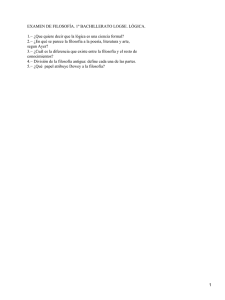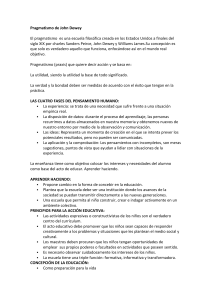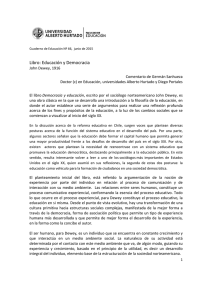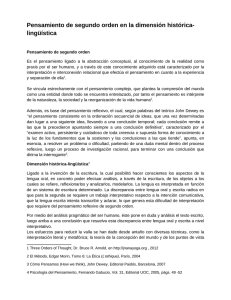El deber moral de ser inteligente Conferencias y artículos sobre la educación y la vida Gregorio Luri 2 Primera edición en esta colección: mayo de 2018 © de la presente edición: Plataforma Editorial, 2018 © Gregorio Luri Medrano, 2018 Plataforma Editorial c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14 www.plataformaeditorial.com [email protected] ISBN: 978-84-17376-12-3 Realización de portada: Berta Tuset Vilaró Diseño de cubierta y fotocomposición: Grafime Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org). 3 Índice Prólogo. Estamos hechos de palabras (primera parte) Dignos de descubrir el mundo Lectura lenta y educación de la atención El deber moral de ser inteligente Contra el humanismo blando El valor del magisterio A favor de la evaluación escolar objetiva Elogio de la negligencia La meritocracia y sus límites El paleoprogresismo educativo Caminar y ser En defensa de una innovación crítica El complejo de Telémaco La adolescencia: la cultura anfibia Educarnos en la limitación 4 Experiencia y educación La música de ser abuelo Epílogo. Estamos hechos de palabras (segunda parte) 5 «A quien le daña el saber, homicida es de sí mismo.» CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño «La muy entretenida tarea de aclarar las ideas adquiere el carácter de una misión moral, como la de desfacer entuertos.» EDUARDO NICOL, «Conciencia de España», La vocación humana «Yo, con erudición, ¡cuánto sabría!» JOSÉ DE ESPRONCEDA, El diablo mundo 6 Prólogo Estamos hechos de palabras (primera parte) Tengo sesenta y dos años. He escrito varios libros y un número considerable de artículos. He dado cientos de conferencias. He leído qué sé yo cuántos artículos científicos y libros relacionados con la educación. Y con el paso de los años cada vez se me hacen más evidentes algunas cosas. La primera, que no hay mejor definición de la educación que la de mi madre. ¡La recuerdo tan bien! Yo tenía diez años cuando abandoné mi pueblo para ir a un internado, porque el médico del pueblo —el médico, no el maestro— se presentó un día en casa diciendo, como se decía antes: «Este chico sirve para los estudios». Cuando mi madre se despedía de mí en la puerta de aquel remoto internado, allá por 1966, me dijo: «Hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio». Entonces no la entendí. Incluso me enfadé con ella. Lo que yo quería era jugar con mis amigos por el soto del pueblo, por la ribera del Ebro. Hoy sé que ser educado es exactamente eso: saber moverse por el mundo sin vergüenza ni temor. La segunda, que no hay método pedagógico superior a un buen maestro. Soy firme partidario de las prácticas pedagógicas basadas en evidencias. Por eso mismo sé que no hay evidencias de que ningún método tenga éxito con el cien por cien de los alumnos. Si es un método contrastado puede tener un amplio soporte empírico; siendo muy generosos, puede funcionar bien en el 90 % de los casos. Es probable, por lo tanto, que a dos o tres alumnos de un aula de veinticinco no les sirva ese método, que necesiten otra cosa. ¿Cuál? Ahí está el buen maestro para averiguarlo. La tercera, que el buen maestro no es necesariamente uno titulado. El buen maestro es el que sabe verte y decirte la palabra adecuada, y hay personas que pasan por la vida sin 7 descubrirlo. La cuarta, que el esfuerzo por abrir puertas no se acaba nunca, porque esa mancha plebeya que llevamos pegada al alma es resistente y no hay que parar de frotar para ir diluyéndola. La quinta, que las puertas que podemos abrir no llevan solo al presente, también conducen al pasado. Estas últimas son las que es imprescindible abrir para comprender el presente desde una cierta distancia. La sexta, que los seres humanos no estamos hechos ni de átomos ni de células, sino de palabras. La séptima, que no estamos acabados. Para acabarnos, necesitamos más palabras. La octava ha sido para mí la más sorprendente. Yo ya sabía que me costaba mucho pensar a solas, que no estaba hecho para aislarme del mundo y andar cogitando, porque aislado de los demás, sinceramente, pienso poco y mal. Ha sido al comenzar a escribir cuando he descubierto que pienso escribiendo y que escribo pensando y ha sido al comenzar a dar conferencias cuando he descubierto que pienso hablando y hablo pensando. El filósofo José Gaos cuenta en sus Confesiones profesionales que a veces Ortega y Gasset lo llamaba por teléfono para pedirle que lo acompañara a la Sierra de Madrid porque necesitaba un interlocutor para poder pensar. Sentado sobre las rocas graníticas y envuelto por los aromas castellanos, Ortega y Gasset hablaba y esperaba en Gaos un eco crítico para precisar sus pensamientos. Tal vez es imposible que haya un método de pensamiento en el pensamiento que vaya en busca del pensamiento. Uno tantea y, si tiene suerte, da con él. Estoy muy muy lejos de ser un Ortega y Gasset o un Gaos, pero he descubierto que necesito el eco de mi propia escritura para desarrollar una idea, y los ojos de quienes me escuchan para afilarla. Con el tiempo, aquellas palabras de mi madre las he ido interpretando de esta manera: «Hijo mío, esfuérzate por ser inteligente». Aquí tengo su foto, junto a mi mesa de trabajo. Me parece que permanecer recluido en un estrecho reducto intelectual por pereza o desidia de abrir las puertas que nos permiten salir al aire libre es una inmoralidad. Es una inmoralidad casi tan grande como la de negarse a ayudar a quien no acierta a girar el pomo de una puerta. Este libro recoge buena parte de lo que he aprendido sobre educación, hablando y escribiendo, a lo largo de estos últimos años. 8 Dignos de descubrir el mundo Sede Universitaria de Villena, Universidad de Alicante, conferencia inaugural del Curso de Verano, 20 de julio del 2015 El título de mi conferencia es «Dignos de descubrir el mundo», pero podría haberse llamado, por razones que pronto comprenderán, «La capa de Superman». Comienzo sin más preámbulos. En los años veinte del siglo pasado había un maestro en Argel. Es altamente probable que hubiera más de uno, pero yo puedo asegurar sin riesgo a equivocarme que uno sí había, y lo digo con el convencimiento de que ningún título te regala la condición de maestro. Eres maestro cuando sabes por qué haces lo que haces en cada minuto de clase. El maestro al que me refiero era uno de aquellos docentes de la vieja escuela republicana francesa que entendían el magisterio como la misión de acompañar a los alumnos en su tránsito de la condición de hijo a la de ciudadano. En la clase había un niño huérfano de padre que vivía muy humildemente con una madre analfabeta, un hermano un poco mayor que él y una abuela gruñona empeñada en que los niños comenzaran a trabajar lo antes posible y dejaran de perder el tiempo con los estudios. ¿De qué les servía ir a la escuela si estaban condenados a la pobreza? En casa no había ni un solo libro y, por lo tanto, se cumplía una de las condiciones que, según los entendidos, están inevitablemente detrás del fracaso escolar. Aquel niño era tan pobre que solo tenía un par de zapatos, por lo que debía vivir su pasión por el fútbol desde la ingrata posición de portero. No es que le entusiasmara serlo. Más bien, ocupaba el puesto en el que menos se desgasta el calzado. Su madre lo había educado para que, sin perder la conciencia de su pobreza, no se rindiera nunca al fatalismo de la miseria y, para ello, tenía que guardar escrupulosamente 9 la dignidad de las formas en el vestir, en la higiene y en el cultivo de esa otra virtud tan en desuso hoy que es el agradecimiento. Era un niño travieso. Le gustaba liberar a los animales de la perrera municipal y tenía los puños siempre a punto por si se veía obligado a plantarle cara a algún matón de patio. Su lengua no era exactamente el francés, sino el pataouète, el dialecto que se hablaba entre los argelinos de origen francés. Pero su maestro lo era de verdad —¿y qué es un maestro sino el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno?—, y lo ayudó a dejar de ser extranjero en su propia lengua, guiándolo por la fascinación de la palabra bien dicha. En clase, al terminar las lecciones de la jornada, este maestro les leía a diario, con voz bien timbrada, el capítulo de una novela. Nuestro niño lo escuchaba con la imaginación encendida y se llevaba sus imágenes a casa para rumiarlas despacio. Cuando terminó los estudios primarios, fue ese maestro quien le consiguió una beca para poder cursar el bachillerato. El día en que se presentó al examen de acceso, se lustró bien los zapatos de portero hasta dejarlos relucientes. Se puso su ropa humilde y limpia y se dirigió al instituto donde se hacían las pruebas. Se sorprendió mucho al ver que su maestro lo estaba esperando con un cruasán en la mano, por si no había desayunado bien aquella mañana. Este maestro se llamaba Louis Germain. Treinta años después, a finales de noviembre de 1957, recibió una carta procedente de París. Era de su alumno, al que le habían concedido el premio Nobel de Literatura, y decía así: Estimado Monsieur Germain: He dejado que se apagara un poco el ruido que ha estado rodeándome todos estos días antes de ponerme a hablar con usted con sinceridad. Me acaban de hacer un gran honor que yo ni solicité ni pedí. Pero al enterarme, mi primer pensamiento, después de dirigirlo a mi madre, fue para usted. Sin usted, sin esa mano amorosa que tendió a aquel niño pobre que yo era, sin su enseñanza y su ejemplo, nada de esto hubiera sucedido. Le abrazo con todas mis fuerzas. No quiero dar demasiada importancia a este honor. Pero me ofrece, al menos, la oportunidad de decirle todo lo que usted ha supuesto y aún supone para mí, y para asegurarle que su esfuerzo, su trabajo y el entusiasmo que siempre puso de manifiesto permanecen todavía vivos en uno de sus pequeños alumnos, que, a pesar del tiempo transcurrido, nunca ha dejado de ser su discípulo agradecido. Albert Camus 10 Dos años y cinco meses después fue el propio Louis Germain quien, tras leer una reseña biográfica de Camus, le quiso transmitir sus sentimientos: Argel, 30 de abril de 1959 Mon cher petit: Si fuera posible, abrazaría fuertemente al hombre en que te has convertido, aunque para mí tú serás siempre «mi pequeño Camus». ¿Quién es Camus? Me da la impresión de que los que intentan descifrar tu personalidad no acaben de saberlo. Tú siempre has mostrado un pudor instintivo a la hora de exhibir tu naturaleza, tus sentimientos […]. Pero el pedagogo que quiere tener éxito en su oficio no desaprovecha ninguna oportunidad para conocer a sus alumnos […]. Una respuesta, un gesto, una actitud son muy reveladores. Yo creo conocer bien a aquel chico que tú eras, y el niño contiene a menudo en semilla al hombre en que se convertirá. Ahora bien, nunca habría sospechado la verdadera situación en que se hallaba tu familia si tu madre no hubiera venido a hablar conmigo para tratar el asunto de tu inscripción en la lista de candidatos a las becas. Y esto sucedió cuando tú ya me abandonabas para acceder al bachillerato. Tu hermano y tú siempre ibais bien vestidos y siempre parecía que teníais las necesidades cubiertas. Creo que no puedo hacer mejor elogio de tu madre. Germain, Louis Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Dréan, Argelia, y murió en un accidente de circulación el 4 de enero de 1960, tres años después de escribir su carta a Louis Germain. En el coche en el que se mató, fue hallado el manuscrito de una novela inconclusa titulada El primer hombre, que contenía una descripción deliciosa de Louis Germain, al que se refiere con el nombre literario de señor Bernard: Con el señor Bernard la clase era siempre interesante por la sencilla razón de que estimaba apasionadamente su trabajo. Afuera, el sol hacía crepitar los muros rojizos, mientras dentro el calor nos obligaba a permanecer en la oscuridad. O podía caer un aguacero como lo hace en Argelia, con cascadas interminables, haciendo de la calle un pozo oscuro y húmedo, pero la clase no se distraía. Solo las moscas durante las tormentas obligaban a veces a los niños a desviar su atención. Pero el método de monsieur Bernard era capaz incluso de triunfar sobre las moscas. Aquellos alumnos estimaban de manera apasionante en la escuela todo lo que la pobreza y la ignorancia de sus casas no les permitía disfrutar. La escuela no les proporcionaba solamente una evasión de la vida familiar. Por lo menos, en la clase de M. Bernard, se nutría en ellos un hambre más esencial aún al niño que al hombre, como es el ansia de descubrimiento. En el resto de clases aprendían sin duda muchas cosas, pero les daban un alimento que ya estaba preparado y todo lo que tenían que hacer era tragárselo. En la clase del señor Germain (sic) [aquí Camus se distrajo y cometió un error entrañable que solo se percibe leyendo el manuscrito: escribió el nombre de Germain en lugar de su alter ego Bernard], sintieron por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta apreciación: estaban considerados dignos de descubrir el mundo. Su maestro no se limitaba a devolverles el tiempo que cobraba por educarlos. Los acogía con naturalidad en su vida personal, compartía su existencia 11 con ellos, les hablaba de su infancia y les ofrecía sus puntos de vista. Era anticlerical, como muchos de sus colegas, pero nunca dijo en clase ni una palabra en contra de la religión, o de cualquier cosa que pudiera ser una convicción personal, si bien condenaba con una contundencia que no admitía discusión el robo, la traición, la falta de delicadeza y de higiene. Para terminar, resalto esta frase intensa de Camus: Jacques escuchaba con todo su corazón las historias que el maestro les leía con todo su corazón… Quédense, por favor, al menos con estas palabras: «Estaban considerados dignos de descubrir el mundo». Leyendo estos días la biografía de Richard Dawkins, Una curiosidad insaciable, me encontré con un comentario que asocié inmediatamente con estos textos. Dawkins recuerda con emoción la manera «como se nos enseñaba a descubrir los hechos». Demos un salto espaciotemporal y nos trasladaremos a Harlem para escuchar la voz de un gran maestro de hoy: Geoffrey Canada, autor de Waiting for Superman, un libro que recoge su experiencia como director de una escuela muy compleja de este problemático barrio de Nueva York: «Uno de los días más tristes de mi vida —nos confiesa— fue cuando mi madre me aseguró que Superman no existía, porque incluso en las profundidades del gueto estaba seguro de que vendría. Me eché a llorar. Mi madre pensaba que lo hacía porque había descubierto que Superman era tan irreal como Santa Claus. Pero en realidad estaba llorando porque nadie alcanzaría a reunir suficiente poder para salvarnos de la miseria». Hace un par de semanas hablé de Camus y de Canada ante un grupo de docentes y alguien me dijo que todo esto sonaba un poco cursi y que la realidad actual era otra. No estoy seguro de ello. Y no lo estoy porque —permitidme una confesión personal— yo conocí a Superman cuando era un niño huérfano y pobre en un pueblo agrícola de Navarra. Y siempre le agradeceré su ayuda, sin la cual mi vida habría sido completamente distinta de la que es ahora. De modo que me niego a aceptar la posibilidad de que nuestro sentido de lo cursi haya obligado a jubilarse a todos los supermanes. Cuando eres pobre y de repente aparece Superman, se produce un milagro en tu vida, un cambio radical de trayectoria que altera toda tu biografía, abriéndote los ojos hacia horizontes que no intuías siquiera que podían ser soñados. 12 Uno de los maestros que más admiro, a mi juicio un auténtico Superman, es el boliviano Jaime Escalante. En 1974 llegó como profesor de cálculo a la Garfield High School, ubicada en un suburbio deprimido de Los Ángeles, y se vio de pronto ante un grupo de alumnos hispanos que asumían con resignación su fracaso escolar, como si se tratara de una ley inexorable del destino. Pero Escalante no lo veía así. De modo que escribió en la pizarra esta frase: «Everything is possible with ganas» y, a continuación, les preguntó si estarían dispuestos a figurar entre los mejores alumnos de los Estados Unidos en las pruebas nacionales de cálculo mental. Tres años después, en 1987, el 26 % de todos los estudiantes latinos que superaron el examen avanzado de cálculo en el ámbito nacional se encontraban en la clase de Escalante. Lo consiguió con esta convicción básica y elemental: «Everything is possible with ganas». Nunca se le ocurrió pensar que los latinos fueran intelectualmente ineptos o que no fueran dignos de descubrir el mundo. Ya sé que no sabemos fabricar supermanes en serie, pero sé también que, si no nos atrevemos a decirles a nuestros alumnos, cara a cara y de forma convincente, que el que camina con ganas llega más lejos que quien lo hace desganado, estamos contribuyendo a su falta de motivación. Estoy convencido de que si los docentes que nos encontramos ahora aquí repasásemos nuestra experiencia profesional y las trayectorias seguidas por nuestros alumnos, coincidiríamos en que, a la larga, ser disciplinado es más importante que ser inteligente. Hace un tiempo di una charla en una escuela ubicada en un barrio muy deprimido de una ciudad importante. La directora, al presentarme al claustro de profesores, me dijo que su objetivo no era que sus alumnos aprendieran cosas, sino hacerlos felices. No pude reprimir una reacción airada y le contesté que su actitud me parecía profundamente injusta, porque con ella estaba cerrando a sus alumnos las puertas de salida de su miseria y estaba condenándolos a no salir jamás del gueto del barrio. No se le había ocurrido pensar que quizás alguno de ellos pudiera estar esperando la llegada de Superman. ¿Sabéis cuál fue el último consejo del Che Guevara a sus hijos en la última carta que les escribió? Este: «Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho». Geoffrey Canada demostró en pleno corazón de Harlem el poder transformador que una escuela podía tener para todo el barrio. The New York Times Magazine llegó a decir que el suyo era «uno de los experimentos de asistencia social más notables de nuestro tiempo». 13 Cada vez lo tengo más claro: no educamos con nuestras tecnologías didácticas, por muy sofisticadas e innovadoras que estas sean. Educamos con nuestras convicciones personales… o, en su defecto, con nuestra falta de convicciones, porque educamos, inevitablemente, por impregnación. Las tecnologías no son más que meras prótesis que amplifican la capacidad de transmisión de nuestras convicciones. El niño cree de manera espontánea que el conocimiento más valioso es el que le entrega el profesor al que más admira, aquel a cuya sombra impregnadora se cobija. Tendrá suerte si también lo ayuda a visualizar sus posibilidades más altas, lo mejor que pueda llegar a ser. Las bajas expectativas depositadas sobre un alumno tienden fatalmente a hacerse realidad. Convendría aquí recordar las palabras de san Agustín: «No seáis tan benévolos con los atrasados que les deis la aprobación; ni tan negligentes que no los corrijáis; ni tan soberbios que su corrección sea un insulto». Para acabar, os relataré otro suceso. Tiene un indudable interés pedagógico, aunque a buen seguro nunca será recogido en los libros de historia de la educación. Se trata del caso completamente verídico de Hans el Listo, un caballo que parecía capaz de resolver problemas matemáticos. Su maestro y propietario era un profesor jubilado llamado Wilhelm von Osten que recorría con él las ferias de los pueblos de Suiza, dejando boquiabiertos a los espectadores. —¿Cuánto es tres más dos? —preguntaba Wilhelm. Hans respondía inmediatamente golpeando el suelo cinco veces con su pezuña. De las sumas sencillas pasaban a las restas, las multiplicaciones, las divisiones, las operaciones con fracciones y los problemas complejos, como este: «Si hoy, miércoles, es 16 de marzo, ¿qué día del mes será el lunes que viene?». Hans siempre daba los golpes correctos. Esta historia que —insisto— es completamente verídica, dio motivo a tantas polémicas en toda Europa que en 1904 se creó una comisión para estudiarla científicamente. Estaba encabezada por el psicólogo y filósofo Oskar Pfungst. Wilhelm von Osten, el propietario del caballo, aceptó colaborar de buena gana porque no tenía nada que ocultar. Después de muchas pruebas, la comisión concluyó que, tal como aseguraba Von Osten, allí no había fraude alguno. Pfungst, sin embargo, albergaba dudas. Ciertamente, se había demostrado que no había fraude, pero no se había descubierto la verdad. 14 Tras muchas observaciones complementarias, se dio cuenta de que Hans era infalible si el interrogador lo miraba cara a cara. Pero si este se cubría la cabeza, Hans se ponía nervioso y podía llegar a morder. Era un animal con muy poca resistencia a la frustración. Siguiendo esta pista, Pfungst encontró la respuesta que buscaba. Nada más escuchar la pregunta, Hans comenzaba a golpear el suelo. En ese momento no tenía ni idea de cuántos golpes debía dar. Todo lo que sabía era que precisaba detenerse en seco cuando algo en la cara de su interrogador le decía que tenía que hacerlo. El interrogador no era consciente, en modo alguno, de que alguna alteración en sus facciones le indicara a Hans la señal esperada. La conclusión es obvia: la relación cara a cara es la propiamente educativa. Si lo es para un caballo, ¿cómo no ha de serlo para un niño? Tengámoslo bien presente cuando oigamos hablar de management, entornos interactivos, coaching, flipper classroom, focusing y otras estridencias. La relación pedagógica fundamental, la más interactiva, dinámica, rica, eficiente y humanizadora, es la que se da cara a cara entre un maestro que ama su oficio y domina el arte de leer las facciones de un alumno y los microgestos que escriben sobre ellas mil mensajes, y un alumno que quiere aprender. El trabajo de maestro solo comienza a ser gratificante cuando el entusiasmo que se deposita en él es superior al sueldo que se obtiene (que es de esperar que sea grande). Se puede observar ese entusiasmo en la manera como cada mañana ante el espejo se ajusta al cuello su capa de Superman, que es la energía que le permitirá decirse a sí mismo antes de entrar a cada clase que es probable que entre los alumnos que lo esperan se encuentre al menos uno que es más inteligente que él; otro, mejor persona y, finalmente, un tercero que, quizá sin saberlo, necesita escuchar la palabra justa que le permita un cambio de trayectoria. 15 Lectura lenta y educación de la atención Conferencia de clausura de la X Escuela de Verano de Almagro organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados, 9 de julio del 2014 ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué cantidad de información lleva cada semana en sus páginas la revista Hola? Si entregásemos a nuestros alumnos un dosier con un número de datos académicos equivalentes a los que aparecen en la revista y les exigiéramos siete días después que los hubieran memorizado, me temo que seríamos denunciados por sádicos, especialmente si, además, les impusiéramos la obligación de leer el dosier de la misma manera que lo suelen hacer los lectores del Hola, es decir, en lugares intelectualmente inhóspitos, sin subrayar, ni hacer mapas conceptuales, ni controlar la llegada de la luz, ni trabajar en equipo, etcétera, o sea, sin respetar ni un solo consejo de los que suelen dar los especialistas en técnicas de estudio. Observemos lo que pasa cada semana de forma natural entre los lectores del Hola. En cuanto aparece en los quioscos, miles de personas se lanzan a sus páginas y memorizan con toda facilidad sus contenidos, asimilando páginas y páginas de información repleta de nombres propios, lugares y fechas. Y lo hacen sin protestar lo más mínimo ni tener conciencia siquiera de la gesta que están llevando a cabo. Lo más curioso es que muchos de estos lectores muestran tan poca estima hacia sus capacidades intelectuales que no es extraño oírles decir que fracasaron en la escuela porque «no tenían buena memoria». La «teoría Hola» podría llamarse también «teoría Marca» o «teoría Mundo Deportivo», dado que no es infrecuente encontrarse con personas capaces de recitar de memoria, y sin vacilar, la alineación entera de un equipo de fútbol de primera división de no importa qué temporada al mismo tiempo que reconocen carecer de memoria «para los estudios». 16 Cuando hablo de esta teoría, suelen responderme que la clave que lo explica todo es el interés. Pero ¿se nace ya con un interés lector determinado o, más bien, dicho interés, como parece, se crea? Resulta altamente probable que en el momento de nacer llevemos ya con nosotros una cierta necesidad de expresión lúdica, de juego. Es muy poco probable, en cambio, que en el mismo nacimiento ya esté fijado que nos vaya a gustar jugar al fútbol, al parchís o a resolver crucigramas. Parece evidente que el funcionamiento de nuestro organismo nos obliga a ingerir de vez en cuando líquidos. Y, sin embargo, con frecuencia no experimentamos solo sed, sino que nos apetece un refresco determinado, una cerveza o agua con gas, es decir, ciertos productos comerciales. ¿Se podrá generalizar esto a todos los intereses humanos? Tengo la sensación de que el hombre es un ser que se mueve de acuerdo con los fines que él mismo va considerando valiosos a lo largo de su vida y que el descubrimiento de dichos fines va asociado al trato que mantiene con personas que considera dignas de respeto, porque en sus conductas ve realizados los valores que considera admirables. El principal órgano pedagógico no es el oído, sino el ojo. Nos parecen más venerables los ejemplos que los consejos. Lo anterior nos remite, a su vez, a la cuestión verdaderamente importante: ¿qué es lo que nos mueve? ¿Es acaso el interés el motor del conocimiento o sucede más bien al contrario? Resulta obvio que si no hubiéramos tenido jamás conocimiento de la existencia de los refrescos de cola, no los echaríamos en falta. ¿Puede esto generalizarse? Yo creo que, efectivamente, así es, de ahí que podamos concluir que el conocimiento es el motor del interés. Los remotos sabores de la infancia han sido decisivos en la educación de nuestro sentido del gusto. Nuestra vida cotidiana nos da pruebas constantes de que cuantas más cosas sabemos acerca de un tema (el fútbol, un idioma, la gastronomía, la moda, la economía, la metafísica, el cine o la física de las partículas), más receptivos (interesados) nos mostramos a ampliar nuestros conocimientos, mejor entendemos todo lo relacionado con el tema en cuestión y, al mismo tiempo, más fácilmente retenemos la información nueva, incrementando así nuestros conocimientos. El conocimiento es expansivo. Por eso el experto aprende con más facilidad que el novicio. Añadiré, en un pequeño paréntesis, que las vías de adquisición de conocimiento son muy complejas y que a veces los primeros sorprendidos ante el interés que muestran nuestros hijos por un tema somos los propios padres. Las razones de la expansión de los 17 conocimientos distan mucho de ser obvias. Si controlásemos los procedimientos de creación de interés, todo sería más fácil en educación, pero también el hombre resultaría más manipulable. Podemos proporcionar a nuestros hijos modelos que consideramos valiosos, pero la afirmación efectiva de su valor ejemplar no puede ser dada. Ha de ser reconocida libre y espontáneamente por nuestros hijos. Si supiéramos cómo transferir el valor que nosotros vemos en el modelo, quizás educar fuera más fácil, pero el resultado de la educación sería similar a la producción de clones. Volvamos a la «teoría Hola». Una condición imprescindible para adquirir interés por la lectura es entender lo que se lee, y para ello hay que dominar un vocabulario amplio. Para comprender un texto cualquiera, necesitamos entender en torno al 90 % de su vocabulario. No ha de sorprendernos, pues, que lean mejor los alumnos con más riqueza de vocabulario. Hoy sabemos que el número de libros que hay en una casa es un índice muy fiable del rendimiento escolar de un niño. Según PISA, los niños que crecen en un hogar con menos de diez libros obtienen de media cien puntos menos que quienes crecen en una casa con más de quinientos libros. En términos de conocimiento, esta diferencia equivale a más de un curso escolar. La influencia de la calidad del lenguaje familiar en el desarrollo del niño se deja notar muy pronto. Hacia los veinte meses, los niños con madres con un alto nivel educativo dominan doscientas palabras, mientras que los que tienen madres con un nivel muy bajo apenas si llegan a veinte. A los veintiséis meses, los primeros superan las ochocientas palabras y los segundos rondan las doscientas. Los niños de familias culturalmente sofisticadas escuchan una media de dos mil cien palabras cada hora; los de nivel bajo, unas seiscientas. Hay que añadir que los primeros reciben en una hora treinta y dos afirmaciones y cinco prohibiciones, y los segundos, cinco afirmaciones y once prohibiciones. Estos hechos tienen consecuencias dramáticas en el progreso escolar del niño, que se ponen especialmente de manifiesto en tercero de primaria, a mi parecer, el curso más importante en su desarrollo académico. En el transcurso de tercero, los niños realizan un viraje importante en su actividad escolar. Hasta ahora, han estado aprendiendo a leer; en adelante deberán aprender leyendo. En medio de esta transición, pequeñas fluctuaciones en la fluidez lectora pueden dar lugar a grandes diferencias de aprendizaje. Así pues, a mayores carencias en la comprensión lectora, más posibilidades de fracasar. Mientras que los buenos lectores aprenden cada día cosas nuevas, los malos comienzan a sentirse frustrados ante un texto 18 complejo, poniéndose así de manifiesto lo que se ha dado en llamar el «efecto Mateo». Recordemos las extrañas palabras de Jesús en el Evangelio según san Mateo: «Porque a quien tiene se le dará, y tendrá de sobra; en cambio, al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado». Las evaluaciones de los alumnos de doce años no admiten, en fin, muchos matices: en torno al 30 % no comprende lo que lee. Si queremos mejorar esta situación, lo primero que debemos hacer es dejar de concebir la competencia lectora como un mero procedimiento o destreza (lo que en inglés se entiende por how-to skill, «habilidad de cómo hacerlo») que se adquiera de una vez por todas, en analogía con la habilidad de montar en bici. La comprensión lectora exige conocimientos (no en vano es una habilidad basada en el conocimiento, knowledge-based skill), de manera que cuantas más cosas sepamos, mejor podremos leer poniendo en marcha el motor del interés intelectual. Si queremos que nuestros alumnos mejoren su comprensión lectora, debemos ampliar su vocabulario en todas las áreas, no solamente en la clase de lengua, lo cual exige, antes que nada, unos profesores con altas competencias lingüísticas y amplios conocimientos, que sobrepasen ampliamente los mínimos necesarios para leer una revista del corazón. Necesitamos profesores sensibles tanto a la dimensión estética como a la intelectual de un texto. Podemos hablar, pues, de un círculo virtuoso de la lectura. Cuanta más cultura general, mayor facilidad de comprensión, y con el aumento de esta, mayor grado de cultura general. Como sabemos que la lectura es un importante elemento educador de la atención, podemos añadir que cuanta más capacidad de concentración, mayor disponibilidad para abordar la lectura de textos complejos. De igual modo, a medida que leemos más textos complejos, mejor educamos nuestra atención profunda. Las humanidades serían el resultado de la incorporación de este doble círculo virtuoso como un hábito en la conducta personal. Robert Musil decía en El hombre sin atributos que «hay que vivir de modo parecido a como se lee». Me temo que, inevitablemente, vivimos como leemos. Por eso Nietzsche alertaba contra los lectores que se comportan con un texto como soldados entregados al saqueo. Se apoderan caprichosamente de lo que se les antoja, violentan lo que les parece difícil y pasan junto a la grandeza sin verla. De igual modo que existe el fast food o «comida rápida», existe el fast book o «lectura rápida». No es literatura, pero entretiene. Es a la literatura lo que el chicle a la gastronomía. No lleva descripciones ni palabras difíciles ni hechos complejos, y, por no 19 llevar, no contiene ni subjuntivos ni subordinadas. Del fast book está excluido todo lo que pueda confundirse como una provocación literaria. Todo en él ha de ser fácilmente masticable y cómodamente digerible. Quizás eso explique por qué, si bien nuestros niños acostumbran a leer, al llegar a los once años se alejan progresivamente de los libros. Han descubierto que, si se trata de divertirse, hay formas más rápidas de conseguirlo. Uno de cada cuatro universitarios no lee ni una sola novela al año. Esto pone de manifiesto que nos falta una auténtica didáctica de la lectura que proponga en serio una educación en la cultura literaria de los jóvenes. Esto es dramático porque, como ya nos advertía Quintiliano, las palabras ganan su prestigio mediante el trato con los grandes autores. Si nos alejamos de estos, solo dispondremos de palabras triviales. Nietzsche, siguiendo a Schopenhauer, asegura que «para practicar la lectura como un arte, se necesita ante todo algo que representa precisamente hoy en día la tarea más olvidada…, algo para lo que se ha de ser casi una vaca y no, en todo caso, un hombre moderno: rumiar». En el prólogo de Aurora se presenta a sí mismo como un maestro de la «lectura lenta». Recientemente, el norteamericano John Miedema ha recuperado esta idea en su libro titulado Slow Reading. Recorro muchos centros educativos a lo largo del año. En todos ellos me encuentro con un comentario reincidente: la disminución de la capacidad de concentración de nuestros niños. A todos les digo dos cosas. La primera, que el método humanista tradicional para educar y promover la atención sostenida ha sido tradicionalmente la lectura reposada y consciente. La segunda, que la lectura lenta es imposible si no somos capaces de hacer frente a las dificultades. No sé cómo se revelará el futuro en sus detalles concretos, pero estoy convencido de que para ser autónomo se requerirá saber hablar bien, entender bien lo que se lee y disponer de una amplia cultura común y de conocimientos que permitan diferenciar entre la mera información y el conocimiento valioso. Aunque aceptáramos que en la sociedad de la información (es decir, de la sobreabundancia de información) los datos han perdido relevancia, esto no significaría ni mucho menos que haya perdido toda la información por igual. Lo que ha perdido valor es el dato trivial. Si la economía tiene que ver con la gestión de los recursos escasos y la información en bruto es un recurso cada vez mayor, la información relevante resulta cada vez más valiosa. 20 Para poder discriminar entre información relevante y superflua, dos elementos parecen imprescindibles: criterio y atención. Como ambos son mucho más escasos que la información, económicamente también son mucho más valiosos. Podría ser, incluso, que la mejora de la productividad dependiera, cada vez más, de una selección adecuada de los filtros informativos. El criterio no es más que una estructura de atención, una forma sofisticada de esta (las más sofisticadas son las más englobantes: las teorías). Esta es la tesis que defendía Richard A. Lanham en The economics of attention en el 2006, y sigue plenamente vigente. Insisto: el reto pedagógico más importante del presente consiste en educar la atención. Alasdair MacIntyre, en un interesante diálogo con Aristóteles, sostiene en Tras la virtud que la eficiencia es nuestra virtud más estimada. Mientras los griegos del tiempo de Homero valoraban virtudes como el deber y el honor, nuestra época ha preferido las virtudes relacionadas con la gestión. Pero la lectura, si ha de ser eficiente, ha de realizarse sin prisas. La lectura es una dilatación de la propia experiencia, una aventura, una eficiencia sin premuras. Por supuesto, no todo se debe leer a conciencia. Hay libros que no merecen ni la caridad de una lectura en diagonal. Como decía Bacon, de algunos basta con un pellizco, mientras que otros (los de mayor valor) deben ser masticados lentamente para poder digerirlos. Piden una lectura reposada. Hay que tomarse en serio a Wittgenstein cuando nos dice: «Quisiera retardar el tempo de la lectura por mis frecuentes signos de puntuación. Pues quisiera ser leído despacio. (Como yo mismo leo)». De igual modo, y en una dirección similar, hay que aprender a leer a Nietzsche como él deseaba ser leído. Nietzsche no escribe ni una sola frase sin atender a su entonación y ritmo interno. «La última decisión sobre un texto —escribió— nos fuerza a escuchar cada palabra y cada frase de la manera más escrupulosa.» En su uso frecuente del guion hemos de ver una advertencia al lector. «En mi escritura —le dijo a su hermana— todo comienza únicamente después del guion.» Y en su cuaderno de notas añade: «Prefiero mis guiones a los pensamientos que he comunicado». El guion rompe la cadencia del aforismo con un silencio necesario para recibir una última idea. Es la forma de reflejar expectación filosófica en el ritmo de la expresión. Mucho me temo, pues, que el éxito de revistas como Hola se deba a que, en lugar de desarrollar la atención, la esclavizan a lo trivial, a la repetición de lo sinsustancia, y para 21 conseguirlo evitan que el lector pueda tropezarse con alguna palabra que le salga al paso o con alguna idea que lo obligue a rumiar. Sus ventas dependen de su capacidad para ser leídas muy lejos de un diccionario. 22 El deber moral de ser inteligente Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, 22 de marzo del 2017 23 El origen de la idea La idea del deber moral de ser inteligente, lamentándolo mucho, no es mía. Me topé por primera vez con ella leyendo un ensayo de Lionel Trilling. Más tarde descubrí que tampoco era de Trilling, sino que este la había heredado de su maestro, John Erskine, fundador de la Universidad de Columbia, quien en 1914 escribió un ensayo titulado The moral obligation to be intelligent. Hoy no estoy seguro de si Erskine leyó a Concepción Arenal o a Jaime Balmes, pero sí creo que ambos esbozaron esta idea antes que él. Arenal sostiene, en La instrucción del pueblo, de 1881, que permanecer voluntariamente en un estado de letargo intelectual equivale a «mutilar la existencia» y a «consumar una especie de suicidio espiritual». Pero «el deber de instruirse —continúa— no brota espontáneamente de la conciencia […]. No parece obligatorio sino al que algo sabe». En efecto, el conocimiento tiene la extraña propiedad de que solo se convierte en acicate moral para el que ya conoce, y, por lo tanto, entiende que nada impide más la libertad que la confusión interna. Balmes, por su parte, había defendido en El criterio, de 1845, que «a todos interesa el pensar bien». «El entendimiento —dice— es un don precioso que nos ha otorgado el Creador, es la luz que se nos ha dado para guiarnos en nuestras acciones; y es claro que uno de los primeros cuidados que debe ocupar al hombre es tener bien arreglada esta luz. Si ella falta, nos quedamos a obscuras, andamos a tientas, y por este motivo es necesario no dejarla que se apague. No debemos tener el entendimiento en inacción, con peligro de que se ponga obtuso y estúpido.» Y en su Ética añadía que «el amor a la verdad no es una simple cualidad filosófica, sino un verdadero deber moral; el procurar ver en las cosas lo que hay y nada más de lo que hay, en lo que consiste el conocimiento de la verdad, no es solo un consejo del arte de pensar, es también un deber prescrito por la ley del bien obrar». Efectivamente: la responsabilidad del pensamiento ante la verdad es una responsabilidad moral. Con frecuencia se dice que el deseo es en sí mismo inocente, pero esto solo es verdad en parte. Para que fuese una verdad completa, habría que demostrar que no somos en absoluto responsables de la creación y desarrollo de nuestros deseos, es decir, que el deseo y el apetito no son en modo alguno educables. ¿Acaso lo son? Sí, pero solo parcialmente, porque, como ya observó Platón, todo aquello que reprimimos durante el 24 día se nos puede presentar sin censuras en el sueño. Siempre llevamos con nosotros nuestra biología, de modo que ni somos completamente responsables de la aparición de sus tensiones ni del todo irresponsables de su desarrollo una vez que han asomado a nuestra conciencia. Podríamos decir, pues, que el deseo constituye una guía tan ambigua para la acción que, si no está iluminado por el entendimiento, puede jugarnos malas pasadas y conducirnos a situaciones en las que nunca querríamos habernos encontrado. Si la orientación que nos proporciona el deseo es, al mismo tiempo, evidente para la sensibilidad y ambigua para el entendimiento, habrá que concluir que no conviene depositar de forma incondicional la acción en sus manos, sustrayéndola del influjo de la inteligencia. Todo esto lo resume muy bien el médico de Balaguer Jerónimo de Merola, que vivió durante la segunda mitad del siglo XVI, en un libro más que interesante: la República original sacada del cuerpo humano: «Porque, aunque es verdad que con ciencia y saber puede un hombre ser malo, es también verdad que sin el saber y la ciencia no puede ser en ninguna manera bueno. Porque obrar bien sin tener conocimiento de la obra, y del subjecto della, no puede ser sino acaso, y semejantes obras no pueden ser de algún merecimiento, pues no proceden de voluntad determinada». En definitiva, como dice el gran fray Luis de Granada, contemporáneo de Merola, «la perfección de esta criatura (el hombre) consiste en la perfección de su entendimiento y voluntad (que son las dos principales potencias de nuestra ánima, la una de las cuales se perfecciona con la ciencia y la otra con la virtud)». Es decir: la perfección del hombre depende de su capacidad para gobernarse a sí mismo. Ser inteligente es un deber moral porque el esfuerzo por aclarar nuestras ideas es el fundamento de la vida moral. Intentaré mostrar, a continuación, tres vías que nos permiten, al menos, aspirar a cumplir con este deber. No son las únicas, pero sí las propiamente humanistas: 1. El ars nesciendi. 2. La educación de la atención. 3. La participación en «la gran conversación». 25 El ars nesciendi Decía Sófocles que la ignorancia es un mal que no duele. De eso quiero hablar en adelante. Basándose en una traducción francesa de una versión árabe del Panchatantra, La Fontaine compuso la fábula del oso y del jardinero, que comienza diciendo que, tras muchos años de vida solitaria en lo más profundo del bosque, un oso comenzó a echar en falta la compañía. El mismo sentimiento era experimentado por un jardinero que vivía aislado de la gente. Quiso la casualidad que cuando ambos salieron en busca de amistad, se encontraran en un recodo del camino e hicieran buenas migas. Un día, mientras el jardinero sesteaba, una mosca se le posó en la cara. El oso, para evitarle molestias a su buen y único amigo, cogió una enorme piedra y la lanzó contra la mosca. Como era de prever, el oso, que poseía mucha más energía que sentido común para controlarla, le destrozó la cabeza. La fábula concluye con esta moraleja: «Nada hay más peligroso que un amigo ignorante. Es preferible un enemigo sabio». El problema es que ese amigo ignorante solemos ser nosotros mismos. De ahí que el deber moral de ser inteligente se muestre inseparable de lo que nuestro Luis Vives llamó el ars nesciendi o «arte de no saber», que vendría a ser el arte de transformación de esa ignorancia amoral que cree saber lo que no sabe en ignorancia moral, consciente de sí misma. Así pues, el mayor ignorante, el ignorante amoral, es aquel que carece de cualquier representación de su propia ignorancia. Daniel Bell recuerda en La reforma de la educación liberal cuando los universitarios de los años sesenta impugnaban su autoridad académica en la Universidad de Columbia por el solo hecho de representarla. «¿Quién eres tú para decirme en qué debo matricularme?», le decían. Él solía contestarles: «Tú no sabes lo que ignoras. Si lo supieras, no me necesitarías. Tal como están las cosas, me necesitas». En resumidas cuentas, necesitamos maestros que se sientan enviados de los poetas, los artistas, los filósofos y los científicos para ayudarnos a representarnos nuestra ignorancia y a no dejarnos seducir fácilmente por el apremiante deseo de tener razón, incluso en contra de la razón. Necesitamos maestros porque no existe la experiencia de equivocarse, sino, en todo caso, la de darnos cuenta de que estábamos equivocados. Descubrir que nos hallamos en 26 el error supone constatar que hace un momento no estábamos en él, de modo que mientras tanto éramos completamente inconscientes de haber errado. Por eso, en sentido estricto, no solemos decir «estoy equivocado», sino más bien «estaba equivocado». Necesitamos maestros que nos ayuden a educar nuestra atención. Necesitamos maestros que nos empujen a combatir la pereza, pues, como dice con sobrada razón Antonio Escohotado, «es —con diferencia— el vicio más incapacitante. El que piense que puede ser perezoso sin ser además malvado está en un error». Asumir de forma responsable nuestro no saber es un deber moral, porque no es sensato perseguir un fin y desconocer los medios que puedan conducirnos o alejarnos de él. La ética no es solo una cuestión de intención o de buena voluntad ingenua. La ética necesita del refuerzo del conocimiento. 27 La educación de la atención Es Jaime Balmes, de nuevo, quien nos lo advierte: «El primer medio para pensar bien es atender bien… Sin la atención, estamos distraídos, nuestro espíritu se halla, por decirlo así, en otra parte, y por lo mismo no ve aquello que se le muestra». «Un espíritu atento —añade— multiplica sus fuerzas de una manera increíble; aprovecha el tiempo, atesorando siempre un caudal de ideas; las percibe con más claridad y exactitud; y finalmente las recuerda con más facilidad, a causa de que, con la continuada atención, estas se van colocando naturalmente en la cabeza de una manera ordenada.» Hay investigadores que sostienen que la capacidad para controlar la atención posee un valor predictivo mayor sobre el éxito profesional de una persona que otros factores aparentemente más decisivos, como su cociente intelectual o su estatus socioeconómico. Quizá sea debido a que, según decía William James, «mi experiencia es aquello a lo que decido atender». La atención, me atrevo a decir yo, es el sentido de lo relevante, que determina nuestra experiencia de la realidad. Por lo mismo, es la toma de posesión de la propia mente, liberándola de las tentaciones superfluas de la dispersión, de las oscilaciones del mero capricho y del caos propio del aburrimiento informe. La atención es la llave de acceso a nuestra inteligencia. Balmes es consciente también de la dimensión moral de la atención: «El hombre atento posee la ventaja de ser más urbano y cortés; porque el amor propio de los demás se siente lastimado si notan que no atendemos a lo que ellos dicen. Es bien notable que la urbanidad o su falta se apelliden también atención y desatención». Así es, el sujeto desatento es aquel individuo descortés, falto de atención y urbanidad. Está muy extendida entre nosotros una visión pedagógica bastante ingenua según la cual aprender es fácil, y por eso todos nos hacemos preguntas, todos somos filósofos y científicos de niños, y por eso la erudición es cosa sobrera en tiempos de Internet. No es así. En absoluto. Para pensar científicamente debemos conquistar primero una mirada científica, es decir, no natural, sobre el mundo; para ver relaciones matemáticas entre las cosas, precisamos leer la naturaleza desde un enfoque matemático; para pensar filosóficamente, tendremos que preguntarnos por aquellas miradas que son posibles sobre el mundo. Doy por supuesto que en esta casa no hace falta explicar que el sujeto que se presenta ante un 28 tribunal no es precisamente un sujeto natural, sino una persona titular de derechos y deberes, creada por la ley, que comparece ante la ley. Todos, en efecto, nos hacemos preguntas, pero la mayoría son epidérmicas y, además, mientras buscamos las respuestas, nos distraemos. Algunas veces, hasta nos olvidamos de las preguntas que nos habíamos formulado, y otras, nos conformamos con cualquier réplica. Al cabo, un pensamiento relevante es tan poco frecuente como un buen soneto de Shakespeare o una fuga de Bach. Existe una jerarquía en el saber, pero para percibirla hay que poseer conocimiento. Lo que nos gusta de manera espontánea no es concentrarnos, sino dispersarnos. Acudo de nuevo a Balmes, que observa que «los que no entienden sino flojamente pasean su entendimiento por distintos lugares al mismo tiempo». A este pasear superficial del entendimiento por las cosas, la psicología moderna le da el nombre de «mente vagabunda» (mind wandering). Es la que nos empuja a dejarnos llevar inconscientemente por cualquier estímulo, a distraernos, pensando en algo distinto de lo que tenemos entre manos. Parece que el 47 % de nuestro tiempo no estamos en lo que estamos. Y cuanto más rutinaria es la tarea que hacemos, más nos alejamos de nosotros mismos: en la ducha, el tiempo de distracción llega al 65 %. Lo curioso es que hasta practicando sexo —dicen— hay un 10 % de tiempo muerto. Así que igual tiene razón Baudrillard cuando cuenta que en el cénit de una orgía un hombre le susurró al oído a su compañera: «¿Qué vas a hacer después de la orgía?». Pero si la educación de la atención es necesaria para aprender a pensar bien, no es suficiente por sí misma para garantizar que hallemos la respuesta que estábamos buscando. Las ideas no suelen acudir a comer de nuestra mano mansamente en cuanto las llamamos, como si fueran gallinas de corral. El matemático Henri Poincaré reconocía que a menudo encontraba las soluciones que buscaba en los lugares más imprevistos. A Einstein, algunas de sus mejores ideas vinieron a rondarlo mientras tocaba el violín. Pero los dos, Poincaré y Einstein, insistían en que para convocarlas era imprescindible pensar a fondo los problemas, una y otra vez. Eso sí, las ideas se reservaban las circunstancias de su aparición. Cuenta el publicista Dan Wieden que cuando estaba buscando un eslogan que unificase todos los anuncios que su agencia hacía para Nike, alguien mencionó en el trabajo al escritor Norman Mailer. Wieden sabía que Mailer había escrito La canción del 29 verdugo, sobre la vida de Gary Gilmore, un famoso asesino en serie. Pasados unos días, mientras estaba en su despacho, recordó de golpe las últimas palabras de Gilmore antes de su ejecución: Let’s do it. Comenzó a pensar en esta frase, dándole muchas vueltas, hasta que a altas horas de la noche vio la luz su famoso Just do it. Háganme caso: si quieren ser creativos, no se olviden de sus codos. Los hotentotes, unos pastores nómadas del suroeste de África, lo saben, y por eso llaman al pensamiento «el azote de la vida». Algo así sugiere un artículo publicado el 4 de julio de 2014 en la revista Science por Timothy D. Wilson («The challenges of the disengaged mind»), que echa por tierra nuestro narcisismo racionalista. Wilson pidió a cuatrocientos universitarios que permanecieran aislados y en silencio a lo largo de quince minutos en una habitación sin ventanas y casi sin muebles. Al finalizar, tenían que evaluar su grado de aburrimiento. Repitió el experimento en diferentes circunstancias, pero los resultados fueron muy homogéneos. En resumen, se vio obligado a constatar que la mayoría de nosotros simplemente no disfruta pensando. Para evaluar hasta qué punto esta conclusión era cierta, repitió el experimento con cuarenta y dos universitarios, los cuales fueron conectados a una máquina que podía proporcionarles un molesto —aunque no doloroso — electrochoque. Si estaban muy aburridos, siempre podrían aplicarse descargas eléctricas para entretenerse. Doce de dieciocho hombres y seis de veinte mujeres optaron por esta alternativa entre una y seis veces. Un chico que, al parecer, era víctima de un aburrimiento existencial llegó a aplicarse él solo ciento noventa descargas. Los investigadores afirman que podemos aprender a focalizar la atención siempre que estemos dispuestos a fortalecer la musculatura de la voluntad. Hay diferentes maneras de conseguirlo, pero me limitaré a apuntar tres: la clase magistral, la lectura lenta y la formación musical. Un buen profesor pensando en voz alta, reflexionando, meditando, repitiendo lo dicho para luego añadir un matiz, volviendo al camino después de un momento de duda… es, además de un espectáculo teórico precioso, una oportunidad tanto de aprender a pensar como de aprehenderse pensando. En cuanto a la lectura lenta o consciente, atenta, resaltemos que ha sido el instrumento tradicional de las humanidades para educar la atención. El negligente, el neglegens, antes de ser el individuo descuidado, distraído o falto de aplicación, era el sujeto que no leía (nec legens). La lectura reposada es primero, como señalaban Schopenhauer y Nietzsche, un singular rumiar, un masticar los dilemas de la escritura, mientras que para santa 30 Teresa de Jesús, como le escribe a su confesor, san Pedro de Alcántara, sería una forma de oración. No está de más recordar aquí el lema pietista que tanto hizo pensar a Heidegger: denken ist danken, «pensar es agradecer». Cuenta Plutarco que había una ciudad donde las palabras se helaban en invierno inmediatamente después de ser dichas y que, una vez desheladas, la gente oía en verano las cosas de las que habían hablado durante los meses de frío. La lectura reposada no es otra cosa que este ejercicio de sembrar palabras en nuestra alma para que fructifiquen luego en nuestro pensamiento agradecido. En efecto, cada vez es más difícil convencer a los jóvenes de que la lectura rápida alimenta poco y mal, pues vivimos del modo en que leemos, pero si siempre ha sido importante la educación de la atención, en la sociedad actual lo es en mayor medida, porque, a diferencia de lo que suele decirse, la sociedad de la información no conduce necesariamente a una sociedad del conocimiento. Es muy probable que nos aboque, por el contrario, a una saturación indigesta y acrítica de la información. Respecto a la formación musical, todo buen músico sabe que está donde está gracias a las muchas horas que ha dedicado al control riguroso de su atención mediante la práctica intensiva. 31 La participación en «la gran conversación» Si para ser conscientes de la propia ignorancia, la sabiduría del otro es necesaria, busquemos entonces la manera de estar cerca de los más sabios. Un teólogo del siglo XII, Bernardo de Chartres, escribió lo siguiente: «Nosotros somos como enanos a hombros de gigantes, de tal manera que podemos ver más cosas y de mayor alcance que ellos, pero no por la agudeza de nuestra vista ni por las dimensiones de nuestros cuerpos, sino porque la gran altura de los gigantes nos eleva y nos sostiene en alto». Pero esta frase no nos fue transmitida por Bernardo de Chartres, sino por su discípulo Juan de Salisbury en su Metalogicon (1159), reforzando así la imagen dialogal de la transmisión. Asimismo, tomando como referencia las palabras de Bernardo de Chartres, un artista representó en una vidriera de la catedral de Chartres al profeta Daniel mientras cargaba a las espaldas al evangelista san Marcos. Esta imagen simbólica ha atravesado los siglos. En una carta que escribió Isaac Newton el 15 de febrero de 1676 al científico inglés Robert Hooke, le decía: «Si he podido ver más lejos que los demás, solo es porque me encuentro a hombros de gigantes». La hallamos también en Robert Burton, John Donne, George Hakewill, Marin Mersenne… y en el navarro Diego de Estella, sobrino de san Francisco de Xavier, quien escribe en su Eximii verbi divini Concionatoris Ordinis Minorum Regularis Observantiae (1578): «Unos pigmeos subidos a hombros de gigantes verán más allá que los mismos gigantes». La gran conversación, dice Quevedo, es el arte de escuchar a los muertos con los ojos. Recordemos sus versos: Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan, o fecundan mis asuntos; y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. 32 Escuchar a los muertos con los ojos es el título de un libro de Roger Chartier en el que, entre otras cosas, trata de la presencia de Cervantes en Shakespeare. ¿Qué son, si no, las humanidades? Sea cual sea la definición que ofrezcamos, resultan inseparables de la experiencia que supone participar en esta gran conversación. Más recientemente, la imagen de Bernardo de Chartres fue utilizada por Stephen Hawking en un libro titulado precisamente A hombros de gigantes, con el que quería mostrar cómo la ciencia contemporánea ha echado mano de la acumulación histórica de saberes para llegar a alcanzar la altura actual. Einstein se apoya en Newton, y este en Kepler, y este —a su vez— en Galileo, quien se basa en Copérnico…, hasta llegar a Hiparco de Nicea, de quien Plinio dijo que «había dejado el cielo en herencia para todos». Podríamos decir esto también de los grandes artistas. Por eso el escultor Manolo Hugué aseguraba que «lo difícil, lo trágico, es poder sostener una vela de cinco céntimos en la cola de la procesión de los grandes artistas que ha dado la humanidad». Sin embargo, la imagen acumulativa del saber científico no explica la fascinación que seguimos sintiendo, por ejemplo, por los versos de Safo, una poeta del siglo VI antes de Cristo que nos sigue emocionando; ni tampoco por el Banquete de Platón, que continúa vivo en nuestra imaginación por su fina reflexión del fenómeno amoroso; ni siquiera por los endecasílabos de Andrés Fernández de Andrada. La resistencia específica que muestran las cosas humanas —como las llamaba Aristóteles— a dejarse explicar por acumulación nos dice algo sobre nuestra propia naturaleza. Ante el saber discriminatorio del tiempo cronológico, propio del progreso científico, los asuntos humanos se apoyan en el poder discriminatorio de otro tiempo que no se halla fascinado tanto por lo nuevo como por lo bueno, lo bello y lo justo. Hay que ser muy ingenuo para considerarse mejor escritor que Proust simplemente por escribir después de él. El mismo Proust ridiculiza a la marquesa de Cambremer, quien se creía tan avanzada que sostenía que Debussy anuló a Wagner del mismo modo que Wagner anuló a Chopin. Para entender las cosas humanas, más útil que la imagen de esos enanos a hombros de gigantes resulta la de «la gran conversación» que nos coloca a sus pies. El gran diálogo sería, pues, esa conversación que han mantenido y siguen manteniendo en Occidente todos los grandes hombres. Todos y cada uno de nuestros monumentos de cultura erigidos llevan impregnado el eco de una voz que nos interpela. 33 El diálogo es posible en Occidente porque no tiene libros sagrados s e intocables. Ninguno ha sido preservado de la crítica. Cuando Juan de Zabaleta ironiza en sus Errores celebrados (1653) sobre los ejemplos de la Antigüedad, se justifica diciendo: «En algunas partes de este librillo me opongo a hombres que reverencio; pero los reverencio como a hombres; déjenme fuera de la veneración lo que erraron. Hubieran sido divinos si no erraran. Grande torpeza es de los mortales creer que los que acertaron en mucho acertaron en todo». Feijoo se definía a sí mismo como «ciudadano libre de la República de las Letras, ni esclavo de Aristóteles ni aliado de sus enemigos». Lo único sagrado en Occidente ha sido, pues, el diálogo, la crítica, la necesidad de confrontar razones en los diversos procedimientos de la filosofía, la ciencia y el derecho. Pensemos, por ejemplo, en Sócrates conversando con Anaxágoras; en Platón haciendo del diálogo la forma propia de la filosofía; en Aristóteles, que, antes de empezar a tratar un tema, recoge todo lo que se ha dicho de relevancia sobre este; en Cicerón, en los neoplatónicos…, en los autores medievales, que cuando mencionan a un sabio antiguo parece como si acabaran de tropezarse con él en el mercado; en san Isidoro, que nos dice que las letras tienen tanta fuerza que, a pesar de no tener voz, a través de ellas nos hablan aquellos que ya no están entre nosotros; en Petrarca, que nos anima a agradecer a los antepasados el privilegio de las letras y a educar a nuestros descendientes en dicho agradecimiento; en Quevedo que, como hemos visto, presenta la lectura como un diálogo con los muertos a través de los ojos; en Barrès, quien, basándose en Quevedo, concibe el nacionalismo como «un viaje en la memoria de una nación, para escuchar lo que sus muertos tienen que decirnos»; en el Eliot de los Cuatro cuartetos dialogando con san Juan de la Cruz; en el Ulises de Joyce… Al leer a Erasmo, sentimos su alegría espontánea tras constatar que el apóstol Pablo cita a Menandro en sus cartas. No nos cuesta imaginarlo sonriendo irónicamente mientras piensa en los teólogos que querían preservar la fe cristiana de toda contaminación pagana. Maquiavelo, exiliado en San Casciano, volvía a casa al atardecer y en el umbral de su estudio se despojaba de la ropa de labor «para vestirme ropas regias y curiales; y así ataviado decentemente, entro en las antiguas cortes de los hombres de antaño, donde soy amorosamente recibido y me nutro de aquel alimento que es únicamente mío, y para el cual nací. No me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles sobre los móviles de 34 sus acciones, y ellos, con toda humanidad, me responden […]. Y guiándome por lo que dice Dante sobre que no puede haber ciencia si no retenemos lo que aprendemos, pongo por escrito lo esencial de lo que he aprendido con nuestras conversaciones, y he compuesto un opúsculo, De Principatibus [El príncipe], en el que profundizo hasta donde puedo los problemas que hemos tratado: qué es la soberanía, cuántas especies hay y cómo se adquiere, se conserva y se pierde». Una persona culta no puede andar por Sevilla sin que las voces del gran diálogo le salgan al paso, mientras que el inculto no está en condiciones de liberarse de la dictadura del presente. El buen salvaje que cuando entra en el Museo del Prado y ve una mesa con unos pergaminos y una calavera dice: «¡Qué asco!», cuando ve a un anciano encorvado hincando sus dientes en el pecho de un niño exclama: «¡Qué cruel!» y cuando ve a tres mujeres en cueros ante un joven que les ofrece una manzana solo sabe decir: «¡Qué bonito!» nos muestra una imagen perfecta de la ignorancia ignorante de sí misma. En una ocasión, Edward Shils soñó que merodeaba por los pasillos de un viejo castillo alemán. En un rincón, junto a una estrecha ventana, advirtió a un hombre sentado que escribía en un escritorio. Era Max Weber. Shils se acercó de puntillas hasta él y se detuvo conteniendo la respiración, dudando de si debía interrumpirlo. Pasaron unos minutos. Luego Weber levantó la mirada, miró largamente a Shils y le dijo: «Apruebo lo que estás haciendo». Shils sintió que había sido llamado para proseguir la misión de Weber, que consistía en la búsqueda de la verdad. Este sueño está a su vez relacionado con una miniatura medieval de Mateo de París que dejó perplejo a Derrida cuando la descubrió en el transcurso de una visita a Oxford. Muestra a Sócrates escribiendo y a Platón, a sus espaldas, susurrándole lo que tiene que escribir mientras con un dedo alzado resalta que está supervisando todo el proceso meticulosamente. Y tanto el sueño de Shils como esta miniatura mantendrían un diálogo con Maquiavelo, que también tuvo un sueño. Poco antes de morir, el 21 de junio de 1527, reveló a sus amigos íntimos que había soñado cómo una gran cantidad de hombres vestidos pobremente y con aspecto de haber sufrido mucho se encaminaba al cielo. Vio también a otro grupo de aspecto noble y de gestos educados que se dirigía con gravedad hacia el infierno, mientras sus miembros debatían importantes problemas políticos. Entre los últimos, reconoció a Platón, a Plutarco y a Tácito, y no dudó en reconocer que prefería el infierno como morada eterna si en ella podía gozar de su compañía. Sus amigos entendieron que se estaba apropiando, a su vez, de otro sueño: de aquel que 35 Cicerón le hizo soñar a Escipión teniendo presente, por su parte, el famoso sueño de Er con el que Platón cierra su República… Rosenzweig inauguró la moderna crítica bíblica judía bajo el lema lesendes Lernen (aprender leyendo) y la convicción de que aprender a leer y aprender a ver eran lo mismo. Me temo que muchos objetarán que esta tarea es ardua porque los clásicos son muy difíciles. Pero hay que decir inmediatamente que si los clásicos se han vuelto difíciles, no ha sido por su culpa. Ahora bien, si somos capaces de entrar en «la gran conversación» dispuestos a una escucha atenta, quizás oigamos cosas muy pertinentes para entender nuestro tiempo. De ser así, pondríamos a la corriente del historicismo, que es el gran dogma del presente, en un aprieto. 36 El cuidado del alma Permítanme, dicho lo anterior, ponerme decididamente antiguo y reivindicar el mensaje socrático del cuidado del alma. «Amigo —nos pregunta Sócrates—, ¿no te avergüenzas de no preocuparte más que de amontonar riquezas y de incrementar tu fama y tus honores, mientras que de la prudencia, de la verdad y de cómo mejorar tu alma te desentiendes?» Este pasaje de la Apología es el documento fundacional de un rasgo esencial y específico que define la sensibilidad europea. Expresa un mensaje revolucionario, a saber: que la dignidad del hombre se encuentra en su capacidad para hacerse cargo de sí mismo. Si Sócrates no hubiese existido, quizá no se habría oído nunca en Europa algo semejante. Por suerte para nosotros, Sócrates existió y, con él, quienes han mantenido vivo el ejercicio permanente de profundización en sí mismos. De este modo, hay un hilo de unión invisible, una comunidad de sentido, entre la Apología de Platón, las Confesiones de san Agustín y Rousseau, el psicoanálisis de Freud, la literatura de Proust, la filosofía de Husserl, la Sorge («preocupación») heideggeriana… Pero ¿cómo cuidar de nosotros mismos? Sócrates nos dice que la salud del alma no se diferencia del orden armónico de las propias ideas, mientras que su enfermedad es indistinguible del desorden y la contradicción. En consecuencia, el cuidado o terapia del alma tendría por finalidad ayudar al alma a ser lo mejor que pueda llegar a ser; esto es, a revelarse a sí misma como una, sin contradicciones internas que le estallen en parejas de contrarios. Dicho de otra manera: cuidar del alma supone proporcionarle experiencias de orden, familiarizarla con pensamientos dignos de tal nombre, que sean claros y distintos. Abandonar el alma a su suerte sería, por el contrario, permitirle sentirse cómoda en la opinión, que es lo que fluye, lo inestable, lo que no puede dar cuenta de sí. Hacerse cargo de uno mismo significa, a fin de cuentas, hacerse cargo inteligentemente de uno mismo. Le cedo la palabra final a Juan Luis Vives: «Ruego que cada uno sopese cuán gran beneficio es librarse de la tiranía de la ignorancia que es la más grave y horrible de todas las servidumbres… Pues ¿qué cosa más funesta puede suceder a un hombre que una falsa opinión?» (De disciplinis). 37 Contra el humanismo blando Universidad Internacional de Cataluña, Clausura de las II Jornadas sobre Humanismo en el Bachillerato, 8 de febrero del 2014 El domingo pasado apareció en La Vanguardia un artículo de mi cosecha que había enviado con el título de «Cuatro tesis sobre el humanismo» y que por las razones que fueran, pero que en todo caso nadie me consultó, fue publicado con el de «La culpa no es de los clásicos». Firmaba el artículo como miembro del Consejo Asesor en Educación de la Fundación Víctor Grífols, una institución empeñada en clarificar moralmente el enmarañado terreno de la bioética. El humanismo tiene mucho que decir sobre esta y otras cuestiones de actualidad, siempre y cuando sea riguroso y no se contente con ensalzar de forma beata, genérica y blanda todo lo relativo a lo humano. Entiendo por «humanismo blando», esto es, débil, flácido o desganado, ese refugio fácil contra los rigores de la ciencia que se reduce a saber cuatro cosas del latín, dos del griego, algunos relatos sobre mitología grecorromana, un poco de historia de la literatura, historia de la filosofía e historia del arte y cuatro esquemas rápidos de historia universal. Es decir: entiendo por «humanismo blando» todo cuanto hemos estado ofreciendo en gran medida a nuestros alumnos, porque nos sentíamos más preocupados por mantener nuestros puestos de trabajo que por educarlos de manera humanista. Pero no es posible defender el humanismo si tan solo nos limitamos a llevar flores a la tumba de Goethe. Eso ya lo hacía Goebbels, el ministro de Propaganda de Hitler. Como tampoco se defiende adornando nuestro narcisismo con lo que Tocqueville llama «bellezas fáciles» en La democracia en América, por mucho que su persecución sea una característica de la sociedad utilitaria de nuestro tiempo que exige poder disfrutar sin 38 esfuerzo y apreciar aquellos libros que no precisen de mucha concentración por nuestra parte. El humanismo está hoy enfermo entre nosotros por la sencilla razón de que quienes debiéramos haber preservado su salud no hemos querido o sabido ser rigurosos y más bien hemos actuado bajo el complejo de la triunfante cultura de la eficiencia que, como dice un gran humanista de nuestros días, Alasdair MacIntyre (Tras la virtud), es hoy nuestra virtud más preciada. Ahora bien, para saber lo que hemos ganado o perdido al elevar la eficiencia a la categoría de suprema virtud, hemos de acudir a los griegos y comprobar que las virtudes que ellos asociaban al deber y al honor han sido sustituidas por virtudes relativas a la gestión. El primer objetivo del humanista consiste, pues, en disponer de una visión clara, diáfana y rigurosa de su propio tiempo, pero para ello debe poder dar un paso atrás y salirse parcialmente de su entorno. En efecto, sin salir del presente no es posible conquistar una perspectiva crítica sobre este. Los partidarios de la eficiencia como la mayor virtud siempre han mirado con recelo al humanismo. Les pondré un solo ejemplo. En el debate de la Ley General de Educación de 1970, José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, le soltó a Villar Palasí, ministro de Educación, esta lindeza: «¡Más deporte y menos latín!». Villar Palasí, un hombre muy culto, que hablaba doce lenguas, incluyendo tres dialectos del chino, haciendo referencia a la ciudad natal de Solís, le respondió: «Gracias al latín, los nacidos en Cabra se llaman egabrenses». No deja de ser curioso que los aduladores de la eficiencia hayan sentido cierto placer decorando sus discursos con alguna referencia a los clásicos. Pienso ahora en aquel prócer provincial que, con motivo de la inauguración de un polideportivo, se dirigió a los asistentes asegurándoles que «no solo de cultura vive el hombre», y que por eso mismo aquel equipamiento quería dejar claro que «mens sana in corpore insepulto» (sic). Frente a la ambición de conocer el presente, el humanismo débil se conformaría con proporcionar elementos decorativos a la retórica de lo actual. Pero ¿qué demonios son las humanidades? No son una disciplina. Ni un conjunto de disciplinas. Ni siquiera un título universitario. Las humanidades son la vía científica de que disponemos para acceder a la singularidad de las cosas humanas y, desde ellas, al conocimiento de lo que somos. Debemos tener en cuenta que el término humanitas traduce la palabra griega paideia, 39 que daba nombre al esfuerzo sostenido por dotarse de una forma que pudiera ser observada con satisfacción, sin sentir vergüenza ni temor. El humanismo sería, pues, ese esfuerzo a lo largo de una vida por hacer algo noble con nosotros mismos. Así que ser humanista, en el fondo, implica «ser cabalmente humano». Uno de los puntos de máxima tensión en los disturbios que conmocionaron el Reino Unido entre el 6 y el 10 de agosto del 2012 se encontraba en la calle Clapham Junction, al sur de Londres. Un grupo numeroso de jóvenes dispuso de dos horas de completa impunidad para romper los cristales de los escaparates de las tiendas y hacerse con todo lo que había en su interior. Lo que más les interesó fueron los productos electrónicos, la ropa de marca y el material deportivo. Muchos se hacían fotografías posando orgullosos con sus trofeos tecnológicos ante los escaparates rotos. Solo hicieron una excepción: la librería. No había en ella nada que les interesara. Y eso que no se trata de una librería que pase desapercibida. Pertenece a la cadena Waterstones y tiene dos grandes escaparates bien iluminados a ambos lados de la puerta de acceso. Pero esos jóvenes ni tan siquiera parecían conscientes de su existencia. No deberíamos tomar este hecho como un suceso aislado. Las evaluaciones internacionales ponen de manifiesto una caída constante en la competencia lectora de los alumnos europeos que coincide con una peculiaridad notable: nuestros adolescentes son la primera generación de la historia que consume más textos escritos por autores contemporáneos que por clásicos. La adolescencia parece vivir un proceso acelerado de independencia del mundo y de la cultura de los adultos. Entre nosotros, abundan adolescentes que no solo no leen ningún libro, sino que manifiestan una clara hostilidad hacia la propia lectura, haciendo del rechazo al libro una señal de identidad subcultural. En el artículo de La Vanguardia que he mencionado anteriormente, ofrecía cuatro tesis sobre el humanismo que pretendían servir, de hecho, como defensa de un humanismo fuerte. Son las siguientes: 1. El humanismo solo es útil a quien esté dispuesto a combatir la vulgaridad que lleva adherida al alma. 2. El humanismo solo tiene sentido si las cosas humanas son noéticamente heterogéneas, es decir, si su naturaleza específica solo es comprensible mediante un acceso también específico a ellas. Lo humano solo se comprende desde lo humano. 40 3. Humanizar consiste en educar tanto la atención como el apetito. 4. El humanista es sensible a «la gran conversación». 1. El humanismo solo es útil a quien esté dispuesto a combatir la vulgaridad que lleva adherida al alma. Es decir, a aquel que se preocupa por tratar de realizar la mejor versión de sí mismo. Las humanidades no se conforman con entender la democracia como una aspiración universal de igualdad y propugnan una igual aspiración a la excelencia. En el décimo aniversario de la muerte de Borges, su amiga Susan Sontag le escribió una carta (Letter to Borges) en la que le decía lo siguiente: «Los libros no son solo la arbitraria suma de nuestros sueños y nuestra memoria. Nos ofrecen también un modelo de autotrascendencia». Pero para ello hay que aprender a leer tal como nos invitaba Kierkegaard: debemos leer las obras ajenas de la misma manera que a nosotros nos gustaría ser leídos, porque de te fabula narratur: «es de ti de quien habla este texto». Por esa misma razón, para poder leer a Kierkegaard, Unamuno aprendió danés; así vivió espiritualmente con él en Copenhague mientras leía sus obras. Vivir con el autor de los libros que leemos es, obviamente, una aspiración que está fuera de nuestro alcance, pero sí podemos aspirar a no alejarnos mucho de él. Es decir, a comprenderlo tal como se comprendía a sí mismo, a ser respetuoso con su obra y a manejar con delicadeza sus ideas, según nos aconseja Mr. Mifflin, el protagonista de La librería encantada, de Christopher Morley. Un día un joven le comentó la suerte que tenía de poder trabajar en un lugar tan tranquilo y acogedor como una librería de viejo. «Nada de eso —le contestó Mr. Mifflin—. Vivir en una librería es parecido a hacerlo en un almacén de explosivos. Los estantes están llenos del combustible más furioso del mundo: los cerebros de los hombres.» Mr. Mifflin es también el protagonista de otro cuento de Morley, La librería ambulante. Trata de la librería El Parnaso, formada por un cochecito tirado por un viejo caballo que recorre el país, de pueblo en pueblo, vendiendo libros e intentando, por encima de todo, convencer a los habitantes de cada casa sobre las bondades del hábito lector. «Que nos digamos hombres no nos convierte en Hombres —pregona Mifflin—. Ninguna criatura sobre la faz de la tierra tiene derecho a considerarse un ser humano hasta que no esté en posesión de un buen libro.» 41 Sobre esta misma cuestión reflexionaba Marc Fumaroli el 11 de noviembre del 2006, en una conferencia en el Nexus Institute de Ámsterdam, titulada «Éducation de la liberté vs. culture et communication», que un año después fue publicada en España por la editorial Arcadia bajo el título de La educación de la libertad. Fumaroli comenzaba preguntándose cómo se había podido llegar al desprecio supino actual hacia la lectura de los clásicos, cuando, desde Quintiliano en el siglo I d. C., esta lectura había sido considerada el mejor recurso para la formación de los jóvenes: «¿Por qué, de repente, desde hace medio siglo, una tendencia general ha ido marginando y despreciando esa educación tradicional del espíritu, de la imaginación y de la sensibilidad a través de los clásicos y ha relegado su estudio a los seminarios de especialistas?». Fumaroli ofrece distintas respuestas, pero subraya especialmente una: la relegación de las humanidades ha venido de la mano del triunfo de una dogmática a la que le da el nombre de «ética del igualitarismo» que desprecia la educación humanística porque la considera elitista, a pesar de que, con toda evidencia, ha sido la educación fundada en el canon de los clásicos la que ha permitido la movilidad social. A los revolucionarios franceses, que proclamaron la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no se les ocurrió jamás cuestionar el canon clásico de la educación. Las cosas cambiaron, sin embargo, con las revueltas estudiantiles de Mayo del 68, cuando la pasión igualitaria dominó el mundo de la educación, provocando un giro radical de ciento ochenta grados respecto de lo que significaba «ser educado» (de la paideia). Ahí ya se defendió que la misión principal de la escuela no debía consistir en la transmisión de saberes y de cultura, sino en lograr una sociedad que fuera más igualitaria mediante una educación igual para todos. El latín dejó de estudiarse por ser demasiado abstracto y difícil y las demás disciplinas humanísticas quedaron reducidas en los planes de estudio a su mínima expresión por resultar sospechosamente elitistas. Fumaroli, sin embargo, parece confiar en el surgimiento de un nuevo movimiento humanista: «Nuestros países europeos precisan de sabios y de técnicos de primer orden, igual que precisan de una élite letrada». Si bien para conseguir este fin confía más en la fuerza del individuo que en la acción del Estado, pues, en su opinión, por muy eficaz que este sea y por muy beneficiosa que resulte su gestión, «nada sustituye al coraje personal de quienes se resisten a la fascinación de los fenómenos de masas y a las incitaciones de los conformismos de la época». 42 Tres años después, en el 2009, el filósofo y lingüista francés Jean-Claude Milner, uno de los propagandistas más distinguidos del movimiento «Salvar las Humanidades», publicaba L’Arrogance du présent. Regards sur une décennie, 1965-1975, donde revisa su juventud sesentayochista, a la que no tiene reparos en calificar de arrogante. Sabe de qué habla, porque se formó a la sombra de Althusser y Lacan y fue un militante distinguido del partido maoísta Gauche Prolétarienne. Aquellos jóvenes del 68, dice Milner, fueron arrogantes porque se consideraban, ingenuamente, la generación más sabia, libre y crítica de toda la historia de la humanidad. Milner dejó atrás su pasado hace décadas, cuando publicó De l’école, una reflexión pionera en la crítica a las reformas pedagógicas francesas desde una perspectiva republicana, reivindicando «el ideal de una escuela elitista para todos». A su parecer, el activismo pedagógico otorga una relevancia excesiva a los métodos de aprendizaje, en detrimento de la autoridad de los contenidos. Por eso acaba pareciéndose mucho al asamblearismo sesentayochista. Milner concluye que una de las herencias más claras del activismo político de los años sesenta ha sido la humillación del fracaso escolar del presente. Las humanidades, por consiguiente, suponen también adoptar una actitud resistente contra la invasión vertical de los bárbaros. 2. El humanismo solo tiene sentido si las cosas humanas son noéticamente heterogéneas, es decir, si su naturaleza específica solo es comprensible mediante un acceso también específico a ellas. Lo humano solo se comprende desde lo humano. El humanista sabe algo que no suele figurar entre las acumulaciones de datos de las llamadas ciencias sociales: que las cosas humanas son sui generis. No son una parte del todo homogénea con el resto. Para conocerlas científicamente hay que acceder a la percepción que el hombre posee de sí mismo, es decir, a las cosas que dice de sí. Esto es, en definitiva, lo que nos enseña el Sócrates de los Diálogos de Platón. Pero si para conocer lo que son los hombres hay que escuchar primero cuanto estos dicen de sí mismos, entonces, sea cual sea el avance de las ciencias naturales, Sócrates continúa siendo nuestro contemporáneo. Podemos añadir algo más: los diferentes filósofos que han seguido este camino nos han venido señalando una serie de problemas que aparecen de forma reiterada cuando se aborda lo humano. Quizás entonces la recurrencia de estos 43 problemas nos diga algo sobre la naturaleza humana. Si tenemos presentes estas reiteraciones, podremos concluir que, aun cuando haya muchas cosas que cambien, solo cambian las que no son estables. Por último, si las cosas humanas son sui generis, el humanismo dispone de buenos argumentos para explicar por qué los hombres no somos nuestro cerebro. La idea de que todo cambie y de que, en consecuencia, nuestra concepción de la buena educación también deba cambiar de arriba abajo es un prejuicio antihumanista que da por sentado que la excelencia humana es un asunto ocasional y que existen diferencias irreconciliables entre los hombres. De hecho, la mitificación del cambio ha venido de la mano de la idealización de la heterogeneidad de lo humano, la cual postula que, dado que los individuos son entre sí distintos, han de ser educados de manera diferente, olvidando que si bien todos somos diversos, todos somos asimismo hombres. Esta identidad común es la condición de posibilidad de la democracia. Por eso Montesquieu pudo decir que si el principio de la aristocracia es el honor y el principio de la tiranía es el miedo, el principio de la democracia es la educación común. 3. Humanizar consiste en educar tanto la atención como el apetito. Esto es, en educar las virtudes intelectuales y las morales. La civilización es frágil y vulnerable, como el siglo XX se ha encargado de demostrarnos de la manera más dolorosa. Nadie nace civilizado. Civilizar significa educar la atención y el apetito. El humanismo tiene por misión ofrecer a los hombres motivos nobles en los que poder fijar su atención y a los que dirigir su apetito. Sabe —y solo lo sabe él— que la respuesta a la pregunta «qué es el hombre» no se encuentra en los huesos de Atapuerca, sino en nuestra aspiración a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Por eso resulta esencial ofrecer a los jóvenes objetos de estudio que trasciendan esos huesos. Hay un gesto que resume perfectamente lo que se espera de las humanidades. Lo encontramos en los Consejos sobre la política de Plutarco: cuando los atenienses capturaron a un mensajero de su peor enemigo, el invasor Filipo de Macedonia, descubrieron que, entre los documentos que llevaba encima, había una carta de este dirigida a su mujer, Olimpia. Decidieron no abrirla porque consideraron que no tenían ningún derecho a entrometerse en la correspondencia entre dos esposos. Otro ejemplo: «Había un varón en Barcelona llamado José ben Sabarra. Vivía tranquilo y reposado entre amigos y compañeros». Así comienza el Sefer Saasouim o 44 Libro de enseñanzas deleitables del judío barcelonés José ben Sabarra, nacido en 1140. Este libro narra su supuesto viaje en compañía del diablo por tierras de Sefarad. De las muchas sabidurías deleitables que recoge, hay una que me viene como anillo al dedo: «Alguien preguntó a un maestro de moral quién le había enseñado lo que sabía. “Observo a los estúpidos y hago lo contrario”, contestó». Un poco más adelante, Sabarra caracteriza a los estúpidos por estos dos rasgos: su incontinencia verbal y la fragilidad de su atención. Les confieso que, como pedagogo, el dominio del silencio, de la atención y del apetito por parte de nuestros jóvenes se ha vuelto mi obsesión. Por eso me ha interesado tanto lo que cuenta Jin Li, una maestra norteamericana de origen chino, en su libro Cultural Foundations of Learning: East and West (2012), en el que se interesa por las actitudes que muestran los alumnos de diferentes procedencias hacia el aprendizaje. Su conclusión es que mientras que los occidentales asociamos el aprendizaje a voces como pensar, escuela, cerebro o información, los chinos lo asocian a las expresiones de tener hambre o tener sed. 4. El humanista es sensible a «la gran conversación». Solo puede considerarse educado el individuo capaz de entender la gran conversación que mantienen entre sí los hombres ilustres de nuestra cultura y que ha conformado el paisaje humano en el que nos desenvolvemos cotidianamente. La cultura occidental remite a esa conversación que se inició en la aurora de Grecia y cuya prolongación siente el humanista como una misión. La cultura occidental no se encuentra en ningún libro sagrado ni en ningún reclinatorio. No hay ningún libro indiscutible en Occidente. Lo único sagrado es el diálogo. Por eso privar a los jóvenes de la posibilidad de acceder a la gran conversación supone convertirlos en extranjeros de su propia cultura. Para acceder a ella hay que aprender a leer, escribir, hablar, escuchar, comprender y pensar. Y cada una de estas operaciones intelectuales puede muy bien, por sí misma, constituir la tarea de una vida. Si leer a los clásicos se ha vuelto difícil, la culpa no la tienen los clásicos. Nuestras dificultades no nos conceden ningún privilegio. Al contrario, nos cierran las puertas de acceso a la gran república del saber. Una persona educada es aquella capaz de sentarse a los pies de los grandes y entender la conversación que mantienen entre sí. 45 Para concluir quisiera llamar la atención sobre la denominada «teoría de las inteligencias múltiples» porque bien podría servir para dar cobertura psicológica a la desgana lectora que algunos alumnos muestran con la excusa de que su «inteligencia lingüística» es débil. A Howard Gardner, el creador de esta teoría, le concedieron el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Dadas las reticencias de Gardner con la metodología científica, me imagino que el jurado advirtió algo que la inmensa mayoría de los psicólogos y la totalidad de los neurólogos simplemente no es capaz de ver por falta de datos significativos. No hay duda de que Gardner ha fracasado a la hora de convencer a sus colegas. Según Gardner, los niños aprenden de manera diferente, pero no porque cada uno tenga su propia vía de acceso a un saber común, sino porque ni existe una inteligencia general ni tampoco un saber común, solo existen inteligencias particulares que se manifiestan como tales en referencia a saberes particulares. Por ejemplo, ante el saber matemático, los niños que dispongan de una inteligencia matemática estarían mejor capacitados que los que posean una lingüística, espacial o naturalista. Sin embargo, podríamos preguntarnos entonces cómo se explica que personas con diferentes inteligencias sean capaces de llegar a acuerdos comunes. ¿Por qué iban a estar dispuestos a someter sus divergencias a un criterio compartido en caso de que no hubiera nada ni nadie con la autoridad necesaria para decidir qué es un comportamiento universalmente inteligente? Por otra parte, si esta teoría fuera cierta, no existiría la posibilidad de ordenar el saber. Todos tendrían la misma jerarquía. Pero si resulta que el «principio de no contradicción» es solo una propiedad de la inteligencia lógica, entonces debemos empezar a preocuparnos por la difusión de esta teoría. Algunos sostienen que Gardner, en lugar de inteligencias, debería hablar mejor de aptitudes, talentos o habilidades. El hecho de que las habilidades se hallen desigualmente repartidas lo hemos sabido siempre, mientras que esto de que las inteligencias estén repartidas democráticamente sería algo que solo dice Gardner. Él mismo ha reconocido que, si en lugar de inteligencias hablase de talentos, no sería tan famoso. Así pues, lo que hay de interesante en esta teoría no es nuevo y lo que se presenta novedoso resulta muy problemático. Solo los pedagogos adeptos al romanticismo new age parecen dispuestos a acoger estas ideas, posiblemente porque les permiten pensar que todo el mundo es bueno para algo. Aunque Gardner advierta que ha 46 elaborado una teoría científica que no guarda ninguna relación con prescripciones pedagógicas, evidentemente, si lo que dice es cierto, entonces el sentido común carece de fundamento y el humanismo es algo adecuado solo para la secta intelectual de los humanistas. 47 El valor del magisterio Revista Mercurio, enero del 2016 Había una vez un niño que estaba en una clase de matemáticas. De repente un pajarito se posó en el alféizar de la ventana y comenzó a cantar. El profesor siguió llenando de números y letras la pizarra, insensible a la belleza de su canto. El pájaro mostraba al alumno la belleza de la vida mientras el profesor seguía con sus ecuaciones. El alumno, que era sensible y emotivo, permitió que su conciencia fluyera hasta sintonizar con el canto del pájaro. Su corazón se encontraba en el alféizar, no en la pizarra, y durante unos minutos fue intensamente feliz. De este cuento se pueden extraer varias conclusiones interesantes sobre las convicciones de algunos pedagogos: 1. No solo son insensibles a la belleza de las matemáticas, sino que no tienen ningún pudor en confesarlo, sin comprender que hay profesores de matemáticas capaces de mostrar la belleza de los números. 2. Sospechan que los profesores de matemáticas son sordos. 3. Creen que es más educativo atender al canto de un pájaro que a las explicaciones de un profesor. 4. No les importa que el alumno suspenda el próximo examen de matemáticas sin aprobar por ello el de ornitología. 5. Ignoran la estrecha relación existente entre la música y las matemáticas. Muchos pedagogos están convencidos de que hay que permitir que los niños sigan los caminos de su propia atención. Aprender, nos aseguran, es fácil y entretenido porque todos nos hacemos preguntas y somos filósofos y científicos en potencia. La verdad es que, si se trata de aprender algo general, es posible hacerlo de cualquier manera, pero si 48 se trata de adquirir conocimientos que sean relevantes y sistemáticos, habremos de poner algo de nuestra parte, pues los conocimientos no se ordenan por sí solos. Pensar es fácil; pensar bien, no tanto. Por eso es más probable que en los transportes públicos nos encontremos antes a personas resolviendo sudokus que leyendo a Hegel. Todos, efectivamente, nos hacemos preguntas, pero no necesariamente buenas preguntas. Millones de hombres han visto caer desde antiguo manzanas de los árboles. Pero para vislumbrar en su caída el esbozo de una ley científica, se necesita tener la mirada educada científicamente. Para pensar bien, hemos de aprender a quedarnos a solas con nuestros pensamientos y formularles las preguntas adecuadas. Hay quien no puede hacerlo por incapacidad para dominar su atención. Nuestra querencia espontánea no es la concentración, sino la dispersión. De ahí que la facultad de controlar la propia atención sea el verdadero fundamento de la inteligencia, del carácter y de la voluntad. Cuando se dice que el conocimiento debe ser construido por el alumno, debemos preguntarnos si ese estudiante tiene ya educada su capacidad de atención, porque, de lo contrario, solo estará blindando su narcisismo. La verdad es que no hay ningún conocimiento que no pueda ser transmitido. Obviamente, es posible transferirlo mejor o peor, pero el buen profesor va a intentar evitar que nos perdamos en los vericuetos de nuestras distracciones. «La tortura más cruel es la del maestro que no tiene nada que enseñar», decía Erasmo. Tenía razón, porque aprendemos, fundamentalmente, por impregnación. Vivimos tiempos extraños, en los que una escuela se puede hacer de pronto popular por haber mostrado fobia al pupitre, a la pizarra, al libro de texto, al aula, a las asignaturas… o al profesor mismo. Lo novedoso parece sustituir a lo bueno en el orden de nuestros valores. Pero es difícil encontrar una escuela innovadora que pueda aclararnos qué evidencias se propone conseguir y evaluar en sus alumnos. Los centros docentes, en general, prefieren evaluarse más por la altura de sus propósitos que por la evidencia de los resultados. Dicen que nuestra escuela está enferma de monotonía, pero a mí un horario lectivo bien hecho me parece casi un milagro, especialmente si es seguido con puntualidad, porque la puntualidad de los profesores evita no pocos problemas de disciplina en las aulas. En PISA 2009 se decía que en España las pequeñas interrupciones consumen el 20 % del tiempo de clase. Es decir, de los cinco días lectivos semanales, uno lo dedicamos a intentar poner orden. 49 A mi modo de ver, los rasgos que caracterizan al buen maestro son los siguientes: 1. Domina el oficio: es puntual, sabe hablar y mirar a los alumnos a la cara y conoce por qué hace lo que hace en cada momento. 2. Posee conocimientos amplios y sabe cómo transmitirlos. No hay didáctica de las matemáticas que se precie sin un buen conocimiento de la materia. 3. Se compromete con prácticas reflexivas, es decir, con evidencias. No solo se preocupa por cómo tener éxito. También le interesan las causas de las dificultades que muestra cada alumno, la lógica que subyace a sus errores. He defendido con frecuencia la necesidad de contar con una errorología. 4. Su rumbo es coincidente con el del centro. 5. Es consciente de la dimensión política y no solo psicológica de su trabajo. Por eso se ocupa de transmitir con cariño a los jóvenes lo mejor del legado cultural colectivo. 6. Conoce los métodos que carecen de evidencia científica, sea cual sea su glamur en la prensa. Sabe que con la excusa de la innovación se están introduciendo con un entusiasmo acrítico las más curiosas metodologías basadas en pseudociencias o en ciencias mal comprendidas (piénsese en los neuromitos). Al mismo tiempo que crecen las críticas al conocimiento factual, se fomenta el emotivismo y, en general, la pedagogía new age. Sin embargo, es de sentido común evitar todos aquellos métodos que a lo largo de los años no hayan demostrado ninguna eficacia, salvo que se estén utilizando de manera experimental. En ese caso, habría que tener a las familias bien informadas. 7. Enseña para educar y, en consecuencia, presta suma atención a la adquisición de las virtudes intelectuales. Ahora bien, si lo que el maestro desea es ser bien recibido en un congreso innovador, lo que deberá hacer, ante todo, es recurrir a los tópicos sentimentales sobre los sagrados derechos del niño, resaltando especialmente su derecho a conquistar la felicidad por medio de la libertad. Y si además pretende ganarse un aplauso extra, entonces deberá lamentarse de la crueldad que suponen los exámenes y los deberes, condenar el currículo tradicional, la compartimentación del saber en asignaturas, la memorización y la 50 disciplina. Esto no lo digo yo, sino que ya fue expresado por el pedagogo William Chandler Bagley en… 1934. Querer ser solo innovador denota una gran falta de ambición y, sobre todo, de originalidad. La historia de la educación es el relato del descontento mostrado por la escuela consigo misma. Vayan ustedes a una biblioteca de pedagogía y lo comprobarán. La ideología de la innovación ha sido la ortodoxia pedagógica al menos desde que en 1928 Ferrière publicó, conmemorando el centenario de Pestalozzi, el libro Tres heraldos de la nueva educación, dedicado a los innovadores Hermann Lietz, Giuseppe LombardoRadice y Frantisek Bakule. En el prólogo se recogen todas las críticas que los innovadores de hoy dirigen a la escuela tradicional. Pero la crítica a un constructo teórico llamado «escuela tradicional» está tan presente hoy en las facultades de Educación que es más probable que en la actualidad los estudiantes de Magisterio conozcan mejor Summerhill o los profetas de la descolarización que los métodos bien contrastados para el tratamiento de la dislexia. En Inglaterra acaban de invitar a treinta maestros de Shanghái con el objeto de que les muestren cómo enseñan las matemáticas. Lo que han puesto de manifiesto es que los alumnos pueden comprender las matemáticas yendo paso a paso, un concepto después de otro, asentando lo nuevo sobre lo ya aprendido, mirando al profesor a la cara. Podemos, claro, despreciar las enseñanzas de los chinos, pero deberíamos también explicar a los padres para qué clase de mundo educamos a sus hijos: si para el que efectivamente tendrán o para aquel otro imaginario que a algunos pedagogos les gustaría que tuvieran. 51 A favor de la evaluación escolar objetiva Bilbao, Cátedra de Cultura Científica, Universidad del País Vasco, 17 de marzo del 2017 52 Introducción La evaluación escolar es inherente a cualquier práctica pedagógica, pero si se aspira a una práctica pedagógica reflexiva, hay que aspirar también a una evaluación escolar objetiva o, como a mí me gusta llamarla, trazando una analogía entre el médico de cabecera y el maestro, a una «pedagogía clínica». ¿Qué hace un médico de cabecera cuando se le presenta un paciente con molestias indefinidas? En primer lugar, intenta convertir esas molestias en síntomas que lo ayuden a establecer un diagnóstico fiable y un tratamiento riguroso. Si el paciente mejora, continúa con el tratamiento hasta su curación; si no es así, modificará el tratamiento o el diagnóstico. Para que la práctica clínica sea posible, el médico necesita conocer, basándose en evidencias, la diferencia existente entre salud y enfermedad, la evolución previsible de una enfermedad y los efectos del tratamiento. La práctica clínica muestra más respeto por las evidencias que tiene delante que por esas autoridades que con los ojos cerrados dicen lo que hay que hacer. Traslademos esto a la pedagogía. La práctica de la pedagogía clínica necesitaría: 1. Conocer qué es una persona educada (con salud) y qué una experiencia educativa (en esto insistía Dewey en Experiencia y educación, de 1938). 2. Disponer de un saber preciso sobre las lógicas que subyacen a los errores de nuestros alumnos (a este reconocimiento del error podemos darle el nombre de errorología) que nos permita, por ejemplo, decirles a los padres algo más que vaguedades sobre las dificultades que padecen sus hijos, del tipo «puede hacerlo mejor», «es buen chico pero se distrae», «se esfuerza pero…», etcétera. 3. Tener clara la diferencia entre, por una parte, ocurrencias pedagógicas y prácticas bien contrastadas de forma empírica y, por otra, entre ideología y ciencia, pues a veces lo que nos muestra la ciencia no quiere verlo la ideología. Hoy, ideológicamente, no ponemos reparos a constructos tan problemáticos como las inteligencias múltiples o los estilos de aprendizaje, pero no queremos saber nada del factor G ni del C. I. Las prácticas docentes se basan menos en evidencias y en 53 saberes consolidados que en una mezcla acrítica de creencias, ideologías y experiencias personales de cada docente. 4. En resumen, se trata de tener clara la función propia de la escuela, porque la escuela no es la vida, sino una reducción específica de esta. Como también el ámbito de la familia, del barrio o el de los amigos son reducciones particulares de la vida y en cada una de ellas aprendemos algo que solo dicha reducción hace posible. Así pues, lo que aprendemos como nieto no podemos aprenderlo en calidad de amigo o alumno. La experiencia escolar es, sin duda, importante pero reducida. Ocupa aproximadamente un 10 % del tiempo anual de un niño en primaria y un 12 % en la ESO. Por otra parte, hoy estamos observando que la sociedad recibe y se adapta a las innovaciones con mayor rapidez que las instituciones. Por eso las familias están asumiendo que la trayectoria educativa de sus hijos es responsabilidad suya, pero lo hacen de forma diversa. Los padres con formación universitaria dedican hoy mucho más tiempo a sus hijos que hace cincuenta años, y nueve de cada diez alumnos asisten a actividades extraescolares. Precisamente porque la escuela no puede pretender contar con la exclusiva de la formación de un niño, debe tener clara su función específica. Creo que existe un consenso vago sobre esta cuestión, que podríamos formular así: «Procurar asentar los cimientos de los desarrollos posibles de la persona». Las divergencias surgen cuando queremos concretar qué entendemos por cimientos. Será la claridad mostrada con respecto a los fines de la educación la que nos oriente sobre el valor de la evaluación escolar objetiva. No la entenderán de la misma manera las escuelas que prioricen la transmisión del conocimiento organizado de forma secuencial en asignaturas (centradas en el qué del aprendizaje) que aquellas que prioricen competencias de otro tipo (el aprender a aprender, por ejemplo). Recientemente, la Fundación Telefónica ha editado un folleto titulado Viaje a la escuela del siglo xxi, en donde asegura haber identificado «las escuelas más innovadoras del mundo para comprender aquellas metodologías clave que están cambiando en educación». Lo curioso es que equipare el proyecto de las escuelas 21 de Cataluña con el de las escuelas KIPP norteamericanas, que van claramente en direcciones opuestas. La primera duda del valor de los exámenes y las notas, mientras que la segunda se centra en la evaluación objetiva y continua del progreso del alumno. Es fácil constatar que a medida que se 54 vuelven más borrosas las motivaciones finales (el para qué del aprendizaje), se multiplican de forma heterogénea las causas eficientes (el cómo se aprende). La evaluación escolar objetiva solo tiene sentido si se conoce bien el para qué específico de la escuela. 55 El valor de la evaluación No voy a detenerme en las críticas a la evaluación, pues forman parte de ella en tanto que metaevaluación. Prefiero resaltar lo obvio: no podemos prescindir, de facto, de ella. Está presente en la escuela a lo largo de toda la jornada. El profesor se encuentra continuamente observando el comportamiento de sus alumnos, extrayendo conclusiones, aunque sean provisionales, y haciendo juicios de valor; no en vano, da consignas, provoca estímulos, solicita, compara… Y si esto es lo que hacemos, ¿no deberíamos preocuparnos por hacerlo bien? Por «hacerlo bien» entiendo básicamente lo siguiente: 1. Que la evaluación proporcione información relevante sobre la lógica del acierto y del error de un alumno. En última instancia, la evaluación solo se justifica por el rigor de la información proporcionada en relación con la competencia del alumno para evaluarse a sí mismo. Lo que importa es la cantidad y la calidad de las inferencias que nos permita hacer, tanto sobre el sujeto como sobre el objeto de conocimiento. Nadie cuestiona la importancia de saber que los alumnos pobres tienen más posibilidades de repetir curso en igualdad de conocimientos que los ricos. Nadie discutía en los Estados Unidos antes de la No Child Left Behind que los test de lectura evaluaran la competencia general lectora. Hoy, gracias a la información proporcionada por la aplicación de esta ley, E. D. Hirsch (Why Knowledge Matters) afirma que no existe una habilidad general lectora y que la competencia lectora depende, en cada caso, del conocimiento que posea una persona acerca de la materia que esté leyendo. Para leer bien se necesita, dice Hirsch, una buena educación general. En resumen, parece ser que es la memoria a largo plazo, y no míticas habilidades generales, lo que debe trabajarse si se quiere mejorar la comprensión lectora. 2. Los test buenos no son los perfectos, sino aquellos que proporcionan datos metaevaluadores que nos permitan criticarlos objetivamente a fin de comprender mejor nuestro quehacer. En 1962, Laugier y Weinberg mostraron que, para obtener una nota justa en las pruebas de selectividad, en realidad sería necesario que esta fuera resultado de la media de 13 correctores en matemáticas, 16 en 56 física, 19 en latín, 78 en francés y 127 en filosofía. Lo cual no niega el valor de la evaluación, sino que nos proporciona una información valiosa sobre la complejidad de los diferentes objetos de conocimiento. En definitiva, la evaluación objetiva es la que se adapta a la especificidad de cada conocimiento. Cuanto más formalizado esté un campo de conocimiento (pensemos en las matemáticas), más factible va a resultar organizar secuencialmente el aprendizaje, pero entonces corremos el riesgo de sobreevaluar la propia formalidad del lenguaje del alumno (la lógica inherente a su uso de la lengua). Por el contrario, cuanto menos formalizado esté el objeto de conocimiento (pensemos en la historia), más difícil va a ser organizarlo secuencialmente y su comprensión estará más condicionada por la riqueza y rigor del lenguaje informal del alumno (sus giros coloquiales, etcétera). 3. La evaluación objetiva, además de ayudarnos a comprender la especificidad del objeto de conocimiento, debería permitirnos identificar aquellos conceptos y metaconceptos que en cada disciplina posean mayor capacidad de transferencia. 4. No existe el sistema pedagógico ideal. Más aún, en educación, el país que se limita a copiar a otros suspende. Hay que buscar la propia vía para el progreso, y de aquí que las prácticas reflexivas sean imprescindibles. La evaluación, pues, es un quehacer profesional que debería permitir al profesor verse a sí mismo en cierta manera como un sustituto bien informado de cada alumno. Llegados a este punto, quisiera ocuparme de la evaluación escolar desde sus tres vertientes posibles: la del alumno, la del profesor y la del centro, y, por último, apuntar alguna idea sobre la evaluación de las políticas educativas en la medida en que estas tengan repercusión en las tres vertientes mencionadas. 57 La evaluación del alumno Tras analizar los datos españoles de PISA, Andreas Schleicher decía algo a lo que me parece que no se le ha prestado suficiente atención: «España aparece mejor posicionada en los rankings internacionales cuando se considera la proporción de jóvenes que tienen titulación universitaria que cuando se evalúa el nivel de comprensión lectora o habilidad aritmética de estos jóvenes. Más de un tercio de los graduados universitarios españoles no supera el nivel dos en la prueba de comprensión lectora. Por tanto, no están suficientemente preparados para lo que sus puestos de trabajo exigen». No es un dato menor. Añadiré otro más. Siempre pensé que las competencias de los alumnos catalanes eran mejores de lo que nos decían las pruebas de PISA. Hoy puedo afirmar que en efecto es así, aunque no esté muy seguro de que ello sea una buena noticia. Los alumnos catalanes se muestran especialmente frágiles resolviendo las cuestiones que contengan un enunciado extenso y cuya pregunta se halle al final de este. Además, a medida que van avanzando en la prueba, van cometiendo fallos que al principio no cometían. Esto parece indicarnos la conveniencia de no separar la adquisición de conocimientos de la educación de la atención. Los datos de PISA muestran una vertiginosa caída en la capacidad de concentración de nuestros alumnos a medida que una prueba se prolonga en el tiempo, de manera que no resulta fácil saber cuándo estamos evaluando los conocimientos del alumno y cuándo su capacidad de atención. Del mismo modo que nadie se escandaliza cuando hacemos un sociograma para visualizar esquemáticamente las relaciones sociales en clase, nadie debería tampoco rasgarse las vestiduras si en un curso determinado tenemos claro qué queremos conseguir y, en función de ello, trazamos la trayectoria del aprendizaje de cada alumno y situamos su posición en el percentil correspondiente del grupo. Para ello, el buen examen se presentará como un instrumento a la vez formador y evaluador. Sin feedback, ¿cómo podría saber un alumno lo que ha aprendido? ¿Cómo lo sabría el profesor? La observación de la respuesta del alumno es tanto más importante cuanto más cercana se halle temporalmente de la actividad de aprendizaje. Esto supone dar importancia a la memoria, porque lo que no esté en la memoria ¿cómo sabemos que se ha aprendido? 58 No hay por qué tener miedo a los buenos exámenes. Además de permitir el feedback, facilitan la memorización, el pensamiento autónomo, la metacognición, la concentración, la educación de la atención, y al mismo tiempo ofrecen al profesor evidencias y al alumno le ayudan a objetivar su esfuerzo, permitiéndole la metarreflexión. Por supuesto, el feedback y el examen son más útiles cuando la actividad se halla bien organizada y secuenciada en un currículum que avanza paso a paso, de lo simple a lo complejo, y que sitúa en el centro el dominio cognoscitivo (estoy pensando en la taxonomía de Bloom). 59 La evaluación del profesor Barber decía en el 2007 que «la calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus profesores» y es bien conocido cómo en su informe para McKinsey concluyó que «los mejores sistemas escolares son los que tienen los mejores profesores».1 En los últimos años, al mismo tiempo que se ponía en duda la evaluación del alumno, se ha ido destacando la evaluación del docente, focalizando en él las deficiencias del sistema. En los Estados Unidos, se ha convertido en una obsesión. Abundan los estudios al respecto. Los más conocidos son los del economista Eric Hanushek, quien, tras dejar constancia de que unos profesores son mucho más efectivos que otros, propone el despido inmediato de los menos eficaces para conseguir un sistema educativo de éxito. Pero no acabamos de ponernos de acuerdo en los criterios que permitirían identificar al profesor eficiente, y cuando intentamos hacerlo, el resultado supone con frecuencia un deterioro de la convivencia entre los profesores. Aquí también la metaevaluación es de suma importancia. En los Estados Unidos comenzaron a experimentar el incentivismo económico docente a mediados de los años ochenta del siglo pasado (Texas, Florida, Nueva York, Portland…) y no solo no ha funcionado, sino que en Texas los resultados de los alumnos empeoraron. Hay cosas que conviene saber cuando se escribe un libro blanco. La misma OCDE lo reconoce (Building a High-Quality Teaching Profession, 2011). Pero necesitamos una evaluación que nos permita identificar las mejores prácticas y nos ayude a desenclaustrarlas. Como las buenas prácticas dependen de concepciones heterogéneas sobre los fines de la educación, precisamos fomentar la creación de redes de centros con convicciones similares que compartan críticamente sus prácticas reflexivas. En Nueva Zelanda, para promover la corresponsabilidad educativa se incentivan las comunidades de aprendizaje entre seis y ocho centros de primaria y secundaria, que trabajan juntas el currículum y comparten conocimiento, recursos y desarrollo profesional. Cuando la evaluación pretende mejorar las prácticas docentes, los profesores se muestran más colaboradores que si sospechan que los resultados tendrán consecuencias en su salario. En cualquier caso, no deja de ser curioso que España sea uno de los países de la OCDE con más maestros que se declaran constructivistas, a pesar de que el 90 % 60 utiliza el libro de texto de manera regular en clase. Es también el país en el que el aprendizaje se ve más afectado por interrupciones. No parece que sea tampoco el que posee los docentes más optimistas. Cuando se pide a los maestros que comparen el estado actual del sistema educativo con el de su infancia, el 16,9 % afirma que es claramente mejor; el 14,2 %, algo mejor; el 11,1 %, ni mejor ni peor; el 21 %, algo peor, y el 36,9 %, claramente peor. Sin embargo —y dejo ahí los datos para la perplejidad—, es uno de los países en los que más satisfechos se manifiestan los alumnos con su vida en los centros educativos. 61 La evaluación del centro A partir de los años noventa, el incremento de la autonomía de los centros ha venido acompañado por una creciente conciencia de la necesidad de su evaluación. A ningún centro sostenido con fondos públicos debería serle indiferente su eficiencia, que yo entiendo como el resultado de la diferencia entre excelencia y deficiencia dividida por el coste de un alumno. Las familias deberían saber que la Administración educativa se encarga de que todas las escuelas alcancen unos objetivos mínimos, de la misma manera que la sanitaria se encarga de que todos los restaurantes cumplan con unos estándares de calidad. Nicky Morgan, secretaria de Educación del Gobierno británico, ha decidido aplicar un plan de mejora en aquellas escuelas en las que, al menos durante tres años, el 85 % de los alumnos se encuentre por debajo del promedio en lectura, escritura y matemáticas. En Cataluña, la consellera Irene Rigau, tras poner en marcha diversas auditorías pedagógicas, llegó a cerrar una escuela en El Prat en junio del 2014 por acumular malos resultados, para volver a abrirla en septiembre con un nuevo nombre, un nuevo proyecto educativo y un equipo docente renovado. Hoy es una escuela completamente distinta. Sometió a auditorías a un centenar de escuelas públicas de primaria en las que alrededor de un tercio del alumnado suspendía en lengua y matemáticas. Pronto se constató que el mero hecho de saber que participaban en auditorías cambiaba el clima del centro. En estos momentos en los que parece que se ha impuesto el principio de la autonomía de los centros, si queremos ser coherentes, tendremos que pedirles unos compromisos claros, con evidencias que aclaren sus pretensiones ante las familias, porque, en una sociedad pluralista, la mejor evaluación de la autonomía escolar es la libertad de elección por parte de unas familias bien informadas. 62 El caso de tercero de primaria Nuestro sistema educativo muestra una patología específica al llegar a tercero de primaria, curso que tengo para mí como la piedra angular de la escuela, porque en él la naturalidad del lenguaje del alumno se enfrenta a la formalidad del académico. El alumno experimenta, a lo largo de este curso, una revolución intelectual, que consiste en pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Es fácil constatar que cuanto más alta sea la competencia lingüística del alumno, más marcado se revela su progreso. Mi hipótesis es doble: (1) en tercero y cuarto de primaria, las diferentes competencias lingüísticas dan lugar a trayectorias progresivamente divergentes con el paso del tiempo, puesto que una mayor competencia permite un progreso más rápido, y (2) la escuela se comporta con frecuencia ante este hecho como un elemento neutro entre el lenguaje familiar y el del conocimiento. La pregunta que se nos impone es la siguiente: ¿y si nuestro fracaso escolar midiera en realidad la calidad del vocabulario y la formalización del lenguaje del alumno? Esta pregunta podría aplicarse también a las matemáticas, puesto que buena parte de la lógica del error que cometen nuestros alumnos en este campo tiene que ver con sus dificultades para diferenciar la estructura profunda de la superficial en un enunciado. Añado que el 36,5 % de los niños cuyos padres solo tienen estudios primarios fracasa en matemáticas, mientras que el fracaso se reduce a un 4,2 % entre aquellos de padres con estudios superiores. El análisis riguroso de lo que ocurre en tercero de primaria resulta hoy imprescindible, porque nos enfrentamos al reto ineludible de dar forma pedagógica a un humanismo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, a una nueva concepción de la alfabetización que incluya los lenguajes naturales no formales y los lenguajes formales (tales como las matemáticas, la lógica y la programación y la música). 63 La evaluación de las políticas educativas La Administración educativa debería ser la primera en dar ejemplo de que se toma la evaluación en serio. Sin embargo, cuando se promueven nuevas metodologías, no suele indicar nunca qué evidencias pretende conseguir con ellas. Por la misma razón, cuando estas se retiran y son sustituidas por otras, nadie explica las razones de su sustitución. ¿Son nuestros gestores conscientes del efecto nefasto que produce en los docentes experimentados la constante aplicación de metodologías cuya eficacia nunca se evalúa? Así las cosas, no parece haber innovación capaz de resistir cuatro años en nuestros centros. Pero sí sabemos que todos los sistemas efectivos son altamente coherentes. La coherencia del sistema parece ser más importante que cualquier elemento individual. En esta dirección, apuntaré algunas cuestiones para concluir: 1. ¿Es importante conocer el retorno económico de la inversión educativa? Lo pregunto pensando en James Heckman, quien defiende que por cada dólar invertido en preescolar se obtienen siete, como mínimo, de retorno. Si es así, no habría inversión pública más productiva. 2. Bill Easterly, en The Elusive Quest for Growth, ha demostrado que la educación no se relaciona mecánicamente de manera positiva y significativa con el crecimiento económico de un país. A veces, incluso la correlación puede ser negativa. ¿Es importante saber cuándo el aumento del gasto público repercute en la calidad de la educación? 3. La Administración debería comunicar a los centros qué métodos y prácticas educativas no están respaldados por evidencias empíricas serias. La lista de programas ineficaces para el tratamiento de la dislexia, confeccionada por Juan Cruz Ripoll y Gerardo Aguado a petición del Colegio de Logopedas del País Vasco y de la Asociación de Dislexia de Euskadi, representa un magnífico modelo que seguir. En los Estados Unidos, siete años después de la Race to the Top, que proponía elevar los estándares educativos del país, se ha acumulado una cantidad ingente de información que no llega a los centros y, cuando lo hace, en el 90 % de los casos los profesores presentan dificultades para identificar las metodologías más eficaces. De modo que se necesitan instancias mediadoras entre la 64 investigación educativa y la escuela. La universidad está incumpliendo esa misión y la prensa no parece interesada en absoluto por asumirla. 4. PISA es importante. Una fluctuación de veinticinco puntos podría equivaler a un 3 % del PIB, es decir, a miles de millones de riqueza, y la escuela desempeña también una función republicana (utilizo este término en su sentido literal). Tiene el deber de retornar a la sociedad lo que recibe de ella. En definitiva: siempre estamos evaluando. La cuestión es sopesar cuán importante resulta hacerlo bien. A veces, las reticencias a situar el conocimiento en el centro de la actividad escolar nos llevan a minusvalorar la evaluación, pero, sea cual sea nuestro propósito, deberíamos tener claro que nuestras convicciones no se encuentran en la retórica de nuestros idearios pedagógicos, sino en las conductas de nuestros alumnos. Parecería lógico, pues, comprometernos con esas evidencias. Esta es la condición sine qua non de una práctica pedagógica reflexiva. 65 Elogio de la negligencia Escola Mare de Déu de La Gleva, conferencia del acto de despedida de la promoción de alumnos de ESO, 14 de junio del 20172 Cuando Ferran Riera me invitó a participar en este acto, lo primero que pensé fue que, a estas alturas de junio, estaríais todos un poco hartos de clases, asignaturas, profesores y escuela y que, en consecuencia, lo más adecuado sería hablaros de algo un poco trivial, adecuado para estas fechas que animan al ocio, en la playa, en la piscina o, simplemente, en la tumbona, a ser posible con un refresco en la mano y la placidez de no hacer nada o, al menos, lo mínimo posible. Así es como se me ocurrió llevar a cabo ante vosotros un elogio de la negligencia. Pero al ponerme a pensar qué contenido podría acompañar a este título, me di cuenta de que lo más coherente sería traerme de casa una hamaca, colgarla de un par de estos pinos del patio de la escuela, servirme una piña colada o algo un poco exótico y refrescante, cerrar los ojos, tumbarme a la bartola y no decir ni pío, limitándome a mostraros un ejemplo práctico de negligencia. Pensé incluso en colgar un cartel del pino de cabecera con la inscripción «La negligencia es esto». Es muy posible que hubiera sido una conferencia inolvidable. Pero, por si acaso, para tener las espaldas bien cubiertas, quise asegurarme primero de que entendía bien el significado de la voz negligencia, porque podría ser que por vagancia fuera un poco negligente. «Mira a ver —me dije— qué quiere decir exactamente.» La cosa parecía sencilla y pensaba liquidarla en un par de minutos. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, negligencia proviene del latín negligentia y puede significar cualquiera de estas tres cosas: 66 «Descuido, falta de cuidado o falta de aplicación». Sus sinónimos son: abandono, pereza, lasitud, abulia, indolencia, descuido, desatención, apatía, desidia, galbana… Respecto a descuidar, el Diccionario de la RAE da estas acepciones: 1. No cuidar de alguien o de algo, o no atenderlo con la diligencia debida. 2. Descargar a alguien del cuidado u obligación que debía tener. 3. Distraer la atención de alguien para pillarle desprevenido. […] 6. Dejar de tener la atención puesta en algo. Me parecía evidente que si me limitaba a mostraros un ejercicio práctico de negligencia, nadie podría decirme que no había cumplido con lo prometido. Pero cuando estaba decidido a llevar adelante mi proyecto, cometí un error mayúsculo: me dejé arrastrar por la curiosidad. Ahora puedo aseguraros de todo corazón que si de verdad queréis ser negligentes, lo mejor que podéis hacer es extirparos la curiosidad de raíz, porque no trae más que problemas. Para ser un negligente cabal, casi habría que aspirar a poseer el alma de una piedra. Pero, como digo, me descuidé un segundo y, para cuando me di cuenta, estaba buscando la etimología de la palabra negligencia. Y aquí me encontré con sorpresas. ¡Lo tenía bien merecido, por andar husmeando en el diccionario! Debería haberme dejado guiar por el maestro indiscutible de todos los negligentes, el gran Homer Simpson, quien un día le dio este sabio consejo a su hijo Bart: «Si algo es difícil de hacer, no vale la pena hacerlo». Quizá pueda alegar en mi defensa que aún no sabía en qué laberinto lingüístico me estaba metiendo. Lo que sí sé es que si no se me hubiera ocurrido curiosear en el diccionario, ahora estaría felizmente tumbado a la bartola impartiendo una conferencia práctica sobre negligencia. Insisto, de todo corazón: si deseáis ser negligentes, no os intereséis absolutamente por nada. Resulta que negligente procede del latín nec-lego. Nec significa «no» y lego significa, entre otras cosas, «leer». O sea, que el negligente, en realidad, sería aquel que no lee. Esto me complicó las cosas, porque a mí me gusta tumbarme en la hamaca con la piña colada, es cierto, pero también con un buen libro cerca. Tengo este vicio, lo reconozco, me gusta mucho leer. Por eso me asusté un poco cuando pensé que todos los sinónimos de negligente podrían aplicarse a quien no lee: abandonado, perezoso, abúlico, indolente, descuidado, desatento, apático, vago y demás. 67 Podría haberme parado aquí, que es lo que debía haber hecho, pero la curiosidad continuaba tirando de mí y consulté en un diccionario italiano el significado de negligente (o neglectus) y me enteré de que también lo es aquel que no sabe recoger lo disperso y ordenar lo que está desordenado. Se relaciona con el griego logos, de donde proceden diálogo y todos los términos acabados en -logía (geología, fisiología, filología, antropología y tantos otros). Para que nos entendamos: cuando tienes tu habitación desordenada, estás siendo negligente, y cuando tienes tus ideas desordenadas, también, y cuando te falta una palabra que te permita agrupar diversas experiencias en un concepto, pues lo mismo. ¿Y sabéis qué más encontré? Pues que del lego latino proviene —no lo habría dicho nunca— la palabra negligé, que por vuestras caras veo que no sabéis lo que es. El negligé es una bata femenina confeccionada con tela muy fina, casi transparente, con un diseño sexi y atrevido. Ya veo que ahora me entendéis. Y de esta voz también proviene lencería, que en francés es lingerie. Y siguiendo pistas de este tipo, me pasé una tarde entera. Había caído tan prisionero de la curiosidad que no podía abandonar mi búsqueda. Un sabio alemán dijo una vez que si Dios le diera a elegir entre la investigación y la posesión de la verdad, elegiría la primera, porque resulta más emocionante. Yo no sé deciros qué es la verdad, pero sí puedo aseguraros que los negligentes se pierden el placer de su búsqueda. Incluso encontré que existen dos interpretaciones etimológicas posibles de la voz religión. La primera sostiene que su origen es el verbo religare, que significa «ligar o vincular», mientras que la segunda asegura que proviene de religens, que es lo opuesto a nec-ligens. Me gusta pensar que, de acuerdo con esta segunda acepción, la persona religiosa sería la que tiene el alma ordenada y no caótica como una habitación en desorden. Ya estaba viendo yo que había que pagar un precio muy alto por ser un negligente cabal, como Dios manda. Si quieres ser de veras negligente, tienes que aspirar a una ignorancia supina, mayúscula, oceánica. No has de estudiar nunca y, en todo caso, jamás debes aprender nada de lo estudiado. Llegó la noche y todavía estaba yo huroneando en torno a la relación del verbo lego con los derivados lección, leyenda, lectura, legión, legionario, colección (que viene de 68 cum + lego), elegante y elegancia (ex + lego), inteligencia (inter + lego), seleccionar (se + lego)… Y así, poco a poco, todo mi proyecto se quedó en nada por culpa de mi maldita curiosidad. ¡Con lo bien que se estaría ahora mismo tumbado en una hamaca! Buscando la manera de salir del atolladero en que me había metido, se me ocurrió que quizá la idea inicial de hacer un elogio de la negligencia fuera tan original que nunca antes se le hubiera pasado a nadie por la cabeza. Pero caí por segunda vez en el error al querer asegurarme de que yo era realmente el primer hombre de toda la historia de la humanidad en tener semejante idea. Y volví a decepcionarme tras descubrir que un tal Frontón, que vivió entre el año 95 y el 166 de nuestra era, ya había escrito un Elogio de la negligencia. Después de leer esta obra, supe que Frontón había escrito elogios sobre las cosas más ridículas: el humo, el polvo, la hipocresía, el sueño, la ausencia, el rechazo… y lo hacía siempre con un estilo magnífico, así que sospeché que alguien que se tomaba tan en serio esto de escribir, sería cualquier cosa menos un negligente. La prueba fue descubrir que, en efecto, Frontón había escrito también un Elogio de la exigencia. De Frontón apenas si se sabía nada hasta que a principios del siglo XIX se descubrieron sus escritos en un palimpsesto del siglo X. Un palimpsesto es un manuscrito antiguo escrito sobre otro anterior que ha sido borrado para poder ser reutilizado, pero no del todo, de ahí que sea posible recomponer el texto original con un trabajo paciente. De esta forma se descubrió que Frontón había sido maestro nada menos que del emperador Marco Aurelio. Mucho más tarde, en el siglo XIX, el revolucionario Paul Lafargue escribió una obra titulada El derecho a la pereza. También caí en la tentación de saber más. Me enteré de que Lafargue había sido el novio de Laura, una de las tres hijas de Karl Marx, y que este, que no quería a ningún perezoso en su familia, le escribió una carta con una advertencia muy seria: «Antes de establecer definitivamente tu relación con Laura, tengo que disponer de información sobre tu situación económica». Buscando buscando, me encontré también con un elogio del perezoso escrito por uno de los escritores más prolíficos de la literatura española: don Pío Baroja. Así que, en este caso, el elogio era también un ejercicio literario. Mirad si no cómo se describe a sí mismo: «No soy más que un hombre que tiene grandes condiciones para no hacer nada. Yo, si pudiera, no haría más que eso: estar tumbado perezosamente en la hierba, respirar 69 con las narices abiertas como los toros el aire lleno de perfumes del campo, ver cerca de mí las pupilas claras y dulces de una mujer sonriente, y saborear el olor del helecho en la falda de las montañas, y la melancolía del campo cuando el Ángelus vierte su tristeza en los valles hundidos y los sapos lanzan su nota de cristal en el silencio lleno de rumores de la noche serena». Leyendo esto me doy cuenta de que yo, si pudiera, también sería un perezoso de tomo y lomo. Uno de los momentos más intensos de mi vida, lo recuerdo perfectamente, tuvo lugar cuando yo tenía nueve o diez años. Había estado con mi familia segando alfalfa. Al terminar, llenamos de alfalfa el carro, bien cargado, hasta alcanzar los cinco metros de altura. Me encaramé arriba y me tumbé mientras el caballo tiraba del carro por entre los sinuosos caminos de tierra. Recuerdo el verde intenso de la alfalfa, con alguna mancha de color púrpura —su flor—, el olor dulce y penetrante que desprendía, y las nubes, perfectas, inmensas, blanquísimas, compactas…, sus contornos se recortaban nítidos sobre un fondo de azul inmaculado. Desde entonces, llevo en mí la vocación oculta e irrealizable de inspector de nubes. En efecto, para ser negligente de verdad habría que extirparse la curiosidad de cuajo. Como seas curioso, estás perdido. Debido a que mi pasión por las nubes ha sido siempre la pasión de un curioso, un día visité el Museo de Arte Contemporáneo de Gante. En su tejado, el escultor Jan Fabre había dispuesto una imagen de hierro que muestra a un hombre con un metro en las manos observando el cielo. Se titula «El hombre que mide las nubes». También estudié a fondo nada menos que dos comedias de Aristófanes, Las nubes y Las aves. En esta última, dos atenienses se proponen construir una ciudad en las nubes para vivir recostados «sobre blancos cojines». Mi pasión por las nubes también hizo que presentara recientemente en Barcelona un libro del escritor francés Olivier Rolin, a quien descubrí en diciembre del 2015 cuando una amiga parisina me envió su último libro, El meteorólogo, que trata de un hombre cuyo «dominio eran las nubes». Comí recientemente con Rolin. Él me hablaba de las nubes de Siberia, y yo, de las nubes más espectaculares que conozco, las que nos muestran algunos atardeceres en Palos de la Frontera, en Huelva, cuando el sol se sumerge en el Atlántico. Esta pasión por las nubes me ha llevado también a saber apreciar los paisajes de Renoir, que según su hijo, Jean, «miraba las flores, las mujeres y las nubes del cielo como otros hombres tocan y acarician». O a dar largos paseos por la playa de Ocata. Un día tuve la suerte de contemplar una puesta de sol espectacular —el sol se escondía 70 detrás de la sierra barcelonesa de Collserola mientras por mis auriculares sonaba el Benedictus de la Misa número 3 de Bruckner—. O a recorrer a pie, en compañía de mi mujer, los trescientos y pico kilómetros que separan la ciudad turca de Edirne del monasterio de Shipka, en Bulgaria, siguiendo el cauce del río Tundja, con la secreta intención de describir las nubes de este hermoso país balcánico… Quiero deciros con todo esto que solo puede ser auténticamente negligente aquel que no se admira ante nada, que carece de gusto y de emociones, quien no siente ninguna curiosidad por saber el nombre de las cosas. Seguro que ya os habréis dado cuenta de que lo que realmente quería decir en mi intervención es que detrás de cada palabra se agazapa un mundo al acecho. Esta charla ha querido ser la entrega de un regalo: el de la voz negligente, y me permite animaros a que aprovechéis esta ocasión para agradecer a vuestros profesores los cientos de palabras nuevas que os han descubierto. Termino: no seáis negligentes, por favor. Os daré un argumento definitivo para justificar mi consejo: la condena de quien no hace nada es que nunca puede darse un descanso. 71 La meritocracia y sus límites Conferencia inaugural, VII Jornadas de Filosofía de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 16 de marzo del 2012 72 Meritocracia. Definición e historia Meritocracia es un neologismo creado en 1958 por el sociólogo británico Michael Young en su obra El triunfo de la meritocracia a partir del latino meritum y del griego kratos («poder»). Young buscaba una palabra que expresara de manera intuitiva la idea de que si en una aristocracia la posición que ocupa cada uno la decide su apellido, en una meritocracia debería hacerlo la capacidad individual. La meritocracia sería, pues, aquella organización políticosocial en la que los ciudadanos progresan, y son recompensados de manera transparente, en proporción directa a sus esfuerzos y habilidades. Para dar alguna pincelada histórica, permitidme que empiece, un poco arbitrariamente, por Juan de Mariana, que en el siglo XVI propuso diferenciar entre la república y la democracia porque, a su juicio, solo la primera estimulaba a los ciudadanos a participar en el gobierno según su propio mérito, concediendo a los mejores los honores y magistraturas. Si bien la idea de los cargos públicos abiertos al talento es, en su formulación explícita, una aspiración que procede de las revoluciones americana y francesa. En los Estados Unidos, Thomas Jefferson defendía que el mejor régimen era aquel capaz de seleccionar a los mejores (en una especie de aristocracia de la inteligencia) para dirigir las oficinas del Gobierno. Para hacerlo efectivo, era imprescindible implantar una educación universal a cargo del Estado que permitiera el ascenso social. En Francia, el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 proclamaba que «todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos». Conviene retener esta asociación entre virtud y talento, precisamente ahora que la meritocracia parece sufrir una crisis de prestigio, no tanto por su carencia de talento como de virtud. Pero lo que ha hecho que la meritocracia, además de posible, sea necesaria ha sido la progresiva transformación de la sociedad industrial en una sociedad del conocimiento. Si el cultivo de la tierra produce castas, y la fábrica, clases sociales, la sociedad capitalista avanzada privilegia el conocimiento, y este tiene valor por ser siempre escaso. Como decía Daniel Bell, la sociedad posindustrial, en su lógica interna, es una meritocracia. La modernidad implica la ruptura del orden estratificado y la imposición de los principios 73 de apertura, cambio y movilidad social, añadiendo a la promoción social el nuevo criterio del título profesional. Incluso la familia capitalista que dirigía directamente su industria se despersonaliza al colocar a un gestor al frente del proceso productivo. 74 La crítica a la meritocracia La crítica a la meritocracia es una fiel compañera de su instauración. Bernard Shaw, en sus Ensayos fabianos sobre el socialismo (1889), imagina la degradación de la democracia en mobocracy y la progresiva sustitución de esta por una nueva aristocracia. El futuro —dice— no será la dictadura del proletariado, sino la del 5 % más capaz de nuestra sociedad. John Kenneth Galbraith sostiene en La sociedad opulenta (1958) que «la riqueza no carece de ventajas» y que, por tanto, las diferencias de partida son siempre relevantes. Michael Young, el creador del término, fue una de las figuras con mayor influencia intelectual durante el laborismo de posguerra. De hecho, está considerado uno de los principales arquitectos del estado de bienestar británico. Fue también uno de los redactores del manifiesto que permitió a Clement Attlee derrotar a Churchill en 1945. Escribió El triunfo de la meritocracia (1958) teniendo como referencia directa Un mundo feliz de Aldous Huxley (1932), una de las primeras distopías modernas. Huxley dibuja un futuro Estado mundial eugenésico, en el que los individuos son asignados a una posición social específica de acuerdo con sus capacidades. Su eficiencia logra eliminar la pobreza, pero el precio que habrán de pagar por ello es que los hombres se queden sin nada por lo que luchar, incluso sin curiosidad intelectual. La libertad disponible se reduce, pues, a la posibilidad de elección del placer con el que llenar el tiempo libre. Desde el punto de vista formal, El triunfo de la meritocracia es un texto escrito en el año 2033. Quiere ser, pues, un texto profético de un futuro próximo que da miedo. Young anuncia así la deriva del progresismo hacia algo que, sea lo que sea, tiene poco de progresista, pues se caracteriza más por el temor al porvenir que por la confianza en el progreso. En su opinión, estos serían los efectos no deseables de la meritocracia: 1. Impulsa la promoción por mérito y posterga la veteranía. De esta forma desaparece la estratificación de edades en el trabajo. 2. Hunde el estatus de los inferiores y eleva el de los superiores. 3. Deja a la clase obrera huérfana de mitos. Los obreros ya no encuentran a sus representantes en los partidos de izquierda. Solo ven meritócratas. 75 4. En tiempos feudales el país estaba gobernado por una casta. En los tiempos modernos, aparentemente existe una sociedad sin castas, pero en realidad el país se halla gobernado por la casta gobernante. 5. El meritócrata, justo porque ha llegado arriba gracias a su esfuerzo, considera que no ha asumido ninguna deuda con nadie y, por tanto, se cree con derecho a blindar sus privilegios con sueldos astronómicos e indemnizaciones millonarias, mientras juega frívolamente con los puestos de trabajo o las condiciones de vida de los demás, poniendo así de manifiesto cómo la excelencia técnica no garantiza la moral. La arrogancia de las nuevas élites, que se muestran indiferentes a las necesidades ajenas, la hemos visto reflejada en una larga lista de casos: Enron, Arthur Andersen, Millet… Más de un ejemplo podríamos poner nosotros pensando en nuestra última crisis económica. 6. Ha aparecido el nuevo nepotismo de The Lucky Sperm Club, es decir, la casta meritocrática que se aísla en barrios residenciales, escuelas privadas, clubes elitistas, etcétera, para reproducirse a sí misma. 7. Antes el talento estaba distribuido por toda la sociedad y cada grupo social tenía una parte. Ahora los hombres de talento pertenecen a una misma élite y los de abajo se quedan sin argumentos para protestar contra su postergación. 8. Cada selección de uno supone el rechazo de muchos. La meritocracia fomenta la sensación de exclusión. 9. En The Chelsea Manifesto, en una de las partes más emotivas de su libro, Young defiende una sociedad organizada sin clases en la cual todos los ciudadanos perciben que sus diferentes capacidades (la educación, el coraje, la imaginación, la sensibilidad, la generosidad, etcétera) son valoradas de manera similar. «¿Quién sería capaz de decir que un científico es superior a un portero con admirables cualidades como padre o a un camionero con una inusual habilidad para cultivar rosas?» El 25 de junio del 2001, Michael Young dirigió una carta abierta a Tony Blair en The Guardian titulada «Down with meritocracy» donde criticaba que este término, creado por él de manera crítica, fuera empleado por Blair como una promesa de ascenso social, y ponía énfasis en los que se quedaban fuera del sistema meritocrático porque no tenían 76 ningún valor que les permitiera ganar visibilidad pública. Young concluía la carta afirmando que los nuevos líderes sociales ya no representaban a los obreros. Uno de los efectos del libro de Young fue la extensión de la escuela comprensiva hasta los dieciséis años, que rompía la separación de los alumnos en dos vías diferentes a partir de los once o doce años. Sus diseñadores tuvieron presentes el modelo norteamericano y el soviético. Recordemos que eran los años del Sputnik (1957). Pero el mismo Young reconoció que era difícil copiar a los soviéticos, pues en Inglaterra no se podía aplicar la disciplina de sus clases ni la capacidad de trabajo de sus alumnos, ni tampoco la estricta selección universitaria. En las últimas décadas, la meritocracia ha recibido abundantes críticas, habitualmente por considerarla un mito, e incluso un mito peligroso, ya que, según algunos, fomentar la meritocracia equivaldría ni más ni menos que a alentar el racismo de la inteligencia y abandonar a su suerte a quien no tuviera arrestos suficientes para participar en la carrera meritocrática. Michael Young ya había alertado sobre los sesgos que resultan de una concepción del mérito entendido como la suma del cociente intelectual más el esfuerzo. Es muy posible que la crítica más consistente a la meritocracia sea la que se deriva de la concepción de la justicia de John Rawls (Teoría de la justicia, 1971). Rawls defiende que los distintos cargos y puestos deberían estar abiertos a todos bajo unas condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Pero ¿qué significa «abiertos a todos»? Parece que puede significar dos cosas: abiertos a todos aquellos que posean el talento suficiente (esta sería la posición liberal y meritocrática) o abiertos a todos de acuerdo con cuotas previamente establecidas entre los más desfavorecidos. No hay duda de que hoy hablamos mucho más de equidad que de meritocracia. Tanto es así que esta última se ha vuelto sospechosa. Es obvio —o debería serlo— que las condiciones de partida no pueden dejarnos indiferentes. Los datos son definitivos. Uno de cada cuatro niños nacidos en una familia con ingresos anuales superiores a los cincuenta mil euros accede a puestos de responsabilidad pública, mientras que solamente uno de cada diez niños nacidos en familias con ingresos inferiores a los treinta mil euros alcanza esas posiciones. A medida que bajan los ingresos, se reducen también las posibilidades de ascenso social. Los niños que crecen en familias con un dominio muy pobre de su lengua llegan a la escuela con un vocabulario tan reducido que apenas entienden el lenguaje de sus profesores o el de los libros de texto, mientras que los que disponen de un vocabulario amplio y de unas 77 estructuras sintácticas complejas se encuentran en condiciones mucho más favorables para adaptarse a la vida escolar. Todos conocemos la importancia de la competencia lingüística a la hora de desenvolvernos con naturalidad en diferentes ámbitos culturales. Añadamos que para ascender socialmente los méritos personales no son lo único relevante. También importa conocer a las personas adecuadas, y para ello ayuda mucho disponer de una buena agenda. 78 Reivindicación de una causa imperfecta Las causas políticas son «causas imperfectas». Por eso mismo Aristóteles consideraba tan importante la sabiduría práctica. Esto no significa de ninguna manera que sean malas causas, sino tan solo buenas causas imperfectas. La conciencia de su imperfección resulta el mejor antídoto contra los dos grandes males del compromiso político: el fanatismo y la decepción. La de la meritocracia es una buena causa imperfecta, pero no necesariamente tan imperfecta como sostienen sus críticos. No creo que tenga demasiado sentido hablar de talento innato porque, sea cual sea el origen del talento, no lo conocemos hasta que este no se ha manifestado en la resolución de algún tipo de problema. Recientemente, Anders Ericsson, Daniel Coyle y Geoff Colvin, entre otros, han destacado que la práctica consciente y continuada de una tarea es la clave del talento. Todos ellos ponen en duda incluso la existencia misma de algo que pueda llamarse talento innato, si por tal se entiende una milagrosa capacidad para aprender sin esfuerzo. Los deportistas notables, como los científicos o los artistas que sobresalen, no han sido premiados por la naturaleza con unos genes privilegiados, sino que se caracterizan por su gran capacidad de trabajo. El talento, entonces, estaría sobrevalorado. Es evidente que para ser un buen jugador de baloncesto, una buena altura no supone ningún estorbo, pero no todos los jóvenes muy altos llegan a ser Pau Gasol. Ninguna característica del cerebro de Gasol lo predetermina para ser un gran jugador de baloncesto. Lo que lo diferencia de uno mediocre es la práctica intensiva. Suele presentarse, en defensa de la importancia de la dotación genética, el caso del joven Mozart. Pero Ericsson observa que Mozart escribió el primer concierto cuando tenía veintiún años, es decir, cuando ya llevaba diez de práctica intensiva. Aquí radicaría, pues, la clave de su éxito: en esa década de entrega. Los estudios de James Heckman han puesto de manifiesto la decisiva importancia de la educación preescolar para el desarrollo de lo que él llama «las habilidades no cognitivas» tales como la atención, la perseverancia y la capacidad para postergar la gratificación, que serían la base de la práctica intensiva. Las condiciones iniciales son, sin duda, muy importantes en la carrera meritocrática de una persona, pero también lo es el medio en que se desarrolla. Sabemos que la 79 desconfianza en la propia inteligencia no ayuda mucho. Cuando los jóvenes adolescentes de color de determinadas zonas de los Estados Unidos proclaman que «un negro con un libro está comportándose como lo haría un blanco» (is acting White) ya han caído en el fatalismo de las bajas expectativas que justifican su baja ambición intelectual. «¿Para qué estudiar si hacerlo es de blancos?», dicen unos. «¿Para qué esforzarse si eso no es propio de negros?», repiten otros. No es nada infrecuente que un alumno fracase porque nadie lo ha animado a ser ambicioso. Añadamos que este estímulo es especialmente necesario para los más pobres, que necesitan algo más que nuestra solidaridad estética y moral. Precisan más horas de clase y buenos profesores. Véase el ejemplo de las llamadas tiger mothers y los estudios de Jaap Dronkers sobre emigración, que ponen en duda el ambiguo concepto de cultura de la pobreza. Hoy está meridianamente claro para quien quiera observarlo que carecer de aspiraciones altas es un claro freno al propio desarrollo. Existen muchas formas de ser meritócrata. Hay entre ellas algunas engreídas y blindadas que, como viven habitualmente en el interior de una limusina, hace tiempo que han perdido el sentido de la realidad. Recordemos que, según The New York Times, la causa del hundimiento de Lehman Brothers fue la desconexión de sus ejecutivos con el mundo exterior. Pero no nos faltan ejemplos positivos. Estoy pensando ahora en el grupo de empresarios catalanes, exalumnos de la UPC, que aportan veinte mil euros por cabeza para hacer préstamos sin intereses a estudiantes brillantes, que deberán devolverlos cuando se incorporen al mundo laboral. Las críticas a la meritocracia no deberían animarnos a confundir —sobre esto nos alertó vivamente Tony Judt— la excelencia con la mediocridad o el igualitarismo cultural con un populismo antielitista. Me encontraba en los Estados Unidos cuando Barack Obama era el candidato a la presidencia del país. Entonces dio una serie de discursos en círculos afroamericanos criticando crudamente la falta de sentido de la responsabilidad paterna por parte de muchos hombres de color. Lo hizo con tanto énfasis que inmediatamente algunos líderes negros, como el reverendo Jesse Jackson, lo acusaron de comportarse como un blanco. Jackson dejó caer la sospecha de que Obama estaba faltando a la lealtad con su pueblo por haber osado denunciar unos hechos que, por otra parte, no admitían réplica, porque es indudable que un niño que nazca con la piel negra posee muchas más posibilidades de crecer sin tener ningún trato con su padre que uno con la piel de otro color. Solo uno de cada dos niños negros se relaciona con su progenitor. En los Estados Unidos, los negros, 80 se ponga como se ponga el reverendo Jackson, son el grupo más reticente a la hora de casarse y el más decidido, en cambio, a la hora de separarse. Pero lo que me parece más digno de recuerdo de los discursos de Obama no es que se atreviera a sacar a la luz estos datos, por otra parte bien conocidos, sino su rotunda negativa a justificarlos con algún tipo de argumento victimista. Sean cuales sean las condiciones económicas, sociales o culturales de los negros, el compromiso de un padre con su hijo no es otra cosa —insiste Obama— que el resultado de una elección. Cuando decide cómo pasar el tiempo o cómo gastarse el dinero que gana, es libre de organizar sus prioridades y, por tanto, es responsable del lugar que ocupan sus hijos en su vida. Nada le impide a un padre dedicarles una parte de su tiempo. No hay excusas. «Debemos pedir más responsabilidad en Washington —defendió Obama en un discurso ante la Asociación de Derechos Civiles más antigua de los Estados Unidos—, y tenemos que pedir más responsabilidad en Wall Street, pero ¿saben qué? Debemos exigirnos también más responsabilidad a nosotros mismos, porque no importa cuánto dinero invertimos en nuestras comunidades, si no incrementamos también nuestro sentido de la responsabilidad.» Y concluyó de esta manera: «Lo que nos hace hombres no es la habilidad para tener un hijo, sino el coraje mostrado para educarlo». Así las cosas, ¿quién respeta más a los marginados: aquel que los anima a ser responsables o el sujeto que justifica su irresponsabilidad por considerarlos víctimas abúlicas del sistema? La pulsión de fondo que anima a la democracia, la pulsión de igualdad, no puede sino contemplar de forma reticente la ideología meritocrática. Sin embargo, es obvio que todos queremos ser gobernados por los mejores y que nos gustaría acceder a los servicios de los mejores profesionales. Lo que es dudoso es que la común aspiración a lo mejor sea correspondida con una común aspiración a la virtud. 81 ¿Hay una revuelta populista contra la meritocracia? Son varios los índices que apuntan en esta dirección y lo más preocupante es que a mucha gente no parece importarle, aunque sea evidente que ni todo lo popular es noble por el mero hecho de serlo ni la igualdad proclamada en nuestros listados de derechos garantiza una igual aspiración a la excelencia. La meritocracia es, y debe ser, criticada. No hay ninguna razón para considerarla una causa inmaculada, pero ¿qué alternativa creíble y, sobre todo, deseable podemos presentar como contrapartida a la meritocracia? ¿Lo es acaso la política de cuotas? En mi opinión, hoy precisamos plantear abiertamente la disyuntiva siguiente: o ennoblecemos la meritocracia o ennoblecemos la vulgaridad. Daniel Bell entendía la reacción populista antimeritocrática más como una reacción antielitista que como una aspiración a la equidad. A su juicio, obedece antes incluso a un resentimiento contra cualquier forma de autoridad que a una noble aspiración de justicia. La desigualdad en sí misma no es un argumento definitivo contra la meritocracia. La cuestión de fondo que cabe plantear es qué tipos de desigualdades conducen a qué tipo de diferencias. Y aquí lo determinante sería la complejidad y riqueza del tejido social y no tanto el criterio de adjudicación de los cargos directivos. La vida social es muy compleja y cuanto más compleja sea, más sensible se mostrará a la valoración distinta que se haga de las diferentes capacidades individuales. El individuo no estará solo mientras se sienta copartícipe en algún ámbito común. Nuestras vidas se desarrollan entre una gran pluralidad de dinámicas y lógicas diversas de agregación y disgregación en las que el cociente intelectual tiene un valor relativo. Así pues, una comunidad políticamente sana es aquella que se estructura en una diversidad de ámbitos de copertenencia con una relativa autonomía, garantizada por su pertenencia común a un gran ámbito: el Estado. Cada ámbito de copertenencia se rige por algún tipo de racionalidad específica. En cada uno de ellos (una asociación cultural, un club deportivo, una sauna, un sindicato…) se valora un tipo concreto de mérito. En este sentido el postergado —el más pobre— es aquel al que nadie ve. 82 Conclusiones No soy tan ingenuo como para pensar en la posibilidad de erigir una sociedad ideal, tan bien articulada que no genere ningún tipo de exclusión. A propósito de este asunto, le cedo la palabra a Cornelius Castoriadis, uno de los fundadores del grupo autodenominado Socialismo o barbarie: «Hagamos lo que hagamos —dice—, nunca haremos más de lo que se hacía ya en las polis griegas; cierta colectividad decide que somos iguales, pero siempre habrá alguien que quede excluido de semejante colectividad de iguales. Hagan lo que ustedes hagan, siempre será así». En resumidas cuentas, la meritocracia es una causa imperfecta…, exactamente como lo es cualquier otra buena causa política. Pero también es noble, porque, al estimularnos a dar lo mejor de nosotros mismos, nos impide caer en el fatalismo pesimista que suele ir asociado a la pobreza. De tal modo que la alternativa a la meritocracia imperfecta no es un sistema político idílico, sino una meritocracia crítica con sus imperfecciones. Quizás haya llegado el momento de reivindicar la asociación que el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 establecía entre virtud y talento. Si algo hemos aprendido de la última crisis económica es que el mérito que precisa una sociedad democrática se halla indisociablemente unido a la clase de conciencia republicana y, por tanto, a la conciencia del agradecimiento y a la solidaridad del individuo para con su comunidad. Cuando se critica la meritocracia conviene decir qué alternativa se propone a aquellos que, por falta de formación, son los primeros en ir al paro cuando llega una crisis y los últimos en ser contratados en épocas de crecimiento. Las personas bien preparadas pueden, al menos, aspirar a trabajos acordes con su competencia en otros países meritócratas. Pero al pobre no le resulta fácil salir de la pobreza. Esto no significa ni mucho menos que esté condenado al fracaso, sino que, si quiere salir adelante y encontrar un puesto de responsabilidad en la sociedad del conocimiento, deberá compensar ciertas dificultades sociológicas con un despliegue extra de fuerza de voluntad, con un pundonor que bien podría recibir el nombre de cultura del esfuerzo. Y tenemos que pedírselo. No hacerlo es engañarlo. Pretender sustituir su esfuerzo por nuestra lástima es miserable. 83 Lo vemos a menudo: el precio que hay que pagar por el olvido de la meritocracia conlleva la dignificación de una equitativa vulgaridad que incapacita para cualquier aspiración al ascenso social, mientras cede el terreno de la competencia en The Lucky Sperm Club. 84 El paleoprogresismo educativo Diario ARA, 30 de octubre del 2011 En 1915, el alcalde demócrata de Nueva York impulsó una reforma educativa, conocida como Gary System, que estaba inspirada en la pedagogía de Dewey. La reforma pretendía suprimir los cursos y las asignaturas y permitir que los alumnos organizasen autónomamente sus estudios de acuerdo con sus intereses. Incluso podían decidir cuándo preferían coger vacaciones. El alcalde estaba tan entusiasmado con el proyecto que decidió implantarlo a pesar de que las familias lo rechazaran de plano. El 19 de octubre de 1917, los alumnos se declararon en huelga. Aun cuando la mayoría no superaba los quince años, al ser detenidos por la policía, invocaban la libertad de expresión. Según The New York Times, miles de estudiantes desfilaron por Brooklyn y por el Bronx apedreando escuelas y pinchando las ruedas de los coches de la policía. «No volveremos a clase —gritaban— hasta que no se retire el sistema Gary.» Ni ellos ni sus padres comprendían que la escuela quisiera ser como la vida misma, según pretendía el alcalde. No iban a la escuela a encontrarse con la vida diaria, sino con una salida que les permitiera trascender su realidad cotidiana. La mayoría eran emigrantes que habían llegado a Nueva York siguiendo el sueño americano y creían que la reforma reducía sus posibilidades de ascenso social, precisamente porque les negaba el estímulo de poder aspirar a ir más allá de su cotidianidad. Al final, el alcalde tuvo que retirar el plan, pero, curiosamente, lo que fue rechazado en Nueva York fue reivindicado en Moscú el mismo 1917. En el diario Asvieta aparecían a menudo comentarios laudatorios acerca de las escuelas progresistas estadounidenses, afirmando que permitían la creación de una escuela del pueblo trabajador. En 1928 John Dewey visitó la Unión Soviética invitado por el comisario del pueblo para la Instrucción Pública, Anatoli Lunacharski. Volvió a los Estados Unidos asegurando en The New 85 Republic que había encontrado en Rusia «una cultura popular impregnada de calidad estética». El entusiasmo le duró hasta que Stalin decidió que necesitaba más trabajadores cualificados que pedagogos románticos, para lo cual reforzó el peso de los conocimientos, prohibió la experimentación pedagógica en las escuelas, recuperó los deberes y los exámenes finales y fomentó la emulación de los mejores. A partir de ese momento, las llamadas escuelas progresistas (progressive schools) pasaron a ser expresión de la pedagogía burguesa. Según un artículo aparecido en el Time el 31 de octubre de 1938 titulado «Education: Progressive “Progress”», las principales características de las escuelas progresistas norteamericanas eran las siguientes: 1. Concebían la educación como un proceso vital, no como una mera preparación para la vida futura. 2. Entendían que el interés y las necesidades del niño habían de dar forma al programa educativo. 3. Centraban la actividad en el niño. 4. Daban más importancia al proceso de conocimiento que al resultado. 5. Creían que la educación nace de la propia experiencia, no de la información acumulada en los libros. 6. En lugar de pupitres fijos, tenían bancos de trabajo. 7. En vez de libros de texto, utilizaban periódicos y revistas. 8. En lugar de estudiar lecciones, elaboraban proyectos. 9. Los alumnos se dirigían a sus profesores por sus nombres de pila, los trataban como amigos más que como maestros, porque la clase era una comunidad democrática. 10. Los padres estaban activamente implicados en la educación de sus hijos y formaban parte de esa comunidad escolar democrática. 11. Las clases eran ruidosas, aparentemente caóticas, pero porque los alumnos se hallaban ocupados en diferentes actividades. 12. Cuando un alumno se mostraba indisciplinado o de mal humor, no era enviado ante el director, sino a un psiquiatra, «el cual intenta encontrar qué es lo que va mal en casa». 86 13. Los maestros disponían de un conocimiento global del alumno y valoraban su progreso sin necesidad de exámenes, ofrecían informes narrativos de los alumnos en lugar de notas. 14. Finalmente, el Time resaltaba que cada escuela se concebía a sí misma como un embrión de una sociedad verdaderamente democrática. Aunque el tono general del artículo era laudatorio, el articulista reconoce que «ha constatado que los alumnos de las escuelas progresistas no acceden a la universidad mejor preparados que el resto». La escuela progresista estadounidense ha tenido posteriormente muy buena acogida entre los conocidos en los Estados Unidos como limousine liberals, quienes aún la mantienen viva en sus respectivos ámbitos. Pero hoy como ayer las gentes humildes que quieren salir de la pobreza prefieren las escuelas que les proponen el único programa que existe con garantías de ascenso social: «Trabaja duro. Sé guay» (Work Hard. Be nice). 87 Caminar y ser «El auténtico investigador de la vida no tiene derecho a ser un hombre sedentario.» LEV SHESTOV Centre Cultural el Casino de Manresa, 19 de mayo del 2016 88 Llull Encontrándonos en el año de Ramon Llull es casi preceptivo comenzar una charla sobre la figura del caminante y la filosofía con este «caballero andante del pensamiento» que fue Llull, tal como lo bautizó Marcelino Menéndez Pelayo. Quiero hacerlo recogiendo unas palabras del Libro de maravillas (Llibre de meravelles, en catalán) que Llull pone en labios de un padre con el objeto de animar a su hijo a viajar: «Amable hijo […], ve por el mundo, y maravíllate de los hombres». La capacidad para maravillarse es, como sabemos desde Aristóteles, la conditio sine qua non del filósofo. 89 Ben Sabarra Un siglo antes de Llull, vivía en Barcelona José ben Sabarra, autor del Sefer Saasouim. González Llubera lo editó en 1931 bajo el título de Libro de enseñanzas deleitables, y recientemente ha sido publicado en francés por Les Belles Lettres como El libro de las delicias. Es un libro inmortal de la literatura judía del medievo. Sabarra era un médico de reconocido prestigio entre los judíos que vivían en el arco que se extiende de Barcelona a Narbona. Estas dos ciudades guardaban entonces una relación muy estrecha, de la que todavía es testigo la capilla de Marcús, una de las más antiguas de la capital catalana, que se encuentra en la confluencia de las calles Carders y Montcada. Y aquí tengo que hacer el primer excurso. Literalmente: debo «desviarme» un poco para hablaros del burgués barcelonés Bernat Marcús, que soñaba cada noche con un hombre que lo animaba a viajar hasta Narbona. Y lo hacía con tanta vehemencia y convicción que finalmente le obedeció. Una vez llegado a Narbona, se repitió el sueño, pero ahora el hombre le dijo: «Voy a Barcelona a decirle a Bernat Marcús que vive sobre un tesoro escondido». Marcús regresó de inmediato a la Ciudad Condal y registró su casa de arriba abajo. No se detuvo hasta dar con el tesoro anunciado. En agradecimiento por todo lo que le había ocurrido, levantó la capilla que hoy lleva su nombre. Un contemporáneo de Llull, el maestro Eckhart, preguntaba a sus monjes: «¿Para qué salimos de casa?». Él mismo les daba la respuesta: «Para encontrar el camino de regreso». Es decir, necesitamos habernos maravillado de los hombres para aprender a maravillarnos de nosotros mismos. Fin del excurso. Volvamos al camino que habíamos emprendido. José ben Sabarra vivía muy bien en Barcelona. Llevaba una vida acomodada, tenía buena reputación y muchos amigos. Pero lo dejó todo cuando, en un sueño, un extraño le pidió que se levantara porque «el vino rojo brilla». Al abrir los ojos, encontró al hombre del sueño junto a su cama. «Acompáñame y te llevaré a otro sitio», le dijo. Se llamaba Natas, un nombre raro que escondía un secreto que solo se pondrá de manifiesto a lo largo del viaje: Natas, invertido, es Satán. En efecto, aquel hombre era el diablo. Ben Sabarra vivió un tiempo a su lado, maravillándose de los usos y costumbres de los demonios, hasta que se dio cuenta de que lo que realmente quería era volver a Barcelona y recuperar su vida. Sentía «una terrible 90 nostalgia» que lo hacía suspirar de continuo por su patria. Deseaba volver para disfrutar del placer «de intercambiar dulces confidencias» con conocidos y familiares. Había descubierto que no existía para él en todo el mundo nada más maravilloso que su casa. Salimos de viaje para encontrar el camino de regreso al hogar. Pero no queremos volver de cualquier manera. Queremos hacerlo después de tener un encuentro con el diablo. Volver ricos en experiencias que nuestro hogar nativo no podía proporcionarnos, porque solo así, como dice Kavafis, podremos comprender qué significan las Ítacas. ¿Qué hay más acogedor que el calor del hogar propio, que se ha mantenido vivo para el ausente gracias a la dedicación de Penélope? 91 ¿Qué significa volver a casa? Desde que Solón abandonó Atenas con el excéntrico propósito de conocer mundo por el simple placer de ver cosas nuevas, los occidentales hemos hecho del deseo de alejarnos un derecho inalienable. Pero ¿qué sentido tendría hacerlo sin el referente sentimental del punto de partida? ¡Qué poca cosa sería Ulises sin Penélope! Si podemos ejercer románticamente el derecho a alejarnos, es porque en el fondo no queremos marcharnos del todo. No queremos huir. Ni exiliarnos. Lo que deseamos es conquistar nuevas perspectivas sobre el mundo con la voluntad íntima de que en casa haya quien mantenga encendida la llama de la esperanza de nuestro regreso. Volver a casa significa cerrar el círculo de la añoranza y reconciliarnos con Penélope para obtener la perspectiva adecuada sobre nosotros mismos. Reconozco que hay quien, más que alejarse de casa, lo que desea es apartarse de la civilización y vivir desarraigado de la cultura. Pero en mi opinión lo hace precisamente porque solo fuera de casa se siente bien. Este fue el caso de los primeros filósofos caminantes, los cínicos. En la Antigüedad, su imagen —un hombre descalzo, con barba, báculo, alforja, una túnica sencilla y una manta— era habitual en todas las grandes ciudades del imperio. Su objetivo consistía en encontrar el camino más corto (syntomos hodos) a casa, siguiendo la dirección contraria a la de la historia, es decir, poniendo rumbo a la naturaleza. Al actuar así, sembraron en el alma europea la sospecha de que había una manera más sencilla, ligera y armoniosa de vivir que aquella que nos brindaban las comodidades del progreso. Para alcanzarla, no iba a ser necesario acumular riquezas, sino tan solo prescindir de las comodidades culturales, hasta llegar a ser lo que realmente somos: seres naturales. Todos, creo, llevamos algo de esos primeros cínicos en nuestro corazón. Sin embargo, en contra de lo que los cínicos creían, no hay nada obvio en el término natural. De hecho, las filosofías que han intentado encontrar una manera natural de vivir (ya se trate de cínicos, estoicos, escépticos, epicúreos, etcétera) han dado respuestas divergentes sobre la buena vida, así que quien pretenda vivir de acuerdo con la naturaleza deberá preguntarse primero cuánta moral recoge la conciliación que busca, porque, al menos hasta hoy, ese empeño no ha significado ninguna otra cosa que la voluntad de imponerle una moral determinada a la naturaleza. No caeré en la tentación 92 de hacer un nuevo excurso y me limitaré a una observación general: mi casa no es necesariamente tu casa, porque ni tú ni yo nos sentimos como en casa en el mismo sitio y bajo las mismas condiciones. Y aquí se encuentra una de las claves de la vida política. Permítanme recordar la respuesta de Katharine Hepburn a Humphrey Bogart en La reina de África, la película de John Huston (1951). Bogart justifica sus borracheras porque beber está en su naturaleza. «La naturaleza —le responde Hepburn— es lo que hemos venido a superar.» 93 La casa de Petrarca Uno de los viajes de mayor trascendencia cultural para Europa ha sido el que realizó Franceso Petrarca al Mont Ventoux. Se ha dicho a menudo que con él se inicia el Renacimiento. No hay duda de que Petrarca admiraba la naturaleza; como lo demuestra su Elogio de la vida solitaria, que anticipa, literalmente, la sensibilidad de Rousseau: «Mi espíritu en ningún lugar ha sido más feliz que entre bosques y montañas, en ningún otro lugar los sentidos se me han presentado más afinados y espléndidos». Pero el famoso ascenso de Petrarca al Mont Ventoux es una alegoría del viaje interior del alma, de esa aventura introspectiva que propugnaba san Agustín con su advertencia a los excursionistas: Noli foras ire. In te ipsum redi. In interiore homine habitat veritas («No quieras salir al exterior. Regresa a ti mismo. En el interior del hombre reside la verdad»). Es cierto que no lo ven así los miles de personas que cada año, creyendo conmemorar la excursión de Petrarca, ascienden en coche a la cima del monte para comer en algunos de sus prestigiosos restaurantes, pero su conducta habría horrorizado al elitista Petrarca, inventor del soneto. El relato de Petrarca es una meditación poética sobre las dificultades que él, personalmente, experimentaba para poder seguir la espiritualidad de su hermano Gherardo, que era cartujo. Reprimo la tentación de hacer un nuevo excurso para explorar la convicción cartujana de que no se puede entender a Dios sin admirar los paisajes abiertos. Gherardo asciende con decisión, tomando atajos empinados. Sabe adónde va y qué fuerzas lo sostienen. Petrarca camina, en cambio, a trompicones. No sabe cuál es exactamente su destino. Busca el camino más llano, aunque lo obligue a dar muchas vueltas. «Gherardo —escribe Petrarca— me indicaba el camino más directo; yo le respondía que por el otro lado pensaba encontrar una subida más fácil y que no me desagradaba seguir un camino más lento si era más plano.» Cuando Gherardo llega a la cima, Petrarca aún se encuentra zigzagueando «por la parte baja, sin encontrar ningún camino fácil», viendo que la ascensión se le hace interminable y sintiendo sus fuerzas cada vez más flacas. «Me he puesto a vagar dando rodeos.» A mitad de su ascenso se da cuenta de que «en el campo de batalla de mis pensamientos, está trabada una pugna durísima y aun incierta por la preeminencia de los 94 dos hombres que hay en mí». Uno quiere llegar a lo más alto, pero el otro quiere vivir cómodamente. Cuando finalmente culmina el ascenso, siente el impulso de abrir al azar las Confesiones de san Agustín, que llevaba en el bolsillo: «Los hombres —lee— quieren contemplar las cumbres de las montañas, las grandes mareas del mar y el ancho curso de los ríos, la inmensidad del océano y las órbitas de los planetas; y de sí mismos no se preocupan». «Me he quedado atónito… He vuelto hacia mí mismo la visión de la mente.» De esta manera encuentra a la vez el camino a casa y al hombre que desea que en adelante la habite. 95 La casa de Rousseau El primer filósofo excursionista moderno es Jean-Jacques Rousseau. «Caminar —decía — tiene para mí algo estimulante que me hace revivir las ideas. Cuando estoy parado, apenas puedo pensar. Es necesario que mi cuerpo esté en movimiento para que se mueva mi espíritu.» Lo que caracteriza al filósofo excursionista es, pues, esa especie de sintonía entre pie y espíritu. En las Confesiones vemos el continuado esfuerzo desplegado por Rousseau con el objeto de encontrar una relación equilibrada entre pensar, existir, vivir y ser uno mismo. «Nunca pensé tanto ni existí tanto, ni viví tanto, ni fui tanto yo mismo, si es que puedo hablar así, como en los viajes que hice solo y a pie […]. Me gusta caminar a mi aire y detenerme cuando me place. Lo que me falta es la vida ambulante. Hacer camino a pie con buen tiempo a través de una bella región sin verme urgido, y tener por término de mi excursión una meta agradable: de todas las formas de vida, esta es la que más me gusta.» A medida que va envejeciendo, Rousseau va aprendiendo a estar solo y cree encontrarse más cerca de la armonía entre pensamiento, existencia y autenticidad. A los sesenta años, disfruta intensamente del estricto ejercicio de caminar acompañando con sus pasos la cadencia del tiempo. Ya no espera nada. No busca nada fuera de la misma experiencia del caminar. Sus últimos paseos son de una inmensa dulzura. Siente que vive, que existe plenamente. Ya no necesita ser alguien. Ha descubierto que para vivir intensamente la inmanencia de la propia existencia hay que sumergirse completamente en las sensaciones inmediatas que nos brinda el presente. En otoño de 1776 comienza a escribir Ensoñaciones del paseante solitario (en francés, Les rêveries du promeneur solitaire). Le gusta sentirse acogido por la naturaleza mientras se refugia en rincones que ningún otro ser humano ha pisado. Describe con especial emoción su estancia en la isla de San Pedro, en el corazón del lago de Bienne, en Suiza. Le parece un lugar creado especialmente para él. A veces, cuando el agua está en calma, rema hasta el centro del lago en una barca y allí se abandona, con los ojos clavados en el cielo, dejándose llevar por la plácida sucesión de lo inmediato durante horas, inmerso en mil ensoñaciones confusas, que no tienen ningún objeto determinado. A la caída de la tarde, se sienta a la orilla del lago. El ritmo cadencioso de las olas se apodera de sus sentidos y, apartando de su alma cualquier otro movimiento, se sumerge 96 en un estado delicioso. El rumor del flujo y reflujo del agua dirige las oscilaciones internas de su alma. Entonces se deja arrastrar por la idea de un flujo de movilidad permanente. Nada conserva una forma constante y establecida. Su alma tampoco. En el lago de Bienne, Rousseau no tiene ninguna necesidad de recordar el pasado ni de anticipar el futuro: no quiere salir del tiempo… Hace un ejercicio de catarsis, de ascetismo sensorial y, finalmente, todo lo que le queda en la conciencia es «un sentimiento de existencia, despojado de cualquier otra afección». Una vez descubre un pequeño refugio recóndito, oculto entre abetos negros y hayas prodigiosas que forman una barrera que parece impenetrable. Arrastrándose sobre el vientre, se introduce como si estuviera regresando a la matriz de la naturaleza. Se sienta en la penumbra del interior y se dedica a soñar plácidamente, creyendo encontrarse en un refugio ignorado por todo el universo. Es libre y está en paz, «como si no tuviera ningún enemigo». Cree haber hallado la felicidad que ha buscado toda la vida. Ya no percibe en su alma «ningún hueco que sienta necesidad de llenar». Esta es su casa y esta es también la incitación que deja en herencia a la mentalidad romántica y a todos aquellos que, como Jules Renard, descubran que su patria se encuentra en las caminatas que pueden hacerse a pie en torno a tu pueblo. Será absorbida apasionadamente por Henry David Thoreau y sus herederos sentimentales. «Caminando —escribe Thoreau— el hombre no se siente en la naturaleza, sino natural.» Sentirse natural supone experimentar, a la vez, el estado de gracia y de inocencia. 97 El hogar de Schopenhauer Además del amor genérico a la naturaleza, Rousseau deja en herencia al romanticismo, especialmente a través de La nueva Eloísa, un amor específico a cuanto las altas montañas tienen de desmedido y dramático. Podemos comprobarlo en Arthur Schopenhauer, contemporáneo de Thoreau. Quizá ningún otro filósofo ha sentido de manera más intensa que él la necesidad de buscar en la naturaleza el hogar apacible que la comunidad con los hombres le negaba. El 16 de mayo de 1804, Schopenhauer, que en ese momento tenía dieciséis años, tras culminar el Chapeau, cerca de Chamonix, escribe: «Este espectáculo, la visión de las descomunales masas de hielo, las descargas atronadoras, los cursos de agua estrepitosos, las rocas que los rodean con sus cataratas, las cumbres flotantes allá arriba y los picos nevados, todo lleva el sello de algo indescriptiblemente maravilloso. Se percibe el carácter descomunal de la naturaleza, que aquí desborda todos los límites. […] Aquí nada se muestra trivial». Interpretemos sus palabras. Lo que nos está diciendo es que este mundo no guarda relación con el de los hombres. El 3 de julio asciende al Pilatus: «Sentí vértigo al dirigir la mirada hacia ese espacio de plenitud que tenía ante mí… Me parece que un panorama así, visto desde lo alto de una montaña, contribuye mucho a la ampliación de los conceptos […]. Todos los objetos pequeños se esfuman; solo lo grande conserva su figura». El 30 de julio conquista la cima del Schneekoppe justo a la salida del sol. «He visto el mundo a mis pies como un caos», escribe. Cuando los primeros rayos del sol alcanzan finalmente el fondo del valle, lo que se ofrece a su mirada es «el eterno retorno y la eterna sucesión de montañas y valles, bosques y praderas, ciudades y pueblos». Siete años más tarde, en 1811, asciende al Harz. Esta vez anota: «La filosofía es un elevado puerto alpino: a ella solo conduce un sendero abrupto que discurre sobre puntiagudos guijarros y punzantes espinas, es solitario y se vuelve cada vez más desolado a medida que se llega a la cima […]. El filósofo permanece siempre expuesto al aire puro y frío de la altura y ve ya el sol cuando en la hondonada reina todavía la oscuridad». 98 Los paseos de Nietzsche El otro gran filósofo caminante del siglo XIX es Friedrich Wilhelm Nietzsche. Pero también es el gran ateo, y no está dispuesto a sustituir a Dios por la naturaleza. Antes bien, su proyecto filosófico consiste en renaturalizar la naturaleza entera para situarla más allá del bien y del mal. El 6 de agosto de 1881 se hallaba en Sils-Maria, en la Alta Engandina, Suiza. Dando uno de sus paseos cotidianos, se encontró junto a una roca situada a orillas de un pequeño lago, iluminada por los juegos caprichosos de los reflejos, las luces y las sombras, en las faldas del Piz Corvatsch. «Había hecho abstracción de mí mismo —nos confiesa—, todo era juego, puro juego; todo era lago, luz de mediodía, tiempo sin objeto. Y, de pronto, amigo, Zaratustra pasó junto a mí.» Inmediatamente anota en su cuaderno de trabajo: «Seis mil pies sobre el mar y mucho más elevado aún sobre las cosas humanas». A su amigo Peter Gast le revela que «han subido a mi horizonte pensamientos como no los he tenido nunca». Zaratustra es la criatura de un pensador que camina, que sabe que «solo los pensamientos que tenemos mientras caminamos valen algo». La ascensión a una montaña era para Nietzsche una actividad filosófica. No concedía mucho valor a lo que podemos alcanzar a saber de la vida cuando pensamos cómodamente arrellanados en un sofá. El sedentario no puede entender la incitación moral que convoca al hombre aventurero a las montañas. El cuerpo piensa en sus acciones y, cuando piensa así, haciendo ejercicio, piensa de forma saludable, mientras que cuando piensa desde la domesticación del confort, lo hace morbosamente. El cuerpo inmóvil es incapaz de pensar su propia carne y tiende a verse a sí mismo de manera inmaterial, como un fantasma. Aquí radica, a su juicio, todo el idealismo filosófico. Los filósofos idealistas —asegura— tienen el culo demasiado grande. Al sedentario se le escapa la experiencia inmediata de la acción esforzada. Los pensadores que tienen los pies pesados, leemos en La gaya ciencia, piensan mal. En el ejercicio de la ascensión esforzada a la montaña, el cuerpo no se deja seducir por imágenes inmateriales. Un cuerpo que sufre, tropieza, se sujeta a una raíz para afirmarse, suda, tiene sed, agradece la brisa y vive el acicate de la incitación de la cima no es un yo que piensa. El cuerpo solo se conoce a sí mismo corporeizándose. Por eso Zaratustra defiende que el cuerpo «es un sabio desconocido». 99 Dice Zaratustra: «Yo soy un caminante y un escalador de montañas […], no me gustan las llanuras, y parece que no puedo permanecer sentado mucho tiempo. Y sea el que sea mi destino, sean cuales sean las vivencias que aún haya de experimentar, siempre habrá en ellas un caminar […]: en última instancia, uno no tiene vivencias más que de sí mismo». 100 Vocabulario excursionista de la filosofía Llegados a este punto, podemos volver al inicio de nuestro camino, porque creo que ahora sí nos encontramos en condiciones de entender la importancia que adquiere el hecho de que la filosofía se forjara en Grecia con un vocabulario excursionista. No voy a detenerme mucho en esta cuestión. Tan solo me gustaría destacar algunos significados latentes en nuestro vocabulario filosófico: Teoría significa «ver, contemplar». La palabra está relacionada con teatro. Así pues, teorizar supone ser un espectador interesado por todo cuanto nos rodea. Hacer camino, caminar, es poreuô, de donde deriva la aporía, que es la imposibilidad de seguir adelante porque un obstáculo inesperado nos lo impide, y la euporía, que se corresponde con el camino despejado. Topos significa «lugar». De este término nace nuestra utopía. Hodos es «camino». De aquí proceden Met-hodos (método) o syn-hodos (sínodo). Un horos era «un mojón, un hito». El lugar que carece de mojones que le den una frontera y una forma es aoristo, esto es, «ilimitado, indefinido». En latín, el término equivalente a horos era el terminus o el finis, que han dado forma a nuestros definir, determinar, infinito, finito y… finado. La huella del horos griego sigue viva en las voces aforismo u horizonte. En la Academia platónica se decía que filosofar era «poner horoi (mojones) en la realidad». Arkhé es «el principio, el origen». Por ejemplo, el origen del camino. Por eso, en los Diálogos de Platón, cuando una conversación filosófica conduce a una aporía, Sócrates suele pedir a sus interlocutores que retornen conjuntamente al origen del debate (ex arkhés) para recuperar la tensión perdida. Divagar, «ir de un sitio a otro, desnortado», se decía en griego planaô y en latín, errare (errare humanum est). El que camina errático, sin rumbo, vaga y se pierde suele ser el que carece de método. Sócrates nos pregunta en uno de los diálogos platónicos: «Quien dice que quiere ir de un lugar a otro y no deja de dar vueltas, ¿sabe adónde va?». Nostalgia proviene del «nostos» griego, que era el retorno a casa después de un viaje, como Ulises en la Odisea. 101 Perezoso es el que camina lento por molestias en los pies (pedibus aeger). Divertirse es divergir, cambiar de camino. 102 Para acabar Si la escuela se diera cuenta de la relevancia de una pedagogía del paisaje, no se preguntaría cómo introducir el medio en sus aulas, sino qué está haciendo cuando lo excluye. Digo esto porque no puedo concluir sin mencionar una de las actividades más innovadoras de la Institución Libre de Enseñanza: la pedagogía del paisaje. Tengo especialmente presente un artículo de Francisco Giner de los Ríos titulado «Paisaje», aparecido en los números 219 y 220 de la Ilustración Artística de Barcelona (el 8 y 15 de marzo de 1886). Lo escribe pensando en el incipiente excursionismo catalán. Giner concibe la relación directa e inmediata con el paisaje (entendido como la patria circundante) como una experiencia de impregnación multisensorial y multidisciplinar que formaba parte de las actividades regulares de la Institución. Estaba convencido de que permitía a los alumnos sacar provechosas lecciones de moral, estética, historia, patriotismo y filosofía. Pero quiero reservar mis últimas palabras a la reproducción de un fragmento de uno de mis libros más queridos: Siguiendo los pasos de los almogávares, que relata un viaje que mi mujer y yo hicimos por Bulgaria siguiendo el cauce del río Tundja. Mientras lo escribía, tenía muy presentes a las personas de mi edad, las que rondaban la sesentena. Quería animarlas a que, antes de buscar cobijo en los protectores brazos del Imserso, que a buen seguro nos llevarán de acá para allá solícitamente, ahorrándonos todo imprevisto, osaran al menos una vez más ponerse alas en los pies, armarse con un poco de coraje, colgarse una mochila a la espalda y salir a los caminos para recordarse que aún mantienen vivo el gusto por la aventura, que es la vida abierta a lo imprevisto y al azar. «Hasta ahora —escribí—, hemos pretendido enseñar a nuestros hijos, con mayor o menor fortuna, cómo ser adultos. Precisamente ahora que lo son y que viven sus propias vidas con sus propias familias, nos toca enseñarles otra lección importante. ¿O es que alguien pensaba que se nos había acabado el trabajo? Nos toca enseñarles a envejecer. No pongo en esta lección ningún dramatismo. Nos hacemos mayores, esto es lo que hay. Y si bien esta cosa extraña de hacerse viejo ha sido lo que más desprevenido me ha cogido en la vida, lo cierto es que soy viejo. Pero se puede envejecer de muchas maneras, y la peor de todas es la de quien acaba viviendo como un extranjero de su 103 presente porque ha ido renunciando, a menudo sin darse cuenta, a la ambición de las metas. »Como las posibilidades de envejecer son múltiples, debemos elegir —si la salud nos acompaña— la nuestra, y con esta elección estaremos dando a nuestros hijos la penúltima lección. Si no sonara demasiado melodramático añadiría, también con el tono más natural del mundo, que la última lección que debemos darles es la de bien morir. Pero esto es más difícil, porque no sabemos si el día que la Parca venga a visitarnos seguiremos siendo seres racionales o si la edad nos habrá quitado el juicio a medida que nos iba empujando hacia el final. »Nos apetece hacer un largo recorrido siguiendo la magia de unos nombres cargados de sugerencias: Knyazhevo, Élhovo, Malomir, Ténevo, Yámbol, Mechkarevo, Zlata Voyvoda, Chervenakovo, Panicherevo… ¡Cuántas veces he pronunciado estos nombres por el simple placer de sentir su musicalidad quebradiza en mi boca! ¡Cuántas veces me he detenido en el mapa reclamado por el nombre de un pueblo perdido! No encontraba nada concreto, pero su inconcreción estaba cargada de ambiguas y estimulantes invitaciones a no sé muy bien qué. »No aspiramos a tener experiencias místicas…, aspiramos a caminar, a cansarnos, a dormir bien, a conquistar un poco de serenidad anímica. »No buscamos lo inexplorado, lo dramático, lo monumental, sino solo la aventura posible. »Os animo exactamente a eso: a no renunciar a las aventuras posibles. Porque no podemos aceptar sin luchar que nuestra casa sea un lugar sin ninguna posibilidad de aventura.» 104 En defensa de una innovación crítica III Jornada Enseñar Europa en las aulas, Universidad Pompeu Fabra, 2 de noviembre del 2015 Hoy en el mundo de la educación nadie parece molesto si le dices que está equivocado, pero se deprime si sospecha que está anticuado. Lo nuevo ha sustituido a lo bueno en la escala de nuestros valores. Sin embargo, se presentan como innovaciones proyectos que acaso puedan ser buenos, pero que de ninguna manera son nuevos, tales como el aprender haciendo (learning by doing) de Dewey o el trabajo por proyectos de Kilpatrick. Recordemos que la escuela progresista norteamericana, que seguía los postulados de Dewey y Kilpatrick, era mayoritaria en los Estados Unidos durante los años treinta del pasado siglo. A veces, creo distinguir en presuntas propuestas innovadoras un conjunto de fobias muy poco argumentadas en contra del pupitre, el aula, el libro de texto, la lección, la asignatura, las evaluaciones o la humilde pizarra. Digo esto último porque en un diario de Cataluña podíamos leer el 7 de octubre del 2015 que había abierto en Barcelona «una escuela sin pizarras», haciendo de la renuncia a un recurso didáctico fundamental un valor pedagógico. Añado que una curiosa profesora de una universidad madrileña, para llevar a cabo una «metodología disruptiva» y no reproducir un sistema que le parecía odioso, colocaba las mesas de los alumnos «patas arriba». Hay quien se ha hecho famoso predicando que las escuelas matan la creatividad, pero no nos ha explicado, en cambio, por qué las sociedades sin escuelas no son más creativas que las escolarizadas. Y también hay quien, defendiendo el espíritu científico, se salta a la torera la metodología científica. Cualquier propuesta pedagógica disruptiva se convierte ipso facto en noticia. Lo que en ningún caso resulta noticiable es la escuela que ha hecho de la puntualidad un hábito, que no muestra ni un solo papel tirado en los pasillos y que mantiene los inodoros impolutos mientras obtiene unos magníficos 105 resultados académicos. Todo esto parece secundario ante el gran valor que se abre paso en nuestro presente, el valor de los valores: la innovación. Así las cosas, sigo pensando que el nivel de respeto que un centro muestra por sus alumnos se pone de manifiesto en primer lugar en el estado de sus váteres y en la puntualidad de los profesores. Admiro profundamente a la directora de una pequeña escuela de Barcelona que cada mañana recibe a los alumnos en la puerta del centro con una sonrisa de bienvenida. Cada tarde, al terminar las clases, profesores y alumnos se dan la mano y, mirándose a los ojos, se despiden hasta el día siguiente. En este centro los alumnos son estimulados de continuo a que expliquen, describan, argumenten, definan… sin miedo a equivocarse, porque el error es visto como una oportunidad de aprendizaje. Y, sin embargo, este centro no es noticia para ningún medio. Solo ofrece calidad. Al mismo tiempo que en Europa el Grupo de Expertos sobre Alfabetización de la Comisión Europea nos aseguraba que el 20 % de nuestros adolescentes no sabe leer un texto mínimamente complejo, en los Estados Unidos una escuela de Staten Island, la New Dorp High, que acoge alumnos con problemas de aprendizaje, ha provocado un gran debate pedagógico al demostrar que se puede tener éxito con una receta aparentemente sencilla y, en todo caso, nada novedosa: trabajando de forma sistemática las estructuras gramaticales. Después de haber probado diferentes fórmulas para intentar mejorar sus deprimentes resultados, la New Dorp High concluyó que el alumno que no sabe escribir bien no puede expresar de manera coherente un pensamiento. Y, ciertamente, sus alumnos no se caracterizaban por sus destrezas sintácticas. A menudo no sabían qué hacer ante una hoja en blanco. Pero también descubrieron que la causa de sus dificultades no era ningún misterio. Simplemente, nadie les había enseñado las estrategias necesarias que podían conducirlos a expresarse de manera clara y ordenada. Los profesores, en consecuencia, decidieron dejar de actuar en clase como si los alumnos pudieran aprender de forma autónoma a escribir bien e insistieron, todos juntos, al margen de la materia que impartieran, en proporcionarles las herramientas gramaticales adecuadas. «Démosles fórmulas precisas —dijeron—, que después, cuando sepan cómo escribir bien, ya encontrarán el modo de saltarse las normas.» Todos los profesores de la New Dorp insisten, a diario, en cada clase, en la importancia de construir oraciones que sean claras y sintácticamente bien estructuradas, estimulando a sus alumnos a hablar sobre temas complejos con criterios de unidad, coherencia y énfasis. Todos se muestran también de acuerdo en que la incapacidad para 106 expresarse lingüísticamente frena el desarrollo intelectual. Quien no sabe utilizar de forma correcta las estructuras de su lengua está incapacitado para hacerse entender y, por tanto, para entenderse. Esforzarse en escribir bien equivale, por lo tanto, a dar forma coherente al propio pensamiento. Muy a menudo estamos tan ocupados fomentando los grandes principios educativos que a nuestro tiempo le gusta reclamar (la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico, etcétera) que olvidamos la importancia de promover en clase la expresión clara de las ideas complejas, habida cuenta de que la gramática no se puede ignorar sin mermar la capacidad expresiva. ¡Cuánto daño ha hecho a nuestros alumnos el fomento acrítico de una creatividad basada en la estúpida idea de que para ser creativo no se necesitan conocimientos! La vida en sociedad solo es posible si existe una sintaxis compartida que nos permita comunicarnos sin ambigüedades ni malentendidos. La New Dorp ha puesto de manifiesto dos cosas sumamente importantes. La primera, que más que introducir en la enseñanza innovaciones radicales y disruptivas, lo que necesitamos es cordura para reconocer lo bueno allá donde esté, sea nuevo o viejo. La segunda, que para conseguir una escuela de éxito hay que comprometerse con aquellas prácticas reflexivas que permitan no solo identificar los problemas, sino también encontrar sin prejuicios las mejores soluciones. 107 Para innovar críticamente. Consejos elementales Si quieres innovar mirando hacia lo bueno y no meramente hacia lo nuevo, hay una serie de consejos prácticos que deberías poder seguir. Te los resumo rápidamente: Controla las fuentes de dispersión de la atención en todo el centro. Podemos llamarlas fugas de energía. Me refiero a todos aquellos pequeños problemas cotidianos que, sin ser ninguno de ellos muy relevante por separado, en conjunto consumen una gran cantidad de energía. Como la energía disponible de un centro no es ilimitada, si quieren introducirse cambios, es imprescindible liberar energía para ponerla a disposición de estos. A mi parecer, las principales fugas de energía son las siguientes: la puntualidad de profesores y alumnos; los profesores sin recursos que, por ejemplo, no saben mirar cara a cara a los alumnos; las interrupciones involuntarias en clase debido a pequeños incidentes, que en España consumen el 20 % del tiempo escolar; los ruidos y distorsiones durante las comunicaciones internas y externas; la repetición de los mismos debates en los claustros, que pone de manifiesto una muy escasa eficiencia, etcétera. Piénsese que, por ejemplo, el simple hecho de que los alumnos se laven con frecuencia las manos reduce el absentismo escolar hasta un 54 %. Hay mucha suciedad acumulada en las superficies de las mesas. Si se quiere innovar hacia lo bueno, se necesitan unos hábitos asentados de prácticas reflexivas y trayectorias escolares nítidas. Hay que saber muy bien hacia dónde se quiere ir y estar abiertos a las metodologías y recursos que faciliten o dificulten el rumbo. Entre estas últimas, se encuentran las pseudociencias, que en algunos casos tienen muy buena prensa pedagógica. Tanto es así que es perfectamente posible obtener el título de maestro sin conocer las críticas formuladas a la teoría de las inteligencias múltiples o los estudios que ponen en duda la efectividad del aprendizaje por descubrimiento, etcétera. Cuando hablo en las facultades de Pedagogía del éxito de la instrucción dirigida, me doy cuenta de que los alumnos me miran como si dijera una herejía, cuando en realidad estoy hablando de una metodología avalada por una amplia evidencia científica. La pedagogía presenta tradicionalmente una debilidad —podríamos también hablar de complejo— hacia todo cuanto se le presente como una ciencia rigurosa, si bien no parece ser lo bastante científica como para identificar el rigor científico de cada promesa. En los últimos años, su mayor debilidad han sido las llamadas neurociencias. Sin embargo, no 108 queda claro que puedan trasladarse mecánicamente sus avances a la escuela, porque una cosa es una estructura neuronal y otra muy distinta un comportamiento humano complejo. Por otra parte, si el cerebro es una unidad funcional, los reduccionismos caen fácilmente en sesgos de todo tipo. Pero lo más curioso es que pedagogos y psicólogos se muestran mucho más sensibles ante aquellas aportaciones de las neurociencias que confirman sus prejuicios que frente a las que los ponen en cuestión. Si en algo nos insisten las neurociencias es en que la repetición resulta esencial para asentar conocimientos. El problema es que repetir puede ser aburrido, con lo que se desemboca en un obstáculo didáctico, no neurológico. Conviene mostrarse muy cauto a la hora de decidir cuáles serán las competencias del futuro, en especial cuando los que las establecen de forma dogmática nos advierten de la indefinición del porvenir. Se ha asumido demasiado acríticamente la tesis según la cual el siglo XX fue el siglo de los conocimientos, mientras que el XXI será el de las competencias. En cualquier caso, las listas de competencias del futuro suelen coincidir en resaltar la relevancia de la resolución de problemas, el pensamiento estratégico, la comunicación interpersonal… Todo esto puede parecer muy novedoso, pero es lo que evaluaban ya los test de inteligencia clásicos. La curva de Bell ha vuelto a asomar bajo el paraguas de las competencias. La gran diferencia del siglo XXI respecto al XX es el predominio de las nuevas tecnologías, potentísimas prótesis antropológicas que no hacen sino amplificar lo que ya somos. Por eso es tan importante saber lo que se es. En definitiva, la escuela innovadora precisa encontrar su propio discurso. Y este no debería medirse por la altura de sus propósitos, sino por la claridad de las evidencias que sea capaz de suministrar a todos: alumnos, padres y sociedad en general, como expresión de su compromiso con lo bueno. 109 El complejo de Telémaco Diario ARA, 13 de febrero del 2015 El complejo de Edipo era algo que teníamos los niños de antes. Consistía en un conflicto emocional que nos empujaba a reconocer en el padre una figura de autoridad estricta que, además, resultaba ser un competidor imbatible por el amor de la madre, lo cual nos hacía sentir —inconsciente o conscientemente— una cierta rabia hacia su poder y capacidad de seducción. Como es sabido, Freud, el padre del psicoanálisis, eligió este nombre pensando en el personaje mitológico de Edipo, quien acabará matando a su padre para poder casarse con su madre. Se ha considerado tan evidente la relevancia psicológica del complejo de Edipo que los peritos que examinaron a Ramón Mercader, el asesino de Trotski, no tuvieron ningún inconveniente en dictaminar que la causa que lo empujó a clavarle un piolet en la cabeza al viejo líder revolucionario ruso fue un «complejo de Edipo no superado», que se manifestaba en una «fijación amorosa e intensa por la madre». De modo que cuando Mercader se hallaba asesinando a Trotski, en realidad «estaba agrediendo simbólicamente a su padre». Ahora, según el psiquiatra italiano Massimo Recalcati, nuestros hijos, en lugar del complejo de Edipo, sufren el de Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope. Ya conocemos la historia: Ulises viaja durante veinte años de aventura en aventura mientras Penélope se queda en casa, intentando proteger la hacienda familiar de la voracidad de sus pretendientes. El resultado es que Telémaco crece observando melancólicamente el horizonte, diciéndose a sí mismo que, si tuviera el poder de un dios inmortal, lo primero que haría sería anticipar el regreso del padre ausente. Edipo vivía la presencia continua del padre como una amenaza latente, como un obstáculo en su camino hacia el mundo adulto, e imaginaba que con su desaparición 110 tendría una vida más sencilla; Telémaco, por el contrario, es el hijo que sufre la ausencia continua de un padre con personalidad propia que ose ocupar sin subterfugios el lugar simbólico que le corresponde. Hay en Telémaco —dice Recalcati— una inédita y urgente demanda del padre, lo cual no quiere decir en absoluto que los jóvenes de hoy echen de menos el regreso simbólico del padre patriarcal; su credibilidad resulta irrecuperable. Lo que los hijos demandan no es la rigidez indiscutible de una ley, sino la presencia nítida del ejemplo de los adultos, la referencia de unas figuras con autoridad en casa, capaces de tomar decisiones claras y de testimoniar «cómo se puede estar en este mundo con deseo y, al mismo tiempo, con responsabilidad». Los hijos echan de menos esa visión del adulto que les permita descubrir, por ejemplo, la grandeza que existe en guardar fidelidad a la palabra dada o en hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos. Quieren un padre que se vaya a la cama cada noche con su madre, que no sea abúlico. Quieren una autoridad que les permita encontrar aliados fuertes para combatir los monstruos que hay debajo de la cama. Lo mismo podemos decir de la escuela: los alumnos precisan una autoridad que les facilite alianzas para poder vencer sus dificultades. Cuando la autoridad se avergüenza de serlo, su pedestal nunca queda vacío. Tarde o temprano se encarama a él alguien que se dedica, por ejemplo, a practicar el acoso escolar. Viendo algunas conductas familiares, es fácil sospechar que hay padres con la secreta ilusión de que sus hijos los obedezcan sin necesidad de tener que mandar; que sean autónomos, pero que no se pierdan, aunque ellos nos los orienten en absoluto; que sean críticos, pero que compartan su visión del mundo. Me temo que Massimo Recalcati tiene razón. Esta es, al menos, la impresión que nos invade mientras leemos su libro, El complejo de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor. Pero quizá no tenga toda la razón. No sé si Ulises está hoy en condiciones de regresar. No lo sé porque me parece dudoso que haya Penélopes dispuestas a sacrificar veinte años de su vida esperando que su hombre se canse de excentricidades y vuelva a la cordura. Y bien que hacen. Nathaniel Hawthorne muestra en un cuento titulado Wakefield una de las imágenes del Ulises moderno. El protagonista sale un día de casa a dar un paseo y, en lugar de volver, alquila, sin avisar a nadie, un pisito dos calles más arriba. Vive así veinte años de incógnito, llevando una existencia perfectamente trivial. Su mujer, finalmente, lo da por desaparecido y se resigna a asumir el rol de viuda. Él, disfrazado con una peluca, 111 encuentra divertido pasar a menudo frente a su casa familiar sin que lo delate el más mínimo gesto de emoción. Un día, con la misma falta de argumentos con que se marchó, decide llamar a la puerta para anunciar su regreso, a pesar de que ningún Telémaco ni ninguna Penélope lo esperaba. Conozco algunos casos en los que, sin llegar a tanto, los ascendientes ejercen de padres elusivos o escurridizos. Con respecto a ellos, Recalcati se ha quedado más bien corto. 112 La adolescencia: la cultura anfibia Conferencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, 29 de enero del 2016 Hace pocos meses, Grace Mwase tenía diez años. Era una niña más de su comunidad tribal, en Godeni, al sur de Malaui, un lugar donde no hay adolescentes. Allí, o eres niño o eres adulto, eso es todo. Cuando sus padres consideraron que le había llegado la hora de dejar de ser niña, la pusieron en manos de las asanamkungwi, las mujeres que la ayudarían a hacer el kusasa fumbi, el ritual de paso. La condujeron hasta una cabaña aislada donde permaneció dos semanas con otras niñas de su edad. Como culminación del ritual, tenía que mantener relaciones sexuales con un hombre mayor. Después volvería a Godeni transformada en mujer y preparada para cocinar, limpiar y estar con hombres. Las asanamkungwi le enseñaron las artes de la seducción, los bailes que excitan a los hombres y las diferentes posturas para el acoplamiento sexual. Le aseguraron que, si se negaba a hacer todo aquello, se le secaría la piel hasta cuartearse. Pero Grace se negó a mantener relaciones sexuales con el hombre que le habían asignado. Se dio cuenta de que no quería ser adulta, aunque sabía que ya no podría seguir siendo una niña. Me imagino que sus padres la recibieron con perplejidad. Su hija volvía a casa transformada en un ser anfibio, medio niña medio mujer, a la que probablemente no sabrían cómo tratar. Grace había decidido hacer de una transición (un rito de paso) un estado. Sin darse cuenta, había inventado la adolescencia en Godeni. Aunque los estudios psicológicos sobre este período de la vida humana nacen a principios del siglo XX, la adolescencia entendida como cultura específica es un fenómeno relativamente moderno. Fue el sociólogo estadounidense James Coleman el primero en darse cuenta, en los años cincuenta del siglo pasado, de la emergencia de un nuevo grupo social a caballo entre la infancia y la juventud propiamente dicha. 113 Consideró que su aparición había sido facilitada por la universalización de la educación y la subsiguiente transferencia de la responsabilidad de las familias a los centros educativos. En efecto, la escuela no había nacido para hacer adolescentes, sino para formar adultos, pero Coleman se daba cuenta de que los escolares vivían inmersos en una cultura parcialmente clausurada en sí misma, que se mostraba reacia a los modelos adultos mientras aceptaba de forma acrítica sus propios modos generacionales. De modo que esa «sociedad de adolescentes» creó, en muy poco tiempo, su propio lenguaje, sus gestos, su concepción de la popularidad y sus modelos de comportamiento, su moda, su música y sus medios de comunicación… Y todo ello estaba reforzado comercial y publicitariamente, porque la adolescencia que emergía se había convertido ya en un nuevo mercado con un potencial de consumo extraordinario… siempre que se supieran estimular sus demandas con la publicidad adecuada. Pero lo más sorprendente fue que, muy deprisa, se convirtió también en un fenomenal condicionante de las políticas educativas. Es decir, siendo un fenómeno social surgido en ella, ha tenido una incidencia decisiva en el devenir institucional de esta. Hannah Arendt observó esto muy bien; por eso se lamentaba de que, a su juicio, a los niños y adolescentes les dábamos de todo, excepto un mundo adulto. «Vivimos —escribía Coleman en 1959— una paradoja peculiar: en nuestra compleja sociedad industrial hay cada vez más cosas que aprender, y la educación formal es cada vez más importante para abrir oportunidades vitales, pero lo cierto es que se ha ido creando una gran sociedad de adolescentes que muestra poco interés por su educación, mientras se siente subyugada por los coches, los deportes, la música pop y otras cosas que tienen poco que ver con la escuela. ¿Es este proceso inevitable? ¿Lo debemos aceptar porque, simplemente, los adolescentes son así?» Esta es la clase de pregunta que no podemos obviar. Si observamos los estudios de Coleman desde el presente, su descripción de la adolescencia nos parece idílica. Aquellos adolescentes norteamericanos de los años cincuenta llamaban la atención con su música y sus tupés, pero tenían hábitos saludables. El 70 % no fumaba, el 80 % no consumía alcohol. A Coleman no se le ocurrió preguntar siquiera si consumían drogas o practicaban sexo seguro. Tampoco era capaz de imaginar que llegaría un día en que los niños iban a pasar más tiempo ante una pantalla que ante sus padres. Había descubierto, eso sí, que el papel paterno estaba en retroceso sin que ninguna otra instancia asumiera su relevo, pero era incapaz de prever que, en apenas 114 unas pocas décadas, para muchos adolescentes simplemente no habría nadie actuando in loco parentis, esto es, en representación de los padres, ejerciendo de manera delegada su función educadora. Hoy, según un estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, alrededor del 47 % de las chicas y del 43 % de los chicos de dieciséis años reconoce haberse emborrachado al menos una vez el último año. El equipamiento imprescindible para un adolescente actual ha de incluir de forma necesaria un móvil de última generación, ropa de marca y calzado deportivo, ordenador con conexión a Internet, etcétera. Un adolescente medio maneja ahora el doble de dinero (en términos reales) que un adolescente en tiempos de Coleman y, asimismo, el consumo es cada vez más precoz. Los niños de siete años también quieren su móvil y hay niñas que, al llegar a la pubertad, sueñan con operaciones de cirugía estética. Estamos asistiendo, de hecho, a la desaparición de la pubertad. Los niños de diez años empiezan a poner de manifiesto comportamientos que, hasta no hace mucho, se asociaban a la ebullición hormonal de la adolescencia. Los niños, y las niñas quizá de manera más clara, cultivan desde muy temprano ante el espejo una imagen sofisticada de sí mismos, se muestran muy preocupados por su aspecto físico, no quieren aparentar que son niños. Quieren ser jóvenes y, sobre todo, parecerlo. De forma contemporánea a los estudios de Coleman, la antropóloga Margaret Mead observaba que las personas mayores —los abuelos— se estaban convirtiendo en extranjeros en el mundo de los jóvenes porque habían dejado de entenderse mutuamente. No es que nietos y abuelos ya no se quisieran, sino que habían dejado de comprender sus respectivos mundos. En consecuencia, el abuelo ya no podía poner a disposición del nieto el depósito de sus experiencias acumuladas. Su sabiduría práctica había caducado. Es obvio que ni Coleman ni Mead dijeron la última palabra sobre la adolescencia. Nosotros somos testigos de una ampliación continua de sus fronteras, hasta el punto de que hoy nadie sabe muy bien dónde trazarlas exactamente. Por debajo, la adolescencia parece haber fagocitado a la pubertad y, por arriba, todos hemos visto a adolescentes de —siendo muy comprensivos— hasta treinta años. A medida que la sociedad se ha vuelto más compleja, se ha ido agrandando la distancia entre los intereses espontáneos del niño y las demandas de conocimiento del mundo adulto. Esta parece ser una ley inexorable del progreso actual. Por ello la asimilación de conocimientos cada vez más complejos representa hoy nuestro inexorable 115 ritual de paso. Pero como los jóvenes tienen sus propias opiniones sobre lo que necesitan y lo que no, aunque sin adolescencia no haya aumento del conocimiento, tampoco una adolescencia creciente garantiza por sí misma el aumento del conocimiento disponible. La separación entre adolescentes y adultos ha seguido su curso y, en la actualidad, está afectando las relaciones entre padres e hijos de diversas maneras: 1. Los padres ya no transmiten el conocimiento práctico acumulado en su vida laboral a los hijos, porque sus respectivos ámbitos de trabajo no se comunican entre sí. De esta manera, la adquisición de las competencias profesionales ha quedado en exclusiva en manos de la escuela. 2. Hasta hace relativamente poco, la televisión era uno de los centros de la vida familiar. Podemos pensar que esto era un poco deprimente, pero hoy sabemos que los jóvenes, en especial entre los quince y los dieciséis años, pasan más tiempo conectados aisladamente a Internet que viendo la televisión en familia. El consumo medio de Internet alcanza, de hecho, las cinco horas entre los adolescentes comprendidos en esa edad. 3. En el 2012, la estadounidense Shirley Brice Heath, de la Universidad de Stanford, publicó un estudio en el que aseguraba que los ochenta y nueve minutos de media que los jóvenes estadounidenses de catorce años pasaban conversando a diario con sus padres en 1979 se habían reducido a nueve en el 2009. Pero no podemos abandonar a los adolescentes a su suerte. Los adultos estamos para dar la tabarra. Es decir, estamos para marcar los límites de lo sensato. No hace falta poner muchas reglas. Con pocas, claras e innegociables hay suficiente. Hay que decirlo bien claro: ¡pobre del adolescente que no tenga nada contra lo que protestar! Señalaré, a continuación, seis campos en los que no podemos dimitir ante los adolescentes de nuestras responsabilidades como adultos. Podrían ser más, pero creo que mi intención se verá enseguida. Para dejar claro lo que está en juego, presentaré cada uno de estos campos en forma de un derecho. Posiblemente les resulten muy extraños, dado que nadie parece reivindicarlos, pero apelo a su sentido común para valorar cuanto voy a decir. 1. Todo adolescente tiene derecho a postergar la gratificación. He defendido más de una vez en público la necesidad de añadir al listado de los Derechos del niño el derecho 116 a la frustración o, si se prefiere, a postergar la gratificación. Entiendo la frustración como el derecho que tiene el pastelero que quiere hacer una tarta a reprimir sus deseos de comerse los ingredientes durante el proceso, es decir, de aspirar a cosas grandes aunque supongan renunciar a algunas pequeñas. En este sentido, el dominio de la frustración es un elemento imprescindible en el pensamiento estratégico, capaz de calibrar la relación entre medios y fines. Sin embargo, desde que Nathaniel Branden publicó La psicología de la autoestima (1969), la frustración ha pasado a ser un mal pedagógico que debe erradicarse de las aulas. Dedicamos más esfuerzos a evitar la frustración del niño que a enseñarlo a manejarla. Pero los niños conocen muy bien la diferencia entre un elogio ganado a pulso y uno regalado por caridad, y no se les escapa en absoluto que aquel que se traumatiza por minucias acostumbra a ser patológicamente frágil. El elogio indiscriminado no tiene para ellos nada de positivo. Son muchas las investigaciones que nos aseguran que el niño acostumbrado a oír de los adultos lo inteligente que es se convierte fácilmente en un niño inseguro, con una obsesión enfermiza por no defraudar las esperanzas depositadas en él. El elogio, para ser eficaz, ha de ser sincero y específico y, en cualquier caso, si queremos reforzar la autoestima del niño, es mucho más efectivo alabar su capacidad de trabajo que su inteligencia. 2. Todo adolescente tiene derecho a diferenciar entre el «yo quiero» y el «yo debo». Una educación consciente de sus funciones debería estar dispuesta a sustituir el actual dominio del «yo quiero» y del «yo siento» por una organización mucho más plural de nuestras tendencias, organizada y dirigida por la normatividad del «yo debo». La expresión «yo quiero» funciona entre nuestros jóvenes como sinónimo de «yo tengo derecho a». Y no es casual. Esta conducta es coherente con lo que la publicidad nos está continuamente animando a creer: que tenemos derecho a aspirar a que la equivalencia entre «yo quiero», «tengo derecho a» y «yo puedo» sea un valor innegociable. Pero la ética es posible porque, gracias a la distancia que conseguimos introducir entre el deseo y la acción, podemos entender que el «yo quiero esto» o el «a mí me gusta esto» no significa necesariamente ni «esto es justo» ni «esto es bueno». 3. Todo adolescente tiene derecho a apreciar su coraje. El coraje es una virtud que el lenguaje políticamente correcto no se atreve ni a pronunciar. Hay una corriente pedagógica que se muestra muy combativa contra todo lo que pueda sonar a virilidad. Y 117 el coraje, por tradición, se ha presentado como un valor masculino. El lenguaje políticamente correcto a menudo suele abandonar voces que le parecen malsonantes, tales como meritocracia, coraje, productividad, virtud, voluntad o competencia, sin darse cuenta de que aquello a lo que se refieren sigue siendo valioso. El coraje no es otra cosa que la capacidad para concentrar las energías disponibles en la realización de un proyecto, es la energía del pensamiento estratégico. La persona con coraje sabe de sobra que no tiene toda la eternidad por delante para actuar. Eso lo sabe también, de manera muy frustrante, el niño tímido con una pregunta por hacer pero que no se atreve a levantar la mano. Carecemos por completo de una pedagogía del coraje. En caso de existir, acaso podría comenzar por clarificar la diferencia que existe entre la buena y la mala ambición, y enseñar a admirar la ambición noble. 4. Todo adolescente tiene derecho a disfrutar del silencio y de la serenidad. Aunque no sea más que por su creciente rareza, deberíamos incluir el silencio entre los valores protegidos en la escuela. Encontrarse en un ámbito donde el silencio nos ofrezca su presencia acogedora de forma natural (es decir, sin que nos sintamos amenazados por la falta de ruidos) comienza a ser un lujo. Hay cada vez más niños a los que el silencio les provoca inquietud. No han tenido apenas oportunidad de experimentar la placidez de la calma. No se puede educar la atención, que es el foco voluntario del interés, si no entendemos de antemano que la convivencia satisfecha con el silencio es un bien, ni tampoco podemos dialogar con nosotros mismos si no disponemos de silencio. Sin este, la voz de nuestra intimidad se ahoga. Sin la compañía del silencio, resulta harto difícil percibir ni el sonido de fondo del mundo ni el de nuestra interioridad. Lo que aquí defiendo podría llamarse también serenidad o incluso jovialidad. En cualquier caso, acostumbra a ser la expresión de una personalidad segura de sí misma. 5. Todo adolescente tiene derecho a educar su atención. Dice Tocqueville que el hábito de la desatención debería considerarse el vicio más grande del espíritu democrático. Estoy convencido de que la formación de la facultad de atención en los alumnos no es un fin accesorio o instrumental de la escuela, sino uno de sus dos objetivos principales. El otro es la educación del apetito y del coraje. El interés intrínseco de los ejercicios escolares, aunque es importante, se justifica en última instancia por su contribución a la formación de la atención profunda, que es la que nos 118 va a permitir captar los detalles de la complejidad que nos rodea. Si estudiamos es para comprender la realidad, y la realidad no se da sin matices. No hay mejor actividad para educar la atención que la lectura reposada y atenta, concentrada, en silencio, durante un largo rato, sin interrupciones, de manera que podamos decir que la educación de la atención coincide con la de la lectura reposada. Por eso no sorprende que el informe PISA constate una alta correlación entre el rendimiento escolar y el gusto por la lectura, mucho más estrecha que la existente entre el rendimiento escolar y el nivel socioeconómico. 6. Todo adolescente tiene derecho a adquirir el hábito del ejercicio sostenido. «Creo mucho en la suerte —dice el escritor y economista canadiense Stephen Leacock, pero añade de inmediato—: «y he descubierto que cuanto más trabajo, más suerte tengo.» Efectivamente, los grandes hombres comparten una característica un poco deprimente: trabajan mucho. La práctica intensiva, deliberada y prolongada resulta esencial para el desarrollo de lo que llamamos talento. De modo que para el aprendizaje de una destreza de cualquier tipo, manual o intelectual, lo que cuenta no es tanto el número de horas invertidas como la intensidad y el aprovechamiento de estas. 119 Conclusión: Contra el peterpanismo «No sucede nada interesante después de los doce años», se lamentaba James Matthew Barrie, creador de la obra de teatro estrenada en Londres a finales de 1904 Peter Pan y Wendy. Esta hipótesis ha proporcionado beneficios millonarios a Disney, Spielberg y al propio Barrie, pero pedagógicamente resulta muy perniciosa. El peterpanismo es un trastorno psicológico que los adultos provocamos en los niños cuando no los dejamos crecer en un entorno de libertad responsable. Convencer a un adolescente pletórico de energía de que no siempre sabe lo que es mejor para él y de que a veces lo más conveniente es postergar la satisfacción del deseo no resulta nada fácil, pero hacerse adulto significa desarrollar un pensamiento estratégico, capaz de planificar a largo plazo, de ver más allá de lo inmediato. Así las cosas, estamos observando que muchos niños con conductas antisociales no proceden de zonas marginales de las grandes ciudades, sino de familias con un alto nivel adquisitivo y cultural y una orientación que, de forma muy laxa, podríamos llamar liberal, pero que han desatendido la educación de sus hijos, poniéndola en manos de la escuela. El sociólogo Javier Elzo sostiene que la falta de supervisión por parte de los padres es la variable más relevante a la hora de explicar la conducta antisocial de ciertos niños. Herbert Marcuse hablaba de la «tolerancia represiva». Quizá sea la más hipócrita de las represiones, porque se niega a reconocerse a sí misma como tal. Se trata de aquella represión ejercida por el adulto relativista que considera que toda opinión y toda impostura es legítima y que todos los puntos de vista tienen el mismo derecho a ser tenidos en cuenta, a saber: el del verdugo y el de la víctima, el del contaminador y el del contaminado, el de la propaganda y el de la educación, el de quien argumenta y el de quien opina… Este adulto, queriendo mostrarse abierto, conciliador y respetuoso, en el fondo lo que hace es educar contra el amor a la verdad y contra el respeto a los hechos. Aquel que se dedica a tirar basura por la ventana por el mero hecho de que hay un cartel prohibiéndolo no es más libre. Justo al contrario: su acción depende por completo de sus caprichos. Por eso desconoce cuál es su deber. Circula por las redes sociales un gráfico —una línea de tiempo— en el que empieza la historia de la humanidad con la extinción de los dinosaurios, continúa con una larga 120 época de guerras y conflictos y, después de un breve paréntesis de democracia y avances tecnológicos, concluye en el presente, que sería la época de los vídeos de gatitos. Yo la denominaría también «la época de los ositos de peluche». Busquen el concepto de amistad en Google y sabrán a qué me refiero. Sería terrible que este gráfico nos mostrase la verdad y que la última ley sobre la Tierra fuera el aburrimiento cibernético de un mundo con vídeos de gatitos. 121 Educarnos en la limitación Centro de estudios Cristianismo y Justicia, 19 de octubre del 2017 122 Educación e incertidumbre Se nos repite continuamente que lo único que sabemos del futuro es su indefinición y que, por lo tanto, hemos de preparar a las nuevas generaciones para hacerle frente. Pero, al mismo tiempo, se nos advierte de lo difícil que resulta predecir qué habilidades serán más valiosas dentro de veinte años. Si hay una frase machaconamente repetitiva en educación en los últimos años es esa de que «el 65 % de los niños acabará trabajando en algo que no se ha inventado todavía». Lamentablemente, nadie nos explica nunca cómo ha conseguido obtener datos tan precisos sobre un futuro del que, por supuesto, sabemos tan poco. Ribera, directiva de HP en España, afirmó en el Mobile World Congress de Barcelona celebrado en el 2017 que «el 65 % de los alumnos actuales de primaria va a estudiar carreras para puestos de trabajo que no existirán»; solo estaba repitiendo un lugar común. En Microsoft aseguraban en agosto del 2016 que el 65 % de los estudiantes de hoy en día ejercerán trabajos que ni siquiera existen. César Alierta o el Foro Económico Mundial de Davos en su informe, también del 2016, The Future of Jobs, ha insistido en lo mismo: «El 65 % de los niños que entran hoy en la escuela primaria terminarán trabajando en empleos de tipo enteramente nuevo, que no existen todavía». El mensaje subliminal que les están enviando a los jóvenes de nuestro presente es el siguiente: «No viváis constreñidos por límites, no os sujetéis demasiado a nada, sed permeables, “sé fluido, amigo mío” (be water, my friend)»; en definitiva: colaboremos al triunfo del hombre del futuro, que acaso podríamos llamar Homo labilis. 123 Lo moderno como categoría axiológica A mi modo de ver, si este discurso es hoy posible, se debe a que hemos asistido, sin apenas darnos cuenta, a una profunda transformación del sentido de lo moderno. Lo moderno —lo de hoy (hodiernus)— ya no significa una mera situación cronológica en la línea del tiempo. Se ha convertido en un valor en sí mismo, e incluso en un deber. El sujeto moderno no parece ver el presente como herencia del pasado, sino como la anticipación del mañana. Vive en la fascinación de la continua inminencia de lo nuevo, en el límite del tiempo, convencido de que ser es ser mejorable. Se rinde con entusiasmo a este perjuicio porque la forma emergente reúne para él más atractivo que la forma realizada; el proyecto le parece fascinante, y el resultado, algo inevitablemente caduco. El sentido de lo posible nos permite creer (toda la publicidad envolvente nos anima a ello) que somos libres para dotar a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a las relaciones mismas de la forma que queramos, y a esto lo hemos llamado autonomía. Pero como el incremento del sentido de la posibilidad no ha ido acompañado de un aumento de la inteligencia disponible, lo que acabamos haciendo con nosotros mismos es siempre inferior. El resultado es un alma frustrada, herida de desconfianza hacia sí misma debido a lo mal que ha gestionado su autonomía, que necesita buscar compensaciones capaces de calmar sus decepciones. Si definiéramos nuestro presente exclusivamente por aquello de lo que le gusta presumir, deberíamos plantearnos si acaso no guarda algún resentimiento para consigo mismo por su manera de trastear con lo posible. El hombre puede permitirse jugar con la imaginación de lo ilimitado e indefinido, pero su capacidad para soportar la presencia real de lo ilimitado, esto es, la incertidumbre, no es ilimitada. Necesita vivir dentro de horizontes de sentido que evolucionen a un ritmo que le permita seguir el hilo de las cosas. Sin formas asentadas de estabilidad, ni tan siquiera sería comprensible el cambio. Quien vive en un flujo permanente carece de puntos de referencia. Solo podemos conocer el presente viéndolo desde fuera, desde algo que no lo sea y nos permita evaluar el tiempo. Precisamente porque el hombre ilimitado, como una de las figuras permanentes de su imaginación, necesita de espacios de estabilidad, seguridad y certeza con los que compensar el vértigo propio de la falta de límites. 124 A medida que hemos ido ampliando la conciencia de lo posible y facultativo, se nos ha ido reduciendo la consistencia de lo real, porque el sentido de la posibilidad y el de la realidad avanzan en direcciones opuestas. Hoy nos sorprenden ya pocas cosas. No nos sorprende, por ejemplo, que Stelarc, un artista poshumanista cultivador de la protética (el arte de la prótesis), se haya implantado una oreja en el brazo izquierdo. Tampoco que los Lichy, un matrimonio formado por dos sordomudos británicos, haya decidido recurrir a la ingeniería genética para garantizar que sus hijos compartan con ellos la sordomudez, porque —dicen—, lejos de ser una minusvalía, es la característica de una minoría cultural. Ni que el psicólogo estadounidense Gregg M. Furth haya querido amputarse una pierna sana para manifestar así hasta qué extremo es dueño de su cuerpo. O que el transgénero Trystan Reese tenga un hijo con Biff Chaplow, su pareja homosexual. Ni siquiera las declaraciones de una joven de dieciocho años que planea casarse con su padre (New York Magazine, 18 de enero del 2015): «¿Por qué me juzgan por ser feliz? Somos dos adultos. Con dieciocho años sabes lo que quieres». Como tampoco que el doctor chino Ren Xiaoping se proponga trasplantar una cabeza con éxito. «Si no lo hace él, lo hará otro», pensamos, y nos encogemos de hombros ante la trivialidad que supone esta nueva extensión de lo posible. A decir verdad, ni siquera nos sorprende nuestra incapacidad para el asombro. Pero, al fin y al cabo, que todo fluya es más soportable si hay personas que cada día cumplen con su horario laboral para que haya también agua corriente, y continúan saliendo puntuales los periódicos, y las editoriales siguen publicando libros sobre «la modernidad líquida», en palabras del filósofo polaco Zygmunt Bauman. O si al llegar a casa encontramos a alguien que nos espera, y los transportes públicos son puntuales, y los conductores respetan las señales de tráfico, o si una tortilla de patatas sigue sabiendo a tortilla de patatas…, es decir, si la finitud es también una fuente de sentido. De esto, precisamente, quería hablarles aquí, convencido de que es la propia realidad de las cosas humanas la que demanda alguna forma de estabilidad y permanencia. Tanto es así que el hombre moderno muestra una constante necesidad de compensar lo que el tiempo pretende relegar al olvido. Por eso nuestra época innovadora es también una época de recuperación. Buscamos las recetas de la abuela y los productos del campo, añoramos los tomates que sabían a tomate, valoramos el buen trabajo artesanal, la ecología se presenta en alguna de sus variantes como una religión ancestral, las naciones no dejan de celebrar las gestas de su pasado… Somos innovadores, pero exigimos a las instituciones 125 fidelidades seguras (aunque las que nosotros les ofrezcamos, en contrapartida, sean condicionales), y a las personas les exigimos que mantengan su palabra. Cada pueblo tiene su museo histórico… De hecho, la nuestra es tanto la época de los parques tecnológicos como la de los museos. Si la finitud es una fuente de sentido, habrá que estar atentos a las competencias que nos permitan preservarla. 126 La imposible liberación del principio represor El Homo labilis percibe su autonomía como la liberación de cualquier principio represor. Sin embargo, está forzado por su misma labilidad a someterse a un principio represor que no puede soslayar. Esto es debido a que, tal como Sigmund Freud, Alfred Seydel, Arnold Gehlen y Max Scheler, entre otros, han resaltado en sus respectivas antropologías, la naturaleza humana presenta más demandas pulsionales que las que la vida en común pueda satisfacer, de manera que nos fuerza así a sobrellevar un superávit pulsional que puede ser visto como una constante antropológica. Llevamos con nosotros una fuente de energía que hay que saber administrar de acuerdo con los hábitos culturales para hacer posible la vida en común. Desde el momento en que el hombre actúa, elige y, por lo tanto, renuncia (esto es, se reprime). La represión es inherente a la acción inteligente, es decir, al pensamiento estratégico, porque para elegir lo mejor debemos resistir tanto las impaciencias como las distracciones de lo bueno, creando una distancia crítica respecto a la inmediatez acrítica que supone el deseo. Por las mismas razones que, psicológicamente, el principio represor no puede ser reprimido, políticamente la necesidad de la ley no puede ser legislada. La importancia de la ley sobrepasa la de su contenido. Para el animal político, la necesidad de la ley no es menos natural que el deseo sexual, aunque el impulso sexual sea habitualmente más fuerte, por naturaleza, que el deber de respetar la ley. Cuando, para librarse de la ley política, los filósofos han intentado refugiarse en una supuesta ley natural anterior a la política, lo que nos han ofrecido no ha sido la voz prístina de la naturaleza, sino una cacofonía de voces que entendían cada cual a su manera la ley natural. Y ello porque, en realidad, nadie ha ido a buscar la ley en la naturaleza, sino que más bien ha procurado imponerle a esta sus propios principios filosóficos a fin de poder ordenar el caos de sus inclinaciones naturales. Una cultura no represiva no sería política porque, al eliminar cualquier distancia entre el deseo y su satisfacción, dejaría el espacio público a disposición del más fuerte. Cada cultura ha de mantenerse alerta para salvaguardar la distancia represiva que ella misma considere justa, habida cuenta de que nuestros instintos están muy lejos de tener vocación de servicio. Por el contrario, tienden espontáneamente a utilizar el imperativo 127 para expresarse, mientras que la cultura pretende enseñarles el uso del subjuntivo y del condicional. Vivimos, pues, a caballo entre la atracción del flujo y de la estabilidad, y esa tensión es la esencia misma de toda cultura. 128 El Homo labilis «Algunos hombres sacrifican el ser al ser distintos», dice Julián Marías. De esto trata Chesterton en El hombre que fue Jueves por medio de dos poetas: Gregory y Syme. Gregory ama el azar y lo inesperado. Querría que algún día dos más dos fueran cinco, que los relojes se declarasen en rebeldía y que Dios jugara a los dados. Syme, por el contrario, es un hombre de orden, fidelidades, reglamentos y planes; le gusta saber que dos y dos serán siempre cuatro, pisar suelo firme, las rutinas, las agendas… «¿Por qué toda esta gente que va de un lado para otro en los trenes presenta un aspecto tan triste y cansado?», pregunta Gregory. «Porque sabe —se contesta él mismo— que el tren está haciendo lo que debe hacer. Sabe que, si tiene un billete para ir a una estación, acabará llegando a esa estación, que después de Sloane Square viene Victoria, y solo Victoria.» Tanta y tan mecánica normalidad lo aburre. La vida sería más atractiva si al doblar la próxima esquina nos encontrásemos con lo inesperado, y la siguiente parada del metro pudiera dejarnos… en cualquier parte. Syme, adalid de lo consistente y previsible, replica que el caos no tiene nada de poético, porque lo mismo nos puede llevar a Baker Street que a Bagdad. «Pero el hombre es un mago, y toda su magia radica en esto, que dice Victoria, y aquí está Victoria.» Para Syme, no hay nada más poético que un folleto con el horario de un tren, la prueba palpable del triunfo del hombre contra el caos. «Cuando oigo que la próxima estación es Victoria, estoy oyendo al heraldo que anuncia una conquista. Victoria es la victoria de Adán.» «Pero el poeta —replica Gregory— está descontento incluso en el cielo. El poeta es un hombre indignado.» A Gregory podemos aplicarle aquellos versos de El diablo mundo de Espronceda: «¡Oh!, cómo cansa el orden; no hay locura / igual a la del lógico severo». «¿Qué hay de poético en vivir indignado? —pregunta Syme—. Estar indignado o estar enfermo puede ser comprensible en ciertas situaciones, pero no tienen nada de poético. Indignarse es como vomitar. Es la salud lo que es poético. Es una buena digestión lo que es poético. Lo más poético de todo, más poético que las flores, más poético que las estrellas, lo más poético del mundo es no estar enfermo.» 129 Para algunos resultará evidente que Syme es un conservador, y Gregory, un progresista. Lo son, en parte. Pero Syme debería darse cuenta de que no se puede impedir la novedad, mientras que Gregory necesitaría considerar que no es saludable despreciar las permanencias. En definitiva, Syme y Gregory representan a la vez dos formas extremas de ser europeo y las dos fuerzas que compiten en nuestros corazones: la del deseo de permanecer y la del deseo de alejarse, nuestra sístole y diástole. Europa está en deuda con la fiebre insurgente de los Gregory y, en general, con los grandes viajeros, con quienes se arriesgan a ir más allá de la tradición, con el curioso que persigue el rastro de una intuición romántica… Europa no sería lo que es sin ese grupo de hombres y mujeres que, siglo tras siglo, por perseguir el fulgor de una obsesión, ha estado dispuesto a jugárselo todo y a renunciar a la comodidad, a la seguridad, al confort de una vida previsible. Muchos han perdido sus fortunas, e incluso sus vidas, en el intento, pero nos han brindado ejemplos heroicos de resistencia, persiguiendo sus sueños sin ningún cálculo previo e interesado de gastos y ganancias. No van contra nadie, sino a favor de ellos mismos, en pos de una llamada que los convoca a descubrir algo de sí que solo hallarán lejos de casa. Son los grandes exploradores, científicos, santos, artistas. Es el conservador Joseph de Maistre quien escribe en Sobre la soberanía popular estas palabras de reconocimiento: «La necesidad de actuar y la eterna inquietud son nuestros rasgos característicos. El furor por las empresas, los descubrimientos y los viajes existe únicamente en Europa. No sé qué fuerza indefinible nos empuja sin descanso. Y el movimiento constituye igualmente la vida moral y la vida física del europeo; para nosotros, el mayor de los males… es el reposo. Una de las consecuencias de este carácter consiste en que el europeo soporta muy mal ser absolutamente extraño al Gobierno». Pero Europa tampoco sería lo que es si todos sus grandes hombres anduvieran por los caminos como peregrinos en pos de algún sueño. La historia europea no estaría completa si olvidásemos que sin Penélopes no hay Ulises. Ángel Ganivet, gran admirador de don Quijote, nos advirtió de que «los únicos fallos judiciales moderados, prudentes y equilibrados que en el Quijote se contienen son los que Sancho dictó durante el gobierno de su ínsula». Quizás Europa debería representarse como un busto bifronte: en una cara, Ulises señalaría el horizonte, en la otra, Penélope le mostraría a Telémaco el patrimonio que debe esforzarse en conservar. 130 ¿Cómo se gestiona esta tensión entre ambos impulsos? La respuesta es a la vez sencilla en su formulación y problemática en su aplicación: con prudencia. No me detendré en ello. Paso por encima simplemente para señalar que no hay una ciencia de las cosas humanas, aunque sea necesaria la existencia de una teoría de la prudencia. A mi modo de ver, si algo nos muestra esta teoría es la imposibilidad de sustituir la prudencia por la ciencia, y que cuando lo intentamos, la frustración que resulta de ello es lo que hemos dado en llamar nihilismo. No utilizo este término de forma trágica, sino pensando en lo que en 1922 Santiago Valentí Camp denominaba «nihilismo manso» o lo que, en nuestros días, Augusto del Noce ha bautizado, pensando en Gianni Vattimo, como «nihilismo gay». 131 Los ámbitos de copertenencia El equilibrio siempre inestable entre la dinámica centrífuga y centrípeta que hemos descrito no se juega en un solo ámbito de nuestra vida, sino en muchos. Y esa es nuestra fortuna. La ciudad, como decía Aristóteles, está hecha de diferencias. Pero, como no podemos soportar no importa qué clase de distinciones, está hecha también de similitudes. Es cierto que todos somos de alguna manera distintos, pero entre nuestras diferencias mutuas siempre encontramos unas cuantas afinidades. Al aproximarnos a los afines, damos lugar a lo que llamaremos «ámbitos de copertenencia», espacios de homogeneidad relativa dentro de la heterogeneidad de nuestro mundo. A cada ámbito podemos verlo como una institución intermedia —y frecuentemente mediadora— entre el individuo y el Estado, que posee unas normas propias de funcionamiento, un lenguaje específico, unas expectativas… Pensemos en la familia, en el grupo de amigos, en las asociaciones políticas, profesionales, culturales… En cada uno de estos ámbitos descubrimos la existencia de homogeneidades entre las diferencias y de diferencias entre las homogeneidades que nos permiten proyectar determinadas expectativas razonables sobre los demás y afinar nuestro comportamiento para no desentonar demasiado con las expectativas ajenas. Ante mi mujer, yo soy su marido y el tú que ella representa es para mí el exclusivo de mi mujer. Cada ámbito de copertenencia nos permite vivir una experiencia singular de lo nuestro y de los nuestros, es decir, de los seres queridos. Así formamos, por ejemplo, el nosotros de nuestra familia. Ser marido no es ser no importa qué cosa, sino ser algo concreto, para lo cual debo reducir la complejidad de cuanto soy, haciendo abstracción —parcialmente, al menos— de otras muchas realidades que me definen: en calidad de hijo, hermano, amigo de infancia, trabajador de un bufete de abogados, etcétera. Mi yo no se manifiesta ante mi mujer en la intimidad de nuestro hogar igual que lo hace en otros ámbitos. En cada caso, me presento como yo, pero el perfil de este yo está condicionado por lo que los diferentes túes con los que interactúo esperan de mí. Al comportarme como marido, reduzco temporalmente todo lo que soy a lo que se espera de mí en calidad de esposo. Pero, gracias a esta reducción, puedo responder a las 132 solicitudes de mi mujer y ser fiel al compromiso que hemos asumido libremente. Lo mismo ocurre en el resto de ámbitos. Siempre vemos a los demás bajo alguna restricción que resalta nuestras mutuas similitudes o diferencias. Y nadie nos ve a nosotros sin algún tipo de enmascaramiento situacional. Está muy bien que así sea, porque de esta forma sabemos cómo comportarnos en cada situación y aprendemos a movernos por las diferentes densidades del mundo. En cada caso me encuentro con una forma específica de ser yo. Podríamos decir que de manera inconsciente, pero muy real, me represento a mí mismo de acuerdo con la coherencia narrativa que me impone como expectativa la escena que tengo delante. Vivo, pues, en un juego permanente de enmascaramientos (de restricción de sentidos de mi yo) propio de mi naturaleza de animal político. En cada situación, la totalidad que soy se expresa en un fragmento de mí mismo. En cada caso, pongo en marcha un intercambio de afectos específico con mis interlocutores. Me voy conociendo, entonces, gracias a que, siendo un animal metafórico, no tengo solo unos ojos ajenos en los que observarme, sino una gran pluralidad de miradas que esperan algo diverso de mí y que, sin embargo, debo integrar en un relato coherente de mí mismo. Es decir, me conozco a medida que se va completando mi comprensión de lo que significa ser yo. Así se va construyendo mi biografía. Si alguien me pregunta quién soy, no le daré una definición de mi persona, sino algunos datos relevantes de mi historia. Por eso no tengo acceso nunca a la unidad de mi vida. Esta inaccesibilidad a cuanto soy es expresión de la historicidad humana. Para poder conocerme a mí mismo he de observarme en lo que hago, aunque en cada cosa que haga algo mío pase a primer plano mientras otra parte se inhiba y pase a segundo o tercer plano. Ser algo frente a alguien equivale a ser algo visible para alguien. Por eso la muerte de un ser querido nos deja sin una posibilidad insustituible de experimentarnos a nosotros mismos, sin la manera de ser aquello que solo ante él podíamos ser. Su desaparición me reduce y empequeñece porque con ella se desvanece un perfil específico de un tú frente al cual me era posible experimentar un determinado perfil de mi yo. Puedo participar en diferentes ámbitos de copertenencia y comportarme en cada uno de ellos de una manera específica, pero, en última instancia, los que traten conmigo querrán saber si soy una persona de fiar o no (si hay algo en mí que sea estable). Ni mi 133 salud mental va a poder soportar un relato incoherente de mí mismo ni quienes me rodeen confiarán en mí si no saben lo que pueden esperar de mí en el futuro. De ahí que las expectativas colectivas sobre lo que aún no soy condicionen políticamente mi manera de ser en cada momento, dándole continuidad a mi yo. Permítanme que ahora dé un giro a mi discurso y pase a hablarles de las burbujas de agua. 134 Teatrocracia y burbujas de agua Un antiguo refrán chino asegura que «los fantasmas no ven la tierra, de la misma manera que los peces no perciben el agua en la que nadan». No sé si se basó en él Marshall McLuhan cuando dijo aquello de que «no sabemos quién descubrió el agua, pero sí sabemos que no fue un pez». Tampoco sé si Foster Wallace había leído a McLuhan en el momento en que decidió contarles a unos universitarios en el discurso de su graduación que «había una vez dos peces jóvenes nadando que se cruzaron con un pez de avanzada edad. Este último les hizo una señal con la cabeza y les dijo: “Salud, amigos, ¿está buena el agua?”. Los dos peces jóvenes nadaron un rato más, hasta que uno de ellos se detuvo y le preguntó al otro: “¿Qué es el agua?”». Menos aún sé en qué pudo basarse David Eagleman para asegurar (en Incógnito) que somos como peces a los que se desafía a comprender la naturaleza del agua: como el pez nunca ha experimentado otra cosa, le resulta casi inconcebible verla o percibirla. Pero si una burbuja pasa por delante de un pez inquisitivo… Donde Eagleman dice burbuja, nosotros podemos leer límite. Lo que quiero decirles es que vivimos entre burbujas de agua. Si lo moderno se ha cargado axiológicamente, una de las razones que lo han hecho posible ha sido que nuestros ámbitos de copertenencia han perdido su estabilidad natural. Ya no los vivimos desde dentro como lo que naturalmente hay, según hacían nuestros abuelos con su vida. Los vivimos como lo que provisionalmente hay, con la sospecha de que lo que ahora hay podría ser de otra manera. Los vivimos a la vez desde dentro y desde fuera de sus límites. A esta manera de vivir la inmediatez desde la distancia le daremos —junto con Platón— el nombre de teatrocracia, ya que nos hemos convertido en espectadores permanentes de nosotros mismos y de nuestra vida en común, debilitándose los vínculos que nos unen. 135 El cuidado del alma Cuenta Platón en uno de sus Diálogos que en una ocasión Alcibíades, una joven promesa política ateniense, le recriminó a Sócrates que siempre estuviera animando a los demás a conocerse a sí mismos, pero nunca explicase cómo se hacía eso. Sócrates le contestó que no debíamos buscarnos mediante la introspección, sino fuera, en los ojos de las personas con las que nos relacionamos. Lo que en realidad trataba de decir es que la intervención de uno sobre sí mismo (lo que los griegos llamaban la psykhé tékhne, esto es: «la acción eficaz del cuidado de sí») no es independiente de la intervención en el cuidado de nuestras relaciones de copertenencia (la politiké tékhne) o, por decirlo mejor, que para intervenir sobre nosotros mismos necesitamos la mediación del otro. Europa nace de aquellas palabras que Sócrates dirigió a los atenienses que lo acusaban de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud: «Amigo, siendo ateniense, es decir, ciudadano de la ciudad más grande y famosa, tanto por su sabiduría como por su poder, ¿no te avergüenzas de no preocuparte más que de amontonar riquezas, de incrementar tu fama y tus honores, mientras de la prudencia, de la verdad y de cómo mejorar tu alma te desentiendes?». Esta es la partida de bautismo del alma de los europeos. Aquí nace la convicción de que ganar el mundo y perder el alma es un negocio ruinoso. No estoy hablando de religión, sino de conocimiento, cuidado, dominio de uno mismo y de una búsqueda incansable de coherencia, porque «quien diciendo que quiere ir de un lugar a otro no deja de dar vueltas, ¿sabe adónde va?», nos pregunta también Sócrates. ¿Cómo se cuida del alma? Teniendo clara su naturaleza mimética. El alma se acaba asemejando a aquello con lo que se relaciona. Si vive experiencias evanescentes, se hace evanescente. Es lo que le ocurre cuando solo se interesa por lo opinable, la pasividad, el dejarse llevar, la melancolía… Si, por el contrario, experimenta la estabilidad, se vuelve estable y se interesa por el conocimiento y la verdad, la afirmación, la forma, la familiaridad con lo eterno… «El cuidado del alma —escribía Jan Patocka en Platón y Europa— no tiene por finalidad el conocimiento, sino que el conocimiento es para el alma un medio de llegar a ser lo que puede ser, de alcanzar lo que aún no es por completo.» 136 Cuando se opta por un alma evanescente, la ética deriva rápidamente hacia un emotivismo melancólico, porque uno no es capaz de encontrar el suplemento de vida que le compense de todo cuanto va perdiendo a cada instante. En cambio, si se opta por la estabilidad, se elige la libertad de orientarse en el tiempo. Por lo tanto, cuidar del alma significa habituarla a experiencias de orden, fidelidad, compromiso, sometimiento al deber, forma, estabilidad, armonía, excelencia, legalidad… que puedan servir de medida de lo efímero. Habituarla, en este sentido, es conformarla. Cada una de estas experiencias lleva insinuada una evocación de lo eterno en el tiempo. El hombre que cuida de su alma, nos asegura Platón en la República, cuando sufre un infortunio, sobrelleva su desgracia con mayor facilidad que los demás, porque de algún modo es capaz de regular su dolor. Cuando la suerte le es adversa, sustituye la queja por el remedio, sin lamentarse como un niño que, tras haberse golpeado, se lleva las manos a la parte afectada y pierde el tiempo con sollozos. Aceptemos que hay mucho de indefinido en el futuro. Es obvio que el porvenir siempre llega con sorpresas. El futuro lleva mucho tiempo siendo incierto. La primera persona que aseguró que lo que estudian nuestros jóvenes no les servirá en el futuro fue Deveraux C. Joseph en una conferencia en Chicago el 28 de octubre de 1957. Lo hizo acuciado por un hecho alarmante: los soviéticos acababan de poner el Sputnik en órbita. Lo que Deveraux C. Joseph proponía era una reforma de la enseñanza que concediera más protagonismo a lo que hoy llamamos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y diese un carpetazo definitivo a las metodologías propugnadas por Dewey. Así pues, si queremos saber quién se adaptará mejor al futuro miremos ante todo al presente, aprendamos de los más competentes aquí y ahora, de quienes ya se enfrentan con éxito a problemas nuevos con herramientas nuevas. Descubriremos en ellos las siguientes características: a. b. c. d. Dominio de la atención, que posiblemente sea el nuevo cociente intelectual. Una formación consistente que les permite ser lábiles. Capacidad de generar confianza y mantenerse fieles a la palabra dada. Capacidad para introducir un tiempo de reflexión entre la aparición de un deseo y la respuesta, para así organizar la acción. Esto es lo que llamamos «pensamiento estratégico». Suelo defender el derecho del niño a ser frustrado pensando en el 137 derecho que tiene un pastelero a no comerse los ingredientes mientras está elaborando un pastel. e. Voluntad de no ser solo moderno, es decir, de disponer de una perspectiva amplia sobre el presente que vaya más allá de lo inmediato. Estos puntos son coincidentes con los que Sean Covey ha denominado, como reza el título de uno de sus libros, Los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. 138 Experiencia y educación Conferencia inaugural del XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía, Madrid, 28 de junio del 2016 Posiblemente no haya hoy en el mundo educativo un ejercicio teórico más necesario, urgente y difícil que el de conseguir una perspectiva crítica objetiva sobre la obra de John Dewey. Es necesario porque Dewey sigue suministrando argumentos para articular tanto el descontento con la escuela realmente existente como la ilusión de la posible. Es urgente porque no son pocos los proyectos autocalificados de innovadores que ahora mismo se aplican en nuestras escuelas y que se mueven dentro de los parámetros conceptuales de Dewey, con frecuencia sin saberlo. Pero es difícil porque Dewey no siempre ayuda. Filósofos tan distintos entre sí como Russell,3 Arendt,4 Maritain,5 Ernest Nagel6 o Peirce7 han llamado la atención sobre las ambigüedades de su vocabulario.8 Con frecuencia da la sensación de que esté polemizando al mismo tiempo con varios contendientes innominados,9 lo cual no ayuda a entender el debate subyacente, y más de una vez el lector se encuentra con oscuridades impenetrables. Reto a quien quiera comprobarlo a leer el capítulo XVI de su Logic. No es fácil entender qué quiere decir cuando, en 1987, se define en Mi credo pedagógico como «individualista» y «socialista», ni por qué su libro más conocido, Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación, presenta formalmente la estructura de un libro de texto, cuando son bien conocidas sus reticencias hacia este tipo de libros. Sus defensores han insistido en que no era un ingenuo pedagogo romántico,10 y tienen razón, pero sus detractores lo critican aduciendo, por ejemplo, que en The Child and the Curriculum (El niño y el currículum) (1902) aconseja permitir «que la naturaleza del niño siga su propio destino», y también tienen razón. Esto último es lo que ha animado a 139 Richard Hofstadter a sostener que fue incapaz de proporcionar a los profesores fines claros hacia los que dirigir el impulso del niño.11 Pero lo más importante es que tampoco sabemos muy bien qué quiere decir cuando usa el concepto central de su pedagogía, el de experiencia. Mi pretensión es precisamente mostrar la ambigüedad con que Dewey utiliza este concepto y las repercusiones que esto tiene en su proyecto pedagógico. No me anima ningún afán iconoclasta, sino la voluntad de preservar lo que me parece que es el principal legado de Dewey: la reivindicación de la filosofía de la experiencia como fundamento firme de la pedagogía de la experiencia. Para ello me propongo seguir las reflexiones que sobre esta cuestión encontramos en tres obras que escribió entre 1938 y 1939: Experience and education;12 Logic. The Theory of Inquiry13 y Freedom and Culture.14 El año 1938 es especialmente significativo en la evolución del pensamiento de Dewey porque los acontecimientos históricos, por una parte, y las crecientes críticas a las escuelas progresistas norteamericanas, por otra, lo fuerzan a replantearse sus convicciones y a poner en evidencia las costuras de su sistema. La situación internacional le produce un gran desasosiego. En la URSS, donde lo recibieron con los brazos abiertos en 1928,15 lo consideran ahora un pedagogo imperialista y lo critican — como hace Hofstadter— por no establecer objetivos educativos concretos. En 1931, el Comité Central del PCUS había aprobado una resolución titulada Sobre la escuela elemental y media que prohibía «terminantemente la experimentación en la escuela de instrucción general». En 1937 presidió la llamada Comisión Dewey encargada de examinar las acusaciones lanzadas contra Trotski en los juicios de Moscú. Lo menos que puede decirse es que al concluir los trabajos se sentía mucho más próximo al movimiento trotskista norteamericano que al estalinismo moscovita. Al mismo tiempo, en Alemania, la nación más cultivada del mundo, donde el método científico se había desarrollado con más firmeza, la ciudadanía parecía satisfecha entregándose a Hitler.16 Descubre ahora algo que no había descubierto en su estancia en la URSS en 1928: la importancia de la propaganda política. De igual modo comienza a pensar que la evolución de la pedagogía progresista no ha sido la que había previsto. Si bien en esos momentos es mayoritaria en los Estados Unidos, le crecen las críticas, alentadas a veces por prácticas escolares poco rigurosas. 140 Es consciente de la necesidad de fundamentar con coherencia y rigor su filosofía de la educación, pero para ello necesita dar forma a una filosofía de la experiencia. En estos tres libros descubrimos, pues, a un Dewey que duda, se replantea ideas, esboza alternativas, busca la manera de reforzar sus convicciones… 141 Experiencia y educación Experiencia y educación se abre con una llamada contra el frentismo pedagógico: «Le compete a una teoría de la educación inteligente cerciorarse de las causas de los conflictos existentes y, después, en lugar de tomar un bando u otro, indicar un plan de operaciones que proceda de un nivel más profundo y más inclusivo que el representado por las prácticas e ideas de las partes contendientes». Lo que Dewey pretende llevar a cabo es —en términos hegelianos— una integración superadora de las experiencias de las escuelas norteamericanas. No quiere «encontrar la vía media» ecléctica entre conservadurismo y progresismo, sino conseguir un nuevo modo de hacer las cosas que pueda integrar a todas las escuelas. «Aquellos que miran hacia el futuro —advierte— deberían pensar en términos educativos más que en los propios de un ismo, aunque sea un ismo como el de progresismo. Porque cualquier movimiento que piense y actúe en términos de un ismo se encuentra tan comprometido reaccionando contra otro ismo que acaba siendo controlado por él.» Los ismos con frecuencia se aferran a principios creyendo que así preservan su pureza, pero «todos los principios por sí mismos son abstractos. Se concretan solamente en las consecuencias que resultan de su aplicación». Destaca esto porque ha comprobado que la escuela en general, y la progresista en particular, prefiere autoevaluarse más por la altura de sus ideales que de sus resultados. Una teoría es dogmática, continúa diciendo, si no es capaz de evaluar sus propios principios. Por eso la escuela progresista no puede limitarse a enfatizar la libertad del que aprende. Debe preguntarse «qué significa la libertad y en qué condiciones se puede realizar». En este sentido, critica a los que opinan que «los conocimientos y habilidades de una persona madura no poseen ningún valor directivo para la experiencia de los inmaduros» o a quienes rechazan de plano el valor del conocimiento histórico. Si este se ignora, ¿cómo se podrá familiarizar a «los jóvenes con el pasado de manera que la historia sea un potente agente en el aprecio del presente en el que viven»? Uno de los principios —si no el principio— de la escuela progresista norteamericana es el de la prioridad genética de la experiencia en la construcción del conocimiento, pero ni «experiencia y experimento son ideas autoexplicativas» ni todas las experiencias son 142 educativas. A decir verdad, estas últimas «no son como las demás». Hay, incluso, experiencias des-educativas. Llegados a este punto, que parece central, el lector espera que Dewey concrete al máximo su posición y que nos explique con rigor la diferencia entre la experiencia que educa y la que no, porque exactamente sobre esta diferencia basculan todas las críticas que recibe la escuela progresista. Pero todo lo que nos dice es que «una experiencia es des-educativa cuando tiene el efecto de detener o distorsionar el crecimiento de la siguiente experiencia». Esto es decir muy poco. Aplicando sus mismos criterios, podríamos pedirle que nos concretase las consecuencias que resultan de la aplicación de esta idea, porque, obviamente, no todas las experiencias que contribuyen al crecimiento de la experiencia son educativas. Abundan los ejemplos de personas y organizaciones muy poco respetables moralmente pero muy capaces de aprender de su experiencia. En conclusión, parece lógico concluir que la dirección moral también debería ser relevante a la hora de seleccionar experiencias educativas. La fidelidad al empirismo le impide a Dewey imponerle una dirección exterior a la experiencia, por lo cual se ve obligado a buscar la moralidad de la acción en la misma inmanencia de la práctica educativa. Está convencido de que la experiencia escolar, al afirmarse coherentemente a sí misma, se proyecta más allá de la escuela. Pero para afirmar su coherencia la escuela debería ser una comunidad de aprendizaje democrática comprometida con el método científico. La experiencia de la vida democrática permitiría aprender a vivir democráticamente y la de la aplicación del método científico, a desarrollar un pensamiento riguroso. Ahora bien, ¿es evidente que estos dos criterios no le imponen a la experiencia una dirección externa? ¿Podemos afirmar de forma rotunda que la vida democrática y el método científico se corresponden con la experiencia natural de las personas? ¿No suponen una modificación ideológica severa de la experiencia misma? ¿No es el método científico una reducción de la experiencia natural, así como la vida democrática quiere ser su expansión política? Podríamos suponer que la lógica interna de la experiencia del niño da necesariamente lugar a un despliegue de su acción que lo conduce de forma natural hacia la democracia y la ciencia; pero, si esto fuera así, no habría necesidad de diferenciar entre experiencias educativas y deseducativas. ¿Es posible salir de este atolladero? 143 Intentemos comprender a Dewey tal como él se entendía a sí mismo. En Logic presenta claramente la investigación científica como un tipo particular de experiencia en la que interviene la experimentación consciente y la reflexión, con el objeto de favorecer el paso de lo indeterminado a lo determinado. «Crecimiento de la experiencia» parece significar, pues, determinación en un sentido claramente fichteano. Herbert Spencer, Charles Darwin y Johann Gottlieb Fichte se erigen con frecuencia en el sustrato no explicitado del pensamiento de Dewey. De Spencer recibe la identificación de la evolución con el progreso, pero lo critica por defender el conocimiento científico ignorando la metodología científica. Si lo interpreto bien, el método científico sería para Dewey aquella experiencia capaz de transformar el movimiento en progreso. Esto es lo que encuentra en el evolucionismo de Darwin. Respecto a la influencia de Fichte, digamos que Eugenio d’Ors fue el primero en descubrir en el vocabulario de Dewey el uso de una terminología centrífuga («expresión», «expresar»…) allí donde los pedagogos de su tiempo y, desde luego, un empirista como se supone que es Dewey, emplearían una terminología centrípeta («impresionar», «impresión»…). Este vocabulario expresionista —concluye D’Ors— sería propio del idealismo alemán.17 Dewey no es tanto el pedagogo de la experiencia como el de una determinada modificación de la experiencia. Cuando critica la clase tradicional magistral no lo hace porque esta no ofrezca experiencias, sino porque, a su parecer, ofrece malas experiencias, más movimiento desordenado que progreso, o sea, más actividad que método científico. «Si planteo esta cuestión —añade—, no es por el deseo de condenar íntegramente la vieja educación», sino porque lo que importa no es la intensidad de la experiencia, sino su calidad. El problema, entonces, radica en «seleccionar el tipo de experiencias que vivirán de manera fructífera y creativa en las siguientes experiencias», permitiendo trazar una trayectoria de progreso en el desarrollo del niño. Pero la prueba de que Dewey no se siente satisfecho con su concepción de la experiencia la encontramos acto seguido en su reconocimiento de que la educación progresiva necesita «una filosofía de la educación basada en una filosofía de la experiencia». La pedagogía progresista, admite, carece de «una coherente teoría de la experiencia», y si no consigue desarrollar esta teoría, estará dando «a los reaccionarios» una «victoria fácil». Se muestra optimista sobre la posibilidad de elaborar semejante teoría porque «el hecho de que las ciencias empíricas ofrezcan ahora el mejor tipo de organización intelectual que pueda encontrarse en 144 cualquier campo muestra que no hay razón por la que nosotros, que nos consideramos empiristas, podamos ser presa fácil en cuestiones de orden y organización». No hay por qué dudar de la confianza de Dewey en su proyecto, pero la seguridad o convicción que muestra es una categoría científica pobre. Lo que debemos pedirle son argumentos, porque su pedagogía de la experiencia podrá sostenerse o hundirse según lo haga su filosofía de la experiencia. En Experiencia y educación, tras dejar clara la necesidad de elaborar dicha filosofía, todo cuanto nos dice es que las categorías propias de una filosofía de la experiencia son la de continuidad (solo las experiencias integradas en una trayectoria son educativas, ya que solo ellas forman hábitos) y la de integración de los factores externo e interno de la experiencia. Dewey se enfrenta al reto de decidir si la escuela necesita desarrollar su propia teoría de la experiencia o si debe reducir su experiencia a aquellas actividades que encajen con el método científico. Parece ser consciente de ello cuando recalca que «los intentos prácticos por desarrollar escuelas basadas en la idea de que la educación se funda en la experiencia vital están obligados a mostrar inconsistencias y confusiones, a menos que estén guiados por alguna concepción sobre qué es experiencia, y qué diferencia la experiencia educativa de una no educativa o des-educativa». ¿Se trata, pues, de concebir la escuela como una especie de ascesis científica de la vida? Dewey no nos dice tanto, pero sugiere algo parecido cuando insiste también en que, para reorganizar la experiencia, es imprescindible el fortalecimiento de un principio interno de autoridad en el niño. Mal podría asumir esta responsabilidad una persona dispersa o inmadura. Por eso concluye diciendo que «la única libertad que es de importancia permanente es la de la inteligencia, es decir, la libertad de observación y juicio ejercida en nombre de fines que intrínsecamente merecen la pena». Suena bien, pero ¿qué nos está diciendo en concreto? Sin duda, nos está hablando de un criterio regulador de la experiencia, pero ¿cómo reconocer «los fines que intrínsecamente merecen la pena»? La libertad de movimiento o de acción solo es importante, asegura, en tanto que «medio para alcanzar la libertad de juicio y la de conducir deliberadamente los fines escogidos hacia su ejecución». Esta libertad exige algún tipo de control de los impulsos y deseos, porque «pensar es posponer la acción inmediata, el ejercicio de control interno del impulso mediante la unión de observación y memoria. Esta unión es el corazón de la reflexión». La conclusión es firme: «El objetivo central de la educación es la creación de una capacidad de autocontrol». 145 Dewey parece creer que la autonomía es el resultado de la experiencia crítica de la propia autonomía. El punto débil de esta creencia reside en que, como ocurre en buena parte de la ética moderna, está más pendiente del autós de la autonomía, que del nomos, de la ley. Eso podría ser debido a que sigue pendiente de la dicotomía educare-educere («formar» o «nutrir» vs. «sacar fuera», «extraer»). Lo que opone a la imposición externa de una forma (Bildung) es —por decirlo con el vocabulario de Hegel— la dehiscencia, el desarrollo progresivo de la forma. En botánica se conoce con el nombre de dehiscencia la maduración natural de una planta que libera espontáneamente sus granos de polen o sus semillas. Hegel reconoció que esta imagen resumía su filosofía. Resume también el núcleo de la fe pedagógica del romanticismo18 y de la pedagogía de la expresión. Pero la insistencia de Dewey en el método científico nos permite pensar que no se sentía del todo satisfecho con esta imagen. A mi modo de ver, hay en la pedagogía de Dewey una tensión permanente entre la voluntad manifiesta de explicar el progreso educativo como dehiscencia y la imposibilidad de prescindir de algún criterio externo a la experiencia que nos permita juzgarla o dirigirla. «El problema central de la educación —nos insiste, de nuevo— es el de procurar la dilación de la acción inmediata, poniendo el deseo entre paréntesis, hasta que la observación y el juicio hayan intervenido.» Este punto es «totalmente relevante para las escuelas progresistas. […] Subrayar el énfasis en la actividad como un fin, en lugar de en la actividad inteligente, conduce a la identificación de la libertad con la inmediata ejecución de impulsos y deseos». La alternativa a la dehiscencia biológica sería, pues, la dehiscencia inteligente. Pero si el criterio para evaluar el desarrollo es la acción inteligente, ha de explicarse bien cómo la mera acción da lugar a la acción inteligente, pues en caso contrario deberemos postular la existencia de algo llamado inteligencia que se encuentre fuera de la acción y la guía. Dewey apunta hacia aquí cuando escribe que es responsabilidad del educador seleccionar las experiencias que potencialmente conduzcan a nuevos problemas que estimularán nuevas formas de observación y juicio en experiencias futuras. Una vez más, parece pisar terreno resbaladizo y se muestra dubitativo cuando considera necesario añadir que «la educación progresista es nueva. Apenas ha dispuesto de una generación para desarrollarse. Por eso era predecible un cierto grado de 146 incertidumbre y laxitud en la elección y organización de los contenidos. No hay motivos para quejarse de ello. Pero sí los hay cuando el presente movimiento de la educación progresiva es incapaz de reconocer que el problema de la selección y organización de contenidos para el estudio y el aprendizaje resulta fundamental. »Nada puede ser más absurdo en educación que fomentar la variedad de experiencias mientras se olvida la necesidad de la organización progresiva de la información y de las ideas». Al concluir la lectura de este pequeño ensayo, el lector se ha dado cuenta de que Dewey no está satisfecho con su teoría de la experiencia. Lo que no sabe es qué alternativa concreta se propone a sí mismo. 147 La teoría de la ciencia de Dewey Pasemos ahora a Logic. The Theory of Inquiry (Lógica: teoría de la investigación).19 Por su ambición, debería haber sido la obra culmen de la carrera de Dewey, porque, como se ha dicho acertadamente, la lógica fue su «primer y último amor» (first and last love). Desde luego, su pretensión era admirable. Se propuso ofrecer una exposición sistemática de su «filosofía experimental» que permitiera ayudar a las ciencias sociales a progresar al mismo ritmo que las naturales.20 Para poder enjuiciar sus resultados, hay que tener claro que la lógica no es para Dewey una teoría del razonamiento formalmente correcto, sino la investigación de la investigación. Es lo más parecido que nos ofrece a la filosofía de la experiencia que anda buscando, aunque aquí le dé el nombre de «teoría de la investigación» (theory of inquiry). Sería razonable esperar, pues, que encontrásemos en sus páginas lo que hemos echado en falta en Experiencia y educación. Los lógicos suelen definir el conocimiento de acuerdo con sus propiedades formales, obviando el contexto del que surge. Pero para el darwinista Dewey, el contexto es esencial, porque, bajo su punto de vista, el conocimiento es aquello que se adquiere en el proceso de investigación, es decir, de la experiencia científica. Está convencido de que existe una continuidad empírica entre psicología y lógica que no se despegará nunca de la experiencia y, por lo tanto, nunca podrá alcanzar verdades formalmente necesarias. En este sentido, Nagel nos asegura que para Dewey el ponendo ponens (el silogismo de afirmación del antecedente) no es formalmente correcto, sino que más bien se trata de un hábito (o una generalización de la experiencia) que los hombres hemos adquirido para transitar de las premisas a la conclusión. Dewey entiende la investigación como «la transformación programada de una situación indeterminada en otra que está tan determinada en sus distinciones y relaciones constituyentes que es capaz de convertir los elementos de la situación original en un todo unificado». Insiste en esta idea en Experiencia y educación. De acuerdo con estas premisas, la verdad sería la opinión que se impone tras la investigación. Comparte la tesis de su maestro, Charles Peirce, respecto a que la verdad no sea la concordancia de una proposición con la realidad, sino la correspondencia de una proposición con el límite ideal hacia el que tendería una investigación inacabable. La verdad sería una asíntota. Pero esta concepción de la verdad está sujeta a una importante restricción: si no 148 admitimos la existencia de razonamientos formalmente válidos, tampoco podremos recurrir, como hace Karl Popper, al silogismo de la negación del consecuente (tollendo tollens) para establecer la falsedad de una proposición científica. Peirce y Dewey creen progresar de forma asintótica hacia la verdad, pero se ven obligados a arrastrar inevitablemente un lastre enorme, puesto que no pueden garantizar desde la lógica la falsedad de ninguna proposición empírica. Así las cosas, podemos preguntarnos si Logic, en tanto que «teoría de la investigación», ha contribuido, de manera significativa, al programa de construcción de una teoría de la experiencia. No creo que se pueda dar una respuesta afirmativa sin reticencias. Dewey parece no dudar de que la investigación dé lugar a razonamientos lógicos capaces de controlar la propia investigación, pero esta no es una creencia compartida por la mayor parte de los lógicos.21 Más bien parece como si, para que la investigación dé lugar a razonamientos lógicos, hubiera de estar sometida previamente a algún tipo de razonamiento lógico. Bertrand Russell, que es muy crítico en este punto,22 observa también que, como la inferencia es para Dewey la única fuente de conocimiento, no es consciente ni de la relevancia crítica de la teoría ni de lo que significa el conocimiento teórico por sí mismo. Podemos pensar que para un filósofo pragmático, la teoría en sí no genera efectos en la acción. Pero ¿es esto realmente cierto? Russell le replica con un tono espinosista: «Aquellos que ven el conocimiento contemplativo como un ideal apreciable encuentran en su ejercicio […] algo que, más allá de ser valioso en sí mismo, parece capaz de purificar y elevar la práctica, haciendo sus objetivos más amplios y generosos, sus decepciones menos dolorosas y sus triunfos menos soberbios. Para tener estos efectos, la contemplación debe ser seguida por sí misma, no por sus efectos». Al instituir la inducción como la única fuente de conocimiento, Dewey cierra las puertas a la teoría y deja fuera de la ciencia una parte nada irrelevante de la física teórica actual, la cual se desarrolla sin que parezca que haya posibilidades de experimentar sus hipótesis. Es el caso de la teoría de cuerdas o del multiverso.23 149 El valor de la teoría Llegados a este punto, me parece oportuno introducir un pequeño paréntesis que, aun cuando nos aparte por un momento de nuestro camino (el comentario de los tres libros mencionados), nos permita insistir en el valor de la teoría y, al mismo tiempo, descubrir un sesgo antiintelectualista en el pragmatismo deweyniano. Immanuel Kant se preguntaba si las condiciones de posibilidad de la experiencia tienen algo que ver con las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia. Para constituir un objeto en objeto de la experiencia científica, es imprescindible reducir su complejidad a lo mensurable, pero si obramos así con el hombre, lo que reducimos son las cosas humanas. De igual modo, si el lugar de la metodología científica es el laboratorio, el lugar de la reflexión sobre las cosas humanas podría hallarse en los grandes libros que recogen la experiencia humana. En cualquier caso, para responder a esta pregunta habría que leer primero esos libros y comprobar si lo que nos dicen es algo relativo a épocas superadas de la racionalidad humana o bien nos muestran problemas que perduran y, aun, si la apertura de dichos problemas no nos manifiesta algo sobre permanencias de naturaleza antropológica. En relación con estas cuestiones, Dewey mantuvo un debate muy vivo con Robert Maynard Hutchins, presidente de la Universidad de Chicago, que se puede seguir en la revista Social Frontier.24 Hutchins, en las antípodas de Dewey, defiende la existencia de una naturaleza humana y, por lo tanto, la idea de que educar al hombre para ajustarlo a una época concreta de la historia es «ajena a la verdadera concepción de la educación».25 Encuentra un antagonismo irreductible entre la educación liberal (que se interesa por el qué) y la educación vocacional o servil (que se interesa por el cómo). Para él, solo la preocupación por el qué nos descubriría la centralidad de la metafísica, las verdades eternas y la importancia de la persecución del conocimiento por sí mismo. Dewey, pletórico, como siempre, de confianza en sí mismo, le responde que la distinción entre artes liberales y serviles habría sido superada. «La teoría propiamente comprendida posee un valor práctico y la práctica, una función intelectual.»26 La teoría «propiamente comprendida» significa, claro, entendida a la manera de Dewey. Una de las consecuencias pedagógicas más notables de esta polémica fue la creación del St. 150 John’s College de Annapolis, con un currículum estrictamente basado en el estudio de los grandes libros de la civilización occidental. La de Dewey es una filosofía presentista, que entiende el presente como el momento absoluto de la historia. El presente vendría a ser el tribunal que nos permite juzgar críticamente todo lo que nos ha conducido hasta aquí. Hutchins, por el contrario, pensaba que en los grandes libros se pueden encontrar preguntas pertinentes para nuestra autocomprensión que, sin embargo, el presente ha relegado. Insisto en que no se puede dar la razón a uno o a otro sin detenerse a leer la experiencia humana acumulada en esos grandes libros. Isaac Newton —autor de uno de ellos, los Philosophiæ naturalis principia mathematica (Principios matemáticos de la filosofía natural)— nos enseñó que el método científico no se descubre a ras de suelo. «Si he podido ver tan lejos —le escribió a Robert Hooke—, es porque me hallaba a hombros de gigantes.» Según Stephen Hawking, que publicó un libro sobre la historia de la astronomía, titulado precisamente A hombros de gigantes, estas palabras «ilustran a la perfección el proceso de desarrollo de la ciencia». Como también que en la experiencia natural de la vida cotidiana, el método científico solo se da como posibilidad. Tanto es así que tardó milenios en desarrollarse. Si atendemos a la historia humana, no hay más posibilidades en la experiencia de desarrollar el método científico que la teúrgia. Einstein se apoya sobre Newton, y este sobre Kepler, y este sobre Galileo, y este sobre Copérnico, etcétera. Si se rompe esta sucesión, se pierde el método científico. Es lo que nos muestra la teoría (es decir, la contemplación) de la historia de la ciencia. Podemos preguntarnos si las cosas humanas siguen un camino paralelo al de la ciencia o si su naturaleza es sui generis. Me limitaré a decir que si Sócrates resucitara, nada tendría que enseñarle a Stephen Hawking, pero, con toda seguridad, tendría muchas cosas que apuntar sobre democracia, educación o moralidad. Newton es el antepasado de Hawking, pero posiblemente Sócrates siga siendo nuestro contemporáneo. Sobre ambas cuestiones tienen mucho que decirnos los grandes libros. 151 Libertad y cultura En Freedom and culture (1939), la educación y la lógica se encuentran con la política. Quizá por ello sea, probablemente, la obra de Dewey con un tono más escéptico. Comienza reconociendo que el estado de cosas en los países totalitarios de entonces lo ha empujado a revisar sus opiniones sobre el poder de la propaganda y el arte en la conformación de la opinión pública. Ha descubierto que las ideas no tienen repercusión social hasta que poseen un contenido imaginativo y un atractivo emocional. Si lo que se pretende es relacionar las ideas y el conocimiento con los factores irracionales del hombre, para ello se necesita recurrir al arte. «La vida democrática, concluye, es la unión de la opinión y del sentimiento público.» Hallamos, pues, un reconocimiento explícito de la importancia política del arte y uno implícito de la singularidad de la experiencia de las cosas humanas, lo cual supondría —o debería suponer— algún tipo de replanteamiento o corrección del papel jugado por la ciencia en la vida democrática. En esta dirección parece encaminarse cuando escribe que «hemos comenzado a comprender que las emociones y la imaginación son más potentes en la formación del sentimiento y la opinión del público que la información y la razón». En otros lugares de esta obra, Dewey comenta sorprendido el enorme poder de la propaganda política. Y añade estas palabras tan llamativas: «La ineficacia de la educación en general […] está ilustrada en la misma Alemania. Sus escuelas eran tan eficientes que el país poseía los niveles más bajos del mundo de analfabetismo, el profesorado y las investigaciones científicas de sus universidades eran bien conocidos en todo el orbe civilizado». La conclusión decepcionada de Dewey es que «uno de los fenómenos humanos más sorprendentes es el de la persona que hace “de buena fe” el tipo de cosas que una demostración lógica puede demostrar fácilmente que son incompatibles con la buena fe». En efecto, cosas así son frecuentes en la vida cotidiana. Pero ¿qué es lo que ponen de manifiesto estas realidades: la naturaleza de las cosas humanas o la falta de educación de la población? Si se tiene en cuenta lo ocurrido en Alemania, y Dewey parece haberlo hecho, convendría repensar a fondo los límites educativos de la naturaleza humana. De hecho, da la sensación de querer intentarlo cuando reivindica, sorprendentemente, el «hombre común» (common man), en un sentido próximo al de Orwell. El hombre 152 común, nos dice, «puede ser común pero, por esa razón, proporciona un cierto equilibrio, y la balanza equilibrada es una salvaguardia más fuerte de la democracia de lo que pueda serlo cualquier ley particular, incluso las escritas en la Constitución». Esta defensa del common man significa que «ya no es posible mantener la fe en la Ilustración, que aseguraba que el avance de la ciencia produciría instituciones libres al acabar con la ignorancia y la superstición». Son palabras inesperadas. Tanto que quizá sorprendieron al propio Dewey, dado que, en vez de deducir de su perplejidad la necesidad de una reformulación de la experiencia de las cosas humanas, se repliega a sus posiciones habituales para afirmar la importancia de la metodología y de la actitud científica, que presenta como una moral emergente. Así pues, el futuro de la democracia sigue dependiendo de la expansión de la actitud científica. Pero de nuevo parece estar formulando más un deseo que reconociendo un hecho, al recalcar que esta es la única garantía para poder disponer de una opinión pública que sea inteligente y capaz de hacer frente a la propaganda. ¿Qué queda entonces del hombre común? Dewey da a veces la sensación de que evita recoger en sus conclusiones los hechos molestos que acaba de constatar. Tanto es así que son varios los párrafos de esta obra que parecen corregir las posiciones defendidas a lo largo del famoso debate que mantuvo con Walter Lippmann.27 Cuando en 1915 Dewey publica Schools of Tomorrow (Escuelas del mañana), el objetivo pedagógico que tiene en mente, y al que nunca renunciará, es conseguir «un espíritu público más inteligente» (a more intelligent public spirit). Pero ¿cómo se consigue esto? Lippmann sostenía que ni la naturaleza de la realidad política ni la de los medios de comunicación ni tampoco la complejidad de la sociedad moderna permiten imaginar a un ciudadano omnicomprensivo, bien informado y capaz de participar activamente en la vida política. Dewey le responderá enarbolando su confianza en el poder de otra educación, de otros medios de comunicación y de otras relaciones sociales que permitan recuperar el ideal comunitario de Thomas Jefferson. Su optimismo se basa en el convencimiento de que el desarrollo de las ciencias sociales permitirá la participación del público en la producción de los saberes que necesita una sociedad para vivir en paz y reformarse. Aunque en 1938 ha descubierto de manera tan inesperada como dolorosa la importancia de la propaganda y del uso político de los recursos estéticos precisamente en Alemania, el país pionero en el uso del método científico, 153 prefiere mantenerse aferrado a sus ideales, olvidando las consecuencias que resultan de su aplicación. ¿Es la postura de Dewey demasiado ingenua? ¿Le pide a la democracia moderna más de lo que esta pueda ofrecer? El desarrollo de los medios de comunicación parece haber dado la razón a Lippmann. Estoy pensando, además de en el uso de la propaganda política en los regímenes totalitarios, en la naturaleza de los debates públicos en una democracia y, más en concreto, en Henry Luce, propietario de un imperio mediático con cabeceras como Time, Life o Fortune, que puso al servicio de una crítica implacable contra Dewey. «Dewey ha vendido la filosofía» (Dewey has sold philosophy out), decía. Los directores de sus medios convirtieron a Dewey, directamente, en el responsable de todas y cada una de las disfunciones del sistema educativo norteamericano y, en última instancia, consiguieron lo que podemos llamar «el triunfo de Thorndike sobre Dewey» tras la conmoción que recorrió los Estados Unidos con el Sputnik. Dewey apareció ante el público democrático, en gran parte debido a Luce, como el responsable de la relegación intelectual del país frente a la URSS. Dewey, finalmente, reconoce que «no hay disciplina en el mundo más severa que la de la experiencia, sometida a la evaluación del desarrollo y de la dirección inteligente». Pero la presencia de la dirección inteligente como guía de la experiencia confirma la sospecha de que se encuentra atrapado en la tensión irresuelta entre la defensa empírica de la experiencia y su reivindicación de una inteligencia que la regule. 154 Palabras finales: ética y moralidad Uno de los primeros artículos de Dewey se titula «Logical conditions of a scientific treatment of morality» (1902), y en él ya encontramos su convicción de que una lógica más desarrollada podría ser un instrumento para la solución de los problemas sociales. Siete años después, en 1909, publica su Ethics (Ética),28 donde, siguiendo a Hegel, argumenta que la elección moral no siempre está dictada por criterios utilitaristas. A veces lo que está en juego es el «tipo de individualidad» (kind of selfhood) que uno desea asumir. Hay determinadas situaciones en las que estamos forzados a hacer nuestra elección moral en términos de nuestra preferencia por un tipo u otro de carácter. La pregunta pertinente, entonces, no es «qué ley moral sigo», sino «qué tipo de persona quiero ser y cómo se realiza en mí esta preferencia». Elegir la persona que quiero ser es decidirse por la persona que aún no soy, pero cuyo ideal debe guiar lo que ahora soy. Pero si esto es así —y yo creo que lo es—, ¿no habría que admitir que lo que nos separa a los hombres no es solamente nuestra sensibilidad respecto a la metodología científica? ¿No habría que reconocer que, sea cual sea el progreso de la metodología científica, las cosas humanas siguen manteniendo una relativa autonomía noética y que no podemos obviar las causas finales si queremos comprender lo humano? En esta elección sobre el carácter de mi personalidad encuentro yo, teniendo como referente a Nietzsche, la posibilidad de superar la dicotomía educare-educere. En la elección de la norma a la que someto mi experiencia para construirme a mí mismo de una determinada manera, no importa si la norma en sí está bien fundamentada. Lo que importa es el tipo de persona que me permite llegar a ser. Como tampoco importa mucho si el soneto es una expresión arbitraria del lenguaje natural. Lo importante es el tipo de cosas que nos permite decir y el tipo de sensibilidad que nos permite educar. Pero esto, claro está, significa establecer un fin moral fuera de la experiencia y con fuerza suficiente para organizar la experiencia. De las muchas críticas que recibió Dewey a lo largo de su vida, me quedo con la que dirige su maestro Charles Peirce, en una carta fechada el 9 de junio de 1904, a sus Studies in Logical Theory (Los estudios de la teoría lógica). Tras hacerle diversas observaciones metodológicas, le reprende (y esto es lo que me interesa) porque, viviendo 155 en Chicago (una ciudad corrompida por la mafia), no debería haber perdido el sentido de lo verdadero y lo falso, de lo correcto y lo incorrecto.29 Richard Rorty, discípulo de Dewey, reclamaba «democracia, antes que filosofía». ¿No deberíamos reclamar también moralidad antes que experiencia si queremos organizar esta última de manera humana? Permítanme contarles una anécdota. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada norteamericana decidió ocupar el campus del St. John’s College de Annapolis, la universidad auspiciada por Hutchins tras su debate con Dewey. La decisión de las autoridades militares impedía el desarrollo del proyecto educativo del St. John’s College en torno a los grandes libros de la humanidad. Para preservar este proyecto, el rector decidió enviar al profesor que lo había impulsado a entrevistarse con el secretario de la Armada en Washington. Este lo recibió con una orden taxativa: «Tiene usted exactamente un minuto para decirme por qué no debería usar sus edificios para ayudar a la Armada en tiempos de guerra». El profesor, tranquilamente, sacó su pipa y comenzó a llenarla de tabaco. Atacó la cazoleta. La encendió y comprobó que tiraba bien. Dio una calada. Tras cincuenta y cinco segundos, se dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta de salida, pero antes de salir dijo: «Porque sin lo que St. John’s intenta hacer, este país no estaría ahora luchando contra los nazis». Este profesor era Jacob Klein, un filósofo judío especialista en Platón que había tenido que huir de la Alemania nazi. La Armada decidió ocupar otras instalaciones. En 1949 Jacob Klein fue nombrado rector del St. John’s College. He comenzado diciendo que lo que me animaba a hablar era la voluntad de preservar el principal legado de Dewey: la reivindicación de una filosofía de la experiencia como fundamento teórico de una pedagogía de la experiencia. Habré cumplido mi propósito si he generado en ustedes al menos la sospecha de que este proyecto sigue inconcluso. 156 La música de ser abuelo Diario ARA, 22 de octubre del 2016 Tenía la intención de escribir un artículo muy serio, pero mis nietos Bruno y Gabriel (seis y dos años) están a mi lado, intentando elaborar lo que llaman «la receta del estofado mareante», y ríen tanto que se han apropiado de toda mi atención. Las experiencias más importantes de la vida suelen anunciarse haciendo sonar una cuerda en tu interior que produce una música que no sabías que llevabas dentro, y de la que ya no puedes prescindir. La música de ser abuelo es muy peculiar. Ser abuelo supone redescubrir que sigue siendo divertido jugar por el suelo imaginando que eres un perro…, aunque luego te cueste un poco levantarte y al recuperar la posición vertical sientas un leve mareo. Supone también atreverte a explorar las posibilidades inéditas que se agazapan dentro de cada cosa elemental. ¡Qué montón de posibilidades de ser esconde una humilde caja de zapatos! O un sencillo palo. O la luz que se filtra a través de las rendijas de las lamas de la persiana y chisporrotea en el techo… Ser abuelo supone, además, olvidarte del sentido del pudor y de la vergüenza. Me di cuenta cuando mi nieto Bruno tenía seis días. En ese momento los medios hablaban mucho, y de manera muy negra, de la gripe aviar. Y él tosió. Inmediatamente lo llevé a urgencias. El escritor Martin Amis dijo en una ocasión que «los nietos son el telegrama de la funeraria». Me tomo sus palabras como la constatación de que los abuelos melancólicos están totalmente contraindicados. Yo veo a mis nietos como un inmenso premio de consolación que me tenía reservada la vida para cuando el oído, la vista, las rodillas, y no quiero acordarme de nada más, empezaran a fallarme. La naturaleza, que, a diferencia de la cultura, suele ser muy cínica, a veces te sorprende con alguna ironía imprevista. Puedo asegurar que de todas las cosas que me han pasado en la vida, la más inesperada ha sido la vejez, que se presentó sin anunciarse. Recuerdo perfectamente el 157 día que me topé con ella. Fue en un tren de cercanías. Una joven se levantó para cederme su asiento. ¡Bendita sea, pero qué daño me hizo! Ahora bien, todo esto queda compensado por la presencia de los nietos. Si la ocasión lo requiere, suelo dar este consejo: «No tengas hijos, limítate a tener nietos». Obviamente, se trata de un consejo irónico, porque lo más maravilloso de todo, incluso más maravilloso que de la primera media hora con los nietos, es ver a tus hijos ejerciendo de padres. 158 Epílogo Estamos hechos de palabras (segunda parte) Diario ARA, 9 de mayo del 2015 Mi amigo Jordi Nadal, director de Plataforma Editorial, recibió recientemente en su despacho a tres chicas jóvenes muy poco interesadas en la lectura. Les ofreció con generosidad su tiempo y les habló de Camus. Les contó, por ejemplo, cómo un día su abuela lo había mandado a por un poco de comida, pero él prefirió gastarse el dinero en golosinas. Cuando la abuela le preguntó por la compra, él respondió que las monedas se le habían caído en el váter. La mujer se arremangó y las buscó con la mano, pero fue en vano. «Esto —les comentó Jordi— describe bien la pobreza que intuyo que vosotras no conocéis.» Después les leyó la carta que Camus escribió a su maestro tras recibir el premio Nobel de Literatura y, al terminar, seleccionó una página de las memorias de Benjamin Carson y les pidió que la leyeran mientras él atendía unos asuntos urgentes. Benjamin Carson es director de neurocirugía pediátrica en el Centro Infantil del Hospital Johns Hopkins. Su madre, una empleada doméstica que fue lo suficientemente sagaz como para darse cuenta de que la gente de éxito pasa más tiempo leyendo que mirando la televisión, decidió que sus hijos solo verían tres programas por semana, con el fin de que pudieran disponer de tiempo para leer libros en la biblioteca pública. Asimismo, les impuso un deber complementario: al acabar un libro, tenían que entregarle un comentario por escrito. Ella los leía en silencio, como rumiando las palabras, mientras ponía algunas señales en los márgenes. Años más tarde, Benjamin Carson descubrió que su madre no sabía leer. 159 En el instituto, Benjamin perdió el interés por el estudio. Prefería ser un chico popular a sacar notas brillantes. Un día se quejó a su madre porque no le compraba ropa de marca. Ella le dijo: «De acuerdo. Te daré todo lo que gano cada semana fregando suelos, y tú nos comprarás la comida y pagarás las facturas. Con lo que sobre, podrás comprarte lo que quieras». A Benjamin le pareció un buen trato. Pero después de comprar las cosas imprescindibles, no le quedó ni un céntimo. Entonces comprendió los equilibrios que debía hacer su madre para comprar la ropa que llevaba y volvió a estudiar con ganas. «Mi historia —concluye Carson— es, en realidad, la historia de mi madre, una mujer con escasa educación formal que me enseñó que no hay tarea más importante en la vida que hacer de padres.» Una hora después de despedirse de las adolescentes, Jordi recibió la llamada de una de ellas. Quería decirle que de camino hacia la editorial solo se habían fijado en los escaparates de las tiendas de ropa, pero que a la vuelta se detuvieron ante dos librerías. 160 Notas 1. Barber, M., y Mourshed, M., How the World’s Best Education Systems Come Out on Top, Londres y Nueva York: McKinsey, 2007. 2. Unos días antes de dar la conferencia, pedí a los profesores del centro que explicaran a los alumnos a los que iba dirigida el significado de la palabra negligencia. 3. Russell, Bertrand, «Professor’s Dewey’s “Essays in Experimental Logic”», The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, vol. 16, n.º 1, 2 de enero de 1919, pp. 5-26. Russell señaló la indefinición de conceptos esenciales en la filosofía de Dewey, como, por ejemplo, «datos empíricos primitivos», porque no especifica si primitivo debe entenderse cronológica o lógicamente. 4. Según Arendt, «lo que hace tan complejo comentar su filosofía es que es igualmente difícil estar de acuerdo o en desacuerdo con él». Arendt, Hannah, Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism, Nueva York: Harcourt Brace, 1994, p. 194 [trad.cast.: Ensayos de comprensión. 1930-1954, Madrid, Caparrós Editores, 2005]. 5. Maritain se sorprendía por la «desastrosa confusión de ideas» de Dewey. En Edmonson III, Henry T, John Dewey & The Decline of American Education, Wilmington: ISI Books, 2006, p.10. 6. Nagel, que sentía un sincero aprecio por Dewey, critica su uso del concepto de continuidad. Nagel, Ernest (1986), «Introduction» a The Later Works of John Dewey, Carbondale: Southern Illinois U. P., 1986. 7. En una carta fechada el 9 de junio de 1904, en la que comenta los Studies in Logical Theory de Dewey (1903), Peirce lo acusa de utilizar una «orgía de razonamientos inconexos». Burke, F. Thomas (ed.), Dewey’s Logical Theory, Nashville: Vanderbilt U. P, 2002, p. VII. 8. La ambigüedad comienza con el propio concepto de pragmatismo. Desde su aparición, se ha discutido si se trata de una corriente filosófica autónoma o si, por su énfasis en la acción y el sentimiento, no es más bien una corriente psicológica compatible tanto con el realismo como con el idealismo. A veces Dewey prefiere presentarse como instrumentalista. El instrumentalismo sería una variante del pragmatismo que él mismo define como «una teoría conductista del pensamiento». Al final de su vida reconoció que con frecuencia había utilizado un «lenguaje ad hoc». Fott, David, en John Dewey: America’s Philosopher of Democracy, Lanham: Rowman and Littlefield, 1998, p. 21. 9. Suppes, Patrick, «Nagel’s lectures on Dewey’s Logic», en Morgenbesser, S., Suppes, P, y White, M. (eds.), Philosophy, science and method: Essays in honor of Ernest Nagel, Nueva York: St. Martin’s Press, 1969, pp. 2-25. 161 10. Karier, C., «Making the world safe for democracy», Educational Theory, vol. 27, n.º 1, 1977, pp. 12-47. 11. Hofstadter, R., Anti-Intellectualism in American Life, Nueva York: Vintage, 1963, p. 375. 12. Dewey, John, Experience and education, Indianápolis: Kappa Delta Pi, 1938 [trad. cast.: Experiencia y educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010]. 13. Dewey, John, Logic. The Theory of Inquiry, Nueva York, Henry Holt and Company, 1938 [trad. cast.: Lógica: teoría de la investigación, México: Fondo de Cultura Económica, 1950]. 14. Dewey, John, Freedom and Culture, Nueva York: G. P. Putnam’s Sons, 1939 [trad. cast.: Libertad y cultura, México, UTEHA, 1965]. 15. Dewey fue apreciado tanto por los ministros de Educación del zar como por el primer comisario de Educación soviético, Lunacharsky. En 1928 fue invitado a visitar la URSS y se reunió con este comisario y con eminentes pedagogos, como Albert Pinkevich y S.T. Schatzski. Durante los primeros años de la revolución, el periódico Asvieta recogía con frecuencia comentarios laudatorios a sus ideas. Al regresar a los Estados Unidos, escribió una serie de artículos elogiosos sobre la experimentación educativa soviética en The New Republic. 16. Friedrich Schönemann, Eduard Baumgarten y Günther Jacoby interpretaban sus ideas de un modo nacionalsocialista. Brube, Norbert, «¿Una nueva república? El debate entre John Dewey y Walter Lippmann y su recepción en Alemania antes y después de la guerra», Encounters on Education, n.º 10, 2009, pp. 187207. 17. Eugenio d’Ors entendió pronto que para comprender a Dewey debemos partir de Fichte. El yo es para Fichte el sujeto que se descubre expresándose en sus actuaciones, y este descubrimiento progresivo es la clave y el fundamento de la acción moral. Los intereses de la acción del yo, al ponerse de manifiesto, nos proporcionan la experiencia de nuestros límites (del no yo) y, al mismo tiempo, del conjunto de nuestras determinaciones. En este sentido, el fin último de la educación se identifica con la formación de la voluntad como guía forjadora de la personalidad. Sin una voluntad formada, el yo no encuentra más que tinieblas a su alrededor, mientras que con una voluntad formada y capaz de dirigir la acción, el mundo y la vida ganan valor y sentido al convertirse en instrumentos del yo, que es el órgano de la libertad moral. La propia razón no puede convertirse en teórica si no es práctica. Actuar es más fundamental que conocer. Es necesario que haya una actuación para conseguir un conocimiento. La conclusión de D’Ors es clara: «Nada en la metodología contemporánea que no venga de la pedagogía de Dewey. Nada en la pedagogía de Dewey que no venga de la psicología de Dewey. Nada en la psicología de Dewey que no venga de la filosofía de Fichte». D’Ors, Eugenio, Glosari 1915, Barcelona: Quaderns Crema, 1990, pp. 309-321. 18. El místico renano Eckhart hizo de la dehiscencia la clave conceptual de su sistema filosófico. Cuando se dirigía, en su condición de prior de Alemania y Bohemia, a los monjes del valle del Rin, los animaba a ver la naturaleza como un todo dehiscente. Como muchas de las proposiciones del maestro Eckhart fueron declaradas heréticas por la Inquisición, permanecieron latentes, esperando su propia dehiscencia, hasta que en el siglo XIX el filósofo romántico Franz von Baader las sacó a la luz. Por esta vía, la dehiscencia llegó a Hegel, y de este, a la filosofía contemporánea. Merleau Ponty escribe que «es esencial al tiempo no ser solamente tiempo efectivo o que se derrama, sino más bien tiempo que se sabe, pues la explosión o la 162 dehiscencia del presente hacia el futuro es el arquetipo de la relación de sí mismo a sí mismo (rapport de soi à soi), que manifiesta una interioridad o ipseidad». Ponty, Merleau, Phénomenologie de la perception, París: Gallimard, 1945, p. 489 [trad. cast.: Fenomenología de la percepción, Barcelona: Altaya, 1999]. 19. La identificación de experiencia y método científico es la piedra angular del sistema de Dewey. Lavine, Thelma, «America & the Contestations of Modernity», en Saafkamp, Herman J. (ed.), Rorty and Pragmatism, Nashville: Vanderbilt University Press, 1995. 20. Suppes (1969), op. cit. 21. Hookway, Christopher, The Pragmatic Maxim: Essays on Peirce and Pragmatism, Oxford: Oxford U. P., 2012, p. 14. 22. Russell, Bertrand (1919), op. cit. Podemos hablar de la existencia de un «debate Russell-Dewey». Se inicia con este artículo de 1919 y continúa tras la aparición de Logic. The Theory of Inquiry (1938) [trad. cast.: op. cit.]. El paso siguiente lo da Russell con su contribución a Library of Living Philosophers (1939), donde dedica un apartado a Dewey. Vendrá después un capítulo de su An Inquiry into Meaning and Truth (1940) [trad. cast.: Investigación sobre el significado y la verdad, Buenos Aires, Losada, 2004], junto con el texto que le dedicó en su A History of Western Philosophy (1945) [trad. cast.: Historia de la filosofía occidental, Barcelona, Espasa, 2004]. Dewey le responde con su réplica al volumen de Library of Living Philosophers (1939) y, después, en el Journal of Philosophy (1941). No carece de razón Husserl cuando afirma que «lo que Dewey llama lógica no me parece que forme parte, en absoluto, de la lógica. Debería considerársela una parte de la psicología». «En el sentido en el que yo uso el término, apenas hay lógica en el libro, si exceptuamos la sugerencia de que los juicios sobre prácticas poseen una forma especial —una sugerencia que pertenece a la lógica tal como yo la entiendo…—. El sujeto que yo llamo lógica es uno que, aparentemente, no parece ser para el profesor Dewey realmente importante.» En Russell (1919). 23. Nagel (1986) sostiene que Dewey no se sentía completamente satisfecho con lo conseguido en esta obra. La veía como la formulación de un programa de análisis y reconstrucción que esperaba que otros, más familiarizados que él con los métodos de la ciencia experimental, pudieran completar. Pero ¿qué ha dicho la posterior metodología científica? Hoy encontramos a un grupo numeroso de físicos teóricos desarrollando fórmulas matemáticas imposibles de contrastar empíricamente. Pero no dudan de que están haciendo ciencia. Del 7 al 9 de diciembre del 2015 tuvo lugar un encuentro en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich para discutir las ideas expuestas por el cosmólogo George Ellis, de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en un artículo que publicó en Nature. Varios científicos defendieron que si una teoría es suficientemente elegante y tiene capacidad explicativa, no necesita ser contrastada de forma experimental. Algunos filósofos de la ciencia están intentando sustituir el falsacionismo de Popper por el bayesianismo. 24. Provence, Eugene F., The Social Frontier. A Critical Reader, Nueva York: Peter Lag, 2011. 25. Mayer, Milton, Robert Maynard Hutchins. A Memoir, Berkeley: University of California Press, 1939, p. 151. 26. Dewey, John, «Theory and Practice», contribución a A Cyclopedia of Education, vol. 7 of John Dewey: The Middle Works, 1899-1924, Carbondale: Southern Illinois U. P., 1978, pp. 354-355. 163 27. En realidad no existió tal debate, ya que Lippmann no contestó nunca a los comentarios críticos de Dewey. Estos comentarios se inician con dos reseñas aparecidas en The New Republic. La primera es de Public Opinion (1922) y lleva el título del ensayo de Lippmann. La segunda reseña es de The Phantom Public (1925) y se titula «Practical democracy». Apareció en diciembre de 1925. Poco después, en 1926, Dewey recogerá una serie de conferencias que impartió en el Kenyon College en torno a la participación democrática publicándolas en 1927 con el título de The Public and Its Problems [trad. cast.: La opinión pública y sus problemas, Madrid, Morata, 2004]. Esta obra puede entenderse como la reflexión sistemática sobre el contenido de sus dos reseñas. 28. Dewey, John, y Hayden, James, Ethics, Nueva York: Henry Holdand Company, 1909. 29. Anderson, Douglas R., y Hausman, Carl R., Conversations on Peirce, Nueva York: Fordham U. P.; Hookway, Christopher (2012), op. cit. 164 Su opinión es importante. Estaremos encantados de recibir sus comentarios en: www.plataformaeditorial.com Vaya a su librería de confianza. Tener un librero de cabecera es tan recomendable como tener un buen médico de cabecera. «I cannot live without books.» «No puedo vivir sin libros.» THOMAS JEFFERSON Plataforma Editorial planta un árbol por cada título publicado. 165 166 Ser maestro Bermejo, Raúl 9788416820832 154 Páginas Cómpralo y empieza a leer El autor de este libro es un maestro que desde que comenzó a ejercer su profesión supo que los métodos tradicionales de enseñanza no se correspondían con lo que la vida exige luego a los adultos. Con la convicción de que el objetivo de un docente no es conseguir que los niños completen fichas ni acabar con los contenidos previstos, sin que importen las necesidades y los ritmos de los alumnos, quiso probar nuevas herramientas, pensadas desde las particularidades de cada clase y de cada niño. Y una vez que comprobó que sus prácticas innovadoras funcionaban, empezó a compartirlas en la red, despertando el interés de miles y miles de profesionales y padres. En este libro, Raúl Bermejo ofrece los conocimientos y técnicas que utiliza en su día a día con los niños, con el ánimo de ayudar a otros docentes que quieran también cambiar su manera de trabajar pero no sepan cómo hacerlo, así como de inspirar a padres y madres que deseen estimular la creatividad de sus hijos y dar rienda suelta a su talento, lo cual –sostiene el autor– es precisamente el objetivo de todo buen maestro. Cómpralo y empieza a leer 167 168 La dicha del mago Nadolny, Sten 9788417114978 328 Páginas Cómpralo y empieza a leer Pahroc, el protagonista de esta novela, tiene un don para la magia.Por ejemplo, es capaz de caminar por el aire o de atravesar paredes,entre otras asombrosas habilidades con las que empezó a familiarizarsedesde niño, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial.Estos dones le serían muy útiles para aliviar penurias y sortear peligrosen las dos grandes contiendas bélicas del siglo XX y procurarle asu familia el sustento necesario. No tardará en ser considerado ungran maestro del ilusionismo, dedicación que compaginará con distintasocupaciones a modo de tapadera: técnico de radio, inventor opsicoterapeuta.Tras una vida de peripecias y magia, a los 106 años de edad la máximapreocupación de Pahroc es transmitirle los secretos de su magia a sunieta Mathilda, razón por la cual escribe para ella en unaserie de cartas los extraordinarios episodios de su vida.Con el trasfondo del último siglo, y una fantasía noexenta de humor e ironía, la novela de Sten Nadolnynarra la asombrosa historia de un hombreque utiliza su magia para hacer frente al desencantodel mundo. Cómpralo y empieza a leer 169 170 Fake News Amorós García, Marc 9788417114732 190 Páginas Cómpralo y empieza a leer ¿No sabes qué son las fake news? Lee este libro.¿Lo sabes y crees que no van contigo? Lee este libro. ¿Te crees capaz de diferenciar una noticia falsa de una noticia verdadera ? Lee este libro. ¿Compartes noticias en Internet sin importarte si son o no verdad? Lee este libro. ¿Crees que las fake news son broma? Lee este libro. ¿Te llamas Donald Trump? Lee este libro. ¿No te llamas Donald Trump pero quieres saber por qué ha puesto de moda las fake news? Lee este libro. ¿Te gustan las noticias que te dan la razón aunque sean mentira? Lee este libro. Si las fake news son mentiras: ¿por qué nos las creemos?; ¿por qué las compartimos?; ¿quiénes las viralizan?; ¿cuál es la verdad de las noticias falsas? Al tiempo que responde a estas preguntas, el autor profundiza en este libro sobre las implicaciones de leer y creer en noticias falsas, y de qué manera perjudican a nuestra salud informativa y nos vuelven cada día más ciegos. Cómpralo y empieza a leer 171 172 Navegar entre icebergs Serrano, Juan M. 9788417114794 232 Páginas Cómpralo y empieza a leer El autor se basa en el caso del famoso naufragio con el fi n de ofrecer valiosos consejos prácticos a las empresas y explicar los peligros del exceso de confianza."El profesor Serrano ofrece un fascinante recorrido por los cimientosdel buen marketing." Prof. Dr. Rudy Moenaert, Prof. in Strategic Marketing.Academic Director Master Marketing TIAS School Business &Society. Autor de Marketing Strategy & Organization"Navegar entre icebergs trae energía positiva, provoca autorreflexión y tienealgo para todos: los que ya están navegando y los que están a punto dezarpar." Antony Hung, Chief Executive Offi cer Santander Asia Pacific"Juan Serrano representa lo mejor que una escuela de negocios puede ofrecer:sabiduría, profesionalidad y amenidad." Prof. Dr. Danica Purg, presidentay decana de IEDC Bled School of Management"Este libro se convertirá en toda una referencia y en un tratado sobre larelación con clientes." Rami Aboukhair, consejero delegado de SantanderEspaña"Juan Serrano nos aporta numerosos aprendizajes de vital importanciapara el liderazgo del siglo XXI." Yves Chapot, Michelin Group-ExecutiveVice-President. Miembro del Group Exec. Committee"Para mí el caso Titanic tiene mucho más de aprendizaje como personaque como profesional." Miguel Martín Casey, Director of BBVA GlobalWealth Coordination & Non Financial Solutions"Hoy todos nuestros managers utilizan el caso Titanic de Serrano comomanual del buen navegante." Fausto Casetta, director general de EuromasterEspaña"Juan es una bendición para las empresas y las personas que realmentequieren entender lo que significa servir a otros." Philippe Saussol, Assoc.Director Executive Education, IESE B. School. Dir. France, Havard VirtuousLeadership Inst. 173 Cómpralo y empieza a leer 174 175 Los poderes de la gratitud Shankland, Rébecca 9788417114459 208 Páginas Cómpralo y empieza a leer Un pequeño agradecimiento puede obrar un gran cambio.Expresar gratitud o reconocimiento por lo que se nos ha permitido vivir es mucho más que una cualidad o una emoción agradable. La gratitud es un auténtico motor de bienestar para quien la cultiva y para quien es objeto de ella. Numerosos trabajos científicos lo demuestran.La gratitud, un valor clave de la psicología positiva, contribuye a mejorar las relaciones humanas. ¿Cómo darle un lugar más importante en nuestra vida? Esta obra te invita a descubrir los poderes de este ingrediente esencial del equilibrio personal. Propone también herramientas para desarrollar esta disposición al agradecimiento, cuyos beneficios para uno mismo y para la colectividad sean reconocidos en la actualidad, tanto en la esfera privada como en el medio profesional o tambiénen la escuela. Cómpralo y empieza a leer 176 Índice Portada Créditos Índice Epígrafe Prólogo. Estamos hechos de palabras (primera parte) Dignos de descubrir el mundo Lectura lenta y educación de la atención El deber moral de ser inteligente Contra el humanismo blando El valor del magisterio A favor de la evaluación escolar objetiva Elogio de la negligencia La meritocracia y sus límites El paleoprogresismo educativo Caminar y ser En defensa de una innovación crítica El complejo de Telémaco La adolescencia: la cultura anfibia Educarnos en la limitación Experiencia y educación La música de ser abuelo Epílogo. Estamos hechos de palabras (segunda parte) Notas Colofón 177 2 3 4 6 7 9 16 23 38 48 52 66 72 85 88 105 110 113 122 139 157 159 161 165