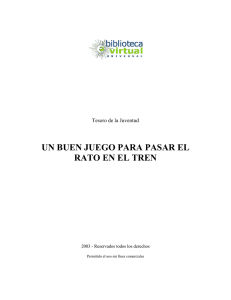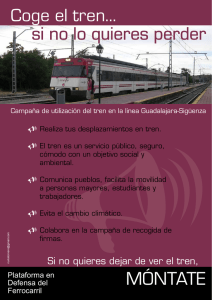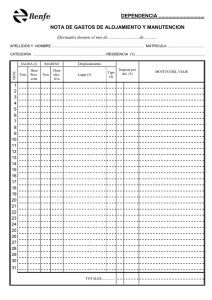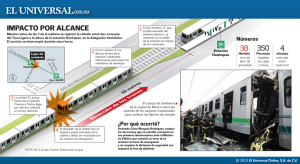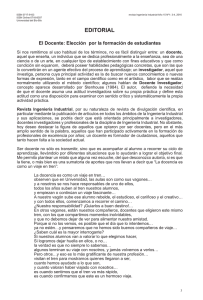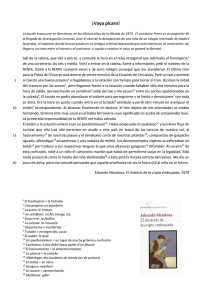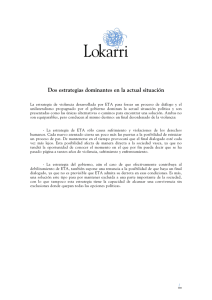NASARAKO KONTAKIZUNAK RELATOS PARA EL ANDÉN Literohitura taldea NASARAKO KONTAKIZUNAK RELATOS PARA EL ANDÉN Literohitura taldea AURKEZPENA Catálogo A Fortiori Lehen argitalpena, 2020ko apirila. 1ª Edición, abril 2020. «Ex profeso» bilduma, 11. zenbakia. / Colección «Ex profeso» Nº11. 1 883an Plentziara lehen Rueda editorearen eginkizun trena iritsi izanak, eta dedikazioari esker. hiribilduari nahiz inguruko Testuen arduradunak / Responsables de los textos: Egilea kontakizun bakoitzean adierazten da. / La autoría se indica en cada relato. herriei aldaketa izugarria Irudien arduraduna / Responsable de los dibujos: Sara Villa Redondo. ekarri zitzaien. Ehun eta Kontaktua/Contacto: [email protected] hogeita bost urte ondoren, ISBN-13: 978-84-96755-56-7 Lege-gordailua/Depósito legal: BI-0637-2020 gertaera gogoangarri hura ospatzeko David Crestelok, Liburua osatzen duten hogeita bi kontakizunak gure historiaren zati txikia dira. Benetakoak ala irudikatuak diren, irakurleak asma beza. orduan alkate, sustatutako Testuak osorik transkribatu ekitaldien artean, «Nasarako dira, norberaren idazkera eta 1. Egilearen aitortza egin behar da. kontakizunak» egitasmoa kasu bakoitzean erabilitako 2. Lan hau, ezta bere eratorriko lanak, ezin da erabili xede komertzialetarako. sortu zen Literohitura lengoaia —inklusiboa ala ez— 3. Lan hau eraldatzen edo transformatzen bada, lorturiko obra banatzerakoan baimen hauxe berau erabili beharra dago. taldearen eskutik; hots, errespetatuz. Zuzendu egin elkarri kateatutako istorioak dira, ostera, udalerrien izenak sortzea treneko bagoiak euskarazko ediera erabiliz. Lan honek kultura librearen asmoak betetzen ditu. Liburu honen testuak mugarik gabe erabil daitezke ondoko baldintzen arabera: Baimen honek ez ditu inolaz ere baliogabetzen egilearen eskubide moralak. Lan hau egoki aipatzeko honela egin: «Relatos para el andén» de VVAA, A Fortiori Editoriala, 2020. balira bezala, non baten Este es un trabajo libre. Los textos y las imágenes de este libro pueden disfrutarse sin límite alguno bajo las condiciones siguientes: 1ª Debe reconocerse la autoría. 2ª No puede utilizarse esta obra, ni las obras derivadas del uso de ésta, para fines comerciales. 3ª Si se altera o transforma esta obra, la obra generada sólo puede ser distribuida bajo una licencia idéntica a esta. Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales de su autora. Para poder citar correctamente, debe hacerse de esta manera: De la obra «Relatos para el andén» de VVAA, A Fortiori Editorial, 2020. amaiera hurrengoaren hasiera den. Orain edizio Literohitura taldea eder batean bilduta heltzen zaizkigu Sara Villa Redondoren ilustrazio bikainekin, Jaio de la Puerta 5 PRESENTACIÓN L a llegada del primer tren a Plentzia, en el año 1883, supuso una gran transformación en la villa y en los pueblos adyacentes. Ciento veinticinco años después, dentro de los actos realizados para conmemorar aquel acontecimiento, promovidos por David Crestelo, alcalde a la sazón, surge «Relatos para el andén», una iniciativa del grupo Literohitura taldea con el objetivo de crear una serie de relatos encadenados a modo de vagones, donde el final de una historia sirve de comienzo para la siguiente. Ahora nos llegan en forma de cuidada publicación con las excelentes ilustraciones de Sara Villa Redondo, gracias 6 a la labor y dedicación de la editora Jaio de la Puerta Rueda. Los veintidós relatos que conforman este libro son una pequeña parte de nuestra historia. Le corresponde al lector o lectora dilucidar si éstos son reales o imaginados. Los textos se han transcrito de forma íntegra, respetando la redacción originaria así como el lenguaje —inclusivo o no— en cada caso. Sólo se han corregido y unificado los nombres de los municipios a su acepción en euskara. Literohitura taldea AURKIBIDEA ÍNDICE 1 2 AQUEL VIAJE EN TREN DEL 68 Eduardo Gil Herrero DESILUSIONES E LUSIONES Jabier Aguirre Cámara or./pág. 9 or./pág. 15 3 4 HAPPENING Álex Ygartua VAGONES DEL RECUERDO Arantza R. or./pág. 24 or./pág. 30 5 6 AMORES FUGACES Aritza Bergara -20 Y CHIWISKI, DOS NOMBRES PROPIOS TXEFE or./pág. 34 or./pág. 39 9 7 8 15 UN VIAJERO ESPECIAL Bitori Milikua Landa EL INTERNADO Gotzone Butron Kamiruaga or./pág. 43 LA PALABRA Ernestina Ajuria MISTERIO EN EL VAGÓN Juan Mari Barasorda or./pág. 47 or./pág. 69 or./pág. 76 9 17 18 LA SEGUNDA OPORTUNIDAD MCVelarde FURGOIA, 1940− 1950 Bene Markaida LA ÚLTIMA ESTACIÓN Carlos Egia BIOGRAFÍA DE RODEOS Aner Gancedo Jauregi or./pág. 49 or./pág. 51 or./pág. 89 or./pág. 98 11 12 19 20 HAMAIKAGARRENA Esti Olabarrieta Landa HIRU TXARTELEN MISTERIOA Jokin de Pedro JAQUE MATE Ana Martínez Mi viejo Idoia Barrondo or./pág. 54 or./pág. 59 or./pág. 101 or./pág. 103 13 ITZAL BATEN KONDAIRA Antxon Deba or./pág. 63 10 10 16 14 CONSTRUCTORES DE HUESO A HUESO... Lucy Sepúlveda or./pág. 65 21 22 ABANDONO Itsaso Ostaikoetxea UN RELÁMPAGO Igone Dorao or./pág. 106 or./pág. 110 11 1 AQUEL VIAJE EN TREN DEL 68 Eduardo Gil Herrero Valladolid, noviembre de 1968 A quella mañana de sábado me extrañó no ver en la sala a mi abuelo Juan con su café, su croissant y su ejemplar de El Norte de Castilla. Su costumbre era levantarse a las seis de la mañana incluso los fines de semana y para cuando nosotros amanecíamos, él ya había leído medio periódico y comprado el pan y dulces para el desayuno de toda la familia. Mi abuela María me contó que había ido a la «estación del Norte», aunque oficialmente su nombre era «Estación de Campo Grande» porque por allí llegó el tren desde Madrid a Pucela hace más de un siglo. Estaba a la espera de recibir un importante pedido de conservas Arruza de Plentzia y su objetivo era pactar con el intermediario usar el mismo vagón para enviar de vuelta al norte garbanzos y lentejas castellanas. Mi abuelo tenía acuerdos con los principales productores de Fuentesaúco, la Armuña o Pedrosillo y las legumbres eran claves dentro de su ya consolidado negocio de distribución alimentaria. Llegó después de las cuatro de la tarde. No nos alarmó su tardanza porque cuando se trataba de negocios no tenía familia, ni siquiera reloj. Lo que realmente nos preocupó fue su semblante serio y el genio que trajo. No se había arreglado con el tratante y el vagón no fue de vuelta al norte con sus legumbres. Pasó toda la tarde en su despacho con papeles y colgado teléfono a pesar de ser sábado. Lo mejor vino el domingo. Le acompañé en su flamante Seat 1500 hasta Venta de Baños, aparte de librarme de la misa mayor 13 donde iba por obligación, me gustaba ver a mi abuelo en acción. Se había hecho un hueco en el mundo de los negocios por sí mismo, sin adscripción política, lidiaba bien con el régimen — imprescindible para prosperar en aquella oscura época— pero sin necesidad de dejarse engullir por él. Su única ideología era que la familia prosperase a base de trabajo. Me temo que su asistencia a la misa dominical era por no contrariar a las beatas de mi madre y mi abuela y por cumplir con aquella sociedad tan puritana en la que nos tocó crecer, pero esto último nunca me lo llegó a confesar en vida. Tras cerrar el trato con Paco Gutiérrez, nos fuimos a comer a un mesón de la cercana localidad de Cevico de la Torre. Pimientos de Torquemada, guisantes de la tierra y luego un espectacular lechazo que regaron con un Ribera del Duero. Aún me sorprende como a pesar de los años recuerdo aquella comida como si fuese ayer, supongo que por la opulenta mesa y por la conversación del bueno de Paco. Era Gutiérrez uno de los principales transportistas de Venta de Baños, importante nudo ferroviario por donde pasaban viajeros y transportistas rumbo al norte, él lo llamaba ya entonces el puerto de Castilla. Mi abuelo, a pesar de ser de Burgos siempre había simpatizado con el Athletic y mis veranos en Plentzia acrecentaron mi eterno amor a esos colores y a su especial filosofía de competir sólo con jugadores vascos. Por ello, en el trayecto de regreso en el coche sintonizamos los partidos del domingo, porque antes únicamente se disputaban ese día. Nuestro Athletic jugaba en el Rico Pérez de Alicante contra el histórico Hércules entrenado entonces por Ramallets, y mientras me encontraba distraído escuchando la retransmisión me espetó mi abuelo: Más sabía mi abuelo por viejo que por diablo, y tocó mi punto flaco, fue nombrar Plentzia y se terminó la discusión. Convencer a mis padres no fue fácil, pero el abuelo Juan era el patriarca familiar y poco pedía, pero nada se le negaba en aquella su casa. De modo que mi pobre madre alegaría ante los Maristas un repentino viaje a visitar a un familiar enfermo de Bilbao para excusarme un par de días de asistencia a clase. El lunes a las ocho de la mañana salíamos de la estación del Norte de Valladolid y pasadas las nueve ya estábamos tomando un delicioso chocolate de La Trapa en el bar de la estación de Venta de Baños. A las once partía el vagón de mercancías con las legumbres de mi abuelo y nosotros viajábamos en primera clase dirección Bilbao. Hasta Miranda de Ebro, otro importante nudo ferroviario castellano donde se desviaba el ramal hacia Irún y Francia, el viaje se me hizo eterno repasando el libro de ciencias que mi madre me obligó a llevar. El paisaje castellano es monótono y más en esa época de siembra del cereal, y salvo algunos campos donde estaban recogiendo remolacha azucarera todo parecía yermo y solitario. —¿Cómo? Tengo clase −repliqué. Pero fue en las estribaciones de Orduña donde ya creí sentir el salitre sólo al ver los verdes valles y colinas rojas, que tan bien retrató mi admirado Ramiro Pinilla. Ese año el otoño se había adelantado y la mezcla de colores ocres, rojos, pardos y amarillos de hayas, robles y abedules que acompañaban la tortuosa vía en su camino hacia el mar hacían crecer mi impaciencia. Después de pasar por los núcleos fabriles de Amurrio y Llodio entramos en Bizkaia y con las ultimas luces de la tarde arribamos a la estación de Abando de Bilbao. —No te preocupes que eso lo arreglo yo con tus padres, creo que tienes madera para los negocios, sabes escuchar y Un paseo por las siete calles mientras mi abuelo cerraba sus temas en la misma estación y para las ocho ya estábamos —Mañana te vienes conmigo a Bilbao. 14 aprendes rápido. Además, llamaré a Marcos el taxista y nos pasamos una tarde en Plentzia. 15 cenando en el Café La Granja. El abuelo Juan me explicó que al ser ya tarde haríamos noche en el cercano hotel Terminus, y que llamaría a Marcos el taxista para pasar todo el martes en Plentzia. La casualidad hizo que Marcos tuviese ese día su Chrysler color caldera y techo negro en el taller. Debía ser el único día en que el de Lesaka descansaba, así que decidimos que lo mejor sería madrugar y coger el tren en San Nicolás. Allí empezaba realmente aquel viaje en tren del 68. El arenal con su trajín comercial, Ripa y Uribitarte, todavía el puerto estaba metido en el corazón de la ciudad. Aquella ría de color chocolate, coger el tren en San Nicolás, pasar por Matiko y la Universidad, enfrente los astilleros de Euskalduna con sus grúas y detrás San Mamés y el Sagrado Corazón. Más adelante el barrio de San Ignacio, una nueva Ciudad Lineal construida por el régimen en tiempo récord para limpiar de chabolas los suburbios de la urbe. Las industriales Erandio y Lamiako con el bote que pasaba a los Altos Hornos de Barakaldo y Sestao. Después la estación en curva de Las Arenas, tras las que llegaban dos bonitas edificaciones como las estaciones de Neguri y Algorta. Y al dejar atrás Sopela y Urduliz entraba en el último tramo, los minutos finales de un viaje especial para mí porque era la primera vez que iba a Plentzia fuera de la temporada estival. El bosque del monte Gane estaba fastuoso, tupido y otoñal, aún no había sido invadido por el antipático eucalipto que hoy puede verse más de lo deseable. Abajo el arroyo con Bekotaberna, Uxinas, Casemirune Bekoa, Ardantza y por fin la ría: una espectacular pleamar nos recibía. Junkera enfrente y ya entrando Gañibi, Txakurzulo y Errotabarri, la curva de la Calera junto a la casa de los Etxegarai y por fin pisaba el andén. Era, y es, preciosa la estación de Plentzia. Con su elegante marquesina forjada, y no la mastodóntica cubierta metálica que la oculta hoy día -confío en que los dirigentes de Metro Bilbao lo solucionen– y a un lado junto al Bar de Cotelo, aparcado el 16 viejo Fiat de Espumosos Jata. Mi abuelo me contó que eran vehículos de la segunda guerra mundial, con el volante a la derecha y que en Bilbao había visto muchos en la Campa de los Ingleses. Un taller cercano en la calle Espartero, frente a los Escolapios, los acondicionaba junto a otros modelos como los 3HC rusos o los míticos GMC. Nada más dejar el andén, visita obligada al urinario público que estaba discretamente tapado por unos arbustos y directos a la pensión de la hoy desaparecida Casa Palmira, conocida en el pueblo como la casa de «la parra» con el Bar Zabala. Mi abuelo no me había dicho nada, pero la sorpresa fue que haríamos noche en Plentzia, así que tenía todo el día para empaparme de mi rincón favorito del mundo. Pasamos la mañana paseando por el pueblo. Peña subido a aquel púlpito junto al fielato dirigiendo el tráfico de acceso a la Calle Ribera, una amena charla con Don Sabino Arriaga bajo el txopo del astillero, un frugal saludo a Txitxa el cartero… Era un agradable día otoñal y llegamos por la playa hasta el rompeolas de Astondo, ya en Gorliz. En aquella época del año y entre semana el Rober o el Marítimo estaban cerrados, pero no La Fragata y allí aprovechó mi abuelo para tomarse un vermut. Ya de vuelta comimos una langosta –estaba claro que mi abuelo quería agasajarme– en el Larrinaga y tras el café, le dejé charlando en la terraza con el bueno de Fermín para irme corriendo a la salida de clase de mis amigos. Se sorprendieron al ver allí a «Edu el de Valladolid» un martes de noviembre, pero había que exprimir la tarde y no demandaron demasiadas explicaciones. Previo paso por la sierra de los Arriaga a robar unos clavos, nos dirigimos al barrio de la estación. Yo siempre lo he llamado «la estación», pero cada uno le da un nombre: Txipio, Gatzamine, las casas nuevas, incluso, últimamente he oído Matrallune. Está claro que la toponimia está viva y varía con el paso de los años y las gentes. Sin duda, todos los nombres tienen una razón de ser y 17 2 DESILUSIONES E LUSIONES son igual de respetables, aunque el Ayuntamiento luego tenga que dar una denominación oficial a sus barrios y calles. Los clavos no eran para nada más que para ponerlos sobre la vía al paso del tren y aplanarlos, se podía hacer también con monedas pero se nos ocurrían mejores usos para la calderilla que no abundaba en nuestros bolsillos. Luego subimos al manantial de Gañibi a pegar un buen trago y volvíamos por Matrallune intentándonos llevar -si la soledad lo permitía- las primeras castañas de Etxetxubarri, pero era un camino muy transitado por los vecinos del cercano barrio de Musurieta en Barrika. Ya con las ultimas luces de la tarde en el txitxipozo, detrás del «Menos veinte», cazamos sapaburus y terminamos en la vega junto a Bidepe cortando cañas sin más intención que la de divertirnos, aunque el bueno de Iñigo guardaba las mejores en el garaje de su abuelo pensando ya en la venidera temporada de pesca del muble en las belenas del puerto. Para mi aquella fue una tarde especial, corta pero intensa, y creo que también para mis amigos ya que se esforzaron en comprimir en poco tiempo todas las trastadas y correrías que hacíamos con más calma en los largos días de verano. Esa noche mi abuelo se inventó mil excusas desde el teléfono de la fonda para explicar que el viaje se había alargado y que volvíamos el miércoles. A la mañana siguiente para las ocho menos cinco ya estábamos esperando el tren para Bilbao con el fin de enlazar con el de Madrid, que paraba en Pucela. Al arrancar y tras dejar las barreras, una última mirada, echar la vista atrás y sentir con las tripas entre el traqueteo del viejo tren. Sin duda, Plentzia ya entonces me hacía sentir bien y alejarme de ella dolía, tanto como para recordar con todo detalle cincuenta años después aquel viaje en tren del 68. 18 Jabier Aguirre Cámara P lentzia ya entonces me hacía sentir bien y alejarme de ella dolía, dolía tanto como para recordar con todo detalle casi cincuenta años después aquel viaje en tren del 68. No resultaba fácil abandonar el pueblo en el que te habías criado. Por avatares del destino, en una romería en las fiestas de Andra Mari conocí al que llegaría a ser mi marido y padre de mis hijos. Su barco había atracado en Santurtzi esa mañana y tenían un par de días libres que decidieron pasar tomando el sol y además rematar el día disfrutando de la romería de la Campa de Andra Mari. Su acento extremeño y su buen humor me resultaron lo suficientemente curiosos como para —casi sin darme cuenta –comenzar una relación formal con Francisco seguida de una inmediata boda y dos bonitos retoños, niño y niña. Francisco dejó su puesto de marinero en un buque de la Naviera Aznar para comenzar a buscarse la vida en cualquier tipo de tarea que proporcionase algún ingreso. Resultaban tiempos duros. Se rumoreaba que el gobierno tenía previsto construir una central nuclear en Lemoiz en un corto plazo de tiempo, lo cual supondría una abundante fuente de trabajo para cualquiera que lo necesitase, pero Francisco tenía sus propias ideas. Había conocido a un terrateniente gallego que necesitaba una persona de confianza para gestionar sus propiedades 19 ganaderas en Argentina y Francisco lo aceptó sin siquiera reflexionar o consultarlo. La promesa de hacer dinero rápido y fácil fue suficiente canto de sirena, así que un luminoso día de noviembre nos encontramos casi sin quererlo en la estación del ferrocarril con destino a Bilbao, con poco dinero en el bolsillo, dos niños en los brazos y la promesa de volver a Plentzia en pocos años con una saneada cuenta corriente. Mientras acomodaba en los asientos a los dos pequeños, no podía dejar de mirar con tristeza y resignación por la ventana, mirando por última vez en mucho tiempo lo que la vista alcanzaba de Plentzia, la estación, el pequeño bar de Cotelo, y Casa Palmira con las habituales charlas de los parroquianos sentados bajo la parra ya sin hojas. Me llamó la atención ver de manera fugaz al pequeño Eduardo, el muchacho de Valladolid que pasaba los veranos con su familia en la vivienda anexa a la nuestra, no tan muchacho ya. El viaje hasta la estación del Casco Viejo se hizo fugaz. El rápido traqueteo entre Urduliz y Sopelana, la siempre transitada estación de Las Arenas que te iba introduciendo en un escenario gris y lúgubre , con viejas casas bordeando las vías que, cuando se abrían a la ría, dejaban entrever un agua marrón y unas orillas escoltadas por multitud de barcos mercantes que llevaban a cabo una febril actividad alimentando una jungla de grúas de todos los tamaños que de manera sincronizada lo mismo descargaban material ferroso o carbón para los altos hornos que cargaban materiales procesados con destino a cualquier parte del mundo . Aquellas poblaciones de Erandio, Lutxana, Lamiako, Astrabudua estaban habitadas principalmente por los miles de obreros que llevaban a cabo sus tareas en las múltiples empresas anexas a la ría y que parecían tan alejadas y tan desconocidas de Plentzia que casi parecían de otra provincia. 20 La llegada al andén del Casco Viejo no dejó de producirme un cierto desasosiego, una sensación agría que no sabía describir y no pude evitar derramar una lágrima cuando las puertas del vagón se abrieron repentinamente vomitando una marea de gente. Un billete de autobús hasta Santurtzi, un pasaje en un barco de Naviera Aznar a precio reducido por haber sido trabajador de la empresa y un pesado viaje trasatlántico hasta el puerto nuevo de Buenos Aires. No fue tampoco un viaje cómodo para llegar hasta la provincia de Jujuy, lindando con Chile, donde finalmente nos instalaríamos en una pequeña casona anexa a la casa señorial del terrateniente. No hubo un sólo día que no echase de menos Plentzia. No tanto los niños que se habían habituado sin problemas a la vida rural y aún menos Francisco cuya alma de trotamundos le hacía carecer de cualquier tipo de arraigo. Cada año mi pregunta era recurrente, «¿Cuándo volveremos a Plentzia, Paco?» y la respuesta era siempre idéntica «este año no tenemos suficiente dinero, el que viene» Y así fueron trascurriendo los años, con la misma respuesta, hasta que finalmente desistí ya de preguntar. Los niños crecieron y recibieron estudios lo cual hacía mermar los ahorros de unos ingresos muy inferiores a lo prometido. Mientras Paco trabajaba a destajo en las tierras, yo lo hacía en la casa del terrateniente. Pero nunca se ganaba lo suficiente. Una aciaga y calurosa tarde de verano, una mala caída a caballo sesgó la vida de Paco. Un breve y humilde funeral nos devolvió a una realidad dolorosa y a un futuro incierto que, a base tanto de arduo trabajo como de remendones en la ropa, me permitió sacar adelante a mis hijos y olvidarme en cierta manera de Plentzia. «El año que viene tal vez» pensaba para mí con escasa convicción. 21 Y mis hijos crecieron y tuvieron hijos. Migraron a la ciudad cercana de San Salvador de Jujuy mientras mi salud se iba resintiendo cada vez más y mis escasos recursos económicos apenas si alcanzaban para disponer de un pequeño y humilde departamento en un sencillo barrio local, rodeado de vecinos amables. No me podía quejar, tenía una bonita familia e incluso a veces me visitaban y llamaban por teléfono. Entre aquellas visitas era cada vez más frecuente la presencia de mi pizpireta e inquieta nieta Adela, que escuchaba con verdadero interés las historias de juventud que yo le contaba repleta de ilusión. Era habitual que las contase en las cada vez más escasas reuniones familiares pero desafortunadamente todo el mundo huía en desbandada con las disculpas más peregrinas, excepto Adela que me preguntaba constantemente por Plentzia, por la playa, por los atardeceres, por las fiestas de San Antolín… Hace ya unos 10 años, siendo adolescente, llegó repleta de ilusión al departamento, abrió una pequeña computadora portátil y me enseñó unas fotos que tenía guardadas. «¡¡Abuela, las he conseguido de una red social, te van a encantar!!» Ni siquiera pregunté por el significado de red social −concepto que se me antojaba demasiado lejano− pero al abrir la pequeña computadora pude ver por primera vez en muchos años un atardecer desde la playa de Plentzia, ¡¡era esplendoroso!! «No llores abuela, es sólo una foto» susurró Adela con dulzura mientras se secaba las mejillas, «si quieres, hacemos un cuadro con ella» me dijo con una amplia sonrisa. «¿Se puede hacer?» respondí desde la ignorancia de una ya anciana trabajadora del hogar. «¡¡Claro!!» respondió Adela con determinación. «¡Le enviaré un correo al autor de la foto para que nos la mande en formato original!» Ni siquiera alcancé a entender lo que me 22 quería decir, simplemente me pidió que le dictase una líneas en las que explicaba al autor de la foto lo feliz que me había hecho, lo que significaba para mi esa ventana que desde un monitor de computador me permitía soñar con mi pueblo de nuevo y casi poder percibir el olor particular del salitre los días de mar batida, los recuerdos de una niñez que no se repetirían, las amigas, las largas tardes de estío en el astillero o en las diferentes romerías locales, el colegio de Gaminiz… No tardó mucho en llegar la foto original por correo electrónico, casi me pareció magia cuando dos días después mi nieta trajo esa misma foto impresa en papel con un gran marco y la colocó presidiendo la pared de la pequeña sala del departamento. «Mi ventana» llamé a aquella foto a la cual todos y cada uno de los días dedicaba un buen rato a observar, devolviéndome a cambio multitud de irrepetibles recuerdos. A partir de esa, llegaron docenas, quizá cientos de fotos procedentes de las redes sociales y ansiaba cada día la visita de mi nieta para que me las mostrase. Eran mis momentos más felices. Pasaron los años y Adela fue avanzando en sus estudios que pagaba con su trabajo en un restaurante y las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. El paso de los años y una vida dedicada a un trabajo arduo habían pasado factura a mi salud, afectando principalmente a mi movilidad que apenas si me permitía vivir de manera autónoma. Además, las carencias económicas no me permitían abordar un viaje tan costoso y temía no conocer a nadie en Plentzia por lo que la esperanza de retornar alguna vez se había casi diluido. Una tarde de julio, Adela llegó al departamento, sofocada y sonriente. Había acabado el curso con buenas calificaciones y tenía vacaciones en su trabajo. Bajó mi ajada maleta del 23 armario y la empezó a rellenar de ropa. «¿Qué haces?» —le pregunté sorprendida. «¿Recuerdas el dinero que estaba ahorrando para comprar un automóvil?» —me respondió todo ajetreada mientras sonreía— «Claro, es tu mayor ilusión mi pequeña, me gustaría poder ayudarte» —e respondí. «Pues olvídate, nos vamos a Plentzia con ese dinero, salimos mañana. El auto puede esperar». Apenas acerté a balbucear alguna palabra ininteligible, entremezclando incertidumbre y alegría. Aquella noche apenas pude conciliar el sueño y me deleitaba viendo cómo mi nieta dormitaba feliz. Esa misma mañana, un taxi nos llevó al aeropuerto y por primera vez en mi vida, embarqué en un avión que nos trasladó a Madrid. De ahí otro pequeño avión nos acercó hasta el aeropuerto de Loiu, cerca de Plentzia, donde otro taxi nos esperaba a la salida. Para mi sorpresa, Adela solicitó que nos llevasen a la estación de tren del Casco Viejo de Bilbao en lugar de directamente a Plentzia. «Metro querrá decir» respondió con un tono displicente el taxista. En unos escasos 20 minutos nos encontrábamos accediendo a aquella estación diáfana e impoluta que mi abuela miraba con perplejidad. No reconocía la ubicación de la estación, pero sí aquellas escaleras que subían hacia Mallona y tras muchos años, volvió a sentir aquella desazón en el estómago, la misma que sintió 50 años atrás. Esta vez el viaje era de vuelta. El viaje en el metro resultaba aséptico, con estaciones amplias, modernas y exquisitamente pulcras que nada tenían que ver con aquellas viejas estaciones repletas de billetes de cartón esparcidos por el andén que mantenían un perenne y peculiar olor a freno de tren. 24 Sólo fue a medida que nos acercábamos a las estaciones de Lutxana, Erandio, Astrabudua y Lamiako que por fin, se podría apreciar la ría de Bilbao en todo su esplendor. Las aguas habían perdido aquel tono ocre característico sustituido por un color verdoso y las riberas estaban salpicadas de pescadores que observaban pacientemente sus cañas. En las estribaciones de Erandio y Astrabudua aún se podía observar algún barco fondeado y en tareas de carga y descarga, pero lejos del tránsito que ella recordaba. El denso humo de procedencia fabril que otrora recubría el ambiente, se había transformado en mucho más sutiles humaredas dispersas procedentes de pequeñas fábricas que dibujaban un paisaje menos grisáceo del que la memoria alcanzaba a recordar. Y le gustaba. Adela observaba curiosa a su abuela Petra. Aquella anciana habitualmente dicharachera no había apartado sus húmedos ojos de la ventanilla en todo el recorrido mientras se mostraba cavilante y silenciosa. No fue hasta superar la estación de Las Arenas y volver el metro a la superficie cuando una sutil sonrisa se dibujó en su rostro y por primera vez en todo el viaje cruzó una mirada Adela. «¡¡La mar!!» indicó con un tenue grito de alegría que asemejaba al de un niño ilusionado al abrir un regalo. Fue a partir de esta estación cuando comenzó a contar historias que a Adela le eran ya familiares. El puerto viejo de Getxo y sus pescadores, sus rederas y las «pescateras» que hábilmente distribuían sus mercancías. Hablaba de los afamados txikiteros de Erandio y de sus rondas inacabables de tasca en tasca, de las opulentas viviendas de Neguri, de las salvajes playas de Sopelana y Getxo, de las exquisitas verduras que se recogían en Urduliz. «¡Urduliz!» —exclamó con cierto tono nervioso mientras el metro aceleraba raudo desde la estación de Sopelana y se 25 dirigía a la estación previa a Plentzia. Gran cantidad de viajeros habían bajado en la anterior estación de Larrabasterra en dirección a las playas y mientras nos acercábamos a Urduliz, se sorprendió de ver como el metro era engullido por aquel túnel que soterraba el acceso y recordó a los trabajadores de Mecánica de la Peña que ocupaban ambos andenes a la hora de cambio de turno, con su pequeño maletín con el almuerzo, muchos enfundados en buzos de trabajo que no les daba tiempo a quitarse. Según pudo observar por la ventanilla del metro, el edificio aún seguía en pie, pero no se percibía la frenética actividad habitual de antaño. Fue cuando el metro partió de la estación de Urduliz que Petra comenzó a sollozar emocionada. No resultaba fácil para Adela consolarla pues a ella también la atenazaba un nudo en la garganta. «¡Gracias, mi niña!» fue todo lo que acertó a decir Petra mientras sus labios daban un tierno beso en la mejilla sonrosada de su nieta. Sólo por vivir aquel momento, Adela sintió que el esfuerzo ya había merecido la pena. solo recordaba «Junquera» y la exquisita leche que provenía de su ganado. Mientras la metálica voz que anunciaba la llegada de las estaciones indicaba la ya última parada, los viajeros habituales se iban levantando lentamente de sus asientos con indiferencia. A medida que el metro se iba deteniendo, Adela iba acercándose a la puerta de salida con una agilidad que resultaba desconocida a su nieta, que la miraba complacida. Cuando se abrieron las estancas portezuelas del metro un aire fresco acarició su cara. Salió al andén, respiró aquel aire húmedo cargado de efluvios marinos que muy poca gente era capaz de apreciar, abrazó a su nieta y con las mejillas humedecidas por regueros de lágrimas miró alrededor embelesada y sorprendida por los cambios que había sufrido el entorno. Con una voz rebosante de alegría murmuró «¡Plentzia, al fin!» Petra miraba a través de la ventanilla y entre los árboles podía distinguir la serpenteante carretera que unía Plentzia y Urduliz. No había cambiado mucho. Su cara se iluminó repentinamente y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Al pasar por Ardanza recordó el penetrante olor nauseabundo que en otras épocas provenía del vertedero de basura y que ya no se percibía. Tampoco alcanzó a distinguir el antiguo y árido campo de fútbol de «La Ponderosa» en cuyo emplazamiento se ubicaba en la actualidad un esplendoroso campo de rugby. Los siguientes segundos se hicieron eternos. La torpeza heredada de sus problemas óseos parecía haber desaparecido cuando se incorporó de su asiento y miró embelesada la ría, bordeada de casas y chalets de entre los que 26 27 3 HAPPENING Álex Ygartua Alex: Deja de decir chorradas, estoy perfectamente. Jon: (Dirigiéndose a una señora que observa estupefacta la situación). Oiga señora, écheme una mano ande, que se le ve con cara de buena persona. Alex: ¡Pero que no molestes a la gente! Jon: Voy a llamar al revisor. « Alex: (Despertando). Oye ¡no! Por favor, ya está bien ¡Al revisor no! Mira, tengo un chicle en la zapatilla… (se agacha con intención de quitárselo). Ya me lo has vuelto a pegar. Interior. Noche. Jon: Que bonito, eh, señora, usted quédese ahí mirando, no me ayude, no. Dos jóvenes sentados, uno frente al otro Alex: Uy que mareo… ¡Chofer! Para un poco. ¡Plentzia, al fin!» –dice Jon mirando a través de la ventana, con cara de pocos amigos y unas ganas de mear terribles. (Jon es un tanto ansioso y las esperas siempre se le han hecho difíciles de soportar. Viste chaqueta de cuero, camiseta de manga corta gris, pantalón pitillo y botas martens. Alex en cambio, tiene una paciencia infinita, cualquier propuesta le parece una buena alternativa. Viste chaqueta vaquera, sudadera con capucha negra, camiseta gris, pantalones vaqueros oscuros y deportivas verdes). (En ese instante se detiene el tren y se abren las puertas. Comienzan a salir las pocas personas que se agolpaban en las últimas puertas del vagón más próximo a las máquinas canceladoras). Señora: Que vergüenza. (Jon levantando a Alex del asiento intentando acercarlo a la puerta, para poder sentarlo en el banco del andén). Jon: Ayuda un poco, Alex, pesas demasiado. Alex: (Cayendo al suelo). Pero no me tires, ten un poco de tacto. Jon: (Intentando tirar de Alex) ¡Vamos! Alex: (Balbuceando). Un minuto más, por favor. Jon: ¡Vamos a ver! Que ni soy tu madre ni estás en la cama de tu casa. Alex: (Balbuceando). Una parada más y ya está. Jon: (Serio. Dirigiéndose a un hombre que está a punto de salir por la puerta). ¡Señor! Ayúdeme por favor, ¡que mi amigo está muy mal! 28 Jon: No te muevas. Bueno… (Jon hurga con ansiedad en las papeleras en busca de una botella que le sirva de improvisado baño). Jon: ¡Joder! No hay nadie que haya bebido agua o cualquier mierda… No aguanto más. Vamos, por favor, dios, si existes lanza una señal en forma de botella. Te juro que si lo haces creeré en ti para siempre. Iré a misa todos los domingos. Bueno algunos, porque ya sabes que para mí los sábados son… pues… pues como para ti la sangre 29 de dios; (he) ahí me entiendes ¡eh!… Pero si me abres el garito los jueves yo voy fijo, ese día no tengo nada que hacer. ¡Venga! Aunque ya podrías montarte unos buenos conciertos, que el garito da para mucho… (Encuentra una botella). ¡Vamos! (La besa). Ya sabía yo que ahí arriba había algo. (De repente se escucha un silbato). Jon: (Mirando hacia arriba). ¿Eh? (Se escucha un silbato). ¿Como? (Se escucha un silbato. Jon se percata de que el sonido viene de dentro del tren y acude donde Alex). Jon: Vamos a ver, pero ¿qué escándalo es este? Alex: Acabo de estar hablando con un brasileño. Me ha regalado este silbato. (En ese instante, a lo lejos, aparece el revisor). Revisor: ¡Hey! ¡Chavales! ¿Qué andáis? No veis que tenéis que salir ya del vagón. El tren tiene que salir de nuevo para Bilbao. (En ese instante comienzan a forcejear. Alex intenta pararle a Jon, pero no lo consigue). Jon: Yo esto lo llevo hasta el final, ya me conoces. Son las reglas del juego. Revisor: (Avanza levantando la porra, con la intención de golpear la espalda de Jon). A la puta calle ¡vamos! A la… (En ese instante el revisor se detiene en seco. La escena se queda totalmente congelada. Solo se puede escuchar el desagradable vomito de Alex). Jon: (Rompiendo el silencio). Mi hermano es paralítico. (El revisor mira fijamente a Jon y este vuelve su mirada sobre Alex, quien no da crédito a lo que acabada de decir su amigo). Alex: Perdone señor, tiene usted toda la razón. No se preocupe que en nada estamos fuera. Jon: (Tomando conciencia). Si, bueno. Eso. Y se ha mareado un poco en el trayecto. He intentado sacarle a tiempo, pero ya ve… (Jon y Alex intentan mantener una conversación sin que el revisor se entere). Revisor: (Guardando la porra). No os preocupéis. Yo os ayudo a salir. Jon: ¡Vomita! Alex: (Improvisando). Si, por favor. Alex: ¿Como? Jon: (En voz baja). A ver cómo nos libramos de esta… Jon: ¡Que vomites! ¿No ves que la acción (que tenemos) ya no se sostiene? Alex: Ya puedes pensar bien, esta vez se te ha ido de las manos ¡Anormal! Alex: Vamos a ver… No puedo vomitar, no sé. Tendría que meterme los dedos. Y no lo voy hacer. Luego me duele la garganta. Jon: ¿Que querías que hiciera? Lo primero que se me ha ocurrido… Revisor: (Cada vez más cerca. Sacando la porra). ¿Qué pasa? ¿Que estáis sordos? 30 Jon: Tenga usted un poco de empatía, señor. Lo estoy intentando. (Le agarra de la boca a Alex y metiéndole los dedos en la boca). Venga, vomita, ¡joder! Alex: Si lo que soy es paralítico ¿dónde está mi silla? ¡Hay que pensar joder, hay que pensar! Revisor: ¿Desde dónde vienen? 31 Jon/Alex: ¿Eh? Revisor: ¿En qué estación han montado? Jon: Algorta. ¡No! Bidezabal. Alex: Sopelana quiere decir. Jon: Si, es que estoy yo un poco mareado también. Estas situaciones me agobian, ¿sabe usted? Alex: ¿¡Podéis ayudarme!? (Jon y el revisor incorporan a Alex y salen a la calle). Revisor: (Con esfuerzo). Decía porque me ha llamado la atención que no tuvierais una silla. Jon: Parece mentira que usted sea el revisor… Como voy a traer una silla al tren, se entiende que aquí ya tendré un asiento para sentarme. Revisor: ¿Me estás tomando el pelo? No bromees chaval. Jon: Tomando, tomando… Parece que ya se lo tomaron antes… Alex: (En voz baja). ¿¡Quieres callarte!? Jon: ¡No, no! ¡Déjame! (Al revisor. Con tono desafiante). Venía usted muy chulo desenfundando su porra. ¿Me iba a pegar? ¿Por qué? ¿Por no salir del metro? ¡Uy! Qué cosa tan grave ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es de su propiedad? ¡Uy no! ¡Que es usted un pringado! Que el único poder que le han dado en esta vida es precisamente eso… ¡una triste porra! (Jon y el revisor dejan clavada su mirada en la del otro. A lo lejos comienza a oírse la sirena de la policía). Alex: (Levantándose) ¡Vámonos! (Zarandeando a Jon). ¡Vámonos joder! (Tras unos segundos, comienzan a correr. Saltan las canceladoras y apresurados, comienzan a cruzar el puente de la estación). Alex: ¿En qué pensabas? Jon: Es el objetivo ¿no? No sé por qué me lo preguntas. Alex: El objetivo es no poner en riesgo a nadie, y tú me has puesto a mí en riesgo. ¿Te enteras? Última vez que hacemos esto. Creo que el curso de teatro lo estamos llevando demasiado lejos. ¡Joder! La gente no está preparada para esto. Jon: Cuando uno apuesta por esto, es con todas las consecuencias. Eso es lo importante, lo que pueda venir. (Alejándose). Y que tú y yo nos sorprendamos de las reacciones de la gente y de las nuestras propias. Si no, ¡menuda mierda! Alex: (Quieto). No has entendido nada. Jon: (Gritando). A lo mejor el que no ha entendido nada, eres tú. ¡Yo pensaba que éramos un equipo! FIN Alex: Jon, para ya, vámonos ¡anda! Que ya se me ha pasado el mareo. Revisor: No se muevan, voy a llamar ahora mismo a la policía. Jon: ¿Pues sabe qué? Que ni mi amigo es paralítico, ni yo soy un macarra del tres al cuarto. Pero usted sí que es un vigilante que abusa de su poder y está protegiendo algo que cree que le pertenece. ¡A ver si espabila! 32 33 4 Vagones del Recuerdo Arantza R. Y o pensaba que éramos un equipo, me decía él mientras las puertas del vagón se cerraban. La velocidad lo dejaba atrás y no me importaba. Me senté en el tren, mirando por la ventana recordando momentos que me eran imposibles de olvidar. Estaba lleno de gente; subiendo y bajando, hablando y riendo. Pero yo me sentía como en una especie de limbo indeciso entre la realidad y mi mente. Tenía gente a mi alrededor, pero sentía el ardor del vacío en mi pecho. No podía dejar de pensar en todo lo que me había pasado. Sonreí, porque pensaba en los momentos que viajaba de pequeña por estos mismos vagones. Pensaba en como extrañaba los asientos de madera y poder abrir la ventana y respirar aire fresco, extrañaba el sentir la brisa de verano en mi cara. Extrañaba tantos sentimientos encontrados en aquellos viajes de antaño. Perdida en mi mundo, volvía a escuchar la risa de mi madre, escandalosa y alegre. Podía ver a mi padre refunfuñando porque hacía mucho calor o mucho frío, porque había sol o porque llovía, porque perdió el Athletic. Se quejaba por todo y me hacía feliz. ¿Dónde quedaron aquellos momentos en el que el pica pasaba y te pedía el ticket? Mi infancia se quedó en las vías de este tren, junto con las chapas que poníamos para que el tren las aplastara y así tener «más monedas». 34 El movimiento del vagón hace que cada minuto que pasa, me hunda más en mí. La gente sigue pasando, ignorando cuán perdida en el espacio estoy. Salí de mi hipnosis solo para darme cuenta de que había un aparato en el suelo del asiento de enfrente. Era extraño, creo que nunca antes había visto algo así. Estaba tirado ahí, sin más, y ponía «play game» como si estuviera incitándome a jugarlo, como si supiera que mi curiosidad iba a poder más que yo. Lo levanté del suelo con la duda en mi cabeza diciendo que lo dejara ahí. Antes de ese día, habría jurado que era imposible que una pantalla te diera una lección de vida. Pero vaya que es posible. «Los dioses del sentir» Así se hacía llamar el misterioso pero atractivo juego. Se trataba plenamente de mantener a los dioses felices, pero no eran los míticos dioses griegos ni nada por el estilo. El juego te explicaba que los dioses eran: la felicidad, el amor, la tristeza y el odio. Cada acción que tomabas en ese juego conllevaba a un evento diferente. Un movimiento podía desatar la ira o satisfacer a cualquier dios. A medida que se desarrollaba el juego podía sentirme cada vez más hundida en él. El dios de la tristeza me pedía que lo nutriera con momentos tristes, mientras que el dios de la felicidad hacia lo contrario. EL dios del amor quería momentos dulces, mientras que el dios del odio quería momentos de ira. Así como ellos pedían, yo lo hice. Les di todo lo que me pidieron, los que más pedían eran los dioses de la tristeza y el odio. El dios del amor no pedía casi nunca y si lo hacía eran pequeñeces muy básicas y el dios de la felicidad solo me pidió una sola vez. 35 Jugué mucho tiempo aquel extraño juego, recorrí muchos mundos para satisfacer a los dioses, pero no me di cuenta de algo fenomenal. Había un quinto dios que yo no había visto, ni siquiera me había pedido nada. Ahí estaba, en el último mundo, solo en un rincón, batallando por estar de pie, su mirada era monótona y vacía. Cuando me acerqué a él, entendí que ese dios representaba al dios de la vida y que estaba débil por mi culpa. ¿Te acuerdas que mencioné que por cada acción que yo tomara, pasaría un evento u otro? Pues bueno. Había alimentado tanto al odio y a la tristeza, que la vida se derrumbaba ante mí. Sus ojos marcaban una agonía infinita y el veneno de su cuerpo se notaba demasiado. Supe qué hacer, ese último mundo fue el que más jugué, coleccionando y adivinando cómo podría salvar al dios de la vida. La idea vino a mí. Llegué al primer mundo donde se hallaban reunidos los cuatro dioses principales. El odio y la tristeza se veían fuertes y orgullosos, mientras que la felicidad y el amor, estaban débiles y frágiles. Puse todo el empeño que tenía y les di todo lo bueno que podía tener a los dioses de la felicidad y el amor. Cuando por fin parecía estar radiantes, acudí en busca del dios de la vida, que según como yo lo entendía era el más sabio de los dioses. Estaba radiante. Ya no se veía débil y el veneno de su cuerpo había desaparecido. Todo lo malo que era se había convertido en algo realmente fascinante. Y comprendí como si se iluminara una luz que me mostraba el camino, que era él y solo él, el mismo que hacía unos momentos me dijo sus palabras de decepción frente a la puerta del vagón, quien podía sacarme de esa hipnosis en la que me había estado ahogando todo este tiempo. De él dependía mi felicidad y me negaba a dejar escapar esa parte de mí. Cuando por fin el recorrido kilométrico de las estaciones desde Plentzia a Bilbao se terminó, mi corazón dio un vuelco, casi intentando salirse de mi pecho porque ahí estaba él; mirándome, esperándome. Me observaba como si supiera que después de años me seguía poniendo igual de nerviosa, como si fuera la primera vez que lo veía. Cosa que, por cierto, pasó mientras vagueaba por los pasillos de este mismo tren. Tomé aire y fui hacia él cual capitana de guerra que sale a defender lo que es suyo. Mientras iba caminando, pensaba en mil cosas. Pensaba en cómo se quejaba porque los asientos eran muy rígidos y le dolía, pensaba en cada risa, en cada abrazo, en todos los viajes yendo y viniendo en aquel ya envejecido tren. Cuando estuve enfrente de él, lo único que hizo fue abrazarme. Y creo que nunca me había sentido tan protegida en mi vida. Nuestras vidas volvían a tener sentido. Ahí parado frente a él, el dios de la vida me entrego su mensaje: «Sabía qué harías lo correcto. Cuando decidiste que el amor y la felicidad fueran más fuertes y dominantes que el odio y la tristeza, hiciste de la vida un paraíso. Gracias joven guerrero». Nota: Gracias Plentzia por recibir a esta venezolana con tanta calidez. Y por fin, Game Over. 36 37 5 AMORES FUGACES Aritza Bergara N uestras vidas volvían a tener sentido, pensé, mientras aquella bruma negra comenzaba a envolverme como hacía tanto tiempo. Pero esto no es más que el final… Comenzaré por el principio, para que entiendan. Avanzaba en el vagón, distraído, sin prestar atención a los escasos viajeros que transportaba pero, al mismo tiempo, alejándome de ellos mientras veía pasar frente a mí las zonas urbanas, aquella jungla de asfalto en que se estaba convirtiendo Bilbao. La postguerra había sido dura y las industrias, aliviadas ya tras la contienda y posterior depresión, retomaban su actividad con fuerza, lo que traía consigo la llegada de miles y miles de personas de lugares tan remotos como Galicia o Extremadura. Ocurrió el 22 de julio de 1952 y aún lo recuerdo como si fuera hoy mismo. El tren avanzaba ruidosamente rumbo a Plentzia, lanzando al aire sus volutas de humo negro que se mezclaban con las que escupían las chimeneas de las metalurgias colindantes. Desde mi ventana podría disfrutar de las impresionantes vistas de algunos de los hornos cercanos, de los trenes que, circulando en paralelo, transportaban la colada continua, incandescente y humeante. Una ligera lluvia empapaba con su insistencia a los que no la prestaban atención. Era el sirimiri, tan habitual en los territorios vascos. El día tomaba el gris plomizo de los cielos encapotados y así me sentía yo, gris, pesado. Pero incluso así, o tal vez por ello, era tan especial que no podía sentarme en cualquier lado: necesitaba encontrar mi sitio, mi lugar, no solo 38 en la vida sino incluso para un miserable viaje en tren. Aquel era solo uno de mis muchos defectos, de mis muchas manías. Abrí la puerta, pasé al vagón contiguo y al verlo vacío lo hice mío y allí me senté. El tercer vagón, mi territorio. Sin nadie alrededor por fin me encontraba satisfecho y, tras acomodarme, mi mirada se perdió tras el cristal, observando sin en los paisajes que iban quedando atrás lentamente, como los días de la vida, irrecuperables. En mi mente comenzaron a agolparse los versos y, despreocupadamente, comencé a transcribirlos con aquella letra que en ocasiones resultaba ininteligible incluso para mí. Trenaren hotsa entzuten banuen nire bihotza alaitzen zen. Beti martxan, bidaiatzen. Beste herriak ezagutzen. Marinela izateko beste modua asmatzen. Nasa batetik bestera, nire bidea egiten. Halan pasatu zen dena: eguna, urteak, bizitza. Baina nik ez daukat pena ezagutu dut Plentzia. Guardé la libreta y volví a mirar al exterior. El verde de los campos había ganado la batalla al gris del cemento y hormigón, al menos por ahora. El traqueteo del tren al sobrepasar sin descanso una tras otra las traviesas solía producir un efecto somnoliento en mí. Debido a ello mis párpados comenzaron a cerrarse, aunque yo luché para evitarlo. Pasado un tiempo indeterminado una voz metálica y enlatada nos indicó la proximidad de una de las estaciones de Getxo. Poco después el tren se detuvo lentamente, chirriando con 39 suavidad, hasta que paró por completo junto al andén. Apenas unos instantes más tarde escuché tras de mí el resoplido de las puertas al abrirse, anunciando la llegada de alguien. ¡Maldita sea! —pensé—. ¡Con lo bien que viajaba yo solo! Mis peores pesadillas se cumplieron cuando escuché varios pasos e inmediatamente después la voz aguda de varios niños, peleando entre sí por ocupar el lugar junto a la ventana. ¡Tenían prácticamente todo el vagón para ellos y aun así competían por el mismo asiento! Así eran siempre los niños, ruidosos, molestos para alguien solitario como yo. Resoplé y cerré los ojos, hasta que una voz me sacó de mi ensimismamiento y, sin quererlo, lo cambió todo para siempre. —Buenos días, caballero ¿Sería posible que me sentara aquí para hacerle compañía? Levanté mi mirada, mitad sorprendido ante aquel atrevimiento y mitad embrujado por aquella voz que sonaba a música, a poesía en cada sílaba. Tan aguda, tan femenina. Aún hoy, tantos años después, soy capaz de recordar la tonalidad que se dibujaba en cada palabra. Solo de pensarlo se me eriza el vello de los brazos… Allí, sonriente, posada ante mí esperaba una mujer tan hermosa que por unos instantes me quedé sin habla y no pude ni responder, lo que ella interpretó como un sí y, por lo tanto, se aposento frente a mí. —Bienvenida —balbuceé por fin, tratando de recobrar la compostura. Me presenté—. Mi nombre es Martín. Usted no es de aquí ¿verdad? —me atreví a preguntar. Ella me miró y sonrió fugazmente. Era una morena que rondaría el metro setenta y cinco, con una edad algo superior a la treintena. En su mirada se apreciaba una mezcla de recato y picardía, lo que la hacía aún más atractiva. Su pelo moreno, bailando al compás del tren, caía hasta rozar sus hombros, y 40 mis ojos no podían dejar de mirarlo, como si del péndulo de un hipnotizador se tratara. —No, simplemente soy la niñera de la familia Uriarte. Vamos a Plentzia a pasar la temporada de verano con los niños. Y así dio comienzo todo. Conversamos largamente, como si nos conociéramos de toda la vida, con cercanía, con confianza mutua. Una conexión especial parecía unirnos y me sentía tan a gusto escuchándola que nada en el mundo tenía importancia. No quería que acabara aquel viaje, debía durar por siempre. Y sin embargo el tren avanzó hasta llegar al primero de los dos túneles que debíamos cruzar. Entramos en el mismo y ambos callamos. De pronto noté una mano acariciando la mía y mi corazón pareció querer salirse del pecho. Fue un instante solamente, pero fue el momento más feliz de mi vida. La mano se retiró y yo espere a que saliéramos de nuevo al exterior para poder mirarla. Ella también me miró y en sus mejillas sonrosadas pude apreciar un cierto pudor. Entonces, tal vez por primera vez, traté de ver algo más allá, quise saber qué sentía. Sus pupilas, negras como el carbón, irradiaban alegría pero, allí en el fondo, una cierta desesperanza podía apreciarse, lo que me impactó y me descolocó. Un prolongado pitido indicó que estábamos próximos a entrar en el último de los túneles. Sus labios se curvaron, regalándome la mejor de sus sonrisas, justo antes de que la oscuridad volviera a cubrirlo todo con su manto opaco. Unos labios susurraron a mi oído palabras que jamás olvidaré, mientras sus manos acariciaban mi rostro. Deseaba salir de aquel agujero bajo tierra tras el que sabía que pronto alcanzaríamos la última parada. Quería tomar su mano entre las mías y besarla, necesitaba declararle mi amor a aquella desconocida que me había cautivado. De pronto, como intuyendo el final del túnel, ella se apartó y segundos después la luz del día inundó el vagón y me deslumbró. 41 -20 Y CHIWISKI, DOS NOMBRES PROPIOS Cuando volví a abrir los ojos busqué su mirada pero… ¡no había nadie frente a mí! Me levanté, incapaz de creerlo pero el vagón estaba completamente vacío. —¡Nooo! —grité, desconsolado, mirando a un lado y otro. Abrí la ventana y miré hacía aquel subterráneo que ya se perdía a lo lejos. Siempre me he preguntado qué ocurrió, si realmente existió aquella mujer tan perfecta que me robó el corazón o si, como quiere explicar mi cabeza, lo más posible es que me hubiera quedado dormido y todo fuera, solamente, producto de mi imaginación, el sueño más hermoso jamás soñado. Nunca encontré la respuesta pero, como cada día 22, hoy he montado de nuevo en el tren, en el tercer vagón, como hice entonces. Ahora ya me aproximo al segundo túnel y una niebla comienza a cubrirlo todo. No, espera. No es niebla, es como si de una bruma negra se tratara. Así ocurrió aquella vez, y así se repetía ahora, como les conté al inicio del relato. —Tal vez hoy sea el día —me alteré con solo imaginarlo—. Tal vez hoy vuelva a verla… El tren alcanzó la localidad de Plentzia un par de minutos más tarde. Cuando todos los pasajeros hubieron bajado, el maquinista recorrió el interior del convoy para situarse en la cabina de sentido opuesto y reiniciar la marcha. Al hacerlo descubrió, sentado en un solitario vagón, el cuerpo inerte de un hombre que sonreía feliz, pese a su fallecimiento, con la mirada perdida en algún paraíso imaginario. 6 TXEFE C on la mirada perdida en algún paraíso imaginario, los vecinos de Gorliz y Lemoiz llegados en el tren, abandonaban a la carrera el andén con la idea de asegurarse un asiento en el autobús de línea conducido por Salustiano Polanco “SALUS” que esperaba paciente, estacionado junto al edificio conservado, donde vivía en lo alto el jefe de estación, concurriendo en su planta inferior la sala de espera con ventanilla para la adquisición del billete correspondiente. Al comienzo del andén, junto a la entrada cercana al puente y separado por setos, los urinarios. “SI DESEAS CONSERVAR LA CONCIENCIA, MEJOR NO ENTRAR” Esta frase debería de haberse leído en un hipotético letrero informativo. Verano, no tenías prisa, la garganta seca. El caballo de hierro llegaba repleto de viajeros ansiosos por acercarse a las playas. Salías de él entre el balanceo de los empujones intentando encontrar algo de espacio para colocar el cuerpo. Un Kas de limón frío te sentaría bien. Ahí lo tenías, junto a los mismos raíles, girando a la izquierda el pequeño y famoso estanco-bar de nombre -20, con Jose Antonio Esteban “COTELO” al frente. El hombre que jamás llegó a despeinarse. 42 43 —¡Cote! dame un paquete de Ducados para aita. Entonces mostraba sus habilidades. Tiraba el paquete hacia arriba y según caía, metía el tacón y te lo colocaba delante sobre la barra. Si le pedías cerillas con la caja, realizaba la misma operación. —¡¡¡Joder Cote!!! ¡¡¡tendrías que venir a jugar con nosotros!!! —Jugábamos a fútbol en el equipo que él patrocinaba. Bernardo Esteban, guardagujas de profesión, padre de Cotelo, inauguró el local perteneciente a la empresa ferroviaria con venta de prensa y revistas, derivando años después en estanco y bar. Los trenes tenían su hora de llegada a menos diez; el puesto de cambio de agujas con bajada de barreras distaba unos cuatrocientos metros de la estación. Bernardo, para acometer su trabajo partía siempre a -20. Por este hecho se decidió el nombre del negocio. Otros célebres guardagujas que prosiguieron a Bernardo fueron Atanasio Sistiaga, corredor pedestre, conocido por “ATAN”, al que la guerra civil frustró la participación en las olimpiadas y Jose Mari Aguinaga, conocido como “MEDIO”, por su estatura… Accionaba la bocina el maquinista al aproximarse el final del trayecto para que evacuásemos la vía. Buscábamos monedas y recopilábamos billetes de viaje usados. Cientos de ellos se encontraban sobre las piedras y traviesas, de color azul o verde, ya fuesen de segunda o primera clase. Los doblabas sobre sí mismos y mediante una gruesa goma elástica los utilizabas como proyectiles de alto poder intimidatorio, por la dureza del papel prensado con el que eran fabricados. Tras estudiar en San Pío X, colegio local, mi señora madre tuvo la genial idea de matricularme en el Instituto de Guecho; no fue la única. 44 Al Martín Rivas, centro privado y respetable de Algorta, acudían otros personajes uniformados con pantalón azul oscuro, chaqueta del mismo color y camisa blanca, creo recordar. Compartíamos horarios de viaje y batallas en los vagones. Un tacazo en la oreja o en el ojo, suponía picor garantizado durante un buen rato. De todos modos, lo más peligroso del trayecto se concentraba en dos puntos negros donde podía ocurrir de todo, y nada bueno. Me refiero a los túneles entre Plentzia y Urduliz. Escasos segundos tardaba el vagón en cruzarlos, pero eso sí, de gran intensidad. En aquellos momentos el maquinista pensaría: “No les doy las luces, que se maten entre ellos, estos energúmenos...” Abonabas una cantidad monetaria en la oficina de la estación algorteña, entregando a su vez una foto tipo carnet de identidad. Te facilitaban, días después, una reducida cartulina verdosa con tus datos personales, conocido vulgarmente como “PASE”. Con él teníamos cubierto cualquier desplazamiento, excepto festivos, durante los meses que duraba el curso, entre la estación de origen y la más cercana al centro de estudio, con una salvedad: no estaba permitido viajar en la unidad de primera clase. No debíamos. —Billetes, por favor. Se acercaba el señor interventor “PICA” por el pasillo, ataviado con blusa azul y gorra, maquinilla picadora en mano, agujereando los susodichos billetes. Al llegar a tu lado y con poca intención de rebuscarlo en la carpeta clasificadora, decías: “PASE”. Unos pasaban de largo, continuaban sin más. Otros no, los pocos. Entre ellos se encontraba “CHIWISKI” que, aunque te conocía mejor que tu padre, marino de profesión, y se lo hubieras mostrado más de treinta veces en los últimos cinco días, tenías que acabar mostrándoselo de nuevo… 45 7 UN VIAJERO ESPECIAL Chiwiski era bajito, autoritario, malcarado, de gatillo rápido. Confiscaba pases con igual rapidez o mayor quizás a la del general Custer cargándose indios en el cine de Iturregui. El rictus de satisfacción en su rostro era visible al marchar portando dos o tres de ellos. Se sentía realizado. Bitori Milikua Landa Esta es otra historia de las muchas que aún recuerdo. Cierto es que en su día vi salir la gorra de Chiwiski por la ventana volando, una vez sobrepasado Urduliz. La encontraría casi con seguridad, mi vecino de escalera Juan Ignacio Erdaide, controlador de vías, especializado en tornillos, cuya misión consistía en recorrer a diario con nocturnidad el tramo entre las estaciones de Plentzia y Larrabasterra, pero esta es otra historia… A las diez en punto, como todas las mañanas, me siento a escribir en la mesa de roble. Sé muy bien que uno de los motivos, uno de los importantes, por los que lo hago, es que no quiero olvidar. Tampoco quiero que los demás lo hagan. No me engaño, la memoria es selectiva y frágil y aunque deje escritas todas estas pequeñas historias de nuestra familia es posible que acaben en el olvido. El método es sencillo, libero la mente para deambular entre los recuerdos hasta que alguno de ellos se adelanta al resto y se presenta con luz propia. Luego no me levanto de la mesa satisfecha hasta que el primer borrador está completo. El de hoy es el recuerdo de Ama contándome emocionada la historia de Fiscal, el perro del bisabuelo José. José Landa había sido pescador, pero cuando ya tenía cierta edad y salir a la mar resultaba muy difícil pasó muchos apuros económicos. Sin embargo, la llegada del tren a su pueblo le presentó la oportunidad de convertirse en «recadista», es decir, se encargaba de llevar y traer paquetes y recados en el tren de Plentzia a Bilbao. Desde hacía unos años, José tenía un perro de aguas que le acompañaba en su trabajo y siempre se les veía juntos. Hacían el viaje en el tren tres veces por semana. La imagen entrañable del hombre y su perro se fue haciendo habitual para los viajeros. El carácter afable y abierto de José le granjeó la simpatía de muchos de ellos. 46 47 Él se jactaba de tener el perro más listo de los alrededores. En la taberna, en Plentzia, con los amigos, le gustaba hacer demostraciones. A veces mandaba a algún chico que escondiese su boina y Fiscal la encontraba sin dificultad. Luego la escondían en los alrededores de la taberna y el perro se la devolvía a su amo. Llegó una ocasión en la que este juego se extendió a todo el pueblo. Daba lo mismo donde fuese escondida la boina, el perro volvía con ella a la taberna una y otra vez. Ya nadie en el pueblo se asombraba al ver a Fiscal ir a comprar el tabaco de pipa del abuelo, el periódico o, con la bota al cuello, entrar en la taberna para que se la llenasen de buen vino tinto. Cuando Fidel, un aldeano de un caserío de Mungia quiso comprar el perro, José le explicó que aquel perro era su amigo. Uno no puede vender a un amigo. —Podría venderte su cuerpo de perro —le dijo—, pero escucha, Fidel, dentro de ese animal hay alguien muy especial que ha decidido ser mi amigo. No compra mi tabaco porque soy su amo y se lo mando, lo hace porque sabe que estoy ya viejo y las piernas no me responden como antes. Aquel mismo lunes, por la mañana, en la estación de Bilbao, algunos viajeros reconocieron a Fiscal y se sorprendieron de que estuviese solo. El perro permanecía sentado mirando fijamente a las vías del tren desde el fondo del andén. Cuando llegó el tren que iba hasta Las Arenas Fiscal ni se movió. Por fin el tren que iba hasta Plentzia se puso en el andén, y Fiscal entró en el mismo vagón en el que habitualmente viajaba José y se colocó junto a su asiento favorito. Se le veía un poco magullado y cansado. Seguramente había ido desde Durango hasta Bilbao por el monte y ya en la capital debió dirigirse a la estación que tan bien conocía, a esperar su tren. A la hora de comer, José lo vio a la puerta de su casa y no pudo contener las lágrimas. Fue todo un acontecimiento en el pueblo. El bisabuelo José pagó una ronda en la taberna incluyendo a Fidel que, admirado, contó la trampilla que había hecho y admitió de buena fe su derrota. Fidel, tozudo, siguió insistiendo cada vez que se encontraba con el bisabuelo, día tras día, sin descanso, y aumentando poco a poco la cifra de la oferta. Dos años después José enfermó. El diagnóstico no fue bueno. Se iba apagando poco a poco, día a día, y Fiscal no se separaba de su lado. Por fin José le dijo: A finales de noviembre, en la madrugada de un día húmedo y frío José murió. Durante la mañana, mientras sus hijos Carmelo y Juan se encargaban de avisar al cura, Juana la bisabuela y sus hijas, Victoria, Ángeles y Concha lo lavaron y vistieron con sus mejores ropas. Habían sacado a Fiscal de la habitación a la fuerza y le oían gemir de vez en cuando desde el camarote. Por fin, acabaron su dura tarea y lo dejaron volver. —Fidel, voy a venderte el perro con una condición: si Fiscal vuelve a mi casa pierdes el perro y el dinero y si en dos meses no ha vuelto te devuelvo el dinero. A Fidel le pareció un buen trato y en ese mismo momento pensó que llevaría el perro a casa de su hermana que vivía en Durango, casi a cincuenta kilómetros de allí, y no lo traería de vuelta hasta pasados tres meses. 48 Un domingo, el trato se cerró con los habituales de la taberna como testigos y aquel mismo día, sin decir nada a nadie, Fidel llevó el perro a casa de su hermana. Durante la tarde y parte de la noche, los amigos y vecinos pasaron a despedirse de José. Fiscal no se movió de los pies 49 8 EL INTERNADO de la cama en ningún momento. Cuando el último de ellos se marchó, la bisabuela apagó la luz y se recostó en el viejo sillón. En el silencio, escuchó la respiración rítmica y fuerte de Fiscal y con aquel sonido se fue quedando adormilada. Gotzone Butron Kamiruaga Al amanecer, algo despertó a la bisabuela. Le costó un poco darse cuenta de qué había sido. Ya no se escuchaba la respiración de Fiscal. El cuerpo seguía allí, pero él se había ido con su amigo. Yo no puedo evitar, algunas veces, cuando cojo el metro para ir a Bilbao, verlos felices juntos en los nuevos vagones. A mi amiga Ana y a su madre. Y o no puedo evitar, algunas veces, cuando cojo el metro para ir a Bilbao, verlas felices juntas en los nuevos vagones del tren. Así me las imagino, al menos, sabiendo que éste marcó su primer encuentro más de medio siglo atrás. Hizo el viaje de Madrid a Bilbao con un alfiler en la mano como única protección. Ocupaba medio asiento en un tren abarrotado de soldados; la espalda rígida, las piernas muy juntas y la mano agarrada fuertemente a su minúscula arma. No echó ni una cabezada en las diez horas que duró el viaje. Las monjas del internado, las Hermanas de la Caridad, le ayudaron a buscar la dirección donde vivía la madre que, diecisiete años atrás, la había dejado a su cargo. Ella no salió nunca del colegio, hasta que la soledad y la falta de aliento materno abrieron una grieta en su corazón. Bajó de aquel tren que desprendía olor a convivencia obligada y alzando las solapas del abrigo se dirigió a otro más modesto, que le recordó a una oruga. Atravesó pueblos y poblachos de nombres irrepetibles, desviando, de vez en cuando, la mirada hacia un perro sucio y magullado que viajaba sin dueño en un asiento cercano. Siguió las indicaciones de sus benefactoras, llegó hasta la última estación y se apeó. Acompañó a la poca gente que salió de los tres vagones que componían el tren. Atravesó un puente tosco encarado al viento que la llevó frente a unas casas irregulares, escoradas y muy pegadas las unas contra las otras, como siamesas. En una de ellas encontró a su 50 51 9 LA SEGUNDA OPORTUNIDAD madre. Le pareció vieja, aunque la rodeaban cuatro mocosos que no sumaban su edad. La madre la acogió por un tiempo aunque la precariedad de la casa era argumento suficiente para no alargar la estancia más de lo imprescindible. Mientras vivieron juntas nunca hablaron del pasado, pero se espiaban la una a la otra por el rabillo del ojo intentando adivinar sentimientos y razones. Si creían que la otra no veía, se miraban largo rato, y cuando advertían la mirada ajena, disimulaban con su quehacer diario. Aquel verano apareció un hombre que dijo que la quería y se fue a vivir con él. La madre le advirtió que no era hombre de fiar y ella la odió por primera vez en su vida. Dejaron de hablarse. En pocos años el hombre desapareció dejándola con tres criaturas y sin el poco dinero ahorrado a base de escatimar en las comidas. Con la ayuda de sus antiguas benefactoras se fue a la ciudad, de interna, a servir en casas de renombre donde su prole no tenía cabida. La dejó al cuidado de las monjas y recordó su infancia, aunque ella les recogía cada domingo y los llevaba al parque a correr Cuando las arrugas le advirtieron de que los años que le quedaban por vivir eran menos que los ya transcurridos, tocó, por segunda vez, la puerta de su madre. La mujer abrió, se miraron de frente y se abrazaron sin necesidad de palabras. Antes de tomar el tren de vuelta, bajo el emparrado de una taberna cercana a la estación, las dos mujeres se reconocieron, por primera vez, como madre e hija. Chocaron sus vasos de vino y brindaron por la vida. gutxigorabehera.wordpress.com 52 MCVelarde Dedicado a mi amigo Pedro Mari. C hocaron sus vasos de vino y brindaron por la vida. Como nunca antes lo habían hecho. Con una consciencia alegre y dolorosa. Para José Mari, la pesadilla había empezado el jueves, seis de agosto de aquel caluroso verano de 1970. Vicente, su joven ayudante, había enfermado y la compañía no enviaba a nadie para sustituirle en su trabajo, así que le tocaba hacer doblete. Se levantaba a las 5:15 y a las 5:45 ya estaba al pie del cañón como responsable de la estación de tren de Urduliz. Allí atendía las barreras, despachaba billetes, controlaba los semáforos, el teléfono… sin parar hasta las 11:10 de la noche, hora en la que pasaba el último tren. Entonces volvía a casa con las fuerzas justas para cenar y caer rendido en la cama. El sábado ya acusaba el cansancio de las diecisiete horas de trabajo diario. La compañía le había prometido el relevo y él soñaba con que llegara antes del domingo, que era su único día libre. Pero el domingo nueve de agosto amaneció radiante y sin noticias de su sustituto. José Mari, resignado, bajó a trabajar y comenzó con sus rutinas. Esa mañana el tráfico de trenes era incesante; cientos de personas acudían a la villa costera para disfrutar de un agradable día de sol y playa y esto mantenía en tensión al hombre. El hecho de que Plentzia y Urduliz estuvieran unidas por una única vía obligaba a los jefes de ambas estaciones a coordinarse para dar paso alternativo a los trenes que hicieran el trayecto. Si, por 53 10 FURGOIA, 1940− 1950 un error, uno de ellos dejara salir un convoy estando la vía ya ocupada, las consecuencias serían catastróficas. Bene Markaida A las 7 de la tarde bajó un poco la actividad y a José Mari le costaba mantenerse despierto. El calor y el agotamiento mermaban sus reflejos y sentía la mente confusa, como si hubiera estado bebiendo. Luchaba por mantener los ojos abiertos cuando un insistente pitido, ya demasiado cercano, le sobresaltó; era el tren de las 19:25 que viajaba vacío hacia Plentzia. Aturdido, le dio paso sin pensarlo. Sólo después miró la pantalla luminosa que indicaba que ya había otra máquina avanzando en su dirección, ocupando la vía. Décimas de segundo le bastaron para comprender las consecuencias de su dramático error. Salió corriendo detrás del convoy gritando y haciendo señas, en un vano intento porque el conductor le viera y detuviera la marcha. ¡Cómo ansió un interruptor que le permitiera cambiar el destino! Enloquecido corrió hacia el teléfono; mil caballos al galope amenazaban con reventarle el pecho. Con un esfuerzo titánico logró controlar el temblor de sus manos y marcar el número de la central de ferrocarriles, donde confiaba que pudieran cortar el suministro eléctrico de la vía y evitar la catástrofe. Un tono de llamada, dos, tres… cuando finalmente contestaron y, tras unos segundos eternos, le confirmaron que lo habían resuelto, todo a su alrededor se desdibujó. La tensión que lo había mantenido alerta le abandonó de golpe y cayó hincado de rodillas, consumido en un llanto incontrolable. Las lágrimas más dulces que jamás derramaría. . I noiz isuriko zituen malkorik goxoenak eta mingotsenak furgoi hartan geratu ziren, beste emakumeenak bezalaxe, hain zen estua andratxo haien artean sortzen zen giroa. Aparteko mundu bat zen furgoia. Hamabi metro karratu inguruko departamentua, Plentziatik Areetarako norabidean trenaren aurre-aurrean kokatuta zegoen, motoristaren kabinaren ondoan. Ate txiki baten bitartez zortzi jarrilekutako gela txikitxo batera pasatzen zen. Dena dela, furgoian bidaiatzen zutenak zaran, kantinplora, zaku edota kaxa gainetan jesartzen ziren gehinetan. Goizean goizetik eta eguerdira arte izaten zen mugimendurik biziena furgoian. Bendejerak, esne-saltzaileak, errekadistak, … emakumeak gehienbat. Goizaldean joaten ziren Areeta, Bilbo edo Portugaletera baserriko uztak saltzera. Hamarretarako bueltan ziren bizkorrenak, letxerak gehien bat; baita Santurtziko sardinerak, baserrietan arraina saltzera; eguerdirantz, bendejerak. Furgoiko trasteen artean gauzarik bitxienak eraman eta ekartzen ziren. Estilo guztietako otzara eta kantinplorekin nahastean ez zen arraroa ohe baten atalak, komodin bat edo aulkiren batzuk ere garraiatzea; baita lantzean behin hilkutxa hutsen bat ere. Kontuan izan behar dugu, gaur egun arraroa egiten ba zaigu ere, sasoi haietan ez geneukala beste garraiobiderik. Dena dela, furgoiko gauzarik nabarmenena bertako giroa zen. Gehienak emakumeak eta ezagunak izanik, elkarrizketa bizi 54 55 eta alaiak sortzen ziren, baita errietak ere. Eta euskaraz. Tren guztian euskera entzuteko furgoia izaten zen gehien bat. Urduliz, Butroi, Sopela edo Berangoko emakume baserritarrek euskaraz egiten zuten haien artean. Arazoa eguerdian eta plaza egunetan sortzen zen batik bat. Furgoian ezin denak sartu eta andre batzuk bagoi arrunt batean sartzen ziren euren otzarekin. Eurak, betiko eran, berbaldun aritzen ziren eta ez baxu gainera. Gauzak horrela, beti agertzen zen morroi bigoterre kopetilun bat esanez: «Hablen en cristiano». Euskaldun ginenok erre-erre egiten ginen baina inor ere ez zen ausartzen ahozabal hari ezer esaten. Geure amorrua gordeta, bagoi osoa mutu geratzen zen geure andre baserritar bizkorrekin batera. Sasoi ilunak ziren. Billanoko koartelean ez zen faltarik igarriko baina gure etxean sano estimatzen genituen garbantzuak edota arroza eta amak, batez ere zakutotxu berdexka estu txiki haietan ekartzen zuen azukrea, igandean flana edo arroz-esne gozoa egiteko eta etxeko txikienen biberoiak goxotzeko. Umeoi deigarri egiten zitzaizkigun mutur bakoitzean troinu bat zuten kaki koloreko zakutotxuak eta denboraren joanarekin jakin genuen zerez eginda zeuden: jaka militarren mahukei kendutako forroarekin egiten zituzten kilo bat edo bi kabitzeko moduko zakutoak. Beharrizanak bizkortzen du gizakiaren malizia. Eta, sasoi haietako bizipenak ez ziren makalak izan. «Eskuara baizik ez zekiten haiek…» MUTU Gerra-osteko urte gogorrak ziren. Dirua eskaz eta edukita ere zaila zen oinarrizko elikagaiak lortzea. Olioa, garbantzuak edo kafea ezin ziren inon lortu. Estraperloan bai, baina garesti, oso. Baina furgoian jenero ederrak garraiatzen ziren batetik bestera. Esnea, arraina, ortuariak, etab.; baita Billanoko destakamendurako hornidurak ere. Esne-saltzailea zen gure ama. Goizeko seietarako trena Sopelan hartu eta Portugaletera joaten zen. Han, aldapetan gora eta behera makina bat litro esne saldu eta hamarrak ingururako bueltatzen zen etxera. Ordu horretan, Bilbotik Plentziara bueltatzen ziren soldadu gazte bi, furgoian hainbat zakutan militarrentzat janari ederrak zeramatzatelarik. Denak ere bizkorrak izanik, tratuak egiten ziren furgoian. Zaku bete handi haietan lau-zortzi egin eta kiloren bat arroz edo azukre saltzen zieten mutil haiek emakume langileei, poltsikorako diru apur baten truke. 56 EL VAGÓN DE EN MEDIO 1950-1952 L as vivencias de aquella época no fueron banales. Aún las recuerdo como si fuera hoy. El andén dirección Plentzia en Las Arenas carecía de cualquier forma de cobijo. Bajo el sol o azotados por el temporal esperábamos allí al tren procedente de Bilbao los últimos minutos. A las seis y media de la tarde, en invierno era de noche, aparecía el convoy por las viejas cocheras y avanzaba lentamente entre las calles Gobela y Mayor hasta la antigua estación, calle Santa Ana. El motorista se apeaba y cruzaba el andén a lo largo para ir al motor del otro extremo, mientras el guardagujas movía los raíles para tomar la dirección a Plentzia. La frecuencia de trenes a Plentzia era de una hora, lo que suponía que vinieran abarrotados en las horas punta. 57 Cada convoy constaba de cuatro vagones; los de los extremos tenían incorporado el motor que tiraba hacia uno u otro lado. Alegres pasodobles, boleros nostálgicos y románticos valses amenizaban nuestra media hora de viaje. De los dos centrales uno era de primera clase. En él viajaban varios ejecutivos; señoras elegantes y perfumadas que volvían de hacer visitas o compras en Bilbao; y dos o tres estudiantes, hijos de casa bien que parecían aburrirse dulcemente. Al llegar a Algorta y antes de que los usuarios empezaran a apearse en Getxo, Berango, Sopela, Urduliz… algún hombre se quitaba la boina y la hacíamos pasar por todo el vagón mientras se depositaban en ella algunos céntimos que sumaban alguna pesetilla extra para los músicos. Los que poseíamos carnet de segunda clase si entrábamos en aquel vagón teníamos que permanecer de pie, aunque hubiera libres amplios asientos de pajilla trenzada, lo que resultaba humillante. Su música y nuestra juventud hicieron que se cruzaran muchas miradas, sonrisas y tímidas despedidas con un “hasta mañana”. El otro vagón del medio era una gozada. Al abrir las puertas salía del interior un vaho caliente que olía a sudor, humo de tabaco y restos de comida de las grilleras, pequeños cestitos cerrados donde los obreros habían llevado su comida por la mañana Las plataformas de entrada, abarrotadas de trabajadores que volvían a casa después de una larga jornada en las empresas junto a la ría como Altos Hornos, La Naval, La vidriera, etc. y habían embarcado en Lutxana, Erandio o Lamiako, había que cruzarlas a codazos para evitar roces no deseados y situarnos en el centro del vagón, los pasillos e incluso entre asientos. Era nuestra zona. Venía la gente sentada desde Bilbao y el grupo de estudiantes de distintas academias, la Universidad o la Escuela de Náutica en Deusto. Con la llegada de nuestra pequeña bandada de colegialas se creaba un pequeño alboroto de saludos, sonrisas y miradas furtivas. Pero lo mejor del vagón del medio era la presencia de Marino y Patxo. Aquellos dos hermanos de Andraka habían terminado su jornada en las calles de Bilbao vendiendo el cupón prociegos y volvían también a casa cansados, pero Marino tocaba el acordeón y Patxo le acompañaba con la pandereta. 58 59 11 HAMAIKAGARRENA Esti Olabarrieta Landa B egiradak, irribarreak eta diosal lotsatiak «bihar arte» batekin airean zintzilik geratu dira. Begiradak, akaso, airean tinkoago mantendu eta, zubia zeharkatzen ari direlarik, tarte honetan zehar luzatu dira; zubiaren maldatxoak atzera so egitea oztopatzen duenean eta askoz luzeago ere bai. Herriko sarrera ez den plazan paratu dira, haien arnasaldiak lasaitzeko eta hitz iheskorrak eteteko. Gertatu dena gertatu dela, haien irrietan marraztutako arrastoa gozoa da, eztia, erlaxatuki erakargarria. Oraingoz ere haien begiradek Barrikarantz egiten duen errepidearen bidexkak deskribatzen duen lerroa behatzen dute, adi, egonkor, ezer argia ikusiko balitz bezala, taldetxo baten marrazki lausotua baino esanguratsua den ezer argia ikusiko balute bezala. Eserita nagoen bankutik dakusadan irudiak edertasun kutsua dastatzeko gonbitea egiten dit; nesken talde bat infiniturantz begira dabil, aurrerantz, nik ezer identifikatzen ez dudan puntu partekatu baterantz. Haien soinuek nire geldialdi hau errotik aldatu dute, haien hitz isilen algarek nire egote lasaia iratzarri dute. Nire aurrean marraztu duten paisaia gustatu izan zait... Metroa galtzen aditua naiz, hogei minuturoko maiztasun honetara egokitzen ikasi ez dut egin eta dagoeneko (neure buruari, nire ohiturei milaka iruzur eskaini egin badizkiet ere) ikasiko ez dudanaren seguritatea nireganatu dut, munduaren desoreka ezkutuen seinalea delakoan edo. Oso fuerte saiatu arren, metro baten eta bestearen arteko denbora tarteak ihes egiten du, ihes egiten dit eta, egoera gehienetan, nik estimatu 60 baino sarriago, kalean ematen dut istant luze neurtu hau. Hamabost minutu inguruko eternitate honetan zain egoteko zubiaren alde hau maiteagoa daukat, burdin hotzez egindako bankuan baino egurrezko bero honetan esertzea nahiago izaten dut, bereziki zerua gaur bezain irekia dagoen egunetan. Gaur ere oholak kasik ukitu gabe zapatak bankuaren gainean jarririk, egun telefonoa baino askoz gehiago den tresnatik begirada altxatu dut. Neska talde honek esnatu nau, esnatu edo. Haiengana jarri dut arreta arina, jakingura, eskenatokia aurreiritziz betetzeko gogoa. Aldiro honetara jolasten dut, inguratzen nauena ulertzeko saiakera hutsala baino ez den joko batean. Ingurua behatu eta egoerak deskubritzen ditut, ariketa honek errealitate gordin zein preziatuekin lotura ñimiñorik ez daukala jakin arren. Jolas bat besterik ez da, egiten dudan interpretazioak egiaztapenak lortzen ahalegindu gabeko ariketa ludikoa baino ez. Gaur ez dut nik bilatu, egoera batek niregana egin du; gaur ez dut, esaterako, ondoan daukan pertsonaren aurpegi zimur bat deliberatuki behatu eta horren istorioa eraiki; gaur talde horri begira paratu naiz, ezer erakargarria sentitzera gonbidatu bainaute. Zer gerta dakiekeen imajinatzen eman dut alditxo bat, haien begiradak nire begiradarekin babestuz, haien murmurioak elkarrizketa bilakatuz, haien keinuak nire barneko hiztegietan interpretatuz, haien arteko erlazioaren sustraiak beste istorioetan aldaxkatuz... Horretan sor nenbilelarik, metroaren puntualitatearekin gogoratu naiz. Telefonoaren pantaila begiratu dut, ordua ezagutu nahian. Orduaz jabetu orduko, automatizatutako erreflexu batean, motxila presaka hartu eta soinean kargatu dut, bankuaren goiko babesean itsatsita zegoen ezer bota egin dudanean. «Nori bururatu zaio, demontre, banku batean plastiko sendo bat pegatzea?». Kopeta ilundu orduko, plastikoa jaso eta zeloaren zatiak dauden leku bertsuan kokatzea deliberatu dut, ni ez naiz izango, ez, beste baten burutazio xelebrearen emaitza hondatuko duen pertsona. Hautsa astindu, oso gainetik garbitu 61 eta, bere lekuan berriz kokatzeko unean, euskarri horretan dagoen irudia ezagutu egin dut, gaztetan irakurritako liburu baten azala da... Memoriak deia egin dit, irudiaren aitzakiapean. Irudiaren lehen planoan dagoen hanka gainean desgogara utzitako esku luze zuri hura gogoratu dut, alkandora beltza eta bakeroz jantzitako pertsona ez identifikagarriaren siluetarekin batera. Atzeko planoaren lurraldea ez dut hain errez aurkitu memoriaren zirrikituetan, erantsitako nire oroimenetan ez dut paisaia horrela gorde, palmerak ahaztu egin ditut, inolako dudarik gabe. Plastifikatutako kartel antzeko horren testuari erreparatu diot. Irudiaren alboetara lerrokatutako testu xume luzea dago… «Liburu hau Alfon Etxegarai Atxirikak idatzia da. Alfonso Etxegarai plentziarra, orain direla 33 urte deportatu zuten, hau da, asilo lurraldean bahitu, ilegalki hegazkin batean sartu eta urruneko herrialde batean abandonatu zuten. Ecuadorren lehenengo deportazio labur bat pairatu zuen eta, azken 32 urtez, Saô Tomèn bakartasunean deportaturik darrai. Liburu honetan bere testigantza bat daukazu. Egungo egoera ezagutarazteko herrian informazio zehatza daukazu... Informa zaitez eta Alfon etxeratzeko konpromisoa har ezazu!. Beste testigantza idatziak ezagutu nahi badituzu, aurten liburu berri bat argitaratu da. Herriko liburu dendetatik pasatu eta «La Guerra del 58»z galde ezazu. Liburu hau har ezazu... irakurri, gozatu, tristatu, hausnartu... eta, bukatzen duzunean, espazio publiko batean utzi, beste irakurle batek istorio hau ezagutu ahal izateko. A! Eta esker mila Txalaparta Argitaletxeari, haiek ere liburuak eta idazleak libre maite dituztelako! ALFON ETXERA Herri Ekimena» 62 Plastikozko kartela zegoen lekuan zorrotxo bat eskegita dago, barruan inoiz zama bat gorderik izan duelakoan, pisu marra markatuak agertzen ditu. Kartelak iragartzen duen liburu fisikorik ez dago, inoiz zorrotxo horretan gordeta egon denaren seinaleak marraztuta geratu diren arren. Orain bai maitasun keinuz bere lekuan itsatsi dut, eusten duen zeloa gozo eta irmoki laztanduz, gehiago iraun dezan. Eta arinki geltokirantz abiatu naiz. Areetarainoko bidea leihotik begira eman dut, nire pentsamenduetan iltzatuta. Ibilbidearen paisaia begietatik joan zait, tonalitate berde-marroi-urdinetan arreta jarri gabe, tonalitate grisagoen kontrasteetan gozatu gabe, leihotik marrazten den jarraiko bidearen etengabekotasunean murgildu gabe, detaileetan kasik erori gabe. Motxila hanka tartean sartu, aurpegitxoa kristal freskoaren kontra jo eta bueltarik gabeko bidaiak zer izan behar diren hausnartuz ibili naiz, bukaerarik gabeko egonaldi ez hautatuak, aldaketarik gabeko geroaldi arrotzak... Horrek guztiak arima ere desorekatu beharko du, zure egonak irauli, zure planak deuseztatu... Irudikatu ezinean nago, sentitu ezinean. Une batean idatzi gabe geratu diren istorio askok osagai hau daukatenaz jabetu naiz; sorterria (eta han sustraiak izanik) nekez uzten duten protagonista anonimo askoren historia asko «sine die»ko egoerei erantzuteko buelta gauzatu gabe geratzen direnaz jabetu naiz. Alfonen historia ere hauetako bat izan zitekeen. Dena dela, pentsamenduetan zenbait izen-abizen ezagun-ezezagun berreraiki baditut ere, egoera honen baitan gordetzen den errealitatea sentitu ezinean nabil. Areetarainoko bidea barrura begira eman dut, nire pentsamenduetan iltzatuta. Ezinegona nagusituz doa, eta birikietan ere estutasuna sentitzen dut, gorputz osotik hotzikara baten ziztada kateatuta zabaltzen den bitartean. Pentsamendu hauek gorputzean sortzen duten sentsazioen multzoa ez da, ez, atsegina, ez da eramangarria. Pentsatze 63 12 soilak horrelako islak eragiten ditu nire gorputzean. Sentipen samindu hauetatik askatzeko, alboratzeko ahalegin txikia egin dut, akaso istorio/historia hauetan hautazko bueltako bidaiak ere eraiki daitezkeelako usteari eutsiz. Pentsamendu ilunek eragin dezaketeen unibertsoa ezagutzen dut, ziurgabetasunaren alde ezkorrak sarri gorputz apurtuak oparitzen dizkigulako baina, zenbaitetan, amildegiaren ertzik apurkorrenean ere, kontu zirraragarriak idazten diztuzten hauetakoak ezagutu egin ditugu. Neguriko geltokiara ailegatzean metroak galdu du abiadura, hemen barruan aurrera- atzerako mugimendu txikia somatuz. Areetako geltokian minutu pare batez jaitsiko naiz. Urdulizko ospitaleak oraingoz ordezkatu ez duen anbulategirako bisita arina (espero) eta bueltan... Buelta... Hitz magikoa ere izan daiteke. Plentziarainoko bidaia koaderno bati begira eman dut, koadernoaren gainean, koadrotxo urdinetan hitz borobilduak idazten saiatuz... Erreza izan da lehendabiziko esaldia, aurretik lar entseatuta neukalako, «zelan doakizu bizitza paraje mingots eta arrotz horietatik?»... eta, metroaren mugimendu txikien gainean orekak eginez, koadernoaren orrialde oso bat zirriborratu dut, kartela ikusi eta nire mundutxo gertukoa mudatu egin den une honen isla idatziekin. Gozo eta mimoz lerrokatutako hitz horien guztien atzean egoera batek sortutako sentipenetatik eraikitako mezu txiki bat dago, hori baino ez, hori guztia. Gutunazal batean berarentzako nire altxor txiki hau itxiko dut, zuzenki eskaintzen ausartu gabeko desiorik gozoenak hizkien artean izkutatuko ditut; begiradak, irribarreak eta diosal lotsatiak «gero arte» batekin... Ahots eztiz esan zitekeen «gero arte» hori bere ondoan konjugatzeko esperantzan. HIRU TXARTELEN MISTERIOA Jokin de Pedro B ere ondoan konjugatzeko esperantzan idatzi diot bilobari kontakizun hau, berak maite dituen hitzak eta aditzak erabiliz; hurrengo batean bera izango da ipuina errepikatuko diona entzuteko denbora apurrik duenari, seguruenik niri, bion pozerako. Sekula ez dut sinistu haraindiko munduan, ezta zientziaren bitartez azaldu ez daitezkeen jazoeretan ere; Jainkoak, igarleak, iragarleak, santuen mirariak nahiz aztikeriak... zer esango dut ba, halako bat bakarraren lehenengo egiaztapen sinesgarria ikusteko nago oraindik. Horregatik, orain hogeita hamabost urte trenean jazo zitzaidanari azalpen bat aurkitu artean, inori ezer ez esatea erabaki nuen. Eta, gauzak zer diren, hogeita hamabost urteren bueltan idatziz jasotzera noa behin baino gehiagotan inori kontatzeko puntuan egon naizen hura, urteetan daroadan barruko harra isilarazi edo, behinik behin, baretu beharrez. Ea paperera ekarrita neure gogotik aienatzen dudan betiko. Trenean esan dut lehentxoago, artean metroa egin barik baitzegoen 1983an. Neguko arratsalde grisa zen. Ibarrean giro urdin iluna. Lanbroak ezkutatu egiten zituen Plentziako zubi zaharreko bederatzi arkuak, eraikin sendoa Butroi errekaren gainean lebitaraziz, ezerezean pausaturiko pasabide gotorra zirudiela. Txarteldegira jo dut, PLENCIA-BILBAO kartoi gogorrezko txarteltxo berdea erosi, 35 pezeta. Ohi bezala, azken-aurreko 64 65 bagoira sartu naiz. Urdulizen gelditzean baserritar bikote ezagun bat, andre-gizonak, sartu dira, euren otzara bete ortuariekin. Euskaraz ari dira, baina isilpean, beldurrez bezala. Trena abiatzear dagoela, norbait ezezaguna, sekula ikusi bakoa sartu da gure bagoira. Beltzik jantzita dago, kapela bitxi ezohiko batek burua estaltzen diola. Ikusi egin nau, eta betertzez begiraturik irribarre ahul arraroa egin dit. Triki-traka, garai bateko zabu biziekin sartu gara Sopelako geltokian. Beltzik jantzitakoa jaitsi eta trena aurrera doa, zotinka. Larrabasterran beste baserritar batzuk sartu dira, Urdulizekoen alboan jesarri eta berbetan hasi direnak. Baina... abiatzear gaudenean, beltzik jantzitako norbait sartu da, kapela bitxi bat buruan, irribarre... ezin da, lehengo berbera da-eta! So gelditu natzaio, begiak harengan finkaturik; zin egingo nukeen — ezinezko zela ez baneki— lehengo gizon bera zela. Bost minutugarrenean berarengana jotzea erabaki dut, anaia bikirik ote daukan galdetzera, baina trena Berangon gelditu denean irten egin da, Urdulizen igo zen haren mugimendu eta mugimendu berdin-berdinak eginez. Getxora sartu gara. Hemen jende gehiago sartu da, gehienak nekazariak, batzuk ortuariekin, beste batzuk untxiak edo oiloak bizirik dakartzatela eta beste hainbat esku-hutsik, baina buruko txapelek nahiz zapiek euren baserritartasuna erakusten dutenak. Baina trena abiatzear dagoela, bera sartu denean ­­— eta orduan ez neukan inongo zalantzarik gizon bera zenetz!—, lehengo jarleku berean jesarritakoan, erabakitsu, oldartu egin natzaio. —Barkatu, baina zelan izan liteke? Lehenik Urdulizen eta gerora Berangon sartzen ikusi zaitut. Eta ez esan, gero, zeu ez zarenik! 66 —Bai, ni neu naiz, horretan ez dago zalantzarik, baina ez naiz sartu ez Urdulizen ez Berangon. Zer uste duzu, ba, txorien moduan hegaz ibiltzen naizela? —Ez da hori, ni... berdin da, barkatu, barkatu, oso... arraroa da. Bilborainoko ibilbide guztia burua leihotik apartatu barik eman nuen, eskuak lokietan kartolen moduan ipinita, ez bainuen ikusi gura gainerako geltokietan nor sartzen zen bagoira. Larritasuna horrela saihesturik, gerora Bilbon neukan bilera hura normal joan zela esan beharko nuke, nahiz eta ez nintzen une batez ere adi egon han entzuten nituen hitzei; ez dago esan beharrik non eta zertan nuen gogoa. Bilerarekin zelan edo halan konpliturik, bazkalordurako Plentziako geltokian nengoen berriz ere, Bilbotiko etorria ostera ere aurpegian kartolak ipinita egin eta gero. Zubi zaharra igarotzera nindoanean, atzerantz jo nuen txarteldegira bueltatzeko, hurrengo eguneko txartela ateratzeko asmotan, Bilboko bilera hartakoak egun batzuetan segida izango baitzuen. —Hemen ostera? —txarteldegiko uniformedunak. —Zelako hemen ostera? Zu ez zara goizean egon; zure beste lankide horrek saldu dit Bilboko txartela. —Goizetik ez naiz egon, baina eguerditik aurrera bai, eta hirugarren aldia da zu hona txartela erostera zatozena! Galdu egiten dituzu ala? —Zeeer? Ateraldi lotsabakoari erantzuteko nengoela, eskuak berokiaren poltsikoetara sartu nituen, instintiboki-edo, batek daki, nire atzamarrek haztatu zutenak arnasa barik utzi ninduenean. Ezkerreko patrikan, jakin nekien bezala, txarteltxo bi neuzkan, Bilborako joan-etorrikoak, noski; baina eskuin eskuak beste hiru 67 13 ITZAL BATEN KONDAIRA txartel ukitu zituen. Arnasari eutsiz, izuz, atera nituen argitara: hiru txartel, kolore desberdinetakoak, hirurak pikatzaileak zulatuak: SOPELA, BERANGO, GETXO. Hogeita hamabost urte igaro dira, bai, hura gertatu zenetik. Jazoera hura zergatik jaso ote dut gaur neure eguneroko honetan, eta ez lehenago? Tren-txartel haietatik, gaur bildumatzaileen objektu bilakatuak, oraindik bat gordetzen dut. Txarteltxo berdexka esku artean daukat. Kartoi berde zurrunaren gainean, zabaletara idatzirik dagoena argi eta garbi ikusten da oraindik ere: «PLENCIA-URDULIZ, Clase General, Ida, Pesetas 18». Ezker-eskumetan, goitik behera idatzirik duena ez da hain ondo ikusten, irakur badaiteke ere. Eskuman, data ageri da, erliebez markatua: «21 FEB 83». Ezkerrean daukan serie-zenbakia zein den ez naiz orain arte ohartu: 2018! Antxon Deba E z naiz orain arte ohartu: 2018! Denborak eskuetatik ihes egin didalarik ene buruari galdetzen diot puntu honetara nola heldu naizen. Zerk bultzatu ninduen bakardade nostalgikora? Erabakiak, akaso, erantzun ziklikoa du eta ez da erabakia ere izan, ekidin ezin den errail bakarreko ibilbidea baizik. Bakardade honetan, ideien lagunartean besterik ez, helmugaren zergatien inguruan bueltaka ibili naiz eta bertan herri baten iraganak pertsonarengan duen pisua ikusi dut, azken finean, herri baten historia askatzailea edo itogarria gertatu daiteke. Ideia sakabanatu horien artean egunerokoaren azken istorioa agertu zait bereziki indarturik: «Herri guztiak hitz egiten du jada gizon hari buruz, tren geltokian geldirik ageri den gizonari buruz. Batzuek, bertan aste pare bat daramatzala diote, beste batzuek urteak direla dioten bitartean. Berak tartean ez du hitzik egiten, guk urrunetik haren aurpegi itxuragabetuari so egiten diogun bitartean. Inork ez dio ezer galdetzen, haren inguruko istorioak asmatzen ibiltzea nahiago dute. Gizona geltokiaren erdialdean dago, gau eta egun; bere hazpegietan tristuraren markak ageri dira eta begien barnealdean amildegiaren ertzak sumatzen dira. Trenaren esperoan bizi dela diote, geltokian patxadaz, burumakur. Ametsak egi bihurtuko diren ideiak birak ematen ditu, moteltasunez usteltzen den burmuinean. Nor da, galdetzen diogu geure buruari, ideietan eraldatzen den itzal 68 69 14 hori? Amonaren etxetik, hari begira; nor? Nola? Zer? Kondairak hegan doaz. Batzuek ezer ulertzen ez duela, besteek gehiegi, eta berak? Berak ez dio ezer. «Zelakoak bizi izan dituen» zihoen amonak, hari leihotik begira. Trenak pasa, erabakiaren zain, baina ezin. Batzuek nomada diote esaten, besteek sedentario, eta berak? Beste zigarro bat piztu du ekaitz indartsuaren azpian, blai eginda. «Markesa bailitzan bizi izan da beti» zihoen auzokideak «ezerk inoiz axola ez balio bezala». Gutxira gurasoak akatu zituela entzungo dudalakoan nago, berak zigarroa bukatu eta beste bat pizten duen bitartean. Begietan itxaropena ageri da, trena hurbiltzen den bakoitzean, urruntzean goibeltasuna ageri den bezala. Ez du, ordea, inoiz malkorik isuri. Azkenean ekaitz bortitzak galdetzera bultzatu nau, ondoan nintzela euritan desagertu delarik. Orain ene buruari galdetzen diot herriak beharreko kondaira mingotsa ote zen eta erantzunaren esperoan geltokian geratu naiz trenei begira, itxaropen eta goibeltasunaren nahasmenean galdurik. CONSTRUCTORES DE HUESO A HUESO TRANSVERSAL Y TERRESTRE Lucy Sepúlveda Velásquez P erdida en una mezcolanza entre la esperanza y la tristeza ¡No sé qué decir..., cómo reflejarlo! Sólo me queda pensar, meterme en el fondo de aquel traca-traca del tren, lejano y emotivo. Mirar su historia difuminada, recobrar la memoria y transitar en el recuerdo. Realmente, el tramo del recorrido frecuente que realizábamos en tren era desde San Ignacio a Plentzia. He disfrutado desde siempre de este medio de locomoción; mi padre era ferroviario, de aquellos que manejaban máquinas a vapor, pero aquellas maquinarias pasaron a la historia y ahora el recorrido, los deslices y movimientos son como pinceladas a flor de rieles, sutilmente veloz. ¿Será posible, me pregunto, que nadie indague en el recuerdo, en los carrilanos? Me refiero a esa legión de trabajadores, muchos de ellos foráneos, que desbrozaban el terreno, cavaban zanjas, abrían trincheras. Cuadrilla anónima, esforzada, auténticos carrilanos desdeñados que se desplazaban con pericia, pala en mano; que, bajo tétrica luz de cirio, laboraban y junto al golpe rítmico del mazo, clavaban. Realmente, en los viajes de rutina, mi pensamiento vaga y pienso en estos maestros del combo, cincel, garrocha, pala... Destructores de montañas pétreas, escarpadas. Siento que fueron desconocidos campeones de torneos de rieles, creadores de curvas cerradas, de itinerarios estables, auténticos luchadores de distancias. Genuinos luchadores sin nervio en empeñosa 70 71 15 LA PALABRA tarea sobrehumana. Imagino que eran mañosos en el manejo de pólvora, fuego, guía, de voluntad domada. Transformadores de cerros en partículas, para el tendido de líneas ferroviarias. Y al final, triunfó el músculo de lanzar paladas y paladas. Mientras paso por estaciones ya establecidas, mi sentir evoca aquellas locomotoras a vapor iníciales que hacían el recorrido Bilbao-Las Arenas y que, posteriormente, ampliaron su destino a Plentzia y pienso: Ya no es la coraza de hierro forjado Ya no es el rugiente resonar sobre rieles Ya no son hombres de armazón, tiznados, que alimentan las entrañas del corazón perenne. Ernestina Ajuria S u rastro de sangre, sudor, lágrimas... se perdió, fehacientemente, en tierra dominada. Ya nada será igual. En cierta forma sabe que aquello va a cambiar el rumbo de su vida ¿Cómo es posible? Todavía no ha llegado, el encuentro no se ha consumado, pero sabe, desde ese lugar desde el que una siente las certezas, que algo se va a transformar dentro de ella. Por eso cogió el tren, por eso está dentro de ese vagón. Nada es igual ahora, el desliz es silente, ya la máquina no escupe humo por los costados cuando navega entre rieles ni del carbón es esclavo al circular entre traviesas encementadas. Con más garbo su indumentaria De aparatosa presencia No deja lugar a dudas que, trenzada tu ornamenta De catenaria hoy todo su rodaje se ve envuelta. Así, sumergida en el recuerdo de aquel vértigo de empeño de roturadores de tierra y roca, de respiración fatigada, pienso ¡Cuánto sucumbieron en esta titánica tarea! y su rastro de sangre, sudor, lágrimas... se perdió, fehacientemente, en tierra dominada. 72 «Nos van a quedar las palabras» dice Alfonso. Los relatos se contarán por millares. Por eso lo importante será. Que cada sujeto sea capaz de traspasar. El conflicto por el relato y abrir la mente y el corazón. Para acoger al otro. Convertir al enemigo. En adversario. El tren, el paisaje, el traqueteo, el ir. Cada vez se acerca más a su encuentro, pero aún así continua sin reconocer que está nerviosa. ¿Cómo hablarle? ¿Cuál es la forma de compartir visiones de realidades tan distintas? ¿Cómo transmitirle su verdad? Como un susurro me llega desde la eternidad tu voz que es la voz de todas, 73 la voz de la esencia. Habla del paraíso perdido de la felicidad no alcanzada del vivir sin morir de los sueños, de la nada. Como un susurro llega el aliento la fuerza de rebelión el no parar hasta la gracia. Como un susurro trae el viento la vida, la magia. Observa el vagón. Hay más personas en él. Se fija en una señora mayor que está frente a ella. Se observa a ella misma. Está nerviosa, está feliz es incapaz de descifrar cuál es el estado en el que se encuentra. Le invade la ansiedad de la incertidumbre del momento. ¿Cómo será? ¿Seré capaz de huir de la falsedad y el nerviosismo y podré hablarle desde mi ser? Cómo explicarle a este hombre Que la tierra habla desde el corazón Que el tan-tan nace desde la matriz del vivir Que no existe ni tiempo ni espacio AMALURRA Cómo decirle a esta mujer Que la libertad es algo que se respira Que no hay más posesión que la propia vida Y el derecho a elegir: sentirla o pensarla LLIURE Cómo decirle a este hombre Que el amor es un bosque de hayas Estrellas fugaces lanzadas por la madre del movimiento Luz pariendo vida Vida engendrando son MAITASUNA 74 Cómo decirle a esta mujer Que es su mirada la que genera la danza de las miradas La raíz desnuda de la espiral de la existencia La cabeza firme sin orgullo El saber estar desde el ser DIGNITAT Cómo decirle a este hombre Que en su abrazo canta el ruiseñor Que es su mano la que sana heridas y sus palabras las que dan conciencia fusionando las vertientes del dolor BARKAMENA Cómo decirle a esta mujer que es su centro el que alumbra El sendero de la escuela eterna El camino dibujado con polvo de estrellas La estela colorante del fuego Esperanza del hoy FUNDAMENTO Agradecida por el paisaje que ve desde la ventanilla del vagón, se plantea este encuentro como un paso determinante en su trayectoria vital. Tiene que tomar una decisión, quiere ser valiente y prudente para, desde la lucidez de la sinceridad con ella misma, entrar en la vida y decidir. Entrando en la vida Te he visto; Luz de la noche, verdad sin disfraz. Entrando en la vida Te he escuchado; Murmullo de lo profundo Olas que rompen para volver a empezar. Entrando en la vida Te he pensado; 75 La razón del compromiso Lo que significa la entrega Desde, por y para el amor. Entrando en la vida Te he sentido; Hacer el amor con el sueño Crear semillas de pasión. Entrando en la vida He visto nacer fuego. Una vez más el traqueteo del tren bailando la duda. ¿Realmente debo hacerlo? ¿Merece la pena tanta tensión, tanta angustia, tanta incertidumbre? Es inevitable, ella siente claramente una necesidad, ya no puede evitarlo. «Secuencia de latidos, palabras que brotan como hijos. Estoy preñada del poder de la palabra. Su semilla ya creció y de dentro de mí salen, como gotitas de algodón, como pequeños seres con vida Y todo lo abarcan, todo lo alcanzan son abrazo de vida, de esa vida que no duele, de esa vida que se goza. Las palabras son las que construyen son las que crean, las que sueñan en llegar al arco iris, las que sueñan en besar tu boca. La palabra es la esencia, el poder de los ancestros para crear vida. No sé cuándo se nos olvidó». Se está acercando a la estación, el tren dibuja las curvas del último tramo, está llegando a su destino, ya casi puede ver el andén, pero sigue sin poder articular palabra. Su parálisis es tal, que sólo se le ocurre pedir ayuda, invoca desde el silencio 76 Acudid a mí, palabras. Que me da miedo quedarme sin mi desnudez poblada. Venid a prenderme cual vela al viento para que los dolores cabalguen por el aura del día y la noche me abrace en el silencio. Quiero habitar las palabras fecundas Dar a luz los hijos del temor y del miedo Librarme del sufrimiento inútil Y verter cual río el agua de la desazón Acudid a mí, palabras. Sacadme de este terrible letargo Para poder escribir sobre el dolor y el vértigo Sobre la enfermedad del mundo Sobre el mal que habita la tierra Madre del firmamento, madre de la unión Sin ella no hay cielo ni monte Sin ella no hay vida, ni amor Acudid a mí, palabras. Liberad la libertad escondida Que reluzcan las palabras de hermandad Que la luz transite en la oscuridad Acudid a mí, palabras. Sacadme de este sin amor Y de esta manera ha sucedido. La mujer mayor que está sentada frente a ella en el vagón, se ha levantado y acude a su presencia. Se posiciona a su lado y desde un lugar mágico y real, le ha contado a su oreja derecha: Anoche tuve un sueño tan vivo y tan profundo que perdura todavía; tan puro y tan amargo que aún duele y sangra. 77 Estábamos sentados, alrededor del fuego, de la hoguera. Platicábamos hermosos llenos de savia y de fuerza. Escuchar era la única condición compartir la esencia, alegrar el alma, sanar heridas, limpiar las oscuras cuevas. Y en esa tarea andábamos cuando apareció el monstruo amenazando. Poder era su nombre, poder su destrucción. Y aquella reunión de almas se asustó se creyeron que el poder les vencía cuando el poder no podría existir sin su miedo. Muchas salieron corriendo, algunas se introdujeron en el poder, se militarizaron creyeron que las armas de matar eran las únicas que podrían contra el monstruo. Algunas almas prefirieron mezclarse con el poder y así se apoltronaron, se hicieron grises de suciedad y de conformismo. Otras se quedaron vagando por el ancho mundo. Pero hubo algunas que prefirieron quedarse aguardando, alrededor del fuego. Y ahí están, para de nuevo platicar, compartir, construir. Y esperan dulcemente, porque desde siempre están esperando; a que las almas vuelvan a su raíz, a utilizar el poder de la palabra que no es otro más que el amor hablado. Tras escuchar sus palabras, alivio. Sólo se trata de eso. Amor. Se relaja, siente su cuerpo liviano librándose de esa pesadez que 78 genera la tensión y permite que desde el espacio del no saber surjan las palabras. Las palabras caen Como una manta de hijas amorosas Como caricia, como mar Y se vuelven ola Que navegan sin rumbo y sin destino Abiertas al esparcimiento A convertirse en minúsculas partículas de colores brisa marina y llegan a abarcar tanto, que se abrazan a la montaña A la cima dorada, al dulce resplandor Y se confunden en el bosque Buscando el camino que las hadas marcaron antes del tiempo Las palabras se revuelven Se hacen una con el lodo, barro de madre, tierra húmeda Semilla de luz. Y allì se balancean Se sostienen entre cántaros de estrellas y cometas fugaces dibujando el nuevo amanecer. Es entonces Cuando las palabras Dan vida En ese instante el tren llega a la estación. La decisión está tomada. Abraza fuertemente al ser que le ha contado ese sueño y da gracias a la vida. Cuando se despide solo puede sentir que aquel encuentro ha transformado algo muy importante dentro de ell 79 16 MISTERIO EN EL VAGÓN Juan Mari Barasorda A quel encuentro había transformado algo importante dentro de mí. Me permitió conocer a la gente de Plentzia mucho más que en los años que llevaba veraneando en la villa. No recuerdo mi primer verano en Plentzia, aunque en mi descargo he de decir que tenía solo un año. Los primeros recuerdos eran imágenes de los tesoros que había en el camarote de Goenkale donde se guardaban entre otros el viejo gramófono y los discos de pizarra que amenizaban los bailes del Casino junto al proyector con el que mi tío abuelo León Armando Zalbidea proyectaba en el Casino las películas sobre Plentzia que el mismo grababa como los Sanantolines de 1927. En aquel camarote encontré el cochecito a pedales en el que mi aita emulaba a Fangio recorriendo el Astillero de punta a punta. Eran todos viejos recuerdos de un tiempo pasado, el de los años 20 y 30 en Plentzia. Mi tía abuela Isabel me contaba en la casa de Goenkale historias de su juventud, de sus bailes en el Casino y de los galanteos de apuestos plencianos mientras íbamos viendo las viejas fotografías en el álbum familiar. Los recuerdos que llegaban hasta los años 40 y 50 cuando mi aita me hablaba de su infancia en la villa mientras vivía con sus tíos y su hermana, de sus travesuras infantiles en Goenkale, de sus jornadas haciendo pesca submarina en Armintza y de cómo recorría Plentzia y sus alrededores con su vieja Leica, la cámara fotográfica que le regaló su tío. Así conocí poco a poco la Plentzia del pasado. Sin embargo mis años en Goenkale eran también años de pocos o ningún contacto con la gente 80 del pueblo, y mis juegos infantiles eran compartidos con mi prima Idoia verano tras verano con excursiones a la ría a coger karramarros o a pescar mubles en el puerto y las bajadas al Astillero donde Antoñito el castañero a comprar pipas y sus helados caseros. Cuando nos trasladamos de la vieja casa familiar y bajamos dos cantones hasta Barrenkale aquellos recuerdos quedaron almacenados en la memoria y comencé a tener contacto con otros chavales de mi edad. Al principio los contactos con otros veraneantes se limitaban a saludos y poco más, hasta que en un partido de fútbol en la playa tuve aquel primer encuentro con Jesus, así, sin acento agudo. Los partidos de fútbol en la playa no eran para hacer amigos precisamente sino para sentirnos jugadores del Athletic. Para jugar en un partido ya iniciado los recién llegados a la playa nos repartíamos en los equipos ya formados. El que jugaba bien se ponía de delantero y los que jugábamos mal de defensa escoba. Aquellos partidos en la playa jugando ambos de defensa y despejando balones del área y después los encuentros en Barrenkale en la fábrica de gaseosas de Iturrigorri para aprovisionarnos de iturris con los que recorrer nuestro particular tour de Francia sobre los adoquines consolidaron nuestra amistad Mi nuevo amigo me hablaba del Plentzia que conoció cuando era niño y de sus gentes. Don Ladis, el que fue su maestro, y sus clases en la que había alumnos de todos los cursos ordenados por filas. Cuando mi amigo se encontraba con los que habían sido sus compañeros rápidamente me informaba de qué barrio eran: Musturietas, Fanos, Gandias o Saratxagas, barrios alejados del casco y que poco a poco, fui conociendo. Además de don Ladis me presentó a don Floren (Florentino Manzanedo) el zapatero. Juanita la recadista, que hacía los recados en Bilbao a su amama, Andresa la modista, lo mismo que a todo plenciano que lo necesitara. Edurne y Pedro, que 81 regentaban los ultramarinos del cantón de la Madalena. Dioni, siempre acompañado de su perro «Piter» y Marti el barbero de Artekale. Con alguno de ellos teníamos más relación, como con Fuertes a cuya tienda acudíamos a comprar los aparejos de pesca con la intención de emular a Jesus «Alcalde», plenciano de gran corpulencia, en sus grandes pescatas de mojarras en la ría. Así, poco a poco, empecé a conocer a la gente de Plentzia, ya que de todos ellos había anécdotas que mi amigo contaba gracias a que su aitite, Juanito Madariaga se las había contado previamente. Mi amigo tenía especial cariño por Peña, el alguacil jefe del ayuntamiento. Peña era conocido por todo el pueblo y por todos los visitantes, siempre ordenando el tráfico a la entrada de la Ribera o bien en el cruce a Munguía, con su peculiar estilo: brazo extendido, silbato en la boca y giros marciales. Era Peña quien estaba al frente de los actos de las fiestas de la Madalena o de los Sananantolines —con la siempre silenciosa figura de Festus su ayudante junto a él— y era quien, además de tirar los cohetes de rigor, convocaba a la cuadrilla de mi amigo, cuadrilla para hacer de cabezudos —que era cuando mi amigo se transformaba en Groucho Marx, su cabezudo preferido— o para organizar la caza del cerdo untado de sebo en el astillero. Jesus siempre fue un furibundo defensor del municipal. Con Peña como protagonista hay una aventura que, recordando el aniversario de la llegada del tren a Plentzia, intentaré recordar. La historia empezó en Sopela, en el bar de Fidel, el de la parra. Era el sitio perfecto para ir dos chavales desde Plentzia si querían tomar unas cervezas sin que ojos familiares los acecharan. El plan era coger el tren, que tardaba quince minutos en llegar hasta la estación de Sope, tomar unas cuantas cervezas y volver por la misma vía estrecha al final de la tarde, que ya venía a ser de noche en las últimas tardes de setiembre cuando ya casi nos tocaba volver al colegio. En esos viajes de 82 vuelta en el último tren solíamos coincidir con los plencianos que volvían de su jornada laboral en Bilbao, como Jesus Alcalde y Ruton— un apodo que alguien le adjudicó por un anuncio de lavadoras que decía: «Que trabaje Ruton»— inseparables o Juanito Madariaga, el aitite de mi amigo, que nos contaba cómo se había puesto en marcha el ferrocarril entre Las Arenas y Plentzia y porque había sido de vía estrecha. Aquella tarde habían caído más cervezas de la cuenta cuando cogimos el último tren del día para Plentzia. Cuando nos montamos en el vagón fuimos como zombis a buscar un lugar en el que acurrucarnos. No vimos ningún conocido en el vagón que estaba casi vacío. Pasamos junto a un caballero trajeado con la cara tapada por una gorra y que debía estar dormido y nos sentamos en el asiento siguiente junto a las ventanas. Entraron tres personas más. Primero un gordo calvo y sudoroso embutido en un traje que parecía una tienda de campaña y que avanzó como un paquidermo hasta ocupar el asiento junto a los nuestros, pero al otro lado del pasillo. Me recordó a Jesús Alcalde en tamaño pero pronto me di cuenta que superaba con creces el volumen de nuestro rival en la pesca de la mojarra. Llevaba un pequeño maletín que colocó entre sus piernas y, según se sentó, se sacó un pañuelo del bolsillo de la chaqueta para quitarse el sudor de la frente, lo volvió a guardar y resopló. Me pareció lo más parecido a un elefante barritando en la selva africana. Tras el gordo entró una pareja que se sentó frente al paquidermo. El hombre vestido impecablemente de pantalón de mil rayas y niqui de perlé y con el pelo engominado y un ridículo bigote y ella, de larga melena morena y con un pantalón más apretado que un traje de buceo y una blusa con dibujos de palmeras que no dejaba lugar a la imaginación a la hora de mostrar un busto compuesto por dos balones de playa de Nivea que asomaba a través de un escote vertiginoso. La blusa no contenía el empuje de las defensas que la madre naturaleza le había concedido y 83 un botón había sido desalojado del ojal por el efecto de una tensión que la prenda, a todas luces varias tallas inferior a la que su dueña necesitaba, estaba soportando con resignación. Identifiqué a la pareja fácilmente ya que la delantera de aquella dama superaba con mucho a la que Dani, Carlos y Txetxu Rojo componían en mi Athletic y la tenía fichada desde que les había visto la semana anterior tomando en Sanantolines unos cócteles en el Palas, donde al parecer estaban alojados. He de reconocer que los días siguientes busqué por la Ribera a la pareja con nulo resultado por lo que deduje que estaban haciendo turismo por los alrededores. La pareja se acomodó enfrente del gordo. De reojo vi como sus ojos salían de sus órbitas como si un elefante hubiera visto entre aquellas palmeras una charca de agua tras días de caminata por el Serengueti —aunque supongo que en el Serengueti lo que hay son baobabs— hasta que una furibunda mirada del caballero engominado me hizo apartar la vista de aquel oasis y comencé a conversar con mi amigo que sólo atisbaba a mirar por la ventana susurrando un lastimero «me estoy mareando» a pesar de que no había pasado ni un minuto desde la salida del tren desde la estación de Sopela. Yo era conocedor de su facilidad para el mareo desde que en una reciente salida a txipirones detrás de San Valentín con un bote que nos habían prestado acabó arrojando hasta la última papilla, por lo que estando sentado enfrente rogué a San Antolín que la cerveza acumulada en el estómago de mi amigo no fuera atacada por una súbita galerna. El trayecto hasta Plentzia de todas maneras era breve y sólo el calor de aquella tarde de setiembre y el traqueteo del tren provocaron que se fuera poniendo verde a medida que nos acercábamos a Urduliz. El último tramo del viaje hasta Plentzia pasaba por el túnel cerca de Giñebi (o Gañebi, según con quién hablaras) y por Ardanza Fue al cruzar el túnel, apenas cincuenta 84 metros de oscuridad en aquella casi noche de setiembre, cuando todo sucedió. El túnel nos engulló dejando en el exterior la luz del atardecer y en breves segundos se produjeron los siguientes hechos: primero fue un grito femenino, un segundo más tarde se oyó un sonido que me recordó a las plastadas que me daba amama cuando me pillaba en una travesura y casi simultáneamente un grito ahogado, esta vez masculino, seguido de un «mecagüenlaleche», todo ello mientras a mi izquierda y entre las sombras se producían extraños movimientos. Volvió la luz con la salida del túnel y la escena que contemplé me dejó estupefacto. La mujer se estaba abotonando el botón de la blusa —con gran esfuerzo, por cierto, porque, aunque el saber no ocupa lugar, hay otras cosas que sí lo hacen– mientras gritaba histéricamente mirando a su marido: —¡Ese cerdo me ha tocado el pecho! El cerdo no era otro que el gordo sudoroso cuyo moflete izquierdo —es decir el más cercano a mi asiento— estaba marcado en rojo con una mano que correspondía sin duda a la de la mujer. Pronto el moflete abofeteado junto con el derecho comenzaron a agitarse de forma acompasada merced a los vaivenes que el marido de la morena provocaba mientras agarraba con sus manos las solapas de la chaqueta del cachalote profiriendo, mientras salpicaba su cara con perdigonadas de saliva, un estentóreo: —¡Cerdo! ¡Le voy a partir la crisma! ¡Cómo ha osado poner su mano sobre mi mujer! Mientras la mujer sollozaba a la vez que se recomponía el busto, el gordo, que ya comenzaba a caerme bien tanto por el espectáculo gratuito que nos estaba regalando como por la osadía demostrada, comenzó a articular de forma entrecortada, algunas frases. 85 —Yo… yo… yo no me he movido. Estaba dormido… No se se… me ocurriría hacer tal vez ha sido uno de estos chavales… En este punto mi simpatía por el gordo desapareció. Ni yo ni mi amigo que ya estaba totalmente verde éramos capaces — salvo en sueños tal vez— de realizar osadía semejante delante de las mismas narices del marido. Lo cierto es que no tuve tiempo de proclamar mi inocencia porque la mirada del iracundo engominado se dirigía en exclusiva hacia aquella bola de sebo parlante manteniendo un puño levantado en gesto amenazante. —Ha sido usted que tiene cara de salido. Lo mejor es que se marche corriendo antes de que cometa una barbaridad… El tren estaba llegando a la estación de Plentzia y el gordo al oír aquella frase se levantó todo lo rápido que su humanidad le permitía, cogió su maletín, se incorporó y enfilo el pasillo en el que apenas cabía su tripa a la vez que volvía a meter la mano al bolsillo de la chaqueta en busca de su pañuelo porque el sudor le bajaba a chorros por la frente. No pudo seguir avanzando porque una figura le cortaba el paso en el pasillo. —¡De este vagón no sale nadie hasta que la autoridad lo permita! ¡Todos aquí junto a la puerta! Era efectivamente la autoridad, y más en concreto el pasajero que estaba sentado cuando entramos al vagón en Sopela. Al tener el rostro oculto por la gorra ni mi amigo ni yo habíamos reconocido a Peña, el alguacil. Pero las sorpresas no habían acabado aquella tarde. Un nuevo grito se oyó en el vagón que ya se acercaba a la estación mientras estábamos ya todos en pie siguiendo la senda que abría el paquidermo. —¡Me han robado!— y esta vez era el gordo inculpado de tener la mano muy larga quien bramaba. —Está loco este tipo —protestó el caballero engominado— es sólo una maniobra de distracción. 86 —Aquí habla solo la autoridad, que en Plentzia soy yo, el alguacil —sentenció. Un robo, si se ha producido, debe tener preferencia frente a cualquier otra investigación. Esta semana se ha producido uno en el mismo Palas en el que han sustraído a un cliente un billetero que llevaba en la americana. ¿Está usted seguro de que le han robado? —Soy viajante y me han abonado en la misma estación de Sopela una serie de productos capilares— explicó tartamudeando el interfecto. Doscientas pesetas en billetes enrollados y atados con una goma que he guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Juro… juraría que cuando he guardado mi pañuelo al entrar en el tren aún estaba en mi bolsillo… y ahora no está. —Señor alguacil —tomó la palabra sin autorización alguna el caballero del bigote— este hombre no puede demostrar que no se le cayera en la estación, suponiendo que la historia no sea una maniobra de distracción. —He dicho que aquí el que habla soy yo o ustedes, si yo les pregunto —respondió Peña mientras el tren iba reduciendo su velocidad y entrando en el andén de Plentzia. Los aquí presentes han entrado todos juntos en el vagón y no se han movido… salvo ese otro suceso que más tarde intentaremos aclarar también. En consecuencia, les voy a cachear para comprobar que nadie tiene ese supuestamente sustraído rollo de billetes atados con una goma. La mirada del hombre del bigote en cuanto oyó la palabra cachear pareció asesinar a Peña. No pude dejar de imaginar por un instante al alguacil cacheando a la voluptuosa morena que, recatadamente, había colocado su melena tapando sus volcánicos relieves. He de decir que yo había dejado de mostrar interés sobre aquella delantera porque los ademanes y la actitud de Peña me habían empezado a recordar a la actuación de Hércules Poirot resolviendo el Asesinato en el Orient Express, una lectura de verano que me había encantado y que había 87 alternado con las aventuras de Sherlock Holmes. Lo confieso: estaba disfrutando como un enano. —Será suficiente cachearle a usted, caballero, y a estos dos mozalbetes —continuó Peña mirando fijamente a mi amigo que a estas alturas parecía ajeno a la conversación que allí se mantenía —ya que la dama no porta, por lo que veo, bolso alguno ni bolsillos en sus pantalones. «Y lleva la ropa tan pegada al cuerpo como una calcomanía», hubiera añadido yo. Pero no era cuestión que quitar protagonismo a Peña en su papel de Poirot, pensé para mis adentros. Con el tren ya parado en la estación se produjo el cacheo. El caballero se dejó hacer no sin mascullar que era una vergüenza que se le tratara como un delincuente, y lo mismo mi amigo y yo. A lo bajines oí a Peña decirle a mi amigo «Creo que algo que has bebido te ha sentado mal, Groucho». —Agente, reconozco que pude errar en la sensación de ser tocada que tuve en el túnel, no quiero que en este momento en que este caballero esta preocupado por la pérdida de su dinero sea lo más apropiado perder el tiempo en más procedimientos, hace mucho calor aquí —y en este momento vimos que el jefe de la estación se acercaba a la puerta cerrada del vagón intrigado por la presencia de pasajeros que no abandonaban el mismo cuando ya no había nuevo viaje de regreso a Bilbao —y yo sólo deseo ir a mi hotel. —Bien, la realidad señor —dijo Peña dirigiéndose al gordo que se acariciaba el moflete que aún permanecía colorado— es que ni este caballero ni estos chavales tienen sus billetes, por lo que no debemos descartar que ese rollo atado con una goma que guardo en su bolsillo, decisión por cierto exenta de la más mínima prudencia, se le cayera antes de entrar en el tren en la misma estación de Sopela… —Pero yo tenía los billetes al entrar… —comenzó a protestar el comerciante de productos capilares al que ya imaginaba al día siguiente en Plentzia haciendo negocios donde Marti el peluquero, negocios a los que seguro se apuntaría Anton Piera, un plenciano de los habituales de la tertulia de la barbería y experto, al parecer, en negocios de todo tipo. —Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad —apostillé yo interrumpiendo a Peña lo que me valió una mirada de reprobación. —He dicho que aquí solo hablo yo —bramó Peña. —…es una frase de una novela de Sherlock Holmes que he leído este verano —balbuceé para justificar mi intromisión. —No interrumpa joven —dijo, y pareció que se quedaba meditando. En cuanto al otro suceso misterioso acaecido en este vagón dejo a criterio de la bella dama aquí presente si desea poner una denuncia o no. 88 La morena sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. La mía por supuesto que lo hizo. Fuera por esas miradas o por la decisión que el alguacil le exigía tomar, se ruborizó e, hinchando su pecho, comenzó a responder sin percatarse de que, nuevamente, el primer botón huía del ojal que lo aprisionaba en busca de la libertad. Mi mirada delatora provocó, para mi desgracia, la inmediata maniobra de recomposición de su blusa. —Yo también necesito salir ya —imploró mi amigo. Se hizo el silencio mientras la tensión se palpaba en el vagón. Peña miraba fijamente primero al gordo que lloriqueaba sonándose estentóreamente la nariz imitando perfectamente el barritar de un elefante y después a la pareja finolis. A nosotros no nos hizo ni caso. —Aquí han pasado dos sucesos enigmáticos en poco tiempo. Una mano sospechosa roza al parecer en la oscuridad a la dama, después otra mano parece que, en un momento indeterminado 89 accede al bolsillo de la americana de este caballero y sustrae un dinero que nadie, salvo su poseedor sabía que existía ya que a lo largo del trayecto nunca fue mostrado. Se ha acusado a alguien de provocar una maniobra de distracción. Por último he practicado un cacheo minucioso a los presentes y el pretendo rollo de billetes no está en los bolsillos de los presentes. Pues bien… Peña comenzó a elevar su brazo como si estuviera cargando una escopeta de balines de las barracas. Su brazo comenzó a descender lentamente mientras desplegaba su dedo índice. Parecía que fuera a disparar a un hipotético palillo para ganar un botellín de whisky, pero en las barracas los palillos siempre estaban mojados. Por eso yo tiraba a las bolas. Pero Peña era mucho Peña. —…pues bien, hay un lugar en este vagón donde ese rollo de billetes puede estar, mejor dicho, descartado lo imposible y por muy improbable que parezca, es el lugar donde debe estar. El dedo índice se acercó lentamente al punto de encuentro entre los dos senos de la dama, allí donde el botón pugnaba por ganar su libertad y se iniciaba aquel insondable abismo. Esta vez no fue un botón el que consiguió la libertad entre las convulsiones del pecho de la mujer —sin duda provocadas por el teatral gesto del alguacil y la cercanía del dedo acusador a su cuerpo— sino dos botones, momento en el que lucieron con todo su esplendor aquellas dos esferas perfectas aprisionadas por un corsé tan minúsculo en su tallaje como el resto de las prendas de aquella mujer. La pérdida de la compresión de aquellas glándulas en su punto de encuentro provoco que cayera al suelo un rollo de billetes que, a su vez, había estado perfectamente sujeto entre aquellos dos curvilíneos carceleros desde el instante en que se había practicado su robo en la oscuridad del túnel. Antes de que aquella mujer y su marido pudieran hacer frente a la acusación de Peña, el gordo, viendo que el billete rodaba por 90 el suelo del vagón se agachó veloz —es un decir— para cogerlo, momento en que se oyó un sonido como el de un globo al se deja escapar el aire. El sonido se vio acompañado del olor más infecto que imaginarse pueda. Dicen que la ventosidad de los hipopótamos tiene efectos equiparables a los de un gas y pueden matar a una persona. Yo estaba confundido. Aquel gordo vendedor de productos capilares no era un elefante, era un hipopótamo y con graves problemas de estómago por añadidura. El gordo masculló mientras se erguía: —Yo. Lo siento… he comido alubias y… El del bigotillo apretándose la nariz con dos dedos bramó: —¡Este tipo es un cerdo! La mujer, olvidándose por un instante de recomponer su blusa —de lo que yo me alegré profundamente— suplicó mientras se tapaba con ambas manos la cara: —¡Que abran las puertas de este vagón que me muero! Mi amigo no habló. Primero tuvo una arcada y al instante descargó con la fuerza de las cataratas del Niagara en mitad del circulo que componíamos los presentes toda la cerveza que había bebido aquella tarde. El jefe de estación abrió la puerta de aquel vagón justo cuando Peña a voz en grito exigía que me llevara a mi amigo del tren. Salimos corriendo sin mirar atrás dejando pendiente la explicación que, como en las novelas de intriga de Agatha Christie, merecía el final de aquel misterio. Mi mente deductiva imaginó como Peña había hecho sus deducciones: la pareja había visto en la estación la transacción entre el viajante y su cliente y decidieron que debían sentarse junto a él y aprovechar el túnel para cometer el robo. Eran posiblemente unos profesionales y tal vez Peña sospechó que eran también los autores del robo en el Palas. La mujer a la vez que con 91 17 una mano le daba un sopapo al gordo con otra metía la mano en su bolsillo para robar aquel rollo de billetes que ya había calculado quedaría perfectamente aprisionado y oculto entre sus pechos. Al salir del túnel ya se estaba abotonando la blusa y ocultando el rollo en una maniobra que era invisible para quienes éramos los testigos. Tal vez Peña atisbó en aquel escote, cuando el botón se soltó por segunda vez, el objeto robado a pesar de que la mujer estuvo rápida en recomponer su blusa. Y es cuando Peña decidió convertirse en una mezcla de Plinio, Poirot y Sherlock Holmes para formular de la manera más teatral posible —lo mismo que cuando regulaba el tráfico— la solución al misterio del vagón. Esta es la historia, como muchas otras protagonizadas por las gentes de Plentzia, historias que no deben ser olvidadas, como no olvidaremos aquellos viajes en el tren, aunque no fuera el Orient Express de mi admirado Poirot. Hay que recordar todas estas historias… o por qué no, imaginarlas o soñarlas. El lector juzgará qué parte de este relato es real y cuánto es producto de la imaginación del escritor. La verdad no importa cuando la imaginación nos permite soñar una historia y recordar a quienes nos dejaron y a los viejos amigos. Recordar Plentzia, su ferrocarril, sus calles, sus fiestas, sus gentes y sus historias es y será siempre un placer. LA ÚLTIMA ESTACIÓN Carlos Egia Recordar Plentzia, su ferrocarril, sus calles, sus gentes y sus historias es y será siempre un placer. L a verdad no importa cuando la imaginación nos permite soñar una historia y recordar a quienes nos dejaron. La verdad no tiene una sola dirección, lo mismo que las mareas. La verdad viene y va. Es como un tren que cambia de sentido cuando llega a la última estación. La verdad, en verdad, es que la vida es un paso pero en el camino hay muchos más. —¿Viaja usted sola? El revisor aparentaba ser mayor de lo que en realidad era. Los revisores, de hecho, siempre parecen ser mayores de lo que son. Debe ser cosa del uniforme, o quizás del bigote. —Esa es una pregunta un tanto impertinente, ¿no cree usted? ¿Acaso no puede una mujer viajar sola? El revisor plantó los pies firmemente en el suelo y se agarró con una mano al banco del otro lado para aguantar el tirón del tren al arrancar. —Solo quería asegurarme de que no esperaba usted a nadie —respondió—. El tren estaba a punto de salir, como puede ver. —Gracias por su interés —la mujer revolvió en su bolso para buscar unas gafas—, pero no esperaba a nadie, como también usted puede ver. —Me gusta saber qué personas viajan en mi vagón. Es mi forma de trabajar. Una cuestión de orden, supongo. Los viajeros son 92 93 mi responsabilidad, y quiero cumplir con ella de la mejor forma que pueda. —Una intención muy loable por su parte —la mujer se colocó las gafas para mirar de nuevo al revisor—. Ojalá que todos los empleados mostraran el mismo interés que usted. El hombre aprovechó que el tren había cogido algo de velocidad para soltarse y relajar un poco los pies. Ya que tenía las manos y los pies libres, se acercó a la ventana para colocarse bien el cuello y la chaqueta. —Puede parecer una tarea sencilla, señora, pero le aseguro que no lo es. Yo soy interventor, viajo dentro de los vagones. Llevar el tren está bien, claro que sí. Esperarlo en cada estación y hacerlo salir en hora, también —el revisor se ajustó la gorra—. Pero vivir dentro de él es otra cosa, no sé si me entiende. —Desde luego —contestó ella—. Y luego está la gente… —La gente, por supuesto —repitió él—. Los viajeros. Las personas como usted. ¡Qué digo yo! Todo tipo de personas, de toda condición. Eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Por eso mismo le he preguntado yo, precisamente, si viajaba usted sola. No se trataba de ninguna grosería por mi parte, válgame el cielo. No va con mi forma de ser. Ni con mi cometido, por otra parte. —Siempre viajo sola, caballero. De hecho, llevo sola desde hace mucho tiempo. Tanto tiempo que a veces ni siquiera me acuerdo. Estoy tan acostumbrada a la soledad que incluso me sorprendo cuando me preguntan por ello. De ahí mi reacción, señor. Espero que sea usted capaz de disculparme. 94 casualidades de la vida, es también interventor, como yo. Él es la pequeña parte de ella que aún conservo y eso me hace muy feliz ¿Tiene usted hijos? —Dios no quiso darnos hijos —respondió ella—. Supongo que sus razones tendría. Le gusta hacer las cosas a su manera, y yo nunca he querido perder la paciencia intentando averiguar sus motivos. El revisor hizo un evidente gesto de resignación, culminándolo con un suspiro eterno que elevó hasta el techo del vagón. Después lanzó una mirada a través del pasillo. Con la conversación se le había ido el santo al cielo. Le pasaba a menudo, sobre todo en los últimos meses. Pero, por suerte para él, todos los asientos estaban vacíos. La mujer le imitó y levantó un poco la cabeza para escudriñar hasta el último de los bancos del coche. —Parece que hoy viajamos solos —le dijo—. ¿No le resulta a usted curioso? —Efectivamente —el revisor se sacó la gorra y se pasó la mano por la cabeza—. ¿Es fiesta hoy? —A lo mejor es un día especial —contestó ella—. Usted es el profesional. —Es muy temprano aún —dijo—, pero incluso en los días de fiesta hay gente que coge el tren, sobre todo en una mañana tan soleada como la de hoy. No me gustaría que se me hubiera pasado algo por alto… —Sólo estamos usted y yo. —Y aún lleva usted el luto. —¿Me permite su billete? —Hay cosas que son para siempre. El amor —la mujer sonrió por encima de sus gafas—, y la muerte. El revisor volvió en sí bruscamente, se calzó la gorra y colocó los pies en posición. —Lo siento mucho —dijo el revisor—. Yo también perdí muy pronto a mi esposa. Ella, al menos, me dio un hijo que, —Con tanta conversación he olvidado hasta cumplir con mi trabajo. Le ruego a usted que me disculpe. 95 La mujer sonrió y buscó en su bolso hasta dar con la cartera. De allí sacó su billete, un pequeño rectángulo de cartón prensado verde prácticamente imposible de doblar. —Va usted hasta Plencia —dijo el revisor. —¿Le sorprende a usted? —Bueno… —dudó el hombre algo azorado—. Si le he de ser sincero, hubiera apostado a que se apearía usted en Las Arenas o, quizás, en Neguri, pero reconozco que no he acertado. No, señor —repitió moviendo la cabeza—. En absoluto. —No se apure —la mujer recuperó su billete ya marcado y lo guardó de nuevo en la cartera—. En realidad, no es nada sencillo saber dónde voy a apearme, se lo aseguro. A veces, ni yo misma lo sé. El revisor puso cara de extrañeza, pero no quiso seguir indagando. No era propio de un interventor porfiar con los viajeros para curiosear en sus vidas. Antes al contrario. La discreción es una de las virtudes a cuidar, lo mismo que la seriedad, el celo, la puntualidad, la pulcritud y una educación exquisita coronándolo todo. Incluso en las peores circunstancias, que a veces también se presentaban. Al fin y al cabo, el tren es de todos. Salían ya de Bilbao dejando atrás el apeadero de San Inazio. Era un buen momento para dejar entrar un poco de aire. Así lo hizo, pidiendo permiso simplemente al coger posición delante de la ventana. La mujer asintió, complacida. El revisor abrió una muy cercana y otra al final del vagón, con la intención de que hicieran corriente. El calor iba en aumento. Cuando terminó, el revisor sudaba con tanta evidencia que se sintió avergonzado. Se colocó bien la chaquetilla y guardó en su cartuchera el instrumento que utilizaba para perforar los billetes. Era una costumbre en él no soltarlo de la mano durante prácticamente todo el servicio, pero ese día era evidente que no iba a tener que utilizarlo. 96 Iba ya a despedirse el hombre, sin saber muy bien dónde ir o qué hacer, cuando la mujer le empezó de nuevo a hablar, como si ella hubiera estado en realidad muy lejos de los pensamientos del revisor y de sus problemas mundanos. —Yo soy de Plencia —dijo—, aunque hace ya muchos años que no vivo allí. —Plencia —repitió él—. Tenía que haberlo sabido. ¿De dónde iba a ser usted, si no? Qué torpeza la mía. —Le he sorprendido, ¿verdad? Es una pequeña trampa mía, debo reconocer. Plencia, si usted lo piensa bien, está más allá del tren. Es la última estación, y nunca mejor dicho. La vía termina justo en la orilla de la ría. Plencia está al otro lado. Hay que cruzar el puente. Siempre me ha parecido que esa era una idea que tenía algo de poético, aunque también es cierto que pueda resultar ridículo pensar en esos términos. Lo dejo a su elección. —Creo que lleva usted razón, señora. Yo no lo había pensado, pero se trata sin duda de una bonita reflexión, si me permite usted el atrevimiento. —¿Por qué no se sienta usted? No hay nadie en el vagón, como bien sabe. Soy una señora y voy a ejercer mi derecho a comportarme como tal y a exigirle que se siente usted conmigo. El revisor volvió a sonrojarse, aunque tenía bien claro que no se podía negar. Miró a ambos lados. Incluso miró al techo del vagón y después al suelo. Se quitó al gorra y se sentó frente a la mujer, aunque procuró no apoyar la espalda contra el banco, como si así quisiera dejar bien claro que aquella situación era del todo excepcional. —Desde luego, señora. Lo cierto es que me siento muy cansado —se excusó—. Cada día me resulta un poco más difícil que el anterior. 97 —La cuesta es cada vez más pronunciada. —Efectivamente —añadió el revisor—, y más aún desde que tengo que subirla solo, sin la ayuda de mi difunta esposa. ¿Me entiende usted? —Desde luego —contestó la mujer—, pero debe usted tener en cuenta que para mí prácticamente ha sido así desde siempre. Yo ya llevo mucho tiempo viajando sola. —¿Y se acostumbra uno? —En absoluto —afirmó ella—. Siento ser tan sincera con usted, pero no es posible acostumbrarse, como dice. Antes al contrario —la mujer estiró el cuello y cerró los ojos con pesar—. Cada vez es más difícil. —Me queda el tren —el hombre sonrió. —Es una suerte. —Y que lo diga. Somos como una gran familia, aunque desperdigada a lo largo de un buen puñado de estaciones. Aparentemente, cada uno lleva su vida. Coge el tren en su estación y se apea en su destino. Pero es precisamente el tren quien nos une. Se asombraría usted al saber cuántas de esas vidas se cruzan en estos vagones. —Lo sé —contestó ella—. Créame señor si le digo que entiendo muy bien lo que me está diciendo. Por ejemplo, ¿dónde conoció usted a su difunta esposa? —En el baile de Erandio —respondió él sin dudar—. Ella venía de Plencia y yo de Deusto. Nos encontrábamos allí todos los domingos por la tarde. ¿Cómo lo ha sabido usted? —Casualidad —la mujer se puso a mirar por la ventana—. Mi marido vino de muy lejos, pero también nos conocimos en este tren. Yo, como usted ya sabe, soy de Plencia. —Pero ahora vive en Bilbao —dijo el revisor—. Allí ha cogido usted el tren. 98 —Desde luego —la mujer se olvidó de la ventana—. Lo cierto es que no tengo una residencia fija, ¿sabe usted? Un día aquí y otro allí. No importa demasiado, al fin y al cabo. Lo importante, usted debería saberlo, es el viaje, y no la estación. Esas van pasando, como los años, uno detrás de otro, hasta que llegas a la última, ¿me comprende? —¿Y entonces? —Entonces vuelta a empezar —la mujer lanzó una carcajada—. Se cambia el maquinista de sitio y vuelve por donde ha venido. —Ya estamos llegando —anunció el revisor—. Esta es la parte más bonita del camino. Siempre lo he dicho, desde el primer viaje que hice en este tren, y no he cambiado nunca de opinión. Me gusta sobre todo cuando la ría aparece de pronto a nuestra derecha mientras el tren desciende suavemente entre los bosques, trazando curvas a izquierda y derecha, curvas suaves y melancólicas que te invitan a dejarte llevar, a olvidarte de todos los problemas, a sentarte después de un duro día de trabajo y compartir unas palabras amables con alguien como, por ejemplo, usted misma. Porque lo diferente de este último tramo es que ya lo has hecho todo. Llegas al final, no importa nada todo lo anterior. Viajeros y empleados somos iguales en este momento. Compartimos el mismo destino. —Es el final del trayecto —dijo ella—. El paisaje ha cambiado completamente. Ya no hay fábricas ni astilleros, los hemos dejado atrás. Ya no hay casi gente, ni aglomeraciones, ni ruidos, ni prisas… ¿no es eso precisamente lo que uno desea cuando está llegando al final? —Discúlpeme —dijo el revisor—. Tengo mucho calor. ¿Le importaría a usted que me quitara la chaqueta? Siento que no es suficiente con las ventanas abiertas, incluso ahora que entra el aire con toda libertad. 99 —En absoluto —contestó ella—. Asómese usted también y aproveche el momento. Ahora mismo se siente ya el viento que llega de la mar. —Sólo estoy algo mareado —el revisor sacó la cabeza por la ventana con precaución—. Ya siento en la cara la brisa que dice usted. Es fresca, pero también cálida y muy agradable. Hay algo más. Huele como el perfume que usaba mi mujer. Es curioso. Lo había olvidado hasta este mismo momento. ¿Cómo recordar algo así? No se puede recordar un olor si no es volviéndolo a sentir. Ahora mismo es como si ella estuviera a mi lado. Oigo incluso su voz a través del ruido del tren saltando sobre las vías —el revisor se calló durante un breve instante y volvió a mirar hacia dentro del vagón—. ¿Le parece a usted que estoy desvariando? Si es así, le ruego que me perdone. Debe ser por efecto del calor, que me presiona el pecho hasta el punto de no dejarme respirar con facilidad. —Es Plencia —repitió ella mientras le cogía de la mano para ayudarle a sentarse—, pero esta vez será algo diferente. No tenga usted miedo. Esta vez cruzaremos la ría en el tren. No será un viaje largo, pero sí muy placentero. Después, ni siquiera llegará a recordar nada. Todo será nuevo, como volver a empezar. Su mujer le espera al otro lado. Ya es hora de que los dos se vuelvan a encontrar. Esta vez para siempre. La mujer no contestó. Simplemente observaba cómo el revisor disfrutaba igual que un niño. Él tampoco esperó más. Se conformó al ver su gesto comprensivo y pronto se olvidó de ella para volver a sacar la cabeza por la ventana. Ni siquiera pensaba en cómo hubiera él amonestado, sin duda alguna, a quien hubiera sorprendido en semejante actitud, con el tren corriendo libremente hacia Plencia entre el peligro de los árboles rozando los vagones. Era un momento único. Pocos así había en la vida. —Fin del trayecto –anunció cuando el tren se metió entre los andenes de la estación de Plencia—. Debo ponerme la chaqueta y saltar al andén. Es mi obligación hacerlo el primero. —Siéntese usted —le ordenó la mujer—. No nos apeamos aún. —Pero es Plencia —protestó él—. Es la última parada. Debemos desalojar el tren. 100 101 18 BIOGRAFÍA DE RODEOS Aner Gancedo Jauregi Esta vez, para siempre. Digo siempre y nunca cumplo. El alcohol me sienta fatal y aun así me tiento sentado en el bar. No quiero potar solo quiero bailar, pero la jugada me sale mal y acabo en el metro de vuelta a casa, pensando que ya no estás ni estarás. Podría decirse que ya estoy en mi casa, pues paso tanto tiempo mirando a través de estos cristales que ya parecen lentes en mis gafas. Lo único que me queda de ayer son un poema y una resaca de las gordas. A veces, duermo los cuarenta y cinco minutos que cuesta llegar desde el Casco hasta Plentzia, pero cuando toca levantarse pronto para ir a Las Arenas, como hoy, solo el trayecto hasta Urduliz se me hace eterno. Cansado. Me deja pensando en todos mis fallos, como si estos fueran la definición de lo que soy. El fallo estuvo en creer que me dolía ser yo, cuando lo que duele es no saber qué es. 102 Cinco minutos dan para mucho cuando es lo único que tienes, como un niño hambriento que come su plato de comida más odiado porque su estómago ruge. En este caso, crujo yo, se abren grietas en mi cuerpo, para dejar paso a las palabras. Versos desgarrados, un mar de porqués, de decisiones que no tomé, y sí tomé, qué hubiese sido me carcome. No es difícil perderse, nadie pidió venir y aquí estamos todos, como toda la gente que iba sentada en ese mismo metro. Olía a nuevo, el rojo en los asientos brillaba, no había manchas de vómitos por el suelo. Me sentía la bicicleta que chirría en un trastero (recién comprado). Entre tanto pensamiento, el tren ya va por Bidezabal. La musa del rap no quiere bajar. Escucho y repito, pero ella no ama a cualquiera. Toda la vida entre líneas y ahora, solo curvas. ¿Por qué será tan difícil encontrarte? Puede parecer que todo lo que sale de mí se degrada. Como si el color verde y el olor a hierba desapareciesen, ahogando lentamente. Secándolo todo. Marrones y olor a asfalto mojado es lo último que me queda. Pero, ¿quién dijo que lo que sobra no significa? A veces me voy por las ramas, y otras me fumo sus flores. 103 19 En toda ocasión quise mejorar y al final todo del revés. Entre humo y polvo, gotas y el qué pasará; pasó lo que no tenía que pasar. No sé por qué volví a beber, sé que no me gusta, pero siempre acabo consumido. Cuando escucho la voz que sale por los altavoces, me bajo; va a ser un día largo. JAQUE MATE Ana Martínez C uando escucho la voz que sale por los altavoces, me bajo; va a ser un día largo. Fijo los ojos en el suelo, abrumado por lo que me espera y, al levantarlos, encuentro su rostro. Inesperado. Reprimo el impulso de acercarme por un hueco en el camino abarrotado de abrigos. Me detengo; total, ¿para qué? Han pasado veinte años. Es curioso verla en el mismo lugar. El tiempo, entonces, estaba vacío de prisa. No así el deseo, que tiraba de mí para llegar a la estación cuando quedaba con ella. Acuden a la memoria el abrazo, el beso, el cesto de la playa en el andén. Comenzaba el viaje. Sentada junto a ventana, apoyaba su cara en el cristal, con la mirada perdida en el paisaje, al compás del traqueteo del tren. Yo la miraba. Le recogía un mechón y lo apartaba detrás de su oreja. Aguantaba o disimulaba mi deseo. Cuando llegábamos a Sopelana, una riada de gente, cargada con sombrillas, niños y balones de playa, abandonaba el vagón. Nosotros bajábamos en la última parada. El tren se iba vaciando conforme avanzábamos. Nos acercábamos. Las manos, torpes e inexpertas, tropezaban con la cremallera o la hebilla del cinturón. Alguna mirada censora no aprobaba nuestros juegos y ella enrojecía. Nos deteníamos. Llegábamos al final. Nos gustaba el paseo de la ría hasta la playa. Siempre estaba tranquila. Corríamos para alcanzar la orilla y nadar hasta las boyas. Al salir del agua, otra carrera hasta tender, exhaustos, los cuerpos al sol. Después, los bocadillos de tortilla con arena y la partida de ajedrez. Lo traía en un estuche plegable y dentro, entre gomaespuma troquelada, iban colocadas todas 104 105 20 MI VIEJO las piezas. Aún recuerdo el olor a madera de cedro, cuando lo abría. La radio portátil hacía las veces de reloj. Me dejaba ganar. Nos reíamos a carcajadas. Al atardecer, la puesta de sol, los pies colgados en el rompeolas. Nos hacíamos fotos. Recuerdo el sabor a sal, las promesas y el adiós. Está más bella que antes. Una vez, de regreso a casa, perdimos el tren. Idoia Barrondo «Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir» Jorge Manrique U na vez, de regreso a casa, perdimos el tren. Todavía resuenan en el andén nuestras carcajadas. Salgo del vagón y me cuelgo la mochila del hombro. PLENTZIA, leo; entro de golpe en un déjà vu, he vivido esto antes, no una, sino mil veces. Huelo los billetes de tren de cartón duro, siento su tacto áspero. Voy dando saltos, de la mano de aita. Miro entusiasmado el brillo de las vías. Hace mucho tiempo de aquello. Cruzo el puente, cabizbajo. Tengo fríos el cuerpo y el alma, no sé cuál me hiela con más ahínco. Recordaba un puente de piedra y el moderno diseño me despista, me gustaba más el viejo, robusto, como las manos de los marineros. Como la voluntad de mi viejo. Las noticias de las inundaciones y del derrumbamiento del puente llegaron hasta Argentina y a punto estuvo de volar a su pueblo natal; qué lástima, no hacía más que repetir, qué lástima. Pero el corralito se lo impidió y ahogó la pena desde la distancia, con alcohol. Avanzo ausente, con andar perentorio. Sin esperarlo, un cosquilleo agradable sustituye a la tristeza. Será el olor a salitre, pienso. No, son los colores pastel. La ría de Plentzia es una acuarela de trazos imprecisos, pinceladas tímidas de bruma difuminan los colores de las barcas. Relindo, murmuro. Voy a girar a la izquierda, hacia el paseo que discurre paralelo a la ría, pero un tañido repentino me sobresalta y recuerdo lo que significa sentirse un niño feliz. Con el sonido de las campanas, mi cabeza se llena de detalles: chicles, palos, pantalones cortos, 106 107 balones, Legos, bocadillos de chorizo, chocolate con churros. Perros y caracoles. Recobro de pronto mi vida entera. Miro el reloj, lo que he venido a hacer puede esperar. Decido adentrarme en el pueblo, atraído por el embrujo de las campanas. Asciendo una cuesta empedrada; es curioso, los edificios huelen a mar. En realidad, todo huele a mar desde que salí de la estación. Arriba se alza la mole de piedra: la iglesia es más grande que cuando era chico y se me ocurre que tendría que ser al revés, de niños todo es inmensamente más grande. En esta misma plaza –que ahora está vacía–, jugábamos mis primos y yo; a veces, nos colábamos por las huertas zagueras de las casas solariegas a rescatar los balones. Es extraño, parece que aquello nunca sucedió, que yo jamás estuve aquí. Sin embargo, puedo oír sus risas, las mías, a mi tía regañándoles, a mi ama cantando, con su pañuelo y sus gafas de actriz de Hollywood. Dejo la mochila sobre una mesa y aspiro el aire marinero. Pido un té en el único bar que está abierto. ¿Negro, verde, rojo, con leche, con limón, con canela?, me pregunta el camarero. Un té, sólo quiero un té. El sol asoma entre las nubes. Paso bajo el Arco de Santiago. La villa se desprende poco a poco de la somnolencia. Me subo las solapas de la cazadora y me detengo en un punto del paseo. Bajo las escaleras de piedra y me siento. Durante unos instantes, dudo, pero he venido de muy lejos, tengo que hacerlo. Abro la mochila y saco la urna con premura, no quiero que el momento se demore más de lo estrictamente necesario. Esparzo las cenizas en el agua. Qué poco ocupa un cuerpo, pienso. Lo despido con desamparo, Agur, viejo; qué solo me dejaste acá. que se haya tenido que convertir en polvo para que le haya llegado mi agradecimiento. Me disculpo, lo siento, lo siento mucho. Te lo tenía que haber dicho mucho antes. Eskerrik asko, viejo, por quererme así. Me acerco hasta el puerto, pero no consigo ubicarlo en mi infancia y, un poco decepcionado, camino hasta la playa, que sí reconozco. El sonido de las olas, las estrías de la arena, los graznidos de las gaviotas; ¿saben?, yo venía acá de chico, es el pueblo de viejo, les digo. Me siento y cojo un puñado de arena, dejo que se me escurra entre los dedos. Miro el mar, tal vez aita haya llegado ya hasta allí. Cruzo el puente nuevo hacia la estación. Sigue sin gustarme. En el moderno andén, mientras espero al metro, cierro los ojos. En el tren de mi niñez, mi viejo me agarra una mano en los asientos de madera; con la otra, sujeto con fuerza el balde, del que sobresalen una pala y un rastrillo. El traqueteo me reconforta, me gusta el chirrido de las ruedas cuando frena. Me encanta viajar en tren. Aita, ¿cuánto queda?; aita, ¿cuándo llegamos? Abro los ojos. El viejo tren se ha ido, como mi viejo. Llega el metro. Va a ser un largo viaje de regreso. Fue un buen hombre. Me educó con descuido, improvisando, con un amor tenaz, casi salvaje. Ahora se lo agradezco. Es triste 108 109 21 ABANDONO Itsaso Ostaikoetxea Llamó a la puerta. No fue Pablo quien abrió, pero apenas reparó en ello hasta que no entró en la casa y pudo comprobar que no era la suya. Un desconocido la miraba esperando una respuesta; evidentemente, él vivía allí y ella se había equivocado. Salió y el hombre cerró la puerta con una amable sonrisa. V Cuando llegó, Bilbao le recibió con una incesante lluvia, de la que la ropa de verano no podía protegerle. No había ningún taxi en la parada, así que, aunque estaba cansada, decidió andar hasta la estación. No estaba demasiado lejos y pudo coger el último tren, el de las once. Se asustó. Miraba una y otra vez el indicador el sexto piso y, apoyada en la pared, esperaba. Perpleja y confundida, bajó uno a uno todos los pisos buscando una explicación que no encontró. En el portal, indagó en los buzones y ni su nombre ni el de él figuraban en ninguno. ¡Pero vivía allí! Volvió a la calle y, desde fuera, contó una y otra vez el número de pisos del edificio. La luz de una ventana la mantuvo hipnotizada, sin descubrirle la verdad, mientras la lluvia y la noche la cubrían. Subió de nuevo. Iba a volver a empezar. Pero esta vez, no se atrevió a llamar al timbre La noche oscurecía. Puntitas de luz, gotitas brillantes se iban encendiendo al otro lado del cristal de la ventana y, casi por sorpresa, había llegado a Plentzia. La angustia la apresó. Si hubiera podido hacer un esfuerzo y pensar… Pero el cansancio, el frío y el hambre la dominaban y crecía la confusión alrededor de aquel misterio. Cruzó el puente, imaginando la cara de asombro de Pablo al verle después de tanto tiempo. El pantalón y la camiseta se le pegaban al cuerpo, los paquetes parecían multiplicarse y la maleta pesaba cada vez más. Sus pies descalzos, bajo las tiras de las sandalias, estaban mojados y sentía correr por la espalda el agua fría que caía del pelo empapado. Le temblaban las piernas y le costaba trabajo dejar de tiritar; además, estaba hambrienta. Cogió el móvil. ¡Tenía que haber empezado por ahí! Marcó despacio, casi con religiosidad. Con una enorme emoción, aguantando la respiración, esperó unos segundos hasta oír la voz de una mujer. Entre sollozos, intentó a explicarle lo ocurrido. Pero, ¿qué le decía ella? Trató de escuchar algo que le repetía: «el número marcado no pertenece a ningún abonado», «el número marcado no pertenece a ningún abonado»… ¿Qué estaba pasando? Intentó marcar de nuevo, pero se agotó la batería. a a ser un largo viaje de regreso, pensó. Después de dos años dando vueltas por el mundo, volvía a casa. La propia ansiedad le sirvió para soportar los continuos cambios de vuelos, las interminables horas de espera en los aeropuertos y, por fin, el último trayecto en autobús. La certeza de que cumpliría su palabra, de que estaría esperando su regreso y la proximidad de su abrazo, le alentaban. Una ducha caliente y una buena cena la pondrían como nueva. Hasta entonces, había sido una pieza en una cinta transportadora 110 dejándose llevar. Una pieza en mal estado, mojada y arrugada, deshecha, casi rota, esperando ser reparada. No sabía cuánto tiempo estuvo mirando al vacío oscuro, tan solo roto por el piloto del ascensor que la vigilaba. Aquello se alargaba como la eternidad del infierno Lloró amargamente, 111 hasta quedarse dormida en los peldaños de la escalera. No fue un sueño relajante. La ropa húmeda la mantenía pendiente de sí misma. Todo era tan estúpidamente ridículo que casi producía risa y, sin embargo, no tenía ganas de reír. Un miedo atroz, torturante, le perseguía por un laberinto absurdo, sin salida. Tenía que hacer algo. Tratar de organizarse. Calmó el hambre con unos dulces y sacó ropa seca de la maleta para librarse de aquel maldito frío. Se puso una falda, un par de jerséis arrugados y unos calcetines. Sentía que debía de tener un aspecto horrible. Con lo sentidos bloqueados, ausente del mundo y aferrada a su maleta, caminó sin rumbo por las calles del pueblo, antes acogedor, ahora amenazante. Las gentes le clavaban sus miradas interrogantes. ¿Qué podría decirles? Era inútil contar con su ayuda. La vida había continuado sin ella y nadie parecía haberle echado de menos. En su refugio, invadida por el agotamiento, sin tratar de explicarse nada, desterrando toda clase de sentimientos y obligándose a no pensar más, se abandonó al sueño de nuevo. Pablo, sus padres, hermanos, otros familiares y amigos bailaban apretados en un pequeño escenario de títeres. Sus cuerpos eran de madera y un enorme ser con muchos brazos los manejaba. De pronto, el decorado prendió en llamas y los espectadores, como pompas de jabón, estallaban y desaparecían. El gigante lloraba de rabia y del interior de un viejo baúl sacó una muñeca igual a ella, a la que, ebrio de furia y locura, hacía bailar sin parar. Su cuerpo extenuado iba perdiendo los miembros. Agotada, destrozada, trataba de librarse de aquellos hilos opresores. En un bordillo soleado, se sentó a esperar, ¿qué? No lo sabía; tal vez, que un policía viniera a buscarle. La idea cruzó como un relámpago por su mente: ¡una comisaría! Buscó nerviosa el pasaporte. Pero… ¡los datos estaban en blanco!, ¡de su identidad solo quedaba una antigua fotografía borrosa! No sintió nada. No podía. Cerró los ojos y se dejó acariciar por el calor del sol. La gente, al pasar, dejaba monedas sobre su falda. Una mano en el hombro la despertó. Su corazón comenzó a latir desesperadamente. Todo se fundía. Imágenes del sueño se agolpaban en su mente y aquel señor, el que abrió la puerta de su casa hacía unas horas… ¡Era el gigante! Un grito ahogado por la angustia trató de salir de su garganta. Escapó corriendo escaleras abajo, hasta llegar a la calle. El día era espléndido, aunque era todavía temprano y el suelo aún estaba mojado. El sol lucía en un cielo azul y olía a primavera. Se sentía protegida, era un buen presagio. Vagando entre calles vacías, trató de serenarse. Pero, poco a poco, se iba apoderando de ella una amarga sensación de soledad y desamparo que anulaba su ánimo. ¡No sabía qué hacer! 112 113 22 UN RELÁMPAGO Igone Dorao L a gente, al pasar, dejaba monedas sobre su falda. Eran muy valiosas para ella, le aportaban la fortaleza que necesitaba. Sin riquezas, se sentía rica; sin normas, libre y bella. Así de fácil le resultaba sentirse afortunada. No le costaba mucho ser feliz, sabía dónde encontrar la felicidad: en las letras y los versos, en las pequeñas cosas, en las experiencias cercanas de la gente cotidiana. Vivía con amor, con empeño. Con vigor alocado. Esperaba al tren que le llevaría a casa, con los bolsillos llenos y una sonrisa en la cara. Cuando llegó, en un asiento del último vagón, contó las monedas; había algún que otro billete y la suma no era nada desdeñable, había reunido bastante más de lo habitual. Desbordada por la alegría, no se había dado cuenta de que no viajaba sola: un hombre no quitaba ojo a su sonrisa, a su cara de satisfacción y a sus gestos de victoria. Guardó el dinero de forma sutil, fingiendo seriedad. Le devolvió la mirada al desconocido y éste le sonrió de forma amable y educada. Respiró hondo, se calmó y pensó que hacía mucho que no se daba un capricho. Se le antojaba ir a una pastelería, a pedir de todo: un zumo de naranja, un café y un pastel; su preferido era el relámpago con una capa blanca por encima. Con el traqueteo del tren, se durmió pensando en el desayuno del día siguiente, y en la última estación, le despertó el rugido de su estómago. Había llegado a Plentzia. Comprobó que su dinero seguía en el bolsillo y se dio cuenta de que el señor de rostro amable se reía de la situación. Soltó una carcajada y lo invitó a un café. Porque, para ella, compartir experiencias era lo más importante. Todo indicaba que el día acabaría de una forma inmejorable. 114