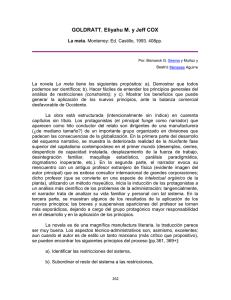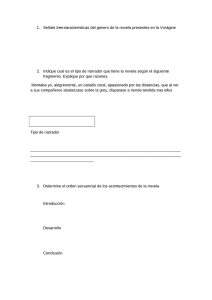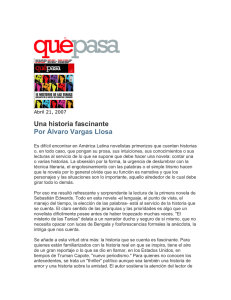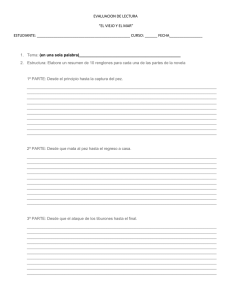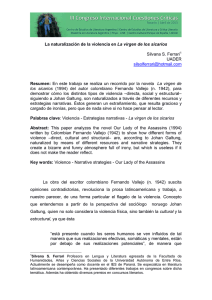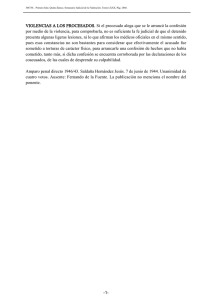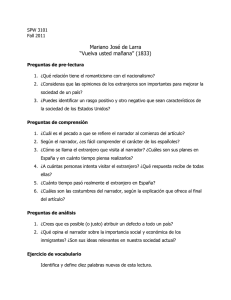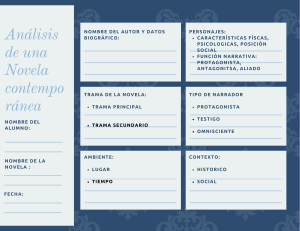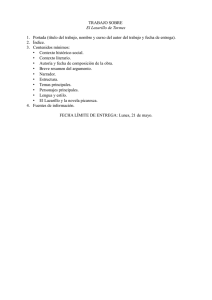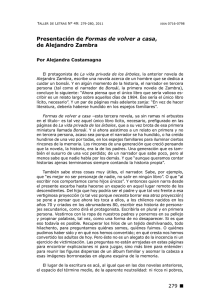Seminario de Literatura Hispanoamericana Contemporánea Dra: María de Alva Alumno: Joel Alejandro Zapata Hernández Matrícula: A00802915 Seminario Final La Confesión y la Parodia en La Virgen de los Sicarios 1. Introducción A través de la novela La Virgen de los Sicarios Fernando Vallejo ofrece una construcción y una interpretación de una realidad determinada. Durante el transcurso de las páginas el lector encuentre una deformación de distintos aspectos y escenarios que en la novela se abordan. La manera en que Fernando Vallejo muestra el ambiente en que se desarrolla su novela es usando un narrador protagonista que, lejos de limitarse a relatar su historia, interactúa con los personajes de manera distante e indirecta y, sobre todo, con el lector de una manera directa, haciendo preguntas y afirmaciones en un especie de diálogo que acerca al observador más íntimamente a los acontecimientos, como si fuera también un personaje de la historia, o mejor dicho, de la confesión que hace el protagonista en la que el lector asume un papel similar al de alguien que solo escucha. Es a través del diálogo entre el narrador y el lector, o mejor dicho, del discurso del narrador, que Fernando Vallejo ofrece su visión y su perspectiva de varias temáticas insertas en la obra. Entre los diferentes temas que se tratan en la novela están la religión y el espacio urbano, representados en la historia de una manera rayana en lo grotesco o caricaturesco. El objetivo de este seminario es analizar el discurso del narrador realizado como una confesión y cómo a través de dicho discurso de cabida a la parodia y lo grotesco para deformar los tópicos de la religión y la urbanización. 2. Marco Teórico 2.1 La Confesión Una característica de cualquier relato es que el narrador, la voz narrativa, relatará la historia desde una perspectiva. A través de la mirada de uno de los personajes (o de varios) la voz narrativa relatará los acontecimientos, favoreciendo posturas o inclinaciones (Pimentel 7). Esta voz narrativa es la base de la narración. En ella la historia encuentra los fundamentos de la relación causa-efecto que rige el accionar de los personajes (Tacca 64). Generalmente se hablan de tres tipos de narradores: primera persona, segunda persona y tercera persona. El tipo de narrador usado en un texto dependerá del protagonismo que tiene en la historia y de la manera en que tiene acceso a las emociones y pensamientos de los personajes. Sin embargo, el tipo de narrador no es lo único que define a la voz narrativa. La manera en que el discurso narrativo está enunciado también tiene gran importancia. Sumamente relacionado con el narrador en primera persona aparece el discurso narrativo conocido como la confesión. María Zambrano señala que la confesión tiene similitudes con otros géneros literarios como la novela o la poesía. Sin embargo, posee características que le permiten ser un género por sí solo. Entre sus características están aquellas que tienen que ver con la intención del narrador. Mientras que en una novela el objetivo es narrar, en una confesión (que también es relato) la meta es liberarse de la historia porque se le ha vuelto insostenible (25). En una novela el narrador, de alguna forma ha aceptado su realidad o se ha resignado a la misma, lo que no sucede primeramente en una confesión, que busca en primera instancia una especie de rendención. Judyta Wachowska1 señala, citando a Philppe Lejeune, que una novela autobiográfica es un “relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (2). Una confesión que comparte estas características, tiene además la cualidad de que en ella el que confiesa no solo busca liberarse sino aclarar su inocencia en algo de lo que se le acuse o explicar el porqué de sus acciones (Wachowska 3). "Lo que diferencia a los géneros literarios unos de otros, es la necesidad de la vida que les ha dado origen. No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino por necesidad que la vida tiene de expresarse" (Zambrano cit. en Llevadot 1) y probablemente es en la confesión donde la vida tiene mayor necesidad de expresarse, porque en una confesión la literatura se vuelve el lugar de la experiencia y no solo una reproducción de los acontecimientos. La verdad de la que trate una confesión debe ser producida en y por la misma escritura (Llevadot 3). Con esto se puede apreciar a la confesión como un género literario en donde la narración no es lo único importante sino también su aspecto de brindar al que confiesa un espacio de desahogo y libertad. 2.2 La deformación a través de lo grotesco y la parodia Como se mencionó en el apartado anterior, la confesión es un espacio donde el narrador busca libertad y redención. Por eso no es raro encontrar en las confesiones tonos La página web de donde se obtuvo está información, al parecer, ha caducado. El nombre del artículo es: “En torno al género literario de la confesión” 1 o estilos narrativos que provoquen exageraciones o deformaciones en las representaciones o recreaciones que se hagan en ella. El tono de lo grotesco es uno de estos tonos. Se considera a lo grotesco como el punto situado a medio camino entre lo trágico y lo cómico. Una representación grotesca puede tener tintes burlescos y caricaturescos o lúgubres y tétricos (Carriedo 3). Un aspecto muy relevante relacionado con lo grotesco es su influencia, no tanto en los juicios que surgirán tras la lectura, sino en las emociones que produce: En este sentido, cabría pensar en una nueva forma de categoría retórica: la de las «figuras de emoción o de sensación» (2010:33), capaces de suscitar no sólo un juicio de valor racional, o una interrogación de orden moral respecto al mundo, sino también de causar en el lector un primer impacto emocional capaz (Carriedo 4) En otras palabras, lo grotesco tal vez pueda contribuir en la formulación de juicios y opiniones, pero su efecto concreto estriba en las sensaciones que produce, en los efectos de burla o de repudio que pueda generar en el lector. Además de lo grotesco y sumamente relacionado con él, aparece la parodia, la cual se considera un tropo literario que sirve para ridiculizar (Sklodowska 10). La parodia también tiene la cualidad de situarse en un punto medio, y para ello hace un gran y excelente uso del lenguaje irónico: “el lenguaje de la ironía permite mediar entre el deseo y la experiencia, entre lo real y lo ideal” (Sklodowska 25). Con esto se aprecia las características de la parodia y lo grotesco de deformar las realidades que en una obra se plasman para mostrarla de manera diferente y alcanzar objetivos distintos. 3. Análisis 3.1 La Confesión y la voz narrativa en La Virgen de los sicarios La novela La Virgen de los sicarios es una obra narrada en primera persona que promueve una interacción entre el narrador y el lector parecida a la que habría en un diálogo, en un momento en el cual una persona habla y el otro escucha. La Virgen de los Sicarios es, más que una historia, una conversación o, más exactamente, una confesión en la cual el protagonista, en diálogo con el lector, muestra los sucesos de su vida junto a joven sicario que se ha quedado “desempleado”. En este diálogo-confesión el narrador acerca al lector a la historia desde los primeros instantes: ¿Pero que les estaba diciendo del globo, de Sabaneta? Ah, sí, que el globo subió y subió y empujado por el viento, dejando atrás y abajo los gallinazos se fue yendo hacia Sabaneta. Y nosotros que corremos al carro y ¡ran! Que arrancamos, y nos vamos siguiéndolo por la carretera en el Hudson de mi abuelito (Vallejo 6). Este pasaje ilustra la manera en que está contada la historia en esta novela. No se trata de historia completamente lineal, ni de un narrador personajes que desaparezca de la trama, y se inserte fuera de ella para hacer sus comentarios e interpelaciones al lector. Éstos ocurren en el mismo plano narrativo, por lo a que la narración, aunque en prosa, se le confiere un aspecto más cercano a la confesión que al de una novela, entendiéndose ésta como un relato. Así como el narrador se dirige directamente al lector, también lo hace hacia otros personajes, a pesar de que en el tiempo presente ya no están cerca: La humanidad necesita para vivir mitos y mentiras. Si uno ve la verdad escueta se pega un tiro. Por eso, Alexis, no te recojo el revólver que se te caído mientras te desvestías, al quitarte los pantalones. Si lo recojo me lo llevo al corazón y disparo. Y no voy a apagar la chispa de esperanza que me has encendido tú. Prendámosle esta veladora a la Virgen… (Vallejo 14). Esta cita está enunciada en el momento “presente” de la narración, lo que sugeriría que Alexis, en una novela común, pudiera oír o enterarse de lo que se está diciendo. Por lo cual, se supondría que el personaje de Alexis está vivo y, aunque pudiera estar distante en el espacio y el tiempo, podría enterarse en algún momento de estas interpelaciones hechas hacia él. Sin embargo, conforme se avanza en la novela se descubre que Alexis está muerto. Por tanto, la conversación que se intentó establecer con él ya no entra en el ámbito de una narración común. Necesita entrar en otro discurso. La confesión cumple con las condiciones necesarias para que esto se dé, ya que no exige al relato de la confesión estar situado en una temporalidad clara. Más bien, la temporalidad en una confesión es complicada de aprehender. Además del caso de Alexis, también se aprecia un intento de conversación que hace el narrador a su abuelo, el cual ha fallecido hace ya muchos años: Corríjame si yerro. Abuelo, por si acaso me puedes oír del otro lado de la eternidad, te voy a decir qué es un sicario: un muchachito, a veces un niño, que mata por encargo. ¿Y los hombres? Los hombres por lo general no, aquí los sicarios son niños o muchachitos… (Vallejo 7) Además de estas características en que el lector se siente cuestionado o en un diálogo directo con el narrador, y de observar las interpelaciones hechas por el narrador hacia personajes que ya no existen. Se ha mencionado el sentimiento de derrota y sofocación que en una confesión están presentes por parte del que confiesa con respecto a la vida. Este sentimiento también está presenta en La Virgen de los sicarios pues son constantes las alusiones a la muerte como algo cercano y se disminuye la gravedad que normalmente se le asocia, para enfatizar un sentimiento de tristeza y desolación. Y qué más da que nos muramos de viejos en la cama o antes de los veinte años acuchillados o tiroteados en la calle. ¿No es igual? ¿No sigue al último instante de la vida el mismo derrumbadero de la muerte? Me lo iba diciendo para tratar de no pensar, pensando por entre el gentío que tenía que encontrar en una iglesia (Vallejo 84). Es la muerte lo que vuelve insostenible la vida para el narrador, no solo la muerte que ronda por las calles, sino también y, sobre todo, la muerte de Alexis. A partir de ese momento el sentimiento por parte del narrador de no poder con el peso de la vida o de sentirlo insoportable se vuelve más que evidente: En los días que siguieron mi nombre dicho por Alexis en su último instante me empezó a pesar como una lápida. ¿Por qué si durante los siete meses que anduvimos juntos pudo evitarlo tenía que pronunciarlo entonces? ¿Era la revelación inesperada de su amor cuando ya no tenía objeto? (Vallejo 86). Con estos dos pasajes se vislumbra como la vida se ha vuelto insoportable para el narrador, como la muerte se ha vuelto parte de su cotidianidad, pero no como una liberación o como un finiquito, sino como un sentimiento de derrota y tristeza. Con esto se puede apreciar como la confesión como género literario brinda una adecuada perspectiva para entender la manera en que está relatada La Virgen de los sicarios. 3.2 La deformación en La Virgen de los sicarios La confesión que hace el narrador de esta novela le brinda la posibilidad de intentar escapar de su frustración y de interactuar libremente con personajes que ya no existen como con el lector, oportunidades que brinda la confesión como género literario. De hecho, los escenarios grotescos y deformados contribuyen a aumentar la sensación de frustración por parte del narrador, de nombre Fernando. Estas libertades presentes en este tipo de género propicia en la voz narrativa tenga la oportunidad de la construcción y/o alteración de las situaciones y escenarios que en una obra se plasman. En La Virgen de los sicarios la voz narrativa se permite deformar y desfigurar varios aspectos muy importantes en la cultura latinoamericana y, sencillamente, mostrarlos de una manera que no los exalte. Son numerosos los aspectos culturales que en esta novela son objetos de desfiguración y/o caricaturización. Entre ellos podemos mencionar la religión como práctica social y cultural, el sicario como delincuente y, por ende, ligado normalmente a figuras de maldad, fuerza y machismo, los espacios urbanos, entre otros. A continuación se analizarán dos de estos aspectos para mostrar cómo, en La Virgen de los sicarios, a través de la parodia y lo grotesco se exhibe de una manera cómica, ridiculizada y/o deformada algunos elementos de la cultura latinoamericana. Los dos aspectos a analizar serán la religión como práctica cultural y los espacios urbanos. 3.2.1 La religión deformada en La Virgen de los sicarios La religión, no como doctrina, sino como práctica social y cultural es uno de los temas que más se aborda en la novela de Fernando Vallejo. Son constantes las alusiones a diferentes advocaciones2 de la Virgen María, el uso de escapularios, tres en el cuerpo: cuello, antebrazo y tobillo (Vallejo 15), visitas a diferentes parroquias, etc. A lo largo de la novela se aprecia una deformación paulatina de la religiosidad practicada por el narrador y por las personas de Medellín y Sabaneta. A través de su voz se aprecia al principio una práctica religiosa que podría considerarse fiel a la reglamentación oficial, que después se revelará como una construcción del individuo y de la comunidad, construcción que no sigue necesariamente los lineamientos oficiales. Es sabido que en América Latina la religiosidad popular ha propiciado la adaptación de los credos a las necesidades personales, pues las religiones han sido apropiadas y modificadas para cualquier fin que quisieran sus seguidores. Al principio de la historia la religión aparece, como se mencionó, de acuerdo a las normas oficiales. Nosotros teníamos uno (un imagen de Cristo) en la sala; en la sala de la casa de la calle del Perú de la ciudad de Medellín, capital de Antioquía; en la casa donde yo nací, en la sala entronizado o sea (porque sé que no van a saber) bendecido un día por el cura (Vallejo 6). Se puede vislumbrar en este pasaje una práctica sumamente común en la cultura popular latinoamericana (y seguramente mundial) en cuanto a la manera de vivir la religión católica. Es normal el uso de imágenes benditas como adornos en las salas o recámaras. No tardará el autor, sin embargo, en hacer uso de la parodia para deformar el tema de la religión. Advocación es el nombre que se le da a las diferentes representaciones (apariciones) de la Virgen María dentro del lenguaje católico. 2 Le quité la camisa, se quitó los zapatos, le quité los pantalones, se quitó las medias y la trusa y quedó desnudo con tres escapularios, que son los que llevan los sicarios: uno en el cuello, otro en el antebrazo, otro en el tobillo y son: para que les den el negocio, para que no les falle la puntería y para que les paguen (Vallejo 15) En la ortodoxia católica (entiéndase “ortodoxia” como lo que es correcto dentro de esta religión) se acostumbre y se invita a usar medallas y escapularios al cuello para recordar la fe. En la novela de Vallejo se habla de tres, uno de ellos colocado en un parte del cuerpo (los tobillos) que por su cercanía al suelo podría considerarse sacrilegio. Los objetivos por los que se colocan tres escapularios los sicarios son muy distintos, incluso opuestos, a los que invita la religión oficial. Además, los escapularios quedan al descubierto en un pasaje erótico y homosexual3, lo que contribuye a aumentar el aura de parodia presente en la escena, además de empezar a conferir un tono grotesco a la narración. Poco después Vallejo expone en la novela a las parroquias y templos como sitios que no solo están destinados a ritos o celebraciones religiosas. Son un sitio de paz, de retiro, en donde no necesariamente importar creer en lo sagrado, o respetar las normas doctrinales: La presencia de tantos jóvenes en la iglesita de Sabaneta me causaba asombro. Pero ¿asombro por qué? También yo estaba allí y veníamos a buscar lo mismo: paz, silencio en la penumbra (Vallejo 52). Este pasaje ofrece uno de los ejemplos que el narrador usa como muestra de una religiosidad adaptada. Poco después, propone una teología que desafía la doctrina católica La Iglesia Católica mantiene una postura de rechazo a las relaciones sexuales meramente placenteras y también a las homosexuales. 3 de la Trinidad, a la cual considera “orgía”, previamente increpando a Cristo no hacer nada por rescatar a las iglesias de los comerciantes de drogas y sicarios (Vallejo 53-54) en una representación grotesca (y además con tono de blasfemia) sobre el fundamento de la fe católica. Finalmente se hablará de las parroquias de una forma decadente. El pasaje anterior que aborda la presencia de drogas y sicarios en el interior o las inmediaciones de los templos sugieren ya este aspecto de sitio abandonado (en el sentido de que ha perdido el uso original para el que fue hecho o completamente expuesto a los crímenes: …Llevaba el radio prendido cacariando, el asqueroso, cuando tras la noticia de otra matazón dieron la de ésta: que dos víctimas más, inocentes, de esta guerra sin fin no declarada, habían caído acribillados en el atrio de la iglesia de Aranjuez cuando se dirigían a misa, por dos presuntos sicarios al servicio del narcotráfico (Vallejo 45) Nuevamente aparece un elemento de religiosidad, la parroquia, representado de una forma grotesca, desfigurándose, además, un evento solemne dentro de la doctrina católica. El hecho de que las personas sean ejecutadas precisamente en el momento en que se disponían a ir a escuchar misa aumenta el aura grotesca y degradante que emana de la manera en que la religiosidad es mostrada en esta novela Con todo lo dicho anteriormente sobre la religión desfigurada por la parodia y lo grotesco se ha pretendido demostrar como Fernando Vallejo utiliza estos dos elementos literarios para desfigurar e incluso ridiculizar un elemento crucial en la cultura latinoamericana: la religiosidad popular. 3.2.2 El espacio urbano grotesco en La Virgen de los sicarios Otro de los temas más importantes y constantes en la novela de Fernando Vallejo es el del espacio urbano. Si bien hay alusiones frecuentes a Sabaneta, pueblo “silencioso y apacible” (Vallejo 5) situado en las afueras de Medellín a un lado de la carretear, los hechos (aunque ya se ha visto que por el estilo narrativo de confesión de la novela “los hechos” no obedecen los lineamientos de la temporalidad de una historia común) se desarrollan en Medellín. El narrador, durante su recorrido por esta ciudad acompañado del joven sicario Alexis, muestra los espacios urbanos de la ciudad que recorren. Se mencionan el aire opulento y elitista de los barrios ubicados en las partes bajas (no encima de montañas o cerros) pero, sobre todo, se enfatiza en la miseria que hay en las comunas, ubicadas en las partes más altas de la ciudad. Celina Manzoni, citando a Ángel Rama, menciona que la forma en que una ciudad en Latinoamérica, durante la época colonial, se concebía era para reflejar el orden social (p. 3) por lo que en el centro y las zonas altas se ubicaban las élites del poder y en la periferia los que vivían en las clases bajas. Fernando Vallejo no duda en exponer el espacio urbano de Medellín como algo degradante y grotesco. Uno de los primeros sitios descritos es un cuarto del apartamento donde se conocen Alexis y el narrador: …que si me permiten se lo describo de paso, de prisa, camino al cuarto…recargado como Balzac nunca soñó, de muebles y relojes viejos; relojes, relojes y relojes viejos y requeteviejos, de muro, de mesa, por decenas, por gruesas, detenidos todos a distintas horas burlándose de la eternidad, negando el tiempo (Vallejo 9). Esta cita no solo sirve para empezar a exponer el espacio urbano degradado, inútil, “viejo”, sino que también sirve para ilustrar un poco lo que Alexis significó para el narrador, lo que este último siente en su interior. Eternidad burlada y tiempo negado, remite a otro momento de la novela en que el narrador declara que Alexis, de alguna forma, está fuera de tiempo en su vida, pues debería haber llegado cuando tenía 20 años (Vallejo 16). Lo grotesco vuelve a manifestarse nuevamente en las descripciones del espacio urbano, sobre todo en lo referente área de las comunas, las cuales son descritas enfatizando la miseria y decadencia que se vislumbra en ellas: A fuerza de tan feas las comunas son hasta hermosas. Casas y casas de dos pisos a medio terminar, con el segundo piso siempre en veremos, amontonadas, apeñuzcadas, de las que salen niños y niños como brota el agua de la roca por la varita de Moisés. De súbito, sobre las risas infantiles cantan las ráfagas de una metralleta. Ta-ta-ta-ta-tá… (Vallejo 89). Aquí el narrador parece jugar con el sarcasmo y la ironía. Afirma que la belleza de las comunas radica precisamente en lo que las hace lucir desagradables. La descripción que hace de esa zona de la ciudad muestra a las comunas en un ambiente cargado de miseria y de crimen, que parece estar sumida en un círculo vicioso ya que, conforme sigan naciendo niños en las comunas, estos se convertirán en el futuro en sicarios, en opinión del narrador. De hecho, en varias partes de la novela se afirma que el “pecado” de los pobres es no dejar de reproducirse o, por lo menos, hacerlo sin conciencia, por lo que lo único que están haciendo y crear más pobres a futuro y, por lo tanto, futuros efectivos en las filas de los sicarios. Ya se mencionó la opinión de Ángel Rama sobre la manera en que en la Colonia (muchos años duró esta concepción para construir y planificar ciudades) se levantaban ciudades, colocando en el centro y en las zonas elevadas a los gobernantes y clases nobles y dejando en la periferia a las clases bajas, en una metáfora de que el orden debía venir de las instituciones de poder. Fernando Vallejo se vale de la parodia y lo grotesco para desafiar y desfigurar esta idea sobre distribución urbana. En la novela La Virgen de los sicarios se respeta la idea de las clases bajas alrededor de las élites pero se cambia la posición vertical; ahora en las zonas altas aparecen las comunas donde vive la gente en un estado rayano en la miseria: Podríamos decir, para simplificar las cosas, que bajo un solo nombre Medellín son dos ciudades: la de abajo, intemporal, en el valle; y la de arriba en las montañas, rodeándola. Es el abrazo de Judas. Esas barriadas circundantes levantadas sobre las laderas de las montañas son las comunas, la chispa y la leña que mantienen encendido el fogón del matadero (Vallejo 86). En esta cita se aprecia los dos aspectos desfigurados por la parodia y lo grotesco ya mencionados. Por un lado se habla del “abrazo de Judas” para ejemplificar cómo las comunas lastiman a la ciudad, o más bien dicho, como los delincuentes de las comunas. Esto remite a la importancia de la religiosidad en la cultura latinoamericana en la formación de sus identidades. Por otro lado, se muestra un espacio urbano que desafía la noción clásica para construir ciudades, además de mostrar a las comunas nuevamente alejadas, aisladas, excluidas por su aura de miseria y de delincuencia. Con esto se ha pretendido demostrar que el espacio urbano, al igual que la religión, es objeto de deformación y ridiculización, pues el narrador los expone de una manera cercana a lo lúgubre, no lúgubre de macabro o tenebroso, sino de degradado, olvidado y abandonado a su suerte. 4. Conclusión La novela La Virgen de los sicarios ofrece a través de sus páginas un escenario colombiano (que se extiende al resto de América Latina) deformado sobre varios elementos muy importantes en la configuración de la cultura latinoamericana. Es a través de una voz narrativa que expone, a manera de confesión, las frustraciones del que narra aderezadas y acrecentadas por los escenarios grotescos y degradantes que percibe a su alrededor. Este relato hecho a manera de confesión, le brinda Fernando (el narrador) la posibilidad de intentar redimirse de aquello que lo aqueja, de buscar liberarse de sus propias cadenas a través de una narración que le otorga total libertad para declarar lo que lo aqueja. Precisamente a través de esta confesión el narrador representa su mundo dotándolo de un aura decaída y abandonada, que no parece poseer ninguna posibilidad de mejora. De esta forma, Fernando Vallejo se vale de la parodia y lo grotesco para representar el ambiente en que se desarrollaron los hechos que en la novela pretende declarar, que intenta confesar. La Virgen de los sicarios es un texto que puede incluirse en el género literario de la confesión, que da cabida a la parodia y lo grotesco dentro de sus páginas. Fuentes Citadas Vallejo, Fernando. La Virgen de los sicarios. 5° ed. México: Punto de lectura, 2012. Impreso Manzoni, Celina. Cartografías culturales: de la ciudad mítica a la ciudad puerca. 15 de mayo de 2013. <http://www.lehman.cuny.edu/faculty/guinazu/ciberletras/v09/manzoni.html> Sklodowska, Elzbieta. La parodia en la nueva novela hispanoamericana. .1991: 1-34. Biblioteca PDF. 14 de mayo de 2013. http://www.bibliotecapdf.info/2011/09/la-parodia-en-la-nueva-novela. Carriedo, Lourdes. Pervivencia y renovación de lo grotesco en la narrativa del siglo XX.. Cédille. Revista de estudios franceses7 de abril de 2011: 1-5. Cédille. Revista de estudios franceses. 14 de mayo de 2013. <http://cedille.webs.ull.es/7/19carriedo.pdf.> Llevadot, Laura. “La confesión, género literario: la escritura y la vida”. Archivo modificado el 14 de mayo de 2013. PDF file. Zambrano, María. La Confesión: Género Literario. 3° ed. Madrid: Biblioteca de Ensayo Siruela, 2004. Web <http://books.google.com.mx/books?id=idDJrqakqkkC&pg=PA24&lpg=PA24& dq=la+confesion+como+genero+literario&source=bl&ots=zdInhiV_Qm&sig=A _7U45vZ_rTjPPH82yUXTDsZ6W8&hl=es419&sa=X&ei=X66SUfWQHKamygGk0oGgBg&ved=0CDgQ6AEwAw> Pimentel, Luz Aurora. Teoría Narrativa. 14 de mayo de 2013. http://www.lpimentel.filos.unam.mx/sites/default/files/textos/teorianarrativa.pdf Tacca, Oscar. Las Voces de la novela. Madrid: Editorial Gredos, 1989