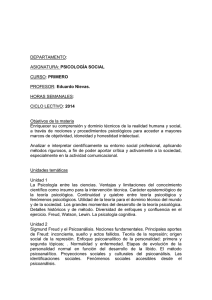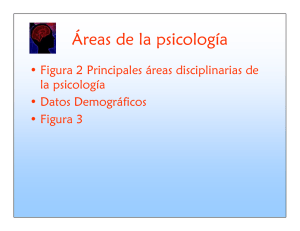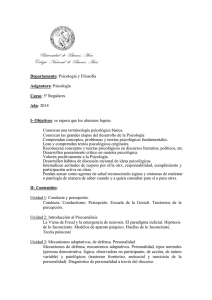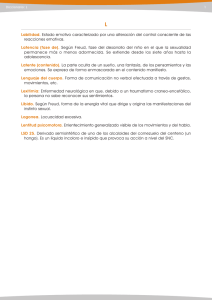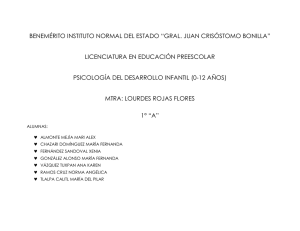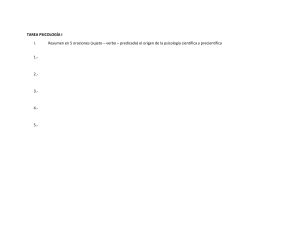ISSN 1667-6750 (impresa) ISSN 2618-2238 (en línea) MEMORIAS X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR 28/11 al 01/12 2018 Nuevas tecnologías: subjetividad, vínculos sociales. Problemas, teorías y abordajes PSICOLOGÍA CLÍNICA TOMO 1 REFORMA UNIVERSITARIA 1918-2018 FACULTAD DE PSICOLOGÍA Universidad de Buenos Aires AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Decano Prof. Dr. Jorge Biglieri Vicedecana Prof. Dra. Lucía Arminda Rossi Secretaria Académica Prof. Lic. Silvia Vázquez Secretario de Investigaciones Prof. Dr. Martín Juan Etchevers Secretaria de Posgrado Prof. Dra. Isabel María Mikulic Secretario de Hacienda y Administración Cdor. Gastón Mariano Valle Secretario de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario Prof. Dr. Pablo Muñoz Secretario de Consejo Directivo Prof. Dr. Osvaldo H. Varela CONSEJO DIRECTIVO Claustro de Profesores Titulares Rossi, Lucía Arminda Michel Fariña, Juan Jorge Laznik, David Alberto Izcurdia, María Grassi, Adrián Peker, Graciela Mónica Donghi, Alicia De Olaso, Juan Suplentes Cárdenas Rivarola, Horacio Ruiz, Guillermo Metz, Miriam Kufa, María Del Pilar Stasiejko, Halina Azaretto, Clara María Nuñez, Ana María Vitale, Nora Claustro de Graduados Titulares Quattrocchi, Paula Rojas, María Alejandra Llull Casado, Verónica Ferreyra, Julián Suplentes Korman, Guido Jaume, Luis Lutereau, Luciano Mariño, Irupé Claustro de Estudiantes Titulares Nuñez D´Agostino, Fernando Rozas, Lara Cultraro, Felipe Maurente, Carolina Suplentes Mingorance, Belén Papini, Brenda Pietragalia, Nelson Gottardo, Mariana Representante de APUBA Sergio Cabral Ediciones de la Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires Gral. Juan Lavalle 2353. Código Postal C1052AAA - Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Tel / Fax: (54 11) 4952-5490 / Email: [email protected] 2 AUTORIDADES X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR Presidente Honorario: Decano Prof. Dr. Jorge Antonio Biglieri Presidente: Prof. Dr. Martín Etchevers Coordinador: Prof. Juan de Olaso INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Claustro de Profesores Prof. Elena Lubian Prof. Eduardo Keegan Prof. Claudio Ghiso Claustro de Graduados Dra. Julieta Bareiro Lic. Sheila Giusti Lic. Nicolás Dedovich Subsecretario de Investigaciones Dr. Cristian J. Garay COMITÉ CIENTÍFICO Gabriela Aisenson Gloria Aksman Martín Alomo Claudio Alonzo Clara Azaretto Alicia Barreiro Raúl Barrios Andrea Berger Débora Burín Juan Jose Calzetta Gabriela Cassullo María Cebey Melina Crespi Glenda Cryan María Elena Dominguez Alicia Donghi Ángel Elgier Edgardo Etchezahar Mercedes Fernández Liporace Diana Fernández Zalazar Graciela Filippi Agustín Freiberg Hoffmann María Galibert Livia García Labandal Adrián Grassi Ricardo Iacub Florencia Ibarra Alberto Iorio Luis Jaume Ana Kohan Guido Korman Pilar Kufa Mirta La Tessa David Laznik Leonardo Leibson Verónica Llull Casado Alicia Lowenstein Javier Luchetta Luciano Lutereau Florencia Macchioli Marcelo Mazzuca Roberto Mazzuca Santiago Mazzuca Claudio Miceli Juan Jorge Michel Fariña Isabel María Mikulic Roberto Daniel Muiños Pablo Muñoz Vanina Muraro Manuel Murillo Deborah Nakache Fabián Naparstek Ana Nuñez Elizabeth Ormart Alicia Oiberman Julián Ortega Graciela Paolicchi María Pía Pawlowickz Graciela Peker Alicia Pelorosso Gabriela Perrotta Daniel Politis Stella Puhl Paula Quattrocchi Pablo David Radusky Rita Ragau Clara Raznoszczyk Flabia Rodriguez Gabriela Rojas Breu Alejandra Rojas Guadalupe Rosales Eliana Ruetti Guillermo Ruiz Ma. Eugenia Saavedra Mercedes Sarudiansky Tomasa San Miguel Fabián Schejtman Marta Schorn Miguel Sicilia Melina Siderakis Inés Sotelo Halina Stasiejko Dorina Stefani Osvaldo Varela Liliana Vazquez María Pía Vernengo Martín Wainstein Analía Wald Valeria Wittner Roxana Ynoub El contenido, opiniones y el estilo de los trabajos publicados, previamente aprobados por el Comité Científico son exclusiva responsabilidad de los autores, y no debe considerarse que refleja la opinión de la Facultad de Psicología de UBA. 3 INDICE PSICOLOGÍA CLÍNICA TRABAJOS LIBRES LA PROCESUALIDAD EN LA CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA CON NIÑOS Y ADULTOS A CARGO Alvarez, Patricia; Grunberg, Débora; Yapura, Cristina Verónica; Patiño, Yanina...................................................................................... 9 UN RECORRIDO EN ALEMÁN POR “RECORDAR, REPETIR Y REELABORAR”. RECORDAR Y REPETIR Baisplelt, Ivana Lía............................................................................................................................................................................ 13 EL DURCHARBEITEN, LA CLÍNICA FREUDEANA EN 1914 Baisplelt, Ivana Lía............................................................................................................................................................................ 17 EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD EN PSICOTERAPIAS BREVES Y FOCALIZADAS: JUSTIFICACIÓN Y PRUEBA PILOTO Barreira, Ignacio; Bevacqua, Leandro Nicolas; Varela, Paula Daniela; Amaya, Cesar........................................................................... 21 SEXUALIDAD EN PACIENTES PSICÓTICOS. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. ESTUDIO DESCRIPTIVO A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE DE UN TALLER EN PACIENTES EXTERNADOS DE HOSPITALES PSIQUIATRICOS DE CABA Bergandi, Marcela; Esteguy, Maria Belen ......................................................................................................................................... 25 RELACIONES INTERPERSONALES Y VALORES INTERPERSONALES EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS Bisconte, María Laura; Lucero, Mariela Cristina; Stefanini, Facundo ................................................................................................. 29 LOS DUELOS A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES Blanda, Elizabeth; Millán, Daniela; Prieto, Maria Belen....................................................................................................................... 33 ESTUDIO SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO SUICIDA, CORRELACIÓN CON TRASTORNOS MENTALES EN UNA MUESTRA DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS Bodon, María Cecilia; Rios, Alejandra ............................................................................................................................................... 38 EFECTOS DE LA RUMIACIÓN SOBRE LA HABILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS EN LA DEPRESIÓN: UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESULTADOS Copati, Anahi Amadis........................................................................................................................................................................ 43 EL ESPACIO TRANSICIONAL COMO INDICADOR CLÍNICO EN LA PRÁCTICA PSICOLÓGICA Cuéllar, Ixchel .................................................................................................................................................................................. 47 TRASTORNOS DE ANSIEDAD: REVISIÓN DE TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS Etchevers, Martin; Putrino, Natalia Inés............................................................................................................................................. 50 LA EXPOSICIÓN INTEROCEPTIVA COMO TRATAMIENTO TRANSDIAGNÓSTICO DE LA COMORBILIDAD DESPERSONALIZACIÓNDESREALIZACIÓN, HIPOCONDRÍA Y ATAQUES DE PÁNICO. UN CASO CLÍNICO Facio, Alicia; Sireix, María Cecilia...................................................................................................................................................... 53 ANOREXIA: INTERVENCIONES EN RIESGO Fernandez, Paula Evangelina; Saravia, Delicia Noemi........................................................................................................................ 57 UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS DE TRATAMIENTOS COGNITIVO-CONDUCTUALES DE EFICACIA PARA EL ABORDAJE DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE Figueroa Salvador, Daniel.................................................................................................................................................................. 61 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL ABUSO SEXUAL EN LA SUBJETIVAD EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SU ABORDAJE TERAPÉUTICO Franco, Adriana Noemí; Lastra, Silvia Amalia; Peñaloza Egas, Nancy, Mery; Pucci, Maria Victoria; D’amato, Denise; Poverene, Laura; Eiberman, Federico; Germade, Agustina; Tomei, Fabiana........................................................................................................ 65 CONDICIONES SUBJETIVAS Y FAMILIARES EN LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES MECANISMOS DEFENSIVOS ANTE LO TRAUMÁTICO DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Franco, Adriana Noemí; Poverene, Laura; Toporosi, Susana Mabel; Eiberman, Federico; Woloski, Elena Graciela; Tomei, Fabiana; Louro, Lorena; Lastra, Silvia Amalia; Germade, Agustina; Esquivel, Jonathan..................................................................................... 70 AVATARES DEL CUERPO EN LA NIÑEZ. ACCIDENTES Y FENÓMENO PSICOSOMÁTICO Freidin, Fabiana; Calzetta, Juan José................................................................................................................................................ 75 4 LA INCIDENCIA DE FACTORES DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y AUTOESTIMA EN MUJERES SEGÚN SU ESTADO CIVIL. UN ESTUDIO EXPLORATORIO Galarsi, Maria Fernanda; Mella, Marta; Lucero, Mariela Cristina ........................................................................................................ 79 PSICOANALISIS EN EXTENSIÓN: FAMILIA, LAZO SOCIAL, DISCURSO Giles, Isabel ..................................................................................................................................................................................... 83 PENSAR UN NUEVO DISPOSITIVO PARTIENDO DEL DISPOSITIVO DE HOSPITAL DE DIA Y EL TRABAJO COMUNITARIO CON ADOLESCENTES Giuliodori, Romina Paula................................................................................................................................................................... 86 HACER LUGAR- UNA POSICIÓN POSIBLE PARA EL ANALISTA EN UN CASO DE PSICOSIS EN UN HOSPITAL PÚBLICO Labadet, Sofía Solange; Canal, Ana Cecilia; Grancho Alvarez, María Laura......................................................................................... 90 LA TRANSFERENCIA COMO ELEMENTO SUBJETIVANTE DE LA URGENCIA EN LA CLÍNICA CON ADOLESCENTES. RECOPILACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE ADOLESCENCIA DE UN HOSPITAL NACIONAL DE GBA Loggia, Carla ................................................................................................................................................................................... 94 EL LUGAR DEL JUEGO EN LA CLÍNICA CON NIÑOS Miranda Sant Anna, Natalia............................................................................................................................................................... 97 NI ROMEOS, NI CASANOVAS ¿QUE AMA CUANDO AMA UN HOMBRE? Montenegro, German...................................................................................................................................................................... 101 SÍNDROME DE BURNOUT EN PSICÓLOGOS CLÍNICOS Y SU RELACIÓN EL PERFECCIONISMO Partarrieu, Andres .......................................................................................................................................................................... 105 UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS MODOS DE ABORDAJE A PARTIR DE UN CASO DE BIPOLARIDAD Pena, Federico................................................................................................................................................................................ 109 SUPERVISIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA FORMARSE COMO TERAPEUTA SISTÉMICO Petetta Goñi, Sofía Paula; Kaplan, Shirly.......................................................................................................................................... 114 CLÍNICA CON NIÑOS: SOBRE ESTRUCTURA, TIEMPOS Y DIAGNÓSTICOS Potts, Marina.................................................................................................................................................................................. 117 ATAQUE DE PÁNICO, ¿UNA POSIBLE PRESENTACIÓN ACTUAL DEL MALESTAR? Quesada, Silvia; Donghi, Alicia Ines; Vazquez, Liliana; Guzman, Leandro; Pérez, Marcelo Antonio..................................................... 120 EVALUACION DE MANIFESTACIONES AGRESIVAS EN UN GRUPO DE MADRES DE ADOLESCENTES CON VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL Quiroga, Susana Estela; Duarte, Cecilia Yanina; Grubisich, Griselda; Colugio, Alicia ......................................................................... 122 INSATISFACCION CON LA IMAGEN CORPORAL Y SU RELACIÓN CON LA EVITACIÓN EXPERIENCIAL EN MUJERES ARGENTINAS Rivarola, Maria Fernanda; Zárate, Eliana Carina.............................................................................................................................. 126 TRANSFERENCIA DE FUNCIÓN EN CATEGORÍAS: UN APORTE A LA PSICOLOGÍA CLÍNICA DESDE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Santillan, Mateo Joaquin; Menendez, Joaquin ................................................................................................................................ 130 LA TRANSFERENCIA NEGATIVA COMO NUDO INAUGURAL DEL DRAMA ANALÍTICO Scandalo, Rosana........................................................................................................................................................................... 136 ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DE LA TEORÍA FREUDIANA DEL TRAUMA. HACIA UNA CONCEPCIÓN FENOMENOLÓGICA DE LO TRAUMÁTICO Sourigues, Santiago........................................................................................................................................................................ 139 REGULACIÓN AFECTIVA E INTERVENCIONES EN PSICOTERAPIA. ESTUDIO SOBRE TERAPEUTAS Stordeur, Marina; Vernengo, María Pía; Mallo, Natalia Noemi; Yaya, Irene Lucía; Valladares, Laura................................................... 145 TRANSFERENCIA Y JUEGO EN EL ANÁLISIS DE UN NIÑO Toma, Florencia ............................................................................................................................................................................. 150 DESAFÍOS Y HERRAMIENTAS DE LA TERAPIA FAMILIAR. LA FAMILIA COMO UN AGENTE DE PREVENCIÓN PARA LA SALUD MENTAL Traverso, Gregorio .......................................................................................................................................................................... 154 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FAMILIAS EN RIESGO. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO A FAMILIAS QUE ASISTEN AL SERVICIO DE SALUD MENTAL DE UN HOSPITAL PUBLICO Vilchez, Silvana Lorena .................................................................................................................................................................. 158 5 “ESO DE DOS MAMÁS NO VA”. CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD EN UN NIÑO. UNA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA Woloski, Elena Graciela................................................................................................................................................................... 163 POSTERS PREVENCIÓN INTEGRADA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y OBESIDAD Banasco Falivelli, María Belén; Scappatura, María Luz.................................................................................................................... 169 SÍNDROME DEL IMPOSTOR: ADAPTACIÓN ARGENTINA DEL CLANCE IMPOSTOR PHENOMENON SCALE Bogiaizian, Daniel........................................................................................................................................................................... 170 DISEÑO DE GUÍAS DE INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA DE DUELO PERINATAL Chardon, Estela Maria; Vega, Edith; Mercado, Andrea; Guiragossian, Susana................................................................................... 171 OBESIDAD Y RIESGO DE TRASTORNO ALIMENTARIO. SU ASOCIACIÓN CON EL MALESTAR PSICOLÓGICO Custodio, Jesica; Rutsztein, Guillermina ......................................................................................................................................... 173 ESTILOS DE APEGO Y TRASTORNO LIMITE DE LA PERSONALIDAD Natali, Vanesa Giselle; Giusti, Sheila Daiana; Helmich, Natalia......................................................................................................... 174 LA FORMACIÓN DE LOS PRACTICANTES DE PSICOLOGIA Y SU INSERCIÓN EN LOS EFECTORES DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 1PSI317 Saenz, Ignacio; Jové, Isabel; Lerma, Silvana Leonor; Ribaudo, Sergio; Passini, Federico Ignacio ..................................................... 175 RESÚMENES TRASTORNOS DE CONVERSIÓN. BARRERAS PARA UN DIAGNÓSTICO CORRECTO. UN RECORRIDO POR LA EXPERIENCIA DE PACIENTES CON CRISIS NO EPILÉPTICAS PSICÓGENAS Areco Pico, Maria Marta ................................................................................................................................................................. 177 DISMORFIA MUSCULAR: ¿ESPECTRO TOC O TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA? Bidacovich, German; Rutsztein, Guillermina.................................................................................................................................... 178 SÍNDROME DEL IMPOSTOR: TEORÍA, EVALUACIÓN E IMPLICANCIAS CLÍNICAS Bogiaizian, Daniel........................................................................................................................................................................... 179 SUPERVISION DE HABILIDADES CLINICAS BASICAS EN LA FORMACION DE PRACTICANTES DE PSICOLOGIA Costa, Andrea Maricel; Gigante, Costansa; Ferrero, Dina Gricelda; Wortley, Ana Carolina.................................................................. 180 TRATAMIENTO DE LA DESREGULACIÓN EMOCIONAL DESDE UN PARADIGMA TRANSDIAGNÓSTICO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS DE RESULTADOS Cremades, Camila........................................................................................................................................................................... 181 DESASIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARENTAL EN ADOLESCENTES VIOLENTOS CON VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL Cryan, Glenda................................................................................................................................................................................. 182 ABORDAJE COGNITIVO-CONDUCTUAL DE LA RUMIACIÓN De Rosa, Lorena ............................................................................................................................................................................ 183 SUICIDIO: UNA APROXIMACIÓN A LOS TRATAMIENTOS EFICACES Donatti, Sofía; Koutsovitis, Florencia; Ortega, Ivana; Freiria, Santiago Manuel; Garay, Cristian Javier................................................ 184 SUBJETIVIDAD Y VÍNCULOS SOCIALES: LA PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO PSICOPEDAGÓGICO CLÍNICO FACILITARÍA LA ELABORACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE SALIDA A LO EXOGÁMICO Erhart Del Campo, María Lilia.......................................................................................................................................................... 185 ALEXITIMIA Y QUEJAS SOMÁTICAS Estrade, Natalia.............................................................................................................................................................................. 186 CAPACIDAD REFLEXIVA MATERNA Y APRENDIZAJE ESCOLAR Fernandez Mullin, Monica............................................................................................................................................................... 187 ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA DE PADRES DE NIÑOS CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES: UN ESTUDIO PRELIMINAR EN 26 FAMILIAS Flores, Camila; Ortega, Javiera; Vázquez, Natalia............................................................................................................................ 188 6 NEUROBIOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO COMBINADO DEL RIESGO SUICIDA Freiria, Santiago Manuel; Ortega, Ivana; Koutsovitis, Florencia; Donatti, Sofía; Garay, Cristian Javier ............................................... 189 SUJETA-DOS EN LO TECNOLÓGICO Fusco, Nora; Figueroa, Julia Rocio.................................................................................................................................................. 191 LOS PROCESOS DE PERFECCIONISMO Y RUMIACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DEL ÁNIMO Galarregui, Marina; Miracco, Mariana; Arana, Fernan; De Rosa, Lorena; Lago, Adriana; Partarrieu, Andres; Tarruella, Cecilia; Sánchez, Emiliano; Kasangian, Laura Virginia; Sarno, María Del Milagro Laura; Modeva, Maria; Keegan, Eduardo........................... 192 PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INSTRUMENTO FATHER INVOLVEMENT SCALE EN POBLACIÓN URUGUAYA Gottlieb, Nicolas; Cracco, Cecilia..................................................................................................................................................... 193 REGULACIÓN EMOCIONAL: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN POBLACIÓN ADOLESCENTE Humeniuk, Ayelén........................................................................................................................................................................... 195 EL USO DE LA CÁMARA GESELL EN EL ENTRENAMIENTO DE TERAPEUTAS SISTÉMICOS Kaplan, Shirly; Caviglia, Fernanda................................................................................................................................................... 196 INTERVENCIONES DE TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA EL PERFECCIONISMO Y LA RUMIACIÓN Keegan, Eduardo; Sánchez, Emiliano; Sarno, María Del Milagro Laura ............................................................................................ 197 ¿CÓMO EXPERIMENTAN LAS BURLAS POR LA APARIENCIA LAS ADOLESCENTES? UN ESTUDIO CUALITATIVO Lievendag, Leonora; Yatche, Candela Mijal ..................................................................................................................................... 199 EFICACIA DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL EN EL ABORDAJE DE LOS SÍNTOMAS PSICÓTICOS POSITIVOS Medina, David................................................................................................................................................................................. 200 RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES URUGUAYOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE JÓVENES CON Y SIN RIESGO SUICIDA Miller, Delfina.................................................................................................................................................................................. 201 MOTIVOS DE CONSULTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA CON ARTICULACIÓN PSICOANALÍTICA Olivera Ryberg, Julieta María; Bettros, Eric...................................................................................................................................... 202 APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE SELF DEL TERAPEUTA DESDE EL ENFOQUE SISTEMICO Petetta Goñi, Sofía Paula; Caviglia, Fernanda................................................................................................................................... 203 VICTIMIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON DEPRESIÓN E IDEACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES Resett, Santiago; Montejano, German Alejandro; Cabrera, Matías Ezequiel; Lopez, Juan; Germanowicz, Agustina............................ 204 ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: ANÁLISIS DE LA MODALIDAD COGNITIVA DE NIÑOS CON PROBLEMÁTICAS NEUROLÓGICAS Rodriguez, Rocio Belen; Wald, Analía .............................................................................................................................................. 205 PREVENCIÓN DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN LATINOAMÉRICA Scappatura, María Luz; Lievendag, Leonora.................................................................................................................................... 206 COMPETENCIAS CENTRALES DE LOS TERAPEUTAS SISTÉMICOS Telo, Maria Laura............................................................................................................................................................................ 207 PROCESOS COGNITIVOS EN LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS FUNCIONALES (TNF) Tenreyro, Cristina; Valdez Paolasini, Maria Gabriela; Areco Pico, Maria Marta; Korman, Guido Pablo; Sarudiansky, Mercedes........... 208 INTERACCIÓN DIAGNÓSTICA Y PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE UN GRUPO DE MADRES Y PADRES Toranzo, Elena; Sanchez, Mariela Emilce; Fassione, María Florencia; Picco Lieto, Jessica Mariel; Elgart, Mariela; Echenique, Silvina Verónica.............................................................................................................................................................................. 210 ROL DEL PSICOTERAPEUTA EN NEONATOLOGÍA Vega, Edith..................................................................................................................................................................................... 211 MINDFUL PARENTING: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LAS PUBLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Vásquez Rivas, Claudia .................................................................................................................................................................. 212 HERRAMIENTAS DEL TERAPEUTA SISTÉMICO EN LA ATENCIÓN CLÍNICA DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS Walsh, Santiago.............................................................................................................................................................................. 213 7 TRABAJOS LIBRES 8 LA PROCESUALIDAD EN LA CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA CON NIÑOS Y ADULTOS A CARGO Alvarez, Patricia; Grunberg, Débora; Yapura, Cristina Verónica; Patiño, Yanina Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina RESUMEN La cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología (UBA) desarrolla un modo de trabajo que articula problemáticas clínicas con hipótesis conceptuales a partir de su recorte de objeto complejo y heterogéneo. Enlaza, de modo recursivo, la subjetividad, los procesos de simbolización y el aprendizaje escolar, en tanto modalidades singulares de investimiento de objetos simbólicos sociales. La clínica con niños con problemas de simbolización hipotetiza y trabaja con la especificidad del psiquismo en constitución, preguntándose por las formas singulares de creación de sentido históricamente consolidadas en las relaciones de cada sujeto. Al mismo tiempo, se interroga por las condiciones psíquicas de los adultos a cargo de la crianza y la construcción de herramientas para sostener con ellos el proceso terapéutico. En este trabajo buscamos reflexionar acerca de procesos terapéuticos que suceden en un grupo de tratamiento psicopedagógico de niños. Específicamente, buscaremos dar cuenta a través de algunos indicadores clínicos, la modalidad preponderante de simbolización de una niña y sus principales restricciones incidentes en el aprendizaje escolar. Daremos cuenta de algunas transformaciones ocurridas en su tratamiento y en el proceso reflexivo de su madre que participa en el grupo de reflexión de adultos a cargo. Palabras clave Clínica psicopedagógica - Procesos de simbolización - Transformaciones no lineales - Niños ABSTRACT THE PROCESS IN THE PSYCHOPEDAGOGICAL CLINIC WITH CHILDREN AND ADULTS IN CHARGE The chair of Clinical Psychopedagogy of the Faculty of Psychology (UBA) develops a way of working that articulates clinical problems with conceptual hypotheses from its cut of object complex and heterogeneous. It links, in a recursive way, the subjectivity, the processes of symbolization and school learning, as singular modalities of investment of social symbolic objects. The clinic with children with symbolization problems hypothesizes and works with the specificity of the psyche in constitution, wondering about the singular forms of creation of meaning historically consolidated in the relationships of each subject. At the same time that is questioned by the psychic conditions of the adults in charge of the upbringing and the construction of tools to sustain with them the therapeutic process. In this work we seek to reflect on therapeutic processes that occur in a group of children’s psychopedagogical treatment. Specifically, we will seek to account through some clinical indicators, the preponderant modality of symbolization of a girl and its main incidental res- trictions in school learning. We will explain of some transformations that occurred in his treatment and in the reflective process of his mother who participates in the reflection group of adults in charge. Keywords Clinical Psychopedagogy - Processes of symbolization - Non linear transformations - Children Introducción La cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología desarrolla desde hace más de 30 años un modo de trabajo que articula problemáticas clínicas con hipótesis conceptuales a partir de su recorte de objeto, complejo y heterogéneo, enlazando de modo recursivo la subjetividad, los procesos de simbolización y el aprendizaje escolar, en tanto modalidades singulares de investimiento de objetos simbólicos sociales en el encuadre institucional. El recorte de objeto enlaza los procesos psíquicos y los procesos de simbolización, entendido este último como un proceso que articula formas diversas de trabajo representativo y de investimiento de objetos para crear sentido subjetivo y singular, comprometiendo todas las formas de lo pensable. Los problemas de simbolización son estudiados en el desenvolvimiento de las tramas singulares de producción, en donde están incluidos tanto los obstáculos como los sentidos subjetivos que le dan su significación propia y específica para cada sujeto, permitiendo interpretar la variedad de problemáticas psíquicas que expresan en cada caso. La clínica con niños y adolescentes con problemas de simbolización hipotetiza y trabaja con la especificidad del psiquismo en constitución, preguntándose por las formas singulares de creación de sentido históricamente consolidadas en las relaciones de cada sujeto. Al mismo tiempo que se interroga por las condiciones psíquicas de los adultos a cargo de la crianza y la construcción de herramientas para sostener con ellos el proceso terapéutico. Apelamos al concepto de Pensamiento clínico como forma de pensamiento complejo que articula dimensiones heterogéneas y construye interrogantes sobre los procesos diferenciales de simbolización. Asimismo permite elaborar hipótesis de articulación entre procesos específicos al establecer puentes entre las problemáticas de simbolización y los procesos psíquicos involucrados para la construcción de estrategias clínicas de intervención. Las características específicas que enmarcan el abordaje terapéutico consideran: ·· La heterogeneidad de los procesos en un mismo sujeto, que implican un diagnóstico complejo y diferencial tanto de la sintoma- 9 tología en juego como de los recursos psíquicos disponibles para trabajar en el proceso terapéutico ·· El presente de lo infantil en la modalidad de simbolización, sus especificidades y sus formas de expresión. Su conceptualización tiene importancia tanto para el conjunto de las teorizaciones sobre el psiquismo como para su abordaje clínico específico ·· Los diferentes tiempos de constitución de los procesos psíquicos ·· La tramitación de lo intersubjetivo en intrapsíquico: las diferencias entre la oferta parental y su elaboración psíquica singular El proceso diagnóstico investiga la modalidad de producción simbólica subjetivo singular que incluye tanto los obstáculos y restricciones como los recursos psíquicos potenciadores a través de dimensiones específicas, tales como: la producción gráfica proyectiva (D.L.-F.K.) y perceptivo motriz (Bender), la producción discursiva asociativa y narrativa (CAT-A), la modalidad cognitiva (WISC IV) y la producción lecto-escrita. Durante el mismo, se realizan entrevistas con adultos a cargo: Admisión, Motivo de consulta e Historia intergeneracional, como así también entrevistas con el niño que incluyen la presentación del mismo, su motivo de consulta y producciones simbólicas. Luego del análisis e interpretación de las modalidades singulares de simbolización y la elaboración de hipótesis de las conflictivas psíquicas involucradas en las restricciones simbólicas durante todo el proceso diagnóstico, se realiza una devolución y propuesta de intervención a los adultos y al niño, un informe psicopedagógico al Equipo de Orientación derivador, y en el caso que la indicación terapéutica sea de tratamiento psicopedagógico grupal se elaborará una síntesis diagnóstica que servirá de brújula a los nuevos terapeutas del niño. En este nuevo proceso, se procurarán elaborar estrategias de transformación y un análisis en proceso de los cambios en las modalidades de simbolización, permitiendo reelaboraciones diagnósticas y nuevas estrategias. Contextualización del grupo de tratamiento Al grupo asisten actualmente 4 niñas y 2 niños que tienen entre 7 y 8 años. El criterio de agrupabilidad remite a similitudes en la franja etaria, independientemente de coincidir en la escolaridad o el tiempo cronológico de ingreso al mismo. De este modo, coexisten modos de funcionamiento psíquico que remiten a conflictivas de índole diferente y singular. Dos terapeutas coordinan el grupo y buscan trabajar sobre el despliegue de la producción simbólica en sus diferentes formas de la actividad representativa. En esta oportunidad, presentaremos la síntesis diagnóstica de una integrante del grupo. Daremos cuenta de la procesualidad en el tratamiento, en el cual es posible visualizar transformaciones en su modalidad particular de productividad simbólica. Aproximación diagnóstica de un paciente del grupo Brenda tiene 6 años de edad al momento de comenzar el diagnóstico y concurre a 1° grado de la escolaridad primaria. Convive con su madre, Ana (42 años, Peruana); su papá, Roberto (36 años, Peruano); y su hermano Marcos (14 años, Argentino, estudiante). El motivo de consulta manifestado por Ana, refiere que a Brenda le “cuesta el colegio”, desde su percepción observa que no va bien, que logra entender los contenidos pero no puede escribir ni una palabra. Ana manifiesta cierta dificultad para enunciar aspectos placenteros y satisfactorios en relación a su hija, hace hincapié en las problemáticas de Brenda y las asocia con las dificultades que presenta su hermano. Las transmisiones parentales se caracterizan por cierta rigidez y una modalidad evacuativa en su discurso que visualizan un control intrusivo permanente. Las modalidades prevalentes de producción simbólica de Brenda durante el diagnóstico se refieren a un predominio de lo sobreadaptativo en relación a la tarea propuesta y al vínculo con los terapeutas; privilegia la copia como forma de producción. Frente a lo que le resulta conflictivo emergen irrupciones de enojos y desbordes de llantos con manifestaciones corporales. Transformaciones en un tratamiento psicopedagógico grupal El grupo de tratamiento psicopedagógico que presentamos en este trabajo, funciona desde el año 2017. Desde sus inicios estuvo integrado por Brenda, junto a Anabela Vanina, Adrián y Ayelén. Este año se incorporaron 2 niños más. La asistencia de los niños es sistemática y con pocas ausencias, lo cual beneficia el trabajo terapéutico y las intervenciones en torno a las problemáticas específicas de cada niño o niña. El proceso de tratamiento de Brenda Desde los inicios, Brenda es una niña que establece diálogo con todos -terapeutas y pares- sin dificultades ni inhibiciones en el momento de contar algo de lo propio en relación a su vida familiar o vincular que refiera a sus compañeros de colegio. En algunos relatos, suele sostener una modalidad expansiva que evidencia la predominancia de un estilo evacuativo que la lleva, en ocasiones, a la desorganización de su discurso siendo así confusa la transmisión del contenido. En este sentido, le resulta difícil respetar los tiempos de espera sin interrumpir al otro o enojarse cuando no es tenida en cuenta. En relación a sus modos predominantes de procesamiento de las situaciones conflictivas, se muestra rígida en los modos de producción e intercambio con pares y el objeto social, evidencia modos lineales en sus intercambios intersubjetivos, puede establecer relaciones implicándose afectivamente pero cuando se produce alguna situación vivida como amenazante que le resta visibilidad frente a los otros o le implican cierta renuncia, emergen irrupciones abruptas de ira expresadas a través de desbordes corporales (se tira al piso, llantos desconsolados sin previa anticipación o manifestación verbal del malestar). Puede verse el predominio del “enojo” como expresión de la frustración masiva frente a su lugar en relación al otro. Es notorio el modo en que puede pasar, casi sin mediación, de formas sobreadaptadas ubicada en el lugar de responder al deseo del otro, del terapeuta, del par, a estas formas primarias que la muestran con mucha fragilidad. Esto marca un pasaje sin transicionalidad, de la transmisibilidad simbólica a la descarga pulsional. Sus formas sobreadaptativas se vislumbran con mayor fuerza en sus producciones escritas cotidianas; en el transcurso del año pasado, casi a la manera de ritual, Brenda acudía a su cuaderno y transformaba cualquier situación que ocurriera en una consigna de copia. Si algún niño o niña estuviera en el pizarrón, ella copiaba la 10 escritura y/o la figura gráfica formulada en una expresión de consigna similar a la realizada por su maestra. Las intervenciones, en este punto, estaban orientadas a desarmar y producir movimientos progredientes del funcionamiento psíquico que colaboren con la plasticidad de la actividad representativa necesaria para el aprendizaje significativo. En sus modos de simbolizar, aparecen temores y fuerte referencias superyoicas que no le permiten intercambios dinámicos o desprovistos del “deber ser”, esto le impide dar curso a la creatividad o formas novedosas de acceso al conocimiento. En momentos de desborde, se hace evidente una modalidad omnipotente y denigratoria frente a lo que le resulta insoportable; en estas situaciones, no puede habilitar el ingreso a nadie y funciona desde un lugar de encierro con características denigratorias que da cuenta de un posicionamiento hostil con ella misma y con el afuera. En los modos de ponderar su propia producción aparece la potencia de un narcisismo negativo al servicio de transformar en desvalimiento lo propio, a través del “no me sale”, “no puedo”, “me salió feo” tramita un trabajo de insoportabilidad del afuera que la deja sometida a una cierta violencia negativa sobre ella misma y sobre los demás. En este año de su proceso terapéutico, la dinámica del grupo y de los nuevos integrantes marcan el ritmo de mayor trabajo con el cuerpo y un menor investimiento al cuaderno de tratamiento. Esto la convoca a Brenda a un mayor intercambio con el afuera y a un mayor investimiento del placer por el juego y disfrute con el otro. Lo normativo aparece como conflictivo y la amenaza de pérdida continua apareciendo de manera disruptiva con desbordes aunque puede ser ligada en intercambios con los terapeutas pudiendo, en ocasiones, poner en marcha algún freno que la ubique en una cierta posición reflexiva. Grupo de reflexión con adultos a cargo Paralelamente al tratamiento de los niños, con frecuencia quincenal, los adultos a cargo de nuestros pacientes asisten a un grupo de reflexión. El grupo no es clínico, sino que la invitación es a compartir pensamientos, emociones y modos en que los adultos a cargo despliegan en torno a las dificultades en el aprendizaje de los niños. A partir del material que cada uno de los integrantes, de manera singular, trae al grupo, se elaboran hipótesis clínicas acerca de las incidencias de las relaciones intersubjetivas familiares en las características psíquicas y de simbolización de los pequeños, como así también es posible aproximarse a los modos en los que los adultos a cargo se implican y significan las dificultades de los niños, las transformaciones y permanencias que ocurren en el tratamiento. Se elaboran intervenciones específicas para cada uno, que tienen como objetivo favorecer procesos reflexivos, potenciarlos y apuntalarlos. Los grupos son abiertos, es decir que pueden ingresar otros pacientes al grupo terapéutico de niños, y adultos a cargo al grupo de reflexión. En algunas oportunidades han participado padres de nuestros pacientes, la pareja actual de alguna de las madres e incluso la madrina de una de las niñas. Habitualmente son las madres las que asisten. Parte de nuestro encuadre es el modo en que pensamos las relaciones primarias de crianza, esto es en términos de funciones simbólicas que pueden ser ejercidas por distintas figuras del entramado intersubjetivo que forma parte de la cotidianidad de los niños. En esta oportunidad presentaremos especialmente el proceso en el grupo de reflexión de Ana, la madre de Brenda. El proceso de Ana Al comienzo de los encuentros, Ana presenta escasa reflexión e implicancia acerca de lo que relata que le sucede a Brenda (dificultades escolares, especialmente en matemática; rigidez y cierre en distintas situaciones; dificultad de relación con pares por control). Su discurso está impregnado de hostilidad y negatividad en la descripción que hace de su hija: aparece con acento libidinal lo que Brenda no logra, en qué falla, sus carencias. Prevalece la rigidez y la normatividad en la crianza de la niña, los retos, las amenazas y las condiciones. Ana tiene una historia de abuso por parte de su propio hermano, de lo cual no había hablado hasta el día que inició el diagnóstico de Brenda. En alguna sesión, muy enfática y tajantemente, Ana dice que el único lugar en donde Brenda se puede quedar a dormir es en la casa de su tía, dice que en otro lado no la deja, aunque la invitan y Brenda quiere: “Me da temor”. Cuenta que antes no la dejaba sola ni con su papá o hermano. Relata una escena de hace dos años en la que ella estaba en la cocina, y Brenda y Marco viendo televisión. Se le impuso la idea de que “algo” estaba sucediendo, y entró gritando a la habitación. Ana relata que “todo el tiempo” le dice a Brenda que nadie la puede tocar, y su hija repite “el speech” enseñado por su mamá “Nadie me puede tocar y si me pasa, vengo y se lo cuento a mamá”, “Cuando Brenda cambia de carácter enseguida pienso que alguien le hizo algo”, “Sospecho hasta de los profesores”. La intrusión de Ana con sus hijos la historiza incluso con su hijo mayor “A Marcos le di de comer en la boca hasta los 6 años para que no se ensucie”. Ante dificultades de Brenda cuenta que responde de manera intrusiva y excesiva: “No sabe las tablas, así que le pegué tablas por toda la casa”, “Se queda pegada al televisor. Se adictó a la televisión. Listo, vamos a prohibir la tele”; o bien no encuentra recursos para acompañarla y se generan situaciones de desamparo “El otro día no supo hacer, grité y nada… así que la encerré en su cuarto y así estuvo, puede estar 4 horas llorando”. En otra ocasión le pide a la terapeuta conversar fuera de la sesión: cuenta que le nota moretones a Brenda y que la niña no sabe decir nada sobre ellos. Insiste con que su hija no le cuenta, “yo pregunto, pregunto y pregunto, pero nada”. Al consultarle cómo fue que los vio, cuenta que aún la baña. No tiene hipótesis acerca de cómo se los puede haber hecho. El eje está puesto en la certeza de que hay algo de Brenda a lo que ella no accede. “Estoy muy pendiente”, “Vigilo” “Controlo todo el tiempo”, “Todo malo, todo malo”. Aparecen aspectos de su historia coagulados, sin elaboración, silenciados, que irrumpen en su presente ejercicio de la maternidad, especialmente con su hija mujer. Cuando relata aspectos de su historia, especialmente de su infancia lo hace de manera verborrágicamente, sin detenimientos, con distancia emocional. En la medida que avanzan los encuentros, aparece la inclusión de distancias como ganancia para ambas; distancias que se plantean 11 en el plano del pensamiento. Ana manifiesta displacer, cansancio, agotamiento, pérdidas a partir de la dinámica con Brenda. Imagina otros escenarios posibles satisfactorios: “Si Brenda hiciera más cosas sola, yo podría ir más tranquila a trabajar. Estoy todo el tiempo nerviosa que si llego tarde por estar preparando cosas para el colegio, para el desayuno, ordenar… ay!”. Recuerda un día que no fue a trabajar por una lucha que se generó porque Brenda quería abrocharse el guardapolvo sola y no le salía, y Ana insistía en abrochárselo ella para que fuera prolija. Cuenta que la respuesta que Brenda tiene más a mano es el llanto. Al principio lo ubica como capricho. A medida que va dando ejemplos de distintas situaciones que ocurren, diferencia distintos tipos de llanto: el que ella llama caprichoso (cuando las cosas no son como ella quiere), de tristeza (por ejemplo, cuando dice que no tiene amigas), por frustración (cuando se equivoca). Reflexiona: “Veo que no está disfrutando”. Cuenta que Brenda la pasa bien en la colonia, que disfruta mucho el agua. Inmediatamente Ana vuelve actividad a este pensamiento ligado a lo placentero: dice que en el mismo lugar en el que Brenda hace patín podría hacer clases de natación. Desarma inmediatamente esta idea y dice “Qué hincha pelota soy”. A principio de 2018, luego de un año de asistir a los grupos y con un corte por las vacaciones, habla nuevamente de Brenda despectiva y superyoicamente. Fue impactante el recrudecimiento de los aspectos más hostiles de Ana, luego de algunos meses sin asistir al grupo: “Pasó a 4° grado pero no sabe ni 1 + 1”; “Pensé que iba a salir con Insuficiente y salió con Bien”. Brenda comienza el año llena de actividades y consultas con profesionales. Durante el verano la llevó a hacer un estudio “Para ver si era autista”. Llegó a esto porque en una consulta pediátrica Brenda rompió en llanto y no se dejó revisar. La pediatra sugirió llevarla a una psicopedagoga y a una neuróloga. La psicopedagoga “Le tomó el estudio ADOS para ver si era autista y no”. Brenda va 3 veces por semana a inglés, 3 veces por semana a patín, asiste al grupo de tratamiento, mientras va a Jornada Completa a la escuela. El proceso de Ana permite visualizar la no linealidad de las transformaciones, y cómo algunas novedades no adquieren carácter permanente, sino más bien inaugural en las modalidades que se presentan como prevalentes. BIBLIOGRAFÍA Álvarez, P. y Grunin, J. (2010). Función encuadrante y problemáticas actuales de simbolización. En Revista Universitaria de Psicoanálisis (pp. 15-33). Vol. X. Universidad de Buenos Aires. Green, A. (1996). La Metapsicología Revisitada. Buenos Aires. Eudeba. Green, A. (2010). El pensamiento clínico. Buenos Aires. Amorrortu. Schlemenson, S. (2009). La clínica en el tratamiento psicopedagógico. Buenos Aires, Editorial Paidós. 12 UN RECORRIDO EN ALEMÁN POR “RECORDAR, REPETIR Y REELABORAR”. RECORDAR Y REPETIR Baisplelt, Ivana Lía Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina RESUMEN Este es un trabajo teórico, donde se va a realizar una relectura del texto de Freud “Recordar, Repetir y Reelaborar” (1914) en idioma alemán. Se va a usar como principal fuente la edición castellana de Amorrortu, comparándola con la obra en su lengua original. A través de este recorrido se van a analizar diferentes conceptos como: Recuerdo, repetición, resistencia, Agieren, lo actual, compulsión, entre otros, teniendo en cuenta su lietralidad en alemán, para finalmente ponerlos en relación y así dar cuenta del funcionamiento del mecanismo de defensa, a la altura de esta obra de Freud. Palabras clave Recordar - Repetir - Resistencia - Compulsión ABSTRACT A TRAVEL IN GERMAN THROUGH “REMEMBER, REPEAT AND WORK THROUGH”. REMEMBER AND REPEAT This is a theoretical work, where a rereading of Freud’s text “Remember, Repeat and Rework” (1914) in German language will be carried out. The spanish edition of Amorrortu will be used as the main source, comparing it with the work in its original language. Through this course we will analyze different concepts such as: Remembrance, repetition, resistance, Agieren, the current, compulsion, among others, taking into account their lieterness in German, to finally put them in relation in order to undesrtand the functioning of the mechanism of defense, at the time of this work of Freud. Keywords Remember - Repeat - Resistence - Compulsion Este trabajo tiene como objetivo realizar una relectura del texto de Freud “Recordar, Repetir y Reelaborar” desde su fuente original en idioma alemán. Se utilizará la traducción publicada en la edición en castellano de Amorrortu, como fuente principal. Se hará un análisis detallado de los conceptos de “resistencia”, “repetición” y “agieren”, entre otros, así como se intentará diferenciar el concepto de “repetición compulsiva” de lo “compulsivo que tiene una repetición”. De esta forma veremos como ya en 1914 Freud se adelataba a su propia teoría, la cual iba a pegar un vuelco en 1920 con Más allá de Principio del Placer. Comenzamos este recorrido analizando los siguientes conceptos en alemán que se van presentando en el texto: Abreagieren: poner fin mediante una reacción. Freud comienza el texto hablando de conceptos como “erinnern” (recordar) y “abreagieren”. Se refiere al primer tramo histórico del psicoanálisis donde se utilizaba la hipnosis y se buscaba la abreacción. Esta última palabra, tiene como prefijo la preposición “ab”, que en alemán, da cuenta de un sentido de corte, de sese. Sería una reacción que implica un punto final. El Umgehen: rodear las resistencias. En cuanto a las resistencias, Freud plantea como tarea el “umgehen” (sortear). “Um “ es una preposición de espacio que da cuenta de un rodeo, de un movimiento circular alrededor de algo. “Gehen” significa ir. “Umgehen”, sería rodear algo, ir rodeando, en este caso, a la resistencia. Versagen: el paciente falla En la edición de Amorrortu refiriéndose al olvido de los pacientes, se lee: “ aquello que él denegaba recordar”. En alemán el verbo que usó Freud es “versagen”. Esa palabra significa “fracasar”, “fallar”, “errar”. No se trata de un paciente que tiene un recuerdo y se niega a contarlo al médico por propia voluntad, sino que falla al recordarlo. Aufdecken: des-cubrir las resistencias. En un tercer tiempo, y ya refiriéndose a la técnica de esos días, Freud sitúa al “arte interpretativo” (Deutungskunst), como el estudio de la superficie psíquica, haciéndole consiente al enfermo las resistencias afloradas (hervortreten), que el analista “des-cubre” (aufdecken). Hervortreten, significa “aflorar”, en tanto “treten” significa “dar un paso”, donde “hervor”le agrega una direccionalidad hacia adelante. Las resistencias vienen hacia nosotros (el médico). Afloran en sentido contrario a nosotros. “Vor” significa “adelante”, y “her” significa “hacia mi”. En la edición de Amorrotu se utiliza la palabra “discernir” para dar cuenta de este acto del analista en función de las resistencias. Según el diccionario RAE., esta palabra significa: distinguir una cosa de otra, señalar una diferencia. En alemán la palabra “aufdecken” significa: destapar, develar, descubrir. De esta manera uno se hace la idea que había algo “cubierto” (decken), que fue des-cubierto, siendo que el prefijo “auf” da la idea de superficie, quitar una cobertura de modo que algo queda en la superficie. Widerstand: la resistencia como algo que nos hace frente En alemán la “Widerstand” significa “resistencia”. “Wider “es una preposición que da cuenta de una posición contraria, de “estar en contra”. Nos orienta espacialmente. “Stand” se desprende del verbo “stehen” que significa, “estar de pie”. La imagen que se nos representa ante la palabra “Widertand” es algo que está parado de pie enfrentándonos, en contra. 13 Überwinden: vencer las resistencias Sobre estas resistencias Freud propone “vencerlas” (Freud 1914, Pag.150) La palabra que utiliza Freud para esto es “ überwinden”. Significa “vencer,” en tanto superar un obstáculo. Esta palabra tiene incluida la preposición “über” como prefijo, que en alemán es una preposición de lugar, e indica el “ir por encima” “ir por sobre algo”. Absperrung: corte de via Freud dice en el texto que los olvidos se reducen a la presencia de un “bloqueo”, que cualquier analista podría corroborar desde su experiencia. En alemán a este “bloqueo” lo enuncia con la palabra “Absperrung”. Esta palabra que significa “cierre, barrera”, se utiliza en la lengua alemana comúnmente para dar cuenta de un bloqueo en una calle, por ejemplo cuando se corta una calle, por una manifestación, o por alguna causa que impide que haya circulación por esa vía. Agieren: actuar A esta altura del texto es donde Freud sitúa la existencia de recuerdos que nunca pudieron haber sido olvidados, porque en ningún momento fueron advertidos (merken) o sabidos. (Wissen). Freud dice que hay casos que se presentan diferentes desde el principio, donde los analizados no recuerdan sino que actúan. Aquí aparece el concepto de “Agieren” por primera vez. “Agieren” significa: actuar, obrar, operar. La podemos asociar con “accionar”, desprendiéndola de la palabra “re-agieren”, que significa “re-accionar”. El diccionario alemán Duden, la define como “actuar”,“estar activo” (tätig) o “representar un rol en sentido teatral”. Freud dice que el paciente reproduce (reproduzieren) el recuerdo como acto (Tat). El “Agieren” aparece como una actuación en sentido treatral, de representación de una escena, pero también en su vertiente de acto, en tanto acción. Reproduce un recuerdo en hechos. Wiederholung: repetir en tiempos A esta actuación Freud la llama “repetición” con el término alemán “Wiederholung”. Esta palabra esta compuesta por dos partes. Por la preposición temporal “Wieder”, que da cuenta de algo que sucede “otra vez” y “holung”, donde el verbo “holen” significa: ir a buscar algo, recoger algo. Entonces esta palabra alemana da cuenta de una repetición en una dimensión temporal. Algo que “se busca una y otra vez”. Zwang: lo compulsivo y la compulsión Aquí aparece por primera vez el término de “Zwang zur Wiederholung” que significa “compulsión hacia la repetición”. En la edición de Amorrortu encontramos el término “Compulsión de repetición” (FREUD 1914 Pag.152). Sin embargo, la preposición “zur” significa “hacia”, una direccionalidad, y no una relación de pertenencia como figura en la traducción castellana. Freud nombra a la “ Wiederholung” (repetición) como una “Widerstand “ (resistencia). Dicho esto Freud dice interesarse en primera línea por la relación que tienen la transferencia (Übertragung) y la resistencia (Widers- tand) con la “Compulsión de repetición”. Aquí ya la nombra como “Wiederholungszwang”, donde la “s” que une el “Widerholung” (repetición) con el “Zwang” (compulsión) marca una relación de pertenencia, y no de direccionalidad. En la edición de Amorrortu se traduce como “Compulsión a repetir. podemos interpretar entonces, que se está refiriendo a lo compulsivo, a la parte compulsiva de acto de repetir compulsivamente: lo compulsivo de la repetición. Freud marca una diferencia y dice que la Übertragung (transferencia), es en sí solo una parte de la Wiederholung (repetición). Y que la Wiederholung (repetición) es la Übertragung (transferencia) del pasado olvidado no solo sobre la persona del médico, sino en todos los ámbitos (Gebiete), de la situación actual. Aparece así la noción de lo “actual” en el texto, utilizando la palabra alemana “gegenwärtig”. Esta noción de lo actual tiene que ver con el momento presente, con lo que esa sucediendo ahora, en la actualidad. Es decir que por un lado tenemos la transferencia en el ámbito analítico sobre la persona del médico, repitiendo sobre él algún pasado olvidado, y por el otro, la repetición salvaje del pasado sobre las relaciones que una persona tiene en su aquí y ahora, por fuera del consultorio. Esta noción de “actual” no va a ser la única a la que Freud se va a referir en este texto. También nos dice el autor, que se produce una sustitución (Ersetzung) del impulso a recordar por una “zwang zur Wiederholung” (compulsión hacia la repetición). Al impulso lo sustituye una compulsión. Entonces Freud nos marca una relación entre la Widerstand (Resistencia) y el “Agieren” al que pone en el mismo lugar que la “Wiederholen” (repetición). La relación que plantea es que cuanto más fuerte sea la Widerstand (resistencia), mas abundante va a ser el recuerdo a través del Agieren/Wiederholung. Entonces, “Widerstand” (resistencia) y la “Wiederholung” (repetición) o “agieren” (actuación) no son la misma cosa. Son dos conceptos distintos que están relacionados. Abtreten: dar un paso afuera Freud utiliza el verbo alemán “abtreten”, para decir que “el recordar deja sitio al actuar” (FREUD 1914 Pag.153). “Abtreten” se traduce como: retirarse, abandonar, ceder. Lo que Freud dice en este punto es que el recordar “se retira y cede” un sitio, un lugar (Platz) al “agieren” (actuar). El recuerdo es el que se corre, se hace a un lado y cede su lugar a la actuación. Se produce esa sustitución del impulso a recordar por el acto. El paciente extrae, dice Freud, del arsenal de su pasado las armas para defenderse de la continuación de la cura, armas que, el analista debe pieza por pieza arrebatarle al enfermo. Es decir, que cada recuerdo en acto, funciona como un arma para defenderse de la cura. Parte del paciente resiste a curarse. Aktuell: lo actual como actualización Freud dice que el paciente repite todo lo que desde la fuente de lo reprimido ya en su ser manifiesto se impuso, que repite sus inhibiciones, sus inservibles, inutilizables (unbrauchbar) puntos de vista (Einstellung- en la edición de Amorrortu se lee “actitudes inviables”), y su rasgo de carácter patológico. El paciente repite durante 14 la cura todos sus síntomas. A partir de esto, Freud plantea que con la Zwang zur Wiederholung (Compulsión hacia la repetición), el analista no debe tratar a la enfermedad como algo histórico, sino como un poder actual. En este caso, aparece otra concepción de lo “actual” nombrada en alemán como “aktuell”. Si “gegenwärtig” apuntaba al aquí y ahora en la línea del tiempo. “Aktuell” tiene más que ver con la “actualización” (Aktualisierung). El diccionario alemán Duden lo define como: disponible en el presente, novísimo, sin estrenar, moderno, que esta de moda. Algo que de algún modo entra en vigencia, a causa de esta compulsión hacia la repetición. Tummelplatz: un lugar para hacer bullicio Freud propone para el analista el “manejo de la trasferencia”, como recurso para domar la “Widerholungszwang”. En esta última el sustantivo principal es “zwang”, poniéndose el acento aquí en lo compulsivo de la repetición, y no en el acto de repetir en si. Utiliza también el verbo “entgegenkommen”, que significa, “venir hacia mi, hacia donde esta uno”, para decir que “ el paciente nos muestre al menos la solicitud de respetar las condiciones del tratamiento”. (FREUD 1914, Pag.156) El “Tummelplatz”, en castellano fue traducido como “Palestra”. (FREUD 1914, Amorrortu, Pag.156) El verbo “tummeln” significa “hacer bullicio”, y “Platz” significa “lugar”. Un “Tummelplatz” sería un lugar a donde hacer bullicio. El diccionario Duden, lo define como un lugar donde las personas de determinada categoría la pasan bien, se sienten bien, se desarrollan en libertad. Así, los síntomas toman un nuevo significado transferencial, y se sustituye (Ersetzung) la neurosis original por una neurosis de transferencia. Freud nombra a esta zona, como un “Zwischenreich”. “Zwischen” es una preposición que significa “entremedio” y “Reich” es “reino”: un reino que esta en el medio entre dos cosas, la enfermedad y la vida. (Krankheit und Leben). La nueva enfermedad aparece como una representación en sentido teatral. Freud usa el verbo “darstellen”, que en alemán significa justamente eso. Es lo que hacen los actores en una obra de teatro cuando actúan, personifican un rol. Desde las reacciones de repetición (Wiederholungsreaktionen) que se muestran en la transferencia, conducen los caminos conocidos al despertar de los recuerdos (Erinnerung), los que después de vencidas (Überwindung) las resistencias, como sin esfuerzo se aparecen (Einstellen). Es decir que los recuerdos van a aparecer sin esfuerzo una vez vencida las resistencias. Y es de esas mismas reacciones de repetición que se conduce al despertar de esos recuerdos. Durcharbeiten: trabajar a través. Hasta acá dice Freud que él podría terminar su artículo, pero decide proseguir en honor al título del trabajo, donde aparece el “Durcharbeiten” que hasta ahora no fue nombrado. “Durch” es una preposición que significa “a través” y “arbeiten”, significa “trabajar”. El verbo se traduce como “trabajar a fondo”, pero esta preposición da cuenta de que hay algo que hay que atravesar. El análisis profundo del “Durcharbeiten” será motivo de otro trabajo, por lo que hasta aquí vamos a trabajar los conceptos detallados anteriormente. A partir de este previo glosario de conceptos en alemán, podemos empezar a pensar cómo se llevan a cabo los procesos de defensa en el aparato psíquico a la altura de este texto, y qué relación tienen entre sí. A simple vista, podemos pensar en un análisis de estos procesos que se ordenen en un eje espacial y temporal, tomando en cuenta las preposiciones que componenen las palabras mencionadas anteriormente en alemán. Cada palabra compuesta con una preposición como prefijo, nos orienta en tiempo y espacio con respecto al verbo. En su dimesion espacial: Con respecto al mecanismo de defensa: Widertand: (resistencia), algo que se nos planta en contra. Hervortreten: aflorar, dar un paso adelante hacia nosotros. “Ersetzung” sustitución, poner una cosa en lugar de otra. “Absperrung”: corte de vía del recuerdo, un corte de calle que obliga a ir por otro lado. “abtreten”: dejar lugar, dar un paso afuera, correrse. Con respecto a la tarea del médico: “umgehen”: Contornear, dar la vuelta, rodear, bordear. “überwinden”: Superar, en esta palabra encontramos la preposición “über”, que da cuenta de un “ir por arriba”. “aufdecken”: descubrir, sacar un cobertor que deja a las resistencias en la superficie. “Entgegenkommen”: venir en dirección hacia donde esta uno. “Tummelplatz”: El espacio para hacer bullicio, el reino intermedio. “Durcharbeiten”: Atravesar algo trabajando. En su dimensión temporal, podemos encontrar a: Wiederholung: buscar tomar algo, una y otra vez. Gegenwärtig: lo que está pasando aquí y ahora. Aktuell: actualización. Algo de antes, entra en vigencia ahora. Una vez hecho este ordenamiento podemos pensar al proceso de defensa de la siguiente manera: La resistencia qu aparece como algo que se nos planta en contra. El recuerdo viene andando por una vía libre, y de repente aparece esta Widerstand (resistencia) dándo un paso adelante, hacia nosotros. Freud dice que el el recuerdo deja el lugar que estaba ocupando cedíendoselo al Agieren (actuar). Este Agieren es la misma Wierholung(repetición). La actuación, la puesta en escena, aprece como un repetir una y otra vez en el tiempo, no se refiere a volver al mismo lugar sino repetir en tanto frecuencia de veces. Entonces el médico se encuentra con este Absperrung (bloqueo, corte de vía) en el recuerdo, que el paciente falla al recordar. No se trata de algo que no quiera contar voluntariamente, sino que se le escapa a su “yo”. Esa misma resistencia que se planta en contra, como una pared, allí 15 donde el recuerdo da un paso afuera para dejar pasar a la actuación.Una actuación, que no es de ahora (gegenwärtig), sino de otro tiempo, y se actualiza (aktuell), se pone de moda, entra en vigencia, ahora, en el presente. Cruzándose así los dos ejes temporales que trabaja el texto. En lo “gegenwärtig”, estan las relaciones de hoy, los amigos, familia, trabajo, y médico. En lo “aktuell”, está ese pasado que nunca pudo ser olvidado, y que entra en vigencia hoy. Esa es la transferencia. Una vez producido este corte de calle en el recuerdo. ¿Qué se puede hacer? Freud propone así el “Umgehen”, el “Überwinden”. Contornear, bordear, y vencer como una acción que implica pasar por arriba. Habrà que rodearlo. Como se dijo anteriormente, la palabra “Absperrung” se utiliza para nombrar el corte de una calle a raíz de una manifestación. Lo mismo podemos pensar en este caso, que hay algo que corta para manifestarse. El “Tummelplatz”, como un espacio para hacer bullicio en libertad, con el que Freud piensa a la transferencia, también puede pensarse en este sentido. Pensar a la transferencia como una herramienta clínica, donde se le otorga al paciente un espacio para que se exprese en libertad, de forma tal que eso que está provocando un bloqueo, un corte, y que está manifestandose en todos los ambitos de relaciones del paciente, pueda manifestarse de algún modo dirigido a un único ámbito, y así se pueda invertir este proceso de defensa, volviendo el acto en palabra. Freud alienta a la repetición a la altura de este texto, como necesaria para la cura. En 1914 Freud no tiene formulada la “compulsión de repetición”, como el concepto que va a detallar en el texto Más allá del Principio de Placer (FREUD 1920). Tanto la repetición como la compulsión de repetición aparecen en este texto de forma mezclada y confusa. Y aún más confuso cuando se lo lee en castellano. Por momentos se refiere al acto de repetir compulsivamente, y por momentos se refiere a lo compulsivo (Zwang) de la repetición. Entonces Freud ya en 1914 recortaba un aspecto compulsivo que alimentaba el hecho de repetir, de la repetición misma. ¿Quién comanda este proceso represivo? ¿Quién está actuando atrás, para que se produzca este proceso mencionado anteriormente, donde la resistencia se impone en el punto donde un recuerdo da un paso al costado y deja pasar al agieren? ¿Quién es la cabeza de la resistencia? Al final del texto Freud dice que a través del trabajo de reelaboración, uno se topa con las mociones pulsionales reprimidas (verdrängten Triebregungen), de las que se alimenta la resistencia. (FREUD 1914, Pag.156). La resistencia come de estas pulsiones reprimidas. Ellas son las que sostienen este proceso. Sin ellas, la resistencia se cae. Entonces esta compulsión, lo que tiene de compulsivo y obligatorio una represión, está íntimamente ligado a la pulsión. En 1920 Freud va a conceptualizar a lo compulsivo como algo que excede al apararto psíquico en tanto “principio de placer”, y más adelante en “Inhibición, síntoma y angustia”, va a definir las resistencias, separándolas en 5. Va a decir que a cada resistencia se le supone una contrainvestidura. Siendo “Gegenbesitzung”, la palabra en alemán para esta última. “Gegen” significa “ en contra” y “ Besitzung”, una toma de lugar, “sitiar” en sentido bélico. La pulsión va a sitiar un lugar, se va asentar, y desde ahí se comandarán las resistencias, que implican un gasto energético constante. Algo de la satisfacción pulsional que se manifiesta y no está dispuesta a irse con facilidad, no basta con nombrarla, hay que tomarse tiempo para atraversarla con el trabajo analítico. BIBLIOGRAFÍA Dudenredaktion (2018). Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, recuperado de www.duden.de, Frank. Freud, S. (1914). Obras Completas T. XII, Recordar, repetir y reelaborar. (Nuevos consejos sobre la técnica analítica, II), Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Ed. Freud, S. (1920). Obras Completas T. XVIII, Más allá del principio del placer, Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Ed. Freud, S. (1925 -1926). Obras Completas T. XX, Inhibición, síntoma y angustia. Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Ed. Freud, S. (1914). Gesammelte Werke X, Erinnerung, Wiederholen und Durcharbeiten, Frankfurt am Main, Alemania, Fisher Verlag. Freud, S. (1925-1926). Hemmung, Symptom und Angst, Frankfurt am Main, Alemania, Fisher Verlag. Goldschmidt, G.A. (2005). Als Freud das Meer sah. Freud und die deutsche Sprache, Frankfurt am Main, Alemania, Fisher Verlag. Leo Gmbh (2018). Diccionarios Leo alemán- español, recuperado de www. leo.org Oceano editorial, Diccionario Español - alemán, Barcelona, España, Oceano Ed. 16 EL DURCHARBEITEN, LA CLÍNICA FREUDEANA EN 1914 Baisplelt, Ivana Lía Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina RESUMEN Este trabajo se propone profundizar sobre el concepto de “Durcharbeiten” propuesto por primera vez por Freud en su texto “ Recordar, Repetir y Reelaborar” (1914). Se tomará su fuente original en idioma alemán para interpretar el texto de una forma más detallada, siendo que en la traducción al castellano se pierde la riqueza de la lengua y el estilo del escritor. Se analizará la tarea del analista frente a la resistencia, los alcances del psicoanálisis para la cura, la transferencia y el papel de la sugestión. Palabras clave Reelaboración - Repetición - Transferencia - Psicoanalisis ABSTRACT THE WORK THROUGH. THE PSYCHOANALYTIC CLINIC IN 1914 This work aims to deepen the concept of “Durcharbeiten” proposed for the first time by Freud in his text “Remember, Repeat and Rework” (1914). In oder to interpret the text in a more detailed way, we will take the source in german, since the translation into Spanish loses the richness of the language and the style of the writer. We will work the concepts of resistance, the limits of psychoanalysis for healing, the transfererence and the role of suggestion. Keywords Work - Trough - Repeat - Transference - Psichoanalisis A continuación, vamos a hacer un pasaje por el texto “Recordar, Repetir, Reelaborar” (1914) tomando la fuente en su idioma original, el alemán. Cuando se traduce un texto del alemán al castellano, se pierden ciertos detalles, riquezas propias de la lengua y del estilo del autor. Este trabajo intenta recuperar algo de ésta pérdida analizando ciertos conceptos desde su fuente original, teniendo como principal objetivo rastrear más detalladamente, a qué se refiere Freud con el concepto de “Durcharbeiten” que fue traducido como “reelaboración”. En el principio el texto freudeano hace un recorrido por la historia del psicoanálisis, para resumir, como fue variando la técnica y llegar así a plantear el problema de las resistencias. Freud nos habla del “Erinnern”, (recordar) y de “abareagieren” para la primera época del psicoanálisis.. Esta última palabra no tiene una traducción específica en la lengua alemana, sino que es un término tomado de otro campo científico, que contiene dos palabras : “ab” y “reagieren”. El prefijo “ab”, es una preposición que da cuenta de un corte, un cese. Por otra parte el verbo “reagieren” significa reaccionar. La traducción en castellano ha sido “abreacción”. Desde el alemán, uno puede hacerse una imagen mental de una reacción que implica un corte, un cese de algo. Es decir que el “Abreagieren” sería, la reacción que tiene el aparato ante un recuerdo, dando como resultado un sese, un corte. La catarsis breueriana aparece entonces como una reacción energética frente a un recuerdo, que implica el fin de algo. Es importante determinar esto, porque al final del texto cuando él hable de “Durcharbeiten”, va a compararlo con la “Abreacción”. En un segundo tiempo de la técnica analítica, ya Freud nos habla de “colegir” (En alemán: erraten) como una de las tareas del médico: “colegir desde las ocurrencias libres del analizado aquello que él denegaba recordar” (Freud, 1914, Pag.149) “Colegir” en el diccionario de RAE., tiene como definición: unir, sacar consecuencia de otra cosa. En alemán, sin embargo, “erraten” significa también : adivinar algo, atinar. En esta línea se puede pensar al analista como un “adivino” a la hora de interpretar, dejando curiosamente a la labor del médico en una posición que se tiñe fácilmente de sugestión. Así es como Freud introduce el “ arte interpretativo “ (Deutungskunst) como la principal herramienta de la ténica analítica de esa época. Aquí menciona la importancia de las resistencias, en tanto el médico las descubre (aufdecken), y se las comunica al paciente. Se abandonó ya la hipnosis, y se trata de estudiar la superficie psíquica, donde estas “ afloran” (hervortreten). Con esta palabra “ hervortreten”, Freud nos da la idea de que la resistencia es algo que da un paso adelante hacia nosotros. “Her” es un adverbio que significa “hacia aquí”. Le da direccionalidad a los verbos. “Vor” es “hacia adelante, y “treten” dar un paso. Entonces el médico se topa con una resistencia, que se le viene en contra, justo en el punto donde el paciente, “falla” al recordar, dice Freud en alemán con el verbo “versagen”. Freud dice que se produce un “bloqueo” (Absperrung) en el recuerdo, que muchas veces despierta en el l enfermo con sentimiento de “desengaño” (Enttäuschung) La palabra “Enttäuschung”, está compuesta por el prefijo “ent” y la palabra “Täuschung”. El prefijo “ent” da un sentido contrario a la palabra que le sigue en esta composición. Sería como en castellano nuestro “des-“. Una de las traducciones de “Enttäuschung” es “des-ilusión”, mientras que “Täuschung” significa “ilusión”. Entonces hay pacientes que se sienten “desilusionados”, se les deshace una ilusión (¿un ideal?), y agrega para la histeria de conversión un sentimiento de “añoranza”, que en alemán es dicho con la intraducible palabra “Sehnsucht”. “Sehnsucht” significa: añoranza, anhelo, nostalgia, el “Saudade” portugués. Esta palabra tiene adentro el “sucht” del verbo “suchen” (buscar). Según el diccionario alemán Duden, esta palabra da cuenta de una carencia, una lejanía, algo sentido, íntimo, efusivo que define como: una dolorosa demanda. Freud dice que lo olvidado está limitado a los recuerdos encubridores que contrabalancean la amnesia infantil, quien a su vez representa de modo acabado los años de la infancia. Dicho esto, Freud introduce el “agieren”, como un actuar que sus- 17 tituye al recuerdo en su punto resistencial. Los pacientes ya no hablan, ahora actúan aquello que son incapaces de recordar. Es interesante destacar que la palabra “agieren” está comprendida dentro de aquella vieja palabra “ab-re-agieren”. Si “reagieren” significa “reaccionar”, podemos pensar que el “agieren” es un “accionar”, un poner algo en acción. Como Freud dice el paciente reproduce el recuerdo como acto (Tat). “Tat” es el sustantivo del verbo “tun”, que significa “hacer”. Algo que no se recuerda, que resiste a ser recordadol, se hace. Freud concluye que existe una compulsión a la repetición, que hace que el paciente repita aquello que no puede recordar. Lo repite de forma compulsiva y sin saber que lo está repitiendo. Freud también nos dice, que el paciente empieza la cura con una repetición así. Con el tratamiento hipnótico las resistencias habían sido por completo eliminadas, pero ahora estas cobran protagonismo. Freud dice que se puede profundizar en el recuerdo, en tanto la transferencia sea suave y positiva, pero si con el tiempo se vuelve hostil, va a necesitar de la represión (Verdrängungsbedüftig), y así el actuar va a sustituir al recuerdo. Es por esto que Freud dice que un paciente no se puede curar en el principio de un análisis. Y aquí sitúa el concepto de “lo actual” (aktuell) en la repetición. Lo que se actúa no puede ser tomado como algo histórico, sino que es algo del pasado que se hace presente. Algo que desde el pasado entra en vigencia en el ahora. Freud vuelve a hacer un contrapunto con la hipnosis, diciendo que aquella era como un suerte de experimento de laboratorio, en cambio a la técnica de ahora la nombra como un “dejar repetir” (Wiederholen lassen). De esta manera la repetición no es algo que simplemente obstaculiza el análisis, en tanto la resistencia bloquea la via del recuerdo, sino que pasa a formar parte intrínseca de la técnica analítica, por lo que el médico tiene que “dejar” que suceda. (lassen). Así es que se producen, dice Freud, “empeoramientos durante la cura” (FREUD 1914, Pag.154). Contra esto, Freud trata de hacer entrar en razón al paciente, para que no desprecie a su propia enfermedad, sino que por el contrario, se reconcilie con aquello que está reprimido, y tolere la enfermedad. Curiosamente Freud dice, que “ El recordar a la manera antigua, el reproducir en el ámbito psíquico, sigue siendo la meta aunque sepa que con la nueva técnica no se lo puede lograr” (FREUD 1914, P.154). Freud dice en alemán: “Nicht zu erreichen ist”, esto significa “es inalcanzable”. Entonces es la meta recordar, aunque esta meta es inalcanzable. Freud dice que por esto se produce una lucha sostenida entre médico y paciente, por querer retener en el ámbito psíquico todo lo que el paciente insiste en actuar. Y que se celebra como un triunfo de la cura que recuerde alguna cosa que “ el paciente preferiría descargar por medio de la acción” (FREUD 1914, pág., 155). En alemán Freud usa el verbo “abführen”. Esto significa: evacuar. “führen” es” conducir”, y aparece aquí la ya mencionada preposición “ab” como prefijo del verbo, que ya habíamos visto en su función de “corte, sese”, para el “abreagieren”. En la edición de Amorrortu se traduce como “descargar”. Freud dice que cuando la transferencia es viable, hay que sacarle provecho a la repetición y “utilizar el designio de ellas como mate- rial para el trabajo terapéutico” (FREUD 1914, Pag.155). En alemán Freud lo dice así: “Vorsatz dazu in status nascendi”. “Vorsatz”, que fue traducido como “designio”, significa también “intención”. Sería entonces: utilizar la intención que tienen las acciones de repetición en pos del trabajo analítico. Freud va a decir precisamente más adelante, que el manejo de la transferencia va a ser el principal medio para domar lo compulsivo que tiene una repetición (Wiederholungszwang), y transformarlo así en un “motivo” para recordar. Entonces Freud dice que volvemos inofensivo (unschädlich) a esto compulsivo (wiederholungszwang), en la medida en que lo ubicamos en determinado ámbito: la transferencia como un “Tummelplatz”. En alemán esto significa: un lugar donde hacer bullicio en libertad. Se lo insta a actuar todas las pulsiones patológicas (pathogenen Trieben) que estaban ocultas. Cuando esto así sucede, a todos los síntomas de la emfermedad se les va a dar un nuevo significado de transferencia (übertragungsbedeutung). Se sustituye la neurosis general por una neurosis de transferencia (Übertragungsneurose), con la cual, a través del trabajo terapéutico, dice Freud, el paciente se va a curar. La nueva enfermedad aparece como una representación en sentido teatral. Freud usa el verbo “darstellen”, que en alemán significa justamente eso, es lo que hacen los actores en una obra de teatro cuando actúan, personifican un rol. Desde las reacciones de repetición (Wiederholungsreaktionen) que se muestran en la transferencia, conducen los caminos conocidos al despertar de los recuerdos (Erinnerung). Recuerdos, que aparecen (einstellen) como sin esfuerzo después de vencidas (Überwindung) las resistencias. Hasta aca dice Freud que el podría terminar su artículo, pero decide proseguir en honor al título del trabajo, donde aparece el “Durcharbeiten” que hasta ahora no fue nombrado. Con esto nos da a saber que él pensó el título antes de escribir el artículo. Aquí Freud se detiene a atender las quejas de los principiantes que confunden el comunicar las resistencias, con el análisis en su totalidad, siendo para Freud esta comunicación solo el principio de la cuestión. Freud dice que la sensación que se tiene, es que la cura no sigue adelante, pero esto es una percepción errónea, afirma Freud, la cura está atravesando su mejor momento, solo que el médico había olvidado que el hecho de nombrar la resistencia, no la elimina inmediatamente (unmittelbar). La palabra “Unmittelbar”, se refiere a “medio” (Mittel), en tanto algo mediatizado. No sucede de forma directa, sin mediar algo. Y aquí es donde Freud define a la reelaboración diciendo que no basta con nombrarle las resistencias. Hay que darle tiempo al enfermo (Zeit Lassen), para profundizar en las ahora conocidas resistencias. El autor dice que es recién en la cima de este trabajo, donde uno se topa (auffinden), en trabajo conjunto con el analizado, con las mociones pulsionales reprimidas (verdrängten Triebregungen). Mociones, de las cuales se alimenta la resistencia, y de cuyo poder y existencia, el paciente se convence a través de esta experiencia. Entonces Freud nos dice que el analista no tiene otra cosa más que hacer que “zuwarten”, (esperar algo), y un “Ablauf Lassen” (dejar 18 suceder un desarrollo). Esto no se puede ni evitar ni acelerar. No es inmediato. A continuación, Freud dice: “Uno se ahorra la ilusión (Täuschung) de haber fracasado, cuando por el contrario condujo al tratamiento por la línea correcta”. En la traducción de Amorrortu encontramos: “se ahorrará a menudo el espejismo de haber fracasado”. (FREUD 1914 Pag,157). La palabra alemana “Täuschung” significa “ilusión”. Es el opuesto a “Enttäuschung” (des-ilusión), la palabra que Freud utilizó para describir el sentimiento de las pacientes histéricas, previamente mencionada en el texto. Freud prosigue diciendo que este “Durcharbeiten” de la resistencia, tiene la “eventual posibilidad de volverse” (mag werden) una tarea difícil para el analizado y una prueba de paciencia para el médico. El valor de “eventualidad” de esta última frase solo se aprecia en alemán, a través de este verbo modal: “Mag Werden”. El verbo modal en infinitivo es “mögen”, y en su uso subjetivo da cuenta de un grado de probabilidad de un hecho. Exactamente, en una lengua tan matemáticamente reglada como es el alemán, de una escala de 1 a 7 de probabilidades, este está en el 5. Más cerca de lo improbable que de lo probable. Esta intención solo se aprecia leyendolo en alemán, por lo que se entiende que Freud cree que es poco probable lograr que esto suceda, pero que si sucede, es justamente aquella porción del trabajo, la cual tiene el mayor efecto de cambio (verändernde Einwirkung) sobre el paciente, y la que diferencia al tratamiento analítico de la influencia sugestiva. Según Freud, En teoría se lo puede igualar al “ab-re-agieren” del atrapado monto de afecto atreves de la represión, sin el cual la cura hipnótica permanecería sin influencia. A lo largo del texto, si bien Freud desarrolla el modo de funcionamiento de la defensa, articulando recuerdo y repetición en función de la resistencia, también se va preguntando como contrapartida, por los alcances de la cura analítica y por la posición que el médico debería tomar frente a esto. Freud arranca su texto hablando de abreacción e hipnosis para terminar preguntándose por la posibilidad de un psicoanálisis que tenga un efecto similar al de la hipnosis, pero sin sugestión. El Durchsrbeiten estaría en este nivel. Sin embargo, en 1914 a la hora de definir la tarea de “ interpretación” que tiene que realizar el médico, las cosas quedan un poco confusas. Cuando Freud usa la palabra “erraten” para definir el trabajo interpretativo, deja al analista del lado del adivino, y al paciente en el lugar del enigma. El médico tiene que colegir, en tanto adivinar. En el seminario (LACAN 1969) Lacan comenta el ejemplo de la Quimera y Edipo a propósito del concepto de interpretación: “La interpretación, -quienes la usan se dan cuenta- se establece a menudo por medio del enigma. Enigma recogido en la medida de lo posible en la trama del discurso del psicoanalizante, y que uno, el intérprete, no puede de ningún modo completar por sí mismo, no puede, sin mentir, considerarlo como algo efectivamente manifestado (LACAN 1969, Pag. 38). El enigma es recogido de las palabras del paciente y es el paciente el que tiene que responder por esto. Caso contrario, si el analista completa el medio decir del paciente, estaríamos hablando de una “construccón” por parte del analista. Pensar al analista como un adivino, es poner al paciente en el lugar de las preguntas, y al analista en el lugar de las respuestas. Podemos decir que esto es un supuesto, porque en vedad el saber está en el inconsciente del paciente. Efectivamente, Freud, 23 años más tarde, en el texto de “Construcciones en análisis” (1937), usa la misma palabra “erraten” (colegir, adivinar), para referirse esta vez a la “construcción”. Lo enuncia así: “¿En qué consiste, pues, su tarea? Tiene que colegir (erraten) lo olvidado desde los indicios que esto ha dejado tras sí; mejor dicho: tiene que construirlo. “(FREUD 1937, Pag. 260). Volviendo a 1914, ya Freud aclara que con la nueva técnica, es inalcanzable la meta de llevar al ámbito psíquico todo lo actuado. Aunque la meta siga siendo recordar todo, esto es inalcanzable. El paciente falla al recordar, es una falla que se impone. Del lado de la tarea analítica también hay que repensar la técnica. El Durcharbeiten tiene que ver con esto. Si el paciente es incapaz de traer todos los recuerdos, entonces cómo es que se puede trabajar en un análisis, sin volver a la hipnosis. Freud nos da la pauta que él escribió el título antes de redactar el artículo. El “Durcharbeiten” se presenta, así como algo que no puede ser excluido, cuando uno desarrolla la relación entre el recordar y el repetir. Entonces en principio tenemos que reconocer que “recordar, repetir y reelaborar” es un texto donde Freud se dedica a mostrar la relación que hay entre el recuerdo y la repetición, pero no sin “Durcharbeiten”. Aclaración quizá, frente a aquellas quejas al fracaso del psicoanálisis una vez comunicadas estas resistencias. Al final de su obra en 1940, Freud escribe una suerte de resumen de la técnica analítica, donde habla de la transferencia hostil. Dice que la transferencia al médico es ambivalente. Si es positiva se convierte en “ el genuino resorte que pulsiona la colaboración del paciente, el yo endeble deviene fuerte, bajo el influjo de ese propósito obtiene logros que de otro modo le habrían sido imposibles, suspende sus síntomas, se pone sano en apariencia; sólo por amor al analista” (FREUD, 1940. Pag,175). Pero también pueden surgir mociones eróticas que solo encontrarían la denegación por parte del médico, y esto causaría una transferencia hostil por parte del paciente frente a ese rechazo. En “Recordar, repetir y reelaborar” (FREUD 1914), Freud habla de una transferencia de moción homosexual. A finales de su obra dice: “Los resultados curativos producidos bajo el imperio de la trasferencia positiva están bajo sospecha de ser de naturaleza sugestiva. Si la trasferencia negativa llega a prevalecer, serán removidos como briznas por el viento. Uno repara, espantado, en que fueron vanos todo el empeño y el trabajo anteriores. Y aun lo que se tenía derecho a considerar una ganancia duradera para el paciente, su inteligencia del psicoanálisis, su fe en la eficacia de este, han desaparecido de pronto” (FREUD, 1940, Pag. 177). Ya en 1914 Freud reparaba en este aspecto. Dice que la resistencia como repetición aparece en el momento donde la transferencia se vuelve hostil, por efecto de la represión. El “Durcharbeiten” viene a ser la contracara, la respuesta del lado del análisis, frente a esta repetición como resistencia. Desde el momento en que Freud plantea un tratamiento analítico 19 donde se presentan las resistencias como una repetición actuada de un recuerdo, no existe tratamiento analítico que no implique un “Durcharbeiten”. Es la adecuación de la tarea del análisis a sus propósitos de cura frente a este obstáculo. Freud dice que a las resistencias hay que vencerlas, rodearlas (umgehen). No se puede recordar, pero se puede rodear. Aquello compulsivo que resiste, hay que irlo rodeando, y trabajando, de modo que se pueda ir transformando en un motivo para recordar. Aquella fuerza que causa una resistencia, a través del Durcharbeiten puede ser transformada e impulsar un recuerdo. El “Durcharbeiten”, es “trabajar a través”. El análisis no es un trabajo inmediato (unmittelbar), sin mediar. Es justamente toda la tarea del análisis posterior a la comunicación de las resistencias. Es todo este rodeo (umgehen) posterior, toda esa mediatización que se necesita, para el vencimiento (überwinden) de las resistencias y el acceso a un recuerdo. Lo que pasa en el medio, entre que se comunica una resistencia y entre que emergen los recuerdos. Y esto, dice Freud, requiere mucha paciencia para el médico, así como significa una ardua tarea para el paciente. Un trabajo que se celebra como un triunfo de la cura cuando el paciente recuerda al menos alguna cosa que hubiera preferido descargar (abführen) actuando. Al menos alguna cosa, ya es motivo de celebración. Este recordar pieza a pieza sería como una descarga en cuotas, equiparable a la abreacción, pero donde no operaría la sugestión, como en la hipnosis. Entonces, el Durcharbeiten se sitúa en el punto, donde parece que el tratamiento no está funcionando. El paciente no recuerda, actúa, se le comunican las resistencias y con esto no se resuelve la cura. Freud dice que en verdad, lejos de estar fracasando, el tratamiento está resultando como debe. Lo que se necesita ahora es justamente la ardua tarea de “trabajar através”. Freud lo enuncia así en alemán: “Uno se ahorra la ilusión (Täuschung) de haber fracasado, cuando por el contrario condujo al tratamiento por la línea correcta” Decir que uno se “ahorra una ilusión de fracasar” (pensando ahora esta frase desde el lado del paciente, y a la traducción de ilusión, no solo como espejismo, sino como anhelo, como ideal) es también decir que uno paga con des-ilusión este éxito terapéutico. “Durcharbeiten” viene a ser ese largo camino de un análisis, en el que pieza por pieza, a través de un rodeo, se va cediendo con dolorosa desilusión, alguna cosa que resiste intacta desde los tiempos de los tiempos en lo profundo del alma. BIBLIOGRAFÍA Dudenredaktion (2018). Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, recuperado de www.duden.de Freud, S. (1914). Obras Completas T. XII, Recordar, repetir y reelaborar, Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Ed. Freud, S. (1914). Gesammelte Werke X, Erinnerung, Wiederholen und Durcharbeiten, Frankfurt am Main, Alemania, Fisher Verlag. Freud, S. (1940, 1938). Obras Completas T. XXIII, Esquema de psicoanálisis. Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Ed. Freud, S. (1937-39). Obras Completas T. XXIII, Construcciones en analisis. Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Ed. Lacan, J. (1969). Seminario 17, Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidos Leo Gmbh, (2018). Diccionarios Leo alemán- español, recuperado de www. leo.org Oceano editorial, Diccionario Español - alemán, Barcelona, España, Oceano Ed. 20 EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD EN PSICOTERAPIAS BREVES Y FOCALIZADAS: JUSTIFICACIÓN Y PRUEBA PILOTO Barreira, Ignacio; Bevacqua, Leandro Nicolas; Varela, Paula Daniela; Amaya, Cesar Universidad del Salvador - Clínica San Gabriel. Argentina RESUMEN El presente trabajo de investigación sobre efectividad en psicoterapias breves y focalizadas presenta la fundamentación y justificación metodológica empleada sobre la base de los resultados de prueba piloto. El propósito del mismo es dar cuenta de la primera parte del proyecto de investigación “Resultados de procesos psicoterapéuticos en dispositivos breves y focalizados”, PI 1711 de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador. El objetivo principal de la prueba piloto realizada radica en ajustar el instrumento de evaluación de estos procesos psicoterapéuticos de cara al trabajo de investigación propiamente dicho. Palabras clave Psicoterapia breve y focalizada - Efectividad - Eficacia - Prueba Piloto ABSTRACT EVALUATION OF EFFECTIVENESS IN BRIEF AND FOCUSED PSYCHOTHERAPIES: JUSTIFICATION AND PILOT TEST The present article on effectiveness in short and focused psychotherapies, presents the fundament and methodological justification used, based on the results of the pilot test. The purpose of this article aims to account for the first part of the research project “Results of psychotherapeutic processes in brief and focused devices”, PI 1711 of the Faculty of Psychology and Psychopedagogy of the University of Salvador. The main objective of the pilot test made is to adjust the instrument of evaluation of these psychotherapeutic processes for the research work itself. Keywords Brief and focused psychotherapy - Effectiveness - Efficacy - Pilot test Introducción Mientras que los estudios de investigación en psicoterapia suelen vincularse a la eficacia de la psicoterapia (búsqueda de resultados favorables en contexto de investigación), y los empresarios suelen estar mas interesados en la eficiencia (ponderación de resultados al menor costo posible), proponemos un estudio sobre efectividad en psicoterapia: la identificación de la naturaleza de los resultados favorables en la práctica clínica habitual (Echeburúa, Salaberría, De Corral y Polo-López, 2010). El objetivo radica en evaluar los efectos de una psicoterapia y sus resultados sobre la base de la percepción de sus participantes. La investigación no busca validar tratamien- tos, tampoco probar constructos psicológicos, sino evaluar su efectividad de acuerdo a dimensiones concretas de la psicoterapia en el contexto de situaciones clínicas reales (Fernández-Álvarez, 2008), de modo tal que se pueda articular la actividad clínica con la de investigación (Cazabat, 2013). El estudio se realiza en un dispositivo de psicoterapias breves y focalizadas por la relevancia que el mismo ha adquirido en los últimos años (Bado Lopez, col, 2002; Garcia y Fantin, 2010; Sanchez-Barraco Ruiz y Sanchez-Barraco Vallejo, 2001). Este trabajo presenta el diseño del instrumento de evaluación de la investigación Resultados de procesos psicoterapéuticos en dispositivos breves y focalizados, PI 1711 de la Facultad de psicología y psicopedagogía de la Universidad del Salvador. Diseño de evaluación para la efectividad de la psicoterapia Para establecer índices de efectividad en un proceso psicoterapéutico, deberá evaluarse el mismo teniendo en cuenta su totalidad, desde el inicio hasta su finalización. Partiendo de la base de que el encuentro humano y la construcción de significados que se despliegan en una psicoterapia (Molina, Del Río y Tapia Villanueva, 2015), puede ser tan variada y polifacética, deberemos poner la lupa sobre las cuestiones esenciales del proceso psicoterapéutico. En una psicoterapia, el punto de partida se constituye en el contrato celebrado entre paciente y terapeuta en función de lo que quiere obtenerse. El diagnóstico de situación del paciente, los objetivos y focos del tratamiento definen el plan de trabajo que implica a ambos, siendo explicitados ya que conforman el punto de partida de la psicoterapia (Fiorini, 2001). En relación al punto de llegada, deberá evaluarse el grado de cumplimiento de los objetivos del tratamiento de acuerdo a los focos elegidos en tanto hilos conductores de los planes de trabajo establecidos al inicio. Sin embargo, la complejidad de los factores intervinientes al momento de evaluar los logros son varios, cambiantes y difíciles de establecer. Por estos motivos, resulta relevante considerar la opinión personal que los participantes tuvieron de sus propios tratamientos. Consecuentemente: tratamiento, paciente y terapeuta son dimensiones que deben estar contempladas en la evaluación; de estas tres deberán precisarse variables específicas (Montado, 2001). De acuerdo a las dimensiones señaladas, y en función de diversos estudios sobre evaluación de efectividad en tratamientos breves y focalizados (Fernández Mendez y cols., 2011; López Rodríguez y cols., 2004; Sánchez-Barraco Ruiz y Sánchez-Barraco Vallejo, 2001; Gercovich y cols., 2011), fue confeccionado un instrumento de evaluación que incluye el acuerdo terapéutico entre paciente y terapeuta, la ponderación de estos en relación a las expectativas 21 de tratamiento, y sus evaluaciones respectivas hacia el final del tratamiento. La evaluación contempla tres ítems que constituyen los ejes fundamentales de evaluación: 1. Objetivos de tratamiento (inicio y final del tratamiento). 2. Evaluación del paciente (inicio y final del tratamiento). 3. Evaluación del terapeuta (inicio y final del tratamiento). En cada apartado se contempla la evaluación de diferentes dimensiones ponderadas por paciente y terapeuta: el tratamiento mismo, el rol del paciente en el tratamiento y el rol del terapeuta en el tratamiento. Posteriormente, 8 meses después de finalizado el tratamiento, el paciente realiza una evaluación de los resultados del mismo. ·· Objetivos de tratamiento La información básica en relación al punto de partida del tratamiento se distribuirá en dos instancias: los objetivos del tratamiento (A.1), rol que juegue un eventual tratamiento psiquiátrico (A.2). Antes de establecerse los objetivos y focos de trabajo, se firma un consentimiento informado en el que se explicitan las condiciones de participación del paciente en la investigación. Consentimiento informado En relación al consentimiento informado, el mismo explicita las condiciones de participación y consentimiento del paciente en la investigación: la persona que participa lo hace libre y voluntariamente, y los datos utilizados para la investigación resguardan confidencialmente la identidad del participante: Ley Nacional de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud N° 26.529, Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y Código de Ética de la Federación de Psicologos de la Republica Argentina A.1. Objetivos del tratamiento Los objetivos del tratamiento se consignan en una planilla con los datos de filiación (nombre, edad, género, fecha de la consulta, nombre del terapeuta, número de historia clínica y número de caso para la investigación. Posteriormente, en relación a los objetivos del tratamiento, se especificará el diagnóstico realizado por el profesional tratante de acuerdo a las versiones del DSM-IV-TR y/o DSM-5. Se consensuarán los objetivos del tratamiento y se establecerán los focos de trabajo de manera conjunta. En la situación clínica, sobre la base del motivo de consulta, diagnostico y foco de trabajo, se evaluarán estas variables para trazar un plan de trabajo que permita, hacia el final del tratamiento, arribar a una idea concreta sobre la efectividad del trabajo realizado. Los objetivos de la psicoterapia regularán los resultados que evalúen paciente y terapeuta. La guía de tratamiento funcionará como un contrato en la que se acuerdan los objetivos a lograr. Al momento de la evaluación final se podrá ponderar lo evaluado sobre la base de lo convenido inicialmente. A.2. Tratamiento psiquiátrico Otra cuestión que debe ser consignada es el rol que otras consultas en salud mental pueden jugar en la primera entrevista. Muchos tratamientos psicológicos son realizados en combinación con tratamientos psiquiátricos, por lo que resulta relevante saber si la persona viene derivada por un psiquiatra u otro profesional de la salud, si va a consultar por propia iniciativa o si resulta relevante para el psicólogo que realiza la admisión derivarlo a interconsulta con psiquiatría. De esta manera, quedan consignados todos los datos que permitirán evaluar al final del tratamiento los resultados buscados. ·· Expectativas del paciente y del terapeuta A partir de este momento de la investigación, las evaluaciones se realizarán mayormente con escalas tipo Likert contemplando 5 opciones que se establecen de acuerdo a un continuo que va desde una calificación negativa (“nada”, “nulo”, “ausencia de”, “malo”, etc.), a positiva (“todo”, “total”, “presencia total de”, “excelente”, etc.). En relación a las expectativas del paciente y del terapeuta, se consignan en dos planillas diferentes: una en donde el paciente pondera sus expectativas del tratamiento (B.1), otra donde el terapeuta evalúa las expectativas del paciente (B.2). B.1. Expectativas del paciente En relación a las expectativas del paciente hacia el tratamiento, de acuerdo a la consulta realizada y los focos del tratamiento pautados por ambas partes, se le solicitará al paciente que precise cuál es la motivación para realizar el tratamiento (1), cuál es la motivación para realizar cambios (2), y cuáles son las propias expectativas de cambio (3). La motivación para realizar tratamiento (1), consiste en que el paciente identifique y califique las expectativas que él mismo tiene en relación al proceso que está iniciando. En relación a la motivación a los cambios (2), se trata de que el paciente identifique y precise, al margen de su compromiso en asistir al centro, las expectativas de cambio que tiene el mismo. La diferencia entre “motivación al tratamiento” y “motivación a los cambios” apunta a que concurrir y tener expectativas sobre el tratamiento son necesarias, pero no suficientes. En todo caso, serán las expectativas de cara al cambio las que apuntarán a las condiciones suficientes de éxito de la psicoterapia. La primera pregunta busca evaluar el compromiso general del paciente con el proceso que está iniciando, mientras que la segunda apunta a marcarle al mismo que con lo primero no es suficiente; asimismo, la misma pregunta le indica que es importante que conciba un horizonte de cambio. La tercera pregunta apunta a las expectativas de éxito de tratamiento; es decir, qué expectativas objetivas tiene el paciente de cara a logros. Por ultimo se agrega un ítem de observaciones para que el paciente pueda agregar cuestiones que han quedado fuera del protocolo. De esta manera quedan diferenciadas tres variables bien precisadas y queda la posibilidad de que el participante agregue información extra que él considera relevante. B.2. Evaluación de expectativas del terapeuta En las expectativas del terapeuta, la evaluación de variables se complejiza. En principio se evalúa lo mismo que ha evaluado el paciente, aunque de dos maneras diferentes: de acuerdo a su propia percepción de la entrevista (1, 2 y 3), y de acuerdo a la visión que el terapeuta se ha forjado de las expectativas del paciente (4, 5 y 6). De la misma manera que al paciente se lo consultó sobre sus expectativas en relación al tratamiento, al cambio y al éxito del tratamiento, el terapeuta deberá hacer una ponderación de los mismos ítems en relación a las expectativas que el mismo terapeuta tiene en relación a su impresión en la primera entrevista (1, 2 y 3). 22 En los ítems siguientes, el terapeuta evaluará las expectativas del paciente de acuerdo a su propia creencia (4, 5 y 6). También aquí el terapeuta podrá agregar cuestiones extra. ·· Evaluación del paciente y del terapeuta En la evaluación del paciente y del terapeuta se introducen algunas variantes. Se mantiene la evaluación tipo Likert pero se alterna con preguntas abiertas para recabar información relevante en relación al logro de los mismos. C.1. Evaluación del paciente En relación a los resultados del tratamiento por parte del paciente se indaga abiertamente sobre los logros obtenidos al finalizar el tratamiento (1) y se da lugar a comentarios y observaciones del paciente en relación al tratamiento (2) antes de que realice la evaluación cerrada sobre las variables de interés de la investigación. En relación al concepto general del tratamiento (4), al beneficio de la terapia (10) y la modalidad de la terapia (11) se puntúa malo, regular, bueno, muy bueno o excelente. En al dimensión rol del terapeuta en el tratamiento, el paciente evalúa el desempeño del terapeuta en el tratamiento (5), y el compromiso del terapeuta con el tratamiento (6) y con el paciente (7). Esta división obedece a que el paciente pueda deslindar desempeño de compromiso. El desempeño está ligado a lo que el terapeuta efectivamente posibilitó en el tratamiento, mientras que el compromiso evalúa la actitud del terapeuta hacia el paciente y el tratamiento. Por último se evalúa el rol que ha presentado el personal administrativo de la institución en su tratamiento (3), y se da la posibilidad para que el paciente realice observaciones ad-hoc (12). C.2. Evaluación del terapeuta En relación a la evaluación del terapeuta, se evalúa lo mismo: logros obtenidos al finalizar el tratamiento (1), comentarios y observaciones del paciente en relación al tratamiento (2), concepto general del tratamiento (4), beneficio de la terapia (9) y modalidad de la terapia (10). En al dimensión rol del terapeuta en el tratamiento, el mismo evalúa su propio desempeño en el tratamiento (5). En la dimensión rol del paciente en el tratamiento, se evalúa el desempeño del paciente en el tratamiento (6), y el compromiso del paciente para con el tratamiento (7) y con el terapeuta (8). También se evalúa el rol que ha presentado el personal administrativo de la institución en su tratamiento (3), y se da la opción de realizar observaciones personales (11). C.2. Evaluación del tratamiento Dimensiones a indagar Logros obtenidos al finalizar el tratamiento 1 Abierta Justificación profesional de los logros 2 Abierta Concepción general del tratamiento 4 Cerrada Beneficio de la terapia 9 Cerrada Modalidad de la terapia 10 Cerrada Desempeño del terapeuta en el tratamiento: 5 Cerrada Desempeño del paciente en el tratamiento 6 Cerrada Compromiso del paciente en relación al tratamiento 7 Cerrada Compromiso del paciente en relación al terapeuta 8 Cerrada Rol de la institución: Rol del personal adminitrativo 3 Cerrada Otros: 11 Abierta Resultados del tratamiento: Rol del Terapeuta en el tratamiento: Rol del Paciente en el tratamiento: C.1. Evaluación del Paciente Dimensiones a indagar Resultados del tratamiento: Pregunta Tipo de N° pregunta Logros obtenidos al finalizar el tratamiento 1 Abierta Comentarios y observaciones en relación al tratamiento 2 Abierta Concepción general del tratamiento 4 Cerrada Beneficio de la terapia 10 Cerrada Modalidad de la terapia 11 Cerrada Desempeño del terapeuta en el tratamiento 5 Cerrada Compromiso del terapeuta en relación al tratamiento 6 Cerrada Compromiso del terapeuta en relación al paciente 7 Cerrada Desempeño del paciente en el tratamiento 8 Cerrada Compromiso del paciente con el tratamiento 9 Cerrada Rol de la institución: Rol del personal adminitrativo 3 Cerrada Otros: 12 Abierta Rol del Terapeuta en el tratamiento: Rol del Paciente en el tratamiento: Observaciones ad-hoc Pregunta Tipo de N° pregunta Observaciones ad-hoc Test de resultados Luego de 8 meses de finalizado el tratamiento, se realiza una llamada telefónica a los pacientes para indagar sobre la perdurabilidad de los beneficios de la psicoterapia. Se trata de en un llamado en la que el terapeuta realiza tres preguntas: se consulta si la vigencia de los resultados del tratamiento son: 1. Nulos. 2. Insuficientes. 3 Suficientes. 4. Muy vigentes. 5. Totales. Luego se realizan dos preguntas abiertas: ¿Qué aspectos del tratamiento le resultan aún beneficiosos?, y ¿Qué considera que el tratamiento no le aportó? Conclusiones de la prueba piloto Partimos de la base de que una prueba piloto es el ensayo que se utiliza para ajustar el o los instrumentos de evaluación (Cortada de Kohan, 2000). Cuando los instrumentos de evaluación son creados por el investigador, o no se encuentran validados, los mismos deben ser testeados para verificar si son atientes a lo que se quiere evaluar. Se trata de la verificación de un instrumento de recolección de datos antes de la aplicación total de los elementos de la muestra. En el ensayo deben considerarse los siguientes aspectos: A. Se deben tomar todas las precauciones para lograr las mejo23 res condiciones de aplicación. B. Debe darse tiempo suficiente. C. El procedimiento para lograr el puntaje debe ser bastante simple. (Cortada de Kohan, 2000). Para que la misma tenga efectivamente sentido, debe aplicarse a personas con características semejantes a las de la muestra de la investigación (Hernández Sampieri, Fernandez Collado y Baptisa Lucio, 1998). Presentaremos algunos resultados de la prueba piloto realizada entre Septiembre de 2016 y Junio de 2017. La muestra estuvo compuesta por 40 personas de entre 18 y 73 años, los diagnósticos de las mismas se distribuyeron de acuerdo a las tablas que se presentan a continuación. Edades N° % 18-20 5 12,50% 21-30 3 7,50% 31-40 5 12,50% 41-50 8 20,00% 51-60 12 30,00% 61-70 6 15,00% 71-80 1 2,50% 81-90 0 0,00% Total 40 100,00% Dx Sub-total % F41.0 4 10,00% F41.1 9 22,50% F41.9 5 12,50% F43.1 1 2,50% Z55.8 1 2,50% Z60.0 2 5,00% Z63.1 1 2,50% Z63.0 4 10,00% Z63.4 2 5,00% Z63.8 3 7,50% F93.3 1 2,50% F63.9 1 2,50% F34.1 2 5,00% F32.9 4 10,00% Totales 40 100,00% Los tratamientos han alcanzado su finalización en un 67,50%, de los cuales un 15% alcanzó los objetivos propuestos pero sin asistir a su cierre; el 32,50% restante lo abandonó. En relación a los resultados de la prueba piloto se observa que los beneficios aportados por el dispositivo es “buena” 15%, “muy buena” 40% y “excelente” 45%. La modalidad de trabajo realizada resultó “buena” 15%, “muy buena” 35% y “excelente” 50%. Respecto de la evaluación realizada por el terapeuta, se consideró que los beneficios aportados por el dispositivo fueron: “regular” 5%, “buenos”, 10%; “muy buenos”, 70% y “excelentes” 10%. La modalidad de trabajo fue considerada: “buena”, 5%; “muy buena”, 50%; y, “excelente”, 45%. Se observa que los resultados positivos del dispositivo es levemente menor en la concepción del equipo terapéutico en comparación con la percepción del paciente. En función de lo expuesto es posible conside- rar que los resultados de esta prueba piloto han podido demostrar que el instrumento utilizado es funcional a los objetivos planteados (evaluar efectividad en psicoterapias breves y focalizadas). BIBLIOGRAFÍA Bado López, A y Cols. (2002). Eficacia y utilidad clínica de la terapia psicológica. Disponible en la web, rescatado el 22/05/18: http://psicopedia. org/wp-content/uploads/2014/11/Eficacia-terapia-psicologica.pdf Cazabat, E. (2013). De clínico a investigador: La aplicación de diseños experimentales de caso único al contexto clínico. Revista Argentina de Clínica Psicológica XXII, Nº 3, Noviembre 2013, p.p. 239-248. Cortada de Kohan, N. (2000). Técnicas psicológicas de evaluación y exploración. México: Editorial Trillas. Echeburúa, E., Salaberría, K., De Corral, P. y Polo-López, R. (2010). Terapias psicológicas basadas en la evidencia: Limitaciones y retos de futuro. Revista Argentina de Clínica psicológica. Vol. XIX, págs. 247-256. Fernández Mendez, J. y Cols. (2011). Efectividad de la psicoterapia breve en los centros de salud mental I: Diseño, tratamientos y procedimiento” y “Efectividad de la psicoterapia breve en los centros de salud mental II: Resultados. Disponible en la web, rescatado el 22/05/18: http://www. revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16106/15963 y http://www. revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16115/15972 Fernández-Álvarez, H. (2008). Integración y salud mental. El proyecto Aiglé 1977-2008. Bilbao: Deslée de Brower. Fiorini, H. (2001). Qué hace una buena psicoterapia psicoanalítica. En AAVV: Psicoanálisis, Focos y Aperturas. Pp. 74-90. Montevideo: Psicolibros. García, H. y Fantín, M. (2010). Percepción de eficacia de la psicoterapia en la Argentina. Disponible en la web, rescatado el 22/05/18: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1946-2026201 0000100007 Gercovich, D. y Cols. (2002). Psicoterapia focalizada en pacientes oncológicos. Resultados del tratamiento en un contexto naturalístico. Disponible en la web, rescatado el 22/05/18: http://www.redalyc.org/pdf/ 2819/281922826006.pdf Hernández Sampieri, R., Fernandez Collado, C. y Baptisa Lucio, P. (1998). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. López Rodríguez, J. y Cols. (2004). “Estudio doble ciego con antidepresivo, psicoterapia breve y placebo en pacientes con depresión leve a moderada”. Disponible en la web, rescatado el 22/05/18: http://www. redalyc.org/articulo.oa?id=58252707 Molina, M.E., Del Río, M.T., y Tapia Villanueva, L. (2015). El diálogo en la psicoterapia: protocolo para un análisis de micro-proceso. Revista Argentina de Clínica Psicológica XXIV, Nº 2, Agosto 2015, p.p. 121-132. Sánchez-Barranco Ruiz, A. y Sánchez-Barranco Vallejos, P. (2001). Psicoterapia dinámica breve: Aproximación conceptual y clínica. Disponible en la web, rescatado el 22/05/18: http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/ n78/n78a02.pdf 24 SEXUALIDAD EN PACIENTES PSICÓTICOS. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. ESTUDIO DESCRIPTIVO A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE DE UN TALLER EN PACIENTES EXTERNADOS DE HOSPITALES PSIQUIATRICOS DE CABA Bergandi, Marcela; Esteguy, Maria Belen Universidad del Salvador. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El Psicoanalista O. Kernberg, señala que los pacientes con estructura psicótica de la personalidad presentan un concepto pobremente integrado de sí mismo y de los otros significativos, que se refleja en autopercepciones y conductas contradictorias, percepciones pobres de los demás, y falta de diferenciación de sí mismo y los otros en el discurso y la conducta. ¿Qué sucede con el desarrollo de la sexualidad en estos pacientes? El objetivo del presente trabajo es conocer las manifestaciones y problemáticas actuales de la sexualidad en pacientes psicóticos. Se trata de un estudio descriptivo llevado a cabo a partir de la observación participante de un taller de sexualidad que fue brindado a pacientes psicóticos (10) dentro de un Programa de externación dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de lo observado podemos concluir brevemente que las fallas en la integración del esquema corporal, la estructuración del aparato psíquico y las identificaciones, influyen directamente en el desarrollo de la sexualidad, volviendo a los pacientes psicóticos vulnerables a una serie de riesgos que en algunos casos pueden prevenirse. Propondremos medidas de prevención y promoción de la salud para el desarrollo de la sexualidad en pacientes psicóticos tanto institucionalizados como externados. Palabras clave Psicosis - Sexualidad adulta - Estrategias de Prevención - Salud ABSTRACT SEXUALITY IN PSYCHOTIC PATIENTS. HEALTH PREVENTION AND PROMOTION STRATEGIES. DESCRIPTIVE STUDY BASED ON THE PARTICIPANT OBSERVATION OF A WORKSHOP FOR PATIENTS DISCHARGED FROM PSYCHIATRIC HOSPITALS OF THE CITY OF BUENOS AIRES Psychoanalyst O. Kernberg states that patients with a psychotic personality structure have a poorly integrated self- and significant others- concept, which is reflected in contradictory self-perception and behaviors, poor perceptions of others and lack of self-other differentiation in speech and behavior. What happens with the development of sexuality in these patients? The purpose of this paper is to explore about the current representations and problems of sexuality in psychotic patients. This is a descriptive study perfor- med based on the participant observation of a sexuality workshop provided to psychotic patients (10) in a discharge Program of the Ministry of Social Development of the Government of the City of Buenos Aires. Based on the observations, we may conclude briefly that the failures in the body scheme integration, the structuring of the psychic apparatus and the identifications impact directly on the development of sexuality, and psychotic patients become vulnerable to a series of risk which, in some cases, may be prevented. We will propose preventive and health promotion measures for the development of sexuality in psychotic patients, both institutionalized and discharged. Keywords Psychosis - Adult sexuality - Prevention Strategies - Health Introducción Desde la Psicología, y particularmente desde el Psicoanálisis, el abordaje de pacientes psicóticos es un tema complejo. Se presentan dificultades a la hora de realizar un diagnóstico diferencial, y en cuanto a la elección de los dispositivos de tratamiento disponibles, siendo en muchas ocasiones la internación en instituciones psiquiátricas la alternativa más utilizada. En relación al problema del diagnóstico, los aportes del psiquiatra y psicoanalista austríaco O. Kernberg han sido muy valiosos. El mismo señala la presencia de tres organizaciones estructurales de personalidad, con características determinadas que las delimitan y diferencian entre sí. Kernberg (1987) en su obra Trastornos Graves de la Personalidad afirma “Estos tipos de organización - la neurótica, la límite y la psicóticase reflejan en las características predominantes del paciente, particularmente respecto a (1) su grado de integración de la identidad, (2) los tipos de operaciones defensivas que habitualmente emplea y (3) su capacidad para la prueba de realidad. Propongo que la estructura neurótica en contraste con las límite y psicóticas, implica una identidad integrada. La estructura neurótica de la personalidad presenta una organización defensiva que se centra en la represión y otras operaciones defensivas avanzadas o de alto nivel. En contraste, las estructuras límite y psicóticas se encuentran en pacientes 25 que muestran una predominancia de operaciones defensivas primitivas que se centran en el mecanismo de la escisión. La prueba de realidad se conserva en las organizaciones neurótica y límite pero está gravemente deteriorada en la psicótica” (p.3). Desde este punto de vista, la estructura psicótica se caracteriza por la carencia de una identidad integrada. La integración de la identidad es la capacidad del individuo para organizar una imagen de sí mismo con características positivas y negativas coherentes entre sí y consistentes históricamente. El autor señala que la difusión de la identidad es consecuencia de experiencias tempranas devastadoras, en las que el vínculo con los objetos parentales primarios, y especialmente con la madre, está marcado por la agresividad, la simbiosis y la confusión. Se observa en estos pacientes un concepto pobremente integrado de sí mismo y de los otros significativos, que se refleja en autopercepciones y conductas contradictorias, percepciones pobres de los demás, y falta de diferenciación de sí mismo y los otros en el discurso y la conducta. Se trata de pacientes que no pueden establecer relaciones interpersonales sólidas, ya que vincularse con otros puede ser persecutorio, alienante o directamente culminar en la desintegración total de la personalidad, suplantando la identidad del sujeto por una identidad de delirio. Los pacientes psicóticos no conservan la prueba de realidad, siendo este un indicador diagnóstico definitivo. La prueba de realidad es la capacidad de diferenciar al “sí mismo” del “no sí mismo”, lo intrapsíquico de las percepciones y estímulos externos, y la capacidad para evaluar de manera realista el contenido de nuestros afectos, conductas y pensamientos en términos de las normas sociales ordinarias. En la clínica, se reconoce por: 1) la ausencia de alucinaciones y delirios, 2) ausencia de afectos, emociones, contenidos de pensamiento o conductas inapropiadas o bizarras y 3) la capacidad para empatizar con otras personas e interactuar diferenciando en las relaciones lo característico de los demás, de los pensamientos, emociones y conductas propias. Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, la mayoría de los pacientes psicóticos suelen ser institucionalizados. Si bien a partir de la implementación de la Ley de Salud Mental 26.657 se han visto modificadas las condiciones de internación, aún encontramos en los grandes hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires un gran número de pacientes que permanecen internados y sin posibilidades de externación a corto plazo. Y aun cuando muchos son externados luego de internaciones breves, o realizan tratamientos ambulatorios sin pasar por dispositivos de internación, observamos grandes dificultades para reinsertarse socialmente en todos los ámbitos de despliegue vital: trabajo, estudio, pareja, familia. Nos preguntamos entonces: ¿Qué sucede con la sexualidad en estos pacientes? El objetivo del presente trabajo es conocer las manifestaciones actuales de la sexualidad en pacientes psicóticos, teniendo en cuenta las características que toman los vínculos en la sociedad actual, e investigar las problemáticas que surgen en este aspecto de la vida como consecuencia de dicha patología. A partir de esta información, proponer medidas de prevención primaria y promoción de la salud respecto del desarrollo de la sexualidad en estos pacientes. Metodología El presente trabajo surge de la observación participante de un taller de sexualidad que fue brindado a pacientes psicóticos de un Programa de externación de Pacientes de los Hospitales Neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trabajó con una muestra no aleatoria de 10 pacientes de ambos sexos. Se considera caso a todo paciente de 21 a 60 años de edad con problema de salud mental y alta médica provista por un hospital neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires que tengan capacidad de reinserción social y laboral. Finalizado el taller se administró a los pacientes una entrevista semi estructurada y dos técnicas gráficas: El Test de la Figura Humana, como una técnica proyectiva que permite conocer la subjetividad de los pacientes (grado de adaptación a la realidad, percepción corporal, grado de delimitación entre mundo interno y externo). Y el Test de las Dos Personas, desde la lectura de la Lic. Renata Frank de Verthelyi, que combina la proyección de la propia subjetividad con la fantasía de vínculo que se vehiculiza en el dibujo de dos personas. Desarrollo Participaron del taller, de forma voluntaria, siete mujeres y tres hombres, todos con diagnóstico de estructura psicótica, con alta médica provista por los Hospitales José T. Borda y B. Moyano durante los últimos 5 años. El taller tuvo una duración de aproximadamente dos horas en las que los participantes se presentaron brevemente, mencionaron sus intereses e inquietudes respecto de la temática, realizaron actividades en las que se brindaba información sobre prevención de enfermedades y salud sexual, y finalizaron proyectando sus fantasías en dos técnicas gráficas. Ante la propuesta de taller, todos los pacientes coinciden en la falta de información y educación sexual tanto en los hospitales como en otros dispositivos de tratamiento a los que han asistido previamente, evidenciando que la sexualidad en la psicosis es un tema que suele invisibilizarse socialmente. Del discurso de los pacientes respecto de su vida sexual actual, se desprende que si bien hay quienes sí tienen relaciones sexuales, es en algunos casos con otros pacientes con quien comparten actividades, y en otros casos a partir de conocer gente por medio de redes sociales. Otros pacientes dan cuenta de la presencia de manifestaciones sexuales autoeróticas. Algunos pacientes refieren no haber vuelto a tener relaciones sexuales luego de desencadenarse la enfermedad. Y otros pacientes incluso mencionan ausencia total de manifestaciones sexuales adultas. En las actividades realizadas, se observa gran desconocimiento en relación a la salud sexual, a las distintas manifestaciones de la sexualidad y a los riesgos y enfermedades de transmisión sexual. Es evidente la falta de información en relación a los métodos actuales de anticoncepción y al cuidado de la salud sexual. Más allá de cuestiones relativas a la patología, se observan también prejuicios, tabúes y temores en relación a la temática. Por ejemplo, las ideas de que las mujeres no se masturban, que la homosexualidad es una enfermedad y que el preservativo sólo sirve para prevenir el embarazo. 26 Es particularmente alarmante la presencia de violencia en los vínculos, especialmente en los relatos de las pacientes mujeres: en muchos casos, luego de experiencias de abuso y maltrato dentro de la pareja y la familia, habían decidido no volver a vincularse o tener relaciones sexuales. Resulta interesante también la propia percepción de la sexualidad en estos pacientes. Suelen identificarse con el rol de enfermo, adherirse a las etiquetas diagnósticas, implicando muchas veces esto la repetición en el afuera de la vida de institución: ir de hospital en hospital, ocuparse de conseguir las medicaciones, fumar, tomar mate, mirar televisión. En relación a la formación de vínculos, suelen darse entre pacientes por el simple hecho de ser las únicas personas con quienes comparten actividades. Esto da cuenta, por un lado, de las dificultades para vincularse propias de la patología, y por otro, de que no existe una verdadera reinserción social en aquellos dispositivos de tratamiento en los que se aísla y reúne a los pacientes entre sí, no participando jamás de actividades comunes a toda la población (Ej, Hospitales de día). Ante estas posibilidades, surge el deseo y el interés por vincularse con otras personas, recurriendo en la mayoría de los casos a las redes sociales como medio para hacerlo. Varios pacientes refieren utilizar redes y aplicaciones para conocer gente con el objetivo de formar pareja, aunque las experiencias relatadas dieron cuenta de la vulnerabilidad de este grupo poblacional. Una paciente fue víctima de violación hacía varios años, por haberse encontrado con un hombre luego de conocerlo sólo por “chat”. Otra paciente relató que si bien no se había animado a encontrarse con nadie, muchos hombres le pedían fotos desnuda y se enojaban y la insultaban si se negaba. Un paciente refirió haberse encontrado con una mujer, que luego le robó todo el dinero de su pensión. De la administración de las entrevistas semi estructuradas, se desprende que los entrevistados asocian el concepto de sexualidad con palabras tales como mujer, hombre, amor, pareja, intimidad, matrimonio, cariño, familia, caricias y placer. Estos conceptos aluden al deseo de formar una pareja. Se observa además, como tema recurrente en la mayoría de las respuestas, la falta de deseo sexual y la presencia de timidez, una vez diagnosticada la enfermedad. La totalidad de las entrevistadas, respondieron que no mantienen relaciones sexuales desde hace varios meses. La excepción son los hombres, quienes respondieron que mantienen relaciones sexuales entre tres y cuatro veces al mes con mujeres que conocen por las redes sociales para encuentros casuales. Todos los pacientes refieren preocupación y angustia en torno a la falta de deseo sexual, sus escasas experiencias sexuales y las dificultades que encuentran para conocer otras personas o formar pareja. Ante esto, suelen buscar ayuda en los profesionales del servicio (psicólogo o psiquiatra) o a través de Internet (en chats, o foros). La mayoría de los entrevistados califican su vida sexual actual como “mala”, situación que coincide con lo que se viene planteando desde el marco teórico. ¿Qué características comunes presentan las expresiones gráficas de estos pacientes? En el Test de la Figura Humana, observamos en la mayoría de los casos grandes desproporciones y desorganización gestáltica, que dan cuenta de las fallas en la prueba de realidad y de la desorganización interna propia de la patología. Aparecen en todos los dibujos indicadores de splitting: objeto gráfico desorganizado, alteraciones lógicas (transparencias, inadecuación de partes), líneas débiles y abiertas como límites de lo graficado, aspecto deshumanizado de las figuras, figuras incompletas. Se encuentran en los gráficos sombreados excesivos: indicadores de angustia, inseguridad e inferioridad, frente a peligros reales o fantaseados, que resultan determinantes de estados internos de malestar profundo, de inquietud extrema y miedo irracional. Esto puede vincularse a lo lábil de la estabilidad lograda por estos pacientes frente a la enfermedad y a los temores subyacentes de desorganización psicótica. La inadecuación de las partes y la presencia de figuras incompletas dan cuenta también de las fallas en la integración del esquema corporal, y las líneas abiertas y reforzadas son indicadores de una escasa diferenciación entre mundo interno y mundo externo, entre el yo y los otros. En relación a la sexualidad, se observan indicadores de conflicto en todos los gráficos: sombreados excesivos en esas áreas, dibujos de órganos sexuales explícitos, ausencia de representación de la sexualidad, transparencias en el área genital. Dan cuenta de fallas en las identificaciones sexuales que son propias de la patología. El Test de las Dos Personas evidencia la proyección de fantasías de vínculo que implican ausencia absoluta de relación (dos figuras separadas, sin relación ni en el gráfico ni en el relato que lo acompaña), o fusión total con el objeto (por ejemplo, el dibujo de un cuerpo con dos cabezas). Se observan también dificultades para dibujar dos figuras con caracteres diferenciados, evidencia de conflictos en las identificaciones: lo masculino y lo femenino. Todos los indicadores gráficos mencionados refuerzan lo postulado por O. Kernberg respecto de cómo las características propias de la patología dificultan el encuentro con el otro. Sin embargo, en todos los relatos que acompañan los dibujos observamos paralelamente el deseo y el interés por compartir la vida con otra persona, deseo que en muchos casos lleva a la búsqueda de pareja en la realidad efectiva. Nos preguntamos entonces de qué manera podemos brindar herramientas para que, aun con las características que adquieren los vínculos en estos pacientes, puedan relacionarse con otros de una manera saludable, evitando exponerse a ser vulnerados. Conclusiones y Propuesta Del material analizado, concluimos en primer lugar, que en la población de estudio existe un gran desconocimiento en relación a la sexualidad y a los riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Además, observamos instalados prejuicios y tabúes que inciden sobre las posibilidades de disfrute y placer en esta área, que no suelen ser discutidos ni deconstruidos en ningún ámbito. La propia patología dificulta la formación de vínculos sanos, viéndose afectado el desarrollo de la sexualidad en estos pacientes. La falta de deseo sexual, la baja autoestima, las experiencias de abuso y violencia, y la identificación con el rol de enfermo suelen inhibirlos en este aspecto. A pesar de esto, existe el deseo de formar pareja y relacionarse sexualmente. Cuando esto se hace efectivo en la realidad, suele ser con otros pacientes psicóticos con quienes se 27 vinculan en los dispositivos de tratamiento o a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías disponibles. La Promoción de la salud es definida por P. Marchiori Bussen su libro Una introducción al concepto de promoción de la salud como: “una combinación de estrategias: acciones del Estado (políticas publicas saludables), de la comunidad (refuerzo de la acción comunitaria), de los individuos (desarrollo de habilidades personales), del sistema de salud (reorientación del sistema de salud) y de asociaciones intersectoriales. Esto es, trabajar con la idea de ‘responsabilización múltiple’ ” Por otro lado, el objetivo primordial de la prevención primaria, es limitar la incidencia de las enfermedades de una determinada población en un tiempo determinado, disminuyendo los factores de riesgo y favoreciendo el desarrollo de los factores de prevención. A diferencia de la promoción de la salud que implica una propuesta participativa, alude en cambio a la ausencia de enfermedad y presenta un modelo de intervención de tipo médico. Quienes suscriben, están de acuerdo con los autores Stachtchenko & Jenicek (1990), que plantean que tanto la promoción de la salud como la prevención son dos estrategias complementarias y no excluyentes en la planificación de programas de salud para que toda la población se beneficie. Desde esta perspectiva, se identifican como principales factores de riesgo que hacen vulnerable a esta población al desconocimiento total o parcial del tema, al desconocimiento de la profilaxis, la imposibilidad de establecer vínculos saludables, la escasez de recursos yoicos y las nuevas formas de interacción social (nuevas tecnologías y redes sociales). Ante esto, es necesario brindar estrategias complementarias tanto de promoción de la salud como de prevención primaria, que generen cambios en los comportamientos, focalizando en los estilos de vida, en la educación sexual y en las estrategias de afrontamiento de las nuevas realidades y modos de vincularse. Al mismo tiempo es importante trabajar con la motivación de la población psicótica, sus inseguridades y temores. Nuestra propuesta apunta a la integridad de la población de pacientes psicóticos, que al ser considerada una población enferma con escasas posibilidades de mejoría, suele ser dejada de lado por la comunidad, en gran parte como consecuencia de desconocimiento, prejuicios y miedos. Es por ello que proponemos: ·· Promover ambientes positivos que favorezcan la salud, donde los sujetos se puedan relacionar con todo tipo de personas y reinsertarse socialmente (creación de clubes barriales o centros culturales donde haya intercambio con otras personas y no solamente entre pacientes psicóticos; inclusión de los pacientes en actividades culturales y sociales comunes a toda la población). ·· Ofrecer charlas de educación sexual tanto a los pacientes como a los agentes de salud que trabajan con dicha población. ·· Ofrecer charlas a la población general respecto de la inclusión de los pacientes psicóticos y la no discriminación. ·· Brindar talleres que fomenten el desarrollo de recursos y habilidades personales (trabajar con la autoestima, las inseguridades, el autoconocimiento, la propia sexualidad, los modos de vincular- se en el mundo actual) ·· Reforzar la acción comunitaria en el barrio, los hospitales y los dispositivos de medio camino: realizar actividades culturales y sociales que impliquen la participación de la comunidad toda. ·· Promover en los pacientes psicóticos el auto cuidado de sí mismos, tanto en relación a la sexualidad como en relación al encuentro con otros. ·· Trabajar con los pacientes sobre los factores de riesgos relacionados con la sexualidad. ·· Favorecer la creación de factores de protección para esta población (redes sanas no virtuales, desestigmatización) BIBLIOGRAFÍA Beaglehole, R., Bonita, R., Kjellstrom, T. (1994). Epidemiología Básica. Washington DC: OPS (Organización Panamericana de la salud) Czeresnia y C. Machado de Freitas (org) (2006). Promoción de la salud. Conceptos, reflexiones, tendencias. Buenos Aires: Lugar editorial. Frank de Verthelyi, R. y otros (1985). Identidad y Vínculo en el Test de las dos personas, Buenos Aires: Ed. Paidós. Freud, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. Tomo VII. Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu Editores. Freud, S. (1908). Sobre las teorías sexuales infantiles. Tomo VII. Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu Editores. Freud, S. (1924). Neurosis y Psicosis. Tomo XIX. Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu Editores. Gabbard, G. (2002). Psiquiatría Psicodinámica en la práctica clínica. Buenos Aires. Panamericana. Grassano de Píccolo E. (2004). Indicadores Psicopatológicos en técnicas proyectivas. Buenos Aires: Nueva Visión. Kernberg, O. (1987). Trastornos Graves de la Personalidad, México. D.F: Editorial Manual Moderno. Laplanche y Pontalis (1971). Diccionario de Psicoanálisis, París, PUF. Stachtchenko, S., & Jenicek, M. (1990). Conceptual differences between prevention and health promotion: research implications for community health programs. Canadian: Journal of Public Health. 28 RELACIONES INTERPERSONALES Y VALORES INTERPERSONALES EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS Bisconte, María Laura; Lucero, Mariela Cristina; Stefanini, Facundo Universidad Nacional de San Luis. Argentina RESUMEN Este trabajo describe y analiza las Relaciones Interpersonales y los Valores Interpersonales en una muestra de 120 adolescentes, de tercero, cuarto y quinto año de una escuela secundaria de la ciudad Mendoza. Se trabajó con un diseño no experimental, transversal, descriptivo, correlacional. Los instrumentos utilizados fueron: IAS, Escala de Adjetivos Interpersonales, adaptación, Ávila-Espada, (1996); SIV, Cuestionario de Valores Interpersonales, traducción y adaptación, Higueras y Pérez, (2010). Lo resultados obtenidos indican que en este grupo de adolescentes el estilo interpersonal predominante es Frío de Ánimo y el valor interpersonal Soporte. Se encontraron diferencias significativas en cuanto al género, puntuando más alto las mujeres en los perfiles: Ingenuo-Modesto, Cálido-Afectuoso y Gregario-Extrovertido y los varones en: Arrogante-Calculador y Frío de Ánimo. Las mujeres puntúan más alto en el Valor interpersonal Independencia. No se encontraron diferencias en relación a la variable edad. Al correlacionar las variables se encontró que el perfil Seguro-Dominante se relaciona con el Valor Reconocimiento. Los perfiles Ingenuo-Modesto y Cálido-Afectuoso, con Benevolencia. Seguro-Dominante y Arrogante-Calculador con Liderazgo. Este trabajo pretende contribuir al conocimiento de las vicisitudes que atraviesan a la adolescencia como proceso, en un tiempo histórico-cultural cargado de profundos cambios y movimientos sociales, específicamente en los aspectos que cimienta la construcción de las interacciones personales. Palabras clave Relaciones Interpersonales - Valores interpersonales - Adolescencia ABSTRACT INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND INTERPERSONAL VALUES IN SCHOOL ADOLESCENTS This study describes and analyses Interpersonal Relationships and Interpersonal Values in a sample of 120 adolescents from third, fourth and fifth grade of a secondary school from Mendoza city. The design of this research was non-experimental, cross-sectional, descriptive and correlational. The tools used were IAS, Interpersonal Adjective Scale, Spanish adaptation, Ávila -Espada (1996) and SIV, Survey of Interpersonal Values, Spanish translation and adaptation, Higueras y Pérez, (2010). The results obtained show that in this sample of adolescents, the predominant interpersonal style is Cold Hearted and the interpersonal value, Support. Significant differences were found regarding gender, where women scored higher for Unassuming-Ingenuous, Warm-Agreeable and Gregarious-Extroverted profiles and men for Arrogant-Calculating and Cold-Hearted. Women score higher for the interpersonal value Independence. No differences were found regarding age variable. When correlating variables it was found that the Assure-Dominant profile relates to the Recognition value. The Unassuming-Ingenuous and WarmAgreeable profiles relate to Benevolence and the Assure-Dominant and Arrogant-Calculating profiles to Leadership. This work aims to contribute to our understanding of the vicissitudes of adolescence as a process, at a historical and cultural time loaded with deep changes and social movements, particularly in those aspects that lay the foundations for the construction of personal interactions. Keywords Interpersonal Relationships - Interpersonal Values - Adolescence INTRODUCCION La sociedad experimenta a nivel cultural un proceso de cambios, de de-construcción y experimentación de nuevas formas de relación, en escenarios muy distintos a la realidad concreta en la que las personas construían sus vínculos. A su vez con la aparición de la dimensión virtual se pone en el centro de la escena la necesidad de rever las dimensiones de valores que sostienen la convivencia grupal. La crisis que experimenta la sociedad actual se manifiesta, quizás, de un modo más visible entre la población adolescente por ser ellos quienes se encuentran en un proceso donde el movimiento y la búsqueda se posicionan como la tarea a resolver de manera necesariamente satisfactoria, de modo que la consecución de una identidad definida estable e integrada les permita desarrollar sus potencialidades en un plano de salud y armonía. El presente trabajo define como objetivo principal observar y describir la relación existente entre las relaciones interpersonales y los valores interpersonales en una muestra de 120 adolescentes escolarizados. FUNDAMENTACION. ADOLESCENCIA. Lozano, (2014, p. 51), aborda la adolescencia como fenómeno cultural, considera que la misma puede ser definida como “etapa de transición social que, en determinadas sociedades, se da entre la infancia y la adultez social.” A pesar de su importancia, la adolescencia como etapa diferenciada no es reconocida por todas las culturas, pero en sociedades complejas como la nuestra, la adolescencia como periodo diferenciado se hace no solo reconocido sino necesario, por ser sociedades que demanda preparación y capacitación. Esta capacitación es adquirida principalmente en las instituciones educativas. En la primera mitad del siglo XX en el Continente Americano, su- 29 cesos similares a los sucedidos en Europa en el siglo XVIII, transforman a la adolescencia en una “segunda infancia” con el fin de adaptar la sociedad a la nueva era. Comienza con esto la intervención de las instituciones educativas en la capacitación de este grupo etario, que ahora, aislados del mundo laboral, protegidos y a cargo de sus padres, comienzan a construir un grupo homogéneo. En la segunda mitad del siglo XX se produce la revolución tecnológica y con ella la gesta de una dimensión denominada virtual sobre la cual poco se conoce aún. Es todo un nuevo universo de experimentación, un escenario en donde la constante es el cambio y el requisito la fluidez, donde las generaciones que crecieron junto a las nuevas tecnologías se relacionan de forma natural bajo circunstancias particulares que muchas veces resultan desconcertantes para las generaciones que los vieron nacer. Bauman, (2010). El adolescente transita este momento de su desarrollo con cambios biológicos, físicos y cognitivos que complejizan su mirada sobre sí mismo y los otros, entre ellos el ambiente. Se producen cambios que abren otras oportunidades y caminos, cambios con los que aprenderán a relacionarse y labrar la forma en la que quieren ser y estar en el mundo. RELACIONES INTERPERSONALES Las relaciones interpersonales en la actualidad están en crisis, Bauman en su libro Amor Líquido (2010), utiliza esta metáfora de la liquidez, para tratar de explicar también la fragilidad, de las relaciones modernas y la ansiedad con las que se establecen actualmente. El autor explica como las relaciones se han transformado en un objeto preciado que se persigue perseverantemente en la actualidad; la posibilidad de relacionarse genera altos niveles de ansiedad por que nadie está dispuesto a entregar parte de su libertad en ello. La modernidad liquida es un tiempo y un espacio en el que se ha desarrollado el individualismo en su máximo esplendor, y la sola idea de comprometerse en la actualidad despierta, como menos, grandes temores de perderse a uno mismo en el proceso. Es quizás uno de los factores por los que hoy las relaciones más que relaciones son redes, [cursivas añadidas], término que utiliza el autor para describir un aspecto fundamental de las relaciones de hoy; la posibilidad de conectarse, [cursivas añadidas], y desconectarse, [cursivas añadidas], de la red, sin grandes dificultades, manteniendo ambas acciones el mismo status. Las relaciones interpersonales son una necesidad básica del sí mismo, como lo son las necesidades fisiológicas para el organismo. Baumeister y Leary, (1995), creadores de la teoría de la pertenencia como necesidad fundamental, afirman que las personas necesitan de interacciones habituales no hostiles dentro de un vinculo continuo de relaciones. VALORES INTERPERSONALES. La actualidad tecnológica, ambiental, social y cultural es cambiante y como tal inestable tanto para las relaciones interpersonales que establecen los adolescentes así como también para la consecución de un sistema de valores. Favelo Corso, (2013, p. 128), dice: El hecho de que no sea la vida humana, sino el mercado, lo que se encuentra en el centro de las prioridades sociales, conduce a una total transmutación de valores. (…) El derecho a la vida deja de ser un asunto social y se convierte en un problema exclusivamente personal de cada individuo (…): el problema de la satisfacción de las necesidades humanas debe ser diferido hasta el momento en que el mercado, espontáneamente, por sí mismo, le ofrezca una solución. Los adolescentes se encuentran en una etapa de vulnerabilidad y en la actualidad, en cuanto a valores y relaciones interpersonales, tienen frente a sí mismos una realidad cosificada, inestable y sobre-estimulada; indicios para comprender las formas en las que se relacionan o los valores que pregonan. Los hechos a lo largo de la historia muestran, a través de sus manifestaciones en los distintos momentos evolutivos tanto grupales como individuales, que el sistema valorativo que va adquiriendo cada persona, es un proceso dinámico y continuo que se ve directa e indirectamente condicionado por las restructuraciones cognitivas-afectivas en el plano individual. Guardia, Labiano y Fiorentino (2009). Estos sistemas valorativos son influenciados a su vez por las re-significaciones sociales de los nuevos acontecimientos y los Imaginarios sociales que surgen de estos. Castoriadis, (1975). Según Gordon (1995), los Valores son la forma de conocer por que las personas hacen lo que hacen y el modo en que lo hacen, forman parte constitutiva de las elecciones a mediano y largo plazo, del mismo modo que definen los modos en el que concretaran o darán forma a esas elecciones. Como tantos otros aspectos de la vida, el sistema de valores no escapa a la incidencia que en él puedan tener las relaciones entre las personas, el proceso de socialización; que participa en la internalización del sistema de valores, el conocimiento de las expectativas del grupo en el que se mueven, etc. Estos entre otros aspectos, son necesarios e interdependientes para que el adolescente logre una adaptación social saludable y estable. OBJETIVOS. 1. Observar, describir y analizar la relación entre las relaciones interpersonales y los valores interpersonales en los adolescentes de la muestra de acuerdo al género. 2. Observar, describir y analizar la relación entre las variables de estudio. METODOLOGIA. La investigación presenta un diseño cuantitativo no experimental, transversal de tipo descriptivo-correlacional. (Hernández Sampieri; Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). MUESTRA. Se trabajo con una muestra intencional no probabilística compuesta por 120 adolescentes: 71 mujeres y 49 varones, cuyas edades oscilan entre 15 y 18 años de edad que cursan los tres últimos años de secundaria de una escuela pública rural del departamento de Tupungato en la provincia de Mendoza. INSTRUMENTOS. ·· IAS, Escala de Adjetivos Interpersonales. J. Wiggins. Adaptación Española: A. Ávila-Espada, (1996). 30 ·· SIV, Cuestionario de Valores Interpersonales. L Gordon. Traducción y Adaptación: L. S. Higueras y W. M. Pérez, (2010). ANALISIS DE LOS RESULTADOS. De acuerdo al análisis de las medias obtenidas se observa que el perfil predominante de estos adolescentes es: DE (Frío de Ánimo), (M: 56.52, DE: 14.04). En la muestra de mujeres se destaca el perfil interpersonal NO (Gregario-extravertido), (M 57,97 y DE: 10,59) y en la de varones el perfil interpersonal DE (Frío de Ánimo), (M: 57,67, DE: 13,99). El valor Interpersonal de mayor importancia para la muestra de mujeres es el de Soporte (M=67,61, DS=26,55) seguido del valor Independencia (M=63,1 DS=23,95). En la muestra de varones el valor Interpersonal de mayor importancia es también el de Soporte (M=73,37, DS=25,28) seguido del Valor de Reconocimiento (M=55,06, DS=25,75). Al comparar las medias según el género en relación al perfil interpersonal y valores interpersonales se encuentran diferencias muy significativas en los Perfiles Interpersonales: BC (Arrogante-Calculador) (p=.005), DE (Frío de Ánimo) (p=.005), JK (Ingenuo-Modesto) (p=.006), LM (Cálido-Afectuoso) (p=.000), NO (Gregario-Extravertido) (p=.006). En los perfiles BC y DE los varones presentan una puntuación mayor en la Media que las mujeres. Y en los perfiles JK, LM, NO las mujeres obtienen mayores puntajes. En relación a valores interpersonales se observan diferencias significativas entre las medias en el Valor interpersonal Independencia (p=,002). Siendo las mujeres las que le otorgan mayor importancia a este valor. En el análisis de correlaciones se encontraron relaciones significativas entre el perfil interpersonal PA, (Seguro-Dominante) y el valor interpersonal R, (Reconocimiento), (p=.046) (r=.183); entre el estilo interpersonal JK (Ingenuo-Modesto) y el valor interpersonal B (Benevolencia), (p=.040) (r=.18). El estilo interpersonal FG (Frío de Ánimo) se relaciona de manera negativa muy significativa con el valor interpersonal B (Benevolencia), (p=.007), (r= -.244). El Perfil interpersonal LM (Cálido-Afectuoso) correlaciona de manera positiva muy significativa con el valor interpersonal B (Benevolencia), (p=.005) (r=.257). A diferencia de los perfiles interpersonal PA (Seguro-Dominante) y BC (Arrogante-Calculador) que correlacionan de manera negativa muy significativa con el valor B (Benevolencia), (p=.000) (r=.(-.341), (p=.000) (R=-,328). Los estilos interpersonales PA (Seguro-Dominante) y BC (Arrogante-Calculador) correlacionan de manera muy significativa con el valor interpersonal L (Liderazgo), (p=.003) (r=.27), (p=.003) (r=.26). DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. El Perfil Interpersonal predominante en este grupo de adolescentes es Frío de Ánimo. Este es un estilo caracterizado por la falta de cordialidad, amabilidad, calidez y comprensión, en el que prevalecen conductas de distancia emocional, destacan su libertad y autonomía por encima de las de los demás. Las relaciones interpersonales, como se expresa en la fundamentación de éste trabajo, son vitales en la construcción de la subjetividad que va transformando en único a cada sujeto, subjetividad que a la vez va construyendo una “versión” del mundo y de sí mismo, Guidano (1987). Los adolescentes de esta muestra parecen construir subjetividades distantes tanto en lo emocional como en lo conductual, conformando esquemas representacionales que se transforman en estilos que se extrapolan y propagan de la esfera individual a la grupal con la misma dinámica con la que lo grupal facilita u obstaculiza el desarrollo individual. En el caso de la variable Valores Interpersonales, se observa que estos adolescentes otorgan gran importancia a la dimensión de valores que ofrecen soporte, contención y protección. Se expresa con esto, la necesidad de ser tratados con amabilidad, recibir apoyo y consideración. Estamos frente a una muestra en la que prevalece un estilo interpersonal relacionado con la apatía y la falta de cordialidad, y en cuanto a Valores Interpersonales, se pone en evidencia una insuficiencia social afectiva presentando un alto nivel de necesidad de contención, comprensión afectiva. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Pudiera acaso ser el estilo interaccional una reacción a un contexto que no responde de forma efectiva a las necesidades de éste grupo generacional? ¿Es acaso la dimensión de valor, una de las variables que condiciona el modo en que ésta muestra elije relacionarse?. En relación al género se observó, que las mujeres exhiben un puntaje elevado en el estilo interpersonal caracterizado por la sociabilidad, la alegría y una actitud activa y positiva en el encuentro con los otros (Gregario-Extravertido). Los varones por su parte, presentan un puntaje elevado en el estilo interpersonal sobre el que se viene reflexionando a lo largo de esta discusión, caracterizado por una actitud fría, distante y de autonomía en relación a otros, (Frío de Ánimo). Los resultados muestran diferencias muy significativas entre hombres y mujeres en los Estilos Interpersonales Arrogante-Calculador, Frío de Ánimo siendo los varones quienes presentan una puntuación mayor en estos perfiles; y las mujeres en los perfiles IngenuoModesto, Cálido-Afectuoso, Gregario-Extravertido. Las mujeres tienden a describirse como suaves y convencionales, que eluden las disputas, alegres, sociales y vivaces, buscadoras activas de encuentros y situaciones que permitan la interacción armoniosa con otros. Los hombres se consideran a sí mismos como egoístas, arrogantes, calculadores, astutos, sobrevaloran su autonomía y libertad social afectivo. (Gordon, 2010). El valor interpersonal que se destaca, tanto en varones como en mujeres, es el de Soporte, el mismo se relaciona con la necesidad de recibir apoyo y contención. Se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres, en el Valor interpersonal Independencia, siendo las mujeres las que tienen mayor puntaje en el mismo. Este se relaciona con la tendencia al individualismo, a la importancia de estimar la libertad personal por encima de la libertad de otros. Los resultados obtenidos concuerdan con la investigación de Túeros Cárdenas (2012), en una muestra de adolescentes de 5to año de secundaria en Lima, Perú. El perfil interpersonal Seguro Dominante se asocia con el valor Reconocimiento. Se podría pensar que los sujetos con un estilo de relación caracterizado por entenderse a sí mismo como asertivos, de personalidad fuerte y dominante, valoran situaciones en las que puedan ser admirados, verse importante ante los demás y ser reconocido. Los perfiles interpersonales Ingenuo-Modesto y Cálido afectuoso 31 se asocian con el valor Benevolencia. Personas que se consideran suaves, bondadosas, convencionales, que eluden las disputas o discusiones, capaces de admitir errores voluntariamente, podrían otorgar importancia a situaciones en las que puedan ayudar a otros. Por otro lado el Valor Benevolencia se relaciona de manera negativa con los perfiles interpersonales Frío de Ánimo, Seguro dominante y Arrogante Calculador lo que indica que este valor no se asocia con personas que se consideran a sí mismas como distantes, apáticas, poco comprensivas, asertivas, dominantes y calculadoras. Los perfiles, Seguro-Dominante y Arrogante-Calculador, se asocian con el Valor Liderazgo, lo que puede entenderse de la siguiente manera, personas que se consideran a sí mismas como seguras, dominantes, astutas y calculadoras, otorgan valor a situaciones que permitan las actitudes de mando, la toma de decisiones y ejercer poder sobre los otros. La adolescencia es un proceso que puede ser facilitado y/o obstaculizado por muchos factores. En este trabajo se ha intentado adoptar una actitud abierta, integrativa y crítica, con el fin de no perder de vista la mayor cantidad de variables. Aún así éste trabajo de investigación es solo una aproximación a un tema complejo y dinámico que se transforma vertiginosamente. BIBLIOGRAFÍA Ávila-Espada, A. (1996). Escala de Adjetivos Interpersonales, (IAS), Wiggins J. Adaptación Española. Madrid. Ed. TEA. Bauman, Z. (2010). Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. 1ª ed. 13ª reimp. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Baumeister, R.F., & Leary, M.R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117 (3), pp. 497-529. doi. 10.1037/0033-2909.117.3.497 Castoriadis, C. (1975). La institución imaginaria de la sociedad II. Buenos Aires. Ed, Tusquets. Fabelo Corso, J.R. (2004). Los valores y sus desafíos actuales. Libros en red. Amertown Internacional. Gordon, L.V. (2010). Manual test SIV. Circulo de estudios de Psicología. Gordon L.V. (1995). SIV, Cuestionario de Valores Interpersonales. Manual, ed. TEA. Guardia, Y.V., Labiano, L.M. y Fiorentino, M.T. (s. f. 2009). Valores interpersonales en adolescentes. Trabajo presentado en el Primer Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Resumen recuperado de http://www.aacademica.org/000020/228 Guidano, V. (1987). La complejidad de uno mismo. Ed. Inteco. Lozano Vicente, A. (07, 2014). Teoría de teorías sobre la adolescencia. Última Década, Proyecto Juventudes. n°40, pp. 11-36. ISSN-e 07174691. 32 LOS DUELOS A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES Blanda, Elizabeth; Millán, Daniela; Prieto, Maria Belen Universidad Nacional de San Luis. Argentina RESUMEN La presente comunicación surge del trabajo que llevamos a cabo el equipo de investigación del proyecto de investigación: “Funcionamiento familiar y violencia. Incidencia en la construcción subjetiva de un grupo de adolescentes” realizado en la Universidad Nacional de San Luis. En esta oportunidad nos proponemos abordar la temática de los duelos, especialmente, los no elaborados y su transmisión a través de las generaciones, cuyos efectos se manifestarán en los hijos. Freud en 1915 nos aporta elementos teóricos de una inmensa riqueza y total vigencia que nos permiten comprender lo que implica para el psiquismo humano elaborar una pérdida. Con los ulteriores avances dentro de la teoría psicoanalítica, específicamente, los aportes del psicoanálisis vincular, comprendimos la importancia que reviste la transmisión psíquica entre las generaciones, en especial, en aquellos casos donde la elaboración de los duelos se torna fallida, y cuyos efectos harán mella en las posteriores generaciones. A fin de representar lo expuesto presentaremos material clínico de nuestra muestra. Palabras clave Psicodiagnostico - Familia - Duelos - Transmisión Transgeneracional ABSTRACT GRIEVING THROUGH GENERATIONS This communication is the result of the work carried out by National University of San Luis’s “Family functioning and violence. Incidence in the subjective construction of a group of adolescents “ research project team. In this opportunity we intend to address the grieve, especially those that are not processed, and their transmission through generations, whose effects will be manifested in the children. Freud’s 1915 theoretical elements contributions are still valid as a framework that allow us to understand what it implies for the human psyche to overtake a loss. With the latest advances within psychoanalytic theory, specifically, the contributions of psychoanalysis link, we understood the importance of psychic transmission between generations, especially in those cases where the elaboration of duels becomes unsuccessful, and whose effects will make dent in the later generations. In order to represent the above, we will present clinical material from our sample. Keywords Psychodiagnostic - Family - Grief - Transgenerational Transmission La presente comunicación surge del trabajo que llevamos a cabo el equipo de investigación del proyecto de investigación: “Funcionamiento familiar y violencia. Incidencia en la construcción subjetiva de un grupo de adolescentes” realizado en la Universidad Nacional de San Luis. En esta oportunidad nos proponemos abordar la temática de los duelos, especialmente, los no elaborados y su transmisión a través de las generaciones, cuyos efectos se manifestarán en los hijos. Freud, en 1915, nos aporta elementos teóricos de una inmensa riqueza y total vigencia que nos permiten comprender lo que implica para el psiquismo humano elaborar una pérdida. Por lo que, el duelo es la reacción ante una pérdida, la misma puede ser de una persona significativa o “de una abstracción equivalente”, ya sea: la patria, la libertad, el ideal, etc. Sabemos que si bien no existe duelo sin que se produzca una pérdida, no siempre que se produce una pérdida ésta viene seguida de un proceso de duelo. Según Donzino (2003) explica que el duelo es un trabajo, un proceso simbólico, intrapsíquico, de lento y doloroso desprendimiento de un objeto catectizado, que supone un reordenamiento representacional. Es la elaboración psíquica sobre el estatuto de un objeto que ha devenido ausente. El autor sostiene que un niño en duelo está inmerso en un medio ambiente aquejado también por una pérdida. No es posible el duelo de un niño aislado, ni desligado de una historia. Ese medio ambiente es la familia, más específicamente los padres. Es por esto que la palabra del adulto, la “versión” sobre qué es la muerte, la negación o el silencio, tienen durante la infancia consecuencias determinantes y pueden producir conductas sintomáticas en los niños. El silencio, las mentiras o las explicaciones falsas, exigen al niño realizar un doble trabajo, ya que “sabe” que algo ha sucedido, tiene una inscripción de lo ocurrido, una percepción de que alguien no está. No obstante, esta percepción debe ser falseada en función de lo que le cuenten que ocurrió, debe renegar una convicción en función de una palabra mentirosa. Esto supone la acción de un mecanismo renegatorio. Donzino puntúa algunos requisitos fundamentales para poder llevar a cabo la elaboración del duelo: la aceptación de la pérdida, el reconocimiento de que el objeto no está más, que el sujeto no se identifique con la causa de la dicha perdida y que esta no reavive una pérdida anterior no metabolizada. Aberastury (1978) se pregunta por qué los adultos no pueden explicar o hablar respecto de lo ocurrido e infiere que los padres piensan que así evitarían un sufrimiento al niño. Pero en realidad, identificados proyectivamente con el hijo, son los propios aspectos infantiles de estos que les hacen suponer que se están hablando a sí mismos, desvalidos respecto de esa pérdida que puede ser real, como una muerte, o simbólica. Muchas veces el adulto teme hablar o plantear la situación porque ese solo acto catectiza sus recuerdos dolorosos. Sabemos que la familia tiene por tarea hacer nacer individuos a la vida psíquica al mismo tiempo que perpetúa la especie. Para que un recién nacido construya su psiquismo, organice su mundo interno, es vital que pueda apoyarse en el funcionamiento psíquico de las personas que constituyen su primer entorno. La madre es quien cumple esta función de apuntalamiento para el bebé, ayudada y 33 sostenida por su cónyuge o diferentes personas de la familia. Es la porta-palabra de todo un grupo familiar que va a dar un lugar al recién llegado, tanto en la familia actual como en la sucesión de las generaciones. Los miembros de la familia trasmitirán al recién llegado sus maneras de experimentar y pensar el mundo, su vivencia y su relato de la historia de la familia y sobre esta base el niño construirá su propia individualidad. Esta cuna psíquica familiar que acoge al niño tiene sus propias características, definidas por el predominio de cierto tipo de vínculo, códigos y canales de comunicación que determinan los contenidos psíquicos que serán trasmitidos o no al niño. Kaes (2010) explica que, para hacer vínculo con otros, ya sea para formar pareja, vivir en familia, asociarnos en grupo o vivir en comunidad, somos investidos y nos investimos electivamente unos a otros, nos identificamos entre nosotros. Estas identificaciones presentan diferentes modalidades; especulares, narcisistas, adhesivas, proyectivas e introyectivas. Las alianzas que se anudan y sellan, algunas conscientes y otras inconscientes, poseen la función de mantener y estrechar nuestros vínculos, fijar sus condiciones e instalarlos en el tiempo. La consumación de una alianza es el acto por el cual, dos o más personas, se ligan entre sí para realizar un fin preciso. Es decir, que implica de su parte un interés común y un compromiso mutuo. El autor distingue entre alianzas estructurantes y alienantes, dentro de las cuales existe una particular que involucra las modalidades de la represión y renegación. Esta última aparece en casos donde los hijos son los depositarios de la locura familiar y salvaguardan, a costa de su propio sufrimiento, a sus padres. El vínculo es utilizado para mantener fuera de la represión secundaria representaciones rechazadas mediante la renegación. El fracaso de la represión garantiza el ocultamiento de lo que debe ser renegado. Estos legados alienantes corresponden a un material psíquico no elaborado, traumático, que padres, abuelos o ancestros no han podido simbolizar y se transmiten tal cual, sin trasformación. Si las últimas generaciones se encuentran atrapadas en un irrepresentable familiar demasiado significativo, cada sujeto se encontrará atrapado en la imposibilidad de hacer propio algo que se mantiene fuera de su pensamiento. Solo queda a disposición de los sujetos un discurso ideológico familiar que trata de ligar por la fuerza lo que no ha podido ser objeto de un trabajo de ligazón psíquica. El sufrimiento familiar seria la manifestación de un defecto de metabolización trasmitido generacionalmente, que mantiene en lo actual, un exceso de angustia de derrumbe que impide a cada sujeto de ese grupo familiar acceder a mecanismos neurótico-individuales estables. A veces, se establece un equilibrio al precio de un clivaje de la parte sufriente proyectada sobre un miembro de la familia, que porta la palabra de ese sufrimiento. Las familias que sufren intentan mantener modalidades grupales defensivas que buscan preservar un vínculo familiar indiferenciado. Esta indiferenciación es contra el temor al derrumbe y mantiene una imposibilidad o una prohibición de pensar, cuando el pensamiento, es por esencia correlativo de la pérdida y del trabajo de duelo. Si la familia no logra metabolizar experiencias demasiado violentas, transformarlas en emociones, ensoñaciones, estas quedan en el registro de la excitación. La defensa contra esas experiencias desbordantes consiste en no elaborarlas para permanecer en la indiferenciación y en la concreción de un vínculo adhesivo. A fin de ejemplificar lo expuesto presentaremos el caso de Itamar, quien tiene al momento de la consulta, diez años y cuatro meses. Asiste a una institución escolar pública, donde se encuentra cursando quinto grado de nivel primario. Convive con su mamá, de veintisiete años, la pareja de esta de treinta y dos años, considerada por el niño como su papá, y su hermano de siete. La derivación se realiza por pedido de la escuela dado que le contesta a las maestras, tiene poca concentración en las tareas y se muestra muy enojado. La mamá refiere que los problemas de conducta comenzaron hace dos años cuando conoció a su padre biológico con el que no mantiene demasiado contacto. Expresa, además, que esto se vio agravado hace un año por el fallecimiento de la persona que lo crio desde bebé, considerado por el niño como su abuelo. A partir de esta pérdida, comienza a aislarse, se muestra deprimido, y manifiesta no sentirse parte de la familia. La madre comenta, que al igual que su hijo, también sufrió la pérdida de su abuelo cuando era niña, quien fue el único que la crió y cuidó desde pequeña, persona a la que se encontraba muy aferrada. Laura refiere en todo momento a su propia historia, cuando habla sobre las problemáticas de su hijo. Expresa que le tocó vivir una infancia muy dura y describe la relación con una madre fría y poco contenedora que siempre la rechazó. En su adolescencia, conoce al padre biológico de Itamar y se queda embarazada a sus dieciséis años. A partir de ello, se van a vivir juntos fuera de la provincia, tiempo en el que se suceden permanentemente situaciones de maltrato por parte del padre bilógico hacia la madre. Inclusive, estando embarazada de siete meses, éste la hiere de una puñalada y luego la obliga a tener relaciones, lo que se desencadena a partir de una sospecha de infidelidad frente a lo que termina acusándola de que Itamar no es su hijo. Luego, se separan y, a los ocho meses de nacido el niño, Laura conoce a su marido actual, con quien se casa y tiene otro hijo. En relación con el padre biológico, la madre refiere que el niño se entera de la existencia de éste a los tres años, por intermedio de sus abuelos maternos. A raíz de lo que decide contarle la verdad, dado que plantea que sus padres querían ponerlo en su contra. Cuando Itamar tiene ocho años, comienza a buscar datos sobre él en Facebook y pide conocerlo. Se encuentran los tres a escondidas y allí el niño le pide al padre que le cuente toda la verdad. La madre expresa que Itamar deseaba que ellos estuvieran juntos de nuevo y quería que escaparan para ser nuevamente una familia. Poco tiempo después, el padre biológico del niño cae preso por robo. Cuando sale en libertad regresa con su pareja y el niño se enoja mucho, puesto que falta a su promesa de volver con él y su mamá. En la actualidad no mantienen relación. Durante el proceso psicodiagnóstico, Itamar se presenta como un niño tímido e introvertido, muestra sentimientos de incomodidad hallándoselo muy nervioso con la situación diagnóstica. Respecto al motivo de consulta, expresa que se encuentra allí por su mal comportamiento en la escuela. Sostiene que empezó a portarse mal desde que pasó lo de su abuelo, a partir de lo cual siente que “el mundo se le vino abajo”. Cuando habla de esto se le llenan los ojos de lágrimas. Con respecto a su madre, comenta que se llevan bien y realizan 34 muchas cosas juntos, sin embargo, no puede apoyarse en ella y compartir lo que le pasa dado que ella no sabe guardar secretos. Refiere que solo le pregunta cómo está cuando lo ve llorando, y que no le cuenta nada porque muchas veces no tiene ánimos de hacerlo. Cuando se siente así, se acuesta a dormir. A continuación, presentaremos fragmentos de la Entrevista Familiar Diagnóstica en la cual se aplica la técnica de Dibujo Conjunto. A la misma asisten Itamar, la mamá y su hermano Lucas. Frente a la consigna, el pequeño pregunta qué pueden dibujar, a lo que la madre responde muy molesta, que lo que ellos quieran. La mamá dibuja una figura humana con color rojo que la representa a ella, separada con una línea de otras tres figuras humanas a quienes se refiere como su familia. Respecto a ello expresa: “Esta mamá se siente mal porque no la valoran, por eso está separada de su familia, de sus hijos y su marido y se siente sola. Desde chica que le pasa esto (se angustia y llora) y está cansada, ya no tiene ganas de vivir, ella se esfuerza por mejorar, pero no lo ven. Eso es lo que yo representé en mi dibujo”. El hermano toma el color marrón y representa el día en que se murió su abuelo, en el que la familia se encontraba comiendo un asado, recuerdo que lo hace poner muy triste. También se dibuja a él mismo en el recreo, donde se describe solo y triste, apartado de sus amigos que no quieren jugar con él. En un tercer dibujo refiere que es la chica que le gusta, pero que ella gusta de otro chico. Itamar le pide permiso a su hermano para que le dé lugar y pueda seguir dibujando de su lado de la cartulina. Dibuja una rosa de color negra, expresando que ésta no tiene representación. Resulta importante destacar que durante la entrevista con el niño, frente a la pregunta sobre qué piensa de sí mismo o cómo se siente, expresa que no tiene formas de describirse. Cuando se le propone que le den un nombre al dibujo entre todos, la madre escribe en su dibujo “La vida te da una enseñanza de alegría, tristeza y felicidad, mientras el hermano nombra su dibujo como: “El peor día del mundo sin jugar y sin mi abuelo, respetar a un amigo es lo mejor”, y lo escribe. Cuando le preguntamos a Itamar sobre el título de su dibujo, nos contesta que no sabe qué escribir. Ante la insistencia de que le pueda dar un nombre para entender más su dibujo, la madre mirándolo molesta preguntándole que representa para él la rosa, que siempre le pide que se la dibuje, frente a lo que Itamar responde que nada. La madre insiste preguntándole si esa rosa representa la alegría o la tristeza, imponiéndoselo. Ante la insistencia, el pequeño responde que su rosa representa la alegría porque le gusta verla y la tristeza porque se pone triste cuando su mamá y su papá se pelean, refregándose los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, escribe “la flor de la alegría y la tristeza”, sobre su dibujo. Antes de finalizar el encuentro, se les pregunta acerca de cómo se sintieron a lo que la madre responde: “estoy cansada de hacer todo yo, lo traigo a Itamar acá para que salga adelante, yo espero que él se abra para yo abrirme. Itamar todavía se sigue hablando con el padre de él y se piensa que nos vamos a volver a juntar, pero no es así, yo le digo que esta es la familia de él. Yo ya estoy cansada, no tengo ganas de vivir, nada, me quiero matar y no lo hago por ellos, siempre tengo que estar para los demás, ya ni tiempo para mí tengo y esto desde que yo era chica que viene así. Yo mi mamá no me quiso tener y me lo dijo, para mí hace ocho años que no tengo mamá, para mí está muerta”. La madre se muestra muy angustiada y llora mucho cuando habla de esto, mientras sus hijos la miran mostrándose atentos e impactados. Cuando se le pregunta a los niños si quieren decir algo, Lucas la mira a su mamá y le dice: “Gracias, ahora sabemos lo que te pasa y yo si te valoro, te quiero”. Itamar no comenta nada, observa atento lo que dice su madre y se lo nota angustiado. Damos por finalizado el encuentro y nos despedimos. En el trabajo con niños y adolescentes nos resulta muy significativo habilitar este espacio familiar ya que nos permite ver in situ el funcionamiento del grupo. En este encuentro, al que sólo asiste la madre con sus hijos, podemos vislumbrar cómo la madre pone su sufrimiento en el espacio del niño, depositando sus aspectos infantiles en sus hijos, lo que también, se pudo advertir permanentemente desde su discurso, durante las entrevistas individuales. Identificación de la cual a Itamar se le dificulta salir, ya que pensamos que el niño representa en el dibujo a su “madre muerta”, que intenta reparar por pedacitos, lo que se ve reflejado a través de la figura de la rosa. Las perturbaciones que esta mamá presenta son producto de carencias sufridas en los propios vínculos tempranos. La confusión que genera, respecto a lo que el dibujo de la rosa simboliza, denota una falta de palabras para significar lo que Itamar siente, donde la alegría y la tristeza aparecen como indiscriminadas. Como consecuencia, se pueden apreciar en Laura dificultades para cumplir con la función reverie que se repite transgeneracionalmente, lo que empobrece sus intercambios afectivos en la relación con sus hijos, impidiéndole establecer una identificación de carácter empático, y apuntalarlos. En la producción gráfica conjunta, cada uno queda encerrado en su propio espacio, enfatizando los intensos sentimientos de soledad y desolación que sienten. Las producciones están más centradas en la presentación de situaciones de pérdida de cada uno, que en interactuar entre ellos. En este aspecto, podemos decir que aquello que los mantiene ligado es el sentimiento de tristeza de la madre, con el que los niños se identifican. Sufrimiento que no puede ser compartido ni mucho menos pensado o metabolizado por la figura materna, que pareciera permanecer congelada en una situación infantil de carencia afectiva, dolor y pérdidas no elaboradas. El hermano hace referencia a la muerte y la madre a la soledad, mientras Itamar expresa que su dibujo no tiene representación ni explicación dando cuenta de la dificultad para pensar o tramitar lo que siente. El niño expresa, a través de su comportamiento en la escuela y su dibujo, el enojo y la tristeza que siente; a la vez que, denuncia la falta de un otro capaz de ayudarlo a entender lo ocurrido y contenerlo, quedando en un estado de desvalimiento y soledad. A su vez, se dificulta la elaboración del duelo por su abuelo, situación que además reactiva una pérdida no elaborada anteriormente, en relación a la verdadera identidad de su padre biológico. Resulta conveniente recordar que el niño se entera de su existencia a los ocho años. Esta situación fue renegada y silenciada por su propia madre, quien, a su vez, en su infancia fue víctima de una situación similar; a sus 18 años su madre le cuenta quien era su verdadero papá. Estos desencuentros en el vínculo filial configuran imágenes paren- 35 tales ambivalentes percibidas por Itamar como amenazantes, dado que no acompañan ni protegen. Respecto al engaño y las promesas que experimenta de su padre biológico, se podrían pensar en los efectos que su rechazo y falta de reconocimiento producen en el niño. Esto reafirma en él la percepción ambivalente que sostenía de éste, muchas veces encubierta por las mentiras explícitas de la madre, que buscaban justificar y renegar el maltrato que desde muy pequeño había sufrido, provocando abundantes dudas y confusiones en torno a la historia y al vínculo con su padre biológico, y a su propia identidad. En cuanto al vínculo madre-hijo, se deja entrever una inversión de roles, dado que Itamar es colocado por la misma en el lugar de una persona más grande. La madre expresa fantasías de grandeza en relación con la percepción que posee de su hijo, siendo este depositario de un poder que lo supera, quedando sin un sostén y a merced del desamparo. A través de la frase que explicita la mamá: “tiene una mentalidad como de adulto, en un cuerpito de un nene”, se pone de manifiesto la omnipotencia de la que el niño es dotado y la desmentida de la indefensión infantil. Esto, puede percibirse en los ejemplos que da acerca del comportamiento de su hijo al comienzo del jardín o en el abandono de los pañales, destacando la independencia de éste pese a su corta edad. La dificultad para mantener las diferencias niño-adulto que se revela desde el discurso de Laura, cuando comenta acerca de cómo es el vínculo entre ambos; pone en evidencia una mamá que se ubica en el lugar de una persona dependiente y vulnerable, a quien hay que cuidar y proteger, función que es llevada a cabo por el pequeño. Desde este lugar, se le dificulta ejercer la función reverie, lo que obstaculiza la relación con el niño no pudiendo contener ni conectar con las demandas de éste, sosteniendo Itamar, a costa de su propio sufrimiento, a su frágil madre. Pensamos que esta mamá no podría ofrecerse como continente por las carencias sufridas en los propios vínculos tempranos, dada la relación con su madre a quién describe como una persona fría y poco contenedora, repitiéndose a través de las generaciones la dificultad para posicionarse como sostén de los hijos y acompañarlos en su crecimiento desde la contención y el afecto. La dificultad materna para elaborar los duelos y simbolizar aquello que la angustia se pone de manifiesto en la descarga indiscriminada que realiza en la entrevista familiar, dejando en evidencia los escasos recursos que posee, siendo agresiva con sus hijos y demandándoles cuidado y contención, no pudiendo preservarlos. Durante la mayor parte del tiempo predomina en ella un modo de vincularse distante, mostrándose poco atenta a las necesidades de los niños, y por otro lado interviene de un modo crítico e intrusivo imponiendo sus deseos por sobre el de los demás. La madre opera con un funcionamiento inmaduro, donde predominan vínculos de carácter adhesivos, ya que ella necesita a sus hijos para sostenerse y donde el vínculo está estructurado por alianzas alienantes. Frente a la falta de un contexto protector, Itamar se sobreadapta comportándose como un pseudo-adulto, donde queda subyugado a las necesidades de su progenitora. La falta de un lugar propio se puede visualizar durante las entrevistas diagnósticas vinculares, donde el niño parecía observar al grupo familiar desde afuera, quedando excluido de la dinámica como si se tratara de un extraño. Hacia el final del encuentro, recoge y guarda los dibujos realizados por la familia, que significa como muestras de afecto y atesora. Implica una situación única para él, donde puede sentirse querido y valorado, siendo la razón por la que todos se encuentran allí, lo que es reafirmado desde el discurso de la propia madre, cuando expresa que le demuestran que lo quieren, aunque sólo sea por un ratito. El espacio limitado que a Itamar le queda en la hoja del dibujo conjunto, también da cuenta de ello. De esta manera, el abuelo fue el único adulto que propiciaba un lugar de pertenencia y contención, por lo que su fallecimiento comprende una pérdida altamente significativa en la vida del pequeño. A raíz de ello, se aísla, comienza a tener actitudes oposicionistas que denotan enojo y manifiesta sentirse muy solo y triste, conducta que da cuenta de la situación de duelo por la que atraviesa y que no puede ser suplida por el entorno familiar. Como consecuencia, apela a defensas obsesivas para manejar la ansiedad y el conflicto manteniendo encauzada la agresión, generada a raíz de la situación de pérdida, y la falta de una figura adulta capaz de contenerlo y acompañarlo. Dicho funcionamiento, redunda en una represión de las emociones que la situación de duelo le suscita, cuya manifestación se vuelve necesaria para su elaboración. La falta de palabras para significar aquello que le está pasando, se hace evidente en las siguientes expresiones que realiza frente a la consigna del dibujo libre: “… ¿Por qué tantos corazoncitos?… tiene que haber motivo y razón para hacerlos…Mi dibujo no tiene representación, no sé qué significa…”. La resistencia recurrente, durante todo el proceso Psicodiagnóstico, deja entrever una búsqueda constante del control de sus impulsos, centrado en encauzar la agresión, cuyos efectos quedan evidenciados en la dificultad para significar su sufrimiento. Situación que se encuentra intensificada desde las carencias representacionales que se observan en la dinámica familiar y que se transmiten de generación en generación sin poder ser trasformadas. La conducta manifiesta del pequeño pone en evidencia dicha necesidad, que paralelamente denuncia una conflictiva vincular. Las dificultades en los procesos de simbolización aparecen reflejadas en los obstáculos que se presentan dentro de los intercambios de dicha estructura vincular, donde prima la indiscriminación y el sufrimiento que no puede ser semantizado. Para finalizar, resulta conveniente destacar que en el trabajo con niños y adolescentes las dificultades en la elaboración de los duelos deben comprenderse a la luz de la transmisión entre las generaciones, la que pueden tener efectos trasformadores o alienantes. Podemos observar que Itamar, a partir del cariño y las enseñanzas del abuelo, comienza a sentirse aceptado y encuentra un lugar de pertenencia y reconocimiento, que no halla en su familia de origen. La muerte de este familiar sumamente significativo reactiva en él duelos tempranos, donde vuelve a aparecer el profundo sentimiento de rechazo y abandono, que reafirma la condición actual de soledad del niño y que reactualiza los duelos no resueltos en las generaciones previas. 36 BIBLIOGRAFÍA Aberastury, A. (1978). “La percepción de la muerte en los niños”. Buenos Aires: Ed. Kargieman. Donzino, G. (2003). “Duelos en la infancia. Características, Estructuras y Condiciones de Posibilidad”. En “Cuestiones de Infancia, Vol. 7. “Patologias graves en niños”. Buenos Aires: Uces. Eiguer y otros (1998). Lo generacional. Aborda en terapia familiar psicoanalítica. Buenos Aires. Amorrortu Editores. Kaes (2010). Un singular plural. El psicoanalista ante la prueba del grupo. Buenos Aires. Amorrortu Editores. 37 ESTUDIO SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO SUICIDA, CORRELACIÓN CON TRASTORNOS MENTALES EN UNA MUESTRA DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS Bodon, María Cecilia; Rios, Alejandra Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN La temática vinculada con las conductas suicidas, es uno de los problemas de mayor gravedad de la Salud Pública a nivel mundial. La OMS entiende que el suicidio resulta multideterminado por una una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales (OMS 2000 WHO/MNH/ MBD/00.4) No se puede identificar con exactitud qué vicisitudes llevan a una persona a atentar contra su vida, pero lo que sí puede afirmarse es que la mayor parte de los suicidios pueden prevenirse con ayuda de la valoración apropiada del riesgo. Es importante para los profesionales de la salud poder identificar los factores de riesgo (predisponentes) implicados, a fin de tomar las medidas necesarias tendientes a preservar la vida y brindar el tratamiento adecuado a la persona que lo necesita apuntando en primer lugar a la reducción del riesgo físico y psicológico. En el presente proyecto de investigación se intentará explorar si los psicólogos clínicos, representantes de diferentes líneas teóricas del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires conocen e identifican los factores de riesgo, su comorbilidad con ciertos trastornos mentales y la existencia de instrumentos para su evaluación; así como la aplicación de los mismos. Palabras clave Suicidio - Riesgo - Prevención - Trastorno mental ABSTRACT RESEARCH ON CLINICAL PSYCHOLOGISTS’ UNDERSTANDING REGARDING SUICIDE RISK FACTORS AND THEIR CORRELATION WITH MENTAL HEALTH DISORDERS The topic of suicidal behavior is one of the most serious public health issues worldwide. The WHO (World Health Organization) understands that suicide is ultimately determined by a combination of biological, genetic, psychological, sociological, and environmental factors. It cannot be accurately identified what issues trigger someone to attempt to take their own life, but it is certain that most suicides can be prevented if risk factors are assessed and detected. It is important that mental health professionals are able to identify the predisposing risk factors of suicide in order to take the required measures to provide the right treatment to those who are contemplating suicide by reducing their physical and psychological risk factors. The purpose of this research is to determine if clinical psychologists from different theoretical groups in Buenos Aires are able to identify suicide risk factors, the comorbidity they have with mental health issues, and their familiarity with tools used to asses these risks. Keywords Suicide - Risk - Prevention - Mental disorder 1- Introducción: La temática vinculada con las conductas suicidas, es uno de los problemas de mayor gravedad de la Salud Pública a nivel mundial debido al incremento de casos. Según la OMS mueren alrededor de 1.000.000 de personas al año y hay indicios que demuestran que por cada suicidio se cometen 20 intentos (OMS 2000, 2010, p. 2). Se estima que para el año 2020 el número de defunciones por suicidio crecerá un 50% y alcanzará un millón y medio de muertes al año, lo que significa “Un suicidio cada 20 segundos y una tentativa cada 1 a 2 segundos”. (OMS 2014 WHO/MSD/MER/14.2, p. 2) En la República Argentina las lesiones por causas externas, que incluyen las lesiones autoinflingidas, figuran entre las 10 primeras causas de mortalidad en todos los grupos de edad (Ministerio Salud Nación, 2010, p.11). Del total de las lesiones autoinflingidas (2008) sólo el 2% fueron suicidios consumados, motivo por el que se vuelve tan importante el seguimiento y tratamiento posterior del 98% que ha sobrevivido a ello. La OMS entiende que el suicidio resulta multideterminado por una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales (OMS 2000 WHO/MNH/ MBD/00.4, p. 5) No se puede identificar con exactitud qué vicisitudes llevan a una persona a atentar contra su vida, pero lo que sí puede afirmarse es que la mayor parte de los suicidios pueden prevenirse con ayuda de la valoración apropiada del riesgo. Por eso las conductas autolesivas y sus variantes no deben minimizarse; la intervención del equipo de salud posibilita el trabajo sobre dicho sufrimiento y la identificación de factores de riesgo asociados al espectro suicida permite efectuar intervenciones preventivas tendientes a la reducción de los mismos. El riesgo suicida es la probabilidad que tiene una persona de intentar matarse. Existen formas de valorarlo, por lo que es imprescindible que el profesional de salud mental posea los conocimientos necesarios para tal fin y así tomar las medidas necesarias tendientes a asegurar la vida y brindar el tratamiento adecuado para la persona que se está asistiendo (Martínez Glattli, 2005, p.36). Dada la magnitud de la temática enunciada en el presente proyecto 38 se intentará conocer si los psicólogos clínicos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires conocen e identifican los factores de riesgo, su asociación con ciertos trastornos mentales y la existencia de instrumentos para su evaluación; así como la aplicación de los mismos. 2- Marco Teórico: Se atribuye a sir Thomas Browne haber acuñado la palabra suicidio en su obra Religio Medici (1642) basándose en los términos latinos sui (uno mismo) y caedere (matar) (OPS, 2003, p. 201). En 1897 el sociólogo francés Emile Durkheim, define al suicidio como “toda muerte que resulta, mediata o inmediatamente, de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo que debía producir ese resultado” (Durkheim, E,1897, p.5). La Organización Mundial de la Salud, en 1976, lo define como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil.” (Ministerio de Salud Nación, 2012, p.9). En el año 2010 lo reformula como “El acto deliberado de quitarse la vida” (Ministerio de Salud Nación, 2012, p.9). Si bien la representación del acto suicida se asocia con la imagen de un acto individual con un propósito claro, cada vez se lo considera más en toda su complejidad. Supera ampliamente la esfera de lo íntimo y privado. Se considera que es un proceso complejo y multideterminado que va más allá del acto, rompiendo la concepción del hecho suicida. Por esta razón es pertinente considerar para la definición global del tema un lugar destacado para los conceptos de comportamiento suicida o disposición suicida. El intento de suicidio, junto al suicidio, son las dos formas más representativas de esta conducta, aunque no las únicas. Es importante poder incluir y considerar en la definición del comportamiento suicida a todas las formas intermedias que conforman el espectro (denominado continuum autodestructivo). Estas son: la ideación de la autodestrucción en sus diferentes gradaciones, las amenazas, el gesto, el intento y el hecho consumado. (Perez Barrero,S. A.1999, p. 2) La ideación suicida incluye: el deseo de morir, la representación suicida, la idea suicida sin planeamiento de la acción, con un plan inespecífico aún, con un método específico no planificado y con un específico y adecuado método planificado. Las amenazas suicidas engloban a todas aquellas expresiones verbales o escritas que manifiestan el deseo de matarse. El gesto suicida sería una forma de expresión cuando la amenaza ocurre teniendo los métodos a disposición pero sin llevarla a cabo. Por ejemplo, tener las pastillas en la mano, pero sin tomarlas. El intento de suicidio, también denominado parasuicidio, tentativa de suicidio, intento de autoeliminación (IAE) se define como aquel acto sin resultado de muerte en el que un individuo, de forma deliberada, se hace daño a sí mismo. (OMS, 2014, p.12) Se considera intento de suicidio a toda acción autoinflingida con el propósito de generarse un daño potencialmente letal, actual y/ o referido por el consultante y/ o acompañante (OMS, 2014, p.12). El suicida potencial es una persona con un sufrimiento intenso y siempre es un paciente grave (Gutiérrez García, A. y Ot. 2006, p. 72). El suicidio es un problema complejo y multideterminado, para el que no hay una sola causa sino que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, culturales y medioambientales (OMS, 2000, p. 5). Aunque es difícil explicar por qué algunas personas deciden cometer suicidio, cuando otras en situaciones similares o peores no lo hacen; es sumamente importante identificar los factores de riesgo (predisponentes) implicados; ya que la mayoría de los suicidios pueden prevenirse con ayuda de la valoración apropiada del riesgo. Según la OMS los principales factores de riesgo asociados al comportamiento suicida son (OMS, 2000, 2003, 2010): Factores psiquiátricos: depresión grave; trastornos del estado de ánimo; esquizofrenia; ansiedad y trastornos de la conducta y de la personalidad; impulsividad, sensación de desesperanza; abuso de alcohol, drogas e intentos anteriores de suicidio. Factores de riesgo biológicos y médicos: los antecedentes familiares de suicidio son un reconocido marcador que señala mayor riesgo, enfermedades graves, dolorosas y discapacitantes. Acontecimientos de la vida como desencadenantes: problemas interpersonales, pérdida de un ser querido, maltrato o abuso, separaciones, violencia, acoso. Factores sociales y ambientales: disponibilidad de un medio para cometer el suicidio, el lugar de residencia de la persona, su situación laboral o migratoria, su credo religioso o su situación económica. Los mitos y prejuicios en torno al suicidio que operan en el imaginario social y/o profesional funcionan, en muchas ocasiones, como obstáculos que impiden intervenciones adecuadas. Conocer los factores de riesgo y protección implicados en el comportamiento suicida permite ampliar la mirada desde la prevención en todas sus dimensiones. La presencia de ciertos trastornos mentales prevalentes se encuentra sustancialmente ligada al suicidio. Su reconocimiento por parte de los profesionales de la salud es primordial para realizar intervenciones preventivas ya que las investigaciones refieren (Hawton K. y Ot, 2013, p.18) que gran parte de dichos pacientes habían realizado alguna consulta profesional dentro de los tres meses previos al intento o acto consumado. Según la mayoría de las investigaciones, la depresión constituye la principal causa tanto de los intentos como de los suicidios consumados (Hawton K.y Ot. 2013, p. 17). Conclusión válida para pacientes cuyo diagnóstico principal es la depresión y para aquellos que presentan sintomatología depresiva comórbida. El episodio depresivo mayor es la condición más frecuente, detectándose un riesgo suicida del 81% en aquellos que registran el reconocido como “patrón ansioso” (Pompilli M. y Ot. 2011, p. 405). Se consideran como factores de riesgo específicos en pacientes con depresión: género masculino, familia con desorden psiquiátrico, intento de suicidio previo, antecedente de depresión severa, sentimiento de desesperanza y ciertos desórdenes comórbidos como la ansiedad, abuso de drogas y alcohol (Hawton K. y Ot. 2013, p. 27). Es fundamental tener en cuenta que la primera semana de tratamiento farmacológico es de especial riesgo ya que en esos primeros días puede manifestarse una mejoría parcial y repentina de algunos síntomas que permiten aflorar ideas suicidas que la astenia anterior impedía, contando ahora con la energía necesaria para llevarlo a cabo, por lo que es imprescindible una vigilancia estrecha 39 en estos casos. El trastorno bipolar es otra entidad asociada al suicidio en un 29%, siendo en la fase depresiva de la enfermedad la etapa de mayor riesgo. En el caso de la esquizofrenia existe riesgo en el curso de toda la enfermedad, más del 30% de ellos en algún momento han efectuado un intento. Este riesgo aumenta especialmente en los pacientes del tipo esquizoafectivo (comorbilidad con depresión). El abuso de alcohol está relacionado con un 20, 25% (Gutiérrez García, A y Ot. 2006, p. 71), y se ha detectado que al momento del acto suicida muchos sujetos lo hacen bajo la influencia de esta sustancia. En los cuadros adictivos producto de abuso de alcohol y drogas, se considera que el período de abstinencia es la etapa de mayor riesgo de consumación e intentos de suicidios. La comorbilidad con trastornos mentales que se mencionó anteriormente sumada a la constatación que en un alto porcentaje de los intentos y/o suicidios consumados habían existido consultas terapéuticas previas, alertan sobre la necesidad de operar conociendo cabalmente la disponibilidad de recursos técnicos que permiten determinar el riesgo suicida. 3- Objetivo General: Conocer si los psicólogos clínicos de diferentes líneas teóricas que se desempeñan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina identifican los factores de riesgo suicida en la población adulta. Si conocen y aplican en su práctica clínica escalas validadas para la región que permiten evaluar riesgo suicida. Si implementan en su práctica clínica guías y protocolos de intervención en lo referido a pacientes con riesgo suicida. 4- Objetivos específicos: Teniendo en cuenta la identificación de factores de riesgo descriptos por la OMS (OMS 2000 WHO/MNH/MBD/00.4): 3- Si conocen la correlación entre riesgo suicida y factores sociodemográficos y medioambientales específicamente: 1. Riesgo suicida y desempleo 2. Riesgo suicida y acontecimientos estresantes (rechazo, pérdidas, problemas laborales, problemas interpersonales, problemas financieros) 3. Riesgo suicida y migración 4. Riesgo suicida y exposición al suicidio 5. Riesgo suicida y disponibilidad de métodos 4- Si los psicólogos clínicos conocen e implementan los siguientes instrumentos validados para la población argentina: 1. La escala ISO-30 (Casullo, M M 1998) 2. Cuestionario de Creencias Actitudinales sobre el Comportamiento Suicida- CCCS-18 (Desuque, D. 2005) 3. Escala de Desesperanza de Beck (Mikulik y Ot. 2009) 4. Inventario de Depresión de Beck (Brendla,M.E y Ot. 2006) 5- Si los psicólogos clínicos conocen e implementan los protocolos de intervención sugeridos por el Ministerio de Salud de la Nación (2012). 5- Tipo de estudio: exploratorio- descriptivo 6- Muestra intencionada: 30 psicólogos clínicos (igual número de psicólogos de diferentes líneas teóricas) que desempeñan su actividad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se considerará Psicólogo Clínico: si trabaja atendiendo pacientes, si recibió formación como tal, si forma parte de una institución activamente (pública/ privada), si brinda supervisión, si recibe supervisión, si ejerce la docencia en materias clínicas. Se incluirá Sociograma con los siguientes datos: Edad, sexo, años de egreso, línea teórica, ámbito donde desarrolla su tarea clínica. 1- Identificar si los psicólogos clínicos conocen la correlación existente entre los trastornos mentales y el riesgo suicida. Dentro de los trastornos mentales específicamente discriminar si conocen la correlación entre: 1. Riesgo suicida y depresión 2. Riesgo suicida y Trastornos del espectro bipolar 3. Riesgo suicida y consumo de sustancias psicoactivas 4. Riesgo suicida y esquizofrenia 5. Riesgo suicida y trastornos de la personalidad (Límite / Antisocial) 6. Riesgo suicida y trastornos mentales 7- Instrumento utilizado: cuestionario Ad Hoc creado para tal fin. Se crea a partir de una prueba piloto realizada a 6 profesionales con diferentes líneas teóricas a través de un cuestionario de 3 preguntas (1 libre y 2 con opciones) administrado por alumnos de la Cátedra Clínica Psicológica Emergencias e Interconsulta I, Titular Dr. Martín Etchevers, con el debido consentimiento de los profesionales. Pregunta Libre: Teniendo en cuenta su experiencia y formación ¿Qué factores considera que habría que tener en cuenta para saber si una persona puede o no cometer suicidio? ¿Qué recomienda leer para conocer el tema? 2- Si conocen la correlación existente entre enfermedades físicas y riesgo suicida. Dentro de las enfermedades específicamente: 1. Riesgo suicida y epilepsia 2. Riesgo suicida y lesiones medulares, ACV 3. Riesgo suicida y cáncer 4. Riesgo suicida y con VIH/SIDA 5. Riesgo suicida y relación con enfermedades crónicas (diabetes, esclerosis múltiple, cardiovasculares etc.) 8- Hipótesis Si el nivel de conocimiento de los psicólogos clínicos de diferentes líneas teóricas que se desempeñan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina acerca de los factores de riesgo suicida en la población adulta no permite la detección de los mismos, entonces se verán dificultadas las estrategias tendientes a la prevención e intervención sobre la población en riesgo. Si los psicólogos clínicos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina no conocen la comorbilidad entre ciertos Trastornos 40 Mentales con el riesgo suicida no podrán actuar preventivamente. Si los psicólogos clínicos de diferentes líneas teóricas que se desempeñan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina desconocen y/o no aplican las escalas de detección de riesgo validadas para la región, guías y protocolos de intervención con pacientes con riesgo suicida; entonces subestiman la eficacia de los instrumentos clínicos y/o confían en su experiencia profesional individual para la determinación del riesgo suicida. 9- Conclusiones: Debido a que según lo que las estadísticas indican, la mayor parte de los suicidios pueden prevenirse y que la mayor parte de los intentos consumados son fallidos; las medidas de atención que puedan brindarse a partir de la detección del riesgo suicida se vuelven fundamentales para la reducción de los casos. Por lo tanto, creemos pertinente que la realización de este trabajo de investigación permitirá conocer el nivel de conocimiento de los psicólogos clínicos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina de los factores de riesgo y correlación con trastornos mentales en relación al riesgo suicida en la población adulta asistida con el fin de, en primer lugar, amplificar la mirada sobre una cuestión fundamental de la salud pública a nivel mundial, que actualmente no forma parte relevante de la mayor parte de los claustros de formación universitarios de grado y posgrado regionales. De ser necesario también permitirá colaborar en el diseño de nuevos instrumentos adecuados que faciliten las intervenciones de los profesionales de diversas disciplinas con un criterio unificado, como así también el desarrollo de nuevas investigaciones en el área. BIBLIOGRAFÍA Acero Rodríguez, P.D. y Pérez Barredo, S.A. (2013). Suicidio: Cómo prevenirlo y cómo ayudar a los sobrevivientes. Bogotá. Colombia: Ed. San Pablo. Argentina. Ministerio de Salud de la Nación (2008). Guía de recomendaciones para la Atención Integral de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad. Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. Argentina. Ministerio de Salud de la Nación (2010). Perfil epidemiológico del suicidio en la Argentina, 1988-2008. Boletín de vigilancia de enfermedades no trasmisibles y Factores de Riesgo Nro. 2. Dirección de Promoción de la salud y Control de Enfermedades no Trasmisibles. Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación Argentina. Ministerio de Salud de la Nación (2011). Perfil Epidemiológico del Suicidio en Argentina. Algunas Aproximaciones. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Sistema de vigilancia epidemiológica en Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud de la Nación. Argentina. Ministerio de Salud de la Nación (2012). Lineamiento para la atención del intento de suicidio en adolescentes. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación. Baca García, E. y Aroca, F. (2014). Factores de riesgo de la conducta suicida asociados a la depresión y ansiedad. Salud Mental Vol 37 Nro 5 pp.373-380. Distrito Federal. México. Bodon, C. y Ríos, A. (2016) Suicidio: Lineamientos generales para la comprensión, detección y prevención. Artículo inédito. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina. Brendla, M.E. y Rodríguez, C. (2006). Inventario de Depresión de Beck. Adaptación Argentina del Inventario de Depresión de Beck. Buenos Aires. Argentina: Ed Paidós. Casullo, M.M. (1998). Inventario de Orientaciones suicidas. ISO-30. Adaptación de la Escala de King y Kowalchuk. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Cummins, N., Scherer, S., Krajewsli, J., Schnieder, S., Epps, J. & Quatieri, T. (2015). A review of Depression and Suicide Risk Assessment using Speech Analysis. Accepted Manuscript Speech Comunication. Desuque, D., Vargas Rubilar, J. y Lemos, V. (2011). Análisis psicométrico del cuestionario de creencias actitudinales sobre el comportamiento suicida en población adolescente en Entre Ríos, Argentina. Liberabit; V 17 Nro 2 pp 187-198, jul.-dic. 2011. Durkheim, E. (1989). El suicidio. Madrid. España: Editorial Akal. Fernández Liporace, M. y Casullo, M.M. (2008). Validación factorial de una escala para evaluar riego suicida. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica - RIDEP Nro 21 Vol I 2008 pp 9. Fleitas Ortiz de Rozas, D.M. (2011). Informe estadístico sobre la Evolución de los Suicidios en Argentina y sus provincias de 1997 a 2010, con foco en la Población Adolescente. Asociación para Políticas Públicas. Argentina. Gutierrez García, A. Contreras, C. y Orozco Rodríguez, Ch. (2006). El suicidio. Conceptos Actuales. Salud Mental Vol. 29 Nro. 5 pp. 66-74. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Distrito Federal. México. Hawton, K., Casañas, I., Comabella, C., Haw, C. y Saunders, K. (2013). Risk factors for suicide in individuals with depression: A systematic review. Journal of Affective Disorders 147 17-28. Jiménez Treviño, L., Saiz Martínez, P.A., Bobes García J. (2006). Suicidio y depresión. Nro 9 ISSN 1886 1601 Humanitas, Humanidades Médicas Universidad de Barcelona. www.fundacionmhm.org King, J.D. & Kowalchuk, B. (1994). ISO - 30. Adolescent Inventory of Suicide Orientation - 30. Minneapolis: National Computer Systems. Martínez Glattli, H. (2005). Evaluación del riesgo en suicidio. Hojas Clínicas de Salud Mental 5. Artículo inédito. Mikulic, I. Desesperanza: Aportes de la escala de desesperanza de A. Beck (BHS) a la evaluación psicológica. Ficha Nro. 6 Cátedra Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico (I) UBA. Buenos Aires. Argentina. Mikulic, I., Casullo, G.L., Crespi, M.C. & Marconi, A. (2009). Escala de Desesperanza BHS (A. Beck, 1974): estudio de propiedades psicométricas y baremización de Adaptación Argentina. Anuario de Investigaciones V.16 ene/dic 2009 CABA Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. OMS (2000). Prevención del Suicidio. Un instrumento para trabajadores de atención Primaria en salud. WHO/MNH/MBD/00.4. Ginebra. OMS (2012). Cap IV Sección 10: Autolesión/Suicidio. Guía de Intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada.OMS. Ginebra. OMS (2014). Prevención del Suicidio. Un imperativo Global. Resumen ejecutivo. Organización Panamericana de la Salud- Organización Mundial de la Salud. WHO/MSD/MER/14.2. ISBN: 978 92 4 256477 8. Ginebra. OPS (2003). Cap. 7 La violencia Autoinflingida. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Publicación Científica y Técnica 588. Washington D.C. Oficina Regional para las Américas Organización Panamericana de la Salud. Pérez Barrero, S.A. (1999). Manual de Suicidología. La Habana. Cuba. Ed. Hospital de Psiquiatría de la Habana. Pérez Barredo, S.A. (2005). Los Mitos sobre el suicidio. La importancia de conocerlos. Revista Colombiana de Psiquiatría. Volumen XXXIV Nro 3. Pérez Barredo, S.A. (1999). El suicidio, comportamiento y prevención Revista Cubana de Medicina General Integral versión On-line ISSN 15613038. V.15 Nro.2 Ciudad de La Habana mar.-abr. 1999. Cuba. 41 Pompili, M., Innamorati, M., Rihmer, Z., Gonda, X., Serafini, G., Akiskal, H., Amore, M., Niolu, C., Sher, L., Tatarelli, R., Perugi, G. & Girardi, P. (2012). Cyclothymic-depressive-anxious temperament pattern is related to suicide risk in 346 patients with major mood disorders. Journal of Affective Disorders 136 405-411. Rodríguez González, A. et Al. (2010). Cap. 5 Evaluación del Riesgo de Suicidio en Evaluación en Rehabilitación Psicosocial. Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP). España. Ruiz Hernández, J.A., Navarro-Ruiz, J.M., Torrente Hernández, G., Rodríguez González, Á. (2005). Construcción de un cuestionario de creencias actitudinales sobre el comportamiento suicida: el CCCS- 18.Psicothema, vol. 17, núm. 4, 2005, pp. 684-690 Universidad de Oviedo Oviedo, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articul Slaikeu, K. (1996). Intervención en Crisis: Manual para la Práctica e Investigación. México. Ed. El Manual Moderno. 42 EFECTOS DE LA RUMIACIÓN SOBRE LA HABILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS EN LA DEPRESIÓN: UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS DE RESULTADOS Copati, Anahi Amadis Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN Actualmente la depresión es la principal causa mundial de discapacidad en el mundo debido al exponencial aumento de casos en los últimos años. Debido a esto es indispensable la indagación de los mecanismos presentes en la depresión y de las posibles relaciones entre ellos que puedan producir efectos en esta patología, con el fin de determinar nuevos aspectos para su tratamiento. El presente trabajo consiste en la realización de una revisión de estudios de resultados, publicados en los últimos 10 años, con el objetivo de explorar si existe relación entre dos procesos presentes en la depresión: la rumiación y la dificultad en la resolución de problemas, y su asociación con este trastorno. Con el objetivo de profundizar esta relación, la hipótesis que sostiene este trabajo es que existe una correlación negativa entre rumiación y resolución de problemas, y existe una correlación negativa entre resolución de problemas y el ánimo depresivo. A partir de los resultados obtenidos luego de la revisión de los estudios publicados, es posible confirmar que esta relación existe formando un ciclo cuya asociación con la depresión es de vital importancia. Palabras clave Rumiación - Negativa - Problemas - Depresión ABSTRACT EFFECTS OF RUMINATION ON THE ABILITY TO SOLVE PROBLEMS IN DEPRESSION: A REVIEW OF OUTCOME STUDIES Currently, depression is the leading cause of disability in the world due to the growing cases in recent years. Therefore, it is essential to investigate the depression mood mechanisms and its relationship with depression, to determinate new aspects for its treatment. The present work consists in carrying out a review of the outcome studies, published in the last 10 years, to explore if there is a relationship between two processes in depression: rumination and difficulty in solving problems and their association with this disorder. To deepen this relationship, the hypothesis that sustains this work is that there is a negative correlation between rumination and problem solving and there is a negative correlation between problem solving and depressive mood. From the results obtained, after reviewing the published studies, it is possible to confirm this relationship, as a cycle, that is very important in the association with depression. Keywords Rumination - Brooding - Problems - Depression Introducción El presente trabajo se encuadra dentro de la psicología clínica, y es abordado a partir del enfoque de psicoterapia cognitivo conductual. Consiste en la realización de una revisión de estudios de resultados, poniendo el foco en los últimos 10 años de investigación, con el objetivo de explorar si existe relación entre la rumiación y la habilidad de resolución de problemas, y su asociación con la depresión. El interés en abordar estos mecanismos se debe a que debido al aumento exponencial de casos en el mundo actualmente, la depresión, se ha establecido como la principal causa mundial de discapacidad (OMS, 2017). Ello conlleva a la necesidad de profundizar en su estudio, para que, a través del diseño de tratamientos con apoyo empírico, se pueda mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, así como también prevenirla. Las características que poseen la rumiación y el proceso de resolución de problemas sumado al impacto que ejercen en la depresión parecen suponer una relación entre estos dos procesos. Con el objetivo de profundizar esta relación, la hipótesis que sostiene este trabajo es que existe una correlación negativa entre rumiación y resolución de problemas, y existe una correlación negativa entre resolución de problemas y el ánimo depresivo. Es decir, que, a mayores niveles de rumiación, menos efectiva es la resolución de problemas y que a menor efectividad en la resolución de problemas, mayores son los niveles de ánimo depresivo. Rumiacion y resolución de problemas Tal como sugieren Lyubomirsky y cols. (1999) la rumiación y la dificultad en resolver problemas se presentan en la depresión simultáneamente. Las personas que la padecen suelen ser pesimistas, pasivos y principalmente se encuentran desmotivados para realizar sus tareas y responsabilidades sociales, así como también para solucionar sus problemas interpersonales (Lyubomirsky et al., 1999). De allí la importancia de indagar la relación entre estas variables y la depresión para poder comprender aún más la patología, y determinar nuevos aspectos para su tratamiento. En sus comienzos, la Terapia Cognitivo Conductual ponía el énfasis en el contenido de los pensamientos y en la modificación de ellos para producir efectos en las emociones y las conductas, sin embargo, durante los últimos 20-25 años, se desarrolló lo que se conoce como “tercera ola de Terapia Cognitiva y Conductual”, donde el acento está puesto fuertemente sobre la modificación de los procesos cognitivos disfuncionales y no solo en la modificación de su contenido (Keegan & Holas, 2009). A partir de este viraje en el enfoque del modelo, la exploración de los procesos cognitivos in- 43 volucrados en la depresión fue crucial para el entendimiento del desarrollo y mantenimiento de esta patología. Uno de los más importantes procesos estudiado es la rumiación. La definición principal por su abundante caracterización y utilización para investigaciones es la propuesta por Nolen-Hoeksema (1991) integrante de la Teoría de Estilos de Respuesta (RST). Según esta teoría, la rumiación consiste en una forma de responder frente al estado de ánimo depresivo, que involucra la atención centrada en los propios sentimientos (Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1993). Existen dos aspectos de la rumiación: la rumiación reflexiva (reflection) y la rumiación negativa (brooding). Ambos subtipos afectarían el desarrollo de síntomas ansiosos y depresivos, siendo la rumiación negativa, el factor desadaptativo (Treynor, Gonzalez & Nolen-Hoeksema, 2003). La rumiación negativa se caracteriza por el pensamiento pasivo y repetitivo acerca de las causas, consecuencias y síntomas del propio malestar anímico y se encuentra íntimamente relacionada con los síntomas depresivos ya que es capaz de aumentar y prolongar el ánimo negativo (Nolen-Hoeksema, 1991). Además, debido al mantenimiento de pensamientos pesimistas y fatalistas dificulta la resolución de problemas (Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). En relación con este proceso, diferentes estudios se han encargado de explorar las habilidades para la resolución de problemas como un factor de vulnerabilidad de la depresión (Kant, D’Zurilla, & Maydeu-Olivares, 1997; McCabe, Blankstein, & Mills, 1999; Nezu A. M., 1986; Nezu & Ronan, 1988; Reinecke, Dubois, & Schultz, 2001; Wierzbicki, 1984). D’Zurilla y Goldfried publicaron en 1971 sus primeras teorías acerca de lo que, en ese momento, llamaban resolución de problemas de la vida real y que luego pasó a conocerse como resolución de problemas sociales (Social problem solving, SPS) para diferenciarlo de los problemas que no ocurren dentro de un marco interpersonal (D’Zurilla & Goldfried, 1971). Lo definen como un proceso autodirigido mediante el cual, las personas intentan identificar y desarrollar soluciones adaptativas que den respuesta a los problemas, ya sean puntuales o crónicos, con los que se encuentran día a día (D’Zurilla & Goldfried, 1971). El modelo más utilizado en investigaciones acerca de la resolución de problemas es el desarrollado por Nezu y D’Zurrilla. Este modelo está formado por dos componentes diferentes pero relacionados: orientación al problema y estilos para la resolución de problemas (D’Zurilla y Nezu, 1990). La orientación al problema es un proceso metacognitivo que sirve principalmente como motivador para el manejo de los problemas. Este proceso envuelve una serie de esquemas cognitivo-emocionales estables que caracterizan las creencias, actitudes y reacciones emocionales acerca de un problema, y la evaluación y conciencia que el individuo tiene de ellos, además de sus habilidades para resolverlos (Nezu, A., Nezu, C., & D’Zurilla, 2012). Esta orientación puede ser positiva, por ejemplo, valorar el problema como un desafío y ser optimista acerca de la posibilidad de resolverlo; o negativa, percibir al problema como una amenaza y dudar acerca de su resolución (Nezu et al., 2012). El estilo de resolución de problemas (D’Zurilla, Nezu, & Maydeu- Olivares, 2004) refiere a una serie de actividades cognitivo-conductuales mediante las cuales la persona intenta descubrir o poner en práctica soluciones efectivas o formas de responder a los problemas estresantes. Existen tres estilos diferentes, uno adaptativo, llamado resolución racional o planificada y otros dos desadaptativos, llamados resolución evitativa, caracterizado por la pasividad, procastinación y dependencia de otros para resolver problemas; y resolución impulsiva/descuidada, donde el intento de resolución se da de manera apresurada sin medir consecuencias (D’Zurilla, Nezu, & Maydeu-Olivares, 2004). Estudios de resultados Con el objetivo de evaluar el rol de la rumiación asociada a las interpretaciones de los eventos y la resolución de problemas interpersonales, se realizaron diversos estudios (Lyubomirsky & NolenHoeksema, 1995; Lyubomirsky, et al., 1999; Watkins & Baracaia, 2002; Donaldson & Lam, 2004) cuyos resultados sugieren que la rumiación aumenta el ánimo depresivo y disminuye la efectividad de las soluciones a problemas sociales, en pacientes con depresión. Por otro lado, la distracción podría ser un mecanismo necesario para mejorar el ánimo y las estrategias para resolver problemas. Sobre la base de estos descubrimientos se desarrollaron investigaciones durante los últimos diez años, que centraron su análisis en los mecanismos que subyacen a estos fenómenos y a sus subcomponentes, en poblaciones tanto clínicas como no clínicas. A partir de sus resultados, es posible afirmar que la rumiación depresiva o brooding produce efectos en la habilidad para resolver problemas en depresión a través de diferentes mecanismos: atención puesta en los pensamientos y emociones negativas, disminución de la motivación y la iniciativa, imaginación de eventos futuros negativos e inhibición conductual (Hasegawa, Koda, Hattori, Kondo & Kawaguchi, 2013; Hasegawa, Hattori, Nishimura & Tanno, 2015; McMurrich & Johnson, 2008; Nolen-Hoeksema et al., 2008; Noreen, Whyte & Dritschel, 2014; Yoon & Joorman, 2012). Diferentes estudios han demostrado que inducir rumiación en sujetos con depresión y/o ánimo depresivo, previo a la evaluación de las habilidades para la resolución de problemas, perjudica la generación de soluciones efectivas además de aumentar el ánimo depresivo (Donaldson & Lam, 2004; Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995; Lyubomirsky et al., 1999; Noreen et al., 2014; Watkins y Baracaia, 2002; Yoon & Joorman, 2012). Es importante destacar, que, en sujetos sin patología o disforia, estos efectos no se producen a pesar de que se utilice la rumiación como estrategia de afrontamiento. Por otro lado, la distracción pareciera reducir los efectos nocivos de la rumiación sobre la habilidad de resolución de problemas, siempre y cuando la distracción suceda inmediatamente luego de la inducción del ánimo depresivo (Yoon & Yoorman, 2012). Esto se debe a que la distracción permite distanciar la atención de los pensamientos negativos, y así abordar al problema sin una interpretación pesimista, en cambio la rumiación mantiene la fijeza y la atención sobre estas cogniciones dificultando la superación del obstáculo (Kross, Ayduk & Mischel, 2005). Podría esperarse que, la distracción utilizada en el momento adecuado sea una buena estrategia a corto plazo, que permita a los sujetos rumiadores, correr el foco de 44 los pensamientos negativos que llevan a una interpretación negativa del problema y por consiguiente a la dificultad en su resolución (Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995; Lyubomirsky et al., 1999). Es poco probable que pueda mantenerse como una estrategia estable, debido a que la rumiación también interfiere con la conducta instrumental (Nolen-Hoeksema et al., 2008), inhibiendo a los sujetos a participar en tareas distractoras. Esta inhibición conductual afecta la iniciativa y la motivación por lo que esto también puede derivar en la dificultad para resolver problemas (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Por otra parte, la rumiación facilita la imaginación de consecuencias negativas (Lavender & Watkins, 2004; Lyubomirsky & NolenHoeksema, 1995), por lo que a partir de este pensamiento podría interpretarse el problema y las propias habilidades para resolverlo de manera pesimista. El pensar en las consecuencias de no solucionar el problema, aumenta la creencia de que el pensamiento es abrumador y no es posible resolverlo. Esto podría ser el primer obstáculo para la resolución de problemas (Noreen et al., 2014). La interpretación pesimista del problema dirige su resolución, debido a que la orientación al problema es un proceso metacognitivo que influye en la motivación para resolverlo. Esto indicaría que esta orientación es el primer factor determinante de la resolución efectiva. Las creencias positivas que se tienen acerca del problema y de las propias habilidades se ven severamente disminuidas durante la rumiación, afectando la motivación y derivando en la elección de un estilo de resolución evitativo (McMurrich & Johnson, 2008; Hasegawa et al., 2015). A través del tiempo, la rumiación permite predecir la depresión, pero también la futura orientación negativa al problema, así como esta orientación predice a la rumiación (Hasegawa, Kunisato, Morimoto, Nishimura, & Matsuda, 2017). Sin embargo, esto no determina la utilización del estilo de resolución evitativo. El ciclo entre rumiación, solución de problemas y depresión A partir de lo explorado es posible confirmar que existe una correlación inversa entre rumiación y la efectividad en la resolución de problemas, es decir que, a mayores niveles de rumiación, menos efectiva es la resolución de problemas. También es posible sostener que cuanto menor sea la efectividad en la resolución de problemas, mayores serán los niveles de ánimo depresivo y/o depresión. La rumiación pone el foco en los pensamientos negativos generados debido al ánimo depresivo y permite que interfieran en las interpretaciones que las personas realizan acerca de sí mismos y de sus experiencias. Pero a su vez estas interpretaciones negativas, aumentan el ánimo depresivo, produciendo un ciclo entre el ánimo depresivo y el pensamiento (Teasdale, 1983). Esta encrucijada dificulta la resolución de problemas ya que los individuos inmersos en este ciclo no pueden pensar soluciones eficientes debido a la subvaloración de sus capacidades y la sobrevaloración de los problemas. No poder responder adecuadamente puede provocar que los pensamientos aumenten debido a la interpretación de próximos problemas como cada vez más abrumadores y avasallantes. Como consecuencia de esto, es posible que los rumiadores en presencia de depresión elijan un estilo de resolución de problemas evitativo, en línea con la disminución de la motivación y la procrastinación que genera la rumiación (Nolen-Hoekseman et al., 2008), con el que puedan huir de las situaciones problema y permanecer dentro del mismo ciclo. Finalmente, es posible afirmar la existencia de un ciclo vicioso entre la rumiación, la dificultad para resolver problemas y la depresión. Conclusiones Mas del 4% de la población del mundo padece de depresión (OMS, 2017), por lo que es imprescindible analizar todos los factores que puedan perjudicar o mejorar el estado de las personas con esta patología. El presente trabajo tuvo como objetivo explorar si existe una relación entre la rumiación y la habilidad para resolver problemas interpersonales, y si esta se asocia de alguna manera a la depresión. A partir de la revisión de los estudios realizados durante los últimos 10 años y sus antecedentes, es posible confirmar que esta relación existe y su asociación con la depresión es de vital importancia. El supuesto central del modelo cognitivo-conductual acerca de la conexión entre los pensamientos, las emociones y las conductas (Sacco & Beck, 1995; Keegan & Holas, 2009), se ve reflejado en la afirmación de la existencia de un ciclo entre la rumiación, la dificultad para resolver problemas y la depresión con la que concluye este trabajo. Si bien la presente articulación es una mera introducción al campo de estudio de estos conceptos, durante la exploración bibliográfica se observaron diferentes estudios que relacionaban las variables presentes en este trabajo, junto con otras igualmente importantes. Estos estudios pueden servir de brújula para futuras investigaciones. Por ejemplo, el rol de la resolución de problemas lógicos o abstractos (Hubbard, Faso, Krawczyk, & Rypma, 2015), el papel de la memoria autobiográfica como mediadora entre la rumiación y la posible resolución de problemas, (Goddard, Dritschel & Burton, 1996; Raes, Hermans, Williams, Demyttenaere, Sabbe, Pieters & Eelen, 2005; Kao, Dritschel & Astell, 2006) y la comparación del impacto de estrategias de Mindfulness y de rumiación en la resolución de problemas (Sanders & Lam, 2010). Finalmente, y para concluir, es importante resaltar, que la realización de la mayoría de los estudios se concentra en países de habla inglesa, y prácticamente no existen traducciones del idioma original al español. Además, al momento de realizar la revisión no se hallaron estudios de habla hispana por lo que es pertinente que se continúe investigando en el área en nuevas regiones tales como América Latina. BIBLIOGRAFÍA D’Zurilla, T.J., & Goldfried, M.R. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of Abnormal Psychology, 78, 107-126. D’Zurilla, T.J., & Nezu, A. (1990). Development and preliminary evaluation of the Social Problem-Solving Inventory (SPSI). Psychological Assessment, 2, 156-163. D’Zurilla, T.J., Chang, E.C., & Sanna, L.J. (2004). Social problem solving: theory, research, and training. Washington, DC: American Psychological Association. D’Zurilla, T.J., Nezu, A.M., & Maydeu-Olivares, A. (2004). Social Problem Solving: Theory and Assessment. En E. Chang, T. D’Zurilla, & J. Lawrence, Social problem solving. Theory, Research, and Training (págs. 1128). Washington, DC: American Psychological Association. 45 Donaldson, C., & Lam, D. (2004). Rumination, mood and social problemsolving in major depression. Psychological Medicine, 34, 1309-1318. Goddard, L., Dritschel, B., & Burton, A. (1996). Role of Autobiographical Memory in Social Problem Solving and Depression. Journal of Abnormal Psychology, 105(4), 609-616. Hasegawa, A., Hattori, Y., Nishimura, H., & Tanno, Y. (2015). Prospective associations of depressive rumination and social problem solving with depression: A 6-month longitudinal study. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 116(3), 870-888. Hasegawa, A., Koda, M., Hattori, Y., Kondo, T., & Kawaguchi, J. (2013). Longitudinal predictions of the brooding and reflection subscales of the Japanese Ruminative Responses Scale for depression. Psychological Reports, 113, 566-585. Hasegawa, A., Kunisato, Y., Morimoto, H., Nishimura, H., & Matsuda, Y. (2017). How do Rumination and Social Problem Solving Intensify Depression? A Longitudinal Study. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 1-19. Hasegawa, A., Nishimura, H., Mastuda, Y., Kunisato, Y., Morimoto, H., & Adachi, M. (2016). Is Trait Rumination Associated with the Ability to Generate Effective Problem Solving Strategies? Utilizing Two Versions of the Means-Ends Problem-Solving Test. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-, 34, 14-30. Hasegawa, A., Yoshida, T., Hattori, Y., Nishimura, H., Morimoto, H., & Tanno, Y. (2015). Depressive Rumination and Social Problem Solving in Japanese University Students. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 29(2). Hubbard, N., Faso, D., Krawczyk, D., & Rypma, B. (2015). The dual roles of trait rumination in problem solving. Personality and Individual Differences, 86, 321-325. Kant, G., D’Zurilla, T., & Maydeu-Olivares, A. (1997). Social problem solving as a mediator of stress-related depression and anxiety in middle-aged and elderly community residents. Cognitive Therapy and Research, 21(1), 73-96. Kao, C., Dritschel, B., & Astell, A. (2006). The effects of rumination and distraction on overgeneral autobiographical memory retrieval during social problem solving. British Journal of Clinical Psychology, 45, 267-272. Keegan, E., & Holas, P. (2009). Terapia cognitivo comportamental: teoría y práctica. En R. Carlstedt, Handbook of Integrative Clinical Psychology and Psychiatry (págs. 605-629). New York: Springer. Kross, E., Ayduk, O., & Mischel, W. (2005). When asking ‘why’ does not hurt: Distinguishing rumination from reflective processing of negative emotions. Psychological Science, 16, 709-715. Lavender, A., & Watkins, E. (2004). Rumination and future thinking in depression. British Journal of Clinical Psychology, 43, 129-142. Lyubomirsky, S., & Nolen-Hoeksema, S. (1993). Self-perpetuating properties of dysphoric rumination. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 339-349. Lyubomirsky, S., & Nolen-Hoeksema, S. (1995). Effects of self-focused rumination on negative thinking and interpersonal problem solving. Journal of Personality and Social Psychology, 69(1), 176-190. Lyubomirsky, S., Tucker, K.L., Caldwell, N.D., & Berg, K. (1999). Why ruminators are poor problem solvers: Clues from the phenomenology of dysphoric rumination. Journal of Personality and Social Psychology, 77(5), 1041-1060. McCabe, R., Blankstein, K.R., & Mills, J. (1999). Interpersonal sensitivity and social problem- solving: Relations with academic and social selfesteem, depressive symptoms and academic performance. Cognitive Therapy and Research, 23(6), 587-604. McMurrich, S., & Johnson, S. (2008). Dispositional Rumination in Individuals with a Depression History. Cognitive Therapy and Research, 32, 542-553. Nezu, A. (1986). Cognitive appraisal of problem solving effectiveness: Relation to depression and depressive symptoms. Journal of Clinical Psychology, 42(1), 42-48. Nezu, A.M., Nezu, C.M., & D’Zurilla, T.J. (2012). Problem-Solving Therapy: A Treatment Manual. New York: Springer. Nezu, A., & Ronan, G. (1988). Social problem solving as a moderator of stress-related depressive symptoms: A prospective analysis. Journal of Counseling Psychology, 35(2), 134-138. Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100, 569-582. Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination. Perspective of Psychology Science, 3(5), 400-24. Noreen, A., Whyte, K., & Dritschel, B. (2014). Investigating the role of future thinking in social problem solving. Journal of Behavior Therapy and, 46, 78-84. Organización Mundial de la Salud. (2017). Depresión. Centro de prensa Nota descriptiva. Raes, F., Hermans, D., Williams, J., Demyttenaere, K., Sabbe, B., Pieters, G., & Eelen, P. (2005). Reduced specificity of autobiographical memory: A mediator between rumination and ineffective social problem-solving in major depression? Journal of Affective Disorders, 87, 331-335. Reinecke, M., Dubois, D., & Schultz, T. (2001). Social problem solving, mood, and suicidality among inpatient adolescents. Cognitive Therapy and Research, 25(6), 743-756. Sacco, W.P., & Beck, A.T. (1995). Teoría y terapia cognitiva. En E. Beckham, & W. Leber (Eds.), Handbook of Depression (págs. 329-351). New York: Guilford Press. Sanders, W., & Lam, D. (2010). Ruminative and mindful self-focused processing modes and their impact on problem solving in dysphoric individuals. Behaviour Research and Therapy, 48, 747-753. Teasdale, J. (1983). Negative thinking in depression: cause, effect, or reciprocal relationship? Advances in Behaviour Research and Therapy, 5(1), 3-25. Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247-259. Watkins, E., & Baracaia, S. (2002). Rumination and social problem-solving in depression. Behaviour Research and Therapy, 40, 1179-1189. Wierzbicki, M. (1984). Social skills deficits and subsequent depressed mood in students. Personality and Social Psychology Bulletin, 605-610. Yoon, K., & Joormann, J. (2012). Is Timing Everything? Sequential Effects of Rumination and Distraction on Interpersonal Problem Solving. Cognitive Therapy and Research, 36(3), 165-172. 46 EL ESPACIO TRANSICIONAL COMO INDICADOR CLÍNICO EN LA PRÁCTICA PSICOLÓGICA Cuéllar, Ixchel Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN La realidad no es constituida por el sujeto, pues éste es constituido continuamente en relación a lo otro y en situación, lo que provoca la indefinición. La aceptación de la realidad no está enteramente concluida, ya que la realidad externa e interna tiene una influencia constante, la cual en ocasiones puede ser violenta o traumática para las subjetividades. En la práctica clínica lo transicional, en términos de Donald Winnicott, se vuelve un indicador en tanto salud o patología. Desde la experiencia clínica con un adolescente se desarrolla la relevancia y necesidad de incluir este concepto del espacio transicional en el campo de las prácticas clínicas en salud mental. La revisión en este texto apunta a la reflexión clínica de procesos patológicos como lo puede ser una depresión, en estos casos qué sucede con el espacio transicional en términos psíquicos, desde ahí cómo pensar el vínculo social, el uso de tecnologías y la posibilidad de lo ficcional. Palabras clave Espacio transicional - Subjetividad - Ficcional - Salud Mental ABSTRACT THE TRANSITIONAL SPACE AS A CLINICAL INDICATOR IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE Reality is not constituted by the subject, for he is continuously constituted with regard to the other and by the situation, both of which provokes a a lack of definition. Acceptance of reality is not entirely concluded, for external and internal reality, which can occasionally be violent or traumatic for subjectivities, constantly influence them. In clinical practice, the transitional, as understood by Donald Winnicott, becomes an indicator of health or pathology. Clinical experience with an adolescent can cause the concept of transitional space to be relevantly and necessarily included in the clinical mental health practices. Its revisal in this text points to a clinical reflection on pathological processes, such as depression, for which we evaluate what happens with the transitional space in psychical terms, thence how to think a social link, the use of technologies, and the possibility of the fictional. Keywords Transitional space - Subjectivity - Fictional - Mental Health Vitalidad en términos de salud mental refiere a la posibilidad metafórica de navegar entre lo subjetivo y la realidad. Imaginemos al sujeto en acción, en contexto y en relación a los otros elementos de la realidad compartida. Planteamos una vitalidad psíquica en términos de capacidad para relacionarse con el mundo compartido, de investir objetos y de accionar. El sujeto no es determinado, los procesos subjetivantes son constantes a lo largo de la vida y están en relación a la influencia de la realidad interna y externa. La estabilidad para la subjetividad de esa constante influencia, la ofrece un dominio intermediario de experiencia, en el arte, la religión, etc. Este dominio intermediario se desarrolla directamente a partir del dominio lúdico de los niños pequeños, que se “pierden” en su juego” (Winnicott 1971, p. 56). Este vínculo entre la realidad interna y externa, entre lo percibido subjetivamente y lo objetivo, se construye psíquicamente en ese espacio potencial, en los primeros tiempos de vida de un bebé, paulatinamente cuando se logra establecer la confianza en el medio y existe la unión que permite la capacidad creadora, se da la base para la adquisición de la noción de no-yo y el yo, lo que posibilita las relaciones con los otros, con los símbolos y los objetos desde una base cultural. Es decir, la confianza en el medio, la relación en unión del bebé con el cuidador-medio y por ende la posibilidad de su capacidad creadora, permiten posteriormente una separación entre el sujeto y el ambiente que da lugar al “espacio potencial con juegos creadores, con el empleo de símbolos y con todo lo que a la larga equivale a una vida cultural“(1971, p. 145). La capacidad para jugar no remite en exclusividad a la infancia, si bien es un momento privilegiado para su despliegue, en los diferentes tiempos y procesos subjetivantes de la vida el jugar es un indicador de salud, en términos psíquicos y emocionales. Siguiendo a D. Winnicott,“el juego es la prueba continua de la capacidad creadora que significa estar vivo” (1942,p.156). Si en la infancia se logró esta capacidad y el niño/ña se encuentra con procesos subjetivos saludables, estos no están consolidados para la posteridad, pueden variar en las diferentes etapas de la vida a expensas de hechos y cambios en la persona o en su medio. ¿Qué sucede psíquicamente cuando una multiplicidad de factores imposibilita la continuidad en la capacidad de jugar, tanto como de investir objetos en un dominio intermediario de la experiencia? Un adolescente al que llamaremos Favio, llevaba las materias al día en el secundario, jugaba al fútbol, se reunía con sus amigos, tenía novia. A sus 17 años consultan porque lleva dos años muy mal, dejó el colegio, juega videojuegos de guerra online por la noche y duerme por el día. Sus papás se separaron cuando tenía 14 años, la madre se fue de la casa familiar, él se quedó a vivir con el padre, un hombre depresivo hacía el que siente responsabilidad de cuidar ¿Qué sucesos obturaron los procesos adolescentes? ¿Qué vivencia experimentó como una deprivación que le causó sufrimiento psíquico? Múltiples factores influyeron en el cambio de personalidad. Al desorganizarse un medio que facilitaba sus procesos psíquicos y de 47 desarrollo, pierde la confianza en un medio estable, debido también, a una subjetividad sensible que experimenta sucesos de cambio como violentos, expuestos en su queja como vivencias de abandono de vínculos cercanos y episodios de bullyng en la escuela. La violencia externa e interna lleva al sujeto a estados emocionales, a procesos defensivos en el borde de su estructura, que obstaculizan lo transicional, es decir los procesos creativos y simbolizantes. Entonces se imposibilita el intercambio entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva, su relación queda predominantemente habitada por lo percibido subjetivamente, lo ficcional. Diríamos que esos factores múltiples, cambios o agenciamientos que se vuelven violentos para una persona, logran paralizar su potencialidad de crear y jugar, de habitar el espacio transicional, entonces el psiquismo busca defenderse. Cuando lo ficcional deja de funcionar como espacio subjetivante, como transicionalidad entre lo subjetivo y lo objetivo, por medio de las identificaciones o como lugar de intercambio por medio de la pantalla, del juego, del vínculo con pares mediante redes sociales, en ese momento aparece un lugar ficcional más bien aplanado. Favio cierra sus redes sociales, se enfoca a videojuegos online en intercambio con otros de forma impersonal y en anonimato. No hay una subjetividad constituyéndose con otros elementos identificatorios, lo que aparece en la pantalla es violencia, ataques y armas. Es una guerra constante, juega a defenderse, en el aislamiento, inerte frente a la computadora. Ese estado emocional devitalizado y aislado que se observaba en Favio coincidía con dos identificaciones importantes, en lo desvitalizado y en el sentimiento de abandono se mostraba unido a su padre, y también al protagonista de la serie de ´Scream´, con cara de muerto, con grito silencioso de sufrimiento que a su vez mata para vengarse. En estas identificaciones se puntúan dos situaciones, lo ficcional pierde su aspecto más saludable, de de poder ir y venir, de motilidad vital, de utilizar ese espacio para transicionar y generar procesos subjetivantes, como lo puede ser metamorfosear en el modo adolescente, crear ideales, identificaciones como proyecto fuera de lo familiar, para generar otros mandatos nuevos (Rodulfo R., 2013). De lo ficcional se observa en Favio el poder tomar características de un personaje, que le proporciona no un modo saludable de existir como experiencia cultural, es más bien un intento de estar en el mundo, de alojarse o agarrarse al existir con otro, su padre, y de restituir su fuerza y vitalidad con Scream, eso le permiten fantasear en un reacción violenta hacia el medio que sintió violento. El riesgo de que Favio reaccione de forma violenta, es defensivamente sofocado en su psiquismo, ya que sus ideas e impulsos agresivos los vive como un peligro. Cuando las fuerzas crueles o destructivas amenazan con predominar sobre las amorosas, el individuo debe hacer algo para salvarse, y una búsqueda de control de lo destructivo es dramatizar mediante el mal comportamiento, otra forma, la cual predomina en este adolescente, es la de ejercer el control interior sofocando todo tipo de impulso a modo de depresión, lo cual tiene un nivel mayor de gravedad en términos de vitalidad psíquica (Winnicott, 1967). “La depresión tiene que ver con una falta de dimensión deseante, de ligazón, y de palabras para adueñarse de ello: con el déficit simbólico y representacional de un espacio psíquico pobremente investido: “deshabitado”.” (F.Singer, 2011, p.5) No se trata tanto del disfrazamiento del sentido por vía de la represión, sino de la dificultad de creación del sentido a partir de un psiquismo atravesado por un exceso de excitación o por un déficit representacional. La depresión es más que un estar deshabitado es otra forma de ser habitado. El individuo no se reconoce pero no porque no esté allí, sino porque algo de sí mismo está comprometido en dicho desconocimiento, una parte de sí extraña a sí mismo, busca reconocimiento y voz (ibíd). La cualidad de lo deshabitado nos lleva a pensar en la noción de lo negativo desarrollada por A. Green (1993), una ausencia muy presente a la que hay que dar lugar para que pueda encontrar un espacio en el psiquismo, su sentido y su potencial de transformación. Casi un año después del inicio de tratamiento el paciente habla de cómo se sentía ‘fue como que no estuve ese tiempo, desaparecí, me fui a un lugar feo, estaba solo…cada tanto cuando mi mamá me grita, otra vez me siento como me sentía esa vez’. Esa explicación, ese sentido a lo experimentado que se da Favio respecto a su estado emocional, habla de una suspensión en el procesamiento psíquico, ahí también se detiene el proceso transicional, lo que hay es: “un yo que no puede sustentar un conflicto intrapsíquico, una puesta afuera por obra de la proyección, puesta afuera que constituye una desposesión de una parte de sí mismo intolerable, y una producción de una relación de objeto”, (Flora Singer, 2005, p.700). En Favio no hay un espacio potencial donde un movimiento de trabajo psíquico invista eso que hay entre lo interno y lo externo, por esto en él se paralizó lo que Winnicott llama la experiencia cultural. El estar deshabitado, la incapacidad de procesar lo vivido y de relacionarse en el mundo compartido, nos remite a esa experiencia de estar existiendo como la posibilidad de habitar en el espacio transicional, habitarse en el medio con otros e irse habitando de formas distintas mediante la capacidad de experienciar. Lo transicional cuenta por su valor de realidad, de acontecimiento, de experiencia, este espacio “posee un valor organizador/simbolizante, permite la investidura del mundo interno-externo que pueden así discriminarse. Cuando se establece lo transicional en plena salud se produce una ampliación gradual de la gama de intereses (Winnicott, 1971). Es un espacio fundamental a habitar para que se puedan dar los trabajos adolescentes en salud, si este espacio se paraliza no hay posibilidad en la persona de suplementar en términos vitales. Dos cuestiones para concluir, la relevancia de que el espacio clínico se constituya como un espacio de transicionalidad, creador de sentido entre los procesos subjetivos y el medio social. Y que las investigaciones en psicología no se centren en el sujeto, pues este no es sino en relación, por lo tanto es necesario que se valore el devenir influido por la multiplicidad de historia, acontecimientos, contexto. 48 BIBLIOGRAFÍA Green, A. (1993). El trabajo de lo negativo. Barcelona, Omega. Rodulfo, R. (2009). Trabajos de la lectura, lectura de la violencia: lo creativolo destructivo en el pensamiento de Winnicott. Buenos Aires, Paidós. Rodulfo, R. (2013). Andamios del psicoanálisis: lenguaje vivo y lenguaje muerto en las teorías. Buenos Aires, Paidós. Rolnik, S., Guattari, F. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Singer, F. (2005) La borderización del sujeto, Revista Latinoamericana de Psicopatología fundamental, Vol. III No. 4, San Pablo. Singer, F. (2011). Depresión y depresividad. En: Voces de la Clínica, Montevideo, Psicolibros. Wasserman, M. (2011). Condenados a explorar. Marchas y contramarchas del crecimiento en la adolescencia. Buenos Aires, 2014, Noveduc. Winnicott, D. (1939). “La agresión”. En: El niño y el mundo externo, Buenos Aires, Ediciones Hormé. Winnicot, D. (1942). “¿Por qué juegan los niños?”. En: El niño y el mundo externo. Buenos Aires, Lumen. Winnicott, D. (1967). “La delincuencia juvenil como signo de esperanza”. En: El hogar, nuestro punto de partida. Buenos Aires, Paidós. Winnicott, D. (1971). Realidad y juego. Buenos Aires, 2011, Gedisa. 49 TRASTORNOS DE ANSIEDAD: REVISIÓN DE TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS Etchevers, Martin; Putrino, Natalia Inés Unviversidad de Buenos Aires - Universidad Abierta Interamericana. Argentina RESUMEN La investigación en psicoterapia es sumamente importante dado que puede demostrar la eficacia de los tratamientos para diferentes patologías. En el caso de los trastornos de ansiedad, la terapia cognitivo comportamental es la que cuenta con mayor evidencia empírica en la disminución de los síntomas y mantención en el tiempo. En el caso de las terapias psicodinámicas hay muy escasos estudios realizados en el tratamiento de este trastorno. Por lo tanto, en este trabajo presentaremos una breve explicación acerca de la terapia psicodinámica y los pocos estudios que se han realizado para evaluar la eficacia terapéutica. Palabras clave Tratamientos psicodinámicos - Eficacia - Ansiedad ABSTRACT ANXIETY DISORDERS: REVIEW OF PSYCHODYNAMIC TREATMENTS Research in psychotherapy is extremely important that it can demonstrate the effectiveness of treatments for different pathologies. In the case of anxiety disorders, behavioral cognitive therapy is the treatment with the most empirical evidence in the reduction of symptoms and maintenance over time. In the case of psychodynamic therapies, there are very few studies conducted on the treatment of this disorder. Therefore, in this work, we will present a brief explanation about psychodynamic therapy and the few studies that have been conducted to evaluate the therapeutic efficacy. Keywords Psychodynamic treatments - Efficacy - Anxiety Introducción Los tratamientos psicológicos se basan generalmente en eliminar el sufrimiento del consultante o enseñarle habilidades adecuadas para enfrentarse ante la realidad que lo angustia (Echeburúa & Corral, 2001). Por lo tanto, para demostrar que un tratamiento es válido para resolver la consulta del paciente es importante evaluar la eficacia (los cambios observados en la variable dependiente son atribuibles al tratamiento y no a otras circunstancias), efectividad (generalizar los resultados obtenidos en la investigación en la práctica clínica) y eficiencia (logro de los objetivos terapéuticos con el menor coste posible: costo, tiempo de terapia, etc) (Labrador et al., 2003). El problema con los tratamientos psicodinámicos es que hay muy pocos estudios acerca de la eficacia de sus tratamientos, esto es debido a que la tradición psicoanalítica es más reacia a operacionalizar sus conceptos o para trabajar con el método científico. Es así, que la terapia cognitiva conductual frente a las otras terapias (sistémica, psicodinámicas, existencialistas) poseen mayores estudios de sus tratamientos. Eso no quiere decir que las otras terapias no sean útiles dado que muchas no se han puesto a prueba (Holmes, 2002). Por ejemplo, la mayoría de los tratamientos psicodinámicos validados se han enmarcado en el trabajo con pacientes con trastornos de la personalidad límite (Fonagy, Roth & Higgitt, 2005; Clarkin, Levy, Lenzenweger & Kernberg, 2007) dado los déficits en el apego. Pocos trabajos han evaluado la eficacia en los trastornos de ansiedad, para ellos presentaremos algunos estudios psicodinámicos sobre el tratamiento de esta patología. Trastornos de ansiedad La ansiedad es un sistema complejo de respuestas conductuales, fisiológicas, afectivas y cognitivas. Se activa ante sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivos porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, incontrolables que pueden llegar a afectar los intereses esenciales del individuo (Clark & Beck, 2012). Según el DSM 5 (2013), la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. En cuanto a las reacciones fisiológicas en los trastornos de ansiedad suele primar la tensión muscular, aumento de frecuencia cardiaca o sudoración por el estado de vigilancia en relación a un peligro a futuro. A su vez, como se explicita en el DSM 5, hay diversos tipos de trastornos de ansiedad, los mismos se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo, la ansiedad o las conductas evitativas, y según la cognición asociada. Por lo tanto, la ansiedad normal posee un aspecto evolutivo muy útil, ya que es una reacción de miedo a un grado de peligro percibido que todos pueden experimentar, pero cuando los síntomas persisten, se vuelven más intensos e interfieren con el funcionamiento diario, se lo denomina trastorno de ansiedad (American Psychiatric Association, 2000). Desde una perspectiva psicodinámica, los síntomas se desarrollan a partir de fantasías y conflictos inconscientes. Por ejemplo, los pacientes con trastorno de pánico a menudo luchan con sentimientos y fantasías de enojo, que experimentan como una amenaza para importantes figuras de apego (Busch & Milrod, 2008). Terapia Psicodinámica La psicoterapia psicodinámica (TPD) se refiere a “la mente en movimiento” y surge de la teoría psicoanalítica clásica pero centrándose en el papel de las fuerzas en conflicto dentro de la mente (deseos competitivos, impulsos, emociones, miedos y prohibiciones) y la interfaz con la realidad externa como fuentes de sufrimiento y síntomas (Yeomans, Clarkin & Levin, 2014). La TPD es una gama de tratamien- 50 tos basados en conceptos y métodos psicoanalíticos que involucran reuniones menos frecuentes y pueden ser considerablemente más breves que la terapia psicoanalítica clásica (Shedler, 2009). Las características de la terapia TPD es que prioriza la comprensión de la experiencia inconsciente del paciente, a partir de la de la relación terapéutica (es decir, la transferencia). Mientras que otras modalidades terapéuticas también atienden a la relación terapéutica, lo que distingue el enfoque psicodinámico es este foco primario en la experiencia inconsciente del paciente de la relación (Lemma, Roth & Pilling, 2008). Si bien los pilares de las terapias psicoanalíticas clásicas se centran en un esfuerzo por la “neutralidad”, la TPD aboga por una actitud analítica de escuchar activa donde el terapeuta se identifica con la experiencia subjetiva del paciente y, al mismo tiempo, siente curiosidad por su significado inconsciente, en lugar de tratar de resolver problemas o dar consejos. En lugar de ser distante, el terapeuta psicodinámico debe estar activamente involucrado y emocionalmente sintonizado con la experiencia subjetiva del consultante. De hecho esas características son sumamente valoradas por los pacientes y son predictores de mejores resultados en los tratamientos (Etchevers, Simkin, Putrino, Giusti & Helmich, 2014). Por lo tanto, el trabajo psicodinámico requiere la capacidad del terapeuta de alternar entre la identificación temporal y parcial de la empatía y el regreso a la posición de un observador a la interacción. Por otro lado, la TPD posee una serie de técnicas para abordar la práctica clínica, como también manuales de intervención para distintas patologías. Las mismas se avalan en estudios de investigación donde evalúan y comparan la evidencia con otros tratamientos consolidados o pacientes en lista de espera. A continuación presentaremos brevemente diferentes técnicas pilares de la terapia psicodinámica (Shedler, 2009): ·· Enfocarse en el afecto y la expresión de la emoción: se exploran en conjunto con el paciente las emociones, se le ayuda que pueda describir las emociones que siente ·· Explorar la evitación a eventos o pensamientos dolorosos: el psicólogo se enfocan en explorar las evitaciones que realiza el paciente (esa evasión, en términos teóricos, las denominan defensa y resistencia) ·· Identificación de patrones recurrentes: Los psicoterapeutas psicodinámicos trabajan para identificar y explorar temas recurrentes y patrones en los pensamientos, sentimientos, autoconcepto, relaciones y experiencias de vida de los pacientes. ·· Discusión de la experiencia pasada: Los psicoterapeutas exploran las experiencias tempranas, la relación entre el pasado y el presente, y las formas en que el pasado tiende a “vivir” en el presente. El enfoque no está en el pasado por sí mismo, sino en cómo el pasado (el tipo de apego) deja entrever las dificultades psicológicas actuales. ·· Foco en las relaciones interpersonales: se evalúan los aspectos adaptativos y no adaptativos de la personalidad que se expresan en las interacciones con las otras personas. ·· Foco en la relación terapéutica: un buen vínculo permitirá abordar mejor los objetivos de la terapia con el paciente. ·· Explorar deseos y fantasías: no es una terapia estructurada con actividades por sesión, se le da el espacio a que el paciente para que habla libremente y de esa manera se puede interpretar su discurso acerca de cómo la persona se ve a sí misma y a los demás. Investigación en psicoterapia psicodinámica Una de los aportes principales de la terapia psicodinámica frente al psicoanálisis clásico es el interés por demostrar la eficacia de sus tratamientos. El término eficacia se refiere a los resultados que logra un tratamiento en el marco de una prueba de investigación, mientras que la efectividad clínica es el resultado de la terapia en la práctica de rutina. Lograr la validez interna normalmente requiere modificaciones en los procedimientos clínicos, que rara vez se ven en la práctica diaria. Los más comunes son: (1) la selección de grupos de pacientes con un diagnóstico homogéneo, (2) la asignación al azar de estos pacientes a los tratamientos, (3) el empleo de un control sobre el progreso del paciente, (4) la especificación cuidadosa de los procedimientos terapéuticos a ser usados y (5) el monitoreo de su implementación. Estos requisitos claramente plantean una amenaza a la “validez externa”, en la medida en que la relación causal inferida entre las variables puede generalizarse. Por lo tanto, las demostraciones de eficacia no son necesariamente demostraciones de efectividad (Jones et al., 2002). En el caso del psicoanálisis, el trabajo clínico y las observaciones clínicas proporcionan la principal fuente de construcción de teorías en el psicoanálisis. Es por eso que es común que se cuestione muchas veces con escepticismo a la teoría, en general cuando se suele responder al que cuestiona a los métodos como un signo de “resistencia” a las ideas inconscientes (Jones et al., 2002). Por lo tanto, las prácticas psicológicas no se pueden basar en opiniones personales o en respuestas tales como “así lo veo en la clínica”, por lo que parecer atractivo recurrir a métodos que podrían proporcionar una base epistémica más clara para el psicoanálisis. Por eso, para Fonagy et al. (2005) los psicoanalistas tienen que estar muy comprometidos con la recopilación sistemática de datos para confirmar o refutar la teoría. Advierten además, que el peligro que debe evitarse a toda costa es que la investigación se adopta selectivamente solo cuando confirma puntos de vista mantenidos previamente. Esa es una crítica muy común cuando suele verse que en muchos trabajos donde se evalúa la evidencia de ciertos tratamientos quiénes los llevan a cabo son los mismos creadores o defensores de la terapia específica. En conclusión, según Fonagy et al. (2005) el enfoque psicodinámico puede ser marginado, no por su relativa falta de efectividad, sino por la escasez de demostraciones convincentes cuando se lo compara con tratamientos alternativos que poseen respaldo empírico. Diferentes tratamientos de ansiedad The Helsinki psychotherapy study (THPS) The primary objective of this randomized clinical trial is to evaluate the effects of four forms of psychotherapy in the treatment of depressive or anxiety disorders. Trastornos de pánico: se refiere a una oleada repentina de miedo o malestar de manera inesperada y recurrente que se produce en pocos minutos (DSM 5, 2013). En cuanto a la visión psicodinámica, 51 plantean un interjuego entre predisposición genética y variables psicológicas, y que según ciertos comportamientos parentales que aumentan el temor conduce a conflictos no resueltos entre la dependencia y la independencia y a las relaciones objetales perturbadas (Shear et al., 1993). Para el estudio de trastorno de ansiedad de pánico se suele informar que el tratamiento cognitivo conductual (TCC) posee mayor eficacia terapéutica. Por lo tanto, Milrod et al. (2007) compararon la efectividad de la terapia psicodinámica. Los autores compararon la disminución de síntomas de los 26 pacientes luego de 24 sesiones, un grupo de pacientes recibían tratamiento psicodinámico -TPD(para conocer los pasos del tratamiento psicodinámico se puede leer el artículo de Busch and Milrod, 2008) y el otro grupo una terapia basada en la relajación muscular (técnica de la terapia TCC). Los resultados hallados informan que los pacientes al terminar el tratamiento disminuían sus síntomas un 73% en el tratamiento PDT frente al 39% de los síntomas de quiénes realizaban la terapia de relajación muscular. Otro factor interesante fue que la tasa de abandono fue de 7% en los tratamientos PDT frente a cerca de un 30% en los tratamientos TCC o farmacológicos. A pesar de que los resultados son alentadores no puede negarse dos aspectos que son limitaciones del estudio; (1) la muestra es realmente muy pequeña por lo que el poder para generalizar estos datos es muy bajo, y (2) solo compararon con una de las técnicas de la terapia TCC, dejando de lado los aspectos más cognitivos del tratamiento. Trastorno de ansiedad generalizada: La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad y una preocupación excesiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades. La intensidad, la duración o la frecuencia de la ansiedad y la preocupación es desproporcionada a la probabilidad o al impacto real del suceso anticipado (DSM 5, 2013) Según la teoría psicodinámica la ansiedad generalizada respondería a sugiere a un apego inseguro o han experimentado eventos traumáticos (Borkovec, 1994), por lo que la preocupación excesiva sirve como una función defensiva, para evitar aún más experiencias amenazadoras que se asociarían a sus experiencias traumática. Crits-Christoph, Connolly, Azarian, Crits-Christoph y Shappell (1996) siguieron a 26 pacientes durante un año. Los pacientes tenían 16 sesiones una vez a la semana seguidas de sesiones de refuerzo una vez cada 3 meses. Luego del tratamiento, el 79% ya no cumplía los criterios de diagnóstico para TAG. Este trabajo también posee una cantidad de participantes muy bajos y carece de un grupo control (terapia alternativa) o pacientes en lista de espera. Discusión y Conclusión En la población Argentina, se ha encontrado que el 16,4% sufre algún trastorno de ansiedad debido a factores genéticos, familiares o desencadenantes puntuales (Cia, 2018), es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS), determina que el 21% de la población total llega a sufrir ansiedad social, trastorno de pánico, fobias o estrés postraumático. Teniendo en cuenta que los trastornos de la ansiedad son uno de los trastornos más comunes en la población general y especialmente en Argentina es de gran relevancia contar con tratamientos con eficacia terapéutica para este tipo de patología. En Argentina, el psicoanálisis es la terapia psicológica con mayor proporción de terapeutas por lo tanto, sería adecuado contar con más cantidad de estudios que comparen la eficacia frente a otros tratamientos que poseen más historia en investigación, ya que una de las razones por las cuáles se dificulta comparar es que son realmente escasos los estudios de eficacia, eficiencia y efectividad de las terapias psicoanalíticas psicodinámicas. BIBLIOGRAFÍA American Psychiatric Association.(2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. Borkovec, T.D. (1994). The nature, function and origin of worry. In G.C.L. Davey & F. Tallis (Eds.), Worrying: Perspectives on theory, assessment and treatment. New York, NY: Wiley. Busch, F.N., & Milrod, B.L. (2008). Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy. Psychiatric Times, 25(2), 1-7. Cía, A.H., Stagnaro, J.C., Gaxiola, S.A., Vommaro, H., Loera, G., Medina-Mora, M.E., Sustas, S., Benjet, C. & Kessler, R.C. (2018). Lifetime prevalence and age-of-onset of mental disorders in adults from the Argentinean Study of Mental Health Epidemiology. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 53(4), 341-350. Clarkin, J.F., Levy, K.N., Lenzenweger, M.F., & Kernberg, O.F. (2007). Evaluating three treatments for borderline personality disorder: A multiwave study. American journal of psychiatry,164(6), 922-928. Crits-Christoph, P., Connolly, M.B., Azarian, K., Crits-Christoph, K., & Shappell, S. (1996). An open trial of brief supportive-expressive psychotherapy in the treatment of generalized anxiety disorder. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 33(3), 418. Echeburúa, E., & Corral, P.D. (2001). Eficacia de las terapias psicológicas: de la investigación a la práctica clínica. Revista Internacional de Psicología clínica y de la salud, 1(1), 181-204. Etchevers, M., Simkin, H., Putrino, N., Giusti, S., & Helmich, N. (2014). Relación terapéutica: estudio en población de psicólogos clínicos. Anuario de investigaciones, 21(1), 23-30. Fonagy, P., Roth, A., & Higgitt, A. (2005). Psychodynamic psychotherapies: Evidence-based practice and clinical wisdom. Bulletin of the Menninger Clinic, 69(1), 1-58. Jones, E., Kächele, H., Krause, R., Clarkin, J., Perron, R., Fonagy, P., Gerber, A. & Allison, E. (2002). An open door review of outcome studies in psychoanalysis. London: International Psychoanalytical Association. Labrador, F.J., Vallejo, M.Á., Matellanes, M., Echeburúa, E., Bados, A., & Fernández-Montalvo, J. (2003). La eficacia de los tratamientos psicológicos. Infocop, nº 84, 2003. Lemma, A., Roth, A., & Pilling, S. (2008). The competences required to deliver effective psychoanalytic/psychodynamic therapy. London: Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London. (Retrieved April, 11, 2011). Shear, M.K., Cooper, A.M., Klerman, G.L., Busch, F., & Shapiro, T. (1993). A psychodynamic model of panic disorder. American Journal of Psychiatry, 150, 859 - 866. Yeomans, F.E., Clarkin, J.F., & Levy, K.N. (2014). Psychodynamic means “the mind in motion.” Psychodynamic psychotherapy refers to psychotherapies that stem from the psychoanalytic tradition and focus on the role of conflicting forces within. En Oldham, J. Skodol, A & Bender, D. (Eds) The American Psychiatric Publishing Textbook of Personality Disorders (pp., 217-240). London, England: American Psychiatric Publishing. 52 LA EXPOSICIÓN INTEROCEPTIVA COMO TRATAMIENTO TRANSDIAGNÓSTICO DE LA COMORBILIDAD DESPERSONALIZACIÓN-DESREALIZACIÓN, HIPOCONDRÍA Y ATAQUES DE PÁNICO. UN CASO CLÍNICO Facio, Alicia; Sireix, María Cecilia Asociación de Terapia Cognitiva y Conductual del Litoral. Argentina RESUMEN Patricia, 31 años, buscó ayuda por ataques de pánico, ansiedad por su salud y episodios de despersonalización-desrealización. Estaba, además, muy deprimida porque creía estarse volviendo loca o tener una grave enfermedad. Se le diagnosticó Trastorno de Ansiedad ante la Enfermedad con ataques de pánico, Trastorno de Despersonalización-desrealización y Trastorno Depresivo Mayor secundario a los dos anteriores. Patricia había aprendido de su madre a interpretar catastróficamente las sensaciones somáticas y mentales y las estrategias que usaba (hipervigilancia, repetidas consultas médicas y una serie de evitaciones) mantenían los síntomas. Se decidió extrapolar el modelo cognitivo-conductual para el Trastorno de Pánico para tratar simultáneamente los síntomas de despersonalización-desrealización, ansiedad ante la enfermedad y pánico. Luego de la psicoeducación y la reestructuración cognitiva, se introdujo el componente principal de la terapia: la exposición a las sensaciones temidas seguida de la exposición combinada interoceptiva-situacional. Después de 24 sesiones, Patricia ya no cumplía los criterios para ninguno de los tres diagnósticos. Las ganancias se mantuvieron en el seguimiento a 3 y 6 meses. Centrar el tratamiento en los mecanismos psicopatológicos transdiagnósticos subyacentes a la comorbilidad, extrapolando a partir de un modelo con alto apoyo empírico, es una explicación probable del éxito obtenido. Palabras clave Despersonalización - Comorbilidad - Exposición - Interoceptiva ABSTRACT INTEROCEPTIVE EXPOSURE IN THE TRANSDIAGNOSTIC TREATMENT OF COMORBID DEPERSONALIZATION-DEPERSONALIZATION, HYPOCHONDRIA AND PANIC ATTACKS. A CLINICAL CASE Patricia, 31, sought help for panic attacks, health anxiety and episodes of depersonalization and derealization. She was also very depressed because she thought their symptoms indicated she was going crazy or having a serious illness. She was diagnosed with Illness Anxiety Disorder with panic attacks, Depersonalization-derealization Disorder and Major Depressive Disorder secondary to the two previous ones. Patricia had learned from her mother to interpret somatic and mental sensations catastrophically and the strategies she used (hypervigilance, repeated medical consultations, avoidan- ces) maintained her symptoms. It was decided to extrapolate the cognitive-behavioral model for Panic Disorder to simultaneously address the symptoms of depersonalization-derealization, illness anxiety and panic. After psychoeducation and cognitive restructuring, the main component of therapy was introduced: exposure to feared sensations followed by combined interoceptive-situational exposure. After 24 sessions, Patricia no longer met the criteria for any of the three diagnoses. The gains were maintained at 3 and 6 month follow-up. Focusing the treatment on the psychopathological mechanisms underlying comorbidity, extrapolating from a model with high empirical support, is a probable explanation of the success obtained. Keywords Depersonalization - Comorbidity - Exposure - Interoceptive Introducción El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) (APA, 2013) incluye al Trastorno de Despersonalizacióndesrealización dentro del grupo de los trastornos disociativos. Lo define como la experiencia persistente o recurrente de despersonalización, desrealización o ambas, durante la cual la prueba de realidad se mantiene intacta. Los síntomas, que no se deben a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga como la marihuana o un medicamento), de una afección médica (p. ej., epilepsia temporal), o de otro trastorno mental, causan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. La despersonalización se refiere a la sensación de distanciamiento o extrañamiento del propio yo, a sentirse como un observador externo del propio cuerpo, un autómata, como si se estuviera viviendo un sueño. La desrealización se refiere a la alteración en la percepción del mundo circundante, a la pérdida del sentido de realidad del mundo exterior. Dentro del grupo de los trastornos disociativos, Holmes, Brown, Mansell, Fearon, Hunter, Frasquilho y Oakley (2005) propusieron distinguir dos procesos separados: distanciamiento y compartimentalización. La compartimentalización se caracteriza por la inhabilidad para controlar deliberadamente las acciones o procesos cognitivos que normalmente serían susceptibles de dicho control; 53 los procesos o información afectados permanecen intactos en el sistema cognitivo pero inaccesibles. Este proceso está implicado, por ejemplo, en el trastorno disociativo de la identidad. El distanciamiento, en cambio, es un estado alterado de conciencia caracterizado por un sentido de distanciamiento de sí mismo y/o del mundo, que podría tener una base diferente de la compartimentalización. El trastorno de despersonalización-desrealización, las vivencias “fuera del cuerpo” y otras experiencias de irrealidad pertenecen a esta categoría, en la cual el sentido de la identidad está poco afectado. Diferenciar cualitativamente compartimentalización y distanciamiento contrasta con el concepto tradicional de los fenómenos disociativos como un continuo donde la despersonalización y desrealización se ubicarían en un punto intermedio entre las manifestaciones normales de disociación y los cuadros gravemente patológicos como la disociación de la identidad. En lo que se refiere a los ataques de pánico, el DSM-5 (APA, 2013) define a un ataque de pánico como la aparición súbita de miedo intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante ese tiempo se producen cuatro o más de los siguientes síntomas físicos: palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de dificultad para respirar. sensación de ahogo, molestias en el tórax, náuseas, sensación de mareo, escalofríos, parestesias; o psicológicos: desrealización o despersonalización, miedo de perder el control o de “volverse loco, miedo a morir. Los ataques de pánico pueden producirse en personas sin ningún trastorno mental o físico, en algunas afecciones médicas (p. ej., cardíacas, respiratorias, vestibulares, gastrointestinales) o en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad u otros trastornos mentales (p. ej., trastornos depresivos, trastorno por estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias). También en el Trastorno de Ansiedad ante la Enfermedad (hipocondría) pueden presentarse ataques de pánico. El DSM-5 caracteriza a este trastorno como la preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave aunque los síntomas somáticos no lo justifiquen. El individuo se alarma con facilidad por su estado de salud y recurre a excesivos controles y/o evitaciones en un vano intento por disminuir su ansiedad. Cuando el paciente hipocondríaco experimenta ataques de pánico ante síntomas que suponen indican una terrible enfermedad, interpreta dichos ataques como una confirmación de sufrir una dolencia física o mental. La comorbilidad de los trastornos no es la excepción sino la norma en la presentación clínica de los pacientes que llegan a la consulta, pero la complejidad sintomática puede muchas veces reducirse a unos pocos mecanismos psicopatológicos transdiagnósticos y esto conducir a una mayor eficacia de la intervención (Harvey, Watkins, Mansell y Shafran, 2004). El caso que aquí se analiza pretende ser un ejemplo del éxito de tal enfoque transdiagnóstico en una paciente con comorbilidad. con frecuencia. Su médica clínica le indicó clonazepán 0,25 antes de dormirse y a partir de entonces los ataques se espaciaron, aunque no desaparecieron. Durante los mismos experimenta mareo, palpitaciones, dificultad para respirar, temblores, hormigueo, miedo a atragantarse y síntomas de despersonalización-desrealización. Pese a que su médica le aseguró que no implican riesgo para la salud, teme morir y, sobre todo, volverse loca. Cuando se explora si los primeros ataques surgieron aparentemente “de la nada”, como sucede en el Trastorno de Pánico, Patricia informa que aparecieron a raíz de determinados “síntomas” que venía experimentando. Desde que a su padre le diagnosticaron cáncer de estómago, un año atrás, estaba muy preocupada por tener ella también alguna grave enfermedad. Si sentía una puntada en la cabeza, pensaba que estaba a punto der sufrir una accidente cerebro-vascular; si tenía taquicardia, un ataque al corazón; si le dolían los ojos, una hemiplejia. Se hizo evidente que los ataques de pánico surgían en el contexto de un Trastorno de Ansiedad ante la Enfermedad. Pero la preocupación más agobiante era volverse loca. No sólo interpretaba en tal sentido los ataques de pánico, sino que la exploración sacó a la luz la presencia de episodios de despersonalizacióndesrealización, independientes de los ataques de pánico, que se producían con cierta frecuencia. Por ejemplo, estaba mirando la televisión y empezó a ver que el aparato se alejaba. Pensó “Tengo epilepsia”, “Me estoy volviendo loca” y tuvo un ataqué de pánico. Tomó el ansiolítico y se fue a la cama. Otro ejemplo, estaba en el supermercado y se le alejaban las góndolas, las cosas. Se sentía rara, como que no controlaba su cuerpo y tuvo un ataque de pánico. Se quedó quieta un rato y se le pasó. La paciente informó que había experimentado estos episodios por primera vez a los 10 años y que habían reaparecido al empeorar su ansiedad ante la enfermedad. Seis meses atrás también comenzó a sufrir síntomas de un episodio depresivo mayor: tristeza, anhedonia, sentimientos de culpa, convicción de estar siendo castigada, dificultad para concentrarse, etcétera. Estaba cansada de sentirse mal, “siempre enferma, parezco mi mamá” y se consideraba un fracaso en el plano laboral: “no pude recibirme ni trabajar de lo que me gusta”. Su puntaje en el Inventario de Depresión de Beck era 33, en el rango correspondiente a “depresión severa”. En síntesis, Patricia cumplía con los criterios de tres diagnósticos del DSM-5: Ansiedad ante la Enfermedad, con ataques de pánico, Trastorno de Despersonalización-desrealización y Trastorno Depresivo Mayor. Más allá del alto nivel de malestar psicológico, estos cuadros le generaban otros costos significativos para su calidad de vida: recurrentes consultas médicas, síntomas agorafóbicos (no poder viajar sola en el transporte urbano, no circular sola por la ciudad, etcétera) y, sobre todo, intolerancia con la conducta de su hijita que la llevaba a gritarle y sacudirla con la consiguiente culpa y el temor de ya no ser una buena madre. Presentación del Caso Patricia es una mujer de 31 años, casada, con una hija de dos años. Abandonó estudios artísticos de nivel terciario cuando comenzó a trabajar media jornada como empleada de comercio. Concurre a la consulta privada de una terapeuta cognitivo-conductual debido a ataques de pánico que comenzaron hace seis meses y se repitieron Conceptualización del Caso e Intervención La madre de Patricia sufría un crónico y grave Trastorno de Ansiedad ante la Enfermedad. Cuando la paciente era niña, la veía “siempre enferma, quejándose de dolores, llorando”. Estuvo confinada en su casa muchos años por miedo a salir y colapsar. Repetidamente le decía a sus hijos que estaba por morir. Patricia sentía terror de 54 que esto sucediera y la dejara sola. Cuando tenía 10 años, un día, súbitamente, la paciente no sintió más su cuerpo, deseaba gritar pero no podía, su cuerpo ya no era más su cuerpo, todo parecía distante y extraño a su alrededor. Este primer episodio de despersonalización-desrealización atemorizó tanto a Patricia que no salió de la casa durante todo el verano. Los incidentes fueron severos durante un año, luego disminuyeron gradualmente y finalizaron tres años después. Siguiendo un modelo psicopatológico diátesis-estrés se formuló la hipótesis que el diagnóstico de cáncer de su padre fue el detonante que activó la vulnerabilidad de la paciente para interpretar catastróficamente una serie de sensaciones y cambios corporales y mentales. Su madre fue, al parecer, el modelo del cual Patricia aprendió que tales sensaciones y cambios indican enfermedad o son dañinos de alguna otra manera. En cuanto al Trastorno de Despersonalización-desrealización, existen modelos biológico-fisiológicos y modelos psicológicos para explicarlo. En lo que respecta a los primeros, se sabe que las experiencias de distanciamiento tienen un perfil neurofisiológico caracterizado por la inhibición frontal de los sistemas emocionales límbicos, acompañado por la correspondiente activación de la corteza prefrontal derecha (Sierra y Berrios, 1998). Esto puede producir un estado caracterizado por alerta vigilante, un foco ampliado de la atención y ausencia de emoción que sería ideal para mantener el control de la conducta en circunstancias extremadamente amenazantes. Este estado, sin embargo, podría resultar altamente doloroso e incapacitante cuando se desencadena en ausencia de una amenaza objetiva o se mantiene tiempo después de que la amenaza objetiva ya no existe. Los modelos psicológicos (Sedman, 1970), por otra parte, apuntan a que las experiencias de despersonalización y desrealización son comunes en las muestras no-clínicas, donde las tasas de prevalencia en los últimos 12 meses varían entre 46% y 74%. También se sabe que individuos saludables expuestos a un peligro que amenaza la vida casi siempre informan cierto grado de despersonalización, lo cual apoya la idea de que estos fenómenos son una parte normal de la respuesta al peligro abrumador (Hunter, Phillips, Chalder, Sierra y David, 2003). Podría ser que en los individuos predispuestos la despersonalización se desencadenara más fácilmente y que, una vez establecida, se cronificara y apareciera ante diversos estímulos. Tanto los modelos psicológicos como los biológicos sugieren que en la despersonalización las respuestas emocionales normales se “desactivan”, lo cual conduce a la pérdida del tono emocional en la experiencia de uno mismo y de la realidad. Una vez establecidas, estas sensaciones desagradables y extrañas pueden, a su vez, generar más ansiedad y alimentar el círculo vicioso despersonalización-ansiedad que experimentan pacientes como Patricia. En base a los modelos arriba expuestos se formuló la hipótesis que, cuando niña, la paciente sufrió repetidamente episodios de terror de que su madre muriera y la dejara sola, durante los cuales experimentaba una serie de sensaciones físicas y mentales que son parte normal del miedo extremo. Por condicionamiento interoceptivo estas sensaciones fueron luego capaces de desencadenar experiencias de despersonalización-desrealización en ausencia de un peligro extremo. Patricia, siguiendo el modelo de su madre, al igual que hacía con las molestias físicas y los síntomas de activación autonómica, interpretó las experiencias de distanciamiento como signo de una grave enfermedad: estar volviéndose loca. Se formuló, además, la hipótesis que las interpretaciones catastróficas generaban hipervigilancia de las sensaciones y cambios físicos y mentales y que esto incrementaba las chances de tomar conciencia de sensaciones que para otros individuos pasarían desapercibidas, con el consiguiente aumento del malestar. Para reducir su ansiedad, Patricia recurría a conductas tales como el repetido chequeo de su estado corporal y mental, las reiteradas consultas médicas y la evitación de situaciones que potencialmente activarían sus síntomas (transporte público, espacios abiertos, supermercados). Estas estrategias, aunque aplacaban sus temores en el corto plazo, funcionaban como factores de mantenimiento de su padecer. Se decidió, entonces, explicar los síntomas de despersonalizacióndesrealización, los de ansiedad ante la enfermedad y los de pánico a partir del modelo cognitivo conductual del Trastorno de Pánico (Craske y Barlow, 2007) debido a que los tres tipos de síntomas derivaban de la interpretación catastrófica de sensaciones y cambios corporales y mentales por lo demás, benignos. Se decidió, además, no tratar el Trastorno Depresivo Mayor por ser secundario a los otros trastornos, en la esperanza de que desapareciera al superarse los trastornos primarios. El tratamiento consistió en cuatro módulos: psicoeducación, reestructuración cognitiva de las interpretaciones catastróficas, exposición interoceptiva y situacional y prevención de recaídas. Se ayudó a Patricia a comprender que una serie de sensaciones constituyen una parte normal de la experiencia emocional intensa y otras son variaciones normales del funcionamiento físico y mental. La exposición interoceptiva o exposición a las sensaciones corporales, un componente fundamental del protocolo cognitivo-conductual del Trastorno de Pánico, fue incorporada por Barlow, Farchione, Fairholme, Ellard, Boisseau, Allen y Ehrenreich-May (2011) como un módulo del Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, esto es, se aplica a todos los pacientes depresivos o con trastornos de ansiedad. En la Prueba de Inducción de Síntomas se comprobó que los ejercicios más apropiados para Patricia, esto es, los que creaban sensaciones físicas incómodas que le producían una ansiedad semejante a la de los peores momentos, fueron hiperventilar (respiración superficial a 100-120 respiraciones por minuto durante 60 segundos), respirar a través de una pajita estrecha colocada en la nariz durante 2 minutos, mirarse fijamente en el espejo durante 3 minutos, mirar un punto del tamaño de una moneda pequeña en la pared durante 3 minutos y mirar una ilusión óptica como una espiral rotativa durante 2 minutos. Estos ejercicios le producían taquicardia, ahogo, mareo y, sobre todo los tres últimos, desrealización. La terapeuta demostraba en sesión cada ejercicio y luego la paciente lo llevaba a cabo cinco veces seguidas, con breves intervalos entre un ensayo y el siguiente. Como la exposición entre sesiones es esencial para facilitar la generalización y disminuir el recurrir a señales de seguridad, por ejemplo, la presencia de otros, se le asignaba como tarea para la casa practicar sola los ejercicios, en series de cinco, dos o tres veces al día. Luego se usaron las actividades de la vida 55 diaria para inducir las sensaciones temidas, en reemplazo de los ejercicios de inducción de síntomas. La ventaja de estas actividades es que son mucho más largas que los ejercicios. Se le indicó a Patricia hiperventilar o mirar un punto fijo en el ómnibus camino al trabajo o al recorrer los pasillos del supermercado, prestando plena atención a las sensaciones corporales y experimentándolas a pleno a lo largo de toda la actividad. La exposición tuvo un fuerte impacto terapéutico. Patricia descubrió, deleitada, que ya no interpretaba catastróficamente una serie de sensaciones sino que, por el contrario, podía tolerarlas sin excesiva ansiedad. Resultado Después de 24 sesiones, la paciente ya no reunía los criterios de ninguno de los tres diagnósticos iniciales; la depresión mayor había desaparecido sin tratarla, de acuerdo a lo esperado. Patricia había retomado su carrera terciaria, se sentía muy feliz por el éxito de su trabajo en la terapia y, en consecuencia, la relación con su pareja y pequeña hija había vuelto a la normalidad. “Usted me cambió la vida”, le dijo a su psicóloga al despedirse. Su notable recuperación se hacía evidente al comparar los resultados del Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) que completó en la etapa de pre-tratamiento y al terminar los seis meses de terapia. En esta prueba, los puntajes transformados T iguales o mayores a 65 (esto es, los que están a 1,5 desviación típica por encima de la media) tienen significación clínica. En la Tabla 1 se presentan las escalas en las cuales Patricia igualaba o superaba dicha referencia en la primera toma y, en la siguiente columna, sus puntajes en la segunda toma, todos los cuales estaban dentro del rango normal. Tabla 1 Puntajes MMPI-2 de Patricia al comenzar la terapia y 6 meses después Comienzo tratamiento Fin tratamiento Hipocondría (Quejas Somáticas) 81 54 Depresión (Bajas Emociones Positivas) 72 50 Histeria (Ingenuidad) 80 55 Psicastenia (Emociones Negativas Disfuncionales) 78 50 Paranoia (Ideas de Persecución) 70 59 Esquizofrenia (Experiencias Aberrantes) 74 46 Escala Conclusión Encontrar los mecanismos psicopatológicos comunes a la Ansiedad ante la Enfermedad con ataques de pánico y al Trastorno de Despersonalización-desrealización extrapolando a partir del modelo cognitivo-conductual del Trastorno de Pánico y centrar el trabajo terapéutico en dichos mecanismos es probablemente la explicación del éxito del tratamiento, logrado en sólo 24 sesiones y mantenido a través del tiempo. REFERENCIAS American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5ª ed.). Arlington, Estados Unidos, American Psychiatric Publishing. Barlow, D., Farchione, T., Fairholme, C., Ellard, K., Boisseau, C., Allen, L. y Ehrenreich-May, J. (2011). Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. Therapist Guide. Nueva York, Estados Unidos, Oxford University Press. Craske, M. y Barlow, D. (2007). Mastery of your Anxiety and Panic. Therapist Guide (4ª ed.). Nueva York, Estados Unidos, Oxford University Press. Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W. y Shafran, R. (2004). Cognitive Behavioural Processes across Psychological Disorders. A transdiagnostic approach to research and treatment. Nueva York, Estados Unidos, Oxford University Press. Holmes, E.A., Brown, R.J., Mansell, W., Fearon, R., Hunter, E.C.M., Frasquilho, F. y Oakley, D.A. (2005). Are there two qualitatively distinct forms of dissociation? A review and some clinical implications. Clinical Psychology Review, 25, 1-23. Hunter, E., Phillips, M., Chalder, T., Sierra, M. y David, A. (2003). Depersonalisation disorder: a cognitive-behavioural conceptualisation. Behaviour Research and Therapy, 41, 1451-1467 Sedman, G. (1970). Theories of depersonalization: A re-appraisal. The British Journal of Psychiatry, 117(536), 1-14. Sierra, M. y Berrios, G. (1998). Depersonalization: neurobiological perspectives. Biological Psychiatry, 44(9), 898-908. Patricia fue vista en dos oportunidades luego de la finalización del tratamiento, una a los 3 y otra a los 6 meses, pactadas para evaluar si seguía poniendo en práctica las habilidades aprendidas en terapia ante situaciones emocionalmente difíciles. En el seguimiento de los 6 meses también respondió el Índice Whiteley, un cuestionario de 14 preguntas destinadas a identificar personas con actitudes hipocondríacas, medir la gravedad de las mismas y evaluar si se modifican con el tratamiento. El puntaje de Patricia caía en el rango normal, evidenciando el mantenimiento de los logros terapéuticos. 56 ANOREXIA: INTERVENCIONES EN RIESGO Fernandez, Paula Evangelina; Saravia, Delicia Noemi Universidad de Buenos Aires. Secretaría de Ciencia y Técnica. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN En la anorexia el vacío ocupa un lugar central convirtiendo al cuerpo en un saco relleno de huesos que en el mejor de los casos intenta horrorizar al otro, ocultando en las penumbras una pizca de amor. Esa pizca es la que intentaremos buscar en el caso que expondremos a continuación, sirviéndonos de algunos conceptos psicoanalíticos para poder realizar un lectura a la luz del horizonte de nuestra época. Zygmunt Bauman se vale de conceptos provocadores como el de “desechos humanos” para expresar una era donde la esfera comercial todo lo impregna. El amor se hace flotante, sin responsabilidad, el otro extraño y desconocido es portador de una incertidumbre mortífera y de un potencial peligro, el sin cara de la web es la expresión del vínculo. A diferencia del sujeto de la era victoriana donde la presencia del deseo y su represión eran generadores de síntoma, donde Freud nos ha enseñado a intervenir desde la interpretación. El sujeto del más allá de la postmodernidad se presenta en la clínica como una bolsa vacía a la cual llenar. Esto nos enfrenta con la necesidad de pensar nuevos modos de intervención generando dispositivos que fomenten el lazo social. Intervenciones sobre cuerpos en riesgo. Palabras clave Anorexia - Riesgo - Cuerpo - Dispositivos ABSTRACT ANOREXY: INTERVENTIONS AT RISK In anorexia, the vacuum occupies a central place, turning the body into a sack filled with bones that at best attempts to horrify the other, hiding in the gloom a pinch of love.That bit is what we will try to look for in the case that will be explained below, using some psychoanalytic concepts to make a reading in light of the horizon of our time. Zygmunt Bauman uses provocative concepts such as “human waste” to express an era where the commercial sphere permeates everything. Love becomes floating, without responsibility, the other stranger and stranger is the bearer of a deadly uncertainty and a potential danger, the faceless web is the expression of the link. Unlike the subject of the Victorian era where the presence of desire and its repression were generators of symptoms, where Freud has taught us to intervene from the interpretation. The subject of the beyond of postmodernity appears in the clinic as an empty bag to fill. This confronts us with the need to think of new modes of intervention generating devices that promote the social bond. Interventions on bodies at risk. Keywords Anorexia - Risk - Body - Dispositives Acerca del caso El siguiente caso clínico es extraído de entrevistas individuales, vinculares y familiares dentro de la institución AABRA dedicada a las patologías del consumo. Sofía tiene 14 años, al momento del ingreso en la institución pesa 36 kilos y mide 1,6 ms. Única hija de un matrimonio en donde el padre es un ginecólogo prestigioso del pueblo donde viven a 500 km de Buenos Aires, de buena posición económica, forman parte de un grupo selecto al cual según la paciente “hay que pertenecer” y en donde la misma se siente observada y criticada. Luego de haber estado internada durante 15 días con sonda naso gástrica y con riesgo de vida por una infección, la paciente recupera dos kilos, comienza a comer y es externada para continuar con el tratamiento ambulatorio en la institución. Se comienza a trabajar sobre el diagnóstico situacional, con entrevistas con el psiquiatra, nutricionista, entrevistas vinculares y un espacio individual para Sofía, se crea un dispositivo para esta paciente en su singularidad y se diseña un posible tratamiento. Así comenzamos a historizar su problemática, a ponerle palabras a esta anorexia que se presenta como nombrándola. La relación actual entre estos padres es conflictiva, Sofía presencia continuas peleas y reclamos sobre una situación de infidelidad por parte del padre que ha sucedido cuando la paciente tenía 5 años y que la madre no le perdona. La idea de una posible separación está siempre presente. Sofía nos dice al respecto “A veces cuando lo miro a mi papá, él me habla y yo me acuerdo de esto y estoy en otro tema”. El padre nos dice “en casa soy el culpable, Sofía piensa como su madre y yo agacho la cabeza” En cuanto al comienzo de la enfermedad en una entrevista a padres nos dicen: “se nos fue de las manos, siempre fue flaca y los análisis le daban bien” “Nos comentaron que estaba muy delgada pero nosotros no nos habíamos dado cuenta”. El padre relata dos situaciones que parecerían marcar un indicio del comienzo de cierta posición: en el cumpleaños de 14 Sofía muerde una porción de torta y les muestra a sus padres que la ha comido. En una reunión la paciente estaba con un compañero de la escuela, el padre los ve, hace un escándalo y ella se siente avergonzada. A partir de ahí ellos ubican que empiezan las cuestiones con la comida. “Empezó comiendo poco y después nada, aquí comienza a sentir asco por los alimentos”. Podríamos inferir que la presencia del compañero y la sanción del padre generan un rechazo por la sexualidad que se expresa a través del alimento como aquello que viene del otro Recalcati nos dice “En la adolescencia, cuando la muchacha se enfrenta a la dimensión del goce sexual y al enigma del deseo del Otro, corre el riesgo de sentirse sumergida en una impotencia radical, porque todavía está vinculada a la Imago materna y busca nuevamente su impronta 57 en el objeto”. Sofía eleva con su mano el trozo de torta como una metáfora del objeto elevado a su máxima categoría. Todavía está vinculada a la imago materna o a su voraz fauce, a continuación expresamos algunos datos sobre la madre tomados de la entrevista vincular. Maestra, trabajo en Buenos Aires hasta el nacimiento de Sofía cuando deciden mudarse al pueblo y dejar su trabajo, esto la deprimió mucho y se aferró a su hija. Comenzó a llevarse a la beba a la cama dejando a su marido en la habitación de la niña. Le dio la teta hasta los 4 años y solo pudo destetarla pintándose las mamas de rojo. Según sus dichos “seguiría dándole la teta”. ¿Como separarse de esta madre si no es a través del cuerpo marcado desde el horror?, las mamas pintadas de rojo dan cuenta de ello. Aquí podríamos pensar y analizar para este caso, el concepto de Estrago Materno, Lacan al referirse a este concepto, equipara el deseo de la madre a las fauces abiertas de un cocodrilo, que pueden cerrarse intempestivamente sobre el niño, si es que no interviene el padre como punto de detención, esto es una suerte de palo que impida que dicha boca se cierre, prohibiendo a la madre reintegrar su producto. Introduce entonces el término estrago -ravage- para referirse a las consecuencias de la relación primordial con el Otro materno en la constitución del sujeto. Este término introduce un campo semántico teñido de gran ambivalencia al ser referido a la madre, alude al efecto de fascinación que genera la impronta de su omnipotencia en los primeros años de vida.(Megdy David Zawady, 2012,“La clínica del estrago en la relación madre-hija y la forclusión de lo femenino en la estructura” El Dispositivo y sus maniobras, intervenciones en riesgo La extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la plasticidad de todos los procesos anímicos y la riqueza de los factores determinantes se oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica, y hacen posible que un proceder de ordinario legítimo no produzca efectos algunas veces, mientras que otro habitualmente considerado erróneo lleve en algún caso a la meta. Sigmund Freud, Sigmund, (2010), Sobre la iniciación del tratamiento, T XII, Buenos Aires, Argentina, Amorrortu. Aspectos relevantes del dispositivo psicoanalítico en el tratamiento de la anorexia y la obesidad.? Alicia Donghi: sostiene que?el?psicoanálisis no es un método de tratamiento, sino un discurso orientado por la ética, que no es prescriptivo y que apunta a crear las condiciones en donde un sujeto pueda volver a elegir algo sobre su modo de goce, que al fin de cuentas es de lo único que podemos responsabilizarnos. En estos dispositivos hay un análisis situacional orientado a escuchar?el caso?por caso donde se intenta generar el espacio para que surja alguna pregunta por parte del sujeto, así como también?se indaga acerca de los lazos que ese sujeto tiene para poder armar un dispositivo acorde. El analista deberá alojar el padecimiento a través de la escucha, con su presencia, tratando de interrogar el sentido que trae el paciente, tomando los significantes que son singulares al sujeto que tiene en frente y hacerlos desplegar en su historia. También con su presencia sostendrá el lazo que une al sujeto con la vida. Es importante señalar que, para un analista, alojar un paciente no es acallar o estandarizar lo traumático, sino que hay algo de una invención particular en relación con ese sujeto, su historia y cómo pudo apropiarse de ella. También diremos que es el analista quien generará las condiciones para que una pregunta advenga allí donde no hubo palabras, donde el síntoma ha dado la respuesta sin previa pregunta. Silvia Sassaroli sostiene que una estrategia posible para el tratamiento de estos casos “será operar una maniobra de rectificación del Otro antes que del sujeto. El analista deberá encarnar un Otro (…) que propicie, que desee, otro del ‘sí’ antes que otro del ‘no’, que excluya y obture” (el deseo del sujeto). Esta maniobra tendería a rectificar aquel encuentro primero con el Otro que no ha donado su falta y a propiciar una versión diferente de la posición con la que el sujeto se pudo encontrar y adoptar para sí una versión diferente a la que eligió en aquel entonces. Comer es desde el primer momento un hecho cultural regulado por el Otro. Comer es comer con otro, introduce al ser viviente en los rituales simbólicos de una cultura. La comida es, por excelencia, el objeto que enlaza a un bebé con los otros significativos desde el comienzo de su constitución subjetiva. Es decir, no se come únicamente para satisfacer el hambre, sino como modo de compartir, de participar, de estar en relación a los demás y a las reglas que comportan el banquete como ritual. Que la comida esté “metaforizada” con sabores y modos de presentación dan cuenta de que hay algo más allá del componente nutritivo y de una necesidad biológica. Hay cultura y humanización. Retomando la función de decodificadora de la madre, podríamos decir que es ella quien debe traducir la necesidad en demanda, que está siempre modelada por el significante y es siempre demanda de amor: la interpretación del llanto del bebé como algo distinto, más allá del pedido de comida: el llanto ligado al lenguaje y al lazo con el Otro. ¿Qué da la madre de la anoréxica? ¿Cómo es recibido? La madre de la anoréxica da alimento, responde a la necesidad. El bebé necesita más que eso. En relación a las características que ha tenido ese Otro del sujeto anoréxico, podemos decir que en general ha respondido únicamente a las necesidades del sujeto. Esto es: respondió a la demanda de amor con alimento, respondió a la necesidad, con aquello que está en el orden del tener. No ha dado su falta. Ha faltado la falta. La anoréxica busca eso que el Otro no tiene, quiere el signo de la falta del Otro, apunta a su deseo. Al no existir un objeto que colme esa falta en ser, desea nada. Comer nada es una forma de transformar la omnipotencia del Otro en impotencia y liberarse de su dependencia que aliena. El rechazo, rasgo característico en la anorexia, puede pensarse como el reverso de la demanda de amor luego de que se haya encontrado con otro que no ha donado su falta, es decir, con la ausencia del signo de amor de ese otro primordial. Es por esta razón que se dice que la nada en la anorexia tiene como función ser soporte del deseo, apunta a diferenciarlo de la necesidad. Comer nada es producir un agujero en el Otro, enfrentarlo a su propia castración. En definitiva, es confrontarlo con su falta en ser. Después de unas semanas de tratamiento la paciente es evaluada por el psiquiatra y la nutricionista quienes opinan que debe ser internada nuevamente ya que presenta una obstrucción intestinal, ha bajado de peso a 34 kilos y se encuentra con bradicardia, se realiza una interconsulta con el hospital de clínicas donde la atienden por guardia y le dan el alta. Ante la negativa de los padres a que sea 58 internada y pensando también en no redoblar el aislamiento, se decide la internación domiciliaria con presencia de un acompañante terapéutico. ¿Por que la internación domiciliaria?, es aquí donde el discurso psicoanalítico que desde una posición ética apuesta al lazo atraviesa la decisión. Podríamos pensar que cuando un sujeto se presenta desde la urgencia, como analistas nos preguntamos sobre el más allá del cuerpo biológico, sin dejar de tenerlo en cuenta. Sofía había estado internada, apostar a una intervención que conmoviera el cuerpo pulsional o que generará la aparición de una urgencia del sujeto podría ser un interesante movimiento. Destacamos algunas escenas y dichos extraídos del acompañamiento terapéutico que nos permiten junto con la escena de la mostración de la torta pensar que el objeto comida está elevado al cenit y es usado por la paciente como un objeto mediante el cual manipula, premia o castiga a estos padres y los angustia. En el AT, el primer día me regala un chocolate y pregunta el día siguiente si lo comí. En la merienda veo como obliga a la madre a que coma con ella, sino no come. En una salida a tomar helado, antes de comerlo, me pide sacarle una foto para enviársela al padre. Sofía cuenta que para el aniversario de los padres les regalo “comerse un chocolate”, ante esta situación aclara “cuando quiero como y cuando no, no”. Pensamos que la comida o la no comida vienen al lugar de la palabra, es a través de este objeto que ella hace lazo con el otro. Es a través de la comida, como objeto privilegiado que Sofía, busca generar en el otro aquella mueca que le permita saberse amada, el don de amor que pide a gritos. Massimo Recalcati nos habla de la posición subjetiva de rechazo en las pacientes anoréxicas, “como sin el Otro”, Miller nos habla del anti amor para definir la posición del sujeto toxicómano con el Otro. El objeto perdido no cae en el lugar del otro, por lo cual no mueve al sujeto en su búsqueda a través de la demanda de amor, sino que se materializa, el objeto perdido se estanca de forma narcisista en el cuerpo del sujeto. La anorexia se presenta como una maniobra de separación, como un modo de cerrarle el paso al otro. En Sofía inferimos que este paso por momentos se abre e intenta hacer un llamado al Otro, un llamado silencioso, sin palabras, pero al fin un llamado. Esto nos permite pensar en la dirección de la cura y en la transferencia. Considerando las palabras del autor Osvaldo Rodríguez, la época actual, caracterizada por la globalización y la revolución tecnológica; se rige por un constante consumo de objetos que se presentan bajo la condición de necesidad, y por una pérdida de la autoridad anteriormente encarnada en la función del Nombre del Padre. En este contexto de exceso de goces mortificantes, los lazos transferenciales se tornan más débiles y la implicación subjetiva, resulta cada vez más lejana. Inferimos que la presencia del acompañante terapéutico fortalece el lazo transferencial con la institución al mismo tiempo que interviene en la dinámica de un sistema familiar que funciona a modo de bloque mortífero. Luego de la intervención del acompañante terapéutico en la internación domiciliaria, la paciente se angustia y llorando les dice a sus padres que no quiere crecer. Podemos pensar que la entrada de un otro, el at, la otra mujer, el novio de Sofía, el otro de afuera pone en jaque el único vínculo estragante y narcisista que mantiene a esta familia unida. Algo de la separación se introduce y la paciente se angustia. Pensamos así que la escena del novio sancionada por el padre, después de la cual comienza a comer nada, resignifica la infidelidad y le da cuerpo a la separación, aquella que la paciente rechaza poniendo su cuerpo como muralla. Al respecto Recalcatti dirá que “El cuerpo anoréxico viene vaciado de la pulsión y rellenado del Ideal. Es un cuerpo sutil, etéreo, descarnado. Su faz sexual ha sido reemplazada por una geometría aséptica que aplasta todos los relieves y las salientes.(…).La anorexica sigue entonces un Ideal: el de una delgadez del cuerpo que pueda alcanzar a borrar los relieves, a achatar las formas, a afinar el espesor. Hacer del cuerpo un hilo, una transparencia descarnada, una línea en el límite de lo invisible. Es ésta la vía estética de la anoréxica. Se trata de una operación sobre el cuerpo: reducir hasta el límite del no-ser, su faz sexual, su economía, su real pulsional”. Arribando a concluir... “Una madre y una hija. que combinación terrible de emociones, confusión y destrucción. todo es posible, y se hará en nombre del amor. La Hija heredara las heridas de la madre. la hija sufrirá los fracasos de la madre. la infelicidad de la madre será la infelicidad de la hija. como si el cordón umbilical jamás se hubiese cortado..Mama, ¿ s la infelicidad de la hija el triunfo de la madre? Mama, ¿es mi dolor tu placer secreto?” (Extraído del monólogo de Eva, dirigido a su madre Charlotte, en el film sueco de 1978 Hostsonaten -Sonata de otoño-, escrito y dirigido por Ingmar Bergman.) En una época donde el cuerpo ya no ocupa el lugar de esfinge al cual adorar y adornar, donde ha dejado de ser el objeto de la hipocondría dietética, del músculo protector en la vigorexia, para transformarse en una mercancía: pedazos que pueden comprarse, usarse y desecharse. El narcisismo no sería suficiente para sostener la mirada, aquella que marca y localiza, mirada que recorta pero al mismo tiempo nombra y atrapa. ¿Que hacer como analistas con estos cuerpos en riesgo que llegan a la consulta traídos por otros?. Teniendo en cuenta el caso trabajado, podemos ubicar para concluir que el sujeto anoréxico no ha encontrado en el espejo el sostén del Otro, edificándose como una enfermedad del ideal. El estrago materno ha logrado congelar al sujeto en una imaginaria completud y omnipotencia que muchas veces conduce a la muerte. Es allí donde el diagnóstico situacional y la mirada de analistas que apuesten al lazo hará la diferencia. La maniobra de un dispositivo que logre introducir un Otro y rectificar su lugar muchas veces conmueve al sujeto hacia la falta, da cuenta de ello la angustia que emerge luego de la intervención de la internación domiciliaria. BIBLIOGRAFÍA Bauman, Z. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Donghi, A. (2017). Variantes de la consulta ambulatoria “Actualizaciones y repercusiones” JCE ediciones. Freud, S. (2010). Sobre la iniciación del tratamiento, T XII, Buenos Aires, Argentina, Amorrortu. Monólogo de Eva (1978). dirigido a su madre Charlotte, en el film sueco de Hostsonaten-Sonata de otoño-,escrito y dirigido por Ingmar Bergman. 59 Recalcati, M. (2003). “La última cena: anorexia y bulimia”. Pág. 131. Italia. Recalcati, M. (2003, p.13). “La expresión ‘anti amor’ ha sido utilizada por Jacques-Alain Miller para definir la posición del sujeto toxicómano en relación al Otro. Recalcati, M. (2003). “La última cena: anorexia y bulimia”. Págs. 92-93. Italia, 2003. Rodríguez, O. (2007). Innovaciones de la práctica II “Apuntes para una transición de la subjetividad”. Sassaroli, S. (2016). Manfredi y colaboradores. “La clínica en la emergencia del sujeto ”. JCE ediciones. Zawady, M.D. (2012). “La clínica del estrago en la relación madre-hija y la forclusión de lo femenino en la estructura”. 60 UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS DE TRATAMIENTOS COGNITIVO-CONDUCTUALES DE EFICACIA PARA EL ABORDAJE DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE Figueroa Salvador, Daniel Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El presente trabajo se propuso identificar y localizar trabajos relevantes realizados en los últimos diez años que dieran cuenta de la eficacia de programas terapéuticos cognitivo - conductuales al momento de abordar el Trastorno Negativista Desafiante. Para ello se realizó una búsqueda sistemática en los portales especializados Science Direct, Pubmed, Europe PMC, Springer y Biomed Central. Se encontró un total de ocho estudios que evaluaron la eficacia de programas cognitivo - conductuales para el abordaje del Trastorno Negativista Desafiante, que cumplieron los criterios adoptados para el presente trabajo. Se evidenció que los programas terapéuticos cognitivo conductuales son eficaces para el tratamiento del trastorno mencionado. Tales programas terapéuticos se han enfocado principalmente en aumentar las conductas prosociales, lograr un mayor control de impulsos, generar estrategias para la resolución de problemas y en la remisión de los síntomas de los pacientes. Palabras clave Trastorno Negativista Desafiante - Eficacia - Tratamiento Cognitivo Conductual - Programa Terapéutico ABSTRACT A SYSTEMATIC REVIEW OF COGNITIVE BEHAVIORAL TREATMENTS’ EFFICACY FOR OPPOSITE DEFIANT DISORDER The current paper aimed to identify and locate significant work about Cognitive Behavioral Therapies’ efficacy regarding to Opposite Defiant Disorder in the last ten years period. A systematic review had been done. The database Science Direct, Pubmed, Europe PMC, Springer and Biomed Central were searched to identify relevant studies. Eight trials met the inclusion criteria and were included in the current paper. Overall, Cognitive Behavioral Therapies have shown efficacy when treating Opposite Defiant Disorder. These programs cited have been focused on increasing pro social behavior, achieving proper impulse-controlling, generating problem-solving strategies and patient’s symptom alleviation. Keywords Opposite Defiant Disorder - Cognitive Behavior Treatment - Efficacy - Therapy Program INTRODUCCIÓN: El presente trabajo se desprende de la elaboración de un trabajo de tesis más amplio que desarrolla en profundidad las intervenciones clínicas cognitivo - conductuales orientadas al abordaje del Trastorno Negativista Desafiante (TND). El trastorno mencionado pertenece al grupo de los trastornos externalizadores, los cuales se manifiestan en una constelación de conductas caracterizadas por ser negativistas, destructivas, agresivas, impulsivas e hiperactivas, además de presentar problemas atencionales. Las mismas son dirigidas hacia el exterior y generan disconformidad y conflicto en quienes rodean al paciente, como a los entornos en los que se desenvuelve (Achenbach & Edelbrock, 1978, citado en McMahon, 1994). El TND se caracteriza por presentar un patrón de comportamiento negativista, irritable, antagonista, desafiante, desobediente y hostil (Burke & Loeber, 2017) que, por lo general, tiene su inicio en la niñez, entre los 3 y los 8 años y con menor frecuencia, durante la adolescencia (Vázquez, Feria, Palacios & de la Peña, 2010). Los pacientes que padecen este trastorno se caracterizan por presentar problemas en la regulación conductual y emocional, cuya manifestación se evidencia en la presencia de conductas problema, cuyas consecuencias se traducen en la vulneración de los derechos de los otros, así como también en la aparición de conflictos, sea con las normas establecidas como con figuras de autoridad (American Psychiatric Assosiation, 2014). METODOLOGÍA: El presente trabajo consiste en una revisión de estudios que evalúan la eficacia de tratamientos con cognitivo - conductuales orientados a tratar el TND. Para ello, se realizó una búsqueda en los portales Science Direct, Pubmed, Europe PMC, Springer y Biomed Central. Se utilizaron los términos “Opposite Defiant Disorder”, “treatment efficacy”, “Cognitive - Behavioural Therapy”, “Parent Management Training”, “Parent Children Interaction Therapy”, “The Incredible Years Program”. Para la selección de trabajos se adoptaron los siguientes criterios: estudios publicados entre 2008 y 2018, en idioma inglés, que evaluaran la eficacia de tratamientos TCC para el TND, que incluyeran sujetos en rangos comprendidos entre 3 y 15 años de edad con diagnostico de TND (pudiendo presentar comorbilidades con TC o TDAH, y que compararan la intervención con un grupo control, sea ausencia de tratamiento o la aplicación de otro tratamiento psicoterapéutico. No se consideraron estudios que no incluyeran grupo control. Tampoco aquellos trabajos que evaluaran la eficacia de tratamientos psicofarmacológicos, ni aquellos en los que estuviera involucrada la administración de algún psicofármaco como parte de la intervención psicoterapéutica. 61 RESULTADOS: Se encontraron un total de diez estudios, de los cuales, a los efectos de este trabajo, se resumen a continuación los ocho más relevantes: Larsson et al. (2008), realizaron en Noruega, un estudio con grupos aleatorios en el que evaluaron la eficacia del Programa de los Años Increíbles (PAI, Webster - Stratton, 2001, citado en Larsson et al., 2008) orientado a padres combinado con PAI orientado a niños y del PAI orientado a padres solo con un grupo lista de espera. Para ello, seleccionaron una muestra de n = 127 niños entre 4 y 8 años de edad, los cuales cumplieron con los criterios diagnósticos de TND, Trastorno de Conducta (TC) o Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH), según el DSM IV. Se asignó de manera aleatoria a los niños a tres grupos: el primero se compuso de n = 51 niños y se le aplicó PAI orientado a padres (en adelante, PAI padres), el segundo contó con n = 55 y recibió PAI padres y PAI orientado a niños (en adelante, PAI niños) y un tercer grupo que se conformó con n = 30 no obtuvo tratamiento y se constituyó en una lista de espera. El estudio mostró que las intervenciones en los dos grupos en los que se aplicó PAI fueron eficaces, dado que generaron un importante descenso de conductas agresivas, mejoras en las prácticas parentales y reducción en el estrés parental. Tanto el grupo que recibió PAI padres únicamente, como el que recibió PAI padres en conjunto con el PAI niños redujeron los problemas de conducta domésticos de los infantes en comparación con el grupo lista de espera. No obstante, se registraron mínimas diferencias al momento de comparar entre sí a los grupos PAI padres con PAI padres más PAI niños. Un diseño experimental llevado a cabo por Hanisch et al. (2009) en Alemania, buscó demostrar la eficacia de su tratamiento grupal denominado Programa Para Problemas de Comportamiento Externalizante (PPPCE). Se seleccionó una muestra de n = 155 niños preescolares entre 3 y 6 años, que presentaron problemas de conducta disruptiva, TDAH, TND o prodrómicas y que aceptaran visitas domiciliarias de parte de los investigadores. Se dividieron a los participantes en un grupo control que no recibiría tratamiento y en un grupo experimental que sí lo recibiría. El programa se dividió en tres etapas: la primera se enfocó en trabajar en la modificación atencional de los padres. En la segunda etapa se les presentó el modo en que el círculo vicioso de interacción inapropiada con el chico refuerza las conductas problema. Por último, en la tercera etapa, se trabajó en el estrés producido en los padres y los modos de lidiar con ello. Las siguientes tres etapas enseñaron estrategias conductuales clásicas para establecer reglas, comunicar consignas y órdenes efectivamente, uso apropiado del reforzamiento positivo para conductas apropiadas y consecuencias negativas para inapropiadas. Se encontró que los niños del grupo experimental experimentaron una reducción significativa en los síntomas, a diferencia de del grupo control, que no recibió tratamiento. Nitkowski, Bütter y Krause - Leipolt (2009), realizaron en Alemania un estudio de grupos comparados en el que evaluaron la aplicación del Entrenamiento con Niños Agresivos (ENA) agregado al Programa de Asistencia Social Infantil que imparte el Centro Para el Bienestar de la Niñez y Adolescencia de Schlüchtern. Para ellos se reclutó una muestra de n = 24 chicos entre 6 y 12 años que cumplieran los criterios diagnósticos para TND o TC, según el DSM IV. Fueron divididos en dos grupos de n = 12 cada uno. El primero recibió el Programa de Asistencia Social Infantil (PASI) más ENA y al segundo se aplicó únicamente PASI. El ENA es un tratamiento agregado a esta intervención institucional. Está dirigido a niños con TND o TC sin conductas delictivas graves. Durante el transcurso del entrenamiento, los niños aprenden a analizar conflictos en detalle y a corregir su percepción distorsionada de los procesos sociales en sus relaciones con los demás. Se encontró que, el grupo al que le aplicó PASI más ENA, reportó una reducción considerable en problemas de conducta y sociales en comparación con el grupo control. Asimismo los pacientes mostraron un aumento en las conductas prosociales. Un estudio experimental con grupos aleatorios llevado a cabo en Suecia por Enebrink, Högström, Forster y Ghaderi (2012), investigó la eficacia de la aplicación del Entrenamiento Para Padres (EPP, Patterson, 1982, citado en Enebrink, Högström, Forster & Ghaderi, 2012) a través de internet, a padres de niños con problemas de conducta (TC, TND). La muestra constó de n = 104 niños de 3 a 12 años que presentaron problemas de conducta clínicamente relevantes. La misma se dividió en dos grupos, un grupo experimental de n = 58 que recibió una versión del EPP online durante 10 semanas, y un segundo grupo de n = 46 que fue asignado a una lista de espera en la que recibieron EPP tradicional tres meses después. La versión online del tratamiento fue provista a través de un sitio web adaptado para tal fin. Los resultados comprobaron que la aplicación del EEP online sería efectiva para reducir los problemas de conducta en los niños, aumentar la conducta prosocial y mejorar las habilidades parentales, en comparación con la lista de espera. Masi et al. (2014) realizaron en Italia un estudio de eficacia para un tratamiento multimodal de los trastornos disruptivos. Para ello, seleccionaron una muestra de n = 113 chicos varones de entre 9 y 15 años diagnosticados con TC o TND. La muestra se dividió en dos grupos, de los cuales el primero, de n = 64, recibió el Programa Multimodal de Tratamiento (PTM), mientras que el segundo de n = 71, recibió un tratamiento estándar. El PTM enseña a los chicos a mejorar su autocontrol, sus habilidades de resolución de problemas, su capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona y codificar un mensaje desde diversas perspectivas. Para lograr tales objetivos, se utilizaron distintas técnicas con apoyo empírico como modelado, reforzamiento positivo, técnicas para el manejo de la ira, role play, técnica de charla perspectiva, tareas para el hogar, proyección de videos para la discusión grupal, dramatización y resolución de problemas. Asimismo reciben entrenamiento en habilidades metacognitivas para incrementar su capacidad de comprensión lectora, desarrollar mejores estrategias de estudio y optimizar la función atencional. Tras realizar una comparación entre el grupo experimental que recibió PTM y el grupo control al que se le brindó tratamiento estándar, se encontró que el primero reporta mayor cantidad de mejoras significativas en comparación con el segundo. El grupo experimental registró un descenso no solo en las conductas lesivas y oposicionistas, sino también en conductas internalizantes y del mismo modo, registró una mejoría en el funcionamiento psicosocial general. Un estudio llevado a cabo por Niec, Prewett, Barnett y Chatham (2016) en Estados Unidos buscó probar la eficacia de una versión grupal del Programa de Interacción Padre - Hijo (PIPH, Eyberg & Funderburk, 2011, citado en Niec, Prewett, Barnett & Chatham, 2016). Para ello se reclutaron a n = 94 niños entre 3 y 6 años de 62 edad que se acercaron al servicio de consulta de la Clínica Universitaria de Salud Mental de la Universidad de Michigan. Los sujetos debían cumplir los criterios para TND o TC según el DSM IV y haber reportado problemas de conducta que presentaran severidad clínica. La muestra se dividió en dos grupos. Al grupo control, de n = 42, se le aplicó PIPH estándar. Al grupo experimental de n = 39, por su parte, se le brindó una versión modificada del PIPH, en formato grupal. El tratamiento se aplicó manteniendo la base y los lineamientos del PIPH estándar. La única modificación realizada en el grupo experimental fue la cantidad de asistentes por sesión. Se encontró, tras comparar ambos grupos, que el PIPH grupal es igualmente eficaz que el PIPH estándar individual. Las familias que recibieron PIPH grupal reportaron una reducción en las conductas problemas de sus hijos, en sus síntomas internalizadores y una mejora en las habilidades sociales y adaptativas de sus niños. Un ensayo clínico fue llevado a cabo por Hautmann et al. (2018) en el Departamiento de Psiquiatría, Psicosomática y Psicoterapia Para Niños y Adolescentes Del Hospital Universitario de Colonia, Alemania. En éste se pretendió comparar la eficacia de un programa conductual comparado con otro no conductual de autoayuda para padres de niños con TND o TDAH en una muestra de n = 110 familias. Para ello, fueron seleccionaron padres de niños entre 4 y 11 años, que asistieran al jardín, primaria o a escuelas especiales, y que cumplieran los diagnósticos de TND o TDAH, según el DSM IV. Las familias seleccionadas fueron ubicadas de manera aleatoria en dos grupos. El primero brindó el Entrenamiento Conductual Para Padres (ECPP) y el segundo el Entrenamiento No Conductual Para Padres (ENPCC). El ECPP apunta a enseñar técnicas de modificación conductual por medio de psicoeducación, establecimiento de reglas, formulación de órdenes claras, programas de reforzamiento y manejo del estrés parental. Por su parte el ENCPP se basa en la psicología humanística y apunta a enseñar habilidades comunicativas y métodos de resolución de problemas por medio de técnicas de lenguaje de aceptación, escucha activa, ventana conductual, cambios en el ambiente, métodos de resolución de conflictos de no - pérdida y automonitoreo. Se encontró que ambos tratamientos reducen significativamente los síntomas de TND, pero el ECPP demostró ser superior en todas las categorías analizadas al final del ensayo. Por su parte, Helander et al. (2018) llevaron a cabo en Suecia, un estudio de grupos aleatorios en el que pretendieron detectar el aumento de la eficacia del Entrenamiento Para Padres Sueco KOMET al adicionar una Terapia Cognitivo - Conductual grupal denominada Programa de Poder de Afrontamiento (PPA). Para ello, se utilizó una muestra de n = 120 niños entre 8 y 12 años, diagnosticados con TND, TC o Trastorno de la Conducta Disruptiva, según el DSM V. El grupo experimental contó con n = 63 y recibió KOMET más PPA. El grupo control, por su parte, contó con n = 57 y recibió únicamente KOMET como tratamiento estándar. KOMET es un programa de entrenamiento grupal basado en la teoría del aprendizaje social, inspirado en el PAI y en el Programa de Entrenamiento Para Padres de Oregon (Patterson, Chamberlain, & Reid, 1982, citado en Helander et al. 2018). Está diseñado para lograr una mejoría en las estrategias de afrontamiento y en las habilidades parentales con respecto a la conducta de sus hijos. El PPA, por su parte, es una terapia cognitivo - conductual grupal bien establecida destinada a niños entre 8 y 12 años. En este programa, los niños son entrenados en manejo de ira, resolución de problemas, en técnicas empáticas como “Charla Perspectiva”, habilidades sociales y en el manejo de la presión grupal. Al comparar ambos grupos, se encontró que los problemas de conducta disminuyeron en los dos grupos tras finalizar la intervención, mas no hubo diferencia significativa entre la combinación de KOMET más PPA y el KOMET solo. No obstante, al comparar las medidas finales post tratamiento intra grupo con las iniciales, previas al inicio de la intervención, se encontró que el grupo experimental presentó un mayor incremento en las conductas prosociales, en comparación con el grupo control. Asimismo se evidenció una reducción significativa de los problemas de conducta y un incremento en las conductas prosociales mayor al del grupo control. CONCLUSIÓN: El presente trabajo consistió en una breve revisión sistemática de estudios sobre la eficacia de los tratamientos cognitivo - conductuales de los últimos 10 años, dirigidos a tratar el TND. Se encontró que la aplicación de tratamientos cognitivo - conductuales demuestra no solo que disminuye los síntomas del TND, sino que permite a los sujetos aprender o perfeccionar habilidades destinadas a la generación de conductas prosociales, a la resolución de problemas y al control de impulsos. Lo cual se puede interpretar como una mejora en su calidad de vida y, en consecuencia, del entorno en el que viven. De la misma manera, se evidenció que los tratamientos que abordan el TND en este estudio son bastante similares, dado que, a pesar de las diferencias en la forma, existen componentes que se reiteran en más de una ocasión en las distintas terapias. Los mismos hacen referencia al entrenamiento en resolución de problemas y a la producción de conductas prosociales. Aparecen además estrategias de automonitoreo y programas de reforzamiento positivo dentro de las distintas terapias. Figuran asimismo prácticas de role play, de modelado o codificación de mensajes desde diversas perspectivas como técnicas fundamentales en varios de los programas terapéuticos revisados en los estudios seleccionados. A modo de cierre, se puede agregar que existe evidencia suficiente que apoya la eficacia de los tratamientos cognitivo - conductuales para el abordaje del TND. BIBLIOGRAFÍA American Psychiatric Association (APA). (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales DSM-V. Madrid, España: Panamericana. Burke, J.D., & Loeber, R. (2017). Evidence-Based Interventions for Oppositional Defiant Disorder in Children and Adolescents. En Theodore, L. A. Handbook of Evidence Based Interventions for Children and Adolescents (pp. 181 - 191). New York: Springer Publishing Company. Enebrink, P., Högström, J., Forster, M., & Ghaderi, A. (2012). Internet-based parent management training: A randomized controlled study. Behaviour Research and Therapy, 50(4), 240-249. Hanisch, C., Freund-braier, I., Hautmann, C., Nicola, J., Pl, J., Brix, G., & Manfred, D. (2010). Detecting Effects of the Indicated Prevention Programme for Externalizing Problem Behaviour (PEP) on Child Symptoms, Parenting, and Parental Quality of Life in a Randomized Controlled Trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38, 95-112. 63 Hautmann, C., Dose, C., Duda-kirchhof, K., Greimel, L., Hellmich, M., Imort, S., Katzmann, J., Pinior J., Scholz, K., Schürmann, S., Wolff MetternichKaizman, T., Döpfner, M. (2018). Behavioral versus Nonbehavioral Guided Self-Help for Parents of Children with Externalizing Disorders in a Randomized Controlled Trial. Behaviour Therapy, 38(4), 1-40. Helander, M., Lochman, J., Högström, J., Ljótsson, B., Hellner, C., & Enebrink, P. (2018). Behaviour Research and Therapy The effect of adding Coping Power Program-Sweden to Parent Management Training effects and moderators in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 103, 43-52 Larsson, B., Fossum, S., Clifford, G., Drugli, M.B., Handegård, B.H., & Mørch, W.-T. (2009). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children. European Child & Adolescent Psychiatry, 18(1), 42-52. Masi, G., Milone, A., Paciello, M., Lenzi, F., Muratori, P., Manfredi, A., Polidori L., Ruglioni L., Lochman, J., E., Muratori, F. (2014). Efficacy of a multimodal treatment for disruptive behavior disorders in children and adolescents: Focus on internalizing problems. Psychiatry Research, 219(3), 617-624. McMahon, R. (1994). Diagnosis, assessment, and treatment of externalizing problems in children: The role of longitudinal data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(5), 901-917. Niec, L.N., Barnett, M.L., Prewett, M.S., & Shanley, J.R. (2016). Group Parent-Child Interaction Therapy: A randomized control trial for the treatment of conduct problems in young children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(5), 682-698. Nitkowski, D., Petermann, F., Büttner, P., Krause-Leipoldt, C., & Petermann, U. (2009). Behavior Modification of Aggressive Children in Child Welfare. Behavior Modification, 33(4), 474-492. Vásquez, J., Feria, M., Palacios, L., & de la Peña, F. (2010). Guía clínica Para el Trastorno Negativista Desafiante. México D.F.: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de La Fuente Muñiz. 64 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL ABUSO SEXUAL EN LA SUBJETIVAD EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SU ABORDAJE TERAPÉUTICO Franco, Adriana Noemí; Lastra, Silvia Amalia; Peñaloza Egas, Nancy, Mery; Pucci, Maria Victoria; D’Amato, Denise; Poverene, Laura; Eiberman, Federico; Germade, Agustina; Tomei, Fabiana Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Habiendo contribuido al conocimiento respecto a las vicisitudes de la sexualidad genital en adolescentes víctimas de abuso sexual infantil y en las modalidades de las trasferencias en la clínica con estas pacientes (Investigación Clínica UBACYT 2011-2013 y 2013-2016), resta en estado de vacancia proporcionar conocimiento respecto a los interrogantes planteados en relación a lo traumático del abuso no elaborado en las generaciones anteriores y cuyos efectos alcanzan a la generación siguiente. Consideramos necesario profundizar en las condiciones subjetivas de los niños, niñas y adolescentes en el momento del abuso, así como en las condiciones familiares respecto al reconocimiento, escucha y contención que predisponen el recurso a diferentes mecanismos defensivos a fin de evitar la des-subjetivación que el abuso sexual potencialmente genera y en la trasmisión intergeneracional de lo traumático. Nuestro propósito es brindar aportes a una clínica psicoterapéutica psicoanalítica más ajustada a las necesidades de cada caso. Este trabajo se propone presentar el estado del arte y los aspectos metodológicos del proyecto de investigación presentado en la convocatoria UBACYT 2018-2020 orientado al estudio de los determinantes subjetivos y del entorno familiar en la utilización de diferentes mecanismos defensivos frente al abuso sexual en la infancia y adolescencia. Palabras clave Abuso sexual infantil - Mecanismos defensivos - Condiciones ambientales - Abordajes psicoterapéuticos ABSTRACT EFFECTS OF SEXUAL ABUSE IN THE SUBJECTIVE REGARDING ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND YOUR PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH Having contributed to the knowledge regarding the vicissitudes of genital sexu-ality in adolescent victims of child sexual abuse and in the Modalities of Trans-fers in the clinic with these patients (Clinical Research UBACYT 2011-2013 and 2013-2016), it remains in vacancy to provide knowledge regarding the questions that the clinic poses to us in relationship to the traumatic of abuse in girls, boys and adolescents, not elaborated in previous generations and which effects reach the next generation. We consider it necessary to deepen the subjective conditions of children and adolescents at the time of abuse, as well as the family conditions regarding recogni- tion, listening and containment that predispose the use of different defensive mechanisms in order to avoid the de-subjectivation that the Sexual abuse potentially generates: the intergenerational transmission. Our purpose is to provide contributions to a psychotherapeutic clinic more adjusted to the needs of each case. This work aims to present the theoretical foundation and the methodological aspects of the research project UBACYT 2018-2020 aimed at the study of sub-jective determinants and family environment in the choice of different defensive mechanisms against sexual abuse in childhood and adolescence. Keywords Child sexual abuse - Defensive mechanisms - Environmental conditions - Psychotherapeutic approaches Introducción El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Clínica presentado en la convocatoria UBACyT 2018-2020 titulado: “Condiciones subjetivas y familiares en la utilización de diferentes mecanismos defensivos ante lo traumático del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Su abordaje en la clínica psicoterapéutica”. Son sus antecedentes dos investigaciones clínicas acreditadas por UBACyT, llevadas a cabo por este equipo entre 2011 y 20161 y los trabajos publicados enmarcados en ambas investigaciones. Del intercambio teórico clínico con el Proyecto CAVAS (equipo de investigación, extensión y formación de postgrado de la facultad de Psicología de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Bello Horizonte, Brasil) y del relevamiento de otras producciones académicas en torno a la temática, surge un interrogante que se transforma en la pregunta/problema principal de esta investigación: ¿Cuáles son las intervenciones psicoterapéuticas que promueven la elaboración de lo traumático en niños, niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente, según sean los mecanismos defensivos predominantemente utilizados y las condiciones familiares? Algunas de las preguntas conexas a este problema son: ¿Cuáles son los cambios que se producen en el uso predominante de mecanismos de defensa durante el tratamiento psicoterapéutico?, ¿Qué implicancias tienen las intervenciones del psicoterapeuta en el proceso de cambio de los mecanismos de defensa y en la elaboración de lo traumático?, ¿Cuáles son las condiciones del medio familiar que favorecen la instalación del abuso sexual infantil como traumá65 tico?, ¿Cuál es la influencia de la respuesta del ambiente familiar psíquico en el que vive el/la niño/a en el momento del abuso sexual respecto a la elección de los mecanismos defensivos utilizados por él/ella?, ¿Cuáles son los posibles efectos en la inscripción de lo traumatogénico como traumático cuando el relato de abuso no es creído por los miembros significativos de la familia? En muchos de los casos tratados se observa que el abuso sexual también se ha producido en generaciones anteriores. Surgen por tanto la pregunta: ¿Qué relación existe entre los mecanismos defensivos utilizados por madres y padres que han sido abusadas/os y su imposibilidad de registrar la exposición al abuso sexual al que su hijo/a fue o es sometido y preservarlo/la de ello? Se observa un estado de vacancia respecto a los determinantes subjetivos y del entorno familiar en la elección de diferentes mecanismos defensivos frente al abuso sexual en la infancia y adolescencia, la trasmisión intergeneracional de lo traumático y cómo abordarlos en la clínica psicoterapéutica psicoanalítica. Con el fin de aportar conocimiento específico a estos interrogantes se elaboró el Proyecto de Investigación Clínica mencionado. Estado actual del conocimiento sobre el tema Hemos aportado conocimiento respecto a las vicisitudes de la sexualidad genital en adolescentes víctimas de abuso sexual infantil y en las Modalidades de las Trasferencias en la clínica con estas pacientes en las publicaciones surgidas de las investigaciones clínicas UBACYT (2011-2013 y 2013-2016), resta en estado de vacancia aportar conocimiento respecto a los interrogantes que la clínica nos plantea en relación a lo traumático del Abuso Sexual Infantil (ASI en lo sucesivo), no elaborado en las generaciones anteriores y los efectos en la generación siguiente. Entre los trabajos de investigaciones relevados se destaca el realizado por McElheran, Briscoe-Smith, Khaylis, Westrup, Haywa & Gore-Felton (2012) quienes estudian la interacción entre el funcionamiento de lo social, lo emocional y lo cognitivo del niño pre-trauma, la habilidad de los padres y otros cuidadores para responder apropiadamente post-trauma, el género, el apego a los padres, el tiempo desde el evento traumático y la habilidad del niño para poder procesar cognitivamente el trauma como factores que influyen en el PTG (Crecimiento Post Trauma). Canesin Dal Molin (2016), psicoanalista brasilero, considera que el trauma puede llegar a tener tres tiempos. Su aporte teórico radica en la inclusión entre el primero y el segundo tiempo de una fase intermedia. El niño busca ayuda en los objetos externos en la tentativa de ligar la experiencia disruptiva. Los padres impiden el procesamiento del hecho traumático recurriendo, con complicidad, al mecanismo de la desmentida (¨no fue nada¨, ¨nada pasó¨). El no reconocimiento de las impresiones traumáticas por parte de los objetos investidos afectivamente traerá como efecto para este autor que el niño desista de sus propias percepciones y su juicio en referencia a lo sucedido. Esto ocurre en el caso que el ambiente no ofrezca elementos para la ligazón y la significación de las impresiones. Una autora argentina Mariana Wikinski (2016) cita a Bleichmar (2003; p.40) quien sostiene que: “…lo traumático, pone en riesgo, en mayor o en menor medida, dos grandes aspectos de la organización del yo y sus funciones: la autopreservación y la autoconserva- ción, y trabaja estos conceptos en su cualidad de ser organizadores del yo, para comprender cuáles son los efectos sobre el aparato psíquico frente al sufrimiento, a la fractura que ocasiona en el yo, una realidad arrasadora. Silvia Bleichmar se pregunta respecto a la dependencia del niño en referencia a la estructuración del psiquismo en estos casos y qué ocurre cuándo el agresor es el mismo que ejerce la función de cuidado. Fuera del campo del psicoanálisis, acerca del impacto del abuso sexual infantil, Summit (1983) denominó “síndrome de acomodación al abuso sexual infantil” al mecanismo mediante el cual el niño se adapta al abuso mediante una distorsión de la realidad progresivamente mayor. Los niños realizan una revelación tardía y poco convincente, seguida por una rápida retractación favorecida por el ambiente (Vázquez Mezquita, 1995). Considera además a Mrazek & Mrazek (1987), que por su parte, señalan que en la esfera emocional, las consecuencias más visibles son los mecanismos de disociación y autoculpabilización, estrategias defensivas que habrá que trabajar cuando cese el abuso. Pereira França (2015), plantea que el niño sigue dedicando sumisión y obediencia a esos adultos violentos que a la vez eran proveedores de sustento físico y emocional. Consideramos necesario incluir el concepto de “retractación” en los antecedentes. Si bien no es un mecanismo defensivo es, tal como lo plantea Intebi (1998), una estrategia de sobrevivencia. La autora sostiene la inducción a la retractación, como otra forma más de maltrato y violencia. La define como el “conjunto de actitudes y conductas ejecutadas por adultos que tienen como fin alterar la percepción de la realidad del niño o la niña sujeto/a a abuso, mediante presión psicológica, amenaza, culpabilización, retiro de afecto y/o castigo corporal con el objetivo de lograr el ocultamiento de la verdad” (p.162). Por su parte Baita & Moreno (2015) aseveran que la retractación puede ser parcial o total. Gallego (2008), coincidiendo con Rozanski (2003), plantea que esta estrategia se encuentra asociada a contextos donde las víctimas no tienen un ambiente familiar y/o social de contención que los ayude a soportar y elaborar las consecuencias producidas a partir del develamiento del abuso sexual padecido. En referencia al proceso terapéutico, Tomei (2014) destaca la importancia de la “asistencia por presencia real del terapeuta” como intervención en el momento agudo de situaciones traumáticas. El ajuste pronto a las necesidades del sujeto impactado funciona como holding material y ayuda a reestablecer la confiabilidad en la provisión ambiental cuando ha colapsado y prima la vivencia de desamparo. Al mismo tiempo, al ser el analista garantía de un otro no daño, ofreciendo holding representacional, contrarresta la vivencia de desvalimiento. Esto permite sostener la creencia en la activación de los propios recursos elaborativos. Entre los trabajos que indagan el abordaje psicoterapéutico de los casos de abuso sexual infantil, se destacan las producciones de las investigadoras del Proyecto Cavas de la Facultad de Psicología de la UFMG en Belo Horizonte desde 2005. Otra investigación encontrada es la de West (2013) quien describe cuestiones relacionadas a la revelación del abuso, la actitud del analista y las dinámicas sadomasoquistas que se ponen en juego en el vínculo terapéutico. Asimismo, Gauthier-Duchesne, Hébert & Daspe (2017), han seña- 66 lado la importancia de estudiar las especificidades que poseen las consecuencias del ASI según el género del niño o niña que fue abusado. Otro trabajo que también se centró en el estudio del ASI y otros tipos de maltratos en población masculina ha sido el de Turner, Taillieu, Cheung & Afifi (2017). Surge un estado de vacancia en la producción de conocimiento respecto a si hay diferencias en el uso de mecanismos de defensa según el género y si es posible desarrollar abordajes terapéuticos diferenciales según el género de niños o niñas abusados. Dentro de los antecedentes se hallaron investigaciones que abordan el rol o participación de las familias en casos de abuso sexual infantil, ya sea estudiando la transmisión intergeneracional de este tipo de suceso, como los efectos producidos tras la revelación del abuso. En ese sentido Winley, Ogbaselase, Kodish, Okunrounmu & Krauthamer Ewing (2016) sostienen que la conexión familiar con el adolescente es un factor protector contra el suicidio y la depresión en adolescentes con historia de trauma sexual. Afirman que la Terapia Familiar basada en la Teoría del Apego resulta eficaz para mejorar la relación parental con el adolescente, con el fin de producir mejorías en cuadros depresivos y en particular en aquellos en los que se detectan pensamientos suicidas. Entre los autores que estudian lo transgeneracional y cuyas teorizaciones hemos desarrollado en el trabajo titulado: “Condiciones subjetivas y familiares en la utilización de diferentes mecanismos defensivos ante lo traumático del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes” Franco, Poverene, Woloski, Toporosi, Eiberman, Lastra, Tomei, Germade, Louro, Esquivel (2018), encontramos a Kaës (1983) quien, acordando con Freud en cuanto a la continuidad de la vida psíquica entre generaciones, se pregunta por los medios de los que se sirve una generación para transmitir sus estados psíquicos a la siguiente. Planteo del problema y propósito En los últimos años, observamos un aumento considerable de casos de niñas, niños, púberes y adolescentes abusados sexualmente que son atendidos en Hospitales públicos y Centros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense en los que los integrantes del equipo de investigación desarrollan su actividad laboral como psicólogos/as. A partir del trabajo coordinado que se viene realizando desde 2015 con el equipo de “investigación y atención de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Proyecto CAVAS de la UFMG, Facultad de Psicología de Belo Horizonte, Brasil”; se han encontrado coincidencias respecto a la incidencia del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en Argentina y Brasil y a la preocupación por encontrar estrategias psicoterapéuticas específicas. El intercambio y comparación de experiencias clínicas y teorizaciones ha resultado enriquecedor y generador de interrogantes que se pretenden abarcar en el Proyecto de Investigación antes mencionado, respecto a: a) las condiciones subjetivas y familiares de las víctimas de abuso sexual que determinan el recurso a diferentes mecanismos defensivos; b) la elaboración de lo traumatogénico y la posibilidad de transformar lo traumático del abuso sexual mediante intervenciones y dispositivos psicoterapéuticos con orientación psicoanalítica. Consideramos necesario profundizar en las condiciones subjetivas de los niños y niñas en el momento del abuso y las condiciones familiares respecto al reconocimiento, escucha y contención que predisponen el recurso a diferentes mecanismos defensivos a fin de evitar la des-subjetivación que el abuso sexual potencialmente genera. Nuestro propósito es generar aportes a una clínica psicoterapéutica más ajustada a las necesidades de cada caso. Esperamos realizar este aporte, a partir de comparar los resultados de la investigación con los producidos en el proyecto CAVAS de la UFMG respecto a: a) la utilización de los mecanismos de defensa ante lo traumático en niños, niñas y adolescentes que han padecido abuso sexual; b) las intervenciones psicoterapéuticas que han facilitado la elaboración de los traumático en estos sujetos. Objetivos generales ·· Caracterizar las condiciones subjetivas y familiares que facilitan u obturan la utilización de determinados mecanismos defensivos ante lo traumatogénico/traumático del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. ·· Caracterizar las intervenciones psicoterapéuticas que permiten ligar, metabolizar lo traumático en la clínica psicológica con niños, niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente. Conjeturas a verificar en la investigación: ·· El reconocimiento de la situación abusiva por parte del ambiente familiar tiene un efecto elaborativo en el procesamiento de lo potencialmente traumático del abuso sexual infantil. ·· La dificultad/imposibilidad de registro, de reconocimiento, la indiferencia o negligencia de madre/padre para proteger a su/s hijas/os de situaciones sexuales disruptivas podría ser el resultado de una escisión del Yo en el psiquismo materno o paterno, provocado por su propio traumatismo sexual infantil. ·· El reconocimiento social, a partir de la denuncia, tiene un efecto fundamental e imprescindible sobre la elaboración del trauma individual de ese sujeto. ·· Las intervenciones que apunten a ficcionalizar las situaciones disruptivas que aparecen en el proceso terapéutico, facilitarían el proceso de integración de lo que hubiera quedado escindido por obra del traumatismo psíquico. Metodología de abordaje de la investigación clínica Tipo de diseño: Se trabajará con un diseño metodológico de carácter predominantemente exploratorio (Samaja, 1994), pues el estado del arte muestra vacancia de conocimiento respecto a investigaciones de psicología clínica en el problema delimitado. El estudio estará especialmente orientado a: 1- obtener una familiarización con los fenómenos que comprenden el objeto de estudio, 2- sistematizar estrategias confiables para la producción del material empírico (avanzando en relación a lo ya producido en el marco de los proyectos UBACyT anteriores2), 3- generar categorías teóricas de análisis y evaluar su validez para la interpretación del material clínico3. Se explorará la relación de implicancia que tienen las intervenciones psicoterapéuticas en el advenimiento de nuevos mecanismos defensivos vinculados a la posibilidad de ligar y elaborar lo traumático. Atendiendo a singularidad de los casos analizados, se espera cons- 67 truir una tipología de intervenciones que sistematice regularidades manteniendo, a su vez, la riqueza de las diferencias subjetivas. Respecto a la temporalidad, el diseño se organiza en dos tipos complementarios: a) sincrónico: todas las dimensiones de estudio serán analizadas haciendo un corte sagital en el tiempo, es decir, se analizará su comportamiento al modo de estados (de este modo se investigarán: los mecanismos de defensa predominantes en niños, niñas y adolescentes ante el abuso sexual infantil; los mecanismos de defensa utilizados por las madres y padres de estos sujetos que también han padecido abuso sexual infantil; respuestas de familiares significativos de los niños, niñas y adolescentes ante el abuso sexual; tipos de intervenciones clínicas que favorecen la ligazón de lo traumático); b) diacrónico: a fin de comprender los efectos del tratamiento psicoterapéutico en la posibilidad de ligar, elaborar lo traumático del abuso sexual infantil, se estudiarán las dimensiones de análisis a través del tiempo. Se relevarán las modificaciones que se producen en el uso de mecanismos de defensa y de las condiciones subjetivas que promuevan la elaboración de lo traumático durante el tratamiento psicoterapéutico. Muestreo: El universo de estudio se define como “Niños, Niñas o Adolescentes que han sido abusados sexualmente y que realizan o han realizado tratamiento psicoterapéutico”. La muestra se conformará con una selección de casos que cumplen con las características definidas en el universo. Se trata de una muestra no probabilística (Padua, 1994) o intencionada, es decir, que “se eligen las unidades, según características que para los investigadores resulten de relevancia” (Sabino, 1996). Cada caso que se elija para conformar la muestra, se lo seleccionará intencionalmente en tanto exprese de modo característico el fenómeno que se desea estudiar. Este tipo de muestra resulta útil para estudios predominantemente exploratorios como el presente, ya que su potencia radica en el descubrimiento de nuevos hechos y categorías de análisis (Ynoub, 2014). La función del caso en los estudios exploratorios es la de categorizar rasgos que posibilitan aportar a una futura teorización (Azaretto, 2007). Persiguiendo este fin, la elección de los casos se sustentó en que cada uno se caracterice por algún/os rasgo/s distintivo/s respecto a las condiciones familiares y/o subjetivas al momento del abuso sexual infantil; a los mecanismos defensivos predominantemente utilizados; a los efectos del uso de esos mecanismos defensivos en la tramitación de lo traumático; a las intervenciones clínicas que facilitaron ligar lo traumático y modificar el uso predominante de mecanismos defensivos obstaculizantes de la elaboración psíquica. Fuentes de datos: La fuente de datos será primaria (Samaja, 1993) y estará conformada por materiales clínicos. Cada material será elaborado por el/la psicoanalista que llevó o lleva a cabo el tratamiento psicoterapéutico del/a niño, niña o adolescente perteneciente a la muestra. La construcción del material empírico se realizará a partir del registro escrito de relatos, escenas de juego, gráficos, sueños y otras producciones de los/as niños, niñas y adolescentes en el contexto terapéutico, que se consideren relevantes. Sabiendo que, por ser un estudio exploratorio, el análisis estará centrado en la construcción de dimensiones de análisis y de valores que las categoricen con precisión (Samaja, 1994), de modo preliminar proponemos las siguientes Dimensiones de análisis: 1. Mecanismos de defensa utilizados luego del abuso sexual. 2. Mecanismos de defensa que fueron cambiando durante el tratamiento psicoterapéutico. 3. Mecanismos de defensa que fueron surgiendo durante el tratamiento psicoterapéutico facilitando la elaboración de lo traumático del abuso sexual. 4. Mecanismos de defensa usados por padres o madres abusados sexualmente. 5. Tipos de respuestas de familiares significativos ante el abuso sexual del niño/a. 6. Modos de elaboración de lo traumático durante el tratamiento psicoterapéutico. 7. Tipos de intervenciones psicoterapéuticas que facilitan la elaboración de lo traumático. Consideraciones éticas Si bien en términos teórico-metodológicos se menciona a la fuente de datos como “relato clínico”, en términos de la ética sobre las conductas responsables en una investigación científica, se estaría hablando de “historias clínicas”. La historia clínica es producida por el profesional responsable de la atención de un sujeto que demandó la consulta y/o el tratamiento; pero la historia clínica es un documento que legalmente le pertenece al sujeto atendido. Considerando a niños/as y adolescentes como sujetos de derecho y en el marco de un dispositivo terapéutico respetuoso de sus deseos e intereses y en el que el vínculo de confianza es el soporte de la relación entre paciente y terapeuta, se les solicitará un consentimiento escrito para el uso de su historia clínica. En los casos en que los sujetos de la muestra sean menores de edad, el consentimiento lo firmará el padre, madre, tutor o encargado, siempre que no haya tenido vinculación responsable con la situación de abuso sexual padecida por los niños, niñas o adolescentes. En los casos de instituciones que tengan comité de ética, se les solicitará también su aprobación sobre el uso de estos materiales. NOTAS 1 Equipo de investigación conformado por Directora: Adriana Franco; Codirectora: Silvia Lastra; Integrantes: Susana Toporosi, Agustina Germade, Nancy Peñaloza, María Victoria Pucci, Ivana Rasckovan, Federico Eiberman, Laura Poverene, Fabiana Tomei, Lorena Louro, Denise DÀmato; Metodóloga: Valeria Gomez; Colaboradora: Graciela Woloski. Alumnos: Jonathan Esquivel, Macarena Nápoli. 2 “Apropiación de la sexualidad genital en púberes y adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia”. Código CP03 3 “Modalidades de las transferencias de pacientes adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia”. Código: 20720120200038 BIBLIOGRAFÍA Azaretto, C. (2007). Diferentes usos del material clínico en la investigación en psicoanálisis. Memorias de la XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología: Tercer encuentro de investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología, UBA. Buenos Aires, Argentina. Azaretto, C., Ros, C., Barreiro, C., Wood, L., Murillo, M., Estevez, A., & Mes- 68 sina, D. (2014). Investigar en psicoanálisis. Buenos Aires, Argentina: JCE Ediciones. Baita, S., & Moreno, P. (2015). Primer paso: el proceso de detección y diagnóstico preliminar. En Baita, S., & Moreno, P. (Ed.), Abuso Sexual Infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia. Montevideo, Uruguay: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Unicef Uruguay Fiscalía General de la Nación; Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Bleichmar, S. (2003). Conceptualización de catástrofe social. Límites y encrucijadas. En Waisbrot, D., Wikinski, M., Slucki, D; Toporosi, S. (Ed.), Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales. La experiencia argentina (pp. 35-51.) Buenos Aires, Argentina: Paidós. Canesin Dal Molin, E. (2016). O terceiro tempo do trauma. Freud, Ferenczi e o desenho de um conceito. Sao Paulo, Brasil: Perspectiva. Franco, A., Gómez, V., Toporosi, S., Germade, A., Santi, G., Woloski, G., Peñaloza, N., Tkach, C., Pucci, M.V., & Raschkovan, I. (2013): Abuso sexual infantil y el investimento/desinvestimento libidinal del cuerpo sexuado genitalmente. Anuario XX. Programación 2011-2013. Proyecto CP 03: Apropiación subjetiva de la sexualidad genital en adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Franco, A., Tkach, C., Toporosi, S., Woloski, E.G., Gómez, V., Germade, A., Pucci, M.V., Peñaloza Egas, N., Calmels, J., Sverdloff, J., & Eiberman, F. (2014). Modalidades de las transferencias de pacientes adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia.VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXI Jornadas de Investigación. Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Psicología clínica y psicopatología. Tomo 1. ISSN 1667-6750 (pp.50). Recuperado de http://jimemorias.psi.uba.ar/ index.aspx?anio=2014 Franco, A., Eiberman, F., Woloski, E.G., Raschkovan, I., Peñaloza Egas, N., Toporosi, S., Mena, M.I., Poverene, L., & Tkach, C. (2016). Vicisitudes y fenómenos transferenciales en la clínica con pacientes abusadas sexualmente. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología. XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. “Subjetividad contemporánea: elección, inclusión, segregación”. Psicología clínica y psicopatología. Tomo 1. ISSN 1667-6750 (pp. 46). Facultad de psicología. Universidad de Buenos Aires. Gallego, J.P. (2008). Desprotección integral y revictimización de niños, niñas y adolescentes en la investigación del abuso sexual infantil. En Volnovich J. (comp.), (Ed) Abuso Sexual en la Infancia 3. La revictimización. (pp. 145-165). Buenos Aires, Argentina: Lumen. Gauthier-Duchesne, A., Hébert, M. & Daspe, M.E. (2017). Gender as a predictor of posttraumatic stress symptoms and externalizing behavior problems in sexualily abused children. Child abuse & neglect. Feb; 64: 79-88. Intebi, I. (1998). Abuso sexual infantil en las mejores familias. (p.162) Bue- nos Aires, Argentina: Granica. Kaës, R. (2006). [1983]) 1. III. Problemas de la transmisión psíquica. En Kaës, R., Faimberg, H., Enriquez, M. & Baranes, J. (2006. [1983]) Trasmisión de la vida psíquica entre generaciones. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores. McElheran, Briscoe-Smith, Khaylis, Westrup, Hayward & Gore-Felton (2012). A conceptual model of post-traumatic growth among children and adolescents in the aftermath of sexual abuse. Couselling Psychology Quarterley, 25 (1): 73-82. Mrazek, P.J. & Mrazek, D. (1987). Resilience in child maltreatment victims: a conceptual exploration. Child Abuse and Neglect. 11 (3). (pp. 357-365). Pereira França, C. (2015). Rastros de la identificación con el agresor en el psiquismo infantil. Conferencia en el Encuentro: El trabajo creativo del analista. Universidad de Rosario. Rosario, Argentina. Pereira França, C. (2015). Tramas da perversao. A violencia sexual intrafamiliar. Sao Paula, Brasil: Escuta. Ozanski, C.A. (2003). Abuso Sexual Infantil. ¿Denunciar o silenciar? Buenos Aires, Argentina: B. Argentina. Summit, R.C. (1983). The child sexual abuse accommodation syndrome. Child Abuse and Neglect. 7 (2), 177-193. Recuperado de: https://www. abusewatch.net/Child%20Sexual%20Abuse%20Accommodation%20 Syndrome.pdf Tomei, F. (2014). Situaciones disruptivas: “asistencia por presencia”. Aproximación teórica sobre un tipo de intervención terapéutica posible en el estadio agudo. En Revista Lúdica Edición Digital. 9: 3-16. Recuperado de http://revistaludica.com/paginas. asp?clc=479&id=10710#. WdYnlVvWw2w Turner, S., Taillieu, T., Cheung, K., Zamorski, M., Boulos, D., Sareen, J., & Afifi, T.O. (2017). Child Abuse Experiences and Perceived Need for Care and Mental Health Service Use among Members of the Canadian Armed Forces. Can J. Psychiatry 62(6): 413-421. MEDLINE. ID: mdl28562093. Recuperado de http://pesquisa.bvsalud.org/portal/? lang= en&q=au:%22Turner,%20Sarah%22 Vázquez Mezquita, B. (1995). Agresión sexual. Evaluación y tratamiento en menores. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. West, M. (2013). Trauma and the transference-countertransference: working with the bad object and the wounded self. Journal of Analytical Psychology, (58), (pp. 73-98). Winley, D.M., Ogbaselase, F., Kodish, T., Okunrounmu, E. & Krauthamer Ewing, E.S. (2016). Attachment-Based Family Therapy for Teen Suicidality Complicated by a History of Sexual Trauma. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, (37), 177-189. Wikinski, M. (2016). El trabajo del testigo: Testimonio y experiencia traumática. Adrogué, Argentina: La Cebra. 69 CONDICIONES SUBJETIVAS Y FAMILIARES EN LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES MECANISMOS DEFENSIVOS ANTE LO TRAUMÁTICO DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Franco, Adriana Noemí; Poverene, Laura; Toporosi, Susana Mabel; Eiberman, Federico; Woloski, Elena Graciela; Tomei, Fabiana; Louro, Lorena; Lastra, Silvia Amalia; Germade, Agustina; Esquivel, Jonathan Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El abuso sexual infantil se configura como una problemática frecuente tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Su magnitud y los efectos que produce en el psiquismo de quien lo padece, lo posicionan como una temática relevante dentro de la de salud pública. Este escrito se propone presentar la fundamentación teórica, preguntas, objetivos, y conjeturas de un proyecto de investigación orientado al estudio de las condiciones subjetivas y familiares en la utilización de diferentes mecanismos defensivos ante lo traumático del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se pretende esclarecer conceptualizaciones del marco referencial seleccionado e historizar los interrogantes que han guiado los estudios de este equipo de investigación UBACyT (desde 2011 a la actualidad), con el objetivo de generar aportes no solamente teóricos sino también enfocados a la clínica psicoterapéutica. Palabras clave Abuso sexual infantil - Adolescencia - Trauma - Mecanismos defensivos ABSTRACT SUBJECTIVE AND FAMILY CONDITIONS IN THE USE OF DIFFERENT DEFENSIVE MECHANISMS IN THE FACE OF TRAUMATIC SEXUAL ABUSE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS Child sexual abuse is a frequent problem as well in Argentina as in the rest of the world. Its magnitude and the effects it produces on the psychism of those who suffer from it, position it as a relevant issue within public health. This paper aims to present the theoretical foundation, questions, objectives, and conjecture of a research project aimed at the study of subjective and family conditions in the use of different defensive mechanisms in the face of traumatic sexual abuse in children and adolescents. Likewise, it aims to clarify conceptualizations of the selected framework and historicize the questions that have guided the studies of this UBACyT research team (from 2011 to the present), with the aim of generating contributions not only theoretical but also focused on the psychotherapeutic clinic. Keywords Child sexual abuse - Adolescence - Traumatic - Defensive mechanisms Introducción En el marco de la convocatoria SIGEVA 2018-2020 y continuando con las investigaciones clínicas realizadas entre 2011 y 2016, se elaboró un Proyecto[i] (aún se encuentra en etapa de evaluación) cuya fundamentación teórica, preguntas, objetivos y conjeturas presentaremos a continuación. El mismo surge por la necesidad de responder a una serie de interrogantes que la clínica con pacientes que han sido abusados sexualmente nos plantea. A partir de las conclusiones de las dos investigaciones clínicas llevadas a cabo por el equipo entre 2011 y 2016, así como del intercambio teórico-clínico con un equipo de investigación, formación de postgrado y extensión de la facultad de Psicología UFMG en Bello Horizonte y del relevamiento de otras producciones académicas en torno a la temática, se observa un estado de vacancia sobre el cual se intentará trabajar: los determinantes subjetivos y del entorno familiar en la elección de diferentes mecanismos defensivos frente al abuso sexual en la infancia y adolescencia, la trasmisión intergeneracional de lo traumático y cómo abordarlos en la clínica psicoterapéutica psicoanalítica. Es uno de nuestros propósitos aportar conocimiento respecto a lo traumático del abuso sexual infantil (en adelante, ASI) no elaborado en las generaciones anteriores y los posibles efectos en la generación siguiente. Siendo así, consideramos necesario incluir una fundamentación de los principales conceptos y ejes de análisis de nuestra investigación, a fin de hacer explícita nuestra posición teórica. Fundamentación teórica: La definición de Abuso Sexual considerada en el presente trabajo es la que aportan Pasqualini & Llorens (2011): “El abuso sexual es una categoría que proviene del ámbito jurídico, aunque la complejidad de la problemática hace que se entrecrucen sobre ella múltiples discursos. Es la convocatoria de un/a adulto/a a un/a niño/a o adolescente a participar en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado su psiquismo por su nivel de constitución, y a las cuales no puede otorgar su consentimiento desde una posición de sujeto. El/la adulto/a, o sea el/la agresor/a, usa al/a niño/a o al/a adolescente para estimularse sexualmente él/ella mismo/a, al/a niño/a o a otra persona. Incluye una amplia gama que oscila entre la violación forzada y la sutil seducción” (Pascualini & Llorens, 2011). 70 Dentro de los antecedentes relevados, se hallaron investigaciones que abordan el rol o participación de las familias en casos de abuso sexual infantil, ya sea estudiando la transmisión intergeneracional de este tipo de suceso, como los efectos producidos tras la revelación del abuso. Entre las conceptualizaciones revisadas e incluidas en el Proyecto, consideramos entre otras, un aporte lo desarrollado por Bleichmar (2006) quien define la intromisión como modos de ejercicio de la sexualidad del adulto, que ingresa al psiquismo del niño produciendo cortocircuito. Caracteriza al abuso como aquella conducta consciente de quien lo ejerce, que implica la apropiación del cuerpo del otro como lugar de goce y como propuesta des-subjetivante. Entre la conducta intromisionante del adulto y lo que aparece en el psiquismo infantil, hay un proceso de descualificación y metábola. Además, plantea que para el trabajo clínico es necesario revisar la forma con la cual se inscribe metabólicamente lo ocurrido y su tendencia a la repetición. Coincidimos, así mismo, con Pereira França (2010) quien sostiene que el abuso sexual infantil debe ser considerado dentro de la especificidad de los traumatismos desarticuladores de los trazos identitarios básicos constituyentes del psiquismo. El Yo, a pesar de lo construido, podría desarticularse, comprometiendo la relación del sujeto consigo mismo y con la realidad. Existen mecanismos defensivos (escisión, disociación, renegación, represión, identificación con el agresor) que mantendrán apartadas las experiencias traumáticas y los sentimientos asociados. En la situación traumática, lo que ocurre es la imposibilidad de establecer ligazones y de representar. También se encontraron destinos de lo traumático menos arrasadores para el psiquismo que parecen corresponderse a las neurosis traumáticas. Uno de los interrogantes planteados por Pereira França y su equipo de investigación (Pereira Franca, 2015), es si le cabrá a la compulsión a la repetición diseñar las posibilidades de ligazón del traumatismo, y del material no ligado o reprimido. Éste es una de las preguntas respecto a la cual intentaremos aportar conocimiento específico. La misma autora en 2015 plantea que cuando la presencia de traumas es incuestionable, observamos la escisión del Yo como una defensa operante y acompañada por movimientos psíquicos de negar lo que se ve. La escisión, además de impedir la represión, evita la instalación del conflicto psíquico y su posible elaboración al no permitir el acceso al psiquismo de partes insoportables de la experiencia traumática. Otra defensa es denominada Verleugnung (el rechazo, la renegación), que se encargará de impedir que el sujeto reconozca la realidad de la percepción traumatizante. Pereira Franca sugiere que la mejor traducción para Verleugnung es desautorización. Aun cuando la escisión del Yo esté instalada, la desautorización operando y el contenido traumático sea encapsulado, al no poder transformarse el episodio traumatizante en una experiencia subjetiva, metabolizable, el destino más cruel es la identificación con el agresor. El niño sigue dedicando sumisión y obediencia a esos adultos violentos que, a la vez, eran proveedores de sustento físico y emocional. En torno al estudio de lo traumático, sus consecuencias y modalidades de abordaje; se han encontrado los desarrollos teóricos de Benyacar & Lezica, (2006) quienes diferencian dos sub-campos clínicos: el “complejo traumático” y el “vivenciar traumático”, con las vivencias asociadas de vacío, desvalimiento y desamparo. El vivenciar traumático es una distorsión patológica en la constitución del psiquismo del infans y es similar al concepto de trauma acumulativo de Masud Khan (1980). Se trata de fallas en la provisión ambiental subclínicas, cotidianas, repetidas y crónicas que se acumulan silenciosa e inevitablemente y determinan una pauta subjetiva (un tipo de procesar, vivir y reaccionar). Alcanzan el valor de trauma sólo acumulativa y retrospectivamente. Consideramos un aporte sobre esta temática, las reflexiones de Canesin Dal Molin (2016) quien influenciado por Ferenczi (19321933) considera que el trauma puede llegar a tener tres tiempos. Su originalidad radica en la inclusión de una fase intermedia entre el primero y el segundo tiempo. El niño busca ayuda en los objetos externos en la tentativa de ligar la experiencia disruptiva. Los padres impiden el procesamiento del hecho traumático recurriendo, con complicidad, al mecanismo de la desmentida (¨no fue nada¨, ¨nada pasó¨). El no reconocimiento de las impresiones traumáticas por parte de los objetos investidos afectivamente, traerá como efecto para este autor que el niño desista de sus propias percepciones y su juicio en referencia a lo sucedido. Es importante señalar que Canesín Dal Molin (2016) destaca que ese tercer tiempo puede prolongarse, fijándose en un movimiento dirigido a los objetos externos, que repite las tentativas iniciales de registro que siguen a la experiencia de choque. Esto ocurre en el caso que el ambiente no ofrezca elementos para la ligazón y la significación de las impresiones. Consideramos necesario incluir el concepto de “retractación” en los antecedentes. Si bien no es un mecanismo defensivo, tal como lo plantea Intebi (1998), es una estrategia de sobrevivencia. La autora sostiene la inducción a la retractación, como otra forma más de maltrato y violencia. La define como el “conjunto de actitudes y conductas ejecutadas por adultos que tienen como fin alterar la percepción de la realidad del niño o la niña sujeto/a a abuso, mediante presión psicológica, amenaza, culpabilización, retiro de afecto y/o castigo corporal con el objetivo de lograr el ocultamiento de la verdad” (p. 162). Gallego (2008), coincidiendo con Rozanski (2003), plantea que la retractación está asociada a contextos donde las víctimas no tienen un ambiente familiar y/o social de contención que los ayude a soportar y elaborar las consecuencias producidas a partir del develamiento del abuso sexual padecido. Dentro de los estudios que refieren a lo inter y transgeneracional, Gampel (2006) trabaja en torno a las consecuencias transgeneracionales de grandes catástrofes sociales tales como la Shoah o guerras. Se ocupa de las vicisitudes de la transmisión de los traumatismos de una generación a otra. El prefijo “trans” marca pasaje, transición, transformación. En el armado del mito familiar, cuando existen relatos dolorosos puede recurrirse a la represión. Este mecanismo permitiría preservar al Yo, pero el contenido traumático se conserva en la psique. Existen cadenas de transmisión con significaciones que incluyen lo no-dicho. Se trata de vestigios sin representación simbólica, así lo transmitido circularía como energía no ligada susceptible de crear una herencia traumática. Plantea que lo 71 traumático se puede transmitir como “residuos radiactivos” de una generación hacia las venideras de manera inconsciente. Esto no se puede representar o rememorar sino actuar debido a su carácter escindido e inconsciente. Tisseron y numerosos autores citados por él, reflexionan sobre la influencia de lo inter y lo transgeneracional: cuando en una generación, después de un traumatismo, no se hace el trabajo de elaboración psíquica, trae como consecuencia un clivaje que va a constituir para las generaciones ulteriores una verdadera prehistoria de su historia personal. El acontecimiento en cuestión puede denominarse “indecible” en la medida que está presente psíquicamente en aquel que lo ha vivido, pero, de tal manera que éste no puede hablar de ello a causa de una vergüenza. Este sujeto es portador de una “cripta”. En la generación siguiente, aquello indecible se transformará en innombrable y en las próximas generaciones en lo impensable En los casos de secreto de familia, nunca reside en el secreto mismo, sino en las múltiples estrategias empleadas por las generaciones sucesivas para acomodarse a él. Faimberg (1987) plantea que los secretos que afectaron a antepasados pueden tener graves consecuencias en las generaciones ulteriores, aún cuando los hechos vergonzosos sean conocidos por los descendientes en momentos de la pubertad o adultez. La autora sostiene que, las “transmisiones” se deben a un “telescopaje de las generaciones”, encontrándose ligadas a dos tipos distintos de situaciones: aquellas en las que existe clivaje del yo y las relativas a la dimensión narcisista de la configuración edípica. Siempre en referencia a los estudios de lo transgeneracional, encontramos a Kaës (1983) quien, acordando con Freud en cuanto a la continuidad de la vida psíquica entre generaciones, se pregunta por los medios de los que se sirve una generación para trasmitir sus estados psíquicos a la siguiente. Planteo del problema, interrogantes y objetivos de la investigación Según los datos de los estudios citados por Losada (2012), la prevalencia mundial del abuso sexual infantil entre 1946 y 2011 se mantendría en el orden del 18,95% en mujeres y 9,7% en varones. Es decir que prácticamente una de cada cinco mujeres ha sido víctima de abuso sexual infantil y uno de cada diez hombres. Al discriminar Argentina del resto del mundo se obtiene un 19,1% en población femenina y un 9,3% en varones. Los resultados descritos dan cuenta de que el abuso sexual infantil se presenta como una problemática frecuente en la Argentina y en el mundo. Los datos de nuestro país se encuentran en línea con los obtenidos en el resto del globo. La magnitud del problema posiciona al abuso sexual como un tema de salud pública, que requiere de una adecuada capacitación profesional y de la implementación de programas preventivos y asistenciales. A partir del trabajo coordinado que venimos desarrollando desde 2015 con el equipo de “investigación y atención de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Proyecto CAVAS de la UFMG, Facultad de Psicología de Belo Horizonte, Brasil”; hemos encontrado coincidencias respecto a la incidencia del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en Argentina y Brasil y a la preocupación por encontrar estrategias psicoterapéuticas específicas. El intercambio y comparación de experiencias clínicas y teorizaciones nos ha resultado enriquecedor y generador de interrogantes que se pretenden abarcar en este Proyecto respecto a: a) las condiciones subjetivas y familiares de las víctimas de abuso sexual que determinan el recurso a diferentes mecanismos defensivos; b) la elaboración de lo traumatogénico y la posibilidad de transformar lo traumático del abuso sexual mediante intervenciones y dispositivos psicoterapéuticos con orientación psicoanalítica. En la investigación clínica de la programación UBACyT 2011-2013 hemos comenzado a estudiar esta problemática atendiendo a los destinos de elaboración que tuvo ese trauma psíquico acontecido durante la vigencia de la sexualidad infantil, en la inscripción negativa o positiva de la sexualidad genital adolescente. Promediando la tarea de campo y comenzando a sistematizar los datos para su posterior interpretación, surgió la necesidad de revisar los conceptos teóricos de nuestro marco referencial, respecto a las particularidades de las transferencias en los casos que constituyen nuestras unidades de análisis, para optimizar los resultados en relación a lo no simbolizado del hecho traumatogénico que irrumpe en el espacio terapéutico. Por tanto, nos propusimos investigar las modalidades de las transferencias en los tratamientos de adolescentes que fueron abusados sexualmente en la infancia, atendiendo a los efectos de los abordajes terapéuticos puestos en práctica en los materiales clínicos analizados, identificando cuáles de las herramientas terapéuticas utilizadas resultaron más adecuadas para minimizar los efectos traumáticos y propiciar condiciones de transformación psíquica que favorezcan el desarrollo subjetivo (UBACyT 2013-2016). Desde las conclusiones arribadas en este último proyecto, surgió la intención de focalizar en el tema del actual proyecto clínico que estamos presentando. Si bien el abuso sexual en la infancia desborda la capacidad del psiquismo de metabolizarlo, y por lo tanto se constituye en un trauma que suponemos se re significará como sexual en la pubertad; no en todos los/as adolescentes deja las mismas marcas y secuelas; esto depende de una multiplicidad de factores. Consideramos necesario, en el presente proyecto, profundizar en las condiciones subjetivas de los niños y niñas en el momento del abuso y las condiciones familiares respecto al reconocimiento, escucha y contención que predisponen el recurso a diferentes mecanismos defensivos a fin de evitar la des-subjetivación que el abuso sexual potencialmente genera. Nuestro propósito es generar aportes a una clínica psicoterapéutica más ajustada a las necesidades de cada caso. Desde este marco situacional del problema, han surgido los siguientes interrogantes: Pregunta/problema de investigación principal: ¿Cuáles son las intervenciones psicoterapeúticas que promueven la elaboración de lo traumático en niños, niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente, según sean los mecanismos predominantemente utilizados y las condiciones familiares? Preguntas conexas: -- ¿Cuáles son los mecanismos defensivos predominantemente utilizados ante lo traumatogénico o traumático del abuso sexual padecido por niñas, niños y adolescentes? 72 -- ¿Cuáles son los cambios que se producen en el uso predominante de mecanismos de defensa durante el tratamiento psicoterapéutico? -- ¿Qué implicancias tienen las intervenciones del psicoterapeuta en el proceso de cambio de los mecanismos de defensa y en la elaboración de lo traumático? -- ¿Cuáles son las condiciones del medio familiar que favorecen la instalación del abuso sexual infantil como traumático? -- ¿Cuál es la influencia de la respuesta del ambiente familiar psíquico en el que vive el/la niño/a en el momento del abuso sexual respecto a la elección de los mecanismos defensivos utilizados por él/ella? -- ¿Cuáles son los posibles efectos en la inscripción de lo traumatogénico como traumático cuando el relato de abuso no es creído por la miembros significativos de la familia? En muchos de los casos tratados se observa que el abuso sexual también se ha producido en generaciones anteriores. Surge, por lo tanto, nuevas preguntas: ¿Qué relación existe entre los mecanismos defensivos utilizados por madres y padres que han sido abusadas/os y su imposibilidad de registrar la exposición al abuso sexual al que fue o es sometido su hijo/a y preservarlo/la de ello?, ¿Hay alguna continuidad entre las defensas psíquicas utilizadas por las madres/padres frente a lo traumático del abuso sexual y las que utilizan sus hijas/os? Objetivos generales ·· Caracterizar las condiciones subjetivas y familiares que facilitan u obturan la utilización de determinados mecanismos defensivos ante lo traumatogénico/traumático del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes ·· Caracterizar las intervenciones psicoterapéuticas que permiten ligar, metabolizar lo traumático en la clínica psicológica con niños, niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente Objetivos específicos ·· Identificar los mecanismos defensivos predominantemente utilizados por los/as niños, niñas y adolescentes ante el abuso sexual ·· Identificar las consecuencias en la constitución subjetiva del uso predominante de estos mecanismos defensivos. ·· Caracterizar los cambios de mecanismos de defensa utilizados en los casos en los que se ha ido produciendo la elaboración de lo traumático durante el tratamiento psicoterapéutico ·· Indagar la influencia de las respuestas de familiares ante el abuso sexual del niño, niña o adolescente, en la utilización de los mecanismos defensivos ·· Identificar los mecanismos defensivos de madres y padres que han sido abusados sexualmente que le impiden acreditar, reconocer y detectar la exposición al abuso sexual al que fue o es sometido su hijo/a ·· Establecer la relación entre los mecanismos de defensa utilizados por los padres y/o madres y los mecanismos de defensa utilizados por los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente ·· Identificar las intervenciones psicoterapéuticas que permitieron desanudar, ligar, transformar, elaborar lo traumático en los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente según los mecanismos que hubieran sido implementados. ·· Comparar los resultados de la investigación con los producidos en el proyecto CAVAS de la UFMG Conjeturas a verificar en la investigación ·· La capacidad de holding del entorno familiar atempera lo traumatogénico del abuso sexual infantil. ·· Lo traumático del abuso sexual infantil se puede transmitir como “residuos radiactivos” a lo largo de las generaciones. ·· En la clínica de pacientes con vivencias traumáticas, compartir el hecho acontecido con el terapeuta o psicoanalista posibilitaría el proceso de transformarlo en experiencia en la medida que se pueda conectar el afecto, la angustia con las representaciones. El psiquismo necesita de esta articulación para poder metabolizar dichas experiencias. ·· Las intervenciones facilitadoras de que el sadismo del niño ingrese al consultorio en el marco del jugar en transferencia, posibilitaría que la identificación con el agresor cediera, ya que dejaría de suceder en la realidad para comenzar a ocurrir en la ficción. El yo del niño, al darle cabida a eso innombrable dentro de la sesión, lo acercaría cada vez más hasta ponerlo al alcance de sus posibilidades de entramarlo con su propia historia. A modo de cierre una apertura: Se ha constatado al realizar el estado de arte a nivel internacional que la investigación con perspectiva clínica en el tema no tiene más de tres década, mostrando esto lo incipiente de la delimitación del campo de conocimiento. Se observa cierta dispersión y poca continuidad en la producción de conocimiento científico sobre las condiciones del aparato psíquico de las víctimas de la violencia sexual que determinaron la elección de diferentes mecanismos defensivos con diferentes efectos en el procesamiento de lo traumático y conexión con la realidad post situación traumatogénica. A su vez, la producción de conocimiento científico sobre los mecanismos defensivos de las madres y padres víctimas y su transmisión generacional es un tema aún en vacancia que comenzaremos a indagar en conjunto con el equipo CAVAS, en vistas a producir datos con riqueza intercultural. NOTA [i] Equipo de investigación conformado por Directora: Adriana Franco; Codirectora: Silvia Lastra; Integrantes: Susana Toporosi, Agustina Germade, Nancy Peñaloza, María Victoria Pucci, Ivana Rasckovan, Federico Eiberman, Laura Poverene, Fabiana Tomei, Lorena Louro, Denise DÀmato; Metodóloga: Valeria Gomez; Colaboradora: Graciela Woloski. BIBLIOGRAFÍA Benyakar, M., & Lezica, A. (2006). Lo traumático. Clínica y paradoja. Tomo II. Abordaje clínico. Buenos Aires, Argentina: Biblos. Bleichmar, S. (2006). Vergüenza, culpa, pudor. Relaciones entre la psicopatología, la ética y la sexualidad. Buenos Aires, Argentina: Paidós. Bleichmar, S. (2003). Conceptualización de catástrofe social. Límites y encrucijadas. En Waisbrot, D., Wikinski, M., Slucki, D. & Toporosi, S. (Ed.), Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales. La experiencia argentina (pp. 35-51). Buenos Aires, Argentina: Paidós. 73 Canesin Dal Molin, E. (2016). O terceiro tempo do trauma. Freud, Ferenczi e o desenho de um conceito. Sao Paulo, Brasil: Perspectiva. Faimberg, H. (1987). El telescopaje de generaciones. A la escucha de los lazos narcisistas entre generaciones. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores. Ferenczi, S. (1933). Confusión de Lengua entre los adultos y el niño. El Cohen Imach, S. (2017). En Abusos sexuales y traumas en la infancia. Notas de la clínica y la evaluación ternura y de la pasión. Psicoanálisis. Obras Completas, Madrid, España: Espasa- Calpe, t. IV: 1927- 1933. Franco, A., Gómez, V., Toporosi, S., Germade, A., Santi, G., Woloski, G., Peñaloza, N., Tkach, C., Pucci, M. V., & Raschkovan, I. (2013). Abuso sexual infantil y el investimento/desinvestimento libidinal del cuerpo sexuado genitalmente. Anuario XX. Programación 2011-2013. Proyecto CP 03: Apropiación subjetiva de la sexualidad genital en adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Franco, A., Tkach, C., Toporosi, S., Woloski, E. G., Gómez, V., Germade, A., Pucci, M.V., Peñaloza Egas, N., Calmels, J., Sverdloff, J., & Eiberman, F. (2014). Modalidades de las transferencias de pacientes adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia. Memorias.VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXI Jornadas de Investigación. Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Psicología clínica y psicopatología. Tomo 1. ISSN 1667-6750 (pp.50). Recuperado dehttp://jimemorias.psi. uba.ar/index.aspx?anio=2014 Franco, A., Eiberman, F., Woloski, E. G., Raschkovan, I., Peñaloza Egas, N., Toporosi, S., Mena, M.I., Poverene, L., & Tkach, C. (2016). Vicisitudes y fenómenos transferenciales en la clínica con pacientes abusadas sexualmente. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología. XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. “Subjetividad contemporánea: elección, inclusión, segregación”. Psicología clínica y psicopatología. Tomo 1. ISSN 1667-6750 (pp. 46). Facultad de psicología. Universidad de Buenos Aires. Gampel, Y. (2006). Esos padres que viven a través de mí. La violencia de Estado y sus secuelas. Buenos Aires, Argentina: Paidós. Gallego, J.P. (2008). Desprotección integral y revictimización de niños, niñas y adolescentes en la investigación del abuso sexual infantil. En Volnovich J. (comp.), (Ed) Abuso Sexual en la Infancia 3. La revictimización. (pp. 145-165). Buenos Aires, Argentina: Lumen. Intebi, I. (1998). Abuso sexual infantil en las mejores familias. Buenos Aires, Argentina: Granica. Kaës, R. (2006 [1983]) 1. III. Problemas de la transmisión psíquica. En Kaës, R., Faimberg, H., Enriquez, M. & Baranes, J. (2006 [1983]) Trasmisión de la vida psíquica entre generaciones. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores. Khan, M. (1980). La intimidad del sí mismo (Flora Casa Vaca, trad.). Madrid, España: Saltes. Losada, A.V. (2012). Epidemiologia del abuso sexual infantil. Revista de Psicología GEPU, 3 (1), 201 - 229. Pasqualini, D. & Llorens, A. (2011). Salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes: una mirada integral.Organización Panamericana de la Salud Pereira França, C. (2015). Rastros de la identificación con el agresor en el psiquismo infantil. Conferencia en el Encuentro: El trabajo creativo del analista. Universidad de Rosario. Rosario, Argentina. Pereira França, C. (2015). Tramas da perversao. A violencia sexual intrafamiliar. Sao Paula, Brasil: Escuta. Pereira França, C. (2010). Incesto: os desígnios do Édipo consumado. En Pereira França, C. (Ed.) Perversao. As Engrenagens da violência sexual infantojuvenil. Río de Janeiro, Brasil: Imago. Pereira França, C. (2010). Restos da inundaçao pulsional. En Pereira França, C. (Ed.) Perversao. As Engrenagens da violência sexual infantojuvenil. Río de Janeiro, Brasil: Imago. Rozanski, C.A. (2003). Abuso Sexual Infantil. ¿Denunciar o silenciar? Buenos Aires, Argentina: B. Argentina. Tisseron, S., Torok, M., Rand, N., Nachin, C., Hachet, P., & Rouchy, J.C. (1997). Influencias intergeneracionales y transgeneracionales. En El psiquismo ante la prueba de las generaciones. Clínica del fantasma. (pp. 11- 35). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores. Tkach, C., Franco, A., Gómez, V., Toporosi, S., Calmels, J., Woloski, G., Pucci, M.V., Germade, A., Raschkovan, I., Santi, G., & Peñaloza, N. (2012). Los modos de relatar/contar/narrar el abuso sexual sufrido en la infancia por adolescentes en tratamiento psicoanalítico. Anuario de investigaciones. Versión On-line ISSN 1851-1686. Anu. investig. vol.19 no.1 Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862012000100029 Toporosi, S., Franco, A., Germade, A., Pucci, M.V., Raschkovan, I., Penaloza Egas, N., Santi, G., Woloski, E.G., Tkach, C., & Calmels, J. (2013). Comportamiento sexual en vínculos ligados o disociados de la afectividad en adolescentes que han padecido situaciones de abuso sexual en la infancia. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XX Jornadas de Investigación. Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Psicología clínica y psicopatología. Tomo 1. ISSN 1667-6750. (pp. 151) Recuperado de http:// jimemorias.psi.uba.ar/index.aspx?anio=2013 74 AVATARES DEL CUERPO EN LA NIÑEZ. ACCIDENTES Y FENÓMENO PSICOSOMÁTICO Freidin, Fabiana; Calzetta, Juan José Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN El presente trabajo se apoya en una tesis de doctorado sobre accidentes infantiles reiterados. Pensar a los niños que se accidentan abre a una interrogación sobre el cuerpo, sobre todo cuando la integración psicosomática se encuentra amenazada, presenta signos de fragilidad y los pone en riesgo. A partir de algunas conceptualizaciones de Winnicott, Bion, Sami Ali y Green, interesa analizar cuáles son las bases para que el cuerpo se constituya, y estudiar el modo en que éste se ve involucrado en las lesiones no intencionales repetidas. Asimismo, en esta presentación se pone en relación el accidente, la tendencia antisocial y el fenómeno psicosomático, buscando precisar conceptos que den cuenta de estas distintas manifestaciones clínicas. El estudio sobre el que se basa la tesis de referencia es una investigación empírica, desde un enfoque psicoanalítico, llevada adelante en un Servicio de Psicología Clínica que depende de la Facultad de Psicología, UBA. Palabras clave Accidentes - Fenómeno psicosomático - Cuerpo - Psicoanálisis ABSTRACT AVATARS OF THE BODY IN CHILDHOOD. ACCIDENTS AND PSYCHOSOMATIC The present paper is based in a doctoral thesis about repeated child accidents. An interrogation about the body is opened, especially when psychosomatic integration is been threatened, shows signs of fragility and put children at risk. According to conceptualizations of Winnicott, Bion, Sami Ali and Green, the basis that allows the body to establish are analyzed, in order to situate the way in which it is involved in unintentional injuries. Likewise, the link between accident, antisocial tendency and psychosomatic phenomenon is carried forward, looking for precise concepts that illustrate these different clinical manifestations. The thesis about accidents is an empirical and qualitative investigation, with a psychoanalytical focus, carried out in a Clinical Psychology Unit, affiliated with a University Chair (Facultad de Psicología, UBA). Keywords Accidents - Psychosomatic phenomenon - Body - Psychoanalysis Introducción: el cuerpo fundado en la intersubjetividad El trabajo que se presenta aquí se apoya en una tesis de Doctorado ya aprobada, sobre accidentes infantiles reiterados (3 o más) de 12 niños entre 5 y 11 años. Es un estudio empírico-exploratorio y descriptivo- desde un marco psicoanalítico. La tesis mencionada tuvo como marco teórico a la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, tomando como referencia a autores entre los que se incluía de modo relevante a Wilfred Bion y Donald Winnicott. En el presente escrito se amplía el marco conceptual para incluir a Andre Green, un psicoanalista, que profundiza y recrea la lectura de los autores británicos. Asimismo, se incluyen aportes de Sami Ali en referencia al trastorno psicosomático. Lejos de retroceder a la vieja antinomia que planteaba una división entre lo psíquico y lo corporal, se propone pensar al cuerpo en el contexto de la subjetividad y la intersubjetividad. Como consecuencia de este enfoque se considera que el desarrollo emocional de todo niño tiene lugar sobre el fondo de una trama de relaciones significativas, de inicio precoz. Esta trama compleja sostiene a un ser en advenimiento desde los comienzos de la vida, y debería seguir sosteniéndolo en los distintos momentos que atraviesa, conforme va desarrollándose. Los autores seleccionados nos ilustran sobre ello. A partir de Freud y sus continuadores el cuerpo no es más un objeto de estudio exclusivo de la biología o de la medicina. Desde el siglo 20, el psicoanálisis ha desarrollado conceptos que lo abarcan y que podrían resumirse bajo distintas denominaciones. Se recortan en principio tres concepciones: la del cuerpo erógeno (Freud), la del cuerpo fantaseado (Klein), la del cuerpo sostenido, manejado y espejado por el ambiente facilitador (Winnicott). Otras versiones, como las del cuerpo desestimado -presente en la enfermedad psicosomática- (Liberman, Marty, MC Dougall, Winnicott), el cuerpo real e imaginario (Sami Ali), o la del cuerpo desinvestido (Green), engrosan este repertorio de “cuerpos” y merecen ser considerados. En el accidente reiterado, así como en el síntoma psicosomático, también el cuerpo está comprometido, en el contexto de una simbolización fallida que tampoco involucra a la represión, aunque aquí la falencia simbólica toma una forma distinta. Cabe entonces preguntarse: ¿Qué clase de cuerpo es aquél que se halla sometido reiteradamente al accidente, particularmente si se trata de niños? ¿Con qué categorías o conceptos abarcar un sufrimiento que se expresa en laceración, dolor o riesgo de muerte y que es “autoprovocado”? ¿Qué factores intervienen en su producción? Interesa, por ello precisar conceptos que no solamente den cuenta de estas distintas manifestaciones clínicas, sino que establezcan una relación entre ellas. Las lesiones no intencionales reiteradas en niños: cuando la clínica plantea preguntas de investigación Se considera a las lesiones no intencionales repetidas en niños como un problema complejo, que interroga al psicoanalista acerca 75 de los avatares de la constitución del cuerpo, el modo en que se ve afectado cuando “cae” del sostén parental, aludiendo así no sólo a las relaciones con objetos externos, sino también con objetos internalizados. La investigación se originó a partir de preguntas que la clínica con niños fue planteando. El padecimiento de los niños con accidentes y el escaso registro de ellos desde los adultos -padres, maestros, pediatras-, genero un interés por indagar este fenómeno. Los niños estudiados habían sufrido lesiones que requirieron asistencia médica inmediata. Padecieron cortes, quemaduras, caídas, fracturas, contusiones, mordeduras de perros, entre otros. Se dirá, sucintamente, que se estudiaron dos tipos de falencias: por un lado, las que afectan la capacidad de simbolización de fantasías e impulsos hostiles en niños; por otro, las que atañen a la capacidad de sostén y contención emocional de sus padres. Ambas están imbricadas y solamente se separan con fines analíticos. La población de donde proviene la muestra estudiada pertenece a un Servicio Asistencial que depende de la Facultad de Psicología, UBA y atiende a sujetos que padecen un importante grado de vulnerabilidad psicosocial. Se analizaron fuentes de datos secundarios: Historias Clínicas (HC) y Horas de Juego Diagnosticas (HJD). Se aplicaron categorías ya probadas en investigaciones marco para estudiar simbolización en niños. Se estudiaron sus juegos, dibujos, escritura, relación con psicoterapeuta, aceptación de consignas, uso de los materiales, del tiempo, del espacio, entre otros. Para estudiar las falencias en las funciones parentales se tomaron en consideración los datos biográficos, aspectos de la historia del niño y su familia, su modo de referirse al hijo y a sí mismos. Se obtuvieron también datos de las HJD acerca de la percepción y fantasías del niño sobre su vínculo con sus adultos. Se puso en evidencia que se mostraban inseguros, carentes de soportes y atemorizados. El marco teórico jerarquiza el papel de la realidad psíquica, por lo que los datos que se recogen de las producciones simbólicas y otras manifestaciones de los niños poseen un valor importante para recabar información sobre modalidades vinculares en el seno de la familia. Se pusieron en relación los datos obtenidos, formulándose inferencias sobre las emociones y defensas prevalentes, los conflictos, el modo en que se desempeñaban las funciones parentales, arribándose a hipótesis sobre capacidad de simbolización y accidentes para cada niño. Por último se compararon los resultados de los casos estudiados (Freidin y Calzetta, 2017 a y b). Los accidentes en niños plantean nuevas preguntas sobre el cuerpo La Escuela Inglesa teoriza que existen fantasías precoces, ligadas a sensaciones corporales, enfatizando su aspecto vivencial; sostiene que se trata de fantasías muy primitivas, anteriores a toda simbolización. Cabe subrayar que el énfasis de este enfoque no está puesto en la representación sino en la fantasía inconsciente. Las fantasías son inicialmente primitivas, corporales y vivenciales. Provienen del interior del cuerpo. Llegarán a ligarse al lenguaje y podrán ser simbolizadas conforme el Yo vaya evolucionando. Pudo observarse que fantasías e impulsos agresivos no simboliza- dos -que se manifiestan repentinamente y toman “por sorpresa” a quien los padece- se vinculan con la aparición de los accidentes. Ellos son una consecuencia de esa irrupción que, a diferencia de otras presentaciones clínicas de la impulsividad en niños, es susceptible de dejar marcas concretas en el cuerpo. Estas lesiones no intencionales -autoinfligidas-, reflejan la operación de mecanismos de escisión. Los autores abarcados por la Escuela Inglesa enfocan su interés en los procesos psíquicos tempranos, subrayan la gravitación de la figura de la madre, aspecto que se hace evidente al estudiar el material clínico sobre el que se apoya la tesis sobre accidentes. Una particularidad de este enfoque es la de ubicar aspectos “interiores” dentro del psiquismo que son solidarios con el establecimiento precoz de relaciones objetales. Así es como Klein conceptualiza el “mundo interno” (1940) de naturaleza vivencial y fantasmática. El concepto de “mundo interno” abarca una complejidad de objetos y de vínculos objetales inconscientes. Winnicott (1971) enriquece esta perspectiva, al diferenciar objetos subjetivos, objetivos y transicionales. Igualmente, “la elaboración imaginativa del funcionamiento corporal” (1988, p.81) es su modo de referirse a las fantasías del infante, siempre ligadas al cuerpo. La impulsividad necesita ser tramitada, morigerada y contenida, por la intervención temprana de otro materno (Bion, 1962; Winnicott, 1960). Según Bion, la función alfa que la madre lleva adelante, metaboliza las impresiones sensoriales que provienen tanto del interior del cuerpo como de su exterior, otorgando significados. La madre presta su aparato para pensar pensamientos a su hijo, dado que en los inicios de la vida hay pensamientos antes de que haya quien los piense. Esta función se internaliza y será fundamental para el logro de la simbolización. Si bien, a partir de lo expuesto, se pone de relieve que las funciones parentales son fundamentales para el desarrollo emocional infantil en los inicios de la vida, continúan siéndolo a lo largo de la niñez, puesto que el papel del ambiente sostenedor no se agota en la infancia temprana. En ese sentido, las falencias iniciales severas y aquellas que siguen presentándose, propician en los niños la ocurrencia y sobre todo la recurrencia de accidentes. Winnicott concibe la idea de un niño que “crea” a un objeto omnipotentemente, porque su madre lo facilita con su sostén, siendo ella a su vez, también sostenida por otros significativos. El área transicional opera como un puente entre lo subjetivo y lo objetivo. No sólo Winnicott considera que el tiempo y el espacio adquieren significación con el buen quehacer materno, sino también Sami Ali (1977) sostiene que la relación primordial con la figura materna permite representar el tiempo y el espacio. Concibe al sujeto como una “totalidad psicosomática”(p.13).La relación entre cuerpo y tiempo, cuerpo y espacio anteceden a la apropiación por parte del niño de la palabra. Intervienen tempranamente procesos de proyección e introyección, que van creando un adentro y un afuera, al objeto, al espacio tridimensional y al cuerpo propio. Cuando hay falencias en la función proyectiva se crea la estructura de personalidad operatoria descripta por Marty y M’Uzan(1963). Según estos autores los pacientes psicosomáticos registran un insuficiente funcionamiento de las actividades fantasmáticas y oníricas, lo que 76 afecta su capacidad para escenificar, simbolizar e integrar las tensiones pulsionales. Señala Sami Ali, que “...a diferencia de la conversión histérica, la somatización remite a la insuficiente elaboración de la fantasía” (p.76), lo cual altera el equilibrio original entre psique y soma, instintos de vida e instintos de muerte, adquiriendo protagonismo el cuerpo real, por sobre el cuerpo representado imaginariamente. Tambien Bion se refiere al trastorno psicosomático, que puede abordarse desde dos caras, puesto que enfatiza la indisoluble relación entre el cuerpo y la psique. Dice en Seminarios Clínicos y Cuatro Textos (1992, p. 231): “…desordenes psicosomáticos, o soma psicóticos -hagan su propia elección-, el cuadro tendría que poder ser reconocido como el mismo, ya sea que se lo mire desde la posición psico- somática o desde la posición soma-psicótica”. Involucra este comentario la falencia simbólica, que remite a la interiorización deficiente de la función continente de la madre. Entonces, se plantea la pregunta sobre cómo pensar a los niños que se accidentan a repetición, poniendo en primer plano el modo en que se presenta la unidad psicosomática que los autores trabajados hasta aquí postulan. Se observa en principio que ellos se muestran como hiperactivos, impulsivos; sus síntomas indican, -desde el enfoque winnicottianofallas en la integración psicosomática. También muchos de ellos son niños desatentos. Vale recordar aquí cómo Winnicott vincula ambas dificultades con falencias en las funciones maternas muy precoces y su resultado: la “inquietud angustiosa corriente” (1950, p 288) la describe como “una constante hiperactividad e hiperexcitacion” y no es otra cosa que “una defensa maniaca contra la depresión” (Winnicott, 1988, p 225). Son niños poco mirados, deficientemente espejados y mal sostenidos. Han padecido duelos propios y ajenos, observándose frecuentemente en ellos importantes dificultades para elaborar pérdidas. Son niños cuyos cuerpos son escasamente registrados, deficientemente simbolizados por los otros y por sí mismos. Aun cuando se accidentan no son por ello vistos o escuchados en forma diferente por sus adultos a cargo. Una clínica diferencial: psicosomática, tendencia antisocial, accidentes. Como fuera desarrollado antes, las actuaciones, en este caso los accidentes, denuncian una falta de soportes, al modo de la tendencia antisocial (Winnicott, 1956). En esta última, el niño busca en cada actuación que el marco le sea provisto con firmeza, para contener la impulsividad que no puede manejar y que irrumpe dado que se halla escindida. En estas actuaciones se propone recuperar al objeto que le ha sido quitado y sobre el que siente poseer un derecho, puesto que en la infancia lo había creado omnipotentemente. Es un pedido esperanzado de volver a un estado de cosas anterior. Distintos actings, al modo del robo o la destructividad lo ejemplifican. Pareciera que los niños accidentados a repetición muestran una mayor fragilidad que aquellos que presentan una clara tendencia antisocial. Se han integrado a costa de un esfuerzo personal muy importante, que contiene un sesgo paranoide, y exhiben una considerable fragilidad yoica. Aunque alguno de los niños con acci- dentes muestra también la presencia de indicadores de tendencia antisocial, esta sintomatología, que se orienta a otros y que tiene el sentido de un pedido, no alcanzaría a abarcar su malestar. En la relación con otros significativos, en la muestra estudiada, no se observa un pedido, ni esperanza alguna, sino más bien, como señala Winnicott respecto de los accidentes, una pérdida de la esperanza en ser sostenido. Prosiguiendo con el planteo de Winnicott sobre el cuerpo, la posesión de un cuerpo habitado por una “psique” es un logro del desarrollo emocional primitivo, lo que Winnicott denomina unidad psicosomática. Se fusionan la experiencia erógena y la agresión con el manejo (handling) que lleva adelante la madre. A partir de aquí las pulsiones son registradas como propias, comienza a tener sentido hablar de un Ello, abarcado por la estructura de un Self unificado y diferenciado. En el trastorno psicosomático, cuando esa “residencia en el cuerpo” falla, la enfermedad física vuelve a traer al cuerpo a la escena, dado que éste se hallaba escindido, desestimado, siendo entonces este aspecto un factor positivo. Así, contrarresta el peligro de “fuga a lo intelectual o a estados de despersonalización” (Winnicott, 1988, p 51). Continuando con la idea de que la presencia de la madre genera efectos simbólicos en su hijo, Green trabaja la “función encuadrante”, fundamental para el desarrollo del “Narcisismo de Vida”, que tiende a la unidad y la complejización de la actividad representativa. Cuando ocurre la separación entre la madre y el hijo, “el objeto se borra como objeto primario de la fusión” (p 185), quedando dentro del Yo una “estructura encuadradora”, un marco en el cual se da la alucinación negativa de la madre. Esta estructura aparece como un espacio continente de representaciones amorosas y agresivas. Este espacio psíquico se inviste libidinalmente y será garante de futuras investiduras. El cuerpo se representa para un sujeto gracias a esta estructura. Si por el contrario, predomina el narcisismo de muerte la erogeneidad de los órganos (doloridos) es un camino para intentar la recuperación de ligadura, en un cuerpo que ha sido desinvestido por la prevalencia de lo tanático. Siguiendo esta línea, el fracaso en la interiorización de la función encuadrante llevaría a un vacío, a la deslibidinizacion que conduce a la nada, que puede ser otra línea para pensar al accidente infantil reiterado, incorporando a los planteos previos la operación de la pulsión de muerte. Entonces, las falencias en la interiorización de los cuidados maternos desde Winnicott; el fracaso en la función encuadrante desde Green, la fallida internalización de la función alfa de la madre desde Bion, muestran que el sostén interno está seriamente menoscabado en los accidentes reiterados. Tal como ocurre en el trastorno psicosomático, en el accidente el cuerpo está especialmente involucrado, aunque aquí la disociación psique- soma es orientada al exterior y en ese sentido actuada a modo de lo que sucede en la tendencia antisocial, pero hallándose ausente el componente de esperanza, tal como fuera señalado. A modo de conclusión, y relacionando las tres presentaciones clínicas analizadas, se dirá entonces, aun a riesgo de caer en algún esquematismo, que mientas la tendencia antisocial se orienta fuera de los confines del sí mismo, el fenómeno psicosomático se despliega sobre el cuerpo. ¿Dónde ubicar, entonces, al accidente reite- 77 rado? Pueden aquí plantearse las siguientes hipótesis: 1. Los accidentes a repetición son intentos de religar lo psíquico y lo somático, temporalmente escindido, ya no en síntomas psicosomáticos, sino en actuaciones que comprometen al propio cuerpo. 2. Los accidentes pueden delinearse como otra versión de una problemática que afecta el lugar de “residencia”, marcado magistralmente por Winnicott, en este caso a medio camino entre el fenómeno psicosomático y la tendencia antisocial. 3. Estos accidentes reiterados encarnan un “no lugar” para habitar, un modo de “caer” del sostén de otros significativos. BIBLIOGRAFÍA Bion, W. (1962). Aprendiendo de la experiencia,1980. Buenos Aires: Paidós. Bion, W. (1992). Seminarios Clínicos y cuatro textos. Buenos Aires:Lugar Editorial. Freidin, F., Calzetta, J. (2017a). “Lesiones no intencionales en niños. Primeras aproximaciones al estudio de modalidades en el ejercicio de la parentalidad detectadas en una investigación de casos múltiples”. Anuario de Investigaciones. Vol XXIV. Secretaría de Investigaciones Facultad de Psicología UBA, ISSN 0329-5885. Buenos Aires. En prensa Freidin, F., Calzetta, J. (2017b). “Aspectos centrales de un estudio sobre lesiones no intencionales en niños: simbolización e intersubjetividad”. Memorias del IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXIII Jornadas de Investigación y XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Tomo 1,pp.85-88. Green, A. (1983). Narcisismo de Vida, Narcisismo de Muerte. Buenos Aires: Amorrortu. 1986. Klein, M. (1940). “El duelo y su relación con los estados maníaco depresivos”. En Obras Completas, Buenos Aires: Paidós, I, 346-371. Marty, P., Uzan, M. de (1963). El pensamiento operatorio. Revista de Psicoanálisis. Asociación Psicoanalítica Argentina. Tomo nº. 4,pp 711-721. Sami-Ali, M. (1977). Cuerpo real, cuerpo imaginario. Para una epistemología psicoanalítica, 2006. Buenos Aires: Paidos. Winnicott, D. (1950-1955). La agresión y su relación con el desarrollo emocional. En Escritos de Pediatría y Psicoanálisis,1980, pp 281-299. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. Winnicott, D. (1960). La teoría de la relación entre progenitores - infantes. En Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, 1993,pp. 4772,2009. Buenos Aires: Paidós. Winnicott, D. (1988). La naturaleza humana, 2012. Buenos Aires: Paidós. Winnicott, D. (1971). Realidad y juego, 1986. Buenos Aires: Gedisa. 78 LA INCIDENCIA DE FACTORES DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y AUTOESTIMA EN MUJERES SEGÚN SU ESTADO CIVIL. UN ESTUDIO EXPLORATORIO Galarsi, Maria Fernanda; Mella, Marta; Lucero, Mariela Cristina Universidad Nacional de San Luis. Argentina RESUMEN El objetivo de esta investigación fue conocer la incidencia de la depresión, ansiedad y la autoestima, en mujeres de la ciudad de San Luis Argentina, según el estado civil. Se aplico el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgos (IDARE), el Inventario de Depresión de Beck y el Escala de Autoestima de Rosemberg. Concluyendo que el 56% de las mujeres no presentaron depresión, el 31% un nivel leve de depresión, un 10% de los casos presentó un nivel de depresión moderada, y un 3% un nivel de depresión profunda. En cuanto a la Ansiedad-Estado, el 21,29% presentó un nivel bajo, un 58,33% un nivel moderado y el 20,37% un nivel alto de Ansiedad-Estado. En relación a la Ansiedad-Rasgo, el 11,11% presento un nivel bajo, el 71,28% un nivel moderado y el 16,66% presentó un nivel alto de Ansiedad-Rasgo. El 27,62% de las mujeres de la muestra presentaron una autoestima baja, el 21,90% moderado y el 50,47% una autoestima alta. Palabras clave Depresión - Ansiedad - Autoestima ABSTRACT THE INCIDENCE OF ANXIETY, DEPRESSION AND SELF-ESTEEM FACTORS IN WOMEN ACCORDING TO THEIR MARITAL STATUS. AN EXPLORATORY STUDY The objective of this research was to know the incidence of depression, anxiety and self-esteem, in women of the city of San Luis Argentina, according to the marital status. The State-Trait Anxiety Questionnaire (IDARE), the Beck Depression Inventory and the Rosemberg Self-Esteem Scale were applied. Concluding that 56% of the women did not present depression, 31% a mild level of depression, 10% of the cases presented a moderate level of depression, and 3% a level of deep depression. As for the Anxiety-State, 21.29% presented a low level, 58.33% a moderate level and 20.37% a high level of Anxiety-State. In relation to Anxiety-Trait, 11.11% had a low level, 71.28% had a moderate level and 16.66% had a high level of Anxiety-Trait. 27.62% of the women in the sample had a low selfesteem, a moderate 21.90% and a high self-esteem of 50.47%. Keywords Depression - Anxiety - Self-esteem Introducción Depresión Según Pérez Alvarez y García Montes (2001), la depresión se podría definir por una variedad de síntomas que suelen agruparse en cuatro tipos: síntomas afectivos, síntomas cognitivos, síntomas conductuales y síntomas físicos. El manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) distingue dos ejes de trastorno afectivo: a) El Trastorno Depresivo b) El Trastorno Bipolar. El trastorno depresivo se caracteriza por un estado de apatía, pérdida de interés en casi todas las actividades que realiza el sujeto, la pérdida de peso, trastorno del sueño, agitación, o retardo psicomotor, fatiga, sentimiento de infravaloración o culpa, dificultades de concentración y tristeza. El trastorno bipolar se manifiesta con cambios de ánimo inusuales. A veces se sienten muy felices y animados y mucho más activos que de costumbre. Esto se llama manía. Y a veces los que sufren del trastorno bipolar se sienten muy tristes y deprimidos y son mucho menos activos. Esto se llama depresión. El trastorno bipolar también puede provocar cambios en la energía y el comportamiento. Según Clark y Beck (1988) los rasgos de la personalidad del depresivo, están determinados por esquemas que se encuentra en un nivel jerárquico superior a otros esquemas. Baringoltz (2009) define el término esquema en relación ciertos patrones cognitivos relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones acerca de un determinado conjunto de situaciones. Los esquemas permanecen latentes en la memoria hasta ser activados por sucesos estresantes análogos a aquellas experiencias que originalmente dieron la base para la formación de esos esquemas negativos durante el proceso de socialización. Existen tres tipos principales de reglas en los esquemas: 1)-reglas de conducta (“siempre tengo que actuar a la perfección”), 2)-supuestos básicos (“si me equivoco, la gente no creerá mas en mi”) y 3)-creencias nucleares (“soy incompetente”). Estas maneras de distorsionar dificultan las posibilidades de verse beneficiado por experiencias positivas o por la corrección de las percepciones. Esto no quiere decir que sea un modelo estático, sino que se encuentra en continua transacción con el medio, recogiendo información del mismo para someter a prueba la construcción de la realidad. Los sesgos en el procesamiento de la información, o la consistencia de las respuestas del sujeto, dependerán del grado de depresión. Por ejemplo, en depresiones leves, el individuo va a mantener mayor objetividad al contemplar sus pensamientos negativos (Baringoltz, 2009). En cambio los errores sistemáticos que se dan en el pensa79 miento del depresivo mantienen la creencia del paciente en la validez de sus conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de evidencia contraria, ya que el depresivo atribuye los sucesos negativos a causas internas, globales y estables. Mientras que atribuye los sucesos positivos a causas externas, transitorias y especificas (Beck, 1987). Estos patrones cognitivos estables pueden predisponer a la persona a vulnerabilidades específicas. Beck (1987) sugiere dos esquemas relacionados con la experiencia depresiva: sociotropía y autonomía. Los esquemas sociotrópicos implican una elevada consideración de las relaciones interpersonales y una alta dependencia social en lo referente a juzgar la propia valía. Los esquemas autónomos incluyen creencias y actitudes donde priman la libertad, la independencia, la privacidad y la autodeterminación. Otros esquemas predisponentes que se pueden mencionar en el depresivo son los deberías (yo, los otros, el mundo, deberían o no deberían), profecías autocumplidas (relacionado con exigencias o pseudo necesidades), y los contratos personales (si hago esto…, entonces ocurrirá). La actuación de los esquemas queda reflejada en errores sistemáticos en la forma de procesamiento de la información, inferencias arbitrarias, abstracción selectiva, sobregeneralización, maximización y minimización, personalización, pensamiento dicotómico y absolutista. Como consecuencia ésta forma de procesar la información conducirá a lo q se denomina tríada cognitiva negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. A su vez tiene correlatos directamente observables, que generalmente se expresa en forma de pensamiento o imágenes voluntarias o pensamientos automáticos negativos, interfirientes en las actividades que el sujeto realiza en ese momento como en su estado de ánimo. La tríada cognitiva negativa constituye la causa suficiente y más próxima del estado de ánimos deprimido, así como los síntomas conductuales, motivacionales, y físicos de la depresión (Sanz, 1993). Ansiedad El concepto actual de Ansiedad es central en Psicología, y se ha estudiado desde el campo del aprendizaje, personalidad, motivación y también desde la patología. La ansiedad se ha considerado en psicopatología como la base explicativa de algunas alteraciones emocionales. El DSM -V define la ansiedad como la: “anticipación aprensiva de un peligro o desgracia futuro acompañada de un sentimiento de malestar o síntomas somáticos de tensión”. La ansiedad “no es un fenómeno unitario”, sino que se conjugan tres sistemas de respuesta o dimensiones: Subjetivo-Cognitiva, Fisiológico-Somática y Motor- Conductual (Sandín y Chorot 1995, p.56). El sistema de respuesta Subjetivo- Cognitivo tiene que ver con la propia experiencia interna, incluye un espectro de variables relacionadas con la percepción y evaluación subjetiva de los estímulos y estados asociados con la ansiedad. Esta dimensión tiene como función percibir y evaluar los estímulos y/o las manifestaciones ansiosas para su valoración y consecuente búsqueda de respuesta (Sandín y Chorot, 1995) Con respecto a la dimensión Fisiológico-Somática es necesario saber que la ansiedad se acompaña invariablemente de cambios y activación fisiológica de tipo externo, interno e involuntario o parcialmente voluntarios. Son consecuencia de la actividad de los diferentes sistemas orgánicos del cuerpo humano. Por su parte el sistema Motor Conductual, se refiere a los cambios observables de la conducta (Sandín y Chorot 1995). Cattell, Scheier (1961, 1963) y Cattell (1966) introducen los conceptos de Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado que fueron luego ampliados por Spielberger y Guerrero (1975), quienes postulan que existe una relación entre rasgo y estado de ansiedad. Estos autores definen ‘’La Ansiedad-Rasgo como las diferencias individuales, relativamente estables, en la propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas en la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes con elevaciones en la intensidad de la Ansiedad-Estado’’, y a la Ansiedad-Estado como “una condición o estado emocional transitorio del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión y aprensión subjetivos conscientemente percibidos, y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Los estados de ansiedad pueden variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo’’. (Spielberger y Díaz Guerrero 1975, p. 01). La ansiedad actuaría como respuesta adaptativa, que tiene como fin la preparación del organismo para satisfacer las demanda del medio; se torna desadaptativa por la intensidad y duración de los síntomas, así como por la incapacidad de responder debido a que el sujeto considera no poseer los elementos apropiados para cumplir satisfactoriamente con los requisitos de la demanda (Beck y Emery, 1985; Sandín y Chorot, 1995). Autoestima La Autoestima es un término que se encuentra muy vinculado al ámbito de la salud; si no se posee un buen vínculo con uno mismo junto con una imagen de autoafirmación que permita proyectarse en el mundo de una manera autovalorativa, la salud del individuo se ve negativamente afectada. En este sentido consideramos a la Autoestima como una necesidad básica, puesto que es indispensable para el desarrollo normal y sano de la persona. Se vincula con lo que el individuo evalúa de sí mismo, ligada al sentido de autovalía y a la propia estimación valorativa (Lerner, 2003). Para Burns (2002) la autoestima es un fenómeno psicológico y social. Es una actitud favorable o desfavorable que la persona tiene hacia sí misma, conformada por un grupo de opiniones y sentimientos. Rosenberg (1973) define la autoestima como la actitud positiva o negativa hacia sí mismo, estos juicios de valor van a depender del grupo social al que pertenece, ya que se van desarrollando a través del proceso de socialización. Con respecto a la estructura de la autoestima Lorenzo (2000) destaca tres componentes: Componente cognitivo: Idea, opinión, percepción de uno mismo. También acompañado por la autoimagen o representación mental que tenemos de nosotros. Ocupa un lugar fundamental en la génesis y el crecimiento del auto estima. Componente afectivo: (como nos sentimos) nos indica la valoración de lo positivo y negativo que hay en nosotros. Implica un sentido de lo favorable y desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. Significa sentirse bien o a disgusto con uno-a 80 mismo. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Componente conductual (como actuamos): significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento coherente y consecuente. Es la auto afirmación dirigida hacia uno mismo y la búsqueda de consideración y reconocimiento por parte de los demás. Para el autor los tres elementos están interrelacionados, ejerciendo una influencia mutua que, según la calidad y el sentido de ellos, refuerzan o debilitan la autoestima. En cuanto al origen de la Autoestima en el individuo, existe una tendencia a enfatizar su relación con el aprendizaje social e interpersonal. Es así que la forma en que cada uno se percibe a sí mismo se encuentra influenciada por el proceso de socialización al que es sometido y del cual obtiene los valores acerca de todos los aspectos del mundo (Mruk 1999). La autoestima, no es solo un concepto, juicio o evaluación, aunque todos estos procesos estén implicados. La auto estima corresponde a algo que está vivo en nuestra conducta porque está integrada en ella, interrelacionada con nuestro entorno cultural, historias evolutivas o identidades. Si bien cada autor puede enfatizar un aspecto de la autoestima lo cognitivo, afectivo o social, podríamos afirmar que la autoestima se caracteriza por una serie de fenómeno dinámico donde todos los elementos se relacionan entre sí. Otras características acerca de la autoestima son explicadas por Mruk (1999) utilizando el término “status” para referirse a los estados de autoestima que fluctúan a través del tiempo, y el término “global” para referirse al estado de auto estima que mantiene cierto nivel. Las conexiones entre autoestima, depresión y ansiedad es una las mas citadas en las diferentes investigaciones, por eso es necesario hacer una delimitación de estos conceptos. Objetivo general Conocer la incidencia de la depresión, ansiedad y la autoestima, en mujeres de la ciudad de San Luis Argentina, según el estado civil. Se utilizaron los siguientes instrumentos: Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgos (IDARE) (Spielberger y Guerrero 1975). Adaptación de Castellanos, Grau y Martin (1986). El cuestionario comprende escalas separadas de autoevaluación que miden dos conceptos independientes de la ansiedad como estado y como rasgo. Inventario de Depresión de Beck (1972). Adapatado por Conde y Cols (1975). Dicho inventario evalúa conductas depresivas que van desde leves a severas. Escala de Autoestima de Rosemberg (1973). La prueba consta de 10 ítems, a los cuales se los puede responder en una escala tipo likert con cinco posibilidades: de 1 (muy poco de acuerdo) a 5 (mucho). Resultados La muestra estuvo conformada por 108 mujeres residentes en la Ciudad de San Luis. La edad osciló entre los 20 y 60 años con una media de 34,78 y una desviación estándar de 9,48.De la muestra total, el 69,3% (n= 64) son casadas, el 25,9% (n= 28) solteras, un 13% (n= 14) son separadas y un 1,9% (n= 2) son viudas. En relación a la escolaridad el 40,7% (n=44) presenta un nivel de escolaridad primario, el 38% (n=41) secundario, el 13,9% (n=15) terciario y el 7,4% (n=8) En relación al cuestionario de Depresión de Beck el 56% no manifiestan síntomas depresivos (n=61), el 31% de las mujeres presentaron un nivel leve de depresión (n=33), un 10% presentó un nivel de depresión moderada (n=11), y el 3% de los casos presentó un nivel de depresión profunda (n=3). Refiriendo al estado civil las mujeres solteras (n= 28) (M= 9,08; D.E.= 6,71) y las viudas (n= 2; M= 9,05; D.E.= 10,61) no presentaron depresión, mientras que las mujeres casadas (n= 64) (M= 11,18; D.E.= 7,94) y separadas(n= 14); M= 12,79; DE= 8,5) presentan un nivel leve de depresión En cuanto a la Ansiedad Rasgo, el 11,11% (n= 12) de las mujeres presentaron un nivel de ansiedad rasgo bajo, el 71,28% (n=77) una nivel de ansiedad rasgo medio y el 16.66% (n=18) una nivel de ansiedad rasgo alto En cuanto al estado civil las mujeres casadas (n= 64) presentan un nivel de ansiedad rasgo alto (M= 45,52; D.E.= 9,92), al igual que el grupo de mujeres viudas (n=2; M=54,5; D.E.= 3,54). El grupo de mujeres solteras presentaron un nivel medio de ansiedad rasgo (n= 28; M= 42,14; D.E.= 10,34), como así también las separada (n= 14; M= 44,86; D.E.=12,09). En cuanto a la sub escala Ansiedad Estado, el 21,29% (n= 23) de las mujeres presentaron una nivel de ansiedad estado bajo; el 58,33% (n= 63) un nivel de ansiedad estado medio y el 20,37% (n= 22) un nivel de ansiedad estado alto. En cuanto al estado civil las mujeres casadas (n= 64) (M= 41,88; D.E.= 11) y las solteras (n= 28; M= 42,61; D.E.= 11,3) presentan una ansiedad estado medio, las separadas (n= 14; M= 40,86; D.E.= 9,26) y las viudas (n= 2) (M= 53, D.E.= 8,49) una ansiedad estado alta. En relación al cuestionario de Autoestima el 27,62% de las mujeres (n=29) presentaron una autoestima baja, el 21,90% moderada (n=23) y el 50,47% una alta autoestima (n=53). Las mujeres casadaa (n= 61) presentan un nivel de autoestima moderado (M= 38,15; D.E.= 7,26), las mujeres solteras (n= 28) (M= 40,29; D.E.= 7,09) y separadas (n= 14), (M= 40,21; D.E.= 5,39) una autoestima alta mientras que en las mujeres viudas (n= 2), (M= 35; D.E.= 0) presentaron una autoestima baja. Conclusiones Las mujeres separadas y casadas, presentaron un nivel leve de depresión. Esto podría explicarse por que estas mujeres están en algunos casos más expuestas a situaciones de mayor estrés, como también lo plantea Garay López; Farfán García (2007). Minuchin (1988), sostiene que la relación marital armónica, puede promover la salud, mientras que el manejo de relaciones maritales conflictivas son productoras de depresión y estados de ansiedad afectando notablemente la salud física y psicológica. La presión social por la pérdida de juventud, y en algunos casos el adquirir nuevos roles pueden ser vividos como una pérdida de la libertad y por lo tanto una falta de tiempo para si misma provocando estas situaciones estados de ansiedad, depresión y disminución de la autoestima (Amore, et al. 2004, Shmidta 2009; Jiménez Sánchez y Marván Garduño 2005). Las mujeres solteras y separadas que presentaron una autoestima alta se caracterizaron por no tener indicadores de depresión y an- 81 sisdes. Rosemberg (1973), Smith, Gerard y Gibbons (1997) explican que la autoestima actuaría como mediadora entre las interacciones personales y el grado de depresión, ya que estas personas con autoestima alta pueden establecer relaciones armoniosas por el hecho de que al aceptarse a sí mismas, inspiran respeto a los demás, fortaleciendo aún más su autoestima. Además estas personas al tener una buena imagen de sí mismas utilizan mejor sus recursos para resolver sus problemas mejorando la sensación de merecimiento. Caso contrario es el de la depresión, que se caracterizan por autoreproches y por una baja autoestima. Las mujeres separadas presentaron una autoestima alta, a pesar de que la sociedad las ve con menosprecio (Urzúa de Ochoa 1991, citado por Valsamma 2006), y que además muchas de ellas pueden adoptar una actitud pasiva ante el hecho de la separación (Branden, 1988). Estos resultados son explicables si se tiene en cuenta que las personas con alta autoestima, a raíz de su sentimiento de capacidad y de valor personal pueden vivir más plenamente y realizar sus metas, que les hace enfrentar los factores externos sin que obstaculice su bienestar (Valsamma, 2006). BIBLIOGRAFÍA Amore, M., Di Donato, P., Papalini, A., Berti, A., Palareti, A., Ferrari, G., Chirico, C., (2004). De Moe, KE: Hot flashes and sleep in women. Sleep Med Rev, 8:487-497. Baringoltz, S. (2009). Terapia cognitiva y depresión. Recuperado de: www. revistadeapra.org.ar/Articulos/Julio/Sara.pdf Beck, A.T. (1987). Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy, 1, 2-27 Burns, D. (2002). Sentirse bien. México: Paidós. Cattell, R. (1966). Anxiety and motivation: Theory and crucial exponents. In C.D. Spielberger (Ed.). Anxiety and behavior. New York: Academic Press. Clark, D., Beck, A. (1988). Cognitive theory and therapy of anxiety and depression. En P.C. Kendall y D. Watson (Eds.). Anxiety and Depression: Distinctive and Overlapping Features. San Diego, CA: Academic Press Conde, V., Useros E. (1975). Adaptación castellana de la Escala de Evaluación Conductual para la Depresión de Beck. Rev. Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y América Latina, 12: 217-36. Garay López, J., Farfán García, M. (2007). Niveles de depresión, autoestima y estrés en mujeres que tienen un trabajo remunerado y mujeres que no tienen un trabajo remunerado (amas de casa). Psicología Iberoamericana, vol. 15, 2. Jimenez Sánchez, L., Marván Garduño, M. (2005). Significado psicológico de la menopausia en mujeres en etapa adulta media. Psicología y salud, 15(1), 69-76. Lerner L. (2003). Del Automaltrato a la Autoestima. Buenos Aires: Lugar Editorial. Lorenzo, B. (2000). Veinte maneras de mejorar la autoestima. Barcelona: RBA Libros. Minuchin, P. (1988). Relationships within the family: a systems perspective on development. Oxford: Clareden Press. Pérez Álvarez, M., García Montes, J. (2001).Tratamientos psicológicos eficaces para la depresión. Psicothema. 3, 493-510 Rosemberg, M. (1973). La autoimagen del adolescente y la sociedad. Buenos Aires: Ed. Paidós. Rosenberg, M., Simmons, R. (1971). Black and white self-esteem: The urban school child. Washington, DC: American Sociological Association. Sandín, B., Chorot, P. (1995). Concepto y categorización de los trastornos de ansiedad. A. Belloch y E. Ibañez (eds.). Manual de psicopatología (vol. II, pp. 608). Valencia: Promolibro. Spielberger, CH., Díaz Guerrero R. (1975). IDARE. Inventario de ansiedad: Rasgo-Estado. México: El manual moderno. 82 PSICOANÁLISIS EN EXTENSIÓN: FAMILIA, LAZO SOCIAL, DISCURSO Giles, Isabel Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Este trabajo se dirige a puntualizar algunas reflexiones en torno al tema del impacto que el discurso capitalista (extraña complementariedad entre ciencia, técnica y goce) genera a nivel de la constitución de la subjetividad, de los lazos sociales y de los lazos familiares. Asimismo, el psicoanálisis como doctrina y como practica que oferta su intervención en el padecimiento, no queda fuera de estos efectos. ¿Cual es entonces el nuevo desafío que las condiciones de la posmodernidad plantean al psicoanálisis? En este sentido se circunscribirá el desarrollo de este ultimo interrogante a una experiencia particular llevada a cabo en el ámbito del Proyecto de Extension de la Facultad de psicología de la UNMDP : Lazos familiares en la actualidad. Intervenciones inclusivas en situaciones de crisis. Palabras clave Psicoanalisis - Extension - Familia - Lazo social - Discurso - Presentaciones actuales ABSTRACT PSYCHOANALYSIS IN EXTENSION: FAMILY, SOCIAL BOND, SPEECH This work aims to point out some reflections on the impact of capitalist discourse (strange complementarity between science, technology and enjoyment) generated at the level of the constitution of subjectivity, social ties and family ties. Likewise, psychoanalysis as a doctrine and as a practice that offers its intervention in the suffering, does not remain outside these effects. What then is the new challenge that the conditions of postmodernity pose to psychoanalysis? In this sense, the development of this last question will be circumscribed to a particular experience carried out within the scope of the Extension Project of the UNMDP School of Psychology: Family ties at present. Inclusive interventions in crisis situations. Keywords Psychoanalysis - Extension - Family - Social bond - Speech - Current presentations - Situación del sujeto en la época contemporánea: la posmodernidad y el discurso capitalista Es evidente que los cambios sociales sobrevenidos en los últimos 60 años generan consecuencias a nivel de las relaciones sociales, familiares, amorosas; en suma, plantean la constitución de subjetividades que no son impermeables a los nuevos modos de lazos sociales. La época contemporánea motiva una serie reflexiones tanto desde la Filosofía, las Ciencias Sociales y por supuesto, también desde el Psicoanálisis. Las teorías de la llamada Posmodernidad (Fukuyama, Lyotard), Tardomodernidad (Pardo), Modernidad líquida (Bauman), son ejemplos que, en sus diversas versiones, consideran que la caída de los ideales de la modernidad, de las grandes narrativas y relatos, asociada a la idea del fin de la historia, transforman las relaciones sociales, productivas, económicas; y por tanto, la cultura y el lenguaje. Desde esta perspectiva, la constitución de la subjetividad no permanece ajena a estas variaciones, presentando particularidades que han sido teorizadas por el psicoanálisis. Para citar algunas referencias, Massimo Recalcati propone pensar la clínica actual como la propia de la época del Otro que no existe, planteo derivado de la conceptualización realizada por Lacan en la década del 70 acerca del discurso capitalista. Este determina un tipo de lazo social con efectos sobre los sujetos: entre ellos podemos señalar la caída de la función de la palabra, de los ideales, la pérdida del valor de la experiencia; la preponderancia de padecimientos en donde el sujeto no formula una pregunta, llega con un dolor, con un sufrimiento que no soporta. En esta axiomatica, Lacan refiere que se forcluyen las cosas del amor, lo que genera que el objeto del deseo se degrade al objeto de consumo, presentándose dislocados el amor, el deseo y el goce. Que implicaciones tiene este tipo de clínica? El autor situa una diferencia sustancial entre la clínica del vacío y la clínica de la falta, la que se evidencia en las nuevas configuraciones del síntoma, ya no centradas en el deseo inconciente del sujeto, y por tanto, dependientes de la represión y retorno de lo reprimido, sino estructuradas entorno a la identidad misma del sujeto, a su consistencia narcisista. El sujeto y el deseo aparecen dislocados, disociados. “El protagonista de la clínica del vacio no es mas el sujeto dividido, el sujeto del inconciente, sino un sujeto en ausencia de inconciente, un sujeto que no experimenta el deseo como defensa, conflicto, herida, sino simplemente como una condición totalmente extraña”[1]. La experiencia de la angustia se torna central y expone al sujeto a la ausencia de compromiso simbólico con el Otro, y así, a su deriva narcisista.“Este deshilachamiento de las relaciones entre el sujeto y el Otro es una condición fundamental de la clínica del vacio”[2] La desconexión entre el sujeto y el Otro propia de la época actual esta marcada por la caída de la función colectiva y estructurante del Complejo de Edipo. Esto puede adquirir la forma del “antiamor”[3] (Expresion utilizada por J.A. Miller para definir la posición del sujeto toxicómano); el objeto perdido no se transfiere al campo del Otro sino que se estanca de forma narcisista en el cuerpo del sujeto. ¿Que consecuencias se pueden esperar en relación al lazo amoroso que el sujeto contemporáneo puede establecer? ¿Las condiciones libidinales centradas en ese despegue del Otro afectarian los lazos amororos y por tanto, los lazos familiares?¿Que forma tomarian? Colette Soler en el texto La maldición sobre el sexo, plantea las consecuencias del discurso capitalista en torno al amor. “El discurso 83 actual tiene la caracteristica de no cubrir mas la hiancia de la relacion-proporcion sexual. De allí el malestar y algo peor, tal vez”[4]. Los discursos que han velado esa hiancia ya no son efectivos. Se refiere al hecho de que las figuras del amor y los modelos de la pareja que han operado en el pasado como pantalla de protección al desencuentro de los sexos ya no operan. “Mi tesis es que ya no tenemos mitos del amor”[5], ni el del amor cortes, ni el del amor precioso, tampoco el mito del amor divino ni del amor glorioso. Y destaca algunos factores que según ella inciden en la caída de los mitos del amor en nuestro tiempo: En primer lugar, lo que llama la esquizofrenizacion producida por los efectos de la ciencia : la ciencia en el capitalismo liberal gobierna nuestros deseos, mediante la oferta de objetos de goce, objetos sustitutivos. Y recuerda el planteo de Lacan en su Seminario sobre los discursos(El reverso del psicoanálisis): “Tenemos un auto como una falsa mujer”[6], aludiendo a que las producciones de objetos tecnológicos cautivan una parte de la libido a la que seducen sin satisfacerla y ocupan el lugar de paliativos a la ausencia de relación sexual. Destaca la forma inédita del Superyo como consumidor. “Ese superyó que impulsa a consumir armoniza con lo que llamo el efecto de esquizofrenizacion”[7]. Justifica este termino en el hecho de que nuestros cuerpos están instrumentalizados por objetos del progreso. Lo mas notable es que esos seres instrumentalizados por esos objetos están solos con un goce que se establece como un cortocircuito en el lazo social. Gozar con estos objetos no conecta con el otro del amor. “Esquizofrenizacion, por lo tanto, porque el mercado nos conecta directamente con los plus de gozar, para un goce pariente de la insatisfacción porque son pobres sustitutos y además cortocircuitan las satisfacciones de Eros, asimilándolas a lo sumo a la de un narcisismo exhibido”[8] Otro factor que contrarresta los mitos del amor, según Soler es la ideología contractual del siglo XX. Y esto se relaciona con la época del Otro que no existe. Justamente esta particularidad fuerza la necesidad de los acuerdos sociales (Habermas),suplementos a la inexistencia del Otro que pueden llegar hasta las mediaciones de las dificultades maritales.[9] Estas estrategias de la época opacan la circulación del amor en la medida en que no hay contrato amoroso posible.”Se lo suple (al Otro que no existe, que es el Otro del lenguaje) por debates, esfuerzos de consenso, acuerdos colectivos para obtener un principio de homogeneización, de coexistencia de los goces”.[10] ¿Que consecuencias se derivan de este planteo, en relación al lazo amoroso? Por un lado, como se argumento, ya no se cuenta con el ideal del amor, ni el ideal del Otro. Sin embargo Colette Soler refiere que tenemos amores, sin modelos. Lo que lleva que tener que inventarlos, caso por caso, amores a merced de los encuentros, donde el azar juega un papel crucial. Asimismo, siguiendo a Lacan respecto de su tesis de la no relación sexual, dice:“El éxito del acto constituye el fracaso del lazo, del lazo sexual, en la medida en que cada partenaire encuentra en el, su goce y no al Otro. De allí la idea de que el verdadero partenaire es el goce y no el semejante sexuado que esta ahí”[11] Planteo que orienta a pensar el amor como puesta en escena, destacando la dimensión de lo imaginario y aportando una trama de ficciones que vela la dimensión real del goce. Por ultimo, destaca cierto desencanto respecto del amor que asocia a la crisis de la pareja heterosexual como un síntoma del siglo XX. En efecto, la novedad de nuestro siglo es que los matrimonios se establecen por amor, lo que no pasaba en otras épocas. Y si el punto de consistencia de las familias contemporaneas es el lazo amoroso y afectivo, se instala la incerteza y la endeblez en la medida en que los vínculos pueden disolverse o transformarse. De hecho, el matrimonio heteresexual se ha fragilizado y en su lugar han surgido nuevas formas de uniones. De manera que los lazos de filiación han desplazado a la alianza conyugal. En este sentido, mas que desencanto amoroso(como plantea Soler), habría que pensar en nuevas formas de constitución del lazo afectivo familiar: uniones del mismo sexo, familias monoparentales, ensambladas, etc. Las consideraciones anteriores no son ajenas al asunto de los lazos familiares, quedando el propio concepto “familia”(matriz simbolica de relaciones que determina la constitución subjetiva a partir del deseo y el amor, y también como un aparato de regulación de goces) cuestionado al menos en su función de cohesión de sus miembros y de regulación de la relaciones de parentesco. Es así como la escena familiar puede presentarse como sede de síntomas de diverso tenor. - Algunas consecuencias en relación a la practica del psicoanálisis en extension: clínica de los lazos familiares La disolución de los pactos simbólicos que sostenían los clásicos lazos familiares, determina en algunos casos, que las relaciones se mantengan en una deriva en la cual los lugares, los atributos de los miembros y los vínculos entre ellos carezcan de un norte válido para el conjunto. Este norte, ahora opaco o cuestionado, es reemplazado por ideales de satisfacción individual y precipitada, cuyo correlato genera situaciones de abandono, traición, ingratitud, egoísmo, etc, y desembocan en enfrentamientos que muchas veces no encuentran su límite. Esta falta de regulación de los deseos es acompañada de la caducidad de las figuras que podían operar como sostén en las situaciones de crisis; como los contextos familiares más amplios: el médico de la familia, las referencias religiosas o ideológicas, e incluso los soportes psicológicos. En la actualidad se ha acrecentado esta situación: el llamado a esos otros que antes ordenaban los desbordes de los padecimientos familiares se ha sustituido por enfrentamientos que desembocan en diversas formas de agresividad y que pueden concluir en la necesidad de recurrir a un Otro investido de poder superior: la Justicia. Es así que los nuevas instancias de regulación familiar han pasado a ser la maestra de la escuela, el centro de salud, algunos servicios de atención a la violencia familiar y finalmente, los dispositivos judiciales. Nuestro proyecto de extensión se inserta en el ámbito de una Unidad de Defensa Civil, instancia pre-judicial dependiente del Ministerio Publico de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de la misma es ofrecer un espacio de Mediación Familiar para favorecer la resolución de los conflictos de manera “pacifica”. Para ello proponen una primera intervención que es una audiencia entre las partes a la que concurrirán de manera voluntaria. Se trabajara con un abogado mediador y en caso de requerirlo, podra intervenir el 84 Equipo Tecnico Interdisciplinario. La intensión es que los miembros de las familias lleguen a un acuerdo, según las demandas que se presenten. Posteriormente a la audiencia, se constituye la etapa de seguimiento, trabajo en red con operadores y referentes territoriales. En esta etapa es crucial el abordaje interdisciplinario y contar con los referentes del espacio territorial de las familias: servicios de salud, escuelas, organizaciones barriales, comedores, sociedades de fomento, etc. Es en esta segunda etapa en la que el proyecto de extensión se inserta: justamente en ese espacio intersticial, entre la intervención propia de la Defensoria y la apropiación de los efectos de dicha intervención por parte de los involucrados. Entre algunos casos que concluyen en estos dispositivos pre-judiciales se encuentran: separaciones complicadas, disputas por la tenencia de los hijos, regímenes de visita incumplidos. Estos ejemplos indican el fracaso de muchas ex parejas para autorregularse y poder proseguir al frente de sus funciones de cuidado familiar, generándose circuitos de disputas que se destacan por: - la virulencia creciente en las relaciones de las parejas, devaluándose notablemente el valor de la palabra, que queda sustituida por diversos modos de violencia y agresividad; -la creciente presentación con privilegio de las actuaciones como modo de resolución de los conflictos, dañando gravemente a los miembros de la familia y a los vínculos entre ellos. El diagnóstico de la situación permite sostener en principio que es la función mediadora de la palabra la que no alcanza a ser efectiva para el tratamiento y la resolución de conflictos familiares que se presentan ante el Otro de la Justicia. Por ello partimos de la hipótesis de que la eficacia de la Mediación Judicial se vera altamente favorecida si se oferta un espacio de elaboración subjetiva. Nuestra intervención propone entonces la inclusión en dispositivos no convencionales de un analista, quien oferta su presencia, en este caso sin ser parte interesada ni representante del ámbito judicial. Estas condiciones permiten resituar, para los sujetos, una relación posible con el decir. Entendemos que situar-se en relación con la propia palabra es un movimiento necesario para apostar a la transformación de una “demanda” pre- judicial en un pedido de ayuda que involucre a quien lo formula. Los efectos de la inclusión de un analista en estos dispositivos escapan al cálculo previo, pero sabemos que es una oportunidad para aquel que se encuentra atrapado en la lógica de un actuar sin pensar como víctima-victimario. Nuestra intervención no se articula desde un lugar normativo, ni estandarizado. Lo que nos convoca a la necesaria lectura del caso a caso, de la interrogación de la demanda particular y la articulación de una intervención especifica que no quede diluida en los otros discursos presentes la institución judicial. condición extraña al sujeto. Los objetos sustitutos aportados por la tecnociencia conectan al sujeto no tanto con el amor, sino con el propio narcisismo exhibido lo que tiene efectos a nivel de las parejas y las familias. La familia como matriz simbolica de relaciones y de regulación de goces, se encuentra al menos interpelada en su función, lo que se lee en la experiencia descripta en el ámbito de la extension. Por ultimo, el psicoanálisis como doctrina y como practica puede intervenir en estos nuevos escenarios que se presentan en nuestra época contemporánea: de hecho, la insistencia en dar lugar a la palabra desde una posición de escucha es la alternativa que se puede ofertar en condiciones en las hay una devaluación de la función de la palabra misma, una caída de los ideales y se ve fuertemente cuestionado el valor de la experiencia NOTAS [1] Recalcati, M. “La clínica contemporánea como clínica del vacio”, pag. 121. Revista Psicoanalisis y el hospital, numero 24: ¿Patologias de la época?, 2010. [2] Op.Cit. pag 121. [3] Recalcati, M. “La clínica del vacio. Anorexias, dependencias, psicosis”. Pag 13. [4] Soler, C. “El discurso contemporáneo: diagnostico”, pag 103 en La maldición sobre el sexo, Manantial, Argentina, 1997. [5] Op. Cit, pag 112. [6][6] Op.Cit, pag 112. [7] Op.Cit, 113. [8] Op. Cit, pag 114 [9] Mas adelante articularemos estas ideas en relación a la practica en el Proyecto de Extension citado. [10] Op. Cit. pag 118 [11] Op. Cit, pag 111. BIBLIOGRAFÍA Bauman, Z. “ Amor líquido”, Fondo de Cultura Económica, 2003, Argentina Lacan, J. ”Seminario El reverso del psicoanálisis”.1970, Libro 17. Paidós, Argentina. Lacan, J. Conferencia en Lovaina, 1972, editada por Escuela freudiana de Buenos Aires. Lyotard, J.F. La condición posmoderna. 1987, Editorial REI, Argentina. Recalcati, M. Clinica del vacio. Anorexias, dependencias, psicosis. Editorial Sintesis. Estudios lacanianos.España, 2003. Recalcati, M. “La clínica contemporánea como clínica del vacio”. Revista Psicoanalisis y el hospital, numero 24: ¿Patologias de la época?, 2010. Soler, C. “El discurso contemporáneo: diagnostico” en La maldición sobre el sexo, Manantial, Argentina, 1997. - Conclusion El desarrollo precedente permite ubicar ciertas condiciones del sujeto contemporáneo y de los lazos amorosos, de pareja y familiares solidarios a las mismas. En una época en la que el Otro no existe, en la que el vacio ocupa el lugar de la falta, el deseo, el goce y el amor se presentan dislocados. Las configuraciones de los síntomas contemporáneas se centran en la denominada consistencia narcisista que sustituye al deseo inconciente el cual pareciera ser una 85 PENSAR UN NUEVO DISPOSITIVO PARTIENDO DEL DISPOSITIVO DE HOSPITAL DE DIA Y EL TRABAJO COMUNITARIO CON ADOLESCENTES Giuliodori, Romina Paula Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Argentina RESUMEN Las prácticas hospitalarias cotidianas, nos llevan al acostumbramiento, repitiendo idénticos modos de actuar sobre ellas. Cabría preguntarse si como agentes actores de estos espacios, elegimos caer en la metonimia, o dejamos circular interrogantes que nos ayuden en la búsqueda de nuevas acciones. La intención del siguiente trabajo es pensar, un nuevo dispositivo en el Sector de Servicio de Adolescencia, del Hospital Nacional Prof. Posadas, partiendo del concepto “Hospital de Día”, a través del trabajo interdisciplinario en red y comunitario. Para ello pondremos la mirada en la población que se acerca al servicio, los adolescentes. Mirando el contexto en que se encuentran, y el nuevo paradigma social establecido. Esto nos obliga a centrarnos en la demanda que realmente los trae, y los alcances de dicho servicio para dar respuesta. La propuesta será sobre la base de una tarea multi e interdisciplinaria en redes, pensando en un sujeto psico-bio-social, que atraviesa y es atravesado por una etapa particular. También deberá incorporarse al proyecto a las familias con una participación activa. La propuesta incluirá talleres que respondan a las distintas demandas de todos los actores del Servicio, pensando prácticas en Salud Mental desde posturas que intervengan en los antagonismos objetivación-subjetivación, homogeneidad-heterogeneidad, enfermedad-enfermos, hospitalismo-hospitalidad. Palabras clave Dispositivo - Hospital - Interdisciplinario - Adolescentes ABSTRACT THINKING OF A NEW DEVICE STARTING FROM DEVICE OF DIA HOSPITAL AND COMMUNITY WORK WITH ADOLESCENTS The daily hospital practices, lead us to accustom, repeating identical ways of acting on them. It could be asked if, as actors in these spaces, we choose to fall into metonymy, or we leave questions circulating to help us search for new actions. The intention of the following work is to think, a new device in the Adolescent Service Sector, of the National Hospital Prof. Posadas, starting from the concept of “Day Hospital”, through interdisciplinary work in network and community. For this we will look at the population that approaches the service, adolescents. We have to look at the context in which they find themselves, and the new established social paradigm. This forces us to focus on the demand that really brings them here, and the scope of this service to respond. The proposal will be based on a multi and interdisciplinary task in networks, thinking of a psycho-bio-social subject, who is going through a particular sta- ge of his life. Families should also be incorporated into the project with active participation. The proposal will include workshops that respond to the different demands of all the actors of the Service, thinking about mental health practices from positions that intervene in the antagonisms objectification-subjectificat, homogeneityheterogeneity, illness-patients, hospitality-hospitality. Keywords Device - Hospital - Interdisciplinary - Adolescents Sector de Servicio de Adolescencia, del Departamento Materno Infantil, del Hospital Nacional Prof. Posadas. Nuestros pacientes. En la actualidad el Servicio asiste a una población ubicada en que la línea etaria entre 13 a 18 años. Los profesionales integrantes del mismo son, un grupo de cuatro Psicólogos de planta permanente, trece Psicólogos concurrentes ad honorem, una Médica Clínica, una Nutricionista, y una Médica Psiquiatra. La consulta médica se realiza con turno previo, tomado el mismo día de atención, a primera hora de la mañana, no siendo así la consulta psicológica, que ingresa por demanda espontánea. El Servicio funciona de lunes a viernes de 8hr a 13hr realizando terapia individual, y los sábados de 9hr a 11hr, donde se realiza el tratamiento grupal. Los pacientes llegan al Servicio derivados de las escuelas, de otros Servicios del Hospital por interconsulta, como puede ser Pediatría, Psicopedagía, Neurología, etc., y también desde el interior del mismo Servicio. Las problemáticas que se presentan son muy variadas, trastornos de alimentación, de conducta, de aprendizaje, fobias, ataques de pánico, adicciones, abusos, transculturación entre otras. Los adolescentes llegan muchas veces acompañados por sus padres, o algún familiar, o algún actor de servicio social de la zona. ¿Cómo son alojados estos adolescentes en el Servicio? En una primera instancia se realiza una entrevista individual, donde el paciente ingresa solo. Luego se continúa con una entrevista conjunta, invitando al adulto que lo acompaña. Dicha entrevista es orientadora, donde se le explica al paciente el tratamiento posible a realizar. Lo mismo permite establecer si el paciente puede iniciar tratamiento en el Servicio. El tratamiento consta de dos espacios, por un lado la terapia individual y otro lado el espacio de terapia grupal, con frecuencia semanal respectivamente. Los psicólogos cuentan con reuniones de equipo, donde es posible supervisar la tarea de cada profesional. Ricardo Rodulfo (Rodulfo R., 2013), nos plantea que “el adolescente es intenso, viene con más decibeles, fácilmente aturde, por nimiedades o por planteos dignos de ser escuchados”. Esa intensidad 86 es la que debe ser sostenida. Muchos de los adolescentes llegan confundidos, buscando esa consistencia con la que, hasta no hace muy poco, contaban. Es en este período de duelo, donde se vive la perdida de la infancia, donde las implosiones hormonales modifican los cuerpos, y donde lo que hasta ahora era conocido y consistente, ya no lo es tanto. ¿Qué posibilidades de dar consistencia tenemos? ¿Qué ilusión nos hace pensar la existencia de una consistencia posible? Más allá de restablecer la consistencia o de acompañar el tránsito por la inconsistencia, es necesario seguir reflexionando. Pensar en nuevos y diferentes modos de realizar prácticas, abriéndose a la búsqueda, salir y ver como otros trabajan, intercambiando experiencias; puede resultar un nuevo modo de hacerle frente a los desafíos de la época. Pareciera que un desgano y desinterés nos invade a los que nos desempeñamos en Salud Mental. Algo de la creatividad y la motivación empieza a mermar, como si nada nuevo pudiese producirse ya, sobre la demanda de los pacientes. Aquí se pone al descubierto cuál es el rol de los profesionales de la salud mental, o cuál es el rol qué esos profesionales queremos desempeñar. Los pacientes son en parte por el contexto en el que se encuentran, y como profesionales debemos estar inmersos en dichos contextos. Pero quizás debido al lugar que ocupamos hay un plus que debe aparecer frente a la demanda. Todas aquellas soluciones técnico-científicas que parecieron ser herramientas suficientes, no son tales. Condiciones socio-políticas también atraviesan a nuestros pacientes y no dejan de hacer carne en su padecimiento. Seguramente la vulnerabilidad económica, la fragilidad de los vínculos familiares y comunitarios, la ausencia de proyectos de vida, la violencia doméstica y, por qué no, institucional, nos desborde y nos deje al desnudo, llenos de frustraciones. Pareciera que dichas problemáticas no pueden encajar en nuestro dispositivo. Dos caminos podemos elegir, quedarnos rebotando en el lugar, hasta que algo caiga, siguiendo en la función burocrática, repitiendo las mismas prácticas con las herramientas conocidas; o salir a la búsqueda del surgimiento de algo diferente, probar, experimentar. Soluciones viejas a problemas nuevos, o soluciones nuevas a desafíos actuales? Intervenir. Dar un paso más. Seguir haciendo clínica, dandole prioridad a la escucha. Un tratamiento no concluye solo en la instancia de la terapia individual y grupal, estableciendo, quién sabe, un “diagnóstico presuntivo”. En Salud Mental hablar de diagnóstico nos deja en una fijeza, imposibilitando ciertas maniobras que puedan impactar en las singularidades. Por ello llevar a cabo un buen trabajo interdisciplinario nos obliga a llegar a acuerdos diagnósticos. Dar marcha a algo nuevo, lo novedoso en el servicio. Sumar a los saberes establecidos de la labor clínica, otras instancias. Incorporar y mover las estructuras. Ser un nudo más en la red sosteniendo y soportando las tensiones. Hospital de Día. Trabajo Interdisciplinario. Redes. Adolescencia. ¿Por dónde empezar? ¿Desde dónde partir? La idea de pensar algo nuevo para nuestro Servicio a partir del dispositivo Hospital de Día, es fundamentalmente, por el abanico de posibilidades, que este permite. El Hospital de Día es una alternativa vigente, que está a medio camino entre la internación y la psicoterapia individual. Una de las ventajas que presenta dicho dispositivo, es ser un recurso terapéutico de tiempo parcial. Esto permite generar cambios en nuestro sector, siguiendo un tratamiento ambulatorio. De esta manera los pacientes continúan escolarizados, y en su entorno familiar. También se adapta a las necesidades y urgencias de cada paciente, pudiendo asistir la cantidad de veces semanales que lo requiera su tratamiento, apuntando a la singularidad de cada joven. Este dispositivo abre la posibilidad de pensar la Salud Mental desde una perspectiva comunitaria, y del trabajo en equipo. A si mismo permite realizar un recorte sobre el tipo de patología que puede abarcar, y así trabajar sobre las potencialidades de cada paciente, modificando sobre la marcha los ajustes contractuales con cada uno. Es fundamental aclarar que las familias deben tener un rol activo en estos dispositivos, deben ser incorporados al tratamiento, y comprometiéndolos con su participación, ya que son un pilar fundamental para los pacientes. La tarea en el Hospital de Día, no se puede llevar a cabo si no están, por un lado los pacientes con sus demandas, y por el otro el equipo interdisciplinario, alojando esas demandas. El equipo interdisciplinario está conformado por distintas disciplinas y especialidades. Estos equipos son necesarios para enmarcar las problemáticas complejas que se presentan, donde una única disciplina no es suficiente, no se trata de reuniones de equipo, donde el espacio da la posibilidad de pensar el padecer desde una sola mirada, sino de múltiples miradas, y porque no, voces. La interdisciplina pone sobre el tapete la discusión política, donde no se plantean jefaturas, sino coordinadores. Aparecen términos como horizontalidad, flexibilidad, interacción, confrontación y diálogo. Se excluye el autoritarismo, el dogma y la posición subjetiva narcisista. El trabajo interdisciplinario da lugar a lo novedoso, inspira creatividad y genera nuevas estrategias, permitiendo que se den los procesos terapéuticos necesarios, donde habrá momentos en los que tomaran protagonismos ciertos campos disciplinarios, según la singularidad a alojar. También frente a las sorpresas, y las vicisitudes, el dispositivo permite repensar y cambiar de rumbo, estando respaldados y no en soledad. Al trabajo interdisciplinario, se agrega el multidisciplinario y el transdisciplinario, donde se excede el espacio del Servicio. Apunta a generar vínculo con otros servicios del hospital, y con instituciones que están más allá del mismo, como puede ser el campo judicial y educacional. Otro concepto para desarrollar el dispositivo, es el trabajo en red. Según Rovere (1999) la red sería un concepto vincular, donde se conectan o vinculan personas. La unidad de una red sería la unidad de vínculo. También establece la diferencia entre una red y un sistema. Plantea al sistema como determinado por límites claros, que homogeneíza, distinto de la red donde no hay límites, siendo “a puertas abiertas”, rigiendo lo heterogéneo. La red se piensa como un tejido, con infinitos puntos de encuentro, en base a acuerdos sociales a través de vínculos sostenidos. El potencial de las redes es la desterritorialización, con multiconexiones, que a su vez generan tensiones por el movimiento que se genera entre un punto y otro. Al estar nuestro Servicio inmerso en un Hospital Nacional, el trabajo en red es de suma importancia. Esto lamentablemente no se ve 87 reflejado en la tarea cotidiana. La imposibilidad de que esto ocurra también está dada por el trabajo “puertas adentro” que se realiza en el Servicio. El equipo está a la espera de la llegada de los pacientes, y no se generan vínculos con otros colegas que trabajan las mismas problemáticas de nuestra población. Existieron intentos de acercamiento de instituciones zonales, a nivel municipal y regional, donde se planteaba la posibilidad de derivar pacientes. Pero la sola derivación no genera vínculos que produzcan cambios sustanciales en los modos de trabajar, siendo más de lo mismo. ¿Estamos preparados para armar redes? ¿Estamos abiertos a formar redes? Sería importante revisar nuestra tarea y posición como actores de la Salud Mental, estando en un espacio privilegiado, con mucho potencial y deseo de hacer algo nuevo. Propuesta para el sector. Talleres y Prácticas Posibles. Lo que sigue es un bosquejo, un anteproyecto, una propuesta que nos permita tomarnos un impase para reflexionar. Objetivos: ·· Ofrecer un dispositivo sustentado en tres pilares fundamentales: el equipo de profesionales, los pacientes adolescentes, las familias-comunidad. ·· Ofrecer a los adolescentes un tratamiento integral, donde sean los protagonistas. ·· Ampliar la mirada a través del trabajo en redes, a “puertas abiertas”. El dispositivo funcionaría de lunes a sábado, en el horario de 8hr. a 15hr. La conformación del equipo de profesionales sería interdisciplinario, integrado por psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, nutricionistas, psicopedagogos y trabajadores sociales, asistiendo el equipo completo, toda la semana. En las primeras horas se realizarían las entrevistas de orientación y el trabajo de terapia individual. La segunda parte de la mañana se trabajaría en talleres, seminarios y diferentes encuentros interdisciplinarios. Se establecería un día a la semana para el trabajo de supervisión, estableciendo una supervisión externa dos veces al mes Esta supervisión externa sería exclusivamente sobre el funcionamiento del dispositivo. Talleres a desarrollar: Los talleres son espacios de encuentro donde la actividad principal a realizar se genera en función a la demanda de los pacientes. Es un lugar donde s aprende a hacer con otros. Se plantean estrategias de trabajo, donde el juego es la metodología base, y el cuerpo es utilizado como instrumento terapéutico. El objetivo es que la concurrencia al taller sea por sentirse convocados, y que funcione como un espacio donde todos participan, pacientes y coordinadores. La propuesta se orientaría a trabajar las siguientes áreas: ·· Taller de Habilidades: espacio que se enfoca en el ser; en el ser y luego hacer. Que sea recibido aquello que trae cada integrante, que se exprese, y acompañar a desarrollarlo. ·· Taller de Comunicación: trabajar sobre todo lo que implique nuevos modos de comunicarse, en todas sus variantes. ·· Taller de salud: sexualidad, nutrición, adicciones, medicación, etc. ·· Taller de Intercambios: convocatoria a distintos actores sociales que cuenten su experiencia o desarrollen algún tema que quieran compartir. ·· Taller de Arte: por ser el arte un vehículo de la sublimación, apelamos a él en todas sus variantes, para transformar. También el dispositivo debería ampliarse al trabajo con las familias. Para ello es necesario desarrollar ciertos espacios que convoquen a las familias, donde se sientan alojados y puedan ser orientados ante a las problemáticas que deben enfrentar. Establecer los días sábados encuentros con las familias para desarrollar, compartir e ir desmenuzando la tarea de acompañar a nuestros adolescentes. También poder orientarlos en temas relacionados con la justicia, y con el desarrollo social. Otra actividad que proponemos es realizar una Jornada Anual Participativa. Para estas jornadas se convocaría a diferentes instituciones de la región, para intercambiar el trabajo realizado, conectarse y conocer en qué están los otros. La participación no solo sería de los actores de la Salud Mental, sino también de otros sectores, de los pacientes y sus familias. Esto abriría el debate y permitiría un trabajo comunitario. También reforzaría el trabajo en red, y la construcción de lazos. Por último dar el espacio a la capacitación de los profesionales que forman el equipo de trabajo, convocando a distintas disciplinas, a seminarios y ateneos. Este espacio se iría creando en función a las inquietudes de los integrantes del equipo. Para ir concluyendo… La soledad no necesita de montañas para pensar. Para ensanchar la mirada. La inmensidad no necesita de la altura. Se arregla con treparse a un andamio. Cada tanto. Estamos en un momento de cambio de paradigma. Eso no es novedad. La informática con el internet dio paso a la dimensión virtual. Nuestros pacientes adolescentes nacieron en esta concepción del mundo. Juegan con dispositivos informáticos conectados con otros adolescentes del otro lado del mundo, pero también con el que tienen sentado a su lado. ¿Hasta cuándo ir contra esto? Podemos negar lo que pasa y seguir yendo al pasado, ¿todo pasado fue mejor? El pasado esta, ahí, a nuestro alcance para analizarlo, reflexionar. El problema es como abordamos el presente, si lo haremos solo en función del pasado, o intentaremos crear un andamiaje, que vaya a saber uno, si en el futuro habrá que desarmarlo, y volver a empezar. Eso es lo que intentamos con este trabajo. Crear un andamiaje, recrear el Servicio. Pensar en los nuevos vínculos, o nuevos modos de vincularse. Porque creemos que los vínculos es estar enlazados, armar lazos. Esto es algo que rige más allá de cualquier paradigma que impere, ya que es propio de la humanidad. Replicamos la frase de un poeta brasileño, con la cual el Dr. Rovere cerró su charla del 18 de agosto de 2017, en la clase del posgrado. “somos como postes en una cerca, sólo estamos de PIE porque estamos LIGADOS unos con otros” 88 BIBLIOGRAFÍA Jornadas Hospitalarias (2009). “Lo Nuevo en la Clínica de Hospital de Día”. Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”. Dpto. de Docencia e Investigación. Servicio de Hospital de Día. Parte I y Parte II. Michalewicz, A. “Prácticas en Salud Mental infantojuvenil”. Colección Conjunciones. Noveduc. Bs. As. 2016. Rodulfo, R. “Andamios del psicoánalisis”, Biblioteca de Psicología Profunda 302. Paidos. Bs.As. 2013. Rovere, M. (1999). Redes en salud; un nuevo paradigma para el abordaje de las organizaciones y la comunidad. Rosario: Ed. Secretaría de Salud Pública/AMR, Instituto Llazarte. 89 HACER LUGAR- UNA POSICIÓN POSIBLE PARA EL ANALISTA EN UN CASO DE PSICOSIS EN UN HOSPITAL PÚBLICO Labadet, Sofía Solange; Canal, Ana Cecilia; Grancho Alvarez, María Laura Residencia de Psicología Clínica, Hospital Piñero. CABA, Argentina RESUMEN En el siguiente escrito nos proponemos transmitir algunos de los interrogantes suscitados en nuestra práctica diaria en tanto residentes de psicología clínica en un hospital general de agudos en CABA. A partir de una viñeta clínico, nos preguntamos acerca de alguna posición posible para el analista que, desde el psicoanálisis y siguiendo la enseñanza de Lacan, permita generar un dispositivo de escucha para alojar algo de aquello que acontece en la transferencia, apuntando a posibilitar la emergencia de la palabra y del sujeto en cuestión. Estos interrogantes los hemos ido construyendo, desde la práctica preguntándonos por referencias teóricas en vistas a orientar y relanzar la práctica misma, sin dejar de lado la impronta del hospital público en la construcción misma del caso y el trabajo entorno al mismo. Intentaremos también esbozar alguna hipótesis sobre el papel que la institución puede ocupar en la particularidad del caso. Presentamos entonces un desarrollo de un trabajo desde una posición posible frente a un caso singular, en consonancia con No retroceder ante la psicosis. Palabras clave Transferencia - Posición del analista - Psicosis - Hospital Público ABSTRACT MAKING ROOM- A POSSIBLE POSITION FOR THE ANALYST IN A PSYCHOSIS CASE IN A PUBLIC HOSPITAL The following paper intends to convey some of the questions raised through our daily practice as clinical psychology residents in a general hospital in CABA. This writing is set from Psychoanalysis and Lacan’s teaching. Starting from a clinical vignette, we wonder about a possible position for the analyst which allows a listening device in order to host what takes place under transference, aiming to enable the emergency of the subject and its speech. We’ve been building these inquiries starting from our daily practice, questioning our theoretical references in order to orient and relaunch our practice, without leaving out the mark of the public hospital in the construction of the case and the work around it. We will try to build a hypothesis about the role that the institution may have in every case in particular. We will present the development of a work from a possible position towards a singular case, in line with “Do not take a step back against psychosis”. Keywords Transference - Position of the analyst - Psychosis - Public Hospital En el siguiente escrito nos proponemos transmitir algunos de los interrogantes suscitados en nuestra práctica diaria en tanto residentes de psicología clínica en un hospital general de agudos en CABA, a partir de un caso clínico. Nos preguntamos acerca de alguna posición posible que, en tanto analistas, permita generar un dispositivo de escucha para alojar algo de aquello que acontece en la transferencia, apuntando a posibilitar la emergencia de la palabra y del sujeto en cuestión. Estos interrogantes los hemos ido construyendo, desde la práctica preguntándonos por referencias teóricas en vistas a orientar y relanzar la práctica misma, sin dejar de lado la marca del hospital público en la construcción misma del caso y el trabajo entorno al mismo. En palabras de Rivas (2006,. 70) “hay que aceptar que la mayor parte de la demanda de cura para psicóticos se materializa en las instituciones”, de modo que intentaremos también esbozar alguna hipótesis sobre el papel que la institución puede ocupar en la particularidad del caso. “Vos me escuchas y yo me escucho” María, de 31 años de edad, es paciente del SIS del hospital Piñero (1) desde el año 2014 cuando cursó una internación por presentar un cuadro maníaco que revestía riesgo cierto e inminente para sí y terceros, continuando desde entonces en tratamiento ambulatorio con su equipo tratante durante la internación (médico y psicólogo). Tiempo después, María solicita la apertura de un nuevo espacio psicoterapéutico, comentando haber decidido abandonar su anterior tratamiento psicoterapéutico porque su psicólogo “no le hablaba”. Luego de decidida la derivación es citada a entrevista de admisión para psicoterapia y psiquiatría, ausentándose a ambos turnos pautados. Su madre se comunica telefónicamente al servicio para informarnos que María habría discontinuado la toma de medicación hace varias semanas, encontrándose irritable, con conductas desorganizadas y agresivas en su hogar. Se hipotetiza que María podría estar cursando una nueva descompensación. En la entrevista de admisión, María solicita que su próxima psicóloga “le hable”, que pueda brindarle “cierta devolución” y “una opinión personal”, así como: “algo que me pueda ayudar”, “que de vez en cuando me dé una perspectiva”. Dicho pedido es reiterado con insistencia a lo largo de la admisión. Agrega que fue difícil para ella finalizar el tratamiento con su anterior médica tratante, ya que constituía “la excepción” a todas las mujeres, dado que “están todas subidas al pony” y ella nunca tuvo buena relación con las mismas. María afirma haber tenido dificultades para continuar con la toma de medicación en los meses previos, mientras aguardaba que le sea asignado un nuevo equipo tratante. A su vez, relata la 90 persecución que siente por parte de un “hacker”, mostrándose angustiada y sumamente preocupada por la presencia de éste en su celular. Refiere no saber de quién se trata pero sí tener la certeza de que alguien “la quiere joder” y ha elegido este medio para comunicarse con ella. Agrega que sospecha respecto de la posibilidad de que el mismo tenga acceso a los sistemas de su trabajo, y en algunas entrevistas Incluso pide que deje mi celular por fuera del consultorio por temor a la presencia de este en “las redes”. Se la observa intranquila al hablar de este tema y su discurso se acelera notablemente. Es posible recortar algunos pedidos en dicha entrevista: trabajar el vínculo con su madre, con quien relata conflictiva vincular de larga data, su vínculo con los hombres, así como sus dificultades para concentrarse y estudiar. Es en estas coordenadas que María inicia un nuevo tratamiento psicológico. A la semana siguiente comienzan las entrevistas con María. Es difícil seguirle el ritmo y despliega varios temas en un mismo encuentro. El “hacker” sigue presente en su vida, enviándole señales (mediante destellos en su celular y mensajes escritos en las páginas webs, etc.) y continúa preocupada por esto. A dicha preocupación se suma la marcada irritabilidad con que María habla del vínculo con su madre, desplegando ideación delirante paranoide respecto de éste (“No es mi mamá de verdad”, “Me hace brujerías, me doy cuenta” “Se le nota que me quiere hacer mal”). A su vez, me convoca inmediatamente a que “la ayude” a decidirse respecto de qué carrera estudiar. Las opciones son variadas: Trabajo Social, Medicina, Administración de empresas, entre otras. La lista se torna, por momentos, infinita. Su miedo es concreto: “Sé que no voy a poder, me cuesta mucho estudiar”. A dichas preocupaciones se agregan algunas afirmaciones sobre sí misma: “Me gusta el cambio, no me gustan los cambios chicos”, “Me cuesta ponerme límites a mi misma”. Esta “forma de ser” que María refiere, tiene injerencia en su modo de actuar frente a aquello que desea realizar. Bajar de peso, estudiar, son objetivos que se plantea a partir de un “a todo o nada”, comentando por ejemplo que debe caminar horas sin parar por día para bajar la cantidad de kilos que ella desea. “Sino me frustro”, dirá. Con el correr de las entrevistas, y mientras se intentaba reinstaurar el tratamiento psicofarmacológico en el espacio médico, la presentación de María no había cambiado en demasía. Algunas sesiones eran dedicadas a escuchar (e intentar alojar) las múltiples dificultades que María tenía para vincularse con su madre, relatando “escenas” conflictivas de su infancia y de la actualidad con enojo. Los malos entendidos, las diferencias en la manera de actuar, hasta los conflictos suscitados por la tenencia de sus dos hijos (que tiene su madre hace ya algunos años) eran algunos de sus puntos más sensibles al hablar. Yo recordaba su pedido inicial (“Que mi psicóloga me hable, me de una devolución”) y optaba por preguntarle, en ocasiones más activamente, por dicho vínculo. Con el correr de las semanas, María continúa hablando de su madre, pero en ocasiones también agrega: “Eso me dio fuerza y herramienta para muchas cosas, Dios me dio fuerza por bancármela tanto tiempo, yo crecí un montón gracias a tener que lidiar con ella”. Algo de su enojo pareciera (por momentos) disiparse, dando lugar a que María pueda hablar de sus herramientas al relacionarse con los otros. De manera intermitente María refería preocupación por el “hacker”, que podía ver todo lo que hacía en su celular, enviándole señales de su presencia a través de las redes sociales. Esto la angustiaba y preocupaba notablemente, condicionando a su vez su manera de actuar, ya que por ejemplo se generaban discusiones con sus hijos por el uso del celular. Se realizaron intervenciones en las que, mediante preguntas - con un semblante “amistoso”, de interés por dicho conflicto, así como de ingenuidad y “no entendimiento” - sobre los alcances de dicha figura persecutoria, María pudo acotar, y así desestimar, los alcances del “hacker”, limitando su accionar al mundo informático. El resultado de estas construcciones en sesión era un notable alivio en ella, que agradecía al retirarse. “Ahora entiendo que está en lo virtual, no me puede hacer nada” agregaría unos meses más tarde. A menudo era preciso instalar pausas en su discurso, así como introducir algún ordenamiento en su relato respecto de los padecimientos e indecisiones que traía a sesión. Sancionar aquello que dijo en cada sesión, así como sus preocupaciones y estados anímicos (que fluctuaban de manera constante en la sesión) le resultaba pacificador. Podía reconocer, por momentos, que el espacio psicoterapéutico le resultaba de utilidad para “escucharse”, a partir de la puntuación que intentaba introducir en su relato. Con el transcurso de las semanas comienzo a notar que María concurre unas horas antes al turno pautado, se queda conversando con algunos pacientes ambulatorios e internados en el servicio en el espacio de taller de la sala de internación. “Estoy contenta con el grupo de chicos que hay acá, es un cable a tierra”, me comenta, agregando que nunca antes había socializado con pacientes del servicio, con quienes ahora se sentía a gusto compartiendo algunas tardes. Semanas más tarde, María se presenta espontáneamente en el servicio. Se encuentra angustiada y “desbordada”, pidiendo hablar con su equipo tratante. Mantenemos una entrevista conjunta con su médica tratante. María refiere que es la primera vez que, sintiéndose así, decide concurrir a la guardia, pero que pensó que nosotras podríamos ayudarla. Despliega ideas delirantes paranoides respecto del “hacker”, quien “sigue molestando”, situación que le genera nerviosismo y angustia, agregando sentir que “no está haciendo nada con su vida” y que está “aburrida”, estado que “no tolera”. A raíz de lo manifestado por María, se acuerda la implementación de una estrategia ambulatoria de toma de medicación en el servicio, para regularizar su tratamiento farmacológico y a su vez ofrecerle un lugar donde alojar dicho momento agudo. María agradece esto, pero presenta algunas dificultades para sostener la concurrencia en la totalidad de los días pautados. Transcurrida una semana María se presenta de forma espontánea en el servicio, solicitando hablar con ¨su¨ psicóloga. Presenta un cuadro similar al de la semana previa, aunque la ideación delirante ha cobrado mayor peso en sus preocupaciones. Nuevamente pide ayuda para manejar esta situación, refiriendo sentirse angustiada y preocupada al respecto. Le digo que la he estado escuchando, que noto su angustia y preocupación frente a la situación que me describe, y que debemos hacer algo con esto, intervención que parece aliviarla. Se decide una nueva estrategia ambulatoria a la que debe comprometerse, acordando con María que concurrirá una vez por 91 día al servicio, a realizar la toma de medicación diaria y conversar con su equipo tratante o bien con el equipo de guardia, ya que al parecer, María ha podido encontrar aquí algún lugar. Una posición posible En “La dirección de la cura y los principios de su poder” Lacan (1966, p. 563) propone que “el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica”. Es decir, contamos con mayor libertad en nuestra táctica - en tanto modos de intervenir, usos del diagnóstico y usos del semblante- que en la estrategia del psicoanálisis - la transferencia -. Es imprescindible entonces considerar cómo es el desarrollo de dicha estrategia en el trabajo con la psicosis. En “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” (1987) Lacan sostiene que hay tratamiento posible y a su vez, invita a considerar a modo preliminar que se trata de una estructura con una relación particular al lenguaje, por lo que el trabajo con la misma no será posible sin “una sumisión completa, aun cuando sea enterada, a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo” (Lacan, 1987). Leibson (2013) articula esta cita a la noción de transferencia, a la que define como una operación del analista que ¨hace que se suponga un saber y un sentido”(p. 67) en lo que el paciente dice. Partimos de que es el deseo del analista el que funda el campo de la transferencia en la clínica psicoanalítica. Al respecto, Belucci (2014) se cuestiona sobre las modalidades de dicho deseo en la clínica con la psicosis, aludiendo a que su especificidad requiere de “una especial posición de apertura por parte del analista”, que permita leer las coordenadas de cada sujeto y encontrar allí un tratamiento posible para cada uno. Y agrega: “Esa posición de apertura es, por otra parte, solidaria de la posición de la ignorancia, única que según Lacan es congruente con el deseo del analista, en cuanto hace lugar a una falta fecunda”. Esto permitirá, posiblemente, que el saber, inicialmente en el campo del Otro, pueda ser cedido paulatinamente al sujeto, generando alguna ganancia de saber que permita instalar alguna diferencia en su padecimiento. En términos transferenciales, no se trata únicamente de que el sujeto nos dirija la palabra en tanto analistas, sino la posibilidad de operar desde allí para acompañarlo en sus testimonios y devolverle al sujeto algún lugar en su serie de padecimientos. Volviendo sobre el caso, María convocaba al Otro a responder acerca de sí misma. Soler (2014) sostiene que en el trabajo con la psicosis, el analista debe abstenerse de responder al llamado de llenar para el sujeto, mediante sus dichos e imperativos, el vacío de la forclusión. Esto es condición para evitar que la transferencia pueda tomar un tinte persecutorio o erotómano. Fue necesario abstenerse frente a diversos pedidos concretos de María por respuestas y “guías” frente a sus indecisiones y conflictos, sosteniendo en ocasiones un silencio y una escucha activa que a su vez no bordeara la mudez, pasible de dejarla en desamparo frente al enigma del goce del Otro que María testimoniaba de manera contundente. Soler (2014) expresa: “Este silencio, esta negativa a predicar sobre su ser, tiene la ventaja de dejar el campo a la construcción del delirio. Esto coloca al analista como un otro Otro, que no hay que confundir con el Otro del Otro {...} No es otra cosa que un testigo. Esto es poco y es mucho, porque un testigo es un sujeto al que se supone no saber, no gozar, y presenta por lo tanto un vacío en el que el sujeto podrá colocar su testimonio”. Entonces se adoptó una posición abstinente en tanto analista pero a su vez como lector activo, de modo de promover y no obturar el decir en el sujeto. Al respecto, Lacan (1956) refiere: “Nos contentaremos con hacer de secretarios del alienado”, afirmando que aceptar el testimonio del sujeto sobre su posición en relación al lenguaje habilitará alguna posibilidad de tratamiento para la psicosis. “La cuestión es saber cuánto vale el testimonio del sujeto. Pues bien, nos da su experiencia, que se impone como la estructura misma de la realidad para él” (Lacan, 1958). En el caso de María, aquella posición de “secretario” debía ser ajustada a su singularidad, en tanto era primordial introducir pausas e intervalos en su discurso, en pos de permitir alguna organización que no estaba presente. Entonces se trataba de cederle el lugar de sujeto, pero a la vez intervenir puntuando y ordenando aquello que María traía cada vez a sesión desde un lugar de “paridad”. La emergencia de pausas e intervalos, posibilitaba que María dijera algo de sí. Lentamente se iría produciendo en el discurso algún movimiento en relación a aquello del vínculo de María con su madre y la persecución del hacker que la atormentaba. Entonces estas operaciones de lectoescritura junto a la paciente, iba generando efectos en su relación al Otro. Ese Otro ese que se le tornaba por momentos insoportable iba perdiendo consistencia, se iban inscribiendo hiancias. En este sentido, la operación de orientación del goce es aquella que quizás permite resguardar al sujeto frente a aquello que amenaza con arrasar su ser. Consideramos que es de importancia la presencia de un analista allí que apuntale dicha función. (Soler, 2014) Asimismo, la construcción de un Otro menos gozador se realizaba en cada sesión, apelando a modalidades de intervención que evitasen dejar al analista en el lugar de saber, lugar problemático para María, quien ya cuenta con un Otro que “sabe de ella” de manera consistente. Al respecto, Lacan refiere: (1958) “La relación con el otro en cuanto con su semejante, e incluso una relación tan elevada como la de la amistad en el sentido en que Aristóteles hace de ella la esencia del lazo conyugal, son perfectamente compatibles con la relación salida de su eje con el gran Otro”. Ofrecerse como un otro amable, amistoso, es el semblante que permitió construir un lugar en el que María se sintiera comprendida y escuchada, estableciendo cierto corte con aquellas relaciones mantenidas en su vida diaria, en las que a menudo siente que el otro “le falta el respeto” o “la trata de loca”, sobretodo su madre. En este sentido, ofrecerle un espacio “amistoso”, desde un lugar de no saber y fundamentalmente de ignorancia sobre su ser, fue la táctica implementada a partir de una lectura posible del caso en su singularidad y momento que María estaba atravesando en su llegada al tratamiento y en los diferentes momentos del mismo. Dar lugar a esa experiencia que el sujeto testimonia y las consecuencias que tiene, es primordial para instalar algún tratamiento posible respecto de su padecimiento. Leibson (2015) sostiene que el analista debe hacer un esfuerzo por hacer lugar a “lo extranjero” del decir psicótico, en tanto brindarle hospitalidad a la extranjería implica también alojar la pregunta que dicha extranjería le plantea al sujeto. Lo esencial es el trabajo con las consecuencias que la misma tiene sobre el sujeto en particular. Un aspecto esencial 92 del trabajo con María implicó hacerle un lugar al padecimiento que aquellos fenómenos - con estatuto de retorno en lo real de algo que no se encuentra afectado por lo simbólico - provocaban a diario en ella, alojando, puntuando y sancionando algo de su padecimiento en cada encuentro. Fue así que ella comenzó a ubicar que en el espacio psicoterapéutico era “más escuchada” que en otros espacios, como por ejemplo el ámbito legal, donde habría intentado denunciar algo del hacker, recibiendo una respuesta que ella recuerda como de indiferencia. Nos interesa en esta ocasión también repensar el lugar de la institución en el tratamiento. María concurría espontáneamente al servicio, contando con la posibilidad de ser recibida cualquier día de la semana a cualquier hora en el mismo. Se trata de un servicio de puertas abiertas, al que María sabe que puede ingresar y se encontrará con personal de enfermería, la guardia de turno a quienes conoce y pacientes internados o que se atienden ambulatoriamente que asisten al Club de pacientes asiduamente. Ciertamente en el caso de María la posición posible para el analista fue soportada en un Otro institucional que permitió alojar los diferentes pedidos y momentos del tratamiento de la paciente. “Pensamos que el tratamiento psicoanalítico del psicótico en la institución penetrada, claro está, por el discurso analítico, la propia institución podría ocupar el lugar del Otro tercero que evitaría el desarrollo de la transferencia como una relación especularizada entre a y a’” refiere Rivas (Rivas,2006, p.76). Fue clave en el caso de María -y lo es en el caso de tantos otros pacientes que se atienden en el servicio de salud mental- contar con un otro que impartiera cierta ley que excediera al uno a uno del encuentro con un analista, por ejemplo respecto de la toma de medicación y entrevistas para evaluar riesgo. Así pensada, la institución “ocupa un escenario de presentificación simbólica de la Ley, que de alguna manera le pacifica por un efecto de anclaje en la misma, más allá obviamente de los efectos de contención y límite que esta pueda imponer en lo real” al mismo tiempo que favorece “un desarrollo de la trama de relaciones y la circulación de las significaciones que les sitúan en los vínculos entre unos y otros en la escena institucional” incluyéndolo en una nueva forma de vínculo social. (Rivas, 2006. p.77) La asistencia diaria de María al servicio, conversando con el equipo de guardia en ausencia de su equipo tratante o con enfermería u otros pacientes conocidos, resultaba clave en momentos en que parecía que se derrumbaba su subjetividad. Su llegada al servicio, esa localización temporoespacial y los intercambios allí propiciados resultaban de cierta referencia, marco y ordenamiento para María. “La dimensión transferencial a la institución y su equipo de sostén, tiene el carácter de transferir a la estructura simbólica de estos recursos asistenciales la potencia de contención de la subjetividad psicótica errante, como un lugar Otro, donde poder socializar sus producciones alucinatorio-delirantes” (Rivas, 2006) regla universal en cuanto a la posición del analista para todo tratamiento da cuenta de la necesidad de abordar “la” psicosis en su singularidad, dando lugar a la respuesta de cada sujeto frente al encuentro con lo real, y desde una posición que promueva la emergencia del decir del sujeto, su testimonio y padecer. Lo reflexionado aquí da cuenta del trabajo desde una posición posible frente a un caso singular, en consonancia con aquello que Lacan (1977) afirma a lo largo de su obra: “No retroceder ante la psicosis”. NOTA [1] El hospital Piñero es un hospital de agudos que cuenta con sala de internación por salud mental. La misma se nombra como SIS, debido a que consiste en un sistema de internación y seguimiento, que implica atención en modalidad ambulatoria tras la internación a cargo del mismo equipo. Asimismo, implica acceder a un sistema de atención por demanda espontánea a cargo de la misma guardia interna, que suele conocer a los pacientes que han estado internados y se encuentra a cargo de residentes de psiquiatría y psicología. BIBLIOGRAFÍA Belucci (2014). “La transferencia en las psicosis”. Recuperado de: http:// www.elsigma.com/hospitales/la-transferencia-en-las-psicosis/12733 Lacan, J. (1956). Seminario III: Las psicosis. Ed. Paidós. Lacan, J. (1958). “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. En Escritos 2. Segunda edición. Ed: Siglo Veintiuno. Buenos Aires, 2015. Lacan, J. (1966). “La dirección de la cura y los principios de su poder”. En Escritos 2. Segunda edición. Ed: Siglo Veintiuno. Buenos Aires, 2015. Lacan, J. (1977). “Apertura de la sección clínica”. En Ornicar Nº 3. Ed. Petrel, Barcelona, España,1981. Leibson, L., Lutzky, J. (2013). Maldecir la psicosis: transferencia, cuerpo, significante. Segunda edición. Ed: Letra Viva. Buenos Aires, 2015. Rivas, E. (2007). Pensar la psicosis: el trato con la disidencia psicótica o el diálogo con el psicótico disidente. Buenos Aires. Grama Ediciones. Soler (2014). “Qué lugar para el analista?” En: Estudios sobre las psicosis. Ed. Manantial. Reflexiones finales Consideramos que la clínica psicoanalítica de la psicosis no puede ser pensada sin la articulación de algunos conceptos fundamentales: deseo del analista, transferencia y posición del analista. Estos deben sostenerse en tensión si nos proponemos abordar dicha estructura subjetiva en la clínica. La imposibilidad de imponer una 93 LA TRANSFERENCIA COMO ELEMENTO SUBJETIVANTE DE LA URGENCIA EN LA CLÍNICA CON ADOLESCENTES. RECOPILACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE ADOLESCENCIA DE UN HOSPITAL NACIONAL DE GBA Loggia, Carla Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Argentina RESUMEN Cuando ingresa una consulta al servicio de adolescencia hay tantos puntos de urgencia como actores desencadenantes de la consulta hay; Los padres, familiares a cargo, la escuela e incluso otros médicos en las interconsultas. La urgencia a la que el analista deberá responder es la traída por el adolescente que decide consultar, la cual se presenta como un punto de ruptura en el equilibrio psíquico donde lo que urge es direccionar ese grito a un Otro que lo nombre. Para que la urgencia pueda ser llamada urgencia subjetiva, será necesario entonces, la presencia del analista que posibilitará ese movimiento gracias a la transferencia. Es la transferencia entonces, el elemento en la consulta que permite el desdoblamiento de los tiempos lógicos, instalando una pausa en lo urgente, dando así lugar a la transformación del alarido en llamado. Para finalizar ilustraremos lo anteriormente mencionado con un caso clínico ingresado por A.D.E (Atención demanda espontánea) en el servicio de adolescencia del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, dando cuenta de las particularidades de la consulta adolescente, de los diversos puntos que urgen y como es la transferencia el elemento que posibilita la subjetivación de la urgencia. Palabras clave Urgencia - Transferencia - Adolescente - Consulta ABSTRACT TRANSFER AS A SUBJECTIVE ELEMENT OF URGENCY IN CLINICS WITH ADOLESCENTS. SUMMARY OF THE EXPERIENCE IN THE ADOLESCENCE SERVICE ON A NATIONAL HOSPITAL IN GBA When a consultation enters to adolescent service there are as many points of urgency as there actors that trigger the consultation; parents, family or adults in charge, school and even other doctors in the interconsultations. The urgency to which the analyst must respond to is the one brought by the adolescent who decides to consult, which is presented as a break-even point in the psychic balance, where what is urgent is to direct that yell to an “Other“ that names it. In order to call the Urgency a “Subjective Urgency”, then it will be necessary, the presence of the analyst that will make possible that movement due to the transference. Then, the transference is the element in the consultation that allows the unfolding of logical times, installing a pause in the urgency, thus giving place to the transformation of the scream into a Call. Finally, we will illustrate the aforementioned with a clinical case admitted by SAD (spontaneous attention demand) in adolescence service at the Prof. Alejandro Posadas National Hospital, awaring of the particularities of the adolescent consultation, the different points that come across and how the transference is the element that enables the subjectification of urgency. Keywords Urgency - Transference - Adolescence - Consultation Introducción A partir de una lectura detallada de la bibliografía correspondiente al área de investigación y de los datos recopilados de la experiencia clínica en el servicio de Adolescencia del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; se realizó un análisis cualitativo de la información obtenida mediante la observación directa ampliada por bibliografía, informes y estudios de casos correspondientes para determinar que la transferencia es el elemento de la consulta adolescente que permite la subjetivación de la urgencia que allí se presenta. Entendiendo las particularidades jurídicas y clínicas de la consulta adolescente, se ilustrará lo anteriormente expuesto con la presentación de un caso atendido en dicho hospital. La urgencia en la consulta adolescente En la consulta adolescente es frecuente que éste sea traído por sus padres o derivado de instituciones educativas, donde el punto de urgencia no siempre coincide con el del adolescente. Cabe destacar que los tiempos hospitalarios tampoco son coincidentes con este tipo de Urgencias; servicios abarrotados de pacientes, reducido espacio físico, y pocos profesionales en relación a la aumentada demanda muchas veces dificultan la rápida atención. Si entendemos a la Urgencia como la demanda de una respuesta inmediata podemos determinar tantas urgencias como actores desencadenantes de la consulta hay; la familia, la escuela, el consultante, entre otros. Lo que nos interesa destacar aquí es el punto de urgencia subjetiva que se ofrece en la consulta que no obedece a un tiempo cronológico ligado a una demanda de respuesta inmediata; sino, más bien, en palabras de Inés Sotelo, ligada a un tiempo lógico que se presenta como una “ruptura aguda, quiebre del equilibrio con que la vida se sostenía, quiebre de los lazos con los otros (...), grito sin articulación significante”1. En este punto encontramos que la verdadera urgencia subjetiva es propia de cada adolescente que ingresa a la consulta por fuera del adulto que lo trae. Diferen- 94 ciar estas dos vertientes de la Urgencia ofrecerá un tratamiento psicoanalítico posible que se diferenciará de otras corrientes por su método de abordaje. Cuando un adolescente llega al servicio por ADE (Atención demanda espontánea) se lo invita a ingresar primero sin el adulto acompañante; es el joven quien determina cuál es la demanda qué lo trae hacia allí. Una vez que se da por finalizado el encuentro con él, el profesional hace entrar al adulto acompañante siempre en presencia del adolescente; se deja por explícito el secreto profesional y se le pregunta al adulto por qué el púber es traído a la consulta. Es en ese punto donde se comprueba que lo que le urge al adolescente no siempre coincide con lo que el adulto manifiesta luego, y si lo es, no del mismo modo. La urgencia que se atenderá será el quiebre homeostático del adolescente en cuestión; quiebre muchas veces manifestado como agresividad, consumos problemáticos o conductas autolesivas. Cuando se presenta una urgencia en el servicio, suele observarse un trastocamiento en los tres tiempos propuestos por Lacan (1945) donde el instante de ver se encuentra pegoteado por el tiempo de concluir. En un primer momento, en el instante de la mirada se pueden determinar los distintos puntos de urgencia que se presentan y cuál es el motivo de consulta; allí será función del analista escuchar en atención flotante y “con la ignorancia de alguien que sabe cosas, pero que voluntariamente ignora hasta cierto punto su saber para dar lugar a lo nuevo que va a ocurrir”2; en palabras de Lacan “Esta modulación del tiempo introduce la forma que, en el segundo momento, se cristaliza en hipótesis auténtica, porque va a apuntar a la incógnita real del problema; a saber, el atributo ignorado del sujeto mismo”3. Como hemos mencionado, este segundo momento parece no presentarse en la urgencia donde lo que emerge es la inmediatez del momento de concluir. El elemento que posibilita el tiempo para comprender Cuando Freud inicialmente pensó el concepto de transferencia, lo hizo desde una perspectiva mas emparentada al conjunto de representaciones que, por el monto y la carga afectiva que tenían podían ser transferidas al propio cuerpo. Esa conceptualización, resultó el anticipo del fenómeno convertivo, referido a la estructura neurótica, más puntualmente a la histeria. Entendiendo a la transferencia como la reactualización de los imagos infantiles en la figura del analista, comprendemos que para el psicoanálisis la transferencia es el escenario necesario en donde debe desplegarse el camino hacia la cura. Como dice Lacan “En un psicoanálisis, en efecto, el sujeto, hablando con propiedad, se constituye por un discurso donde la mera presencia del psicoanalista aporta, antes de toda intervención, la dimensión de diálogo.”4 Es en esa apertura al diálogo donde la urgencia entendida como grito puede constituirse como un llamado dirigido hacia el Otro, quien introduce una pausa para que algo comience a ser dicho. El tiempo de comprender tiene que ver con instaurar un intervalo en el discurso del paciente, ofrecer un espacio de alojamiento y de escucha; que solo es posible diremos, gracias a la transferencia. Este tiempo de comprensión, no es demandado por el analista al momento de la urgencia, es un efecto propio de que haya analista escuchando Esa Urgencia, que lo haya para puntuar esa cadena discursiva así quien consulta no queda amarrado a decirlo todo o nada, sino a decir no-todo; Un no-todo que con suerte posibilitará un comienzo de análisis. Lacan (1966) afirmaba que el analista debe pagar con su persona, y con esto nos referimos a prestarse como ese Otro a quien dirigir el grito desarticulado que significa la urgencia; es la mera presencia de él lo que instala una direccionalidad, un lazo, un encuentro. La urgencia subjetiva en la consulta adolescente Muchas veces en las primeras consultas con adolescentes se observa que ante la sola presencia del analista ésta produce un efecto tranquilizador en el paciente. Permitir en un primer momento, escuchar al joven por fuera del discurso de los padres, que en reiteradas oportunidades se presenta como invasivo, posibilita en él una ruptura con los significantes alienantes que evitan la emergencia de un acto sujeto. Cuando un adolescente ingresa a la consulta, está ingresando a un espacio donde será invitado a tomar la palabra. Muchas veces ese lugar es el único espacio donde el joven siente que tiene algo para decir, porque siente que es el único lugar donde hay un otro para escuchar. En la era de lo inmediato instaurar una pausa en la urgencia subjetiva de quien consulta implica una ruptura con la lógica del aquí y ahora. En la adolescencia contenida por esta era no hay lugar ni tiempo para la angustia; porque no hay tiempo que perder y la angustia parece pérdida. Será el analista entonces quién invitando al joven a tomar la palabra pondrá en juego su estrategia para ubicar a la urgencia dentro de una trama discursiva en relación a los acontecimientos de vida del joven, armando un relato que provoque una apropiación del encuentro y de su angustia; en palabras de Miller: “El primer resultado del análisis es empeorar el estado del sujeto, hacer que se sienta peor. El primer momento del análisis no tiene, necesariamente, efectos terapéuticos en el sentido de una mejora”.5 Reseña de un caso T ingresa al servicio por recomendación de la escuela debido a problemas conductuales que tiene con sus compañeros del curso. Cuando se le pregunta por qué ha venido, comenta que lo ha traído la madre; manifiesta haber tenido una pelea en el colegio y encontrarse atemorizado porque lo expulsen. Una vez que finaliza el relato del acontecimiento presente y otros anteriores; se invita a la madre a ingresar. Lo primero que ésta manifiesta es que su hijo es un “sacadito” y que de parte de la escuela lo enviaron al hospital a iniciar un tratamiento psicológico mientras se analizaba las sanciones para T. Antes de dar por finalizado el primer encuentro y luego de detallarles las especificidades del servicio, se le pregunta al joven si le gustaría regresar la semana entrante, a lo que contesta afirmativamente agregando el comentario de no poder seguir así. A pesar de poder identificar varios puntos como urgentes; por un lado el del colegio y por el otro lado el de la madre, es la urgencia de T la que el analista respondió. La Urgencia de la madre y del colegio, ubicadas como urgencias en términos cronológicos, requerían de una respuesta inmediata; T era un sacadito y nadie podía controlarlo. La respuesta que se esperaba, era algún tipo de intervención que apuntara a callar ese síntoma. Por otro lado, ante 95 la Urgencia de T, el analista se presentó como ese Otro a quien pudo dirigir su llamado manifestando “no poder seguir así”. La urgencia del joven, alojada por el analista y subjetivada por la transferencia; permitió abrirle paso a ese síntoma separándolo del lugar de “sacadito” qué lo alineaba, posibilitando la construcción de un nombre propio y advenimiento de un acto sujeto. A lo largo del tratamiento T pudo comenzar a hablar sobre esa agresividad que manifestaba; dejó de ser el “sacadito” y comenzó a realizar exhibiciones de boxeo, deporte que practicaba desde antes; pero donde ahora las exhibiciones comenzaron a darle un marco, un borde. T repitió ese ciclo lectivo y al comienzo del año siguiente supo formar un grupo de amigos dentro del curso nuevo en el que se encontraba. Armo pareja con una chica que conoció en el colegio y comenzó a poder decir algo respecto de algunos consumos problemáticos. A lo largo del tratamiento el joven pudo apropiarse del espacio; separándose de un discurso materno estragante y un padre ausente; podemos concluir que el adolescente entonces pudo transformar esa urgencia subjetiva que se trabajó en la primer consulta en una demanda; demanda que en palabras de Lacan (1957) siempre es de amor. Conclusión Pensar a la urgencia dentro de la consulta adolescente inserta en un hospital público implica conceptualizar a la misma dentro de un entramado con características particulares que se diferencia en su totalidad a la presentada en otro grupo etario o dentro de otro dispositivo. Al ser el adolescente un menor de edad es necesaria la entrevista con el adulto a cargo del mismo y la firma de la responsabilidad que deja en claro que son ellos quienes se responsabilizan por el tratamiento del joven. Este punto pareciera entrar en colisión con la invitación del analista a que el adolescente tome la palabra; pero lo que importa aquí resaltar es que pese a la dimensión jurídica de la consulta de un menor en un hospital público, quién recibe esa consulta nunca deja de leerla como un acontecimiento subjetivo dentro de la historia vital de cada joven. La apertura al tiempo de comprender es posibilitada por la presencia de un consultante en transferencia con el analista, ya que será éste último quién prestando su persona como un Otro al cual dirigirse podrá volver esa urgencia que se presenta un hecho de discurso, permitiendo el pasaje de un ruido solitario a un mensaje que haga lazo. Será entonces tarea del analista prestar su persona para darle a la palabra del consultante un camino, una direccionalidad; volviendo esa urgencia que se presenta como hecho disruptivo en la vida del sujeto, un acontecimiento que haga cadena, una urgencia que se vuelva subjetiva. NOTAS 1 Sotelo, I. (2009), ¿Qué hace un psicoanalista en la Urgencia?, Sotelo, I. (2009), en Perspectivas de la clínica de la Urgencia. Buenos Aires, Argentina. Grama. Pág. 26. 2 Miller, J. (1997), Introducción al método psicoanalítico. Buenos Aires: Argentina. Paidos.Pág. 33. 3 Lacan, J. (1945), El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma. En Escritos 1. Buenos Aires: Argentina. Siglo XXI Editores. 2008. Pág. 200 4 Lacan, J. (1945), Intervención sobre la transferencia. En Escritos 1. Buenos Aires: Argentina. Siglo XXI Editores. 2008. Pág. 210. 5 Miller, J. (1997), Introducción al método psicoanalítico. Buenos Aires: Argentina. Paidos. Pág. 85. BIBLIOGRAFÍA Freud. S. (1912). Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico en Freud. S. Obras Completas. Tomo XII. Buenos Aires: Argentina. Amorrortu. Freud. S. (1920). Más allá del principio de placer en Freud. S. Obras Completas. Tomo XVIII. Buenos Aires: Argentina. Amorrortu. Freud. S. (1912). Sobre la dinámica de la transferencia en Freud. S. Obras Completas. Tomo XII. Buenos Aires: Argentina. Amorrortu. Freud. S. (1912). Sobre la iniciación del tratamiento en Freud. S. Obras Completas. Tomo XII. Buenos Aires: Argentina. Amorrortu. Freud. S. (1929). El malestar en la cultura en Freud. S. Obras Completas. Tomo XXI. Buenos Aires: Argentina. Amorrortu. Lacan, J. (1992). El reverso del psicoanálisis. Seminario 17. Buenos Aires: Argentina. Paidos. Lacan, J. (1945). El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma. En Escritos 1. Buenos Aires: Argentina. Siglo XXI Editores. 2008 Lacan, J. (1945). Intervención sobre la transferencia. En Escritos 1. Buenos Aires: Argentina. Siglo XXI Editores. 2008. Lacan, J. (1966). La dirección de la cura y los principios de su poder. En Escritos 2. Buenos Aires: Argentina. Siglo XXI Editores. 2008. Lacan, J. (1967). Las formaciones del inconsciente. Seminario 5. Buenos Aires: Argentina. Paidos. Miller, J. (1997). Introducción al método psicoanalítico. Buenos Aires: Argentina. Paidos. Sotelo, I. (2009). Perspectivas de la clínica de la Urgencia. Buenos Aires, Argentina. Grama. Sotelo, I. (2005). DATUS. Dispositivo Analitico para el tratamiento de Urgencias Subjetivas. Buenos Aires, Argentina. Grama Ediciones. 2015. 96 EL LUGAR DEL JUEGO EN LA CLÍNICA CON NIÑOS Miranda Sant Anna, Natalia Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación de la Cátedra de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, denominado “Hacer modelo de la neurosis. Sus efectos sobre la repetición. Estudio de casos”. Se partirá de la teoría psicoanalítica para el abordaje del caso clínico de un niño con dificultades en la constitución de su psiquismo, con el objetivo de dar cuenta del valor diagnóstico y estructurante del juego en transferencia. Palabras clave Psicoanálisis - Niños - Juego en transferencia - Caso clínico ABSTRACT THE ROLE OF THE GAME AT THE CHILDREN’S CLINIC The present work is part of the research project of the Teaching of Clinical Psychology UNMDP, called “Makin model of the neurosis. Its effects on repetition. A Case studies”. It will be based on psychoanalytic theory to approach the clinical case of a child with difficulties in the constitution of his psychism, in order to account for the diagnostic value and structuring of the game in transference. Keywords Psychoanalysis - Children - Transference - Clinical case Introducción El presente trabajo se inscribe dentro del marco del proyecto de investigación que realiza actualmente la Cátedra de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, denominado “Hacer modelo de la neurosis. Sus efectos sobre la repetición. Estudio de casos”. Se partirá de la teoría psicoanalítica para el abordaje del caso clínico de un niño con dificultades en la constitución de su psiquismo, con el objetivo de dar cuenta del valor diagnóstico y estructurante del juego en transferencia. El lugar del juego en la clínica con niños En la conferencia 34, Freud establece que “el niño es un objeto muy favorable para la terapia analítica; los éxitos son radicales y duraderos”. Sostiene que es preciso modificar en gran medida la técnica de tratamiento elaborada para adultos, ya que “psicológicamente, el niño es un objeto diverso del adulto, todavía no posee un superyó, no tolera mucho los métodos de la asociación libre, y la trasferencia desempeña otro papel, puesto que los progenitores reales siguen presentes”. (Freud, 1932). Partiendo de este planteo freudiano, en el cual valida la práctica del psicoanálisis con niños y a la vez deja abierto un campo a explorar, se abordará una de las especificidades del análisis con niños: el juego. Otra de las especificidades de esta clínica, que considero funda- mental para el trabajo con niños, es la desarrollada por la analista lacaniana Alba Flesler: la consideración de los tiempos del sujeto cuando recibimos a un niño en tratamiento. Según esta autora, cuando un analista atiende al niño apunta al sujeto. Los tiempos no se reducen a la edad cronológica. El sujeto, al que todo análisis apunta, es el sujeto de la estructura real-simbólico-imaginaria, que más que edad tiene tiempos, los cuales articula al complejo de Edipo freudiano y a los tiempos lógicos que conceptualizó Lacan. (Flesler, 2007). Establece que niño y adulto indican dos tiempos diferentes en la estructuración del sujeto. El sujeto no viene dado, sino que se produce, es una respuesta. En este punto, cabe recordar el texto de Lacan, “Dos Notas sobre un niño”, en el cual este autor establece una distinción entre dos operaciones: realización y respuesta. No es lo mismo que un niño realice la presencia del objeto en el fantasma materno, a que responda con un síntoma. El síntoma ya es una respuesta. Retomando a Flesler, señala que en principio, el niño viene a ocupar el lugar de objeto en el fantasma del Otro, pero si un niño perdura saturando la presencia del objeto en el fantasma materno, no habrá respuesta del sujeto. El sujeto para producirse, debe salir del lugar de objeto, lo cual requiere una habilitación por parte del Otro real. Pero puede ocurrir que esto no suceda, que surjan fallas que impidan el pasaje de un tiempo a otro. Por otra parte, los tiempos se vencen. Las operaciones que no se realizan a tiempo dejan secuelas, ya que la estructura se define tempranamente. He aquí el valor del psicoanálisis con niños en tiempos instituyentes. Las intervenciones del analista son estructurantes. Como psicoanalistas, anticipamos la existencia de un sujeto, aunque aún no se haya efectuado y esto tiene eficacia clínica. Respecto del juego, la autora mencionada considera que cumple un papel clave en la estructura del sujeto, “en la medida en que jugando un niño pone en movimiento una operación de creación. El pequeño que juega produce una trama simbólica que será el sostén de su fantasma a medida que reprima el juego”. (Flesler, 2014). Norma Bruner (2012) afirma que “es en el juego donde los niños se apropian y escriben las marcas que luego podrán leer, cuestionar, analizar. En el juego y al jugar un niño introduce los significantes primordiales a su historia” y agrega “si no hay juego no hay historia ni infancia”. Cristina Marrone (2006) establece que los niños jugando son capaces de reducir la acumulación de goce (objeto a) que los agobia. En la misma línea, Lutereau (2017) establece el juego tiene una función instituyente para el sujeto. Permite constitución del sujeto, y estructuración del deseo. Importancia del juego en la clínica psicoanalítica con niños Partiendo del valor del juego y su función para la constitución subjetiva en la infancia, puntuaré algunas cuestiones respecto al juego 97 en transferencia. Según Bruner, éste no es un juego cualquiera, sino que el analista forma parte de él y de sus condiciones de construcción y constitución. Flesler (2014) refiere que el juego otorga al psicoanalista que se disponga a leerlo una herramienta diagnóstica que será clave para dirigir las intervenciones. Esta autora indica que el juego nos permite ubicar en qué tiempo se encuentra el sujeto. Es decir, localizar dónde el sujeto no se ha recreado como respuesta. Siguiendo esta propuesta, ¿Qué nos señalaría la ausencia de juego? Una detención en los tiempos del sujeto. En relación a las intervenciones del analista, la autora sostiene que las mismas tenderán a promover el juego, porque en éste se produce un texto que, al fin de la infancia, llevará a la represión del juego mismo, permitiendo un pasaje de la escena lúdica a la Otra escena, (donde el sujeto se reproduce como sujeto del Inconsciente). Recorte clínico La madre de Daniel solicita tratamiento psicológico para su hijo, de seis años, a raíz del pedido que lleva a cabo el equipo de orientación de la escuela a la cual concurre el niño, a mediados de su primer grado. Convoco a ambos padres, pero sostiene que irá sola, ya que el marido no cuenta con disponibilidad horaria. En este primer encuentro, la señora refiere que en la escuela observan que su hijo se aísla, habla solo, cuando la docente le hace algún señalamiento se tira al piso, llora. Relata que el tiempo del jardín transcurrió sin grandes sobresaltos, ya que ella trabajaba en el mismo establecimiento educativo al que concurría el pequeño, por lo cual si a éste le sucedía algo en la sala, le permitían salir de la misma e ir a hasta el sector donde se encontraba aquella. Afirma que su hijo la extraña cuando se encuentra en el colegio, no se acostumbra a estar lejos de ella. Expresa “-es el primer año que estamos separados, este es el corte entre nosotros dos-”. Comenta con orgullo que su hijo jamás se enfermó, “-nunca le pasó nada-“, porque tanto ella como su marido siempre lo protegieron, no le han permitido ni jugar a la pelota, por temor a que se lastime. La rutina de Daniel consiste en concurrir a la escuela y de allí a su hogar, donde pasa el día frente a la computadora, viendo videos de Internet. No juega con juguetes. En sus primeros años ha hecho uso de ellos escasamente. Por su parte, los padres no promueven la actividad lúdica. Jamás fue a la casa de otro niño a jugar, según la madre “-nos cuesta despegarnos-”. Comenta que sus primos lo invitan a su casa a dormir, pero él se niega, argumentando que no puede “dejar solos” a sus papás. En cuanto al padre, resulta ardua la tarea de conseguir un encuentro con el mismo, no por las dificultades horarias de éste, sino por las trabas que antepone la madre de Daniel. En entrevistas con ambos papás, surge desde el primer momento marcada queja del señor hacia su esposa. Se muestra como un padre desautorizado ante el hijo, que denuncia en sesión los extremos cuidados que la madre le brinda al pequeño y protesta porque lo “defiende” de él, cuando decide establecer un límite. Por otra parte, se comprueba más advertido respecto de su mujer acerca del padecer del pequeño. Le preocupa principalmente el terror que el pequeño presenta por las noches, que hable con amigos imaginarios y no logre vincularse con otros chicos. Compara a su hijo con otros niños de la familia, y observa que los demás parecen estar “más vivos” que Dani. Durante un tiempo prolongado el padre se muestra pasivo y con dificultad para ordenar situaciones familiares. Relata distintas escenas en las cuales se prima la impotencia ante el hijo, y fundamentalmente ante la madre. Las intervenciones apuntan a enmarcar situaciones de lo cotidiano y principalmente a que el padre comience a autorizarse en su función. A partir de estos encuentros empiezan a gestarse algunos movimientos en la dinámica familiar. El padre de a poco empieza a abrir preguntas respecto de lo que le sucede a su hijo, se cuestiona por haberlo “sobreprotegido”. Por su parte, la mamá no hace este tipo de planteos, ni evidencia preocupación tal como lo hace su marido. Primeros encuentros con Daniel Daniel es un niño que habla en neutro, establece escaso contacto visual conmigo. En sus dichos hace alusión a monstruos, zombies, fantasmas. Detalla escenas de los videos de Internet, las cuales confunde con la realidad. Si bien posee un discurso coherente y cuenta con una riqueza de palabras que impresiona, resulta difícil escuchar algo subjetivo en sus relatos. Su tono es monótono, aburre. Comenta que no le gusta asistir a la escuela, refiere que los compañeros se ríen de él, le dicen “bebé”, porque llora recurrentemente. Por otra parte, manifiesta que en el colegio “pasan cosas raras”, entre ellas, ve que los picaportes de las puertas se mueven solos, espíritus y otras figuras ominosas que lo aterran. En reunión con el equipo de orientación escolar Sostienen que el niño no se vincula, habla solo, se esconde debajo de la mesa, se tapa y destapa la cabeza con el buzo, lo perturban los actos escolares, por los sonidos fuertes. Algunos compañeros le tienen miedo, ya que de continuo hace alusión a personajes fantasmagóricos que ha visto en los videos. En cuanto al aspecto cognitivo, no presenta dificultades. Desde la escuela lo rotulan como un “niño Asperger”. Respecto de esta etiqueta, propongo que le den “tiempo”, ya que si bien se observan en Daniel marcadas dificultades en su estructuración psíquica se trata de “tiempos instituyentes” en lo que atañe a la conformación del psiquismo. Sobre cómo fue desarrollándose el juego en las sesiones En los primeros encuentros con el niño, a los seis años del mismo, se comprueba poco interés por los juguetes. Apenas toma los muñecos que le ofrezco, los hace mover de un lado para el otro, sin lograr armar escenas, dejándome por fuera. Se vislumbra cierta estereotipia. Ante la detención en el jugar, empiezo a desplegar escenas de juego yo misma, poco a poco entra en ellas y comenzamos a jugar juntos. La primer escena de juego que logra armar él solo incluye piratas, dinosaurios, muñecos. Los muñecos disparan heces y pis que confecciona con plastilina, se divierte ensuciando por todos lados. Esta escena se sostiene durante varios meses. Le pone un nombre, “La historia del mundo cagado”. Juega con lo más primario, el pis y la caca, es un juego pobre, en el cual no logra encarnar ningún personaje. Más adelante se produce un viraje hacia lo fálico en la lógica el juego. Inventa que hay un “pito sagrado”. Refiere que es “el pito 98 que todos quieren tener”. Un día juega a que este pene es mordido por un dinosaurio. Recién a sus 8 años, Dani comienza a desplegar un juego más simbólico. Elige los muñecos playmobil y despliega con ellos distintos escenarios, tales como el restaurant, la veterinaria, el taller de autos, entre otros. Logra representar personajes variados, por ejemplo, encarna al veterinario que cura mascotas, o al cocinero. El juego resulta mucho más entretenido, probablemente porque hay un mayor despliegue más simbólico - imaginario. Este juego se sostiene hasta sus 9 años y medio, edad en la cual empieza a presentar un incipiente interés por los juegos de reglas. Por otra parte, en una ocasión, encontrándose en la escuela, en su tercer grado, despliega un juego que puede considerarse paradigmático: se esconde en un armario de un aula, aproximadamente durante media hora, por lo cual la docente lo busca desesperadamente. Al ser indagado respecto de por qué se ha escondido, responde simplemente “para que me encuentren”. Vaivenes del tratamiento Durante los tres años de tratamiento, de los seis a nueve años de edad del niño, el trabajo analítico toma varias direcciones, en pos de lograr que emerja un sujeto. Del lado del niño, la vía privilegiada es el juego en las sesiones. También se trabaja con los con los padres y la escuela. Respecto de esta última, les comporta un largo tramo abandonar la mirada patologizante sobre de Daniel. A los ocho años del pequeño nace su primer hermana. El embarazo de la madre transcurre con preocupación para él, por miedo de que ésta se enferme o el bebé muera al nacer. Sabe de un primo que falleció cuando nació y esto lo perturba. Se abren enigmas sobre la muerte y la sexualidad. Puede representar con muñecos escenas en las cuales éstos dan a luz. Pero de un momento para otro, y sin mayores explicaciones, encontrándose la madre embarazada, los padres avisan que no pueden llevarlo más a las sesiones, interrumpen el tratamiento. Algunos meses más tarde se comunican solicitando que el niño retome su análisis. Sostienen que él solicita volver. Los padres establecen que Dani durante esos meses ha vuelto a presentar manifestaciones en la escuela propias de años atrás, tales como llorar desbordadamente en clase, esconderse bajo el pupitre. Por otra parte, en la casa lo perciben angustiado y triste. Se retoma el tratamiento, se relanza el juego y al tiempo el niño mejora. Ambos padres paulatinamente empiezan a evidenciar mayor implicación respecto del tratamiento de su hijo. Con la llegada de la hermana, algo del corte comienza a operativizarse, sostienen que con ella marcarán una diferencia respecto a la manera en que criaron a Dani. Refieren “-él fue demasiado de nosotros, no lo dejamos crecer-”. Hacia el final del análisis, Dani se encuentra menos angustiado. Si bien persisten algunas dificultades para relacionarse con compañeritos, tiene una actitud mayormente pasiva respecto de éstos, logra pasar de la soledad y lo siniestro a compartir un juego en los recreos con pares, incluirse en taller de teatro de la escuela y disfrutar de él, entre otros movimientos. Sobre la dirección de la cura El presente caso abre en mí varios interrogantes. Intentaré arribar a algunas primeras articulaciones teórico-clínicas. ¿Cuál es el motivo por el que este niño no juega, a sus seis años de edad? ¿En qué tiempo de estructuración se encuentra detenido? En las entrevistas preliminares se puede hipotetizar, a partir de la ausencia de juego y desde la escucha del lugar que ocupa el niño en el discurso de sus padres, que presenta una detención: permanece estancado en el lugar de objeto, detenido en el segundo tiempo del Edipo, completando a la madre, siendo su falo. No logra pasar del ser al tener. Tiempo detenido, pobreza simbólico-imaginaria. El padre de Dani no logra hacer recaer la prohibición del incesto sobre esta madre, queda en el goce incestuoso. Padre más bien desautorizado, inconsistente. No puede transmitir la ley. Madre que no habilita en su discurso la función paterna. Al decir de Lacan (1958) “El padre está en una posición metafórica si y solo si la madre lo convierte en aquel que con su presencia sanciona la existencia del lugar de la ley”. Las intervenciones, tanto en las sesiones con el niño, como en entrevistas con sus progenitores, se orientan a que el niño deje de ocupar el lugar de falo, para pasar a advenir como sujeto. No es un niño desalojado del campo del Otro, lo que podría haber desembocado en una psicosis. Se trata de un exceso de goce en la madre. En este sentido, el juego en transferencia permite que se reanuden los tiempos estancados. El cuerpo de Dani comienza a dejar de estar a merced de la acefalía pulsional para pasar a jugar con muñecos. Comienza a armar escenas, enriquecer lo simbólico, puede contar con más recursos ante el exceso del goce del Otro. ¿Por qué este niño llega a tratamiento tan aterrorizado? Bruner (2013) sostiene que lo monstruoso, lo horroroso, al entrar en la dialéctica significante y hacer su juego puede pasar a ser afirmado simbólicamente para tener la chance de ser reprimido, negado y perdido. Además, plantea que los niños “graves” están aterrados porque son niños dolidos de lo siniestro, del caos que como real del goce del Otro los arrasa. Son erráticos en lo real porque el falo no inscribió el límite que les permita gozar de la presencia. Propone la operatoria lúdica como medio para acompañarlos a establecer el anudamiento que mediante la perdida de goce permitiría enfrentar lo siniestro para girar hacia la escena del mundo. A partir de la posibilidad de poder jugar a distintos personajes, comienza a ceder cierta fijeza del ser. Encuentra distintos significantes que lo representan. Allí donde el niño juega a ser, es porque ya no es. ¿Qué implica el juego de esconderse en la escuela? El esconderse para ser encontrado podría pensarse como el armado del primer fantasma ¿Qué soy para el Otro?, ¿qué pasa si no estoy?, ¿puede perderme?. Posibilitaría una primera posibilidad de pérdida para el Otro. Al restarse, constituiría al sujeto en función del deseo del Otro. A modo de conclusión El juego es una brújula, nos orienta, ya que es la mostración y puesta en acto de la estructuración psíquica. El jugar, al decir de Dinerstein (1987), es una actividad creadora que soporta, trabaja y constituye al sujeto. El jugar produce sujeto. Bruner (2013) sostiene que la posición del sujeto en la estructura en la infancia no está decidida ni es definitiva, sino que se va configurando casi definitivamente en los primeros años. Las intervenciones clínicas tempranas, cuando son eficaces, introducen modi- 99 ficaciones decisivas en la estructuración de la posición del sujeto en la infancia. En casos como el abordado, de niños con dificultades en la estructuración psíquica, es tarea del analista intentar construir en transferencia condiciones de posibilidad para hacer ingresar al niño sobre el escenario del mundo de la infancia y el juego. Para finalizar, cito nuevamente a Flesler (2014), con unas palabras inspiradoras para la clínica con niños: “cuando un niño juega en transferencia, rectifica la escena del mundo. Un análisis cambia la vida”. BIBLIOGRAFÍA Bruner, N. (2013). El juego en los límites. El psicoanálisis en la clínica de problemas en el desarrollo infantil. Parte 1. Buenos Aires, Argentina. Editorial Eudeba. Dinerstein, A. (1987). ¿Qué se juega en psicoanálisis de niños? Buenos Aires, Argentina. Editorial Lugar. Flesler, A. (2007). El niño en análisis y el lugar de los padres. Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidós. Flesler, A. (2014). Niños en análisis. Presentaciones clínicas. Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidós. Freud, S. (1932). 34° Conferencia. Esclarecimientos, aplicaciones, orientaciones. En Obras Completas. Vol. XXII. Buenos Aires. Ed. Amorrortu. Lacan, J. (1988). Dos notas sobre un niño. Intervenciones y textos 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial Manantial. Lacan, J. (2004). El Seminario de Jacques Lacan: Libro 5: Las Formaciones del Inconsciente. Buenos Aires. Editorial Paidós. (Trabajo original del año 1957-58). Lutereau, L. (2017). Los usos del juego. Estética y clínica. Buenos Aires, Argentina. Editorial Letra Viva. Marrone, C. (2006). El juego, una deuda del psicoanálisis. Buenos Aires, Argentina. Editorial Lazos 100 NI ROMEOS, NI CASANOVAS ¿QUE AMA CUANDO AMA UN HOMBRE? Montenegro, German Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina RESUMEN Que los sujetos acudan a un analista en busca de un saber acerca de su padecimiento en el terreno de lo amoroso, es algo que forma parte del mapa de la cotidianeidad de quienes se dedican a la clínica. Citando el nombre de un hermoso libro del autor italiano Italo Calvino “Los amores difíciles”, la pregunta que se hace presente es ¿hay amores fáciles? Estos tiempos que nos toca transitar se los han definido como los de la “muerte de los relatos”, ante esto como respuesta se vislumbra, una invención inagotable de discursos sobre lo amoroso y que confluyen en un punto en común: no pueden recubrir del todo, ni decir la última palabra “aun” sobre la vida amorosa. Palabras clave Hombre - Semblante - Seducción - Celos - Deudas ABSTRACT NEITHER ROMEOS, NEITHER CASANOVAS. WHAT DO YOU LOVE WHEN A MAN LOVES? That the subjects go to an analyst in search of a knowledge about their suffering in the field of love, is something that is part of the map of the daily life of those who dedicate themselves to the clinic. Citing the name of a beautiful book by the Italian author Italo Calvino “The difficult loves”, the question that is present is: are there easy loves? These times in which to touch transit have been defined as those of the “death of stories”, before this as a response is glimpsed, an inexhaustible invention of resources about love and that come together in a common point: you can not cover the all, or say the last word “even” about the love life. Keywords Man - Countenance - Seduction - Jealousy - Debts Ni Romeos, Ni Casanovas ¿Que ama cuando un hombre ama? Que los sujetos acudan a un analista en busca de un saber acerca de su padecimiento en el terreno de lo amoroso, es algo que forma parte del mapa de la cotidianeidad de quienes se dedican a la clínica. Citando el nombre de un hermoso libro del autor italiano Italo Calvino “Los amores difíciles”, la pregunta que se hace presente es ¿hay amores fáciles? Estos tiempos que nos toca transitar se los han definido como los de la “muerte de los relatos”, ante esto como respuesta se vislumbra, una invención inagotable de discursos sobre lo amoroso y que confluyen en un punto en común: no pueden recubrir del todo, ni decir la última palabra “aun” sobre la vida amorosa. Al recorrer el Seminario VI me encuentro allí con la siguiente idea aquel analista que no sea capaz de leer los significantes que atraviesan la época y saber que él también está atravesado por estos, más vale que se dedique a otro oficio. Como resultado de este escenario actual, nuevas figuras imaginarias se esbozan en el amplio espectro conformado por quienes adoptan la impostura masculina como facilitador y portador de su deseo Lacan nos ha dicho que lo “único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor” en el Seminario nº20, “Aun”. Incluso sostiene que se trata del eje mismo de todo lo instituido por la experiencia analítica, ya que el amor ingresa en el dispositivo de la mano de la transferencia. El psicoanalista francés Gerard Pommier incluso llega a denominar como “el amor al revés” a la transferencia en la clínica psicoanalítica. En cuanto a Freud, hay toda una dimensión del amor que nos remite a la repetición. Lacan planteó un amor por fuera del amor edipico, de un amor ya no como repetición sino como invención. Marcaria un trayecto inclusive de un analisis en ese ir de un amor como repetición a un amor como invención. Invención aquí que remite no a borramiento de lo anterior sin como algo que se transforma, no se extingue y aquí el amor se nos presenta como paradojico. Sumemos otro argumento mas a lo paradojico que contiene el amor lo aporta el discurso analitico, el amor no es sin el odio y que Lacan lo sintetizó en el términ odioenamoramiento. Uno van de la mano con el otro. “Los que aman, odian” es el titulo del libro que escribe juntos Bioy Casares y Silvina Ocampo Ahora bien el amor no podría pensarse como un ideal de tratamiento, hacer del mismo la unica cuerda imaginaria produce callejones sin salidas. Con el amor como ideal no se analiza, ni se gobierna. Cual es la ilusión que une a los amantes? La de la fusión con el amado, el hacer de dos uno. Esa esfera con lo massculino y lo femenino que estructuralemente no encastran. En este punto el psciaoanlisis da un golpe mortal a la ilusión, no hay posibilidad alguna de hacer uno de dos. no hay posibildiad de establecer una proporción sexual. Las consultas de los sujetos toman este cariz cuando parten de pensar que el uno puede completar al otro y viceversa. En el Seminario 11, Lacan dice que el amor es esencialmente engañoso cuando se juega como un espejismo imaginario. En este punto nos dice el psicoanalista argentino Darío Salomone: “ al estar dadas estas condiciones, el del amor como espejismo, el amor puede desconocer el deseo del sujeto. No solo eso puede matar al deseo, ya que al plantear una unidad procura anular las diferencias que hacen que el deseo se produzca(…)el psicoanalisis es capaz de articular en la transferencia el amor al saber: “Aquel a quien supongo saber lo amo” Debemos constatar que nuestros timepos ya no son los de la epoca vitoriana donde Freud debio lidiar con los significantes de su epoca. En aquellos tiempos, el aporte del psicoanalisis fue deconstruir la 101 critica del Ideal romantico del amor mostrando como ese Ideal a vaces taponaba lo real e indecible del impulso pulsional. Siguiendo a Freud el objeto amado toma un valor totalmente secundario (“variable”), la pulsión exige la satisfacción del Uno, que no se interesa por la suerte del Otro. Una vez más, las obras literarias nos pueden venir de ayuda para encontrar las coordenadas que nos enseñen algo de la verdad estructural en juego, y que acerquen algo de claridad para poder pensar las nuevas presentaciones de los hombres que acuden a análisis y como se posicionan en el terreno amoroso. De las creaciones de poetas y escritores, que a través de sus obras han tratado de apropiarse del fenómeno amoroso, me gustaría detenerme en dos personajes que han atravesado la historia y que pueden ayudarnos a pensar la constitución subjetiva, siendo que el sujeto está atravesado por el discurso, en el cual se halla inmerso, desde su ingreso en el mundo del lenguaje. De esta manera, el arte muestra, ilustra y produce conceptos. De este modo interviene dando lugar a la generación de nuevas subjetividades, aunque consideremos que sólo le cabe al campo del psicoanálisis promover la interrogación sobre el sujeto como sujeto de deseo. Detengámonos por un momento en dos personajes asociados a la búsqueda amorosa de un hombre por una mujer. Ellos son Romeo, personaje central de la tragedia escrita por Shakespeare llamada Romeo y Julieta y en la figura de Giacomo Casanova. Con respecto a la primera obra, Shakespeare era un excelso poeta, y en esta obra teatral, Romeo y Julieta introduce además de la tragedia cortes de comedia. En palabras del crítico literario Harold Bloom lo nombra “como el inventor de lo humano” En esta obra el amor entre los personajes, por razones que aquí no desplegaremos, tiene un desencadenante trágico. Este amor que intentan entre los personajes, es una forma de tratamiento de un nombre maldito, coagulante del ser. Poder desprenderse de esa red simbólica familiar que se convirtió en despiada de odio y violencia entre los Montesco y los Capuletos. Una palabra en su fijeza conducirá a la tragedia. Romeo parece perdido, y su causa es que está enamorado perdidamente enamorado. Triste y enamorado. Está enamorado del amor. Es una versión del abordaje de un hombre por una mujer. Dice el psicoanalista Héctor Yankelevich “La tragedia es un tratamiento de la vida amorosa en su sentido más amplio, ya que incluye el lazo entre padres e hijos y los modos en que la deuda filial - allí donde la relación sexual (por la palabra) persiste - y se opone de modo secreto, enconado y finalmente triunfa por sobre el amor no incestuoso. Por sobre todo, la tragedia representa una forma fundamental de tratar la vida amorosa allí donde la función del falo está llamada, por razones que debemos descifrar una por una, a encontrarse en una cita a ciegas con su fracaso” Entonces el drama se diferencia de la tragedia, se caracteriza por un despliegue dinámico de los acontecimientos, hay sucesión de hechos y una dialéctica que se va desplegando. La tragedia en cambio presenta un punto de encierro, una persistencia sin salida. En la versión de Romeo el amor idealizado deja pr fuera la dimensión de la sexualidad. Pasemos ahora a nuestra otra figura. Giacomo Casanova. Definido como estafador, diplomático, abogado, soldado, alquimista, violinista, viajero, sibarita y seductor como pocos hombres en la historia, Giacomo Casanova encontró el tiempo en sus aventuras para dedicar largas horas a redactar sus memorias en las cuales describe todas sus conquistas amorosas e infortunios. Se llama Memorias de un seductor. Casanova no busca una liberación cualquiera: él busca y ejerce la transgresión. El placer se multiplica cuando se sabe, se siente, se palpa con todos los sentidos y la inteligencia con que se lleva a cabo un acto prohibido, más aún si éste tiene las demoníacas dimensiones del tabú. Definido como un libertino se entrega a sus propios placeres. Aquí podemos servirnos del psicoanálisis, el goce que encontraba en su propio cuerpo le impedía pasar al cuerpo del semejante. En todas las conquistas encontraba la imposibilidad de hacer de todas Una mujer. En la actualidad asistimos a la imposibilidad de los sujetos de poder apropiarse de la experiencia del saber hacer del acto, mientras investigo para la realización de este trabajo me encuentro que existen academias de seducción donde se dictan cursos sobre como seducir a una mujer. Los cursos constan de diferentes temáticas que intentarían abordar al universo de la feminidad respondiendo desde un saber que abarcaría a Todas. El encuentro es armado de antemano, tramado, fríamente calculado sin dejar que se cuele el mínimo atisbo de espontaneidad. Si se dicen frases enlatadas, o lo que se denomina en la jerga seductoril, abridores el éxito está asegurado. El slogan dice así: “Enseñamos a hombres a superar sus miedos, incrementar su confianza, aumentar su atractivo y mejorar rotundamente sus estrategias para seducir mujeres.” Hasta la seducción y la conquista es un valor de mercado, se incrementa, aumenta y acumula. Pero no habla también esta forma de presentación la fantasía neurótica masculina de que la mujer Es toda? Que puede ser poseída, tomada, conquistada? Vivimos en tiempos donde circulan frases como “feminización del mundo” y que por consiguiente el modelo masculino tradicional habría quedado perimido. En este panorama llevamos a cabo nuestra práctica, a partir de dos pequeños relatos clínicos intentare ilustrar que pone en juego cuando ama un hombre, y que lugar para el analista. El hombre que no podía dejar de pagar Recibo el llamado telefónico de una mujer por su voz parece ser una persona mayor. Solicita un turno para su hijo. Por también desempeñar mi práctica con niños es común que pregunte la edad. Ante la pregunta, su respuesta es: tiene 34 años. Federico realiza la consulta porque desde hace varios meses mantiene una relación por fuera de su matrimonio con una compañera de su trabajo y muy angustiado comenta que no la puede dejar. Estos encuentros coinciden con la noticia de que está esperando un hijo con su esposa. Muy angustiado y con un gran sentimiento de culpa, no se perdona estar haciéndole esto a su hijo por venir pero no puede dejarla. Luego de una serie de sesiones decide ir a decirle a su amante que no quiere seguir adelante con la relación y ante esto, la mujer reacciona amenazándolo de ir a contarle todo a su mujer. Amenaza que luego pasa al acto, llevándose a cabo ese llamado. Transcurridas sesiones donde se intentó ponerle borde a la angustia y culpa, Federico trae una noticia “Valeria (nombre que asignaremos a la amante) está embarazada” Iba a ser padre. Esta noticia y como 102 posicionarse con respecto a esa paternidad, lo llevaron a traer un recuerdo. “Mi papa se fue a los 3 años de edad y nos dejó solos con mi vieja, ella nos crió y yo no quiero hacer lo mismo de mi viejo. Quiero hacerme cargo” Dos figuras femeninas bien diferenciadas se le presentaban al paciente, la maternal encarnada en su mujer y la puta, la sexualidad, el goce encarnado en su amante. Pero como sabemos no hay relación sexual, esta mujer a quien el mismo denomina su amante tenía un fantasma distinto al de Federico. Siempre quiso seguir adelante con la maternidad y ante la posibilidad de interrumpir el embarazo ella unilateralmente le comentó que había tomado la pastilla pero las 38 semanas mostraron algo diferente. Tiempo después de análisis el paciente se separa de su mujer y conoce a otra mujer con la cual comparte con su anterior amante atributos fálicos que hace que la relación termine con una escena de violencia en donde es denunciado por violencia de género. La relación finaliza y lo que lo une en esta oportunidad es un auto y un crédito bancario a pagar. Otra vez endeudado. Todo el análisis transcurrió con continuos llamados de la madre al analista aduciendo que Federico estaba cada vez peor. Buscando una confesión 1. llega al consultorio derivado por una colega y un psiquiatra ya que estaba en un estado de exaltación que preocupaba mucho a éstos profesionales. Concurre porque hace aproximadamente dos años atrás una sospecha se le vuelve una confirmación de lo sucedido. Fantaseaba que su mujer lo engañaba y en búsqueda de confirmar esa sospecha comenzó a investigar por las redes sociales, teléfono, amigos, investigadores privados y largos interrogatorios a su mujer si ella lo “había cagado”. La mujer le confiesa lo tan temido, si había tenido un encuentro sexual con un amigo. La noticia lo devasto subjetivamente. Comenzó a consumir cocaína, pasaba largas noches mirando internet colgado como el mismo lo definió y duro. Las fantasías lo llevaron a pensar que había en la web un video en el cual estaban “cogiendo” su mujer con su amigo y no podía parar ante la búsqueda infructuosa. En el primer encuentro me relata que mi nombre tiene una homonimia con el “hijo de puta” que me cago la vida. Le propongo que me puede llamar por mi segundo nombre si eso lo tranquilizaba. (Pienso que agradezco a mis padres, me pusieron un segundo nombre). Registro en su rostro una cicatriz muy marcada que llamo mi atención y ante mi pregunta me responde:” Venía andando en el coche y no podía sacarme de la cabeza esa imagen de mi mujer cogiendo con otro, lo soñaba, tengo pesadillas no podía parar de pensar. Entonces la única forma que encontré fue chocar de frente una columna. Salí expedido por la ventanilla delantera y sufrí este corte” Esta imagen le retornaba en pesadillas, él era testigo del encuentro de su mujer con su amigo y se quedaba mirando. Luego de un tiempo de trabajo que consistió en establecer un diagnóstico diferencial, y que se ordene la relación transferencial, trae un suceso que nunca antes había contado. Cuando tenía 10 años concurría a un colegio católico y uno de los diaconos junto con un amigo suyo los llevaba al campanario en donde agarrándolo de las muñecas este hombre le practicaba sexo oral. Transcurrió toda su adolescencia con pesadillas y un reproche a su madre “mi vieja era una chupacirios nunca registro lo que me pasaba, estaba angustiado y no hizo anda” El lugar transferencial en donde podría pensarse que fui a parar era el de un “amigo” ya que ante estos relatos solo se trató de alojarlo y darle un poco de borde ante tanta angustia. Era para otro momento, en mi opinión pasar al terreno de interpretaciones simbólicas o rectificación subejtiva. Era que arme un lugar posible. Algunas conclusiones Ellos y ellas acuden al psicoanalista para intentar resolver los problemas que causa los encuentros y desencuentros que produce la sexualidad entre hombres y mujeres. Si bien desde el psicoanálisis no brinda normativas ni mandatos a los que obedecer es un medio de tratamiento singular para tratar las respuestas que dan los sujetos tanto hombres como mujeres, que lo hacen con inhibiciones, síntomas y angustias. Sabemos que el Otro sexo designa al sexo femenino, y el verdadero problema radicaría en como cada uno responde a él. Los ejemplos de nuestros tiempos muestran un sinfín de ejemplos de los desbarajustes entre la naturaleza de los cuerpos y las elecciones sexuadas. Insistamos la dimensión de engaño que conlleva como lacan lo teorizo. Se trata de una verdad y como toda verdad no se dice toda. En palabras de Salamone “una de las verdades más ignoradas con respecto al tema del amor, es que en verdad es vacío. El amor es vacío” En este panorama los sujetos deben lidiar con lo que se ha llamado la comedia de los sexos. Si es vacío no puede ser simbolizado, por eso podría pensarse con Santiago Thompson: “el amor no constituye una vía de realización masculina ¿quién podría decir yo soy el amante? Siempre se ama desde una posición femenina., por esta razón, el varón que ama necesita reconciliarse con esa destitución narcisista” De mi trabajo en la clínica con niños es muy interesante poder rastrear como circulo lo amoroso y que lugar tuvo para ese hombre esa mujer que tomo como objeto causa. Y podríamos pensar la paternidad como una forma de la masculinidad que toma en la actualidad, si bien no coinciden y ese trata de una función en los dos casos relatados sus hijos les sirvieron como punto de limite y de renuncia. Poder renunciar a algo está en el centro de las funciones parentales y el varón lo padece cuando es padre. Se pierde tiempo mientras se trabaja de pasar con sus hijos. Me gusta este planteo que leí en una nota de divulgación, “solo puede instituirse como padre quien se ha privado en cierta medida de su hijo” Un padre transmite su privación. Es común escuchar en las consultas de hombres el sin fin de imposibilidades y dificultades de poder armar un encuentro sin pasar por cierta lugar estructural de degradación de el objeto amoroso. Un paciente lo relata de la siguiente manera” viste como son las mujeres, están las putas y las que vuelan. Vos viste alguna volar? O en la frase que esgrime “la mujer perfecta es la que después de coger se convierte en pizza”, humorada grotesca. Si bien no hay el hombre sino hombres, se ha producido un viraje en los semblantes femeninos. Por el lado de las mujeres su presentación a este nivel a virado de dejar de presentarse como objetos a ser conquistados a llevar a cabo la conquista. Esto produce efectos, 103 en el decir de Ernesto Sinatra, una devaluación de los don Juanes. Para Sinatra el modelo donjuanesco requiere de un objeto que ha caído en desuso: el objeto pasivo, sin deseo sexual, solo despertado por el gran seductor contra su voluntad. Lo explica de la siguiente manera: “hay dos semblantes, uno moderno-freudiano y uno que denomina “posmoderno-lacanian”. El primero, freudiano, un estereotipo de mujer-madre como objeto de amor, pasiva y sin deseo sexual. En cambio el amor post-moderno al despegar madre de mujer, privilegia el trabajo al hogar, y el deseo sexual como orientación de su vida privada. El hombre moderno debe responder a sus nuevas exigencias y al enunciado Ya no hay hombres y tener que responder con lo que tienen” Para finalizar este trabajo me gustaría transcribir una pequeña parte de un programa de Alejandro Dolina que puede servir para ilustrar el estructural desencuentro entre los hombres y mujeres “Estar enamorado es una porquería, estar enamorado es una basura, se siente uno mal, no reacciona inteligentemente, pierde la facultad de especular porque con toda inocencia toma el corazón y lo deja de propina en cualquier lado. En cambio cuando uno no está enamorado es atrayente, es inteligente, es imaginativo, especula, se retira a tiempo, avanza cuando tiene que avanzar, es brillante, tiene esa crueldad, esa maravillosa crueldad que tanto enamora y que cuando uno está enamorado pierde. El enamorado dice “voy a ser cruel” y resulta patético, ensaya retiradas que duran 5 minutos al cabo de los cuales llama por teléfono como un perro arrastrándose. Cuando uno esta enamorado pierde poder, pierde mucho poder del que uno necesita para enamorar precisamente, de modo que se da esta paradoja, cuando uno más necesita este poder no lo tiene y cuando uno lo tiene no necesita tenerlo o a lo mejor lo usa nada más que para enamorar giles, de gusto, porque sí, para matar el tiempo...” BIBLIOGRAFÍA Lutereau, L. (2016). “Ya no hay hombres”. Buenos Aires, Galerna ensayos. Sinatra, E. (2017). “¡Por fín hombres al fín!. Buenos Aires, Grama Ediciones. Thompson, S. (2017). “El Obsesivo y la mujer”. Buenos Aires, Letra Viva, Colección Ensayos Psicoanaliticos. 104 SÍNDROME DE BURNOUT EN PSICÓLOGOS CLÍNICOS Y SU RELACIÓN EL PERFECCIONISMO Partarrieu, Andres Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El burnout es un síndrome que provoca malestar psicológico y social, producto de una prolongada exposición a un estrés crónico en un determinado ambiente socio laboral. El perfeccionismo es un rasgo de la personalidad que suele caracterizarse por la fijación de altos estándares de desempeño, la búsqueda de la excelencia y la autoevaluación critica de los logros. Los psicólogos clínicos suelen estar bajo estrés psicosocial ante las expectativas de cambio, metas y demanda de logros terapéuticos a los cuales deben responder, cuando esto no ocurre y los intentos de cambiar la situación han fracasado, aparecen los síntomas del burnout como agotamiento físico y emocional, distanciamiento y cinismo hacia los pacientes sumado a una poca satisfacción por su trabajo, ya que los logros en el tratamiento son percibidos como escasos o inexistentes. El rasgo perfeccionista de la personalidad influye en que los psicólogos clínicos tiendan a la autoevaluación crítica. Por esta razón es que podrán ser más vulnerables a estrés psicosocial al percibir no alcanzar los logros terapéuticos que concuerden con sus altos estándares de desempeño, es así que los convierte en una población posiblemente más vulnerable al síndrome de burnout. Palabras clave Burnout - Perfeccionismo - Psicologos Clinicos - Salud Mental ABSTRACT BURNOUT SYNDROME IN CLINICAL PSYCHOLOGISTS AND ITS RELATIONSHIP PERFECTIONISM Burnout is a syndrome that causes psychological and social discomfort, as a result of prolonged exposure to chronic stress in a specific socio-labor environment. Perfectionism is a personality trait that is usually characterized by the setting of high performance standards, the pursuit of excellence and the critical selfassessment of achievements. Clinical psychologists are often under psychosocial stress in the face of expectations of change, goals and demand for therapeutic achievements to which they must respond, when this does not occur and attempts to change the situation have failed, the symptoms of burnout appear as physical and emotional exhaustion, distancing and cynicism towards the patients added to a little satisfaction for their work, since the achievements in the treatment are perceived as scarce or nonexistent. The perfectionist trait of personality influences that clinical psychologists tend to critical self-evaluation. For this reason, they may be more vulnerable to psychosocial stress when they perceive they do not achieve the therapeutic achievements that match their high performance standards that make them a population that is possibly more vulnerable to burnout. Keywords Burnout - Perfectionism - Clinical Psychologists - Mental Health INTRODUCCION Una larga línea de tiempo se extiende desde los inicios de la psicoterapia en el siglo XIX hasta la actual psicología clínica. El interés de las distintas escuelas que se fueron desarrollando ha puesto su énfasis en la práctica clínica a través de técnicas y procedimientos propios de cada modelo teórico. Estos ingredientes o factores específicos fueron estudiados en ensayos clínicos o estudios de eficacia con el fin de lograr tratamientos con apoyo empírico. Sin embargo, no fue suficiente para que los tratamientos funcionen de manera adecuada por fuera del ámbito de la investigación. Algunos investigadores frente al problema, se preguntaron si los factores comunes a todas las terapias (relación terapéutica, la empatía, la personalidad del terapeuta, etc.) influían en el cambio terapéutico. Los estudios llevados a cabo por Lambert (1986; 1992) y de Asay (1999), con respecta a los factores comunes, concluyeron que al menos el 40% del cambio terapéutico se debe a los factores comunes de los tratamientos. La persona con un rasgo de personalidad perfeccionista es proclive a fijarse altos estándares de desempeño, buscar la excelencia, ser altamente autocrítico con su desempeño y sus resultados, además de preocuparse ante la posibilidad de cometer errores (Frost, Marten, Lahart y Rosenblate, 1990). En el inicio del estudio para el rasgo perfeccionista de la personalidad, este fue caracterizado bajo una óptica unidimensional de manera negativa, patológica, disfuncional y desadaptativa (Adler, 1956; Hollender, 1965). Más tarde esta visión unidimensional fue abandonada en los años setenta, cuando Hamacheck (1978), plantea que existe otra dimensión del perfeccionismo que es adaptativa y funcional. Según el modelo teórico de Slaney (2001), lo que distingue al perfeccionismo desadaptativo y adaptativo es el grado de discrepancia que existe entre los altos estándares a alcanzar y el logro o resultado obtenido al intentar alcanzarlos, es decir a mayor discrepancia entre uno y otro, mayor será el malestar psicológico. En los individuos perfeccionistas se observan conductas y pensamientos relacionados con el ideal de alcanzar altos estándares en su performance (Antony y Swinson, 2009; Shafran, Egan y Wade, 2010). Estos estándares en las personas perfeccionistas adaptativas son más realistas y experimentan mayor satisfacción por sus logros en contraposición a los perfeccionistas desadaptativos. Las creencias y preocupaciones de los perfeccionistas desadaptativos, hacen referencia a que siempre se debe llegar a alcanzar la excelencia a cualquier costo, excluye al error como parte del aprendizaje, frecuenta la idea de fracaso y sostiene creencias de 105 que nunca se ha hecho lo suficiente o que no se está a la altura para alcanzar los estándares autoimpuestos (Blankstein, Dunkley y Wilson, 2008). Las conductas perfeccionistas se orientan a la sobrecompensación o la evitación de situaciones o interacciones en las que pueda quedar en evidencia equivocarse o tener un desempeño mediocre (Wang, Slaney y Rice, 2007). La procrastinación y la desidia son conductas frecuentes entre estos individuos (Flett, Hewitt y Martin, 1995; Onwuegbuzie, 2000). BURNOUT Las relaciones dentro del ámbito laboral han cobrado relevancia dada su vinculación con la producción, las nuevas tecnologías y la organización gerencial en el área de servicios humanos.percuten en la calidad de vida en los trabajadores, cuando en el ambiente laboral están presentes factores de estrés psicosocial que inciden en la aparición de un malestar psicológico, físico y social que caracteriza al Síndrome de burnout. Se considera al burnout como un síndrome que provoca malestar psicológico y social, producto de una prolongada exposición a un estrés crónico en un determinado ambiente sociolaboral. Así, el burnout no es intrínseco de las personas, sino del ambiente social en el cual se desarrolla el trabajo y las exigencias para la realización del mismo (Ackerley et. al, 1988). Según el modelo más difundido por Maslach, el síndrome de burnout se compone en tres dimensiones: agotamiento emocional que se relaciona con la sobrecarga laboral, la despersonalización que es la dimensión interpersonal y por último la baja realización personal que es el componente auto evaluativo del burnout (Maslach, 1981). El agotamiento emocional es el cansancio psicológico debido a las exigencias del trabajo y está relacionado con el estrés individual. El trabajador experimenta estar sobreexigido, vacío de recursos emocionales y físicos, tiende a sentirse debilitado, agotado y carente de la energía necesaria para enfrentar un nuevo día o problema. La despersonalización se caracteriza por una respuesta al agotamiento emocional que es negativa, insensible, apática y excesivamente fría frente a los compañeros de trabajo. Cuando se intenta trabajar de manera desmedidamente intensa, realizando muchas tareas, el trabajador tiende a apartarse, desapegarse, deshumanizarse, pierde el idealismo y desarrolla una conducta negativa hacia la gente y el trabajo. Por último, la baja realización personal involucra un notorio descenso de sentimientos de competencia y buenos resultados del propio trabajo, acompañado de una evaluación negativa sobre los logros laborales. Cuando el trabajador se evalúa negativamente tiende a sentirse ineficaz, poco productivo, incompetente y disminuido en su eficiencia, y, en consecuencia, podrá pensar que carece de logros para crecer profesionalmente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trabajadores de la salud son aquellas personas cuyo trabajo consiste en proteger y mejorar la salud de sus comunidades. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), divide a los trabajadores del sector salud en tres grupos: el primer grupo está conformado por médicos, odontólogos, farmacéuticos, psicólogos; en el segundo grupo se encuentran las enfermeras profesionales; en tanto que el tercer grupo está formado por optómetras, auxiliares de odontología, fisioterapeutas y profesiones asociadas (OMS, 1986). Con respecto a la observación del síndrome de burnout en los trabajadores de la salud en Latinoamérica, distintas investigaciones realizadas (Silveira y Rodriguez, 2007; Rozo, 2007; Paredes y Sanabria, 2008) dan evidencia de la frecuencia del síndrome de burnout en un amplio espectro de profesionales de la salud, como sucede con los médicos, enfermeras (Vinaccia y Alvaran, 2004), auxiliares de enfermería (Gamoral, Garcia y Silva, 2008), psicólogos (Florez Alarcon y Rodriguez, 2004), psiquiatras, fisioterapeutas (Campos, Cordoba, Silva y Illera, 2008), fonoaudiólogos y odontólogos (Thomae, Ayala y Sphan, 2006). El porcentaje de los profesionales de la salud de habla hispana en los que se registró burnout fue del 14,9% en España, 14,4% en Argentina, 7,9% en Uruguay, 4,2% en México, 4% en Ecuador, 4,3% en Perú, 5,9% en Colombia, 4,5% en Guatemala y 2,5% en El Salvador. En un análisis por profesión, medicina tuvo una prevalencia del 12,1%, enfermería del 7,2%, y odontología, en tanto que psicología y nutrición tuvieron cifras inferiores al 6%. El burnout predominaba entre los médicos que trabajaban en urgencias (17%) e internistas (15,5%), mientras que anestesistas y dermatólogos tuvieron las prevalencias más bajas (5% y 5,3% respectivamente). (Flichtentrei, Suñer, Prats y Braga, 2009). Un reciente Meta análisis realizado por Salyers (2017), estudio la relación entre el Burnout y la calidad y cuidado de la salud en los profesionales. Los resultados hallaron una relación negativa entre el Burnout y la calidad y cuidado de la salud en dicha población. Prevaleciendo el Agotamiento emocional como uno de los factores de riesgo más importantes y que puede interferir tanto en la relación terapéutica como en la atención optima hacia los pacientes. BURNOUT EN PSICÓLOGOS Un 6% es la incidencia de burnout entre los psicoterapeutas (Farber, 1990). Algunos estudios encontraron diferencias estadísticamente significativas entre psicólogos que trabajan en el área institucional y aquellos que trabajan en la práctica privada, prevaleciendo mayor índice de burnout en el primer grupo (Berjota, Altintasb, Grebotc y Lesage, 2017). En cuanto al género las mujeres con altos índices de burnout trabajan en instituciones, mientras que los hombres con mayor índice de burnout son los que trabajan en el ámbito privado independiente (Ackerley, Burnell, Holder y Kurdek, 1988). En relación con la edad, algunos estudios han encontrado una correlación negativa entre la edad o años de experiencia y el burnout (Ackerley, Burnell, Holder y Kurdek, 1988; Hellman, Morrison y Abramowitz, 1987; Ross, Altmaier y Russell, 1989; Simionato y Simpson, 2018). a diferencia de otros, que no han encontrado tal relación (Thornton, 1992). Otros estudios han encontrado una relación entre el número de casos a cargo y el burnout (Hellman et al., 1987; Simionato y Simpson, 2018). Las demandas institucionales se relacionan con el agotamiento emocional, mientras que la flata de recursos a la despersonalización (Berjota, Altintasb, Grebotc y Lesage, 2017). Los psicólogos clínicos comienzan a experimentar sensaciones de frustración en aquellos casos en los no logran cumplir sus metas (Farber, 1983). Tales obstáculos pueden deberse a lo relacionado con el rol tera- 106 péutico (los requisitos de atención, responsabilidad, preocupación individual), a las dificultades relacionadas con la naturaleza del proceso terapéutico (la lentitud del ritmo en el progreso terapéutico) o a las condiciones de trabajo (carga de trabajo excesiva, políticas organizacionales) que pueden crear fuentes adicionales de estrés, particularmente para los terapeutas con base institucional (Rupert y Morgan, 2005; Berjota, Altintasb, Grebotc y Lesage, 2017). Ante estas dificultades, los trabajadores de la salud mental reaccionan inicialmente redoblando sus esfuerzos para cambiar la situación negativa, pero dichos esfuerzos pueden resultar contraproducentes cuando se los percibe como improductivos. Es en este contexto en el que aparece el síndrome de burnout (Farber, 1990).La primera causa relacionada con la aparición del burnout en los terapeutas es la percepción de no estar logrando éxito en el tratamiento ante el paciente que espera una solución a su problema (Wolfe, 1981). Si tales expectativas no se cumplen, los terapeutas sienten una sensación de frustración y de fracaso. Esto también puede deberse al haber fijado objetivos y metas poco realistas.La sobrecarga laboral, o la de un tipo particular de pacientes complejos, están implicadas en las causas del burnout y son proclives a aumentar el aburrimiento como antesala del agotamiento emocional. La sobrecarga laboral puede deberse a una cantidad excesiva de pacientes semanales y/o la gravedad o cronicidad de los mismos (Linehan, Cochran, Mar, Levensky y Anne, 2000; Vredenburgh, Carlozzi y Stein, 1999). Ante la situación relacionada con la falta de éxito terapéutico, comienzan los esfuerzos para promover un cambio positivo en los pacientes. Uno de estos esfuerzos puede ser el de intentar poner cierta distancia respecto del paciente, un recurso de afrontamiento ante la demanda emocional que produce el trabajo (Maslach et. al, 2001). Esta distancia puede ser física y verbal, recortando así la interacción informal, tendiendo a ser de índole puramente evaluativa y enfocada a seguir rígidamente los manuales de tratamiento, empleando lenguaje técnico o realizando un etiquetamiento diagnóstico hacia los pacientes que reducen su identidad como personas. También existen cambios del humor hacia el cinismo y la despersonalización, que disminuyen la empatía, produciendo aislamiento social en el ambiente del trabajo (Ackerley, Burnell, Holder y Kurdek, 1988; Benevides, Moreno, Garrosa y González, 2002; Porto-Martins, Trevisani y Amorim, 2005). TERAPEUTAS PERFECCIONISTAS Y BURNOUT El perfeccionismo desadaptativo es uno de los factores importantes que están implicados en el burnout (Hill et al, 2015). Sin embargo, las investigaciones sobre el perfeccionismo en terapeutas con síndrome de burnout son escasas (Simionato y Simpson, 2018). Presley (2017) en un estudio sobre terapeutas perfeccionistas, encontró que el perfeccionismo en los terapeutas podía influir en el resultado de los tratamientos. La mayoría de las asociaciones halladas fueron negativas entre el rasgo perfeccionista del terapeuta, la eficacia de la terapia y el abandono de tratamiento. Estos hallazgos sugieren que los terapeutas perfeccionistas des adaptativos exigen altos estándares hacia sus pacientes, que podrían desmotivarlos por el hecho de perseguir metas poco realistas o por prescribir tareas difíciles de concretar. Esto explicaría una mayor tasa de abandono de los tratamientos cuando los terapeutas son perfeccionistas desadaptativos y los pacientes tienen diagnóstico de depresión mayor. Forney et al. (1982) encontraron que psicoterapeutas con síndrome de burnout manifestaban creencias comunes que reflejaban el rasgo perfeccionista de la personalidad, como por ejemplo: “debo ser totalmente competente, tener un vasto conocimiento y ser capaz de poder ayudar a todos los pacientes”. Del mismo modo Deutsch (1984) obtuvo cierta evidencia cualitativa al pedir a los psicoterapeutas que identificaran los pensamientos que les causaban mayor estrés en su trabajo. Los terapeutas reflejaron creencias tales como: “se debe dar el máximo rendimiento con cada paciente y en todas las situaciones posibles”. Un estudio realizado por D’Souza et. al, (2011) aborda de manera cuantitativa la relación entre terapeutas perfeccionistas y burnout. La investigación, realizada con una muestra de 87 psicólogos clínicos australianos, apoyó la hipótesis de que el perfeccionismo y el estrés estaban relacionados con el burnout en psicólogos clínicos. Además, encontró como resultado que los perfeccionistas desadaptativos experimentaban altos niveles de estrés. En este sentido se puede pensar entonces que aquellos individuos que están altamente estresados ??tendrían más probabilidades de desarrollar el síndrome de burnout. Esta perspectiva teórica afirma que el burnout no es el resultado de estrés, sino de una continua exposición a un estrés medio o extremo (Farber, 1983; Maslach, 1982). CONCLUSIÓN Los psicólogos a menudo ejercen la clínica bajo condiciones estresantes, que pueden ser de tipo puramente organizativo, o de sobrecarga horaria, de pacientes y de casos difíciles.Frecuentemente aparece bajo estas condiciones el estresor por excelencia entre los psicoterapeutas, que es la percepción de obtener poco éxito terapéutico. Posteriormente se observan intentos por revertir la situación, pero cuando aún sigue siendo adversa, aparecen los síntomas asociados al burnout. El rasgo de la personalidad perfeccionista adaptativo se caracteriza por la persecución de altos estándares y la búsqueda de la excelencia. Sumado a estas características, en lo que respecta a la personalidad perfeccionista desadaptativa, se agrega una autoevaluación hipercrítica para alcanzar sus logros. De esta manera es posible inferir que la población de psicólogos clínicos con rasgo perfeccionista desadaptativo tendrá un mayor riesgo de padecer síndrome de burnout cuando la evaluación de sus logros sea percibida como poco exitosa debido a la fijación de altos estándares de desempeño. BIBLIOGRAFÍA Adler, A. (1956). The neurotic disposition. In H. L. Ansbacher.,y R. R. Ansbacher (Eds.), The individual psychology of Alfred Adler(pp. 239- 262). New York: Harper. Ackerley, G.D., Burnell, J., Holder, D.C., y Kurdek, L.A. (1988). Burnout among licensed psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 19, 624-631. Antony, M.M., y Swinson, R.P. (2009). When perfect isn’t good enough: Strategies for coping with perfectionism (2nd ed.). Oakland: New Harbinger. Asay, T.P., Lambert, M.J. (1999). The empirical case for the common factors in therapy: quantitative findings. En: Hubble M, Duncan BL, Miller SD, editors. The heart & soul of change: what works in therapy. Washington, DC: American Psychological Association. p. 33-56. 107 Benevides, P., A.M.T., Moreno, J.B., Garrosa, H.E., y González G., J.L. (2002). La evaluación específica del síndrome de burnout en psicólogos: el Inventario de Burnout en Psicólogos. Clínica y Salud, 13(3), 257-283. Blankstein, K., Dunkley., y January Wilson, J. (2008). Concerns and Personal Standards Perfectionism: Self-esteem as a Mediator and Moderator of Relations with Personal and Academic Needs and Estimated GPA Curr Psychology, 27; 29-61. Berjota, S., Altintasb, B., Grebotc, E., Lesage, F. (2017). Burnout risk profiles among French psychologists. Burnout research. Volume 7, Pages 10-20. Campos, L.V., Córdoba, A.J., Silva, J.L., y Illera, D. (2008). Prevalencia del síndrome de burnout y sus principales factores de riesgo en fisioterapeutas del municipio de Popayán. Departamento de Fisioterapia, Facultad de Salud, Universidad del Cauca. Popayán, Colombia. De Souza, F., Sarah, J., Egan, y Clare S. Rees (2011). The Relationship Between Perfectionism, Stress and Burnout in Clinical Psychologists. Behaviour Change, 28, pp 17. Farber, B.A. (1983). Introduction: A critical perspective on burnout. In B. A. Farber (Ed.), Stress and burnout in the human service professions (pp. 1-20). New York: Pergamon. Farber, B.A. (1990). Burnout in psychotherapists: Incidence, types, and trends. Psychotherapy in Private Practice, 28, 5-13. Flett, G., Hewitt, P., y Martin, T. (1995). Dimensions of perfectionism and procrastination. In J. R. Ferrari, J.Johnson, & W. McCown, (Eds.), Procrastination and task avoidance: Theory, research and practice, (pp. 113-136). New York: Plenum Press. Forney, D., Wallace-Schutzman, F., y Wiggers, T. (1982). Burnout among career development professionals: Preliminary findings and implications. Personnel and Guidance Journal, 60, 435-439. Forney, D., Wallace-Schutzman, F., y Wiggers, T. (1982). Burnout among career development professionals: Preliminary findings and implications. Personnel and Guidance Journal, 60, 435-439. Frost, O., Marten, P., Lahart, C., y Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468. Flórez Alarcón, L., y Rodríguez, A. (2007). Una mirada al síndrome de burnout en Colombia de Bogotá. Psicología: Avances en la Disciplina, 1(1), 185-214. Gamonal, Y., García, C., y Silva, Z. (2008). Síndrome de Burnout en el profesional de Enfermería que labora en áreas críticas. Revista Enfermería Herediana, 1(1), 33-39. Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27-33. Hellman, I.D., Morrison, T.L., y Abramowitz, S.I. (1987). Therapist flexibility/ rigidity and work stress. Professional Psychology: Research and Practice, 18(1), 21-27. Hill, A.P., y Curran, T. (2015). Multidimensional perfectionism and burnout: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 1-20. Hollender, M.H. (1965). Perfectionism. Comprehensive Psychiatry, 6, 94-103. Lambert, M.J. (1986). Implications on psychotherapy outcome research for eclectic psychotherapy. In J.C. Norcross (Ed.), Handbook of Eclectic Psychotherapy. New York: Brunner- Mazel. Lambert, M.J. (1992). Implications of outcome research for psychotherapy integration.In: Norcross JC, Goldfried MR, editors. Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books, p. 94-129. Linehan, M., Cochran, B., Corinne, M., Levensky, E., y Comtois, K. (2000). Therapeutic Burnout Among Borderline Personality Disordered Clients and Their Therapists: Development and Evaluation of Two Adaptations of the Maslach Burnout Inventory. Cognitive and Behavioral Practice, Volume 7, Issue 3, P. 329-337. Maslach, C., y Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113. Maslach, C., Schaufeli, W.B., y Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422. OMS (1986). The Ottawa Charter. Ginebra: OMS. Onwuegbuzie, A.J. (2000). Academic procrastinators and perfectionistic: tendencies among graduate students. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 103-109. Paredes, G., Olga, L., Sanabria y Ferrand, P. (2008). A. Prevalencia del síndrome de burnout en residentes de especialidades médico quirúrgicas, su relación con el bienestar psicológico y con variables sociodemográficas y laborales. Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia. Revista Med, vol. 16, núm. 1, enero-junio pp. 25-32. Presley, V., Jones, C., y Newton, E. (2017). Are Perfectionist Therapists Perfect? The Relationship between Therapist Perfectionism and Client Outcomes in Cognitive Behavioural Therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 45(3), 225-237. Porto-Martins, P.C., Trevisani, M.F., y Amorim, C. (2005). Burnout em psicólogos clínicos. In: Anais da XXXV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicología; Curitiba, Brasil Rupert, P.A., y Morgan, D.J. (2005). Work setting and burnout among professional psychologists professional. Psychology: Research and Practice, 36(5), 544-550. Ross, R.R., Altmaier, E.M., y Russell, D.W. (1989). Job stress, social support, and burnout among counseling center staff. Journal of Counseling Psychology, 36, 464-470. Slaney, R.B., Rice, K.G., Mobley, M., Trippi, J. y Ashby, J.S. (2001). The Revised Almost Perfect Scale. Measurement and Evaluation in Counselling and Development, 34, 130-145. Shafran, R., Egan, S., y Wade, T. (2010). Overcoming perfectionism: A selfhelp guide using cognitive behavioral techniques. London: Robinson. Silveira, N., y Rodríguez, R. (2007). El estrés laboral, la satisfacción laboral y el síndrome de burnout en profesionales de la salud de Uruguay. En P. Gil-Monte, y B. Moreno-Jiménez, El Síndrome de Quemarse por Trabajo (burnout), Grupo profesionales de riesgo. Madrid: Pirámide. Salyers, M., Bonfils, K., Luther, L., Firmin, R., White, D., Adams, E., Rollins, A. (2017). The Relationship Between Professional Burnout and Quality and Safety in Healthcare: A Meta-Analysis. Journal of General Internal Medicine 32(4)32(4):475-482. Simionato, G., Simpson, S. (2018). Personal risk factors associated with burnout among psychotherapists: A systematic review of the literatura J. Clin. Psychol. 2018;1-26 Thomae, M.N., Ayala, E.A., y Sphan, M. (2006). Etiología y prevención del síndrome de burnout en los trabajadores de la salud. Revista de Posgrado de la VI Cátedra de Medicina, 153, 18-21. Thornton, P. I. (1992). The relation of coping, appraisal, and burnout in mental health workers. Journal of Psychology, 126, 261-271 Vredenburgh, L.D., Carlozzi, A.L., y Stein, L.B. (1999). Burnout in counseling psychologists: Type of practice setting and pertinent demographics, Counselling Psychology Quarterly, 12:3, 293-302. Vinaccia, S., y Alvarán, L. (2004). El síndrome de burnout en una muestra de auxiliares de enfermería: Un estudio exploratorio. Universitas Psychologica, 3(1), 35-45. Wang, K., Slaney, R.B., y Rice, K.G. (2007). Perfectionism in Chinese university students from Taiwan: A study of psychological well-being and achievement motivation. Personality and Individual Differences, 42(7), 1279-1290. Wolfe, G.A. Burnout of therapists: inevitable or preventable? (1981) Phys Ther. Jul;61(7):1046-50. 108 UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS MODOS DE ABORDAJE A PARTIR DE UN CASO DE BIPOLARIDAD Pena, Federico Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN Me gustaría poder transmitir en esta oportunidad que el congreso presenta una experiencia, breve, personal, de pensamiento, en relación al diagnóstico de bipolaridad en su relación al campo amplio de la psicopatología y los tratamientos posibles. A partir de los casos que he llegado a conocer he podido formularme algunas preguntas, por un lado, la del lugar de la bipolaridad dentro del campo de la psicopatología psicoanalítica y psiquiátrica, y sus límites terapéuticos. En este recorrido proponemos un diálogo entre las teorías difundidas respecto a la bipolaridad y su tratamiento. Veremos que la apuesta del psicoanálisis tiene valor pleno en la medida en que su objeto no es equivalente al de la medicina basada en la evidencia. Palabras clave Bipolaridad - Psicoanálisis - Psicología clínica - Clínica hospitalaria ABSTRACT A REFLECTION ON THE APPROACH MODES FROM A BIPOLARITY CASE I would like to be able to convey on this occasion that the congress presents a brief, personal experience of thinking, in relation to the diagnosis of bipolarity in its nexus to the broad field of psychopathology and possible treatments. From the cases that I have come to know I have been able to ask myself some questions, on the one hand, the place of bipolarity within the field of psychoanalytic and psychiatric psychopathology, and its therapeutic limits. In this journey we propose a dialogue between the disseminated theories regarding bipolarity and its treatment. We will see that the bet of psychoanalysis has full value insofar as its object is not equivalent to that of evidence-based medicine. Keywords Bipolarity - Psychoanalysis - Clinical psychology - Hospital clinic Me gustaría poder transmitir en esta oportunidad que el congreso presenta una experiencia, breve, personal, de pensamiento, en relación al diagnóstico de bipolaridad en su relación al campo amplio de la psicopatología y los tratamientos posibles. Las rotaciones que he podido elegir durante mi residencia han sido ocasión de un encuentro con varias novedades en mi práctica, he podido recortar, es decir construir, para esta ocasión dos interrogantes que están en función de una presentación clínica muy habitual, la previamente mencionada bipolaridad. A partir de los casos que he llegado a conocer he podido formularme algunas preguntas, por un lado, la del lugar de la bipolaridad dentro del campo de la psicopatología psicoanalítica y psiquiátrica, y sus límites terapéuticos. Ello me ha llevado a preguntarme por el lugar terapéutico de lo institucional. Hay varias aclaraciones que vale la pena realizar antes de comenzar este recorrido. Por un lado - y principalmente - que la búsqueda bibliográfica y de información sobre el tema de ningún modo puede decirse exhaustiva. A su vez, intentaré formalizar los interrogantes de modo tal que la pregunta sea redirigida al lector, es decir, no hay aquí más que hipótesis de trabajo sobre los casos. He elegido a tal fin dos casos que desarrollare a continuación. El dispositivo de internación frente a la bipolaridad El encuentro con la realidad clínica /social cotidiana en nuestra práctica muchas veces nos lleva a cierta crítica y cuestionamiento de lo que se no ha transmitido como enseñanza formal. Ahora bien, con todo el valor que ello tiene, me refiero a esa interrogación por la adecuación académica, no dejan de ser notables las consecuencias que las lagunas teóricas implican en nuestra práctica. Creo, y esto es puramente especulativo, que hay toda una serie de presentaciones clínicas y manifestaciones sintomáticas que al quedar por fuera del conocimiento formal nos retornan en la práctica como irresolubles, tensionan nuestras categorías y nos obligan todo el tiempo a ajustar nuestras herramientas. Si bien ese ejercicio es ineludible, y muy deseable por cierto, es necesario cada vez más, en el campo extenso del psicoanálisis, reflexiones serias sobre formas de padecimiento que convocan un saber por construir. En este sentido, mi encuentro con una buena cantidad de pacientes diagnosticados como bipolares, me llevó a una búsqueda bibliográfica infructuosa al intentar asir una teoría analítica respecto a estos casos. Desarrollaremos a continuación brevemente el caso de Juliana, una paciente de 25 años de edad, en tratamiento ambulatorio con una psiquiatra del servicio de internación del hospital Piñero, con diagnóstico de bipolaridad tipo I. La paciente ingresa al hospital a través de la guardia externa, desde donde pasa rápidamente al servicio de internación. Como antecedentes de relevancia se destacan 3 internaciones previas en el servicio. La primera de ellas en el año 2014, de 3 semanas de duración, motivada por un episodio mixto con síntomas psicóticos e ideación autolítica, medicada en ese momento con Olanzapina y Litio, con buena respuesta. Su segunda internación, en Diciembre de 2015 tiene lugar en el contexto de su último mes de gestación en el embarazo de su único hijo, presentando un cuadro mixto a predominio del polo displacentero, que cursa con insomnio e hiporexia. Luego del alta concurre a tratamiento ambulatorio de modo irregular, según consta en la historia clínica. 109 Finalmente, en el año 2016 presenta su última internación hasta la actual, de pocos días de duración, con un cuadro similar al actual, que a continuación describiremos. Al momento del ingreso se evalúa un cuadro que impresiona mixto, con paraprosexia, hiperbulia improductiva, una marcada labilidad afectiva, con episodios de llanto que ceden espontáneamente, verborragia, taquilalia, taquipsiquia, curso del pensamiento circunstancial, insomnio e hiporexia. No presenta al ingreso productividad psicótica. Al comenzar las entrevistas, el cuadro descrito al ingreso persiste, aunque se le suma una marcada suspicacia “quieren saber cosas de mí que no les voy a decir tan fácil” (sic), por lo que la primera apuesta fue la de generar un clima de confianza con la paciente. La labilidad afectiva del inicio, que demora en remitir, junto a la suspicacia, dificultan las entrevistas, por lo que decido mantener entrevistas breves, algunas veces más de una por día. Cuando la paciente comienza a poder hablar un poco más en el espacio de psicoterapia, empiezan a hacerse manifiestos los problemas vinculares con su pareja. Cuenta que estaban hablando de separarse, con discusiones frecuentes, en las que él la amenaza con dejarla, con frases bastante chocantes. La paciente manifiesta que estas dificultades vinculares se acrecentaron con la mudanza a Avellaneda, que implicó para ella un desasimiento de prácticamente todos sus vínculos por fuera de su pareja. A partir de la rápida mejoría en el plano anímico, y en función de las características de sus internaciones previas, siempre breves, se decide un permiso de salida con indicación de acompañamiento permanente a la casa de su madre. Ahora bien, a su regreso, se evalúa un evidente empeoramiento del cuadro y la decisión del permiso demuestra haber sido precipitada. La paciente manifiesta que su pareja cambió de planes, por lo que terminaron yendo a su casa de Avellaneda, lo que le provocó un gran malestar al ver el estado de su casa luego del episodio de excitación psicomotriz. Comenta que se sentía irritable frente a cualquier situación, incapaz de cuidar de su hijo, a la vez, la persistencia de las peleas con su pareja incrementan frente a su percepción de que “me quiere aislar de todo” (sic). Por otro lado, su sensación de la incapacidad autopercibida para cuidar de su hijo disparan ideas de culpa en relación a no poder ser una buena madre, cuestión ésta - la de la maternidad - que será retomada luego. Al cuadro mixto se suman luego de ese permiso síntomas de autorreferencia de tinte paranoide sobreagregados a las ideas de culpa con episodios de llanto muy intensos, “la gente me mira como si me acusara, pero yo no le hice tanto mal a nadie”, “me siento perseguida, la gente me asocia a la familia de A, chorra, puta, pero yo no le hice mal a nadie”. Si bien estos episodios ceden en la entrevista tras la intervención verbal, se me hace muy presente la sensación de que todo sucedía como si la paciente hablara sola, como si yo no estuviera, todo el fenómeno tenía algo de “automático”, de autogenerado, por decirlo de algún modo, que me resultó muy llamativo. A partir de este momento se hace manifiesto que la internación no sería tan breve como las anteriores, se decide poner en suspenso los permisos de salida, y el equipo médico decide un aumento de la medicación antipsicótica. A la vez, se intenta citar con mayor insistencia a la pareja de la paciente, al percibirse que no comprendía cabalmente los alcances del cuadro y las medidas intermedias al alta, cuestión que la propia paciente registra. La decisión respecto a los permisos, su duración, y la de la internación, en definitiva, no son un tema simple, se suman en este caso las particularidades de las internaciones previas y la premura ambivalente de la paciente por irse del hospital, para poder cuidar de su hijo. En este momento del tratamiento, supervisión mediante, se comienza a perfilar la hipótesis de que la relación de la paciente con su hijo, y principalmente su lugar de madre, es lo que polariza sus estados de ánimo y sus preocupaciones. El asunto es complejo, entre los ideales de la paciente, la relación a su lugar como hija en una cadena generacional, y las intenciones de la pareja de la paciente en relación a su rol exclusivamente materno. Intervengo frente a esta situación intentando clarificar un poco el cuadro, surge así - bajo el modo aún de cierto sesgo paranoide - la idea de que sus vecinos la miran mal, piensan mal de ella, porque saben que su madre y su abuela “también son locas” (la madre ha sido diagnosticada también como bipolar, de su abuela, que vive en Paraguay, el dato es menos certero), con lo que el diagnóstico mismo, bajo el modo de la locura, deviene una herencia pesada. A la vez, ella misma ha sido criada por su abuela, lo que adquiere aquí otro valor. Hay toda una línea posible de trabajo en este sentido que no pudo ser abordada. A su vez, se interviene intentando relativizar el valor absoluto de la maternidad, como un lugar sin excepción, introduciendo por ejemplo que quizás sea conveniente para su hijo que ella tenga una vida más allá de su cuidado, y se comienza a trabajar conjuntamente con la trabajadora social en función de orientar a la paciente y a su pareja para que su hijo pueda comenzar a asistir a un jardín maternal, con la finalidad de - por un lado - aliviar a Juliana, y por otro, a más largo plazo, permitirle realizar una actividad laboral, en lo que ella - por fuera de estos momentos de enajenación al ideal de A - se muestra muy interesada. Finalmente, luego de poco más de un mes, la paciente se retira de alta con la indicación de continuar el tratamiento instaurado, continuando por un lado con su tratamiento psiquiátrico previo, y sumando el espacio de psicoterapia. Ahora bien, esta situación dura muy poco, la paciente concurre al servicio apresurada por retirarse, lo que paulatinamente deriva en una adherencia cada vez más errática al tratamiento psiquiátrico, no llegando a instalarse nunca un tratamiento psicológico luego de la internación. Este caso fue el puntapié inicial, así lo creo ahora, a una búsqueda bibliográfica que me pudiera ayudar a comprender algunas aristas del caso, principalmente porque se puso de manifiesto, como en pocas otras situaciones, la insuficiencia de nuestros saberes para su abordaje, así como lo imperioso de un abordaje conjunto. Vayamos a ello. Comencemos por algunas generalidades. El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia alternada en el tiempo de episodios maníacos y depresivos. Si bien hay posiciones diversas respecto a su alcance poblacional, en la medida en que los criterios de inclusión están bajo continua revisión, su difusión en los últimos años ha ido creciendo paulatinamente, alcanzando una prevalencia que oscila entre el 1% y el 5% de la población general (Balderassi, 2002). El trastorno bipolar tipo 1, se define por la presencia de uno 110 o más episodios maníacos o mixtos, acompañado usualmente por episodios depresivos. La expansión del espectro se asocia principalmente a la ampliación de los criterios de la bipolaridad tipo II (Angst et al., 2003; Akiskal et. al. 2000). La polémica alrededor de los criterios se debe, entre algunos otros factores, a que los episodios depresivos del trastorno bipolar tipo II se asimilan clínicamente a los episodios depresivos mayores unipolares, y, siendo que los síntomas hipomaníacos son pocas veces reconocidos por los pacientes como displacenteros, las cifras del trastorno bipolar se desdibujan tras las de los episodios depresivos unipolares. Los problemas y las preguntas en relación a estos pacientes son múltiples y atañen a la dificultad de lograr alguna medida de éxito terapéutico. Esta dificultad nos convoca como profesionales, sobre todo si hacemos notar que no es una dificultad específica a una disciplina, sino que más bien que lo que se halla en la bibliografía es una buena respuesta en lo que a la remisión sintomática respecta en tratamientos combinados principalmente- frente a algunas cifras que hablan de un problema serio cuando ponemos la mirada en el desarrollo longitudinal del trastorno. En este sentido en un estudio longitudinal de 12 años de duración se halló que los pacientes con estos diagnósticos sufrían de los síntomas prácticamente la mitad del tiempo (Mc.Murrich et. al, 2009). El desorden bipolar ha sido caracterizado como la sexta causa de discapacidad, con recaídas del 37% en el primer año, que se elevan a 73% a los 5 años (Proudfoot, 2010). Eso es lo que ha llevado a estudiar los potenciales riesgos de desencadenamiento sintomático. Se ha planteado la hipótesis, entre otras, de que la emoción expresada - EE - (una medida del modo crítico u hostil en que un miembro de la familia se dirige a otro) es un factor de riesgo para los trastornos afectivos. Esto ha llevado a intentar comprender qué puede predecir la EE, de donde ha surgido la hipótesis de que es la creencia de los familiares de que el paciente podría esforzarse en controlar sus síntomas lo que lleva a críticas respecto a la poca voluntad del paciente en mejorar. Los estudios en general coinciden en que la EE no muestra relación con cuadros psicopatológicos de los familiares (Mc.Murrich et. al, 2009). Dada esta fuerte asociación entre la EE y las recaídas, es lógico pensar que muchas veces se hacen necesarias intervenciones sobre los familiares de los pacientes que tiendan a disminuir este riesgo. Este tipo de intervenciones, en nuestro medio, en general no son tan frecuentemente tenidas en cuenta en tratamientos ambulatorios como sí lo son en tratamientos más intensivos, donde los talleres multifamiliares y los equipos de terapeutas abocados a la atención de familiares están mucho más instalados. Los eventos estresantes han sido usualmente asociados al desencadenamiento de episodios tanto maníacos como depresivos, siendo habitual la idea de que el efecto de los estresores vitales suele tener mayor influencia en el desencadenamiento de los episodios más tempranos, con una tendencia de los mismos a “automatizarse” o sensibilizarse. Los pacientes que registran adversidades severas tempranas (previas a los 12 años) presentan una tendencia a recaídas más frecuentes frente a situaciones menos estresantes, a la vez, hay mayor riesgo de comienzo temprano del cuadro, dando al trastorno mayor severidad y un peor curso (Dienes et. al, 2006). Esto pone en evidencia el rol crucial de la socialización temprana y de la relación del sujeto a su entorno inmediato, cuestión ampliamente abordada por el psicoanálisis, en otro términos. Un punto que puede ayudarnos a orientarnos mejor en la complejidad frente a la que nos encontramos me parece haberlo encontrado en algunos estudios, principalmente Henry et. al (2003) donde se pone el acento en la dificultad clínica y lógica en distinguir estados puros de manía o depresión. En el modelo inicial de Beck (Scott, 2001), se sostenía la idea de que la manía era de alguna forma la contracara de la depresión, proponiendo incluso una tríada cognitiva en espejo, donde las cogniciones negativas de la depresión adquieren en la manía el signo inverso, con un pensamiento hiper positivo y la tendencia a la grandiosidad yoica. Sin embargo, en estudios comparativos con individuos control, se ponen en evidencia mayores niveles de fragilidad yoica, mayor necesidad de acompañamiento y aprobación. Henry et. al. señalan que la prevalencia de estados mixtos es tan variada en los estudios, con variaciones que van desde el 5% al 70%, que la adecuación de los criterios puede ponerse en cuestión. Señalan así que quizás la principal característica del humor en la manía no deba buscarse tanto en la exaltación, en la euforia, es decir en la tonalidad, sino más bien en la intensidad de las emociones. Muchos pacientes describen humor depresivo en el contexto de un episodio maníaco, mientras que el humor elevado o expansivo exclusivamente se reportó en el 23% de los casos del estudio. Esta idea, si bien no adecuadamente establecida, resulta indicativa para pensar en la situación anímica que puede estar experimentando el paciente agudo. Por otro lado, podemos pensarla solidaria de la hipótesis, de raigambre psicodinámica, que plantea que los estados maníacos o hipomaníacos podrían funcionar como una defensa frente a la sensación de fragilidad yoica o de tendencias depresivas (Alloy et. al., 1999). A la vez, nos permite pensar alguna hipótesis desde el campo del psicoanálisis, llegaremos a ello. Llevando la cuestión hacia otro lado, pero sin perder esta línea argumentativa, se ha llegado a plantear que los pacientes bipolares presentan, en períodos de eutimia, síntomas anímicos subsindrómicos con mayores grados de labilidad e intensidad emocional que sujetos control, mostrando hiper reactividad frente a situaciones neutrales (M’Bailara et. al., 2009); incluso sin que puedan hacerse distinciones entre grupos de pacientes, por ejemplo, entre aquellos que estaban en remisión hace más de 12 meses y aquellos otros que habían presentado un episodio (de cualquier tonalidad afectiva) en el último año. La construcción del argumento previo apunta principalmente a problematizar la idea de episodio, que lógicamente existen - eso es innegable - frente a otra que abogue por un entendimiento más global de los cuadros, donde los episodios son puntos extremos de una constitución estable. El primer problema que se nos presenta frente a esta nosología de los estados del ánimo es su inadecuación, tal como vienen dados, a una clínica de las estructuras freudianas. Miller al asegurar la sustitución en la psiquiatría moderna de la psicosis maníaco depresiva por la bipolaridad, sostiene una clínica donde los casos se piensan indefectiblemente del lado de la psicosis, a lo sumo ordinarias. Eduardo Said por su parte (Said, inédito) sostiene que habrá bipolaridad en comorbilidad con las psicosis o con las neurosis; su perspec- 111 tiva es que “conviene (...) diferenciar posiciones subjetivas según opere o no la función nodal del Nombre del Padre” (Said, inédito). En este sentido, creo - al menos así puedo pensarlo en esta instancia - que la distinción neurosis - psicosis, en función de la relación del sujeto con el Otro y su objeto, se sostiene y habrá que hipotetizar en cada caso desde donde pensamos la irrupción sintomática. Un hallazgo destacable del libro de Miller es la aseveración de que la noción de bipolaridad, tal y como la hemos planteado, excluye en su epistemología la causalidad psíquica, quizás esa sea una buena apuesta a sostener, la de asegurar que eso juega su papel. Nos liberará quizás del sin salida de “los factores estresantes”. Identificación y narcisismo resultan fundamentales en la materia a la que nos abocamos. Encontramos nuestra primera pista en Binswanger, un psiquiatra de raigambre fenomenológica, quien plantea que habría en la manía y la melancolía una “falla en la estructura constitutiva del ego” (Binswanger, 1960). El concepto de identificación sea quizás el que nos permita dar cuenta de la alternancia de los estados del humor. Para entender a qué nos referimos recurrimos a dos dimensiones de la identificación. Por un lado, la identificación al rasgo significante del Otro con el que el sujeto se representa en el Otro. “A esta dimensión de la identificación, Lacan agrega la vertiente del goce: lugar del objeto -que le “hace falta” al Otro- al que el sujeto se identifica en el fantasma; lugar de objeto con el que el sujeto se hace un ser. El objeto a, a nivel del fantasma, es lo que le da consistencia imaginaria a lo que no tiene nombre” (Camaly, 2006). Creo en este sentido que nos sirve quizás pensar el proceso al modo de una trayectoria elíptica, con distintos puntos relativos de distancia al objeto a frente a los cuales el sujeto reacciona en la medida en que esos movimientos le conciernen íntimamente, en su ser. Con Said, podemos sostener que las eficacias repetitivas de la oscilación del humor “serán diversas si hay formas de nodalización fantasmática, campo de las neurosis, que si se carece de ese recurso y límite” (ídem). Eso no quita, vale la pena remarcarlo, que el movimiento de basculación está presente también en las neurosis con formas atemperadas por la función del fantasma. Ahora bien, estaríamos desconociendo la complejidad misma que hemos intentado construir si nos conformásemos con apelar a la hipótesis estructural y al caso por caso; hay también los impasses de la hipótesis estructural, bajo el modo de la clínica de los bordes (Belucci, inédito). Se destaca, entre los significados posibles de ese enunciado, el que hace referencia a aquellos casos que “pudiendo encuadrarse en cierto orden de eficacia del Nombre del Padre y de la represión(...) no se dejan reducir a ninguno de los tipos clínicos. Para estos casos se han propuesto denominaciones tales como “neurosis graves”, “clínica de los fracasos del fantasma”, y otros de raigambre freudiana como “neurosis o afecciones narcisistas” (Belucci, ídem), hacia allí vamos. El concepto freudiano de narcisismo, originalmente explicativo de la constitución yoica por investidura libidinal, adquiere otro matiz al plantear- en Duelo y melancolía- que en la melancolía hay un fracaso de la fantasía por acción de la identificación narcisista que cancela la diferencia entre el yo y el objeto. El autor se detiene en la “organización narcisista” sistematizada por Rosenfeld, para señalar que la infatuación narcisista no tiene el lugar de un dato primario sino el de una respuesta defensiva a una amenaza sobre el ser (Belucci, ídem). El argumento que nos rige, resumidamente, sostiene que la inscripción del significante del falo a través de la metáfora del Nombre del Padre es lo que hace de la falta en el Otro una necesidad; ahora bien, eso no impide fallas parciales en su eficacia. Este autor termina por plantear la inclusión de las alteraciones del estado del ánimo en el constructo de las perturbaciones del narcisismo, y afirma que podemos leer en esas alteraciones la “recurrencia e intensidad con que es puesto en cuestión el propio ser, ante el fracaso de la operatoria fálica y el marco fantasmático” (Belucci, óp.cit). Conclusión Quise sostener en este escrito una tensión que se presenta, al menos en mi experiencia, como ineludible. Ineludible en la medida en que las modificaciones en el campo de la psicopatología nos invitan a la puesta en práctica de teorías diversas sobre problemas complejos. Soy de la idea de que no hay modo de abordar los casos siempre con las mismas teorías y los mismos supuestos, espero haber podido dar cuenta aquí de esa línea que viene a mostrar la necesidad del pensamiento crítico frente a las teorías sobre nuestra práctica. En ese sentido, quise poder rescatar y traer a discusión modos posibles de abordaje de esta forma del sufrimiento desde distintas líneas teóricas. Se destaca, en los diferentes modos de encarar el asunto, la cuestión de la disponibilidad como cualidad irrenunciable de cualquier tentativa de abordaje. BIBLIOGRAFÍA Miller, J.A. y otros (2015). Variaciones del humor. Instituto clínico de Buenos Aires. Paidós. Said, E. Diplomatura en fundamentos clínicos del psicoanálisis, clase 3, inédito. Belucci, G. Diplomatura en fundamentos clínicos del psicoanálisis, clase 1, inédito. Camaly, G. (2006). Entre la identificación y el “atravesamiento de la angustia”, disponible en http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=el_cartel &SubSec=cuaderno&File=cuaderno/006/camaly.html Alloy, L.B., Abramson, L.Y., Urosevic, S., Bender, R.E., Wagner, C.A.: Longitudinal predictors of bipolar spectrum disorders: A behavioral approach system (BAS) perspective. Clin Psychol. New York. 2009, June 1; 16 (2): 206-226. Alloy, L.B. et. al. (2006). A cognitive vulnerability-stress perspective on bipolar spectrum disorders in a normative adolescent brain, cognitive, and emotional development context. Berk, M., Berk, L., Castle, D. A collaborative approach to the treatment alliance in bipolar disorder. Bipolar Disord 2004: 6: 504-518. ª Blackwell Munksgaard, 2004 David, J., Miklowitz, Ph. D Adjunctive Psychotherapy for Bipolar Disorder: Am J Psychiatry. 2008 November ; 165(11): 1408-1419. Susan Malkoff-Schwartz, PhD Stressful Life Events and Social Rhythm Disruption in the Onset of Manic and Depressive Bipolar Episodes. Arch Gen Psychiatry. 1998;55:702-707 Katia MBailaraa, Emotional hyper-reactivity in normothymic bipolar patients. Journal compilation ª 2009 Blackwell Munksgaard Jan Scott (2001) et al Cognitive therapy as an adjunct to medication in bipolar disorder. Gabriele S Leverich; Robert M Post The Lancet. Course of bipolar illness after history of childhood trauma; Apr 1-Apr 7, 2006; 367, 9516; ProQuest Health and Medical Complete 112 Chantal Henry.et al Emotional hyper-reactivity as a fundamental mood characteristic of manic and mixed states. European Psychiatry 18 (2003) 124-128 F. Colom. et al Group psychoeducation for stabilised bipolar disorders: 5-year outcome of a randomised clinical trial. The British Journal of Psychiatry (2009) 194, 260-265. Sheri L. Johnson. et al Increases in Manic Symptoms After Life Events Involving Goal Attainment. J Abnorm Psychol. 2000 November ; 109(4): 721-727 Kimberly A. Dienes. et al The stress sensitization hypothesis: Understanding the course of bipolar disorder. Journal of Affective Disorders 95 (2006) 43-49 Ellicott, Aimee.et al Life Events and the Course of Bipolar Disorder The American Journal of Psychiatry; Sep 1990; 147, 9. Sheri L. Johnson. et al Life Events as Predictors of Mania and Depression in Bipolar I Disorder. J Abnorm Psychol. 2008 May ; 117(2): 268-277. Eunice Y. Kim, Ph.D. et al Life Stress and the Course Of Early-Onset Bipolar Disorder. J Affect Disord. 2007 April ; 99(1-3): 37-44 Francesco Colom et. al. A Randomized Trial on the Efficacy of Group Psychoeducation in the Prophylaxis of Recurrences in Bipolar Patients Whose Disease Is in Remission. Arch Gen Psychiatry. 2003;60:402-407 Jules Angst et. al. Diagnostic issues in bipolar disorder. European Neuropsychopharmacology 13 (2003) S43-S50 Judith Proudfoot. The precipitants of manic/hypomanic episodes in the context of bipolar disorder: A review. Journal of Affective Disorders 2010 Stephanie L. McMurrich. The Role of Depression, Shame-Proneness, and Guilt-Proneness in Predicting Criticism of Relatives Towards People With Bipolar Disorder. Behav Ther. 2009 December ; 40(4): 315-324 113 SUPERVISIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA FORMARSE COMO TERAPEUTA SISTÉMICO Petetta Goñi, Sofía Paula; Kaplan, Shirly Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El objetivo del presente trabajo es abordar la importancia del proceso de supervisión como herramienta en el entrenamiento de terapeutas sistémicos. Para dicho fin se entenderá la supervisión como aquellas situaciones en que el terapeuta en formación es responsable de un caso y es guiado por un supervisor (Haley, 1996). En primer lugar, se describirá brevemente los tres modelos de supervisión que se mantienen vigentes en la actualidad (Rodríguez Vega y Fernández Liria, 2014). El Modelo de Hawkins (Hawkins y Shohet, 2000); el Modelo de supervisión basado en Eventos Críticos (Ladany, Friedlaner y Nelson, 2005) y el Modelo de supervisión integradora basada en la construcción de narrativas terapéuticas(Norcross y Halgin, 2007). Finalmente se pensara un entrecruzamiento entre dichos modelos, teniendo en cuenta los fundamentos básicos de la clínica sistémica y los aportes de las ultimas investigaciones que contribuyen a pensar la supervisión como una herramienta que propicia la reducción de las complejidades propias entre la teoría y la práctica. Palabras clave Supervisión - Enfoque sistémico - Entrenamiento de terapeutas ABSTRACT SUPERVISION: A TOOL TO FORM YOURSELF AS A SYSTEMIC THERAPITS The aim of this paper is to address the importance of the supervisory process as a tool in the training of systemic therapists. For this purpose supervision will be understood as situations in which the therapist in training is responsible for a case and is guided by a supervisor (Haley, 1996). In the first place, the three supervisory models that are still valid today will be briefly described (Rodríguez Vega and Fernández Liria, 2014). The Hawkins Model (Hawkins and Shohet, 2000); the supervision model based on Critical Events (Ladany, Friedlaner and Nelson, 2005) and the model of integrative supervision based on the construction of therapeutic narratives (Norcross and Halgin, 2007). Finally, a cross-linking between these models will be considered, taking into account the basic foundations of the systemic clinic and the contributions of the latest research that contribute to thinking of supervision as a tool that promotes the reduction of the complexities between theory and practice. Keywords Supervision - Systemic model - Trainning therapist Introducción El objetivo del presente trabajo es abordar la importancia del proceso de supervisión como herramienta en el entrenamiento de terapeutas sistémicos. Para dicho fin se entenderá la supervisión como aquellas situaciones en que el terapeuta en formación es responsable de un caso y es guiado por un supervisor. (Haley, 1996) En primer lugar se desarrollarán algunos conceptos básicos de la epistemología sistémica como marco de referencia. Entre ellos cabe destacar los aportes del Construccionismo Social, la Teoría General de los Sistemas, la Cibernética y el concepto de Mente de Gregory Bateson. Luego, se describirá brevemente los tres modelos de supervisión que se mantienen vigentes en la actualidad (Rodríguez Vega y Fernández Liria, 2014). El Modelo de Hawkins (Hawkins y Shohet, 2000); el Modelo de supervisión basado en Eventos Críticos (Ladany, Friedlaner y Nelson, 2005) y el Modelo de supervisión integradora basada en la construcción de narrativas terapéuticas (Norcross y Halgin, 2007). Finalmente se pensará un entrecruzamiento entre dichos modelos, teniendo en cuenta los fundamentos básicos de la clínica sistémica que contribuyen a pensar la supervisión como una herramienta que propicia la reducción de las complejidades propias entre la teoría y la práctica. Permitiendo de esta manera incrementar el desarrollo de las competencias esperables en los terapeutas en entrenamiento. Desarrollo: El pensamiento sistémico sienta sus inicios luego de la Segunda Guerra Mundial gracias a los aportes de conceptos surgidos en lo que algunos pensadores denominan Revolución Cognitiva. “Para que este nuevo movimiento intelectual tuviera lugar fueron decisivos numerosos aportes de diferentes campos científicos” (Wainstein,2002, p.53). El autor hace mención a la Teoría de los Sistemas Generales, Teoría de la Información, el Construccionismo social y la Cibernética de Wiener, entre otros. Al respecto el autor continua: (…)se produjo un desplazamiento desde el paradigma conductista de estímulo-respuesta, asociacionista y lineal, hacía una posición “cognitiva” o de “procesamiento de información”, en la que se enfatiza el papel de los procesos que median la entrada y salida de información (Wainstein, 2002, p.55). Todos estos aportes serán fundamentales a la hora de entender el concepto de Mente de Gregory Bateson. A continuación se detallarán solo los conceptos que atañen a la temática de este trabajo. Es menester aclarar que aquellos no incluidos son tan importantes como los mencionados. La Teoría de los Sistemas Generales de Ludwig von Betarlanffy, plantea las interacciones como sistemas. Un sistema sería un con- 114 junto de elementos en interacción entre sí, así como sus atributos y el contexto del que forman parte (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1967/1981). Siguiendo a Hall y Fagen, los autores señalan que cualquier sistema es divisible en subsistemas. Los mismos presentan propiedades formales que se aplican a las interacciones (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1967/1981). La totalidad, que determina que una modificación en cualquiera de sus elementos produciría una modificación en el resto. La tendencia a adaptarse al medio a través de procesos homeostáticos para mantener su equilibrio gracias a mecanismos de ensayo y error. Estos mecanismos son circulares, es decir, el efecto remite a su causa y la modifica. (Más delante se explicará la noción de circularidad referente a este tema). El principio de equifinalidad alude a que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos. Por otro lado, el principio de equipotencialidad que refiere a que mismos origines pueden tener distintos resultados. Finalmente, el principio de isomorfismo que es inseparable del de estructura. “(…) dos grupos son isomorfismo cuando existe entre sus elementos una correspondencia biunívoca, lo que supone también una correspondencia entre sus leyes (…)” (Wainstein, 2002, p.108). Como se mencionó anteriormente un concepto fundamental para entender la epistemología sistémica es el de circularidad. El mismo surge de los estudios del matemático Norbert Wiener sobre los mecanismos de control, enmarcado luego dentro de la Cibernética. Su hipótesis principal alude a que a los sistemas se regulan de manera circular y no lineal. A través de mecanismos de retroalimentación o feedback. Gracias a los aportes de Von Foerster se produce el pasaje de la Cibernética de primer orden a la de segundo orden. Es decir el pasaje de los sistemas observados a los sistemas observantes. “El observador era el responsable de trazar distinciones y determinar los límites de la realidad observada”(Wainstein, 2000, p.53). Se configura de esta manera un nueva manera de pensar los sistemas en donde se incluye al observador como parte del recorte de realidad. Es decir como parte interactuante del sistema Dicha postura es congruente con lo planteado por el construccionismo social. El mismo afirma que la realidad no puede percibirse a través de los sentidos si no que es más bien una construcción que se da en la interacción social en un contexto determinado. Además se pregunta cómo conocemos más que qué es lo que conocemos. De esta manera pensándolo en relación a la clínica sistémica el terapeuta podría pensarse como un observador que participa de un sistema consultante. Una mirada sistémica aportaría la noción de que es este observador el que hace el recorte y formula las hipótesis que dirigirá el proceso terapéutico. “ Una consulta es un sistema con propiedades emergentes” (Wainstein, 2006, p.62). ¿ Cómo podrá un terapeuta sin experiencia realizar la compleja tarea de tener en cuenta las distintas dimensiones que emergen durante la terapia y fomentar al mismo tiempo el cambio deseado? Para comprender lo dicho anteriormente es necesario aun referirnos a un concepto central: la teoría de mente de Gregory Bateson tomada por el modelo sistémico. Bateson plantea a la mente como inmanente al sistema. Como tal tendrá sus mismas propiedades. Se da en la interacción misma entre las partes. “(…) un mundo signado por la capacidad que tie- ne una diferencia de generar otra diferencia.” (Wainstein, 2002, p. 156). El antropólogo no concebía la mente de manera individual. Si no más bien un agregado de partes donde ciertos patrones se sistematizaban. Se entiende como patrón como un modelo o guía para interactuar de determinada manera. ¿Cómo puede entonces un terapeuta trabajar de manera efectiva en un sistema al cual pertenece (sistema consultante) para poder realizar las intervenciones adecuadas tendientes al cambio? Es interesante pensar esta preguntan en relación a la supervisión como una de las herramientas posibles para el entrenamiento del terapeuta. La supervisión definida como aquellas situaciones en que el terapeuta en formación es responsable de un caso y es guiado por un supervisor (Haley, 1996). Hoy en día se cuenta con tres modelos de supervisión: El modelo de Supervisión de Hawkins (Hawkins y Shoet, 2000) delimita dos categorías principales. Las supervisiones dirigidas al sistema terapéutico de manera directa y las indirectas. El primero se focaliza en reflexionar sobre las notas tomadas por el terapeuta en sesión. El segundones focaliza sobre cómo el proceso terapéutico se refleja en el aquí y ahora del proceso de supervisión. (Rodríguez Vega y Fernández Liria, 2014). El modelo de supervisión basada en Eventos Críticos busca resolver los dilemas interpersonales que surjan en la relación entre terapeuta y consultante. Se plantean metas mínimas que el terapeuta en formación debe cumplir a lo largo del proceso de supervisión. Se entiende que lo aprendido en dicho espacio puede luego llevarse a cabo en sesión. (Rodríguez Vega y Fernández Liria, 2014) Finalmente, Modelo de supervisión integradora basada en la construcción de narrativas terapéuticas (Norcross y Halgin, 2007) alude a cómo pensar lo que se piensa sobre la práctica y teoría. Tanto supervisor como el terapeuta en formación mantienen una conversación colaborativa. En donde el primero intenta identificar y animar las fortalezas del segundo. (Rodríguez Vega y Fernández Liria, 2014). Se puede pensar que la aproximación entre la práctica y la teoría puede darse a través del proceso de supervisión. De ésta manera el terapeuta puede aprender determinadas competencias en la supervisión de su tarea que luego por isomorfismo llevará a cabo en el proceso terapéutico. Además, el supervisor podrá contribuir a pensar de otra manera el caso, ampliando la mirada y colaborando en realizar un recorte adecuado a las necesidades del consultante. Es decir orientarlo a trabajar en el objeto mismo de la psicología clínica: la conducta en todas sus dimensiones. Se puede pensar que a través de un proceso de feedback el terapeuta en entrenamiento podrá medir y ajustar “sus errores” o “aciertos”. Ya sea en la organización del material clínico o en la puesta en práctica de intervenciones. Podemos concluir que el constructivismo ha hecho que los terapeutas sistémicos se dieran cuenta de que lo que estaban examinando en los pacientes no era algo que existía ahí fuera, sino algo estrechamente ligado a sus convicciones o premisas subjetivas sobre las personas (…). (Wainstein, 2000, p.54) Desde una epistemología sistémica es menester que el observador (terapeuta) de cuenta de si mismo en el recorte que realiza con el modelo que trabaja y las hipótesis que realizará. Dada la dificultad 115 de esta tarea y entendiendo que la construcción de la realidad se realiza en interacción y a través del lenguaje el espacio de supervisión cobra un lugar central en el proceso terapéutico. Conclusiones: Entendiéndose la realidad como una construcción y la mente como aquello inmanente al sistema. Es decir que surge en la interacción se podría pensar a la supervisión como una herramienta que acerca la teoría y la práctica clínica. En la misma se llevaría a cabo un espacio donde terapeuta y supervisor trabajen y reflexionen sobre las complejidades del proceso terapéutico en todas sus dimensiones. BIBLIOGRAFÍA Bateson, G. (1982). Espíritu y naturaleza. Amorrortu. De Simon, F.B., Stierlin, H., & Wynne, L.C. (1984). Vocabulario de Terapia Familiar. Buenos Aires:Gedisa. Haley, J. (1997). Aprender y enseñar terapia. Buenos Aires: Amorrortu. Hawkins, P., Shohet, R., Ryde, J., & Wilmot, J. (2012). Supervision in the helping professions. McGraw-Hill Education (UK). Moreno, A. (2014). Manual de terapia sistémica. Principios y herramientas de intervención. Recuperado de http://www.edesclee.com/pdfs/97884 3302737 Norcross, J.C., & Halgin, R.P. (1997). Integrative approaches to psychotherapy supervision. Segal, L. (1994) Soñar la Realidad: El construccionismo de Heinz Von Foerster. Barcelona:Paidos. Wainstein, M. (1997/2006). Comunicación. Un paradigma de la mente. (4ª e.d.) BuenosAires: JCE Ediciones. Wainstein, M. (2016). Escritos de Psicología Social. Buenos Aires: JCE Ediciones. Wainstein, M., Wittner, V. (2017 en prensa). ActuaIizaciones sobre la Clínica Sistémica. Buenos Aires: JCE Ediciones Wainstein, M., Wittner, V. (2017 en prensa). Escritos construccionistas I. Buenos Aires: JCE Ediciones. Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder. 116 CLÍNICA CON NIÑOS: SOBRE ESTRUCTURA, TIEMPOS Y DIAGNÓSTICOS Potts, Marina Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Se abordará la noción de constitución subjetiva, entendiendo que es una operación no innata, posibilitada a partir de un ordenamiento simbólico operado por un Otro. Se intentará reflexionar, a partir de la presentación de una viñeta clínica, los entrecruzamientos entre lo real del cuerpo y las vicisitudes del encuentro con el Otro. Palabras clave Niñez - Constitución subjetiva - Tiempo lógico - Psicoanálisis ABSTRACT CLINIC WITH CHILDREN: ON STRUCTURE, TIMING AND DIAGNOSTICS Will be addressed the notion of Constitution subjective, understanding that it is not innate operation, made possible from a symbolic system operated by another. You will attempt to reflect, from the presentation of a clinical vignette, the intersections between the reality of the body and the vicissitudes of the encounter with the other. Keywords Childhood - subjective Constitution - Logical Time - Psychoanalysis Presentación de Jimena El presente trabajo está atravesado por las reflexiones teóricas y clínicas que me han producido el encuentro con pacientes niños, considerando que es fundamental pensar a todo sujeto (niño, adolescente, adulto, anciano) dentro de un entramado biológico - social - histórico - familiar. Entendiendo que nada es netamente subjetivo, la niñez es un tiempo lógico que designa el devenir de la constitución subjetiva, un camino hacia el anudamiento de los registros Real Simbólico e Imaginario que posibilitará el advenimiento del Sujeto: “El concepto básico sobre el que se apoya esta postura es la intersubjetividad fundante del sujeto, la relación con el “Otro”, como condición de humanización”(Pérez de Plá, 1999). Habiendo dicho esto, presento el caso de Jimena. Jimena es una niña de 4 años, que ingresa como paciente a un Instituto de Rehabilitación Psicofísica, de la ciudad de Mar del Plata, derivada del Hospital Maternol Infantil. Vive con Cecilia, su mamá, y Pedro, su papá; la familia es oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Misiones, pero en 2014 se mudan a Batán. Ingresa con diagnóstico de hidrocefalia[i], disparesia espástica[ii], retraso de pautas madurativas. Es una niña con antecedentes perinatales patológicos (ruptura prematura de bolsa, cordón umbilical alrededor del cuello). Al año de edad, comienza con convulsiones y es diagnosticada con epilepsia. Esta es una de las principales razones por la cual se mudan a Batán, ya que pueden contar aquí con mayor acceso al sistema de salud para la niña. Otro motivo fue la búsqueda de una mejor estabilidad económica, ya que Pedro cuenta en la mencionada localidad, con familiares lejanos que le prometían un trabajo con una mejor remuneración monetaria. Actualmente, es empleado en una fábrica, mientras que Cecilia es ama de casa. Conozco a Jimena y a su historia en el marco de la realización de una residencia de posgrado: primero, acompañando a una compañera de año superior; luego, pude adoptar la función de llevar adelante el tratamiento. Todo sobre su madre Jimena se presenta siempre acompañada por su madre: “Estamos siempre juntas”, “Yo soy la que me ocupo de todo”, reitera Cecilia en varias ocasiones. No cuenta con otras figuras de apoyo, ya que las familias de la pareja parental se encuentran en Misiones, e impresiona no tener buen vínculo con los parientes lejanos de Pedro que viven en Batán. Si bien Cecilia accede siempre a realizar las entrevistas, no proporciona datos espontáneamente, limitándose a contestar, muchas veces de forma escasa, las preguntas formuladas: con ausencia de detalles en su relato, la creación de una mínima construcción de la historia de Jimena requirió de varios encuentros. En los mismos, ha manifestado que no encuentra ninguna relación entre la historia familiar y el diagnóstico de su hija, que es una enfermedad de origen neurológico. En relación al desarrollo del embarazo, se observa cierta ambivalencia en el discurso de Cecilia: por un lado, un fuerte deseo de tener un hijo; por el otro, expresa tristeza por la pérdida de otro embarazo ocurrido 7 meses antes del de Jimena. Se muestra muy ambigua al relatar este último hecho, el cual adquiere un carácter bastante confuso, o por lo menos para mí escucha: “Estaba en casa, me asusté y lo perdí”; a esta frase, se limita su explicación. Asimismo, expresa haber tenido, en dicha época, numerosas peleas y discusiones con su esposo. Poder mantener una entrevista con el padre de la niña fue muy difícil de concretar: en un principio, tuve dificultades para contactarme con él; y luego, los inconvenientes pasaban por el hecho de que los rígidos horarios laborales impedían que pudiera concurrir al Instituto. Finalmente, pude mantener una entrevista con él. Pedro mantiene una actitud amable y colaboradora con la entrevista, si bien no puede aportar muchos datos sobre la vida diaria de Jimena, ya que no está “nunca en casa”. Si bien se muestra preocupado por la situación de salud de su hija, su relato gira en torno a la evolución médica de la niña, pero se vuelve incapaz de profundizar aspectos más cotidianos. Sin embargo, es interesante resaltar que Pedro da otra versión del embarazo anterior de Cecilia, que no fue llevado a término. Pedro relata una situación de estrés (el estallido de una fuerte tor- 117 menta, con probabilidad de que su vivienda se vea inundada), en la cual Cecilia comienza con contracciones. Deben viajar por largas horas hasta encontrar un hospital que cuente con la complejidad necesaria para asistirla. Cuenta que el bebé nacerá muerto, dejando entrever ciertas dudas en el manejo profesional y ético de quienes los atendieron en dicha ocasión. Continué manteniendo entrevistas con Cecilia; si bien se mostraba resistente al espacio y manifestaba dudas en cuanto a la utilidad del mismo, se pudo ir armando una historia, en la cual comienza a relatar y a hacer conexiones entre hechos que se presentaban aislados: lo enamorada que estaba de Pedro, su primer novio; el deseo y la búsqueda de un hijo; la pérdida del bebé y el trauma que le significó; sus lamentos ante el hecho de que jamás pudo ver el cuerpo; el duelo fallido, ya que “no hubo tiempo” de llorar. Comenta que es en ese momento que comenzaron las peleas con Pedro, las cuales no impidieron que comenzaran a buscar un nuevo bebé. Rápidamente, Cecilia queda embarazada de Jimena; cuenta que recibió la noticia con alegría, si bien reconoce que varias ocasiones lloraba en el baño, sola, pensando en el bebé fallecido. Conociendo a Jimena En los primeros encuentros con Jimena, pude observar que es una niña conectada con el medio, camina sola sin dificultades, deambula por el consultorio. No posee lenguaje, sólo balbucea en algunas oportunidades. Cecilia dice que habla algunas palabras (mamá, papá), pero jamás fueron pronunciadas en consultorio. Babea mucho. Se mueve constantemente. Tomó pecho y mamadera hasta los 2 años, ahora come “de todo”: el “de todo” suele incluir objetos, papeles, plásticos; aunque parece que ningún adulto a su cuidado le da importancia. No responde al nombre, no obedece pedidos ni responde al “toma” o al “dame”. Se lleva todos los juguetes a la boca, como modo de exploración. Sonríe todo el tiempo, indiscriminadamente de lo que sucede o que esté aconteciendo. Lo que más llama la atención de Jimena es que es una niña que no juega; se aproxima bruscamente a los objetos del consultorio. No posee juego imitativo, menos simbólico o relacional. Toda su actividad se reduce a ser mera descarga motriz. En un principio se mordía las manos en señal de irritabilidad o frustración. La madre la describe como “un poco inquieta”. Se vuelve frecuente que la niña se ausente durante semanas; su adherencia a todos los tratamientos de rehabilitación es muy inconsistente: por dicha razón, fue perdiendo turnos con médicos (tanto en el Instituto como en el Hospital Materno Infantil) y, en alguna ocasión, fue dada de alta por ausentismo en las terapias de rehabilitación. Intermedio Luego de 6 meses sin cambios significativos y por motivo de una rotación extra-institucional, realizo derivación a una compañera de la residencia. A mi vuelta, luego de tres meses, me encuentro con el siguiente panorama: Jimena sólo concurrió las primeras semanas, luego no fue más. Servicio Social se contacta con la familia, para averiguar la razón del ausentismo y se informa que Cecilia se encuentra internada en el Servicio de Salud Mental del HIGA de la ciudad, por intento de suicidio. Inmediatamente a mi vuelta, Cecilia y Jimena también vuelven a la Institución y comienzo a trabajar nuevamente con ellas. E igualmente como al principio, encuentro a una madre resistente y dudosa de contar su historia, y a una niña con las mismas manifestaciones conductuales y cognitivas que el primer día que la conocí. Cecilia manifiesta haberse sentido mal tras fuerte pelea con su marido… y de ahí en más, no tiene más recuerdos del asunto: “Me quise ahorcar, me puse una soga pero no me acuerdo”, “Se lo que me cuentan… estuve dos meses internada pero no me acuerdo nada”. Menciona al pasar dos hechos significativos: primero, que su ahorcamiento fue en presencia de Jimena; y segundo, que, según le cuentan, durante su internación gritaba y preguntaba por un bebé. El niño está hecho para tejer su nudo Jimena siempre entra al consultorio sola, sin dificultades. Se mueve de forma rara, corre incesantemente, se tira al piso. Durante muchos meses, su actividad consistió en tomar las numerosas cosas (ya sean juguetes o no) del consultorio de niños y arrojarlos lo más lejos posible. No había ningún tipo de libinización de objetos; sólo expulsión. Luego de replantearme la mudanza a un consultorio con menor cantidad de estímulos para la niña, observo que su patrón de conducta no varía y pienso en la posibilidad de que el caos no provenga de los estímulos del medio externo (o no lo haga de forma exclusiva), sino de su entramado pulsional. De entrada, resultó llamativo que cuando alzaba a la niña, ella se tranquilizaba y podía permanecer con un objeto en la mano; con el tiempo, se pudo tranquilizar con sólo tomarle la mano y yendo a buscar algún objeto si lo arrojaba. Estos pequeños cambios, si bien los considero como logros obtenidos por ella, eran difícilmente mantenidos en el tiempo; quizás debido a la falta de continuidad en los distintos tratamientos. Durante muchos meses, trabajamos juntas enfrente al espejo. Como plantea Lacan, la constitución de lo imaginario está ligada al estadio del espejo como momento que funda la imagen unificada, lo virtual, y la pantalla que se instaura entre el ojo, el mirar y lo mirado. Así, gracias al mecanismo que se describe en el esquema óptico, el armado del cuerpo se produce de acuerdo con el cristal con que el Otro lo mira y lo viste. ¿Qué nos aporta la teoría? La patología orgánica se entrelaza con dificultades en el camino de la subjetivación. ¿Cuánto de lo biológico afecta el desarrollo del psiquismo? ¿Cómo las fallas en la constitución del aparato psíquico ponen de manifiesto síntomas y alteraciones conductuales? En este orden de presentaciones, ¿ya se puede situar y definir una estructura? Freud nos enseñó que debemos ser prudentes a la hora de definir de modo taxativo las estructuras clínicas en la niñez. El psicoanálisis entiende al niño como un psiquismo en estructuración; estructuración signada por otros, en un devenir en el que los movimientos constitutivos y fundantes, se dan desde un adentro - afuera inso slayable: “Tan importante como lo fisiológico y neuronal, es el rol de los padres (o quienes ejerzan la función parental): sus deseos, modos defensivos, normas superyoicas, terrores, etc., tienen un poder 118 estructurante sobre el psiquismo infantil” (Janin, 2013). La clínica con niños con algún tipo de problemática orgánica no debe desconocer estos lineamientos; el recorrido de la pulsión en cada individuo se va construyendo desde el Otro, que escribe e inscribe en el cuerpo del niño. Del lenguaje ofertado por el Otro, del ordenamiento simbólico operado por otro, nace el sujeto; y si algo está jugado desde antes del nacimiento en el nivel que ofrece el deseo del Otro, ¿qué lugar ocupa Jimena en esta trama familiar? La llegada de Jimena en la historia familiar se caracteriza por el hecho de que la madre se encuentra atravesando un trabajo de duelo fraudulento. ¿Vino esta niña a ocupar un lugar en el goce del Otro? Asimismo el niño es, de entrada, incluido en un universo de pasiones y prohibiciones. Freud explica que el otro que instaura un “plus de placer” en la satisfacción de la necesidad, que posibilita la vivencia calmante frente a la irrupción de la tensión, tiene una función ligadora, inscriptora; la realidad de un niño pequeño es la realidad psíquica de aquellos investidos libidinalmente, de los que lo alimentan, cuidan y erotizan. Janin (2013) postula que un niño tiene dificultades para simbolizar cuando queda ubicado como tacho de basura de angustias no tramitadas de sus padres. Son los padres los que ponen límites a la satisfacción pulsional, de acuerdo con lo que posibilita su propia constitución psíquica. Y se observa en Cecilia, una madre que carga a sus espaldas una trama densa en su historia, de la cual requirió (y requiere aún) de mucho tiempo y escucha para poder destramar. Si desde el Otro primordial, un niño recibe investimentos pulsionales, goces que no puede procesar, estos goces imprimen en el psiquismo infantil marcas mortíferas resignificadas en términos de mandatos sin freno. Retomando la pregunta inicial en relación a la posibilidad de hablar de una estructura determinada en un niño, encuentro en los planteos de Liliana Donzis (2013), una posible orientación. La autora plantea: “Cuando el infante evidencia en forma sostenida: carencias intelectuales, ausencia de lenguaje, pérdida de la focalización de la mirada, no reconocimiento del otro, falta de lenguaje comprensivo - entiendo por lenguaje comprensivo aquellas señales claras de entendimiento, por ejemplo, que el niño indique con el dedo o con la mirada lo que comprendió -, es menester explorar muy detalladamente su historia para establecer un diagnóstico diferencia (…) Nos puede dar una pauta si estamos ante una carencia de identificación primaria o bien ante la ausencia o déficit en la formación del yo - concerniente a la formación de la imagen y la relación con el semejante ”. a hija, pudiendo generar, a través de movimientos fundantes y momentos inaugurales, la aparición de un sujeto niño. Siempre teniendo en cuenta el cuadro de salud del niño y su desarrollo particular desde lo real de su cuerpo, lo que marca su camino como sujeto, es el deseo del Otro que opera desde su discurso. Teniendo en cuenta estas premisas teóricas, considero posible que a través de un tratamiento psicoanalítico, se podrán posibilitar cambios fundantes en una subjetividad en ciernes. NOTAS [i] La hidrocefalia es la acumulación de un exceso de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y puede causar dolor de cabeza, vista defectuosa, dificultades cognitivas, incontinencia y pérdida de la coordinación [ii] La diparesia espástica o diplejía espástica es un tipo de parálisis cerebral que afecta al control de los músculos y a la coordinación motora. BIBLIOGRAFÍA Aulagnier, P. (1984). “El aprendiz de historiador y el maestro - brujo”. Ed. Amorrortu. Donzis, L. (2013). “Niños y púberes. La dirección de la cura”. Lugar Editorial. Freud, S. (1905). “Tres ensayos de teoría sexual”, en OC, tomo VII. Ed. Amorrortu. Janin, B. (2013). “Intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños”. Ed. Noveduc. Lacan, J. (1953-54). “El Seminario, Libro I: Los escritos técnicos de Freud”. Ed. Paidós. Lacan, J. (1956-57). “El Seminario, Libro IV: La relación de objeto”. Ed. Paidós. Levin, I. (2013). “Autismos y perturbaciones graves. De la soledad al encuentro con el Otro”. Ed. Letra Viva. Mannoni, M. (1973). “La primera entrevista con el psicoanalista”. Ed. Granica. Argentina. Pérez De Plá, E. (1999). “Sobre el saber callar, jugar e interpretar en el psicoanálisis con niños” en “Estudios sobre psicosis y retardo mental “ Vol. 4 AMERPI Grupo Teseo. Un trabajo hacia … La especificidad del psicoanálisis es su posición, que encierra un llamado a la verdad: “Búsqueda de verdad individual más allá de los acontecimientos” (Mannoni, 1973.) Como se mencionó anteriormente, el recorrido pulsional y el advenimiento de un sujeto no son innatos, sino resultantes de una historia y la posibilidad de un Otro que pueda construir un espacio psíquico para él; creo que el trabajo aquí es comenzar a instaurar algo de este orden. Con muchas y variadas dificultades, se intenta que la dirección de la cura gire en torno a un modo de trabajo en conjunto con la niña y sus padres (aunque la que aparece y concurre siempre sea la madre), que posibilite trabajar lo traumático transmitido de padres 119 ATAQUE DE PÁNICO, ¿UNA POSIBLE PRESENTACIÓN ACTUAL DEL MALESTAR? Quesada, Silvia; Donghi, Alicia Ines; Vazquez, Liliana; Guzman, Leandro; Pérez, Marcelo Antonio Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN Existe una dificultad diagnóstica respecto de las presentaciones actuales del malestar: ataques de pánico, consumos problemáticos, autolesiones, por mencionar algunos. Se puede decir que son presentaciones de aparición frecuente en la clínica actual y que nos resultan de difícil clasificación, en una primera aproximación. Están quizás respaldando categorías como los borderline o los trastornos límite. El propio Lacan se refería ya a ellos y los denominaba “fenómenos de franja” y/o estados “pre-psicóticos”. Pero debemos pensar que no se encuadran dentro de la temporalidad y la lógica del desencadenamiento y su coyuntura particular, esa dificultad diagnóstica, impacta en la dirección de la cura. Palabras clave Malestar - Pánico - Evaluación ABSTRACT PANIC ATTACK: ¿A POSIBLE PRESENTATION OF DE MALAISE? There is a diagnostic difficulty with respect to current presentations of malaise: panic attacks, problematic consumption, self-inflicted injuries, to name a few. We can say that they are presentations of occurrence in the current clinic and that they are to us a first approximation of difficult to classify. They are perhaps supporting categories as the borderline or limit disorders. Lacan himself already referred to them and called them “fringe phenomena” or “pre-psychotic” states. But we have to think that they do not fall within the temporality and the logic of the unleashing and your particular situation. This diagnostic difficulty, has impact on the direction of cure. Keywords Malaise - Panic - Evaluation El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación clínica “Evaluación de cambio Psíquico en pacientes con ataque de pánico que reciben tratamiento de orientación psicoanalítico en el ámbito público”. (UBACyT 2014-17). La propuesta del mismo es presentar parte del proyecto de investigación clínica desarrollado y localizar las coordenadas clínico- metapsicológicas con las que se leyó el cambio subjetivo en los pacientes que recibieron tratamiento psicoterapéutico de orientación psicoanalítico. Los pacientes recibieron dicho tratamiento durante seis meses, a una sesión semanal, en la Dirección de Salud y Asistencia Social de la Universidad de Buenos Aires. Se les administró a todos un test de Rorschach al inicio del tratamiento y se repitió la prueba a la finalización del mismo. La elección de esta técnica tuvo que ver con considerarla más que una simple técnica, un método diagnóstico extremadamente útil teniendo en cuenta las dificultades diagnósticas que presenta este síndrome. También se consideró su correspondencia teórica con el marco psicoanalítico. Por otra parte la elección del mismo, se fundamentó en evaluar que este método permite ponderar: fantasías inconscientes, relaciones objetales, y mecanismos de defensa en el momento de su realización. En nuestra opinión en estos pacientes se puede observar clínicamente y es particularmente significativa la dificultad en la asociación, la utilización de la negación como mecanismo defensivo, y la vulnerabilidad narcisista. La noción de cambio psíquico de la que partimos implica los cambios observables e inferidos clínicamente tanto a nivel pre consciente, consciente e inconsciente. Como ya mencionamos, uno de los ejes centrales del proyecto de investigación, fue la evaluación del mencionado “cambio psíquico” a partir de la aplicación de este instrumento de probada eficacia en su medición cuali-cuantitativa, como es el psicodiagnóstico de Rorschach. A partir de allí se ha propuesto en el presente proyecto, la evaluación de parámetros, tanto al inicio como a la finalización del tratamiento, es decir con test y re-test, que son relevantes en la patología del ataque de pánico, tales como: ·· la medición del riesgo suicida o potencial autodestructivo ·· la evaluación de las funciones yoicas, particularmente en la aplicación de los mecanismos de defensa. ·· el registro de conflicto interno ·· la alexitimia Por otra parte, la utilización de Rorschach seriados durante el curso de un tratamiento psicoanalítico nos permite obtener evaluaciones objetivas sobre las modificaciones dinámicas logradas por la influencia de la psicoterapia. Dadas las características netamente empíricas de estas tareas, la comparación entre los hallazgos y resultados de ambos métodos de trabajo (Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica) POP y evaluación (Rorschach) se traducen en un instrumento experimental de valoración recíproca Como se desprende del título de la investigación uno de los objetivos fundamentales de la investigación fue la evaluación del cambio psíquico producido en aquellos pacientes que consultaban con sintomatología compatible con ataque de pánico, a partir de recibir el tratamiento de orientación psicoanalítico. Se procuró evaluar la remisión sintomática, evaluar la dinámica de la transferencia en el transcurso del tratamiento, el impacto de la alianza terapéutica en el tratamiento del trastorno por pánico con un modelo de orientación psicoanalítica de corta duración. Evaluar el cambio psíquico producido a nivel de sus manifestaciones en la consciencia a través de: la reducción de la sintomatología ansiosa, la reducción de la 120 tensión motora, la reducción de la tensión a nivel cognitivo, la reducción de la irritabilidad muchas veces presente en estos cuadros, el mejoramiento de los vínculos interpersonales, y en general en la calidad de vida del paciente. La misma, se encuentra muchas veces deteriorada en estas presentaciones, ya que son pacientes que se aíslan por temor a padecer un ataque, y van corriendo el parapeto fóbico, terminando por no salir de su casa. Esta mención nos conduce a estar alertas, ya que en este cuadro se observa muchas veces una asociación (comorbilidad) con depresión. Por esa razón se pondera de modo específico esta variable, (potencial autodestructivo) mediante una escala determinada del Rorschach, (ESPA), Escala de potencial suicida para adultos. El registro de conflicto es otra variable sumamente importante, ya que, quién sufre ataque de pánico, al no presentar la mayoría de las veces registro de conflicto interno, presenta sintomatología frecuente, y se le dificulta propender a la elaboración de lo que subyace por debajo del síntoma. Con frecuencia se observa que el conflicto no registrado en términos simbólicos, se desplaza a la sintomatología en el cuerpo, patognomónica en estos casos. El conflicto interno se evaluó en Rorschach administrados a partir del IC (índice de conflicto), el cual extraemos de la sumatoria de las respuestas de conflicto dadas en el test. Otra de las variables a considerar y que posee relevancia en este tipo de patología, es la presencia de alexitimia, en tanto en estos casos, existe una dificultad y manifiesta distorsión en el registro de las emociones, a partir de allí la importancia de su evaluación. El estudio de la alexitimia en Rorschach lo realizamos a través del uso del color de las láminas para dar las respuestas al test. Tal como expresamos en el inicio de este trabajo se trata asimismo y de modo imprescindible de establecer ¿cuáles serían las coordenadas clínico- metapsicológicas del malestar? Efectivamente para su consideración debemos apelar a más de una variable. El Malestar en la Cultura es probablemente, una de las obras del siglo XX, cuya actualidad no sólo sigue intacta, sino que aún hoy sigue arrojando una luz imprescindible para entender las actuales condiciones del lazo social. En un marco, donde también debemos tener en cuenta que la potencia de las ideas freudianas desarma todo relativismo histórico, ya que ofrece la posibilidad de deconstrucción de algunos resortes de la subjetividad no ligados a las particularidades de la época. Hoy los opuestos: libertad- seguridad de la época de Freud, han variado sensiblemente su proporción. El discurso dominante, en la actualidad parece ser la renuncia de buen grado a un poco de libertad a cambio de seguridad. La frase de Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre, encuentra en las páginas del “Malestar en la cultura” una leve corrección, el hombre es un lobo para sí. Nadie puede considerarse a salvo de sí mismo.[1] La “Unsicherheit” mencionada por Freud, palabra en alemán que requiere de al menos 3 sustantivos para ceñirla: incertidumbre, inseguridad y desamparo, además de ser afectos que podemos ubicar como signos de la época, son la clave para entender aquello que atraviesa las manifestaciones actuales del malestar. Son tres afectos que se encuentran en el eje mismo, de la lógica con la que debemos abordar estos cuadros y aquí no nos referimos solamente al ataque de pánico sino que claramente se pueden incluir otras tantas manifestaciones parientes, por ejemplo, todo aquello que se exterioriza y queda englobado en lo que se podría llamar consumos problemáticos, o las llamadas “autolesiones”. Queda claro que en todos estos casos emerge una dimensión del cuerpo que no se puede leer solamente con la lógica del narcisismo, sino quizás de modo más aproximado y acertado con la grafía de la pulsión. Es de observación en la clínica que en el ataque de pánico, el cuerpo, en tanto consistencia se desmorona y aparece sin velo el desamparo, el desvalimiento, esa condición revelada por Freud, y articulada a la dimensión traumática de la angustia, en su última versión. En este sentido otro vector importante fue el de diferenciar metapsicológicamente angustia de terror (pánico) en tanto existe una disyunción insoslayable entre ambos afectos. La angustia es protección, parapeto, el terror irrupción, “allí”, donde no hay tras que parapetarse. NOTA [1] Bauman, Z., Dessal, G. (2014). REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Bauman, Z., Dessal, G. (2014). El retorno del péndulo: Sobre el psicoanálisis y el futuro del mundo líquido. Ed. Fondo de cultura económica. C.A.B.A. Argentina. Freud, S. (1893-1896.) Estudios sobre la histeria. En J.L Etcheverry (Trad.), Obras completas: Sigmund Freud (1976) (Vol.2) Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños). En J.L Etcheverry (Trad.), Obras completas: Sigmund Freud (1976) (Vol.4) Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1915). Parte IV. Tópica y dinámica de la represión. En Lo Inconsciente. En J.L Etcheverry (Trad.), Obras completas: Sigmund Freud (1976) (Vol.14) Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1915). Pulsiones y destinos de pulsión. En J.L Etcheverry (Trad.), Obras completas: Sigmund Freud (1976) (Vol.14) Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1915). La Represión. En J.L Etcheverry (Trad.), Obras completas: Sigmund Freud (1976) (Vol.14) Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1920). Más allá del principio de placer. En J.L Etcheverry (Trad.), Obras completas: Sigmund Freud (1976) (Vol.18) Buenos Aires: Amorrortu. Freud, S. (1926). Inhibición, síntoma y angustia. En J.L Etcheverry (Trad.), Obras completas: Sigmund Freud (1976) (Vol.20) Buenos Aires: Amorrortu. Lacan, J. (1975). El Seminario. Libro 23: El Sinthome. Barcelona. España. Paidós. Quesada, S. (2010). Una Explicación psicoanalítica del ataque de pánico. Ed. Letra Viva. Buenos Aires. Argentina. 121 EVALUACION DE MANIFESTACIONES AGRESIVAS EN UN GRUPO DE MADRES DE ADOLESCENTES CON VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL Quiroga, Susana Estela; Duarte, Cecilia Yanina; Grubisich, Griselda; Colugio, Alicia Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN En el marco del Proyecto UBACYT 2014-2017 “Análisis de Proceso y Resultados de Terapia Grupal Focalizada para Familias con Alta Vulnerabilidad Psicosocial” se desarrollaron tareas de Prevención, Investigación y Asistencia con madres de hijos adolescentes en la región Sur del conurbano bonaerense. Esta población reside en contextos sociales vulnerables caracterizados por la exposición cotidiana a sucesos violentos. En este trabajo el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes y sus Familias (Directora: Prof. Dra. Susana E. Quiroga) presenta los resultados obtenidos en la Escala de Agresión del Inventario de Organización de la Personalidad (Clarkin, Foelsch, Kernberg 2001) y los indicadores de Agresión relevados en el Test de Rorschach. La tarea clínico-asistencial se realizó durante los años 2013/14 con madres de adolescentes tempranos y medios. Palabras clave Vulnerabilidad - Agresión - Madres - Adolescentes ABSTRACT EVALUATION OF AGGRESSIVE MANIFESTATIONS IN A GROUP OF MOTHERS OF ADOLESCENTS WITH PSYCHOSOCIAL VULNERABILITY Within the framework of the UBACYT Project 2014-2017 “Analysis of Process and Results of Targeted Group Therapy for Families with High Psychosocial Vulnerability”, Prevention, Research and Assistance tasks were developed with mothers of adolescent children in the southern region of the Buenos Aires conurbation. This population resides in vulnerable social contexts characterized by daily exposure to violent events. In this work, the Clinical Psychology Program for Adolescents and their Families (Director: Prof. Dr. Susan E. Quiroga) presents the results obtained in the Aggression Scale of the Personality Organization Inventory (Clarkin, Foelsch, Kernberg 2001) and the Aggression indicators revealed in the Rorschach Test. The clinical-care task was carried out during the years 2013/14 with mothers of early and middle adolescents. Keywords Vulnerability - Aggression - Mothers - Adolescents Introducción El informe de Unicef 2017 destaca que en Argentina 5 millones y medio de adolescentes entre 10 y 18 años padecen situaciones de vulnerabilidad según el lugar de nacimiento y las características socio-económicas de sus hogares. Uno de cada dos adolescentes vive con necesidades básicas insatisfechas. Medio millón está fuera del sistema escolar. La deserción escolar está ligada a embarazos adolescentes en las mujeres y a la temprana inserción laboral en trabajos precarizados en los varones. El 15% de los niños nacidos por año son hijos de madres adolescentes. Esta tasa de embarazo adolescente se mantiene estable desde hace 25años. Es importante señalar que a partir del año 2015 se registra una tendencia ascendente de embarazo adolescente en menores de 15 años. El 42% de las adolescentes no estudia y tampoco trabaja porque están a cargo del cuidado de hermanos menores y/o a familiares enfermos. Uno de cada seis adolescentes varones trabaja para colaborar con el ingreso económico del grupo familiar. En estas poblaciones vulnerables los adolescentes sufren situaciones violentas en sus hogares (golpes e insultos), violencia social (explotación sexual y laboral) y violencia cultural (estigmatizados como delincuentes). Sin embargo, los delitos cometidos por adolescentes representan sólo el 0,14% de la estadística nacional de hechos delictivos. El informe de Unicef describe condiciones de vulnerabilidad de adolescentes en todo el país. Es un marco de referencia para introducirnos en el contexto ambiental de la población consultante en el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes y sus Familias. I Contexto Socio-Ambiental Específico de la población consultante La población asistida concurre en el 98% de los casos por derivación de instituciones escolares, judiciales y otras organizaciones no gubernamentales. La reconstrucción de las historias vitales mediante entrevistas clínicas y la administración de técnicas cuantitativas y cualitativas permiten conocer que se trata de una población expuesta a reiteradas situaciones traumáticas y/o disruptivas durante los primeros años de vida. Estas situaciones traumáticas son acontecimientos reales originados tanto en el contexto ambiental como en la dinámica familiar que conllevan riesgos específicos: abandono parental, muerte de progenitores, abuso físico, emocional y sexual, adicciones al alcohol, marihuana, paco y cocaína, intentos de suicidio, embarazo adolescente, conductas violentas hetero y autodestructivas. Estudios epidemiológicos realizados por nuestro equipo (Quiroga et. al 2012) revelan que el 87,6% de la población vivenció hechos violentos relacionados con robos, tráfico y consumo de drogas. Los adolescentes y sus madres relatan que en su lugar de residencia (“barrio, villa, pasillo”) conviven con enfrentamientos armados entre delincuentes y policía. Sus viviendas son construcciones frágiles con escasas dimensiones espaciales y propician un alto índice de hacinamiento. El contexto de vulnerabi- 122 lidad psicosocial también se observa en el bajo nivel educativo de los padres y en la precariedad de su inserción laboral. Con respecto a la conformación familiar se evidencia un predominio de hogares monoparentales organizados en relación con la figura materna. Los padres, en la mayoría de los casos, están ausentes de su función debido a que las parejas parentales se conforman durante la adolescencia media como un intento exogámico fallido. El embarazo adolescente es una consecuencia no planificada de estas uniones que culmina con la disolución de la pareja y el retorno de la adolescente a su familia de origen. El grupo familiar, entonces, está compuesto por la madre, sus hijos y la generación anterior (abuelos maternos). Otro desenlace del embarazo adolescente es que la función materna queda a cargo de las abuelas. Este patrón vincular se observa en la generación anterior (abuelos) y en la posterior (hijos). Por lo tanto, el entramado vincular específico que presenta la organización familiar en esta población obstaculiza la salida exogámica. Esta asunción deficitaria del rol parental nos llevó a indagar la calidad del vínculo entre padres e hijos en esta población con vulnerabilidad social y desvalimiento psíquico. En el próximo apartado haremos referencia a los aspectos más relevantes de este vínculo intergeneracional. II Características Específicas del Vínculo Intergeneracional En el apartado anterior señalamos que la población asistida se halla expuesta a acontecimientos reales disruptivos con potencialidad traumática desde los primeros años de vida. Numerosas teorías sociológicas y psicológicas han demostrado que las situaciones traumáticas acaecidas durante la primera infancia producen un efecto devastador que inciden en la identidad social de las comunidades traumatizadas y en el desarrollo psicofísico individual. Desde el punto de vista sociológico se considera que la violencia dentro de las comunidades pone en peligro la vida humana dando lugar a un trauma cultural (Alexander, 2012). El trauma cultural es un impacto aterrador que provoca una ruptura en los patrones sociales compartidos. No obstante, se trata de un proceso lento y silencioso cuyas manifestaciones observables se hacen evidentes después de un largo tiempo. Desde el punto de vista psicológico se concibe como trauma (Laplanche y Pontalis, 1996) a aquellos acontecimientos vitales que por su intensidad provocan una ruptura en la organización psíquica del sujeto. Si los acontecimientos traumáticos se producen durante la primera infancia la identidad del yo, el desarrollo emocional y las relaciones interpersonales se verán afectadas generando en la vida adulta características psicopatológicas específicas compatibles con la categorización de Trastornos Limítrofes o Boderline de la Personalidad (Kernberg, 1973). En la población asistida en el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes los acontecimientos disruptivos provienen tanto de un trauma cultural (violencia comunitaria) como de acontecimientos traumáticos por las fallas en la asunción del rol parental (embarazo adolescente, abandono parental, abuso físico, emocional y sexual, conductas autodestructivas). Desde una perspectiva psicoanalítica, Quiroga (1996,2001) plantea que la condición violenta del contexto social y la psicopatología familiar (desregulación afectiva, duelos patológicos, adicciones) propia de esta población promueve vínculos intersubjetivos basados en la ruptura de los diques psí- quicos (asco, vergüenza, ideales morales) descriptos por Freud (1905) como inhibiciones necesarias de la pulsión sexual para el desarrollo de la vida cultural. Así, el vínculo intergeneracional está determinado por: Desbordes Pulsionales (maltrato por golpes y/o agresiones verbales por parte de los padres). Discurso Especulador (vínculo desafectivizado con fines narcisistas por parte de los padres). Escisión del Discurso (mandatos contradictorios inducen actuaciones en los hijos) Desplazamiento del Desamparo (el desamparo parental es vivenciado como rechazo y condiciona una salida patológica temprana) Manejo de los Vínculos de Dependencia-Independencia (Los padres exigen una fidelidad incondicional que lo desestima como persona independiente por ejemplo trabajar y/o cuidar hermanos menores) Identidad Parental de Fachada (familias con un sistema defensivo rígido que atenta contra la autoestima de los hijos y produce actos autodestructivos). Vínculos Simbióticos (se evita la diferenciación generacional con los hijos para mantener su equilibrio narcisista). El hallazgo de estas características específicas del vínculo primario signado por la violencia y la agresión fue un punto de partida para indagar sobre el reconocimiento de sus propias conductas agresivas en un grupo de madres de adolescentes tempranos y medios con diagnóstico: Trastorno Negativista Desafiante (DSMIV). En el siguiente apartado expondremos el marco teórico subyacente a nuestra tarea. III Marco Teórico En esta población expuesta a situaciones disruptivas con potencialidad traumática se detectó que el motivo de consulta no se refiere a una situación metaforizada sino que expresa un trauma real, concreto, ligado a aspectos deficitarios del yo. McDougall (1982) refiere que los pacientes con patología del déficit presentan problemáticas relacionadas con la constitución del narcisismo más que en relación con el conflicto edípico. Diversas corrientes teóricas sostienen que la organización deficitaria del yo se relaciona con la imposibilidad de las figuras parentales para dar respuesta satisfactoria tanto a las necesidades físicas como a los requerimientos psíquicos de sus hijos. Freud (1895[1950]) refiere que la supervivencia biológica y las condiciones emocionales estables para la estructuración psíquica requiere de una acción específica que el adulto realiza con el infante. Esta acción específica es el origen de “la comunicación con el semejante y de todas las valoraciones morales”. Green (1972) sostiene que la acción específica adecuada permite la organización de un Yo coherente. Una acción específica que no contemple las necesidades del niño impide la discriminación interno-externo y reduce al Yo a una posición defensiva. La función materna es la estructura encuadradora del yo del niño. Winnicott (1990) destaca que la relación de la madre con el niño es el contexto donde se desarrolla la personalidad si la madre no establece una relación empática promueve un ambiente hostil tanto por ausencia como por intrusión. Bion afirma que la capacidad continente de la madre permite la integración del yo, el proceso secundario y el consecuente juicio de realidad. Desde la teoría del Apego y la Mentalización Fonagy, Steele (1991) plantean que la representación mental que la madre tiene sobre su propia madre es determinante en la calidad del vínculo materno-filial. Stern (1994) propone que la madre en su comportamiento con el niño refleja su propio estado afectivo. 123 Los estudios que enfocan la dimensión transgeneracional, Fustier y Aubertel (1997) sostienen que todo individuo adviene a una historia que lo precede y que desde allí construye su identidad subjetiva. En la misma dirección, Lebovici (1993) afirma que los padres inscriben al niño en un mandato familiar implícito que incluye sus propios conflictos infantiles y los de la generación anterior (abuelos). Estos cuadros psicopatológicos que presentan un déficit en la organización del yo no pueden clasificarse como organizaciones netamente neuróticas y tampoco como organizaciones psicóticas. Las primeras referencias bibliográficas datan de 1885 y se pensaba a estas organizaciones como formas atenuadas de la esquizofrenia. Helen Deustch (1942) describe un tipo de pacientes que se caracterizan por aparecer como bien adaptados aunque muestran cierta superficialidad emocional debido a que sus conductas agresivas permanecen enmascaradas en la pasividad. Las denomina personalidad como sí puesto que la “aparente bondad” muta con facilidad hacia conductas impulsivas. Investigaciones posteriores profundizan el concepto de como sí al introducir la noción freudiana de escisión y el trauma como productor de la desorganización del yo. Surge el concepto de Organización Borderline de la Personalidad. Kernberg (1979) estudia estas organizaciones desde la conjunción de la Psicología del Yo y la teoría de las relaciones de objeto. En las organizaciones borderline existe un predominio de mecanismos de defensa propios de los primeros tiempos de la vida: escisión, idealización, negación y la identificación proyectiva. Kernberg sostiene que la Organización Bordeline está en continua evolución entre la psicosis y la neurosis. Considera que la agresividad primaria ocupa un lugar central en estas estructuras. El intento de dominar la pulsión agresiva por parte del yo fracasa por la conjunción de un monto de agresión en el niño y la incapacidad materna para contenerla. La escisión es el mecanismo al que recurre el yo para controlar la agresión. Una consecuencia de la escisión es la percepción del objeto como totalmente bueno o totalmente malo. Esta polarización impide una integración entre pulsiones libidinales y pulsiones agresivas. El autor propone “niveles altos, intermedios y bajos” de patología. Los niveles altos de organización pertenecen a la neurosis y los intermedios y bajos a las organizaciones “límite” de personalidad. Desde esta perspectiva se consideró pertinente administrar el Inventario de Organización de la Personalidad (IPO) (Clarkin, Foelsch, Kernberg 2001) con el objetivo de explorar la percepción acerca de sus propias conductas agresivas en un grupo de madres de adolescentes. A continuación nos referiremos a esta experiencia y sus resultados. IV Descripción del Inventario de Organización de la Personalidad (IPO) El Inventario de Organización de la Personalidad (IPO) evalúa el nivel de la conducta manifiesta y la organización estructural básica subyacente mediante un cuestionario autoadministrable que permite la evaluación cuantitativa y cualitativa de la personalidad del paciente. La técnica fue modificada en varias oportunidades. En este trabajo se presenta la versión de 2002 que fue validada en Argentina por Quiroga y otros. Esta versión se compone de 83 ítems que integran tres escalas primarias: Difusión de Identidad, Mecanismos de Defensa, Prueba de Realidad y dos escalas adi- cionales cualitativas: Agresión y Valores Morales. Se puntúa: “Nunca”(1), “Raramente”(2), “Algunas veces”(3), “Frecuentemente”(4) y “Siempre”(5). Cada escala incluye una serie de ítems que se evalúan separadamente y tiene un puntaje máximo total que resulta de la suma del puntaje obtenido en cada ítem. El puntaje del sujeto entrevistado se mide sumando los valores que corresponden a cada ítem elegido. Este puntaje multiplicado por 100 arroja un porcentaje que comparado con la Media permitirá identificar el grado de patología o no que ese sujeto presenta. En todas las escalas los puntajes mayores al percentil 65 reflejan patología. Muestra: 27 madres de adolescentes tempranos y medios con vulnerabilidad psicosocial asistidos en el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes y sus Familias en el transcurso de los años 2013/14. Procedimiento: El Inventario de la Organización de Personalidad (IPO) fue administrado en forma individual como parte del dispositivo de diagnóstico y tratamiento grupal diseñado en el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes y sus Familias para el abordaje clínico-asistencial de esta población que presenta características específicas de personalidad asociadas al contexto ambiental y la presencia de vínculos primarios signados por la violencia. Dicho dispositivo se denomina Grupo de Terapia Focalizada (GTF) y funciona como un grupo cerrado que incluye diversas patologías excepto organizaciones delirantes. Resultados: Los resultados obtenidos en la escala Agresión del Inventario de Organización de la Personalidad (IPO) presentan tan sólo un 2% de la población con valores superiores al percentil 65 significativos de conductas agresivas patológicas. Es decir, que el 98% de la muestra manifiesta no incurrir en conductas agresivas en sus relaciones intersubjetivas y/o contra sí mismos. Sin embargo, este resultado sería contradictorio con los altos puntajes significativos de patología antisocial obtenidos en la escala Valores Morales. Dicha escala evalúa la presencia de conductas antisociales y el sentimiento de culpa relacionado con las mismas. Se halló que un 30% de la población evaluada presenta una puntuación alta. Los puntajes obtenidos en esta escala serían compatibles con una organización deficitaria del Superyo que no se caracteriza por la esperada internalización de figuras parentales protectoras sino por la presencia de aspectos persecutorios arcaicos. La discrepancia entre los puntajes obtenidos en la escala Agresión y en la escala Valores Morales llevó a indagar las manifestaciones agresivas mediante el Test de Rorschah. V Test de Rorschach En el marco de la tesis doctoral “Rorschach de madres con hijos diagnosticados Negativista Desafiantes/Disociales” se analizaron protocolos de 27 madres concurrentes a Grupos de Terapia Focalizada para padres en el Programa de Psicología clínica para Adolescentes y sus Familias durante los años 2013/14. El predominio diagnóstico es Organización Borderline de la Personalidad. Los protocolos evidencian indicadores de agresión que se expresan como: Conductas Autoagresivas (puntuaciones elevadas en Escala de Potencial Suicida), Presencia de color puro, Presencia de Contenidos perturbadores (Máscara, disfraz,) Otros Contenidos (hombre armado, animal salvaje) Descripciones (“ganchos y puntas para defen- 124 derse”, “perros rabiosos que quieren lastimar”, “garras diabólicas”, “dientes”) Actitud de animales o personas (“animales peleando”, “algo que agarra y lastima”). Respuestas: “Bicho comiéndose a una mujer, “Perros tironeando a una persona en el medio”, “Como si estuvieran agarrando a dos bebés cuando salen en el aborto”, “Ratas comiendo un bicho”. Se evidencian indicadores de conductas antisociales y perversas. VI Conclusiones Los datos relevados mediante entrevistas clínicas con orientación psicoanalítica y la aplicación de un dispositivo grupal (GTF) de diagnóstico y tratamiento con orientación psicodinámica permitieron conocer que la población consultante se encuentra expuesta a situaciones de violencia comunitaria (trauma cultural) y a situaciones disruptivas con potencialidad traumática (trauma psíquico) debido a la organización familiar que presenta una asunción deficitaria de los roles parentales. Los vínculos intersubjetivos entre padres e hijos también son violentos, golpes, agresiones verbales. Esta modalidad vincular se repite en la generación anterior (abuelos) y en la posterior (hijos). La exposición a situaciones traumáticas desde la primera infancia condiciona una organización deficitaria del yo por fallas en su cohesión interna dando lugar al predominio de organizaciones narcisistas de la personalidad compatibles con la Organización Boderline propuesta por Kernberg. La violencia del contexto social y familiar llevó a administrar el Inventario de Organización de la Personalidad (2002) con el objetivo de explorar la percepción sobre sus propias conductas agresivas en un grupo de madres de adolescentes. Los resultados obtenidos muestran que sólo un 2% de la población evaluada presenta conductas agresivas patológicas. Sin embargo, a través de la misma técnica (IPO) el 30% de la muestra evidencia un alto porcentaje de conductas antisociales. Esta discrepancia entre los valores obtenidos podría explicarse tanto por la presencia de aspectos escindidos del yo como por una organización deficitaria del superyó debido al predomino de mecanismos de defensa primitivos en detrimento de mecanismos más elaborados como la represión. Los resultados obtenidos en las Escalas Agresión y Valores Morales del IPO se corroboran con la presencia de indicadores de agresión y conductas antisociales en el Test de Rorschach. BIBLIOGRAFÍA Alexander, J. (2012). Trauma; A social theory. Cambridge, UK Polity Press Bion, W.R. (1957). Second Thoughts, Nueva York Aronson. Fonagy, P. (1999). Persistencias Transgeneracionales del Apego: una nueva teoría. Revista de Psicoanálisis. Aperturas Psicoanalíticas, nº 3. Freud, S. (1895[1950]). “Proyecto de Psicología para neurólogos” AE I. Freud, S. (1926). “Inhibición, síntoma y angustia”. AE XX, Buenos Aires. Green, A (1972). “Narcisismo de vida, narcisismo de muerte” Amorrortu editores. Kernberg, O.F. (1976). La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico Ed. Paidós. Kernberg, O.F. (1992). La agresión en las perversiones y en los desórdenes de personalidad, Buenos Aires, Ed. Paidós. Lebovici, S. (1993). “On intergenerational Transmission: From Filiation to affiliation” Infant-Mental-Health Journal; Win. Vol. 14 (4); pp. 260-272. Mc Dougall, J. (1989). Los teatros del cuerpo. Madrid, Julian Yébenes, SA. Passalacqua, A., Alessandro de Colombo, M., Alonso, H., Codarini, M., Gravenhorst, M. & Herrera, M.T. (2003). Psicodiagnóstico de Rorschach. Sistematización y nuevos aportes. Ediciones Klex. Buenos Aires. Argentina. Passalacqua, A., Colombo, M., Alonso, H., Barriera, R., Codarini, M., Gravenhorst, M., Herrera, M.T. & Menestrina, N.B. (1993). El psicodiagnóstico de Rorschach. Interpretación. Ediciones Klex. Buenos Aires. Argentina Quiroga, S. (1998). “Adolescencia: del goce orgánico al hallazgo de objeto”. Eudeba. Quiroga, S., et. al. (2003). “La vincularidad en grupos paralelos de terapia focalizada para adolescentes tempranos con conductas antisociales y sus padres”. Memorias de las X Jornadas de Investigación: “Salud, educación, justicia y trabajo. Aportes de la investigación en Psicología”. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología. Quiroga, Castro Solano, Fontao (2003). La Estructura de la Personalidad: Adaptación Argentina del Inventario de Organización de la Personalidad (IPO) en Subjetividad y Procesos Cognitivos (pág.188-219) UCES. 125 INSATISFACCION CON LA IMAGEN CORPORAL Y SU RELACIÓN CON LA EVITACIÓN EXPERIENCIAL EN MUJERES ARGENTINAS Rivarola, Maria Fernanda; Zárate, Eliana Carina Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Introducción: Actualmente, la sociedad promueve la delgadez física como símbolo del éxito y la aceptación social, de tal forma que una buena parte de las mujeres que se encuentran en la adolescencia o adultez temprana muestran insatisfacción con su peso y su forma corporal. Esta situación puede desencadenar una serie de comportamientos inadecuados relacionados con la alimentación y el peso, que suponen un riesgo para el desarrollo de algún tipo de trastorno alimentario (Stice, Marti y Durant, 2011). La evitación experiencial definida como “un fenómeno que ocurre cuando una persona no está dispuesta a ponerse en contacto con experiencias privadas particulares e intenta alterar la forma o la frecuencia de esos eventos y el contexto que los ocasiona” (Hayes, 1996 p. 1156). Objetivo: Indagar niveles de insatisfacción corporal y evitación experiencial y la posible relación entre los constructos. Metodología: diseño descriptivo-correlacional con 143 mujeres. Instrumentos: Cuestionario de la Figura Corporal y Cuestionario de Aceptación y Acción II. Conclusión: Las mujeres se caracterizan por insatisfacción con su propia imagen corporal lo que provoca eventos privados negativos, como la ansiedad y preocupación excesiva por el peso, que intentan controlar y/o evitar experiencialmente como estrategia de afrontamiento. Palabras clave Insatisfacción Corporal - Evitación Experiencial - Mujeres ABSTRACT UNSATISFACTION WITH THE BODY IMAGE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE EXPERIENTIAL AVOIDANCE IN ARGENTINE WOMEN Introduction: Actually, society promotes physical thinness as a symbol of success and social acceptance, so that a good part of women who are in adolescence or early adulthood show dissatisfaction with their weight and body shape. This situation can trigger a series of inadequate behaviors related to food and weight, which pose a risk for the development of some type of eating disorder (Stice, Marti and Durant, 2011). Experiential avoidance defined as “a phenomenon that occurs when a person is unwilling to contact particular private experiences and attempts to alter the form or frequency of those events and the context that causes them” (Hayes, 1996 p.1256) Objective: Investigate levels of body dissatisfaction and experiential avoidance and the possible relationship between constructs. Methodology: descriptive-correlational design with 143 women. Instruments: Body Figure Questionnaire and Acceptance and Action Questionnaire II. Conclusion: Women are characterized by dissatisfaction with their own body image which causes negative private events, such as anxiety and excessive worry about weight, which they try to control and / or experientially avoid as a coping strategy. Keywords Body dissatisfaction - Avoidance of experience - Women FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Insatisfacción corporal Diferentes estudios han mostrado que las personas que presentan problemas en su conducta de comer, experimentan sentimientos displacenteros hacia su propia imagen corporal, creando en la alimentación una distracción inmediata para evitar y olvidar tal sensación negativa con su corporeidad (Heatherton & Baumeister, 1991), tal enmascaramiento, hace que se reduzca la ansiedad y la amenaza al self (Polivy & Herman, 2002). Tradicionalmente la insatisfacción corporal se ha circunscrito casi de manera exclusiva a contextos o sociedades occidentalizadas, el paso del tiempo y la globalización han puesto de manifiesto que este fenómeno, conjuntamente con la preocupación por el peso, son elementos presentes en casi todas las culturas (Markus & Kitayama, 1991; Triandis, 1995).La insatisfacción corporal puede estar incentivada por motivaciones internas tales como la modificación de imperfecciones o deformidades, la búsqueda de resolución de crisis de edad o cambios vitales (divorcios, abandono o muerte del cónyuge), preocupación excesiva por uno o más aspectos de la apariencia física y/o por cambios normales en el cuerpo. Thompson (1990), concibe el constructo de imagen corporal constituido por tres componentes: a) componente perceptual, es la precisión con que se percibe el tamaño corporal de diferentes segmentos corporales o del cuerpo en su totalidad, b) componente subjetivo (cognitivo-afectivo) se refiere a las actitudes, sentimientos, cogniciones y valoraciones que despierta el cuerpo, principalmente el tamaño corporal, peso, partes del cuerpo o cualquier otro aspecto de la apariencia física (ej. satisfacción, preocupación, ansiedad, etc.), y c) componente conductual, son las conductas que la percepción del cuerpo y sentimientos asociados provocan (ej. conductas de exhibición, conductas de evitación de situaciones que exponen el propio cuerpo a los demás, etc.). Para Raich (2000), la imagen corporal se considera como un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que 126 hacemos y sentimos, y el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los sentimientos que experimentamos. A partir de la comparación social y de la autoconciencia de la propia imagen física y del desenvolvimiento social, podrá dar lugar a la mayor o menor insatisfacción con el cuerpo (Salaberria, Rodríguez& Cruz, 2007). La valoración sociocultural del arquetipo corporal delgado como modelo de éxito ejerce una importante presión social, especialmente en las mujeres, contribuyendo a una mayor percepción de la grasa corporal, frustración con el peso, excesivo miedo a no pertenecer a los estándares sociales, incrementando la insatisfacción con la imagen corporal, asociada a síntomas depresivos, estrés y baja autoestima (Rivarola, 2015). Al existir una mala representación de la imagen corporal se afectan estos tres componentes obteniendo un desequilibrio y perturbación, generando la insatisfacción corporal, sintiéndose gordas las personas, siendo ésta una de las causas más frecuentes para tomar la decisión de empezar dietas que pueden ser dañinas para el bienestar físico y emocional. (Fernández, Otero Rodríguez & Fernández 2003). Se considera que la conducta de restricción alimentaria y/sobrealimentación se comportarían como otra estrategias de afrontamiento, además de la huida y/o evitación, de situaciones internas y/o externas evaluadas como amenazas hacia la integridad del self, como por ejemplo, los sentimientos negativos que despierta la insatisfacción con la propia imagen corporal. (Rivarola, 2015) Evitación experiencial Según Wilson y Luciano, citados por Garzón y Rendón (2011), el sufrimiento es desencadenante de una serie de relaciones que ponen de manifiesto que el que sufre es incapaz de responsabilizarse de sus actos y no puede actuar frente a los problemas. Estos referentes teóricos muestran las dificultades identificadas tanto en contextos clínicos como en no clínicos, las cuales tienen una base de reforzamiento en la conducta de evitación experiencial (Ruiz, 2013). Es decir que la conducta de evitación experiencial está potenciando el crecimiento de diferentes malestares psicológicos (trastornos o dificultades) que afectan la salud mental. Los contextos verbales socialmente mantenidos en la comunidad representan las condiciones para ver las cosas y lo que se ha aprendido a detectar de sí mismo, bien como reacciones naturales y normales, aunque puedan resultar dolorosas, bien como reacciones anormales y negativas ante las que se reacciona como si fueran barreras para vivir. Gran parte del sufrimiento psicológico actual se engloba en aquello donde la sociedad occidental, alienta la consecución de eventos privados correctos o apropiados para vivir; por ejemplo, se estimula que para poder funcionar bien y ser exitoso es necesario tener un estado motivacional y emocional determinado o un modo de pensar sobre uno mismo. El problema aparece cuando la experiencia de la persona está mostrando otras consecuencias, por ejemplo, una fuerte influencia del modelo estético delgadez para la consecución del éxito y bienestar, llevando a la persona practicar conductas nocivas para su salud (dietas rigurosas, sobrealimentación, cirugías, problemas de obesidad). Una persona atrapada en este patrón recurrente de evitación estaría inmersa en un círculo vicioso en el que ante la presencia de malestar, angustia o cualquier otra función verbal aversiva, se produce la necesidad de aplacar tal función, para lo cual hará lo que considera correcto de acuerdo con su historia de aprendizaje. “La evitación experiencial puede definirse como un fenómeno que ocurre cuando una persona no está dispuesta a ponerse en contacto con experiencias privadas particulares (por ejemplo, privadas particulares, sensaciones corporales, emociones, pensamientos, recuerdos) e intenta alterar la forma o la frecuencia de esos eventos y el contexto que los ocasiona” (Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 1996, p,1156). La flexibilidad psicológica consiste en un proceso en el cual el paciente acepta los eventos privados incómodos para elegir una dirección valorada y pasar a la acción a pesar de las dudas y las dificultades (Barraca, 2007). Un aspecto central reconocido por profesionales es la necesidad que tiene muchas de las personas que piden ayuda psicológica de encontrar nuevas y mejores fórmulas para escapar, evitar o modificar sus eventos privados que entienden que poseen propiedades intrínsecamente negativas (Hayes, et al, 1999). OBJETIVO GENERAL: La presente investigación indaga la presencia de insatisfacción con la imagen corporal y su relación con la evitación experiencial en un grupo de mujeres argentinas. OBJETIVOS ESPECIFICOS: ·· Investigar la presencia de insatisfacción con la propia imagen corporal ·· Identificar el grado de evitación experiencial ·· Analizar y describir la posible relación entre la insatisfacción corporal y la evitación experiencial en el grupo etario. METODOLOGÍA La investigación se basó en un diseño descriptivo-correlacional. La muestra es no probabilística conformada por 143 mujeres con un rango de edad comprendido entre 18 y 32 años de la ciudad de San Luis, Argentina. Instrumentos: Cuestionario de la Figura Corporal (BSQ), de Cooper, Taylor & Fairbun (1987) y adaptado a la población española por Raich; Mora; Soler; Ávila; Clos, & Zapater (1996). Consta de 34 preguntas con seis opciones de respuesta. A los fines del presente estudio, se consideró como punto de corte de 110 (Galán, 2004) y la discriminación en dos factores: Insatisfacción corporal y Preocupación por el peso (Castrillón Moreno; Luna Montaño; Avendaño Prieto, & Pérez Acosta, 2007). Cuestionario de Aceptación y Acción II (Acceptance an Action Questionnaire-II, AAQ-II). El instrumento original (AAQ) fue desarrollado por Hayes, Luoma, Bond, Masuda y Lillis (2006), el cual ha sido la medida más utilizada para evaluar la evitación experiencial e inflexibilidad psicológica; sin embargo, mostró tener dificultades en su estructura factorial lo que impulsó el desarrollo de una herramienta que superará estas limitaciones; como resultado, el AAQ II (Bond et al., 2011) demostró tener una mejor estructura factorial y mejores propiedades psicométricas al igual que mantuvo una validez externa similar a la del cuestionario original (Ciarrochi y Bilich, 2006). Este cuestionario evalúa la conducta de evitación experiencial a través de 10 reactivos, cada uno con siete opciones que van de nunca a siempre. En este estudio se aplicó la versión validada 127 en México por Patrón Espinoza (2010), quien se basó en una versión no publicada del instrumento. El AAQ-II ha sido adaptado en Argentina, cuyos resultados obtenidos revelan de forma semejante a lo que sucede con la versión original en inglés, considerando a este cuestionario como una escala fiable y válida para la medida de la evitación experiencial y la aceptación psicológica en la población argentina. (García Díaz, Olaz, Moran, 2015) Procedimiento Se administraron los instrumentos en forma individual y grupal, previo lectura y aceptación por parte de los participantes del Consentimiento Informado para Estudios de Investigación, según lo establece el art.7 de la Ley de Salud Mental N°26,657. RESULTADOS: En primer término se calculó el índice de Cronbach. El Cuestionario de Figura Corporal (BSQ) mostró alto nivel de confiabilidad (a= 0,96) y el de Evitación Experiencial (AAQ-II), fue adecuado (a= 0,65). Luego, los datos de la prueba de ajuste de Kolmorov-Sminorv mostraron que se trata de una muestra de distribución no normal, lo que determinó la utilización de estadísticos no paramétricos. En el Cuestionario de Figura Corporal, las medias obtenidas por el grupo total (con las desviaciones estándar entre paréntesis) para los factores Insatisfacción corporal y Preocupación por el peso fueron 45,50 (19,22) y 41 (17,52) respectivamente. La media obtenida para el total del cuestionario es 86,54 y con D.E de 35,87. Respecto al Cuestionario de Evitación Experiencial, la media obtenida es 23,10 y D.E de 9,57. Todos los valores se muestran elevados en relación a las medianas de cada variable (Ver tabla 1) Para describir la correlación entre los factores del BSQ y el AAQII, se aplicó la prueba no-paramétrica de Spearman. En la tabla 2 se puede advertir correlaciones positivas y altamente significativas entre la insatisfacción corporal, preocupación por el peso y el total con la evitación experiencial. Tabla 1 Estadísticos descriptivos (N=143) IC PP BSQT AAQ7_II Media 45,50 41,03 86,54 23,10 Mediana 40,00 38,00 76,00 21,00 Desviación estándar 19,221 17,526 35,873 9,577 Mínimo 20 14 34 7 Máximo 100 82 176 48 Nota: Cuestionario de Figura Corporal (BSQ), Insatisfacción Corporal (IC)- Preocupación por el peso (PP), Total (BSQT)-Cuestionario de Evitación Experiencial (AQQ-II) Tabla 2. Coeficiente de Correlación de Spearman entre l BSQ y AAQ-II (N=143) Cuestionarios AAQ-II IC PP BSQT 0,361** 0,309** 0,342** ** La correlación es significativa en el nivel 0,01. Nota: Cuestionario de Figura Corporal (BSQ), Insatisfacción Corporal (IC)- Preocupación por el peso (PP), Total (BSQT)-Cuestionario de Evitación Experiencial (AQQ-II). CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN Con respecto a los objetivos propuestos en esta investigación, estas mujeres se caracterizan por mostrar mayores niveles de Insatisfacción con su figura corporal y preocupación por el peso, manifestándose en aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Estos resultados coinciden con los encontrados por Rivarola (2011) en un grupo de 250 estudiantes universitarios, donde la percepción negativa del peso corporal es mayor en el grupo femenino. Además evidencian altos niveles de comportamientos evitativos que harían más probable el desarrollo de dificultades psicológicas en estas mujeres. En nuestro contexto occidental, culturalmente se ha establecido que para poder vivir bien, es necesario estar en contacto con situaciones positivas que generen bienestar y confort a las personas. El problema se presenta cuando al vivir un episodio o evento que resulte aversivo, la persona enfrenta la situación bajo un patrón de evitación (evadiendo los sentimientos, pensamientos o sensaciones desagradables) que limita las acciones que desea realizar. Como señalan varios autores, estamos inmersos en la cultura de la delgadez, donde este modelo estético corporal femenino es símbolo de triunfo y de éxito social y laboral, y por el contrario, el sobrepeso es signo de dejadez, de despreocupación (Mousa, Mashal, Al-Domi, Jibril, 2010). La valoración sociocultural del arquetipo corporal delgado como modelo de éxito contribuye, especialmente en esta mujeres, a una mayor percepción de la grasa corporal, frustración con el peso, excesivo miedo a engordar que incrementan la insatisfacción con la imagen corporal, constructo asociado a experimentar emociones displacenteras como la ansiedad, angustia y síntomas como la depresión, baja autoestima que estimularían comportamientos de restricción y sobrealimentación, provocando la aparición algún desorden en la conducta alimentaria. Estos patrones anómalos de hábitos alimentarios como las cogniciones y las emociones negativas podrían considerarse como las causantes de algún desorden alimentario y ese intento de controlar, reducir o evitar este malestar, podría resultar ser el problema, pues ese intento de controlar puede provocar el efecto contrario y producir un incremento en la intensidad, frecuencia y duración de esas cogniciones no deseadas (Mañas, 2007). Este patrón de evitación es nocivo cuando el proceso implica dejar deseos y acciones apreciadas positivamente o evitar situaciones que se asemejen a las que originalmente desencadenan la conducta evitativa. Se ha demostrado en la práctica, que una persona atrapada en este patrón de evitación, hará contextualmente todo lo necesario para evitar situaciones que generen algún tipo de malestar, de sufrimiento o un sentimiento de incomodidad. Los hechos y estudios muestran que el resultado obtenido es contrario y opuesto al deseado por la persona. Entre mayor el número de intentos por evitar el problema, más se extiende y más limitaciones se generan en la persona (Wilson y Luciano 2002). Como sugerencia, la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), desarrollada por Steven Hayes en 1999 (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999) podría ser la mejor opción para el abordaje de pacientes con trastornos alimentarios, ya que sus objetivos están enfocados hacia la comida y la apariencia física y la única manera que conciben para conseguir esos objetivos es restringiendo la comida o llevando a cabo conductas de purga. Uno de los componentes de la ACT es 128 identificar realmente lo que valoran en la vida, les puede ayudar a aumentar esa motivación para así reorientar sus conductas hacia la consecución de esos valores, además de ser capaces de tolerar eventos internos incómodos pues la reacción a un pensamiento o sentimiento se puede modificar, pero la experiencia interna no (Juarascio, 2010). BIBLIOGRAFÍA Barraca, J. (2007). La Terapia de aceptación y compromiso (ACT).Fundamentos, aplicación en contexto clínico y áreas de desarrollo. Vol. 65, N °127. Castrillón Moreno, Luna Montaño, Avendaño Prieto, & Pérez Acosta, (2007). Validación del Body shape questionnaire (Cuestionario de la Figura Corporal) BSQ para la población colombiana. Acta Colombiana, Vol. 10, N °1, 15-23. Fernández, M., Otero, M., Rodríguez Castro, Y. & Fernández Prieto, M. (2003). Hábitos alimentarios e imagen corporal en estudiantes universitarios sin trastornos alimentarios. International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 3, núm. 1, enero, 2003, pp. 23-33 Asociación Española de Psicología Conductual Granada, España. Garzón, L., Rendón, M. (2011). Evaluación del impacto de la Terapia de Aceptación y Compromiso en la Evitación Experiencial de madres de recién nacidos de bajo peso, hospitalizados en Unidad Neonatal. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Psicología. Bogotá, Colombia. Hayes, S.C. (1996). Developing a theory of derived stimulus relations. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 65, 309-311. Hayes, S.C., Wilson, K.W., Gifford, E.V., Follette, V.M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), 1152-1168. Heatherton, T.F. & Baumeister, R.F. (1991). Binge Eating as Escape From Self-Awareness. Psychological Bulletin 1991, Vol. 110, No. I.8&-108. Juarascio, A.S. (2010) Acceptance and commitment therapy versus cognitive therapy for the treatment of comorbid eating pathology. Behavior Modification 34 (2): 175-190. Mañas, I. (2007). Nuevas Terapias psicológicas : la Tercera Ola de Terapias de conducta o terapias de tercera generación. Gaceta de Psicología, N | 40, pp. 26-34. Markus, H.R. & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: implications for cognition, emotion and motivation, Psychological Review, 98 (2), 224-253. Patrón Espinosa, F. (2010). La evitación experiencial y su medición por medio del AAQ-II.Enseñanza e investigación en psicología, Vol. 15, N °1, pp 5-19. Polivy, J. & Herman C.P. (2002). Causes of eating disorders. Annual revision Psychological : 53: 187-213. Raich, R.M., Mora, M., Soler, A., Avila, C., Clos, I., y Zapater, L. (1996). Adaptación de un instrumento de evaluación de la insatisfacción corporal. Clínica y Salud, 7, 51-66. Raich, R.M. (2000). Imagen corporal. Madrid. Pirámide. Rivarola (2015). Procesos Motivacionales y emocionales en dietantes crónicos. Una propuesta de intervención. (tesis Doctoral) Universidad nacional de San Luis. Salaberria, K., Rodríguez, S. & Cruz, S. (2007). Percepción de la imagen corporal. Facultad de psicología. Departamento de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos. Thompson, J.K. (1990). Body image disturbance: assessment and treatment. Nueva York. Pergamon Press. Triandis, H.C. (1995). New directions in social psychology. Individualism & collectivism. Boulder, CO, US: Westview Press. 129 TRANSFERENCIA DE FUNCIÓN EN CATEGORÍAS: UN APORTE A LA PSICOLOGÍA CLÍNICA DESDE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Santillan, Mateo Joaquin; Menendez, Joaquin Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología - Consejo Interuniversitario Nacional. Argentina RESUMEN A partir del paradigma de Clase de Equivalencia de Estímulos (CEE), el presente trabajo propone un posible modelo para la explicación de la etiología y el funcionamiento de ciertos trastornos de ansiedad. Estudiando el rol que puede llegar a cumplir el fenómeno de transferencia de función en ellos. Se utilizaron tareas computarizadas de emparejamiento con la muestra, de condicionamiento con imágenes aversivas y neutras seleccionados del International Affective Picture System (IAPS) y la medicion de la actividad electrodérmica como medida de respuesta de miedo. Participaron un total de 33 sujetos, de los cuales 6 sujetos (25%) cumplieron los criterios de condicionamiento y aprendizaje. De estos 6 sujetos, 2 sujetos (33,3%) presentaron evidencia de una transferencia completa, 2 sujetos (33,3%) presentaron evidencia de una transferencia parcial de distintas características y 2 sujetos (33,3%) no presentaron evidencia de transferencia. Los presentes resultados coinciden parcialmente con trabajos anteriores. Además, dan cuenta del fenómeno de transferencia de función dentro de un paradigma de categorías a partir de imágenes reales, las cuales buscan recrear una situación más ecológica en la que se desarrollan los trastornos de ansiedad. Palabras clave Trastornos de Ansiedad - Transferencia de función - Actividad electrodérmica - CEE IAPS ABSTRACT TRANSFER OF FUNCTION IN CATEGORIES: A CONTRIBUTION TO CLINICAL PSYCHOLOGY FROM BEHAVIORAL SCIENCES Based on the Stimulus Equivalence Class paradigm (SEC), the present work proposes a possible model for the explanation of the etiology and the functioning of certain anxiety disorders. By studying the role that can come to fulfill the phenomenon of transfer of function in them. A computerized matching to sample task was used and one conditioning task with selected aversive and neutral images from the International Affective Picture System (IAPS) and measurement of the electrodermal activity were used as a measure of fear response. A total of 33 subjects participated, of which 6 subjects (25%) achieve the criteria of conditioning and learning. Of these 6 subjects, 2 subjects (33.3%) presented evidence of a complete transfer, 2 subjects (33.3%) presented evidence of a partial transfer of different characteristics and 2 subjects (33.3%) did not present any evidence of transfer. The present results coincide partially with previous works. In addition, they account for the phe- nomenon of function transfer within a paradigm of categories based on real images, which seek to recreate a more ecological situation in which anxiety disorders are develop. Keywords Anxiety - Transfer of functions - Electrodermal activity - SEC IAPS Introducción CEE Desde el análisis del comportamiento, los conceptos o categorías, sinónimos para este enfoque, son definidos como un grupo de estímulos que producen una respuesta común en un contexto dado (Primero, 2014). Dentro de este enfoque, el paradigma experimental más utilizado para el estudio del aprendizaje de categorías es el de Clases de Equivalencia de Estímulos (de aquí en más, CEE). Se ha argumentado que este paradigma provee las bases teóricas y experimentales para el estudio de procesos semánticos o simbólicos, incluido el lenguaje natural (Sidman, 1986, 1994). Como plantean Fields & Verhave (1987), una imagen de un durazno, la palabra hablada “durazno”, la palabra escrita “durazno”, y el olor de un durazno son estímulos que no están relacionados en términos de propiedades físicas o de significado. Sin embargo, con la exposición a las contingencias apropiadas, estos estímulos se vuelven interrelacionados y forman una clase de equivalencia. Dado que los estímulos de la clase no comparten necesariamente ninguna propiedad física, la relación entre ellos probablemente sea el resultado del entrenamiento, tanto en el laboratorio como en el ambiente natural. Diversos autores sostienen que el paradigma de CEE es relevante para la investigación de los procesos semánticos de aprendizaje de relaciones entre referentes y significados (Wulfert & Hayes, 1988; Catania, 1994; Penn, Holyoak & Povinelli, 2008). Se ha propuesto también que la estructura asociativa de los estímulos en las CEE es funcionalmente similar a la de los modelos de redes del sistema semántico en los que los estímulos son representados como nodos de una red interconectados de acuerdo a su pertenencia a diferentes dominios conceptuales (Fields, Adams, Verhave, & Newman, 1990; Fields & Nevin, 1993; Fields & Verhave, 1987). Transferencia de función de estimulos Dougher & Markham, (1996) refiere al término transferencia de función como la adquisición o emergencia de una función no entrenada dentro de los miembros de una clase de equivalencia de estímulos. Esta definición parece redundante ya que la emergencia de funciones compartidas por los miembros de una clase es parte de 130 los requisitos para definir una CEE. Sin embargo, teniendo en cuenta la literatura de transferencia de función, el término transferencia típicamente refiere a una función que es independiente a la función compartida que define a la clase en un principio. El protocolo más utilizado (Dougher & Markham, 1994; Valverde, Luciano, & BarnesHolmes, 2009; Roche & Barnes, 1997; Vervoort, Vervliet & Bennett, F, 2014) consiste en primer lugar en la conformación de una clase de equivalencia de estímulos lograda típicamente mediante un entrenamiento de emparejamiento con la muestra. El entrenamiento busca establecer una función de responder condicional entre los estímulo. Luego, con un miembro o un subset de miembros de la clase se realiza el entrenamiento de una función novedosa (e.g. función aversiva), y por último la evaluación de esta función en el resto de los miembros de la clase. Evaluación de la Transferencia de función Diferentes trabajos han observado la transferencia de función de miedo a través de la respuesta de evitación (o generalización simbólica de evitación) (Augustson and Dougher, 1997; Dymond, Roche, Forsyth, Whelan, and Rhoden, 2007; 2008). Asimismo, los trabajos de Dymond et al. (2007, 2008) implementaron como estímulos incondicionados imágenes (provenientes del IAPS; Lang el al., 1993) y sonidos (provenientes del IADS; Bradley & Lang, 1999). Mientras tanto, otros trabajos han evaluado la transferencia de función de miedo a través de la actividad electrodérmica (o generalización simbólica de miedo) (Dougher et al. 1994; Valverde et al., 2009; Vervoort, 2014). Sin embargo, en estos últimos, se han utilizado shocks eléctricos como estímulo incondicionado. En este sentido, en el presente trabajo se busca indagar la transferencia de función de miedo a través de una medida fisiológica, utilizando imágenes como estímulos. Así, se pretende generar situaciones análogas a la vida cotidiana, en comparación a la utilización de shocks eléctricos como estímulo aversivo. Transferencia de función y psicopatología Explicar la adquisición de conductas de evitación que carecen de una historia de condicionamiento directo con el objeto o evento aversivo representa un desafío para la explicación del rol del condicionamiento en la psicopatología (Dymond et al. 2008, Racham, 1977, 1991). Para abordar este vacío teórico, desde el campo llamado “clinical behavior analysis” (CBA; Dougher, 1993) se han realizado varias investigaciones describiendo cómo los principios del análisis del comportamiento pueden ser aplicados para entender el desarrollo, mantenimiento y tratamiento de problemas de comportamiento como lo son la ansiedad, la evitación, la depresión y abuso crónico de sustancias (e.g., Christopher & Dougher, 2009; Dymond & Roche, 2009; Follette & Bonow, 2009; Vilardaga, Hayes, Levin, & Muto, 2009; Waltz & Follette, 2009; Wray, Freund, & Dougher, 2009). Dentro de esta aproximación, se ha estudiado el rol de la conducta verbal desde el análisis del comportamiento. Dymond et al. (2007) han argumentado, desde diferentes autores, que el lenguaje y los procesos verbales representan una dimensión desatendida pero crítica a hora de explicar la etiología de una conducta de miedo como la evitación, en los casos en los que el evento aversivo es extremadamente remoto o ha solo sido experimentado de manera indirecta (Dougher, Hamilton, Fink, & Harrington, 2007 Forsyth & Eifert, 1996; Forsyth, Eifert, & Barrios, 2006; Hayes, 2004). En relación a esto, y tal como se menciono anteriormente, el paradigma de CEE se presenta como un abordaje conveniente ya que provee las bases para el estudio del lenguaje. Además, Kohlenberg (1991) sostiene que el fenómeno de transferencia de función es de particular interés a la hora de utilizar la CEE para estudiar el lenguaje natural. Este fenómeno es un método poderoso para extender el repertorio conductual de una persona y puede ayudar a formar comportamientos adaptativos en ausencia de un reforzador o entrenamiento directo (Tyndal, Roche & James, 2009). Sin embargo, tal como remarcan Leslie & O’Reilly (1999), “puede también contribuir a resultados menos deseables al proveer un método rápido de emparejamiento de miedo y ansiedad con situaciones específicas que no fueron tenidas anteriormente” (p. 97). Hace más de 20 años, Auguston and Dougher (1997) demostraron que una conducta de evitación puede ser evocada por un estímulo que simplemente mantiene una relación de equivalencia con otro estímulo que fue condicionado aversivamente. Posteriormente, muchos otros trabajos continuaron explorando en esta línea de investigación (Field, 2006; Poulton & Menzies, 2002; Rodriguez, Luciano, Guitierrez, & Hernandez, 2004). Sin embargo, aún faltan trabajos que continúen profundizando en aspectos de este fenómeno, en especial su funcionamiento con estímulos más naturales. Dado que varios analistas del comportamiento coinciden en que los procesos verbales están involucrados en diferentes trastornos de ansiedad (para un desarrollo sobre este tema ver Tyndal et al., 2009), han emergido nuevas terapias comportamentales que tienen en consideración las conductas verbales en el contexto de la psicoterapia. Entre ellas se encuentran “Terapia de aceptación y compromiso” (ACT por sus siglas en inglés; Hayes, Srosahl, & Wilson, 1999), y “Psicoterapia analitico funcional” (FAP por sus siglas en inglés, Kohlenberg & Tsai, 1991). Creemos que el presente trabajo presenta un modelo explicativo ya utilizado para el estudio de la psicopatología, en especial para los trastornos de ansiedad, pero busca recrear una situación más cercana a la de la vida cotidiana al presentar imágenes de situaciónes u objetos reales. Adicionalmente, utiliza como medida una respuesta fisiológica de miedo y no una conducta de evitación, entendiendo que esta está presente en muchos casos de psicopatología, incluso cuando la conducta de evitación no es desempeñada. En este sentido, se busca aportar conocimiento sobre los fenómenos conductuales involucrados, siendo relevante para ampliar la comprensión de la etiología y mantenimiento de diferentes trastornos de ansiedad, y en última medida aportar información que resulte de utilidad para diseñar métodos de intervención y psicoterapias más efectivos. Hipótesis En el presente trabajo se entrenaron cuatro CEE de tres miembros (símbolos arbitrarios) cada una, posteriormente se condiciono a un estímulo de cada clase con una imagen. Para las clases 1 y 2 las imágenes fueron imágenes neutras, mientras que para las clases 3 y 4, fueron imágenes aversiva. Se espera encontrar una transferencia de la función aversiva en aquellos estímulos pertenecientes a una CEE en la cual se empare- 131 jo a uno de sus miembros con un estímulo incondicionado aversivo. En otras palabras, se espera que los estímulos pertenecientes a las clases 3 y 4 eliciten una mayor actividad electrodérmica en comparación con los estímulos pertenecientes a las clases 1 y 2. Metodología y resultados Participantes: Participaron 33 sujetos con un promedio de 22,64 (s = 4.63) años de edad de los cuales 23 fueron mujeres y 10 hombres. Todos los sujetos presentaban un nivel de educación universitario aprobado o en curso. Fueron criterios de exclusión la historia de enfermedades neurológicas o psiquiátricas y la existencia de trastornos sensorio-motores de otra índole. Todos los participantes firmaron una nota de consentimiento informado. En todos los casos se siguió en forma estricta las recomendaciones éticas y legales para las investigaciones con seres humanos (American Psychological Association, 2002). Materiales: Los sujetos realizaron el experimento sentados frente a una mesa en la que se encontrará una PC de escritorio, dentro de un cuarto acondicionado para experimentos, con una temperatura estable de 24 °C. Se utilizaron tareas computarizadas, programadas en lenguaje Python. Para el registro de la actividad electrodérmica se utilizó un sensor de respuesta galvánica de la piel (NeuLog galvanic skin response logger sensor NUL-217). La tasa de muestreo utilizada fue de 10 ciclos por segundo, con una resolución ADC de 16.0 bits. Los electrodos fueron colocados en la falange medial del segundo y tercer dedo de la mano. Estimulos: Las imágenes utilizadas fueron tomadas del International Affective Picture System (IAPS) (Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N, 2008), suministradas por el autor. Los estímulos arbitrarios o simbólicos utilizados fueron 12 símbolos de abecedarios cirílico, hebreo, griego y chino simplificado (Avellaneda et al., 2016). Procedimiento: El experimento constó de cinco fases; una primer fase de entrenamiento en CEE del tipo emparejamiento con la muestra, una segunda fase de repaso de las relaciones basales, una tercera fase en la que se emparejaron los estímulos B (1, 2, 3 y 4) con las imágenes “activantes aversivas” o “neutras” ; una cuarta fase de evaluación de los niveles de conductancia de la piel para cada uno de los estímulos de las CEEs; y una quinta fase de evaluación de las relaciones derivadas. La fase 1 fue realizada el primer día, mientras que las fases 2, 3, 4 y 5 se realizaron exactamente una semana después. Fase 1. Entrenamiento de las relaciones basales. Se le pidió a cada participante seleccionar, utilizando el mouse de la PC, el estímulo de comparación correspondiente con el estímulo de muestra (procedimiento de emparejamiento con la muestra). En cada ensayo se presentaron sucesivamente: un estímulo de muestra (en el sector central superior), y luego tres estímulos de comparación (en el sector inferior, a izquierda, centro y derecha). Se entrenaron cuatro clases de tres estímulos siguiendo una estructura de entrenamiento denominada “Comparación como Nodo” (CcN). Esta estructura de entrenamiento presenta los mejores rendimientos en el aprendizaje de CEE (Sanchez, Menendez, Avellaneda, Idesis & Iorio, 2016). Durante esta etapa, las respuestas del sujeto fueron sucedidas por mensajes de “ACIERTO” o “ERROR” escritas en el centro de la pantalla durante un segundo, de acuerdo a si su elección coincidió o no con la relación arbitrariamente establecida por el investigador, respectivamente. En el entrenamiento, los ensayos fueron agrupados en dos bloques simples (BA y CA) y un tercer bloque combinado (BA+CA). En cada uno de los bloques simples se realizaron 18 ensayos por cada una de las correspondientes cuatro relaciones, dando un total de 72 ensayos por bloque. Mientras que el bloque combinado fue formado por 144 ensayos (18 ensayos por cada una de las ocho relaciones). Si el participante no alcanzaba un 90% de aciertos en el tercer bloque, este se repetía automáticamente una única vez. Si luego de la repetición el sujeto seguía sin alcanzar el criterio, éste era descartado de la investigación. Fase 2. Repaso de las relaciones entrenadas. La sesión de repaso mantuvieron la misma metodología que la fase 1. La misma constó de un bloque de 3 ensayos por cada una de las ocho relaciones, siendo un total de 24 ensayos. Si el sujeto no alcanzaba un 87% de aciertos, se le pedía que repita la tarea, hasta un máximo de 2 repeticiones. Fase 3. Condicionamiento Se limpio con un pañuelo descartable el segundo y tercer dedo de la mano correspondiente a cada sujeto. Acto seguido, se colocaron los electrodos en la falange media de los dedos previamente indicados. El entrenamiento se realizó en un solo bloque de 40 ensayos (10 ensayos por cada relación). Los estímulos B1 y B2 fueron emparejados con imágenes neutras, mientras que los B3 y B4 fueron emparejados con imágenes activantes aversivas. Los ensayos fueron presentados de manera aleatoria. Cada ensayo fue iniciado por la presentación en el centro de la pantalla de un estímulo B por 1000 milisegundos, seguido por una pantalla sin estímulos de 300 milisegundos, seguido por la imagen por 1000 milisegundos, seguido finalmente por un intervalo entre ensayos de 3200 milisegundos. Fase 4. Registro de la actividad electrodérmica. El registro se realizó en dos bloques de 24 ensayos cada uno (48 total). De este modo, se presentó 4 veces cada estímulo (A, B y C) correspondiente a cada clase (1, 2, 3 y 4). El orden de presentación de los ensayos fue aleatorio. Cada ensayo fue precedido por una cruz (+) en el centro de la pantalla por 1000 milisegundos para indicar al sujeto que debía prestar atención. Luego de la cruz se presentó un estímulo por 3000 milisegundos, seguido finalmente por un intervalo entre ensayos de 3000 milisegundos. Al finalizar la tarea se removieron los electrodos de la mano de los participantes y se continuó con la fase 5. Fase 5. Evaluación de las relaciones derivadas. Para la evaluación de las relaciones de equivalencia se evaluaron cuatro clases de tres estímulos (A1-B1-C1, A2-B2-C2, A3-B3-C3, 132 A4-B4-C4) mediante una tarea similar al entrenamiento, pero sin mensajes de retroalimentación de respuesta. Se presentaron estímulos de muestra y comparación relacionados por las condiciones de simetría y simetría y transitividad combinadas (equivalencia). Se presentaron 144 ensayos en total, siendo cada condición evaluada en 18 ensayos. El orden de presentación de los estímulos relacionados fue contrabalanceado para evitar sesgos en la respuesta. Se evaluaron 2 tipos de relaciones derivadas: simetría (A-B, A-C) y equivalencia (B-C, C-B) para las 4 clases. Análisis de la actividad electrodérmica. Para el análisis de la actividad electrodérmica se utilizaron los datos recolectados en la fase 4. La actividad electrodérmica (o “EDA” por sus siglas en inglés) se caracteriza por el solapamiento del componente fásico de la respuesta electrodérmica (SCR) con el componente tónico de la misma (Boucsein, 2012). Para la descomposición de la EDA y la consecuente obtención del SCR, se utilizó el análisis de deconvolución continua (“continuous decomposition analysis” o CDA) del software Ledalab (Benedek and Kaernbach, 2010). En este proceso se utilizó un criterio mínimo de 0,01 µS. Posteriormente, el análisis se centró en la parte fásica del SCR (promedio de la actividad fásica (CDA.SCR [µu/s]), teniendo en cuenta todos los valores mayores a 0.00001 [µu/s]. Para cada sujeto, se promedió la actividad electrodérmica correspondiente a las múltiples presentaciones de cada estímulo. Cada tipo de estímulo de la clase 1 fue promediado con su equivalente de la clase 2 (e.g. el estímulo A1 se promedió con el estímulo A2, el B1 con el B2 y el C1 con el C2), formando una única clase considerada “clase neutra”. Resultados Adquisición de clases de equivalencias. Criterio de aprendizaje El sujeto 33 fue descartado del análisis por no alcanzar el criterio durante el entrenamiento (fase 1). Además, ocho sujetos (3, 7, 17, 21, 27, 29, 31 y 32) no fueron tenidos en cuenta para el análisis ya que se consideró que no demostraron emergencia de relaciones derivadas durante la fase 5, al no alcanzar un criterio igual o mayor al 84% de aciertos, quedando un restante de 24 sujetos disponibles para el análisis. Condicionamiento El criterio utilizado para considerar que el condicionamiento fue efectivo fue que la actividad electrodérmica de los estímulos B de las clases aversivas sea mayor al promedio del estímulo B de la clase neutra. De los 24 sujetos, 6 de ellos (25%) presentaron efectos del condicionamiento en ambas de las clases “aversivas”, 11 sujetos (45,8%) presentaron efectos del condicionamiento en al menos una de las clases aversivas; y en 7 sujetos (29,1%) no se observó efecto de condicionamiento. Transferencia de función Solo se evaluó transferencia de función en los sujetos que demostraron adquisición de relaciones derivadas y condicionamiento en el estímulo B de las clases 3 y 4 (Valverde et al. 2009). De los 6 sujetos que presentaron efectos de condicionamiento en ambas clases: 2 sujetos (33,3%) presentaron una mayor actividad electrodérmica en los estímulos A y C en ambas clases activantes en comparación a la clase neutra; 1 sujeto presentó una mayor actividad solo en los estímulos A de las clases activantes; 1 sujeto presentó una mayor actividad solo en los estímulos C de las clases activantes; y 2 sujetos no presentaron efectos de transferencia de función. Discusión En el presente trabajo se indagó la transferencia de función aversiva en una clase de equivalencia de estímulos (categoría) utilizando imágenes como estímulos aversivos y SCR como medida fisiológica del mencionado fenómeno. De los 25 sujetos que cumplierion el criterio de aprendizaje, 6 de ellos (25%) cumplieron el criterio del condicionamiento. De los cuales 2 sujetos (33%) cumplieron el criterio de transferencia para los estímulos A y C, 1 sujeto (17%) cumplio el criterio para los estimulos C, 1 sujeto (17%) cumplio el criterio para los estimulos A y 2 sujetos (33%) no cumplieron el criterio para ninguno de estos estímulos. En los resultados obtenidos se encuentran algunas diferencias con los trabajos anteriores que pueden ser explicados por las diferencias entre los diseños y análisis de los experimentos. Valverde et al. (2009) en su primer experimento observaron un 80% de sujetos que cumplieron el criterio de condicionamiento.La diferencia con el 25% observado en nuestro estudio es coherente con el tipo de estímulo utilizado. Valverde et al. (2009) utilizaron shocks eléctricos como estímulos incondicionados, los cuales por su mayor respuesta aversiva con respecto a las imágenes, por infringir una molestia física, tendrían mayor efectividad para generar el condicionamiento. Sin embargo, los resultados del presente trabajo son muy similares a los del segundo experimento de Valverde et al. (2009). Los autores observaron que el 60% (3 de 5) de los sujetos que superaron el criterio de condicionamiento mostraron efectos de transferencia, y que esto representa un 13% (3 de 23) de los sujetos que aprendieron las relaciones basales. l utilizar imágenes reales y medidas fisiológicas de respuesta de miedo, el presente trabajo indaga en los procesos de generalización simbólica de miedo, muy importantes para la comprensión de algunos cuadros de psicopatología en los que se carece de una historia de condicionamiento directo con el objeto aversivo. El objetivo de utilizar imágenes aversivas fue desarrollar un posible modelo que se acerque un poco más a la realidad para el estudio de los trastornos de ansiedad. Consideramos que las características del estímulo aversivo son relevantes para la manera en la que influye a los otros estímulos con los que está relacionado directa o indirectamente, y por ende, al posible cuadro psicopatológico. No solo será la función aversiva la que se transfiera al resto de los estímulos, sino que posteriormente los estímulos condicionados elicitarán una respuesta sensorial similar a la del estímulo aversivo (Forsyth & Eifert, 1996), por lo cual se podría decir que es una función sensorial la que también será transferida. Esto sería coherente con los relatos de los pacientes con trastornos de estrés post-traumático (TEPT), los cuales mencionan tener “flashbacks” de las situaciones traumáticas. En estos casos la función sensorial se transferiria de una manera indi- 133 recta a algún estímulo del entorno y, al producirse el contacto con este estímulo provocandole las reacciones sensoriales similares al evento traumático (e.g. flashbacks). Tal como establecieron otro trabajos, consideramos que el rol del lenguaje es fundamental para el desarrollo de varios trastornos, principalmente los trastornos de ansiedad (para un desarrollo más extenso sobre este tema ver Dymond et al., 2007 y Tyndal et al., 2009). El lenguaje da la posibilidad de tener experiencias emocionales sin estar en contacto con el estímulo fisico (Staats & Eifert, 1990). Por esta razón es que consideramos apropiado la utilización de imágenes de accidentes o de violencia como estímulos incondicionados, ya que un evento traumático puede generarse no sólo al participar de una situación desagradable, sino también al presenciarla o al estar en contacto con detalles de la misma (American Psychiatric Association, 2013). La aversividad y las características del estímulo incondicionado influyen al conjunto de redes de estímulos o conceptos con los que está relacionado y en consecuencia modifican otras conductas, generando posibles conductas desadaptativas que conforman diferentes trastornos de ansiedad. Si bien, y como se ha mencionado anteriormente, diferentes trabajos han indagado el fenómeno de transferencia de función de distintas maneras, desde nuestro conocimiento este es el primer trabajo que utiliza al mismo tiempo imágenes aversivas como estímulo incondicionado y la técnica fisiológica de SCR como medida del fenómeno. Entendemos que este es un paso fundamental para el entendimiento de la transferencia de función aversiva en un contexto más “natural” y un acercamiento al estudio de la generalización simbólica de miedo desde un paradigma experimental. Creemos que se ha avanzado mucho en el entendimiento del fenómeno de transferencia de función. Si bien aún falta mucho por indagar con respecto al rol que juega en la psicopatología, este trabajo busca avanzar en esta línea. Pensamos que sería importante investigar en futuros trabajos la transferencia de función de palabras aversivas como estímulos incondicionados. Con un trabajo de ese estilo, se podría observar qué sucede cuando el componente aversivo de una estímulo es completamente semántico, fundamental para estudiar elementos semánticos presentes en diferentes trastornos mentales (por ejemplo reglas o pensamientos). A su vez, sería importante comenzar a estudiar otros factores individuales, como por ejemplo características de personalidad, que podrían promover o dificultar el desarrollo de la transferencia de función y por ende, propiciar o no el desarrollo de un trastorno mental. BIBLIOGRAFÍA American Psychological Association (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American psychologist, 57, 1060-1073. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. Augustson, E.M., & Dougher, M.J. (1997). The transfer of avoidance evoking functions through stimulus equivalence classes. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 28, 181-191. Avellaneda, M., Menéndez, J., Santillán, M., Sánchez, F., Idesis, S., Papagna, V., & Iorio, A. (2016). Equivalence class formation is influenced by stimulus contingency. The Psychological Record, 66(3), 477-487. Benedek, M., Kaernbach, C., (2010). Decomposition of skin conductance data by means of nonnegative deconvolution. Psychophysiology 47, 647-658. Bradley, M.M., & Lang, P. J. (1999). International affective digitized sounds (IADS): Stimuli, instruction manual, and affective ratings (Tech. Rep. No. B-2). Boucsein, W. (2012). Electrodermal activity. Springer Science & Business Media. Catania, A.C. (1984). Learning, 2nd ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Christopher, P.J., & Dougher, M.J. (2009). A behavior-analytic account of motivational interviewing. The Behavior Analyst, 32, 149-161. Dougher, M.J. (1993). Introduction. The Behavior Analyst, 16, 269-270. Dougher, M.J., Hamilton, D.A., Fink, D.A., Fink, B.C., & Harrington, J. (2007). Transformation of the discriminative and eliciting functions of generalised relational stimuli. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 88, 179-197. Dougher, M.J., & Markham, M.R. (1994). Stimulus equivalence, functional equivalence and the transfer of function. In S. C. Hayes, L. J. Hayes, M. Sato, & K. Ono (Eds.), Behavior analysis of language and cognition (pp. 71-90). Reno, NV: Context Press. Dougher, M.J., & Markham, M.R. (1996). 8 Stimulus classes and the untrained acquisition of stimulus functions. In Advances in Psychology (Vol. 117, pp. 137-152). North-Holland. Dymond, S., Roche, B., Forsyth, J.P., Whelan, R., & Rhoden, J. (2007). Transformation of Avoidance Response Functions in Accordance with Same and Opposite Relational Frames. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 88(2), 249-262. http://doi.org/10.1901/jeab.2007.22-07 Dymond, S., Roche, B., Forsyth, J.P., Whelan, R., & Rhoden, J. (2008). Derived avoidance learning: Transformation of avoidance response functions in accordance with the relational frames of same and opposite. The Psychological Record, 58, 271-288. Dymond, S., & Roche, B. (2009). A contemporary behaviour analysis of anxiety and avoidance. The Behavior Analyst, 32, 7-27. Field, A.P. (2006). Is conditioning a useful framework for understanding the development and treatment of phobias? Clinical Psychology Review, 26, 857-875. Fields, L., Adams, B., Verhave, T., & Newman, S. (1990). The effects of nodality on the formation of equivalence classes. Journal of the Experimental Analysis of Behavior: 53, 345-358. Fields, L., & Nevin, J. A. (1993). Stimulus equivalence: A special issue of The Psychological Record, 43, 541-844. Fields, L., & Verhave, T. (1987). The structure of equivalence classes. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 48, 317-332. Follette, W.C., & Bonow, J.T. (2009). The challenge of understanding process in clinical behavior analysis: The case of functional analytic psychotherapy. The Behavior Analyst, 32, 135-148. Forsyth, J.P., & Eifert, G.H. (1996). The language of feeling and the feeling of anxiety: Contributions of the behaviorisms toward understanding the function-altering effects of language. The Psychological Record, 46, 607-649. Forsyth, J.P., Eifert, G.H., & Barrios, V. (2006). Fear conditioning research as a clinical analog: What makes fear learning disordered? In M. G. Craske, D. Hermans, & D. Vansteenwegen (Eds.), Fear and learning: From basic processes to clinical implications (pp. 133-156). Washington, DC: American Psychological Association. Hayes, S.C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35, 639-665. 134 Hayes, S.C., Strosahl, K., & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behaviour change. New York: Guilford Press. Kohlenberg, B.S., Hayes, S.C., & Hayes, L.J. (1991). The transfer of contextual control over equivalence classes through equivalence classes: A possible model of social stereotyping. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 56(3), 505-518. Kohlenberg, R.J. & Tsai, M. (1991). Functional analytic psychotherapy: Creating intense and curative therapeutic relationships. New York: Plenum Press. Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2008). International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University of Florida, Gainesville, FL. Lang, P.J., Greenwald, M.K., Bradley, M.M., & Hamm, A.O. (1993). Looking at pictures: Affective, facial, visceral, and behavioral reactions.Psychophysiology, 30(3), 261-273. Leslie, J.C., & O’Reilly, M.F. (1999). Behavior analysis: Foundations and applications to psychology. New York: Hardwood Academic. Penn, D.C., Holyoak K.J. & Povinelli, D.J. (2008). Darwin’s mistake: Explaining the discontinuity between human and nonhuman minds. Behavioral and Brain Science: 31, 109-130. Primero, G. (2014). Introducción a la investigación sobre los conceptos. En Fiorentini, L & Yorio, A (Ed.), Formación de conceptos: aspectos teóricos y aplicados (pp. 9-23). Alemania, Editorial Académica Española. Rachman, S.J. (1977). The conditioning theory of fear acquisition: A critical examination. Behaviour Research and Therapy, 15, 375-387. Rachman, S.J. (1991). Neo-conditioning and the classical theory of fear acquisition. Clinical Psychology Review, 11, 155-173. Roche, B., & Barnes, D. (1997). A transformation of respondently conditioned stimulus function in accordance with arbitrarily applicable relations. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 67, 275-301. Rodriguez, M.V., Luciano, C.S., Gutierrez, O.M., & Hernandez, M.L. (2004). Transfer of latent inhibition of aversively conditioned autonomic responses through equivalence classes. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 4, 605-622. Sánchez, F.J., Menéndez, J., Avellaneda, M.A., Idesis, S.A., & Iorio, A.A. (2016). Training structures of equivalence classes and their influence on the priming effect. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 8(3), 8-19. Sidman, M. (1986). Functional analysis of emergent verbal classes. In T. Thompson & M.D. Zeiler (Ed), Analysis and integration of behavioral units.. Hillsdale, NJ: Erlbaum: 213-245. Sidman, M. (1994). Equivalence relations and behavior: A research story. Boston: Author’s Cooperative Inc. Publishers. Staats, A.W., & Eifert, G.H. (1990). The paradigmatic behaviorism theory of emotions: Basis for unification. Clinical Psychology Review, 10, 539-566. Tyndall, I.T., Roche, B., & James, J.E. (2009). The interfering effect of emotional stimulus functions on stimulus equivalence class formation: Implications for the understanding and treatment of anxiety. European Journal of Behavior Analysis, 10(2), 215-234. Valverde, M.R., Luciano, C., & Barnes-Holmes, D. (2009). Transfer of aversive respondent elicitation in accordance with equivalence relations. Journal of the experimental analysis of behavior, 92(1), 85-111. Vervoort, E., Vervliet, B., Bennett, M., & Baeyens, F. (2014). Generalization of human fear acquisition and extinction within a novel arbitrary stimulus category. PloS one, 9(5), e96569. Vilardaga, R., Hayes, S.C., Levin, M.F., & Muto, T. (2009). Creating a strategy for progress: A contextual behavioural science approach. The Behavior Analyst, 32, 105-133. Waltz, T.J., & Follette, W.C. (2009). Molar functional relations and clinical behaviour analysis: Implications for assessment and treatment. The Behavior Analyst, 32, 51-68. Wray, A.M., Freund, R.A., & Dougher, M.J. (2009). A behavior-analytic account of cognitive bias in clinical populations. The Behavior Analyst, 32, 29-49. Wulfert, E. & Hayes, S.C. (1988). Transfer of a conditional ordering response through conditional equivalence classes. Journal of the Experimental Analysis of Behavior: 50, 125-144. 135 LA TRANSFERENCIA NEGATIVA COMO NUDO INAUGURAL DEL DRAMA ANALÍTICO Scandalo, Rosana Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN La definición lacaniana de la transferencia negativa como nudo inaugural del drama analítico permite pensar algunos interrogantes que surgen en la clínica sobre la transferencia negativa. La transferencia negativa aparece ligada por una parte a la dimensión fantasmática, ya sea al fantasma del analista que queda en posición de sugestionador o al fantasma del paciente cuando un real no se ofrece a lo simbólico. ¿Puede pensarse entonces a la transferencia negativa como el revés del sujeto supuesto saber? ¿El cancelamiento de la represión, inherente al método analítico, puede generar el fantasma hostil del paciente, culpando por esto al analista? ¿Es éste el drama analítico? ¿Es nudo inaugural, entonces, porque actualiza el nudo inaugural de la neurosis? Y también; ¿es positivo hablar en la clínica actual de transferencia negativa? En esta época signada por la búsqueda de resultados rápidos; ¿funciona hablar de lo que no funciona? Lo que se pone en acto en la transferencia negativa de la alienación y la separación; ¿puede ser un instrumento para interrogar aquellas presentaciones clínicas que proliferan en la actualidad, dónde el diagnóstico de neurosis es dudoso y que se caracterizan por un marcado rechazo del inconciente? Palabras clave Transferencia negativa - Inaugural - Drama analítico - Resistencia ABSTRACT THE NEGATIVE TRANSFERENCE AS AN INAUGURAL KNOT OF THE ANALYTICAL DRAMA The Lacanian definition of negative transference as an inaugural knot of the analytical drama allows us to think about some questions that arise in the clinic about negative transference. The negative transference is linked, on the one hand, to the phantasmatic dimension, either to the phantom of the analyst who remains in the position of suggestor or to the ghost of the patient when a real is not offered to the symbolic. Could we think then that the negative transference is the reverse of the supposed subject? Does the cancellation of repression, inherent to the analytical method, generate the patient’s hostile ghost, blaming the analyst for this? Is this the analitic drama? Is it an inaugural knot, then, because it updates the inaugural knot of neurosis? And also, it is positive to talk about negative transference in the current clinic? In this era marked by the search for quick results; Does talking about what does not work work? What is put into effect in the negative transference of alienation and separation; Can it be an instrument to interrogate those clinical presentations that proliferate today, where the diagnosis of neurosis is doubtful and characterized by a marked rejection of the unconscious? Keywords Negative transference - Inaugural - Analytic Drama - Resistance X/C/V A través del recorrido clínico con pacientes tanto en instituciones como en la consulta particular, fui tropezando con el observable clínico de la transferencia negativa. El presente trabajo tiene su motivación en pensar algunos interrogantes acerca de la complejidad de este fenómeno que surge en el transcurso de una cura. Al recorrer la literatura psicoanalítica se encuentra que el tratamiento de la transferencia negativa ha pasado de la exaltación al olvido a pesar de que la transferencia negativa es un aspecto de la transferencia que es un observable clínico, aunque tome diversas formas en el transcurso de un tratamiento, pero que necesariamente tiene un lugar en el mismo. Decidí ordenar dichos interrogantes clínicos a partir de la definición que da Lacan de la transferencia negativa al comienzo de su enseñanza: “La transferencia negativa es el nudo inaugural del drama analítico” (Lacan, J. 1947, 100). Esta frase dicha en 1947 en el texto “La agresividad en psicoanálisis” en un contexto mundial de posguerra, donde la agresividad no se quedó en palabras; invita a interrogar su vigencia y a dilucidar sus sentidos. ¿A qué se refiere Lacan con inaugural? ¿Es inaugural porque está al inicio de la cura? Es posible observar en la experiencia analítica la modulación en el discurso del paciente de cierta intención agresiva desde el comienzo: en los chistes, en las llegadas tardes, en las inexactitudes deliberadas de los relatos, etc. Un paciente cuando algo del material que traía a sesión lo conmocionaba, al despedirse decía: “Usted cuídese, no se vaya a enfermar, cuidado al cruzar la calle”. Como el Hombre de las Ratas con respecto al deseo de la muerte de su padre, el paciente no se hace cargo de su enunciación. Pero qué sucede cuando las asociaciones libres del paciente se deniegan y el trabajo analítico se interrumpe. Freud al comienzo de la experiencia analítica considera al fenómeno de la transferencia como obstáculo. Pero luego en los escritos técnicos ya la sitúa como un obstáculo fecundo. La transferencia erótica u hostil pasa a ser una manifestación de la resistencia que indicaría un límite que da cuenta de que no todo es representación psíquica, que hay resistencia a la significación: “Cuando las asociaciones libres de un paciente se deniegan…” (Freud, 1912, pág. 99). Ahora bien, la resistencia se expresa en la irrupción del fantasma del paciente, pero también del analista. Desde los inicios del psicoanálisis si consideramos la cura de Anna O. con Breur, a los historiales de Freud con Dora y la joven homosexual, es claro que algún fantasma del analista puede actuarse en la cura. La puesta en acto de dichas fantasías nos enfrenta al 136 problema de la posición del analista y la transferencia negativa. Si el analista interviene desde su fantasma, entonces; ¿la transferencia negativa es la manera del paciente de decir no a la posición del analista como sugestionador? También la posición del analista como sugestionador conduce a preguntarse si la posición misma del analista no es sugestiva, más allá de que no sea deliberada: “… si alguien quisiera sostener que la mayoría de los sueños utilizables en el análisis son sueños de deferencia y deben su génesis a la sugestión, nada habría que objetarles desde el punto de vista de la teoría analítica.” (Freud, 1923 pág. 119) ¿Constituye entonces la transferencia negativa, en relación a la sugestión, un intento del sujeto de separarse del Otro? Pero también “…bajo el influjo de los impulsos displacenteros que siente como resultado de la reactivación de sus conflictos, la transferencia negativa puede ocupar el primer plano y anular por completo la situación analítica. Ahora el paciente mira al psicoanalista como un extraño que tiene exigencias desagradables para él…” (Freud, S. 1937, pág. 241 En ambos sentidos la transferencia negativa aparece ligada a la dimensión fantasmática, en el primer caso, al fantasma del analista; en la cita freudiana, irrumpe el fantasma del paciente. Ahora bien; ¿hay relación entre estos fantasmas y sí la hay en qué consiste dicha relación? Freud habla de que reelaborar las resistencias en el transcurso de una cura es lo que produce el “mayor efecto alterador sobre el paciente y que distingue el tratamiento analítico de todo influjo sugestivo” (Freud, S. 1914, pág.157) Lo que se busca alterar es la dimensión pulsional. Para que se modifique el estado patológico, es necesario hacer entrar lo pulsional en la cura y esa puerta de entrada es la transferencia; ahí dónde la presencia del analista encarna el objeto. Esta emergencia de lo pulsional es lo que irrumpe en la cura y lo registramos con asombro. Freud, en “Puntualizaciones del amor de transferencia” lo describe magistralmente: “Sobreviene un total cambio de vía de la escena, como un juego dramático que fuera desbaratado por una realidad que irrumpe súbitamente (p. ej., una función teatral suspendida al grito de “¡Fuego!”). El médico que lo vivencie por primera vez no hallará fácil mantener la situación analítica y sustraerse del espejismo de que el tratamiento ha llegado efectivamente a su término.” (Freud, S. 1915, pág. 165) El cambio de vía, la irrupción en la transferencia del fantasma erótico u hostil, la resistencia, la detención de las asociaciones, el carácter de obstáculo, es un índice que apunta a lo real de la experiencia (Miller, J. 1999, pág. 55). El lugar que el sujeto le atribuye al analista es un lugar de saber, saber supuesto que el paciente se encarga de investir a través del amor de transferencia; lo real de la experiencia queda velado. ¿Es entonces la transferencia negativa un fenómeno que se articula a lo real de la experiencia? ¿Su irrupción implica entonces la desinvestidura del analista, su presencia, su dimensión de objeto? ¿Puede pensarse entonces a la transferencia negativa como el revés del sujeto supuesto saber? Y también ¿Qué le sucede al analista en tanto tiene que soportar el objeto del paciente, lo puede soportar siempre, o puede dejar caer al paciente frente a la irrupción de su propio fantasma? En resumen, el giro que va produciendo Freud a partir de 1914, en el sentido que no todo el trabajo analítico puede reducirse a la rememoración de las representaciones y que lo irreductible resiste y se anuda a la transferencia; es lo que recortaremos de la obra freudiana para dilucidar la definición lacaniana de transferencia negativa, en particular a lo que se refiere con drama analítico. Retomando la definición lacaniana de transferencia negativa, lo que está desde el inicio también es el método analítico y el analista. El método analítico va en la dirección de cancelar la represión. La neurosis es represión. Cuando el sujeto no puede soportar algo esencial, lo reprime, es decir que lo conserva pero también lo olvida. Y en el momento que se inicia el análisis las viejas heridas se reabren. ¿Es nudo inaugural, entonces, porque actualiza el nudo inaugural de la neurosis? ¿El cancelamiento de la represión puede generar el fantasma hostil del paciente, culpando por esto al analista? ¿Es éste el drama analítico? ¿Y lo que está al inicio tiene que ver con la supuesta ignorancia del paciente? “… el sujeto que viene a analizarse se coloca, como tal, en la posición de quién ignora. Sin esta referencia no hay entrada posible al análisis” (Lacan Seminario I), una declaración de ignorancia del sujeto supuesto saber, que evidencia la resistencia y obliga a una manera de obrar, a un método para levantarla. El paciente inaugura con una denegación en relación al saber; pero este saber denegado, que está desde el comienzo, ¿se actualiza entonces con cada levantamiento de la represión? ¿Qué efectos produce ese saber sobre algo que no se quiere saber porque implica la falta en ser? Esta neurosis, citando a Lacan en el sem XIX, “es atribuible a la acción de los padres, pero sólo es alcanzable en la medida en que la acción de los padres se articula justamente por la posición del analista”. ¿Nudo inaugural del drama analítico? ¿La presencia real del analista reproduce la producción de una neurosis ahí dónde algo de esa presencia no se ofrece a lo simbólico y es convocada la represión, es decir, la neurosis? ¿Puede entonces considerarse la transferencia negativa como un intento de separación del sujeto de aquello que lo aliena, es decir, de la suposición imaginaria de un Otro todo saber, todo simbólico? ¿Dónde el sujeto pone en acto aquello que no puede decirse, es decir, lo no simbolizado del Otro, la presencia, lo real? ¿Es entonces la transferencia negativa un intento de negativizar ese real? Si esto es así el tratamiento corre el riesgo de ser abandonado ¿Pero no constituye también un momento privilegiado dónde el sujeto se encuentra con lo que de la presencia del Otro no puede ser dialectizado, no puede ser simbolizado? ¿Un momento dónde el sujeto se encuentra también con su respuesta frente a ese real? ¿Un momento de producción, un momento electivo? Retomando la cuestión de la transferencia en Lacan, en el seminario VIII la presencia del analista será considerada como real, y en el seminario XI esa presencia será articulada al cierre del inconciente. Precisamente en ese seminario, Lacan define dos vías, una centrada en el pivote del sujeto supuesto saber y la otra como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. A partir de la instalación del sujeto supuesto saber, el paciente produce los significantes que representan y fijan al sujeto del inconciente. Esta apertura del inconciente se cierra cuando irrumpe la 137 transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconciente, dónde se actualiza la dimensión fantasmática y sus marcas de goce. La expresión sujeto supuesto saber destaca la relación transferencial, en su estructura, como relación fundamentalmente epistémica, cuyo producto es la significación de saber que resulta del análisis. Es decir que el sujeto supuesto saber pone en marcha un mecanismo de producción de saber que en determinado momento se detiene. Algunos autores incluyen a la transferencia erótica como transferencia negativa en tanto implica también el cierre del inconciente. Entonces la transferencia es llamada negativa no tanto por su coloración afectiva hacia el analista sino porque interrumpe el proceso diálectico. Irrumpe un real que no se puede dialectizar. La intención agresiva u erótica es un modo de indicar que la experiencia analítica no puede ser concebida en su totalidad como una experiencia dialéctica. Cuando irrumpe la pasión en la transferencia implica el cierre del inconciente, la manifestación de la resistencia, en términos freudianos, o en términos lacanianos, un índice que apunta a lo real de la experiencia. El detenimiento de las asociaciones como llamado al registro silencioso de la pulsión Acerca del seminario XI Miller indica que de los cuatro conceptos el de la transferencia es el que Lacan presenta con mayor ambigüedad, que no termina de articular el concepto. Por eso dice que antes de concluir presenta su articulación de la alienación simbólica y de la separación real, pulsional. Según Miller, si hubiera que completar el seminario XI, habría que distinguir la transferencia - alienación, y esto es lo que Lacan llama sujeto supuesto saber, con su aspecto de amor que engaña, de la transferencia separación, que es lo que no engaña y aquí Lacan, para sacarla de su aspecto de ilusión, subraya que pone en acto la realidad sexual del inconciente. Encontramos entonces una resistencia que no puede ser articulada dialécticamente al sujeto supuesto saber. ¿La transferencia negativa debe ser articulada en última instancia a aquellos fenómenos donde lo real no se ofrece a lo simbólico? Y también; ¿es positivo hablar en la clínica actual de transferencia negativa? En esta época signada por la búsqueda de resultados rápidos; ¿funciona hablar de lo que no funciona? Lo que se pone en acto en la transferencia negativa de la alienación y la separación; ¿puede ser un instrumento para interrogar aquellas presentaciones clínicas que proliferan en la actualidad, dónde el diagnóstico de neurosis es dudoso y que se caracterizan por un marcado rechazo del inconciente? En la actualidad el aumento de la prevalencia en cierta forma de presentación clínica donde predomina la impulsión (bulimia-anorexia, adicción, acting out, pasaje al acto, etc.) o la deflación del deseo (depresión, fatiga crónica, etc.); constituye un desafío para pensar el lazo transferencial en la clínica con pacientes que tienen esta presentación sintomática, ya que implica para el psicólogo clínico una revisión de los conceptos y la necesidad de realizar maniobras en la transferencia para llevar adelante la cura. Es posible considerar que la revisión del concepto de transferencia negativa pueda servir también de estudio previo para aportar a una clínica de estos padecimientos. BIBLIOGRAFÍA Freud, S. (1912). “Sobre la dinámica de la transferencia” en Obras Completas Vol. XII Ed. Amorrortu, Bs. As., 1993. Freud, S. (1893). “Estudios sobre la histeria” en Obras Completas Vol. II Ed. Amorrortu, Bs. As., 1993. Freud, S. (1905). “Fragmento de análisis de un caso de histeria” en Obras Completas Vol. VII Ed. Amorrortu, Bs. As., 2000. Freud, S. (1914). “Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico” en Obras Completas Vol. XIV Ed. Amorrortu, Bs. As., 1990. Freud, S. (1915). “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia” en Obras Completas Vol. XII Ed. Amorrortu, Bs. As., 1993. Freud, S. (1920). “Más allá del principio del placer” en Obras Completas Vol. XVIII Ed. Amorrortu, Bs. As., 1995. Freud, S. (1926). “Inhibición, síntoma y angustia” en Obras Completas Vol. XX, Ed. Amorrortu, Bs. As., 1993. Freud, S. (1937). “Análisis terminable e interminable” en Obras Completas Vol. XXIII Ed. Amorrortu, Bs. As., 2004. Hyppolite, J. (1953). “Comentario hablado sobre la verneinung de Freud” en Apéndice “Escritos 2” (Lacan, J.) Ed. Siglo XXI, Bs. As., 2002. Lacan, J. (1947). “La agresividad en psicoanálisis” en “Escritos 1”. Ed. Siglo XXI, Bs. As., 1988. Lacan, J. (1953). “El Seminario 1. Los Escritos Técnicos de Freud”. Ed. Paidós, Bs. As., 1992. Lacan, J. (1964). “El Seminario 11. Los cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis” Ed. Paidós, Bs. As., 1999. Lacan, J. (1965). “El seminario 12. Problemas cruciales para el psicoanálisis” Inédito. Lacan, J. (1971). “El Seminario 19 …o peor”. Ed. Paidós, Bs. As., 2012. Miller, J. (1998). “La transferencia negativa” Ed. Tres Haches, Bs. As., 2000. Miller, J. (1999). “La experiencia de lo real en la clínica psicoanalítica”. Ed Paidós, Bs. As., 2016. 138 ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DE LA TEORÍA FREUDIANA DEL TRAUMA. HACIA UNA CONCEPCIÓN FENOMENOLÓGICA DE LO TRAUMÁTICO Sourigues, Santiago Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN En este trabajo nos proponemos realizar un análisis de la teoría freudiana del trauma desde la perspectiva metodológica de la fenomenología. Para ello, volvemos sobre un conjunto de desarrollos de Freud sobre el trauma, los cuales son analizados desde la perspectiva de la temporalidad y la asociación. Así, tomando los conceptos de fijación y de inconsciente, realizamos en primer lugar un análisis comparativo de trauma y síntoma, para luego abordar la estructura de lo traumático a partir de sus relaciones con el sentido, la cual, según exponemos, presenta una serie de impasses de acuerdo a una concepción cuantitativa, viéndose entonces requerida de una comprensión que pueda resolver dichas dificultades. Hacia el final del artículo, por último, derivamos una serie de consecuencias diagnósticas y a nivel de la dirección de la cura que se siguen de estos desarrollos, así como reflexionamos sobre el efecto traumático de las nuevas tecnologías en la subjetividad, tópico central de este Congreso. Palabras clave Trauma - Asociación - Temporalidad - Inconsciente ABSTRACT PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF THE FREUDIAN THEORY OF TRAUMA. TOWARDS A PHENOMENOLOGICAL UNDERSTANDING OF THE TRAUMATIC In this article, it is our purpose to make an analysis of the freudian theory of trauma from the methodological perspective of phenomenology. In order to do so, we analise a set of developments by Freud on trauma, which are analised from the perspective of temporality and association. Thus, taking the concepts of fixation and unconscious, we make in first place a comparative analysis of trauma and symptom, in order to approach then to the structure of the traumatic in its relations to sense, structure which, as we argue, presents a series of impasses according to a quantitative conception, requiring our understanding of the phenomenon of a comprehension which can solve such difficulties. Towards the end of the article, finally, we derive a series of diagnostic consequences and at level of the direction of the analytic cure which follow from these developments, as well as we reflect on the traumatic effect of the new technologies in the experience of the subject, central topic of this Congress. Keywords Trauma - Association - Temporality - Unconscious Trauma y síntoma en Freud Al abordar las neurosis traumáticas, Freud (1920) observa que lo esencial de las mismas no estriba en el miedo ni la angustia en ellas presente, los cuales no constituyen un patrimonio exclusivo de las mismas, sino en cambio en el terror. A diferencia de la angustia, el terror, señala Freud, se caracteriza por carecer de un apronte o expectativa. Es decir, en el terror, a diferencia de la angustia, no media anticipación alguna. 1. Strachey, no obstante, señala en una nota al pie (Freud, 1920, p. 13, n.3) que la distinción comentada entre angustia y terror en la obra freudiana no es sistemática, no siendo retomada posteriormente. A su cambio, años más tarde, en Inhibición, síntoma y angustia (1926) encontramos la distinción entre angustia señal y angustia automática, siéndole atribuida a esta última las características del terror, mientras que la angustia señal se caracteriza por su expectativa o apronte anticipatorio. Por otra parte, esta distinción aborda y retoma reiteradamente un problema recurrente que a Freud se le presenta como de difícil solución: el de la neurosis de guerra y las neurosis traumáticas de tiempos de paz. En ellas, si bien no falta el componente de fijación al trauma, esencial en toda neurosis de transferencia, no obstante no queda claro si hay o no un conflicto entre instancias psíquicas (satisfaciéndose una sustitutivamente a expensas de otra), y mucho menos que haya un mecanismo de defensa que produzca los síntomas, como la represión, que por vía de retorno figure simbólicamente fantasías de deseo en los síntomas.[i] Ello lo confronta a Freud, pues, a un arduo problema, por cuanto le abre el camino hacia una concepción de lo inconsciente que si bien da cuenta de las neurosis de transferencia, e incluye los conceptos de pulsión y deseo, no se reduce a ellos. Si lo inconsciente en las neurosis de transferencia podía comprenderse por el funcionamiento de lo inconsciente según el principio del placer y su represión por obra del yo (fiel para Freud al principio de realidad), estas manifestaciones de fijaciones al trauma que no responden al principio del placer lo fuerzan a postular que la polaridad principio de placer-principio de realidad es un nivel posterior frente a un fenómeno más originario. Tal es la problemática que da pie a Más allá del principio del placer (1920), la cual a su vez desemboca en la formulación de una nueva concepción sobre el conflicto, el cual ya no estará en más planteado entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, sino entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Ahora bien, tanto en Más allá… (Ibíd.) como en su Introducción a Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen (El psicoanálisis de las 139 neurosis de guerra) (1919), Freud señala reiteradas veces que un factor que resguarda de la contracción de la neurosis traumática es el apronte angustiado. En la Conferencia 18°, La fijación al trauma, lo inconsciente, Freud (1917a) retoma el problema del trauma. Haciendo en su argumentación un intento de equiparar el trauma en las neurosis de transferencia al trauma en las neurosis traumáticas, señala que si bien la fijación es un elemento común a ambas, las neurosis de transferencia se diferencian por la represión del sentido del síntoma. En cuanto a la fijación, refiere que tanto en ambos tipos de neurosis el sujeto se halla detenido en un fragmento de terminado su pasado, enajenado del presente y del futuro (Ibíd., p. 250). Es decir que el concepto de fijación es eminentemente una categoría temporal. No obstante, si bien las neurosis de transferencia y las traumáticas comparten un componente temporal común de fijación al pasado, las neurosis de transferencia no se agotan en dicho componente, pues tienen a su vez ciertas características que las singularizan: “Toda neurosis contiene una fijación de esa índole, pero no toda fijación lleva a la neurosis, ni coincide con ella, ni se produce a raíz de ella”. (Ibíd., p. 252). “No concedamos, entonces, importancia excesiva para la caracterización de la neurosis a este solo rasgo, por regular y significativo que sea.” (Ibíd., p. 253). Así, pues, tomando como referencia los casos de la joven que corre de un cuarto a otro de la casa y mancha el mantel con tinta y el de la joven que realiza un riguroso rito antes de dormir donde tiene que alejar los relojes y disponer los almohadones en una forma particular (ambos presentados en la Conferencia 17°, sobre el sentido de los síntomas) (1917b), Freud se aboca a continuación al estudio de los síntomas neuróticos. De este modo, señala que lo propio del síntoma neurótico no radica en la fijación en él siempre presente, sino en el sentido inconsciente que lo caracteriza, el cual es desconocido para el enfermo. “El sentido de los síntomas es por regla general inconsciente […] Toda vez que tropezamos con un síntoma tenemos derecho a inferir que existen en el enfermo determinados procesos inconscientes, que, justamente, contienen el sentido del síntoma” (Op. Cit., p.255). Este sentido inconsciente es precondición del síntoma, es decir, el síntoma precisa de un sentido inconsciente para su establecimiento, el cual es su condición de posibilidad, lo que se observa por el hecho de que cuando tal sentido deviene consciente, el síntoma es suprimido. Señala Freud: “Existe una relación de subrogración entre esta condición de inconsciente y la posibilidad de existencia de los síntomas. De procesos conscientes no se forman síntomas; tan pronto como los que son inconscientes devienen conscientes, el síntoma tiene que desaparecer”. (Ibíd., pp. 255-6). La fijación por lo tanto, no es el elemento central de las neurosis de transferencia (el cual es común también a las neurosis traumáticas), pues tal elemento estriba en el sentido inconsciente del cual el síntoma es retoño, el cual retorna desfigurado para la conciencia. Por ende, tanto la fijación como el sentido inconsciente son las dos conclusiones paradigmáticas sobre el síntoma presentadas por Freud en esta conferencia. Resta preguntar cuál es la relación entre las mismas. El problema de las dos series causales En la cita antes realizada, Freud señala que no toda fijación es producida por la neurosis, es decir, la fijación mantiene cierta independencia relativa respecto de la neurosis. Por ejemplo, mientras que el síntoma neurótico tiene un sentido inconsciente que es constitutivo del mismo y presenta asimismo una fijación al pasado, la neurosis traumática presenta una fijación tal prescindiendo de un conflicto inconsciente entre instancias, ni tiene un sentido inconsciente (por lo menos, en el sentido en que lo tienen los síntomas neuróticos). Esto, por otra parte, es lo que lleva al estudio de Más allá del principio del placer (1920), pues si los síntomas neuróticos, además de tener un sentido, presentan un carácter displacentero para la conciencia que se explica por un placer inconsciente, no ocurre lo mismo con los sueños traumáticos y las neurosis traumáticas, los cuales no se dejan explicar por los dos principios del acaecer psíquico y fuerzan a Freud a postular la existencia de una pulsión de muerte y una compulsión de repetición ubicadas más allá del principio del placer, más originaria respecto del principio del placer, más elemental, más pulsionante que el principio de placer que destrona (1920, p.23). Esta característica de las neurosis traumáticas acarrea una implicancia central para la clínica, pues si el síntoma neurótico remite cuando su sentido inconsciente deviene consciente, y las neurosis traumáticas no contienen un sentido, las mismas no serían en principio interpretables ni analizables. Las mismas se reducirían por lo tanto a un fenómeno económico-cuantitativo, resultado de la magnitud del estímulo traumático, el que generaría la mentada fijación. Obsérvese que tenemos dos series causales. Una psicógena (donde el síntoma se sostiene en el carácter inconsciente de cierto sentido ignorado[ii]), y otra cuantitativo-económica. Pero aquí es donde desembocamos en el siguiente problema: si la fijación es el resultado del impacto de una cierta magnitud de estímulo que sobrepasa la fuerza ligadora de la protección antiestímulo cc-prcc, no termina de quedar claro por qué el síntoma neurótico va acompañado de una fijación tal. El síntoma neurótico, pues se corresponde con la primera de las series causales indicadas[iii]. Así, intentando dar respuesta a la determinación de las neurosis traumáticas, Freud desdobla el planteo de la causa en dos series, las cuales, una vez disociadas, no se explica cómo es que luego habrían de entrelazarse, pues quedan inconexas, a la par que la neurosis desmiente dicha desconexión, por cuanto se ve acompañada de una fijación. De este modo, surgen los siguientes dos problemas como resultado de la disociación de la causa en tales series: ·· Si las neurosis traumáticas responden a un factor cuantitativoeconómico, no se comprende por qué el síntoma neurótico, contando ya con el componente de fijación (el cual en las neurosis traumáticas es resultado del factor económico), no se deja explicar por un único factor económico y precisa adicionalmente del otro factor, esto es, del sentido inconsciente (es decir, si el síntoma fuera un simple fenómeno económico, no se entiende por qué se precisaría adicionalmente para constituirse de cierto sentido inconsciente). ·· Si en las neurosis traumáticas, fenómeno que sería de determinación cuantitativa, prescindiendo de la presencia de un sentido inconsciente, se produce una fijación, no se logra tampoco en- 140 tender por qué el síntoma neurótico, de determinación psíquica inconsciente, habría de producir una fijación. ¿Sería por el factor cuantitativo en él involucrado? Nuevamente quedarían disociadas las dos series causales, pues diríamos que mientras que el sentido inconsciente produce el síntoma, el factor cuantitativo del deseo inconsciente produciría la fijación, y así sólo obtendríamos un panorama descriptivo que no daría cuenta de la interrelación de ambos factores. De ello resulta que el sostener la interacción de ambas series causales como posible solución no es sino una forma inespecífica abordar los problemas mencionados, pues en vez de especificar el modo preciso en que ambas interactúan, se limita a denunciar cierta correlación sin aclararla y dejándola indefinida, eludiendo en última instancia el asunto.[iv] Si una vez disociadas ya se vuelve difícil volver a reunirlas, proponemos perseguir la cuestión de la causa sin desdoblar las dos series causales, buscar un nivel previo donde demos con un suelo común para ambas. El trauma y lo inconsciente en sus relaciones con el sentido Para emprender esta búsqueda, llamamos la atención sobre dos hechos, cuyas consecuencias serán el puntal a partir del cual respondemos a la cuestión así planteada. Primero: Con formulaciones diversas, Freud no deja de insistir en que la anticipación del estímulo desencadenante del trauma previene el efecto e impacto traumático del mismo. Así, al analizar las neurosis traumáticas en Más allá…, señala “El centro de gravedad de la causación parece situarse en el factor de la sorpresa, en el terror” (1920, p.12). Nótese que en esta afirmación no hay referencia alguna a la magnitud de estímulo ni a una determinación cuantitativa, la cual es sólo postulada como teoría explicativa más adelante, en el capítulo IV, saturado de metáforas biológicas que se alejan de la experiencia que motiva su acuñación[v]. Luego afirma: “La angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro desconocido; el miedo requiere un objeto determinado, en presencia del cual uno lo siente; en cambio se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado: destaca el factor de la sorpresa. No creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática: en la angustia hay algo que protege contra el terror y también contra la neurosis de terror.” (1920, pp.12-13). Aquí nuevamente tenemos el factor traumático ligado a la sorpresa, mientras que la expectativa y la preparación resultan factores protectores. Por otro lado, “un simultáneo daño físico o herida contrarresta en la mayoría de los casos la producción de la neurosis” (1920, p.12). He aquí un factor que descarta la concepción cuantitativa. Esta última, asentada sobre la magnitud de estímulo, es lineal, esto es, a mayor intensidad de estímulo, es esperable una mayor perturbación. Sólo cierto estímulo con la magnitud suficiente es capaz cruzar el umbral necesario para producir el trauma, aquel que, por decirlo en términos freudianos, produzca una “vasta ruptura de la protección antiestímulo”. Si a eso le sumamos una herida física o una amputación, por lo tanto, el trauma debería producirse con mayor razón aún. Por el contrario, el daño físico, el cual presupone una mayor magnitud de estímulo, puede prevenir de la contracción de neurosis traumática. Por lo tanto, si bien en las neurosis traumáticas se presenta una fijación sin un sentido inconsciente, eso no significa que estén por fuera del campo del sentido (siempre y cuando, como desarrollamos a continuación, el sentido no sea entendido en términos de representación-contenido, sino en términos de articulaciones entre los componentes del vivenciar, como precisaremos a continuación). Es decir, si el apronte dispensa de la contracción de la neurosis traumática, al igual que la herida física puede también hacerlo, ello implica que lo traumático no reside en un mero quantum de estímulo, sino en cambio en la irrupción de un elemento desarticulado. El apronte, pues, tanto como la herida física son dos formas en que lo que sobreviene como estímulo traumático es articulado, en el primero, de una manera anticipatoria en la expectativa, en la segunda, de una manera retrospectiva en la secuela. Segundo: El sentido inconsciente que es condición del síntoma neurótico no consiste en un sentido simplemente ignorado, y por lo tanto, la tarea del análisis, hacer consciente lo inconsciente (el sentido del síntoma) no se dirime en términos de hacerle saber al paciente aquello que ignora. Si así fuera, la simple comunicación del sentido del síntoma que el analista logra interpretar produciría la cancelación del síntoma. En ese caso, nunca habría Freud, propiamente hablando, inventado el psicoanálisis, pues habría bastado con el método hipnótico-catártico. En cambio, crea un nuevo método, el cual se asienta sobre el cambio que se produce en el paciente a partir del cumplimiento de una regla fundamental que mueve al paciente a decir todo aquello que se le ocurra sin crítica ni censura, es decir, la regla fundamental analítica, superando las resistencias que impiden el recuerdo. (1925, p.29; 1917, p.267). Así es como entendemos que Freud afirme que la tarea central del analista no consiste en el quehacer interpretativo (un analista no se define por la destreza de su arte interpretativo para su posterior comunicación de contenidos inconscientes), sino en el modo en que haga cumplir la regla fundamental al paciente para que pueda sobrevenir en éste el cambio subjetivo que tiene por resultado el devenir consciente del sentido inconsciente y la cancelación del síntoma. (1925, p. 29; 1917, p.256-9). Por lo tanto, ni el sentido inconsciente consiste en una simple ignorancia ni tampoco la tarea de su devenir consciente un simple saber, pues no es un contenido. ¿Qué es el sentido, pues? Ilustremos lo inconsciente en su relación con el paciente y con la tarea de su devenir consciente para este. Respecto del sentido inconsciente del síntoma, Freud señala que el sentido del síntoma consiste en el nexo entre el síntoma y el vivenciar y en el propósito del síntoma, es decir, en aquello que el síntoma rectifica del vivenciar penoso, produciendo un cumplimiento de deseo o bien una satisfacción sustitutiva. Si bien la neurosis histérica es más proclive a confundir el sentido inconsciente con un determinado contenido que ha caído bajo los efectos de una amnesia producida por obra de la represión (hemos tal vez aquí de buscar la razón por la cual la primera interpretación de lo inconsciente en Freud y Breuer es en términos de contenido, como incluso refiere Freud (1917) mismo), la neurosis obsesiva testimonia en cambio un sentido igualmente inconsciente que pres- 141 cinde por completo de la represión de vivencias o contenidos, pues recae en cambio sobre los nexos que articulan síntoma-vivencia y síntoma-propósito. A estos dos nexos Freud también los llama el desde-dónde (Woher) del síntoma y el hacia-dónde/para qué (Wozu) del síntoma (1917, p.260). Mientras que en la histeria, pues, suelen estár afectados tanto el contenido representativo como los nexos que lo articulan asociativamente, en la neurosis obsesiva suele estarlo fundamentalmente dichos nexos, revelándose entonces el contenido como un factor eventual y los nexos de carácter necesario en lo que hace a la constitución del sentido del síntoma como inconsciente. Así, no es la condición central del devenir consciente del sentido inconsciente la conquista de un contenido de por sí (los cuales no están reprimidos en la neurosis obsesiva, no siendo por ello el sentido menos inconsciente, y siendo en cambio los nexos articuladores entre síntoma/desde-dónde/hacia-dónde los cuales están reprimidos y constituyen al sentido del síntoma como inconsciente). Sí es en cambio condición del devenir consciente el asimiento del sentido vía asociación y cumplimiento de la regla fundamental. Observamos, por ende, que el sentido inconsciente no consiste necesariamente en un contenido per se, sino en los nexos que impiden el devenir consciente de lo inconsciente y constituyen dicho sentido como inconsciente. Así, el hecho de que el sentido del síntoma permanezca inconsciente a pesar de la comunicación del contenido, y que en cambio devenga consciente al ser insertado en la trama asociativa, nos revela que lo constituyente del sentido como inconsciente consiste en la desarticulación de los elementos del sentido, mientras que lo constituyente del sentido como consciente es en cambio su inserción en una trama de articulaciones. De este modo, lo que suele informalmente llamarse en el círculo analítico el timing del paciente, o bien “temporalidad subjetiva”, términos que procuran describir un observable clínico pero propiamente no logran recibir status de concepto en la teoría, muestra que de lo que se trata no es de un tiempo cronológico, sino en cambio del ritmo introducido por un trabajo asociativo que, a la vez que delimita la condición del devenir consciente posible en determinado momento, también establece el límite de aquello que puede devenir consciente, por cuanto es inarticulable a la trama hasta ahora ya urdida. Más adelante, en la eventual prosecución del análisis, al continuar urdiéndose la trama asociativa, serán ocasionalmente más los elementos urdidos y se desplazará dicho límite, permitiendo ahora anexar elementos antes no entramables. Creemos aquí por otra parte poder conceptualizar aquello a lo que Freud llamó “investidura del sistema”, los cuales, al tener mayor energía quiescente, poseen una mayor fuerza ligadora (1920, p.30). Se funden aquí sí ambas series: la investidura del sistema y la energía ligadora, que son factores cuantitativos, sin embargo, sólo podemos inferir que poseen dicha investidura a partir de la fuerza ligadora que poseen. Es decir, en la experiencia el argumento se presenta al revés. No observamos una energía y deducimos por ello una mayor fuerza ligadora, sino al revés: es la observación de la actividad ligadora lo que nos hace suponer, en el plano cuantitativo, una mayor investidura del sistema, pues de otro modo no podríamos observarlo, dado que tampoco es un observable físico. Así, retomamos las intuiciones clínicas que Freud sistematizó en la me- táfora, por ende, pero ahora con conceptos mucho más próximos a la experiencia de la cual surgen, desligándolos de la metáfora biológica, salvando, empero, las intuiciones que dieron origen a la adopción de la metáfora. Implicancias en el diagnóstico y la dirección de la cura Conclusiones finales A lo largo de este trabajo, hemos recuperado una serie de elaboraciones freudianas sobre el trauma, encontrando los problemas acarreados por la concepción cuantitativa y la metáfora biológica del mismo, para a partir de allí buscar su estructura como fenómeno del experienciar, encontrando la misma en la ausencia o bien en la disolución de los nexos articuladores de los elementos del sentido. Ello, a su vez, implicó una reconsideración de la concepción de sentido, ya no sólo en términos de contenido representativo, sino más fundamentalmente en términos de articulación remisiva y nexos que urden una trama de asociaciones. Paralelamente, implicó una reconsideración de lo cuantitativo, lo cual no siendo un observable físico resultado de una magnitud de estímulo, se nos muestra en cambio como el rótulo conceptual que da cuenta de la presentación en la observación clínica de un más o un menos en la continuidad que guarda un elemento con el tejido de asociaciones que compone la trama de sentido. Así, clarificado por el carácter protector respecto de la contracción de neurosis traumática detentado por la articulación anticipatoria de la expectativa angustiada y la articulación retrospectiva de la herida física, el trauma, en efecto, no reside en un mero quantum que excede cierta magnitud y capacidad de asimilación, sino en un fenómeno de sentido que comprendemos a partir de la desarticulación remisiva. En consecuencia, “el sinsentido del trauma”, sintagma habitual que se emplea para caracterizar la cuestión, no radica en la ausencia en el trauma de contenido representativo alguno, el cual puede tanto estar presente como ausente[vi], sino en el carecer de nexos, factor en cambio nunca ausente tanto en la neurosis traumática, como en la neurosis obsesiva y en la histeria (sea por ausencia de nexos ligadores en el terror precursor de la neurosis traumática, como por disolución de los nexos asociativos en el aislamiento o represión en las neurosis de transferencia). De manera correlativa, si la concepción cuantitativa y la remoción de las neurosis traumáticas por fuera del campo del sentido ponían en cuestión su asequibilidad para el dispositivo analítico, su reinserción en éste al encontrar ahora lo esencial del fenómeno de lo traumático en la desarticulación de nexos remisivos, vuelven en principio a formar parte del campo de lo abordable por el psicoanálisis. No es de soslayar, empero, que no hay en las mismas un conflicto que condena al sentido a constituirse como inconsciente, es decir, no hay represión como sí la hay en la histeria y la neurosis obsesiva, lo cual a su vez engendra interrogantes acerca del modo de abordaje de cada neurosis según el modo particular de afección de dichos nexos y por lo tanto de contracción. No hacemos caso omiso, por otro lado, de cómo esta estructura también la hallamos en lo traumpático en las psicosis. Así, “lo inconsciente a cielo abierto” en las psicosis dista de ser un simple observable, lo comprendemos pues como la irrupción de elementos no articulados, los cuales, a diferencia de las neurosis, en don- 142 de son velados y se los constituye como sentido inconsciente, se presentan sin dicho velo, desgarrando dicha trama. Desde esta perspectiva, mientras que en las neurosis la trama es defendida y conservada a expensas de la relegación del sentido que irrumpe inconexo y conflictivo a lo inconsciente, retornando en el síntoma, en las psicosis es en cambio la trama la que se desgarra por la irrupción de elementos desarticulados, los cuales imponen al sujeto la ardua tarea de recomposición de la trama a partir de ellos, tarea de entramado de la cual el delirio es paradigma. En todos los casos, sea en las neurosis traumáticas, las neurosis de transferencia o en las psicosis, advertimos cómo se manifiesta siempre lo traumático en la disolución de los nexos, mientras que la recomposición de los mismos deviene la tarea terapéutica de estructura contrapuesta (también modalizada diferencialmente en cada caso) de ahí que Freud haya caracterizado al delirio como intento de curación (1911). Podríamos, en tal dirección, señalar sumariamente respecto de la modalización de dicha estructura contrapuesta a lo traumático y de carácter terapéutico que: 1. en las neurosis traumáticas viene dada por la composición de los nexos ausentes y la reconstitución de la trama desgarrada por el evento así devenido traumático, reconstitución que, en tanto da lugar a una nueva trama que ya no retiene la antigua a costa de la segregación de lo nuevo-entrometido-inconexo-traumático (lo que se manifiesta como fijación), no posee el carácter una restitutio ad integrum y precisamente por ello desanda la fijación al pasado y relanza el tiempo subjetivo. 2. en las neurosis de transferencia, por la reconstitución de la trama a partir del sentido desanexado en la represión y así constituido como inconsciente, el cual, al reentramarse, modifica el tejido asociativo y disuelve correlativamente la fijación al pasado, que no es sino la fijación a la trama defendida en la represión; 3. en las psicosis viene dada por el imperativo de desciframiento y de articulación al que responde el deliro como intento de curación reconstituyente de lo imaginario en la tendencia a la estabilización en la metáfora delirante (1958), estructura presente por otra parte en la escritura y la creación de la obra literaria, cuyo carácter terapéutico/subjetivante en las psicosis así comprendemos. De esta manera, vemos cómo podemos abordar lo traumático reconduciéndolo a una estructura común, la cual encontramos diferencialmente modalizada en el fenómeno elemental de las psicosis, en las neurosis de transferencia, o bien como resultado de un evento trágico en la neurosis traumática. En todos los casos, asimismo, encontramos correlativamente una fijación al pasado y una detención del tiempo subjetivo en el trauma (sea como fijación al autoerotismo o al narcisismo en las psicosis, fijación a la fase oral en la histeria o a la fase anal en la neurosis obsesiva, o fijación al momento del evento traumático en la neurosis traumática). La fijación y la temporalidad, entonces, si afirmamos que son categorías subjetivas, no es sino porque la temporalidad es un fenómeno de sentido, en donde el tiempo personal se halla regido por las progresiones, regresiones y detenciones de la trama de sentido que constituye el vivenciar, lo que nos permite explicar que el tiempo cronológico bien pueda avanzar, realizando a la vez el sujeto la experiencia de que el tiempo no pasa y cobra un peso y una densidad insoportables. Así, también nos permite comprender cómo es que el quehacer asociativo pueda siquiera injerir de alguna manera en dicha experiencia de la temporalidad, partiendo incluso la temporalidad de un análisis primero de la detención (relativamente manifiesta en el motivo de consulta) y continuando con la regresión (actualizada en la transferencia) condición de la progresión de la dialéctica del deseo por la progresión del cumplimiento de la regla fundamental y la asociación libre. De esta manera, considerando temporalidad y asociación como dos características fundamentales de lo subjetivo y condición de la actividad que así podríamos denominar subjetivante, podemos afirmar que cuando hoy en día hablamos de las nuevas tecnologías y su impacto en la subjetividad, uno de sus impactos cruciales está dado por el avance de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial. El desarrollo de dichas disciplinas, pues, a la vez que sustituye con máquinas tareas realizadas por el hombre, con los consecuentes desafíos sociales, políticos y económicos a que da lugar, desplaza la frontera de lo que consideramos humano. Algo que observamos, en este sentido, es que hay tareas o actividades que podíamos hasta hace poco considerar exclusivas del hombre, y que hoy son realizadas parcial o totalmente por máquinas. Al respecto, cabe destacar que no todas las actividades son automatizables de la misma manera, es decir, si una actividad es fácilmente automatizable y realizable por una máquina, ello no es sólo por un desarrollo tecnológico, sino por el mismo carácter maquinal de la tarea, de lo cual se sigue que podamos afirmar que acaso no fuera una tarea tan propiamente humana en primer lugar. Por el contrario, las máquinas sólo pueden operar por un lenguaje expreso, de manera literal. Por lo tanto, la articulación posible entre los elementos no está dada por nexos remisivos, sino en cambio por operaciones algorítmicas explícitas que subdividen y secuencian componentes de tarea. La mera remisión o articulación, la sugerencia recíproca de elementos que se entraman, no puede ser algo que de por sí ostente un sentido para una máquina, mientras que en el hombre el sentido consiste primeramente en un entretejimiento de remisiones asociativas de sentidos que se sugieren recíprocamente conformando una trama, reciprocidad que es condición de su posibilidad de expresarse figuradamente, lo que es a su vez condición de fenómenos exclusivamente humanos como la experiencia del juego, la música, el arte, el lapsus, el delirio, el chiste, el síntoma y la religión misma. En consecuencia, advertimos así el carácter deshumanizante del creciente multi-tasking que nos gobierna, como también de la invasión de estímulos que luchan por atraer nuestro foco atencional (y por lo tanto nos hacen perder el foco), los cuales nos someten alternadamente a diversos tipos de estímulos con anterioridad al paso del tiempo (ahora sí cronológico) necesario para la constitución de la trama de sentido que rige lo propiamente humano. Pero más aún, si el desarrollo de dicho tejido remisivo es la condición del fluir temporal subjetivo, la maquinación del sentido, la desarticulación del mismo en series de estímulos alternados, inconexos y paralelos, al impedir al sentido urdirse en dichas tramas, condena al sujeto a la atemporalidad de la fijación, atando su tiempo en un pasado tantalizante que nunca cesa de devenir tal. Así, el tiempo objetivo puede 143 acelerarse, pero el tiempo subjetivo permanece anclado, y el sujeto sumido en la catarata de estímulos acelerados, quien aparenta superficialmente vivir en un tiempo ágil y veloz, pleno de movimiento, no es sino una estatua de su propio pasado. Si el psicoanálisis es un dispositivo que posibilita la subjetivación del padecimiento, si permite, por otra parte, lo que se llama asiduamente “producción de subjetividad”, ello estriba en que, como ocurre con el trauma, lo subjetivante no consiste en el esclarecimiento de lo oculto, sino en la articulación asociativa de lo inconexo en una trama de remisiones de sentido, sea en el cumplimiento de la regla fundamental más allá de las resistencias asociativas, en el duelo o en el juego del niño, fenómenos todos ellos en que la temporalidad de la espera es condición del fluir temporal subjetivo más allá de los puntos de fijación al pasado, así finalmente devenido consumadamente como tal. NOTAS [i] No obstante, una característica presente en las neurosis de guerra es que en ellas, señala Freud (1919), encontramos un conflicto no entre instancias sino al interior del yo mismo, a diferencia de lo que ocurre en las neurosis traumáticas en tiempos de paz, en las cuales no queda claro que hubiera un conflicto de ninguna de las características anteriores. [ii] Más adelante precisaremos este aspecto del síntoma en mayor profundidad. [iii] En este punto, forzando un poco las cosas, podría decirse que es la magnitud implicada por el deseo o la pulsión involucrados, lo cual, sin embargo, podríamos objetar no es lo esencial del síntoma, pues su remisión no se produce por el tratamiento de la cantidad, sino por un tratamiento del sentido que de alguna incomprensible manera tiene alguna relación e injerencia sobre dicha magnitud, quedando tales relación e injerencia en la oscuridad al concebir el problema de este modo. [iv] Esta disociación, por otro lado, podemos también apreciar, no hace sino reeditar el presupuesto metafísico de una disociación primaria entre alma y cuerpo, pero al mismo tiempo nos impone su reconsideración. En efecto, frente a una determinación anímica del síntoma neurótico, se opondría la determinación cuantitativa de la neurosis traumática, lo que dejaría sin explicar por qué el síntoma neurótico se ve acompañado de una fijación o bien de cierto componente traumático-cuantitativo del cual la fijación sería resultante, salvo por el hecho de que la pulsión sería concebida de manera orgánica e implicaría cierta cantidad. Freud, no obstante, no deja de destacar que la neurosis traumática dista de ser un fenómeno de determinación por el daño del tejido nervioso (1919). La determinación de este fenómeno, por ende, se vuelve harto oscura, por cuanto al mismo tiempo es de carácter cuantitativo y animíco. Mientras que la vía cuantitativa, hasta aquí, excluía el factor cualitativo o bien era independiente de él, al observar que no se produce un daño en el tejido nervioso en la neurosis traumática, llegamos a la conclusión de que lo cuantitativo así involucrado no es tampoco un factor meramente físico. Vemos entonces cuán problemático y particularísimo es, pues de acuerdo a cómo lo consideremos, lo cuantitativo no es de carácter simplemente anímico pero tampoco es de un simple carácter físico. [v] El empleo de las metáforas biológicas en el Capítulo IV y siguientes de Más allá… (Ibíd.) es harto problemático, pues al mismo tiempo que erige la etiología de la neurosis traumática sobre un factor cuantitativo, el cual ejerce un impacto sobre el “órgano anímico” (Ibíd., p.31) (el cual no sabemos verdaderamente cuánto tiene de órgano y cuánto de anímico), no consiste dicho “órgano” en la estructura molecular e histológica de los elementos nerviosos, pero tampoco es estrictamente hablando aní- mico, pues la teoría misma se sostiene en una metáfora biológica, lo cual lo advertimos, por ejemplo en el hecho de que Freud no emplee en esta concepción los términos habituales para referirse a elementos anímicos: mociones, sentido, representación. En cambio, tenemos la “ruptura de la protección antiestímulo” (1920, p. 29; Ibíd., 31). Es decir, a partir del hecho de que sea metáfora en lugar de mera explicación biológica deducimos su carácter anímico encubierto, mientras que del hecho de que dicha metáfora sea precisamente biológica advertimos que no se trata de un fenómeno anímico en el habitual sentido que comprendemos lo mismo a partir de representaciones. Este fenómeno, por ende, impone buscar otro nivel que se adecue a ese límite intermedio en donde cuerpo y alma se indiscriminan. Acaso es por ello que Freud caracteriza a la pulsión como concepto límite entre lo anímico y lo somático (1915), es decir, porque no es propiamente ninguno de ellos, sino un fenómeno inserto en un nivel previo, esto es, el de un cuerpo anímico y de un alma corporal. [vi] Resta por analizar detenidamente por qué la neurosis obsesiva puede prescindir de la amnesia de contenidos para constituir como inconsciente el sentido del síntoma, así como por qué la histeria no puede hacerlo y, además de valerse de la represión de los nexos asociativos, se ve precisada de la represión de los contenidos, que igualmente caen bajo la amnesia. REFERENCIAS Freud, S. (1926/2010). “Inhibición, síntoma y angustia”. En Obras Completas, tomo XX. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 71-164. Freud, S. (1925/2010). “Presentación autobiográfica”. En Obras Completas, tomo XX. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 1-70. Freud, S. (1920/1986). “Apéndice. Informe sobre la electroterapia de los neuróticos de guerra”. En Obras completas, tomo XVII. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 209-213. Freud, S. (1920/1989). “Más allá del principio de placer”. En Obras Completas, tomo XVIII. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 1-62. Freud, S. (1919/1986). “Introducción a Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen (El psicoanálisis de las neurosis de guerra)”. En Obras completas, tomo XVII. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 205-208. Freud, S. (1917a/1975). “19ª Conferencia. Resistencia y represión”. En Obras Completas, tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 262-276. Freud, S. (1917b/1975). “18ª Conferencia. La fijación al trauma, lo inconsciente”. En Obras Completas, tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 250-261. Freud, S. (1917c/1975). “17ª Conferencia. El sentido de los síntomas”. En Obras Completas, tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 250-261. Freud, S. (1915/1975). “Pulsiones y destinos de pulsión”. En Obras Completas, tomo XIV. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 113-134. Freud, S. (1911/1975). “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente”. En Obras Completas, tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 250-261. Lacan, J. (1958). “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. En Escritos II. Buenos Aires: Siglo XXI. 144 REGULACIÓN AFECTIVA E INTERVENCIONES EN PSICOTERAPIA. ESTUDIO SOBRE TERAPEUTAS Stordeur, Marina; Vernengo, María Pía; Mallo, Natalia Noemi; Yaya, Irene Lucía; Valladares, Laura Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación en Psicología (ProInPsi) de la facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. La Regulación Afectiva, entendida como la capacidad de modular las respuestas afectivas, surgió en investigaciones en primera infancia (Brazelton y Cramer 1993; Beebe y Lachman 1988, Trevarthen 1989, Schejtman 2008). En los últimos años su estudio ha cobrado relevancia en la clínica con adultos, tanto respecto al vínculo con el terapeuta como al abordaje psicoterapéutico (Tronick 1989; Beebe 1998, 2002; Fonagy 1999; Martínez 2010). La capacidad de autorregularse constituye una herramienta importante frente a situaciones de tensión y stress (Sroufe 1996). Se propone explorar acerca de las intervenciones terapéuticas que favorecen la regulación afectiva. Una aproximación posible es a través del estudio de indicadores de desregulación afectiva, que dan cuenta de la falla en el control y modulación de las respuestas afectivas (niveles altos de angustia, ansiedad, descontrol de impulsos, desorganización en el discurso, desconexión e inhibición, entre otros). Este estudio se propone explorar en una muestra de terapeutas de orientaciones psicodinámica y cognitiva, el grado de conocimiento de la temática y el tipo de intervenciones consideradas pertinentes ante indicadores de desregulación afectiva a través de cuestionarios autoadministrados. Palabras clave Regulación afectiva - Intervenciones - Psicoterapias ABSTRACT AFFECTIVE REGULATION AND INTERVENTIONS IN PSYCHOTHERAPY. STUDY ON A SAMPLE OF PSYCHOTHERAPISTS This work is part of a psychology investigation project of the Psychology School of the University of Buenos Aires. Affective Regulation, as the ability to control and modulate our emotional responses has been studied in early childhood`s research (Brazelton and Cramer, 1993; Beebe and Lachman, 1998, Trevarthen 1989, Schejtman 2008). In recent years, it became relevant to consider its role in adults psychotherapy, regarding therapist-patient`s relationship, and therapeutic approach (Tronick 1989; Beebe 1998, 2002; Fonagy 1999; Martínez 2010). Self-regulation capability is considered key when facing situations of stress, and tension (Sroufe 1996). The aim of this study is to explore the therapeutic interventions that favor Affective Regulation. One possible approach to the subject, is to study the indicators of Affective Deregulation that show the failure of control and modulation of the affective responses (high levels of distress, anxiety, lack of impulse control, speech disorganization, disconnection and inhibition, among others). By using self- administered questionnaires in a sample of therapists of different orientations (cognitive and psychodynamic), we propose to study the level of knowledge regarding Affective Regulation and other therapeutic interventions that they consider adequate when facing affective deregulation. Keywords Affective regulation - Interventions - Psychotherapy El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación en Psicología (ProInPsi) de la facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, que se desarrolla en el marco de la Cátedra Clínica Psicológica y Psicoterapias: Psicoterapias, Emergencia e Interconsultas 1. El mismo se propone estudiar las creencias y consideraciones del constructo regulación afectiva y de las intervenciones terapéuticas ante indicadores de desregulación afectiva en una muestra de psicoterapeutas. Hemos considerado en trabajos previos cuestiones acerca de la regulación afectiva en la psicoterapia psicoanalítica, tanto respecto al vínculo paciente - terapeuta, como al abordaje psicoterapéutico y el tipo de intervenciones que la propician (Vernengo; Stordeur 2016; 2017). El concepto de Regulación Afectiva surgido a partir de investigaciones en primera infancia (Stern 1985, Sameroff y Emde 1989, Trevarthen 1989, Tronick 1989), se ha instalado como una vía posible de enfoque sobre las vicisitudes de la vida emocional de la persona. Diversos autores (Bion 1962; Spitz 1965; Winnicott 1965; Bowlby 1989; Fonagy y ot. 2002), sostienen que las experiencias afectivas tempranas son importantes en el desarrollo. Coinciden en que el ser humano tiene una fuerte necesidad innata de contacto intersubjetivo, y ubican en primer plano al vínculo como estructurante. Es en el seno de las relaciones primarias que se van a construir las emociones, su registro y la manera de actuar frente a las mismas. Un desarrollo saludable permite la estabilidad emocional del sujeto ya que se relaciona con un buen contacto consigo mismo y con el entorno. El estudio del afecto y su posibilidad o no de regulación se ha convertido en un tema de amplio interés tanto por su papel en la estabilidad emocional y la salud, como por su lugar en la psicoterapia. Dentro del Psicoanálisis, ya Freud se ocupó del tema del afecto (1895, 1915, 1926). El afecto puede ser entendido como una señal para el yo, sede de la angustia, encargado de proteger al aparato psíquico frente a la amenaza pulsional interna y a la proveniente del mundo exterior (Freud 1926). Los estudios sobre regulación afectiva privilegian entender el afecto como señal. 145 La regulación afectiva, ha sido definida como la capacidad de controlar y modular nuestras respuestas afectivas (Brazelton y Cramer, 1993; Beebe y Lachman, 1998, Trevarthen 1989). En los comienzos la regulación es diádica, dando lugar progresivamente a la autorregulación. La autorregulación surge de la confianza en el cuidador, que se transforma finalmente, en confianza en el propio self. Posteriormente la regulación afectiva se relacionará con la capacidad para mantenerse organizado en momentos de tensión (Sroufe 1996). En la clínica, estos procesos pueden resultar relevantes tanto para el diagnóstico como para el diseño de estrategias de abordaje. Winnicott (1965) ya planteaba la importancia del vínculo y de la experiencia vincular dentro del proceso terapéutico como valor curativo. Tomar en cuenta estas condiciones en los procesos terapéuticos, favorece el establecimiento de la alianza terapéutica, respecto a construir un vínculo positivo como componente afectivo de la alianza, incluyendo la confianza mutua, la aceptación y la confidencia (Bordin 1994; Horvath y Luborsky 1993; Corbella y Botella 2003; Etchevers, M. y ot. 2015, 2017). La regulación del afecto puede entenderse como el proceso de elaborar estados mentales logrando un sentido de agencia (Stern 1985). Se ha explorado y desarrollado la relación entre regulación afectiva y mentalización (Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002). El concepto de mentalización permite dar cuenta y explorar las capacidades de la autorregulación de las personas. La afectividad mentalizada es considerada un tipo complejo de regulación del afecto, por la cual se adquiere una comprensión de las experiencias afectivas. La experiencia de afecto es a partir de la cual la mentalización de esas vivencias podrá crecer, en el contexto de una relación de apego segura y estable. Su fin principal es promover el afecto positivo, aunque puede ayudar a aceptar y hacer frente al afecto negativo Se señalan tres tipos de procesos inherentes a la mentalización de los afectos: ·· Identificación: se refiere al hecho de nombrar la emoción que uno siente. ·· Modulación de los afectos: se refiere al ajuste del afecto que pueda estar alterado de algún modo. ·· Expresión de los afectos, que puede ser interior o exterior. Fonagy (1999) le asigna un rol central a la mentalización de los afectos en la psicoterapia, cuyo objetivo sería el de modificar la relación del paciente con sus propios afectos, siendo uno de ellos el despliegue de la afectividad mentalizada. A partir de sus investigaciones, plantea que fallas en la capacidad de mentalizar, y consecuentemente en la regulación de los afectos, se relacionan con la presencia trastornos de personalidad. Las investigaciones en esta línea han aportado el diseño de propuestas de intervención terapéuticas que buscan, como foco central, el aumento o desarrollo de la capacidad mentalizadora, en particular con Trastorno Límite de la Personalidad (Fonagy & Target, 2002), como por ejemplo la Terapia Basada en la Mentalización MBT (Bateman & Fonagy 2006). A mayor severidad de la patología, normalmente se da una menor regulación en el manejo de la afectividad, tanto por desborde o inhibición de la misma. Los trastornos de la personalidad pueden entenderse desde la perspectiva de fallas en la regulación afectiva, y así sugerir líneas posibles para la estrategia e intervenciones. A su vez, en los últimos años ha cobrado interés el tema de la regulación afectiva en la díada terapeuta-paciente (Tronick 1989; Beebe 1998, 2002; Fosha, 2001; Lyons-Ruth, 1999; Martínez 2011; Martínez, Tomicic, Medina & Krause, 2011), tomando como base la regulación mutua entre madre e hijo (Beebe & Lachman, 1988). También encontramos estudios que enfatizan la comunicación no verbal o de aspectos expresivos, como tono de voz o configuración facial, en la relación terapéutica y la potencialidad que la experiencia a este nivel tendría en el desarrollo de la subjetividad (Stern, 2000; Trevarthen 2008). El “Modelo de Regulación Mutua” de Tronick (1989, 1996) es un punto de vista posible en la acción terapéutica. La regulación emocional ha sido estudiada también desde otras perspectivas tales como la cognitiva. Se resaltan entre sus aspectos principales: el control emocional (Eisenberg y ot. 1998; Flett, Blankstein & Obertynski, 1996; Garrido-Rojas, 2006), la aceptación (habilidad de experimentar emociones sin intentar controlarlas o cambiarlas), la conciencia, definida como la habilidad de atender y entender respuestas emocionales (Gratz y Roemer 2004). Ésta permite experimentar la propia emoción, reconocerla y observarla (León 2006; Muñoz Martínez y ot. 2016). Estas definiciones guardan semejanzas con las definiciones sobre la capacidad de mentalizar y su papel en la regulación afectiva (Fonagy y ot. 2002). Una aproximación posible al estudio de la regulación afectiva es a través de la desregulación afectiva. Ésta puede ser entendida a través de indicadores que den cuenta de la falla en el control y modulación de las respuestas afectivas, tales como niveles altos de angustia, ansiedad, descontrol de impulsos, desorganización en el discurso, desconexión e inhibición, entre otros. En el campo de las investigaciones se ha buscado operacionalizar componentes que contribuyen con el cambio terapéutico en sus diversos niveles (conductual, afectivo y psíquico) para poder estudiarlos. La capacidad de modulación de los afectos y emociones es uno de los componentes que permiten cambios a través de la integración de las experiencias atravesadas. Subic-Wrana, Manfred E. Beutel y ot. (2011) han desarrollado desde una perspectiva psicodinámica la Escala de Niveles de respuesta Emocional LEA (Levels of Emotional Awareness) centrada en el procesamiento de los afectos. Se han desarrollados diversos estudios y elaboración de instrumentos que exploran la capacidad de mentalización, como la evaluación de la Función Reflexiva (FR Fonagy y ot. 1998), la Entrevista de Desarrollo Parental (PDI Slade 2005), el Test de situaciones para la evaluación de la mentalización (TESEM Lanza Castelli, G, Bilbao, I 2011), entre otros. Gratz y Roemer (2004) desde una óptica cognitiva desarrollaron la Escala de Dificultades en Regulación Emocional (DERS). Kinkead Boutin y ot. (2011) refieren diversos instrumentos que buscan evaluar la regulación emocional tales como: el Inventario de Control de la Ira (Hoshmand, L.T. y Austin 1987), el Cuestionario de Regulación Cognitivo Emocional CERQ (Garrnefski, Kraaij y Spinhoven 2001), la Lista de Cotejo para la Regulación Emocional ERC 146 (Shields y Cicchetti 1997), entre otros. Todos estos estudios dan cuenta de la complejidad del constructo Regulación emocional / afectiva y que su evaluación implica la identificación de variables específicas y parciales que permitan evaluar la capacidad regulatoria. Nos parece relevante alentar estudios sobre este tema y su posibilidad de evaluación desde una perspectiva psicodinámica. Thomä y Kächele (1989) señalaron que toda perspectiva psicoterapéutica, y por ende los terapeutas, poseen un modelo de proceso terapéutico, sea éste explícito o implícito. El terapeuta selecciona según sus metas tácticas a corto plazo y estrategias a largo plazo, distintas intervenciones. Un modelo explícito permite evaluar sus alcances y limitaciones. Las representaciones que se tengan sobre el proceso influyen en las metas del tratamiento y en las intervenciones que se desprenderán de éstas. Proponen que para que un modelo de proceso sea útil, debe ser flexible, individual y tener regularidad (o sea que estructure la función terapéutica). Las metas terapéuticas o logros, remiten a las concepciones referidas a la cura y a los modelos de proceso terapéutico (Leibovich de Duarte et al. 2004 ayb). Es así, que nos interesa focalizar en la regulación afectiva en el proceso terapéutico y su posible relación con las intervenciones de los terapeutas. Las intervenciones verbales, en sus distintas modalidades, son la forma en la que el psicoterapeuta procede en su intercambio con el paciente y acciona dentro del tratamiento. Ocupan desde hace varios años un lugar relevante en los trabajos psicodinámicos (Orlinsky 1994; Gabbard 1994; Jimenez 2005). En general, toda intervención persigue un objetivo o propósito, tanto si el mismo es explícito o no para paciente y terapeuta. Existen modelos de clasificación que intentan englobar todas las intervenciones (Fiorini 1973; Hill, C. 1992, Valdés y ot. 2005). Desde el ámbito de las investigaciones encontramos estudios sobre el tema (Hill, C. 1992; Roussos; Waizmann y Etchebarne 2004, 2005; McCarthy y Barber 2009; Carusi y Slapak 2010; Solomonov; McCarthy; Gorman y Barber 2018). Varios autores (Winnicott 1965; Kohut 1971; Fiorini 1993; Killingmo 2005) señalan las intervenciones vinculares como aquéllas que permitirían al fomentar los procesos de regulación afectiva y mentalización en el paciente. Incluyen una amplia gama de intervenciones que promueven activamente el vínculo. Esta perspectiva busca brindar la posibilidad de crear el “espacio del nosotros” a través de la resonancia empática. El acento está puesto muchas veces en los aspectos preverbales, como el tono de voz, más que en el contenido. Estas intervenciones contribuyen en generar condiciones en el proceso terapéutico que colaboren con la confianza en el vínculo y la expresión de los afectos. A partir de estas intervenciones el paciente puede considerar el espacio de la psicoterapia como un ámbito seguro en donde experimentar la expresión de los afectos al sentirse contenido (Fonagy 2000; Marrone 2005). Es a partir de considerar al vínculo y sus componentes como reguladores afectivos en la psicoterapia, que nos proponemos explorar las relaciones entre regulación afectiva, vínculo terapéutico y estrategia. El presente proyecto se propone estudiar el constructo Regulación Afectiva, su papel en el proceso terapéutico, y las posibles intervenciones terapéuticas que la propician. Se explora en una muestra de terapeutas de diferentes orientaciones (psicodinámica y cognitiva), el grado de conocimiento de la temática y el tipo de intervenciones terapéuticas consideradas pertinentes ante indicadores de desregulación afectiva, a través de cuestionarios autoadministrados. Objetivos: Explorar en una muestra de psicoterapeutas con orientación psicodinámica y orientación cognitiva, el grado de conocimiento del constructo Regulación afectiva (modulación de los afectos) y su consideración en el proceso terapéutico por parte de éstos. Explorar qué intervenciones terapéuticas se consideran más relevantes frente a indicadores de desregulación afectiva (emocional) en el paciente. A partir de ello, se relevará las similitudes y/o diferencias en la jerarquización de indicadores de desregulación emocional y en las intervenciones terapéuticas en los terapeutas de la muestra. PROCEDIMIENTO Muestra: Psicoterapeutas de adultos (N=20) con más de 10 años de recibidos. 10 psicoterapeutas con formación psicodinámica y 10, con formación cognitiva. Instrumentos - SYMPTOM CHECK LIST - SCL90 (Derogatis 1983). Se solicita a los psicoterapeutas que identifiquen en dicho cuestionario, indicadores clínicos y su grado de relevancia, asociados con la desregulación emocional (trastornos en el control de impulsos y /o desconexión emocional). - Relevar las intervenciones consideradas pertinentes por los terapeutas frente a indicadores de fallas en la regulación afectiva, a través de la aplicación de un cuestionario autoadministrado ad hoc. Se evalúa si hay diferencias y/o semejanzas en los indicadores asociados con fallas en la regulación afectiva seleccionados, entre terapeutas de diferente orientación teórica. Se evalúa también si hay diferencias y/o semejanzas en las intervenciones consideradas pertinentes frente a indicadores de fallas en la regulación afectiva entre terapeutas de diferente orientación teórica. Se realizó una prueba piloto con 6 psicoterapeutas de adultos senior, 3 con orientación cognitiva y 3 con orientación psicodinámica, cuyos resultados están en elaboración. CONCLUSIONES El estudio sobre la regulación afectiva resulta un campo relevante en las psicoterapias, tanto en la clínica, para el diagnóstico y el diseño de estrategias e intervenciones, como en la investigación. Consideramos valioso la difusión del tema en la formación de grado y de psicoterapeutas. Si bien el presente proyecto abarca una muestra pequeña (N=20), constituye un primer paso para conocer el grado de conocimiento y utilización del concepto en nuestro medio. Esto permitiría avanzar en el examen del papel de la regulación 147 afectiva, dentro de la relación paciente - terapeuta, en el proceso terapéutico y en los cambios que la psicoterapia posibilita. Consideramos importante la detección de la posibilidad o no de regulación de los afectos y su posibilidad de simbolización por parte del paciente, ya que es un soporte de la tramitación de las vivencias y conflictos. Es a su vez relevante profundizar en la estrategia e intervenciones Los aportes de este proyecto de investigación podrían consistir en detectar los signos de regulación/desregulación en los pacientes, y cómo estos son detectados por los terapeutas; y precisar qué tipo de intervenciones utilizan para propiciar la regulación de los afectos en el paciente. En el caso específico de los Trastornos de la Personalidad, se observa una menor regulación en el manejo de la afectividad, tanto por desborde o inhibición de la misma, lo que ha llevado en el diseño de estrategias para favorecerla (Fonagy 2000, Bleichmar 2005). Sería interesante identificar intervenciones específicas ante indicadores clínicos de desregulación emocional, para favorecer la regulación afectiva, si hay factores específicos que aluden a cada orientación teórica, así como también considerar si hay factores comunes para su consideración clínica en las distintas orientaciones psicoterapéuticas. Por otra parte, al tomar en cuenta diversas investigaciones que aluden a la regulación afectiva en la díada terapeuta-paciente (Tronick 1989; Beebe 1998; Fosha, 2001; Lyons-Ruth, 1999; Martínez 2010; Martínez, Tomicic, Medina & Krause, 2011), buscamos profundizar sobre las relaciones entre los componentes del vínculo y la regulación emocional. Consideramos importante también continuar rastreando estudios e investigaciones acerca de este tema con el fin de profundizar acerca de su utilidad e influencia en las psicoterapias. BIBLIOGRAFÍA Beebe, B. y Lachmann, F.M. (1988). The contribution of mother-infant mutual influence to the origins of self and object representation. Psychoanalytic. Psychology., 5:305-337. Beebe, B., & Lachmann, F. (1998). Co-constructing inner and relational processes: Self and mutual regulation in infant research and adult treatment. Psychoanalytic Psychology, 15, 1-37. Bion, W. (1962). Aprendiendo de la experiencia. Buenos Aires, Paidos. Bleichmar, H. (2005). Consecuencias para la terapia de una concepción modular del psiquismo. Aperturas Psicoanalíticas nº 21 www.aperturas.org Bordin, E. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252-260. Bateman, A.W. and Fonagy, P. (2006). Mentalization-Based Treatment for Borderline Personality Disorder: A Practical Guide Oxford University Press, Oxford. Bowlby, J. (1989). Una base segura. Aplicaciones clínicas de una teoría del apego. Buenos Aires, Paidós (2012). Brazelton, T.B. y Cramer B. (1993). La relación más temprana, Buenos Aires: Ed. Paidós. Carusi, T., Slapak, S. Las intervenciones del psicoterapeuta. Estudio comparativo en un grupo psicoterapéutico psicoanalítico de niños y en un grupo de orientación a sus respectivos padres o adultos responsables. Anuario de investigaciones, vol.17 versión On-line ISSN 1851-1686. Buenos Aires ene./dic. 2010. Corbella, S. y Botella, L. La alianza terapéutica: historia, investigación y evaluación. Anales de psicología 2003, vol. 19, nº 2 (diciembre), 205221. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia Murcia (España). ISSN: 0212-9728. Derogatis, L.R. (1983). SCL-90-R: Administration, Scoring and Procedures: Manual II. Baltimore, MD: Clinical Psychometric Research. Eisenberg, N., Cumberland, A. & Spinrad, T.L. (1998). Parental socialization of emotion. Psychological Inquiry, 9, 241- 273. Etchevers, M., Helmich, N., Giusti, S., Putrino, N.I. (2017). “Alianza terapéutica, sus estudios actuales, y desarrollos”. En Revista Universitaria de Psicoanálisis. Fiorini, H. (1993). Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas. Nueva Visión. Buenos Aires Fiorini, H. (1977). Teoría y Técnica de Psicoterapias. Nueva Visión. Buenos Aires 1989. Flett, Blankstein & Obertynski (1996). Affect intensity, coping styles, mood regulation expectancies, and depressive symptoms, Article in Personality and Individual Differences Volume 20, Issue 2, February 1996, Pages 221-228 Fonagy, P., Target, M., Steele, H., Steele, M. (1998). Reflective- Functioning Manual. Versión 5.0. Manuscrito no publicado. London: University College. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., and Target, M. (2002). Affect Regulation, Mentalization: Developmental Clinical and Theoretical Perspective, New York: Others Press. Fonagy, P. (2000). Apegos patológicos y acción terapéutica. Aperturas Psicoanalíticas nº4. Fonagy, P. (1999). Persistencias transgeneracionales del apego: una nueva teoría. Aperturas psicoanalíticas Nº 3. http://www.aperturas.org. Fosha, D. (2001). The dyadic regulation of affect. Journal of Clinical Psychology, First published: 22 January 2001. https://doi.org/10.1002/10974679(200102)57:2<227::AID-JCLP8>3.0.CO;2-1 Freud, S. (1895). “Proyecto de psicología”. Obras completas, Vol. 1. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1996 Freud, S. (1915). “Lo inconsciente”. Obras completas Vol.14. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1996 Freud, S. (1923). “El yo y el ello”, Obras completas vol. 19. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1996 Freud, S. (1926). “Inhibición, síntoma y angustia”. Obras completas Vol. 20. Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1996 Gabbard, G. (1994). Psychodynamic Psychiatry in clinical practice. The DSM-IV Edition. Washington: American Psychiatric Press Inc. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8), 1311-1327. Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud, en Revista Latinoamericana de Psicología 2006, volumen 38, No 3, 493-507 Gratz, K. y Roemer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale, en Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol. 26, No. 1 Hill, C. (1992). An overview of four measures developed to test de Hill Process Model: Therapist intentions, therapist response modes, client reactions and client behaviors. Journal of Counseling and Development. Vol. 70, 728-739. Horvath, A.O., & Luborsky, L. (1993). The role of the therapeutic alliance in psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(4), 561-573. 148 Hoshmand, L.T. y Austin, G.W. (1987). Validation studies of a multifactor cognitiv-behavioral Anger Control Inventory. Journal of Personality Assessment, 51, 417-432. Jiménez, J.P. (2005). El vínculo, las intervenciones técnicas y el cambio terapéutico en terapia psicoanalítica. Revista Aperturas psicoanalíticas. Nº 20. Juan, S., Etchebarne, I., Waizmann, V., Leibovich de Duarte, A., y Roussos, A. (2009). El proceso inferencial clínico, el pronóstico y las intervenciones de la psicoterapia en Anuario de investigaciones. Universidad de Buenos Aires, Vol. XVI. Kinkead Boutin, A.P., Garrido Rojas, L., Uribe Ortiz, N. (2011). Modalidades evaluativas en la Regulación Emocional. Revista Argentina de Clínica Psicológica, volumen XX, abril 2011. Kohut, H. (1971). Análisis del self: el tratamiento psicoanalítico de los trastornos narcisistas de la personalidad. Amorrortu editores (1986). Lanza Castelli, G., Bilbao Bilbao, I. (2011). Un Método para la Evaluación de la Mentalización en el Contexto Interpersonal. El test de situaciones para la evaluación de la mentalizacion TESEM. Revista de la Asociación de Psicoterapia de la República Argentina, noviembre de 2011. ttp:// www.revistadeapra.org.ar/ultimo.htm). Leibovich de Duarte, A., Duhalde, V., Huerin, A., Roussos, G., Rutsztein, F., Torricelli y M.E. Rubio (2004b). Metas Terapéuticas Planteadas y Recursos Técnicos Utilizados en la Clínica Por Psicoanalistas y Psicoterapeutas Cognitivos. XXV Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis y III Congreso Latinoamericano de Investigación en Psicoanálisis y Psicoterapia. Guadalajara, México. 19-23 de Setiembre. Abstract en: http:// fepal.org/paginas/guadalajara León, D. (2006). ¿Es explicable la consciencia sin emoción?: Una aproximación biológico-afectiva a la experiencia consciente. Revista Latinoamericana de Psicología, 38, 361-381. Lyons-Ruth, K., Bronfman, E., Atwood, G. A relational diathesis model of hostile-helpless states of mind: Expressions in mother-infant interaction. In: Solomon J, George C, editors. Attachment disorganization. New York, NY: Guilford Press; 1999. pp. 33-69. McCarthy, K.S. y Barber, J.P. (2009). The Multitheoretical List of Therapeutic Interventions (MULTI): Initial report. Psychotherapy Research, 19:1,96-113. Marrone, M. y Diamond, N. Sobre la transferencia aspectos de fondo. La teoría del apego. Un enfoque actual. (2001). Editorial Psimática, Madrid. Martínez, C. (2011). Mentalización en Psicoterapia: Discusión Sobre lo Explícito e Implícito de la Relación Terapéutica. Terapia Psicológica, vol. 29, núm. 1, Sociedad Chilena de Psicología Clínica Martínez, C., Tomicic, A., Medina, L., & Krause, M. (2011). A Microanalytical Look at Mutual Regulation in Psychotherapeutic Dialogue: Dialogic Discourse Analysis (DDA) in Episodes of Rupture of the Alliance. En prensa. Muñoz-Martínez, A.M., Vargas, R.M., Hoyos-González, J.S. (2016). Escala de dificultades en regulación emocional (DERS): Análisis factorial en una muestra colombiana. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Acta Colombia Psicológica 19 (1): 225-236, 2016. Bogotá - Colombia Orlinsky, D.E. (1994). Research-Based Knowledge as the Emergent Foundation for Clinical Practice in Psychotherapy. En: PF Talley, HH Strupp & SF Butler (Eds.) Psychotherapy Research and Practice. Bridging the Gap. Nueva York: Basic Books. Sameroff, A.J. y Emde, R.N. (Eds.). (1989). Relationship disturbances in early childhood: A developmental approach, New York: Basic Books. Schejtman, C. (2008). Aportes de la investigación observacional empírica de las interacciones tempranas a la comprensión psicoanalítica de la estructuración psíquica. En Primera Infancia: Psicoanálisis e investigación. Librería AKADIA Editorial, Buenos Aires, Argentina. Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion Regulation among School-Age Children: The Development and Validation of a New Criterion Q-Sort Scale. Developmental Psychology, 33, 906-916. Slade, A. (2005). Parental Reflective Functioning: An Introduction. Attachment and Human Development, 7,269-281 Spitz, R.A. (1965). El primer año de vida del niño. 1991, México: Fondo de Cultura Económica. Schacter, D.L. (1987). Implicit memory: History and current status. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Solomonov, N.; McCarthy, K.S., Gorman, B.S. & Barber, J.P. (2018). “The Multitheoretical List of Therapeutic Interventions - 30 items (MULTI-30)”, Psychotherapy Research. DOI: 10.1080/10503307.2017.1422216 To link to this article: https://doi.org/10.1080/10503307.2017.1422216 Sroufe, L.A. (1996). Emotional development: the organization of emotional life in the early years, New York, Cambridge University Press. Stern, D. (1985). El mundo interpersonal del infante, Buenos Aires: Paidós, 1991. Subic-Wrana, C., Beutel, M., Garfield, Lane, R. (2011). Levels of emotional awareness: A model for conceptualizing and measuring emotioncentered structural change. Research output: Contribution to journal. Thomä, H. y Kächele, H. (1989). Teoría y práctica del psicoanálisis. Ed. Herder S.A., Barcelona. Trevarthen, C. (1979). Communication and cooperation in early infancy: A description of primary intersubjectivity. In M. Bullowa (Ed.) Before Speech: The beginning of Human Communication. London: Cambridge Univ. Press. 321-347. Trevarthen, C. (1989). Origins and Directions for the Concept of Infant Intersubjectivity. SRCD Newsletter, Autumn 1989:1-4. Tronick, E.Z. (1989). Emotions and emotional communication in infants, American Psychologist, vol. 44, pags.112-119, University of Massachusetts. Valdés, N., Tomicic, A., Pérez, J.C. y Krause, M. (2005). Sistema de codificación de la actividad terapéutica (SCAT-1.0): Dimensiones y categorías de las acciones comunicacionales de pacientes y psicoterapeutas en Revista Argentina de Clínica Psicológica XIX p.p. 117-130. Vernengo, M.P. y Stordeur, M. (2016). Regulacion afectiva y psicoterapia psicoanalítica. De la investigación a la clínica. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Vernengo, M.P. y Stordeur, M. (2017). Regulación afectiva, estrategia e intervenciones en psicoterapias. IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Winnicott, D.W. (1965). Los procesos de maduración en el niño y el ambiente facilitador. Buenos Aires, Ed. Paidos, 1993. 149 TRANSFERENCIA Y JUEGO EN EL ANÁLISIS DE UN NIÑO Toma, Florencia Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina RESUMEN El presente trabajo se inscribe dentro del marco del proyecto de investigación que realiza actualmente la Cátedra de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, denominado “Hacer modelo de la neurosis. Sus efectos sobre la repetición. Estudio de casos”. Este escrito propone, a partir de un caso clínico, pensar las particularidades de la transferencia, el juego y lugar de los padres en el análisis con niños. A partir de Freud pensamos que en la infancia se escribe una historia, primera vuelta de la sexualidad, tiempo en el que aún se está tejiendo la estructura. Liliana Donzis define a la niñez como ese andamiaje en el que advendrá un sujeto e implica un momento de producción del deseo y de enclave de goces. Letras de la infancia que surgen del territorio del Otro primordial trasmitidas en melodías de gritos y susurros, e amores y rechazos. (L. Donzis, 1998/2014:13). Palabras clave Psicoanálisis - Niños - Trasferencia - Juego ABSTRACT TRANSFER AND GAME IN THE ANALYSIS OF A CHILD The present work is part of the research project currently carried out by the Chair of Clinical Psychology of the National University of Mar del Plata, called “Making model of neurosis. Its effects on repetition. Study of cases”. This paper proposes, from a clinical case, to think about the particularities of the transfer, the game and place of the parents in the analysis with children. From Freud we think that in childhood a story is written, the first return of sexuality, time in which the structure is still being woven. Liliana Donzis defines childhood as that scaffolding in which a subject will come and implies a moment of production of desire and enclave of enjoyments. Letters of childhood that emerge from the territory of the primordial Other transmitted in melodies of cries and whispers, and loves and rejections. (L. Donzis, 1998/2014: 13). Keywords Psychoanalysis - Children - Transfer - Game Partiendo de entender que el sujeto más qué edad tiene tiempos; pensamos que el sujeto es un tiempo de efectuación. No solo el sujeto se efectúa en tiempos, el objeto se arma en tiempos, el inconsciente se produce en tiempos y el fantasma se construye en tiempos. Esto tiene claras consecuencias en la práctica con niños, en tanto pensamos que el niño no es el sujeto. Siguiendo a Alba Flesler, entendemos que el niño es un lugar en el Otro, un niño viene al lugar de objeto en el fantasma del Otro. Es desde el fantasma que el Otro real articula su deseo, dona su amor y despliega sus goces. Por eso al analista le interesa que lugar de objeto ha ocupado el niño para sus padres como también interesa que respuesta ha dado el niño como Sujeto a esa falta en el Otro. Caso clínico Los padres de Juan, 7 años, consultan preocupados por la imposibilidad de dormir de corrido de su hijo: “estamos muy preocupados, nuestro nene de 7 años duerme mal, se despierta todas las noches y se descontrola. Dice que tiene miedo, miedo a los ladrones. Es muy difícil calmarlo, solo lo logras si te metes en la cama con él, si siente la presencia y ahí se plancha”. El sueño siempre fue un tema problemático, “desde bebe que siempre le costó dormir, esta siempre muy alerta le cuesta relajarse, sentís que no lo calmas con nada”. Desde siempre estuvo en la cama con ellos, por una cosa u otra nunca dejo de dormir “entre ellos dos”. Les pregunto directamente porque consultan en ese momento, si tal como ellos dicen “el tema del mal dormir fue siempre un tema en sí mismo”. La mama responde que le preocupaba las secuelas que esto pueda tener. A mi modo de ver esta respuesta de la mama es su forma de preguntarse por qué le pasa esto a su hijo, dato importante en relación a la trasferencia. El papa no manifestaba tal preocupación y a lo largo de las entrevistas se fue evidenciando que todo lo que le pasaba al niño lo explicaba por ser lo mismo que le pasaba a él siendo niño; por lo tanto él sabía, otro dato importante en relación al armado transferencial con estos padres. Juan padece de difluencia (tartamudez) desde los 2 años, según la mama esta apareció cuando ella quedo embarazada nuevamente. “La hermanita llego muy rápido, yo me pude acomodar pero para el papa fue muy difícil.” En este punto el papa se reconoce abocado a Juan no pudiendo prestar atención a la hermanita hasta pasado algunos meses de su nacimiento. El papa de Juan es tartamudo y desde niño, al igual que Juan ambos comenzaron a hablar con esta dificultad. Pero este papa no aparecía implicado en relación a su síntoma sino más bien renegando del mismo en dichos como: “yo no siento que tenga ninguna dificultad al hablar, yo soy asi”. El niño desde los 3 años está en tratamiento con una fonoaudióloga, la difluencia nunca desapareció completamente, señalando que en momentos de stress (comienzo de clases, previa vacaciones o cumpleaños) esta se agudiza y siempre es acompañada de movimientos con el cuerpo. “Se traba todo”. Al escucharlos pareciera que hasta el momento de la consulta, la difluencia funcionaba como una argumentación sólida y consistente de todo lo que a este niño le sucedía, repitiendo lo mismo que le había sucedido a su padre. Pero por alguna razón, esta explicación perdió consistencia, “la tartamudez” no alcanzo para calmar esto que el mal dormir del niño hacia resonar noche a noche. Un dato 150 no menor es que quien sugiere la consulta a una psicóloga es la fonoaudióloga. Que algo pierda consistencia como explicación en el relato de los padres permite pensar en una auspiciosa vía de entrada para comenzar a conmover e interrogar diferentes cuestiones. Estos padres jóvenes y exitosos (ambos comparten la profesión) se presentan preocupados, pero se muestran “molestos” con este niño que no duerme, no los deja dormir y nada lo calma. Comienzan a definirlo como un niño que está siempre preocupado por todo, pero que al mismo tiempo no manifiesta nada de lo que le pasa; y que en general es muy demandante y reclamador. El papa comenta que para él es muy difícil decirle a algo que no. Esta modalidad de “queja sobre el niño” ocupo algunos encuentros, se mostraban descontentos con lo que veían, con “ver” que algo no funcionaba a la perfección en el niño. Sobre todo la mama, el papa hacia un “como si” porque en general todo lo que veía en el niño era un reflejo de él mismo y un reflejo que lo tiene a simple vista bastante encandilado y conforme. En definitiva ellos dos son lo mismo, solo uno. En relación a la búsqueda de Juan comentan: “no fue nada fácil, estuvimos dos años buscando, muy pendientes con mucha ansiedad”. Como al pasar el padre comenta que tuvo que tomar pastillas para la fertilidad pero según él cuando se mudaron y relajaron el embarazo llego. La familia paterna posee una armería. En una de las entrevistas el papa cuenta que él se pasaba a la cama de sus padres hasta los 7 años, “yo iba a la habitación de mis padres y me quedaba sentado al lado de mi papa y lo miraba hasta que él se levantaba y me agarraba”. En ese momento la mama agrega “te quedabas esperando que te rescaten, tan seguro y tan pollerudo”. En el relato de ambos padres aparece la marcada preferencia del niño por la familia paterna, y por saber acerca de su papa y querer ser como él. Por ejemplo: practicar el mismo deporte, tener la misma profesión. En una entrevista a solas con el papa este comenta “mi mujer me dice todo el tiempo que me tengo que separar de Juan y que él se tiene que dar cuenta que somos dos personas diferentes”. En otro espacio la mama refiere ver al niño más tranquilo y puede comenzar a decir “veo en Juan cosas que me molestan de mi marido, eso me enoja y mucho”. “Hay una simbiosis entre ellos dos que no me gusta, es como que mi marido siente que Juan es un apéndice de él”. Luego de algunos encuentros, intervine mencionando la posibilidad de que Juan estuviera pasándola mal, quizás sufriendo y no tanto manipulando deliberadamente a toda la familia. Esto tuvo efecto sobre la mama, y permitió la apertura en el discurso. A partir de ese momento comencé a combinar encuentros alternados individuales de cada uno de los papas, con el niño y con los padres juntos. El encuentro con Juan. En nuestro primer encuentro entro tímidamente, cuando le pregunte si sabía porque venía a verme me contestó “yo vengo a que me ayudes con mis miedos, con mi miedo a que entren ladrones”. Las primeras entrevistas trascurrieron entre juegos de mesa reglados en los cuales estaba siempre muy atento a ganarme y a saber dónde estaba su papa; preguntándome directamente “¿vos sabes donde fue mi papa?” Mientras mirando por la ventana del consultorio comentaba “no está, no veo el auto”. Al mismo tiempo cada vez que su papa entraba al consultorio a buscarlo se escondía. Luego de algunos encuentros se inauguró otro tiempo, tiempo de los relatos sobre anécdotas de su familia paterna, aclarándome: “yo soy más de la familia de mi papa y mi hermana más de la de mi mama”. Llego un día a sesión contándome con un poco de vergüenza que había tenido un sueño muy feo que lo había puesto mal y había dormido peor de lo habitual, por eso estaba cansado. Esa noche se había llevado un colchoncito al lado de la cama de los padres y en lugar de calmarse no podía dejar de pensar en que abajo de la cama había una bruja con uñas largas que lo quería llevar a su guarida para sacarle el corazón y ponérselo a un esqueleto. “Fue horrible, mi papa me dice que deje de pensar pero es imposible dejar de pensar”. En ese mismo encuentro me pregunto si venía a verme otra gente y por qué; le contesté que si que venían otros chicos y algunos grandes por diferentes motivos. Me dice que a él contar algunas cosas le daba vergüenza, a lo que le respondí que eso nos pasaba y le propongo armar un diario para que se lleve a su casa y pueda escribir lo que quiera, con la posibilidad de que cuando quiera lo podía traer y leerme aquello que quisiera. Se entusiasmó mucho con la idea, sobretodo con la parte de colocar el candado y ver cómo hacerlo de forma segura. Este tenía dos juegos de llaves uno verdadero y otro que no abría, se interesó mucho en este segundo en tanto lo definió como “la pista falsa”, “esto esta buenísimo, si alguien me quiere leer el diario va a creer que estas llaves sirven y no”. Se preocupó mucho en marcar de formar diferente las verdaderas llaves de las falsas. Algo cambio a partir de ese encuentro, un día que estaba mas trabado de lo habitual en su hablar me dijo por primera vez “esto algunas veces me pasa, me trabo y no puedo hablar”. Ubico aquí la entrada de análisis de Juan. Tomando como referencia el texto de M. Mannoni, El niño, su “enfermedad” y los otros podemos pensar que si la cura del niño estuvo comprometida desde el comienzo, fue también porque había entrado en ella por la demanda de la madre. Y lo que la madre espera de la analista es que haga algo con esto que le sucede al niño. Toda demanda de curación de un niño que sufre hecha por los padres o uno de ellos, debe ser situada ante todo en el plano fantasmático de los padres (y particularmente en el de la madre) es decir, qué representa para ella el significante niño y en este caso, el significante niño “fallado” “trabado” “descontrolado”. El niño sólo puede comprometerse en un análisis por su propia cuenta si se encuentra seguro de que está sirviendo sus intereses y no los de los adultos” (M. Mannoni, 1967/2000: 82). Los juegos de mesas fueron reemplazados nuevamente por charlas y a los pocos días apareció con un “kunai”, un chuchillo ninja hecho en papel. “Lo traje para que me ayudes a arreglarlo”. Eso inauguro un nuevo espacio, en el que a partir de tutoriales de origami fuimos confeccionando diferentes armas, algunas quedaban en el consultorio otras se las llevaba. Durante este mismo periodo comenzó a tocar la guitarra, la música 151 es de gran interés para él, pero escuchaba grupos que escuchaba su padre. De hecho, eligió como tema para su cumpleaños la lengua de los Rollings Stone. Pero a mi modo de ver esto era otra cosa, ya que tocar un instrumento, asumir que para ello hay que aprender en tanto no se sabe es algo que lo deja en diferencia al padre. Un día llegó contándome que tenía un amigo pequeño que se llamaba Juan igual que él y que era idéntico a él pero en chiquito. Me muestro asombrada y le pregunto cómo los diferencian si son iguales, me dice haciendo la mímica de que me lo está mostrando en la palma de su mano “ves por este pelito negro”. Pequeña diferencia pero no por pequeña no efectiva, anuncia que entonces no son idénticos, no son el mismo, son dos. Seguido me cuenta un chiste de Jaimito, en el cual a este le dicen que le van a cortar el pito y frente a su no preocupación alguien le aclara que si te lo cortan no crece. El chiste en este contexto es muy significativo, en tanto evidencia que el niño dispone de la metáfora lo que le permite disfrutarlo y abre un nuevo tiempo a transitar en el tratamiento. Me parece una aclaración importante, pues la distinción entre el baño del lenguaje y el tiempo en que se articula en discurso, modifica y diferencia las intervenciones del analista. Algunas articulaciones teóricas Si recordamos el motivo de consulta, no es solo el no dormir sino el des/control que toma al niño y que lo torna imposible de calmar. Des/control que con el trascurrir de los encuentros se fue aquietando. ¿Descontrol frente a qué? Considero que el descontrol se debe a la excitación sexual sin tope a la que el niño se ve enfrentando por el desfallecimiento del padre real y lo deja a merced de la omnipotencia materna. En este caso una madre que no toleraba nada del orden de la falla, siendo para ella enloquecedor cuando Juan se trababa más de lo habitual “no soporto escucharlo”. Llamativamente no escuchaba en el hablar de su marido nada que la molestara tanto. Este padre que se presentaba abocado en forma excesiva a este niño, des/bocado lo podemos pensar como un padre que no tiene una boca propia, una boca para hablar. En ese punto tan tomado por el placer que le produce verse reflejado en el niño, en su niño, no puede reconocerlo como otro, son solo uno. Este papa pareciera estar identificado a este niño, su hijo, en tanto el niño que él fue y continua siendo para su madre. Por eso es tan importante invitar a los padres a hablar, porque solo así podemos saber que es un niño para ellos y delimitar los tiempos cursados por ellos con sus fallas y tropiezos. Entendiendo falla no como falta, sino precisamente que esta ocurre cuando falta la falta. En las entrevista se los escucha como padres y como hijos de sus familias de origen, porque en la línea de la relación entre las generaciones habrá que ubicar como se recreo o no la falta. Y poder ubicar como en este caso, que un padre como padre puede ser solo un hijo. ¿Qué implicancias tiene esto en Juan? En tanto falla el padre imaginario en este padre, falla no pudiendo romper la triada imaginaria (madre niño falo) deviene en una falla del padre real en Juan. Juan necesita un límite, algo que le haga tope que no lo deje a merced de la bruja de su relato. Por eso pide y quiere a su papa, pero este papa aparece muy blando, con armas que parecieran poco efectivas para el corte. Pero como el mismo padre va contando a lo largo de las entrevistas ellos son uno, por lo tanto desde esa posición poco tiene para ofrecer. Siguiendo a L. Donzis me parece interesante pensar como el juego ofrece diferentes alternativas. Una de ellas es la vertiente del juego cuyo ejemplo paradigmático es el Fort Da, ubicada en lo que Freud denomina “La Prehistoria del Complejo de Castración”. Otra de las vertientes se refiere a la puesta en juego de la significación fálica. Las intervenciones relatadas en el análisis del caso clínico apuntaban al pasaje de una vertiente a la otra. El juego inicial de esconderse del padre en el consultorio, puede ser leído como un juego de alternancia como el que Freud observo en su nietito, el Fort Da. Es en ese juego como se alterna la presencia del objeto con su ausencia y en la repetición sucesiva se va incluyendo la introducción del intervalo La importancia de la introducción de dicho intervalo reside en que el intervalo temporal admite, muestra la ausencia del objeto que el niño es para el Otro. Esta es condición ineludible para que aparezca la respuesta del sujeto. En el juego del Fort Da no hay significación para el niño sino para el Otro. El niño juega antes que la metáfora paterna tenga toda su eficacia. Este intervalo lo dona el Otro, en el caso de Juan si bien al origen funciono la falta de objeto pareciera que algo está obturado dificultando el pasaje de un tiempo a otro. Encuentro aquí el fundamento de porque tomé a este niño en análisis, en tanto pienso que es en la escena analítica dibujando jugando y hablando que algo de esa falta puede recrearse. Y tanto presencia del analista que sostiene que otras escenas puedan recrearse, por ejemplo soportar escucharlo tartamudeando y que él pueda señalar en eso algo que a él le pasa y no solo a su madre. En esta misma línea pienso la tartamudez en Juan, en tanto suspensión subjetiva en el momento de tomar la palabra no permitiendo tomarla, quedando todo pegado. “Hay una distancia que tiene que establecerse, que es la que anuncia respecto del Fort-Da. Hay una correspondencia entre la imposibilidad de la construcción de esta alternancia y la selección significante. Es fácil entender que si los significantes se agolpan, la selección del significante es una operación en cuanta al habla, una operación en dificultad afásica.” (A. Salafia, 2007:36). Es función del padre poder soportar la castración, poder soportarla quiere decir dar, ser donante; algo que este padre aparece imposibilitado por el momento. Es demasiado hijo de su madre aun como para poder ser padre de este niño. Por esta razón el construir las armas toma un gran valor, es un momento de construcción de la heráldica que representan las armas, el mundo masculino. Algo que viene en línea de trasmisión de la familia paterna, recuerden que tienen una armería. Es como si el pensara “yo voy a ver cómo hacer uso de mi cuchillito”. Esto indica el funcionamiento del significante del Nombre del Padre. Considero que esto fue permitido por la instalación de la transferencia, precisamente permitiendo recuperar la relación a la función del NdP. 152 A modo de conclusión Del caso clínico trabajado se desprende lo importante del juego en trasferencia en el análisis de un niño, en tanto pensamos al juego como efecto de los tiempos constitutivos evidenciando el movimiento entre el sujeto y el Otro. Es a través del juego que el nudo entre lo real, simbólico e imaginario se va tejiendo siendo el analista convocado a sostener la escena para que el mismo se arme bien. Las llaves falsas del diario que Juan armo podemos pensarlas como el embuste de este papa, como esas llaves que él no tuvo no tiene para salir de ese pegoteo a la madre. Por alguna razón con algo de esas llaves si cuenta Juan y precisamente va en camino de armar su propia boca. En este año de entrevistas con los padres se han evidenciado cambios que están posibilitando otro modo de ubicarse frente a Juan, respetando subjetivamente a este niño y reconociéndolo como un otro, principalmente como alguien diferente a ellos a quien le van sucediendo cosas más allá de ellos. A modo de cierre y tomando como referencia lo que A. Flesler plantea en su libro “Niños en Análisis, Presentaciones Clínicas”; la importancia del trabajo con padres reside en que es en ese material en el que ubicamos el deseo de los padres. La autora señala que es la relación del padre con la mujer lo que le pone límite al goce de la perversión. Entendiendo desde allí la afirmación de Lacan cuando dice que un padre merece respeto y amor si hace de una mujer objeto a causa de su deseo, planteando Flesler que si el padre está en posición deseante de una mujer, hace confesión de su falta, dona la castración. BIBLIOGRAFÍA Donzis, L. (1998/2014). Jugar, dibujar, escribir. Psicoanálisis con niños. Editorial Escuela Freudiana de Buenos Aires. Flesler, A. (2011). Los tiempos del sujeto en El niño en análisis y el lugar de los padres. Editorial Paidós. Flesler, A. (2014). Niños en análisis. Presentaciones clínicas. Editorial Paidós. Freud, S. (1914/2004). Recordar, repetir y reelaborar. Obras Completas Tomo XII. Editorial Amorrortu. Freud, S. (1933/2008). Conferencia 34. En Obras Completas Tomo XXII. Editorial Amorrortu. Lacan, J. (1960-61/2003). El seminario 8. La transferencia. Editorial Paidós. Lacan, J. (1956/1994). El seminario 4. La relación de objeto. Editorial Paidós. Lacan, J. (1964/1997). El seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Editorial Paidós. Mannoni, M. (1967/2000). El niño, su “enfermedad” y los otros. Editorial Nueva Visión. Salafia, A. (2007). Práctica y discurso del psicoanálisis. Editorial Kline. 153 DESAFÍOS Y HERRAMIENTAS DE LA TERAPIA FAMILIAR. LA FAMILIA COMO UN AGENTE DE PREVENCIÓN PARA LA SALUD MENTAL Traverso, Gregorio Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El presente trabajo libre se propone describir desafíos y herramientas de la terapia familiar en nuestro medio, en el mundo (Roberts, Abu-Baker, Diez Fernández, Chong Garcia, Fredman, Kamya,… Zevallos Vega, 2014), y la relación con una experiencia de asesoramiento a padres realizada en el marco de un programa de extensión universitaria (Wittner, 2017) del cual se presentaron sucesivamente dos trabajos libres con modalidad de resumen (Traverso, 2016; Traverso, 2017) en los Congresos precedentes. Se relacionará con especificidad de modo teórico y práctico temas propios de la Psicología Clínica con Orientación Sistémica; la Terapia Familiar; y la aplicación en campo en el formato de Extensión Universitaria. Se parte de las siguientes premisas: pensar la familia como un sistema abierto (Minuchin, 1974/2005); la intervención en la “ecología” que la rodea (Bronfenbrenner, 1979) entendida ésta como la estructura total de las interacciones realizadas entre los integrantes entre sí y/o con el contexto; el respeto por la variación de la “definición” de familia según la cultura familiar en particular que se trate (Wainstein y Wittner; 2016). La conclusión a presentar es que la Terapia Familiar siendo el modelo de abordaje presente en el mundo; utiliza herramientas similares adaptando su funcionamiento a las problemáticas sobresalientes del contexto en que se inserta. Palabras clave Terapia Familiar - Psicología Clínica - Psicoterapia Sistémica Familia ABSTRACT CHALLENGES AND TOOLS OF FAMILY THERAPY. THE FAMILY AS AN AGENT OF PREVENTION FOR MENTAL HEALTH The present free work aims to describe challenges and tools of family therapy in our environment, in the world (Roberts, Abu-Baker, Diez Fernandez, Chong Garcia, Fredman, Kamya,. .. Zevallos Vega, 2014), and the relationship with a counseling experience to parents carried out in the framework of a university extension program (Wittner, 2017), of which two free papers were presented in summary form (Traverso, 2016; Traverso, 2017) in the previous Congresses. Specific topics of Clinical Psychology with Systemic Orientation will be related with specificity in a theoretical and practical way; Family Therapy; and the application in the field in the University Extension format. It is based on the following premises: thinking of the family as an open system (Minuchin, 1974/2005); the intervention in the “ecology” that surrounds it (Bronfenbrenner, 1979) understood as the total structure of the interactions made between the members among themselves and / or with the context; respect for the variation of the “definition” of family according to the particular family culture in question (Wainstein and Wittner, 2016). The conclusion to be presented is that Family Therapy being the model of approach present in the world; it uses similar tools adapting its operation to the outstanding problems of the context in which it is inserted. Keywords Family Therapy - Clinical Psychology - Systemic Psychotherapy Family Introducción La motivación para desarrollar este trabajo surgió de la lectura de un artículo publicado en la revista que difunde los avances y actualizaciones en terapia familiar Family Process (2014). En el mismo se presentan de manera resumida diferentes autores-terapeutas que trabajan alrededor del mundo con este dispositivo de trabajo, recalcando su eficacia como herramienta para la generación de recursos en la comunidad y también, las adaptaciones al contexto que deben llevarse a cabo. A partir de allí se pensó en las particularidades de nuestro medio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la República Argentina, es decir, qué desafíos se presentan para la terapia familiar (Minuchin,1974/2005), y cómo se la utiliza en la práctica de un Programa de Extensión Universitaria (Wittner, 2017) que se está desarrollando por tercer año consecutivo. A lo largo del trabajo, se comenzará con la presentación de la epistemología conformada por el pensamiento sistémico (Wainstein, 1997/2006), algunas características básicas presentes de la terapia familiar (Minuchin 1974/2005; Wainstein, 2006) y cómo esta forma de trabajar se convierte en una herramienta para el trabajo clínico-comunitario. Luego, la presentación de los desafíos en nuestro medio, la consiguiente presentación de los desafíos en otras partes del mundo, y la conclusión pensada en los aspectos en común que conectan una manera de trabajar con el respeto por el contexto en que se desarrolla. Desarrollo Algunas premisas sobre el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es una manera de pensar entre tantas otras, que representa la aplicación del modelo de mente de Gregory Bateson (Wainstein 1997/2006) al entendimiento de fenómenos sociales. Esa manera de pensar representaría un emergente del establecimiento de pautas que conectan varias disciplinas, siempre 154 respetando que esas pautas que conectan corresponden a la “mirada de un observador” (Segal, 1994). Acerca de las disciplinas que lo conforman, se puede resumir que corresponden a la Teoría General de los Sistemas de Von Bertalanffy; la Teoría Cibernética de Norbert Wiener; la Pragmática de la Comunicación Humana de Watzlawick, Jackson y Bavelas; la Teoría de la Información de Shannon, la Teoría de los Tipos Lógicos de Bertrand Russell. Las seis propiedades que propone el antropólogo inglés para pensar su modelo mental resumen las características centrales de cada teoría. Por ejemplo: en la propiedad “una mente es un conjunto de elementos que interactúan entre sí”, refiere a la noción de sistema. Las propiedades de los sistemas son la de totalidad-no sumatividad, la de isomorfismo, la homeostasis, la de circularidad, la de retroalimentación, la de equipotencialidad / equifinalidad. Cada una de ellas responde respectivamente a que el todo es más la suma de las partes, relevando la estructura de las interacciones sin importar las características de los elementos pensados aisladamente; la identidad de la estructura de interacciones entre sistemas; la tendencia de los sistemas hacia el equilibrio; el modo de causación al interior de los sistemas (“A” “incide en” y “es incidido por” “B”, y viceversa); el mecanismo a través del cual los sistemas alcanzan la homeostasis; estados iniciales similares pueden dar resultados diversos y estados iniciales diversos pueden dar resultados similares. Acerca de la propiedad referida a que todos los elementos están relacionados por cadenas circulares de retroalimentación, conecta a la Teoría Cibernética o ciencia del control, dedicada a estudiar cómo se producían los fenómenos de cambios que mantenían la homeostasis de los sistemas o desviaban su funcionamiento hasta conformar uno nuevo (cambios uno y dos) y cómo entender esa lectura teniendo presente que es el observador quien aplica su teoría (cibernética de segundo orden). Si bien entiende que para que todo fenómeno mental se inicie, es necesaria energía colateral (otra de las propiedades), al interior de los sistemas se intercambia información, al decir de Bateson, “diferencias que generan diferencias”, y esta adquiere diferentes trasformas. La última de las propiedades versa que fenómenos se organizan según diferentes tipos lógicos de jerarquización. Un modelo mental: La Terapia Familiar. La Terapia Familiar (Minuchin, 1974/2005) surgió en la costa este de los Estados Unidos y su creador es el médico entrerriano, migrado a Israel y finalmente radicado en Nueva York, Salvador Minuchin (1921-2017). Minuchin (De Simon, Stierlln, Wynne, 1984; Wainstein 2006) propone que un problema en terapia familiar debe ser entendido por el desajuste en las jerarquías y funciones que emergen de la composición de una familia y de su relación con el entorno. Por ello el objetivo de las intervenciones apunta la reorganización de estas jerarquías y funciones. Algunos conceptos clave son: estructura: comprendida por la totalidad de las interacciones que componen la familia y los emergentes que surgen de allí. Subsistema: es la organización funcional mínima indivisible de una familia. Roles y funciones: comprendidos por los comportamientos que deben realizar sus integrantes para adaptarse al medio. Límites y fronteras: tiene que ver con las reglas generales de intercambio entre los integrantes hacia el interior y hacia el exterior con el ambiente que la rodea. Volviendo al objetivo, éste consistirá en clarificar límites y fronteras difusos y flexibilizar límites y fronteras rígidos; en otras palabras, que los integrantes retomen la jerarquización que les compete al rol que deberían desempeñar. Pero, ¿qué es una familia? En pocas palabras, es un invariante cultural (Wainstein, 2006), es decir, que está presente en todas las culturas. Se la puede entender como un sistema (Wainstein y Wittner, 2016), de allí su comprensión como sistema jerárquico. Además, una familia es el agente de inducción a la sociedad de los individuos (Berger y Luckmann, 1972) por excelencia. Por lo cual, puede aprovechársela como agente y herramienta de promoción de la salud. Es el recurso mayormente disponible en una comunidad para promover comportamientos saludables. Y se debería ayudar a la misma en el ajuste de las interacciones con su medio ecológico más amplio para garantizar esa promoción de la salud. Comprenderla en su relación con el mesosistema, exosistema y macrosistema (Bronfenbrenner, 1979). Desafíos de la terapia familiar en nuestro medio (CABA) y en el resto del mundo. Uno de los primeros desafíos que se le presenta a la terapia familiar en todo el mundo son las migraciones. Según la publicación de Family Process (2014) En la actualidad hay más gente que nunca viviendo fuera de su país. “En el año 2013, 232 millones de personas -un 3.2% de la población mundial eran inmigrantes de otros países” (p.3). En nuestro medio, eso se traduciría al aprendizaje de promover la salud en comunidades de personas de nacionalidades como la peruana, boliviana, chilena, paraguaya, coreana, china, senegaleses, entre otras. En cuanto a la conformación de familias específicamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Sale (2016) retomando las estadísticas publicadas por la Dirección de Censos y Estadísticas destaca que las familias conformadas por un padre, una madre y dos hijos conforma el 37% de la población, mientras aumenta la incidencia de las familias ensambladas y la tasa de divorcios para las personas entre 30 y 45 años; quienes a su vez la mayoría se divorcian antes del noveno año de matrimonio. A su vez, con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, se forman familias compuestas por personas de un mismo género aunque, aún representan un porcentaje menor a la decena porcentual. En lo que al trabajo en el Programa de Extensión Universitaria se refiere (Wittner, 2017; Traverso, 2016; Traverso, 2017), el mismo consiste en la realización de talleres de orientación para familias partiendo de la premisa de que la familia es un agente para la prevención de la salud mental, como se dijo anteriormente. El primer desafío es la conformación de la comunidad de mamás, papás o parejas parentales: reflejan en micro lo que las estadísticas indican. El segundo desafío es el exosistema (Bronfenbrennerm, 1979) que rodea la escuela donde envían a sus hijos: una comunidad barrial conformada por una villa de emergencia cerca y hogares de todos los tipos de clase alrededor. El tercero, que se trata de una escuela pública con la implicancia que tienen las prácticas institucionales y la integración entre el equipo educativo y las familias que asisten. 155 El cuarto, que esa comunidad de padres pertenecen a diferentes orígenes étnicos. Con esa complejidad, se intenta transmitir comportamientos saludables a partir de las herramientas de la terapia familiar: el uso y construcción de redes sociales, la puesta en funcionamiento de reglas claras y la psico -educación. Hasta ahora los resultados comunicados por los padres van en esa línea. Por ejemplo, que se les ha ayudado a que construyan una red de apoyo social con otras familias o, a organizar pautas claras para la alimentación, la higiene, la organización del sueño-vigilia, tareas escolares y actividades de tiempo libre para sus hijos. Esto ha llevado a su vez que expresen el sentirse mejor como familia, validar el dispositivo del taller, y sostenerlo con la asistencia (comunicaciones personales a los integrantes del equipo de Extensión). Sobre los desafíos y herramientas de la terapia familiar y la importancia de la difusión de la orientación sistémica en el mundo se pueden dar algunos ejemplos: ·· En China. La terapia familiar tiene un comienzo alrededor del año 2012, enfrenta el aumento de la tasa de divorcios; las consecuencias culturales de la política del hijo único; la valoración de las relaciones padres-hijos y la preferencia de incluir amigos en la terapia. ·· En India. Es prevalente el trabajo en salud pública para prevenir y disminuir las consecuencias del VIH/SIDA en la población; las de suicidios en las mujeres y en los jóvenes de 15-29 años; las prácticas culturales de unir en matrimonio a los jóvenes con trastornos mentales; la ideología patriarcal. ·· En Palestina e Israel el trabajo de la IAMFT (Asociación Israelí de Terapia Marital y Familiar, con más de 4 décadas de inserción, trabaja con las consecuencias de la guerra en familias que pierden sus miembros, problemas de estrés cotidiano, migraciones masivas, entre otras. ·· En Japón se trabaja con las víctimas indirectas de la explosión de la central de Fukushima, implementando orientación en duelo; con jóvenes aislados socialmente, y en la terapia marital, realizando un estudio exhaustivo de la comunicación analógica entre pares, que es poco evidente para observadores ajenos a la cultura japonesa. Se trabaja también en intercambios entre profesionales de Japón, Corea, Taiwán y Malasia sobre dinámicas de pareja: las aventuras extramatrimoniales en Taiwán y Japón. ·· México: Los desafíos giran entorno conciliar un estado pacífico con la pobreza, la desigualdad social, los temas de género y las demandas de diversos grupos sociales e indígenas que enfrentan presiones económicas, el tráfico de droga, la comprensión del fenómeno de la violencia al interior de las familias, incluyendo su transmisión trans-generacional. ·· Perú: los terapeutas familiares peruanos se encuentran desarrollando políticas de inserción y diplomatura académica de posgrado así como también en organismos públicos nacionales. Los desafíos cotidianos en diferentes comunidades giran en torno de altas tasas de criminalidad, situaciones escolares ligadas a pandillas, las drogas, la violencia, el bullying, situaciones de abuso sexual y violencia, efectos de la separación o divorcio y los trastornos de alimentación. ·· España: España cuenta actualmente con cuatro revistas de difusión de la terapia familiar. Los desafíos que presenta el medio es- pañol entre otros son la conformación de familias ensambladas, familias adoptivas, parejas homosexuales, diferentes formatos de redes, desafíos de la parentalidad en distintas etapas del ciclo vital tales como la adolescencia, las diversas formas de violencia doméstica en la pareja y la familia, la adaptación de las y los profesionales de la terapia familiar a la mediación familiar. ·· Turquía: la inserción de la terapia familiar intenta dar respuesta a conflictos que se generan en las familias por crisis naturales y económicas, o cuando las relaciones cercanas pueden generar estrés y conflicto en nuevas parejas que se conformas. ·· Uganda: en Uganda la terapia familiar tuvo rápida aceptación porque allí se valoran los lazos ancestrales y porque fue un protectorado del Imperio Británico hasta hace cinco décadas. Los desafíos que enfrenta se encuentran ligados a la diversidad que conforman 15 grupos étnicos, las consecuencias de la dictadura militar entre 1971-1979, y la guerra civil que tuvo más de 30 años de duración luego. La terapia familiar puede entenderse como orientación; que se divide en tres áreas: la orientación no formal que ofrecen la cultura tradicional, el clan y la familia; la orientación que se ofrece en los colegios y la orientación para abordar los devastadores efectos de la epidemia de VIH/SIDA. Actualmente se desarrollan programas gubernamentales para las tres orientaciones. En la primera de éstas, los proverbios, son un recurso y herramienta importante del trabajo de los orientadores de familia. ·· En el Reino Unido: Un recurso y desafío más allá de la larga tradición en terapia familiar, es que desde 11997 se crean puestos para terapeutas sistémicos en los servicios públicos de salud mental del niño y del adolescente favoreciendo enfoques creativos y lúdicos como por ejemplo la intervención con títeres. La inserción en el sistema de adultos ha sido resistida por los profesionales del ámbito de la psiquiatría. Sí, se ha desarrollado más en el ámbito del trabajo social. Otros desafíos, lo componen las migraciones al territorio del Reino Unido, el trabajo con personas mayores, el trabajo con familias multiproblemáticas, y los trastornos de la alimentación. Conclusión. Acerca de la pauta que conecta. Se trabajó en la descripción de los desafíos y herramientas de la terapia familiar en nuestro medio, en el mundo, y en la concepción de la familia como un agente de prevención de la salud mental a través del trabajo realizado en un Programa de Extensión Universitaria. La terapia familiar es un dispositivo de trabajo presente alrededor del mundo en culturas diversas, que respeta tanto las premisas de su funcionamiento fundamentada en la teoría general de los sistemas, como la idiosincrasia de la cultura que se trate. Es una herramienta de trabajo que apuesta a intervenir en los patrones interaccionales de las familias para obtener los recursos necesarios que la conviertan en un agente de salud. Por ello se apuesta a su desarrollo, difusión y práctica en contextos académicos (docencia, investigación y práctica profesional), clínicos y de salud comunitaria. 156 BIBLIOGRAFÍA Aponte, H.J. (1976). The family school interview: an eco-structural approach. Family Process, 15 pp.303-311. Baeza, S. (1997). Intersección de sistemas: Familia- Escuela. Rev. Aprendizaje Hoy Año XII Nº37. Bateson, G. (1972). PASOS HACIA UNA ECOLOGÍA DE LA MENTE. Una aproximación revolucionaria hacia la autocomprensión del hombre. Buenos Aires: Lohlé-Lumen. Berger, P. & Luckmann, T. (1972). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. Bertalanffy, L.V. (1968/1992). Teoría general de los sistemas. México: Fondo de Cultura Económica. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge M.A Harvard University Press. De Simon, F.B., Stierlln, H., & Wynne, L.C. (1984). Vocabulario de Terapia Familiar. Buenos Aires: Gedisa. Fish, M. & Dane, E. (1998). The classroom systems observation scale. Learning Environments Research 3, pp67-92. Gracia Fuster, E. & Musitu Ochoa, G. (2000). Psicología social de la familia, Barcelona, España: Paidós. Lusterman (1985). An ecosystemic approach to family-school problems. Tee American Journal of Family Therapy, 13, pp22-30. Minuchin, S. (1974/2005). Familias y Terapia Familiar (9ª e.d.). Barcelona: Gedisa. Roberts, J., Abu-Baker, K., Diez Fernández, C., Chong Garcia, N., Fredman, G., Kamya, H.,… Zevallos Vega, R. (2014). Una Mirada en Detalle: Desafíos e Innovaciones en Terapia Familiar Alrededor del Mundo. [Versión electrónica]. Family Process, Vol. 53 (3), 01-36. Sale, S. (2016). “Familia y Ciclo Vital”, en Wainstein, M. (2016) Escritos de Psicología Social, (p. 101-125), Buenos Aires: JCE Ediciones. Segal, L. (1994). Soñar la Realidad: El construccionismo de Heinz Von Foerster. Barcelona: Paidos. Traverso, G. (2016). La familia como agente de promoción de la salud [Abstract]. Memorias del VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología “Subjetividad contemporánea: elección, inclusión, segregación”, Argentina: Facultad de PsicologíaUniversidad de Buenos Aires. Traverso, G. (2017). La familia como agente de prevención para la salud mental [Abstract]. Memorias del IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología “Psicología, Culturas y Nuevas Perspectivas”, Argentina: Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires. Wainstein, M. (1997/2006). Comunicación. Un paradigma de la mente. (4ª e.d.) Buenos Aires: JCE Ediciones. Wainstein, M. (2006). Intervenciones para el cambio. Buenos Aires: JCE Ediciones. Wainstein, M. (2016). Familia, terapia y posmodernidad, En Wainstein, M. Escritos de Psicología Social, (pp. 83-92). Buenos Aires, Argentina: JCE Ediciones. Wiener, N. (1985). Cibernética. El control y comunicación en animales y máquinas. Madrid: Teknos. Wittner, V. (2017). La familia como agente de prevención para la salud mental: programa de asesoramiento y orientación a familias (Programa de Extensión Universitaria). Manuscrito no publicado, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Cátedra Teoría y Técnica de la Clínica Sistémica, Buenos Aires, Argentina. (Sale en el marco de la materia Psicología Social Cód. 35). Wainstein, M., y Wittner, V. (2016). ¿Qué es una familia?, En Wainstein, M. Escritos de Psicología Social, (pp.93-100). Buenos Aires, Argentina: JCE Ediciones. Wainstein, M., y Wittner, V. (2017 en prensa). Actualizaciones en Clínica Sistémica. Buenos Aires: JCE Ediciones. 157 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FAMILIAS EN RIESGO. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO A FAMILIAS QUE ASISTEN AL SERVICIO DE SALUD MENTAL DE UN HOSPITAL PÚBLICO Vilchez, Silvana Lorena Consultorios Externos de Salud Mental, Hospital General de Agudos Parmenio Piñero - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN El presente trabajo busca Indagar los factores de riesgo que presentan las familias que concurren derivadas al Servicio de Consultorios Externos de Salud Mental del Hospital Piñero y su relación con la ocurrencia de actos de violencia, en función de dirimir la estrategia de intervención más eficaz para cada caso que disminuya las consecuencias relativas al daño. Para tal fin se aplicó un cuestionario adaptado en base a las escalas SARA (1995) y EPV (2009). La muestra piloto alcanzó el número de 20 familias domiciliadas en la Ciudad de Bs. As. que concurrieron al Servicio. Se les realizó una primera entrevista dirigida a través de un protocolo que completó el profesional. Luego se aplicó un segundo protocolo de seguimiento dirigido a los profesionales con el fin de analizar los efectos de estas primeras intervenciones. El análisis de los resultados, que en el presente trabajo se comparten a modo de aproximaciones conclusivas, evidenció la presencia de diferencias significativas en la disminución del nivel de riesgo a partir de la toma de los protocolos puesto que su valoración y análisis incidió en la elección de la estrategia de intervención más adecuada para cada caso. Palabras clave Familias - Violencia - Evaluación de Riesgo - Estrategias de intervención ABSTRACT RESEARCH FAMILIES AT RISK. APPLICATION OF RISK EVALUATION PROTOCOLS TO FAMILIES ASSISTING THE MENTAL HEALTH SERVICE OF A PUBLIC HOSPITAL The present work seeks to investigate the risk factors presented by the families that attend the Outpatient Service of Mental Health of the Piñero Hospital and its relationship with the occurrence of acts of violence, in order to resolve the most effective intervention strategy for each case that diminishes the consequences relative to the damage. To this end, an adapted questionnaire was applied based on the scales SARA (1995) and EPV (2009). The pilot sample reached the number of 20 families domiciled in the City of Buenos Aires that attended the Family team. An initial interview was conducted through a protocol that the professional completed and an inverted protocol that was answered by the elderly or family members. Then a second follow-up protocol was applied to the professionals in order to analyze the effects of these first interventions. The analysis of the results, which in the present work are shared as conclusive approximations, evidenced the presence of significant differences in the reduction of the level of risk from the taking of the protocols since their evaluation and analysis affected the choice of the most appropriate intervention strategy for each case. Keywords Families - Violence - Risk Assessment - Intervention Strategies Introducción El trabajo clínico con familias en riesgo en consultorios externos de salud mental presenta a los profesionales intervinientes el desafío de interrogar estos modos de presentación de padecimiento subjetivo desde un campo que articule los saberes teóricos disciplinares con otros nuevos, producto de la investigación científica en este área. En dicho campo esta realidad se refleja también en la necesidad y en la urgencia de comprender qué factores de riesgo están asociados con las conductas violentas que generan desenlaces que atentan la salud biopsicosocial de las familias. En efecto, protocolizar su análisis, identificar los riesgos e intervenir en consecuencia debe ser una labor prioritaria en los profesionales. Cabe agregar que si bien el concepto de “riesgo” es un término biomédico, que casi siempre se lee en clave de morbilidad o mortalidad; en la actualidad interesa abordarlo de un modo más amplio y que abarque todo el contexto psicosocial. Como al riesgo van unidas siempre la vulnerabilidad y la exposición al peligro, se debe tener presente que las circunstancias se pueden modificar según el desarrollo de cada uno y las condiciones del entorno en cada momento. En esta línea, el presente trabajo de investigación se propone entonces rescatar ciertos conceptos básicos, comprender sus implicaciones y plantear las relaciones que existen entre ellos, para lograr una adecuada intervención en la problemática. Fundamentación. Marco teórico y antecedentes de la investigación La época: Entendemos la época como aquello que produce múltiples efectos que retornan en la práctica clínica. Nos encontramos en un tiempo en el que la relación del sujeto al otro en su dimensión de prójimo y por lo tanto en su dimensión social, y la relación del sujeto a la ley, entendida como el sistema de prohibiciones que 158 toda cultura instaura, se halla profundamente afectada (Lijtinstens,2006). Estas caracterizaciones generales podemos pensarlas en el espacio más circunscripto de la familia, espacio que nos interesa en tanto realizamos nuestra práctica. Siguiendo a Lacombe (2000), la familia no es una realidad natural sino una realidad histórica construida de diferentes maneras por distintas sociedades y sometida a esas variaciones históricas de la cultura afirma. El concepto de familia: Puede abordarse desde distintos discursos: jurídico, educativo, sociológico, biológico, antropológico, religioso, medico, psicoanalítico etc. (Lijtinstens, 2006). Cada uno tendrá un concepto acerca de cómo se efectúa, o cuál es el modelo de relaciones, de intercambio entre los distintos lugares y ubicaciones de los sujetos inherentes a la misma. Pero hay algo que todos estos discursos tienen en común. Esto es, que por la familia se efectúa, se opera, una transmisión. Para Lijtinstens, la familia transmite algo del orden significante pero también del orden de una prohibición y de una satisfacción. En este sentido Freud en 1908 postula esa discordancia en el origen mismo de la familia. Y Lacan en La Familia (1938) agregará que la historia de la familia está terminada y que lo que sigue es la historia del matrimonio. A su vez el fenómeno de la globalización como efecto social produce un impacto similar al acaecido en el siglo diecinueve con la sociedad industrial. Aparecen nuevas formas de uniones que conviven con las anteriores y que cuestionan o sacuden las condiciones standar de esa transmisión original. Las violencias familiares: Siguiendo el análisis de Lijtinstens, en nuestra época, la familia se ha ido reduciendo cada vez más a su forma conyugal, una cierta contracción progresiva, una retracción de los lazos familiares a los vínculos biológicos, con los que se superponen. De este modo la dimensión institucional de la familia tiende a quedar abolida, en tanto quedan facilitadas estructuralmente las posibilidades de transgresión a la prohibición. Aquellas tensiones que el Psicoanálisis atribuye como subyacentes a toda estructura familiar, devienen altamente patógenas en las sociedades en las cuales esa situación familiar misma se desintegra. Advertir estas cuestiones puede ubicarnos frente al fenómeno de aumento de “violencias familiares” de un modo más inteligible. Violencia y salud: Encontramos un estudio epidemiológico, encargado por la OMS (2002), para investigar, a nivel mundial, esta relación entre violencia y salud, arrojando una definición de violencia, a saber: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Según esta definición y algunos estudios actuales en países como España (Pueyo 2010) la violencia no es simplemente una conducta, ni una emoción, ni un síntoma psicopatológico, ni una respuesta simple y automática o irreflexiva. La violencia puede ser pensada como una estrategia psicológica que se pone en marcha para alcanzar una finalidad determinada. Esto significa que, desde esta perspectiva, la violencia requiere por parte del sujeto que la ejerce la utilización de diferentes recursos y procesos psicológicos que convertirán deliberadamente esta estrategia en un comportamiento o serie de comportamientos realizados en pos de alcanzar un objetivo. Desde este marco conceptual, la violencia, sería así, una estrategia para conseguir un beneficio a costa de dañar a otros y esta consideración se constituiría en una herramienta clave para su análisis al poseer un elemento probabilístico que pueda estimarse por medio de la valoración del riesgo de que suceda (Hart, 2001). La clasificación de la OMS, divide a su vez la violencia en tres categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia: la violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones), interpersonal (violencia familiar, que incluye niños, niñas y adolescentes, pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco),colectiva (social, política y económica). A su vez la naturaleza de estos actos puede ser: física, sexual, psíquica, económica. Por qué se considera a la violencia como un Problema de Salud?: Según el análisis que se realiza en el Protocolo de prevención y atención a víctimas de violencia familiar y sexual formulado bajo la dirección de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud de la provincia de Bs As para el primer nivel de atención en Salud, (Ley 12569 año 2001) el fenómeno de la violencia tratado generalmente en forma exclusiva en el ámbito del derecho penal y de la seguridad pública era observado desde los trabajadores de la salud, fundamentalmente los médicos, como espectadores, “limitándose a reparar los estragos provocados por estos conflictos considerados ‘externos’ a su competencia profesional y referidos al foro íntimo y privado de las personas. Esta visión ha ido cambiando desde los años ’70, a partir de la influencia social creciente de los movimientos feministas que buscaron sensibilizar a la sociedad en contra de la opresión y la dominación patriarcal, generando cambios esenciales en el abordaje de la problemática, convirtiéndola en pública y pasible de intervención”. Así, la violencia complejizada con la perspectiva del género, incluyendo agresiones domésticas, mutilaciones, abuso sexual, psicológico y homicidios pasó a ser parte de la agenda pública de los servicios de salud. Tal conquista política propició la ampliación de la mirada logrando constituirla en un serio problema para el campo de la Salud Pública. Allí se agrega además que sus efectos negativos se extienden, no solo a los sujetos que los padecen sino también hacia las posibilidades de desarrollo social y económico de las comunidades, especialmente al sector más pobre de las mismas. Desde esta perspectiva la vida de los y las sujetos en estas particulares coyunturas puede constituir un factor de riesgo para su salud biopsicosocial. Es en este sentido donde encuentra pertinencia nuestra investigación, es decir, comprender estos factores en las entrevistas iniciales, ubicarlos en la singularidad de cada sujeto en la trama familiar, articular la intervención del propio campo con otras disciplinas que aborden dicha complejidad y dirimir con eficacia el posterior tratamiento terapéutico a seguir. El término factor de riesgo: el mismo proviene de la tradición epidemiológica y es definido como un conjunto de variables que preceden a la aparición de un trastorno o evento negativo en la población, por tanto está asociado a la probabilidad de morbilidad o mortalidad futuras (Valdés et al., 1994). En la literatura sobre el tema se observa que existen factores del funcionamiento familiar que se constituyen en condiciones de riesgo como así también de protección para la salud de los miembros de una familia. Y que en la emergencia de estos problemas jugarían un rol determinante el 159 recurso de la palabra y la comunicación, como dimensiones que favorecen la posibilidad de que los integrantes del sistema familiar puedan problematizar aquello de lo cual padecen (Olson & MacCubbin, 1986 en Ell & Northen, 1990). Valoración del riesgo: Estos autores consideran que una valoración del riesgo de violencia debe tener en cuenta estos aspectos: Tipo de violencia al valorar su riesgo de aparición; Extensión temporal del riesgo; Intensidad del riesgo de violencia; Signos de alarma o indicios de cambio del riesgo; Factores de riesgo y de protección relevantes; Escenarios futuros del sujeto y, por último, Recursos de gestión del riesgo. Con respecto a la ubicación de determinados factores de riesgo en la familia, el documento elaborado por la fundación Global Communities en Honduras, expone el siguiente análisis: Los factores de riesgo en la familia son aquellas características o manifestaciones propias de la vida familiar o de uno o varios miembros que pueden incidir en la ocurrencia de actos violentos tanto hacia sí mismo, como hacia miembros de su familia o comunidad, entre ellos distinguen: Historial de posesión o uso de armas en la familia, Abuso de alcohol o drogas por familiares, Conflictos familiares, Problemas económicos, Discriminación de un miembro de la familia por el resto de los miembros, Desigualdad de roles en el hogar, Castigos severos o inconsistentes, Falta de apoyo de los padres u otros adultos, Paternidad / maternidad irresponsable, Ausencia de padres, inmigración. A su vez, en otro documento, elaborado por Unicef y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2011) sobre intervenciones en maltrato a niños y adolescentes, los factores de riesgo son considerados como aquellas condiciones individuales, familiares y sociales que son propicias para desencadenar estas situaciones: “estos factores tienen un importante valor predictivo, pero deben ser atendidos con rigor y controlando muy especialmente los prejuicios y la simplificación, ya que esto puede llevar a establecer, con frecuencia en forma arbitraria, una relación causa-efecto”. Diseño y metodología. El tipo de diseño elegido para la realización de la presente investigación ha sido exploratorio-descriptivo; poniendo en primer plano el discurso de los sujetos que bajo la modalidad de presentación familiar asisten al Servicio. En función del problema circunscripto y el marco teórico antes desplegado realizamos un primer análisis cualitativo de los datos obtenidos de los protocolos confeccionados según los factores detallados más arriba. Concluida esta etapa se realizó la valoración de los protocolos que consistió en decidir sobre el nivel de riesgo de violencia en cada caso: bajo, moderado, elevado e inminente. La siguiente etapa del proceso de valoración del riesgo correspondió al análisis y comunicación al equipo de profesionales de los resultados de la escala con el fin de elegir la intervención adecuada para el caso. Conviene señalar que la información que se ha podido construir de estas valoraciones, por su propia naturaleza, está condicionada a la duración temporal del pronóstico y a la relatividad probabilística de que suceda, puesto que, como hemos insistido, la predicción del riesgo de violencia no determina la ocurrencia de un hecho concreto sino que estima la probabilidad de que suceda dicha conducta. Población, muestra y técnica de muestreo. La muestra piloto alcanzó el número de 20 familias domiciliadas en la Ciudad de Bs. As. que asistieron espontáneamente o derivadas al equipo de Familia y Pareja del Servicio de Consultorios Externos de Salud Mental del Hospital. Se realizó una primera entrevista dirigida a través de un protocolo que completó el profesional. El criterio de inclusión y de exclusión se ajustó al consentimiento de dichos pacientes a ser entrevistados. En una segunda etapa se analizaron, con el equipo de profesionales, los protocolos realizados, ubicando los conceptos de riesgo, violencia y familia desplegados en el marco teórico para evaluar la estrategia terapéutica a seguir. Finalmente se aplicó un segundo protocolo de seguimiento dirigido a los profesionales con el fin de analizar los efectos de estas primeras intervenciones. Discusión y aproximaciones conclusivas: A partir de la muestra conformada por la aplicación de los protocolos a los casos de familias derivadas por violencia familiar al Equipo y su análisis en función del marco teórico que sostiene dicha investigación podemos inferir las primeras aproximaciones conclusivas: Atender con rigor los factores de riesgo que presenta una familia exige una observación atenta para detectar la presencia de señales o indicadores de malos tratos. La muestra obtenida indica que debe tenerse en cuenta que los diferentes factores evaluados se presentan con interrelaciones complejas y nunca de manera aislada y ocasional. Se observó que no existe una situación universal de maltrato sino factores personales y/o sociofamiliares que pueden precipitar dicha situación. Los factores de riesgo por sí solos no intentan probar la existencia de malos tratos, sólo predicen la probabilidad de que aparezcan. Así mismo la aparición de un solo un factor tampoco implicó determinar una familia en riesgo. De los 20 casos analizados, el 50 por ciento puntuó nivel alto, 25 moderado y un 25 restante bajo. La valoración del riesgo, en cada caso, principalmente en aquellos que puntuaron alto para los ítems de violencia física susceptible de causar lesiones, reiteración y agravamiento en el último tiempo, en presencia de hijos, amenazas de muerte, utilización de objetos peligrosos, agresión sexual, quebrantamiento del orden de restricción en caso de denuncia, uso abusivo de sustancias, ausencia de red de apoyo sociofamiliar, entre otros, amplió las posibilidades de intervención porque permitió ajustar el abordaje al caso singular según la presentación de su urgencia y vulnerabilidad ante el riesgo. En la valoración y estudio del riesgo, en nuestro caso el riesgo de violencia, las causas dejaron paso a la observación clínica de ciertos índices de riesgo. Esto permitió que el equipo interviniente pudiera ubicar con mayor precisión la estrategia medica, legal, social y terapéutica a seguir. A su vez, la experiencia de utilizar y acordar el uso de estos protocolos por parte de los diferentes profesionales intervinientes, constituyó la posibilidad de sostener un tipo de trabajo interdisciplinario que tanto se demanda para los casos de violencia familiar. Para concluir, coincidimos con los autores mencionados en el marco teórico respecto del modo en que señalan la necesariedad, en los servicios de atención de salud, de contemplar en las entrevistas iniciales, ciertas estimaciones de riesgo de ocurrencia de sucesos críticos de violencia, dada la gravedad de sus consecuencias como: 160 riesgo de homicidio, femicidio, diferentes tipos de agresión sexual, abuso, violencias familiares y de pareja (López Ferré, Pueyo 2007). En relación a esto, observamos similitudes con otros estudios (Pueyo, Illescas. 2007) que afirman que las nuevas técnicas de valoración del riesgo que siguen el método del juicio clínico estructurado, y se materializan en forma de guías de valoración del riesgo han mejorado la eficacia predictiva de los pronósticos de violencia en poblaciones por ejemplo penitenciarias, psiquiátricas, agresores domésticos y de pareja y en ámbitos laborales y escolares. Juntamente con este incremento en la eficacia predictiva, las guías estructuradas, permiten diseñar procedimientos iniciales de disminución del riesgo de violencia, lo que es tan importante como la intervención futura en sí misma. Conviene destacar en este sentido que la posterior aplicación de un segundo protocolo de seguimiento dirigido a los profesionales permitió analizar los efectos de estas primeras intervenciones observando una clara disminución del nivel de riesgo y la posibilidad de una mayor apertura al sostenimiento de un posterior tratamiento psicoterapéutico. Finalmente es posible comprender que los factores de riesgo en la familia serán aquellas características o manifestaciones propias de la vida familiar, de uno o varios miembros que pueden incidir en la ocurrencia de actos violentos tanto hacia sí mismo, como hacia otros miembros de su familia o comunidad y que estos se presentan con interrelaciones complejas y singulares y nunca de manera aislada. Siguiendo entonces el marco teórico establecido, se corrobora inicialmente, la hipótesis que conduce nuestro proyecto de investigación: La valoración del riesgo de violencia familiar amplía las posibilidades de intervención de los equipos de salud mental porque permite ajustar el abordaje al caso singular y contextual del mismo disminuyendo las consecuencias relativas al daño. Para estos casos la perspectiva del trabajo interdisciplinario ha sido la vía óptima de intervención. BIBLIOGRAFÍA Andrés, A. Predicción de la Violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. Aycaguer, A. Cultura, estadística e investigación en el campo de la salud: una mirada crítica. Madrid: Díaz de Santos; 1997, 390 pp. ISBN 84 7978 320 -Belsey, M. (1996). The concept of family health. En Family: Challenges for the future. New York: United Nations Publications. Bonvicini, K. (1998). The art of recruitment: The fundation of family and linkage studies of psychiatric illnes. Family Process, 37, 153-165. De Francisco, M. (2008). Una perspectiva diferente sobre la violencia de género. Dossier. http://virtualia.eol.org.ar/018/pdf/dossier_francisco.pdf Echeburúa, E., Amor, P., Loinaz, I. Escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja -Revisada- (EPV-R). Escalas SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide (Kropp, Hart, Webster y Eaves, 1995) y EPV (Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (Echeburúa, Fernández-Montalvo, Corral y López-Goñi, 2009). Florenzano, R. (1994). Familia y salud de los jóvenes. Santiago: Ed. Universidad Católica de Chile. Florenzano, R. (1998). El adolescente y sus conductas de riesgo. Santiago: Ed. Universidad Católica de Chile. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por qué, cuándo y cómo intervenir desde la escuela ante el maltrato a la infancia y la adolescencia Guía conceptual. Primera edición, abril de 2011. Freud, S. (1908). “La novela familiar del neurótico”. Tomo XXXIX. Ed. Amorrortu. Hart, S. (2001). Assessing and managing violence risk.En K.S. Douglaset al. (Ed.): HCR-20, violence risk Management companion guide (pp.13-26). Vancouver: SFU Editors. Instrumentos de Valoración del riesgo de violencia: https://www.researchgate.net/publication/46174016_Valoracion_del_riesgo_de_violencia_instrumentos_disponibles_e_indicaciones_de_aplicacion Instrumentos de predicción del riesgo con contrastada capacidad predictiva, disponibles en español. Entre éstos figuran algunos apropiados para la predicción de la violencia interpersonal grave, como el HCR20 y la PCL-R (Arbach y Andrés-Pueyo, 2007) o bien para contextos concretos, como son la SARA: Spousal Assault Risk Assessment Guide (Kropp, Hart, Webster y Eaves, 1995) y la EPV Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (Echeburúa, FernándezMontalvo, Corral y López-Goñi, 2009) en el caso de la violencia contra la pareja (Andrés-Pueyo, López y Álvarez, 2008); Echeburúa, Fernández- Montalvo y Corral, 2008); el SVR-20, en el caso de la violencia sexual (Redondo, Pérez y Martínez, 2007); o el SAVRY, en el caso de la violencia juvenil (Borum, Bartel y Forth, 2003). Lacan, J. (1964). La familia. Lacan, J. “La agresividad en Psicoanálisis. En: Escritos 2. Op. cit. pp. 65- 87 Lacombe, M.E. (2000). El psicoanalista y la práctica hospitalaria Clase 13 Violencia, familia, sociedad. Programa de Seminarios por Internet. PsicoNet. Lijtinstens, C. (2006). Conferencia sobre la Familia. Nuevas Ficciones Familiares. Vietualia. EOL. Julio/Agosto 2006, Año V, Numero 15. López Ferré, S., Pueyo, A., Any, S. (2007). Ayudas a la investigación. Adaptación de la S.A.R.A. Evaluación del riesgo de violencia de pareja. Manual “Jóvenes y prevención de la violencia” (2007). Primera edición en español: Tegucigalpa, Organización Internacional No Gubernamental Mendoza Bautista, K. La evaluación del riesgo en víctimas de violencia intrafamiliar. www.dif.gob.mx/cenddif/media/eval riesgo-pdf. Meler, I. Violencia entre los géneros. Cuestiones no pensadas o “impensables”. Psicoanálisis, estudios feministas y género. Foros. OMS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington: D.C. Disponible en: http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/protocolo_y _guia_de_prevencion_y_atencion_de_victimas_de_violencia_ familiar_y_sexual_para_el_primer_nivel_de_atencion.pd Ons, S. (2009). Violencia/s. Bs. As. Ed. Paidos. Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Ministerio de Justicia. Madrid. España 2011. www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/ Protocolo%20valoracion%20riesgo%20violencia%20de%20género. pdf?idFile=4f3d20e0-8241-494d-ac76-230989617a14 Protocolo de prevención y atención a víctimas de violencia familiar y sexual formulado bajo la dirección de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud de la provincia de Bs As para el primer nivel de atención en Salud, (Ley 12569 año 2001) https://issuu.com/fundses/ docs/protocolo_prog_violencia_fliar_pcia_bs._as Pueyo, A. (2007). Evaluación del riesgo de violencia. Grupo de Estudios Avanzados en Violencia. Departamento de Personalidad. Facultad de Psicología Universidad de Barcelona Madrid: CEJ. Pueyo, A., Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: Entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia Papeles del Psicólogo, vol. 28, núm. 3. Pueyo, A., Echeburúa, E. Valoración del riesgo de violencia: instrumentos disponibles e indicaciones de aplicación Universidad de Barcelona y Universidad del País Vasco. 161 Sotelo, I. (2015). “Datus: dispositivo analítico para tratamiento de urgencias subjetivas”. Ed. Grama. Bs. As. Valdés, M., Serrano, T. & Florenzano R. (1994). Factores familiares protectores para conductas de riesgo: Vulnerabilidad y resiliencia. Trabajo presentado en el XXXXIX Congreso de Psiquiatría, Neurología y Neuropsiquiatría, Viña del Mar, Chile. Weinreich, M.L. Programa de Familia del Centro de Salud Villa O’Higgins de la comuna de La Florida. Santiago. Chile. www.chfhonduras.org/wp-content/uploads/2009/07/violencia-y-factoresde-riesgo.pdf www.accesoalajusticia.cl/si/webjusticia/nuevos/docs/vulnerabilidad.pdfEstudio de evaluación del riesgo y vulnerabilidad. 162 “ESO DE DOS MAMÁS NO VA”. CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD EN UN NIÑO. UNA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA Woloski, Elena Graciela Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El propósito de este trabajo es realizar un recorrido en el devenir de la constitución del psiquismo de un sujeto sexuado articulando conceptos desde la perspectiva psicoanalítica en diálogo con los estudios de género, conceptos tales como identidad de género, identidad sexual, modo de subjetivación de género y familia homoparental. Se recorrerán algunas ideas provenientes del psicoanálisis y en diálogo con ideas aportadas por otros autores a propósito de la constitución de la sexualidad. Tajer, D. (2009), Bleichmar, S. (2005), Alizade, M. (2011), Glocer Fiorini, L. (2015), Volnovich, J.C. (2010), Inda, N. y Rolfo, C. en Diccionario de Psicoanálisis Vincular (1998) Bleichmar, E. (2009). A propósito de la consulta por un niño hijo de dos mamás, ilustraré como la constitución de la masculinidad presenta dificultades singulares. El niño tiene un plus de trabajo, y es utilizando una fuerte formación reactiva, desligarse de su identificación a la madre, relación privilegiada y fundante. Palabras clave Identidad de género - Identidad sexual - Modos de subjetivación ABSTRACT THAT OF TWO MOMS DOES NOT GO. CONSTRUCTION OF MASCULINITY IN A CHILD. A CONTEMPORARY PROBLEMATIC I propose to go through the psyche constitution process of a sexed subject articulating concepts from the psychoanalytic perspective in dialogue with gender studies, concepts like gender identity, sexual identity, ways of gender subjectivation and homoparental families. We will go over some ideas coming from the psychoanalysis and in dialogue with other ideas by other authors with the purpose of the constitution of sexuality. Tajer, D. (2009), Bleichmar, S. (2005), Alizade, M. (2011), Glocer Fiorini, L. (2015), Volnovich, J.C. (2010), Inda, N. y Rolfo, C. Vincular Psychoanalysis Dictionary (1998), Bleichmar, E. (2009). From the consult about a son from two mothers I will illustrate how the constitution of masculinity presents singular difficulties: the boy has as a work to cope with a particular way and is using a strong reactive formation to separete himself from his identification with his mother, privileged and foundational relation. Keywords Gender identity - Sexual identity - Ways of gender subjectivation Introducción La construcción de la subjetividad es compleja, una argamasa de expectativas, roles genéricos e ideales identificatorios. El modo en que estos desarrollos se llevan a cabo será ilustrado por viñeta de consulta de la clínica actual. Los cambios contemporáneos con sus novedosas presentaciones, ponen en tensión formas de desarrollo de los afectos, deseos y modelos a seguir, a partir de los cuales los niños en la actualidad, conforman su identidad y autoestima. La sexualidad no es un camino lineal que va de la pulsión parcial a la asunción de la identidad, pasando por el estadio fálico y el Edipo como mojones de su recorrido, sino que se constituye como un complejo movimiento de ensamblajes y resignificaciones, de articulaciones provenientes de diversos estratos de la vida psíquica y de la cultura. La identidad sexual es el producto de una síntesis del conjunto de identificaciones, en clave de registro narcisista y se refiere a lo que el sujeto “siente que es”, mientras que los modos de ser están determinados por deseos de igualación o diferenciación de las condiciones estructurales de inicio. La identidad sexual no es un derivado directo del género. La identidad de género prioriza los modos histórico-sociales de producción de subjetividad. La función familia por su parte designa la existencia de subjetividades en red que sostienen (o derrumban) al psiquismo, en un espacio ramificado de vínculos que exceden a la familia nuclear convencional. En esa red coexisten filiaciones biológicas con filiaciones de “extranjería”. Este concepto trabajado por Mariam Alizade (2011) permite trabajar con las filiaciones con seres significativos que intervienen en el mapa identificatorio y pulsional del niño. Son personas por fuera de la familia formal (cuidadoras, trabajadoras domésticas, vecinos, maestros, etc.) que producen efectos psíquicos relevantes en la mente infantil y que contribuyen a la estructuración del psiquismo. A predominio materno Camilo, niño cuya consulta genero las presentes reflexiones, crece en el seno de una pareja de mujeres lesbianas, en la cual ambas se consideran madres; no aceptando ser únicamente la “compañera de la madre”, la función materna es doble, ambas comparten plenamente el status de madre. La gestación del niño, se trata de una gestación común en un plano simbólico, se reparten las funciones de madre progenitora y madre que gesta. El proyecto de ellas no trata de tener un hijo cada una, sino de criar juntas a uno o varios niños. El modo de subjetivación es una construcción conceptual que refiere a la relación entre las formas de representación que cada sociedad instituye para la conformación 163 de sujetos que despliegan en su interior sus diferentes singularidades (Bleichmar S. 2005). La hipótesis que desarrollaré aquí es que, para los varones, el desafío de la construcción activa de su sexualidad y de su identidad de género, toma formas habilitadas por lo social para mayor despliegue de la pulsión de dominio. Así también mayor permiso social para el deseo hostil diferenciador, que encuentra expresión mediante la pulsión de dominio en sus diversas transformaciones (dominar, ser dominado y dominar-se), especialmente en su representación como deseo de poder, rasgo que no es fomentado socialmente con la niña. Los desarrollos de Mabel Burín en “Vicisitudes de la reorganización pulsional” nos aporta fecundas concepciones acerca del destino pulsional arraigado en mensajes socio-históricos. El contexto social muestra que en las últimas décadas entraron en una nueva relación categorías hasta entonces divergentes: homosexualidad- familia y parentalidad. La concepción de familia se ha transformado y aun hoy continúa en proceso de mutación. Las formas de paternidad y maternidad se han multiplicado; esto ha sido señalado por Roudinesco (2002) quien afirma, que cualquiera sea la edad, sexo, orientación sexual, o condición social, todos desean una familia. Dentro de la diversidad de las estructuras familiares, las familias conformadas por personas no heterosexuales son cada vez más visibles y más comunes, sean éstas monoparentales, biparentales o familias ensambladas. La clínica psicoanalítica en esta coyuntura histórica- social se encuentra interpelada y compelida a alojar las situaciones novedosas. El abordaje psicoterapéutico tendrá que basarse en una deconstrucción de los procesos identificatorios, defensivos, reactivos que organizaron una determinada identidad forzada. Los aspectos de la sexualidad que caen bajo el dominio de género son determinados por la cultura. Las primeras relaciones del infans con la madre son de gran intensidad. Es la identificación, la operación psíquica que sostiene este proceso. La madre es el agente cultural privilegiado, luego el resto del entorno social. Las fuerzas biológicas reforzarán o perturbarán una identidad de género ya estructurada. El núcleo del género se establece antes de la etapa fálica y luego la angustia de castración complejizará la estructura. Afirma J. Carlos Volnovich (2010) que la construcción activa de la masculinidad está directamente relacionada con la vocación de poder y deseo de saber. Él mismo enuncia: “Así como la identidad de la niña se basa en la necesidad de ser como la madre; la identidad del niño se basa en la necesidad de hacer ese movimiento de alejamiento temprano de la madre”. Entonces nos dice que desde el nacimiento y en lo sucesivo, la niña será “femenina” y él deberá hacerse “hombre”. La clínica nos muestra el trabajo psíquico que debe hacer un niño cuando la crianza se presenta a predominio materno. De esta forma la constitución de la masculinidad presenta dificultades especiales: Camilo deberá hacer una fuerte formación reactiva para desligarse de esa identificación y del miedo a la pasividad. Con respecto al apego con la mamá biológica que es sin duda para este niño la figura de apego más importante, algo genera una pregunta. Camilo muestra inseguridades y mucha ambivalencia. No soporta la proximidad, pero, al mismo tiempo la busca. Está preocupado y no sabe cómo soltarse e imposta una manera de ser: rudo, mandón, opositor y desafiante con las maestras y adultos en general. Nancy Chodorow desarrolla lo particular de las psiques femenina y masculina en términos del mundo interno inconsciente y el sentido del sí mismo y afirma que ese desarrollo se realiza a través de comunicaciones inconscientes entre la madre y el niño. Así afirma que la madre ve en su hija a una igual, allí donde percibe a su hijo diferente a ella; un extraño, alguien ajeno. Esta apreciación, de la autora me ha permitido pensar la consulta y las vicisitudes de un niño criado por dos mamás. La clínica acontece en los tiempos de la constitución subjetiva, tiempos de instauración de la sexualidad humana, por lo tanto en el mismo momento hay normas que se inscriben en el psiquismo más allá de las elecciones u orientación sexual de los padres. Se trata de una operatoria transindividual, transedípica, transcultural y transgeneracional diría Leticia Glocer Fiorini (2015). Material clínico de un niño de 4 años: Camilo Hace un tiempo recibí la consulta de dos mamás lesbianas que arman una familia comaternal[i]. La consulta es por su hijo Camilo de 4 años y medio, quien desde que nació su hermanita, hace 4 meses, está disgustado con todo y muy enojado. Cuentan que las nombra “Mamá [ii]y Mamaíta[iii], son jóvenes las dos, la primera de 38 años y la otra de 35 años y entre ellas hay acuerdos y buen clima, comprometidas las dos con militancia política feminista[iv], alternan en el relato con respeto, ambas se escuchan, hay armonía y explicaciones compartidas. Una es más expresiva y emotiva, la otra más distante y racional. Algo que motivó la consulta fue que un amigo de la escuela, en realidad su mejor amigo, le dijo: “Eso de dos mamás no va” y lo enojó mucho. Algo de la historia familiar. La pareja de mamás hace 9 años que conviven. Cuentan que una había tenido pareja con otra mujer y casi convivencia, la otra estuvo casada con un “señor” tres años, me llama la atención la forma de nombrarlo, le pregunto si era de su edad y dice que sí, que era menor. El chiquito alterna con dificultades de separarse para entrar a la escuela, a consultas médicas o psicológicas y en confianza, ya incluido, mandonea, pega, muy demandante y con alardes de amo y señor. Camilo no juega solo y somete a todos con exigencias de ocupar el lugar de partenaire de juego y nada lo satisface. Me percato acerca de cómo se juega en él, la dialéctica del amo y el esclavo. Las mamás explican lo que acontece con angustia y pasan a enumerar las posibles razones que a ellas se les ocurren: creen que está afectado por el nacimiento de la hermana, por las dificultades en el embarazo de “Mamaíta” que requirió de mucha atención y reposo. No piensan que las reacciones que tiene se deban a la falta de un papá. Lo que a ellas les preocupa, son las actitudes discriminatorias y mandonas. Pues “no es la ideología familiar”, ellas están en contra de los estereotipos de género tradicionales y Camilo utiliza modales propios de la sociedad patriarcal. Evidentemente el estilo no condice con la creencia y el deseo de esta pareja comaternal. 164 En relación a las actitudes de Camilo les preocupan sus actitudes discriminatorias, cuentan que en la escuela hay un niño “que es raro” con dificultades en la sociabilidad y que a Camilo lo enoja que el chiquito se le acerque y lo invite insistentemente, noto de parte de la madre también poca tolerancia con la mamá del niño que les habla y los invita a menudo. Tema a trabajar a ambas puntas, con el niño y la pareja. En relación al deseo de hijo cuentan que: al poco tiempo de conocerse fantasearon con formar una familia y el deseo de tener hijos. Al empezar a convivir, no pensaban en embarazarse las dos. Una de ellas recuerda que la otra decía: “no tengo necesidad biológica de la panza”. La que se embaraza primero es la que lo desea y además es un poco mayor. Hace un tratamiento de fertilización asistida que le lleva tiempo y frustraciones hasta lograr un resultado exitoso. Sin embargo, con el correr del tiempo, exactamente a los 3 años surge el deseo de otro hijo y esta vez es la otra mamá la que se embaraza, con deseo surgido en el mientras tanto de la crianza de Camilo. Podemos recordar a Elizabeth Badinter (1980) que cuestionaba el amor maternal como instinto innato proveniente de una “naturaleza femenina” y afirmaba enfáticamente que lo que existe es el amor maternal, es un sentimiento humano y que como sentimiento es incierto, frágil e imperfecto. Reflexiono a partir de la propia práctica clínica cómo va surgiendo el “deseo de ser madre que porta un hijo en su vientre” en quien es la co-madre de la mamá biológica de Camilo. De las entrevistas iniciales observo que arman un dispositivo familiar novedoso alternando funciones. La realidad de los padres homoeróticos y madres lesbianas según Tort (2005), somete a un niño a dificultades inéditas, sui generis, que deben ser tratadas en su particularidad, inéditas con relación a la diferencia de los sexos y a lo que se juega en las fantasías de los niños con respecto a la diferencia sexual. Agrego que a la pareja co-maternal también le plantea cuestiones a trabajar. Encuentros con el niño: Como ya se había mencionado, algo que motivó el ahora de la consulta, fue que un amigo de la escuela, en realidad su mejor amigo le dijo que “Eso de dos mamás no va” y lo enojó mucho. Narcisismo herido, este momento empuja su deseo de saber, su curiosidad por el origen, por el nacimiento y por cómo nacen los niños. Conozco a Camilo. Niño de 4 años, es de contextura grande, con melena larga y flequillo tapando sus ojos, está disgustado, no quiere entrar, se resiste, está enojado, se esconde detrás de la puerta y jugamos a una suerte de escondida “está -no está” puerta de por medio. Entramos los tres, una mamá lo acompaña y se queda a distancia. Escribe su nombre y me pide que escriba su apellido, aclara que tiene dos apellidos con orgullo (identificado con sus mamás). A pesar de lo difícil que resultó la comunicación al comienzo, finalmente se interesa por sentarse en la mesa conmigo cuando le acerco la silla levantándola en andas y le digo: “el rey es llevado en andas”. El como si fuera un rey, es un juego que se inaugura y lo repite en cada ocasión que llega, se sienta a distancia y hace el gesto de que lo acerque. Es jugando que cumple su deseo de ser entendido tan solo con un gesto, y además está sentado en un trono, lugar exclusivo y donde el analista está disponible sólo para él y nada más que con él. Cuenta que le preocupa un amigo de la escuela que no entiende nada (el niño al que se refirieron las madres) y que a él no le gustaría ser tonto, tampoco nena. Camilo exagera en su modo de ser varón. Es chico, aun podríamos decir que está descubriendo la diferencia, y esto se articula con la necesidad de procesar el habitar una familia diferente, conformada por dos madres del mismo género. Sin olvidarme del nacimiento de la niña, su hermanita. Me pregunto si el rasgo exagerado de machito no tendrá que ver con su ansia de singularización y de diferenciación. Está en presencia del nacimiento de su hermanita y con fuerte ambivalencia porque por un lado con ternura la busca, la encuentra con alegría, pero no tolera que distraigan tanta energía en ocuparse de ella. La niña es hija biológica de mamaíta, también nacida por fertilización asistida con óvulos de la madre y esperma de un donante. Esta época empuja su deseo de saber, su curiosidad por el origen y pregunta reiteradamente “si para tener hijos hay que ser mujer” porque él un día va a querer tener una familia y muchos hijos. Orgulloso de su familia, sin embargo tiene que resignar su afán de ser único, exclusivo y mantener la ligazón- madre o “madres” por más tiempo. Camilo exagera en su modo de ser varón, está descubriendo la diferencia sexual anatómica, habita una familia conformada por dos madres del mismo género y se pregunta, curiosidad sexual de por medio: si para tener hijos ¿hay que ser mujer? Respuesta que sus mamás postergan. Su mamá biológica cuenta que Camilo siempre fantasea con su casa en el futuro y una familia con muchos hijos. Camilo observa su entorno, tíos, abuelos, vecinos, padres del colegio y últimamente a escondidas dibujó un señor y una señora en una cama grande. Tal vez motivado por el deseo de no ser diferente. Está enojado con mamaíta por que tuvo una hija y a él le cuesta salirse del lugar de rey. Ha tenido actitudes desconsideradas con ella, proponiéndole que se vaya de la casa porque no quiere que esté con ellos. Lo trabajamos en una sesión con las mamás sin el niño. Evidentemente falta poner en palabras mucho de lo que acontece. La pareja relata que el nacimiento de Camilo estuvo muy rodeado de festejos, recibió el DNI como uno de los primeros matrimonios igualitarios que anotaron en la libreta a su hijo. Pensaba en la exigencia narcisista de ser sostén de semejante novedad. Ambas madres se angustian, frente a las actitudes de intolerancia y tiranía de Camilo que les recuerdan cuestiones ideológicas, postulados de la familia patriarcal, ideales de género de otrora, los abuelos opinando, los padres rechazando la pareja homosexual. Sin embargo, con el afán de crear familia en libertad, sin autoritarismos ni violencia, les cuesta oponerse con criterio a los afanes de dominación del niño, por temor a someterlo y no propiciar la autodeterminación. En esta familia la ambivalencia de la pareja en la función de instalación de una legalidad hace que el niño sea demasiado severo y se instale en lugar de adulto/ casi un hombre y pone orden siendo aún pequeño para poder hacerlo. Se le cayeron dos dientes, según él, porque se los movió mucho, 165 denotando cierto gesto de omnipotencia. Afanosamente pide ser reconocido en su lugar de “ser causa de”. Camilo en sesión juega a ser Drácula, siempre tiene el poder y el otro se tiene que asustar y correr para no ser capturado. Vemos con las madres que son las adultas, quién deben decidir qué es lo mejor para él y les recuerdo que cuando conocí a Camilo, con el flequillo sobre los ojos, no queriendo cortárselo, ellas lo justificaban diciendo que a él le gusta así y que no quiere cortarse. Diferenciamos entre escucharlo, bancar su pataleo y ayudarlo a despejar sus ojos. Mientras, veíamos con las mamás, como él convertía algo que temía por ser pequeño (el cortarse el cabello) en una postura de poder, en cuanto a que él decidía que hacer. En cambio, pautando cuándo se va o no a la peluquería, despejando su rostro no se desmiente el lugar de niño, su necesidad de dependencia, obvio que como diría Winnicott “dependencia relativa” y así se aminora la tendencia omnipotente que finalmente lo frustra. Camilo con el correr del tiempo establece transferencia con el tratamiento y su analista, trae cosas con las que quiere jugar y entra sin acompañamiento con temas pensados y propuestas de juego. La distancia que establecía en los primeros meses de encuentros y el no aceptar lo que se le ofrecía en el consultorio fue cambiando y también sus modos de organización. Siempre trae su merienda y come solo, en una ocasión fue a la mochila y ofreció una galleta a la analista para compartir el momento. Su comentario fue “son ricas, son de hoy, están buenas”. Compartiendo la merienda se captó su gesto de ternura. Importante que se haya aflojado y pueda vincularse desde un lugar menos forzado de varón mandón, dueño de casa y desafiante. Camilo va construyendo su identidad y va descubriendo que puede también jugar con los compañeros de otros modos, mirar a su hermanita y ser tierno no lo identifican con un lugar de pasividad tan temida. Va disminuyendo la preocupación sostenida de ser rechazado por sus pares. El lazo social importa y el ser diferente, o tener una familia diferente es tema a trabajar para afianzar su perspectiva vincular. Una interesante herramienta para pensar alguna de estas cuestiones puede ser la idea que desarrolla Ana María Fernandez (2016) [v], se trata de diferencias que no remiten a ningún idéntico, a ningún centro, y de repeticiones que no remiten a ningún origen. Se trata de hacer diferencias, más que de ser diferente. Es un poder ser abierto. Conclusión: Hemos recorrido algunas ideas que son puntos de partida para repensar los conceptos de identidad de género, identidad sexual y modos de subjetivación a fin de acompañar las presentaciones sexuales contemporáneas que visibilizan nuevos intercambios que desafían las pautas clásicas de ordenamiento sexual, basadas en binarismos hombre/mujer, masculino/femenino. La clínica con niños actúa en los tiempos de la constitución subjetiva, tiempos de instauración de la sexualidad humana. La sexualidad no es un camino lineal que va de la pulsión parcial a la asunción de la identidad, pasando por el estadio fálico y el Edipo como mojones de su recorrido, sino que se constituye como un complejo movimiento de ensamblajes y resignificaciones, de articulaciones provenientes de diversos estratos de la vida psíquica y de la cultura. La clínica da lugar a trabajar canales diferenciados con el niño y con la pareja parental. Con el niño, a la deconstrucción de los procesos identificatorios y reactivos que organizaron su estilo forzado identitario; con la pareja co-maternal en el armado del dispositivo o la función ordenadora, organizadora que va a resultar un alivio para reequilibrar intercambios más placenteros, donde Camilo se ubique en el lugar de niño respaldado por adultos que deciden por él cuestiones de su crianza en una relación asimétrica que lo proteja, ampare y sostenga como niño y por otro lado, con la pareja de mamás incluir la función ordenadora y organizadora del niño, además de la función de sostén y acompañamiento que vienen llevando a cabo. NOTAS [i] Familia comaternal: ejercicio conjunto de la maternidad llevada a cabo por una pareja de mujeres. [ii] Refiriéndose a la mamá biológica. [iii] Refiriéndose a la comadre. [iv] Ambas son militantes feministas. [v] Comunicación personal en la AAPPG BIBLIOGRAFÍA Badinter, E. (1981). ¿Existe el amor maternal?, Barcelona, Paidos. Bleichmar, S. (2006). “Paradojas de la sexualidad masculina”. Paidos, Buenos Aires. Cadoret, A. (2003). “Padres como los demás. Homosexualidad y parentesco”. Gedisa editorial. Chodorow, N. (1984). “El ejercicio de la maternidad”, Edit Gedisa. Dío Bleichmar, E. (1985). El feminismo espontáneo de la histeria. Estudio de os transtornos narcisistas de la personalidad. Madrid, Adotraf. Freud, S. (1909). “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”. En Obras completas, Amorrortu, 1988, v 10, 1-118. En Obras completas, Amorrortu. Freud, S. (1925). “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos”. En Obras completas, Amorrortu. Freud, S. (1925). “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos”. Freud, S. (1932) “La femineidad”. En Obras Completas, Amorrortu. Glocer Fiorini, L. (2015). “La diferencia sexual en debate. Cuerpos, deseos y ficciones”. Lugar editorial. Meler, I. (comp) (2017). “Psicoanálisis y género”. Cap. 4 Las lógicas sexuales actuales y sus com-posiciones identitarias”. Schejtman, C., May, N. (2014). “Debates acerca de la constitución de la sexualidad y la identidad de género en la infancia” en Revista Universitaria de Psicoanálisis. Tajer, D. (2000). Introducción. En Meler, I., Tajer, D. (comp.) Psicoanálisis y Género. Debates en el Foro. Lugar, Buenos Aires. Tajer, D. (2009). Heridos corazones. Vulnerabilidad coronaria en varones y mujeres. Paidos, Buenos Aires. Tajer, D. (2018). En Sexo, identidad de género y sexuación. Desafíos para la clínica en la actualidad | Topía. Disponible en: https://www.topia.com. ar/articulos/sexo-identidad-g%C3%A9nero-y-sexuaci%C3%B3ndesaf%C3%ADos-cl%C3%ADnica-actualidad pág 41/52 Toporosi, S. (2018). “En carne viva. Abuso sexual infantil”- Topía Editorial. Volnovich, J.C. (2000). “Generar un hijo: la construcción del padre”. En Meler, I., Tajer, D. (comp.) Psicoanálisis y Género. Debates en el Foro. Lugar, Buenos Aires. 166 Volnovich, J.C. (2006). “Ir de putas” Reflexiones acerca de los clientes de la prostitución” Topía Editorial. Woloski, G. (2012). “Pascual ve muchas películas. Un niño criado en una familia homoparental” en Revista de SAP, N° 15/16- Buenos Aires. Woloski, G. (2015). Cap.: El saber de los niños. En Alkolombre, Sé Holovko comp. “Parentalidades y género. Nuevos orígenes, ¿nuevos enigmas? Su incidencia en la subjetividad” Letra Viva- Diálogo IPA- Cowap. Woloski, G., Silver, R., Casabianca, S., Vardy, I., Schejtman, C. (2017). “Identidad de género y elección de objeto sexual. Una problemática contemporánea. “Congreso de la facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. 167 POSTERS PREVENCIÓN INTEGRADA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y OBESIDAD Banasco Falivelli, María Belén; Scappatura, María Luz Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Tradicionalmente, las intervenciones orientadas a la prevención de los trastornos alimentarios (TA) y la obesidad se implementaron en forma separada. Sin embargo, la frecuente superposición de ambos cuadros y la presencia de factores de riesgo compartidos, dio lugar en los últimos años a un debate acerca de la necesidad de un abordaje integrado. Objetivo: El trabajo tiene por objetivo presentar una revisión bibliográfica sobre la eficacia de los programas que apuntan a la prevención de los TA y la obesidad de manera integrada. Además, se propone exponer los principales argumentos a favor y en contra del abordaje conjunto de ambos cuadros. Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Science Direct, PubMed, EBSCOhost, MEDLINE y ELSEVIER utilizando palabras clave relacionadas con la temática. Resultados: Se halló que programas diseñados originalmente para los TA y la obesidad de manera separada, mostraron buenos resultados en la reducción de factores de riesgo para ambos cuadros. Por otro lado, se encontraron cuatro programas de prevención diseñados para un abordaje integrado (MABIC, Life Smart, New Moves y Healthy Buddies) que mostraron buenos resultados en estudios de eficacia. Conclusiones: Las intervenciones preventivas integradas para los TA y la obesidad muestran resultados prometedores que aún requieren investigación. Palabras clave Trastornos alimentarios - Obesidad - Factores de riesgo - Prevención integrada ABSTRACT INTEGRATED PREVENTION OF EATING DISORDERS AND OBESITY Traditionally, interventions aimed at the prevention of ED and obesity were implemented separately, the overlap of both pathologies and the presence of shared risk factors have led to consider the possibility of an intervention aimed at preventing both ED and obesity. Objective: The objective of this study is to present a bibliographic review on the effectiveness of the programs that aim to prevent both ED and obesity. In addition, the propose is to present the main arguments for and against this approach. Method: A bibliographic search through the databases Science Direct, PubMed, EBSCOhost, MEDLINE and ELSEVIER using keywords related to the subject. Results: It was found that programs originally designed for ED and obesity separately presented positive results in the reduction of risk factors for both paghologies. On the other hand, there were four prevention programs designed for an integrated approach (MABIC, Life Smart, New Moves and Healthy Buddies) that presented positive results in efficacy studies. Conclusions: Integrated preventive interventions for ED and obesity present promising results that still require investigation. Keywords Eating disorders - Obesity - Risk factors - Integrated prevention BIBLIOGRAFÍA Austin, S.B. (2011). The blind spot in the drive for childhood obesity prevention: bringing eating disorders prevention into focus as a public health priority. American journal of public health, 101(6), e1-e4. Day, J., Ternouth, A., & Collier, D.A. (2009). Eating disorders and obesity: two sides of the same coin?. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 18(2), 96-100. Haines, J., & Neumark-Sztainer, D. (2006). Prevention of obesity and eating disorders: a consideration of shared risk factors. Health education research, 21(6), 770-782. Raich, R., Sánchez-Carracedo, D., & López-Guimerà, G. (2008). Alimentación, modelo estético femenino y medios de comunicación. Barcelona: Graó. Rutsztein, G. (2016, mayo). The Impact of Westernization on Illness Presentation, Prevention, and Treatment of Eating Disorders in Latin America. Trabajo presentado en la International Conference on Eating Disorders, San Francisco, Estados Unidos. Sánchez-Carracedo, D., López-Guimerà, G., Fauquet, J., Barrada, J.R., Pàmias, M., Puntí, J., Querol, M., & Trepat, E. (2013). A school-based program implemented by community providers previously trained for the prevention of eating and weight-related problems in secondary-school adolescents: the MABIC study protocol. BMC Public Health, 13(1), 955. Smolak, L., & Levine, M.P. (2015). Body image, disordered eating, and eating disorders. In Smolak L. & Levine M. P (Eds.), The Wiley handbook of eating disorders. Hoboken, NJ: Wiley. Stice, E., Presnell, K., Shaw, H., & Rohde, P. (2005). Psychological and behavioral risk factors for obesity onset in adolescent girls: a prospective study. Journal of consulting and clinical psychology, 73(2), 195. Wilksch, S.M., & Wade, T.D. (2009). School-based eating disorder prevention. In Treatment Approaches for Body Dissatisfaction and Eating Disorders: Evidence and Practice. IP Communications: Melbourne. Wilksch, S.M., Paxton, S.J., Byrne, S.M., Austin, S.B., McLean, S.A., Thompson, K.M.,. .. & Wade, T.D. (2015). Prevention across the spectrum: A randomized controlled trial of three programs to reduce risk factors for both eating disorders and obesity. Psychological Medicine, 45(9), 1811-1823. Yager, Z., Diedrichs, P.C., Ricciardelli, L.A., & Halliwell, E. (2013). What works in secondary schools? A systematic review of classroom-based body image programs. Body image, 10(3), 271-281. 169 SÍNDROME DEL IMPOSTOR: ADAPTACIÓN ARGENTINA DEL CLANCE IMPOSTOR PHENOMENON SCALE Bogiaizian, Daniel Universidad Argentina de la Empresa. Argentina RESUMEN El Fenómeno del Impostor es un constructo que busca identificar individuos que son exitosos de acuerdo a estándares externos, pero tienen una idea persistente de incompetencia personal (Clance & Imes, 1978). En consecuencia, sufren de un miedo perpetuo a “ser descubiertos”, es decir, a que los otros van a descubrir que la persona no es auténticamente inteligente o hábil, sino un “impostor”. El objetivo del presente estudio es realizar la adaptación argentina de la escala original (Clance Impostor Phenomenon Scale, CIPS, 1985) de 20 reactivos. Para ello, se siguieron los lineamientos estándar de adaptación de un instrumento psicométrico (Liporace, Cayssials & Perez, 2009). Se aplicó la prueba adaptada a 100 individuos de la Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana. Adicionalmente, se administraron otras escalas de constructos relacionados para asegurar la validez y confiabilidad de la adaptación. Se discuten los resultados, en particular acerca de la replicación de los tres factores originales del instrumento: fraudulencia, suerte y desestimación. En conclusión, la adaptación de esta prueba psicológica puede resultar un importante aporte para la evaluación de pacientes que experimentan problemas relacionados con la ansiedad y el ánimo en nuestro ámbito local. Keywords Anxiety - Impostor Syndrome - Cognitive Behavioral Therapy BIBLIOGRAFÍA Clance, P.R. (1985). The impostor phenomenon: When success makes you feel like a fake. Chrisman, S., Pieper, W., Clance, P., Holland & Glickaud-Hughes (1995). Validation of the Clance Impostor Phenomenon Scale. Journal of Personality Assessment, 65(3), 456-467. Clance, P. & Imes, S. (1978). The impostor phenomenon in high achieving women: dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy, research and practice, 15, 241-247. Liporace, M., Cayssials, A. & Perez, M. (2009). Curso Básico de Psicometría. Teoría Clásica. Editorial Lugar. Palabras clave Sindrome del Impostor - Ansiedad - Terapia Cognitiva ABSTRACT THE IMPOSTOR SYNDROME: ARGENTINE ADAPTATION OF THE CLANCE IMPOSTOR PHENOMENON SCALE Impostor Syndrome is a construct that seeks to identify individuals who are successful according to external standards, but have a persistent idea of ??personal incompetence (Clance & Imes, 1978). Consequently, they suffer from a perpetual fear of “being discovered,” that is, others will discover that the person is not authentically intelligent or clever, but an “imposter.” The objective of the present study is to carry out the Argentine adaptation of the original scale (Clance Imposter Phenomenon Scale, CIPS, 1985) of 20 items. For this, the standard guidelines of adaptation of a psychometric instrument were followed (Liporace, Cayssials & Perez, 2009). The adapted test was applied to 100 individuals from the City of Buenos Aires and the Metropolitan Area. Additionally, other scales of related constructs were administered to ensure the validity and reliability of the adaptation. The results are discussed, in particular about the replication of the three original factors of the instrument: fraudulence, luck and dismisal. In conclusion, the adaptation of this psychological test can be an important contribution for the evaluation of patients who experience problems related to anxiety and mood in our local area. 170 DISEÑO DE GUÍAS DE INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA DE DUELO PERINATAL Chardon, Estela Maria; Vega, Edith; Mercado, Andrea; Guiragossian, Susana Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN En el campo de la psicología perinatal ocurre ocasionalmente que el inicio de la vida coincide con su final: la muerte en este ámbito aparece como absurda e imprevista. La interrupción espontánea del embarazo o el deceso del neonato constituyen hechos relativamente frecuentes y es igualmente habitual que se evite hablar de ello. El duelo es el proceso normal de elaboración de una pérdida. Los modelos teóricos de duelo son generales (Lindemann (1944), Kübler- Ross (1969), Bowlby (1984) Parkes & Weiss (1983), Sanders (1985), Rando (1986), Neimeyer(2011), Worden (1997), Stroebe (2010)), y no resultan exactamente de aplicación para las características específicas del duelo perinatal. Se han investigado los factores que inciden en el desarrollo del duelo y se han analizado las variables que lo afectan. Uno de los factores son los culturales (Rosemblatt, 2007), también inciden factores externos o internos (Sanders, 1985), según el tipo de muerte y el vínculo con el fallecido. El objetivo del trabajo es, en base a experiencias desarrolladas en distintos servicios públicos y privados de maternidad, de CABA y Gran Buenos Aires, establecer formas interdisciplinarias de intervención consensuadas para la actuación del equipo de salud en situaciones de duelo perinatal. Palabras clave Interdisciplina Duelo Perinatal Guías Buena Praxis Riesgo Intervención Psicológica Psicoeducación ABSTRACT PERINATAL GRIEF: INTERDISCIPLINARY APPROACH In the field of perinatal psychology, sometimes, the beginning of life occurs at the same time of its end: death in this area appears absurd and unforeseen. The spontaneous interruption of pregnancy or the neonate death are relatively frequent events and it is equally common to avoid talking about it. Grief is the normal process of processing a loss. Theoretical models of mourning are general (Lindemann (1944), Kübler-Ross (1969), Bowlby (1984) Parkes & Weiss (1983), Sanders (1985), Rando (1986), Neimeyer (2011), Worden (1997), Stroebe (2010)), and are not exactly applicable to the specific characteristics of perinatal grief. The factors that affect the development of grief have been investigated and the variables that affect it have been analyzed. One of those factors is the cultural background (Rosemblatt, 2007) but, external or internal factors can also affect this process(Sanders, 1985), depending on the type of death and the link with the deceased. The objective of the work is, based on experiences developed in different public and private maternity services in Buenos Aires, to establish interdisciplinary consensus interventions for the health team in perinatal grief situations. Keywords Interdisciplinar - Perinatal Duel - Guideline Risk Psychological Intervention BIBLIOGRAFÍA Bennett, Sh.et al (2005). The Scope and Impact of Perinatal Loss: Current Status and Future Directions. Professional Psychology: Research and Practice, Vol 36(2), pp. 180-187. Beutler, L. & Harwood, M. (2000). Prescriptive Psychotherapy. A Practical Guide to Systematic Treatment Selection. New York, Oxford University Press. Bonanno, G., Kaltman, S. (1999). Toward an integrative perspective on bereavement. Psychological Bulletin. 125: 760-776. Bonanno, G.A., Westphal, M., Mancini, A.D. (2011), Resilience to loss and potential trauma. Annu Rev Clin Psychol. 2011; (7):511-35. Boyle, F.M., Vance, J.C., Najman, J.M., Thearle, M.J. (1996). The mental health impact of stillbirth, neonatal death or SIDS: prevalence and patterns of distress among mothers. Social & Science Medicine, 43(8):1273-82. Bowlby, J. (1961). Process of mourning. International Journal of Psychoanalysis. 42, 317-340 Bowlby, J. (1984). Attachment and loss. Harmondsworth: Penguin Books. Caelli, K., Downie, J., Letendre, A. (2002). Parents’ experiences of midwifemanaged care following the loss of a baby in a previous pregnancy. Journal of Advanced Nursing, 39(2):127-136. Clark Calliste, L. (2006). Perinatal Loss: A Family Perspective. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing. Vol. 20, No. 3, pp. 227-23. Contreras García, Ruiz Soto, Orizaola Ingelmo, Jubete, Odrizola (2016) .Protocolo. Guía Muerte Fetal y Perinatal. Unidad neonatal HUIMV. Corbet-Owen, C., Kruger, M., Lou, M. (2001). The health system and emotional care: validating the many meanings of spontaneous pregnancy loss. Families, Systems and Health Vol 19(4), 2001, 411-427. Chambers, H.M, Chan, F.Y. (2008). Support for women/families after perinatal death. In: The Cochrane Database of Systematic Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(1):CD000452. Elorz Lopez, J. (2016). Guía para la atención de la Muerte Perinatalo. Univ. Pública Navarra. Ciencias de la Salud. Hughes, P., Turton, P., Hopper, E., Evans, C.D. (2002). Assessment of guidelines for good practice in psychosocial care of mothers after stillbirth: a cohort study. Lancet ;360, 114-8. Hughes, P., Riches, S. (2003). Psychological aspects of perinatal loss. Current Opinon in Obstetrics and Gynecology. 15(2):107-11. Kübler Ross, E. (1969). On death and dying. New York: Macmillan. BF789. D4K8. Lazarus, R.S. y Folkman, S. (1984). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca, 1986. Leon, I. (1992). Perinatal loss. A critique of current hospital practices. Clin Pediatr (Phila).31(6):366-74. Recuperado (Junio 2014): http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1628472 171 Leon, I. (2008). Helping Families Cope with Perinatal Loss libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228); DOI 10.3843/GLOWM.10418. Recuperado (Junio 2014): http://www.glowm.com/section_view/item/417 Levetown, M. (2008). “Communicating with children and families”. Pediatrics. 121: 5, 1441-1460. Lindemann, E. (1944). Symptomology and management of acute grief. American Journal of Psychiatry, 101, 141-148. Lopez García de Madinabeitia, P. (2011). Duelo perinatal: un secreto dentro de un misterio. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. vol.31 no.1 Madrid Ene./ mar. 2011. Lopez Mautino, P., Ramirez, Ma. R. (2009). Equipo de Acompañamiento e Investigación en Mortalidad Perinatal en el marco de las maternidades centradas en la familia. Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, Vol. 28, num. 4, pp. 160-164. Mancini, A.D., Griffin, P., Bonnano, G.A. (2012). Recent trends in the treatment of prolonged grief. Curr Opin Psychiatry., 25(1):46-51. Oiberman, A., Galíndez, E., Mansilla, M., Santos, S., Cantillos, M., Vega, E. (2008). Nuevos dispositivos en salud mental: Construcción de un modelo de trabajo en Psicología Perinatal. Premio Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Olza Fernandez et al. (2014). La salud mental del recién nacido hospitalizado: psiquiatría infantil en neonatología. Cuadernos de Medicina psicosomática y psiquiatría de enlace. Revista iberoamericana de psicosomática. N° 109, pp. 45-52. Oviedo-Soto, S. et al. (2009). Duelo Materno por muerte perintal. Revista Mexicana de Pediatría. Vol. 76, Núm. 5, pp. 215-219. Parks, C.M., Weiss, R. Recovery from bereavement. New York: Basic Books; 1983. Rando, T. (1986). Parental Loss of a child. Champaign: Research Press. Rosemblatt, P. (2007). A Social Constructionist Perspective on Cultural Differences in Grief. En Stroebe,M., Hansson, R., Stroebe,W., & Schut, H.(Eds.). Handbook of Bereavement Research: Consequences, Coping and Care. Washington, DC:American Psychological Association, 285- 300 Sanders, C. (1985). A Manual for the grief experience inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press. Sanders, C. (1998). The mourning after. ISBN: 978-0-471-12777-2 (2º ed). Santos Redondo, Yañez Otero, Al-Adib Mendiri (2015). Atención Profesional a la Péridida y el Duelo durante la Maternidad. Servicio Extremeño de Salud. Gobierno de Extremadura. Stroebe, M.S. & Shut, H. (1999). The Dual Process Model of coping with bereavement: rationale and description. Death Studies, 23, 197 -224 Stroebe, M. and Schut, H. (2010). The Dual Process Model of Coping with Bereavement: A Decade On. Journal of Death and Dying, Vol. 61, 4, 273- 289. Vega. E. (2005). La unidad de cuidados intensivos neonatales como lugar de inicio, desarrollo y resolución de crisis: un abordaje cognitivo. En A. Oiberman (comp.) Nacer y después. Aportes a la psicología perinatal. (pp. 116-122). Buenos Aires: JCE Vega, E. (2006). El psicoterapeuta en neonatología. Su rol y su estilo. Buenos Aires: Lugar Editorial. Vega, E. (2011). Un Modelo integrativo en el abordaje de niños y sus familias. Su aplicación en psico-neonatología y salas generales de pediatría. Revista Argentina Clínica Psicológica. XX. Pp.175-186. Vega, E. (2011). El Apego en contextos clínicos institucionales. Revista Pser-Integrativo. Ecuador. N°5. Worden, W. (1997). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Paidos. 172 OBESIDAD Y RIESGO DE TRASTORNO ALIMENTARIO. SU ASOCIACIÓN CON EL MALESTAR PSICOLÓGICO Custodio, Jesica; Rutsztein, Guillermina Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Si bien no todas las personas con obesidad presentan un trastorno alimentario (TA), en las últimas décadas, la prevalencia de obesidad en comorbilidad con TA creció en mayor proporción respecto a la prevalencia de estos cuadros sin comorbilidad. Esta situación implica mayor severidad clínica y peor pronóstico. Objetivos: 1) detectar riesgo de TA en mujeres con y sin obesidad, 2) comparar malestar psicológico en mujeres con obesidad con y sin riesgo de TA. Metodología: La muestra estuvo conformada por 65 mujeres con obesidad y 65 mujeres con normo-peso que completaron un cuestionario socio-demográfico y de sintomatología específica, el EDI-3 y el SCL-90-R. Resultados: Un 41.5% de mujeres con obesidad y un 12.3% de mujeres normo-peso presentaron riesgo de TA. Asimismo, se hallaron diferencias estadísticamente significativas presentando las mujeres con obesidad y riesgo de TA puntuaciones más elevadas de malestar psicológico respecto a sus pares sin riesgo. Conclusiones: Una de las complicaciones más habituales en el tratamiento de la obesidad es que suele coexistir con TA, lo cual implica elevados niveles de malestar psicológico. Estos resultados deberían alertar acerca de la importancia de diseñar dispositivos de prevención, detección e intervención terapéutica para ambas patologías -obesidad y TA- de un modo integrado. Palabras clave Obesidad - Riesgo de trastorno alimentario - Malestar Psicológico ABSTRACT OBESITY AND RISK OF EATING DISORDER. ITS ASSOCIATION WITH PSYCHOLOGICAL DISTRESS Although not all obese people have an eating disorder (ED), in the last decades, the prevalence of obesity in comorbidity with ED grew up in greater proportion regard to the prevalence of these conditions without comorbidity. This situation involves greater clinical severity and worse prognosis. Objectives: 1) to detect risk of ED in obese and non-obese women, 2) to compare psychological distress in obese women at risk and non risk of ED. Methods: The sample consisted of 65 obese women and 65 normal-weight women. They filled out a socio-demographic and specific symptomatology questionnaire, the EDI-3 and the SCL-90-R. Results: 41.5% of obese women and 12.3% of normal-weight women were at risk of ED. In addition, statistically significant differences were found in psychological distress. The obese women at risk presented higher scores regard to their peers at non-risk. Conclusions: One of the most common complications in obesity treatment is that it usually coexists with ED, which implies high levels of psychological distress. These results should warn about the importance of designing prevention, detection and therapeutic devices for both pathologies - obesity and ED - in an integrated manner. Keywords Obesity - Risk of eating disorder - Psychological Distress BIBLIOGRAFÍA Berkowitz, R.I., & Fabricatore, A.N. (2011). Obesity, psychiatric status, and psychiatric medications. Psychiatric Clinics of North America, 34(4), 747-764. Casullo, M., & Castro Solano, A. (1999). Síntomas psicopatológicos en estudiantes adolescentes argentinos. Aportaciones del SCL-90, Anuario de Investigaciones VII, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 147-157. Derogatis, L. (1994). SCL-90-R. Symptom Checklist-90-R. Administration, Scoring and Procedures Manual. Minneapolis: National Computer System. Garner, D.M. (2004). Eating Disorder Inventory 3. Professional Manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources. Guerdjikova, A.I., Mori, N., Casuto, L.S., & McElroy, S.L. (2017). Binge Eating Disorder. Psychiatric Clinics of North America. Ivezaj, V., White, M.A., & Grilo, C.M. (2016). Examining binge-eating disorder and food addiction in adults with overweight and obesity. Obesity, 24(10), 2064-2069. Leite, P.B., Dâmaso, A.R., Poli, V.S., Sanches, R.B., Silva, S.G.A., Fidalgo, J.P.N.,. .. & Caranti, D.A. (2017). Long-term interdisciplinary therapy decreases symptoms of binge eating disorder and prevalence of metabolic syndrome in adults with obesity. Nutrition Research, 40, 57-64. Mannan, M., Mamun, A., Doi, S., & Clavarino, A. (2016). Is there a bi-directional relationship between depression and obesity among adult men and women? Systematic review and bias-adjusted meta analysis. Asian journal of psychiatry, 21, 51-66. Opolski, M., Chur-Hansen, A., & Wittert, G. (2015). The eating-related behaviours, disorders and expectations of candidates for bariatric surgery. Clinical obesity, 5(4), 165-197. Peckmezian, T., & Hay, P. (2017). A systematic review and narrative synthesis of interventions for uncomplicated obesity: weight loss, well-being and impact on eating disorders. Journal of Eating Disorders, 5(1), 15. Pernalete, A.R.M., Gutierrez, C.A.G., Alvarado, C.J.P., Flores, D.A.M., Pérez, F.A.P., Navas, H.L.F.,. .. & Flores, P.M.M. (2014). Factores de riesgo para los trastornos por atracón (TA) y su asociación con la obesidad en adolescentes. Gaceta Médica de México, 150(s1), 125-131. Rutsztein, G., Leonardelli, E., Scappatura, M.L., Murawski, B., Elizathe, L., & Maglio, A.L. (2013). Propiedades psicométricas del Inventario de Trastornos Alimentarios-3 (EDI-3) en mujeres adolescentes de Argentina. Revista mexicana de trastornos alimentarios, 4(1), 1-14. Segura-Garcia, C., Caroleo, M., Rania, M., Barbuto, E., Sinopoli, F., Aloi, M., ... & De Fazio, P. (2017). Binge Eating Disorder and Bipolar Spectrum disorders in obesity. 173 ESTILOS DE APEGO Y TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD Natali, Vanesa Giselle; Giusti, Sheila Daiana; Helmich, Natalia Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN El presente trabajo tiene como finalidad conocer el estilo de apego en pacientes socialmente vulnerables con diagnótico de trastorno límite de personalidad (TLP) del área de salud mental de Hospitales Públicos de Buenos Aires. El TLP está significativamente asociado al apego ansioso en presencia de traumas no resueltos (Aaronson, 2006; Bakermans-Kranenburg & Van Ijzendoorn, 2009; Barone, 2003; Fonagy, 1996; Westen, 2006) y con estilos de apego desorganizados (Westen, 2006). Por este motivo, la teoría del apego está siendo utilizada cada vez más para investigar e intervenir en trastornos de la personalidad (Aaronson, Bender, Skodol, & Gunderson, 2006; Adshead & Sarkar, 2012; Bakermans - Kranenburg & van Ijzendoorn, 2009). En el mismo se propone un estudio exploratorio, descriptivo, mixto con una muestra intencional a constituirse por 40 personas adultas (de 18 a 65 años) consultantes del área de salud mental de Hospitales Públicos de Buenos Aires. Los mismos, se agruparán en 2 grupos: 1) personas socialmente vulnerables y 2) población general. Se administrará una batería de tests compuesta por: Cuestionario sociodemográfico ad hoc, SCID II, Working Alliance Inventory versión paciente y terapeuta y Escala de apego adulto. A estos fines, se realizará un análisis de los datos pilotos recabados de la Escala de apego adulto y el SCID II. Palabras clave Apego - TLP ABSTRACT STYLES OF ATTACHMENT AND DISORDER LIMIT OF PERSONALITY The aim of this study is to know the style of attachment in socially vulnerable patients with a diagnosis of borderline personality disorder (BPD) in the mental health area of ??Public Hospitals of Buenos Aires. BPD is significantly associated with anxious attachment in the presence of unresolved traumas (Aaronson, 2006, Ainsworth, 1978, Bakermans-Kranenburg & Van Ijzendoorn, 2009, Barone, 2003, Fonagy, 1996, Westen, 2006) and disorganized attachment styles. (Westen, 2006). For this reason, attachment theory is increasingly being used to investigate and intervene in personality disorders (Aaronson, Bender, Skodol, & Gunderson, 2006, G. Adshead & Sarkar, 2012, Bakermans - Kranenburg & van Ijzendoorn, 2009). An exploratory, descriptive, mixed study with an intentional sample is proposed to be constituted by 40 adults (from 18 to 65 years old) consultants of the mental health area of ??Public Hospitals of Buenos Aires. They will be divided into 2 groups: 1) socially vulnerable people and 2) general population. A battery of tests will be administered, consisting in: Ad hoc sociodemographic questionnaire, SCID II, Working Alliance Inventory patient and therapist version and Adult attachment scale. For these purposes, an analysis of the pilot data collected from the Adult Attachment Scale and the SCID II will be carried out. Keywords Attachment - BPD BIBLIOGRAFÍA Aaronson, C.J., Bender, D.S., Skodol, A.E., & Gunderson, J.G. (2006). Comparison of attachment styles in borderline personality disorder and obsessive-compulsive personality disorder. Psychiatric Quarterly, 77(1), 69-80. Adshead, G., & Sarkar, J. (2012). The nature of personality disorder. Advances in psychiatric treatment, 18(3), 162-172. Andrade-González, N., & Fernández-Liria, A. (2015). Spanish Adaptation of the Working Alliance Inventory (WAI). Psychometric properties of the patient and therapist forms (WAI-P and WAI-T). Anales de Psicología/ Annals of Psychology, 31(2), 524-533. Bakermans-Kranenburg, M.J., & van IJzendoorn, M.H. (2009). The first 10,000 Adult Attachment Interviews: Distributions of adult attachment representations in clinical and non-clinical groups. Attachment & human development, 11(3), 223-263. Barone, L. (2003). Developmental protective and risk factors in borderline personality disorder: A study using the Adult Attachment Interview. Attachment & Human Development, 5(1), 64-77. First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, R.L., Williams, J.B.W. y Benjamin, L.S. Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del Eje-II del DSM-IV (SCID-II), 1999, Masson, Barcelona. Fonagy, P., Leigh, T., Steele, M., Steele, H., Kennedy, R., Mattoon, G., & Gerber, A. (1996). The relation of attachment status, psychiatric classification, and response to psychotherapy. Journal of consulting and clinical psychology, 64(1), 22. Melero, R. y Cantero M.J. (2005). Cuestionario de Apego Adulto. Westen, D., Shedler, J., & Bradley, R. (2006). A prototype approach to personality disorder diagnosis. American Journal of psychiatry, 163(5), 846-856. 174 LA FORMACIÓN DE LOS PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA Y SU INSERCIÓN EN LOS EFECTORES DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 1PSI317 Saenz, Ignacio; Jové, Isabel; Lerma, Silvana Leonor; Ribaudo, Sergio; Passini, Federico Ignacio Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Esta investigación tiene como propósito conocer las diferentes modalidades de inserción y desarrollo de la práctica profesional supervisada de los/as estudiantes en los efectores de Salud y de Desarrollo Social. Mediante la aplicación de un cuestionario a los/as practicantes de sexto año de la carrera de Psicología (UNR) se trabajaron los objetivos específicos de la investigación: evaluar el perfil profesional del alumno practicante y su capacidad de articulación teórico-práctica; indagar la implementación del nuevo plan de estudio y la incidencia en la formación de los practicantes ; describir las diferentes prácticas que se realizan en los efectores y los obstáculos que se presentan para el desarrollo de las mismas. Se halló que los/as estudiantes consideran que la formación académica en relación con las prácticas es buena aunque insuficiente; siendo la articulación teórico práctica el principal obstáculo mencionado, seguido por la dificultad para la escritura de informes. La elección y el interés por la práctica clínica sigue liderando la preferencia de los/ as estudiantes orientando su perfil profesional. En cuanto al cambio del plan de estudios hay opiniones divididas, es levemente mayor el porcentaje que opina favorablemente. Finalmente la amplia mayoría de estudiantes encuestados/as estima que tiene una “formación promedio”. continues to lead the preference of the students by orienting their professional profile. Regarding the change of the curriculum there are divided opinions, the percentage that thinks favorably is slightly higher. Finally, the vast majority of students surveyed estimated that they have an “average education”. Keywords Practice - Supervised - Public Health - Social Development BIBLIOGRAFÍA Saenz, I. (2016). “Formación, Concepciones de Salud y Mercado Laboral” Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Rosario. Saenz, I. (2016). “Procesos integrativos. Los Psicólogos y el Mercosur”. Revista Educación y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. México N° XXXVIII. Palabras clave Práctica - Supervisada - Salud Pública - Desarrollo Social ABSTRACT THE TRAINING OF PSYCHOLOGY PRACTITIONERS AND THEIR INSERTION IN THE EFFECTS OF HEALTH AND SOCIAL DEVELOPMENT This research has as purpose to know the different modalities of insertion and development of the supervised professional practice of the students in the Health and Social Development effectors. Through the application of a questionnaire to the sixth-year practitioners of the Psychology Career (UNR), the specific objectives of the research were worked on: evaluating the professional profile of the student practitioner and their capacity for theoretical-practical articulation; to investigate the implementation of the new study plan and the incidence in the training of the practitioners; describe the different practices that are carried out in the effectors and the obstacles that are presented for the development of them. It was found that the students consider that the academic training in relation to the practices is good but insufficient; being the practical theoretical articulation the main obstacle mentioned, followed by the difficulty to write reports. The choice and interest in clinical practice 175 RESÚMENES TRASTORNOS DE CONVERSIÓN. BARRERAS PARA UN DIAGNÓSTICO CORRECTO. UN RECORRIDO POR LA EXPERIENCIA DE PACIENTES CON CRISIS NO EPILÉPTICAS PSICÓGENAS Areco Pico, Maria Marta Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina RESUMEN Las Crisis No Epilépticas Psicógenas (CNEP) se definen como episodios paroxísticos de pérdida de autocontrol asociados con una seria de manifestaciones motoras, sensoriales y/o cognitivas, en respuesta a estrés emocional o social. Las CNEP se asemejan en sus manifestaciones clínicas a las Crisis Epilépticas (CE), pero las primeras no están originadas por descargas neuronales anormales. La similitud clínica de ambas crisis resulta en uno de los inconvenientes mas habituales en la clínica de las CNEP, el diagnóstico erróneo. Esto deriva en tratamientos inadecuados y prologados con drogas antiepilépticas, numerosas consultas con diversos profesionales de distintas disciplinas y un uso desmedido del sistema de salud. Asimismo, existe un importante desconocimiento de esta condición por parte de los profesionales; esa falta de experticia impide realizar un correcto diagnóstico y tratamiento. Este estudio cualitativo tiene como objetivo evidenciar la experiencia de pacientes con CNEP a través del recorrido que han realizado para arribar a un diagnóstico correcto. A partir del análisis de 10 entrevistas a pacientes con CNEP, se han logrado identificar 5 temas centrales que han ayudado a identificar las barreras en este proceso. Palabras clave Trastornos de conversión - Crisis no epilépticas psicógenas - Diagnóstico - Barreras ABSTRACT CONVERSION DISORDERS. BARRIERS TO REACHING A CORRECT DIAGNOSIS. AN IN-DEPTH LOOK AT THE EXPERIENCES OF PATIENTS WITH PSYCHOGENIC NON-EPILEPTIC SEIZURES Psychogenic Non-Epileptic Seizures (PNES) are characterized as paroxysmal episodes of loss of self-control associated with a series of motor, sensory and/ or cognitive manifestations, in response to emotional or social stress. PNES clinical manifestations resemble epileptic seizures but they are not caused by sudden abnormal electrical discharges in the brain. The similarity of both seizures leads to one of the most common difficulties related to PNES: misdiagnosis. This results in inappropiate and prolonged treatments with antiepileptic drugs, many medical consultations with various professionals and an overuse of the Health System. Moreover, most health professionals are unfamiliar with this condition and have no training in making a correct diagnosis or treatment. This qualitative study aims at examining the subjective experiences of patients with PNES during their process to reach a correct diagnosis. Based on the analysis of 10 interviews with patients with PNES, 5 central themes were identified that have helped detect barriers in this process. Keywords Conversion disorders - Psychogenic non-epileptic seizures - Diagnosis - Barriers BIBLIOGRAFÍA Bodde, N.M.G., Lazeron, R.H.C., Wirken, J.M.A., Van der Kruijs, S.J., Aldenkamp, A.P., & Boon, P.A.J.M. (2012). Patients with psychogenic non-epileptic seizures referred to a tertiary epilepsy centre: patient characteristics in relation to diagnostic delay. Clinical neurology and neurosurgery, 114(3), 217-222. Brown, R.J., & Reuber, M. (2016). Towards an integrative theory of psychogenic non-epileptic seizures (PNES). Clinical psychology review, 47, 55-70. Dickinson, P., Looper, K.J., & Groleau, D. (2011). Patients diagnosed with nonepileptic seizures: their perspectives and experiences. Epilepsy & Behavior,20(3), 454-461. Fairclough, G., Fox, J., Mercer, G., Reuber, M., & Brown, R.J. (2014). Understanding the perceived treatment needs of patients with psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsy & Behavior, 31, 295-303. Karterud, H.N., Knizek, B.L., & Nakken, K.O. (2010). Changing the diagnosis from epilepsy to PNES: Patients’ experiences and understanding of their new diagnosis. Seizure, 19(1), 40-46. Pretorius, C. (2016). Barriers and facilitators to reaching a diagnosis of PNES from the patients’ perspective: preliminary findings. SeizureEuropean Journal of Epilepsy, 38, 1-6. Rawlings, G.H., & Reuber, M. (2016). What patients say about living with psychogenic nonepileptic seizures: a systematic synthesis of qualitative studies. Seizure-European Journal of Epilepsy, 41, 100-111. Thompson, R., Isaac, C.L., Rowse, G., Tooth, C L., & Reuber, M. (2009). What is it like to receive a diagnosis of nonepileptic seizures?. Epilepsy & Behavior,14(3), 508-515. 177 DISMORFIA MUSCULAR: ¿ESPECTRO TOC O TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA? Bidacovich, German; Rutsztein, Guillermina Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN La dismorfia muscular (DM) ha sido incluida en el DSM 5 dentro del capítulo del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) como un subtipo del trastorno dismórfico corporal. Por otra parte, la característica alteración de la imagen corporal, la preocupación excesiva por no ser suficientemente musculoso y el desarrollo de conductas alimentarias compensatorias, ha llevado a vincularla con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) Objetivo: Realizar una revisión sobre la evidencia de la inclusión de la DM como un trastorno relacionado con el espectro TOC o, alternativamente, su adecuación dentro de los TCA. Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos (Science Direct, PubMed, EBSCOhost, MEDLINE y ELSEVIER) introduciendo las palabras clave en castellano y en inglés. Resultados: Históricamente la DM se ha conceptualizado en categorías diagnósticas diversas. La creciente producción científica en los últimos años que vincula a la DM y los TCA, señala similitudes en su presentación clínica y en la presencia de factores de riesgo y mantenimiento compartidos para su desarrollo. Conclusiones: Si bien no existe un consenso claro sobre la clasificación diagnóstica de la DM, la vinculación con los TCA permitiría mejorar la utilidad clínica en la evaluación y tratamiento de dicho trastorno. Palabras clave Dismorfia muscular - Trastorno obsesivo compulsivo - Trastornos de la conducta alimentaria ABSTRACT MUSCULAR DYSMORPHIA: OCD SPECTRUM OR EATING DISORDER? Muscle dysmorphia (MD) has been included in the DSM 5 obsessive compulsive disorder (OCD) chapter as a subtype of body dysmorphic disorder. On the other hand, the characteristic body image distortion, excessive concern for not being enough muscle and development of compensatory eating behaviors has led to link it with the eating disorder (ED). Objective: To conduct a review of the evidence about the inclusion of MD as OCD spectrum or, alternatively, its adequacy within the ED. Method: A bibliographic search was carried out in different databases (Science Direct, PubMed, EBSCOhost, MEDLINE and ELSEVIER) introducing the key words in Spanish and English. Results: Historically, DM has been conceptualized in diverse diagnostic categories. The growing scientific production in recent years that links DM and ACTs points out similarities in their clinical presentation and in the presence of shared risk and maintenance factors for their development. Conclusions: Although there is no clear consensus on the diagnostic classification of DM, the link with eating disorders could improve the clinical usefulness in the evaluation and treatment of this disorder. Keywords Muscle dysmorphia - Obsessive compulsive disorder - Eating disorders BIBLIOGRAFÍA American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. Compte, E.J. & Sepulveda, A.R. (2014). Dismorfia muscular: Perspectiva histórica y actualización en su diagnóstico, evaluación y tratamiento. Behavioral Psychology, 22(2), 307-326. Compte, E.J., Sepulveda, A.R. & Torrente, F. (2015). A two-stage epidemiological study of eating disorders and muscle dysmorphia in male university students in Buenos Aires. The International Journal of Eating Disorders, 48(8), 1092-1101. dos Santos Filho, C.A., Tirico, P. ., Stefano, S.C., Touyz, S.W., & Claudino, A.M. (2016). Systematic review of the diagnostic category muscle dysmorphia. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 50(4), 322-333. Fairburn, C.G. Cooper, Z. & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: a “transdiagnostic” theory and treatment. Behavior Research Therapy, 41(5), 509-528. Murray, S., Rieger, E., Hildebrandt, T., Karlov, L., Russell, J., Boon, E., Dawson, R. & Touyz, S. (2012b). A comparison of eating, exercise, shape, and weight related symptomatology in males with muscle dysmorphia and anorexia nervosa. Body Image, 9(2), 193-200. Pope, C.G., Pope, H.G., Jr., Menard, W., Fay, C., Olivardia, R. & Phillips, K. (2005). Clinical features of muscle dysmorphia among males with body dysmorphic disorder. Body Image, 2, 395-400. Pope, H.G., Jr., Gruber, A.J., Choi, P., Olivardia, R. & Phillips, K.A. (1997). Muscle dysmorphia. An underrecognised form of body dysmorphia disorder. Psychosomatics, 38(6), 548-557. Pope, H.G., Jr., Katz, D. & Hudson, J. (1993). Anorexia nervosa and “reverse anorexia” among 108 male bodybuilders. Comprehensive Psychiatry, 34(6), 406-409. Rutsztein, G., Casquet, A., Leonardelli, E., Lopez, P., Macchi, M., Marola, M.E. & Redondo, G. (2004). Imagen corporal en hombres y su relación con la dismorfia muscular. Revista Argentina de Psicología Clínica, 13(2), 119-131. Rutsztein, G., Murawski, B., Elizathe, L. & Scappatura, M.L. (2010). Trastornos alimentarios: detección en adolescentes mujeres y varones de Buenos Aires. Un estudio de doble fase. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, 1(1), 48-61. 178 SÍNDROME DEL IMPOSTOR: TEORÍA, EVALUACIÓN E IMPLICANCIAS CLÍNICAS Bogiaizian, Daniel Universidad Argentina de la Empresa. Argentina RESUMEN El Fenómeno del Impostor es un constructo que busca identificar individuos que son exitosos de acuerdo a estándares externos, pero tienen una idea persistente de incompetencia personal (Clance & Imes, 1978). En consecuencia, sufren de un miedo perpetuo a “ser descubiertos”, es decir, a que los otros van a descubrir que la persona no es auténticamente inteligente o hábil, sino un “impostor”. Cercano al perfeccionismo desadaptativo, este constructo pone énfasis pone en el fenómeno atribucional detrás de la imposibilidad de los individuos de agenciar su propio éxito, una variable que se nutre de diversas perspectivas como la psicología clínica cognitiva y la psicología social. El objetivo de la presente disertación es describir y definir el síndrome del impostor, su evaluación y sus implicancias clínicas, ya que ha sido asociado a fenómenos como la ansiedad patológica y la depresión. BIBLIOGRAFÍA Clance, P.R. (1985). The impostor phenomenon: When success makes you feel like a fake. Chrisman, S., Pieper, W., Clance, P., Holland & Glickaud-Hughes (1995). Validation of the Clance Impostor Phenomenon Scale. Journal of Personality Assessment, 65(3), 456-467. Clance, P. & Imes, S. (1978). The impostor phenomenon in high achieving women: dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy, research and practice, 15, 241-247. Palabras clave Sindrome del Impostor - Ansiedad - Terapia Cognitiva ABSTRACT THE IMPOSTOR SYNDROME: THEORY, ASSESSMENT AND CLINICAL IMPLICATIONS The Impostor Syndrome is a construct that seeks to identify individuals who are successful according to external standards, but have a persistent idea of ??personal incompetence (Clance & Imes, 1978). Consequently, they suffer from a perpetual fear of “being discovered,” that is, others will discover that the person is not authentically intelligent or clever, but an “imposter.” Close to maladaptive perfectionism, this construct places emphasis on the attributional phenomenon behind the impossibility of individuals to agency their own success, a variable that is nourished by diverse perspectives such as cognitive psychopathology and social psychology. The aim of the present dissertation is to describe and define the imposter syndrome, its evaluation and its clinical implications, since it has been associated to phenomena such as pathological anxiety and depression. Keywords Anxiety - Impostor Syndrome - Cognitive Behavioral Therapy 179 SUPERVISIÓN DE HABILIDADES CLÍNICAS BÁSICAS EN LA FORMACIÓN DE PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA Costa, Andrea Maricel; Gigante, Costansa; Ferrero, Dina Gricelda; Wortley, Ana Carolina Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Ciencia y Técnica. Argentina RESUMEN Introducción: Desde el 2014, el equipo docente del Contexto Salud y Sanitarista del Programa de Prácticas Pre-Profesionales de la Facultad de Psicología de la UNC, se focaliza en el estudio y entrenamiento de las habilidades básicas para administrar entrevistas psicológicas de estudiantes que desarrollan prácticas en instituciones públicas de salud. Se utiliza la clasificación de habilidades clínicas propuesta por Fernández Liria y Rodríguez Vega (2006), de la cual se seleccionan las de primer nivel que incluyen las de escucha y las de facilitación de la actividad narrativa. Metodología: la Supervisión Grupal como instancia para observar y entrenar habilidades clínicas. Se indica la Autoadministración de una Grilla de Evaluación de Habilidades Básicas diseñada para los 40 estudiantes que participan del programa de prácticas en el 2014. Resultados: de la administración al comienzo, entre el 70 y el 95% reconocen haber ejercitado la actitud general de escucha, la atención a la comunicación no verbal, la capacidad para hacer preguntas y para informar. De la administración al finalizar la práctica, casi la totalidad reconocen haber observado y entrando la actitud interna del entrevistador (la suspensión del juicio y el silencio intrapsíquico); la utilización del yo observador y el reflejar empáticamente. Palabras clave Habilidades clinicas - Entrevista - Supervision - Practicas preprofesionales ABSTRACT SUPERVISION OF BASIC CLINICAL SKILLS IN THE TRAINING OF PRACTITIONERS OF PSYCHOLOGY Introduction: Since 2014, the teaching team of the Health and Sanitarista Context of the Pre-Professional Practices Program of the UNC’s School of Psychology, focuses on the study and training of basic skills to administer psychological interviews of students who develop practices. in public health institutions. The classification of clinical skills proposed by Fernández Liria and Rodríguez Vega (2006) is used, from which the first level are selected, which include those of listening and those of facilitation of the narrative activity. Methodology: Group Supervision as an instance to observe and train clinical skills. The self-administration of a Basic Skills Assessment Grid is indicated, designed for the 40 students that participate in the internship program in 2014. Results: from the administration at the beginning, between 70 and 95% recognize having exercised the general attitude of listening, attention to non-verbal communication, the ability to ask questions and to inform. Of the administration at the end of the practice, almost all acknowledge having observed and entering the internal attitude of the interviewer (suspension of the trial and intrapsychic silence); the use of the observing self and reflect empathically. Keywords Clinical skills - Interview - Supervision - Preprofessional practices BIBLIOGRAFÍA Bados López, A. y García Grau, E. (2011). Habilidades terapéuticas. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona. Recuperado el día 01/08/2014 de http://formarseadistancia.eu/biblioteca/habilidades_te rapeuticas.pdf Bertella, M.A. (2009). Competencias básicas en Psicología Clínica durante la carrera de grado. Anuario Jornadas de Investigación UBA Tomo I. Bs. As. Blanco, A. (2001). Proyecto para la armonización de las curriculas de psicología en las universidades latinoamericanas. En J.P Toro y J.F. Villegas (Eds.), Problemas centrales para la formación académica y el entrenamiento profesional del psicólogo en las Américas, Volumen I (pp. 391-439). Sociedad Interamericana de Psicología, Buenos Aires, JVE Ediciones, 2001. Jurado Cárdenas, S. (2003). Perfil del Psicólogo Clínico. Memoria de la Primera Reunión Nacional de la Subdirección de Regulación para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Facultad de Psicología UNAM. Celis Esparza, D.P. (2015). La supervisión como praxis transformadora en la formación de psicólogas y psicólogos en América Latina en Formación en Psicología. Reflexiones y Propuestas desde América Latina. Ed. ALFEPSI. Cormier, W. y Cormier, L. (1994). Estrategias de entrevista para terapeutas: Habilidades básicas e intervenciones cognitivo-conductuales. Bilbao: Desclée de Brouwer. Fernandez Liria, A. y Rodriguez Vega, B. (2006). Habilidades de entrevista para psicoterapeutas. Editorial Desclee de Brouwer. Bilbao. Villegas, J. y Toro, J.P. (2001). Problemas Centrales para la Formación Académica del Psicólogo en las Américas (Volumen1). JVE EDICIONES. 180 TRATAMIENTO DE LA DESREGULACIÓN EMOCIONAL DESDE UN PARADIGMA TRANSDIAGNÓSTICO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS DE RESULTADOS Cremades, Camila Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN La desregulación emocional se ha identificado como una característica asociada a una mayor vulnerabilidad social y psicológica. Se haya presente en diferentes entidades nosológicas afectando a gran parte de la población. La mayoría de los tratamientos con apoyo empírico se han desarrollado apuntando a trastornos mentales bien definidos por los sistemas diagnósticos operativos. Las grandes tasas de comorbilidad entre dichos trastornos, sumado al hecho de que se han desarrollado tantos protocolos que hacen imposible su aprendizaje, llevaron al surgimiento de un paradigma transdiagnóstico en el que el tratamiento se enfoca en procesos subyacentes a diferentes entidades eligiendo las intervenciones que mejor se ajusten a las particularidades de cada individuo. El presente trabajo implica una revisión bibliográfica de los estudios de los últimos 10 años que brindan datos sobre la eficacia de los nuevos tratamientos propuestos basados en una mirada transdiagnóstica de la desregulación emocional. Se presentará una búsqueda de trabajos publicados en revistas científicas. Se incluirán estudios clínicos aleatorizados que hayan sido publicados a partir del año 2008. Los beneficios de probar la eficacia de los tratamientos transdiagnósticos en distintas entidades nosológicas y cuadros comórbidos, estarían en relación a una mejor diseminación de los tratamientos conservando la fidelidad de los mismos y acercamiento entre la investigación y la clínica. Palabras clave Tratamientos transdiagnósticos - Desregulación emocional - Revisión sistemática ABSTRACT TRANSDIAGNOSTIC TREATMENT FOR EMOTIONAL DYSREGULATION: A SYSTEMATIC REVIEW OF RESULTS STUDIES Psychological and Social vulnerability has been identified as a relevant issue regarding population with emotional dysregulation, which is present in different nosological entities affecting a wide range of the population. Most of empirically supported treatments have been developed aiming mental disorders defined by operative diagnostic systems. High rates of comorbidity between different nosological entities have been determined. In addition, so many empirically supported treatments have been developed, that makes it impossible to learn them all. All these led to the arise of a transdiagnostic paradigm which focuses on underlying processes present in different diagnostics choosing the interventions that adjust better to each individual particularities. This study consists of a bibliographic review of the last 10 years studies that provide evidence on the efficacy of the newly proposed transdiagnostic treatments for emotional dysregulation. A research of studies published in scientific magazines will be carried out. Clinic randomized studies published from the year 2008 will be included. The benefits of proving the efficacy of transdiagnostic treatments in different nosological entities and comorbid conditions are related to a better dissemination of treatments preserving their fidelity and an approach between investigation and clinic area. Keywords Transdiagnostic treatments - Emotional dysregulation - Systematic review BIBLIOGRAFÍA Alonso, J., Angermeyer, M.C., Bernert, S., Bruffaerts, R., Brugha, T.S., Bryson, H., & Haro, J.M. (2004). 12-Month comorbidity patterns and associated factors in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatrica Scandinavica, 109(s420), 28-37. Barlow, D.H., Allen, L.B., & Choate, M.L. (2016). Toward a Unified Treatment for Emotional Disorders-Republished Article. Behavior therapy, 47(6), 838-853. Dattilio, F.M., Edwards, D.J.A., & Fishman, D.B. (2010). Case studies within a mixed methods paradigm: Toward a resolution of the alienation between researcher and practitioner in psychotherapy research. Psychotherapy, 47, 427-441. Ehring, T., & Watkins, E. (2008). Repetitive negative thinking as a transdiagnostic process. International Journal of Cognitive Therapy, 1, 192-205. Ellard, K.K., Fairholme, C.P., Boisseau, C.L., Farchione, T.J., & Barlow, D.H. (2010). Unified protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders: Protocol development and initial outcome data. Cognitive and Behavioral Practice, 17(1), 88-101. Frank, R.I., & Davidson, J. (2014). The transdiagnostic road map to case formulation and treatment planning: Practical guidance for clinical decision making. New Harbinger Publications. Gratz, K.L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26(1), 41-54. Hayes, S.C., Wilson, K.G., Gifford, E.V., et al. (1996). Emotional avoidance and behavioral disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152-1168. Kessler, R.C. (1995). Epidemiology of psychiatric comorbidity. En M.T. Tsuang, M. Tohen, G.E.P. Zahner (Eds.), Textbook in psychiatric epidemiology. New York: Wiley-Liss. Sloan, E., Hall, K., Moulding, R., Bryce, S., Mildred, H., & Staiger, P.K. (2017). Emotion regulation as a transdiagnostic treatment construct across anxiety, depression, substance, eating and borderline personality disorders: A systematic review. Clinical psychology review. 181 DESASIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARENTAL EN ADOLESCENTES VIOLENTOS CON VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL Cryan, Glenda Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN La Función Reflexiva o mentalización se define como la capacidad de comprender e interpretar las conductas propias y de los otros como expresiones de estados mentales: sentimientos, fantasías, deseos, motivaciones, pensamientos y creencias (Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002). En sesiones vinculares de adolescentes violentos y sus madres se detectó que los adolescentes violentos y sus madres no han alcanzado un nivel de mentalización que les permita reflexionar sobre estados mentales propios y ajenos. La predominancia del puntaje -1 y 1 indica que en ambos prevalece un rechazo a la reflexión, representado por respuestas evasivas, bizarras y con cierto grado de hostilidad o explicaciones de desconocimiento o de recuerdos distorsionados, generalizadas o concretas que no representan una reflexión genuina. Estas dificultad en la capacidad de mentalización incide en forma directa en el vínculo materno-filial. Mientras las madres intentan vincularse con sus hijos a través de imponer obligaciones, los hijos se vinculan con amigos que los exponen a un contexto de riesgo, deteriorando la relación materna. El proceso de desasimiento de la autoridad parental, que es un logro psíquico de la adolescencia, se ve dificultado ante la ausencia de un adulto que pueda pensar y/o representar los estados mentales del adolescente. Palabras clave Autoridad Parental - Adolescencia - Violencia ABSTRACT PARENTAL AUTHORITY ABANDON IN VIOLENT ADOLESCENTS WITH PSYCHOSOCIAL VULNERABILITY Reflective Function or mentalization is the capacity to understand and interpret one’s own and other’s behaviours as expressions of mental states: feelings, fantasies, desires, motivations, thoughts and beliefs (Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002). Analysis of Reflective Function of violent adolescents and their mothers in bond sessions detected that they have not reached a level of mentalization that allows them to reflect on their own and others’ mental states. The predominance score -1 and 1 indicates in both a rejection of reflection, represented by evasive, bizarre responses with a certain degree of hostility or explanations of not knowing or distorted, generalized or concrete memories that do not represent a genuine reflection. Difficulty in the capacity for mentalization directly affect the mother-child bond. While mothers try to bond with their children through imposing obligations, children bond with friends that expose them to a risk context, deteriorating the maternal re- lationship. The process of parental authority abandont, which is a psychic achievement of adolescence, is difficult by the absence of an adult who can think and / or represent the mental states of the adolescent. Keywords Parental Authority - Adolescence - Violence BIBLIOGRAFÍA Allen, J. & Fonagy, P. (2006). Handbook of Mentalization Based Treatment. Wiley y Son, Ltd. Cryan, G. & Quiroga, S. (2015d). Análisis de la Función Reflexiva en una Sesión Multifamiliar de Adolescentes Violentos. XXI Anuario de Investigaciones Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. 1, 17-27. Cryan, G. & Quiroga, S. (2016a). Análisis de la Función Reflexiva-RF en Sesiones de Grupos de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos. Interamerican Journal of Psychology/Revista Interamericana de Psicología (IJP). 50 (2) 275-287 Cryan, G. & Quiroga, S. (2016b). Evolución de la Mentalización en Sesiones Multifamiliares del Dispositivo Grupo de Terapia Focalizada para Adolescentes Violentos”XXIII. Anuario de Investigaciones. Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicología. 1,17-27. Fonagy, P. (2004). Early-life trauma and the psychogenesis and prevention of violence. Ann.N.Y.Acad.Sci, 1036: 181-200. Fonagy, P., & Target, M. (1995). “Towards understanding violence: The use of the body and the role of the father”. International Journal of PsychoAnalysis, 76: 487-502. Fonagy, P., Steele, M., Steele, H. & Target, M. (1998). Reflective Functioning Manual, Version 5.0: For application to Adult Attachment Interviews. University College London, London, United Kingdom. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press Freud, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. Obras Completas, vol.VII, Buenos Aires: Amorrortu Editores. Freud, S. (1917). Duelo y melancolía. Obras Completas, vol.XIV, Buenos Aires: Amorrortu Editores. Martínez, C. (2011). Mentalización en Psicoterapia: Discusión Sobre lo Explícito e Implícito de la Relación Terapéutica. Terapia Psicológica, 29 (1), 97-105. Osofsky, J.D. (1997). Children in a violent society. New York: Guilford. 182 ABORDAJE COGNITIVO-CONDUCTUAL DE LA RUMIACIÓN De Rosa, Lorena Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN En los últimos años hay un interés creciente en el estudio de cómo los individuos regulan sus emociones. La rumiación es un mecanismo cognitivo de regulación emocional desadaptativo, presente en diversos trastornos mentales. De acuerdo con la Teoría de estilos de respuesta, la rumiación consiste en una focalización repetitiva y pasiva de situaciones con contenido emocional negativo que contribuye a la severidad y mantenimiento de diversos trastornos. De esta forma, la rumiación conforma un mecanismo cognitivo de regulación emocional disfuncional que mantiene e incrementa el malestar anímico. Esta presentación, tiene como objetivo la exposición de la explicación de este mecanismo disfuncional, su relevancia clínica, como así también, el abordaje psicoterapéutico cognitivo-conductual desarrollado por Edward Watkins (2016). Esta abordaje cuenta con una sólida evidencia empírica para el manejo de la rumiación. BIBLIOGRAFÍA Lyubomirsky, S., & Tkach, C. (2004). The consequences of dysphoric rumination.In Papageorgiou, C. & Wells, A. (Eds.), Depressive rumination. Chichester: Wiley. Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination, Perspectives on Psychological Science, 3, 400-424. Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27, 247-259. Watkins, E. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological Bulletin, 134, 163-206. Watkins, E.R. & Nolen-Hoeksema, S. (2014). A Habit-Goal Framework of Depressive Rumination. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 123, No. 1, 24-34. Watkins, E.R. (2016). Rumination-focused cognitive-behavioral therapy for depression. The Guilford Press, New York. Palabras clave Rumiación - Regulación emocional - Abordaje cognitivo-conductual ABSTRACT COGNITIVE-BEHAVIORAL APPROACH TO RUMINATION In recent years there is a growing interest in the study of how individuals regulate their emotions. Rumination is a cognitive mechanism of maladaptive emotional regulation, present in various mental disorders. According to the Theory of response styles, rumination consists of a repetitive and passive focusing of situations with negative emotional content that contributes to the severity and maintenance of various disorders. In this way, rumination forms a cognitive mechanism of dysfunctional emotional regulation that maintains and increases mood discomfort. This presentation aims to explain the explanation of this dysfunctional mechanism, its clinical relevance, as well as the cognitive-behavioral psychotherapeutic approach developed by Edward Watkins (2016). This approach has solid empirical evidence for the management of rumination. Keywords Rumination - Emotional regulation - Cognitive-behavioral approach 183 SUICIDIO: UNA APROXIMACIÓN A LOS TRATAMIENTOS EFICACES Donatti, Sofía; Koutsovitis, Florencia; Ortega, Ivana; Freiria, Santiago Manuel; Garay, Cristian Javier Universidad de Buenos Aires. Argentina RESUMEN En los últimos 45 años las tasas de suicidio aumentaron un 60% a nivel mundial. En Argentina, la tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes de entre 15-34 años creció considerablemente durante los últimos 20 años y, actualmente, es la segunda causa de defunción en jóvenes de 10 a 19 años, por lo cual es considerado un grave problema en la salud pública. A nivel local, existen escasos estudios acerca de las intervenciones psicoterapéuticas recomendadas para su abordaje. Es menester adoptar medidas y desarrollar estrategias eficientes encaminadas a la disminución de la conducta suicida Una conducta suicida es un fenómeno complejo que abarca: ideación suicida, elaboración de un plan, obtención de los medios para hacerlo, intento de suicidio y el suicido como desenlace fatal. Resulta un padecimiento multicausal en el que intervienen determinantes psicológicos, biológicos, genéticos, sociales, contextuales y situacionales. El objetivo del presente trabajo es revisar las intervenciones psicoterapéuticas que cuenten con apoyo empírico así como aquellos abordajes que implican la combinación de tratamientos (psicoterapia y farmacoterapia) tanto para la ideación como para el intento suicida. Se realizó una revisión de Guías Clínicas internacionales y locales; y de estudios que han evaluado intervenciones para conductas suicidas. Palabras clave Riesgo suicida - Ideación suicida - Intento suicida - Psicoterapia Tratamiento combinado ABSTRACT SUICIDE: AN APPROACH TO EFFECTIVE TREATMENTS In the last 45 years, suicide rates have increased by 60% worldwide. In Argentina, the mortality rate due to suicide in young people between 15-34 years old grew during the last 20 years and, currently, is the second cause of death in young people from 10 to 19 years old, for which it is considered a serious problem in public health. At the local level, there are studies about psychotherapeutics interventions recommended for its approach. It is necessary to adopt measures and Develop efficient strategies aimed at reducing suicidal behavior. Suicidal behavior is a complex phenomenon that includes: suicidal ideation, preparation of a plan, obtaining means to do so, attempted suicide and suicide as a fatal outcome. It is a multi-causal condition in which psychological, biological, genetic, social, contextual determinants intervene and situational. The objective of the work is to say the psychotherapeutic interventions that have empirical support as well as those that address that imply the combination of treatments (psychotherapy and pharmacotherapy) for both the ideation as for the suicide attempt. A review of Clinical Guidelines was carried out international and local; and of studies that have evaluated interventions for suicidal behaviors. Keywords Suicidal risk - Suicidal ideation - Suicide - Psychotherapy - Combined treatment BIBLIOGRAFÍA American Psychiatric Association (2010). Practice guideline for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. Disponible en: http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guide lines/guidelines/suicide.pdf Bolton, J.M., Gunnell, D., & Turecki, G. (2015). Suicide risk assessment and intervention in people with mental illness. BMJ: British Medical Journal (Online), 351. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Ministerio de Salud de la Nación (2018). Lineamientos para la atención del intento de suicidio en adolescentes. Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Ministerio de Salud de la Nación (2013). Boletín de Vigilancia, Enfermedades no Transmisibles y Factores de Riesgo. Hawton, K., Witt, K.G., Taylor Salisbury, T.L., Arensman, E., Gunnell, D., Hazell, P.,. .. & van Heeringen, K. (2016). Psychosocial interventions for self-harm in adults. The Cochrane Library. International Association for Suicide Prevention (IASP) (2015). Guidelines for suicide prevention. Disponible en: www.iasp.info/suicide_guidelines.php Leiman M., Garay, C.J. (2017). Intervenciones psicológicas para pacientes con riesgo suicida: una revisión sistemática. Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, 63(4), 261-275. National Institute for Health and Care Excellence (2013). Self-harm. Disponible en: nice.org.uk/guidance/qs34 Ougrin, D., Tranah, T., Stahl, D., Moran, P., & Asarnow, J.R. (2015). Therapeutic interventions for suicide attempts and self-harm in adolescents: systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(2), 97-107. Zalsman, G., Hawton, K., Wasserman, D., van Heeringen, K., Arensman, E., Sarchiapone, M.,. .. & Purebl, G. (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. The Lancet Psychiatry, 3(7), 646-659. 184 SUBJETIVIDAD Y VÍNCULOS SOCIALES: LA PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO PSICOPEDAGÓGICO CLÍNICO FACILITARÍA LA ELABORACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE SALIDA A LO EXOGÁMICO Erhart Del Campo, María Lilia Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN La intención del presente trabajo es poner en relevancia cómo la participación en un Grupo de Tratamiento Psicopedagógico Clínico favorecería la elaboración del vínculo con lo exogámico. El material clínico sobre el que trabajaremos corresponde a una niña de 11 años, Jorgelina, que cursa su escolaridad primaria en una escuela pública de CABA y concurre al Programa de Asistencia Psicopedagógica Grupal de la Facultad de Psicología de la UBA. A partir de su encuentro con cada niño que comparte el trabajo grupal se abre un espacio privilegiado en el que se presentan nuevas oportunidades que pemiten la elaboración de las situaciones conflictivas que originaron su derivación a nuestro servicio. (inhibición, una propuesta identificatoria en la que prevalece la valoración de lo endogámico y la cultura del país de orígen, Bolivia, dificultades en la producción gráfica y para el aprendizaje de la lecto-escritura) El niño construye su subjetividad en la intersubjetividad. La presencia de los pares en el grupo, con sus semejanzas y diferencias, conmueve y exige posicionarse potenciando la productividad simbólica. La relación transferencial entre los compañeros de grupo y terapeutas posibilita un entramado de significaciones que enriquece la actividad representacional favoreciendo la elaboración. Palabras clave Aprendizaje - Grupo psicopedagógico - Exogámico - Producción Simbólica prevails; difficulties in the graphic production and reading-writing as well). Children construct their subjectivity in intersubjectivity. The presence of peers in the group, with their similarities and differences, demands positioning potentiating symbolic production. The transferential relationship between peers and therapists allows a framework of meanings that enriches the representational activity. Keywords Learning - Psycho pedagogical group - Exogamic - Symbolic Production BIBLIOGRAFÍA Anzieu, D. (2009). El grupo y el inconciente: Lo imaginario grupal. Madrid, Biblioteca Nueva. Aulagnier, P. (1994). Los destinos del placer. Buenos Aires, Paidós. Fernández, A. (2000). Los idiomas del aprendiente. Buenos Aires, Nueva Visión. Green, A. (2010). El pensamiento clínico. Buenos Aires, Paidós. Lázaro, J. y Erhart del Campo, M. (2006). Capítulo 6, Manifestaciones clínicas del silencio, en Wettengel, L. Prol, G. compiladores, Tratamiento de los problemas en el aprendizaje. Buenos Aires, Novedades Educativas, Colección Conjunciones. Rego, M.V. (2015). Transformaciones en niños con problemas de aprendizaje. Buenos Aires, Entreideas. Schlemenson, S. (2009). La clínica en el tratamiento psicopedagógico. Buenos Aires, Paidós. ABSTRACT SUBJECTIVITY AND SOCIAL BONDS: PARTICIPATION IN A CLINICAL PSYCHO PEDAGOGICAL TREATMENT GROUP WOULD FACILITATE THE ELABORATION OF NEW EXIT STRATEGIES TO THE EXOGAMIC The intention of the present work is to highlight how participation in a Clinical Psychopedagogical Treatment Group favors the elaboration of the link with the exogamic. The clinical material on which we will work corresponds to an 11-year-old girl, Jorgelina, who attends a primary public school in the city of Buenos Aires and takes part in the Psycho-pedagogical Assistance Group Program of the Faculty of Psychology, University of Buenos Aires. Her encounter with each child with whom she shares the group work with opens a privileged space in which new opportunities of elaborate the conflictive situations that originated their derivation to our service are presented (inhibition; an identification proposal in which the valuation of the inbreeding and the culture of her origin country, Bolivia, 185 ALEXITIMIA Y QUEJAS SOMÁTICAS Estrade, Natalia Universidad Católica del Uruguay. Uruguay RESUMEN El concepto de alexitimia se refiere a una capacidad limitada para identificar y comunicar afectos y pensamiento orientado externamente. Se asocia a dificultades en la mentalización y en la regulación emocional, y a síntomas internalizantes, entendiendo que las somatizaciones aparecen cuando fracasa el procesamiento psíquico. En niños con quejas somáticas existe una fuerte conciencia de los síntomas corporales durante la experiencia emocional, y dicha experiencia impacta sobre la posibilidad de identificación de las emociones y de su regulación. El presente estudio se propuso establecer,en niños escolares de Montevideo, la prevalencia de las quejas somáticas, su relación conAlexitimiay lasvariables predictoras de su asociación. El estudio se realizó en una muestra de 40 escolares (11 y 12 años). Se aplicaron los siguientes instrumentos: Escala de Quejas Somáticas, Cuestionario de Alexitimia en Niños y Test Gráfico Persona Bajo la Lluvia. Se encontró una prevalencia de 32%de quejas somáticas, y una asociación significativa con alexitimia, siendo las causas somáticas demostrables en un 10% de estos casos. La prevalencia es mayor en las niñas y disminuye con la edad. Se describe la vivencia subjetivaen la relación de las dos variables así como su valencia predictora. Palabras clave Alexitimia - Quejas Somáticas ABSTRACT ALEXITHYMIA AND SOMATIC COMPLAINTS The concept ok alexithymia refers to impairments in the ability to identify and communicate feelings and externally oriented thinking. It has been frequently associated with impairments in mentalizing and emotional self-regulation and also with internalizing symptoms, in which somatization appears when there is a deficit in processing psychic excitations. In children with somatic complaints there is a strong arousal during the emotional experience, and this experience affects the possibility of distinguishing between emotions and bodily sensations, affecting in this way the regulation of emotions. The objective of this study was to find the prevalence of somatic complaints and the relation to alexithymia and find the predicting variables in school aged children. Participants in this study were drawn from a primary school in Montevideo: 40 school aged children between 11 and 12 years. They were asked to fill in the following questionnaires: Alexithymia Questionnaire for Children, Scale of Somatic Complaints and Scared. They were also asked to draw a person under the rain (PBLL). Results showed a prevalence of 32% for somatic complaints and this was significantly associated with alexithymia, being the somatic causes evident in 10% of the cases studied. Subjective experience in relation to both variables is also described. Keywords Alexithymia - Somatic Complaints BIBLIOGRAFÍA Allen, J., Fonagy, P., Bateman, A. (2008). Mentalizing in Clinical Practice. Washington DC: American Psychiatric Publishing. Borrelle, A., Maida, M., De Luca, F. (2015). Pautas gráficas de vulnerabilidad somática en niños de 6 a 12 años. Revista Tesis Psicológica, 10(2), 104-117. Borrelle, A., Maida, M., De Luca, F. (2013). El test persona bajo la lluvia en niños de edad escolar con trastornos psicosomáticos. Revista Virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, 32, 36-55. Castelli, G. (2011). Mentalización: Aspectos Teóricos y Clínicos. Argentina. Revista Psicologia.com Recuperado en http://mentalizacion.com.ar/ images/notas/Mentalizacion Edwards, M.C., Mullins, L.L., Johnson, J., y Bernardy, N. (1994). Survey of pediatricians’ management practices for recurrent abdominal pain. Journal of PediatricPsychology, 19, 241-253. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., Target, M. (2002). Affect Regulation, Mentalization and the Development of the self. London: Karnac. Fearon, P., Target, M., Sargent, J., Williams, L. L., McGregor, J., Bleiberg, E. and Fonagy, P. (2006). Short-Term Mentalization and Relational Therapy (SMART): An Integrative Family Therapy for Children and Adolescents, in Handbook of Mentalization-Based Treatment (eds J. G. Allen and P. Fonagy). UK: John Wiley&Sons Ltd. Fonagy, P. (2016). Mentalización. Revista de psicoanálisis y psicoterapia 7. AIEDEM: Asociación Internacional para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización. Recuperado en: www.asociacion-mentalizacion.com Kreisler, L. (1985). La Desorganización Psicosomática en el niño. Barcelona: Editorial Herder. Marty, P. (1990). La psicosomática del adulto. Buenos Aires: Amorrortu Miller, D. (2013). Las Huellas del Afecto. La regulación afectiva en el desarrollo de la personalidad. Montevideo: Grupo Magro Editores. Perquin, C.W., Hazebroek-Kampschreur, A., Hunfeld, J.A.M., Bohnen, A.M., van Suijlekom-Smit, L.W.A., Passchier, J., et al. (2000). Pain in children and adolescents: A common experience. Pain, 87, 51-58. Petersen, S., Brulin, C., y Bergström, E. (2006). Recurrent pain symptoms in young schoolchildren are often multiple. Pain, 121, 145-150. Rieffe, C., Villanueva Lidón, A.J.E., Górriz, A.B. Quejas somáticas, estados de ánimo y conciencia emocional en adolescentes. Psicothema 2009, 21 (Sin mes): [Fecha de consulta: 16 de julio de 2017] Disponible en: ISSN 0214-9915 Rieffe, C., Oosterveld, P., MeerumTerwogt, M. (2006). An alexithymia questionnaire for children: Factorial and concurrent validation results. Elsevier. Recuperado en www.sciencedirect.com Sifneos, P.E. The prevalence of “alexithymic” characteristics in psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics. (1973), 22: 255-262. Sivak, R. & Wiater, A. (1997). Alexitimia, la dificultad para verbalizar afectos. Buenos Aires: Paidós Ulnik, J. (2000). Revisión Crítica de la Teoría Psicosomática de Pierre Marty. Revista de Psicoanálisis N° 5. Recuperado en: www.aperturas.org Yearwood, K., Vliegen, N., Luyten, P., Chau, C., Corveleyn, J. (2017). Psychometric Properties of the Alexithymia Questionnaire for Children in a Peruvian Sample of Adolescents. Revista de Psicología. Vol 35, pp97-124. 186 CAPACIDAD REFLEXIVA MATERNA Y APRENDIZAJE ESCOLAR Fernandez Mullin, Monica Universidad Católica del Uruguay. Uruguay RESUMEN El presente proyecto de investigación es un estudio exploratorio relacional que pretende aportar herramientas específicas a la comprensión de la dinámica psíquica que subyace en aquellos niños por los que se consulta cuando presentan dificultad en su proceso de aprendizaje, y que como consecuencia de esto, presentan bajo rendimiento escolar.El trabajo se centra en el interés de estudiar la función reflexiva materna y su relación con la disposición en los hijos para el aprendizaje, describiendo los procesos que la preceden: entonamiento afectivo y apego. Investigación transversal descriptiva con aplicación de metodología cuanti-cualitativa de recolección de datos. Los instrumentos utilizados son: PRFQ (ParentsReflectiveFunctioningQuestionnaire, Fonagy et al 1998), AdultAtachmentInstrumentAAI; C. George, N. Kaplan, & M. Main, 1985), RFQ-8 (ReflectivefunctioningQuestionnaire, Fonagy et al 1998). Entrevista en profundidad, Reporte escolar) Los resultados indican que existe una relación entre la función reflexiva de la madre y el rendimiento académico del hijo. En esta relación se manifiesta una tendencia proporcional, en la que a una menor función reflexiva corresponderá un menor rendimiento académico pudiéndose identificar condiciones específicas tanto del entonamiento afectivo como del apego que caracterizan diferentes aspectos del aprendizaje. Palabras clave Entonamiento - Apego - Función reflexiva materna - Apendizaje ABSTRACT MATERNAL REFLECTIVE FUNCTION AND SCHOOL LEARNING PROCESS This research project is a relational exploratory study that aims to provide specific tools to understand the psychic dynamics that underlie those children who are consulted when they have difficulty in their learning process, and that as a consequence of this, they present low school performance. The work focuses on the interest of studying the maternal reflexive function and its relationship with the disposition in children for learning, describing the processes that precede it: affective attunement and attachment. Transversal descriptive research with application of quantitative-qualitative data collection methodology. The instruments used are: PRFQ (ParentsReflectiveFunctioningQuestionnaire, Fonagy et al 1998), AdultAtachmentInstrumentAAI; C. George, N. Kaplan, & M. Main, 1985), RFQ-8 (ReflectivefunctioningQuestionnaire, Fonagy et al 1998). Indepth interview, school report) The results indicate that there is a relationship between the reflexive function of the mother and the academic performance of the child. In this relationship a proportional tendency is manifested, in which a lower reflective function will correspond to a lower academic performance, being able to identify specific conditions of both affective attunement and attachment that characterize different aspects of learning. Keywords Attunement - Attachment - Maternal reflexive function - Learning process BIBLIOGRAFÍA Bleichmar, S. (1993). Primeras inscripciones, primeras ligazones. En La fundación de lo inconciente. Destinos de pulsión, destinos del sujeto. (17 68). Buenos Aires: Amorrortu Editores. Bleichmar, S. (1999). En los orígenes del sujeto psíquico. Del mito a la historia. Buenos Aires: Amorrortu. Bleichmar, S. (2009). Inteligencia y simbolización. Una perspectiva psicoanalítica.Buenos Aires: Paidós. Bravo-Valdivieso, L., Milicic-Müller, N., Cuadro, A., Mejía, L., & Eslava, J. (2009). Trastornos del aprendizaje: investigaciones psicológicas y psicopedagógicas en diversos países de SudAmérica. Ciencias Psicológicas, 3(2), 203-218. Martínez, E., Rama, B., Mosca, A., Gómez, G., García, S., y Falero, S. (2004). El fracaso escolar: un enfoque preventivo. Montevideo: UDELAR- CSIC. Miller, D. (2006). Reformulaciones psicoanalíticas a partir de la teoría del Apego. Teoría y clínica. Revista de psicoterapia psicoanalítica, Tomo VII, número 2, diciembre 2006. Rebollo, M.A. (2004). Dificultades del aprendizaje. Montevideo: Prensa Médica Latinoamericana. Rebollo, M.A., & Rodríguez, S. (2006). El aprendizaje y sus dificultades. Revista de neurología, 42(2), 139-142. Disponible en: http://www. mdp.edu.ar/psicologia/secacademica/asignaturas/aprendizaje/El aprendizaje.pdf Schlemenson, S. (2009). La clínica en el tratamiento psicopedagógico. Buenos Aires. Paidós. Schemelson, S. (2009). Cuando el aprendizaje es un problema. Miño y Dávila editores, SRL, Buenos Aires. Schejtman, C., Gluzman, G.. Dubkin, A. (Regulación afectiva en la primera infancia y su relación con la simbolización en niños en situaciones en riesgo social.-, XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2005. 187 ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA DE PADRES DE NIÑOS CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES: UN ESTUDIO PRELIMINAR EN 26 FAMILIAS Flores, Camila; Ortega, Javiera; Vázquez, Natalia Centro de Investigación de Psicología y Psicopedagogía - Universidad Católica Argentina. Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Argentina RESUMEN Introducción: La paternidad en sí misma conlleva estrés, el cual se ve aumentado dado un diagnóstico de enfermedad neuromuscular, siendo la demanda que dichas enfermedades generan, y siendo también la dependencia que conllevan para sus padres. A la luz de ello puede verse afectada la adaptación psicológica al diagnóstico de los hijos. Objetivo: Estudiar el nivel de adaptación psicológica de padres de niños con enfermedades neuromusculares, entre uno y dieciocho años residentes en Argentina. Metodología y participantes: El estudio tiene un alcance descriptivo, de diseño cuantitativo y corte transversal. Se trata de un cuestionario autoadministrable, que consta de un cuestionario de datos sociodemográficos y la escala Psychological Adaptation Scale (PAS). Dicho cuestionario fue administrado a madres y padres de hijos con diagnóstico de enfermedad neuromuscular. El muestreo fue de tipo intencional, y consta hasta el momento de 26 casos. Resultados y conclusiones: Los niveles promedio de adaptación psicológica fueron de 3.93 (DE=1.02), con una mayoría de cuestionarios respondidos por las madres (84.6%) y con un diagnóstico central de Distrofia Muscular de Duchenne (94.8%) en niños varones (88.5%). Se puede ver que pese a ser una situación de estrés, las familias con el tiempo logran adaptarse y salir adelante. Palabras clave Enfermedad neuromuscular - Adaptación psicológica - PAS ABSTRACT MENTAL HEALTH AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF PARENTS OF CHILDREN WITH NEUROMUSCULAR DISEASES: A PRELIMINARY STUDY IN 26 FAMILIES Introduction:The paternity itself leads to stress, which is increased given a diagnosis of neuromuscular disease, because of the demands they produce and algo because of the dependence they generate to parents. Is because of all this that the psychological adaptation of parents to their child diagnosis could be affected. Objective: Study the level of psychological adaptation of parents of children with neuromuscular diseases, being between one to eighteen years old, living in Argentina. Methodology and participants: The study has a cross-sectional scope, with quantitative and descriptive design. A self-administered questionnaire was constructed, that consists on a socio-demographic questionnaire and the Psychological Adaptation Scale (PAS). This questionnaire was administrated to parents of sons with a diagnosis of neuromuscular disease. The sampling was intentional and has, to the moment, 26 cases. Results and conclusions: The average level of psychological adaptation was of 3.93 (DE= 1.02), with most of the questionnaires answered by mothers (84.6%) and with most of the diagnosis being Duchene’s muscular dystrophy (94.8%) in boys (88.5%). It can be seen that, although being in an stressful situation, families managed to adapt and get ahead with time. Keywords Neuromuscular disease - Psychological adaptation - PAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Amayra Caro, I., López, J.F. & Lázaro, E. (2014). Enfermedades Neuromusculares: bases para la intervención (1). España: Universidad de Deusto. Biesecker, B.B., & Erby, L. (2008). Adaptation to living with a genetic condition or risk: a mini-review. Clinical genetics, 74(5), 401-407. Chow, M.Y.K., Morrow, A.M., Robbins, S.C.C. & Leask, J. (2013). Conditionspecific quality of life questionnaires for caregivers of children with pediatric conditions: a systematic review. Quality of life research, 22(8), 2183-2200. doi 10.1007/s11136-012-0343-z. Eiser, C. (1990). Chronic childhood disease: An introduction to psychological theory and research: Cambridge University Press. Nuñez, B. (2007). Familia y discapacidad: de la vida cotidiana a la teoría. Buenos Aires, Argentina: Lugar Editorial S.A. Peay, H., Tibben, A., Fisher, T., Brenna, E., Biesecker, B. (2015).Expectations and experiences of investigators and parents involved in a clinical trial for Duchenne/Becker muscular dystrophy.NationalInstitute of Health, 11(1), 77-85. doi:10.1177/1740774513512726. 188 NEUROBIOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO COMBINADO DEL RIESGO SUICIDA Freiria, Santiago Manuel; Ortega, Ivana; Koutsovitis, Florencia; Donatti, Sofía; Garay, Cristian Javier Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El suicidio es una problemática de salud pública relevante a nivel mundial y se encuentra entre las principales causas de muerte para todos los grupos etarios. Esto resalta la necesidad de evaluar características específicas que permitan su predicción, habilitando intervenciones oportunas. Entre los factores considerados se encuentran aspectos biológicos que median o moderan el riesgo suicida. Los rasgos neuropsicológicos, que representan vulnerabilidad al suicidio, son las alteraciones en la toma de decisiones y capacidades cognitivas, tratamientos biológicos, como es el caso de los antiretrovirales, la variabilidad genética de la enzima CYP2D6 y rasgos temperamentales (impulsividad, agresividad, búsqueda de novedad, labilidad afectiva y desesperanza). Así mismo, existen tratamientos farmacológicos con eficacia anti-suicida, como la Clozapina en el tratamiento de la esquizofrenia y el litio en el trastorno bipolar, abordajes que se combinan con intervenciones psicológicas. El objetivo del presente trabajo será el de revisar la bibliografía disponible con respecto a los factores neurobiológicos relacionados al riesgo suicida, reflejando las implicancias al realizar su evaluación y en la toma de decisiones con respecto a una intervención terapéutica efectiva en el contexto de los tratamientos combinados en salud mental. Palabras clave Suicidio - Neurobiologia - Riesgo Suicida - Evaluación - Tratamiento combinado ABSTRACT NEUROBIOLOGY, EVALUATION AND COMBINED TREATMENT OF SUICIDE RISK Suicide is a relevant public health problem worldwide, given that it is among the leading causes of death for all age groups. This highlights the need to evaluate specific characteristics that can predict suicide risk, enabling timely interventions. Among the factors considered are biological aspects that mediate or moderate suicidal risk. The neuropsychological features, which represent vulnerability to suicide, are alterations in decision making and cognitive abilities, biological treatments, as is the case of antiretrovirals, the genetic variability of the CYP2D6 enzyme and temperamental features (impulsivity, aggressiveness, search for novelty, affective lability and hopelessness). Likewise, there are pharmacological treatments with anti-suicidal efficacy, such as clozapine in the treatment of schizophrenia and lithium in bipolar disorder, approches that are combined with psychological interventions. The objective of this work will be to review the available literature regarding the neurobiological factors related to suicide risk, reflecting the implications of the evaluation and making decisions regarding an effective therapeutic intervention in the context of combined treatment in the mental health field. Keywords Suicide - Neurobiology - Suicide Risk - Evaluation - Combined treatment BIBLIOGRAFÍA Amiya, R.M., Poudel, K.C., Poudel-Tandukar, K., Kobayashi, J., Jimba, M. (2013). Sexually Transmitted Infections, 89, 3 -A334. Arie, M., Apter, A., Orbach, I., Yefet, Y., Zalzman, G. Autobiographical memory, interpersonal problem solving, and suicidal behavior in adolescent inpatients. (2008). Comprehensive Psychiatry, 49, 0-29. Baud, P. (2005). Personality traits as intermediary phenotypes in suicidal behavior: Genetic issues. American Journal of Medical Genetics, 133, 34-42. Brent, D.A., Mann, J.J. (2005). Family Genetic Studies, Suicide, and Suicidal Behavior. American Journal of Medical Genetics, 133, 13-24. Brent, D.A., Melhem, N. (2008). Familial Transmission of Suicidal Behavior. Psychiatric Clinics of North America, 31, 157-177. Brent, D.A., Melhem, N.M., Oquendo, M., Burke, A., Birmaher, B., Stanley, B., Biernesser, C., Keilp, J., Kolko, D., Ellis, S., Porta, G., Zelazny, J., Iyengar, S., Mann, J.J. (2015). Familial Pathways to Early-Onset Suicide Attempt. JAMA Psychiatry, 72, 160-168. Bridge, J.A., McBee-Strayer, S.M., Cannon, E.A., Sheftall, A.H., Reynolds, B., Campo, J.V., Pajer, K.A., Barbe, R.P., Brent, D.A. (2012). Impaired Decision Making in Adolescent Suicide Attempters. Journal of the American Academy of Child &amp;amp; Adolescent Psychiatry, 4, 394-403. Cipriani, A., Hawton, K., Stockton, S., Geddes, J.R. (2013). Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ Publishing Group, 346, 3646-3646. Collins, J.C., McFarland, B.H. (2008). Divalproex, lithium and suicide among Medicaid patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 107, 23-28. John Mann, J., Ellis, S.P., Currier, D., Zelazny, J., Birmaher, B., Oquendo, M. A., Kolko, D.J., Stanley, B., Melhem, N., Burke, A.K., Brent, D.A. (2016). Self-Rated Depression Severity Relative to Clinician-Rated Depression Severity: Trait Stability and Potential Role in Familial Transmission of Suicidal Behavior. Archives of Suicide Research, 20, 1-14. Jollant, F., Guillaume, S., Jaussent, I., Castelnau, D., Malafosse, A., Courtet, F. Impaired decision-making in suicide attempters may increase the risk of problems in affective relationships. (2006). Journal of Affective Disorders, 99, 59-62. Keilp, J.G., Sackeim, H.A., Brodsky, B.S., Oquendo, M.A., Malone, K.M., Mann, J. (2001). Neuropsychological Dysfunction in Depressed Suicide Attempters. American Journal of Psychiatry, 158, 735-741. 189 Lopez-Castroman, J., Jaussent, I., Beziat, S., Genty, C., Olie, E., de LeonMartinez, V., Baca-Garcia, E., Malafosse, A., Courtet, P., Guillaume, S. (2012). Research report Suicidal phenotypes associated withfamily history of suicidal behavior and early traumatic experiences. Journal of Affective Disorders, 142, 193-199. McGirr, A., Renaud, J., Bureau, A., Seguin, M., Lesage, A., Turecki, G. (2008). Impulsive-aggressive behaviours and completed suicide across the life cycle: a predisposition for younger age of suicide. Psychological Medicine, 38, 407-417. Meltzer, H.Y. (2003). Clozapine Treatment for Suicidality in Schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 60, 82-91. Novakovic, V., Sher, L. (2012). The use of clozapine for the treatment of schizophrenia and implications for suicide prevention. International Journal on Disability and Human Development, 11, 5-8. Peñas-Lledó, E., Guillaume, S., Naranjo, M.E.G., Delgado, A., Jaussent, I., Blasco-Fontecilla, H., Courtet, P. & L. Lerena, A. (2015). A combined high CYP2D6-CYP2C19 metabolic capacity is associated with the severity of suicide attempt as measured by objective circumstances. The pharmacogenomics journal, 15 (2), 172-176. Ringbäck Weitoft, G., Berglund, M., Lindström, E. A., Nilsson, M., Salmi, P., & Rosén, M. (2014). Mortality, attempted suicide, re-; hospitalisation and prescription refill for clozapine and other antipsychotics in Sweden—a register-;based study. Pharmacoepidemiology and drug safety, 23(3), 290-298. Roy, A. (2011). Combination of family history of suicidal behavior and childhood trauma may represent correlate of increased suicide risk. Journal of Affective Disorders, 130, 205- 208. Serafini, G., Solano, P., & Amore, M. (2016). Antidepressant Medications and Suicide Risk: What Was the Impact of FDA Warning?. En López-Muñoz, F., Srinivasan, V., de Berardis, D., Álamo, C., Kato, T.A. (Eds.), Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy (pp. 477-499). Springer, New Delhi. Smith, E. G., Søndergård, L., Lopez, A.G., Andersen, P. K., & Kessing, L.V. (2009). Association between consistent purchase of anticonvulsants or lithium and suicide risk: A longitudinal cohort study from Denmark, 1995–2001. Journal of affective disorders, 117(3), 162-167. Takeshi, T., Shinjiro, G., Masatoshi, I., Yasumasa, O. Even very low but sustained lithium intake can prevent suicide in the general population? Medical Hypotheses, 73, 811-812. 190 SUJETA-DOS EN LO TECNOLÓGICO Fusco, Nora; Figueroa, Julia Rocio Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN Las tecnologías se constituyen en una realidad cotidiana de los jóvenes; la virtualidad les permite trascender fronteras, crear vínculos sociales que jamás las generaciones adultas pudieron construir con esa capacidad de expansión y velocidad de interrelación social. La habilitación de estos nuevos espacios, mediados por lo virtual, configura nuevos y diferentes tipos de vínculos con el otro, cuyo lugar es imprescindible para la construcción de la demanda. Las nuevas prácticas sociales crean nuevas representaciones de deseo, que ya no se articulan con una demanda, sino el Goce. Para gozar no es necesaria la presencia Real del otro, la representación Imaginaria de éste ya es suficiente. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de un otro virtual? Las nuevas generaciones que nacen con éstas tecnologías y por lo tanto con éstas lógicas, encuentran en este nuevo modelo de funcionamiento todo a su disposición, un mundo de seducción que funciona incluso superando a la propia imaginación. ¿Hasta qué punto se puede diferenciar dónde comienza lo real y dónde lo aparente? ¿O qué sería lo que no es real? ¿Por qué llamar al mundo virtual un mundo no real cuando también es parte de la realidad? Nivel de estudio descriptivo. Área temática Psicología Clínica. Keywords Technology - Subjectivity - Psychoanalysis - Young people BIBLIOGRAFÍA Álvarez, P. (2008). Mesa Redonda: Nuevas tecnologías: subjetividad y simbolización en púberes y adolescentes. In I. C. A. d S. Mental (ed.). Buenos Aires: Asociación Argentina de Salud Mental. Cantú, G. (2005). “Leer y escribir en los tiempos del chat.” Perspectivas en Psicología. Revista de Psicología y ciencias afines. Cantú, G. (2008). Simbolización y uso de nuevas tecnologías en la adolescencia, Nuevas alfabetizaciones en la educación del siglo XXI. San Carlos de Bariloche: Universidad Autónoma de Madrid y el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue Freud, S. (1920) “Más allá del principio del placer”. Ed. Amorrortu. Bouille (2008). Cibercafés o la nueva esquina. Usos y apropiaciones de internet en jóvenes de sectores populares urbanos. Ciberculturas juveniles. Los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de internet. J. Urresti. Buenos Aires, La Crujía. Turkle, S. (1997). La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era de internet. Barcelona: Paidós. Palabras clave Tecnología - Subjetividad - Psicoanálisis - Jóvenes ABSTRACT SUBJECT-TWO IN THE TECHNOLOGICAL Technologies are a daily reality for young people; the virtuality allows them to transcend borders, create social bonds that never the adult generations could build with that capacity of expansion and speed of social interrelation. The enabling of these new spaces, mediated by the virtual, configures new and different types of links with the other, whose place is essential for the construction of demand. New social practices create new representations of desire, which are no longer articulated with a demand, but the enjoyment. To enjoy it is not necessary the real presence of the other, the imaginary representation of it is enough. But what happens when we talk about a virtual other? The new generations that are born with these technologies and therefore with these logic, find in this new operating model everything at their disposal, a world of seduction that works even surpassing the imagination itself. To what extent can one differentiate where the real begins and where does it appear? Or what would be what is not real? Why call the virtual world a non-real world when it is also part of reality? Level of descriptive study. Thematic area Clinical Psychology 191 LOS PROCESOS DE PERFECCIONISMO Y RUMIACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DEL ÁNIMO Galarregui, Marina; Miracco, Mariana; Arana, Fernan; De Rosa, Lorena; Lago, Adriana; Partarrieu, Andres; Tarruella, Cecilia; Sánchez, Emiliano; Kasangian, Laura Virginia; Sarno, María Del Milagro Laura; Modeva, Maria; Keegan, Eduardo Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El objetivo del estudio fue evaluar la relación entre el perfeccionismo y la rumiación en los trastornos del estado de ánimo. El estudio incluyó dos muestras (193 participantes): una muestra clínica (n = 42), y una muestra no clínica (n = 151). Nuestra hipótesis era que el perfeccionismo estaría asociado a la rumiación en ambas muestras. En la muestra clínica, 12 pacientes (28.6%) obtuvieron puntajes como perfeccionistas, con 4.8% (n = 2) puntuando como perfeccionistas adaptativos, y 23.8% (n = 10) como perfeccionistas desadaptativos. Treinta pacientes (71.4%) calificaron como no perfeccionistas. Se encontró una relación positiva, estadísticamente significativa entre el perfeccionismo y la rumiación, específicamente para la dimensión Rumiación (RRS) y la subescala Discrepancia (APS-R): r =. 536; p =. 000. En la muestra no clínica, también se encontró una relación positiva y significativa entre el perfeccionismo y los procesos rumiativos; específicamente, encontramos asociaciones positivas entre la subescala Discrepancia (APS-R) y la dimensión Rumiación (RRS): r =. 356, p =. 000, la dimensión Reflexión (RRQ): r =. 211, p =. 009; y Creencias Positivas sobre la rumiación: r =. 245, p =. 002. La discrepancia - dimensión desadaptativa del perfeccionismo- se asoció a la rumiación, más fuertemente en la muestra clínica. Palabras clave Perfeccionismo - Rumiación - Procesos Transdiagnósticos - Trastornos del Estado de Ánimo ABSTRACT THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND RUMINATION IN MOOD DISORDERS The goal of the study was to evaluate the relationship between perfectionism and rumination in mood disorders. The study involved two samples (193 participants): a clinical sample (n=42), and a non-clinical sample (n=151). Our hypothesis was that perfectionism would be associated to rumination in both samples. In the clinical sample, 12 clients (28.6%) scored as perfectionists, with 4.8% (n=2) scoring as adaptive perfectionists, and 23.8% (n=10) as maladaptive perfectionists. Thirty patients (71.4%) scored as non-perfectionists. A positive, statistically significant relationship was found between perfectionism and rumination, specifically for the dimension of Rumination of the Rumination Rating Scale (RRS) and the Discrepancy subscale of the Almost Perfect Scale-Revised (APS-R): r=.536; p=.000. In the non-clinical sample, a positive, significant relationship between perfectionism and ruminative processes was also found. Specifically, we found positive associations between the Discrepancy subscale of the APS-R and the Brooding dimension of the RRS: r=.356, p=.000, the Reflection dimension of the RRS (RRS Reflection): r=.211, p=.009 and Positive Beliefs about Rumination: r=.245, p=.002. Discrepancy -the maladaptive dimension of perfectionism- was associated to rumination, though more strongly in the clinical sample. Keywords Perfectionism - Rumination - Transdiagnostic approaches - Mood disorders BIBLIOGRAFÍA Arana, F.G., Keegan, E.G., & Rutsztein, G. (2009). Adaptación de una medida multidimensional de perfeccionismo: la Almost Perfect Scale-Revised (APS-R). Un estudio preliminar sobre sus propiedades psicométricas en una de estudiantes universitarios argentinos. Evaluar, 9, 35-53. Davis, R.N. & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Cognitive Inflexibility Among Ruminators and Nonruminators. Cognitive Therapy and Research, Vol. 24, No. 6, pp. 699-711. Egan, S.J., Wade, T.D., Shafran, R., & Antony, M.M. (2014). Cognitive-Behavioral Treatment of Perfectionism. New York, USA: The Guilford Press. Harris, P.W., Pepper, C.M. & Maack, D.J. (2008).The relationship between maladaptive perfectionism and depressive symptoms: The mediating role of rumination. Personality and Individual Differences. Volume: 44, Issue: 1, pp 150-160. Lyubomirsky, S., & Tkach, C. (2004). The consequences of dysphoric rumination. In Papageorgiou, C. & Wells, A. (Eds.), Depressive rumination. Chichester: Wiley. Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination, Perspectives on Psychological Science, 3, 400-424. Slaney, R.B., Rice, K.G. Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J.S. (2001). The revised Almost Perfect Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 130-145. Shafran, R. & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: a review of research and treatment. Clinical Psychological Review, 21, 879-906. Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27, 247-259. 192 PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INSTRUMENTO FATHER INVOLVEMENT SCALE EN POBLACIÓN URUGUAYA Gottlieb, Nicolas; Cracco, Cecilia Universidad Católica del Uruguay. Uruguay RESUMEN Reconociendo las transformaciones ocurridas en las últimas décadas en relación a los roles de género, configuraciones familiares y desempeño de las funciones parentales, este trabajo se centra en la Implicación Paterna. La figura del padre ha recibido menor atención que la figura materna, planteando la necesidad de comprender distintos niveles de implicación paterna y su relación con el ajuste psicológico de los niños. Como primer avance de investigación, se analizan las propiedades psicométricas del instrumento Father Involvement Scale (Finley & Schwartz, 2004; versión española de González-Calderón, Rodríguez & Suárez, 2014). La muestra se conformó por 370 niños uruguayos de población general, de entre 9 y 12 años. Se llevó adelante un análisis factorial exploratorio realizando análisis de ítems, dimensionalidad y fiabilidad. Se presentan datos descriptivos y análisis correlacionales con Strengths and Difficulties Questionnaires (Goodman, 1997; versión para el Río de la Plata de Berthet, Pérez Algorta, García-Cortázar, & Palacio). Los resultados muestran la importancia de continuar el proceso de adaptación de la escala, y correlaciones significativas, aunque débiles, entre la implicación paterna y el ajuste psicológico de los niños que aportan datos iniciales a esta línea de estudio. Palabras clave Implicación paterna - Propiedades psicométricas - Familias - Ajuste psicológico ABSTRACT PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE FATHER INVOLVEMENT SCALE TO URUGUAYAN FAMILIES Given the transformations that have occurred in recent decades in relation to gender roles, family configurations and performance of parental functions, this work focuses on Father Involvement. The role of the father has received less attention than the mother, raising the need to understand different levels of father involvement and its relationship with the psychological adjustment of children. As a first research step, the psychometric properties of the Father Involvement Scale instrument are analyzed (Finley & Schwartz, 2004, Spanish version by González-Calderón, Rodríguez & Suárez, 2014). The sample comprises 370 Uruguayan children from general population, between 9 and 12 years old. An exploratory factor analysis was carried out, including item analysis, dimensionality and reliability. Descriptive data are presented as well as the correlational analysis with the Strengths and Difficulties Questionnaires (Goodman, 1997, version for Río de la Plata by Berthet, Pérez Algorta, García-Cortázar, & Palacio). The results show the need to continue the adaptation of the scale. Moreover, significant correlations, although weak, bet- ween father involvement and psychological adjustment of children were found. These findings contribute to this line of study. Keywords Father involvement - Psychometric properties - Families - Psychological adjustment BIBLIOGRAFÍA Balluerka, N., Gorostiaga, A., Alonso-Arbiol, I., & Haranburu, M. (2007). La adaptación de instrumentos de medida de unas culturas a otras: una perspectiva práctica. Psicothema, 19(1), 124-133. Carretero-Dios, H., & Pérez, C. (2007). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales: consideraciones sobre la selección de tests en la investigación psicológica. International Journal of Clinical and Health Psychology, 7(3), 863-882. Day, R. & Lamb, M. (2004). Conceptualizing and Measuring Father Involvement: Pathways, Problems, and Progress. En R. Day & M. Lamb (Ed.), Conceptualizing and Measuring Father Involvement. (pp. 1-15). New York: Routledge. Ferrando, P., & Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de investigación en psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33. Ferrando, P., & Lorenzo-Seva, U. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: algunas consideraciones adicionales. Anales de Psicología, 30(3), 1170-1175. doi: 10.6018/analesps.30.3.199991 González-Calderón, M.J., Rodríguez, M. & Suárez, J. (2014). Propiedades Psicométricas y Dimensionalidad de la Versión Española para Niños y Adolescentes del Father Involvement Scale (FIS). Acción Psicológica,11(2), 61-76. doi:10.5944/ap.1L2.14175 Goodman, A., Lamping, D.L., Ploubidis, G.B. (2010). When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents, teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 8, 1179-1191. Lamb, M. & Tamis-Lemonda, C. (2004). The Role of the Father. An Introduction. En M. Lamb (Ed.), The Role of the Father in Child Development (pp. 1-31). New Jersey: Wiley. Lamb, M. (2010). How Do Fathers Influence Children´s Development? Let Me Count the Ways. En M. Lamb. (5ª ed.), The Role of the Father in Child Development. (pp. 1-26). New Jersey: Wiley. Lamb, M., Pleck, J., Charnov, E. & Levine, J. (1985). Paternal Behavior in Humans. American Zoologist, 25(3), 883-894. Recuperado de http:// www.jstor.org/stable/3883043 Leon, S.C., Jhe Bai, G. & Fuller, A.K. (2016). Father involvement in child welfare: Associations with changes in externalizing behavior. Child Abuse Neglect, 55, 73-80. doi:10.1016/j.chiabu.2016.04.003 Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. Anales de Psicología, 30(3), 11511169. doi: 10.6018/analesps.30.3.199361 193 Muñiz, J., Elosua, P., & Hambleton, R. (2013). Directrices para la traducción y adaptación de los tests: segunda edición. Psicothema, 25(2), 151157. doi: 10.7334/psicothema2013.24 Pleck, J. (2010). Paternal Involvement. Revised Conceptualization and Theoretical Linkages with Child Outcomes. En M. Lamb. (5ª ed.), The Role of the Father in Child Development. (pp. 58-93). New Jersey: Wiley. Twamley, K., Brunton, G., Sutcliffe, K., Hinds, K. & Thomas, J. (2013). Fathers’ involvement and the impact on family mental health: evidence from Millennium Cohort Study analyses. Community, Work & Family, 16(2), 212-224. doi:10.1080/13668803.2012.755022. 194 REGULACIÓN EMOCIONAL: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN POBLACIÓN ADOLESCENTE Humeniuk, Ayelén Terapia Cognitiva Mataderos. Argentina RESUMEN El objetivo de este estudio es realizar un estudio comparativo de las estrategias de Regulación Emocional al inicio y al final de la adolescencia, comprendiendo por esto el rango etario que va de los 12-13 años a los 17-18 años. Se utilizaron como métodos de recolección de datos el Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) y el Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Los participantes fueron seleccionados por medio de un muestreo no probabilístico. Se analizaron alrededor de 30 casos de adolescentes de 12-13 años, todos habitantes de Buenos Aires, Argentina y, por otro lado, 30 casos de jóvenes de 17-18 años, también habitantes de Buenos Aires. Esto con la expectativa de aumentar la muestra en un segundo tiempo. Al momento de la presentación de este resumen, no se ha realizado el análisis de los datos. Sin embargo, los resultados obtenidos se presentarán en el póster. La hipótesis es que existen diferencias cualitativas y cuantitativas en las estrategias de Regulación Emocional entre el inicio de la adolescencia y el final de la misma, producto de la evolución de una serie de rasgos condicionados por el proceso de desarrollo psicosocial. Palabras clave Regulación Emocional - Autorregulación - Adolescencia ABSTRACT EMOTIONAL REGULATION: A COMPARATIVE RESEARCH IN ADOLESCENCE The Purpose of this study is to do a comparative research of the Emotional Regulation’s strategies at the beggining and end of adolescence, understanding for this the age range between 12-13 and 17-18 year old. It has been used as data collection’s methods the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). The participants has been selected by non probabilistic sampling. Has been analyzed about 30 cases of 12-13 year old’s adolescents, all of them from Buenos Aires, Argentina and, in the other side, 30 cases of 17-18 year old’s adolescents from Buenos Aires too. This with the expectation of increase the sampling. At the moment of the presentation of this abstract, it has not been done the data analysis. However, the results will be presented in the poster. The hypothesis is that there are cualitative and cuantitative diferences between the Emotional Regulation’s strategies at the beggining and the end of adolescence, as a consequence of evolution of some characteristics conditioned by the psychosocial development’s process. BIBLIOGRAFÍA Andover, M.S. & Morris, B.W. (2014). Expanding and clarifying the role of Emotion Regulation in nonsuicidal self- injury. Canadian Journal of Psychiatry, 59.11, 569-575. Crandall, A., Ghazarian, S.R., Day, R.D., & Riley, A.W. (2016). Maternal emotion regulation and adolescent behaviors: The mediating role of family functioning and parenting. Journal of Youth and Adolescence, 45(11), 2321-2335. Extremera, N., González-Herero, V., Rueda, P. & Fernández-Berrocal, P. (2012). Me siento triste ¿y ahora qué hago? Análisis de las estrategias de regulación que utilizan las personas emocionalmente inteligentes. Psicología Conductual, 20(1), 197-209. Feixa, C. (2006). Generación XX: Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 4, 2. Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327. Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista Latinoamericana de psicología, 38 (3), 493-507. Gross, J. (1998). The emerging field of Emotion Regulation: An Integrative Review. Review of general psychology, (2), 271-299. Gross, J. & John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362. Hervás, G. (2011). Psicopatología de la Regulación Emocional: El papel de los déficit emocionales en los trastornos clínicos. Psicología Conductual, 19, (2), 347-372. Lara Xampala, H.A. (2006). Investigaciones recientes sobre adolescencia e inteligencia emocional. Enseñanza e Investigación en Psicología, 11, 2, pp. 413-416. Martorell, C., González, R., Rasal, P. y Estellés, R. (2009). Convivencia e inteligencia emocional en niños en edad escolar. European Journal of Education and Psychology, 2(1), 69-78. Medrano, L.A., Moretti, L., Ortiz, Á. & Pereno, G. (2013). Validación del Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva en Universitarios de Córdoba, Argentina. Psykhe (Santiago), 22(1), 83-96. Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., Ruiz-Aranda, D., Castillo, R. & Palomera, R. (2011). Inteligencia emocional y ajuste psicosocial en la adolescencia: El papel de la percepción emocional. European Journal of Education and Psychology, 4, 2, pp. 143-152. Sánchez-Ventura, J.G. (2012). Prevención del consumo de alcohol en la adolescencia. Pediatría Atención Primaria, 14, 56, pp. 335-342. Vargas Gutiérrez, R. & Muñoz-Martínez, A. (2013). La regulación emocional: Precisiones y avances conceptuales desde la perspectiva conductual. Psicologia USP (24) (2), 225-240. Keywords Emotional Regulation - Autoregulation - Adolescence 195 EL USO DE LA CÁMARA GESELL EN EL ENTRENAMIENTO DE TERAPEUTAS SISTÉMICOS Kaplan, Shirly; Caviglia, Fernanda Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El objetivo del presente trabajo libre es presentar el dispositivo de la Cámara Gesell como parte de la formación de terapeutas sistémicos en la actualidad y describir sus modos de utilización. Como apoyatura teórica, se tomarán los aportes del construccionismo social y la epistemología sistémica (Wainstein, 2016). La cuestión acerca de la formación profesional del psicólogo clínico es una problemática que conserva actualidad. El complejo pasaje entre un aprendizaje preminentemente teórico en la formación de grado y la práctica profesional del psicólogo clínico, requiere del desarrollo de dispositivos de entrenamiento que acerquen al terapeuta en formación al trabajo concreto en la clínica psicoterapéutica (Cruz Fernández, 2009). El entrenamiento de terapeutas a través del uso de la Cámara Gesell es una de las principales herramientas que ha utilizado la clínica sistémica para la formación de profesionales a lo largo de su desarrollo. En un marco de trabajo en equipo, terapeutas en formación, terapeutas experimentados y supervisores comparten un espacio de co-construcción de conocimiento y reflexión partiendo de la observación directa de casos reales o simulados a través de un espejo unidireccional o video grabación. Palabras clave Cámara Gesell - Espejo unidireccional - Entrenamiento de terapeutas - Clínica sistémica BIBLIOGRAFÍA Alvear Mendoza, M.L., Jerez Bezzenberger, R.M., Chenevard, C.L. (2012). Formación de terapeutas en un programa de especialización en terapia familiar sistémica. Psicologia em Estudo, 17 (2), 183-193. Cantwell, P., Holmes, S. (1994). Social Construction: A paradigm shift for systemic therapy and training. A.N.Z. J. Farn. Ther, 15 (1), 17-26. Cruz Fernández, J.P. (2009). Enfoque Estratégico y Formación de Terapeutas. Terapia Psicológica, 27 (1), 129-142. García, T., Wittezaele, J. (1994). La Escuela de Palo Alto: historia y evolución de las ideas esenciales. Barcelona, España: Editorial Herder. Fisch, R., Weakland, J.H., y Segal, L. (1984). La táctica del cambio. Cómo abreviar la terapia. Barcelona, España: Editorial Herder. Haley, J. (1980). Terapia no convencional. Las técnicas psiquiátricas de Milton Erickson. (1.ed.). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. Minuchin, S., Fishman H. C., (1984). Técnicas de Terapia Familiar. Buenos Aires, Argentina: Paidós. Wainstein, M. (Ed.). (2016). Escritos en Psicología Social. Buenos Aires, Argentina: JCE Ediciones. Wainstein, M. (2006). Intervenciones para el cambio. Buenos Aires, Argentina: JCE Ediciones. Wainstein, M., Wittner, V., (2017 en prensa). Escritos construccionistas I. Buenos Aires, Argentina: JCE Ediciones. Wainstein, M., Wittner, V., (2017 en prensa). Actualizaciones en Clínica Sistémica. Buenos Aires, Argentina: JCE Ediciones. ABSTRACT THE USE OF DE GESELL DOME IN SYSTEMIC THERAPISTS TRAINING The aim of this paper is to present the Gesell Dome device as part of the systemic therapist’s training today and describe its usage. As theoretical framework, the contributions of social constructionism and systemic epistemology will be taken (Wainstein, 2016). The issue about the professional training of clinical psychotherapists is a topic that remains current. The complex passage between a theoretical learning in the degree level and the professional practice of the clinical psychologist, requires the development of training devices that bring therapist in training to the concrete work in the psychotherapeutic field (Cruz Fernández, 2009). The therapists training through the usage of the one-way mirror is one of the main tools used by the systemic clinicians for the training of professionals. In a context of teamwork, trainees, experienced therapists and supervisors share a scene of co-construction of knowledge and reflection based on the direct observation of real or simulated cases through a one-way mirror or video recording. Keywords Gesell Dome - One-way mirror - Therapists training - Systemic therapy 196 INTERVENCIONES DE TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA EL PERFECCIONISMO Y LA RUMIACIÓN Keegan, Eduardo; Sánchez, Emiliano; Sarno, María Del Milagro Laura Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN En los últimos años ha crecido exponencialmente el interés por modelos psicopatológicos transdiagnósticos, cobrando relevancia la búsqueda de fenómenos de orden superior, que no serían específicos a trastornos particulares. Consecuentemente este taller tiene por objetivo trabajar en la discusión de distintos casos clínicos que presentan entre sus factores de mantenimiento fenómenos transdiagnósticos, como el perfeccionismo y la rumiación; para luego identificar y proponer qué tipos estrategias e intervenciones se recomendarían para su tratamiento. Se define al perfeccionismo como la tendencia a establecer altos estándares de desempeño en combinación con una excesiva preocupación por cometer errores y una elevada autocrítica. La rumiación es una estrategia de afrontamiento a estados de ánimo negativos que implica una atención autocentrada. Estudios recientes han evaluado el impacto de estos fenómenos en el curso de diversos cuadros clínicos y han señalado vastamente los beneficios asociados a intervenciones específicas. Los participantes del taller tendrán la oportunidad de conceptualizar casos clínicos y participar activamente en la discusión sobre los planes de tratamiento desde un enfoque transdiagnóstico. Se pretende propiciar el intercambio y debatir las recomendaciones de expertos, además, enriquecer la propuesta de los asistentes según su juicio clínico integrando los criterios consensuados en la comunidad científica. Palabras clave Perfeccionismo - Rumiación - Intervenciones Transdiagnósticas Terapia Cognitivo Conductual ABSTRACT COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ´S INTERVENTIONS FOR PERFECTIONISM AND RUMINATION In recent years, interest in transdiagnostic psychopathological models has grown exponentially, with the search for higher order phenomena, which are not specific to particular disorders, becoming relevant. Consequently, this workshop has a different objective in the discussion of several clinical cases that appear among the maintenance factors of transdiagnostics, such as perfectionism and rumination; to then identify and propose what types of strategies and measures would be recommended for treatment. Perfectionism is defined as the tendency to be a high standard of performance in combination with a great concern for making mistakes and high self-criticism. Rumination is a strategy of coping with negative states that involve self-centered attention. Recent studies have evaluated the impact of these phenomena in the course of several clinical disorders and have indicated the current state of the bene- fits associated with specific measures. Workshop participants have the opportunity to conceptualize clinical cases and participate in the discussion of treatment plans from a transdiscological approach. It is proposed to promote the exchange and debate of the recommendations of experts, in addition, to enrich the proposal of the assistants according to their clinical judgment integrating the agreed criteria in the scientific community. Keywords Perfectionism - Rumination - Transdiagnostic approaches - Mood disorders BIBLIOGRAFÍA Arana, F.G., Scappatura, M.L., Lago, A.E., & Keegan, E.G. (2007). “Perfeccionismo adaptativo y desadaptativo y malestar psicológico en estudiantes universitarios argentinos: un estudio exploratorio utilizando el APSR”. En Memorias de las XIV Jornadas de Investigación en Psicología. Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR: La Investigación en Psicología, su Relación con la Práctica y la Enseñanza, Tomo I, pp. 24-25. Arana, F.G., Keegan, E.G., & Rutsztein, G. (2009). Adaptación de una medida multidimensional de perfeccionismo: la Almost Perfect Scale-Revised (APS-R). Un estudio preliminar sobre sus propiedades psicométricas en una de estudiantes universitarios argentinos. Evaluar, 9, 35-53 Arana, F., Scappatura, M.L., Miracco, M., Elizathe, L., Rutsztein, G. y Keegan, E. (2009). Un estudio sobre perfeccionismo en estudiantes universitarios argentinos: resultados preliminares en estudiantes de Psicología. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ISSN 0329-5885. Vol XVI, tomo I, 17-24. Arana, F., Galarregui, M., Miracco, M., Partarrieu, A., De Rosa, L., Lago, A.,Traiber, L., Nusshold, P., Rutsztein, G. y Keegan, E. (2014). Perfeccionismo y desempeño académico en estudiantes universitarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acta Colombiana de Psicología,17(1): 71-77, ISSN 0123-9155 Arana, F., Miracco, M., Galarregui, M. & Keegan, E. (2017). A Brief Cognitive Behavioural Intervention for Maladaptive Perfectionism in Students: A Pilot Study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 45(5), 537-542. doi:10.1017/S1352465817000406 Egan, S.J., Wade, T.D., y Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical review. Clinical psychology review, 31(2), 203-212. Egan, S.J., Wade, T.D., Shafran, R., y Antony, M.M. (2014). Cognitive-behavioral treatment of perfectionism. New York, Estados Unidos. The Guilford Press. Leibovich de Figueroa, N. (1991). Algunas concepciones teóricas y su evaluación. En M.M. Casullo, N. Leibovich de Figueroa & M. Aszkenazi (Eds.), Teoría y técnicas de evaluación psicológica (pp. 123-155). Buenos Aires: Psicoteca. 197 Miracco, M., Scappatura, M., Traiber, L., De Rosa, L., Arana, F., Lago, A., Partarrieu, A., Galarregui, M., Nusshold, P. & Keegan, E. (2012). Perfeccionismo en la universidad: talleres psicoeducativos, una intervención preventiva. En IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XIX Jornadas de Investigación VIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Keegan, E., Arana, F., De Rosa, L., Galarregui, M., Lago, A., Miracco, M., Partarrieu, A. (2016). Guía para perfeccionistas en problemas. Una intervención cognitive conductual breve. Buenos Aires: Eudeba. Shafran, R. & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: a review of research and treatment. Clinical Psychological Review, 21, 879-906. Shafran, R., Egan, S. & Wade, T. (2010). Overcoming Perfectionism. A selfhelp guide using Cognitive Behavioral Techniques. Robinson, London, United Kingdom. CA: New Harbinger PublCCá Slaney, R.B., Mobley, M., Trippi, J., Ashby, J.S., & Johnson, D. (1996). Almost Perfect Scale-Revised. Escala no publicada, The Pennsylvania State University, University Park. 198 ¿CÓMO EXPERIMENTAN LAS BURLAS POR LA APARIENCIA LAS ADOLESCENTES? UN ESTUDIO CUALITATIVO Lievendag, Leonora; Yatche, Candela Mijal Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN El objetivo de este estudio consiste en explorar, describir y analizar cómo experimentan las burlas o comentarios críticos acerca de su apariencia, 34 mujeres adolescentes que concurren a una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires. Estudios publicados acerca del tema han señalado que las burlas acerca de la apariencia, se asocian a mayor insatisfacción con la imagen corporal, menor autoestima, más conductas alimentarias alteradas y más síntomas depresivos (Goldfield et.al, 2010; Haines, NeumarkSztainer, Eisenberg, & Hannan, 2006; Webb, & Zimmer-Gembeck, 2013). Se trata de un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 34 mujeres entre 14 y 17 años que cursan segundo, tercero y cuarto año en una escuela secundaria de Buenos Aires. Se analizaron las entrevistas mediante un análisis temático (Braun & Clarke, 2006). Las burlas y los comentarios críticos descriptos provienen en su mayoría de los compañeros de la escuela. La mayoría de las chicas describen haber sido burladas o bien haber presenciado burlas hacia otras personas, y vinculan esas experiencias con diversas emociones: tristeza, angustia, enojo e impotencia. Finalmente se discute la conveniencia de incluir este tema como parte de las campañas contra el bullying y la discriminación. ments targeted to other girls. They linked these experiences to several emotions: sadness, anguish, anger and impotence. Finally, the convenience of including this issue in bulling and harassment prevention programs is discussed. Keywords Body dissatisfaction - Adolescents - Eating disorders BIBLIOGRAFÍA Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101. ISSN 1478-0887. Goldfield, G., Moore, C., Henderson, Buchholz, A., Obeid, N. & Flament, M.. (2010). The relation between weight-based teasing and psychological adjustment in adolescents. Paediatric Child Health, 15(5):283-288. Haines, J., Neumark-Sztainer, D., Eisenberg M.E., & Hannan, P.J. (2006). Weight teasing and disordered eating behaviors in adolescents: Longitudinal findings from Project EAT (Eating Among Teens). Pediatrics, 117: 209-15. Webb, H.J., & Zimmer-Gembeck, M. (2013). The Role of Friends and Peers in Adolescent Body Dissatisfaction: A Review and Critique of 15 Years of Research. Journal of Research on Adolescence. DOI: 10.1111/jora. 12084 Palabras clave Burlas - Insatisfacción con la imagen corporal - Adolescentes Trastornos alimentarios ABSTRACT HOW DO ADOLESCENT GIRLS EXPERIENCE APPEARENCE-RELATED TEASING? A QUALITATIVE STUDY The aim of this study was to explore, describe and analyze the way 34 adolescent girls, who attend a middle school in Buenos Aires, experience apearence - related teasing Some published studies have pointed out that appearence- related teasing is linked to higher body dissatisfaction, lower self- esteem, more disordered eating behaviors and more depressive symptoms (Goldfield et.al, 2010; Haines, Neumark-Sztainer, Eisenberg, & Hannan, 2006; Webb, & Zimmer-Gembeck, 2013). This is a qualitative, explorative and descriptive study. 34 semi-structured interviews were performed with girls age 14 - 17, who study at a middle school in Buenos Aires. A Thematic analysis of the content of those interviews was based on Braun & Clarke, 2006 (Braun & Clarke, 2006). Most of the girls said they had been the target of appearance - related teasing, or either they had witnessed this type of com- 199 EFICACIA DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL EN EL ABORDAJE DE LOS SÍNTOMAS PSICÓTICOS POSITIVOS Medina, David Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina RESUMEN La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) concibe que los síntomas psicóticos positivos(SPP) acontecen en personas con una predisposición biopsicosocial que los hace vulnerables al estrés. Adicionalmente, considera a las distorsiones cognitivas como el factor clave en la formación y mantenimiento de este tipo de sintomatología. El presente trabajo, circunscripto en el área de la psicología clínica, tiene por objetivo una revisión bibliográfica sobre la eficacia de la TCC en el abordaje de los SPP considerando variables como el momento de abordaje (según el curso del trastorno), la intensidad de las intervenciones (en función de la cantidad de sesiones o el formato de administración), o la aplicación en contextos no occidentales. En función de ello se llevó a cabo una búsqueda en los portales PUBMED y MEDLINE de artículos relacionados con esta temática y, además, se utilizaron referencias bibliográficas de los trabajos seleccionados. Los resultados obtenidos señalan que las TCC demostraron gran versatilidad y capacidad de cobertura en el abordaje de pacientes en fase prodrómica, en los tratamientos de bajo costo y en la adaptación de sus contenidos a otras culturas. A partir de ello se espera que los futuros tratamientos para SPP se construyan combinando las variables estudiadas. Keywords Efficacy -Cognitive-behavior therapy - Positive Psychotic Symptoms - Evidence-based psychotherapy BIBLIOGRAFÍA Garety, P.A., Kuipers, E., Fowler, D., Freeman, D., & Bebbington, P.E. (2001). A cognitive model of the positive symptoms of psychosis. Psychological medicine, 31(2), 189-195. Keegan, E., & Garay, C. (2007). Terapia cognitivo-conductual de la esquizofrenia. Revista Argentina de Psiquiatría, 18(76), 423-427. Naeem, F., Saeed, S., Irfan, M., Kiran, T., Mehmood, N., Gul, M., & Farooq, S. (2015). Brief culturally adapted CBT for psychosis (CaCBTp): a randomized controlled trial from a low-income country. Schizophrenia research, 164(1), 143-148. Ising, H.K., Lokkerbol, J., Rietdijk, J., Dragt, S., Klaassen, R., Kraan, T., & Wunderink, L. (2017). Four-year cost-effectiveness of cognitive-behavior therapy for preventing first-episode psychosis: the Dutch Early Detection Intervention Evaluation (EDIE-NL) trial. Schizophrenia bulletin, 43(2), 365-374. Hazell, C.M., Hayward, M., Cavanagh, K., & Strauss, C. (2016). A systematic review and meta-analysis of low intensity CBT for psychosis. Clinical psychology review, 45, 183-192. Palabras clave Eficacia - Terapia Cognitivo-conductual - Síntomas psicóticos positivos - Psicoterapia basada en evidencia ABSTRACT EFFICACY OF COGNITIVE-BEHAVIOR THERAPY IN THE TREATMENT OF POSITIVE PSYCHOTIC SYMPTOMS According to Cognitive behavioral theory, positive psychotic symptoms (PPS) occur in people with a biopsychosocial predisposition that makes them vulnerable to stress. Additionally, cognitive distortions are thought as a key factor in the development and maintenance of PPS The present study aims to review the literature on the efficacy of Cognitive-Behavior Therapy (CBT) in the treatment to PPS taking into account the following variables: the moment of the treatment implementation (according with the progression of the disorder), the intensity of the interventions (according with the number of sessions or the administration format), and the application in non-western contexts. A literature review in PUBMED and MEDLINE databases was carried out. References lists of the selected studies were also reviewed. The results indicate that CBT demonstrated great versatility and coverage capacity in the treatment of patients in the prodromal phase, in the low cost treatments and the adaptation of their contents to other cultures. Given that, it is expected that future treatments for PPS will be constructed by combining the variables studied. 200 RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES URUGUAYOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE JÓVENES CON Y SIN RIESGO SUICIDA Miller, Delfina Universidad Católica del Uruguay. Argentina RESUMEN En Uruguay, de acuerdo a las últimas cifras oficiales disponibles (MSP, 2016), hubo 711 suicidios en el año. Uruguay es el país con mayor cantidad de suicidios en América Latina (OMS, 2016). El comportamiento suicida varía desde la ideación suicida hasta el suicidio consumado, pasando por la elaboración de un plan para hacerlo, obtener los medios necesarios e intentar suicidarse (Sauceda, Lara y Fócil, 2006). El propósito de este estudio fue identificar las diferencias en las características de personalidad de adolescentes con y sin riesgo de suicidio. De una muestra de 422 jóvenes de entre 12 y 18 años de edad, estudiantes liceales de ciclo básico y avanzado, tanto de Montevideo como de cuatro departamentos de Uruguay, se seleccionó a aquellos que presentaban riesgo, empleándose los siguientes instrumentos: Ficha Sociodemográfica (INDEE, 2016), Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes (Hernández y Lucio, 2006), Inventario de Evaluación de la Personalidad para Adolescentes (Morey, 2007), realizándose conjuntamente la adaptación/ estandarización del PAI-A a población uruguaya. Se obtuvieron diferencias significativas en los rasgos de personalidad de acuerdo al sexo y rangos de edad, mostrándose aquellos adolescentes en riesgo con mayores niveles de ansiedad, quejas somáticas, depresión, paranoia, alteraciones del pensamiento y rasgos límites. Palabras clave Adolescencia - Riesgo suicida - Personalidad ABSTRACT PERSONALITY TRAITS AMONG URUGUAYAN ADOLESCENTS: A COMPARATIVE STUDY AMONG TEENS AT RISK OF SUICIDE AND A NON-SUICIDAL SAMPLE In Uruguay, according to the latest official figures available (MSP, 2016), there were 711 suicides in the year. Uruguay is the country with the highest number of suicides in Latin America (WHO, 2016). Suicidal behavior varies from suicidal ideation to consummated suicide, going through the elaboration of a plan to do so, obtaining the necessary means and attempting suicide (Sauceda, Lara and Fócil, 2006). The purpose of this study was to identify differences in the personality characteristics of adolescents with and without risk of suicide. From a sample of 422 young people between 12 and 18 years of age, high school and advanced high school students, both from Montevideo and from four departments of Uruguay, those who were at risk were selected, using the following instruments: Sociodemographic sheet (INDEE, 2016), Suicide Risk Inventory for Adolescents (Hernández and Lucio, 2006), Personality Evaluation Inventory for Adolescents (Morey, 2007), jointly carrying out the adaptation / standardization of the PAI-A to the Uruguayan population. Significant differences were obtained in personality traits according to sex and age ranges, showing those adolescents at risk with higher levels of anxiety, somatic complaints, depression, paranoia, thinking alterations and limiting features. Keywords Adolescence - Suicide risk - Personality REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Hernández, Q. y Lucio, E. (2003). Inventario de Riesgo e Ideación Suicida IRISA. Versión para investigación. México: Facultad de Psicología, UNAM. Morey, L. (2007). PAI-A. Inventario de Evaluación de la Personalidad para Adolescentes. España: TEA Ediciones. Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2016). Adolescents: health risks and solutions. Ginebra, Suiza: WHO. Recuperado de http://www.who. int/mediacentre/factsheets/fs345/en/ Sauceda, J.M., Lara, M.C. y Fócil, M. (2006). Violencia autodirigida en la adolescencia: intento de suicidio. Medigraphic Artemisa en línea, 63, 223-231. Uruguay, Ministerio de Salud Pública (2016). Guías de Prevención y Detección de Factores de Riesgo de Conductas Suicidas. Programa Nacional de Salud Mental. Montevideo, Uruguay: MSP. Recuperado de: http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/Guia%20de%20prevenci% C3%B3n%20y%20detecci%C3%B3n%20de%20factores%20de%20 riesgo%20conductas%20suicidas.pdf. 201 MOTIVOS DE CONSULTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA CON ARTICULACIÓN PSICOANALÍTICA Olivera Ryberg, Julieta María; Bettros, Eric Universidad de la Marina Mercante. Argentina RESUMEN Dentro del amplio campo de la psicología clínica, se han realizado pocas investigaciones en torno a los motivos de consulta. En la literatura revisada hay diferentes clasificaciones con diversas categorizaciones (Gurevich y Muraro, 2011; Martínez Ferro, 2006; Sotelo y Belaga, 2006; Quesada, 2004). En la presente investigación empírica se indagaron los motivos que llevaron a 73 sujetos a consultar en la metrópolis de Buenos Aires. Se realizaron entrevistas luego de finalizados los tratamientos en las cuales, a su vez, se indagaron la percepción de cambio y la relación terapéutica. Los datos se analizaron con el método cualitativo CQR y luego se articularon teóricamente desde el paradigma psicoanalítico. Los motivos se organizaron en tres dominios similarmente distribuidos: problemáticas asociadas a los trastornos ment