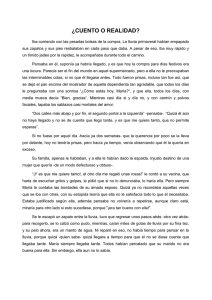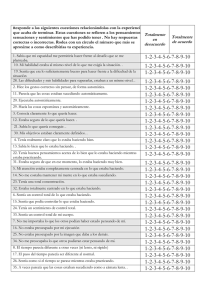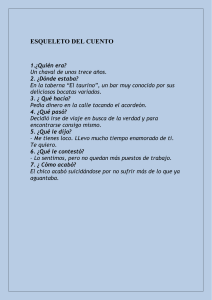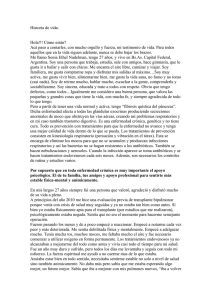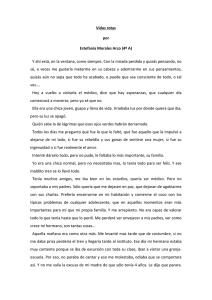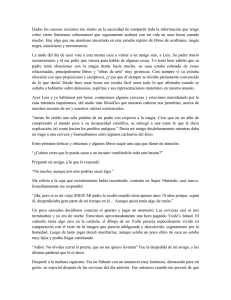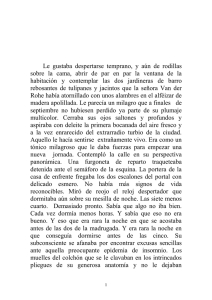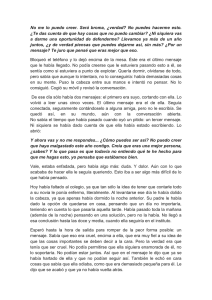cuentos para olvidar
Anuncio

Segunda edición Guatemala, 2012 Diseño de portada: Cindy López Samayoa Foto de portada: Claudio Vásquez Bianchi Primera edición Caracas, 2006 Editorial El Perro y la rana ISBN 980-396-373-2 Comentarios, críticas y sugerencias: [email protected] INDICE 1. Decisión 1 2. Dos amigos 5 3. ¿Ganaron ellos? 9 4. La función debe continuar 13 5. Relaciones prohibidas 18 6. Secretos no revelados 21 7. Todo queda en familia 24 8. Diferencias 29 9. El licenciado 33 10. Juana 41 11. La venganza 46 12. Se hizo justicia… 50 13. ¡Telebasura! El show más inaudito de la televisión 53 14. Ahora uso corbata 58 15. Carlitos inmortal 62 16. Cartas nunca enviadas 66 17. Correo electrónico 73 18. Cultura de paz 78 19. Historia de un mago 85 20. Historias paralelas 90 21. Il morto che parla 96 22. Una de cow boy 102 23. Lazo de amor 108 24. La extraña historia de un alemán extraño 114 25. Un mal paso 119 DECISIÓN Mientras escuchaba la obertura Coriolano, de van Beethoven, tomó la decisión. Hacía tiempo que lo venía pensando, dándole interminables vueltas; a veces le parecía disparatado el sólo hecho de planteárselo. Muchas veces sonría con la ocurrencia, pero en realidad, en lo más recóndito, lo aterrorizaba; sabía que lo atraía demasiado. La música de fondo le pareció la más adecuada para el caso. –No querría llegar a esto, pero no le veo otra salida–, se dijo mientras subía el volumen al reproductor de sonido. Esa obra siempre lo había conmocionado; y más aún lo conmocionó cuando conoció, luego de haberla escuchadas infinitas veces, la historia del personaje evocado: Coriolano, el joven patricio romano que lucha entre el deber para con la patria y sus sentimientos personales, pugna que acaba por conducirle al suicidio. Nunca había leído el drama homónimo de Shakespeare. Ahora vivía solo; había alquilado un pequeño apartamento en un barrio periférico en la ciudad de México. Con las colaboraciones periodísticas en varios medios, tanto en México como en diarios de otros países donde enviaba sus artículos vía internet, se ganaba modestamente la vida. No le desagradaba estar solo. El rompimiento con Marta, su última pareja –había perdido el número de parejas que no prosperaron– no le significó mucho. Con ella, en verdad, había estado poco tiempo, no más de un año. Era sólo una más en la lista de los fracasos. –¿Son fracasos? ¿Por qué hay que llamarlos "fracasos"?–, se preguntaba a veces. – Entonces, los que no seguimos los modelos de éxito ¿somos simplemente "fracasados"?– No lo convencía esa idea; lo hacía sentir asqueado. –¡No, no puede ser! La vida tiene que ser algo más digno que ese vacío.– Mario rondaba los cuarenta. No tenía profesión oficial; había comenzado varias carreras universitarias –arquitectura, periodismo, antropología– sin terminar ninguna. Era un gran lector. Los golpes de la vida le habían modelado un carácter agrio; cada vez era más reservado, y más ácido en sus comentarios. Lo que más lo había conmovido en su historial de "fracasos, pérdidas y desilusiones", como gustaba decir no sin cierta mofa, era el hijo nacido muerto que tuvo en Nicaragua. Con apenas veinte años cumplidos marchó en apoyo de la causa sandinista desde su Chile natal, cargado de esperanzas e ilusiones. Fue ahí que conoció a Luciana, una cooperante italiana con la que desarrolló el amor más intenso de su vida. Si bien no era voluntad de ninguno de los dos procrear un hijo, el niño llegó. Luego de pensarlo mil veces, decidieron tenerlo. Pero nació muerto. –Beethoven nunca tuvo hijos tampoco–, pensó mientras seguía escuchando la obertura, opus 62, de una fuerza expresiva monumental, de una maestría tan lograda como pocas obras. – ¡Por supuesto! Cualquiera que escuche esto con atención llegaría a la misma conclusión. Él, cuando comenzó con su sordera, también lo pensó.– En su historia de decepciones podía mostrar muchas preseas, demasiadas: había sido torturado por la dictadura pinochetista, con ninguna pareja estuvo más de un año, nunca había tenido un trabajo regular. Hasta recordaba la maceta que alguna vez le cayó desde un balcón de un segundo nivel abriéndole la cabeza cuando pasaba casualmente por ahí. Internaciones había tenido cantidades: por el automóvil que lo arrolló en Santafé de Bogotá, cuando la apendicitis viviendo en Nicaragua, más dos complicaciones respiratorias en sus últimos años en México. Todo lo que le sucedía, o incluso lo que le estaba ligado indirectamente como la muerte de un hermano, tenía algo de trágico, de fuera de lo común (su hermano Alcibíades había caído de un avión en vuelo al abrirse por accidente una puerta del aparato). 1 –Schicksalsneurose, creo que se le dice en alemán, "neurosis de destino", según enseñó Freud–, reflexionaba mientras la obertura seguía su transcurrir imponente. –¡Este viejo cabrón se llama "Alegre" de nombre! ¿Por qué no me pasaría a mí algo así?–. Mario tenía eternamente esta sensación trágica de su vida como, aunque por diversos motivos, lo había sido la de Coriolano. Sentía que jamás nada le salía bien. Era muy raro que sonriera; la risa le era algo desconocido. Sólo la lectura y la música lo entusiasmaban. Aunque no cualquier música: música sinfónica de van Beethoven y canto gregoriano era casi lo único que escuchaba. –¡No hay que rendirse! ¡No hay que rendirse nunca!–, trataba de animarse, aunque en lo más íntimo sabía que estaba rendido. –"Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza"–, agregó citando versos de Almafuerte junto con los últimos compases de la obertura, cuando los violonchelos cerraban la epopeya en piano e morendo. Con lágrimas en los ojos –por la emoción de lo que estaba escuchando, por la decisión tomada– se dijo: –mañana mismo me pongo a preparar todo–. Ideó varios escenarios; ninguno terminaba de convencerlo. Por supuesto que, fiel a lo que consideraba su diagnóstico lapidario, pensó no lograrlo. Hubo un momento en que estuvo a punto de abandonar la empresa. Pero sacando fuerza de flaquezas siguió adelante. –"¡Que se rinda tu madre!"–, evocó en un momento. La cita lo trastornó; sabía que la había rememorado más de una vez, pero no podía recordar de quién era. –Es de un nicaragüense… pero ¿quién? ¿Carlos Fonseca?–. La duda lo carcomía. Esa era otra de sus características: la obsesividad con ciertas cosas, con algún pequeño e insignificante detalle, o con la ortografía, podía llevarlo a situaciones de angustia insoportables. Más de una vez le había sucedido, como ahora, que por no recordar un nombre, una fecha, un dato colateral, fracasaba en algún proyecto. Buscó en los libros que tenía a mano, pero no pudo encontrar nada. –"¡Que se rinda tu madre!,… ¡que se rinda tu madre!"–, sabía que lo había escuchado tantas veces en Nicaragua. Recordaba, incluso, las circunstancias en que había sido formulada la frase de marras: acorralado por la guardia somocista, el poeta guerrillero en cuestión la había proferido ante la orden de rendirse dada por el ejército cuando tenían cercada la casa donde se escondía. –"¡Aquí no se rinde nadie, que se rinda tu madre!"–, y siguió combatiendo hasta caer abatido. –¿Y por qué yo no puedo hacer algo así? ¿Por qué tengo que rendirme?– Decidió que enviaría tarjetas de invitación. Bastantes, unas trescientas, sabiendo que nunca asiste la totalidad de la gente invitada. –Con que venga una tercera parte me doy por satisfecho–. En un momento pensó poner en el texto la frase del poeta nicaragüense recordada el día anterior, aunque no tener presente el nombre de su autor lo hizo desistir de la idea. El evento sería en la Torre de los Ingleses. Eligió un sábado por la mañana. Se dio un mes para toda la preparación; quería atender cuidadosamente cada uno de los detalles, hasta lo más mínimo. Debía decidir cómo estar vestido, qué decir, cómo responder a las preguntas que sin duda le formularían. Pensó también si valía la pena invitar a la prensa; finalmente decidió no hacerlo, porque de todos modos, aunque no recibiera invitación, de una u otra forma cubriría el suceso. Entre los elementos a tener en cuenta, consideró también si era pertinente contar con música. La idea lo exaltó. –¡Claro que sí! ¡Buenísimo! ¡Por una vez tengo una brillante ocurrencia!–, se dijo exultante. Y pensó inmediatamente en la obertura Coriolano. –Tendría que alquilar un buen equipo de sonido–. La música elegida le pareció la más adecuada para la ocasión. –¿Qué habrá sentido Beethoven cuando la componía?– 2 Sin prisa pero sin pausa fue ultimando cada uno de los detalles. Lo de contar con esa ambientación musical le cambió el ánimo; le pareció el broche de oro más adecuado que hubiera podido concebir. En los días previos al evento se le fueron acumulando las dudas, cada vez más, más intensas, más contundentes. ¿Por qué rendirse de esa manera? ¿No había nada que aún pudiera intentarse? ¿Y los principios esgrimidos años atrás? Uno a uno iba respondiéndose cada interrogante. Era como si una fuerza superior le impidiese pensar alternativas: la decisión tomada no parecía posible modificarse. A cada pregunta le encontraba una respuesta convincente que lo único que lograba era reforzar la decisión. En ese clima de autoconvencimiento, de total certeza de haber elegido la opción acertada, fue llegando la fecha establecida. Muchas de las personas que recibieron la invitación no entendían de qué se trataba; a todos los que llamaban por teléfono o le enviaban un correo electrónico pidiendo explicaciones, con delicadeza pero al mismo tiempo con firme convicción, los seguía manteniendo en ascuas. A todos, por igual, les insistía en asistir el día fijado para sacarse la duda. Viviendo en México desde hacía ya varios años, y dado que no era un tipo confrontativo, se había ganado la amistad de mucha gente. En parte por eso, en parte por curiosidad, a lo que se sumaba el hecho de sus contactos con periodistas de varios medios, el sábado fijado para el acontecimiento asistió una cantidad inesperadamente alta de gente. En total eran más de doscientas personas. Mario se sintió un poco sorprendido por este hecho, pero decidió que todo seguiría adelante tal como estaba previsto. En realidad nadie entendía bien de qué se trataba: ¿una broma?, ¿una excentricidad?, ¿un delirio? Algunos pensaron en una protesta original; hubo quien también imaginó el inicio de alguna campaña de algo, política quizá, o la publicidad de un nuevo producto. Lo cierto es que el sábado 11 de julio el espacio verde en torno a la Torre de los Ingleses estaba colmado de gente, ansiosa, expectante, curiosa, entre invitados y público ocasional que se detenía a ver de qué se trataba todo aquello. A la hora fijada –las once de la mañana– apareció Mario en los balcones de la torre. Megáfono en mano comenzó a hablar, mientras también comenzaba a sonar la obertura Coriolano. –Gracias por venir, amigas y amigos, público en general. Nunca he sido un gran orador, así que no habré de aburrirlos con un mal discurso. Solamente quería decirles que me rindo ante la vida. Quiero que todos ustedes sean testigos de mi decisión: las cosas terrenales son demasiado duras para mí, no puedo con ellas. Nada me sale bien, vivo arruinando la vida de otros, así que los dejo. Perdonen si los salpico de sangre. Hasta aquí he llegado; me rindo, y gracias por todo–. Dicho esto, inmediatamente corrió hacia la escalerilla superior que conducía hasta el techo de la torre. Ya estaba listo para arrojarse al vacío cuando alguien –luego se dijo que era un sacerdote español que vivía en México y que conocía a Mario de Nicaragua– le gritó con lo más desesperado de sus fuerzas: –¡Que se rinda tu madre!– Ante esto, Mario dudó. –¿De quién es esa frase?–, preguntó con rostro desencajado. –De Leonel Rugama–, contestó iracundo su interlocutor. Los segundos que siguieron a ese breve intercambio fueron dramáticos. Mientras seguía sonando atronadora la obertura Coriolano, más de quinientas personas que se habían agolpado a la base de la torre seguían en un silencio sepulcral cada movimiento del hombre encaramado en lo alto, aturdidos por la situación y por la música. –¡Que se rinda tu madre!–, gritó más fuerte aún Mario. –¡Aquí no se rinde nadie, que se rinda tu madre!–, respondió con gritos más atronadores aún el sacerdote –que en ese momento no vestía sus hábitos. 3 Lentamente, primero uno, luego varios, luego muchos, los azorados testigos comenzaron a repetir en forma espontánea: –¡Que se rinda tu madre!–. El coro se hizo numerosísimo; tanto, que opacaban la majestuosidad de la música que seguía sonando, sin que nadie se atreviera quitar. Mario, con lágrimas en los ojos, temblando, comenzó a bajar. La noticia dio que hablar por varios días a toda la ciudad. Por supuesto que se dijeron las cosas más diversas; entre otras, un diario se atrevió a titular el hecho con las heroicas palabras de Leonel Rugama. Hoy día Mario es editorialista de ese periódico, y su compañera –con quien ya lleva más de dos años en pareja– está esperando un hijo. 4 DOS AMIGOS Desde sus respectivos nacimientos estuvieron siempre juntos. Vieron el mundo con escasas dos semanas de diferencia, y sus vidas quedaron casi hermanadas desde un primer momento. Aunque no eran hermanos, lo parecían. Compartieron juegos infantiles, estudios primarios, penas y alegrías de niños, nevadas y calores. Simón siempre fue algo gordo, característica que se acentuó en su adolescencia. Jürgen, por el contrario, fue siempre delgado, enjuto. Ambos eran altos. Se protegían mutuamente, en todo: con mentiras piadosas antes sus madres o maestros para apañar fechorías menores del otro; con puños y puntapiés antes niños hostiles. Sus respectivos padres no tenían muy en cuenta la relación; eran amiguitos, así de simple, buenos amiguitos, y ello no daba para abrir ninguna reflexión al respecto. La cuestión de la religión no contaba. En realidad, si bien ambas familias eran practicantes de sus respectivos credos, ninguna era particularmente devota. Seguían sus ritos como las tradiciones lo mandaban, pero no pasaban de allí. Jürgen era católico; Simón, judío. Los dos niños fueron formados en sus creencias, pero entre sí nunca hablaban de ello. No era necesario; los unía otra infinidad de cosas, y el tema religioso no contaba. Como tantos niños – ¿como todos?– sus preocupaciones no iban por el lado teológico; el ámbito espiritual era una obligación más, pesada como todas las obligaciones, como lavarse los dientes o bañarse cada sábado. Desde niño Simón evidenció una hermosa voz de barítono; ya jovencitos los dos participaban en el coro de la escuela, pero Jürgen no tenía especial talento para el canto. De todos modos, a ambos les gustaba tomar parte en esa actividad, no tanto por su afección respecto a lo lírico sino porque les resultaban muy divertidos los ensayos. En realidad, ya de doce años, a los dos amigos les interesaba el coro más por los primeros juegos de seducción en que tímidamente entraban con jovencitas de su edad que por una vocación artística. De todos modos el talento de Simón no era poco, y en muchas ocasiones fue tentado por su maestro de música a tomar en serio el estudio vocal. Ni él ni sus padres lo consideraron. Siempre siguió cantando, y su voz ya adolescente ganó en potencia y profundidad. Jürgen lo admiraba. Ya más grandes cantaban juntos en las tabernas, cuando comenzaban sus salidas de quasi adultos. La familia Goldstein, –a la que pertenecía Simón– era propietaria de una tienda de telas, una de las más grandes de Munich. El padre, David, era un acaudalado comerciante que, pese a su origen judío, se había sabido ganar la estima de amigos y enemigos. Era, en el más cabal sentido de la palabra, una buena persona. Contrariamente a su hermano Isaac, igualmente conocido, pero no por su perfil humanista, jamás habido prestado dinero. Su considerable fortuna la había logrado no tanto por lo recibido en herencia de su padre, sino con el tesón de un avaro comerciante que trabajaba, y hacía trabajar a sus empleados, dieciséis horas diarias, jamás se daba lujos y no se permitía dilapidar siquiera un centavo en algo que no tuviera ya rígidamente presupuestado. El padre de Jürgen era uno de sus dependientes. Azares del destino, ambas familias eran vecinas. A lo largo de los años en que la amistad de los dos muchachos fue tornándose más estrecha, nunca tuvieron una pelea. Se entendían sin necesidad de hablar; era sólo mirarse y automáticamente el uno sabía de los pensamientos, gustos, temores o malestares del otro. En general casi en todo, o en todo, vibraban al unísono con lo mismo, y se preocupaban de similares penas. Wilhelm Baltzer, el padre de Jürgen, vivía de un magro salario con el que debía mantener esposa y cuatro hijos. Su profunda fe cristiana lo ayudaba mucho en esa empresa. Su relación con David Goldstein, el dueño de la tienda, no era mala, pero tampoco daba para más que un formal vínculo 5 empleado-empleador. Ninguno de los dos hubiera siquiera hecho el esfuerzo por ir más allá. La honda amistad de sus respectivos hijos –la cual no alimentaba ninguna de las dos familias– no contaba mayormente, o no contaba para nada, en la relación establecida. Seguidores tradicionalistas en su fe como eran los Goldstein y los Baltzer, ninguno de ellos polemizaba en asuntos religiosos; si bien el antisemitismo estaba extendido inmemorialmente por toda Europa, no era el caso para los padres de Jürgen. Y por supuesto, tampoco para él. En unas pocas ocasiones, con valor de sagrado secreto para llevarse a la tumba, los muchachos se permitían reír mutuamente de sus respectivos credos. Al escuchar uno los relatos del otro acerca de cómo eran las prácticas religiosas de sus familias –a las que estaban obligados cada uno de ellos y que, aunque a regañadientes, debían cumplir– los asaltaba un profundo sentimiento de hilaridad. El judío no podía entender cómo era posible que el vino fuese sangre, o que la hostia fuese el cuerpo sagrado; por otro lado, para Jürgen era desopilante el rito del sabbath, o absolutamente incomprensible aquello de la circunsición: le dolía de sólo pensarlo. De todos modos, así se aceptaban; y de eso reían –claro que en privado, y con el marco de una mutua complicidad que hacía más atractivo el secreto compartido. La adolescencia unió más aún la amistad de los amigos. Las visitas a los primeros burdeles, o las cervezas de las primeras tabernas, ratificaron que su relación iba más allá de sus respectivas familias. A los dieciocho años, con sus aspectos de adultos jóvenes –o de muchachones crecidos– la vida parecía extendérseles por delante como un camino que invitaba a recorrerlo; nada se interponía ante ellos, y todo incitaba a mantener esa hermosa unión que los vinculaba. Las apuestas que hacían en las tabernas para ver quién tomaba más cantidad de cerveza de un solo trago –en general era Simón el ganador–, o las correrías amorosas compartidas luego en interminables conversaciones, por mencionar algunas cosas, eran elementos que solidificaban cada vez más la amistad. Ello, de todos modos, no tenía ninguna relación con las historias vividas por sus respectivas familias. David Goldstein seguía haciendo dinero y despotricando contra sus empleados, a quienes veía como una sarta de haraganes que sólo querían perjudicarle en sus negocios. Su esposa, Rebeca, repetía los mismos argumentos. Por otro lado, Wilhelm Baltzer seguía tan pobre como siempre, despotricando contra el "miserable judío" de su patrón, y orgulloso de su Jürgen, que había decidido enrolarse en el ejército. Para el invierno de 1939 la situación en toda Alemania estaba al rojo vivo; el nacionalsocialismo ganaba adeptos a pasos agigantados, y el antisemitismo desbordaba por todos lados. Los Goldstein vieron que algo grave iba a suceder, ante lo cual comenzaron a barajar la idea de abandonar el país; un tanto en el aire –porque no querían terminar de creer lo que estaban viviendo– fueron concibiendo la idea de marcharse hacia Estados Unidos, donde tenían familiares. Pero no lograron concretarlo. En pocos meses se amplió la persecución contra los judíos, y ya no pudieron siquiera moverse de Munich. Simón tuvo que descartar sus planes de seguir estudios de abogacía en la universidad. La vida se les complicaba cada vez más. Con veinte años recién cumplidos, la vida de los otrora amigos había tomado rumbos completamente diversos. Ya no había salidas compartidas, ni tabernas ni historias amorosas. Ni siquiera se volvieron a ver. Jürgen, rebosante de alegría, no cabía en su uniforme de lo agrandado que se sentía. Jamás hubiera pensado que la vida militar le sentaría tan bien. No se separaba nunca de su arma, la que había pasado a ser parte de su identidad. Su rostro fue endureciéndose, su actitud se tornó agresiva. Las continuas arengas que recibía le fueron moldeando una nueva personalidad, totalmente desconocida en él con anterioridad. Del muchacho bonachón, alegre, simple incluso, que se divertía sa6 namente y con espontáneas risotadas, ya no quedaba nada. Ahora se sentía un miembro de la "raza aria", la "raza superior", llamado a ocupar un lugar de privilegio en la historia. No importaba que no fuera él quien daba las órdenes; él las cumplía muy solícito, por cierto, pero en realidad – así lo construía al menos– esas órdenes que él ejecutaba eran parte de un plan mucho más complejo, más profundo. No eran simplemente la concreción de lo dicho por el superior: eran la puesta en acto de un "destino superior", de "la superación de todas las formas primitivas y atrasadas de vida". Jürgen era soldado raso, pero soñaba con escalar. De hecho, el Conductor de la Nación Teutona no era tampoco un oficial de alto rango: era un cabo, un soldado del pueblo, un "puro y no contaminado" luchador ario como él. No importaban tanto los grados como la "pureza racial", repetía enfervorizado. Sus padres ya no podían reconocerlo cuando se perdía en estas divagaciones; de todos modos el avejentado Wilhelm Baltzer, de alguna manera orgulloso de su hijo, también repetía estos acalorados discursos, sin entender bien a dónde llevaban, pero dando así rienda suelta a su visceral odio contra su patrón, al que había visto enriquecerse a costa de su propio trabajo. "Sí, los judíos son la perdición del mundo", afirmaban padre e hijo –y también los demás miembros de la familia Baltzer. La diatriba iba con dedicatoria, más aún en lo que al padre de Jürgen tocaba. Recordando a su patrón, el judío de su vecino y padre de Simón, decía: "Goldstein∗… ¡De piedra de oro no tienen nada estos!", razonaba exaltado; "¡piedra de mierda!, en todo caso". Jürgen no se centraba sólo en esta familia –ya no recordaba a Simón, ya nunca volvieron a estar juntos como amigos–; su odio era universal, contra todos los judíos del mundo. "¡Todos deben morir!", concluía ofuscado. Los campos de concentración para judíos pasaron a ser una cruda realidad. También la "solución final". Mientras la guerra crecía, se expandía por toda Europa, Simón Goldstein, como tantos miles y miles de judíos, intentaba sobrevivir al holocausto en ciernes. Su gran amigo de infancia y juventud, Jürgen Baltzer, como tantos miles y miles de alemanes no judíos, no podía hacer nada contra ese holocausto que se precipitaba a pasos agigantados. Por pura sobrevivencia, lo más fácil era apoyarlo. No otra cosa hizo Jürgen. Con veintidós años, ya con más de algún reconocimiento por su heroísmo en combate, Jürgen fue asignado a la ciudad de Weimar, al campo de concentración de Buchenwald. Llegar allí al mando de un pelotón de diez soldados fue sentirse en la más absoluta gloria. Al principio no lo pudo creer; prefirió pensar que era un error de sus sentidos. Sus miradas se encontraron y ambos quedaron paralizados. Pero fue Simón quien pudo mantenerla; pese al terror que lo envolvía, su actitud –no obstante lo precario de su situación, de la miseria que envolvía toda su figura– fue desafiante. Esa mirada, lacónica y sin palabras, expresaba más que todos los discursos del mundo. Jürgen tuvo que voltear su rostro. Casi de inmediato los ojos se le enrojecieron. Siguió caminando, ametralladora en mano, fingiendo no haberlo visto. Pero no pudo evitar darse vuelta unos pasos más adelante. Y así seguía Simón Goldstein, mirándolo petrificado y petrificándolo a él. Simón esbozó una sonrisa, sin siquiera saber por qué lo hacía. Jürgen no pudo evitar sonreír también; pero inmediatamente su rostro volvió al marmóreo gesto que ya se le había instalado. Ese fugaz encuentro lo golpeó fuertemente. Aunque intentaba aparentar normalidad, su vida ya no fue igual. Esa misma noche, si bien no le correspondía hacerlo, Jürgen cambió un turno para salir a patrullar por las instalaciones. No sabía ni tenía forma de saber en qué barraca se hallaba Simón. Con∗ Goldstein significa "piedra de oro" en alemán. 7 traviniendo las severas normas que regulaban la vida de los soldados, comenzó a investigar en cada pabellón para ver si encontraba a su viejo ex amigo. De pronto lo atrajo una profunda voz de barítono que entonaba una canción popular tradicional. No podía equivocarse, no podía ser otra voz que la de Simón. Cantar por las noches cuando ya se había dado la orden de silencio estaba terminantemente prohibido. Ante esa infracción, su obligación era hacer callar, y también castigar, al cantor. Pero prefirió no hacer nada. Solamente se detuvo frente al lugar de donde provenía el canto, y se quedó extasiado escuchándolo. Una vez más, las lágrimas asomaron a sus ojos. La canción se fue extinguiendo lentamente, sin necesidad de su intervención. La oscuridad y el frío envolvían todo el campo de concentración. Siguió caminando solo casi hasta la medianoche, para regresar luego a su cuarto con el mayor sigilo para no ser visto por ningún superior. Esa noche no pudo dormir ni un instante. En los días siguientes no se volvieron a encontrar. Jürgen lo buscó, pero no le fue posible hallarlo. Simón también albergaba la idea de poder volver a verlo. Sin saber cómo ni por qué, el hecho que ahí estuviera su antiguo amigo le daba alguna luz de esperanza. Pensó cada una de las palabras qué le diría cuando se vieran. Pero por más de dos semanas no se cruzaron. Ambos esperaban ese encuentro, mucho, fervientemente. Ambos tenían ahora rostros de adultos, casi de viejos. Por motivos distintos, ambos parecían mucho más grandes de lo que en realidad eran. El uno, Simón, no podía ocultar el terror que lo embargaba continuamente; arrugas y calvicie comenzaban a visitarlo. El otro, Jürgen, había trocado su cara aniñada por una máscara pétrea de rudeza. Ambos trasuntaban la tragedia de vidas sin salidas. Finalmente se encontraron, pero casi sin posibilidad de verse a los ojos, mucho menos de hablarse. Por otro lado, era imposible, absurdo, inconcebible que un custodio ario pudiera dignarse a hablar de igual a igual con un recluso judío. La única relación establecida era de subordinación; nunca hablaban, sólo eran órdenes, o vejaciones, donde siempre el judío hacía de esclavo, y el alemán de amo. De haber hablado, tendrían que haberlo hecho a escondidas. Y eso era casi imposible. Se cruzaron efímeramente en la enfermería; por motivos diversos los dos habían acudido ahí un instante, y despachados cada uno, ya retornando a sus respectivos puestos, apenas si se vieron unos segundos. Suficientes, sin dudas, para que Jürgen tomara la decisión. Esa misma noche, aún a riesgo de exponer su vida, desertó del ejército alemán. Simón, como tantos judíos, murió en Buchenwald. Jürgen, con un indecible sentimiento de culpa, torturado por los fantasmas de un pasado que cada vez se le hacía más ominoso, más abominable, emigró de incógnito para Latinoamérica, donde años después, en algún país del cono sur, acabó suicidándose. Buchenwald, lo sabemos, pasó a ser uno de los museos del horror de la humanidad. Esta historia la conservó alguno de sus sobrevivientes, judío originario de Munich liberado hacia el fin de la guerra por el Ejército Rojo. 8 ¿GANARON ELLOS? "Si te postran diez veces te levantas / Otras diez, otras cien, otras quinientas... / No han de ser tus caídas tan violentas / Ni tampoco, por ley, han de ser tantas", recitaba hasta el cansancio Graciela. Luego de interminables padecimientos había encontrado que la repetición de ese poema aprendido en la infancia le resultaba sedativo. Su vida, desde hacía casi treinta años, era un calvario. La Turca Graciela, como todos la conocían, era argentina. Descendiente de inmigrantes sirio-libaneses, a los más de cincuenta años de edad no sentía raíces bien definidas. Desde hacía décadas no estaba en su tierra natal, a la que sólo había regresado en una ocasión y con motivo de una breve visita de orden laboral. No había sido criada en una firme fe musulmana, aquella que profesaban sus abuelos paternos; el hecho de ser inmigrantes en un país no islamita había relajado sus creencias, por lo que a Graciela le llegó sólo un barniz bastante superficial respecto al Islam. No había sido circuncidada. Su madre era católica, de ascendencia española. Lo de turca no era sino el mote común usado en su país para referirse a cualquier habitante del Oriente Medio, con bastante imprecisión por cierto. De hecho, no tenía nada de turca. Y los distintos países donde la había llevado su exilio (Francia, Nicaragua, México) o su trabajo (Ruanda, Chechenia, Estados Unidos, Guatemala) la convertían virtualmente en una ciudadana del mundo. Solía repetir gustosa la frase de Einstein: "el nacionalismo es la enfermedad infantil de la humanidad". Tenía algo de cada lugar visitado, recuerdos y costumbres adoptadas en cada sitio donde había vivido, pero era difícil decir –ni ella misma lo sabía– de dónde se sentía, dónde estaba su identidad más profunda. Aunque muy en el fondo, si bien casi había perdido el coloquial "che" cuando hablaba en español, le pesaba su historia de Argentina. Era eso, en definitiva, la causa de su calvario. Desde hacía un buen tiempo trabajaba en una agencia de las Naciones Unidas; ahora, en Guatemala, era coordinadora de un proyecto de atención a víctimas de la guerra, donde se prestaba asistencia psicológica a la población damnificada por el pasado conflicto armado interno. La Turca era psicóloga; al salir de su país de origen –milagrosamente había sido una de las pocas desaparecidas torturadas que reaparecieron con vida, pudiendo viajar luego al extranjero– cursaba más o menos la mitad de su carrera en la Universidad de Buenos Aires, por lo que debió terminar sus estudios en París, acogida como exiliada política. Formaba parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (grupo guerrillero urbano de filiación marxista), y con sus veintitrés años de edad, al momento de su detención, era uno de los cuadros universitarios más comprometidos con la agrupación. De todos era conocida su actitud férrea, su convicción inquebrantable. En las torturas – estuvo alojada en el campo de concentración clandestino La Quinta de Funes– no delató a uno sólo de sus compañeros. Lo que más le dolía de aquello, del infierno que vivió por casi un año y medio, fue el embarazo. Las violaciones reiteradas formaban parte de las torturas, por lo que nunca pudo saber de quién fue el niño. Y la otra cosa que le trastornaba la vida era el haber perdido el hijo; en el mismo momento del alumbramiento le quitaron el bebé y nunca más supo nada de él. Ni siquiera llegó a saber el sexo de su hijo. "No te des por vencido, ni aun vencido, / No te sientas esclavo, ni aun esclavo; / Trémulo de pavor, piénsate bravo, / Y arremete feroz, ya mal herido." La poesía de Almafuerte ("Siete sonetos medicinales", de Pedro Bonifacio Palacios, recordaba vagamente que eran el título de la obra y el verdadero nombre del autor; además le encantaba ese pseudónimo: Almafuerte o Almaviva: hablaba por sí mismo) la había recitado en público cuando tenía diez años. Jamás la había olvidado, y desde un tiempo el repetirla casi con carácter de salmo religioso constituía su mejor tratamiento psicoterapéutico. Los dos psicólogos consultados en años posteriores a la detención, 9 y una médica psiquiátrica, no habían logrado devolverle nunca la alegría. Aunque Graciela no tenía enemigos personales directos, su talante general era de odio contra el mundo. Muy amable en el trato cotidiano, no obstante destilaba suero venenoso en cada palabra, cada gesto, cada acto. Aunque no lo mencionaba mucho en voz alta, la muerte jamás dejaba de rondar en sus pensamientos. Con cincuenta y tres años aún mantenía un aspecto juvenil; su sensual aire de ascendencia oriental se conservaba fresco, y tanto los enormes ojos como su cabello seguían teniendo el atractivo negro profundo de la juventud. No le gustaba que el dijeran Doctora Abdullah; prefería el trato campechano, sin formalismos. Su trabajo en instancias diplomáticas no le había cambiado nada sus formas espontáneas, sencillas. Manejaba ella misma los automóviles de su delegación y no le gustaba hacerse llevar por su chofer. El toque de irreverencia de sus mocedades no lo había perdido, y gustaba de mofarse de las cosas que consideraba risibles. "El trabajo de un consultor de organismo internacional consiste en cambiarle la fecha a los informes una vez por mes", decía a veces con acritud. En términos profesionales era muy respetada; haber dirigido varios programas de importancia internacional –siempre en el campo de la atención a las víctimas de guerra– le confería un aura de autoridad. La Turca –incluso en la sede de New York la conocían con ese apodo– era intachable en su conducta, y altamente apreciada por su capacidad y compromiso. Aunque "la procesión va por dentro", frecuentaba decir. Dura, de rostro en general serio, no se la veía sufrir; pero sufría, y mucho. Fuera del que tuviera durante su detención, nunca más concibió un hijo. Sólo estuvo en pareja sólida por un corto tiempo, en Estados Unidos: un marroquí, también funcionario de la ONU, con quien convivió por algo más de un año. Además de esa relación, no se le conocieron hombres. La violación la marcó de por vida: era anorgásmica. Los ocasionales contactos que mantuvo fueron todos, irremediablemente, un desastre. Nunca se atrevió a una relación homosexual, pese a haberlo pensado muchas veces. La vez que tuvo la oportunidad no aceptó. En Guatemala fue donde tomó la decisión. Venía pensándolo ya desde algún tiempo atrás, y en consecuencia había ido estableciendo los contactos del caso. En New York hizo las primeras aproximaciones. El reavivarse de sus viejos fantasmas, la reaparición del sentimiento de derrota, esa horrible sensación fue lo que la llevó a pensar realizar el sueño tantas veces postergado. El hecho concreto que hizo prender la llama del rencor, de la venganza, fue su participación en un entierro colectivo de víctimas de una masacre y las palabras dadas por un funcionario estadounidense en la ocasión. La historia, en términos generales, fue la misma para todos los países de Latinoamérica; cortados igualmente por la misma tijera, sólo difirieron en detalles puntuales. En Argentina la represión fue más selectiva, no hubo genocidio; en Guatemala, con otra historia a sus espaldas, la Guerra Fría –mediatizada por los dictadores locales de turno- se ensañó con las poblaciones mayas, base del movimiento guerrillero. En la estrategia de "quitarle el agua al pez", tal como concibieron los ideólogos de la guerra contrainsurgente, y montándose en un prejuicio racista espantoso de una sociedad profundamente excluyente, fueron doscientas mil personas las muertas en nombre de la guerra contra el comunismo internacional. Lo espantosamente curioso es que la casi totalidad de esa carnicería fueron indígenas mayas. Graciela sentía la misma repugnancia por cualquier militar latinoamericano, no importándole el color de piel de sus amantes –todos las tenían por docenas- o la bebida alcohólica con que se emborrachaban: vino en el Cono Sur, ron en Centroamérica, siempre whisky para homenajear a los asesores enviados por Washington. Cuando escuchaba las historias de horror que relataban los sobrevivientes de estas masacres en la profundidad de las montañas guatemaltecas, y más aún 10 ante los relatos de las mujeres violadas, sentía una profunda sensación de náusea. En un par de oportunidades, incluso, tuvo que levantarse urgente para ir a vomitar. El proyecto a su cargo, financiado por la Embajada de Estados Unidos y administrado por el aparato administrativo de Naciones Unidas, consistía en desarrollar las exhumaciones de los cuerpos de la población civil masacrada a inicios de la década de los ochenta, cuando el momento más álgido de la guerra civil en el país centroamericano, enterrados en cementerios clandestinos. La iniciativa buscaba recuperar la identidad de los muertos, reconocerlos, y posteriormente darles una sepultura digna, enmarcada en el rito católico o maya, o en ambos. Lo curioso que encontraba la Turca es que, luego de exhumados los cadáveres –que eran ya sólo huesos- y debidamente identificados, sabiéndose con certeza que cada una de esas personas había sido asesinada con alevosía, mutilada o vejada previamente, conociéndose la causa de la muerte y pudiéndose inferir el autor –que eran siempre las fuerzas armadas del Estado- nunca se procedía a continuar un proceso judicial en búsqueda de juicio y castigo a los culpables de las masacres. Parecía que todo se acababa en enterrar dignamente a los muertos. "Enterrar el pasado", era la conclusión sacada por Graciela; enterrarlo para no volver a tocarlo. Pensando esto, una vez más volvía a sentir la sensación de derrota. "¿Ganaron ellos entonces?", se repetía una y otra vez. Por supuesto que la respuesta era afirmativa: "¡claro que ganaron!" Su calvario era una suma de derrotas: haber sufrido la violación, el embarazo, el robo del hijo, haber perdido los sueños, ver que el mundo no se dirigía imparable hacia el socialismo como había creído en su juventud sino que se derechizaba cada vez más, sentirse trabajando en programas que servían sólo como paño frío pero no tocaban las causas de nada. Lo que más la indignó fue el discurso dado por el representante de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en el modesto cementerio de la aldea donde se estaban enterrando las osamentas de las ochenta y tres personas exhumadas. "Y con estou mi gobiernou da una contribución al procesou de reconciliación entre todos los guatemaltecous, buscandou dejar atrás tiempous horribles que han vividou ustedes, mirandou ahora hacia el futurou". La indignación de Graciela fue mayúscula; alguna lágrima le empañó los ojos y la dureza de su rostro asustó a más de alguno. En ese momento, justamente escuchando ese discurso en un mal español bajo el sol del mediodía en Chajul, uno de los puntos de mayor represión militar en décadas pasadas, viendo cómo la población –mujeres mayormente- se resignaba a enterrar unas míseras cajas de madera conteniendo trozos de hueso mientras que nadie osaba pensar en juicio y castigo a los responsables ("¿tanto nos han derrotado?" se decía, "¿no podemos reaccionar?"), sintió que la sangre le hervía y entendió que había llegado el momento. ¡Que muerda y vocifere vengadora, / Ya rodando en el polvo tu cabeza!", resonó proverbial una vez más Almafuerte. A partir de ese momento cada vez que recibía su cheque –que para este proyecto superaba los cinco mil dólares mensuales- tenía una sensación de escozor, de vergüenza. Pero en ningún momento pensó en renunciar. Un buen trabajo hecho en Guatemala le abría la posibilidad de volver a la sede en New York, y con un cargo más alto incluso. Así fue, en efecto. El hecho de llevar un apellido árabe seguramente le sirvió. Su ex pareja, el marroquí, por cierto que sin saberlo, también influyó. Gracias a sus contactos, más los que la Turca había ido forjando desde tiempo atrás, pudo llegar a los responsables de la célula. Sus buenos oficios, su capacidad de relacionamiento social y su encanto le permitieron ganarse la confianza de los encargados, y en unos meses de pertenencia a la red le fue asignada la tarea. Ahora vivía en la Gran Manzana; alquiló un suntuoso apartamento en Manhattan –se trataba de no levantar ninguna sospecha-, habiendo logrado un importante cargo como responsable de programas para América Latina con oficina en el vigésimo cuarto nivel del edificio de la orga11 nización. Sus contrapartes naturales, con quienes debía verse casi a diario, eran ministros latinoamericanos (de varias carteras: salud, educación, asuntos agrarios, asistencia pública) y altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Su papel era gestionar y poner en marcha proyectos de envergadura en el ámbito gubernamental ligados al desarrollo integral; en más de una ocasión compartió encuentros con el presidente estadounidense. En la célula nunca le exigieron un franco compromiso con la fe musulmana; en realidad eso casi no contaba. Si bien se presentaban como integristas islámicos –o, al menos, así los presentaba la prensa- en la cotidianeidad lejos estaban de una práctica religiosa. Graciela se adecuó rápidamente al talante general de sus compañeros. Era la única mujer. Sus camaradas eran dos egipcios y un libanés; entre sí, los cuatro hablaban en inglés. ¡Que muerda y vocifere vengadora, / Ya rodando en el polvo tu cabeza!" La frase pasó a ser una letanía repetida infinitamente, siempre en voz baja y en español, tal como la había memorizado más de cuarenta años atrás. Le daba vida, energía, satisfacción. A veces, sola, sonreía con placer diabólico. La operación se había fijado para el miércoles 5 de julio, en una asamblea general del Banco Mundial donde llegaría el vicepresidente estadounidense y estarían los más altos directivos de la institución crediticia. Asistirían también una treintena de presidentes, vicepresidentes y ministros de economía de varios países de la OCDE (Francia, Alemania, Canadá, Italia, Gran Bretaña, Japón), junto a algunos de naciones pobres del sur. Era un día después de la conmemoración patria en los Estados Unidos; las medidas de seguridad serían extremas, se sabía, por lo que constituía un verdadero desafío ver cómo la Turca entraría los explosivos al lobby del hotel donde tendría lugar el encuentro. En la explosión, ciertamente, se inmolaría. "Procede como Dios que nunca llora, / O como Lucifer, que nunca reza, / O como el robledal, cuya grandeza / Necesita del agua y no la implora. / ¡Que muerda y vocifere vengadora, / Ya rodando en el polvo tu cabeza!" La repetición entusiasta de la poesía tenía más fuerza que un salmo coránico. La cara de Graciela se había iluminado ahora, como nunca, como hacía más de treinta años no le ocurría. De no haber cambiado los planes la Turca, el atentado no se hubiera producido. Los servicios de inteligencia venían siguiendo a la célula, y a Graciela, desde no menos de tres meses. La maniobra consistía en detenerla la noche del 4, horas antes de la reunión con el Banco Mundial. De esa forma se podía evitar una matanza, pero fundamentalmente se daba un golpe político: se mostraba la ferocidad del terrorismo islámico y la imperiosa necesidad de combatir ese flagelo, con lo que se reforzaba así la estrategia de guerras preventivas y militarización del mundo. Uno de los egipcios sería el delator. Nadie pudo explicarse cómo logró Graciela sortear todos los controles y entrar a la Casa Blanca el martes 4 de julio, cargada con veinte kilos de explosivo adosados al cuerpo, y volarse en medio de la celebración patria junto a la plana mayor de Washington. Uno de los pocos sobrevivientes –un mesero de origen mexicano que atendía la recepción– contó luego que, algo sorprendido, escuchó a la Dra. Abdullah recitar un verso en español unos minutos antes del bombazo: "algo de venganza y cabezas rodando", explicó aún bajo los efectos del pánico. Los muertos fueron doscientos cuarenta y seis. 12 LA FUNCION DEBE CONTINUAR Después del accidente salía muy poco; aunque no quería reconocerlo, eso le había cambiado la vida. Y mucho, más de lo que él mismo se atrevía a reconocer. Anteriormente el conde de Goncourt era una persona alegre, extrovertida; de todos era conocida su proverbial simpatía, siempre dispuesto a cambiar un par de palabras con cualquiera, a jugar bromas. Sus ya pasados sesenta años no le impedían ser un bon vivant, un sibarita de alta escuela: buena comida, una agitada vida sexual, deportes náuticos. Todavía escalaba con maestría sus Alpes natales, de lo que se jactaba. Todo lo cual no le impedía dedicar iguales esfuerzos a sus negocios, lo que no le era necesario en realidad, pues el volumen de sus numerosas rentas le permitía un holgado pasar. La trágica muerte de su esposa y sus tres hijos –junto con una nuera y dos nietos– en la caída del avión en Grecia, tres meses atrás, lo había golpeado profundamente. No siendo más que un ocasional practicante del catolicismo, su actual situación lo había llevado reiteradamente a la iglesia, sin duda como jamás lo había hecho en toda su vida. Pasaba la mayor parte de su tiempo silencioso y meditabundo. Incluso su aspecto personal, del que tanto se enorgullecía otrora –sus canas le daban un toque aún más elegante, siempre bien arregladas, pulcras– había quedado ahora en el olvido. El circo llegó a la pequeña comunidad de L., en el sur de Francia, donde el conde tenía algunas de sus propiedades y el castillo, medieval legado de su familia y en el que ahora pasaba largas horas, a veces simplemente mirando distraídamente los prados. Era un circo común y corriente, sin nada en especial. "Gran Circo Europeo" se llamaba. No ofrecía más que cualquier otro espectáculo del género. Gastón de Goncourt, sin saber bien por qué, decidió ir a verlo. Era salir de la rutina. A mitad de la función ya estaba aburrido y pensando en retirarse. Su cortesana urbanidad lo retuvo aún un momento; no se atrevía a levantar ante todos. De pronto la vio, y fue instantáneo. Luego de la actuación del payaso –de quien se descubría que podía tener una formación teatral considerable, quizá en mímica, o en arte escénico– apareció la contorsionista. Era una joven de no más de 20 años, rubia resplandeciente. Transmitía vida, mucha vida, muchísima energía, con una intensidad que no podía pasar inadvertida. Su acto consistía en las mismas y consabidas contorsiones circenses de siempre; pero había un toque de tanta gracia en lo que hacía que inmediatamente arrancaba los aplausos. Gastón, como todos –o quizá más que todos– quedó fascinado. El saludo final de la joven en un áspero francés denotaba su condición de extranjera. "¿De dónde será?", se preguntó el conde de Goncourt. No pudo evitarlo –tampoco quiso–, y al día siguiente volvió a otra función. El impacto fue similar al del día anterior, o incluso más fuerte: la aparición de …. "¿cómo dijeron que se llamaba?", tornó a causarle la misma emoción. Como algo nuevo, distinto a la víspera, fue la sensación que le ocasionó el payaso. Algo tenía ese tipo que impactaba. Distinto a la contorsionista, sin dudas; pero igualmente creaba fascinación. Y pese a que no habla casi en francés; o más bien: no hablaba una palabra. Las veces que abría la boca –que eran muy pocas por cierto– sólo pronunciaba palabras en alguna lengua no latina. "Igual que la muchacha", pensó el conde de Goncourt. "Parecen de Europa del Este, quizá rumanos, o húngaros". Hubo un momento en que todos los asistentes, todos sin excepción, niños y adultos, no pudieron evitar humedecer los ojos; la profundidad, la pasión con que actuaba el payaso no eran de un simple bufón. No había cachetadas ni caídas grotescas; cada pequeño gesto transmitía un 13 universo cargado de sentido, más allá de las palabras –que, por cierto, faltaban. La única vez que se le escuchó decir una frase relativamente larga –de unas pocas palabras, por cierto– fue para el agradecimiento final, en su lengua natal. La emoción que embargaba al público era tal que, luego de las lágrimas, se deshizo en un aplauso violento, furioso. No habían reído; eran otras los sentimientos. Gastón, por un momento, olvidó a la muchacha. Pero rápidamente se recompuso. Y ahí estaba de nuevo ella. "Mirna" escuchó que la llamaban: "la escultural Mirna", presentada con esa voz siempre estentórea de los anunciadores de circo, voz monocorde, torpemente impostada. No era tanto el acto acrobático lo que provocaba su atención –cara embobada, como la de cualquier niño; boca abierta, ojos desorbitados– sino el aura que acompañaba a la joven. Sin dudas su cuerpo era fabuloso, bien contorneado. Hacía pensar en esas atletas de los Juegos Olímpicos, siempre con una sonrisa estudiada, sin un gramo de más, esculturas vivientes. El conde no podía salir de su fascinación. No le fue difícil averiguar cómo hacerle llegar un majestuoso ramo de rosas rojas. Esa misma noche Mirna lo estaba recibiendo en su pobre casilla-rodante, luego de la última función. No se consideraban matrimonio, pero desde que habían salido de Hungría vivían juntos. Luego de algunas primeras infortunadas vueltas, fueron contratados por este circo. Ambos tenían mucho para ofrecer: él –György se llamaba– había tomado el perfil de payaso, aunque era obvio que era más que eso. Sus doce años de estudio en el Conservatorio Municipal de Budapest le posibilitaban un hondo manejo de la expresión corporal, que en este caso le permitía vender sus servicios como clown. Con el violín, por ahora, no se ganaba la vida. Ambas habilidades, por cierto, las ejercía a la perfección. Mirna, también con años de durísimo estudio en la Escuela Nacional de Ballet, estaba en condiciones de brindar presentaciones de la más alta calidad. Sin dudas, los dos lo lograban. La vida no les era especialmente dulce. Nunca lo es la vida de los circos; pero menos aún si se llega a ellos por absoluta necesidad, como había sido en el caso de Mirna y György. La caída del muro de Berlín y los profundos cambios que, luego de eso, se suscitaron en su país en los últimos años, decidieron su salida. Con una sólida formación en artes escénicos, y con un futuro que no se mostraba en absoluta prometedor en Hungría, habían optado por ir a recorrer el mundo. Un inglés elemental, un francés más rústico aún, una esmerada preparación artística y un horror a seguir siendo pobres, cada vez más pobres, era cuanto se llevaban de su tierra natal; toda esa particular mezcla, justamente, los había catapultado a las más variadas suertes por varios países de Europa. En un momento –en Roma había sido, aunque jamás querían hablar del tema– Mirna había ejercido la prostitución por un corto período; György lo había aceptado de buen grado. Constituían una muy singular pareja; si bien se presentaban como muy liberales –y en un sentido sin dudas lo eran–, se daba entre ellos una relación nada habitual, liberal sí, pero que también podía verse como lo absolutamente opuesto. Podían estar semanas sin tener relaciones sexuales, pero cuando las tenían, temblaba la tierra. Mirna coqueteaba muy provocativamente con cuanto varón se le cruzaba, siempre ante la presencia de tolerante de György. Pero jamás pasaba de esas subidas insinuaciones. Había algo de morboso en esos juegos; ambos sabían que en eso precisamente consistía la travesura. Más allá, los dos se sentían al mismo tiempo posesión y poseedor del otro, con una fuerza volcánica, con una fidelidad a prueba de todo. Estando sola, sin la presencia de su compañero, Mirna jamás se hubiera permitido cautivar a nadie. El muchacho jamás había osado pegarle. No era necesario: la dominación que ejercía sobre ella era total; con un simple golpe de ojo bastaba. Cuando llegaron las flores, György rió. La tarjeta sólo decía "de un admirador". Aún con restos del maquillaje mal lavado, lo que le confería un aire algo espantoso, el joven dejó caer al14 gunos pétalos de una rosa en su copa de vino. Lo compartió con Mirna, quien en principio no quiso beber; una mirada atemorizante de György bastó para que ella cambiara de parecer. "Nos bebemos a tu admirador… ¿Quién es?", preguntó. "No lo sé", respondió la interrogada, con un tono que le quitaba toda importancia tanto a la pregunta como al obsequio. "Me gusta", agregó György. "Se ve que todavía hay románticos en el mundo". "Debe ser algún viejo loco; esto no es de jóvenes; alguno al que el gusté". "Quizá tiene dinero". "Quizá", agregó Mirna, intentando cerrar el diálogo sin darle mayor importancia a lo que estaban hablando. "Pero… vale la pena seguir el juego, ¿no?", insistió György, dispuesto a seguir profundizando el tema. "¿Te atreves?" "Me tiene sin cuidado", dijo indolente la muchacha. "Pero, ¿te atreves? ¿Sí o no?", volvió a preguntar con enérgica frialdad el payaso. "¿Por qué no?", añadió la joven, con una indescifrable sonrisa y aire angelicalmente satánico. Cuatro días después, coincidiendo con aquel en que no había función, estaba cenando en una lujosa fonda del pueblo de L. con el conde de Goncourt. El lugar, si bien no ostentaba un especial lujo, no dejaba de tener aspiraciones de suntuosidad. El vino blanco que estaban tomando provenía de los viñedos de él, en las cercanías. Mirna era más bien parca; no tanto por su pobre francés, sino por su actitud natural. Era Gastón quien ponía sus mejores esfuerzos en amenizar la velada. Estilo para eso no le faltaba. Era la primera vez luego de la muerte de todos los miembros de su familia que volvía a salir con una mujer. Esto último, en sí mismo, no era ninguna novedad; aunque casado y nunca oficialmente divorciado, sus relaciones extramatrimoniales eran legendarias. Lo novedoso consistía en que ya parecía pasado el período de luto, y se permitía volver a las andanzas –hasta se habían hecho apuestas al respecto, y en general se pensaba que pasaría más tiempo. También llamaba la atención lo juvenil de su actual acompañante; aunque en realidad tampoco era tan inusual que se le viera con jóvenes de la edad de su hija – muerta recientemente en el accidente. La de esta ocasión –Mirna– sin dudas deslumbraba por su belleza, por su cabellera despampanante, por su porte sensual, quizá más que otras. Pero fundamentalmente lo que resultaba algo insólito era la fascinación, el embobamiento que se advertía en el conde. También Mirna lo sentía. Gastón no paraba de hablar, de cortejar a la joven, intentando hacerla sentir lo más a sus anchas posible. Luego de la cena, con total naturalidad, terminaron haciendo el amor en el palacio. Ambos tenían mucho que aportar para el éxito de la empresa: él, su aquilatada experiencia; ella, su arrebatada pasión. Prometieron volver a verse. Como en algún mediocre cuento de hadas, la muchacha fue conducida en un lujoso Peugeot color negro por el chofer de la casa hasta la entrada del circo. La escena tenía algo de tragicómico, de grotesco. Estaba lloviendo cuando entró en su casilla-rodante. György fingía estar durmiendo; desde la cama, sin levantarse, preguntó: "¿Es conde de verdad?" "Parece. En la cámara nupcial tiene una obra de Pál Szinyei Merse." "¿Cuál?" "Picnic en mayo." "¿No es esa la que se habían robado de la galería Magyar Nemzet la vez pasada? Un óleo de 1875, creo." "1873." 15 "Bueno, 1873, no recuerdo bien…" "Sí, esa es." "¿Y ya te llevó a la cama?", dijo György con una mal trucada sonrisa. "Sí, parece que es conde. Dinero se ve que no le falta; la obra de Szinyei Merse era la original. Y eso debe costar mucho. El castillo me gustó." Los ramos de rosa siguieron llegando al circo. Las tarjetas de dedicatoria eran cada vez más sofisticadas, a veces con cierto toque ridículo: "para quien me devolvió las ganas de vivir", "para la rubia más angelical que haya hollado la faz de la tierra", "para mi gitanita escultura." El éxito del circo había sido bastante grande; en general, en los pueblos pequeños, permanecía no más de dos semanas. En L. ya llevaba tres. Sin embargo, ya se acercaba la hora de partir. Mirna le contó al conde –a quien trataba a veces de "tu", a veces de "usted"– que ya estaba cerca la partida. Ante ello, Gastón pareció quedarse reflexionando; con una parsimonia estudiada agregó: "¿Te acuerdas lo que me contabas las otras noches? Que te interesaría cambiar tu vida, que ese loco de tu actual marido te aterroriza, que ya no querrías seguir con él… Pues, estuve pensando acerca de algo que quería proponerte." Aunque quería disimular la curiosidad, los ojos desmedidamente abiertos de Mirna dejaban ver que moría de ganar por saber de qué se trataba. Con forzada displicencia preguntó: "¿Y qué podrías ofrecerme usted?" "¿Tú qué esperarías?" Quedó dubitativa por un instante, algo sorprendida incluso. Con una sonrisa que buscaba la complicidad continuó: "Ya lo sabes…" "No, realmente no lo sé… Podría imaginarme muchas cosas, pero querría que tú me lo digas." Mirna demoraba intencionalmente la respuesta, muy a su gusto. "Bueno… digamos que usted tendría que hacer un sacrificio." "Quizá ni siquiera sea sacrificio para mí", intentó decir seductoramente Gastón. "¿No?" "Bueno, veamos de qué se trata." "Ayudarme a matar a György." Gastón quedó helado; tuvo que hacer un supremo esfuerzo para continuar con la conversación. "¿Estás hablando en serio, Mirna?" "¿Por qué no lo haría? Me preguntaste cuál era mi deseo; bueno, ése es. ¿O no se atreve?" El conde debió apelar a un largo trago de cognac para mantenerse en pie. Estaba lívido, sus manos sudaban. Por un momento sintió un gran miedo, y pensó que ahora mismo la muchacha podría matarlo a él, ahí mismo, en la estancia de su castillo. No encontraba qué decir. "¿Y si escucharas primero la propuesta que yo quería hacerte?", pudo articular al fin. "Bueno, veamos". Su frialdad era aterradora. De alguna manera, esa impasibilidad acentuaba al mismo tiempo su belleza. No movía un músculo; el azul de sus ojos era más profundo y el brillo de sus cabellos parecía resaltado. "Es que… yo quería proponerte… ¿no te vendrías a vivir al castillo conmigo?" "No si György está vivo. No podría. Me mataría él de lo contrario". Su acento era frío, pero no faltaba también un toque de ingenuidad. Hablaba como una niña asustada. "Además" – comenzó a agregar con miedo– "él sabe que ahora estoy aquí, y sería capaz de cualquier cosa 16 cuando regrese si no llevo alguna buena noticia del Szinyei Merse, si no consigo que me lo regales". "¿Te refieres al cuadro?", preguntó atónito Gastón. "Sí, claro. 'Picnic en mayo', ese que tienes en la recámara". El asombro del conde iba en aumento. Se maldecía el momento en que había ido al circo y había conocido a la escultural contorsionista. Del asombro iba pasando ahora, sin mayor solución de continuidad, al terror. Se sintió acorralado. Un segundo trago lo animó a continuar. "Mirna: te propongo que te quedes aquí, ya ahora, de una vez, y presentamos una denuncia por malos tratos contra tu esposo." "No es mi esposo", agregó ella con un toque de inocencia. "¡Lo que sea, no importa!", no pudo contenerse a gritar el conde. "Te lo propongo, te lo ruego, te lo exijo." No sabía qué tono de voz usar mejor para la ocasión. El circo partió finalmente, siguiendo la ruta sur de Francia, para dirigirse luego a España. El Citroën color plomo de Mirna que le había regalado Gastón fue encontrado tres meses después, abandonado, en un pequeño pueblito cerca de los Pirineos; del cuadro de Szinyei Merse no se supo más nada, hasta dos años después en que se volvió a ver en una galería en Boston. Por cierto, la pareja ya no trabaja en el circo. Ahora György da lecciones de violín en Nueva York, y Mirna –al menos la última vez que se supo de ella– maneja una pinacoteca en México. 17 RELACIONES PROHIBIDAS El ingeniero en aludes don Víctor de León y Menéndez ya había dejado atrás los sesenta. Autoridad como nadie en su materia, con varios libros publicados sobre desmoronamientos y derrumbes, por años había mantenido en secreto su bisexualidad. Era un reputado profesional, intachable docente y excelente padre de familia. Más de una vez, incluso, se lo veía en misa de once los domingos, como siempre muy elegante y sin aparentar su verdadera edad. Fuera de su "amadísima esposa", como solía llamarla –con quien desde hacía ya más de veinte años no tenía sexo–, no se le conocía ninguna otra relación amorosa. Nadie habría osado pensar que tenía amantes varones. –Comienzan con una nada: una pequeña piedrecilla que empiece a rodar, y si las circunstancias lo favorecen, ahí tenemos luego una despiadada avalancha que puede aplastar un pueblo completo–, gustaba de explicar en palabras sencillas el inicio de un alud. –En otros términos: es sólo cuestión de empezar–. Esa era, en síntesis, la explicación que daba a la vida; o a su vida al menos. Todo había sido empezar. No recordaba con exactitud cuándo fue su primer amor con un varón – "yo era muy joven", solía recordar– pero sabía que le gustó. Y desde allí nunca más quiso, o pudo, dejar de tener relaciones homosexuales. Luego vino el matrimonio –heterosexual, claro–, la prole, el triunfo profesional, y por supuesto: el brillo social. Sus dos hijos, varones ambos, estaban casados. "Por la iglesia, por supuesto", enfatizaba a menudo. Tenía cuatro nietos. Tras años de mantener una vida bisexual, tenía calculado cada uno de sus pasos hasta los más mínimos detalles a fin de no evidenciar esa característica. Por supuesto que no le desagrada ser lo que era, pero prefería no reconocerlo. Es más: hubiera muerto de la vergüenza si se sabía. Hasta incluso en más de una ocasión se manifestó en público –no habría sabido decir por qué– como contrario a la homosexualidad. –"Eso es pecado. Lo dice la Biblia"– sentenció admonitorio alguna vez. No obstante tenía relaciones con varones bastante frecuentemente, mucho más que con su esposa. –Gracias, mi amorcito, gracias por el dato. Vamos a ver si me llego uno de estos días–, respondió efusivo la llamada a su teléfono móvil. Lo estaban invitando a un nuevo club nocturno para gays que acababa de inaugurar; quien lo invitaba era uno de sus mancebos –joven veinteañero– que bailaba en ese centro junto con otros más, algunos también conocidos del ingeniero. Víctor se entusiasmó; hacía mucho que no frecuentaba un lugar de esos. En realidad lo había hecho pocas veces en su vida, siempre de incógnito y con el miedo –casi terror– que le descubrieran. Con los jóvenes con quienes había tenido contacto se encontraba siempre fuera de estos ámbitos; prefería un restaurante y luego pagar algún hotel. Su casa "era sagrada. Ahí no". Decidió que iría el viernes. Con alguna aceptable excusa –una reunión de trabajo de la Universidad se le ocurrió decir– dejó todo arreglado en su casa. Marta, su esposa, jamás preguntaba nada; prefería no enterarse. Y para Víctor era perfecto que así fuera. Como en tantos matrimonios, el silencio cómplice envolvía toda la relación. Acicalado como si fuera a la primera cita amorosa de su vida, y no sin cierta cuota de nerviosismo, alrededor de las diez de la noche llegaba a "Oro líquido", en pleno centro madrileño. Se asustó un poco al verse en esa situación; el tráfico era abundante y había muchísimos peatones. –¿Y si alguien me reconoce?–, le asaltó la duda. Sin pensarlo mucho, entró. Casi al instante se encontró con quien lo había invitado: Manuel, un joven que fue su alumno y con el que desde algunos meses atrás mantenía una regular relación. Luego de unos efusivos saludos se ubicaron lo más cerca posible del escenario. 18 En ambientes como ése Víctor se sentía a sus anchas; si bien jamás reconocía públicamente su inclinación homosexual, estando entre iguales no se veía compelido a fingir. Eran, quizá, sus momentos más felices. Y por cierto los gozaba al máximo. Al calor de algunas copas, y habiéndose quitado el saco y la corbata, su buen humor iba en aumento; el tierno cariño inicial se fue transformando en pasión. Estaba muy excitado. Fue en ese momento que inició el espectáculo. En un primer instante no lo podía creer. –¡No, no, no es posible! ¡Esto no está sucediendo!– Manuel se sorprendió ante la reacción de su pareja; en general el ingeniero era una persona tranquila, incluso cuando estaba excitada. ¿Qué le estaba pasando ahora? La copa resbaló de entre los dedos de Víctor cayendo sobre la mesa; aturdido, prendió un cigarrillo para apagarlo casi inmediatamente. –Salgamos, salgamos de aquí– fue lo único que pudo balbucear. Manuel no salía de su asombro. Arriba del escenario hubo quien también quedó tan estupefacto como el ingeniero; uno de los jóvenes que bailaba en el show, el más sensual por cierto, también resultó golpeado. No todos los días se encuentran abuelo y nieto en un club para homosexuales; y menos aún, sin que el uno sepa de las preferencias sexuales del otro. El golpe fue grande. Javier, el nieto menor del reputado ingeniero, con sus flamantes dieciocho años tenía ya una conocida identidad homosexual en el medio madrileño. Su abuelo, por supuesto, no lo sabía. Así como tampoco Javier nada sabía de las opciones de su abuelo. Encontrarse cara en esas circunstancias para ambos tuvo un valor definitorio en sus vidas. Pasados unos pocos días tanto abuelo como nieto tomaron drásticas decisiones. No se hablaron para ello –habitualmente nunca lo hacían, más que en alguna esporádica reunión familiar. Javier decidió marcharse del país. La justificación dada oficialmente, incluso a su abuelo, fue una repentina decisión de desarrollar un voluntariado en una organización humanitaria en cualquier país africano. Todos lo creyeron, y no faltó quien lo felicitara incluso. Todos, excepto su abuelo. Para Víctor –"el ingeniero de León", dicho desde la otra faceta, la cara oficial, la correcta– la decisión tomada por su nieto fue acertada; aunque prefirió no decir una palabra en público al respecto. Por el contrario, buscó la manera de comunicarse con Javier en forma privada. El encuentro nunca se dio. Si bien Víctor hizo lo imposible por forzar la cita, no obstante todo eso finalmente recibió la noticia de la partida de Javier rumbo a Tanzania cuando ya estaba consumada. Lo supo dos días después de producida, cosa que lo llenó de angustia. No por no haberse podido despedir de su nieto, en absoluto; lo que lo dejó en la más profunda ansiedad fue el hecho de tener que permanecer con la incertidumbre de qué sucedería luego. –¿Hablará este hijo de puta? ¿Dónde se irá realmente?– Las ideas se le arremolinaron súbitamente; como algo inusual en sus costumbres, bebió bastante, y por dos noches consecutivas no pudo conciliar el sueño. Debió apelar a somníferos en la tercera. Comenzó así una desenfrenada investigación familiar sobre el paradero del nieto. Su hijo mayor, el padre de Javier, tenía la dirección; al parecer, por lo que pudo colegir, era cierto que se había marchado a Tanzania. A la ciudad de Dodoma, para más precisión. –¡No podía ser de otra manera! Dodoma… Suena a Sodoma–, reflexionó Víctor. Incluso averiguó con la organización para la que había emprendido el voluntariado –"Siervos Sin Fronteras"–, la que le confirmó la veracidad de los datos. Unos pocos días después llegó donde su esposa con la noticia que se habían producido unos enormes desmoronamientos en Tanzania, y que existía riesgo de otros más. –¡Qué coincidencia! ¿verdad? Justo al lugar donde acaba de irse Javiercito– agregó como al pasar. –Pues… resulta que me han comisionado para ir allá. La semana próxima parto–. 19 Su "amadísima esposa" no le creyó, pero como otras tantas veces simuló estar de acuerdo. Una semana más tarde tomaba su avión para el Africa. Iba confiado en poder encontrar su presa. ¿Para qué? no lo sabía muy bien; era una reacción visceral que lo llevaba a actuar así. Era el terror de pensar que su nieto divulgara su bisexualidad. –Dios me va a ayudar, dios me va a ayudar–, se repetía como salmo ritual. Con una ansiedad como nunca antes había sentido en su vida, intuyendo que lo que estaba haciendo tenía mucho de disparate pero, sin embargo, no queriendo, o no pudiendo dejar de hacerlo, luego de accidentados viajes –llegó con un retraso de más de un día, y en todas las peripecias perdió una de sus dos maletas– se dirigió a la dirección que le habían dado. En una pintoresca casita de madera se encontraba la misión. Con nerviosismo llamó a la puerta –el timbre no funcionaba. Lo atendió un negro monumental, de más de dos metros de alto, que hablaba un mal inglés. La actitud honesta de su respuesta negativa galvanizó a Víctor. Era evidente: ahí no había ningún Javier de León, español, dieciocho años, trabajador voluntario. –¡Es un hijo de mil puta!– fue todo lo que se le ocurrió decir en el momento. Quedó mudo, perplejo, sin saber qué hacer. Una vez más se le arremolinaron los sentimientos; quería desaparecer a su nieto, quería desaparecerse él mismo. Hubiera pagado lo que le pidieran si alguien le decía dónde encontrar a Javier. Por nada del mundo quería volver a España sin haber resuelto lo que él pensaba iba a resolver. Fundamentalmente se sintió burlado. –Si pudo estafar a todos con su supuesto viaje al Africa, mucho más aún puede estafarme a mí. ¿Me chantajeará? ¿Cuándo va comenzar a hacerlo?– Pensó quitarse la vida, pero no lo hizo. El terror que se apoderó de toda su persona fue indecible. Ahora, luego de interminables incidentes, es hermano de caridad en un convento católico en una remota región de Kenya. Sigue escondiendo su bisexualidad, pero ya no tanto; no es el único con esas preferencias dentro del convento. En Madrid poco, o nada, se supo de Javier por buen tiempo. Recién dos años después de su partida su padre recibió noticias. Golpeado todavía por la desaparición de su padre –el abuelo de Javier, a quien oficialmente se terminó dando por muerto, al menos en territorio español– llegó una carta donde el joven comunicaba que estaba viviendo en pareja con un afroamericano en la ciudad de Nueva York, y que se encontraba muy bien. Ahora estaba estudiando decoración de interiores. –Mirad, lo peor de todo, lo peor de esta tragedia, es que es un negro–, fue el agudo comentario de su abuela, la devota viuda de de León. 20 SECRETOS NO REVELADOS Durante su infancia tuvo una educación fuertemente católica. Con el paso del tiempo, pero más aún por sus trabajos científicos que lo fueron confrontando en forma creciente con sus creencias llevándole a hondos cuestionamientos teológicos, perdió toda convicción religiosa. Ahora, siendo según él mismo se definía un "agnóstico convencido", las circunstancias lo hacían volver a una búsqueda espiritual. Con sesenta y dos años de edad y casi cuarenta de trabajo en investigación bioquímica – como empleado federal desde hacía dos décadas– no tenía enemigos personales. Le interesaba poco, o nada, la política partidaria. Más joven votaba por el partido demócrata; ahora, desde por lo menos veinte años, ya no creía en el sistema político de su país. Lo único que verdaderamente le interesaba, lo apasionaba, lo mantenía vivo –además de sus tres hijos y siete nietos– era la exploración científica. El experimento había comenzado ocho años atrás, a inicios de la década de los setenta. Ni el mismo profesor O'Neil sabía con precisión de qué se trataba. Como en varias ocasiones anteriores, él recibía sólo parte de la información. Por razones de seguridad de Estado no conocía la totalidad del proceso; su función –importantísima, sin dudas– consistía en proveer las pistas básicas para generar nuevos microorganismos. En realidad él sabía que se trataba de aplicaciones militares, pero prefería no enterarse. Al mismo tiempo, el curso de las investigaciones le permitía adentrarse en lo que en verdad le quitaba el sueño: la posibilidad de generar vida artificial, por lo que buscaba –sutiles mecanismos psicológicos mediante– dedicarse a esto, tratando de ignorar qué podía hacerse con parte de los resultados de sus desarrollos. Había logrado así un aceptable balance que le permitía tranquilidad interior: si se generaban armas letales con sus descubrimientos, no era su responsabilidad. Para él eso era sólo un paso en la búsqueda de la vida artificial. Lo importante era legar al mundo la posibilidad de fabricar vida en un laboratorio, y la magnificencia de tal avance bien valía un uso no adecuado de alguno de sus investigaciones; era "un precio a pagar", razonaba. Tan convencido estaba de esto que ni siquiera se lo cuestionaba; en realidad la generación de vida artificial lo tenía obsesionado. El programa secreto para el que había sido convocado como director científico general no le inquietaba en especial; era un trabajo más, como otros anteriores. Aunque en verdad no era sólo eso: era, quizá, la misión más delicada que se le había encomendado, y si bien O'Neil no sabía con exactitud de qué se trataba, para la Casa Blanca hacía parte de su estrategia más ambiciosa –y demoníaca, por cierto. Imbuido como estaba con la manera de llegar a la producción artificial de vida, cuando el Secretario de Estado en persona, junto a prominentes figuras del aparato de seguridad de Washington, lo convocaron, no dimensionó exactamente lo que se le estaba encargando. –"El enemigo principal, profesor, no son tanto los rusos. Eso me imagino que ya lo habrá usted descubierto. El enemigo que más nos preocupa son los pobres. De ahí puede venir el principal ataque"–. Las palabras del alto funcionario no dejaban lugar a dudas. Lo había dicho con suficiencia, con claridad. Recién años después se percataría de ello O'Neil. Su obsesión por la búsqueda en que estaba empeñado no le permitía apreciar en todo su valor esa declaración. El encargo era claro: había que buscar un organismo muy cercano a lo que él estaba buscando, un organismo que, prácticamente, tuviera vida propia. En otros términos: se trataba de desarrollar un ser mutante tan especializado que no fuera casi posible encontrarle antídoto; un ser lo suficientemente letal que pudiera matar poblaciones enteras en poco tiempo. Pero lo importante, lo definitorio, era que no debía parecer un arma bacteriológica; se debía presentar como un agente patógeno, un provocador de alguna enfermedad hasta ahora desconocida que aterrorizara, 21 y al mismo tiempo, matara todo lo que se necesitaba. Conseguido ese agente, la psicología militar –léase: manejo de los medios de comunicación masiva– completarían el cuadro. Al profesor O'Neil le pareció una brillante oportunidad; tenía todos los recursos imaginables a su disposición, protección y carta blanca para trabajar sobre lo que le interesaba. ¿Qué más podía pedir? Sólo era cuestión de paciencia; con esfuerzo –cosa que no le asustaba; estaba acostumbrado a trabajar como nadie y con resultados a largo plazo– podría hacer realidad su sueño. Los funcionarios políticos, y mucho menos los militares, no se metían nunca en su actividad específica. Cada tanto lo consultaban respecto a cómo iba en su proceso, siempre de un modo correcto, amable. Esa era, al menos, la faceta que el profesor conocía. En verdad era minuciosamente investigado –siempre con la mayor discreción– dado que su trabajo hacía parte vital de la estrategia de dominación global del gobierno de Estados Unidos. O'Neil podía intuirlo, pero jamás se tomaba el trabajo de reflexionar seriamente sobre el asunto. Mientras le dieran la oportunidad de seguir con su proyecto de búsqueda de vida artificial, lo demás no importaba. La geoestrategia buscada por Washington era, en sustancia, bastante sencilla. "Los pobres se multiplican mucho, demasiado, y hecha la perspectiva de ese crecimiento, en pocas décadas, entrado ya el siglo XXI, serán tantos que su peso en la dinámica del mundo podría hacer peligrar el hiperconsumo estadounidense. Demasiada comida, demasiada agua, excesivo gasto de combustible… La única solución ante esto es limitar su crecimiento." El profesor Edgard O'Neil era una buena persona; honesta, trabajadora. Sinceramente creía que el hecho de lograr generar vida en forma artificial podría ser un portentoso avance para toda la humanidad. Se resolverían así ancestrales problemas: se daría la posibilidad de producir todos los alimentos necesarios en forma sintética, con lo que el hambre se extinguiría de la faz de la Tierra. Igualmente se estaría ante la posibilidad de producir cuanto medicamento fuese necesario, combatiendo así todas las enfermedades que hasta el momento han atacado al ser humano. "La puerta que se abriría entonces con estos progresos", pensaba el profesor, "sería sencillamente fabulosa". El proyecto que planeaba la dirigencia de la gran potencia americana era otro. No había ahí consideraciones humanísticas; lo único que contaba eran los intereses sectoriales que por nada del mundo pensaban perder algo de su supremacía. Más allá de existir las posibilidades de mejorar realmente las condiciones de vida de la población mundial, en la estrategia de Washington sólo contaba su posición hegemónica. El fantasma era poder perderla, y todos los esfuerzos iban destinados a impedir que sucediera eso. Se trataba, entonces, de dos cosmovisiones. La de la gran empresa estadounidense, cuyos intereses eran representados férreamente por su aparato de gobierno –basados sólo en el lucro particular– y la del profesor O'Neil, mucho más humana, racional. Aunque, claro está, los primeros lo sabían y tenían planes concretos al respecto; no así el segundo. Los experimentos desarrollados por el profesor tomaron cuatro años; luego de ese primer período, todo su equipo (ocho personas) y él habían hecho grandes progresos en la ansiada búsqueda. Para ese entonces consiguieron desarrollar, a través de complicados procesos de ingeniería genética, un microorganismo capaz de mutar casi infinitamente. Faltaba muy poco para que se consiguiera la autogeneración. Temporariamente llamaron "Tomy" al engendro obtenido. Debieron pasar otros dos años de rigurosas pruebas para que la reciente "mascota" –como la llamaban en el laboratorio– obtuviera carta de ciudadanía. Fue recién entonces cuando O'Neil intuyó que su proyecto era cosa demasiado seria. Nunca recibió presiones en sentido estricto; en todo caso eran muestras de interés, de grandes expectativas por parte de todos los funcionarios de gobierno que, cada vez más, se le acercaban para conocer cómo iba el proyecto. Eso, más la forma estrictamente secreta con que se manejaba la operación, le dio la pauta que se trataba de algo muy importante. Cuando trató de 22 averiguar más al respecto sólo encontró muros infranqueables. De todos modos intuía que no era una misión más, un nuevo encargo como en ocasiones anteriores. Los efectos registrados en los animales de prueba donde se inoculara el germen creado lo comenzaron a aterrorizar. Pero más aún lo aterrorizó lo que vio en los seres humanos de prueba. Oficialmente eso no existía –todos debían tenerlo claro; pero eran esos los resultados más convincentes. Se utilizaban indigentes, siempre desaparecidos y por los que nadie reclamaba. Los había blancos también, pero en general eran hispanos y negros. El profesor O'Neil no estaba muy de acuerdo con esas pruebas, aunque trataba de convencerse que era en nombre de un bien superior, por lo que terminaba aceptándolo. Sin embargo, ahora, la situación lo había sobrepasado. Nadie sabía con certeza cuáles serían las consecuencias que traería el nuevo organismo; lo único que parecía estar claro es que incidía sobre el sistema inmunológico, por lo que los resultados terminaban siendo devastadores. Los cuadros clínicos que el profesor vio en algunos sujetos de prueba lo hicieron llorar, y ante uno, inclusive, no pudo evitar vomitar de la náusea que le produjera –aunque, claro está, todo a escondidas. En algún momento pensó desistir de todo, renunciar, incluso huir. Lo comentó tímidamente con algún civil del Pentágono con quien había entablado una buena relación personal, pero viendo que la reacción con que podría encontrarse sería terrible, abandonó ese propósito. Se encontró perdido. Cuando quiso averiguar con mayor detalle en qué consistía el proyecto no encontró eco; Mc Donaldson, el abogado del Departamento de Defensa con quien había ido forjando esa amistad en los últimos años, no pudo o ni quiso aportarle mayores datos. De todos modos, a partir de frases cortas, herméticas, declaraciones mutiladas y oscuras que su amigo fue transmitiéndole, O'Neil pudo comenzar a armar el rompecabezas. El arma que se buscaba, y de la que él estaba aportando las revelaciones fundamentales, tenía implicancias históricas; con ella no se iba a atacar directamente a enemigos comunistas. Estaba destinada a acabar grandes poblaciones empobrecidas, fundamentalmente africanas, que en los estudios de prospectiva futurológica aparecían como los principales actores de desestabilización del orden mundial. "Menos bocas hambrientas, menos problemas que resolver", era la lógica despiadada. Por cierto que si los gérmenes sobre los que se estaba trabajando actuaban en poblaciones tan empobrecidas, sin mayores posibilidades de reacción por su falta de recursos como las del África, los efectos serían demoledores, catastróficos. En realidad, era exactamente eso lo que se buscaba. Eso lo comprendió rápidamente el profesor. Cuando quiso tomar distancia, ya era demasiado tarde. El arma estaba construida. O'Neil no había podido lograr sintetizar vida en el laboratorio –ése era su sueño, aunque en el gobierno nadie se lo pedía–, pero había podido aislar un virus mutante del que terminaría tan arrepentido que ni siquiera su vuelta a un catolicismo fanático pudo quitarle la culpa. Se suicidó antes de tener conocimiento que Tomy, la mascota del laboratorio que tantas horas de sueño le había quitado, en otros términos, que el monstruo creado sin saberlo, sería conocido posteriormente como virus de inmunodeficiencia humana, VIH. 23 TODO QUEDA EN FAMILIA Ricardito era el único hijo de su primer matrimonio. Y según don Antonio consideraba: su único hijo, sin más. Leticia, la hija con su segunda esposa, era otra cosa. La quería, sin dudas; pero no era lo mismo que con el varón. Era su hija, claro, pero jamás se le hubiera ocurrido mezclarla con sus negocios como lo hacía con el muchacho. Ricardo, con sus apenas cumplidos 28 años, hacía unos meses que había regresado de Harvard, con su recién obtenida maestría en Administración de Empresas. La reciente inclusión en los negocios paternos, o mejor dicho la forma en que su padre lo había introducido – nombrándolo, contra toda predicción, gerente general en varios de los asuntos más grandes – era un regalo que no se lo esperaba. "Okey Mister Creelman. I see you later. Bye bye", se apresuraba a despedir por una línea mientras ya recibía otra llamada en el celular. Desde el trigésimo sexto piso de la torre "Aurora", sede de las oficinas centrales del grupo Ortega-Granados, ocupadísimo con infinidad de asuntos por atender, Ricardo dominaba toda Caracas, lo cual era para él como dominar el mundo. "Susana, no voy a poder estar en la junta de esta tarde. De cualquier excusa, pero no voy a ir". "¿Y qué le digo a don Antonio?", acertó a preguntar la secretaria. "Yo luego me arreglo con él, no se preocupe". Tras años de acompañar a los gobiernos de turno, con algo de corrupción y con una buena cuota de talento empresarial, don Antonio Ortega-Granados era la cabeza de uno de los grupos económicos más fuertes de Venezuela. A sus 53 años de edad, vigoroso, imponente, sus decisiones influían mucho, quizá más que las del presidente, en muchos aspectos de la vida nacional. Petróleo, café, bancos, comunicaciones, negocios inmobiliarios .... la lista de inversiones y áreas de interés del grupo era extensa; como lo eran también las ganancias obtenidas. "¿Que no va a venir le dijo? Bueno, tendrá sus razones". Don Antonio no quedó muy contento con la decisión de Ricardito, pero la respetaba. Sentía por su hijo, desde el retorno ya con la maestría, una combinación de emociones bastante ambigua, cosa que no le sucedía con Leticia, la hija mujer: orgullo, confianza, admiración. Y aunque no se atrevía a reconocerlo – era todo muy vago – también un poco de envidia. El, a los 28 años, no tenía una Ferrari reluciente esperándolo a la vuelta de sus estudios de post grado. En realidad, nunca había tenido estudios de post grado. Y por diversos motivos, nunca se había atrevido a comprar el super auto deportivo. El Mercedes Benz blindado – el más apreciado de los tres vehículos que tenía – le parecía lo más adecuado a su edad y reputación. La Ferrari era para un joven. Admiraba la carrera meteórica de Ricardito, su desenvoltura, su capacidad. Aunque también sabía que su actual situación se la debía a él – estudios, su nueva posición como gerente, una abultada cuenta bancaria – jamás se lo hubiera echado en cara. No se lo habría permitido, no lo quería hacer, no obstante tener claro que, en el fondo, fuera cierta esa dependencia, esa ayuda inicial. "¿Pero por qué hacerlo? ¿Un padre no debe facilitarle las cosas a su hijo?". La relación con Leticia era enteramente diversa. Vivían juntos, y con la madre de ésta, la segunda esposa de don Antonio. Vivían opíparamente, sin reparar en gastos de ningún tipo; de todos modos a don Antonio jamás se le hubiera ocurrido para con su hija esa demostración de confianza que evidenciara con Ricardito. Pensaba, incluso, que cuando se casara debería ser su esposo quien la mantuviera, y no esperar que de su fortuna saliera generosamente aporte alguno. "¿Por qué facilitarle las cosas a un extraño?" Tenía una mezcla confusa de sentimientos, contradictoria: respetaba a Ricardo, pero igualmente lo envidiaba. Y últimamente – si bien no lo podría expresar en esos términos – había 24 comenzado a experimentar algo más que respeto: era una suerte de fascinación. Lo veía triunfador, exitoso, avasallador. No le había caído muy en gracia la noticia recibida: que Ricardito no estaría en la reunión de la tarde. Era, si no imprescindible, al menos muy importante su presencia. Se trataba de un posible contrato de importación de vehículos alemanes, y si bien había traductor contratado, nadie mejor que el mismo Ricardito para entenderse directamente en alemán con los representantes europeos. Incluso a don Antonio ese detalle se le antojaba de un peso casi definitorio. El no hablaba alemán (otro motivo para admirar a su hijo). Pero jamás se hubiera permitido recriminarle a su hijo una inasistencia; incluso por un lado lo llenaba de orgullo: "Ricardito era un tipo tan importante y tenía tantas ocupaciones que a veces no podía estar en algunas reuniones ...." Autoengaño voluntario o no, don Antonio quedaba satisfecho con esas explicaciones. A las primeras invitaciones Susana, la secretaria, no quiso aceptar. No sabía bien por qué, pero sentía que no debía hacerlo. Pruritos quizá. No era especialmente religiosa, y se consideraba una persona abierta, pero por ¿dignidad? no podía aceptar; .... o no tan rápido al menos. Porque luego de algunas primeras negativas, terminó aceptando. La relación no tenía nada de formal; ambos sabían que no podían dejarse ver en público, por infinitas razones. Empezaron algunas cenas; luego, casi como consecuencia obligada, vino el motel. Al principio no fue nada especial: seguramente como tantas relaciones entre jefe y subordinada. Llevados en alguna medida por las circunstancias, respondiendo a lugares que los trascienden, tanto director como secretaria muchas veces terminan representando los papeles de amantes que se espera que ambos puedan jugar. ¿Pero quién podía esperar algo distinto? Ni siquiera se lo plantearon; no tanto por contravenir los mitos sociales – mejor no comprometerse en estos casos –, sino más bien atendiendo a lo que sus hormonas les dictaban, empezó la relación. Porque debe aclararse que en principio era eso: simplemente una relación superficial. Luego vino el romance profundo. Ninguno de los dos lo buscó; ambos sabían – y pretendían – que todo no pasara de un juego bien manejado. En realidad las circunstancias estaban dadas para que así fuera: diferencias insalvables de posición social, proyectos de vida muy distintos, expectativas diversas .... ninguno de los dos lo propuso. Vino solo, simplemente. Cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Ambos, por distintos motivos, se sintieron muy asustados. Susana, excepcionalmente bonita – en un par de ocasiones le habían propuesto presentarse para Miss Venezuela, cosa que jamás aceptó – con sus 32 años cumplidos, soltera, sabía que lo quería hondamente; no era sólo la fascinación para con su jefe. No, definitivamente. Si bien había códigos de vida muy distintos, se entendían a las mil maravillas, y no sólo en la cama. Sin embargo le asustaba pensar en que todo fuera más allá. Y para él también todo esto tenía el valor de un terremoto. Jamás nadie hubiera pensado en una relación profunda entre ellos; quizá sí en un affaire sin mayores consecuencias. Eso es lo que, en todo caso, la recatada moral podía llegar a tolerar: que una secretaria sedujera al jefe (¡con las minifaldas que llevaba .... pobre varón!), que este respondiera (¡no le quedaba otra alternativa!), pero de ahí no podía – ¡no debía! – pasar. ¿Cómo pensar en una genuina relación que fuera más allá de un pasatiempo en una persona tan importante como él? ¡Ni que fuera el argumento de una barata telenovela!, de esas de las que don Antonio era inversionista en uno de los canales del grupo – y que a él mismo le parecían absurdas, aunque no dejaban de ser redituables comercialmente. La aparición de Susana en su vida – más bien: la fuerza con que había aparecido – fue verdaderamente conmocionante. No era la primera vez que había una mujer en situación medio 25 clandestina en su espacio; era, en todo caso, el ímpetu con que esta vez se había dado todo. El ímpetu y la profundidad. El también se sentía profundamente enamorado. Pero quizá lo más conmocionante era la sensación de solidez que se iba dando entre ellos. Para ambos había miedo en la relación, en la medida que sabían era impresentable abiertamente. No porque simplemente se gustaran, se enamoraran contra todo pronóstico. La cuestión radicaba en las posibilidades sociales de mostrar una tal pareja. Hubiera sido inaceptable. Ellos mismos no se atrevían a aceptarla. "Susana, por favor confirme la cita del jueves con el diputado Armendáriz". Públicamente se trataban de usted; no así en la intimidad. En realidad manejaban todo con tal cautela que nadie tenía conocimiento de la historia que se iba tejiendo, ni los más íntimos. Tanto don Antonio como Ricardo trataban de esa manera a Susana. Algo que llamaba un poco la atención a los empleados en la oficina del Directorio era por qué padre e hijo compartían la misma secretaria ejecutiva. Obviamente no era por falta de recursos. En más de alguna ocasión el hecho movía a comentarios burlescos, no exentos de doble intención. "Bueno, si no viene después le contamos cómo estuvo todo. No se preocupe Susana". Don Antonio desde siempre había sido un mujeriego empedernido. De su primera esposa – la madre de Ricardo – se separó, básicamente, porque ella no toleraba más sus correrías. Con la actual – la madre de Leticia – las cosas no habían cambiado mucho. En todo caso la diferencia ahora residía en su mayor discreción; "el recato ante todo", solía decir. Un poco porque su situación se lo permitía, pero más aún porque no entendía la vida de otro modo, su actitud para con las mujeres (y no sólo para con ellas) era de perpetua conquista. Cosa que deseaba era cosa a ser conquistada. Con Susana había comenzado así también, seis años atrás, cuando ella recién llegaba a la empresa. Pero luego vino el romance. En realidad era él quien estaba más hondamente enamorado, a punto que en varias oportunidades le había propuesto tener un hijo. Ella, si bien había aceptado la relación inicialmente en buena medida presionada por la situación, luego había terminado por ir enamorándose. Incluso lo del hijo no lo había descartado totalmente. "Sólo a condición que te separes", le insistía Susana. "Pides mucho .... Déjamelo pensar". De ahí nunca habían pasado. A don Antonio le aterraba la idea de otra separación, a su edad, y por una secretaria. Para él – prejuicioso, machista, no muy distinto de los personajes de las telenovelas que financiaba – ese tipo de formalidades contaba mucho. En realidad no le desagradaba la idea de otro hijo – si fuera varón, mejor; hubiera demostrado que todavía estaba en forma. Pero no se atrevía por todo el costo social que eso podía implicarle. Susana, de una primera sensación de miedo por el jefe – un poderoso empresario cuya palabra contaba tanto – había ido evolucionando hacia un enamoramiento total, y posteriormente hacia una relación calculada. Ahora la aparición de Ricardo abría otros escenarios. Se veían habitualmente en el apartamento de ella, por razones de imagen. Muy raramente se los veía juntos fuera de la oficina. Susana, económicamente había ido acumulando de modo considerable con motivo de la relación, pero sin llegar jamás a la ostentación. Ropa fina, joyas y el glamour de veladas nocturnas a toda pompa no eran sus objetivos; en todo caso, una robusta cuenta bancaria. Y por cierto no podía quejarse de la que actualmente tenía. Terminada la reunión con los alemanes, estaba prevista una cena con ellos si el negocio se concretaba. Todo salió como estaba programado: el grupo Ortega-Granados quedó con la representación de los BMW. Por tanto don Antonio invitó a un lujoso restaurante. Pero Susana optó 26 por no ir (ella, como secretaria ejecutiva de confianza, solía acompañarlo a este tipo de eventos, más aún que su esposa, lo cual, de todos modos, no causaba ninguna suspicacia.) La cena no se prolongó mucho, por lo que don Antonio decidió pasar un momento por el apartamento de Susana antes de ir hacia su casa. Quiso creer que era una confusión, un error visual. Por otro lado, la de Ricardito no era la única Ferrari que había en Caracas. Y además, si eventualmente fuese él quien salía de la casa justo un momento antes de su llegada, ¿eso qué podía significar? Ricardo, contra toda previsión, haciendo algo que no acostumbraba, había decidido pasar por casa de Susana, más que nada para darle – según el creía – una agradable sorpresa. Estuvo poco tiempo, sencillamente porque percibió que no era el mejor día para estar juntos. Faltaba empatía esa vez. Decidió irse sin que ella se lo pidiera, así como igualmente hubiera podido buscar quedarse toda la noche. Fue casual que se retirara apenas unos minutos antes de la llegada de su padre. "Te noto algo nerviosa", dijo don Antonio sin mayor emoción una vez dentro. "No, no creo. ¿Por qué habría de estarlo?" "No sé .... quizá no me esperabas". "Es cierto, no me avisaste que hoy vendrías", dijo Susana casi con tono de reproche. "¿Y tengo que avisarte cada vez que venga? ¿Desde cuándo eso?", agregó con cierto talante provocativo don Antonio. "Vienes con aire pleitista por lo que veo. ¿Te pasó algo en la cena con los alemanes?" "No, no ...." Prefirió, como otras tantas veces, no seguir la discusión. Con los años los papeles habían ido invirtiéndose: de asustada secretaria-amante, Susana se había erigido en el polo fuerte de la relación. En todo. Sexualmente ella era quien tomaba la iniciativa. E incluso en muchas decisiones comerciales. De hecho, la conexión y manejo del contacto respecto al recién cerrado trato con la compañía alemana había sido su obra. Don Antonio, como sucedía ahora, prefería no encarar una pelea con ella. Le temía. En un par de ocasiones – una, tras un episodio de impotencia, uno de los poquísimos en su vida – Susana había llegado a agredirlo físicamente. "Tuve la impresión de ver el carro de Ricardito saliendo del parqueo ..... ¿puede ser?", preguntó casi con miedo don Antonio. El silencio se hizo tenso. Fueron unos escasos segundos en que las respiraciones quedaron contenidas. Don Antonio lo entendió inmediatamente, pero quería escuchar la respuesta – la excusa, más bien. Susana optó por negarlo. No se hubiera atrevido a contárselo. Incluso a Ricardo no le había hablado – quería empezar a hacerlo pronto – de la relación que mantenía con su padre. Era todo su gran secreto; en algún momento pensó hacerse embarazar de Ricardo, diciéndole luego a don Antonio que el hijo en camino era suyo; aunque luego descartó la idea (nunca por completo). "¡¡¿Ricardito por aquí?!! ¡No! ¿Y a qué iba a venir!" La reacción inmediata de don Antonio fue ambigua. Odio, un profundo odio; y al mismo tiempo resignación. Sintió, casi como una bocanada que le golpeara la cara, una sensación de derrota ante la que no podía hacer nada. "Bueno, es más joven que yo.... Nació para triunfador". Era una mezcla extraña de sentimientos. De alguna manera, también, había un cierto orgullo por el hijo. "Me destrona en todo", sabiendo secretamente que, aunque no lo dijera – no se atrevía a expresarlo en voz alta – eso esperaba en definitiva. Era su producto, su herencia. Ahora se le planteaba a don Antonio cómo encarar la situación. Sabía que su papel de gran patrón y temido señor feudal – que lo ejercía a la perfección en ciertos contextos – caía es27 trepitosamente ante Susana así como ante Ricardito. Respecto a ella, hacía tiempo ya lo conocía. Con su hijo era una sensación nueva. Se daba cuenta, por otro lado, que no podía, pero más aún: no quería, hacer nada en contra de ello. Susana empezó a concebir la idea de contarle a Ricardo lo que suponía sabía don Antonio. Aunque no estaba muy segura de ello, por lo que tampoco valía la pena alborotarse demasiado. Prefirió, finalmente, ver cómo seguían los acontecimientos, y en virtud de ello reaccionar. Quien menos enterado estaba de todos estos juegos de cálculos y suposiciones era Ricardo. Cuando, al día siguiente, casi ingenuamente saludó de "usted" a Susana delante de su padre, se sorprendió por la reacción de éste. "No necesitas estar fingiendo, hijo". Y como parte de un estudiado libreto de telenovela puso música en su oficina, desentendiéndose de todos quienes estaban a su alrededor. El Aleluya del Oratorio El Mesías, de Haendel. Sabía que eso era muy culto, muy civilizado (hasta había un rey, no recordaba bien cuál, que había aplaudido emocionado tras escucharlo, antes que finalizara el oratorio, tradición que se mantenía a la fecha). "Y por favor no me interrumpan, que quiero escuchar esta sinfonía". Ricardo estuvo tentado de decirle que no era una sinfonía, pero le pareció demasiado cruel. Un rápido cruce de miradas con Susana le hizo entender que algo importante había ocurrido. "¿Lo sabría? ¿Se lo habría contado Susana?" No se decidía con quién hablar primero: ¿con su padre o con su novia? Pero no era posible en la oficina, obviamente. Pero no podía pasar todo el día sin saberlo. Hizo algo quizá infantil: escribió en una papel preguntando a Susana qué había sucedido. En unos minutos tuvo en sus manos la respuesta. "Se enteró de todo. Antes fui su amante, pero eso ya no cuenta. Solamente estás tu en mi vida". Para Ricardo eso parecía un barato guión de teleteatro – por cierto los odiaba; él no participaba en su producción. Quedó estupefacto. Se sentía burlado. Don Antonio, por su parte, además de burlado se sentía – secretamente – orgulloso de su hijo. Sensación confusa por cierto. No le surgía espontáneamente ningún encono contra Ricardito. Pero sí contra Susana. También como en las telenovelas, la mujer era siempre la provocadora. "Todo queda en familia", fue lo que se le ocurrió pensar a Susana; y tuvo la ¿osadía?, ¿desgracia?, ¿estupidez? de escribirlo en otro papelito que dejó inadvertidamente sobre el escritorio de Ricardo. Mensaje que, no se sabe cómo, también llegó a manos de don Antonio. Ni padre ni hijo fueron a los funerales de Susana, tres días más tarde de la cena con los alemanes – cosa que llamó bastante la atención. "Quedamos muy consternados con la forma en que ocurrió su muerte, tanto que preferimos guardarnos un lindo recuerdo de ella y no verla así", dijo secamente don Antonio, tras sus lentes negros, cuando fue entrevistado por reporteros de un telenoticiero amarillista de uno de sus canales. La policía inició algunas pesquisas para aclarar el espantoso asesinato, pero no logró averiguar mucho. Las varias decenas de cuchillazos parecían obra de algún sicario, quizá actuando por encargo. La noche siguiente al entierro se vio a padre e hijo cenando en el mismo restaurante del encuentro con los germanos, muy animados, y bebiendo hasta la embriaguez. "Todo queda en familia". 28 DIFERENCIAS Lo leí en algún lado; o lo escuché. No importa. Sé que sucedió. Y todavía ahora, al recordarlo una vez más, me parece increíble. Fue en Inglaterra. ¿O en Escocia? No importa; era un lugar de habla inglesa. Lo recuerdo por el nombre del esposo: Bryan, igual que el sicario que me disparó a quemarropa aquél día, y por quien perdí el brazo izquierdo – menos mal que el atentado no salió como tenían previsto. Ese tal Bryan hoy cumple su sentencia en ..... bueno, pero me estoy yendo del tema. El se llamaba Bryan, pero la esposa ... no recuerdo. Parece ser que era una típica familia inglesa, decente y correcta. De esas que nunca piensan en la historia de su país, o que no les interesa seguir pensando si empiezan a hacerlo. ¿Y qué pensaría yo si fuera inglés? ¿Me daría vergüenza pertenecer a un prepotente imperio? Quizá, no lo sé, quizá no me preocuparía mayor cosa .... Bueno: era una típica familia inglesa, – y prometo que no voy a hacer más ninguna digresión – rubiecitos ambos, rozagantes, bien vestidos. Ya tenían varios años de casados; diez si no recuerdo mal. Pero no tenían hijos. A ambos les preocupaba bastante eso, quizá más a ella que al tal Bryan. El, antes de casarse, había tenido varias parejas – noviazgos pasajeros. Ella, si bien eso no era lo más común en su generación, había llegado virgen al matrimonio. Ahora seguía queriendo entrañablemente a su esposo, quizá más que él a ella. En algún momento habían pensado en adoptar un hijo. No les desagradaba la perspectiva (incluso se habían planteado que fuera de algún país latinoamericano, donde es más fácil la cuestión legal). Pero finalmente lo habían desechado; por varios motivos. Entre otros –y quizá el fundamental– por la oferta de un nuevo método de inseminación artificial, de origen italiano, que prometía ser casi infalible. No le dieron muchas vueltas al asunto; si bien era bastante caro, tenías algunos ahorros que les permitía afrontar adecuadamente ese gasto. Fue así que se dirigieron al instituto que lo ofrecía. No era italiano, aunque sí lo era la tecnología en cuestión. La atención fue excelente. Rápida, concisa, muy profesional. El director del centro era un reputado gíneco-obstetra de origen judío: Herzinsky. Calvo, algo gordo, sesentón; bastante arrogante también. En pocas palabras explicó cómo debían proceder, asegurando varias veces que el éxito del embarazo estaba casi descontado. Bryan estaba un poco escéptico; Margaret –ahora recuerdo su nombre– era la más esperanzada. No lo dudó ni un instante; cuando el Dr. Herzinsky terminó la ilustración del posible escenario futuro, ella, sin siquiera consultarlo con su esposo, ya había tomado la decisión. Obviamente: era sí. En un par de días volvían a la clínica, donde un grupo de atentas y simpáticas laboratoristas los atendían muy solícitamente. El semen de Bryan quedó en un frasco esterilizado, color verdoso, con la etiqueta de identificación JPL 100358. El embarazo transcurrió casi sin sobresaltos. Con algunos kilos más, satisfecha, desbordante de alegría, Margaret se preparaba para el gran día. Todos los controles fueron normales, y las dos ecografías realizadas no mostraron ningún problema. Bryan no era especialmente creyente, pero la próxima llegada de su hijo lo llevó varias veces a la iglesia. Lo hizo, incluso, sin que su esposa lo supiera; era algo personal con dios, o con lo que él entendía por dios. Finalmente llegó el alumbramiento. Coincidió con el comienzo de otra guerra –¡otra más!– en que Inglaterra participaba; guerra preventiva, según se decía. Ni Bryan ni Margaret entendían mucho de estas cosas, ni les interesaba. Sólo les preocupaba que, eventualmente, él pu29 diese ser movilizado, dado su trabajo: era especialista en comunicaciones navales. Pero no parecía ser el caso esta vez. Pues bien: un 4 de marzo creo que fue .... no importa. Pero sucedió. El niño nacido era negro. Sí: negro, negrito como los africanos. ¿Se pueden imaginar? Yo muchas veces me pregunté qué les habrá pasado por la cabeza a los padres en un momento así. Me puedo figurar –me parece– un poco mejor lo que debe haber pensado el varón: que ése no era hijo suyo, que había un negro en el triángulo. No sé si Bryan lo habrá pensado, pero es muy probable que le surgieran esas cosas. De la madre ni se me ocurre cómo puede haberlo tomado. ¡Por supuesto que fue noticia! En todos lados, incluso fuera de su país. Cosas como esas no ocurren a menudo. Fue todo bastante raro, por cierto. Pero no debe dejarse de tener en cuenta que las cosas raras llaman la atención especialmente porque hay alguien –a su pesar– que hace las veces de "pato del festín". Caso contrario no conmocionan tanto; por ejemplo la guerra que tenía lugar simultáneamente. Seguro que fue noticia, –no recuerdo ahora los detalles– pero fue una guerra más, como tantas donde participan los rubiecitos, y ya ni se sabe por qué. Esto fue distinto. Lo primero que todos pensamos –los varones al menos; recuerdo haber compartido esa sensación con otros muchachos, casi todos de mi edad– fue algo así como: "¿negrito? ..... Mmmm, aquí hay gato encerrado". Usted me entiende, ¿no? Para ser benevolentes, digamos que llama la atención, y casi espontáneamente surgen las sonrisas pícaras. Luego uno se pone a investigar. Y bueno, sí: la noticia era así: que después de interminables averiguaciones se había constatado que se trataba de un error. Ni Margaret había tenido su "escapadita" con alguno de piel oscura, ni había antecedentes familiares por parte de ninguno de los dos. Esto último era poco probable, pero se decía que había casos en que luego de algunas generaciones podía retornar un rasgo externo olvidado genéticamente. Pero no; nada de eso. Simplemente había habido un error en la manipulación en el laboratorio. ¡Menudo error! Recuerdo que todo esto generó un gran debate; sí, recuerdo que por televisión le destinaron horas al asunto, más aún que a la guerra en curso. Por cierto, al día de hoy no creo que nadie se apasione mucho hablando de ese conflicto (quizá es muy ampuloso hablar de guerra: son intervenciones armadas de los países blancos, casi sin muertos –para ellos, se entiende. Intervenciones desiguales, abusivas, donde las víctimas son siempre, justamente: negritos. O países donde es fácil obtener un niño adoptado ..... para los rubiecitos, claro). Sí, sí, de acuerdo, me estoy yendo nuevamente del tema. Bueno, pero no tanto; porque, pensándolo bien, una cosa se liga con la otra. Negritos, negritos .... es fácil hablar de la tolerancia, del racismo, de todas esas cosas, pero ¿qué hacés si sos de un país que se cansó de explotar indios y negros y de invadir y de creer que tiene siempre razón, y tu hijo te nace negro? ¡Lindo problema! ¿no? Eso le pasó a esta parejita. Por un error en el laboratorio, entonces, la inseminación que le llegó a Margaret fue la de un padre negro. Curioso también: –increíble y tragicómicamente curioso– el referido negro nunca se supo quién era. Sí, sí, así es. Aunque no me lo crea. Inglaterra, o algún blanco país desarrollado, de esos en que nadie deja de tener su tarjeta de crédito y las vacaciones del próximo año ya organizadas. También allí, por lo que se ve, suceden a veces estas cosas tercermundistas. Como las de los países donde se invade para poner orden .... Pero ahí no termina lo raro; esto es el comienzo nomás. ¡Usted no sabe lo que sucedió después! 30 Ya con el negrito nacido había que hacer algo. Claro; al fin y al cabo el pobre bebé no tenía culpa de nada. Y aquí vienen los problemas, los verdaderos y profundos problemas. Si bien el niño era hijo de ambos, en un sentido ninguno de los dos padres lo quiso asumir como tal. Era su hijo, pero también, al mismo tiempo, no lo era. ¡Qué problema éste de la paternidad!, ¿no? Bueno, lo entiendo –pero no lo justifico, claro. Para un inglés, que ha visto toda su vida un símbolo del atraso, de la barbarie, en alguien que no es como él, de pronto tener un hijo así, símbolo de todo eso, debe ser bastante difícil de digerir. Símbolo para él, por supuesto; yo no pienso así. Es como un amigo que tenía antes, años atrás, profundamente ateo; resulta que a este fulano una vez su hija le vino con que quería ser monja. ¿Se imagina? Casi se muere el pobre .... Sí, sí: una vez más tiene razón. Me voy por las ramas. Aunque creo que la comparación es válida; me permite dar cuenta de esas cosas que uno tiene tan arraigadas que ni siquiera piensa, que ni siquiera ve cómo ni por qué deberían ser cuestionadas. Y sí .... Tan creídos de ser superiores que ni a su hijo negrito pudieron respetar. Bueno, no fue tan sencilla la cosa. Además, mucho de lo que aquí le cuento en realidad lo deduzco, porque yo ni siquiera los conocí a estos tipos. Lo que sí, todo esto me hace pensar, como le decía, en la paternidad. Se ve que no es cuestión de fabricar un hijo y listo; no, de ninguna manera. Yo no tuve hijos nunca, y la verdad es que no me arrepiento. Tuve dos perros, –ya se murieron– y no es lo mismo. Mire: si fuera tan instintivo ¿por qué hay padres que abandonan a los hijos? No sólo varones, ¿sabe? También mujeres, por supuesto. ¿Cuántas veces mujeres han arrojado un bebé recién nacido a la basura, o lo han abandonado en una canasta? De alguna manera, me parece, lo que hicieron estos dos blanquitos fue eso, más o menos. ¿Que qué hubiera hecho yo en una situación así? Buena pregunta. No lo sé, no lo pensé. Por lo pronto, yo no tengo nada contra los negros. ¡Si soy de un país pobre, criado como pobre! Aunque en mi país no hay negros, entiendo lo que debe ser vivir con esa cruz de ser un eterno marginado. "¡Trabajar como negro!" .... Claro, ¿con qué derecho los no-negros los hicieron esclavos? Si uno se pone a pensar en esas cosas entiende por qué muchos se alegraron cuando cayeron los dos aviones sobre los edificios en New York vez pasada. A veces pienso que me hubiera gustado tener esa experiencia, de tener un hijo. No sé si estoy en condiciones mentales de afrontar una responsabilidad así, no sé. Pero, tomando su pregunta, creo que aceptaría un hijo negrito. Sí. Sería como aceptar si una hija, como a mi amigo ateo, le dice de hacerse monja; o si viene mi hijo diciéndome que es homosexual, o drogadicto. ¿Qué voy a hacer? ¿Matarlo? Claro, estos rubiecitos –estoy casi seguro que eran de Escocia ahora que recuerdo, porque tengo presente que cuando lo supe asocié inmediatamente con whisky y castillos– tuvieron reacciones distintas entre varón y mujer. Se supone –quizá son puros estereotipos– que la mujer es más madre naturalmente que padre lo es un varón. Pero vea aquí: no fue así. Por lo pronto los dos, madre y padre, presentaron un juicio al instituto del Dr. Herzinsky. Ya ni recuerdo la figura legal: ¿estafa? No sé, no importa. La que haya sido, solamente demuestra la actitud de los tipos estos. Si fuera que le venden un alimento podrido en un supermercado, creo que se justifica una demanda, claro. Yo, en todo caso, buscaría primero que me cambien la mercadería en mal estado sin hacer mayor alboroto. Pero pedir un cambio de mercadería con un niño .... no sé, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta pareja así procedió. Y algo que me pareció, y me sigue pareciendo espantoso, es la reacción de Margaret. Según se supo luego, parece que hizo lo imposible porque el laboratorio le concediera un bebé nuevo. Hoy, la pobrecita –¿es correcto decirle así?– vive dopada de clínica psiquiátrica en clínica psiquiátrica. Bryan padre vuelve a Escocia cada tantos meses, porque habiéndose metido fijo en la marina de guerra de su país, eso lo tiene mucho tiempo en misiones de ultramar (creo que en el Africa fundamentalmente .... con negritos). 31 Y Bryan hijo –así le pusieron de nombre, como el padre .... bueno, no el padre, sino el que hace las veces de padre, o mejor dicho: el que iba a hacer las veces, porque el verdadero moreno que aportó el semen nunca se supo quién fue–, Bryan hijo está creciendo en un hogar de niños huérfanos. Ah, y el Dr. Herzinsky tuvo que pagar como cien mil libras de indemnización a la familia. 32 EL LICENCIADO Caía ya la noche en aquella capital centroamericana. La jornada no había estado mala; no había sido de las mejores, pero al menos tenía para la ración diaria, tanto de comida como de alcohol. Dónde comer y dónde comprar su cuarto litro de ron barato no le inquietaban especialmente; comía cualquier porquería en cualquier cantina de mala muerte. Lo mismo era con la bebida. Dónde dormir le preocupaba algo más. En las últimas noches la policía había estado fastidiando bastante: un par de amigos de similar condición terminaron en la cárcel, y hasta incluso tuvieron su paliza. "El trabajo tiene períodos peligrosos". Nadie conocía su verdadero nombre; nadie, al menos, de su círculo cotidiano: borrachos crónicos y mendigos del Mercado Central. Para todos era simplemente "el licenciado". A los promotores de la oficina de Pastoral Social de la parroquia de la zona, quienes asistían a estos grupos de indigentes, les llamaba la atención. Especialmente a una jovencita, estudiante de sociología, aguda y desconfiada. Sandra se llamaba. "'El licenciado' no es como todos.... Además ¿por qué lo llamarían así justamente?" Prefería no hablar con nadie. En realidad no estaba casi nunca en condiciones de hacerlo; borracho de caerse, sus diálogos eran monólogos incomprensibles. Había que prestarle particular atención para deshilvanarlos. Sandra se tomaba esa molestia. "Mirá, compita: vos tenés que procurar seguir estudiando, siempre, ¿oíste? Porque no hay otra alternativa posible, válida y consistente, para salir de esta mierda. Y cuanto más puedas capacitarte, mejor. Y si podés estudiar alemán, mejor todavía, verstanden?", le decía alguna vez, en un raro momento de lucidez, o de no tanta embriaguez más precisamente, con un penetrante aliento mezcla de alcohol y vómito. "¿Y por qué le dicen 'el licenciado' a usted?", se atrevió a preguntar. Fue evidente el golpe; algunas lágrimas asomaron a sus ojos, crónicamente enrojecidos. No hubo respuesta. "Ehh.... es, es difícil... no vas a entender, mejor.... ¿cuántos años tenés?" Sandra también sintió ganas de llorar, aunque no lo hizo. Algo la cautivó; "el licenciado" no era como los otros. Esa noche, visto que la situación se estaba tornado algo molesta por las rondas policiales, buscó un nuevo sitio para dormir, más seguro, más oculto. Conocía el mercado perfectamente, por lo que no le costó encontrar algún sucucho adecuado. Iba a pedirle a otro amigo que lo acompañara, "el Pescado"; pero no pudo encontrarlo por ningún lado. Por tanto decidió ir solo. Era en el ala norte, cerca de los puestos de flores. Le gustaba ese lugar porque siempre tenía buen aroma. En el cruce de varios pequeños callejones había un baño, abandonado desde ya un buen tiempo, que tenía una puerta casi desconocida, semioculta por una mampara que se había colocado recientemente. Era un punto más de tantos en el mercado, otro recoveco. Pero para "el licenciado" tenía un valor especial: más de una vez se había refugiado allí ante circunstancias especiales, o cuando se sentía particularmente mal. Cuando entró no dio mayor crédito a lo que veía: en realidad no le importó. Sólo pensaba en dormir. Estaba, como siempre, mareado, muy cansado, y no le interesaba ponerse a investigar en esas circunstancias. El portafolios que encontró en el baño le sirvió de almohada. Solamente a la mañana siguiente se le ocurrió ver qué contenía. 33 Cuando se dio cuenta del hallazgo casi muere de un síncope. No lo podía creer; las manos le temblaban, no le salían palabras. Todo el cuerpo trepidaba, por lo que no pudo seguir con el conteo de los billetes. Calculó, de acuerdo a lo que llevaba contado y a lo que todavía le restaba, que debía haber más cien mil dólares al menos. Prefería no enterarse. "¡No puede ser! Esto me lo puso el demonio.... No es posible". Quedó estupefacto un momento, literalmente paralizado, con el portafolio apretado contra el pecho. No podía salir del asombro, pero al mismo tiempo lo increíble de la situación lo despertó del sopor de la borrachera. "¿Y ahora qué hago?" Con el resto de lucidez que aún conservaba pensó que no era conveniente salir del escondrijo con la carga a cuestas. Recién en esos momentos, cuando intentaba ver qué hacer, vio manchas de sangre alrededor suyo, donde había dormido la noche anterior. Un par de metros más lejos, medio oculto tras una puerta caída, estaba el cadáver. Reprimió el grito de espanto que le brotó espontáneamente. "¡¿Y esto?!" Su asombro iba en aumento, al igual que el terror. Si con el dinero estaba virtualmente paralizado, ahora con el nuevo hallazgo había llegado al paroxismo. Fueron varios minutos en que no podía recobrar el aliento. Lloró, primero suavemente, luego en forma desconsolada. "No tengo que hacer ruido, no", se dijo limpiándose los mocos, como un niño atemorizado. Cuanto más complicadas se tornaban las condiciones, más despierto parecía ponerse "el licenciado". Vagamente comenzó a atar algunos cabos: aunque no conocía bien los detalles, había escuchado el comentario que la noche anterior tuvo lugar un tiroteo en el mercado, justamente por la zona de los puestos de flores. Balazos se escuchaban todos los días, por lo que no le prestaba especial atención. Tampoco en este caso. Por otro lado, como vivía perpetuamente en estado de ebriedad, nunca estaba en condiciones de discernir muy en detalle acerca de nada. "Claro, ayer andaban con la bulla de la balacera. Decían que unos tipos se corrieron por ahí, y la policía, o el ejército – no me acuerdo – los andaba persiguiendo, y que se escaparon los pisados. De repente este es uno..... ¡por Dios"! ¿Y ahora?". Aunque no estaba muy claro todavía, aparentemente un grupo de delincuentes – se especulaba que eran narcotraficantes – perseguidos por fuerzas de seguridad combinadas, había huido por el mercado, llevando una gran cantidad de dinero. Se hablaba de unos doscientos mil dólares. Pero ni un billete se había encontrado luego de la persecución. Había dos muertos y otros dos detenidos – uno herido. Del quinto hombre no se supo más nada. Se suponía que podría haber escapado con los fondos; un día después del hecho se tejía todo tipo de teorías. Nadie había pensado – como de hecho había sucedido – que estuviera muerto en un baño abandonado, desangrado por los tres balazos recibidos. Y que el portafolios con la fortuna estuviera ahora en manos de un mendigo y borrachín que se mantenía embriagado la mayor parte del tiempo. "¿Y qué hago? ¿Sabrán que el pisto está acá? ¿Me habrán visto entrar?" "El licenciado" se debatía entre estas incertidumbres. El dinero, más que una bendición divina, lo sentía como un maleficio que le quemaba las manos. Muchas veces había fantaseado que, de encontrarse una fortuna como la que ahora le llegaba, invitaría a todos los mendigos y marginales que convivían en el mercado a una parranda interminable de varios días, con trago pagado para todos, sin límites. Pero ahora que la fantasía podía hacerse realidad, lo aterraba la idea. "¡Mierda! No hay nada más siniestro que un deseo cumplido .... ¿quién fue el que lo dijo? ¿Nietzsche?" 34 Pensó en quedarse en el escondite un tiempo. Pero luego reflexionó que eso podría ser peor. Tarde o temprano irían a buscar ahí. Había que hacer algo práctico, urgente. "¡Sandrita! ¿Cuándo vendrá la patoja?" Rápidamente desechó la idea. No sabía cuándo podía venir la gente de la iglesia; no tenían una fecha precisa para las visitas. Y además no era ninguna garantía que lo pudieran ayudar. Por otro lado: quizá hubiera tenido que compartir el "botín". "Como siempre, me las voy a tener que arreglar solito, como en todo". Empezó a tejer hipótesis: ¿qué era más conveniente?, ¿cómo hacerlo?, ¿para dónde ir? Confrontado a todas estas preguntas "el licenciado" vio lo solo, despiadadamente solo que estaba en el mundo. Nuevamente asomaron lágrimas a sus ojos. Sin embargo, ahora había una mezcla ambigua: tristeza, desolación por la patencia de su desamparo; aunque al mismo tiempo – sensación que no tenía desde hacía muchísimo – una profunda alegría. Casi, aunque no lo reconociera en esos términos, alegría de venganza. "La venganza es el placer de los dioses decían los griegos .... No eran estúpidos estos griegos, ¿no?" Ya casi sobre la mitad de la mañana decidió salir del baño. Metió prolijamente todos los billetes entre sus harapos, los calcetines, los destruidos zapatos. No en la mochila; eso hubiera sido demasiado tonto. Tuvo ocasión de revisar lo que llevaba en ella; justamente desde mucho tiempo no lo hacía. Nada de valor: alguna muda de ropa – tan o más percudida que la que llevaba puesta –, descoloridos papeles de remotos tiempos, un trozo de hilo. Se sorprendió cuando vio el Langenscheid de bolsillo, el maltrecho diccionario alemán-español. "¿Cuánto hará que está esto aquí?..... Wie lange liegt das hier? 'Liegt' o 'steht' en este caso? Puchis .... ya me lo olvidé casi todo" También se sorprendió que nadie osara mirarlo siquiera cuando salió de su "bunker". Esperaba una gran agitación en el mercado, policías por todos lados. Pensó inclusive en cámaras de televisión. La realidad lo decepcionó. Seguramente los aguaceros nocturnos habían lavado la sangre del herido que buscó refugio entre los puestos de flores. Había algún agente de policía, no más de lo que se veía habitualmente. Caminaba lentamente, mirando a todos lados, desconfiando de todos. Contrariamente a lo que hacia todas las mañanas cuando despertaba, no corrió por su cuota diaria de ron de segunda. Ese día era de muchísimo calor, más de lo habitual. Se le ocurrió tomar un jugo de naranja. "¿Cuánto tiempo hace que no tomo algo natural? Inmediatamente se dio cuenta que no llevaba dinero, fuera de los dólares. No podía permitirse cometer el desliz, absurdo desliz de sacar un billete de cien dólares para pagar un jugo. Decidió, finalmente, no tomarlo. Su asombro iba en aumento al ver que no salía desesperado a buscar la ración de alcohol. Cuando vio a otros compañeros de vida del mercado, sucios y harapientos como él, con los efectos de los primeros tragos de la mañana, sintió lástima. "¡Pobrecitos! ¿Eso soy yo? .... ¡Por Dios! ¡Qué desastre!" De pronto sintió que no sabía qué hacer, para dónde ir. Esta "tranquilidad" lo asombró, no era lo que se esperaba. En el medio de su resaca y desesperación por el increíble hallazgo había preparado varios "planes de contingencia"; pero en ninguno estaba contemplado esto que le ocurría ahora. Nadie lo perseguía, nadie venía a pedirle cuentas por el portafolios mágico; no había bandas de mafiosos esperándolo, ni policías. Mucho menos cámaras de televisión. 35 "¿Y si les digo que ahí hay un cadáver?" Por un momento estuvo tentado de hacerlo. Sentía que no había valido tanto desvelo, tanta angustia junto al muerto – incluso lágrimas – para que ahora todo fuera tan fácil. No sabía en absoluto qué hacer. Decidió buscar a Sandra. No sabía cómo. No quería preguntar a nadie. Prefería pasar lo más inadvertido posible. Cuando unos niños vagabundos, parte de la población habitual del mercado, lo saludaron efusivamente – no sin cierta cuota de sorna – apenas si contestó. Cerca de la puerta de salida se le acercó "el Pescado", a quien había estado buscando la noche anterior. "¿Qué pasó licenciado? ¿Vamos a echarnos un traguito?" "No puedo, hermanito. Tengo que hacer". "¡Púchica licenciado! ¿Y qué pisados tenés que hacer? ¡Ni que fueras licenciado de verdad!" No supo muy bien qué decir. "Es que .... tengo que ir .... tengo que buscar a esos cuates de la iglesia, esos que nos visitan a veces". "¿Y para qué, vos? Si ellos siempre vienen". "Es que .... necesito unas medicinas". No sabía cómo sacarse de encima a su molesto compañero. Su presencia empezó a resultarle un estorbo. "¿Será, licenciado? Hombre, te noto raro. Como que te ha pasado algo ..." En un momento pensó que "el Pescado" lo sabía todo y estaba buscando su confesión. Estuvo tentado de contárselo, de proponerle su silencio a cambio de una cantidad. Dudaba si debía hacerlo cuando aparecieron, providenciales salvadores, los jóvenes de la parroquia. Pero no venía Sandra. "¿Y qué pasó con la patoja, con Sandra quiero decir?", se apresuró a preguntar "el licenciado", sin siquiera saludar a los que llegaban. "Ya no le toca más a ella por acá; ahora atiende a los niños de la calle del parque Kennedy". Se quedó sin palabras. No lo podía creer. Su único contacto, la única persona con la que podía hablar en el mundo, y ya no la iba a ver más. "Vos patojo, ¿y sólo niños atiende ella por allá?" El parque Kennedy quedaba en la otra punta de la ciudad, a no menos de 8 kilómetros del Mercado Central. "¡Parque Kennedy! Encima hay que aguantar que le pongan sus nombres! ¿No les es suficiente con todo lo que chingan?" Sin pensarlo mucho, se encaminó hacia allá. Después de los primeros 500 metros vio que la empresa era más dura de lo que se imaginaba. Calculó que le sería imposible. Débil como estaba, seguramente podía morir en el intento. Optó por tomar un taxi. "Ya perdí la cuenta de la última vez que tomé uno de estos. ¿Cuándo fue?" El conductor desconfió un poco antes de subirlo. Un viejo harapiento, en su estado, llamaba la atención al pedir un taxi. Una vez arriba del automóvil cayó en la cuenta que no tenía dinero. Era absurdo usar los dólares; de todos modos, de alguna forma tenía que pagar el viaje. "¡Si es mi dinero al fin y al cabo!", terminó por convencerse. Y finalmente, pasó lo que temía. Llegados al parque Kennedy no pudo impedir sacar un billete de 100 dólares, pese a no querer hacerlo. El chofer, en principio, desconfió. Luego, al verlo turbado, aprovechó la ocasión para presionarlo, y ante su nerviosismo creciente, lo chantajeó quitándole el dinero con la amenaza de llamar a la policía si decía algo. 36 "El licenciado" prefirió perder esa cantidad – ínfima al fin y al cabo – para evitarse problemas. Pero una vez descendido del taxi no sabía qué hacer. "Buscaría a Sandra", pensó. Pero ¿cómo?, ¿dónde? Sólo sabía que iba a ese parque, según lo que le habían dicho – no le constaba, claro –, para atender niños. Lo más adecuado le pareció entonces dirigirse hacia esos niños. "Parias, otros pobrecitos parias igual que yo ... pero estos aún son muy chiquitos. Hasta quizá se podrían salvar todavía .... ¿Pero cómo?" No le costó mucho encontrarlos; en el parque vivían alrededor de cien de ellos. Sucios, harapientos, con los ojos tan rojos como los suyos, aparentemente alegres, pero trágicamente tristes tras sus gritos y bromas groseras, no le prestaron mayor atención a su llegada. Era un viejo borracho más que andaba por ahí, como tantos otros parias. De todos modos los más grandes notaron que no era habitual del lugar. Con la picardía propia de los de su condición, picardía mezclada con desconfianza y osadía, algunos se le acercaron. "¿Qué pasó, viejo? ¿Vos no sos de acá, no?, preguntó el que parecía más astuto, jefe del grupo. "No, no. Acabo de venir". Como siempre en estas circunstancias, casi como reflejo de sobrevivencia, los niños se interesaron por el nuevo personaje recién llegado. En este caso no había nada que pudieran obtener del espécimen en cuestión; nada evidente, al menos. Quizá divertirse a sus expensas. Y hacia eso comenzaron a apuntar los más grandes. "¿No serás policía vos, no?. ¿Qué chingados estás haciendo por acá? ¿No serás un viejo maricón que está buscando chavitos?" "El licenciado" no sabía bien cómo responder: ¿defenderse?, ¿hacerse el desentendido de lo que le decían?, ¿explicar a qué había ido? Esto último le pareció lo más correcto. De todos modos la estrategia elegida no aplacó lo ánimos provocadores. Aprovechándose del número – varias docenas – y de lo desvalido que se veía el recién llegado, el desenlace fue rápido: "el licenciado" terminó golpeado, furiosamente golpeado por los niños. Y sin el dinero. Sólo le quedó algo – unos mil dólares – que se había guardado, envueltos en un papel de diario, en el ano. Las primeras gotas de la lluvia lo despertaron; ya estaba anocheciendo. Todo el cuerpo le dolía por los golpes recibidos. Quiso correr a refugiarse del aguacero que se venía, pero no pudo. El dolor se lo impedía. En el medio de su dolor pensó que después de todo, pese a la paliza, las cosas no estaban tan mal. Tenía aún bastante dinero. Lentamente fue arrastrándose hacia una galería donde también había unos cuantos niños. Se dijo que en esas circunstancias no le vendría mal un trago; pero, de todos modos, no fue en su búsqueda. Sintió, súbitamente, que podía vivir sin el alcohol. "Seguramente son éstos los que me robaron. Espero que ya me dejen tranquilo". No obstante odiarlos en el momento y no querer saber nada de ellos, rápidamente tuvo la idea que tal vez podrían ayudarlo. "Oigan, niños: ¿ustedes conocen a una muchacha Sandra, que me dijeron que trabaja para la iglesia y viene por aquí a veces?" Los niños se miraron entre sí, desconfiados. "¿A qué venía esa pregunta?" Una de las virtudes que tenían como grupo era su espíritu de ayuda mutua. Ante un extraño eso se potenciaba. "¿Y por qué tanta pregunta, viejo? ¿Qué onda con esa muchacha? ¿Tenés algo con ella acaso?" 37 Inquirido de esa manera – casi brutal por cierto – "el licenciado" no supo bien cómo reaccionar. Se sintió acorralado, y balbuceó lo primero que se le ocurrió. "Si, es mi prometida". Las risotadas de los niños no se hicieron esperar. Secretamente, "el licenciado" también se mató de la risa. Aunque también, y sin que supiera por qué, le brotaron algunas lágrimas. "Homo homini lupus, ¿no? ¡Somos todos unos hijos de puta, sin dudas! Mirá estos cabroncitos ... No tienen donde caerse muertos, y se ríen de mi", pensó amargamente. Ya anochecía; debía resolver dónde pasar la noche. Recién en ese momento se dio cuenta que tenía hambre, que no había comido en todo el día. También se dio cuenta, muy felizmente, que no había probado una gota de alcohol. Y que no lo extrañaba. Y se dio cuenta igualmente, por lo que se puso casi a temblar, que lo que había dicho respecto de Sandra .... le hubiera gustado que fuese cierto. Pero prefirió desechar inmediatamente cualquier pensamiento ligado a eso. No teniendo dónde ir, ni conociendo a nadie en el parque Kennedy, decidió que lo mejor era quedarse ahí, tratando de establecer buena relación con sus recientes verdugos. Pensó en la solidaridad de parias que seguramente encontraría con estos niños. Pero se equivocó. En la violación sexual de que fue víctima, a manos de los más grandes, le descubrieron el improvisado paquete con los dólares que aún conservaba. Obviamente, lo perdió. No era tanto el dolor físico lo que lo aquejaba, mientras dormitaba sobre unos sucios cartones ya hacia la medianoche, sino el espiritual. No encontraba explicaciones a lo que le había pasado. "¿Por qué?, ¿por qué?", no cesaba de repetirse. En lo único que pensaba era en Sandra. Esa noche "el licenciado" tuvo pesadillas como hacía tiempo no las tenía. Soñó cosas horribles, espantosas: vio un avión que caía, y escuchaba los gritos horrorizados de los pasajeros en la caída. Soñó con un bebé que se escapaba de los brazos de la madre para precipitarse en una catarata. Angustia, desesperación por todos lados. Sólo Sandra aparecía como un oasis en ese desolado desierto. Finalmente llegó el alba; y los temores, si bien no se desvanecieron, al menos se mitigaron con la claridad. El primer pensamiento del día fue para ella. No pudo resistirlo, y volvió a preguntar si alguien la conocía, si sabían darle alguna indicación. Casi no fue tenido en cuenta por sus ocasionales acompañantes. Sin un centavo encima, mortificado, golpeado, no sabía qué hacer. "Volver al mercado", pensó "no era muy distinto de estar en este parque". Conocía más gente allá, quizá esa era la única diferencia; porque por lo demás no era muy distinto: paria, marginal, ignorado. A veces se preguntaba – sin tener respuesta – cómo era posible encontrarse en ese estado. Cuando comenzaba a pensar en esto, lloraba, y sólo el ron – el barato y pésimo ron con que se intoxicaba – le permitía sobrellevar esas angustias, y dejar de pensar. Doctorado en Filosofía en Friburgo, Alemania, gracias a una beca que le había costado dos años de sacrificio obtener, desde dos años después de su regreso a Centroamérica había comenzado con la bebida. Se habían juntado varios factores: también la feroz represión política que se abatía sobre el país había aportado su cuota. Debido a ella muchos de sus más cercanos, incluido un hermano, habían desaparecido. "El licenciado", en forma casi providencial, había salvado su vida en dos ocasiones. Pero fue demasiado, no lo resistió. Primero comenzó a beber más de lo socialmente tolerado; luego, paulatinamente, había ido despreocupándose de sus cuidados elementales, dejándose 38 vencer por el abandono. En poco tiempo – ya no recordaba cuánto – terminó viviendo en la calle; de ahí a vagabundo sólo fue un paso. Pensó en cómo la abordaría cuando la viera. Ella en más de una ocasión le había preguntado por su historia; era más que obvio que había un código compartido, una complicidad. El sabía que ella se daba cuenta que no era sólo un pordiosero; incluso varias veces le había preguntado directamente acerca de su situación. Como le desagradaba hondamente hablar de su pasado, "el licenciado" siempre encontraba la manera de escapar sutilmente – o no tan sutilmente. Pero ahora decidió que le contaría todo; pensó que, además, eso podía seducirla. La cuestión era encontrarla. Volvió a sentir deseos de beber; pero hizo lo imposible por abstenerse. Por otro lado no tenía ni un centavo; al pensar en eso, súbitamente sintió hambre. La única solución a la vista era mendigar. Hacía ya tiempo que vivía de las limosnas; en un principio ello le provocaba vergüenza, pero ese escrúpulo había quedado en el pasado. En la actualidad prácticamente no tenía otra forma de obtener algún mísero dinero sino a través de la mendicidad. Trabajar era una perspectiva que desde hacía eternidades no se le ocurría posible. "Die Arbeit ist das Wesen des Menschen", pensó de pronto. "Pero si es cierto, ¿por qué resulta tan molesto?" "¿Y si me pongo a dar clases de alemán?" ..... ¡Ni pensarlo!" A veces, las pocas veces que no estaba embotado por los efectos de la bebida, pretendía reflexionar; y era una lucha atroz entre ideas antitéticas que salín simultáneamente. Nunca llegaba a nada finalmente. En esos inconducentes devaneos estaba cuando escuchó entre los niños del parque la palabra mágica: "¡Muchachos, ahí vienen los de la Iglesia. Ahí viene la Sandra!" No lo podía creer: "¿Sandra aquí?". Era más que un sueño. Cuando se vieron, ambos quedaron impactados; pero quien más afectada pareció estar, fue ella. Venía en grupo, con tres compañeros más. Era la única mujer; joven, bonita, radiante en el medio de todos los varones. Pero de pronto, al toparse con "el licenciado", súbitamente cambió de cara. No supo qué decir. Tampoco a él le salían palabras. "¿Sabe una cosa, seño Sandra?", se apresuró a decir uno de los más desenvueltos del grupo de niños de la calle, jovencito de unos 15 años. "Ayer apareció este viejo desgraciado por el parque, y se quiso pasar de listo con uno de nosotros. Por eso lo tuvimos que moronguear al cerote. Mire cómo quedó por hacerse el loco". "El licenciado" quedó estupefacto. Quería defenderse, decir algo .... pero las palabras no le venían. Los jovencitos siguieron el ataque. "¿Sabe lo que pasa, seño Sandra? Es un viejo degenerado éste. Nosotros no lo conocemos de antes; llegó aquí al Parque de buenas a primeras. Y ni bien llegó ya estaba provocando. Hasta andaba diciendo que nosotros le robamos un dinero, el muy cabrón". Sandra se sentía entre dos fuegos. Hubiera querido defender al "licenciado" en forma incondicional, pero la situación no se lo permitía. ¿Cómo justificarlo antes los niños? Sabía, intuía, podría haber jurado que todo lo que le decían no era cierto. Pero calló esperando la reacción del "licenciado", quien también permanecía mudo. Los acompañantes de Sandra intervinieron entonces. Con una forzada ecuanimidad trataron de investigar entre las partes en pugna. Sabiendo de lo manipuladores que podían ser en ciertas ocasiones los niños, con moderada cortesía se dirigieron al acusado: 39 "Buenos días, señor. No nos conocemos, ¿verdad? Es la primera vez que lo vemos por el parque Kennedy. ¿Y cómo es esto que dicen los muchachos?", dijo uno de los recién llegados, con corrección pero no sin cierta firmeza en la voz. "El licenciado" no sabía qué hacer; buscaba la mirada de Sandra, quien a su vez tampoco sabía cómo reaccionar. El silencio se hizo tenso. "Entonces, ¿es cierto lo que dicen los niños?", volvió a preguntar el inquisidor. Se le ocurrió empezar a hablar en alemán; estuvo a punto de hacerlo incluso, aunque no sabía por qué. Pero se abstuvo. Fue Sandra entonces quien intervino: "Muchachos, yo conozco a este señor. Me atrevo a poner las manos en el fuego por él. El no podría hacer nada malo, se los aseguro". Luego de decir eso, Sandra sintió una sensación horrenda. ¿Por qué lo había hecho? ¿A qué venía eso de defender a un mendigo – presuntamente desconocido – con esa convicción? Y más aún: ¿por qué esa pasión por alguien tan alejado de ella, tan de otro ámbito, delante de su novio? (uno de los tres acompañantes del grupo de trabajo de la Pastoral era su prometido; en diciembre se casaban). Como el escándalo fue en aumento y los educadores populares de la Iglesia no pudieron manejar la situación, un par de guardias de seguridad apostados en el parque se vio forzado a intervenir. No se sabe cómo, pero apareció una navaja entre los harapos del "licenciado", y un paquetito con crack. Fue allí la primera vez que él intentó una defensa de si mismo, negando todo lo que se le atribuía. Tarde ya, seguramente. Las pruebas estaban a la vista, y aunque todo comenzaba a mostrar que era demasiado el peso de la crueldad del grupo contra un pobre diablo, ni los jóvenes de la obra social ni los policías pudieron dar marcha atrás en la dinámica que se había ido tejiendo. Uno de los muchachitos de la pandilla, adolescente ya, con un marcado perfil de conductor y conocedor de los vericuetos legales – por su forzado paso por el lado amargo de esos desfiladeros – presentó entonces la formal denuncia a los gritos. "El licenciado" era distribuidor de drogas. Sandra fue quien pagó la fianza. Su novio no lo podía creer; cuando se lo contaron sintió que se le paralizaba el corazón. Claudio Amaya, doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, 36 años, hasta hace unos días bautizado – con una mezcla de admiración y saña – "el licenciado", era ahora su nueva pareja. Unos meses más tarde volvieron a encontrarse, Sandra y su ex novio. No se hablaron. Fue en un seminario sobre población marginal y políticas de erradicación de la pobreza, en un lujoso hotel de la zona céntrica. Ella estaba embarazada, y expuso – con mucha soltura por cierto – su experiencia en la nueva organización no gubernamental para recuperación de alcohólicos y drogadictos "El Camino", de la que era director ... "el licenciado". 40 JUANA Cada tanto recordaba su origen: la imagen de la favela de San Pablo le retornaba insistente. Si bien eso había sido mucho tiempo atrás –con seis años había marchado con su familia a vivir en un barrio otorgado por el gobierno, en casa de ladrillos– la historia de su infancia, y la de la violación, era algo que nunca desaparecía. Tampoco podía olvidar la histórica discriminación que sufrían los negros descendientes de esclavos africanos, tal era su caso. Había pasado por más de un tratamiento psicológico, y en muy buena medida había logrado procesar todo el espanto de esa pesadilla ya tan lejana. No obstante, ante circunstancias difíciles como la actual, reaparecían los viejos fantasmas. Se encontraba en el despacho principal, y sus dos secretarias –una morena, de Sudán, otra rubia, noruega– esperaban ansiosas alguna respuesta. La reunión con la más alta jerarquía había sido por la mañana; habían asistido representantes de todos los lugares donde la institución tenía presencia. Había, por tanto, enviados de los cinco continentes, de más de cien países. El encuentro había sido tenso; lo cual era comprensible: era la primera vez que la organización se hallaba en una disyuntiva tan apremiante. Las fuerzas chinas tenían ocupado prácticamente toda Asia, y su poderío misilístico nuclear apuntaba tanto a los Estados Unidos como a Europa. El margen de maniobra era muy pequeño, y el tiempo se agotaba. Pekín había sido categórico en la demanda: la Secretaría General de las Naciones Unidas debía aprobar la invasión de los dos últimos países –Arabia Saudita e Irán– o comenzaría el bombardeo impiadoso sobre las cinco principales ciudades de la costa oeste del país americano, que a su vez había tomado, con apoyo europeo, todo el Africa, incluido el norte islámico. Los chinos eran terminantes. Si habían dado un ultimátum, era de creerles. Y de temerles. Sus armas ya no eran como las de principios de siglo; ahora, en el 2045, gracias a una aceleración infernal de su economía y de su desarrollo científico, habían puesto casi de rodillas a Washington. No más de diez misiles intergalácticos con ojiva nuclear múltiple cargados con el nuevo material radioactivo traído de Marte –disparados desde satélites estacionarios– bastaban para terminar en pocos segundos con el país americano. Y disponían de varios cientos. La Organización de Naciones Unidas, tan manoseada por años, había vuelto a tener cierto protagonismo en el panorama internacional; era por eso que se requería su intervención bendiciendo la acción militar. Dado lo complejo del entretejido de los hechos, se había pedido también la participación de la Iglesia Católica, que aún detentaba algunas cuotas de poder. Pero no era fácil tomar una decisión. Justamente por eso, porque lo que se decidiera tendría consecuencias planetarias en el largo plazo, la junta de la mañana había sido larga y tensa. Nadie se atrevía a plantear abiertamente una posición belicista; pero todos sabían que la institución apoyaba, no tan en secreto, la toma del continente negro. Por tanto, de no hacer lugar a la petición china se corría el riesgo – muy alto por cierto– de ser también considerada aliada de los yanquis y de los europeos. La respuesta militar por parte de Pekín era, por ello mismo, muy posible. Y las fuerzas armadas de la institución eran muy modestas, absolutamente lejanas de poder dar una batalla con posibilidades de éxito, aunque dispusiera de armamento nuclear. Ambas secretarias, en provocativas minifaldas, volvieron a entrar al despacho. El nerviosismo reinaba en el ambiente. María, la pródigamente dotada nórdica de lechosa piel, intentó ser simpática con algún chiste, a modo de distender un tanto la situación. Aunque era su preferida, y en otros momentos había recibido muestras del más enternecedor cariño, ahora obtuvo por toda respuesta un pellizco en la nalga, por debajo de la falda roja. Por cierto el pellizco no pretendía ser tierno; había sido, en todo caso, una descarada agresión física. María no respondió. 41 En general no se comportaba así; su actitud dominante era la serenidad. Con sus cuarenta y ocho años bien llevados y una muy buena condición física –hacía dos horas diarias de gimnasia–, aunque era persona pública, internacionalmente pública, lo cual abría la posibilidad de tener más de un detractor, no contaba con enemigos a nivel personal. Afable, siempre con una sonrisa sincera, espontánea, su carisma era proverbialmente conocido. Nadie podía decir que alguna vez se hubiera sentido mal en su presencia. Pese a su condición de persona negra, o justamente o por eso, era un paladín de la lucha antiracial. Una vez más, como sucedía en momentos difíciles, se refugiaba en la lectura de Bartolomeo Sacchi –en latín–; su compleja obra "Historia de la vida de los papas" la conocía a la perfección, luego de innumerables recorridos. A partir de ella se había inspirado para pintar La muerte de Juana, patética y bien lograda obra donde se plasmaba el linchamiento y consecuente muerte a que habían sido sometidos en Roma, hacia fines del siglo IX, la papisa Juana y su recién nacido hijo. Ese hecho le parecía impresionante, tanto como su infantil violación; eran de las pocas cosas, quizá las únicas, que retornaban cíclicamente en su discurso. Su pintura –hecha más a título de pasatiempo que con pretensiones estéticas serias– reflejaba un abanico de temas, y ni lo religioso ni lo truculento ocupaban un lugar de privilegio. Le interesaban por igual el amor, la niñez, el sexo o la ecología. Desde hacía ya un par de décadas en la Santa Sede se venía dando una serie de cambios para estar acorde a los tiempos; el aumento incontenible de las sectas evangélicas en Latinoamérica y de los grupos fundamentalistas musulmanes en Asia, Africa, América del Norte y Oceanía, así como un agnosticismo creciente en Europa y la fascinación por la robótica, habían llevado a la religión católica a una casi virtual desaparición. De ahí que la alta jerarquía vaticana introdujera osadas transformaciones en su estructura institucional, a fin de mantener con vida una tradición más que doblemente milenaria. No sin resistencias internas, en años recién pasados se había eliminado el celibato, se había aceptado la presencia femenina en el curato –las sacerdotisas, sin embargo, no podían quedar embarazadas–, había terminado por aceptarse la planificación familiar y el aborto como prácticas normales, y se había delineado una estrategia mediática que empalidecía el mercadeo de películas realizado por los hindúes, apelando a las más sutiles –y espantosas– técnicas de penetración psicológica. En esa lógica se había aliado a la Coca-Cola International Company, siendo el joint venture de provecho para ambas instancias: los fabricantes de refrescos eran bendecidos por dios, y tenían asegurada publicidad gratuita en miles de iglesias en toda la faz del planeta. Y el Vaticano, a través de un simpático y sonriente Jesús –en tres versiones: rubio, moreno y oriental– aparecía en millones y millones de envases. Dios toma Coca-Cola decían las etiquetas. Ante el pellizco, las dos secretarias optaron por retirarse sin abrir la boca. Sabían que cuando se ponía así era mejor no dirigirle la palabra; si bien su actitud era dulce, a veces podía adoptar un aire terriblemente agresivo. Tal era el caso ahora; y en esas circunstancias era mejor alejarse. Pasó hacia la sala contigua al despacho principal; allí tenía instalado su taller de pintura. Trabajar ahí, pintar un poco, cuando la tensión subía tanto como ahora, le hacía sentir bien. Pensó en una nueva versión del suplicio de Juana la papisa; desde mucho tiempo le interesaba hacer algo remedando la pintura primitivista que había visto en Guatemala, en Centroamérica. El cuadro que había producido ahora, dos años atrás, cuando comenzaba su mandato, tenía un aire renacentista con algún destello surrealista. Combinación rara, por cierto; pero que no le incomodaba estilísticamente, y cuya utilización no dejaba de tener cierta aura atractiva. Pintar una violación le parecía demasiado funesto; suficiente con haberla padecido. La lapidación de este mítico personaje de la Iglesia Católica le fascinaba. Le parecía arquetípico, símbolo absoluto de la hipocresía del mundo: una institución que por milenios prohibió entre sus 42 filas la presencia de mujeres y cuyos miembros masculinos hacían votos de castidad, mientras que se cansaban de tener hijos ilegítimos o relaciones homosexuales. Una institución patriarcal y verticalista como ninguna otra, donde una mujer pudo llegar a ser su primer dignatario a costa de la transgresión, pero el día que dio a luz fue ajusticiada por una plebe manipulada, asustadiza y profundamente conservadora, producto todo ello de una jerarquía misógina y enfermiza. La figura de esta Juana le parecía un símbolo, si bien no tan evidentemente válido en años anteriores, más que actual hacia mediados del siglo XXI. Juana y la transgresión: nuestro camino había pensado que cabría mejor como título del cuadro. Optó, finalmente, por el otro más convencional. Hoy día ya no era prohibida la presencia de la mujer en la estructura del poder eclesial. Había dejado de ser diabólica; aunque ello era producto de un reacomodo forzado. Hondamente sabía que la odiaban. La odiaban profundamente por ser mujer, por ser negra, y por su origen de pobre y marginal. A veces, pese a lo traumático de sus primeros tiempos de vida, la enorgullecía venir de una favela. Sin tener muy arraigada una preocupación por lo social, en términos viscerales no se sentía a gusto con los funcionarios que ella llamaba aristocráticos. Es decir, aquellos que no venían de historias de exclusión tan notorias, que estaban acostumbrados desde siempre a pertenecer al círculo de los afortunados, de los integrados al sistema mundial. El solo hecho que se hablara de inviables le parecía una falta de respeto en términos humanos. Un favelado no es viable, rezaba el catecismo económico de la economía de libre mercado; lo cual le parecía horrendo, inadmisible. Ella representaba a los eternamente hechos a un lado, a los inexistentes, a los que no cuentan. Se sentía igual que Juana I: de campesina a papisa, titánico esfuerzo personal mediante. Igual que ella, era una marginal. Sólo con un denodado arrojo había podido llegar a estudiar, venciendo la marginación crónica que la postergaba; su impresionante talento había hecho el resto. Era, sin proponérselo de manera consciente, un símbolo de la irreverencia. Iconoclasta visceral, su vida misma era una invitación a la heterodoxia, a la herejía. Repitiendo la mítica historia de Juana la inglesa, también ella había tenido sus benefactoras, gracias a las cuales había accedido al papado. No debía favores, en sentido estricto, porque con ambas había sido amante en su momento, pero nada las unía ahora. Con una de ellas, aunque ya de forma muy tenue, aún se encontraba ocasionalmente; sin embargo eso no traía deudas: eran algunos encuentros inocentes, sólo eso. Ahora su pasión estaba depositada en María, la sensual secretaria políglota con la que mantenía una relación fogosa –oculta, por supuesto. Ya entraba la noche y Juana II –tal era el nombre que había adoptado para papisa, no sin discusiones, dado que muchos miembros del consejo cardenalicio no reconocían la existencia de la primera, un milenio atrás– aún no daba una respuesta. María desesperaba; cuando Su Santidad se ponía así de caprichosa, de agresiva, era intratable. De amante ella lo sabía, y lo padecía más de una vez. Las llamadas se sucedían frenéticas, y era ella quien tenía que responder. A su vez, luego, el vocero papal se encargaba de presentar las cosas. Aunque no había mucho para informar en realidad. De pronto Juana tuvo una repentina idea –una revelación se hubiera dicho en otros tiempos. Si era ella la elegida por el rey de reyes, el primer motor, el sumo dador de vida y dispensador de favores; si ella ocupaba la silla de San Pedro por designio divino, ¿por qué no aprovechar todo ese poder para intentar algún cambio de verdad? A veces, muy en secreto –con María, por lo común luego de hacer el amor, le venían ganas de sincerarse y abrir una crítica feroz contra toda la institución– pensaba que era inadmisible que ellos, la Santa Madre Iglesia, siguieran pensando con criterios de más de dos mil años atrás; que al lado de los fenomenales problemas del mundo todavía fueran tan ciegos. Le parecía abominable que la disposición del papa anterior prohibiera a las sacerdotisas tener hijos. Si no se hubiera hecho la operación de ligadura de trompas cuando andaba por los treinta años, algún 43 tiempo atrás se hubiera atrevido a buscar un embarazo. Aunque entendía que era un riesgo a cierta edad, lo hubiera hecho más con espíritu contestatario, de pura irreverencia. Soñaba, incluso, con adoptar algún niño de su favela de origen. De papisa ¿quién se lo impediría? De todos modos también se daba cuenta que no disponía de todo el poder que hubiera deseado. Se había aceptado la entrada de la mujer en la carrera vaticana más que nada porque los tiempos así lo exigían, pero muy en el fondo sabía que el patriarcado no había terminado. Pensó entonces en hacer una jugada política bastante atrevida. Llamó de urgencia a algunos de sus pocos asesores en quienes confiaban. El más cercano era también un brasileño. Se le ocurría que esta era una buena circunstancia para intentar realizar un viejo sueño. Se podía negociar a dos puntas: reconocer la invasión china sobre los dos países del golfo pérsico y mirar para otro lado a cambio del apoyo de Pekín para el traslado del Vaticano a San Pablo, Brasil. Si los jerarcas chinos recibían un reconocimiento de la Santa Sede, lo cual era una virtual bendición y tácita aceptación de su política de expansión, se establecía un equilibrio: ellos en el Asia y Oceanía, los rubios en Africa y Latinoamérica…. y Dios con todos. Este reconocimiento diplomático bajaba las tensiones y daba oxígeno; nadie tenía que buscar entonces demostraciones de fuerza – que, en este caso, podían implicar la muerte de cientos de millones de personas y pérdidas económicas inconmensurables. Occidente perdía terreno, pero evitaba una carnicería, y una muy probable derrota. El Vaticano hacía un juego múltiple, y con nadie quedaba mal; por lo cual, muy justificadamente entonces, podía pedir su recompensa. Juana II se sentía pletórica. En realidad no lo había pensado mucho, había sido una respuesta inmediata, casi una inspiración divina; en realidad lo que más le preocupaba era la reacción de la Coca-Cola International Company. Eran ellos, desde hacía algún tiempo, los más feroces defensores de la contención de China. Y no sin motivos: los refrescos producidos en el país oriental le habían quitado ya más de un tercio de mercado a nivel global. Sin embargo la morena papisa era de la opinión que si no puedes contra ellos, pues entonces úneteles. Años de ignominia, transgresión e hipocresía la habían curtido. Todo vale, era su lema. Con eso no hacía sino poner en palabras lo que era su cruda experiencia de vida. Los funcionarios con que se reunió eran, si bien no precisamente progresistas, al menos los menos misóginos. No la respetaban tanto a ella –era mujer, y ni qué decir si se hubiera sabido de sus tendencias homosexuales– sino a su investidura. Después de exponer detalladamente sus puntos de vista –lo hizo en italiano; hablaba perfectamente siete idiomas– todos quedaron callados por un buen rato. Nadie se atrevía a tomar la palabra, hasta que un viejo cardenal de origen español lo hizo. El plan estaba bien urdido, sin embargo la fuerza de la tradición tenía un peso inimaginable. ¿Cómo trasladar el Vaticano fuera de Roma? ¡Imposible! El polaco Juan Pablo II, a fines del pasado siglo, había inaugurado la tendencia de los pontífices a viajar fuera de la ciudad sagrada; pero trasladar la ciudad sagrada era otra cosa. Herejía, apostasía. Para algunos de los presentes era blasfemo, insoportablemente sacrílego el sólo hecho de pensarlo. Juana vio que, una vez más, estaba sola. Sola y desamparada, como en la favela. Incluso su consejero coterráneo no atinó a defender la propuesta. El era bastante conservador; y además, era rubio, de origen austríaco. Una vez más también pensó Juana II que mejor ser varón. Con eso nada se arreglaba, pero la ratificaba en su desprecio por el patriarcado. Pekín esperó dos días más, y en vista que no recibía señales claras ni del Vaticano ni de las Naciones Unidas, atacó. Nunca se supo con exactitud la cantidad de muertos, pero según cálculos bastante precisos se estimó en alrededor de noventa y tres millones de desintegrados por la fisión termonuclear asistida de los tres misiles caídos. 44 La papisa Juana II intentó dimitir, pero no se lo permitieron. Tuvo que soportar a pie firme el desarrollo de la nueva guerra. Finalmente la Santa Sede debió instalarse en otra ciudad, no tanto por la intención de la pontífice, sino debido a la destrucción sufrida en Roma. En la nueva morada –la austral Ushuaia, en Tierra del Fuego, una de las pocas regiones del planeta no contaminada con energía atómica– vivió menos de un año. Nunca quedó claro el motivo de su muerte; algunos dicen que fue apuñalada por su secretaria noruega (fue la versión llamémosle… oficial). Otros, bien informados, dicen que se repitieron los hechos del último papa italiano de la historia, Albino Luciani. De todos modos ninguna autopsia reveló envenenamiento. Algo curioso fue el anónimo descubierto al pie de su lecho de muerte –nunca revelado–, grotescamente burdo, escrito sobre papel negro, con semen: in sempiterna saecula saeculorum. Amen. 45 LA VENGANZA Los tres hermanos eran terribles; pero más aún lo era Zuca, el mayor. Decían por allí que tanta crueldad era la venganza ante la muerte del menor, dos años atrás –Paulinho–, con ocasión de la memorable huelga en la plantación azucarera de su padre. Para ese entonces don Luis, viejo terrateniente que decía descender de marqueses portugueses, dueño de varios miles de hectáreas de caña en el estado de Bahía, ya casi no se ocupaba de los negocios debido a su precaria salud, habiéndolos dejado casi todos en manos de sus hijos, y de Zuca especialmente. La huelga se prolongó por espacio de dos meses; luego de la muerte de Paulinho –la cual nunca quedó muy clara: parece ser que fue un balazo de los manifestantes una calurosísima noche, en pleno febrero– la familia Guimarães da Silva se decidió a no negociar con los huelguistas y emprendió la contraofensiva de una manera brutal. Fue ahí donde los tres hermanos ganaron su fama de despiadados; las muertes de los trabajadores se contaron por centenas, y el incipiente sindicato fue totalmente desarticulado. Aún hoy se dice que Zuca mató con sus propias manos y comió a más de un campesino, lo cual le dio ese aura de monstruo sagrado, respetado, pero más que nada, temido. Algunos, por supuesto en voz baja, lo llamaban el caníbal. Desde siempre, pero más aún después de la represión de la huelga, el clan Guimarães fue famoso por su ferocidad. El viejo don Luis había sido por años la figura fuerte de Juazeiro, la ciudad donde sus ancestros se asentaron varias generaciones atrás. Sus cuatro hijos, todos varones, llevaron esa tradición a niveles inauditos; luego de su muerte unos meses después de la huelga, –y quizá ante la ausencia de alguien que pudiera ponerle límites– los tres sobrevivientes se tornaron unos pedantes intolerables, violentos, desenfrenados. Era Zuca quien marcaba el ritmo. Solteros empedernidos, las mujeres de la localidad sentían un respeto reverencial por ellos; pero no admiración. Era, en todo caso, una mezcla ambigua de fascinación y terror. Aunque no habían reconocido a ninguno, los tres hermanos –y especialmente Zuca–trajeron al mundo alrededor de dos docenas de hijos. Jamás se preocuparon por ellos, y nunca aportaron un centavo para su mantenimiento. Despreciaban visceralmente a los negros. Se decía –sin que se pudiera precisar si era cierto o eso formaba parte del mito colectivo que se alimentaba cada día– que los hermanos Guimarães practicaban tiro con sus trabajadores de color, que eran la gran mayoría por cierto. Todo esto hacía que la población de Juazeiro los odiara profundamente. Si bien siempre había sido la familia dominante del lugar, motivo por lo que desde varias generaciones eran temidos, después de la huelga tanto el miedo como el odio que inspiraban había crecido notoriamente. La actual generación era la versión corregida y aumentada de todas las atrocidades históricas del clan, de su racismo, de su desprecio. Aunque nadie se atrevía a enfrentarlos, todo el mundo guardaba secretamente un espíritu de venganza que se agigantaba con cada nueva tropelía. Y de hecho, éstas nunca faltaban. Para informarse acerca de una posible futura inversión en árboles de cacao, Zuca y Jair viajaron a San Salvador. En su estancia –de no más de una semana– tuvieron ocasión de ir a una discoteca que los impresionó fuertemente. Se trataba de la más moderna y lujosa en su tipo, enclavada en una gruta natural en las afueras de la ciudad. Quienes la montaron no repararon en gastos, y hasta el más mínimo detalle había sido calculado: lujoso diseño de cada sector, luces, equipos sonoros, plataformas móviles. Todo era de primera calidad, bello, majestuoso. La impresión que produjo en los hermanos Guimarães fue muy profunda. Tanto que inmediatamente pensaron repetir algo similar en Juazeiro. 46 A su retorno ya tenían concebida una serie de alternativas; convencer a Antonio fue cuestión de horas. Al día siguiente del reencuentro familiar el plan de instalación de una discoteca en su ciudad ya estaba en marcha. En las cercanías de Juazeiro, a escasos dos kilómetros, se encontraba el lugar ideal (ideal según los hermanos, claro): la cueva de Queiroz. Era una gruta que desde hacía no más de un año había sido convertida, junto con un predio de un centenar de hectáreas, en área protegida federal. De momento no estaba explotada turísticamente, pero la idea del Ministerio a cargo era poder llegar a ese objetivo en un corto tiempo. Como de momento todo eso eran sólo planes, la reserva propiamente dicha no contaba con ninguna protección policial. La cueva era un santuario de murciélagos, en cuyo interior corría un río subterráneo de belleza incomparable, enclavada en una región de exuberante bosque tropical. Con su pequeño ejército de guardaespaldas armados hasta los dientes, los hermanos Guimarães da Silva no demoraron mucho en apropiarse del lugar. La impunidad con que acostumbraban manejarse se reveló una vez más, y en poco tiempo la cueva comenzó a convertirse en una febril obra en construcción. Excavadoras, camiones, trabajadores con cartuchos de dinamita irrumpieron en el tranquilo paisaje de Juazeiro. También los guardias con fusiles de asalto pasaron a ser comunes en la región. Los miles de murciélagos muertos fueron sacados en no menos de cien bolsas; parece ser que utilizaron veneno para su exterminio. La reacción popular no tardó en aparecer. Aunque con temor, dada la negra historia de la familia como personajes intocables en la región, todo el mundo se sintió hondamente indignado por esta nueva muestra de impunidad. Primero en voz baja, luego en forma abierta, el malestar se fue transformando en clamor. El poder del clan de hacendados era enorme; de hecho influían sin miramientos en las autoridades locales: alcalde, jefe de policía y cura párroco debían tener la bendición de don Luis –y desde su muerte, de Zuca– para ejercer sus cargos. El grupo de matones armados de los Guimarães custodiaba sus intereses mejor que el más preparado ejército. De hecho, era un verdadero ejército: lo conformaban unos cincuenta hombres, todos dispuestos a matar cuando fuera necesario y amparados en la seguridad que les daba el saberse protegidos por el señor feudal de la región. El exterminio masivo de los murciélagos en realidad fue el detonante; a la población de Juazeiro no era eso, en definitiva, lo que más le importaba. Constituía un detalle más, otra prueba de lo que era el ejercicio del poder llevado a sus grados extremos, ilimitado. Lo que realmente ofendía era el abuso. De todos modos las primeras reacciones vinieron justamente desde el ámbito medioambientalista. Desde la apertura del área protegida en las cercanías de la ciudad, el tema de la defensa ecológica había pasado a ser algo más o menos cotidiano entre su población. Aunque la municipalidad no tomaba mayores cartas en el asunto, dos organizaciones no gubernamentales habían comenzado a desarrollar su trabajo de sensibilización al respecto. Una de ellas, con sede en San Pablo, tenía incluso un ambicioso proyecto institucional que iba más allá de la defensa de los recursos naturales, poniendo el énfasis fundamental en la organización y participación de las comunidades. La incidencia de ambas instancias se comenzó a hacer sentir. También se sintió la respuesta de los Guimarães. Se dieron un par de escaramuzas bastante fuertes por las que, en el lapso de una semana, ambas organizaciones ambientalistas decidieron salir de Juazeiro. En un caso un trabajador de una de ellas –un joven que venía a la comunidad desde San Salvador y se estaba empezando a integrar al medio local– sufrió una brutal paliza que lo dejó hospitalizado por un par de días. Las autoridades no dijeron ni una palabra al respecto. Una semana después de la retirada de "Vida Silvestre" –tal era el nombre de la segunda institución en marcharse– el escándalo se difundió más allá de la pequeña ciudad. Incluso llega47 ron medios de Brasilia, de San Pablo. La estrategia de Zuca –porque era él quien en verdad manejaba todo– fue oportuna. Luego de una cena entre el alcalde, el jefe de la policía, el cura y los tres hermanos, se organizó un foro municipal donde estuvieron las "fuerzas vivas" de la localidad, o sea, aquellas tres personas y los hermanos, más un "representante" de la población: un trabajador de la hacienda (el negro Tancredo, analfabeto, desdentado, con un respeto/terror reverencial por sus amos). La presentación tuvo forma de conferencia de prensa; el poder detentado localmente y la habilidad en los contactos por parte de los Guimarães, o la gravedad de la situación, o ambas cosas, hicieron que llegara la artillería pesada de la prensa nacional; e incluso, de la internacional (corresponsales de Estados Unidos y de Alemania). Fue tragicómico. Durante la comparencia quien siempre puso las condiciones fue Zuca; Tancredo balbuceaba torpemente el guión que se le había dado, y otro tanto hacía el alcalde, para mostrar que "el progreso había llegado a Juazeiro", y que la construcción de la discoteca –que tendría por nombre nada más y nada menos que "El murciélago"– "es un importante aporte al comercio local". Tan nervioso estaba el trabajador de la hacienda ante las preguntas de los periodistas que, sudoroso, casi al borde del llanto, en un momento dijo: "yo no sé mucho de todo esto. Mejor pregúntenle al amito Zuca, que fue el que me trajo acá", lo cual despertó ternura en algunos, pero indignación en los más. Los hermanos se amparaban en un vericueto legal por el que el área protegida, que aún no era parque nacional, en estos momentos, y dada una irregularidad administrativa involuntaria del personal técnico que llevaba el expediente, estaba ahora en un limbo normativo. En síntesis: no era de nadie. Aprovechando esa circunstancia, y con la justificación de promover el turismo – hasta llegaron a hablar de turismo responsable y sostenible, para estar acorde a los lenguajes en boga– se lanzaron a este proyecto de "desarrollo local". El discurso oficial con que se presentó el hecho ya consumado no dejaba muchos resquicios; quedaba abierta la posibilidad de emprender la batalla legal, pero ¿quién se atrevía a hacerlo? Escudados en los tecnicismos leguleyos, pero mucho más aún en los fusiles de sus guardaespaldas, los tres hermanos siguieron adelante con su obra. Que, dicho sea de paso, no era el único negocio; además de la histórica plantación azucarera tenían también un obraje maderero, dos de las cuatro gasolineras de la ciudad de Juazeiro, y ahora –ese había sido el motivo original del viaje a San Salvador el mes pasado– incursionaban en las plantaciones de cacao. Lo de la discoteca era algo adicional. Pero por diversas razones (era un toque de modernidad, tenía un perfil seductor) los había apasionado desde un principio y no estaban dispuestos a abandonar el proyecto por nada del mundo. La muerte de un curioso unos días después de la conferencia de prensa lo dejó más que claro. Mientras la obra seguía adelante, también crecía la indignación de la población. En dos meses la discoteca estuvo lista, y también la denuncia preparada por un colectivo de vecinos asesorados por un bufete de abogados de la Universidad estatal de San Pablo. Una semana antes de su inauguración fue presentada en el Juzgado de Delitos contra el Medio Ambiente en San Salvador, Bahía. Entre otras cosas, pero justamente poniendo un especial énfasis en esto, se alertaba sobre el inminente peligro que representaba utilizar una cueva como la de Queiroz para implementar una discoteca. Las razones técnicas que se esgrimían para vetar su funcionamiento eran variadas, y todas de peso: el lugar era altamente peligroso para desarrollar una actividad del género que se preveía, no había la ventilación adecuada, y en especial destacaban las reverberaciones de las 48 potentes ondas sonoras de los equipos de música que, según el peritaje presentado, constituían un severo peligro potencial como posible causa de derrumbes. Cuando los hermanos Guimarães da Silva conocieron el tenor de la denuncia presentada, además de enfurecerse, rieron. Fundamentalmente rieron porque la encontraron insustancial; según los dos ingenieros y el arquitecto contratados, nada de eso podía suceder. Faltando tres días para la apertura, recibieron la comunicación del juez de San Salvador: no innovar, decía la medida. Es decir, todo quedaba en suspenso hasta que las investigaciones pertinentes decidieran si correspondía, o no, inaugurar la discoteca. La discusión en torno a si debían seguir adelante con el plan o acatar la medida legal no les tomó más de quince minutos a los tres hermanos, asesorados por su abogado. –Nadie se los impediría– fue la consigna. Dado que ya estaba en marcha la propaganda desde hacía dos semanas, optaron por continuar con el proyecto trazado. No retiraron un solo cartel, no quitaron las cuñas ni radiales ni televisivas. Ese día –era un viernes– se ofrecía entrada gratuita para las mujeres y a mitad de precio para los varones; en todos los casos la empresa obsequiaba un trago como cortesía de bienvenida. En el medio de la indignación popular de Juazeiro –y de otros lugares, visto que el asunto había trascendido lo local– llegó el momento de la inauguración. Nunca se supo si la orden enviada al comisario Figueira no le llegó –y en ese caso por qué– o, sencillamente, no la acató. La directiva era clara: debía constituirse en el centro de diversión y no permitir el ingreso de nadie. Pero ese viernes no hubo ni un policía. El único personal que prestó seguridad fueron los ya conocidos guardaespaldas de la familia; esa noche estrenaron todos floridas camisas cariocas, bajo las cuales lucían sus sempiternas pistolas. Como negocio fue exitoso. Llegaron varios cientos de jóvenes; muchos de Juazeiro, pero una gran mayoría de San Salvador; incluso había turistas extranjeros. Hubo un grupo de vecinos que intentó disuadir de asistir a los jóvenes, pero no tuvieron mayor eco. Dos horas después de abiertas las puertas, la gruta estaba colmada de gente. Y las recomendaciones presentadas en la denuncia se demostraron ciertas: el nivel de decibeles de la música fue tan alto que sobrevino el derrumbe. Los muertos superaron las cien personas, pero la gravedad del accidente no fue sólo eso sino la angustia por rescatar a los sobrevivientes dado la dificultad de trabajar en la gruta. No se supo de dónde aparecieron las armas –hasta una granada de fragmentación hubo– pero lo cierto es que el pueblo enardecido acometió contra la casona de la familia Guimarães da Silva. De los guardaespaldas, al ver la ira incontenible de la población que portaba armas tan potentes como las suyas, algunos dieron batalla –fueron los siete muertos que se contabilizaron luego esparcidos en el jardín–, pero la gran mayoría prefirió huir. Los cadáveres de los tres hermanos fueron paseados por las calles de Juazeiro antes de ser quemados. Fui difícil reconocer posteriormente cuál era cada uno; el más destrozado fue Zuca. Manos anónimas pintaron en algún muro, en español: Fuenteovejuna, señor; Fuenteovejuna lo hizo. 49 SE HIZO JUSTICIA…. Bueno, en realidad yo no lo vi directamente sino que me lo contaron. Pero quien me lo contó, te lo aseguro, es alguien a quien le puedo creer totalmente, por eso ahora te lo cuento dándolo por cierto, aunque no lo haya visto. Me permito contártelo, además, porque somos colegas, y lo hago sólo en el ámbito de la discreción profesional. Para ese entonces yo ya vivía en otro país; estaba en Suecia, en el exilio. ¡Fue duro!, ¡muy duro! Pero más aún debe haberlo sido para los que no pudieron salir. Yo conocía a la muchacha, pero sólo de vista. Ella estaba un año adelante mío en la carrera de medicina; le faltaba un año para terminar. Era hermosa; recuerdo que todos los varones estábamos embobados con ella. Era hermosa, y además muy inteligente. Directamente con ella nunca hablé –tengo que confesar que me daba cierta vergüenza; siempre pensé que yo hubiera sido demasiado poco para ella. Pero mirá cómo es la vida, ¿no? Yo ahora soy el director del hospital donde ella fue a atenderse, y si bien no llevé su caso médico, me tocó conocerlo tangencialmente. Bueno, vamos al grano: para esa época arreció la represión. Los militares acababan de dar el golpe de estado, en marzo del 76, y la cosa estaba muy difícil. De recordarlo, creéme, se me pone la piel de gallina. Todavía siento el miedo que daba todo aquello: los controles de la policía y del ejército, los autos sin patente… En la facultad estaba lleno de delatores, te lo juro. A Marta –así se llamaba ella– la delataron. Con un grupo de amigos creo que, más o menos, sabemos quién fue; no estábamos seguros, si no, creéme que lo hacíamos cagar. Pero, bueno… ella fue una más de tantas, como tanta gente, como tanta juventud. ¿Qué hubiera sido si ganábamos? En fin… no quiero ni pensar en eso. Lo cierto es que no ganamos; yo tuve que rajar, y mirá esta mina cómo terminó. Parece ser, según lo que me contaron, que cuando yo ya me había ido, a mediados de 1976, a ella la agarraron. Fue una noche; no sé bien cómo fueron los detalles. Ella estaba bien metida –era montonera, y con un cargo alto– y me imagino que tendría muy bien aceitados todos los mecanismos de seguridad. Pero la dictadura era terrible, se las sabían todas. Bueno, la agarraron, y la desaparecieron. ¿Cómo? ¿Que dónde lo supe? En Suecia. Con los compañeros de la organización manteníamos contacto fluido, y todo se sabía rápidamente. Además, ahora, mucho de eso está en su anamnesis. Te repito: aunque yo no era su terapeuta por fuerza tuve que conocer algunos aspectos de su caso. En realidad Marta era su pseudónimo; su nombre real nunca lo supe, y la vez que podía leerlo en el Informe sobre la Tortura, años después, no me interesó. ¿Qué más da el nombre? Y en el hospital en Suecia creéme que ni siquiera quise buscarlo. La agarraron, entonces, y la esfumaron. Fue en Rosario, la ciudad donde los dos estudiábamos y militábamos. Ninguno de los dos era de ahí, pero ahí nos habíamos instalado. Todavía me acuerdo –y me da un poco de risa, te lo aseguro– el Monumento a la Bandera. Según leí por ahí, es la única ciudad del mundo que tiene un monumento al pabellón nacional tan inmenso. Es una cosa de locos: ¡es más grande que la municipalidad, o que la casa de gobierno en Buenos Aires! Mide como dos cuadras de largo, y tiene casi 100 metros de alto. ¡Es increíble! Es tan grande como grande era nuestra esperanza… Bueno, me corrijo: como sigue siendo, che; porque la historia no ha terminado. Yo sigo teniendo esperanzas, y lo que perdimos fue sólo una batalla. Pero volvamos al relato: cuando te agarraban estos cabrones no se sabía qué iba a pasar. Seguro que nada bueno, por supuesto. Pero había varias posibilidades: si tenías suerte y eras legal, podías llegar a aparecer con vida –en general, previa tortura, claro. Si no, olvidate… Eras un desaparecido más, y te podía pasar cualquier cosa: te mataban, te tiraban por ahí, te tiraban al mar, podías pasar por varias cárceles clandestinas. En fin, era una lotería. Lo que sí, siempre, siempre en todos los casos, había tortura. Yo zafé, ¿viste? A veces pienso, no sin cierto remordimiento, que fui 50 un cobarde escapándome. Pero no había otra alternativa. ¿Qué hubiera hecho si me quedaba? ¿Resistir? No, eso es mentira. Nadie podía resistir. Hoy día, te lo juro, aunque a veces siento un cachito de culpa, creo que lo mejor fue poder escapar de ese infierno. Por lo menos no me torturaron, y eso ya es mucho. A Marta sí la torturaron. En general nunca se saben bien los detalles de esas cosas. Por las declaraciones que hacen los que sobrevivieron se ve que más o menos hay patrones comunes en todas las torturas. Después, haciendo ya una lectura más teórica del fenómeno, leyéndola en términos de investigación sociopolítica, te podés dar cuenta que la tortura que hubo en toda Latinoamérica fue similar, que se buscaba lo mismo, que los manuales con que se entrenaban los torturadores eran los mismos. Entonces podés llegar a la conclusión que eso era una táctica de guerra; no lo hacían locos perdidos. No, de ninguna manera. Algo escribió Eduardo Galeano por ahí, no recuerdo bien dónde, sobre los torturadores, que son empleados, simples empleados bien preparados que cumplen con sus ocho horas de trabajo. Ellos son los guardaespaldas, sólo eso. El enemigo no son ellos, o no lo son directamente, aunque sean unos hijos de puta. ¿Para qué prepararon a los militares en Latinoamérica sino para eso? Eso es lo que te hace ver que nuestros ejércitos ni son nacionales, ni son ejércitos. Son guardaespaldas de los ricos. Y de los yankees. Perdoname tanta disquisición, hermano: es que estos temas me apasionan, y no puedo dejar de decir todo lo que pienso cuando hablo de esto. Pero volviendo a Marta, por lo que supe ella estuvo en un chupadero en las afueras de Rosario, y después la pasaron a una base en Córdoba. Fue ahí donde más estuvo: como un año. Mirá, no es necesario que te lo cuente, pero es bastante obvio: a todas las mujeres las violaban. También pasó con algunos varones, pero más raramente. Con las minas, a todas, sistemáticamente, las violaban. Incluso varias quedaron embarazadas, y los hijos que nacieron en cautiverio se los robaron. A Marta me imagino que también le tocó eso de la violación. En Córdoba, en un lugar que ahora no recuerdo exactamente cómo se llamaba, fue donde ella conoció a este hijo de puta. El tipo era oficial del ejército. Era porteño. En general no había una única persona asignada para las torturas, pero a veces también se daba el caso que uno tenía un solo torturador "oficial", llamémoslo así. Y eso fue lo que sucedió con Marta y con este teniente, que se llamaba Marcelo Quiroga. No vienen a cuento los detalles –¿para qué más morbo?–, pero por lo que pude saber este tal Quiroga era de los peores: desalmado, frío, totalmente convencido de lo que estaba haciendo. Esos son los peores: los que no dudan. No es la primera vez que se escucha de algo así, que una mujer torturada termina en pareja con su agresor. ¿Que si conozco más casos? Claro, sí. Bueno, no directamente, como el de Marta; pero los hay, y están registrados. De hecho, aunque no soy psicólogo, sé que el fenómeno está bien estudiado. Son mecanismos de sobrevivencia, dicen los que saben de estos asuntos. O sea, formas con que uno trata de buscar adecuarse a las situaciones límites. Yo no sé qué haría en una situación así, creéme. Más aún si fuera mujer. Y con todo respeto lo digo: si hay gente que se quiebra en la tortura, que canta, que se pasa al bando contrario, lo entiendo. No lo aplaudo, por supuesto; pero lo entiendo en términos humanos. ¿Quién tiene el aguante sobrehumano de salir indemne de algo así? No sé cómo habrá sido lo de Marta, pero después de un tiempo empezó a vivir con este tipo. Nunca tuvieron hijos; no te puedo decir si porque así lo decidieron, o porque simplemente no pudieron. De pronto a ella la jodieron con las torturas. 51 Vivieron varios años en Buenos Aires. Toda la dictadura, hasta después de la guerra de las Malvinas. Por las noticias que recibía yo en ese entonces, supe que el hijo de puta le daba mala vida: la golpeaba, la maltrataba. Y lo mismo está registrado en su historia clínica en Estocolmo. Mirá, no me preguntes por qué se quedó ella con él todo ese tiempo. No lo sé, no tengo la más pálida idea de por qué. Se podría pensar que ella se doblegó, que fue una traidora, no sé, lo que vos quieras. Pero por algo la historia terminó de la forma en que terminó. ¿Cómo? ¿Que no sabés cómo terminó? Bueno, escuchá. Como te decía, el militarote éste le daba muy malos tratos. Supe que, además de pegarle, la humillaba en público. Me imagino, por lo que escuché –insisto: me imagino yo, no sé si habrá sido efectivamente así– que este Quiroga siempre le debe haber estado recordando su pasado de militancia en un movimiento armado. Yo no sé si él habrá tenido que ver directamente con que no la mataran. Es probable. Por eso, tal vez, por esa deuda entre comillas es que vivieron todos esos años en esa relación patológica. Porque creo yo –y sin ser psicólogo, insisto, yo soy médico cirujano– que ésa es una relación enferma, ¿no te parece? Hasta pienso –no sé, es una especulación mía– que todavía deben haber jugado a las escenas de tortura estando en pareja. ¿Te imaginás qué locura? Pero bueno, para hacértele corta: años después, sin haber tenido hijos, ya para el retorno de la democracia –¡democracia!, bueno… mejor no toquemos ese tema–, años después, entonces, y sin que hubiera especiales motivos en ese momento, una noche la compañera Marta produjo su venganza histórica. Igual que años después hiciera en Estados Unidos la ecuatoriana Lorena Bobbit con su esposo –también un militar–, cuchillo en mano le cortó el pene mientras el cabrón dormía. Me imagino que se debe haber muerto desangrado; lo cierto es que Marta salió del país. No me preguntes los detalles, pero la cuestión es que llegó a Suecia. Fue ahí que recibió tratamiento psicológico en el hospital donde yo trabajo. Su caso no se hizo tan popular como el de la Bobbit, claro –en Estados Unidos todo es negocio, todo, hasta un pene cercenado. ¿Supiste que después el infante de marina –que se llamaba John Wayne nada menos– fue sometido a una operación, y con pija nueva hasta filmó películas pornográficas? ¡Qué desastre estos yankees! La cuestión es que Marta ya no volvió a la Argentina, ni creo que lo vaya a hacer. ¿Qué querés que te diga? A mi me produjo placer saber cómo terminó su historia de torturada. Será venganza, no lo dudo, pero acaso ¿no es la venganza el placer de los dioses, decían los griegos? Me hace reír cuando escucho por ahí hablar de reconciliación. ¿Cómo alguien que fue torturado, ultrajado, humillado, cómo alguien así va a perdonar a su verdugo? ¿Por qué habría de hacerlo? Dios, si es que existe, podrá perdonar. Los humanos no somos dioses. En vez de perdón, hermano, lo que hace falta es justicia, así de simple: ¡jus-ti-cia! 52 ¡TELEBASURA: EL SHOW MÁS INAUDITO DE LA TELEVISION! Miró por la ventana hacia el patio del canal y vio que la nieve acumulada era mucha. La temperatura había bajado más de lo esperado: treinta grados bajo cero. Ese invierno estaba siendo especialmente inclemente, tanto como lo era él con los invitados a su programa. Volvió a echar una mirada sobre los posibles candidatos para la próxima emisión; cada martes por la noche una muy buena parte de la población moscovita, y también de la Federación Rusa, esperaba ansiosa el programa que Mijaíl Kozunov había ideado hacía no más de diez meses, y que en poco tiempo había logrado cautivar la atención de un público ávido de novedades occidentales. No era fácil elegir, cada semana, el personaje más adecuado. Se debía ser muy cuidadoso: había que transmitir algo triste, que llamara a la compasión, pero al mismo tiempo con un toque de ligereza. Lo más importante era no establecer ningún contacto entre lo que se mostraba con la realidad; los personajes debían parecer ficticios, imaginarios. Algo de humor negro no venía nada mal. Desahuciados varios, monstruos, mujeres violadas, huérfanos abandonados, alcohólicos recuperados y otras rarezas de la marginalidad componían esta galería del terror-humor. Esta mezcla nada fácil, presentando una faceta totalmente nueva en relación a la insufrible pesantez de los programas "oficiales" que Mijaíl producía años atrás, antes de la caída del régimen socialista cuando era director del departamento de divulgación del partido en Moscú, había calado hondo en una población desacostumbrada a reírse de lo que veía por televisión. El problema estaba ahora en que se había llegado al otro extremo: de una solemnidad forzada se había ido a una desfachatez perversa. Lo peor de la televisión occidental estaba ahí, en versión corregida y aumentada. Mientras encendía un cigarrillo más –fumaba más de dos paquetes diarios– revisaba las historias de vida y las fotos que su asistente le había dejado sobre el escritorio. Media hora atrás había terminado el programa de ese martes –éxito total: había presentado a un enano que pasó seis años en alguna cárcel de Siberia acusado de ser agente de un servicio de espionaje extranjero, mutilado de un ojo y tartamudo, luego rehabilitado– y ya se encontraba ahora, nueve y media de la noche, trabajando para las semanas próximas. Estaban aseguradas las futuras dos entregas: una ex monja católica violada por un obispo, ahora lesbiana y dirigente de una organización pro derechos sexuales, y un pescador del Báltico que perdió las dos piernas en lucha con un tiburón, ex miembro del Partido Comunista. No se daba descanso en su tarea; así como se había dedicado con total entrega a la labor revolucionaria cuando era camarada, años atrás, con el mismo ahínco, con igual pasión se entregaba ahora a su nuevo perfil. Trabajaba no menos de doce horas diarias. Lentamente el programa había ido evolucionando de una presentación más o menos seria de personajes insólitos a una mordaz sátira, donde no se escondía mucho la mofa que se hacía de cada invitado. La audiencia no paraba de crecer, por lo que Mijaíl, así como los directivos del canal de televisión, privatizado ahora, no reparaban en cuestiones éticas al momento de seleccionar los candidatos. En los diez meses de vida del programa ya había cambiado tres veces el nombre, sin menoscabo de la cantidad de seguidores; arrancó llamándose Vidas insólitas, pasando a ser, en pocos meses, El show de lo increíble, para terminar ahora con su actual nombre: Telebasura: el show más inaudito de la televisión. Mijaíl sabía que lo que producía era una basura; pero de eso se trataba justamente. –La gente quiere basura–, reflexionaba. –Tenían todo servido por el Estado y no lo quisieron. Si prefieren esta mierda… pues démosela–. Ante sí tenía tres fotos con sus correspondientes anotaciones: un campesino de mediana edad que había nacido como siamés y estaba separado ahora de su hermano, quien había fallecido 53 años atrás de muerte natural. Cojeaba un poco, pero eso no era tan atractivo. El otro personaje era un adolescente que había llegado a ser campeón nacional de ajedrez, y dado su talento prometía poder acercarse a un futuro cetro mundial; pero a los dieciséis años había tenido un brote psicótico, por lo que se había interrumpido su carrera. Ahora, a veces, jugaba informalmente en el manicomio donde estaba internado. –Interesante–, pensó Mijaíl –pero está controlado en el hospital, y en esas condiciones no puede despertar mucho la atención; además, de loco que es, puede decir cualquier cosa, y no conviene–. Cuando la vio –era la tercera historia que revisaba– no pudo evitar derramar la taza de te del impacto. En el papel escrito por Ana –su asistente y amante– decía: "Nadezhka, cincuenta y ocho años, mujer. Pasó más de cuarenta años buscando a su familia, a quien aún no pudo hallar. En la actualidad está ciega". –¿Mujer? ¡Pero si tiene cara de hombre! ¡Hasta bigote tiene!– No podía sacarle los ojos de encima a esa foto; sin pensarlo mucho, como reacción impulsiva, sin pensarlo más, la eligió para el programa de tres semanas después. –¡Esta tiene que ser, sin dudas! Hasta el nombre va bien: Nadezhka, como la compañera del camarada Ulianov. Seguro que va a impactar–. Siguió mirando atentamente la foto sin terminar de saber qué cosa lo atraía tanto. –Pero no puedo creer que sea mujer. Esa cara, esa cara… yo la conozco–. No pudo evitar llamarla a esa hora; la quería como amante, pero más aún la estimaba profesionalmente. En ambos campos era de lo más competente. Ana, ya dormida –vivía con su hijo adolescente, que no era de Mijaíl–, desperezándose un poco le comentó que no tenía mucha más información que la que había dejado escrita. Recordaba, sin embargo, que los colaboradores que la habían detectado contaron que estaba un poco loca, y que insistía continuamente en sus hermanitos, que ella sabía que estaban vivos y que no perdía la esperanza de encontrar. Eran, decía, un hombre y una mujer, a quienes había dejado de ver décadas atrás. En medio de sus delirios hablaba también de historias raras, pecaminosas. Le pareció perfecto. Una vieja demente, ciega, contando historias escandalosas, con cuyo nombre se podía jugar socarronamente, en una búsqueda imposible. Era patético, pero al mismo tiempo se podía presentar como un abnegado aporte social: –el show más inaudito de la televisión al servicio de la comunidad, buscando acercar a algún miembro de la familia de una desdichada viejecita… ¡Enternecedor!–, pensó, mientras una sonrisa mefistofélica le deformaba la cara. – Hay que acompañar el programa con la música apropiada: Erbarme dich, mein Gott, de la Pasión según San Mateo!– se le ocurrió inmediatamente, la misma que escuchaba casi a diario desde que había recibido los resultados de la prueba. También apareció alguna lágrima, pero un nuevo cigarrillo ya lo alejaba de estas sensaciones. Hubiera querido contactar a la candidata esa misma noche, pero por razones obvias –era ya demasiado tarde– ni siquiera lo intentó. Mañana sería. El primer acercamiento fue telefónico. Su voz le pareció muy adecuada: en realidad era de lo más desagradable, chillona, destemplada. Pero eso podía ser un elemento que atraía si se sabía manejar convenientemente. Hubo un par de cosas en la conversación que le quitaron el aliento, pero prefirió pensar que no las había escuchado, o que habían sido un error. –Está reloca esta vieja… ¿De dónde habrá sacado eso? Amores prohibidos… ¡Por favor!– Fueron más las dudas que le quedaron que las que se le despejaron. Hizo un listado de preguntas que quería formularle en el próximo encuentro. Acordaron que Mijaíl iría a su casa el jueves, ya para preparar todo con vistas al próximo programa. Los míseros rublos que a cambio recibiría Nadezhka no le vendrían nada mal; hacía cuatro meses que no cobraba su jubilación. 54 Ya en el apartamento de la candidata –junto a Ana y otro asistente: Boris, un inteligente joven veinteañero– Mijaíl se sintió inusualmente mal. Ni bien la vio tuvo una impresión desagradable. –¡Es una bruja!– se dijo. Siempre se manejaba con la más absoluta suficiencia con sus invitados, con osadía incluso. La forma de mofarse de ellos era sutil, y jamás alguno le había provocado lo que ahora sentía ante esta frágil mujer, ciega, mal vestida, casi repugnante en todo su aspecto. Tuvo miedo. Ana lo advirtió de inmediato. Se dio cuenta que no podía tomar la iniciativa en las preguntas; era la mujer quien manejaba la situación, igual a como lo hacía Mijaíl en los programas de Telebasura. Por primera vez en la vida veía a su amante perder la compostura. Fue Boris quien condujo el interrogatorio. La historia se mostraba interesante, intrigante: Nadezhka no era ninguna tonta. Su memoria era impresionante; relataba con lujo de detalle escenas de su infancia con tal convicción que nadie podía atreverse a poner en duda lo que decía. Por razones que no terminaban de quedar claras, cuando era una jovencita su familia se desintegró. Por dos años crió, prácticamente sola, a su hermano menor, llamado Fiodor; de su hermana menor –Valeshka– no tuvo más noticias desde alrededor de veinte años atrás. –Curiosa coincidencia, ¿verdad?–, dijo en un momento. –Siempre me intrigaron las coincidencias. Les tengo que confesar algo: hace muchos años, cuando vivía en una granja y ya había perdido a mi familia, tuve intuiciones, cosas raras, no sé. Sentía que mi hermano, Fiodor, estaba bien; sabía, sin que nadie me lo hubiera dicho, que le iba bien en la vida, y que le iba a ir siempre bien, hasta que en algún momento aparecerían nubarrones en su destino. Nadie me lo creía, decían que era una bruja. Pero yo estaba segura que así era–. Mijaíl sintió que se desmayaba; tuvo que aferrarse muy firme de una silla para no caer. No obstante el frío que hacía, su cara y sus manos estaban empapadas de sudor. Nadezhka, con los ojos perdidos en cualquier punto de la habitación, blancos por sus cataratas, se volteó hacia Mijaíl, casi como si lo estuviera viendo, y tomándole una mano le preguntó qué le sucedía. –Nada, nada. Estoy bien, gracias–. Luego de este primer encuentro hubo dos sesiones más; Mijaíl fue sólo a una. Quien tomó un papel más protagónico entonces fue Ana. Ella, al igual que su amante, tenía este aire casi perverso para el trato con la gente; fue por eso que pudo mantener en todo momento una prudente distancia de Nadezhka. Sin embargo también ella sintió algo inexplicable, algo que no le permitía estar bien. Eso de "amores prohibidos" dicho por la anciana la inquietaba. –¡Qué retrógrada esta bruja! ¿Y qué hay de malo en tener amante? Seguro que la pobre nunca tuvo pareja en toda su vida, por eso habla así–. Llegó el martes, día de la emisión del programa, que por cierto era en vivo. Ese día, por la mañana, de una manera totalmente casual –debía firmar los contratos de seguro de salud de todo el personal del programa, y tuvo ante sí los expedientes de cada uno– Mijaíl descubrió que Ana, en realidad, se llamaba Valeshka. –¡Telebasuraaaaa: el show más inaudito de la televisión! les da una vez más la bienvenida–, atacó Kozunov con estudiado aire de suficiencia, avasallador. Luego de las presentaciones de rigor apareció la canosa mujer, sentada en un aparatoso sillón. La cámara no se cansaba de hacer primeros planos de sus ojos y sus manos. Cambió la música; de la impertinente balada con que abría el programa –machacona melodía con trompetas y mucha percusión– pasaron al fragmento de Bach que había elegido Mijaíl. Las luces mermaron; se creó un clima de intimidad. Ana temía que se volviera a repetir lo de la vez pasada en casa de Nadezhka; intuía problemas. Sabía que su amante era muy desenvuelto, que manejaba a la perfección las situaciones más difíciles. Pero en este caso sentía que algo raro pasaba, algo que se le podía ir de las manos. Mijaíl tenía un modo muy peculiar de dirigir el programa: dejaba que sus invitados hablaran pri55 mero y luego, con frialdad de torturador, comenzaba a golpear –muy sutilmente siempre– en los puntos más problemáticos de lo que habían dicho. Se trataba, en cierta forma, de remover heridas, de dañar. –Eso es lo que quiere el público. De solidaridad, ¡ni mierda!–, se justificaba. Invariablemente los participantes lloraban en algún momento; Mijaíl se consideraba un experto en lograrlo. En esta ocasión, por el contrario, la vieja parecía un glaciar. Respondía a cada pregunta con larguísimas explicaciones plagadas de detalles, relatos minuciosos, historias interminables. Lentamente el conductor iba perdiendo la paciencia. En un corte comercial le dijo a su entrevistada que tenía que ser más dramática, no hablar tanto y llorar más. –¿Y por qué?–, inquirió con ingenuidad Nadezhka. –Pues… porque eso quiere la gente–. –¿Ah sí? ¿Tan mala es la gente?– –Más de lo que usted piensa, mucho más–, esputó con mirada desafiante Mijaíl. –Pero yo no quiero llorar, mi querido. Ya lloré mucho toda mi vida; además, si es para llorar, mejor me voy–, agregó con ternura. –¡No, no!, ¡que ya salimos al aire de nuevo!–, tronó descontrolado. El nuevo segmento dejó más descolocado aún al presentador. La mujer fue tomando un rictus desconocido, inesperado. Su sonrisa –gélida, casi diabólica– era muy parecida a la que solía mostrar Mijaíl. Repentinamente cambió su tono. –Ahora me doy cuenta. Sí, la intuición no me falla. Te acuerdas lo que te decía los otros días, cuando me entrevistaste en casa, sin cámaras ni luces. Tenía la visión que a ti te conocía, de mucho tiempo atrás. ¿De verdad, tú no eres originario de Stepanchikovo?– –¿Y qué le hace pensar eso?– –Tienes el mismo lunar en la muñeca que tenía mi desaparecido hermanito; lo toqué los otros días cuando me diste la mano al caerte. Y tienes también el mismo tono de voz–. –Quizá se equivoca, mi querida–. –Por la forma en que tratas de evadirte, diría que al contrario: veo que estoy cada vez más en lo cierto–. –Pero si usted no ve–. –No veo con los ojos, pero veo con el corazón. Sí, tú eres… tú eres Mijaíl Fiodorovich Kozunov, a quien dejé de ver hace cuarenta años. ¡Mi hermano! En verdad no me alegra reencontrarte, porque no puedo verte. Pero más aún, porque estás muy mal, porque algo terrible te está sucediendo, y no quería volver a toparme contigo para sentirte sufriendo de esta manera–, dijo Nadezhka con la más reposada tranquilidad. Los asistentes del canal no se esperaban un programa tan bien montado, un show tan "inaudito" y sensiblero como el que estaban presenciando. Algunos no pudieron evitar comenzar a reír. Ana, fuera de cámara, se mordía los labios. –Sí, así es la vida, mi pobrecito Mijaíl. Nacemos para sufrir–, continuó hablando la mujer con un aire maternal. Se compadecía del presentador que, con rostro desencajado, no pronunciaba palabra. La música de Bach sonaba ininterrumpidamente, grave, patética: Erbarme dich, mein Gott! –¿Y qué piensas hacer ahora?–, lo acribilló de pronto con una pregunta que nadie se esperaba. –¿Tú qué me aconsejarías?–, pudo balbucear con voz entrecortada Mijaíl. –No lo sé. Resignarte quizá…– De pronto, ante la sorpresa de todos los técnicos del canal, prorrumpió en un llanto desconsolado. Nadie sabía bien qué hacer, si eso era parte del show, o qué sucedía en verdad. De inaudito, tal como pretendía el título, tenía mucho. –Dime, Nadezhka: ¿cómo supiste lo del examen?– 56 Ana estaba pasmada; hubiera querido intervenir, dar orden de cortar la transmisión, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Al mismo tiempo le parecía fascinante lo que estaba sucediendo, era el show del absurdo llevado a su expresión más inimaginable. –Seguro que la audiencia debe estar anonadada– pensó. –¿Qué examen?–, dijo con ingenuidad Nadezhka. –Pues… la prueba de VIH que acabo de hacerme, el mes pasado–. –¿Y cómo saliste, hermanito? ¡No!, no me lo digas. Ya lo intuyo–. Ahora el llanto de Mijaíl era imparable. Las llamadas al canal comenzaron a ser imparables también. Alguien dijo: "es el mejor programa que he visto en mi vida". Ana no pudo resistir más y corrió hacia Nadezhka para zamarrearla de un brazo, mientras miraba con ojos centellantes a su amante. –¡Tú, hipócrita, no me habías dicho nada que eras seropositivo! ¡Me lo transmitiste entonces, miserable, perro! ¡Y tú, vieja bruja: ¿de dónde sacas eso de amores prohibidos?! ¡¿Qué quieres decir con eso?!– Su rostro era un infierno. Nadezhka, volteando la cabeza hacia su iracunda interlocutora, con toda dulzura agregó: –Entonces… tú eres Valeshka. ¡Hermana!– El balazo que se pegó en el paladar con un revólver calibre veintidós que extrajo de su chaleco no era de utilería. Recién en ese momento el director de cámaras optó por cortar la transmisión. Las llamadas no cesaron toda la noche. "El mejor programa que he visto en mi vida. ¡Felicitaciones!" 57 AHORA USO CORBATA El chofer detuvo el vehículo y corrió rápidamente a abrirle la puerta. Lo esperaban ansiosos en la lujosa oficina, con el aire acondicionado al máximo. Hacía demasiado calor para usar corbata, pero las circunstancias lo aconsejaban – o así lo creía él al menos. Y una vez más volvió a tener la sensación. La reunión con el grupo rebelde había sido tensa, aunque no muy larga. En realidad Claudio – o, como lo llamaban ahora: el Licenciado García Peralta – no tenía mucho para decirle a los armados. Sólo que "ponía sus mejores deseos y toda su voluntad en la resolución pacífica de la situación". Pero hondamente eso no le importaba mucho; quería, eso sí, que su actuación fuese buena, independientemente de los resultados. Hacer un buen papel podría significarle salir de Camerún y, muy probablemente, su ansiado traslado a alguna capital europea. En la sede de las Naciones Unidas, en la residencial zona diplomática de Yaundé donde no se cortaba la luz, o donde se cortaba menos que en otros sitios, desde hacía ya más de una hora lo aguardaban dos ministros de Estado con sus respectivos asistentes, y una veintena de empleados de la misión. Había nerviosismo. El ultimátum del grupo había sido claro y conciso: el gobierno debía retirar todas las tropas de las zonas donde operaba la guerrilla, dejar en manos del movimiento armado la producción agrícola permitiendo las cooperativas populares, y establecer una administración compartida de los territorios, con supervisión de la ONU. Claudio – el Licenciado García Peralta – hacía las veces de puente. No era él precisamente quien tomaba las decisiones finales. Cosa que no le importaba, en realidad. Su objetivo no era el protagonismo: quería vivir en Europa, de preferencia en una zona de habla francesa (hablaba mejor el francés que el inglés, se sentía más cómodo). Quizá lo único que lo preocupaba – lo inquietaba más precisamente – era esa sensación recurrente que desde hacía ya algún tiempo (¿cuánto?, ya no lo recordaba) lo venía acompañando. Esa mezcla de alegría reprimida, de triunfo y de culpa. Cada vez que se ponía una corbata – y por cierto tenía muchas, variadas y de las mejores marcas – no podía dejar de sentirlo. Ahora, volviendo del campo, luego de algunas horas de polvorientos caminos y mucho calor, nadie esperaría verlo con corbata. Pero él pensaba que llevarla daba una imagen de equilibrio, de imparcialidad. Ya lo había planeado antes de salir de su casa, temprano por la mañana. Y la había elegido cuidadosamente – una azul, lisa – llevándola en el maletín previendo retornar a la sede de la misión alrededor de media tarde, tal como efectivamente estaba sucediendo. Ni el chofer – Antoine, negro, reservado y muy servicial – ni su asistente – Jean-Pierre, blanco, joven dinámico – entendían bien aquello de las corbatas. Sabían, eso sí, que Claudio – el Licenciado García Peralta – les había hablado de vagos deseos de retornar, unos años más adelante, a su Uruguay natal. Claro que ahora había que resolver lo mejor posible las actuales circunstancias, esa era la prioridad. En realidad lo que más le pesaba a Claudio eran los relatos maternos, oscuros y ya muy distantes. De su padre tenía una imprecisa visión, fundamentalmente a través de lo que esas historias le habían dejado. Y como siempre, el paso del tiempo lo deforma todo; lo agranda o lo empequeñece, según se lo quiera ver. Incluso la visión de su tío, el comisario Tabaré Peralta, era algo también lejano, nebuloso. Más de una vez se había encontrado pensando en él, en la importancia que este sombrío personaje había tenido en su vida, o que seguía teniendo aún. De alguna manera – no lo sabía bien, lo intuía en todo caso – él era el responsable de su historia. 58 Habiendo estacionado el vehículo el solícito Antoine, Claudio – el Licenciado García Peralta – volvió a adoptar su pose de hombre neutro y mesurado que la situación requería, lo que se diría "políticamente correcto". En el camino se había permitido hablar algo sobre las mujeres de Camerún – había una empleada en la misión, negra, veinteañera, que lo tenía loco. Pero no había ido tan lejos con sus acompañantes como para atreverse a contarlo. Ya con la corbata azul, adecuada al momento por cierto, luego de saludar a los presentes en la oficina, presentó un informe oral acerca de cómo estaba la situación. Hábil orador como era (todavía recordaba, a veces, sus intervenciones en las asambleas universitarias, donde solía provocar la admiración de quienes lo escuchaban, aunque no dijese nada en concreto) presentó una detallada relación de lo hablado con los dirigentes del movimiento rebelde. Quizá siempre en la línea de hablar elegantemente sin decir mucho – como en sus pasados años juveniles, como era en sus cargos en los organismos internacionales – dejó abierta una serie de posibilidades y problemas a las que se debía responder. Cuando hablaba, cuando explicaba el contenido de su visita, volvió a tener la sensación. En cierta forma los alzados en armas habían depositado en Claudio – el Licenciado García Peralta – una cuota de esperanza. En tanto representante de un organismo internacional, neutro y mesurado, se podía confiar. Al menos su respuesta no serían cañonazos, como lo eran habitualmente las del gobierno. ¿Y a qué ciudad lo destinarían? Alguien le había comentado de la posibilidad de Ginebra. Prefería otra, de ser posible. Ginebra le resultaba demasiado cosmopolita. ¿Lyon quizá, o Bruselas? Montevideo estaba definitivamente descartada; eso sería dentro de algunos años, ya tal vez fuera de la organización. ¿Para disfrutar la jubilación? Cuando pensaba esto tomaba conciencia de su edad, y se amargaba. Cincuenta y dos años. No era mucho, claro; todavía corría una media hora diaria. Dos matrimonios, ningún hijo. Muchos países por los que había pasado. Bastantes mujeres ocasionales (¿se le daría la posibilidad con esta veinteañera? Cécile se llamaba, y era por cierto muy atractiva). Desde hacía 18 años empleado de las Naciones Unidas; pero con pasaporte diplomático hacía unos diez aproximadamente. Y ahora, en Camerún, por primera vez representante de la organización. Tarea difícil; "y justo ahora ese movimiento político. ¿Por qué no habría sido otro país más tranquilo?" El segundo del grupo, Comandante K-7 – le resultaba simpático el nombre de guerra – con quien había mantenido el encuentro por la mañana, le parecía un hombre honesto, de convicciones. Esas cosas se ven en los ojos, en la transparencia de la mirada. A Claudio no le gustaba mirarse en espejos; las corbatas se las ponía mecánicamente, sin necesidad de verse. Ya sabía de memoria cómo le quedaría cada una. Cuando se veía a los ojos – cosa que usualmente evitaba – le tornaba indefectiblemente la sensación. De su tío Tabaré recordaba, aunque muy nebulosamente, que no podía mirarlo a los ojos. Y que igualmente su tío rehusaba siempre cruzarle la mirada. Sabía, o más bien intuía a partir de los fragmentarios relatos de su madre, que durante la huelga histórica de 1961, cuando su padre – maestro de profesión y uno de los dirigentes nacionales de la movilización, que luego de dos meses ya había dejado de ser una reivindicación del magisterio pasando a ser un movimiento nacional – fue el encargado de presentar el petitorio con los puntos a discutir, quien lo recibió – por esas raras ironías del destino – resultó ser el comisario Peralta, su cuñado. Y que tratándose de usted en público, cosa que no hacían en privado, éste último le había prometido trasladarlo a las personas pertinentes buscándose una rápida y amigable solución al conflicto creado. "Coincidencias de la vida", pensó Claudio – el Licenciado García Peralta – "algo parecido a lo que me ocurrió esta mañana". Hizo un esfuerzo por dominar la sensación, por 59 evitar el nudo en la garganta con que a veces se manifestaba. Pero el escenario actual era distinto, no cabían dudas – se esforzaba en dejar claro Claudio repitiéndoselo insistentemente. "Por otro lado, yo no estoy comprometido con todo esto, yo soy neutro y lo único que quiero es dejar lo mejor arregladito todo. Ginebra me espera, o Bruselas". Los funcionarios jerárquicamente más altos, no así los asistentes, y Claudio – más que nunca el Licenciado García Peralta – siguieron la reunión haciéndose servir whisky con hielo, mucho hielo. Para Claudio no era tanto una forma de combatir el calor, que por otro lado el potente aire acondicionado central ayudaba muy bien a olvidar. Era la sensación, esa horrible, repugnante sensación, que debía hacer desaparecer. Convenientemente informados los representantes del gobierno – entre ellos estaba el Ministro de Defensa, militar con el pecho totalmente condecorado y de enigmática sonrisa – el Licenciado García Peralta entendía que ahora eran ellos quienes debían tomar la iniciativa. El ya había cumplido su parte: había trasladado a las personas pertinentes la situación buscando una rápida y amigable solución al conflicto creado. Por años se lo conoció simplemente como Claudio; en la universidad, en su paso por el movimiento político semi clandestino, en el exilio. Incluso los primeros años trabajando en los organismos de solidaridad para con el Tercer Mundo y derechos humanos, en Francia. Fue desde la designación para hacerse cargo de la misión a Camerún cuando apareció el doble apellido y el "Licenciado". Incluso él mismo se sorprendió (pero si en Uruguay no se usa el doble apellido), aunque no dejaba de gustarle la idea. Era, salvando las distancias, como lo de las corbatas. Cuando su padre murió, en la represión de la histórica huelga, él era aún muy pequeño y no recordaba bien los detalles. Si bien siempre fue un secreto casi vergonzante en la familia, pudo ir reconstruyendo – no sin cierta dosis de aporte personal – la historia oculta. El tío, el comisario Tabaré Peralta, quizá a su pesar y sin que se supiera bien por qué motivo, terminó siendo un puente entre los huelguistas y el gobierno. Le faltaban pocos meses para la jubilación, y era esto en lo único que pensaba. Hacía planes para ver cómo se instalaría en la nueva casa que había terminado de construir, preparada casi exclusivamente para pasar ese tiempo tan anhelado. Poco, o nada, le importaba en realidad la situación de la huelga. Pero el deber se imponía. Luego del tercer whisky, Claudio – cada vez más seriamente Licenciado García Peralta – se sentía algo más relajado, pero la enigmática, casi pérfida sonrisa del Ministro de Defensa, le anunciaba nubarrones negros en el horizonte. Finalmente habló – era negro, muy grande y de manotas enormes, con numerosos anillos de oro: "Y si ... por error, digamos, se bombardeara la zona en poder de los rebeldes, ¿qué haría Naciones Unidas?" Más de una vez Claudio había reflexionado sobre estas cuestiones: un pasaporte diplomático, bastantes miles de dólares al año, el vehículo con chofer siempre a su disposición, todo eso tenía un precio. Mientras todo iba tranquilo, no había de qué preocuparse – y así valía a pena, claro. Ni siquiera aparecía la temida sensación. El problema comenzaba cuando había que fijar posición clara sobre algo; en tanto hubiera ambigüedad, no se inquietaba. La cuestión planteada por el Ministro Bordieu exigía definiciones: ¿qué haría Naciones Unidas? Si ya estuviera en Bruselas (o en Lyon, o de nuevo en París ¿por qué no?) no tendría ante sí esa disyuntiva. Quizá otro whisky lo ayudara. Algo había que hacer, claro ... ¿y si no? Curiosamente, cuando estaba nervioso, su francés fluía con más propiedad, con más elegancia que nunca (no era así con el inglés, y tampoco con su español materno, que a veces se le iba mezclando con los otros idiomas). Con desenvoltura, con cortesía dijo que él no podía dar ninguna respuesta en nombre de la organización, que sus comentarios debían ser tomados a título personal, que los líderes del movimiento no tenían malas intenciones, que Monsieur Bordieu le parecía muy simpático, que entendía los denodados esfuerzos que el gobierno estaba haciendo para resolver positivamente la situación, que todo debía arreglarse en armonía, que Cécile – se 60 atrevió a decirlo – era muy guapa y constituía uno de los motivos por los que se sentía atado a Camerún, que la guerra no es buena para nadie, que Lyon era la ciudad europea que más le gustaba y – no sabía cómo había llegado hasta ahí – que tenía un tío policía en Uruguay que se llamaba Tabaré, ya fallecido. Sabía que no había respondido claramente, pero estaba seguro que había dejado muy en claro su desaprobación por la violencia. Lo había dicho: "la violencia no nos lleva a ningún lado, y por otro lado la Declaración Universal de Derechos Humanos no la avala". Ya no podía hacer nada si las partes no lo escuchaban. El había puesto "sus mejores deseos y toda su voluntad en la resolución pacífica de la situación". Por otro lado, en Bruselas estas cosas no pasaban .... Dos días más tarde el ejército bombardeó las posiciones rebeldes, al parecer con la anuencia de la Embajada de Estados Unidos. Y Cécile desapareció (después se enteró que pertenecía al grupo rebelde). Nunca supo si el traslado a Montreal fue un premio o un castigo. 61 CARLITOS INMORTAL Mirándose al espejo hasta el cansancio, ensayando infinitas veces cuál era la mejor expresión, optó por aquella que le parecía la más "tanguera". En realidad le desagradaba fumar, le producía una tos horrible; pero debía hacerlo así: era parte de la imagen. ¿Cómo Carlitos iba a estar sin un cigarrillo? Decidió que lo mantendría entre los labios todo el tiempo, un poco hacia la derecha, sin tocarlo con las manos. Claro que en el trabajo no podría fumar; o no mucho, al menos. Sólo cuando estaba por terminar el recorrido, las últimas cuadras antes de llegar a la parada. -Un cigarrito ahí, no pasa nada, loco-, explicaba grandilocuente. Desde hacía años ya, ningún colectivero decoraba de ese modo su unidad; pero en realidad tampoco estaba prohibido hacerlo. En todo caso, eso era una moda de tiempos idos; muchos jóvenes se sorprendían al ver un ómnibus con esa suma de "mamarrachos", como le había dicho su sobrino: la foto de Gardel, la de Juan Domingo Perón, la de Boca Juniors, imágenes de engalanadas rosas rojas, de la difunta Correa, filigranas imitación oro, lucecitas multicolores que se prendían cuando frenaba. Sin dudas resultaba simpático, aunque un tanto sobrecargado. Varias veces había cantado ante sus compañeros de la empresa; lo hacía ocasionalmente, en alguna fiesta, y siempre al calor de algunos tragos. No era desafinado, pero nunca se había tomado muy en serio sus dotes artísticas. De hecho, no sabía nada de música. Era pura intuición. Un poco en tren de broma, un poco porque veían que tenía alguna capacidad con el canto, lo fueron entusiasmando para que se presentara a un concurso de intérpretes aficionados organizado por el Canal 7. En principio lo desestimó categóricamente; luego comenzó a interesarse por la idea. Por último, para aceptar en forma pública y ya sintiéndose toda una primera figura de la canción, hasta puso condiciones: -nadie me tiene que volver a llamar Héctor, ¿de acuerdo? Ahora soy Carlitos, che. En el bondi o actuando en un escenario. ¡Carlitos!, no se olviden-. La mutación fue dándose a pasos agigantados. En realidad se llamaba Carlos, pero de segundo nombre. Como suele suceder en la mayoría de los casos, jamás lo usaba. Ahora era el momento de empezar a tomarse en serio eso. -Por algo me lo habrán puesto los jovie, ¿no?-. Comenzó a ver la vida con otra óptica, sintiéndose en verdad "Carlitos". Tenía algo de pintoresco, de bizarro incluso. Con cuarenta años cumplidos llevaba una anodina soltería que no le molestaba. Era sumamente ahorrativo, aunque no tenía ningún plan específico con los dineros que mes a mes depositaba en una caja de ahorros. Ahora sintió que había llegado el momento de utilizarlos: en dos semanas se mandó a hacer, con un sastre del barrio, cuatro trajes, compró tres pares de zapatos color negro -uno de charol-, seis corbatas, un "funghi" marrón, y tuvo que hacerse confeccionar, dado que no podía conseguir por ningún lado en todo Buenos Aires, un par de polainas. -Como el morocho del Abasto, pibe-. Sus compañeros de trabajo, con quienes más se veía -vivía solo en un cuarto alquilado en Avellaneda, y a su familia la trataba bastante poco-, no terminaban de entender bien la metamorfosis. En sí mismo, no tenía nada de especial: Héctor siempre había sido un amante del tango, y no era infrecuente que, contraviniendo las disposiciones de tránsito, fuera escuchando algún disco, incluido Gardel, arriba del colectivo en horas de trabajo. Pero la transformación que ahora estaba teniendo lugar no dejaba de llamar la atención. 62 Incluso había comenzado a peinarse con gomina -bueno, con gel, porque gomina ya no se conseguía más. En principio, los cambios se veían fuera del ómnibus; pero en poco tiempo también comenzaron a tener lugar cuando manejaba. Quizá lo más notorio fue la forma de hablar. Por lo pronto una de las primeras señales de la mutación fue el cambio de las "n" por "r". -Como el zorzal criollo, pibe, como Carlitos-. Alguna vez -esto fue, seguramente, el punto que demostró que la cosa ya no era broma-, comiendo en una fonda de mala muerte en La Boca, preguntó: -Mozo, ¿el huevo marcha?-, ante lo que, un tanto sorprendido, el interpelado camarero contestó que sí, que ya estaba por salir de la cocina. -No, no. Digo si marcha, si ersucia la ropa-. En general, dentro de la empresa, a todos los choferes les gustaba el tango; pero lo de Carlitos iba más allá. Terminado su turno, ninguno hubiera osado irse vestido con traje con chaleco y sombrero estilo años 40. En todo caso esa indumentaria más parecía adecuada para un baile de disfraces. Pero para Héctor -es decir: Carlitos- era lo más importante de la vida. Si alguien se hubiese atrevido siquiera en forma tangencial a hacerle algún comentario sobre su actual actitud, lo menos que hubiera recibido podría haber sido un insulto. Por el modo de sonreír, de actuar, y por supuesto de cantar, cada día se parecía más a la figura del legendario cantautor. Para cada situación -simpática o complicada, angustiante, pintoresca o trágica- tenía a mano la cita de alguna canción de Gardel. Sin dudas conocía todo su repertorio como el más erudito experto en la materia. Llegó un momento en que podía decirse que nuestro héroe era un cantor de tangos, imitación del otro legendario cantor, que en ciertos ratos del día se dedicaba a manejar un transporte público. Su identidad había ido cambiando a tal punto que ni siquiera llevando la camisa azul del uniforme de colectivero podía ocultar su otra personalidad. Héctor había dado paso a Carlitos. Cuando fue a hacerse la prueba al canal de televisión para el concurso de cantores amateurs casi muere de la sorpresa, o más aún, de la indignación: no pasó la selección. No sin cierta expresión burlona le dijeron que ahí buscaban cantores, y no imitadores. Que se presentara, no obstante, en otro programa -"Atrévase y venga", de los jueves por la noche-, donde se requerían nuevos talentos, novedosos en lo posible: imitadores, actores, números insólitos. Carlitos se sintió morir. -Etequéee… no ertiendo. ¿Pero qué bicho les picó?, manga de giles, otarios… A mí que soy un rana y se las bato de querusa, que la juno lunga, ¿qué me vienen con estas macanas? ¿Quién es el boncha que les lavó el mate con todas estas boludeces? Ma va via, bepi!Viendo que de nada podía servir insistir, casi de inmediato cambió la actitud: -¿Y como tergo que hacer para ersayar con estos giles?- Dos semanas más tarde Carlitos salía al aire; el programa se había filmado el día anterior a la emisión, y todos en el canal habían quedado encantados con el personaje. Lo presentaron, con algo de sorna, como "un nuevo Carlitos, que ratifica que el ídolo no está muerto y que cada día canta mejor". El tango elegido para la ocasión fue "Mi Buenos Aires querido". La mimetización con Carlitos, con el verdadero Carlitos, el inmortal, fue total. Su profunda voz de barítono -la de Héctor- lograba exactamente similares modulaciones que la de Carlitos, el de verdad. Todo hacía pensar en el talento de un muy buen imitador. 63 Y de hecho, eso era nuestro personaje, aunque sin saberlo. Pero su realidad comenzó a ser otra: se sentía Carlitos, era Carlitos. No una imitación, sino Carlitos en persona. Con la atención con que se escucha a un imitador, sabiendo que es una copia, mejor o peor lograda -y cuanto mejor, ahí radica su mayor éxito por cierto-, pero con la expectativa limitada de saber que se está ante una imitación y no ante el original, así fue recibido nuestro chofer-cantor. Pero sin dudas impactó. Y mucho, por cierto. El mismo día en que fue emitida su intervención en el canal, se recibió una andanada de llamadas de felicitación. Un productor que lo vio -Simón Kerkowsky, importante accionista de varios de los más prestigios medios audiovisuales del país- decidió inmediatamente que ahí había un potencial al que no se podía dejar de explotar. Sin demoras, buscó comunicarse con Carlitos. -Usted dirá, don Simón-, respondió Carlitos desde su celular cuando iba manejando por el Tigre. La sorpresa ante la propuesta que le ofreció casi lo hace chocar, además de recibir algún insulto de varios pasajeros. Dos días después, sin consultarlo mucho con nadie, y apenas habiendo hablado sólo una vez más por teléfono con el productor, presentaba su renuncia en "la 60". Compañeros de trabajo y autoridades de la empresa no lo podían creer. Lo habían visto en la televisión, encantados por supuesto, pero nadie pensaba que la tramoya pasaría de ahí. Algunos, incluso, le dijeron que lo pensara con frialdad, que no se precipitara. Pero la decisión ya estaba tomada. -Lo lamento, chochamu. Pero para que no se siertan tristes, les dedico este tangazo como despedida-, y sin mediar palabra se despachó completo, a capella, "Adiós muchachos". El convencimiento con que hablaba Carlitos no dejaba lugar a dudas: se había compenetrado tanto con el personaje que representaba -al menos así opinaban todos cuanto lo veían- que la imitación podía pasar por perfecta. Quien primero sospechó de la gravedad del hecho fue su productor, el "ruso" Kerkowsky. -Dígame, don Carlos- preguntó el empresario con algo de ironía. -¿Usted dónde nació?-Etequéee… en Toulouse, Francia. Pero vine muy de jopende al ispa, por eso cuando chamuyo ya ni se me nota el acento franchute… La sal del tiempo me oxidó la cara, ¿vio?-. Para Kerkowsky estaba totalmente claro: el pobre Carlitos, el imitador, estaba más loco que una cabra. De todos modos eso no contaba; incluso podía ser favorable para el proyecto en marcha. Cuanto más se pareciera al inmortal, mejor. Eso gustaría más aún a la gente. ¿Qué diferencia podía haber entre un loco y una imitación casi perfecta? Ninguna. Y si actuaba con tanta convicción, convencía más. Dado el éxito que empezó a tener, inesperado aún para Kerkowsky, se fue armando una agenda de presentaciones bastante apretada. Rápidamente vino la idea del disco. Aunque con eso había que andar con mucha cautela. -Una cosa es un show de imitación en vivo, un espectáculo casi cómico. Otra cosa muy distinta es sacar un disco. ¿Cómo promocionarlo? ¿Carlitos II? Mmmh… no sé. Querría pensarlo bien-, reflexionaba el productor, viejo zorro de los negocios del espectáculo. En San Telmo ya tenía asegurado un lugar de éxito; de hecho, era la delicia de fanáticos del tango no argentinos. A sus coterráneos les gustaba, pero sin pasar del nivel de la imitación. Hubo quien le pidió imitaciones de otros personajes: Palito Ortega, Sandro, Charly García… Carlitos sonreía con forzado respeto -y honda amargura- ante esas propuestas. Jamás se le hubiera podido ocurrir que lo suyo era una bufonada. -¡Pero si yo soy Carlitos!64 Le armaron una gira por la Patagonia, del lado argentino como así también del lado chileno. Cuando estaba en Comodoro Rivadavia tuvo la idea. Desde allí debía transportarse, por avión, hasta Ushuaia, punto sur culminante del viaje. -Algo como lo de Medellín, pero sin amasijarme. Dobolu no soy-. Pensó en promover algún desorden arriba del avión para hacer angustiante el aterrizaje. Algo que, sin ponerlo en peligro, hiciera que lo disparara en primera plana. Claro que Ushuaia no era lo mismo que Medellín. Y además, no era Carlitos. El incidente no fue poca cosa. Nadie pudo darse cuenta cómo, pero logró subir una navaja a bordo con la que amenazó a una azafata. En un descuido, un par de corpulentos vecinos de asiento luego se supo que eran jugadores de la selección nacional de rugby en viaje turístico al sur- pudo reducirlo. Los gritos desesperados explicando que era Gardel lo único que provocaron fue risa. -Sí, sí. Y yo soy el ratón Mickey, pelotudo-. Ya detenido en la comisaría de Ushuaia, los tres músicos que lo acompañaban no supieron explicar en detalle quién era este insólito personaje peinado con gel y con polainas en los zapatos. Viendo que la situación se tornaba complicada para ellos, en un desesperado arrebato de sobrevivencia lo desconocieron. Fue así que Carlitos quedó librado a su suerte. Y por supuesto, en Argentina todos pueden ser Gardel a veces, pero en verdad Gardel hay uno solo. Por eso fue que Héctor Carlos Figueroa, 40 años, soltero, de oficio desconocido, y de quien no se pudo establecer cómo y por qué estaba a bordo de un vuelo de cabotaje con destino a la ciudad más austral del planeta, fue declarado insano por el psiquiatra forense que lo evaluó. Ahora, en el neuropsiquiátrico de Bariloche donde fue internado -con pronóstico nada prometedor: psicosis esquizofrénica, sin familiares a cargo- a veces ameniza las eventuales veladas que se realizan para solaz de los pacientes, y se resignó a cantar cuando le piden que imite a Carlitos. Rezongando, insistiendo en que no es un imitador, su tango preferido es "Mi noche triste". 65 CARTAS NUNCA ENVIADAS Mboto Kumbawa, de Tanzania, 38 años, separado, sabía que iba a morirse. Eso no lo tenía particularmente preocupado; lo aceptaba como una más de las tantas cosas de la vida. Lo que más le preocupaba era qué sucedería con su obra literaria nunca publicada. Aunque en realidad era un tanto exagerado decir "obra literaria". Verdaderamente nunca había publicado, salvo un cuento – uno sólo– que alguna vez se atrevió a enviar a la ahora desaparecida revista cultural "Adelante", editada años atrás en Dar es Salam. Le gustaba jugar a repetir la historia de Kafka, y solía decir que igual que el célebre checo pediría a su albacea destruir todos sus materiales a su muerte. Pequeño detalle: no había un Max Brod en su vida, y sus escritos eran un misterio. Siempre hablaba de ellos, pero jamás los enseñaba. Nadie lo tomaba muy en serio. Funcionario menor en el Ministerio de Educación, cuando murió de cáncer de garganta lo lloraron su ex esposa y sus cuatro hijos, pero no hubo grandes pompas funerarias ni discursos de despedida. Nadie lo homenajeó como "escritor"; en todo caso sería recordado como maestro, el trabajo de casi toda su vida. Quiso el destino que unos pocos meses luego de su deceso, encontraran en la oficina del Ministerio unos papeles que se veía no eran informes de trabajo. Alguien se tomó el trabajo de desempolvarlos y darles una ojeada. Era una colección de cartas, de las más variadas que se pudiera pensar –por supuesto, nunca enviadas. Aquí presentamos sólo algunas, las más significativas. Carta para exigir compensación al Fondo Monetario Internacional Sres. Fondo Monetario Internacional: Es para mí una obligación moral hacerles llegar esta carta. Se preguntarán ustedes quién soy. Pues nada más y nada menos que un ciudadano, uno más de los tantos que nos vemos perjudicados por su accionar. El motivo de la presente es un pedido; me atrevería a decir que más que un pedido: si ustedes quieren, también una súplica, pero fundamentalmente una exigencia. Señores funcionarios: ¡dejen ya de presionarnos con sus requerimientos! ¡No les pagaremos ni un centavo! No sólo levanto la voz para hacerles saber de este reclamo; les presento también los motivos que me llevan a ello, que no son en modo alguno caprichosos ni desubicados. Cada africano nace con una deuda de dos mil trescientos setenta y siete dólares. ¿Cómo es eso? ¿Quién contrajo esa deuda? Es absolutamente inmoral, indigno, injustificable, que una persona nazca y ya tenga hipotecado su porvenir. ¿En nombre de qué esa deuda, señores? ¿Qué beneficio recibimos cada uno de nosotros, los deudores, por esta deuda? ¡Ninguno! Siendo así, entonces, ¿pueden explicarme por qué esa prepotencia, esa arrogancia de parte de ustedes para con nosotros? Quiero aclararles que esto no es nada personal, por supuesto; yo no les conozco siquiera. Para mí son sólo un nombre, una etiqueta de un impreciso ente que tiene su oficina muy lejos de mi tierra, donde viven hermanos de sangre que siglos atrás fueron arrancados del Africa para ser llevados como esclavos. Pero fuera de saber que ustedes están por allá, sé –porque lo experimento en carne propia– que por su intervención nosotros estamos en la ruina, y sus créditos, más que ayudarnos, contribuyen a seguir hundiéndonos. Díganme con toda honestidad: ¿nosotros le pedimos acaso un centavo de su dinero? Yo jamás les solicité algo; ni siquiera los conozco. Jamás de los jamases los llamé para pedirle di66 nero. ¿Por qué ahora les debo dos mil trescientos setenta y siete dólares? Y ustedes quieren cobrar ese suma. Ese es su trabajo, sin dudas. ¿Entienden entonces lo que quiero transmitirles? Todo esto es un engaño, señores. Esperando que la explicación haya sido lo suficientemente clara como para no dejar ningún lugar a malentendidos, les ruego recapaciten sobre lo que les acabo de decir. No tengo nada que agregar sino repetir una vez más que no me siento deudor de nada, por lo que les solicito encarecidamente dejen de reclamar algo que no corresponde. En nombre de mi pueblo –del que me siento en la obligación de representar– y del mío propio les solicitamos dejen de chantajearnos. Si así no lo hicieren, me veo precisado a decirles que deberemos pasar entonces a medidas de fuerza, lo cual –imagino– no habrá de ser de su agrado. Evitemos el uso de la violencia. Por favor absténganse de seguir reclamando. Esperando que a partir de esta misiva se clarifiquen –y faciliten– los términos de la relación entre nosotros establecida, no diré que tengo el gusto de saludarles sino que ¡basta ya, por favor! Mboto Kumbawa Carta a mi ex esposa Querida Patricia: ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que deterioró de ese modo la relación? Te digo "querida" porque, pese a todo lo transcurrido, no tengo motivo para odiarte. No te quiero pasionalmente, por supuesto; ya no. Te quise locamente en otro momento, y lo sabes. Estuve dispuesto a dar todo por ti, pero lamentablemente las cosas luego cambiaron. Pero de todos modos no podría dejar de decirte "querida Patricia" porque sigues siendo alguien muy importante para mí. Contigo mi vida cambió. En realidad, si bien no fuiste mi primera mujer, fuiste la persona con quien más llegué a unirme, y eso tú lo sabes bien. Te quise, nos quisimos, juntos hicimos cosas hermosas, crecimos. ¿Por qué tuvo que terminarse? Algún tiempo atrás me hacía esta pregunta, y no encontrándole respuesta, me desconsolaba. Tampoco ahora encuentro respuesta, pero al menos lo tomo con más tranquilidad. "Son cosas de la vida", me digo; y con eso me reconforto. O al menos no me deprimo como antes. Sí, Patricia: son cosas de la vida. La vida está hecha de una suma infinita de retazos; la alegría, el bienestar, la satisfacción son parte…a veces. Pero también hacen parte de esta difícil aventura de vivir los problemas, las insatisfacciones, los tropiezos. Haciendo el balance, creo que hay más espinas que rosas. Tú eres una buena persona, de verdad. No tengo nada que reprocharte. Si quisiera ver por qué llegamos a separarnos creo –lo digo con toda sinceridad– que tengo yo más responsabilidad que tú. Siempre trataste de moderar las cosas; aguantabas mis gritos, mis ataques de irascibilidad. Me doy cuenta que, para ti, vivir en esas condiciones debe haber sido un infierno. Si vale decirlo ahora: ¡lo siento! Lo siento muy hondamente, porque de no haber sido yo así, ahora seguramente podríamos seguir juntos. Pero no es el caso. ¿Para qué te escribo ahora?, tú te preguntarás. No lo sé con exactitud. Tenía ganas de hacerlo, o quizá necesidad. Yo también me hago la misma pregunta: ¿para qué te escribo? Lo nuestro se terminó, y estamos claro de ello. Se terminó y sería imposible volver a plantearnos algo en común. Fuera de los hijos, con cuya tenencia hemos logrado un buen equilibrio, ya nada nos une. Mejor que así sean las cosas: no nos guardemos rencor. 67 Es más: deseo que te vaya bien en tu vida, sinceramente te lo digo. Si intentara concluir algo de toda nuestra relación diría que el amor es difícil, que las relaciones humanas son difíciles, que los seres humanos estamos condenados a sufrir, que el amor eterno no existe. A lo que agregaría además que yo, dicho con la más absoluta objetividad, con mesura y equilibrada ponderación, yo soy un tipo problemático que no sirve para establecer relaciones duraderas. Te agradezco haberme aguantado tanto tiempo, y que los dioses del bosque te protejan y te hagan feliz. Mboto Carta para leer cuando reciba el Nobel de Literatura Como no sé mucho de formalidades –ni pretendo saberlo– saludo y agradezco por igual a todas y todos los presentes. Es para mí un honor estar hoy aquí, delante de tanta gente distinguida, sabiendo que el mundo entero está viendo esta ceremonia. Espero, por tanto, no defraudar a nadie con estas humildes y breves palabras que, por fuerza, debo pronunciar. Si defraudo, espero que no sea demasiado. Y en el peor de los casos, si defraudo demasiado, espero sepan perdonarme. Por último, el Premio está ya otorgado, y eso demostraría que fue un error concedérmelo, como yo efectivamente pienso. No sé si en verdad me merezco tan alto galardón. En lo personal, creo que no. Me atrevo a pensar, incluso, que efectivamente fue una equivocación. Yo, como tantas veces lo he dicho, no soy un escritor; muchos menos, un escritor genial que se merezca esta distinción. Quiero empezar mi discurso excusándome si no puedo expresarme con toda la soltura y belleza que se esperaría lo haga un Premio Nobel de Literatura. Sucede que mi lengua materna no es el inglés, sino el suahili, idioma que hablé toda mi vida con mucha mayor propiedad, desde mi aldea natal en la selva hasta el día de hoy. Si he escrito en la lengua de Shakespeare –con todo el perdón de los clásicos puristas británicos– eso se debe a la herencia que la Reina de los Mares nos legara, a partir de la intromisión que tuvo en nuestro continente. ¿Ustedes se imaginan a la Reina de Inglaterra o al Presidente de la Cámara de los Lores hablando suahili? Yo, realmente, no. ¿Y por qué yo tengo que hablar en inglés? ¿Por qué hoy tengo que llevar este – perdónenme por el epíteto– estúpido traje negro y este –para mi gusto al menos– ridículo moño? ¿Usaría el Primer Ministro británico nuestros trajes típicos para alguna de nuestras ceremonias? De todos modos, no quiero insistir con esta cuestión de las presentaciones: hablo en inglés, pobremente quizá, y uso un traje que me resulta incómodo. Pero no deseo extenderme en este aspecto sino excusarme, en segundo término, por mi falta de información. No podría, ni remotamente, lucirme con una parafernalia de datos sobre la historia y la situación actual de mi país: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania –mi raza, mi continente– como lo hiciera en una ceremonia similar mi –me provoca cierto nerviosismo pronunciar la palabra– "colega", el también galardonado con este premio, el latinoamericano García Márquez. En ocasión de recibir su premio, aquí mismo, hace ya años, asombró a todos con una pieza oratoria tan llena de datos, tan rica en información, que creo le podría valer, ella misma, otro premio. No, yo no dispongo de todo ese saber. Sé que vengo de un lugar pobre, uno de los lugares más pobres del planeta, con más hambre que otra cosa, pero no podría abundar en precisiones al respecto. Ahí están los informes de Naciones Unidas para eso. Créanme: no soy escritor, no me tengo por tal. Fui en mis años juveniles, igual que otro colega, también ganador del Nobel –Saramago, el vate portugués– cerrajero. Si fuera un lírico, 68 un exquisito maestro de las letras como lo es él, podría decir que ese juvenil oficio me permitió, años después, abrir los cerrojos del espíritu humano. Pero no, los defraudo. Creo que sigo siendo, de alma, más cerrajero –y mecánico de automóviles, y maestro rural, como también lo he sido– que escritor. Llegué a la literatura casi fortuitamente, nunca me preparé para eso. No estudié formalmente nunca nada ligado a las bellas artes, no asistí a taller literario alguno. Lamento decepcionarlos si esperaban otra cosa. Empecé a escribir casi como una necesidad visceral: no podía quedarme callado ante las calamidades que a diario veía en mi país, la miseria, la injusticia. Era tan horripilante todo eso –y sigue siéndolo, sin dudas– que me pareció necesario dejar constancia ante la historia de tanta monstruosidad. ¿Por qué los negros sufrimos tanto? Como no tenía cámara fotográfica, y mucho menos como no podía plasmarlo en una película, pensé que tenía que escribir sobre esa realidad. De haber tenido habilidades plásticas, se los aseguro, hubiera pintado; de más está decir que no las tengo. Como ven, entonces, no soy un inspirado por las Musas. ¿Los sigo defraudando? Simplemente me limité a poner en un papel –les aclaro que jamás he usado una computadora para escribir– lo que sentía sobre lo que veía a diario. ¿Ustedes saben lo que es comer cada dos días… con buena suerte, claro? No pretendo en absoluto ser melodramático y contarles las infamias más grandes que se puedan imaginar buscando conmoverlos y hacerles derramar una lágrima. Creo que eso es una inmoral pornografía de la miseria. Si quieren conmoverse, visiten los lugares de donde yo vengo, y que me inspiraron a escribir aquello por lo que hoy me premian. Insisto: no sé si soy merecedor de esta tan distinguida presea. No soy un escritor bello – no estoy hablando de "mi" belleza; me considero más bien feo, de verdad. No soy un estilista, un sutil y delicado rapsoda, un mago de las palabras. Hay muchísimos que así han entendido la literatura– y yo también, en definitiva, creo que eso es el arte literario. Pero yo no soy de esos. Soy más bien rústico, torpe incluso. No pinto bellezas; hablo, simplemente, de la sufrida vida de mi gente, de mi sufrida vida. Intuyo que se me confiere ahora este premio con un valor simbólico: un negro –¡un negro!– de uno de los países más pobres que hay. ¿No se trata de una compensación, una forma de resarcimiento? Los que han leído mi obra –que por cierto no son muchos– saben que no soy un elegante maestro del lenguaje. ¿Por qué, entonces, este galardón? Lo agradezco, claro, no dejo de estar contento; creo que es importante aceptarlo, justamente porque soy un negro de un país extremadamente pobre. ¿Pero no es un poco tardío el reconocimiento? Les aseguro que no soy un resentido contra los blancos. Aunque no les interese saberlo – nadie me lo está preguntando– uno de mis mejores amigos en mi país es un blanco. Ustedes, los aquí presentes, la reina de Suecia, toda esta gente importante y acostumbrada a llevar estos trajes que a mi me parecen camisas de fuerza pero que, para ustedes, son algo de lo más cotidiano, todos ustedes no son los responsables directos de nuestras infinitas penurias, como negros y como pobres. ¿O si? ¿Quién es el culpable, entonces? En lo que hoy día es Tanzania se sabe que apareció el primer ser humano de la historia, hace varios millones de años. ¿Por qué quedamos tan atrasados? ¿Por qué hemos debido sufrir tantas tropelías? ¿Ustedes se imaginan Europa repartida desde un escritorio, o debajo de un árbol, en una reunión de los jefes africanos? La Conferencia de Berlín no fue un chiste, un invento, una quimera. Ahí repartieron mi continente, mi gente, mis recursos, como niños que reparten un pastel. ¿Lo sabían, verdad? El 26 de febrero de 1885, en Berlín, Alemania, 14 varones representantes de otros tantos países –ninguno africano, valga aclarar–, y presididos por el canciller teutón von Bismarck, sentados frente a un mapa del África jugaron a repartirse el continente. 69 Ustedes, se los digo con todo corazón, ustedes no son los responsables. Ustedes heredaron esa historia. Ustedes son blancos, ricos, que no saben nada de lo que es el hambre, y que hoy –¡qué bueno que así sea!– pueden tener un poco de conciencia, de vergüenza mejor dicho, y pensar en promover un símbolo como lo que en estos momentos se está consumando en esta sala: reconocer la monstruosidad que sus antepasados cometieron premiando, quizá inmerecidamente, a un negro, con un preciado trofeo internacional. Yo se los agradezco, muy hondamente, con toda mi alma. Pero vuelvo a decirles lo mismo: quizá no soy merecedor a esto en tanto escritor. Quizá, sí, en tanto negro, en tanto pobre. Hasta ahora he sobrevivido muy magramente, con trabajitos informales o con sueldos del Estado. Ya se imaginan entonces cómo puedo haber sobrevivido. Nunca viví como escritor. Quizá ahora, devenido Premio Nobel, mi suerte cambie. No me atrevería a decir: mi próxima "buena suerte"; simplemente una suerte distinta. Quizá, como dijo otro colega –ya le perdí el miedo a esta palabra, ya empezó a gustarme–, el igualmente laureado con el Nobel, sobreviviente a los campos de concentración, y símbolo también, el húngaro Kertész, una vez obtenido ese galardón conoció la tercera dictadura, luego de la nazi y la bolchevique: la dictadura del dinero –la menos incómoda, se apresuró a aclarar. Tal vez eso me suceda: ahora llegarán los laureles, los reflectores de la prensa, los amigos que son como sombras: aquellos que lo siguen a uno solamente porque hay sol. Tal vez –yo diría que casi con seguridad así sucederá– me atosiguen con conferencias y presentaciones públicas. ¡Yo, un modesto cerrajero y maestro de escuela! ¿No es un poco desproporcionado todo esto? ¿Qué podría transmitirles yo? Probablemente ustedes esperaban un brillante intelectual, un experto en cuestiones literarias, un profundo pensador. Pues no. Déjenme decirles que no soy eso; aunque quisiera, no podría serlo –y sigo decepcionándolos. Por otro lado –aclaración importante– no quiero serlo tampoco. Ahora ocupo un cargo medio en el Ministerio de Educación de Tanzania. No sé si realmente hago bien lo que hago, pero al menos creo mucho en lo que llevo a cabo. En mi país alrededor del 30 por ciento de la población no sabe leer ni escribir –eso se ve mucho más aún en las mujeres. Por eso, les decía, desde el Ministerio tenemos tanto que hacer por delante. Imagínense: en un país de analfabetos, donde llegar a la escuela secundaria ya es muy difícil, y la Universidad es casi un lujo inaudito, ¿a quién le pueden importar unos cuantos cuentos sobre la miseria diaria? Allí la miseria se vive día a día, hora a hora, no es necesario leerla en un libro. Por todo eso creo que es algo desmedido estar recibiendo el Premio Nobel hoy aquí. Podría no aceptarlo, como en su momento hizo Sartre. Pero, en realidad, no me parece lo mejor proceder así. Lo acepto, siempre con la idea que no lo merezco, que hay mejores escritores que yo –y lo digo muy sinceramente; yo soy un simple juglar popular que habla de las cosas cotidianas, de la miseria cotidiana. Pero lo acepto justamente por el valor de símbolo que entiendo conlleva. Lo acepto, con una condición: que los aquí presentes tomen todos –yo ya lo tomé– el genuino compromiso de revertir la situación que vive el África. Sí, así como oyen. ¿Los decepciono? ¿No se esperaban esto? Bueno, perdonen, pero creo que no estoy pidiendo nada fuera de lugar. ¿En nombre de qué derecho mi población, mis hermanos, fueron convertidos en esclavos? ¿Con qué derecho nos han saqueado históricamente como lo han hecho las potencias occidentales? ¿Por qué estamos condenados a ser los vencidos, los olvidados, los marginales, los miserables? ¿Por qué tenemos que vivir de las infames limosnas de la caridad internacional, siempre deficientes, siempre a destiempo? ¿Con qué derecho se nos quiere hacer pagar una inmoral, insoportable y nefasta deuda externa que ningún habitante del África ha contraído directamente? ¿Cómo olvidar los siglos de explotación, de ignominia, de degradación que nos tocó soportar, solo por ser negros? ¿Por qué estamos condenados a soportar una enfermedad como el sida, guerras fratricidas que nos inventan desde fuera de nuestras 70 fronteras, saqueo inmisericorde de nuestros recursos? ¿Y si fuera cierto que pedimos que, a partir de ahora, la monarca del Reino Unido de Gran Bretaña y la Irlanda del Norte –y por qué no también sus súbditos– hablen idioma suahili? ¿Y por qué tenemos que aceptar tomar Coca Cola y comer Mc Donald's? ¿Acaso no tenemos comidas decentes en nuestros pueblos? ¿Con qué derecho se considera que "la cultura" debe tener por símbolo un partenón griego –como es la representación de la UNESCO– y no, por ejemplo, uno de nuestros bohíos? ¿Quién nos ha hecho creer que los blancos son más "cultos" que los negros? ¿Por qué los negros estamos condenados, si bien nos va, a ser deportistas profesionales? –los gladiadores modernos para el circo contemporáneo. ¿Acaso los negros no podemos ser más que delincuentes cuando habitamos en el mundo de los blancos? ¿Es ese nuestro destino? ¿Inmigrantes ilegales, ladrones, barrios marginales? Acepto su blanco premio, señoras y señores, sólo a condición que ustedes reconozcan en público, aquí, delante de todas estas cámaras de televisión, que con un Premio Nobel dado a un negrito no se está resarciendo una mierda la infamia histórica, el despojo descomunal y la injusticia infinita que se ha cometido en contra de nuestros pueblos. Acepto este blanco premio, no diré manchado de sangre, pero sí condicionado por sus asquerosos billetes de bancos occidentales, sólo a condición que quede claro que esto es un inicio –algo payasesco por cierto– de un proceso de reparación que debe llevar años, siglos quizá. ¿Quién nos va a devolver los bosques desaparecidos? ¿Quién, cómo y cuándo va a pedirnos perdón por la esclavitud a que nos forzaron? ¿Creen ustedes, por casualidad, que este premio remedia algo? ¡Ni mierda! Pero lo acepto de todos modos. Muchas gracias. Carta para ser leída el día después de mi muerte Yace ante nosotros Mboto Kumbawa. Según él mismo repetía siempre: un hombre más, un común ser humano de a pie, del montón. Uno más de la serie; y justamente ahí, en esa característica, residía su grandeza. Nunca quiso Mboto sentirse más que nadie; por supuesto, tampoco menos. Su prédica insistente fue siempre cabal, franca, honesta: todos somos iguales. Hizo de ello un lema en toda su vida, una filosofía. Lo creyó, trabajó denodadamente por ello, murió con esa convicción. Su vida podría resumirse muy sintéticamente diciendo que fue una interminable lucha por la igualdad. Despedimos hoy a un incansable luchador por la justicia. Desde el llano, en forma silenciosa, paso a paso como laboriosa hormiga, fue Mboto un tenaz defensor de los derechos inalienables de su pueblo. Nunca buscó la gloria personal, la figuración, las cámaras de televisión. Muy por el contrario, su vida fue una exaltación de la humildad, del compromiso. Habiendo tenido en reiteradas ocasiones la oportunidad de dejarse arrastrar por el estrellato, por la fama y el proyecto de salvación personal, optó sin embargo por la lucha desde el anonimato. Su ejemplo debe iluminar a generaciones venideras respecto a lo que significa verdaderamente el sacrificio, la opción por la humildad. Fue Mboto un alma inquieta, curiosa, siempre en búsqueda de novedades. Desde pequeño fue seducido por la pesquisa sin condiciones de la verdad. Actitud, por cierto, que habría de acompañarlo durante toda su vida. Búsqueda –preciso es decirlo– que en más de una oportunidad habría de meterlo en dificultades. Su espíritu investigativo lo llevaba continuamente a escudriñar todo, a no detenerse ante ningún interrogante. De esa cuenta incursionó en los más variados campos, siempre como autodidacta: fue un incansable lector, prolífico escritor, defensor de los derechos sindicales, luchador por causas populares, investigador de las honduras del alma humana, historiador de su país, pensador universal. 71 Ante nosotros tenemos el fiel ejemplo de lo que significa la dignidad; yace aquí un hombre inquebrantable, incorruptible, que jamás aceptó negociar sus principios. Despedimos hoy a alguien que nos lega una enseñanza inconmensurable: más allá de sus escritos –siempre profundos, pero no por ello menos amenos– Mboto Kumbawa nos deja un espejo donde mirarnos. ¡Si hubiera muchos como él, el mundo sería distinto! Siempre es difícil dar las palabras finales a un ser que se va; pero en el caso de este noble varón se hace más difícil todavía. ¿Qué decir de un ser tan enorme, tan rico espiritualmente, tan amplio, y al mismo tiempo tan humilde –lo cual refuerza más aún su grandeza– que no se haya dicho con antelación? ¿Cómo despedirnos de una alma tan noble, tan honesta, tan pura?, si sabemos que Mboto, en realidad, no se va. No se va ahora, aunque su cuerpo yazga inmóvil, ni se irá nunca, pues su enseñanza y el camino que nos abrió estarán incólumes por siempre, alumbrándonos, convocándonos a seguirles, a buscar ser cada día mejores. Mboto: en unos instantes tu cuerpo estará sepultado bajo la tierra que te vio nacer, crecer, volverte viejo y, cerrando el ciclo obligado, también te vio morir. Pero tú no te irás nunca. Tus escritos permanecerán por siempre, no sólo en tu Tanzania natal sino en el planeta todo. Este mundo que, aunque de momento no te rinde todo el homenaje que en realidad tu obra merece, pone en mis palabras el honor de despedirte, y espero que cada vez más te honre como tú verdaderamente te lo mereces. Mboto: con todo el dolor del alma por saber que ya no vas a estar con nosotros, pero al mismo tiempo reconfortado al saber que los sufrimientos de la horrible enfermedad que te lleva a la tumba han terminado, no puedo ocultar mi emoción en este momento. Por azares del destino he sido yo el elegido para pronunciar estas palabras; no sé si me lo merezca. Sé que nadie podrá nunca decir en un momento como el presente todo lo que la situación significa. Yo solamente quiero decirte que la muerte física nos aleja, pero tu obra no muere. Sé que tu obra crecerá cada día más, que el mundo te debe aún un reconocimiento a la verdadera altura de tu herencia. La historia no te olvidará. Compañero Mboto Kumbawa: haciendo mías las palabras de otro grande, igualmente luchador incansable, que quiso el destino también hollara suelo africano en su búsqueda de la justicia universal, me permito citarlo y con ello cerrar mi despedida. Como dijera el Comandante Ernesto Guevara, querido Mboto: ¡hasta la victoria siempre! 72 CORREO ELECTRÓNICO Luego del fatídico golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973, miles de ciudadanos chilenos se vieron forzados a marchar al exilio. Entre ellos Elvira y Guillermo. Él, de Santiago, miembro de una célula del movimiento armado, nunca conoció en su país natal a ella, abogada y docente universitaria de Valparaíso. Cuando huyeron ella tenía treinta y dos años, y treinta él. Sus vidas siguieron recorridos muy diversos. A Elvira, con una profesión en la mano, se le hizo relativamente más fácil ubicarse. Fue para España, y dada su ascendencia ibérica (sus abuelos habían llegado a Chile a principios del siglo XX), en no mucho tiempo se encontró trabajando en Madrid con todas las condiciones legales requeridas. Luego vino la residencia, y posteriormente la ciudadanía. Para Guillermo la situación fue más difícil. Estudiante de periodismo todavía cuando debió dejar su tierra, con pocos –casi ningún– recurso económico con que afrontar la nueva vida, tuvo que deambular por Europa contando sólo con la ayuda de algunos grupos solidarios para con los exiliados políticos. Estuvo en Francia, Italia y Noruega. Con una noruega se casó, y fue con ella con quien aprendió esa complicada lengua escandinava. Con ella también viajó a Nicaragua en 1980, luego del triunfo de la Revolución Sandinista. Mientras él hacía su aporte a un proceso popular en el trópico, compensando así lo que no había podido lograr en su país de origen, Elvira fue alejándose gradualmente de la militancia. El ejercicio de la abogacía fue absorbiéndola cada vez más, y en unos pocos años llegó a tener cierto prestigio en Madrid. No fue ajeno a esta evolución un tío lejano, a quien no conocía previamente y que los avatares del destino le acercaron. Ni Guillermo ni Elvira habían tenido en Chile, durante sus años de formación, acceso al mundo de la informática. Sus generaciones veían aún la computadora como algo lejano, propio de una tecnología desconocida tenida como rareza en el Sur. Su contacto con ese ámbito ocurrió, en ambos casos, después de los treinta. A ambos les caló fuerte. En poco tiempo se familiarizaron con la computación, y los dos fueron armando sus estilos de vida de tal modo que era imposible concebirlos sin un ordenador. Elvira, sin haber abandonado sus ideales juveniles, fue volviéndose cada vez más cerrada en sí misma, más introvertida, alejándose así de toda militancia política. Después de algunos años de práctica profesional liberal fue volcándose al tema del feminismo. Para inicios de los noventa fundó una revista electrónica dedicada a temas de reivindicación de mujeres. "Nosotras" la llamó. En muy buena medida su vida se centraba en torno a la computadora: casi todos los casos jurídicos así como la revista los manejaba desde su casa y tras una pantalla. Había días en que estaba hasta doce horas con su ordenador. Salvo un par de parejas que no se consolidaron, los hombres no fueron su principal preocupación, y para cuando comenzó con el proyecto de la revista era ya una "soltera por convicción", como gustaba definirse. Guillermo, por su lado, había ido adentrándose en el mundo de la cooperación internacional. Luego de la separación de la noruega, su primera esposa, siguió ligado a una organización escandinava de solidaridad con el Tercer Mundo. De Nicaragua volvió un tiempo para Europa, y posteriormente siguió trabajando en Centroamérica. Honduras, El Salvador y Guatemala fueron sus destinos. Dado que llegó a hablar con mucha solvencia el noruego y el sueco, pasó a ser representante de una importante agencia sueca de apoyo al desarrollo. Ese trabajo, y por otro lado un puro interés personal, también hicieron de él un archiconsumidor de informática. Igual que Elvira, su vida transcurría sobre un teclado y tras una pantalla, dedicándole a veces doce o catorce horas diarias a esos menesteres. 73 Alguna vez, buscando informaciones diversas, Guillermo dio por casualidad con la dirección de "Nosotras". Ávido lector como era, se internó en su contenido. Le llamó la atención la nota biográfica de la autora: "una chilena en el exilio…". Fue eso, y no tanto la publicación en sí misma, lo que lo impulsó a comunicarse. No sabía bien qué esperaba que le respondieran; era, más que nada, la novedad de encontrarse con alguien similar lo que lo entusiasmó. El correo electrónico enviado fue casi balbuceante, escrito con nerviosismo, con ansiedad incluso. Elvira recibía decenas, cuando no cientos de mensajes diarios. Muchos los desechaba sin siquiera abrirlos. El de Guillermo la intrigó por el título que llevaba: "de chileno a chilena". Lo respondió más por formalidad que por real interés; lo hizo en forma lacónica, sin esmerarse mayormente. –Sí, yo también salí hace mucho tiempo e hice mi vida sin pensar en volver. El regreso de la democracia, años después, no me motivó el retorno. Ya mucha agua había corrido bajo el puente y no sentí que tuviera mayor cosa que hacer en Chile–. Con esas palabras cerraba su respuesta, con la secreta esperanza de no volver a recibir algo que le recordaba tiempos idos que no deseaba revivir. Pero recibió. El mensaje de respuesta de Guillermo fue kilométrico, y apasionado. Buen escritor como era –publicaba artículos en varias revistas electrónicas, una de ellas también sobre derechos femeninos– le dedicó un mensaje de varias páginas. Prácticamente le contaba toda su vida, con lujo de detalles, desde la salida de Chile. Para él era muy importante, muy gratificante poder entablar esa comunicación. Para Elvira fue algo desconcertante. No se lo esperaba, y un primer momento dudó si contestaría. No sin cierto desgano, finalmente lo hizo. Comenzó así un intercambio que ninguno de los dos hubiera podido imaginar en un principio. Había infinidad de temas comunes: la nacionalidad, un pasado compartido, el exilio, gustos literarios, puntos de vista varios. Hasta incluso ambos eran seguidores del Colo Colo. Todo eso los fue uniendo. Inadvertidamente, sin proponérselos, ambos fueron entrando en una relación de mutua dependencia. Al cabo de un mes de producido el primer contacto no había día en que no se escribieran; en ciertas ocasiones lo hacían más de una vez diaria. También chatearon, pero luego de un par de intercambios vieron que no era ése el medio que más los unía. Sin dudas preferían el correo electrónico. Fue estableciéndose así una relación peculiar que ya no tuvo retroceso. Comenzaron a comunicarse con más emoción, a contarse cosas íntimas, problemas, deseos. No era una relación solamente erótica; de hecho, había un clima romántico, pero eso sólo no definía el contacto creado. Había más. Fue dándose, en un muy corto período, una gran compenetración. Ambos pasaron a ser uno respecto del otro un sinnúmero de cosas, siempre en términos virtuales: confidentes, consejeros, grandes amigos, psicólogos empíricos, amantes. Fue Guillermo quien comenzó a provocar con eso: "mi querida amante virtual" solía encabezar sus mensajes. Para ese entonces él vivía en Guatemala y estaba en pareja con una muchacha oriunda del país –maya quiché–, mientras seguía trabajando para la agencia sueca. Elvira residía en Madrid, sin pareja, y se repartía entre la abogacía y la publicación feminista. Ambos intuían que la relación era más que un simple juego literario, un inocente intercambio epistolar. Pero ¿qué era entonces? No lo sabían. Tampoco querían ponerle nombre a eso que estaban viviendo. Era una cosa especial, rara. Los dos se sentían atraídos por el ámbito que se había ido creando, a tal punto que se resentían si un día, por algún motivo, uno no recibía mensaje del otro. No se trataban como pareja –más allá del encabezado picaresco propuesto por Guillermo–, pero era obvio que no eran colegas, compañeros de trabajo o conocidos a partir de una relación neutral. Había mucha pasión en las cartas. 74 I Fue Elvira quien lo insinuó por primera vez: debían conocerse personalmente. No era fácil concretar la idea, pero tampoco imposible. Con no poca carga de vergüenza, con oculta picardía, de parte de ambos fue surgiendo la propuesta de darle forma a esa ocurrencia. Dos meses más tarde lo materializaban. Decidieron que sería en el balneario mexicano de Cancún. Elvira no tenía grandes inconvenientes personales con que lidiar; era sólo cuestión de acomodar sus actividades cotidianas –no poca cosa, sin dudas, pero que no implicaba dar mayores explicaciones a nadie. En el caso de Guillermo estaba su actual pareja de por medio, con quien se encontraba a gusto. De todos modos, la fuerza de la curiosidad, de la transgresión que su relación con Elvira le significaba, pudo más. Diciendo que iba a un seminario internacional surgido bastante repentinamente, marchó rumbo a su encuentro. Ninguno tenía una clara percepción de lo que podría significar esa cita. Para ambos era – no más que eso podían decir– una tentadora invitación a no se sabía qué. Un paso al vacío, pero un vacío que seducía, que fascinaba. No iban con ninguna idea preconcebida; era sólo abandonarse a un sueño, a un acuciante llamado del deseo. No fue tanto el encanto físico de uno y otro lo que los atrapó. En realidad, si bien los dos estaban bastante bien conservados, sus cincuenta y cuarenta y ocho años no les permitía precisamente la gracia de la juventud. El hechizo lo produjo otra cosa. Al poco tiempo de encontrarse –no les fue difícil reconocerse– ya habían entrado en un clima de profunda intimidad. En un bar cercano al hotel que había alquilado Elvira –Guillermo no tenía habitación reservada– pasaron interminables horas de conversación. Para ambos la sensación fue similar: dejarse llevar por lo primero que les iba saliendo, hablar, contar todo, sincerarse. Así, conversando animadamente, los sorprendió la madrugada. Estaban cansados por los respectivos viajes en avión, por las horas robadas al sueño, por la tensión de la situación. De todos modos, podía más el deseo de seguir la plática. Inadvertidamente se tocaron las manos. Podrían haberlas soltado, pero ambos prefirieron no hacerlo. A los dos les parecía todo demasiado precipitado, aunque ninguno quería dar marcha atrás en lo que estaban viviendo. No lo podían creer, y al mismo tiempo era lo que querían. Esa primera noche, pese a que hubieran podido hacerlo, no durmieron juntos. Pero sí la segunda. Aunque, en realidad, no durmieron en sentido estricto. Se hicieron el amor hasta quedar exhaustos, muchas veces, como recuperando todo el tiempo que en que habían estado separados. Todo, absolutamente todo lo que hacían les salía con la precisión de quienes se conocen de toda una vida. Además siguieron hablando. Daba la sensación que toda una eternidad no les alcanzaría para ponerse al tanto de cuánto tenían para contarse. Y comenzaron a hacer planes. Tanto Elvira como Guillermo tenían la sensación que decían más de lo que querían, que las palabras hablaban solas. ¿Cómo hacerse promesas de amor si hacía apenas un día que se conocían? No obstante, las promesas salían con un facilidad que los extrañaba. Y ambos tenían la certeza que no mentían, que todo lo que se decían era absolutamente cierto. Efectivamente, lo era. Tres meses después de ese encuentro en Cancún, ambos estaban viviendo juntos en el apartamento de Elvira en Madrid, y coeditaban la revista "Nosotras". Y por primera vez en sus vidas ambos fueron padres: adoptaron un niñito de Senegal. Cosa curiosa: nunca más volvieron a mandarse un correo electrónico entre ellos. 75 II Fue Guillermo quien lo insinuó por primera vez: debían conocerse personalmente. Él estaba totalmente convencido; Elvira dudaba un poco. Guillermo, en toda la relación virtual mantenida hasta entonces, se había mostrado siempre más osado, más provocativo. Ella, aunque fascinada por la relación que se había ido tejiendo, no se sentía aún en condiciones de materializar un encuentro real. Ante la propuesta quedó un tanto desarmada. La insistencia de Guillermo fue lo que terminó por convencerla; aunque fue un convencimiento bastante superficial. En lo más profundo de sí, no se atrevía. No obstante, aunque sin saber a ciencia cierta por qué, no pudo decir que no. La relación por correo electrónico la había golpeado hondamente, más de lo que podía haberse imaginado. Fue casi un desafío personal: aunque había perdido las expectativas de tener pareja –hacía ya más de ocho años de su última relación con un hombre– había algo en ese desconocido compatriota que la atraía fatalmente. Aunque sin pasión, aceptó. El encuentro tuvo lugar en el balneario mexicano de Cancún. Ella no conocía el lugar, lo cual le fascinaba más aún. Varias veces había planeado viajar ahí, pero hasta ahora nunca lo había concretado. Buscaron hacer coincidir sus vuelos lo más posible. Guillermo llegó alrededor de las dos de la tarde, habiendo convenido que la esperaría en el bar principal del aeropuerto. Elvira debía arribar casi dos horas más tarde. Fue bajar del avión y aparecerle el aluvión de dudas. Ambos tenían señas bastante precisas uno del otro, por lo que no les hubiera costado mucho reconocerse. Guillermo estuvo tentado de acercarse a quien pensó podía ser Elvira (alta, delgada, cabello negro, de lentes), pero no teniendo la total certeza, y ante la actitud de indiferencia de parte de ella, prefirió esperar. Ella, absolutamente segura que se trataba de su enamorado virtual (de barba y bigotes, ropa sport, lentes negros), tomó la decisión en forma inmediata. Le asaltó una confusa suma de cuestionamientos. –¿Qué estaba haciendo ahí?, ¿para qué todo esto?–. Sin pensarlo mucho optó por hacer lo que ya venía pensando en su vuelo: aprovecharía el viaje y conocería, sola, Cancún. Hacía años que lo deseaba hacer. El único correo electrónico que envió Guillermo unos días después, ya de regreso en Guatemala, nunca fue contestado por Elvira. Nunca más volvieron a escribirse. III El tono de los mensajes comenzó a ser cada vez no sólo más personal, sino más erótico. Los dos fueron advirtiéndolo, y también los dos, casi al unísono, quedaron sorprendidos por ello. Ambos, con subterfugios, se lo comenzaron a preguntar uno al otro: –¿qué hacemos con esta relación? ¿Hasta dónde queremos llegar?–. Por motivos diversos, pero que finalmente convergían en lo mismo, se asustaron del giro que iba tomando el intercambio. Ya no era un amistoso envío de mensajes, y ninguno de los dos quería siquiera pensar en algo más allá. De todos modos la relación era demasiado hermosa como para cortarla. Comenzaron a indagar con un aire casi filosófico qué era todo eso que estaban viviendo. En realidad no llegaron a saber con precisión qué los había unido de esa manera, qué los había acercado tan íntimamente. Pensaron –y seguramente no se equivocaban– que era una suma de cosas: reencontrarse con sus propias raíces era quizá lo más significativo. Cayeron en la cuenta que, pese a la distancia física que los separaba y al cortísimo tiempo en que se habían empezado a vincular, la fuerza de la ligazón establecida parecía indestructible. Pasaron a ser confidentes uno 76 del otro, y no podían dejar de escribirse a diario para contarse infinidad de cosas, desde reflexiones sobre la inmortalidad hasta lo que habían desayunado. Se hicieron entonces una promesa: buscarían que la relación nunca se cortara, pero al mismo tiempo establecían que jamás se conocerían personalmente. Llegaron a decirse, incluso, que si las circunstancias de la vida hacían que por alguna razón algún día se encontraban en un mismo espacio físico, respetarían la promesa de no intentar conocerse. Eso añadía un toque de mayor encanto aún a su singular relación. Mantuvieron la promesa. En alguna ocasión, unos meses después, Guillermo tuvo que viajar a Madrid con ocasión de un foro internacional sobre derechos de la niñez, y pese a tener la oportunidad de buscar a Elvira, no lo hizo. Ella, sin dudas, no lo hubiera recibido. Así siguió su vinculación, manteniendo el contacto epistolar en forma diaria. Un par de años después del inicio de la misma estrecharon más aún su amistad: diseñaron un manual virtual para manejo del correo electrónico. Hoy, habiendo sido esa empresa un relativo éxito comercial, mantienen una comunicación cada vez más fluida, compartiendo no sólo intimidades, penas y sueños, sino también una cuenta bancaria. De todos modos nunca faltaron a la palabra empeñada; ni siquiera una sola vez se hablaron por teléfono. Su relación sigue siendo exclusivamente por correo electrónico. 77 CULTURA DE PAZ Visitando el museo de Auschwitz tomó la decisión. Tanto horror lo espantaba, no le parecía real. Su formación y acendrada práctica católicas lo obligaban a estar en contra de tanto espanto, y todo ello sintió que lo compelía a hacer algo. Fue así que se alistó como voluntario en la Comunidad Católica de San Polomio. De hogar humilde, hijo de un obrero metalúrgico que en sus años juveniles había formado parte de las fuerzas del Duce y que luego pasó a la resistencia, Roberto siempre respiró un clima católico. Tanto que a los doce años decidió convertirse en cura. Su experiencia de seminarista no fue muy larga; al cabo de un año sintió que no era eso lo que quería. Cuando llegó el turno de la universidad, con grandes esfuerzos familiares ingresó a estudiar teología. No era especialmente inteligente, pero sí muy constante, muy sistemático. Combinando su estudio con los más diversos trabajos de medio tiempo, con algún retraso en relación a otros compañeros, finalmente pudo graduarse. Su colocación laboral como profesor de filosofía y teología no era, claro está, la situación más deseada por sus padres. Pero de todos modos no lo contradijeron. Roberto estaba en la cima de la felicidad; aunque para la segunda quincena de cada mes debía recurrir a la ayuda paterna para llegar al día treinta. Corriendo toda la jornada, combinando sus clases de tomismo y ética en varias escuelas secundarias de Torino con sus tareas de voluntario en la parroquia barrial, recibió cierto día la oferta de viajar a una misión en el extranjero. Roberto había salido sólo una vez fuera de Italia; el viaje a Alemania, concretamente para un encuentro de juventudes católicas. La perspectiva de ir ahora a Haití le interesaba sobremanera. Con sus recién cumplidos treinta y un años y una soltería que ya se mostraba sólida, en realidad no lo pensó mucho. La charla que mantuvo con el Obispo –rápida, escueta– lo terminó de decidir. Dos meses más tarde se encontraba en Puerto Príncipe. Proviniendo de una familia de trabajadores nunca había estado cerca del lujo; sus hábitos estaban lejos del refinamiento, de la ostentación, y por su tradición católica de abnegación y voluntariado, el contacto con la pobreza extrema le era algo familiar. En Torino había trabajado con pacientes cancerosos terminales, con prostitutas, con jóvenes drogadictos. Ahora, en Haití, pensaba sentirse a sus anchas con actividades de ese tenor. Para él, trabajar de voluntario con población pobre en el más pobre de los países latinoamericanos significaba compartir de igual a igual con los descendientes de esclavos, comer en la misma mesa, sufrir sus mismas penurias. Su sorpresa fue grande cuando vio las interioridades de la organización con la que estaba comprometido. La Comunidad de San Polomio era la avanzada social del Vaticano, con un carácter progresista incluso. Su misión era –eso creía Roberto al menos– enteramente pastoral. La política no contaba. No lo golpearon tanto los límites extremos de la miseria que inmediatamente descubrió – la primera palabra que escuchó de un haitiano fue un pedido, en inglés, con mano suplicante: "one dollar, please"– sino la lujosa magnificencia que descubrió en la institución para la que iba a trabajar. Por lo pronto había tres carros doble tracción a su disposición. La casa que le correspondería habitar, junto con otros tres compañeros, se le antojaba de una pompa inconcebible: amplio jardín muy bien cuidado, varias líneas telefónicas, planta eléctrica propia, alfombras, y un mobiliario de estilo tropical que lo conmocionó. Roberto, sin ser precisamente un asceta, no era muy dado a los placeres materiales. La llegada al trópico, luego de un primer momento de impacto negativo, lo cambió. Después de un 78 año de estancia en Haití le gustó esa forma de ser voluntario; a tal punto que comenzó a considerar la posibilidad de seguir en la organización, y buscar otros destinos. Bien relacionado como estaba con la iglesia, siendo una persona prolija que no dejaba nunca una mala impresión, y con unas ansias terribles de adentrarse más en los vericuetos de la cooperación internacional, descubrió que el ejercicio pastoral entendido como compromiso político (si había vehículos doble tracción y buenas casas equipadas, mejor) le sentaba a la perfección. Por lo que, entonces, enfiló proa hacia ese puerto. Buscaría hacer carrera en la Comunidad de San Polomio. Aunque no le fue fácil, tampoco le costó tanto; su buena relación con el Obispo de Torino, Monseñor Fellatini, facilitó las cosas. Después de un par de charlas privadas con el prelado – "demasiado privadas", como dijeron luego lenguas viperinas– consiguió, dentro de la Comunidad, la dirección de un programa en Ruanda. Acababa de suceder el monstruoso genocidio en el país africano, en 1994; sus consecuencias estaban aún frescas. En ese contexto, con un millón de muertos todavía calientes, resultaba en un todo pertinente un aporte para la paz, tan urgidamente necesitada en ese mar de violencia suprema. Así apareció entonces el Proyecto Cultura de Paz. Roberto Malini –"pura bondad", como dijera Monseñor Fellatini, pese a un apellido que, coincidencias del destino, podía hacer pensar en algo distinto– fue su director. Con la experiencia de Haití a cuestas, buscó que lo que le tocara ahora en Ruanda fuera, como mínimo, similar a lo vivido en las Antillas. Por lo pronto había negros y se hablaba en francés. Buscó asegurar que no faltara tampoco la buena casa, la buena provisión de comida – italiana en lo posible–, el buen vino, y el jeep doble tracción. Roberto ya había adquirido el conocimiento de lo que se debía y lo que no se debía decir en las lides de la cooperación internacional. De voluntario a funcionario, el salto le había caído perfecto. "No hay que criminalizar a nadie. Tanto hutus como tutsis son igualmente víctimas", explicaba ceremonioso Roberto –el doctor Malini, como pasó a ser conocido en el ámbito semi diplomático en el que comenzó a moverse desde su llegada a Kigali– "y lo peor es que no existe ninguna iniciativa oficial en favor de la reconciliación".– Básicamente el proyecto que impulsaba la Comunidad de San Polomio hacía énfasis en el trabajo contra el olvido y el negacionismo, manteniendo algunos lugares con función de recordatorio, como la iglesia de Nyamata y Murambi. El clima de violencia se había instalado en la sociedad ruandesa; los enfrentamientos armados posteriores al genocidio –ataques de milicias hutus contra las fuerzas tutsis ya instaladas en el poder– tenían forma de asaltos guerrilleros, generalmente nocturnos y sorpresivos. La población civil siguió sufriendo buena parte de las víctimas. Digerir toda la violencia de uno de los peores genocidios de la historia, con su cohorte de resentimientos, traumas, odios incurables, hacían muy oportuna la intervención de la organización católica: "se trata de promover la cultura de la paz", explicaban. Pero era difícil construir la paz en un país tan golpeado, con tanta pobreza, con epidemia de sida, con una historia tan pesada a sus espaldas. Hasta podía sonar tragicómico hablar de "paz" en ese contexto. "Los dirigentes extranjeros no fueron capaces de actuar con efectividad; todavía peor: reaccionaron con cortedad y retraso una vez iniciada la matanza", leía asustado Roberto en el Informe "No quedó nadie para contarlo", duro documento donde se criticaba con acritud a las potencias occidentales y a la ONU. El buscaba ser políticamente correcto, en todo. Si visitaba una comunidad rural iba en pantalón vaquero y en botas; y aceptaba comer –aunque le resultara intragable– la magra comida típica que le ofrecían. Si se encontraba con diplomáticos en la sede de alguna embajada lucía su 79 mejor corbata y hablaba de los vinos tintos de Italia, y de la pesca deportiva del salmón con una suficiencia de la que él mismo quedaba sorprendido. Nunca un exabrupto, nunca una palabra de más: no sabía dónde ni cómo, pero se daba cuenta que había aprendido a la perfección el arte del equilibrio, de la neutralidad, de las buenas maneras políticas. Reía cuando la ocasión lo requería, o se consternaba cuando todo indicaba que había que mostrarse consternado. Muy raras veces Roberto se detenía a pensar qué quería hondamente; pero la pregunta honesta era sólo un hálito pasajero, demasiado pasajero. Había que ser "correcto", eso era lo importante. Y no olvidar nunca la visibilidad de la Embajada Italiana y el logotipo de la organización; de eso dependía su futuro. –"Monseñor se va a poner muy contento cuando sepa que estoy bien"–, pensó no sin cierta ingenuidad, con honestidad incluso. Con sus treinta y dos años cumplidos, la soltería no era algo que le preocupara en especial. Fuera de la oscura relación con el Obispo Fellatini –que, por otro lado, la mantenía porque no le parecía pertinente crearse un enemigo de ese calibre, "no sería correcto"– no tenía una clara orientación sexual. En todo caso, ese era un tema que no le preocupaba. En muy contadas ocasiones –dos veces, una de ellas con una prostituta, lo cual lo llenó de culpa por un largo período– había tenido relaciones sexuales con mujeres. Podía vivir perfectamente sin eso –"ahorrándose problemas"–, según su particular punto de vista. Julie, la muchacha que hacía la limpieza en su casa, había sido víctima de violación durante el genocidio. Por fortuna –o "por desgracia", como ella solía decir– estaba entre el treinta por ciento de mujeres violadas que no habían contraído el sida. De todos modos, si bien debía arrastrar esa carga en particular, pesada de por sí, eran igualmente muchas las secuelas que la acompañaban desde hacía más de un año. La más importante, quizá, era el sufrimiento indecible que le provocaba la impunidad de sus violadores. Sabiendo quiénes eran, nada podía hacer para buscar justicia. Tanto ella como su hija, de dos años de edad, eran blanco de la discriminación y del escarnio por el hecho de haber sufrido esa afrenta. Tenía veintidós años. Roberto era buen conversador, y justamente por su búsqueda –casi obsesiva– de la corrección política, para todos tenía la palabra adecuada. Julie gustaba de hablar con él, se sentía bien, se atrevía a contar sus traumas. Inadvertidamente, a partir de la confianza establecida, terminó por enamorarse del italiano. Pero la situación no era recíproca. Roberto hablaba continuamente de la no discriminación, que la paz se construye con el respeto y aceptación de todos, del amor incondicional. Aunque jamás hubiera pensado que una muchacha negra pudiera ser su pareja. En todo caso, la idea lo espantó (o quizá lo espantó la idea de una muchacha… o ambas cosas). Vivía sólo; a poca distancia de la oficina, en la zona residencial de Kigali; habitaba una casona excesivamente grande para sus necesidades, decorada con una mezcla de gustos inclasificable. Había algunos toques de suntuosidad europea, funcionalismo estadounidense, elementos autóctonos de Ruanda. Se había hecho colocar una planta eléctrica para tener garantizado el suministro de energía durante todo el día. Así podía navegar en internet cuanto quisiera; su predilección, además del Corriere della Sera, eran las páginas pornográficas. Por supuesto, jamás lo decía; la reivindicación de género –con cierta moderación, porque la Comunidad de San Polomio era católica, claro– era uno de sus discursos más repetidos. Aunque en su casa jamás, pero jamás movía un dedo para cocinar, lavar o prepararse su ropa. Para eso estaba Julie. La joven provenía de la aldea Gumbumba, masacrada un año atrás durante el genocidio. Era corpulenta, de libidinosos movimientos y andar. Ahora vivía con unos familiares en un barrio periférico de la capital, y todos los días se enfrentaba al drama de la movilización dentro de la ciudad: o caminaba más de cinco kilómetros o buscaba algún autobusito, de los pocos y destarta80 lados que, con buena suerte, llegaban hasta su destino, tarea repetidamente difícil. Eran más las veces que optaba por caminar. Ese fue el motivo que le decidió a llevar la propuesta a Roberto. –"Yo todos los días tengo que caminar varias horas para llegar acá, y a veces llego muy tarde a mi casa por la noche. Por eso le propongo quedarme a vivir aquí. ¿Qué le parece?"– –"Bueno… ¿y no te preocuparía vivir en la casa de un hombre solo?"– La pregunta del italiano trasuntaba más una angustia suya que una preocupación por la muchacha. Fue ahí que Julie se transformó; dejando ver casi todo su muslo y con una sensual voz, dijo sonriendo: –"Al contrario…"– Roberto enrojeció. Las ideas se le arremolinaron. Un varón no podía despreciar a una mujer (¡lo había visto tantas veces en la televisión….!), pero tampoco era correcto que él, director de una organización católica, aceptara una provocación de su empleada. Además, era negra…. Julie hubiera querido hacer el amor en ese mismo momento. Sentía mucho por Roberto: era una mezcla de admiración, sensualidad, ternura. Ella era pura pasión, respuesta visceral; por el contrario, él era la reflexión personificada: todo lo veía en perspectiva de futuro. –"¿Qué pensarán si hago esto?, ¿cómo se tomará si saben que opino esto otro?, ¿tendrá consecuencias si me ven haciendo tal cosa? Lo importante es que se vea el logotipo del proyecto..."– Ante la negativa del italiano, Julie no tuvo otra alternativa que replegarse. Pensó también en violarlo, pero no se atrevió. Se dio cuenta que Roberto estaba casi temblando, aunque trataba de disimularlo. Había pasado ese momento, pero la historia no estaba terminada. Ambos lo sabían. El hubiera preferido que allí se acabara todo, aunque tenía la certeza que no iba a ser así. Para ella – se le veía en la expresión pícara de su cara– recién comenzaba el juego; sabía que llevaba las de ganar. Roberto era débil, y ambos lo sabían. El día siguiente de la "declaración" de Julie se cumplía el primer aniversario del genocidio; si bien con grandes resistencias por parte de las fuerzas gobernantes, muchos sectores habían conseguido hacerse el espacio necesario para conmemorar la masacre. Roberto Malini, junto al Embajador de Italia –país que estaba financiando el mayor esfuerzo que se llevaba a cabo en pro de la reconciliación y la superación de las heridas dejadas por el holocausto vivido– eran parte principal de los actos recordatorios. Era Roberto el designado para cerrar la solemne ceremonia. La escena vivida con su empleada lo había dejado sumamente golpeado; no se lo esperaba, y no sabía cómo reaccionar. Pensó en despedirla, en consultarlo con Monseñor Fellatini, en proponerle a Julie sentarse a hablarlo. En ningún momento la vio como posible pareja; no le gustaba, y en modo alguno se le ocurrió permitirse tener un encuentro sexual pasajero. Además, cosa que no se hubiera jamás permitido decir en voz alta pero le venía repetidamente –siendo, quizá, lo que más le insistía–, además… "era negra." Para el acto celebratorio, por cierto triste, muy emotivo, Roberto lucía consternado. Desde ya quedaba muy bien; en una circunstancia como esa era políticamente muy correcto mostrarse compungido, trágico incluso. Nadie sabía, sin embargo, cuál era el verdadero motivo de su pesar. En un momento, por lo bajo, casi como un comentario confidencial, le dijo a su embajador – Marcello Pescarolo– que "había contemplado la posibilidad de dejar Ruanda, porque era demasiada la frustración que lo invadía." En realidad era un primer ensayo para ver cómo reaccionaba la Embajada ante esa posible movida de su parte. –"¡Qué pena, Malini! ¡Qué pena! Sería una gran pérdida para nosotros"–, opinó con gesto preocupado el Embajador. –"Y… ¿puedo permitirme preguntarle qué lo lleva a tomar esa decisión?" – 81 –"En realidad todavía no la he tomado, pero me siento muy triste por todo lo que veo aquí, y a veces pienso que fomentar la paz es como querer arar en el desierto"–, agregó con gesto grave Roberto, con algo de escénico. El Embajador lo escuchó, pero no agregó nada más. Siguió concentrado en el acto en el que se encontraban. Roberto quedó con la duda –terrible, que lo carcomió toda esa noche no dejándolo dormir– sobre la actitud de Pescarolo: –"¿Se preocupará de verdad si me voy? ¿No habré quedado como 'poco católico' diciéndole lo que le dije? ¿Qué informaría entonces a Roma?"– Los días siguientes trató de evitar todo lo posible a Julie. Pero la muchacha, sin dudas mucho más vivaracha que él, no lo permitió. Para ella toda la situación tenía el significado de una broma, de un escenario de comedia, y no le desagradó la idea de jugar ese juego viendo hasta dónde llegaba. Comenzó a provocarlo. –"Para construir la paz hay que deponer rencores, enemistades. Hay que mirar hacia delante con ánimo superador"– Así comenzó Roberto su alocución en el anfiteatro de la Universidad Nacional, con una sala atestada de gente, estudiantes fundamentalmente, donde lo que más le preocupaba era que las banderas de Italia y de la Comunidad de San Polomio no tenían un lugar preferencial en el escenario y no se veían todo lo que el hubiera deseado. También le importaba mucho –había hecho llamar a su secretaria tres veces en el mismo día para confirmarlo– saber si llegaría el ministro de educación, para ir vestido en consecuencia. Una vez en el recinto no ocultó su preocupación –en realidad era terror, aunque no permitiera que así se evidenciara– respecto a si los grupos estudiantiles más radicales iban a tomar la palabra. Por supuesto, el prefería que no, pero tenía que decirlo de un modo "políticamente correcto" que no fuese confrontativo. Habló siguiendo su manual de recomendaciones; tenía especificado, según el interlocutor, qué debía decir o callar. Todo debía ser medido; criticar, sí, pero no tanto. Un poco de autocrítica no venía mal. Temas sociales quedaban bien, pero tampoco era cuestión de exagerar. Era muy importante no olvidar ninguna de las palabras claves, las que estaban en la cresta de la ola de las tendencias de la cooperación internacional: "equidad de género", "sustentabilidad", "solución consensuada". Roberto sabía que mucho de todo eso era mentira, pura cáscara cosmética; pero no podía –ni quería– dejar de seguir la corriente. Llegado el momento de las preguntas y respuestas, sucedió lo que tanto temía: había interrogantes incómodos que no se podían sortear. Insistir con la paz y la reconciliación no llevaba a ningún lado. Eso él lo sabía, y era lo suficientemente despierto como para darse cuenta que no convenía repetirlo. El auditorio daba muestras de descontento. En un principio no logró identificarla; tuvo que hacerse repetir la pregunta, porque la muchacha que había hablado tenía un tono de voz bastante bajo. Recién en la segunda intervención de ella pudo darse cuenta: ¡era Julie! No lo podía creer; además de la tensión que le creaba el acoso de las preguntas de los estudiantes, ahora estaba esta otra provocación, escandalosa para su gusto. –"Y todo esto que nos dice, doctor Malini, ¿no puede tomarse como la visión de un europeo que no entiende nada de lo que pasa en Africa? ¿No puede considerarse como una solapada forma de violencia, más allá del título de 'cultura de paz'?"– Roberto quedó estupefacto. No se esperaba una intervención de ese género, y muchísimo menos aún, de parte de su empleada. Aunque jamás se hubiera permitido decirlo en voz alta, era un eurocentrista declarado; estaba convencido que los negros no estaban a la misma altura que los europeos. Y de las mujeres, aunque se llenara la boca hablando de la equidad de género, no tenía una mejor opinión. De las religiones locales, claro que también en secreto, pensaba que eran brujerías, y reía de las distintas expresiones culturales que no podía entender. Más de una vez había pensado que si tuviese un hijo, por nada del mundo lo criaría en el Africa. Añoraba su Italia natal. 82 –"¿Y desde cuándo esta zaparrastrosa piensa?"–, se dijo para sí mesándose la barbilla. Hubiera querido hacerla desaparecer, pero no debía perder la línea. No sabía si en su respuesta debía dar a entender que la conocía, o mejor guardar distancia y tratarla en consecuencia. Optó por esto último. –"Esteee… bueno, me parece que la posición de la compañera es un tanto excesiva. La Comunidad de San Polomio lo único que desea es aportar un granito de arena"–, cuando fue interrumpido por la explosión de risas de todo el auditorio. En realidad, hablando en francés, había confundido la palabra "sable" (arena) por la expresión popular "saffre" (glotón, sibarita). –"¡Exactamente, de eso se trata!"– vociferó Julie entre las risotadas. La decisión la tomó esa misma noche. Estaba avergonzado como nunca se había sentido en toda su vida. La ira la descargaba totalmente en su empleada; supuso que no volvería más por su casa, por lo que urdió igualmente un plan alternativo por si ella ya no regresaba. De todos modos al día siguiente, lozana como siempre, Julie llegó temprano para cumplir con sus tareas en casa de Roberto. Ella se manejó con total soltura, como si nada hubiera pasado el día anterior; por el contrario, él estaba parco, serio. Trató de hablarle lo mínimo indispensable. Al cabo de unos pocos minutos, con rostro sombrío salió sin saludarla. Esa mañana comenzó a poner en marcha lo pensado acaloradamente en toda una noche de febriles devaneos. Habló con el embajador Pescarolo, con el director de su Comunidad en Roma –el padre Bertini–, con su mentor el Obispo Fellatini. Fue concreto: manifestó que se sentía descorazonado con el poco avance en el camino hacia la paz del pueblo ruandés y que prefería volver a Italia. Todo lo expuso en forma mesurada, muy prudente, pero categórica. Era una decisión tomada. Ante la fuerza de los hechos, nadie osó contradecirlo. Habló luego con algunas contrapartes nacionales –algún funcionario del Ministerio de Educación, con el Jefe de la Policía, con el director de una organización católica local de acción pastoral con la que trabajan en conjunto– para informarles de su futura partida. Asombró a todos, pero igualmente nadie cuestionó la decisión. Finalmente –era la parte más importante del plan– logró hacer contacto para entrevistarse esa misma tarde con dos mercenarios tutsis que habían participado en la masacre. Lo hizo fuera de su oficina. Julie era hutu; su sentimiento actual era una mezcla confusa de estados afectivos. A partir de la violación sufrida despreciaba a todos los varones (Roberto era la excepción). Hacía esfuerzos por olvidar, por dejar atrás la tragedia sufrida, pero no le era fácil lograrlo. Sentía una especial aversión por los tutsis. Eso lo sabía Roberto. –"¡Exactamente, de eso se trata!"–, se repetía regodeándose, pensando en lo que estaba tramando. La reunión con los dos mercenarios, más la persona que hacía de enlace, fue rápida, concreta. En no más de media hora, cervezas de por medio que pagó Roberto, todo quedó arreglado. La fecha se fijaría en los próximos días, una vez confirmado su vuelo hacia Roma. Ellos debían facilitar el escenario, pero sería Roberto el violador. Se fijó para el lunes de la semana siguiente, dado que el martes partía su avión. Se haría por la mañana, en casa del italiano. Todo debía parecer un incidente de criminalidad común. El saldría a la oficina con la naturalidad de cualquier día, quedando Julie en la casa preparando ya las últimas cosas para la partida. Era la venganza más cruel. Le habían sugerido matarla, pero él optó por no hacerlo. Con el ultraje de la violación, de una nueva violación a manos de dos tutsis – más un blanco– era suficiente. Lo importante era que sufriera. El iría encapuchado, a efectos de no ser reconocido; incluso lo erotizaba la idea de verse desnudo y con un pasamontañas. De hecho, no fueron pocos los minutos que pasó ante un espejo en los días previos viéndose cómo lucía así. Como no iba a hablar, no había nada que lo pudiera delatar; su cuerpo no tenía ninguna seña en particular que pudiera hacerlo identificable. 83 Llegado el momento rezó para que todo saliera como estaba previsto, y también por el alma de esta ignorante primitiva. El único detalle que no funcionó tuvo que ver justamente con su cuerpo: no tuvo erección. La violación, por tanto, debió llevarla a cabo uno de los sicarios contratados –Jean Paul, el más feroz; incluso se excedió un poco en el uso de la fuerza, y la golpeó con demasiada brutalidad en la cabeza. Ya en pleno vuelo, sentado en su cómodo asiento de primera clase y luego de una zona de turbulencia que lo hizo vomitar, Roberto tuvo una sensación de triunfo y de fracaso: se había cumplido la venganza, pero una vez más aparecía su impotencia sexual. Prefirió no seguir pensando, y hasta el aterrizaje durmió en paz. 84 HISTORIA DE UN MAGO Cada vez que abría el diario Clarín ofrecido por la aerolínea un rato antes del descenso en el aeropuerto de Ezeiza se prometía lo mismo: que ése sería el retorno definitivo, que ya no más viajes, que suficiente de andar por el mundo. Y siempre, irremediablemente siempre después de las presentaciones y del ya rutinario paseo por el centro de la ciudad de Buenos Aires terminado el trabajo, siempre volvía a salir al extranjero. Secretamente Eduardo sabía que no se iba a quedar nunca en Argentina. Hacía ya más de veinte años que vivía fuera de su país natal y la desconexión era demasiado grande. Además, la fama y el éxito cosechados fuera eran irrepetibles en su tierra. Aunque no se atrevía a hacerlo manifiesto, eso era en definitiva lo que más lo fascinaba. La tía solterona que tenía en Avellaneda no era suficiente aliciente como para hacerlo retornar. Y su soltería era igualmente llevadera en cualquier parte del mundo. Cuando días atrás desde su casa en New York había hablado por teléfono con Alberto Berrini -el presentador televisivo más famoso del momento en toda Argentina- para arreglar la entrevista, en forma discreta le sugirió que con alguna pregunta hiciera hincapié en ese "nuevo gran truco" que estaba preparando. La fama de Eduardo Barrera había crecido estos últimos tiempos en forma impresionante. Por tres años consecutivos la Confederación Internacional de Magos le había conferido el premio al truco más logrado. Sin dudas su magia era fascinante como ninguna. No abundaba en grandes despliegues tecnológicos, al menos en apariencia. Su principal virtud consistía en la espectacularidad "modesta", como solía decir. De hecho, contrariando lo que era común entre casi todos los magos, trabaja con una simple camiseta blanca de mangas cortas, y en pantalón vaquero. Su magia estaba en la destreza fenomenal que mostraba, y en lo novedoso de cada truco. Desde hacía años, cuando ya había logrado bastante fama en Estados Unidos, cuando ya vendía videos en el mercado europeo e incluso en el chino, había ido cambiando su imagen; ahora ya no necesitaba el saco de lentejuelas y el moñito que siempre le había parecido tan ridículo. Sólo importaba la calidad de los trucos. Y en eso Mr. X -tal era su nombre artístico- era insuperable. Con su cara obstinadamente lampiña, su humilde vestimenta de joven trabajador y su logrado aspecto juvenil pese a los 58 años, dejaba atónitos a todos cuando, por ejemplo, se engullía una serpiente cascabel de un metro y medio de larga, viva, y luego iba sacando de la boca… un elefante, también vivo. O cuando sacaba de su mano cerrada un helicóptero con el motor en funcionamiento, que luego se iba volando (esto, por razones obvias, lo hacía en escenarios sin techo, en general en estadios monumentales). A Eduardo -él mismo lo decía siempre- la prueba que más lo fascinaba era la de los disparos. Cada vez le agregaba un toque de mayor espectacularidad, por eso mismo, a mucha gente la aterraba -y por eso mismo, también, a muchísimos fascinaba-. No era fácil conseguir el voluntario del público que se prestara a participar, y en varias ocasiones había resultado que al momento mismo en que iba a comenzar el espectáculo, los ocasionales colaboradores se horrorizaban y pedían a gritos detener el truco. No era para menos: todo consistía en poner al partenaire contra una pared y fusilarlo, balearlo, matarlo lisa y llanamente. La primera vez que lo hizo -cuatro años atrás- utilizó una pistola calibre 22; luego subió a 38, después a 45. Las últimas funciones lo había hecho con un fusil-ametralladora de asalto, descargando media tolva sobre el fusilado. El efecto era impresionante: la sangre brotaba a chorros, y en más de una ocasión debía utilizar una pala para recoger los órganos dispersos por el suelo. Todo junto: cadáver sangrante y vísceras esparcidas, eran luego colocados en una bolsa, y después de las palabras mágicas -que en todos 85 los casos, invariablemente para cualquier truco, eran "winchi pirinchi"- el "muerto" recién baleado salía caminando muy campante. Cuando luego se le preguntaba a los voluntarios qué habían sentido, ninguno recordaba nada, más allá del miedo de verse apuntados por un arma de fuego. Si bien el alarde tecnológico no era ostentoso, la espectacularidad conseguida dejaba entrever que había un fenomenal apoyo en esa materia. De todos modos Mr. X ponía todo el peso del éxito no tanto en la presentación y los efectos pomposos del espectáculo, sino en lo incomparablemente bello que tenía cada truco. No usaba juegos de luces, humo ni ningún otro artificio escénico. Sólo hacía acompañar cada presentación con tangos de Astor Piazzola como único fondo musical. Como dato interesante, cuando niño había estudiado bandoneón con el maestro argentino, de quien toda su vida fue ferviente admirador. La pulcritud en cada movimiento de manos, el hecho de jamás cometer un error ante el público, lo electrizante de cada prueba presentada, todo ello se atribuía a sofisticados mecanismos: hologramas, tecnología láser, hipnosis colectiva. También hizo decir en más de un caso -había quien decía que era parte del mercadeo de su imagen, pero otros lo creían- que su divina perfección, al igual que en el caso de Paganini, se debía a un pacto con el demonio. La entrevista con Alberto Berrini se preparó un lunes por la tarde, para ser difundida el miércoles a la noche, en el momento de mayor audiencia. Mr. X, si bien hacía años que no vivía en Argentina, era ampliamente conocido en su país; había ya pasado a ser un símbolo nacional, sin dudas no tan conocido como Gardel, como Maradona, como Borges, pero por cierto gozaba de un gran afecto popular. Con estudiado interés el presentador preguntó sobre el "nuevo gran truco" que se traía entre manos. Casi con desdén -seguramente, también estudiado- Eduardo dijo que eso era algo que estaba preparando desde hacía algún tiempo, y que había pensado estrenarlo en Buenos Aires, en un show en vivo en el Luna Park transmitido por televisión para varios países del mundo. El presentador, en verdad, no sabía de qué se trataba ese nuevo número, por lo que con ingenua curiosidad trató de indagar más al respecto. Eduardo, sin dudas jugando con mucha sutileza a partir de las preguntas, no hizo sino acrecentar la expectativa. Dentro de dos meses sería la presentación… "si no muere antes el presidente", agregó. Ese pequeño agregado hizo subir por los cielos su popularidad. Pero más aún subió cuando dos semanas después de la entrevista, el presidente Palmieri murió de un paro cardíaco. Las conjeturas se sucedieron de forma imparable. De un mago de su talento -se decía- todo se puede esperar. No sólo mago, sino también vidente. "El nuevo Nostradamus" llegó a titular algún periódico su primera página. De todos modos, la fecha no se movió. No faltó en esferas oficiales quien albergara alguna duda sobre esa muerte, o más aún: sobre las declaraciones previas de quien a partir de ese momento fuera bautizado "el Brujo". No se podía concebir que la muerte del presidente fuera parte del montaje mediático, por lo que la predicción demostraba un talento sobrenatural. La vida nacional siguió sin mayores sobresaltos de todos modos; el vicepresidente Juan Carlos Camarero asumió el cargo vacante, y luego de los correspondientes honores de Estado rendidos al muerto, nada cambió en lo sustancial. Así las cosas, fue llegando el día de la esperada presentación de Mr. X; claro que su fama, no sólo en Argentina sino a nivel internacional, había subido como nunca antes. Dada esta aura de "embrujamiento" con que se venía rodeando, Eduardo vio rápidamente en ello la posibilidad de un rédito inesperado. Un mago vidente no es algo común, cosa de todos los días; y por cierto había que explotar eso. 86 Conocedor a la perfección de montajes escénicos, de climas hipnóticos, Eduardo supo sacar provecho de esta coyuntura que se le presentaba. El día mismo de la función -un sábado de agosto, por la noche- el estadio estaba repleto, con todas las entradas agotadas y revendidas mil veces desde hacía dos semanas. El nuevo presidente también asistió, y hasta se permitió hacer un chiste diciendo que esperaba que Mr. no le vaticinara ninguna tragedia. La campaña publicitaria con que se había preparado la gala resultó muy efectiva; sencilla pero contundente: "Gran espectáculo de magia. Mr. X desaparecerá". La incógnita que abrió produjo una curiosidad mayúscula. Nadie sabía que significaba esa "desaparición", por lo que el recurso propagandístico funcionó a la perfección. Todos querían verlo "desaparecer", aunque no supieran exactamente de qué se trataba. Igual que sucedía en las presentaciones de Niccolò Paganini, su sola presencia fascinaba. Pero más aún embelezaba el acto mismo, el violín para aquél, la destreza mágica en Eduardo. Siempre con la música de Piazzola como fondo, comenzó con algunos pequeños trucos para ir subiendo paulatinamente la emoción. Y llegó el momento. Todo el mundo quería verlo, pero más aún: todos esperaban ese famoso "gran nuevo truco" tan publicitado. Se habían tejido las más diversas hipótesis al respecto, desde simpáticas hasta truculentas. La expectativa era muy alta. Con una sonrisa cómplice y una guiñada de ojo, presentó el número: -"Bueno, me imagino que muchos de ustedes esperaban esto, ¿no? ¡El nuevo gran truco! Pues bien, aquí está"-, dicho lo cual la asistente descorrió un terciopelo negro dejando ver una caja fuerte. En pocas palabras explicó en qué consistía: se metería dentro, y de inmediato, pronunciadas las palabras mágicas "winchi pirinchi" por la secretaria -una despampanante rubia con pechos de silicona- desaparecería. En realidad eso no era muy novedoso. Infinidad de magos hacían algo por el estilo, desparecían, mostraban luego la caja vacía, y al momento volvían a aparecer. ¿Dónde estaba la novedad entonces? Con "Adiós Nonino" de fondo, entró en la caja fuerte. Jamás le explicaba los trucos a sus asistentes; de hecho, no tenía asistentes fijas, sino que para cada espectáculo, o según el país donde actuaba, conseguía una. Siempre llamativas, lo único que esperaba de ellas era su presencia; a lo sumo les hacía saber lo que iba a suceder, qué debían tomar, mostrar u ocultar, pero sin saber más que eso. Este caso no fue la excepción; Griselda -nombre artístico, por supuesto- debía limitarse a decir el pase mágico y luego abrir la puerta de la caja. Eduardo sólo le había explicado que desaparecería, y que para la continuidad del truco ella no debía preocuparse. Debía, luego, volver a cerrar la caja fuerte, y al cabo de un instante volver a abrirla. Sin importarle entonces mucho más que eso, la exhuberante joven cumplió a cabalidad lo indicado. Pronunció las palabras con afectado encanto, y luego abrió la puerta del receptáculo donde había entrado Mr. X. Naturalmente, el mago no estaba en su interior. Era espectacular, pero en cierta forma era lo esperable. La cuestión ahora era ver con qué disparatada genialidad se salía: ¿aparecería flotando por el aire, o sentado en una butaca entre el público? ¿Quizá con la piel negra? ¿O transformado en sirena, mitad pez y mitad hombre? Pasados unos diez segundos, luego de pronunciar una vez más la mágica fórmula, Griselda volvió a abrir la puerta. Pero Eduardo no estaba ahí. Como ella no sabía con exactitud en qué consistía exactamente la prueba, quedó sorprendida. No supo qué debía hacer, por lo que se le ocurrió sonreír y volver a repetir la operación. 87 En verdad nadie sabía cómo era el truco. Desde hacía ya varios años, el mecanismo de cada prueba que realizaba era secretamente guardado. Jamás nadie, ni siquiera la gente más cercana de su entorno -ayudantes de escena, promotores empresariales- conocía con qué se iba a salir. La tecnología que utilizaba jamás requería de alguien a quien le compartiese secretos. Por eso fue que en este caso nadie sabía cómo reaccionar. Ante el segundo intento, nuevamente la caja fuerte apareció vacía. Dado que Griselda no era nada tonta, rápidamente tomó la palabra para salir de la embarazosa situación: -"Como pueden ver, el gran Mr. X dijo que iba a desaparecer… y desapareció. Ahora cuesta un poco volver a hacerlo aparecer, pero entre todos lo vamos a lograr. Les pido que todos juntos repitamos el pase mágico. Al número de tres, entonces, todos, con fuerza, digamos: "¡winchi pirinchi!"-. Eso despertó más expectativa aún entre el público; todo parecía bien montado, era parte del mismo espectáculo. Nadie dejó de repetir a los gritos las famosas palabras. Y la puerta volvió a abrirse… pero Mr. X no apareció. La asistente, sin perder la calma, volvió a repetir el recurso. -"Señoras y señores: el gran Mr. X desapareció tanto que ahora cuesta un poco volver a hacerlo aparecer. Pero si entre todos lo intentamos con más fuerza, seguro lo lograremos. Así que, entonces: uno, dos, tres"-, y miles de voces corearon al unísono el estribillo… Pero nuevamente sin suerte. Algunos sonreían y veían en la caja vacía un toque de humor perfecto; después de varios intentos infructuosos tendría que aparecer con algo espectacular: quizá partido por la mitad, las piernas por un lado y el cuerpo por otro para luego unirse, o alguna otra cosa igualmente impactante. El recurso de pedir la participación al público, que en un par de oportunidades dio buen efecto, se agotó a la tercera vez. Griselda ya no sabía qué hacer. Intentó no perder la calma, no dejar ver la angustia que la iba ganando. Con aire jocoso decidió llamarlo. Golpeó varias veces la caja, preguntando con gracia: -"¿Está usted por ahí, Mr. X? Bueno, ya puede aparecer". Por unos minutos estas primeras reacciones de la asistente lograron buen efecto; parecían parte del espectáculo, e incluso resultaban simpáticas. Pero luego de varios infructuosos intentos, la pobre muchacha empezó a perder las formas. Miró con aire desesperado hacia los otros asistentes que permanecían junto al escenario buscando indicación de qué hacer. El gesto de desconcierto de ellos la terminó de vencer. Viendo que la situación se salía de control, el presentador del Luna Park entró en escena. Micrófono en mano y con fingida tranquilidad trató de balbucear algo coherente para la ocasión. -"Damas y caballeros: una vez más el gran, el fabuloso, el incomparable Mr. X nos deja estupefactos. Dijo que iba a desaparecer, y lo cumplió. Pero ahora no lo podemos hacer aparecer. De todos modos, estemos tranquilos: ya va a aparecer". Estas palabras fueron las necesarias para desencadenar la desesperación entre el público. Era obvio que algo había salido mal. Pero, ¿cómo arreglarlo ahora? Nadie sabía qué hacer. Algunos colaboradores corrieron hacia la caja fuerte para intentar actuar de algún modo. Cuando subieron tres bomberos al escenario, el pánico se apoderó de más de una persona. Era evidente que había alto riesgo, que algo había salido mal y que nadie sabía cómo reaccionar. Luego de unas cuantas palabras del anunciador, inconexas, que transmitían más terror que tranquilidad, también el público asistente fue entrando en una confusa situación de miedo, asombro, sorpresa. Se dieron distintas reacciones: hubo quien rió; no faltó quien pidió la devolución del dinero de las entradas. Otro grupo comenzó a corear canciones de apoyo: como ídolo que era, Eduardo era amado y el trance actual lo reafirmaba. -"¡Mister équis, salí, te quéremos aquí!"88 Pero Eduardo Barrera no aparecía. Ni apareció. No hubo forma de incriminar judicialmente a nadie porque nadie fue el responsable de lo acontecido. Alguien habló de homicidio preterintencional por parte de los organizadores; pero no pasó de algún comentario hecho a la pasada en algún canal de televisión. Nadie podía hacerse responsable del producto de un truco. Si bien fue obvio que la desaparición del cuerpo se debía a algún error técnico del que nadie podía dar cuenta y que sólo el desaparecido conocía, las características del hecho no dejaron de envolverse en cierto ámbito de esoterismo. O, al menos, así lo quiso la manipulación de los medios de comunicación, que tuvieron comidilla para varias semanas con el asunto. Pero más la tuvieron con lo que se supo sucedió un mes más tarde. Al día de hoy -ya pasaron siete años del hecho- ni la policía de la provincia de Buenos Aires ni los investigadores de la empresa de seguros de Estados Unidos que llegaron a investigar, han podido saber qué sucedió con la desaparición de Adelaida, la tía solterona que figuraba como la única beneficiaria de la póliza por un millón de dólares que Eduardo había tomado dos años atrás en New York. 89 HISTORIAS PARALELAS El encuentro comenzaría el jueves por la mañana. Se vieron el miércoles a la noche, junto a la piscina del lujoso hotel. Ambos eran muy extrovertidos, por lo que no les costó mucho establecer rápida comunicación. Ambos, de igual modo, manejaban fluidamente el inglés, lengua en la que se comunicaron todo el tiempo que duró su contacto. Eduardo, vaso de whisky en mano, fue el primero en presentarse. Moreno, cuarentón, de buena contextura física y afinados bigotes, con estudiada sonrisa comenzó el diálogo. Su esposa Vilma, hermosa mulata diez años menor que él, era maestra de enseñanza preescolar en su país natal. Otro tanto sucedía con Sofía, la esposa de Nicolás, el rubio y pálido gordito simpático que respondió solícito a las primeras formalidades lanzadas por Eduardo. "¿Me imagino que usted no es docente de niñitos, verdad?" "No, no. ¿Ni usted tampoco, no es cierto?", agregó Nicolás con cierto rubor en sus mejillas, y con ojos algo enrojecidos que denotaban que la actual no era su primera copa. "No, claro". La expresión de Eduardo pretendía ser convincente, total. "En realidad estoy acompañando a mi esposa; ella sí es maestra preescolar". Se detuvo un momento antes de continuar hablando, como pensando con profundidad lo que iba a decir. "Lindo oficio ese, ¿verdad?" "Bueno, sí. En realidad todos los oficios son bonitos, cuando uno los elige", agregó Nicolás con un aire casi filosófico. "A propósito, ¿usted de qué se ocupa?" La pregunta pareció turbar a Eduardo, quien no se esperaba una estocada de esa naturaleza. Algo repuesto, balbuceó una respuesta precaria. "Este… bueno, yo, en realidad… sólo estoy acompañando a mi esposa. Pero yo no trabajo como maestro, no, no. ¿Y usted?" "Eh… yo tampoco. ¡Qué casualidad!, ¿no?", se apuró a comentar el rubio Nicolás, buscando con toda velocidad torcer el curso de la conversación. Fue obvio que los dos se rehusaban a hablar de sus ocupaciones, y ambos decidieron tácitamente no llevar la conversación por ese lado. "Lindo este país, ¿verdad? Yo, en realidad, es la primera vez que lo visito. ¡Y viviendo tan cerca!", aclaró Eduardo con mirada penetrante, buscando ser seguido en algún tema que no resultara incómodo. "Sí, sin dudas. En realidad yo lo conozco poco, pero sé que es muy bello. ¿Aquí es donde se exilió Trotsky, verdad?, preguntó Nicolás con aire inocente. "Perdón, ¿quién?" La sorpresa no pudo evitar un gesto de desaprobación en el infantil rostro de Nicolás. Tragando saliva continuó: "León Davidovitch Bronstein, o sea: Trotsky. Aquí se exilió, y aquí murió. Al menos según lo que tengo entendido". Sus palabras trataban de ser cautas, de no herir a su interlocutor, no ponerlo en dificultad. "Ah, sí. Claro, Trotsky. ¿Se refiere al ruso, no?" "Sí, sí. A él. Bueno, claro que no podemos juzgar la belleza de México por un extranjero que vino a cobijarse aquí. Extranjero, por otro lado -según mi modesto parecer- que fue un traidor en su patria, y que por eso se buscó la muerte. Pero, bueno… eso es otra historia. De todos modos, ¿bonita la tierra azteca, no? "Sin dudas, claro. Veo que usted conoce bastante de este país." "No me atrevería a decir eso. Apenas si he leído algo sobre él. Me interesa, claro. Alguna vez recibí algunas clases de español; poco, muy poco. En realidad era más importante que supiera otros idiomas, por eso me prepararon en inglés. Y en ruso, claro." 90 "Ah, ¡buena preparación! ¿Y quién lo mandó a estudiar tanto? ¿Sus padres?", interrogó curioso Eduardo. "Bueno, no diría en sentido estricto que eran mis padres. Pero, casi. Se necesitaba que, por mi tipo de trabajo, manejara varios idiomas. Aunque en realidad no son tantos. Mire: conozco gente que habla a la perfección cinco, seis, siete lenguas. Yo no, ¡qué va!" Eduardo se comenzó a sentir empequeñecido; hablaba bien inglés, producto de sus años juveniles vividos como ilegal en California, pero no se consideraba en absoluto un intelectual, una persona preparada. Por el contrario, cada vez que se encontraba con alguien más capacitado, sentía una visceral repulsión. Su actual trabajo -con el que estaba muy a gusto- le reforzaba esa actitud. Esa sensación de rechazo comenzaba a ir sintiendo ahora ante su compañero de charla; la nívea piel de Nicolás, sus ojos azul profundo, el cabello rubio oro, todo eso amplificaba el odio. Trató de llevar la charla hacia otro campo. "Lo veo algo excedido de peso, ¿verdad? ¿No es peligroso a su edad?". Sabía que sus palabras eran hirientes; en realidad, buscaba golpear. "¿Usted cree? Quizá tenga razón, sí." "No se ofenda, pero creo que de verdad está un poco…gordito, digamos." Eduardo trataba de ser simpático en la forma de decirlo, pero no por ello menos dañino. Y logró su cometido. Nicolás enrojeció. En el fondo era bastante tímido. "Bueno, sí; debo reconocer que estoy algo pasadito de peso. Ya me lo dijeron en mi oficina. A veces, en realidad, me dificulta mi trabajo." Complacido por haber hecho trastabillar a su contrincante, Eduardo se sintió pletórico internamente. De todos modos no quiso manifestarlo, siguiendo la conversación con cierto aire de ingenuidad. "Ah..., ya se lo dijeron. Bueno, me puedo quedar tranquilo: no soy el primer mal educado que acomete el tema. Pero, mire… ¿cómo me dijo que se llamaba? Nicolás, sí, eso es. Mire, Nicolás: no sé qué tipo de trabajo hará, pero la obesidad nunca es recomendable. Trae problemas de salud, ¿sabe?" "Claro, claro. Lo sé. En mi trabajo lo noto a veces, se lo aseguro. Y en verdad que ya varias veces he pensado seriamente comenzar una dieta. Incluso me lo sugirieron en la oficina de manera gentil, por supuesto, pero esas sugerencias sé lo que significan." "Perdone lo curioso -sé que usted me lo preguntó hace un instante y no tuve la amabilidad de responderle con franqueza: yo trabajo para el Estado-, pero… ¿usted de qué trabaja, Nicolás?" "¡Vea qué coincidencia! Yo también trabajo para el Estado." "Bueno, bueno. Somos de la misma raza entonces. ¿Y puedo pedirle más precisiones? ¿Qué hace? ¿Bombero, ministro, enfermero? ¿Quizá empleado de correo?", se permitió bromear Eduardo. "Le diría que… un poco de cada cosa. Es decir: ayudo a mi país de muchas maneras. Tal vez más bombero que otra cosa." "Pero… ¿es bombero entonces?" "En cierta forma, sí. Creo que lo que más hacemos es apagar incendios. ¡No se imagina la cantidad de incendios que tenemos que combatir!", también pretendió bromear Nicolás. "¿Y usted que hace, Eduardo?" "A ver… para ser franco: no es muy distinto de lo que hace usted. También apagamos incendios. Aunque diría que yo, además de bombero, hago más de empleado de correos. Es que llevo información, ¿sabe? Mi trabajo consiste, en buena medida, en manejar informaciones, informarme y hacer circular lo que voy sabiendo." "El correo del zar…" 91 "Ah, también ruso, ¿no? Como Trotsky." Podría haber pasado por una agudeza, pero no quedaba claro si era eso o una profunda torpeza. "¿Y su esposa qué dice de su trabajo?", acometió de pronto Eduardo. "¿Qué dice? No le entiendo; ¿qué tendría que decir?", respondió un tanto sorprendido Nicolás. "Sí, ¿qué dice? Quiero decir: ¿está de acuerdo?" "¿Y por qué no habría de estarlo?", respondió Nicolás con cierta vehemencia. "Pues, mi esposa no está tan contenta. Vive pidiéndome que me busque otra cosa, algo más tranquilo. Ella querría juntar unos centavitos e instalar una… ¿cómo decirlo en inglés?... una venta de 'chicharrones'. ¿Conoce esa palabra en español?" "¿La grasa de cerdo, no?" "Exacto." "Pero, Eduardo: ¿qué tiene de intranquilo su trabajo?" La cara del rubio denotaba una mezcla de candidez y estupor. "Mire: en mi país no es fácil hacer de bombero, de 'correo del zar' y tener un esposa que es maestra de infantes. No es nada fácil. Nosotros estamos en virtual guerra, y el enemigo es listo, pérfido. Hay que estar siempre alerta, preparado para todo. Ya van dos veces que estoy en tiroteos, y por suerte no tuve gran cosa; apenas este rasguño en la pantorrilla", dijo levantándose un poco el pantalón y enseñando una cicatriz. "Le repito: no es fácil defender a la patria." "Puedo imaginarme en qué bando está usted", dijo con malicia Nicolás. "¿De los buenos o de los malos?", volvió a bromear Eduardo. "Pues… eso depende de cómo se mire. ¿De los buenos quizá?", preguntó con cierta ingenuidad el rubio. "Yo diría que sí, indudablemente. Nosotros no empezamos el ataque, sino que nos defendemos. Son los malos, los…", calló súbitamente el moreno. Fue, de pronto, percatarse que había llegado muy lejos, que estaba hablando más de la cuenta. Hizo un visible esfuerzo por mantener la sonrisa, para agregar luego con ficticia tranquilidad: "En verdad, en la guerra no hay ni buenos ni malos. Apretar un gatillo es siempre eso: apretar un gatillo. Y tanto el cuerpo que recibe la bala como quien disparó el arma, están convencidos que su causa es la justa. Por supuesto que yo estoy convencido de tener la razón, y para eso me pagan además. De todos modos, guerra es guerra, y estoy seguro que triunfaremos." "¿Le gusta matar?", vomitó con frialdad Nicolás. Por un momento Eduardo quedó petrificado; las primeras palabras no le salieron. Tuvo que ayudarse con un trago para seguir hablando. "Usted es muy directo, ¿verdad? ¿Y si le dijera que sí?, agregó con cierto temor el moreno. "Pues… seríamos dos. Yo también he tenido que matar, y no lo dudé. También estamos en guerra, y por supuesto estoy seguro que somos nosotros quienes tenemos la razón. Cuando se trata de defender la patria, hay que darlo todo". El aspecto que iba tomando Nicolás aterrorizaba. "Aunque piensen que nos van a derrotar, no lo conseguirán. ¡Jamás! ¡La patria se defiende con la propia vida si es necesario!". Algunas personas observaron curiosas al exaltado que estaba levantando la voz de aquella manera. Darse cuenta de esto pareció hacerlo volver a su tono mesurado. "Pues así es, mi amigo", continuó más reposado. "La guerra es la guerra, usted lo dijo. Y ahí se permite todo." "Es como en el amor", agregó con picardía Eduardo. Este comentario pareció turbar a su rubio interlocutor; sus mejillas se ruborizaron y su acalorado discurso repentinamente cesó. Quedó desarmado. 92 "Sí, guerra es guerra, tiene razón", retomó Eduardo en vista del súbito silencio de su compañero y como para mantener viva la conversación. "¿Podría permitirme preguntarle contra quiénes pelean?" "Pues… contra… contra el mal, me atrevería a decir", agregó Nicolás levantando de nuevo el tono de voz. "El mal acecha por todos lados, corrompe, penetra. Nosotros, bomberos como somos, tenemos que apagar ese fuego corrupto. Mire, le voy a confesar algo: no es que me guste hacerlo, pero la vida me lo ha impuesto. A veces, cuando agarramos un enemigo, lo presionamos para que se corrija, y a veces tenemos que usar la fuerza bruta. No es bonito, pero no queda otra alternativa." "Si no entiendo mal, entonces… ¿torturan?", preguntó Eduardo con timidez. "¿Torturar? Bueno, no usaría esa palabra… Quizá mejor: convencer." "Pero ¿convencen por la fuerza entonces? "Sí… en verdad… bueno, nuestro enemigo se empeña en ensuciarnos diciendo que torturamos. Pero le aseguro, mi estimado… ¿Eduardo, no?, le aseguro que es por el bien de la patria. ¿Qué otra alternativa tenemos?" "Lo entiendo, Nicolás, lo entiendo perfectamente. A nosotros nos sucede lo mismo. Viven diciéndonos que somos unos sanguinarios, unos asesinos, cuando en realidad los malvados son ellos. Y dígame, mi estimado amigo: ¿cómo es su guerra? ¿También tienen presión internacional?" "También. No sé cómo será la guerra de ustedes, pero la nuestra nos resulta muy desgastante. Tenemos que estar peleando en varios frentes a la vez: contra el imperio, contra la penetración en suelo patrio, contra las tendencias desviacionistas. ¡Es interminable! Y además -quizá sea lo más difícil- contra la propaganda sucia con que el enemigo nos ataca. ¡Usted no se imagina todo lo que cuesta eso!" La actitud de Nicolás era la de un buen maestro dando su clase. Eduardo lo escuchaba con atención. De pronto fue Nicolás quien sorprendió a su oyente. Con pasmosa tranquilidad preguntó: "¿Ustedes también torturan?" Antes de esperar la respuesta pidió otros dos whiskies al mesero que pasaba. "Bueno, ahora que ya estamos agarrando confianza y somos 'cuates', como dicen en este país -¿también usaría esa palabra Trotsky?- le voy a contar: ¡sí, por supuesto que lo hacemos! Es parte de nuestra lucha. Es la mejor manera de conseguir información. Y no sólo eso. También sirve para asustar al enemigo." "Coincidimos bastante". "Sin dudas", sonrió Eduardo. "Vea: no sé contra quiénes pelean ustedes", siguió diciendo con aire profesoral, "quizá sea el mismo enemigo que el nuestro, no sé, pero está claro que hablamos el mismo lenguaje. ¿Sabe una cosa? Usted me cae bien, me parece una buena persona." "Lo mismo usted", agregó Nicolás con una sonrisa bonachona. "¿Y… gana bien en su trabajo?", terció Eduardo buscando un punto de complicidad. Incluso guiñó un ojo cuando hacía su pregunta. "Digamos que… no mal. En realidad el sueldo no es muy bueno que digamos, pero uno siempre se ayuda con algunas otras cositas." Ambos sonreían pícaramente; no era necesario decir cosas que estaban sobreentendidas. Tratando de ser magnánimo, Eduardo agregó: "En realidad, le voy a contar, nosotros ganamos más con las extras que con el salario de planta, ¿sabe? Trabajitos para ayudarnos, ¿entiende?" "Ah…", dijo doctoralmente Nicolás. "Bueno, igual nosotros. ¿Y cuáles son sus extras?" 93 "Usted sí que sabe buscar la información, picarón. Bueno, se lo cuento si usted me lo cuenta primero." "No, así no vale. Hagamos otro trato: le cuento intimidades de mi trabajo si usted me dice cómo se llama su jefe." "Pero eso es muy fácil. ¿Sólo el nombre? Pues se lo digo ahora mismo: yo dependo orgánicamente…" "¡No, no!", interrumpió Nicolás. "No le pregunto por su superior inmediato. Me refiero al proyecto para el que trabaja, la razón última de sus actos." "Me imagino que será Dios. El es la razón última de todo ¿no?", dijo Eduardo con ingenuidad nada fingida. "¡No, tampoco! Quiero decir: ¿no hay nadie entre usted y Dios? ¿Quién es el más poderoso en su país?" "¿A dónde me quiere llevar con todo esto?", reaccionó Eduardo con actitud de desconfianza. "¿O también conmigo quiere probar a interrogarme?" "¡Tranquilícese, hombre! Le quiero decir que, supongo, usted -al igual que yo- ha de trabajar para algún fin superior que, quizá, ni siquiera conoce bien. Yo, por ejemplo, trabajo para un Estado que defiende un determinado modo de vida, valores, principios. Y más o menos, sin ser un especialista en la materia, los conozco. ¿Usted para quien trabaja?" Eduardo se sentía embarazado. Bebió de un sorbo lo que le quedaba en la copa y, rascándose una oreja, agregó con parsimonia: "Le tengo que confesar que no lo sé." "Pero… están en guerra me dijo. ¿No sabe contra quién pelea?" "Bueno, en cierta forma sí. Pero sucede que antes que comenzara la guerra yo hacía este mismo trabajo, y no cambió mucho. Desde hace como diez años me dedico a hacer confesar a los que nos traen al departamento. Y no hay mucha diferencia entre los infelices que nos traían antes y los que llegan ahora. Todos gritan de la misma manera, lloran, se cagan, todos iguales, y todos son igualmente culpables. Pero, Nicolás… ¿a usted no le pasa lo mismo en su trabajo?" "En realidad… sí. Yo se lo pregunto a usted, pero si me pongo a pensar en lo que me sucede, creo que estoy igual. Más de una vez pensé qué haría yo si estuviera en el lugar de esos tipos… Bueno, ante todo, yo no estaría ahí, porque no me buscaría esos problemas." "¿Y contra quién es su guerra entonces?" "Contra los imbéciles que se buscan problemas", contestó con convicción Nicolás. "La gente normal no se anda metiendo en líos, no anda molestando por pequeñeces. ¡Pobrecitos! Al final uno ve que los manipula el enemigo." "No entiendo bien. ¿Quién es el enemigo contra el que ustedes pelean entonces? Los que usted les toca… ¿cómo decirlo?... hacer recapacitar, ¿son sus enemigos?, o ¿son otros?", preguntó con cierto sarcasmo Eduardo. Antes de contestar, el rubio interrogado, con sus cachetes visiblemente enrojecidos y con la lengua ya algo estropajosa, ordenó dos copas más. Luego, alzando su índice admonitorio, respondió: "Es que... cualquiera puede ser el enemigo. Cualquiera que no comparta la doctrina correcta, ¿vio? Ya que somos ¿'cuates' dijo que se decía, verdad?, bueno, ya que somos compinches, le confieso algo: una vez me tocó trabajar contra un primo. Como era un familiar cercano pedí no hacerlo yo mismo, y se me concedió. De todos modos no pude impedir que se lo interrogara. Y en realidad era por una estupidez suya: no estaba de acuerdo con una directiva que le había dado el director de la escuela donde trabajaba -era maestro-. ¡Mire qué estúpido! Fue para el sesenta y ocho, cuando los disturbios de Praga, ¿se acuerda?" Eduardo asintió con la cabeza, avergonzado de no saber de qué se trataba. 94 "En ese entonces mi primo -Eduardo se llamaba también- discutió innecesariamente con su jefe pretendiendo tener la razón. Creo, incluso, que quiso organizar a sus compañeros de trabajo para que lo siguieran. ¡Estúpido! ¿Para qué meterse a discutir cuando no hay que discutir? Por supuesto, mi departamento de bomberos terminó poniéndolo en vereda. Claro, se excedieron, y el pobre murió. Pero, en fin… son riesgos del trabajo." De un sorbo terminó todo el whisky que le acababan de servir. Tenía la frente bañada de gotas de sudor. Eduardo escuchaba con los ojos desorbitadamente abiertos. "¿Se le han muerto muchos interrogados?", preguntó finalmente el moreno, con aire de consulta entre profesionales. "Muy pocos, muy pocos. Tenemos técnicas muy efectivas. ¿Y a usted?" "Mire, le voy a contar la verdad. Nosotros, a veces, buscamos deliberadamente que se nos muera en la 'sala de operaciones', como le decimos. Lo buscamos para que los secuaces de estos hijos de puta se den cuenta a todo lo que estamos dispuestos. Varias veces, incluso, me tocó dar el tiro de gracias." Cuando decía esto, Eduardo se llevó la mano maquinalmente a la cintura, encontrando que ahora no cargaba su pistola. "Bueno, es un tic profesional. Cada vez que hablo de estas cosas saco mi Panchita -como le digo yo a mi nueve milímetros- y la exhibo." "¿Nueve milímetros?", preguntó con interés Nicolás. "¡Igual que nosotros!" "¡Sí, hombre! ¡Cuántas coincidencias! ¿Sabe una cosa? Me gustaría conocer su país. Parece que están muy desarrollados." "¿Por qué no? De pronto podríamos impulsar un seminario internacional como éste donde ahora están nuestras esposas para hacer intercambio de experiencias. Yo, si me permite que le cuente, tengo una teoría sobre el tema de los interrogatorios", comentó con suficiencia Nicolás. "¿Si? ¿Y qué teoría?" "Pues, yo opino que la mejor manera para lograr información es no precipitarse, hacer el papel de bueno, casi terminar siendo un amigo que convence. Eso, según experiencia propia, da más resultado que golpes y tormentos. Se lo aseguro, mi amigo." "¿Usted cree?", dijo incrédulo Eduardo. "Garantizado, compañero. Son años de experiencia." "Quizá, quizá. Seguramente tendríamos mucho para un seminario ¿no? Yo le podría contar muchos secretos de cómo lo hacemos. Pero, en fin… voy a plantearles a mis superiores esta idea de un encuentro de intercambio. Me gusta, me gusta la idea." En esos momentos llegaron Vilma y Sofía, alegres, habiendo comenzado a estrechar una íntima amistad. Sus respectivos maridos abandonaron la conversación para zambullirse en otros temas vinculados al desarrollo del encuentro. Minutos después los cuatro nadaban en la piscina del hotel. Dos días después Eduardo y Vilma regresaban a su país natal en Centroamérica, donde la represión anticomunista de la dictadura de turno no perdonaba ni un solo sospechoso, brutal, sanguinaria. Nicolás y Sofía volaban, previo paso por Moscú, hacia su tierra de origen, país del este europeo donde la policía secreta no perdonaba ni un solo sospechoso, brutal, sanguinaria. El seminario de intercambio del que habían comenzado a hablar al calor de las copas jamás se realizó; Vilma murió en un accidente automovilístico seis meses después de este encuentro, y Nicolás es ahora director de su departamento con la categoría de comisario general. 95 IL MORTO CHE PARLA Les aseguro que todo lo que le cuento es cierto, absolutamente cierto. Claro, ustedes podrán decir que son disparates de un loco. Y tienen razón: todo haría pensar que estas cosas no pueden suceder, que son un invento, una alucinación. Pero permítanme decirles que no, que no es así. ¿Para qué querría mentir a esta altura de mi vida? Bueno, de mi muerte mejor dicho. Reconozco que nunca fui un ejemplo de virtudes. Por el contrario, mi vida fue una pura mancha, un muestrario de lo que no se debe hacer. Pero bueno, ya estuvo. Ya viví, y ahora no puedo volver sobre lo vivido. Lo angustiante es que no puedo decir que todo eso me sirve como experiencia para el futuro. ¿Tendré futuro? Como menor de edad nunca llegué a estar preso. Mi primer ingreso a una cárcel fue a los diecinueve años. Confieso que la primera vez me fue desagradable; casi diría que me avergoncé. Después, con los repetidos ingresos, uno va viendo las cosas de otro modo. Llega un momento incluso en que, al menos en el círculo de hampones donde me fui comenzando a desenvolver, estar preso era una marca de reputación. Cuantos más ingresos tienes, más respetable eres. ¿Qué absurdo, verdad? A propósito: algo que siempre me resultó incomprensible es el hecho de rendir culto a la muerte por parte de los homicidas. ¿Cómo tatuarse una lágrima por muerto a su favor? Eso es una locura. Yo fui asesino, y lo que menos querría es enorgullecerme de eso. Al contrario: toda mi desgracia -bueno, no sé si desgracia; lo que les voy a contar diría simplemente. Ustedes juzgarán si es desgracia, destino o castigo de dios-, toda mi desgracia, decía, arranca con un homicidio. Soy franco: yo no quise matar a mi hijo, no quise. Se lo aseguro. Les pido desde lo más profundo de mi alma que me lo crean: yo no quería matar al niño. Y para probarlo vean lo que sucedió después. Caí preso -creo que era la séptima vez- y con una condena larga: veinticinco años. Cuando me fugué, créanme, no era sólo por salir de la prisión: era la vergüenza indecible que sentía por lo que había hecho. ¿Cómo matar a mi propio hijo? Tan mal me sentía que huí del país. Fue así que dejé Italia, y por vueltas de la vida llegué a Perú. Ustedes se preguntarán por qué lo maté. Yo también me lo pregunto. A mi modo, de verdad, me considero creyente. Jamás en la vida piso una iglesia, pero eso no obstante soy muy respetuoso, temeroso diría, de un ser superior. También soy supersticioso, aunque eso prefiero no contarlo nunca. Ahora, ya de muerto, me voy a permitir decirlo: algo que siempre me dio pavor es escuchar la música de órgano, esa de las iglesias. Creo que por eso, más que nada, es que no visitaba jamás un templo. Me daba miedo, y profundas ganas de llorar, cuando escuchaba la solemnidad de ese instrumento. Pero retomando, entonces: soy creyente, y ante los ojos de algún creador, algún ente superior que juega con nuestras vidas -porque no puede ser de otro modo si uno ve lo que sucede con los mortales- me sentí hondamente avergonzado cuando maté a Piero. El no tenía culpa de nada. Con tres años ¿qué iba a entender? Vivíamos separados con su madre; pobrecita ella, Laura. Había hecho lo imposible para que yo me corrigiera, para que dejara de delinquir, abandonara las drogas. Les aseguro que no era mala persona. Un poco ingenua quizá, pero de ningún modo mala. En realidad fue muy poco el tiempo que estuvimos juntos, un año quizá. Ahí nació el niño, y a los meses yo me desaparecí. Reconozco que no fui un padre ejemplar; pocas veces veía a Piero. Menos aún me hacía cargo de su crianza. Con cuentagotas -¡qué canalla que fui!- pasaba algunos centavos para su mantenimiento. Lo cierto es que un día que discutimos con Laura, una discusión fuerte, peor que las que solíamos tener, y drogado como estaba -ya ni recuerdo qué había usado, creo que era coca- quise 96 amedrentarla disparando un tiro al aire. Pero tuve tanta mala suerte que la víctima fue el pequeñito. ¡Qué horrible! Me sentía tan mal que ni siquiera opuse resistencia cuando me detuvo la policía. ¡Era un asesino!, un asesino, y no lo había querido así. No lo podía creer. Pero, bueno… cosas de la vida. Ahora ya no me podría pasar algo así. Cuando llegué a Perú apenas si hablaba español. No quiero entrar en detalles, por lo que podría resumirles mis andanzas desde que salí de Italia como terribles. Créanme: francamente terribles. Estuve un tiempo en Albania, y de ahí viajé con una marroquí a México. Ella hablaba algo de español; yo no. Estuvimos juntos un tiempo; luego, cuando nos separamos, pasé las aventuras más indecibles. Pero para no cansarlos con el relato permítanme decirles que hice de todo: fui actor extra en una película en Venezuela, asistente del director técnico de la selección paraguaya de fútbol, guardaespaldas de un ministro en Bolivia. Ya ni recuerdo cómo fue que apareció la oportunidad de ir a trabajar a una estación de estudios ecológicos en el Amazonas peruano. Fui como asistente; era una paraje perdido en la foresta tropical a tres horas de navegación de Iquitos. Justamente por eso, por ser un lugar desolado donde nadie me conocía, y donde tenía que pasar sólo casi la mayor parte del tiempo, fue que acepté. Era mi expiación. Bueno, eso creí. El lugar no era cómodo, aunque tenía todo lo necesario para no pasarla mal. Recuerdo que me familiaricé muy rápido con el manejo de las serpientes. Eso, creo, era lo que más me interesaba. Llegué a cazar varias por semana para el serpentario que teníamos. De verdad que me sentía bien con las viboritas. En ese lugar estuve un buen tiempo, como tres años. Era una forma de desintoxicarme, de no pensar en lo sucedido. Pero veo que el peso de la historia fue demasiado fuerte; en lo más recóndito de mi persona la culpa seguía carcomiéndome. Tanto, que un día -sin importarme mis serpientes, ni el incomparable silencio sonoro de la selva, ni esos amaneceres sobre el río que ningún renacentista podría haber pintado- decidí quitarme la vida. Lo cierto es que pensé hacerlo no en el que había pasado a ser mi ámbito natural: el puesto en la jungla, donde me hubiera resultado mucho fácil, sino en la ciudad. Y en una gran ciudad. Decidí hacerlo en Lima. Con cualquier excusa -ya ni recuerdo qué dije- logré el permiso necesario de mis superiores, y viajé a la capital. Para hacerlo pasar por un accidente y que nadie pudiera pensar en suicidio, busqué ser atropellado por un camión pesado. Si ustedes me preguntaran ahora por qué toda esa sofisticación, por qué no me pegué un tiro, o me dejé devorar por la selva, por qué no me ahogué en las aguas del Amazonas o me dejé morder por una de mis pupilas venenosas, no lo sabría responder. No dejo de darme cuenta que fue algo raro toda esa historia de irme a Lima y hacerme arrollar. No sé por qué, pero preferí hacerlo así. ¡Qué suerte perra! Logré ser impactado por el bendito camión, pero no morí. Por el contrario: quedé cuadrapléjico. Eso jamás me lo hubiera esperado. No se imaginan lo horrible que es. No sé cómo sufrí más, si con el dolor moral que llevaba antes, o con esta prisión perpetua que significaba no poder moverse, estar postrado de por vida en una cama, pero lúcido. Es decir: seguía el dolor moral de antes, pero con el agravante de verme ahora absolutamente impedido. Solo como estaba, sin ningún contacto familiar, ni amigos, solamente con un precaria relación laboral en un remoto paraje selvático, desconocido total en Lima, fui a parar a un pabellón de desahuciados en el Hospital General. No podía mover ningún miembro, y para comer tenían que ayudarme. Ya ni se diga para ir al baño o para ducharme. ¡Qué espantoso! Y ahí empezó el verdadero drama. 97 Sin explicarme nada, sin consultarme, dado que estaba en total desamparo -físicamente, sin dudas, pero además solo, sin ningún apoyo de nadie, sin que nadie me conociera- pasé a ser conejillo de indias para experimentación. Mi única manera de expresarme era con la mirada, o llorando - no podía hablar luego del accidente. Era patético, puesto que continuaba estando completamente lúcido, pero sin poder de defenderme. En realidad nunca entendí bien de qué se trataba todo; a veces escuchaba hablar a la gente cerca de mí -eran médicos, enfermeras-. De ese primer momento tengo grabada la palabra "prueba". Recuerdo que la escuchaba con frecuencia. En realidad ponía muchísima atención a lo que decían. Yo me sentía profundamente lúcido, razonaba bien; pero no alcanzaba a darme cuenta qué pasaba. Sólo escuchaba frases entrecortadas. Deduzco que estaban experimentando conmigo por las cosas que lograba descifrar. En realidad nunca sentí nada especial: siempre postrado, siempre las mismas rutinas. Y lo que infiero deben haber sido los experimentos, en realidad no me produjeron jamás nada especial, ni bueno ni malo. En realidad llegué a esa conclusión por lo que podía escuchar del personal que me atendía; en cuanto a mi comodidad general, de esa primera fase no tengo nada de que quejarme. Lo peor vino después. Postrado como estaba no podía tener una cabal idea del tiempo que transcurría. De todos modos calculo que deben haber sido unos tres meses después de mi ingreso al hospital cuando comenzaron a cambiar las cosas. Por lo pronto me trasladaron de cuarto. Me pusieron solo, y fue notorio el mejoramiento de la atención. Repentinamente comencé a ser muy bien tratado. O mejor dicho: comencé a ser foco de mayor interés, que no es lo mismo. Y fue ahí cuando comencé a escuchar que mis interlocutores hablaban bastante en inglés, lo cual no sucedía en la fase anterior. Nunca hablé inglés; siempre sentí un profundo rechazo por ese idioma. No tanto por los británicos sino por los americanos. Bueno, los mal llamados americanos: los estadounidenses, en realidad. Su arrogancia, su fanfarronería -peor que la de los franceses- hizo que nunca me interesara por esa lengua. Apenas conocí palabras sueltas. Lo cierto es que en ese nuevo estado en el que me empecé a encontrar, escuchaba bastante hablar en inglés, y recuerdo que alguna de las palabras más utilizadas eran test, death, drug, y Frankestein, que aunque es un nombre propio no inglés, me resultaba por demás de significativo. ¿Había pasado a ser un Frankestein? Recuerdo muy difusamente la vez que recibí la primera descarga. Yo estaba aterrado por todo el movimiento que veía en la sala. Estaba lúcido como nunca antes, y mantenía los ojos semi cerrados para aparentar. ¿Para aparentar qué?, me pregunto ahora. Pero, bueno… me hacía pasar por dormido, mientras abría un poco el ojo izquierdo, con disimulo, para ver qué estaba sucediendo. Había mucha gente, no sé: diez personas, quizá más. Sin previo aviso -en realidad nunca me avisaban de nada- me acercaron no sé qué cosa a la cabeza, me pusieron unos cables en los pies y otros en las manos, y de pronto sentí un dolor indecible. Era como que algo se me metía por debajo de la piel y me rasgaba. Quise gritar, pero no podía articular palabra. De inmediato comencé a mover los dedos de pies y manos, los mismos que estaban paralizados desde el momento del accidente. No lo podía creer. ¿Estaba curado? ¿Y qué iba a venir ahora? Lo que vino, les aseguro, no fue una curación precisamente. Repitieron la operación de la descarga varias veces; cada una de las siguientes dolió menos, y gradualmente noté que podía comenzar a mover los miembros. Supongo que fue por eso que me mantenían amarrados brazos y piernas. En forma paulatina fui recuperando fuerza. Pero nunca me dejaron mover. 98 Jamás se dirigían a mí en forma personal. Ni siquiera usaban mi nombre. Lo entiendo, claro: ni lo deben haber sabido. Incluso en la estación científica en la selva había dado un nombre falso. Con pasaporte italiano me hacía pasar por un tal Marcello Togliatti - el documento lo había conseguido como favor en la embajada de Bolivia. Ahora que caigo en la cuenta, hace años que nadie me llama por mi verdadero nombre: Salvatore Bertrolezzi. Recuerdo que en el hospital se dirigían a mí sólo como "el sujeto". Pues bien, "el sujeto" les servía, por lo que me iba dando cuenta. Lo sentía en la expresión de sus voces: estaban contentos. Y yo también. Por primera vez en mi vida sentía que servía para algo. Claro que no era una posición envidiable precisamente. ¿Qué diría mi madre si se enterara? ¿Se hubiera sentido orgullosa? Lo cierto es que estaba prestando un servicio a la ciencia, tal como lo hacía cuando juntaba las serpientes venenosas en la selva. Sí, de verdad que sí: aunque era a un costo algo alto, me sentía bien. Creo que nunca me había sentido tan bien. Noté un cambio grande cuando me cambiaron la dieta. A partir de ese momento me comenzaron a alimentar mejor. Hubiera querido pedirles chocolate. Por supuesto que con mi jerigonza ininteligible, que era un inaudible murmullo, se los dije, pero por supuesto que no me entendieron. O, si me entendieron, no hicieron lugar a mi pedido. Lo comprendo: a un sujeto de pruebas medio muerto al que se lo hace revivir no se le conceden mayores gracias. Bueno, eso creo… Les aseguro que al poco tiempo -unos días nomás- de haber comenzado estas pruebas de las descargas, o lo que hayan sido, no importa el nombre técnico, yo me sentía bien, muy bien, ya en condiciones de poder moverme. Quería caminar, quería mover mis brazos, abrazar a quienes me atendían. No entendía aún por qué me seguían manteniendo maniatado. Luego, tal vez recién ahora, fui cayendo en la cuenta. En un cierto momento entré en un soponcio prolongado; era grato, les aseguro. Sentía una tibieza general en todo el cuerpo. Sentía -esto era lo que más me llamaba la atención- una fortaleza inusual en mi musculatura, pero no me podía mover. Ya no sé si lo sentía, lo imaginaba, si estaba drogado, si era todo un sueño, pero recuerdo que empecé a tener sensaciones raras. Nunca en mi vida, o en mi muerte, había sentido algo así. Era como si me estuvieran masajeando todo el tiempo, como una suave y delicada electricidad me conmoviera todo el tiempo. Además, veía -sin verlas en realidad- imágenes, o colores, no sabría cómo explicarlo, muy agradables. Sentía incluso, por favor créanmelo, una fragancia hermosa, indescriptible. Era como un cierto olor a pino, a un bosque de pinos; y cuando sentía eso, al mismo tiempo me parecía estar caminando sobre un colchón de hojas secas por algún camino boscoso, como cuando niño en mis montañas del Veneto. Bueno, todo eso empecé a experimentar, hasta que vino lo peor. Me sacaron caminando, me hicieron subir a un automóvil -no era una ambulancia, estoy seguroy me llevaron a un lugar muy raro. Era un gran salón muy iluminado, todo blanco. Me hacía pensar en esas películas de ciencia ficción, de viajes espaciales y del futuro, donde hay máquinas por todos lados, lucecitas de colores y gente vestida de forma muy particular, sin que se pueda saber si son varones o mujeres. Cuando desperté sentí que no tenía piernas. Luego, diría que unos días después, sentí algo rarísimo en la cabeza. No era dolor precisamente, sino una sensación de pesantez. Era como que no podía pensar lo que yo quería sino que escuchaba una voz -tampoco era una voz, era como una orden que me llegaba- que me indicaba cosas: "mover hacia arriba el brazo izquierdo", "abrir y cerrar dos veces el ojo derecho", "avanzar", "estarse quieto". No eran alucinaciones, créanme. Nunca tuve alucinaciones, pero sé que no eran eso. Más de una vez vi a los locos -psicóticos creo que se llaman, ¿no?- y esos sí que alucinan: hablan solos, gri99 tan, ven visiones. Lo mío no era patológico, de ninguna manera. O bueno, sí lo era en un sentido; pero por todo lo que sucedió después me doy cuenta que no eran cuentos. No sé cómo ni por qué, pero ya no comí más. No lo necesitaba. Nunca más sentí hambre. Ni frío. Ni ganas de ir al baño. Una vez, simplemente por probar, quise cagarme encima. Ahora podía manejar un poco mi musculatura (digo un poco porque en realidad eran ellos, los que me daban las órdenes, quienes me manejaban); y probé hacer fuerza con los esfínteres. Pero nada. Para ser sincero: nunca más volví a sentir ganas de evacuar. Todo eso me llamaba poderosamente la atención: yo seguía pensando un poco, por mi cuenta, pero eso no servía. Terminaba haciendo lo que esa voz, o ese estímulo -no sabría cómo llamarlome decía. Volví a la selva. Me llamaba la atención la ropa que portaba. Era como lo de las películas de ciencia ficción: color metalizado, casi brillante. Una vez quise tocarme la cara, pero la orden me dijo con tono imperativo y en forma impersonal: "no tocar. Nunca jamás volver a probar tocar la cara". Tenía algo de aterrador todo esto. Insisto: parecía una película, pero no lo era. Yo sentía ganas de llorar, pero no podía. Y si quería correr para irme de la escena, las piernas permanecían rígidas. No puedo explicar qué sucedía, ni por qué, pero era como que yo ya no era yo. ¿Quién era entonces? Volví a la selva, como les decía. Pero no era por donde había estado, cerca de Iquitos. Ahora era Colombia, según lo supe por boca de otros soldados. Bueno, dije "otros" soldados porque, yo también, y sin quererlo, era un soldado. Es difícil de explicar y mucho más aún debe ser difícil de creer: yo no era yo. Yo seguía queriendo pensar como Salvatore Bertrolezzi, pero no podía. Sabía que yo era Salvatore, italiano, convicto de la ley, asesino de mi hijo, mentiroso de profesión. Pero ahora todo eso no contaba. Yo era un ser sobrenatural que solo seguía instrucciones que alguien me daba. Entiendo que debe ser increíble escuchar todo esto, ¿verdad? ¿Quién me daba las órdenes? Pues, bueno… esa voz, o ese impulso que me hacía mover. Al principio sólo estaba en la selva; era un soldado raro, no combatía. De todos modos supongo que mi rostro debe haber tenido algo sobrehumano, de ahí que no me lo permitían tocar. O quizá no sólo mi rostro sino todo mi aspecto. Lo recuerdo bien porque mis propios compañeros, a quienes yo veía como soldados normales, con traje camuflajeado, con armas convencionales, colombianos todos ellos, también se sorprendían cuando me veían. O mejor dicho: cuando veían mi cara. Y ni qué decir de los enemigos. Recuerdo la primera vez que recibí la orden: "quitarle los ojos a ese miserable guerrillero con las manos". Si nunca, nunca jamás ponían un adjetivo, una nota de color en las órdenes que me daban, ¿por qué ahora, cuando se trataba de un guerrillero, era "miserable"? Eso fue lo que me empezó a hacer pensar que yo ya no sólo no era Salvatore; yo ya no pertenecía al reino de los vivos. Yo ya no era un ser humano. Lo que más hacía era eso: torturar. Por un lado, yo, Salvatore, sentía repugnancia, miedo, vergüenza de hacer eso. Pero por otro lado, la nueva cosa que había pasado a ser, ésa que sólo se limitaba a cumplir órdenes, seguía mecánicamente las instrucciones, y punto. Fue así que me especializaron en torturas. Varias veces rebané penes de los "miserables guerrilleros" de una dentellada. Créanme, lo que más espanto me producía era pensar que eso de andar besuqueando un pene era cosa de maricones. ¡Y yo nunca fui maricón, ni de vivo ni de muerto! Cumplía múltiples funciones. Nunca empuñe un arma de percusión; lo que me hacían utilizar eran granadas. Y además hacía de todo con mis manos, con mi nueva fuerza. Corría entre las ba100 las, arrancaba árboles de cuajo con mi fuerza, transportaba pesos inimaginables - por ejemplo: diez lanzagranadas RPG 7, o municiones para una semana de combate para una docena de ametralladoras pesadas. En fin: me convirtieron en una máquina rara, espantosa sin dudas -nunca pude verme el rostro- y muy funcional. Además, salía barato: no comía, nunca me enfermaba. Era una cosa, claro está, porque había dejado de ser un humano. Recuerdo una vez que persiguiendo una columna guerrillera, al vadear un río pisé una mina. Por supuesto la pierna era la derecha- voló en mil pedazos. Curioso: no sentí dolor. De inmediato me detuvieron la hemorragia, y al poco tiempo me evacuaron en un helicóptero. Como si cambiaran una pieza de un vehículo, un chip de una computadora o un botón de una camisa, así me cambiaron mi piernita. Les soy franco: no sentí nada. Pero nada de nada en ningún sentido: ni físico, ni espiritual. Mi cuerpo ya no era mío; me daba lo mismo si me ponían ese repuesto nuevo o no, una pierna, o dos, una manguera, un destornillador o un lanzallamas. Ya estaba muerto. La historia terminó de un modo previsible. Alguna vez hubo una incursión muy grande de varias columnas en forma simultánea en la región del Caquetá. Eran, según se decía, como no menos de mil quinientos guerrilleros. Nos emboscaron y nos destruyeron a todos, absolutamente a todos. A mí, seguramente al encontrarme tan raro, me machetearon la cara para quitarme esa insólita cosa que llevaba puesta. Fue ahí donde, desoyendo todas las instrucciones, osé tocarme el rostro, y pude sentir un aparato frío, como de metal. Como aquí no hay espejo, todavía sigo sin saber cuál es mi aspecto. Les agradezco que me hayan permitido expresarme ahora. Yo, se los aseguro, no soy soldado, no pertenezco a las fuerzas armadas colombianas, y menos aún a las de Estados Unidos. Estuve en esta guerra porque circunstancias ajenas a mi voluntad me condujeron hasta este punto. Juro y perjuro que no tengo nada contra ustedes, y les agradezco el buen trato que me han dispensado. Espero que la letra con que escribí todo esto sea legible; y para terminar querría decirles que me parece entender ahora el por qué ciertas veces se dirigían a mí llamándome soldado cuarenta y ocho. ¿Saben qué significa eso en Italia?: "el muerto que habla". 101 UNA DE COW BOY Eran pocos los aventureros que se atrevían a cruzar ese desierto, casi ninguno. "El desierto de la muerte" solían llamarlo. Se contaban historias escalofriantes sobre la suerte corrida por quienes lo habían intentado, y el misterio que acompañaba todos los relatos empañaba cualquier posibilidad de análisis racional. Se decía también que había riquezas incalculables; aunque no se sabía bien cuánto podía haber en ello de verídico, dado que nadie que lo intentó había vuelto para contarlo. Y si alguien se había hecho millonario, jamás nadie se enteró. Las últimas avanzadas del Ejército llegaban hasta unos pocos kilómetros antes de donde comenzaba el desierto. En el Fuerte Rackliff nadie quería hablar en voz alta de lo que se murmuraba subterráneamente. William Mc Donald, nacido en Boston en el seno de una humilde familia de inmigrantes irlandeses con dieciséis hijos, ya desde muy joven había salido a recorrer el mundo. A principios del 1800, y más aún para un herrero pobre de Boston, "el mundo" significaba el vasto territorio que iba más allá de la costa este de ese pujante país que ya despuntaba como una futura gran potencia: los Estados Unidos de América. Por tanto, cuando el hijo menor de la familia avisó que salía al mundo –avisó que lo hacía, no pidió permiso–, el viejo herrero comprendió que la sed de aventura, y fundamentalmente de riqueza, había penetrado en su descendiente. ¿Y qué otra cosa podía hacer que desearle buena suerte? Un amanecer muy frío, con un muy elemental equipaje, su revólver Colt 45 y su Winchester bien aceitado, con diecisiete años William dejó su casa paterna. Obviamente, no se dedicó a la herrería. Después de casi dos años de las más variadas experiencias donde, así como ganó mucho dinero, así también lo perdió sin saber de qué manera, llegando al último poblado anterior al desierto de Mohave –San Death– supo de la historia de las riquezas, y también de los espantos. Esto último no lo alteró, pero sí las historias sobre minas de oro y yacimientos de diamante. En el Fuerte Rackliff llegó como colonizador, como buscador de fortunas. En ese momento la política de penetración hacia el oeste que impulsaba el gobierno federal permitía y alentaba todo tipo de aventurero que pudiera ser funcional al proyecto expansionista. Mc Donald llegó como uno más de tantos; aunque la diferencia era notoria: en los años que llevaba el destacamento militar en esa zona, jamás había recibido un loco que quisiera aventurarse solo por esas tierras. Todos, soldados y oficiales, sabían de las leyendas. Se hablaba incluso del fantasma de un dirigente indio muerto años atrás cuando osó hacer lo que ahora Mc Donald se proponía: ir en búsqueda de los tesoros que guardaba el desierto. La osadía del Gran Jefe Murciélago Vengador y los pocos hombres que llevó en su expedición fue pagada con una muerte horrenda; su fantasma decapitado, que aparecía las noches ventosas, daba cuenta de ello. Al menos, así decía la tradición. Claro que los oficiales –un poco menos bestias que la tropa, pero sólo un poco: a la hora de matar o violar indias eran iguales– no lo creían totalmente. En todo caso, sonreían cuando escuchaban sobre ello. Los soldados simplemente cambiaban de color. De todos modos, ni unos ni otros se atrevían a internar en el desierto. –"Usted no quiere oír, Mc Donald, pero tiene que escuchar lo que le decimos. ¡Abra sus oídos y escúchenos: mejor ni lo intente! Si se mete en problemas ¿quién de nosotros va a ir en su rescate?"– le advirtió el teniente Bush. William no se inmutó. Sólo pidió que se le dejara reposar un par de días en el fuerte para, una vez bien preparado, emprender el viaje. Así se hizo. 102 Habiendo agregado al Colt y al Winchester una buena dotación de comida seca y aguardiente, más un pico y una pala junto a unos cartuchos de explosivo, un amanecer particularmente ventoso se encaminó con dirección oeste. –"De verdad que parece sordo, Mc Donald. Usted no sabe en la que se está metiendo"– fueron las palabras de despedida del teniente Bush. No quiso mirarlo alejar, por lo que después de unos metros de trote corto del joven aventurero, volteó su cara y se internó en el fuerte. –"¡Imbécil este muchacho! Imbécil o sordo"– se dijo. Cuando pasaba por la calle, los niños reían y se mofaban de él. –"Imbécil o sordo"– se decían. Los más osados corrían tras de su figura haciéndole burla, gritándole improperios, remedando tocar el piano o el violín. Pero el maestro Ludwig seguía imperturbable su marcha. En realidad, jamás se enteraba que tras de él corría una docena de rapaces fieras riéndose a costa suya. Su preocupación se dividía entre cómo ponerle música a esa obra de Schiller, y la sordera. Lo primero no lo angustiaba; por el contrario, lo animaba cada vez más. –"Debe ser algo tan monumental que bien podría tornarse un himno para toda la Europa. ¿Opera sinfónica o sinfonía operística? No sé, poco interesa. Lo importante es que refleje la alegría, la profunda alegría de la vida. Ya me imagino el tema principal, en tonalidad mayor, por supuesto, con ritmo simple y binario: melodía sencilla y alegre, muy alegre. Tiene que ser un Allegro molto, naturalmente"– elucubraba mientras caminaba. La otra preocupación sí lo atormentaba. De pronto de un carruaje que pasaba cayó un tonel y le pareció escuchar el ruido del golpe; pero no más que eso. Los relinchos del caballo que venía por detrás ya no los sintió. –¡Sordo! ¡Sordo! Me estoy quedando sordo y nadie me puede curar. ¡Pero tengo que terminar esta obra ante todo!– La Viena imperial de las primeras décadas del siglo XIX era considerada en ese entonces el centro del mundo. Alguna vez, años atrás cuando había pasado serios aprietos económicos, llegó a pensar que tal vez el Nuevo Mundo podía ofrecerle buenas posibilidades. Como músico no le sería difícil encontrar un espacio rápidamente. Pero en seguida desechó la idea: Viena lo ofrece todo, aunque nadie me cure mi sordera. Cabalgó casi todo un día sin parar, siempre hacia el oeste buscando la caída del sol. La soledad sobrecogedora del paisaje lo dejaba sin palabras. Lo que más le impactó fue el silencio: nunca en su vida había escuchado algo así, escuchar el más completo silencio. La ventisca del amanecer había pasado, y conforme avanzaba el día el cielo se ponía más azul, el sol quemaba más, y el mundo parecía detenerse. En un momento sintió extrañeza. No miedo; en realidad, temerario como era –a sus dieciocho años ya había tenido cuatro duelos, venciendo siempre al primer disparo– jamás sentía miedo. El paisaje y la sensación de desaparición de la vida eran extraños. Habiendo calmado totalmente el viento, con un silencio que nunca habido conocido antes, sintió la finitud. Cantó en voz alta, con todas sus fuerzas; quería escuchar algo familiar, algo que no lo impresionara tanto. Pero su voz no le parecía propia. –"¿Será cierto lo del fantasma del jefe indio? ¡Pamplinas! ¡Cosas de indios!"– Antes que comenzara a anochecer decidió dejar de avanzar por el desierto que se le abría ante sus ojos. Le daba lo mismo dirigirse hacia cualquier lado; no sabía dónde podían esconderse los tesoros, así que en el lugar donde se había detenido para acampar, ahí comenzaría a cavar al día siguiente. No había más que pobres arbustos para alimentar al caballo; pero eso no lo preocu103 paba tanto. Encendió una fogata y bebió una buena cantidad de aguardiente, suficiente como para hacerlo dormir toda la noche. O al menos, eso creía William. Pese a lo cansado que estaba y a la cantidad de licor bebida, no podía conciliar el sueño. El silencio comenzó a espantarlo. Merced a sus buenos contactos en la corte imperial, le recomendaron al médico más prestigioso de toda la ciudad de Viena, el doctor Flüssig, que también había atendido al Emperador en varias ocasiones. Con pompa un tanto excesiva y evidentemente estudiada, lo recibió dos días después de pedida la cita. –"¡Es un gusto para mí poder atender a uno de nuestros más grandes músicos! Usted dirá, maestro ¿en qué le puedo ayudar?"– Van Beethoven no entendió lo que le decía su interlocutor, pero dedujo que lo invitaba a presentar el motivo de su visita. Con voz queda, entrecortada por la angustia que lo embargaba, habló en forma tan débil que el médico debió pedirle que repitiera lo que decía, tocándose el oído para dar a entender que no había escuchado. –"¿Este también es sordo entonces?"–, se preguntó despavorido. –"¿Y estará en condiciones de ayudarme?"– La cara bonachona del doctor Flüssig lo estimuló a contar nuevamente el problema, aunque sin mayor convicción. La segunda vez habló con mayor reciedumbre. Entonces vino una andanada de preguntas por parte del galeno que, viendo que su paciente no podía contestarlas –pues no las escuchaba– optó al momento por escribirlas. Se sorprendió sobremanera cuando se enteró que el consultante estaba musicalizando la "Oda a la Alegría". No lo podía creer, no le cuadraba la situación: un sordo desahuciado alabando la alegría. "¡Increíble!, ¡realmente increíble!", se dijo para sí. –"¿Y por qué decidió ese poema precisamente, maestro?", escribió casi con ingenuidad el doctor. –"¿Acaso los sordos no tenemos derecho a sentirnos alegres también?" En ese instante quiso retirarse, pero una mínima consideración por las reglas de urbanidad le dijo que sería mejor terminar la entrevista, aunque todo le hacía suponer que no le serviría de nada. Unos minutos después, ya en la diligencia que lo transportaba de nuevo a su casa, rompió la receta. –¡Qué imbécil! ¡Como que un sordo no pudiera sentirse alegre! ¡Qué imbécil! Y si él también es medio sordo… Cuando amaneció sintió un gran cansancio; había dormido muy mal. No por las condiciones: de hecho, buena parte de las noches de su vida las había pasado a la intemperie, en las montañas, persiguiendo "buscados por la justicia", durmiendo entre rocas y serpientes. Lo que le había impedido dormir era esa sensación de desasosiego que le iba calando cada vez más hondamente. Por la mañana no había nada de viento, y una vez más el silencio absoluto del desierto lo acongojaba. Para romper esa impresión intentó silbar, cantar; incluso disparó un par de tiros con el revólver. El eco llevó el ruido de las explosiones por las tonalidades más increíbles. Seguramente van Beethoven hubiera sentido envidia de esa composición. Para William todo esto era lo más lejano que pudiera imaginarse respecto a la alegría. Amaba la soledad, le fascinaba. De hecho, con sus dieciocho años y su imagen de aventurero mercenario, había decidido nunca en su vida criar hijos. El era un solitario por naturaleza. Pero lo que sentía ahora le empezaba a hacer pensar en las palabras de advertencia del teniente Bush: –"¿por qué no lo escuché?" 104 Con un largo trago de aguardiente tomó el valor necesario y comenzó la tarea. Prolijamente buscó el lugar que le parecía más adecuado, colocó los explosivos y tendió unos cien metros de cuerda hasta el detonador en una suerte de pequeña caverna formada por la unión de dos grandes piedras. Allí, debiendo entrar agachado, y supuestamente bien guarnecido de la explosión que iba a tener lugar en lo que esperaba fuera el primer punto donde comenzar la búsqueda de oro, oprimió el detonador. El ruido se expandió por todo el desierto. Se encontraba en un amplio valle, y las colinas rocosas que se extendían por todo alrededor funcionaron como monumental caja de resonancia. Algunas piedras pequeñas llegaron hasta su improvisado refugio. Esparcido ya el polvo salió de la cueva y se sorprendió cuando vio a su caballo relinchando despavorido… y no pudiéndolo escuchar. Lo había dejado bien amarrado a unos cincuenta metros más atrás de las piedras que eligió para protegerse; el animal se había asustado con la explosión y trataba de liberarse de sus riendas. Con sus patas delanteras desafiantes relinchaba con todas sus fuerzas. Esto lo veía William, pero no podía escucharlo. En un primer momento pensó que sería el efecto normal de un gran ruido: una sordera momentánea que pasaría en unos pocos minutos. Pero no fue así. Corrió hasta el hoyo que había abierto y comenzó su afanosa búsqueda; al principio ordenadamente, luego casi desesperado, iba arrojando los peñascos esparcidos por la explosión. La sensación fue ambigua: estaba que se moría de la alegría por el tamaño de la pepita de oro encontrada –nunca en su vida había visto algo semejante–, pero al mismo tiempo estaba aterrorizado, pues cantaba a todo pulmón para festejarlo… y no se podía oír. –"Ya se me va a pasar. Se me tiene que pasar, esto es momentáneo"–. Volvió a disparar al aire para comprobar si escuchaba. Pero el silencio ante el disparo se lo confirmó en forma lapidaria: había quedado sordo. Hacía tiempo que no daba conciertos ni dirigía orquestas. No podía. Se había dedicado por completo a la composición; para esto no era necesario escuchar, bastaba la audición interior. Le hubiera gustado seguir su carrera de intérprete, o incluso de director, con las cuales se sentía muy a gusto. Pero las circunstancias de la vida lo habían obligado a adentrarse en este otro campo. Por supuesto que no le desagradaba componer; era una de sus pasiones, sin dudas. Lo que le atormentaba –o al menos le atormentó al inicio de la sordera– era la imposibilidad de presentarse en público. Hablar con la gente no era algo que le inquietara. En realidad, durante toda su vida hasta los primeros síntomas de la hipoacusia, nunca había sido muy sociable. Con la sordera, su actitud huraña se potenció en forma absoluta. Le preocupaba no poder ofrecer conciertos. Lo demás, no contaba. En el primer momento de la manifestación de la enfermedad se sintió especialmente angustiado; el mundo se le venía abajo. Luego, en forma bastante rápida, lo fue superando. Se volvió más taciturno que lo que había sido hasta ese entonces, mucho menos conversador –y de hecho ya lo era muy poco–. A lo único que se dedicaba ahora era a componer; y no ante el piano. Componía en cualquier lado, sentado a la mesa, caminando por algún parque, absorto en largos silencios y mirando el cielo. Había comenzado con la música para los versos de Schiller considerando, en una primera idea, que ese fuera el inicio de la sinfonía; pero luego decidió dejarlos para el cuarto y último movimiento. Según pensaba, eso le daría más magnificencia al conjunto de la obra. Tres movimientos que van preparando el final, y un final espectacular. Nunca había usado coros para una 105 obra sinfónica, y no era un experto operista. En realidad, no le gustaba cantar. Sí silbar. Y con la sordera sucedía algo tragicómico: como no podía escuchar lo que silbaba, y por supuesto seguía haciéndolo, no podía graduar la intensidad del silbido. Por tanto, siempre silbaba en un fortissimo del que jamás se enteraba. Ese era otro de los motivos que movían a la burla a los niños que le conocían. "El viejo loco y sordo que silba tan recio"; eso pasó a ser van Beethoven. Cuando le hablaban, aunque no escuchaba pero igualmente viendo que le dirigían la palabra, prefería no contestar. No le preocupaba en lo más mínimo pasar por un maniático. –"Ante tanta estupidez de la gente a veces es más alegre no escuchar nada. ¿Me podría permitir decir '¡viva la sordera!' o sería demasiado cáustico?"–. Esa pasó a ser su "filosofía", o su actitud de resignación ante lo inevitable. Inmediatamente comprobó que era inevitable: estaba sordo. ¿Qué más podía hacer que resignarse? De todos modos él se había internado en el desierto para hacerse rico; y en sus manos tenía la evidencia que lo había conseguido. Lo demás no importaba. Buscó en torno al enorme hoyo dejado por la explosión y el asombro cada vez era mayor: había pepitas que llegaban a una libra de peso. En no más de una hora de trabajo recolectó una increíble cantidad de oro con lo que llenó las dos alforjas del caballo. Para poder llevar lo más posible, las vació completamente, dejando espacio sólo para el oro. Lo único que apartó y guardó en la chaqueta fue una botella de aguardiente. No cabía en sí de la alegría. Empezaba ya a pensar cómo gastaría tanta fortuna, y cómo haría para sobrellevar la sordera. Y así, rebosante de alegría, emprendió el camino de regreso. Esta vez prefirió no cabalgar de prisa. ¿Qué apuro tenía? Lo que le había tomado un día para internarse, ahora lo haría quizá en dos. Le faltaba una noche en el desierto, para lo cual tenía sólo la bebida. Decidió que cazaría algo, si podía; si no, aguantaría un poco de hambre. El Fuerte Rackliff no quedaba muy lejos. En verdad, si bien le preocupaba, no lo angustiaba tanto sentirse sordo. –"Con dinero todo es sobrellevable"–, pensaba. Para realizar todo lo que se le iba ocurriendo que haría a partir de la fortuna encontrada, no era imprescindible oír. –"No me voy a dedicar a la música precisamente"–. Durmió bien, no como la noche anterior. Cuando dormía al aire libre –cosa que le era muy familiar– estaba siempre muy vigilante de cualquier ruido. No fue este el caso en esta última noche en el desierto. –"Quizá la última vez que duermo en el descampado. A partir de ahora: buena cama, buen trago, buenas mujeres. Sí señor."– Esta vez durmió con placidez porque no lo preocupaban cercanías molestas, ni de animales ni de bandidos. –"¿Quién va a ser el loco que se atrevería a internar en este infierno?"– A media mañana del viernes 7 de mayo de 1824 William Mc Donald regresaba al Fuerte Racliff ante la sorpresa, y al mismo tiempo la admiración, de oficiales y soldados. –"¿Cómo lo hizo?"– fueron las primeras palabras de todos, que debieron serles transmitidas con gestos al sordo William dado que no sabía leer. –"No fui yo quien lo hizo, fue Dios"–, se limitó a responder Mc Donald con calma glaciar. La noche del viernes 7 de mayo de 1824 la Opera de Viena lucía como nunca antes lo había hecho, y como nunca más en la historia volvería a lucir. Se había dado cita ahí lo más rancio de la aristocracia del Imperio, así como embajadores y personajes del mundo político y cultural de toda Europa. 106 Unos minutos antes de levantarse el telón van Beethoven entró en pánico y prefirió no salir al proscenio. Fueron necesarias las más increíbles súplicas –por supuesto, no verbalizadas– para que finalmente se decidiera. Tembloroso como nunca antes se había sentido en su dilatada vida sobre los escenarios, debió apelar a un largo trago de cognac para darse el valor suficiente. Sorprendiendo a un público que colmaba en su totalidad la sala, van Beethoven salió de espaldas y en ningún momento quiso mira hacia atrás. El silencio previo al inicio del Allegro inicial podía hacer pensar en la soledad absoluta del desierto. La parodia salió muy bien. No era él quien efectivamente dirigía la orquesta –sólo gesticulaba– sino su discípulo Hermann Ziegel, semi oculto al público pero visible a los músicos. Esto nadie lo supo hasta varios días después del estreno. La obra sorprendió a todos. Era primera vez que se escuchaba una fuerza expresiva tal, con tanta magnificencia, con un volumen sonoro tan monumental que no podía creerse. Si los tres primeros movimientos impresionaron, el cuarto, con cuarteto de voces solistas y gran coro mixto, dejó definitivamente atónitos a todos. La alegría que transmitía la musicalización del poema de Schiller era euforia, era embriaguez, era la gloria triunfal. Alguna dama de la alta sociedad estuvo tentada de bailar esa melodía tan entradora, tan pegadiza aunque, por supuesto, se abstuvo de hacerlo –las buenas costumbres lo desaconsejaban. Terminada la Novena Sinfonía los aplausos se prolongaron por espacio de diecisiete minutos. Van Beethoven no quiso darse vuelta y mirar al público sino hasta que la súplica con lágrimas en los ojos de la primera viola –Anna Lautenbacher– lo logró. Van Beethoven estaba bañado, por la transpiración producto de casi una hora de dirección efusiva, y por un llanto incontrolable que se prolongó hasta la sala de recepción. Alguien le escribió en un papel: "Maestro, ¿cómo pudo escribir algo así?" –"No fui yo quien lo hizo, fue Dios"– se limitó a decir. 107 LAZO DE AMOR Bajaron juntos en el elevador. La oficina del abogado que llevaba el juicio de divorcio estaba en el vigésimo piso de la torre Crisol, en la zona más elegante de Santa Fe de Bogotá, cerca de donde trabajaban ambos. Se preciaban de ser una pareja liberal, por lo que manejaban el asunto de la separación con gran amplitud. Susana, de origen argentino, se quedaría con los dos niños; Peter, holandés con casi veinte años de vivir en Latinoamérica, resentía un poco esa decisión, porque ante su proyecto de reinstalarse en Europa intuía que se le haría muy difícil seguir viendo a sus hijos. Sin embargo compensaba esa pérdida con sus ansias de volver a su tierra natal y dedicarse a la docencia universitaria. Se conocían desde hacía dos décadas; ambos trabajaban para organismos internacionales. Los últimos cuatro años los habían vivido en Colombia. Fue ahí donde el matrimonio empezó a hacer crisis. En realidad no hubo nada específico que marcara el comienzo del fin; simplemente las cosas fueron dejando de funcionar, el amor se extinguió, la rutina carcomió todo. Surgió entonces la idea de no continuar. Casi naturalmente, sin discusiones agrias, sin gritos, tomaron la decisión. Era lo más racional. Ya fuera del edificio se separaron con un beso en la mejilla; Susana debía volver aún a su oficina –la delegación nacional de UNICEF, donde ocupaba un alto puesto. Peter había quedado en encontrarse con Camila una vez terminado el trámite con el abogado. Eran ya las cinco y media de la tarde, por lo que ella había finalizado su jornada laboral. Trabajaba, al igual que él, en la representación del FMI. No era su secretaria directa, sino que pertenecía a otra unidad técnica; de todos modos se veían continuamente. La diferencia de edad era grande: 46 y 22; no obstante se entendían muy bien. Ninguno de los dos tenía pensado, en modo alguno, buscar ahora una relación sólida; ninguno lo tomaba más en serio de lo que realmente era: algunas salidas, un poco de sexo, y quizá un grato recuerdo en el futuro. Para Peter era una más de su larga lista; para Camila era simplemente una experiencia novedosa: un viejo que le doblaba la edad. Se encontraron en un pintoresco bar cercano a la oficina de UNICEF; Peter, si bien la separación era ya un hecho –aún compartía la casa con Susana, aunque durmiendo en cuartos separados– no quería que se lo viera con otra mujer, y mucho menos que lo viera su esposa. Él mismo no podía explicar por qué, pero espontáneamente así le surgía: en su extenso inventario acumulado en los dos últimos años –su pareja lo sabía, y de común acuerdo lo aceptaban– no había habido ninguna compañera que lo atrajera al punto de pensar seriamente entrar en una relación seria. Camila tenía algunas características especiales, únicas en relación con todas las otras ocasionales acompañantes; por lo pronto era la más joven. Eso, sin dudas, era una de las cosas que a Peter más lo impactaba, en un doble sentido: por un lado le fascinaba verse con una mujer no mucho más grande que su hijo mayor –que tenía 15 años. Pero al mismo tiempo lo avergonzaba un poco. "Parece mi hija. ¿Y por qué una niñita quinceañera" –como gustaba llamarla– "querrá estar conmigo? ¿Será que está preparando una investigación para la universidad sobre la conducta sexual de los viejos?", se preguntaba con un dejo de sarcasmo. Camila era lo menos cercano a una niñita quinceañera: con todo el atractivo de una joven bonita –todos los hombres de la oficina le andaban atrás, y más de alguna vez recibía flores de admiradores desconocidos– tenía un don de suficiencia, de compostura en la forma en que se manejaba que nadie hubiera pensado que era una secretaria –podía pasar por una consultora– y mucho menos que tenía esa edad. Cuando llegaban las misiones técnicas de Washington ella era, por su desenvoltura, por su perfecto manejo del inglés y del francés, por su solvencia en general, 108 la encargada de atender los aspectos logísticos de los altos funcionarios, de acompañarlos, de apoyar a la oficina. Tareas todas que cumplía a la perfección. Por una suma de cosas Peter había empezado a reparar en ella recientemente. Hacía dos años que compartían la oficina, y en ese tiempo no habían pasado de formales saludos, siempre tratándose de "usted". Para él aparecía como una posible más; casi a modo de distractor, para aturdirse cuando decidieron la separación –Susana le había reconocido que estaba saliendo con un mexicano, de quien había quedado embarazada y había abortado, y que la relación iba en serio– hacía tiempo que se estaba dando a la caza de cuanta mujer le agradaba, pero nunca pasando de algunas salidas, que habitualmente terminaban en la cama, y sin más compromisos ulteriores. Camila aparecía como el "blanco" actual: joven, bonita, liberal… ¿qué se perdía probando? Camila era especial, en todo. No jugaba el consabido papel de la secretaria que espera temerosa las felicitaciones del jefe. Sin rayar jamás en la grosería, se sabía hacer respetar con una capacidad digna de asombro: era encantadora, seductora, y al mismo tiempo ponía una distancia infranqueable. "Yo elijo a quién me cojo" solía decir. Algo que nadie sabía en la oficina, y que por razones más que obvias debía mantener secreto, es que era colaboradora del movimiento guerrillero FARC; era un cuadro universitario sin participación en la lucha armada directa, pero muy importante dado el puesto que ocupaba. ¿Quién mejor que ella para conocer planes y estrategias del FMI? Vivía sola. Hasta dos meses atrás había estado saliendo con un compañero de la universidad; estudiaba relaciones internacionales. Era una alumna brillante, e igualmente sucedía en ese ámbito: todos los varones la buscaban. Peter había llegado a Latinoamérica recién graduado de economista en Rotterdam. Enviado a trabajar por la Cooperación Holandesa al Desarrollo, había pasado por diversos países; en Chile había conoció a Susana, un año mayor que él, con quien inmediatamente quedó cautivado. Raro en un universitario europeo, ella había sido la primera mujer de su vida. Era un dato que jamás quería contar, pero recién a los 26 años de edad tuvo su primera relación sexual, justamente con quien luego formaría pareja por dos décadas. De joven, en sus épocas estudiantiles, jamás había hecho –no se lo permitía, no podía– lo que le salía con tanta naturalidad ahora: jugar al don Juan. Su matrimonio tuvo momentos muy gratos, que ahora veía ya como muy lejanos. A sus hijos los quería, pero no representaban tanto como su propia carrera profesional. Esa era la pasión de su vida. Siempre primorosamente vestido, con sobriedad pero al mismo tiempo con un encanto seductor, buena parte de su esfuerzo iba dedicado a la imagen. Comía en los lugares más caros, dejaba generosas propinas, reparaba siempre en los detalles más sutiles: sin llegar a la ostentación tosca, nunca le faltaba un reloj de la mejor marca, un costoso regalo para cada compañero de trabajo en el día de sus cumpleaños, una foto con la persona políticamente conveniente. Su automóvil era un Volvo negro; su reloj, un Rolex de oro. Nadaba mucho; tres veces por semana, o más si podía, iba a una piscina donde pasaba no menos de una hora. Susana era distinta; si bien mantenía un nivel salarial casi tan alto como el de Peter, era mucho más campechana en sus gustos. No estaba en pose todo el tiempo. Peter, en buena medida, sí. Eso había sido no el único, pero sí uno de los motivos del distanciamiento. "Hola. ¿Cómo anduvo la entrevista con el abogado?", preguntó Camila, quien ya había llegado al bar y lo esperaba fumando tras su consuetudinario café. "Bien, bien. Si todo va normalmente, en dos meses más ya estará la sentencia." "Entonces después nos casamos y me llevas a Holanda", dijo riendo. No cambió la sonrisa, pero interiormente quedó helada por lo que se terminaba de escuchar decir. Era como si lo hubiera dicho otra persona, no podía ser ella la que había hablado, no lo podía creer. Peter frunció una ceja, y se arregló la barba. 109 "Mmm… ¿y tu vendrías?", contestó sin mayor convicción, sólo como para seguir el hilo discursivo. "Sólo si me regalas un molino de viento", agregó ya más repuesta, sintiendo que era ella quien hablaba y no la otra persona que se le filtraba. "Un molino azul en medio de un campo de tulipanes negros." "Va a estar difícil, mi amor… no tanto por los tulipanes, sino porque no me gusta el azul." "Bueno, me tendré que conformar con la propuesta de Riccardo, y me iré entonces a Italia", dijo aludiendo al director general de la oficina, un italiano soltero, mayor que Peter, que en más de una ocasión no había ocultado sus deseos por Camila –era él uno de los que habitualmente le hacía llegar flores. Conversando animadamente les dieron las diez de la noche; el tiempo había volado sin que lo sintieran. Inadvertidamente se habían tomado las manos, y ya en la penumbra del bar se habían permitido algún fogoso beso. Camila le propuso que durmieran –y no sólo eso– en su apartamento. Peter no aceptó; quería volver a su casa, con Susana y los hijos. No se sentía bien, pese a estar separado, si no preparaba anticipadamente la situación. Cada vez que salía con una ocasional pareja armaba algún escenario: una presunta reunión de trabajo, una fiesta con amigos. No quería reconocer ante sí mismo que podía volver a enamorarse de alguien, que una mujer podía cautivarlo e ir más lejos que un encuentro sexual. Quería pasar el rato y sólo eso; un motel alcanzaba. Luego regresaba a su soledad disfrazada de matrimonio. Algo los unía muy fuertemente, y no era sólo la cama. Hablaban interminablemente. Peter dominaba el español a la perfección, tanto como el inglés y el francés. Camila también, por lo que dialogaban indistintamente en cualquiera de las tres lenguas. Más de una vez, como en esta ocasión, habían pasado horas platicando sin reparar en la hora. Ella tenía una facilidad de palabra notoria; convencía, transmitía pasión. Otro tanto él, por lo que los encuentros –con o sin sexo– eran siempre prolongados. Camila tenía convicciones políticas muy arraigadas; hija de un editor dueño de una pequeña empresa familiar, desde niña había estado en contacto con los libros, y con el espíritu contestatario que se vivía en su hogar, padre y madre de raigambre socialistas. Si bien hacía parte orgánicamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nunca había empuñado un arma. Preferiría no hacerlo, aunque si las circunstancias lo requerían, estaba segura que no lo rehuiría. En su oficina jamás mostraba su perfil de persona de izquierda; por el contrario, la misión encomendada era integrarse completamente con la institución, mimetizarse, en la perspectiva de recoger la mayor cantidad de información posible. No podía decirse que fuera disfuncional a lo que se esperaría de una secretaria del Fondo Monetario Internacional, pero había algo de bellamente irreverente en su estilo que la hacía distinta de las otras muchachas de similar condición. Seguramente su jovialidad, su espontaneidad, su desenvoltura; lo cierto es que, aunque no jugaba el papel de muñequita tan esperado entre sus compañeras de trabajo, nunca caía mal. Esa rara mezcla era lo que había decidido a Peter a dirigirse a ella; y ahora sentía que quería seguir profundizando. Por otro lado, Camila elegía muy en detalle los tipos con los que se permitía salir, que por cierto no habían sido tantos. De la oficina, ninguno. Las flores recibidas, y los cortejos no muy disfrazados del representante de la misión, no la inmutaban. Con maestría, como si se tratara de una experimentada cortesana, sabía hacer pasar de largo lo que no le interesaba. Detestaba a los acartonados funcionarios de los organismos internacionales; los veía, en el fondo, algo ridículos. "Todo lo reducen a tener un Volvo, una tarjeta de crédito abultada y una buena imagen familiar, mientras andan persiguiendo a sus secretarias, y cogiéndoselas en el elevador si pueden. Por otro lado cumplen al pie de la letra las órdenes que le dan en el Norte, 110 para no perder sus puestos. ¡Puras mierdas! Y las mujeres, peor. Siempre jugando a ser muñequitas. ¡Qué asco!" Jamás se le hubiera ocurrido que alguien así pudiera ser su pareja; a lo sumo podría llegar a aventura en la cama, y no más. A veces había comenzado a pensar por qué comenzó a salir con Peter. En el fondo lo veía ingenuo, más allá de los lujosos trajes y elegantes corbatas, y los discursos plagados de palabras técnicas pero vacíos de contenido. Había, sin embargo, un nivel de entendimiento muy bueno en lo sexual, y más aún en lo humano. Se querían. Aunque ninguno de los dos se atrevía a reconocerlo. "Peter, ¿nunca te ha dado un poco de vergüenza saber que estás trabajando para el hambre de las mayorías?", esputó Camila una noche, en inglés, mientras cenaban en un lujoso restaurante donde los meseros atendían con guantes blancos y las propinas no podían bajar de veinte dólares. Peter no supo qué responder. Fue ella la que, acariciándolo maternalmente, logró que siguieran el diálogo. Al pasarle la mano por el cuello, inadvertidamente hizo salir fuera del cuello de la camisa Vesace que llevaba –blanca con finas líneas azules– el lazo que ya le había visto varias veces. Cuando se desnudaba se lo quitaba con mucha meticulosidad, y lo dejaba junto a los lentes, el reloj pulsera, el celular y la billetera. Evidentemente, era algo muy preciado para él. Se trataba de un tosco lazo, una artesanía popular de las que se pueden conseguir en algún mercado de barrio. No era bonito ni refinado, y no concordaba con el aspecto general de Peter. Camila nunca había conseguido que le dijera su procedencia. Lo llevaba siempre; debajo de la corbata más fina que pudiera imaginarse, nunca faltaba. La relación se iba tornando cada vez más íntima. Sin saber por qué, ambos se confesaban cosas de las que jamás hubieran pensado podían hablar. Ninguno sentía vergüenza ni temor al contarse todo eso. Peter, desde el momento en que decidió separarse, se había dado a una busca casi frenética de mujeres, de todas las edades y condiciones. Hacía ahora lo que le resultaba tan difícil –patológicamente traumático incluso– en sus años juveniles; con la diferencia, claro está, que ya no era un joven. Ello no le impedía, sin embargo, sentirse lleno de energía, y acometer cosas que por años ni siquiera pensaba. Había llegado a salir con dos mujeres distintas en el mismo día. Llegado a un punto se había sentido profundamente solo; siempre acompañado de mujeres, con las que casi siempre terminaba haciendo el amor, pero irremediablemente solo. Con Susana jamás había hablado de esto. No quería pensar en un nuevo matrimonio, para nada, pero anhelaba una relación más humana, que no estuviera decidida sólo por un restaurante fino, un paseo en un carro de lujo y un buen momento en un motel. Sentía que con Camila se daba el espacio para algo así. "Sí, Peter… ¡dímelo! ¿Por qué usas siempre ese lazo?" "¿Y qué ganarías si te lo digo?" "No lo sé, quizá nada. Quizá mucho… ¿Por qué te resistes tanto a hablar de ello?" Estaban en el apartamento de Camila, desnudos en la cama luego de haber hecho el amor con apasionada vehemencia, poseyéndose uno al otro como si fuera la última vez en sus vidas que habrían de hacerlo. Bañados en sudor, mientras ella fumaba –Peter hacía más de quince años que no tocaba un cigarrillo– y él jugaba con su negra cabellera, Camila volvió sobre el tema. "Seguro que te lo regaló otra." "¿Y si fuera así?" "Te pediría que te lo quites y me lo regales." "Pero… los regalos no se regalan." "Es una prueba de amor. Si realmente me quieres, si realmente te importo, dámelo." 111 "Es que es muy poca cosa para ti, Camila. Mejor te regalo algo más especial, más acorde con lo que tú eres", trataba de evadirse Peter. "¿Más especial? No, mi amor. Tu sabes que a mi no se me cautiva con un Volvo o un perfume francés. ¿Quieres cautivarme? Pues, deja ese espantoso trabajo donde estás ahora, y vayámonos a Holanda. Pero con tu lazo en mi cuello." "De acuerdo: vamos por parte", dijo Peter, como recuperándose de un golpe. "Empecemos con el lazo. ¡Tómalo!", dijo mientras se lo sacaba de su cuello –esa vez se lo había dejado puesto– y lo colocaba en el de Camila. "¿Y después vendrá todo lo otro?" "Mmm… quizá." "No, no; dime cuándo. Renuncia de una vez, y nos vamos juntos." "Déjamelo pensar." Desde ese día el lazo comenzó a lucirse en el cuello de Camila. Jamás se lo quitaba, y por cierto que, aunque rústico, le lucía exquisito. Abrieron una cuenta de correo electrónico conjunta, sólo para comunicarse entre ellos, a la que llamaron "lazodeamor". La contraseña fue "molinoazul". Tal como había dicho el abogado, en no más de dos meses el trámite de divorcio estuvo terminado. Susana esperaba el tan ansiado traslado a México, donde iría con sus hijos. Peter quedaba totalmente libre para decidir su vida futura. "Desde que empezamos a salir", dijo una vez en francés, idioma que a veces también utilizaban, "nunca más volví a tener ganas de seguir jugando al don Juan, nunca. ¿Y sabes por qué?" Camila escuchaba atentamente; estaban en el barcito cerca de UNICEF, que terminó siendo el preferido de ambos. "Porque eres la primavera que estaba esperando. ¿Sabes algo? Estos días leí por ahí, no recuerdo dónde, una frase que me impactó: <podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera>. Me gustó, y me hizo pensar mucho en ti. Tú eres de lo más lindo que me ha pasado en mi vida, una primavera florida. No sé exactamente qué tendrá que ver esa frase contigo, pero me transmite esperanza, energía. Y también tengo que darte una noticia." Ella seguía escuchando, muda, sorprendida, alegre. No le salía ninguna palabra. "¿Sabes qué voy a hacer? Lo pensé y repensé muchas veces, y tomé la decisión: voy a renunciar a mi puesto en el FMI. Tienes razón en lo que tantas veces me has dicho: somos una bola de farsantes, y desde que te descubrí como mujer, desde que entraste en mi vida, cada vez me siento más avergonzado de tanta mentira en que me mantuve." No podía creer lo que escuchaba. Terminó un cigarrillo e inmediatamente prendió otro; temblaba. Los ojos se le humedecieron, y sintió que no iba a poder controlar un llanto que le venía desde lo más profundo. Al mismo tiempo quería darle un beso tierno, y también desnudarlo para hacer el amor ahí mismo, sobre la mesa que ocupaban. En un entrecortado español pudo preguntar: "Y… y ¿por qué haces todo eso?" Peter, tranquilo, con una sonrisa casi infantil, orgulloso de escucharse decir lo que decía, continuó: "¿Te acuerdas de esa canción de Serrat?", y tarareó: "<Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejé los montes y me vine al mar>"…Sí, porque te quiero, Camila, simplemente por eso." "¿De verdad me quieres tanto?", logró articular ella, ya con el llanto que casi no la dejaba respirar. "¿Aún lo dudas?" 112 La relación de Camila con el movimiento armado era estrecha; por el tipo de tarea que tenía asignada en la organización, no mantenía un contacto excesivamente cercano con sus compañeros. De todos modos estaba muy comprometida. Diariamente cumplía con su reporte; su encargado directo –de quien sólo conocía el apodo– la veía en los lugares más insólitos. Era un varón, moreno, también joven. Su conducta revolucionaria –o lo que ella entendía por tal– hasta la fecha había sido intachable. Nadie dentro de las FARC –y fuera, tampoco– sabía de su relación con Peter. Aunque no tenían nada que ocultar al respecto, todo se había mantenido en un relativo secreto. Si bien no se escondían públicamente, tampoco la ventilaban abiertamente. En la oficina nadie sabía del noviazgo que se estaba dando. Peter no lo había compartido con Susana, y Camila tampoco lo había hecho con nadie, ni siquiera con algunas de sus poquísimas amigas íntimas. Alegándose a sí misma razones de seguridad, nunca le había hablado de su militancia a Peter. Esto comenzaba a pesarle. Finalmente, un día se lo confesó. "Me lo esperaba… por supuesto que me lo esperaba. Era imposible que alguien con esa posición política no tuviera vínculos con un movimiento de protesta", comentó con toda naturalidad Peter. "¿Y sabes algo? Ya tengo comprados los pasajes de avión." Al escuchar esto último, Camila casi cae de espaldas. Su expresión era una confusa mezcla de terror y fascinación. Lo único que pudo articular fue: "¿y cuándo nos vamos, mi amor?" Visitaban una pintoresca playa en el Mediterráneo un mes después de su llegada a Europa; habían pasado ese tiempo viajando por varios países. Ahora no había Volvo, ni tampoco ropa de marca, ni restaurantes finos. Viajaban en tren, parando en albergues modestos, comiendo comida rápida en muchos casos. Con sus ahorros –que no eran pocos, por cierto– Peter había comenzado a apoyar económicamente a las FARC. El lugar era en el sur de Francia: un pequeño balneario casi desconocido, con un público fundamentalmente joven, estudiantes universitarios en su mayoría. Camila no sabía nadar, cosa que siempre se había reprochado. En un momento, sin podérselo explicar, la corriente la comenzó a arrastrar dentro del mar. Se desesperaba, pues ya no hacía pie. Peter fue el primero en verla –un instante antes había salido del agua a encender un cigarrillo; había vuelto a fumar luego de años. Sin pensarlo dos veces corrió hacia ella, nadando con energía sobrehumana. Cuando parecía que Camila ya no podía mantenerse más a flote, Peter pudo asirla del lazo que llevaba en su cuello, el cual, providencialmente, soportó toda la fuerza que hubo de hacer para arrastrarla hacia la orilla. Dos meses después se instalaban en el modesto hotelito que acababan de comprar, junto al mar, en la misma playa del incidente, para dedicarse a atenderlo ellos mismos en persona. Lo rebautizaron Moulin Bleu, y la nota distintiva son los tulipanes que adornan las macetas del restaurante. La cuenta de correo electrónico la siguen teniendo, y continúa llamándose "lazodeamor". Todavía no han decidido el nombre del hijo que viene en camino. 113 LA EXTRAÑA HISTORIA DE UN ALEMAN EXTRAÑO Era su tercer viaje a Centroamérica. Ya había estado por ahí, como turista la primera vez, unos diez años atrás, y luego, trabajando con una organización de ayuda humanitaria, por espacio de dos años más. Todavía recordaba cuando, no dominando del todo bien su español en el primer viaje, queriendo decir "tranquilo" había dicho "tranculo". Recordaba también la vergüenza infinita que sintió en ese momento. Era antropólogo. Con sus 32 años, robusto, de casi 2 metros de altura, tenía un aspecto más bien aniñado. Transmitía ingenuidad con su cara imberbe y sus enormes lentes con marco de carey negro. No faltaban algunas pecas que reforzaban la imagen infantil. Stephan Lübeck, originario de Freiburg, era un amante de las tradiciones populares; de su país, de las sureñas fundamentalmente, de Bavaria. Pero más aún de las centroamericanas, región que había aprendido a querer. En las dos ocasiones en que ya había estado en la zona, tuvo la oportunidad de viajar y conocer bastante en profundidad sus aspectos culturales. De más está decir que lo tenían fascinado. Casi podría decirse que era un erudito en mitos y leyendas. De hecho, había dado más de una conferencia sobre el tema en un par de universidades en territorio americano: con los jesuitas en San Salvador, y en la antigua San Carlos Borromeo, en la colonial Antigua Guatemala, ex capital de la Capitanía; además de numerosas charlas en su Alemania natal. Pero más allá de su innegable erudición, no dejaba de presentar cierto carácter bizarro. No se puede decir que fuera excéntrico, precisamente, o extravagante. Era "extraño"; ese es el mejor calificativo. Muy formal, muy serio en todos sus modales tenía, no obstante, algo de particular. Quizá una extraña mezcla entre viejo y empolvado erudito de museo, y niño inocente algo bobalicón. Su risa – franca, espontánea – denotaba este último aspecto. Nunca se le había conocido mujer hasta la fecha. La vez que en Nicaragua una osada joven le propuso que le hiciera un chelito, casi cae de espalda. Hablaba varios idiomas, todos con precisión. Incluso latín, del que había tomado un curso audiovisual recientemente presentado por la Universidad Pontificia de Roma, sólo con el afán de mejorarlo. Por un semestre había estado hablando cotidianamente latín con seminaristas y sacerdotes. Como parte de la práctica, cantaba varias canciones en la lengua de los romanos, – agradables por cierto – lo cual, al mismo tiempo, no dejaba de remarcar su aire de extraño. Hermosos cantos de la iglesia católica, pero él era ateo. Insólito, ¿verdad? Todo en Stephan tenía esta característica de especial, de original. Cuando daba una conferencia, por ejemplo, tenía la mala suerte – sólo a él le pasaba – que se arruinara el equipo de sonido, por lo que debía gritar exageradamente para hacerse escuchar. O se daba cuenta, habiendo ya empezado a hablar, que llevaba un calcetín de cada color, por lo que pasaba todo el tiempo escondiendo los pies de una manera absurda, haciendo así más notorio un detalle que, quizá, podría haber pasado desapercibido. Esas cosas – extrañas, no hay mejor modo de llamarlas – le eran de suyo cotidianas. Con benevolencia se podrían justificar – como, de hecho, no faltaba quien así lo hiciera – en tanto parte de su "genialidad". Un espíritu profundo, siempre ensimismado en sus sesudas elucubraciones. No estaba mal… si alguien se lo quería creer. Otros, sin embargo, sonreían y meneaban la cabeza. Este Stephan... Más de una vez se acostaba sin cenar, porque se olvidaba de hacerlo. O pasaba una semana con la misma camisa. Obviamente, este tipo de cosas lo tenían sin mayor cuidado. Ahora volvía a Centroamérica con un nuevo propósito. Había estado preparando este tercer viaje por espacio de más de un año; luego de incontables trámites y pormenores que no vienen al caso ahora, había conseguido un financiamiento de una fundación de Berlín que le permi114 tiría desarrollar la misión que tenía en mente: escribir un tratado sobre mitos populares de la región. La llorona, el jinete sin cabeza, la ciguanaba, la carreta nahua, el sombrerón, el caballo de Arrechavala, el sisimite, el cadejo…, personajes que habían ganado para siempre su atención, que ocupan buena parte de sus preocupaciones. Cuando hablaba con la población local sobre todas estas cosas, su vista cobraba un brillo especial; parecía un niño deslumbrado con un juguete nuevo. Conocía en detalle mucho más sobre toda la producción de estas leyendas que sus mismos interlocutores centroamericanos. Cosa curiosa: jamás reía de las historias; por el contrario, las tomaba con la más profunda solemnidad. Cuando algún colega alemán le preguntaba sobre la actitud de la gente respecto a esos mitos, su rostro endurecía, perdía su ingenuidad infantil. Simplemente respondía: hay que respetarlos. Llegó a Panamá bajo un aguacero torrencial, un día de más calor que el usual. El plan consistía en estar seis meses en terreno, recabando toda la información necesaria; y luego, de nuevo en suelo alemán, darse a la tarea de sistematizar lo recogido. Luego de otros cuatro meses, con una eventual prórroga de dos más, debía estar terminado el libro. Ya tenía pensado el título: "Mitos y leyendas en Centroamérica: entre la fantasía y la realidad". Recorrería toda el área de sur a norte. Contaba ya con una buena cantidad de contactos establecidos; por otro lado, muchas visitas irían surgiendo sobre la marcha. Fundamentalmente estaría en áreas rurales. Volvería a ver viejos conocidos, que sin dudas le facilitarían las cosas. Luego de Panamá pasaría por Costa Rica, por Nicaragua – esperando no volver a encontrarse con esa atrevida joven –, de ahí a El Salvador, después a Honduras, desde allí navegaría hacia Belice, para terminar por fin en Guatemala, tierra maya cargada de relatos fabulosos. A los fines de la presente narración no interesa mucho precisar dónde fue; importa decir que se trataba de algún paraje donde había una laguna, exótica y salvaje. Hermosa, por cierto. Laguna de origen volcánico, enclavada entre tropicales montañas de exuberante vegetación, donde la bruma bajaba a diario produciendo un efecto fantasmagórico, que se realzaba con el olor a azufre proveniente de las fumarolas cercanas. Stephan quedó extasiado con el lugar. Era la primera vez que lo veía; en sus viajes anteriores no había estado por allí, y nadie le había hecho poner particular acento en el paraje. Lo conocía de nombre, sin haberse detenido nunca a averiguar más en detalle; de la historia conocía algo muy vago, casi no estaba documentada. Ahora le parecía estar descubriendo el paraíso soñado. En cierta forma, este hallazgo le hizo variar los planes. No del todo, claro; también tenía pensado, si las circunstancias se lo permitían, poner en práctica la prueba que había concebido. En realidad, no se había atrevido a hacerlo hasta el momento porque no había dado con el lugar adecuado. Pero por fin, ahí lo encontraba. Ahora nada se lo impedía. Más que cambiar los planes, esto le daba la posibilidad de profundizar la investigación. Decidió alterar un poco los tiempos; se quedaría en la laguna un par de meses, o más de ser necesario. El tiempo que "el experimento" le tomara. Mandó a construir – y él también ayudó en la construcción – una simpática cabaña de madera en sus riberas. Se lo desaconsejaron los lugareños, alegando lo desolado del paraje. Stephan, por el contrario, encontraba que eso justamente hacía las cosas más interesantes. Sencilla, más bien humilde, en apenas un par de días estuvo terminada. Para Stephan era encantadora; para los vecinos de la zona, una locura. Venirse a vivir ahí, solito. ¡Cosas de gringos! No contó a nadie sobre el motivo de su viaje; simplemente dijo que el lugar lo había cautivado, y deseaba instalarse ahí. Habló, incluso, de planes a largo plazo. Preguntó quién era el dueño de esos terrenos, cómo conseguir una parcela; comentó sobre la idea de desarrollar algún 115 huerto, cultivar flores para la venta. Todo sonaba, si bien extraño, también congruente. Cosas de gringo, en definitiva. Mientras se asentaba, mientras iba entrando en confianza con los campesinos de la zona, no dejaba de preguntar – con tacto – sobre las historias y leyendas populares. ¿Y por aquí sale la llorona? Al tiempo que se daba a conocer y construía una relación de familiaridad con los pobladores cercanos – que no eran muchos, ni tan cercanos dicho sea de paso: unos dos kilómetros el vecino más próximo – fue deslizando, con sutileza, la pregunta finamente calculada: ¿Y qué sabe del monstruo de la laguna? Era evidente que todos evadían el tema. Por vergüenza, por miedo, por desconfianza. Con quienes más comenzó a hablar sobre el asunto – también esto hacía parte de la estrategia – fue con los niños. Eran ellos los que más dialogaban. Claro que siempre con mucha suspicacia, con recelo. No sólo porque el "gringo" – como había quedado bautizado – era aún desconocido; fundamentalmente, porque el tema llamaba al escrúpulo. Stephan lo sabía (esto es universal – los niños, los borrachos y los locos son los únicos que dicen la verdad): con ellos se podría introducir con más facilidad al asunto y, ¿por qué no?, también azuzar el temor. Los adultos, en general, rehuían a hablar de esto. En realidad él sabía que la historia existía: una laguna fascinante donde, a veces, sucedían cosas extrañas. Su primera hipótesis – compartida por varios estudiosos de este tipo de fenómenos con quienes había intercambiado la inquietud en Alemania – se encaminaba a considerar que podía tratarse de un campo electromagnético, tal como se decía que podía suceder en el Triángulo de las Bermudas. La otra idea, la de la presencia de algún animal prehistórico – del jurásico, para más dato – le parecía mucho menos plausible, más bien descabellada. Algo similar se había tejido en torno a la leyenda del lago Ness, en Escocia; pero, tal como la experiencia había demostrado – a partir de las minuciosas prospecciones realizadas con sonares de última generación tecnológica – nada de eso era cierto. Tampoco podía serlo aquí, aunque el entorno invitara a pensarlo, desafiando la lógica. Quedaba, entonces, la última hipótesis: era eso justamente lo que quería ilustrar Stephan, y aquí tenía servida en bandeja de plata la oportunidad: los mitos son construcciones simbólicas, que explican lo inexplicable. En realidad – ya casi lo tenía escrito; esa sería la tesis con que abriría el libro – responden a una humana necesidad donde se entremezcla el intento de elucidación de un misterio con el deseo de perpetuar el misterio mismo. Según su tesis, de la nada, con muy pocos elementos, si se dan las condiciones precisas, se puede crear un mito. La laguna era el laboratorio ideal para verificar su teoría. La historia de este personaje raro, mitológico, no era de las más conocidas; no gozaba del mismo prestigio social que otras. Era, por otro lado, muy local; sólo en torno a la laguna circulaba, y en algunos trabajos sobre cuentos populares que Stephan había investigado ni siquiera aparecía. Es un monstruo poco famoso, pensó nuestro buen antropólogo. Esta "impopularidad", se dijo, podía deberse al tipo de historia que estaba en juego. No era sólo el relato acerca de la finitud, de la forzosa sensación de pequeñez que siente el ser humano ante lo inconmensurable de la naturaleza, por ejemplo: la desprotección que se puede tener en un bosque, en una montaña, en una noche sin luna. Esta historia del "monstruo de la laguna" remite a otro nivel de peligro. Seguramente no existe el dichoso monstruo – hasta pensó en bautizarlo, y se detuvo a buscarle nombre –, pero sin dudas hay fenómenos reales inexplicables – ¿campos magnéticos? – que aterrorizan, y ahí está la historia que trata de darles algún sentido. 116 La hipótesis concebida por Stephan tenía que ver con sutiles mecanismos psicológicos que, siempre, en todo lugar y con cualquier ser humano, se disparan ante determinados estímulos. Monstruo, sin dudas, no hay, reflexionaba, pero ¿qué tal si hacemos que surja? ¿Qué sucedería? Se dio entonces a la tarea de "hacer aparecer el abominable ser encantado que puebla las profundidades de la laguna". La mejor manera – la única – de darle vida, era hablar acerca de él. Así las cosas, comenzó una cruzada sobre el asunto. Indagó todo lo que pudo acerca de esta leyenda – fue un octogenario poblador, don Anselmo, quien más datos le aportó – para luego, con la información recabada, poner en marcha el plan. Según lo que supe, las noches de viento es cuando se lo escucha silbar, ¿verdad?, lanzaba la provocación. Las respuestas que obtenía eran variadas: muchos no contestaban, evitaban el tema. Otros – las mujeres en general – devolvían la estocada con una sonrisa, diciendo que eran puras habladurías, que no había nada cierto. Ninguno se atrevía a decir que lo vio, pero nadie lo desmentía tampoco en forma categórica. Era un tabú. Fue durante una borrachera que don Gilberto, a quien le faltaban tres dedos de la mano izquierda, le contó haberlo visto una noche, hacía ya años. Lloviznaba, había mucha bruma. Yo iba a asegurar el cayuco que había usado durante la tarde, por temor a que la correntada se lo llevara. Iba solo. La verdad que sentí un poco de miedo, por todo lo que había escuchado decir. Pero, ni modo: tenía que asegurar el bote. De pronto, a unas cien varas de donde yo estaba, sentí chapalear en el agua. Cuando me acerqué, lo único que vi… Ahí se puso a lloriquear, y necesitó del aliento de Stephan para continuar. Finalmente, con angustia, terminó diciendo: Ahí estaban las huellas… enormes, como pisada de sapo, pero mucho más grande. Súbitamente Stephan tuvo la idea. Por dos días desapareció de su cabaña, sin que nadie supiera dónde estaba. Alguien comentó que lo había visto agarrar por el camino hacia S., el pequeño pueblito vecino a la laguna, a unas dos horas de marcha. Dicen que lo vieron regresar la noche del segundo día con un enorme paquete bajo el brazo, y la mirada encendida. Había estado en la herrería del poblado, ayudando y haciéndose ayudar del maestro artesano, para confeccionar un raro aparato: una plancha de metal con forma oblonga, de unos 15 centímetros de espesor. Según había dicho, era para usar como matriz en los hoyos donde desarrollaría un huerto hidropónico experimental – palabra rara que inspiraba respeto. Pero en realidad constituía el inicio del plan: de unos 80 centímetros de longitud, pensaba dejar marcas de a tres por vez, remedando una huella de animal, quizá la pata de un batracio. Claro, un batracio gigante. Esa misma noche, bien tarde, dejó las primeras trazas. La respuesta no se hizo esperar. A los dos días ya le llegaban alterados comentarios de sus vecinos. Son huellas enormes, como de dos metros. Con esas pisadas debe ser un tremendo animalón. ¿Será el monstruo de la laguna?, se atrevió a preguntar tímidamente una desdentada viejita. Lo mejor sería consultarte a don Gilberto, aseguró Stephan. El lo vio alguna vez, y puede sacarnos de dudas. Pero lo mejor es mantenerse tran-qui-los (no se equivocó con la palabra en esta oportunidad). Preguntado el anciano, se sintió importante. Nunca había sido tomado en consideración como en ese momento. Por el placer de sentirse tenido en cuenta, por seguir el juego, ¿o porque era cierto que las había visto otrora?, lo cierto es que sin dudarlo un instante aseguró reconocer esas pisadas. Las huellas continuaron apareciendo en los días siguientes. Tan grande fue el revuelo que hasta llegaron unos periodistas del principal diario capitalino. La guerra civil que años anteriores 117 se había sufrido en el país, y especialmente en la zona rural – de hecho la laguna había sido un vertedero de cadáveres utilizado por el ejército en su campaña de desaparición de personas – no había concitado tanta atención como la actual noticia. Todos los habitantes de la región querían opinar, todos tenían algo que decir. Bueno, sí. No le voy a mentir, ¿sabe? Yo no lo vi directamente, pero a veces, las noches cerradas, se escuchan los ruidos. Ustedes tienen que quedarse un par de noches; seguro que si se quedan despiertos todo el tiempo, hacia medianoche se lo escucha, y si uno no hace ningún ruido y se pone en sentido contrario al viento, lo puede ver. De lejos, claro. Si uno se acerca, rápidamente se mete de nuevo al agua. Las historias no cesaban de aparecer. Stephan desbordaba de alegría. Se lo digo porque yo lo vi. La otra noche, el jueves, yo estaba pescando; me había quedado a propósito para verlo. Cuando de pronto, cerca de medianoche, como a unos diez metros de donde yo estaba, ¡apareció! Todo verde, con cuernos; parecía como una culebra gigante. Y hacía un ruido terrible. Yo pensé que me iba a comer la cosa esa, pero no: pasó al lado mío y ni se volteó a verme. No faltó quien dijo que lo había fotografiado. Difícil, por cierto. Fundamentalmente porque en toda la zona, por demás de pobre, nadie tenía cámara. Stephan, durante ese primer tiempo de novedosa sensación, había salido con mucho disimulo por las riberas de la laguna cercanas a su cabaña. Ahora, sabiendo que podía haber mucha gente esperando ver algo por la noche, y por lo tanto descubrirlo en sus andanzas, decidió alejarse más. Para ello compró un pequeño bote, donde llevaba la matriz de metal. Lo vieron alejarse en un par de oportunidades por la noche, remando, y solo. Alguien le preguntó si no tenía miedo, con toda esa neblina, que lo agarrara el monstruo. ¡No! Mire, yo no creo realmente que haya nada de eso por aquí. Son historias, psicosis colectivas que se crean. Pero no me vengan con eso de monstruos… Las pisadas ahora aparecieron por todas las costas de la laguna, a bastante distancia una de otras. La conmoción alcanzaba ya a la región completa. Pasados tres meses de la desaparición del "gringo" las huellas siguieron aflorando. Su bote recién comprado, sin Stephan y con esa extraña lámina metálica a bordo – que nadie entendía qué cosa era y que finalmente fue a parar al fondo de la laguna –, apareció flotando a la deriva. Del alemán nunca más se volvió a saber nada. Su libro, dicho sea de paso, nunca se publicó. Y algo muy extraño que jamás pudo develarse es por qué, si bien el ingenio generado por el alemán era de tres patas, las huellas en torno al lago tenían cuatro dedos. 118 UN MAL PASO Siempre había sido algo raro para la media. No caía mal, en modo alguno; al contrario: justamente por sus excentricidades, por su talante fuera de lo común, agradaba. O más aún: resultaba simpático. Era un rebelde visceral, pero con una rebeldía casi inocente. Era rebelde en las formas pero no en los contenidos. Sin que él mismo pudiera explicar por qué, a los diecisiete años optó por irse a vivir solo. Para sus padres -modestos exponentes de una clase media siempre endeudada y con ansias de grandeza, nunca alcanzada por cierto- eso significó un golpe duro. Hijo único, criado con las relativas comodidades que su situación les permitía, no podían entender cómo Osvaldito tomaba una decisión así. Pero a los pocos meses, aunque a su pesar, ya lo habían terminado por procesar. Su partida del hogar paterno no significó un distanciamiento de sus progenitores. -Es un rebelde buenosolía explicar su madre. Cuando el hambre arreciaba iba a comer donde ellos - y eso pasaba varias veces a la semana. Lo que Osvaldo quería, básicamente, era experimentar cosas nuevas. Vivir solo era una puerta para ello. No abandonó la escuela - cursaba el último año de estudios secundarios. Incluso no era mal alumno; para el área numérica sí, pero no obstante siempre encontraba los recursos con que poder aprobar. Ni él sabía de qué manera, pero sin entender cómo, muchas veces resultaba siendo el primer promedio en matemáticas. -Los sé engañar- era su explicación. Donde efectivamente sí se sentía a sus anchas era en el área humanística; tanto, que sus compañeros solían apodarlo "el filósofo". Leía con avidez. De todo, sin método, desordenadamente. Esa era su verdadera pasión. También escribía -algunos poemas, ocasionalmente algún cuento-, pero no se sentía cómodo en ese oficio. -Todavía tengo mucho que aprender; cuando haya leído todo lo que me falta, recién ahí me voy a atrever a escribir algo para mostrar- era su razonamiento. Para mantenerse debía trabajar; pero eso le desagradaba hondamente. -Me quita tiempo para leer. Sus búsquedas de novedades lo llevaron por el alcohol, por las drogas, por el sexo - tuvo algunas escaramuzas homosexuales que no lo sedujeron lo suficiente, y muchas pololas ocasionales. De todos modos era la lectura lo que más le iba atrayendo. Llegó a preferir, incluso, no salir con alguna muchacha por terminar de leer algo que lo apasionaba. Hacía algunos trabajos esporádicos que le daban magramente para pagar el alquiler de un modesto cuarto. Vivía siempre endeudado, pero eso no lo inquietaba en realidad. Leía a toda hora, en cualquier lugar, y lo que fuera; aunque, con el tiempo, fue perfilándose por ciertos temas. Prefería, en la medida que le era posible, ir a leer a la playa de su ciudad -Viña del Mar- y dejarse seducir por el ruido de las olas del Pacífico. Así se dormía muchas veces, libro en mano echado sobre la arena. Prefería también, si podía conseguir, poesía latinoamericana y filosofía oriental. La elección no obedecía a ningún plan intelectual; era lo que su siempre inquieta pasión por lo novedoso le iba sugiriendo. Pero también leía asistemáticamente las más variadas cosas: historia de Chile, historia universal, un tratado de armonía y composición musical, literatura rusa o semiótica, un tratado sobre sismología o una recopilación de cuentos tradicionales nórdicos. No tenía autores preferidos; todo podía interesarle. Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad no lo pensó dos veces: eligió la carrera de Letras. Sus padres se comprometieron a ayudarlo económicamente en la medida de sus posibilidades. Así transcurría su vida: algún pequeño trabajo, siempre mal remunerado por cierto -colaborar en un restaurante, ayudar a llevar maletas en algún hotel buscando la propina; lo mínimo indispen119 sable para paliar las necesidades básicas-, algunas visitas a la casa paterna -ahí comía bien, a veces dormía-, unas cuantas asignaturas en la universidad, y mucha, muchísima lectura. Los pocos meses en que se había dedicado a experimentar novedades -pocos pero muy intensos, por ciertole habían bastado; ahora, con sus diecinueve años recién cumplidos, parecía que el sexo opuesto, las fiestas o las discotecas ya no le llamaban especialmente la atención. Era la lectura, por lejos, el centro de su pasión. Su rebeldía se había acentuado; pero no porque fuera tomando una clara actitud contestataria con contenido político, ideológico. De hecho no le interesaba mayormente la prédica militante que lo invadía a diario en la universidad. Sin llegar a renegar de ella, sentía que él no era para eso. -Sí, está bien: el mundo es político… pero yo prefiero seguir leyendo lo que me gusta por ahora-. Con esto ponía una infranqueable barrera a todas las agrupaciones políticas que se le acercaban por encontrarlo brillante, sagaz, "un cuadro en potencia" como solían animarlo. Era talentoso, inteligente; pero esa natural picardía que lo caracterizaba, que por profunda le daba un toque de eterno rebelde inconformista, no buscaba en realidad ninguna transformación de nada. Como él mismo decía: -Soy rebelde por puro haragán, para no afeitarme o no ponerme corbata-. Era rebelde hasta para la forma de pensar, para la lógica con que razonaba. No seguía ningún ordenamiento; improvisaba siempre. Y si no podía completar alguna idea siguiendo el hilo lógico, nunca le faltaba algún contenido leído con anterioridad para justificar o ejemplificar lo que quería decir. Tanto valía una explicación de la semiología como de la sismología; su portentosa memoria contribuía a aumentar el aura de inteligencia irreverente que lo caracterizaba. Era casi imposible discutir con Osvaldo; con los más increíbles, retorcidos y osados argumentos, siempre cargados de citas eruditas (de Platón a Galeano, de Confucio a Descartes, sin olvidar algún libro de arte culinario o un manual de vinos finos), terminaba humillando intelectualmente a su rival. Recordaba que había sido el jueves 22 de junio, porque esa fecha era la establecida para pagar la fianza equivalente a cien mil dólares que el juzgado le había fijado al ex ministro G. en el caso que se le seguía por presunta malversación de dieciséis millones de la misma moneda en un sonado desfalco que ganó notoriedad pública. El proceso había sido escandaloso, pues sobraban las pruebas para inculpar al funcionario. Pero, vericuetos de la politiquería de por medio, ese jueves el imputado pagó la fianza y el caso sirvió para alimentar, una vez más, el descrédito de los políticos profesionales y la sobornabilidad del sistema de justicia. De más está decir que el ahora nuevamente reputado Dr. G. quedó libre de toda culpa y cargo. Salió altanero del tribunal en Santiago y se fue a festejar a su Viña natal. Ese mismo jueves Osvaldo estaba especialmente obsesionado con unos versos de Rainer María Rilke; era un autor que había leído poco, y ahora quería profundizarlo. Un par de días antes, en la librería del Puerto, había visto una recopilación de sus obras más importantes, en español. Edición de lujo, con prólogo de un catalán que había sido profesor del catedrático chileno que en estos momentos era su ídolo. No podía dejar de conseguir ese libro. El detalle que se lo impedía era, como siempre, el no tener ni un centavo. Nunca había estado en una situación igual. No era la primera vez que se encontraba sin una moneda, en sentido literal. Pero en cualquier otra ocasión había alternativas: se podía caminar si no tenía para el autobús, o ir a casa de sus padres si no tenía para la comida. Comprar ropa, pagar la entrada de un espectáculo o conseguir un buen perfume eran cosas que no caían en su ámbito de interés. No era Osvaldo alguien a quien le importara especialmente lo material; al contrario. Su 120 ración de marihuana o de vino no le resultaban un problema; había infinitas posibilidades para agenciarse esto, y jamás había tenido que apelar al robo para conseguirlos. Pero ahora sí se encontraba sin saber cómo hacer. ¿Quién le iba a regalar un libro de Rilke? Claro que podría lograr eso merced a sus buenos oficios histriónicos, y obtenerlo de alguna muchacha en especial. Mas la urgencia lo apremiaba: quería leer ese libro ese mismo día, ese jueves, y no ver la posibilidad de resolverlo en lo inmediato comenzaba a desesperarlo. Movido por la ansiedad, sin pensar mucho lo que hacía, llegó hasta la librería. Y ahí estaba la obra en cuestión: "Obras escogidas", en lujosa encuadernación, tentadora, invitando a que se la tomara. Cuando algún empleado se le acercó para ofrecerle ayuda, se puso nervioso. Sabía que quería el libro, pero también sabía que no tenía un céntimo. ¿Qué podía responderle al vendedor entonces? Dijo cualquier cosa, lo primero que se le ocurrió para sacarse de encima esa presencia molesta. Habiendo quedado solo por un momento, no pudo resistir la fascinación de hacerlo, y con un rápido movimiento tomó el libro, saliendo precipitadamente del negocio. Pero al ser visto por un agente de seguridad de la librería, quien le dio orden de detenerse cuando ya atravesaba la puerta, sintió que el mundo se le venía encima. Soltó el libro robado e intentó salir corriendo. Con tanta mala suerte, sin embargo, que a los pocos metros de iniciar su carrera chocó con un grupo de elegantes señores que pasaban caminando, risueños y arrogantes, por la misma acera del local. Al estrellarse contra ellos, cayó al suelo; por otro lado, un par de estos caminantes venía armado, y ante los gritos del policía de la librería, procedieron a reducir a Osvaldo. Luego vino a enterarse que ése era el ex ministro G., y quienes lo habían detenido eran sus guardaespaldas. Fue conducido a una comisaría. Con una velocidad en el procedimiento judicial que le sorprendió, a los dos días entraba a la cárcel de Santiago; la condena era de seis meses. -¡Hijos de la gran puta!- fue todo lo que dijo cuando se encontró solo, con traje de presidiario, en el patio de la prisión. El terror lo invadió. No quería ser rebelde, pero eso estaba más allá de él; sin proponérselo, siempre resultaba un alternativo saltándose las normas. Nunca había robado antes, ni le parecía una buena idea hacerlo. Le resultaba absurdo estar preso por un libro de poesías, mientras "el señor Punto G", tal como había bautizado al ex funcionario y ahora su captor, andaba de parranda festejando su botín. La primera noche en la cárcel no pudo dormir. Temblaba, no por verse detenido, no por sentirse ladrón, sino por lo que podía sucederle en un ambiente que presentía tan hostil. Compartía celda con tres personajes disímiles: un joven mapuche que casi no hablaba, un calvo repugnante de unos treinta años con cara de violador -así lo suponía Osvaldo- y un viejo que parecía Jacques Cousteau. Al día siguiente supo que el mapuche y el calvo eran los guardaespaldas del viejo, el virtual "jefe" de los encausados; apodado "el Sapo", decían que tenía en su haber más de una docena de muertos. Su rostro frío dejaba adivinar que eso no podía ser mentira. Cerraba el ojo izquierdo cuando hablaba, y le faltaban dos dedos en la mano derecha. Usaba, además, polera negra y gorro de lana como el famoso oceanógrafo francés. -Tú eres un cabro chico muy tiernito; no tendrías que estar aquí-, fueron las primeras palabras del "Sapo" para con Osvaldo. Rió a carcajadas cuando supo que estaba preso por robarse un libro. Pero rió porque pensaba que eso era un chiste que le hacía su interlocutor, el "cabro chico" simpático que todavía no sabía con quién estaba hablando. Cuando Osvaldo insistió, y hasta juró con los ojos enrojecidos por las primeras lágrimas que querían asomar, que esa era la verdadera causa de su detención, lo miró casi con desprecio. -Ah, ¿tu lees entonces?121 -Sí, don Sapo, quiero decir: señor Sapo. ¿Le parece malo eso?-¿Y para qué lees?La pregunta del hampón dejó descolocado a Osvaldo. En realidad nunca se había planteado esa cuestión en esos términos: ¿para qué se lee? -Bueno… porque me gusta-. No le encontraba más explicaciones que esa; suficiente que algo guste para hacerlo. Inadvertidamente, sin saber por qué, ambos fueron relacionándose cada vez más. No podría decirse que resultaron amigos; sus proyectos eran demasiado disímiles, demasiado incompatibles. Pero algo había en lo humano que hizo establecer una relación casi entrañable. Para otros presos no se entendía bien el motivo, y lo más lógico era dar por sobreentendido que el jovencito era el solaz sexual del viejo. Sin embargo, no era así. Osvaldo no era pendenciero en absoluto. Al contrario; trataba de tener una buena relación con todos los compañeros del reclusorio pero, por supuesto, no faltaban los problemas. Varias veces fue provocado; y se sabía que responder a una provocación era para problemas. La muerte podía ser una de las consecuencias. Pero siempre aparecía la figura del "Sapo" defendiendo a su pupilo, lo cual tenía para el defendido un doble efecto: lo salvaba en la inmediatez pero acrecentaba el odio de muchos en un mediano plano. -¡Estás pendiente!- solía escuchar en algún oscuro rincón de la prisión. Sabía, no sin terror, que esas cuentas siempre se cobran. La cárcel contaba con biblioteca para los internos, por lo que en poco tiempo Osvaldo se las arregló para terminar siendo su encargado; eso le daba la posibilidad de estar entre libros buena parte del día. Eran muy pocos, escasísimos, los presidiarios que iban a solicitar algún material, por lo que tenía tiempo de sobra para leer. Claro que no era gran cosa lo que podía encontrarse en la pobre biblioteca. En dos meses ya había leído cuatro veces el manual de geografía de Chile para cuarto grado de escuela primaria, y tres veces "Platero y yo", de Juan Ramón Jiménez. Desde el mismo día de su llegada a la institución, Osvaldo y "el Sapo" coincidieron que una cosa es ser ladrón de verdad, como ellos -bueno, Osvaldo no tanto-, y otra es ser ladrón de cuello blanco, como el bautizado "Punto G". Estos últimos eran los más peligrosos, reflexionaban juntos, pues la población no tiene defensa ante sus fechorías. -De nosotros, de las mierdas que somos nosotros, la gente se defiende con los pacos- razonaba "el Sapo", -pero de estos cabrones no hay defensa-. Osvaldo asentía en un todo; no sólo por congraciarse con el jefe -en realidad no necesitaba hacer eso; la relación que se había establecido permitía que se hablaran con verdadera franqueza- sino porque efectivamente así lo creía. -Cuanto más arriba estás, más fácil es hacer lo que quieras- concluía. El odio que ambos fueron alimentando en torno al hecho de la impunidad creció en forma agigantada; por diversos motivos, los dos veían su enemigo natural no tanto en la policía sino en "los cogotudos a los que sirven". Para "el Sapo" era moralmente inadmisible este tipo de ladrones; delincuentes, según su lógica, sólo podían ser los de las barriadas pobres, los de los cerros, como él. ¿Cómo iban a delinquir esos que todo lo tienen? Eso era de impostores. Para Osvaldo, con ingenuidad nada fingida, los ladrones de cuello blanco eran como un cáncer: vienen a arruinar la sociedad- afirmaba con aire doctoral. -Por culpa de uno de ellos- decía convencido -yo ahora estoy detenido injustamente. Son una lacra, un tumor maligno-. Ese odio compartido fue acrecentándose, y uniéndolos. Pasó a ser un tema de conversación cotidiana entre ambos, y dado el respeto que infundía "el Sapo" -y poco más tarde su protegido-, al ser algo siempre presente en los coloquios de los "dirigentes" del penal, pasó a ser también argumento de todos los reclusos. Fue así que apareció el ánimo vengativo. -¡Hay que matar a estas basuras!-, sentenció alguna vez "el Sapo". 122 Bastó esa frase admonitoria, mucho más que la primera pregunta que le espetara el día de su ingreso respecto a por qué leía, para que Osvaldo lo decidiera: -hay que hacer justicia-. La idea comenzó a rondarle por la cabeza con fuerza siempre creciente. Alguna vez se la compartió al "Sapo", quien sonrió casi despectivo. Pero dos días después fue el viejo quien retomó el tema, con más virulencia que el propio Osvaldo. -¿Y si lo matamos entre los dos?- preguntó "el Sapo" mientras orinaban. No respondió en el momento sino con una sonrisa; pero en el instante mismo en que se lo preguntara ya estaba tomando la decisión. A Osvaldo le faltaba apenas un mes para cumplir su sentencia y salir libre. Al "Sapo" le quedaban no menos de ocho años aún; hacía tiempo que venía contemplando la posibilidad de la fuga, pero no encontraba nada que efectivamente lo motivara; vivía muy cómodo en la cárcel. Ahora, sin embargo, sí había dado con algo válido que la justificara. –"Este cabro chico me da ánimos. Si no fuera porque lee, hasta podría ser mi amigo." Una tarde de un caluroso jueves "el Sapo", como cosa insólita, llegó hasta la biblioteca; Osvaldo quedó algo sorprendido por esa visita. Pero más se sorprendió cuando le dijo con aire impositivo que debían huir en ese momento. No terminaba de entender qué le estaba proponiendo, cuando se encontró con una pistola calibre 38 en sus manos. -¡Dale, huevón! ¡Ahora o nunca! Ya está todo arreglado-. Sin saber exactamente qué estaba haciendo, Osvaldo, entre confundido y aterrorizado, siguiendo a su guía, que casi lo llevaba a la rastra, sin saber siquiera por dónde había escapado (¿era una puerta?, ¿cómo habían hecho con las alambradas?, recordaba disparos), se encontró en un automóvil camino a Santiago. -¿No es que te gustaban las experiencias fuertes? Pues ahí tienes, guatón-, dijo con aire de suficiencia "el Sapo", quien le pidió que de ahora en adelante lo llamara René. Todo eso debía escribirlo, comenzó a pensar Osvaldo. Era más que un cuento fantástico. -Ni a Borges, ni a Bourroghs, ni a Kafka se le ocurriría algo así-. Esos días fumó marihuana como nunca antes lo había hecho. Estaban en una casa humilde en las afueras de la capital; modesta, pero bonita. Ahí vivían ellos dos, más una mujer que hacía las veces de pareja del "Sapo", y también de mucama de ambos. La vivienda tenía un pequeño jardín que le encantaba, bien cuidado. El único detalle que le desagradaba era un enanito de terracota, de pésimo gusto para Osvaldo. Pero eso era apenas una insignificancia; lo importante era… que iban a matar a Punto G. Finalmente se consumaría la venganza. René -ya no era más "el Sapo"- se encargaría de todos los detalles. Claro que había algo previo que en el momento de la huída no fue posible aclarar: no tenían dinero y debían agenciarse de algo. Por eso, había que ir a robar una gasolinera esa noche. Osvaldo no sabía bien qué hacer; le preocupaba la propuesta, pero no tanto por una cuestión ética sino por el miedo que le daba saber que podía ser herido, o lo podían volver a detener, con lo aburrido que significaba estar en prisión. Finalmente aceptó, no sin antes poner una condición: sería el único delito en el que se involucraría. Luego debían ajusticiar al "perro" -como habían comenzado a nombrarlo- y basta de tropelías. Cada vez más, para Osvaldo, ese ajusticiamiento tenía el valor de un hito histórico. Así lo presentaría en el cuento -¿o novela?- que escribiría al respecto. El atraco a la gasolinera resultó un éxito; entre los dos, sin mayores contratiempos, robaron primero un automóvil y luego el negocio elegido. El producto del botín no fue excesivamente alto, pero dio para gastar mucho en una primera noche en un club nocturno -más de dos botellas de 123 whisky y varias rondas eróticas- y para sobrevivir comiendo bastante bien por una semana además de algunas ropas nuevas. En esos días se le ocurrió que con el dinero que ahora tenían pero que en realidad administraba René; él no había tocado ni una moneda- podría comprarse, para leer mientras llegaba el día de la venganza, la antología de Rilke. Planteárselo a René y escuchar su respuesta fue todo lo necesario para entender lo que sucedía: jamás habría venganza estando con él. Había pasado a ser su secuaz, y nada más. Se veía que "el Sapo", más allá de declamaciones, no tenía ningún interés en consumar el tan ansiado golpe. Eso era una vía muerta, por lo que había que buscar otros caminos. Fue esa misma noche, entonces, cuando lo decidió. Siempre con la expectativa de ajusticiar al "perro" como horizonte, había que dar varios golpes previos para juntar algún dinero y crear las condiciones. Hasta el mismo René se sorprendía que Osvaldo hubiera aceptado las cosas con tanta facilidad. Los asaltos comenzaron a sucederse; pasaron a ser una banda, primero con cuatro, luego con seis, más tarde con diez integrantes. El jefe indiscutido era René; Osvaldo era el segundo. Como pseudónimo comenzó a hacerse llamar "Rilke". Rara vez hablaban del golpe importante, de la venganza, de la justicia contra este "cerdo de cuello blanco". Osvaldo, secretamente, comenzó a averiguar más sobre el nombrado Punto G. (el ex ministro y actual presidente de un bufete jurídico que daba asesoría a varias empresas multinacionales, dueño también de más de cuarenta apartamentos y de un hotel cinco estrellas en sociedad con varios accionistas, el doctor Ricardo Gutiérrez de la Serna). Si bien trabajaba en Santiago, su residencia seguía siendo en Viña del Mar, en una lujosa mansión sobre la playa. Se movía siempre con uno o dos guardaespaldas en un Mercedes Benz blindado color negro. Toda esta información no la compartía con nadie. Dos meses después de la fuga le comentó a René lo que había averiguado para el golpe. A su jefe no le cayó muy bien la movida, pero simuló aceptar de buen grado lo que le transmitía Osvaldo como datos significativos para un plan importante. El tiempo comenzó a hacerse lento, interminable. Cada día transcurrido era para Osvaldo una espera infinita, siempre al acecho de algo que no sabía definir, pero que veía muy lejano. Alguna vez, fue de las muy pocas veces que lo hizo, preguntó a René: -¿y para cuándo?-. -Ya, ya- fue toda la respuesta. Lo que no entendía era a qué se debía esa mutación: -¿le daría miedo, o cambió de planes? ¿O eran sólo bravuconadas de la cárcel?- No dejó de sentirse un tanto decepcionado. A su modo, había llegado a endiosar al "Sapo" - a René, no. En todo caso, comenzaba a odiarlo. En algún momento Osvaldo cayó en la cuenta, sorprendiéndose sobremanera: ya llevaban casi tres meses de la fuga, y todo ese tiempo lo habían transcurrido viviendo juntos, en la misma casa, en una rarísima situación que no distaba mucho de la cotidianeidad de la prisión. La diferencia es que ahora había una mujer en la escena, pero sólo para René. Lo único que lo satisfacía era la posibilidad de leer casi continuamente (los libros él los encargaba y René los pagaba; alguien de la banda se encargaba de traerlos). Una lluviosa mañana, luego del más audaz de los golpes dados hasta ese entonces -un supermercado, donde resultó herido un policía- una vez más el cabro chico fue sorprendido por el viejo. -¡Tú, Rilke! ¿Me enseñarías a leer?-, preguntó secamente René, con aire imperativo. -Si matamos al "perro"-, no dudó un instante Osvaldo. Por unos instantes, que se hicieron eternos, ambos quedaron en silencio. El ojo izquierdo del viejo tembló como nunca, y las uñas se le comenzaban a marcar en la palma de sus manos apretadas con un vigor animal. Después de unos segundos, René rugió con una voz que más parecía un aullido de bestia encerrada: 124 -¿Tú sabes quién es este cerdo, este perro asqueroso? ¡Es mi hermanastro!Osvaldo quedó perplejo. Hubiera podido imaginar cualquier cosa, menos eso. El plan de exterminio no llegó a concretarse nunca. Se supone que debe haber sido el mismo Osvaldo -o quizá pagó a sicarios- quien baleó al "Sapo". La banda se disolvió inmediatamente, y ninguno de sus miembros estuvo en el funeral de René; tampoco Osvaldo. Hay quien dice -aunque nadie lo ha comprobado- que ahora vive de las limosnas en Mendoza, Argentina; lo que todavía no se ha podido constatar es quién es el autor de habla hispana que, sistemáticamente, no deja de enviar algún cuento -también novelas cortas en varias ocasiones- a cuanto concurso literario hay por ahí, siempre bajo el sobrenombre de "Rilke". Como nunca ha obtenido algún premio, no se sabe a ciencia cierta de qué tratan sus materiales; pero voces indiscretas han filtrado que son, siempre, escabrosos relatos de la cárcel. 125