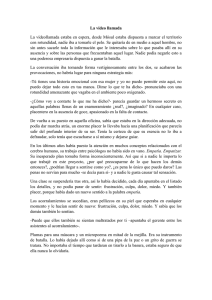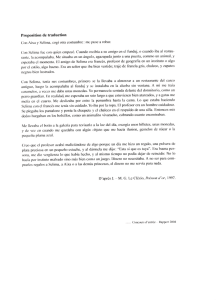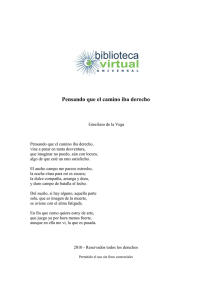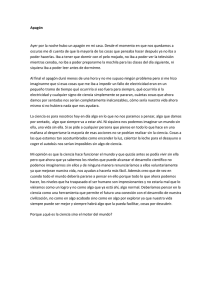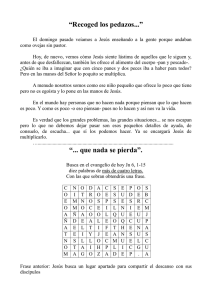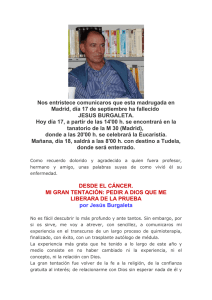Me - Ángel María Ramos
Anuncio
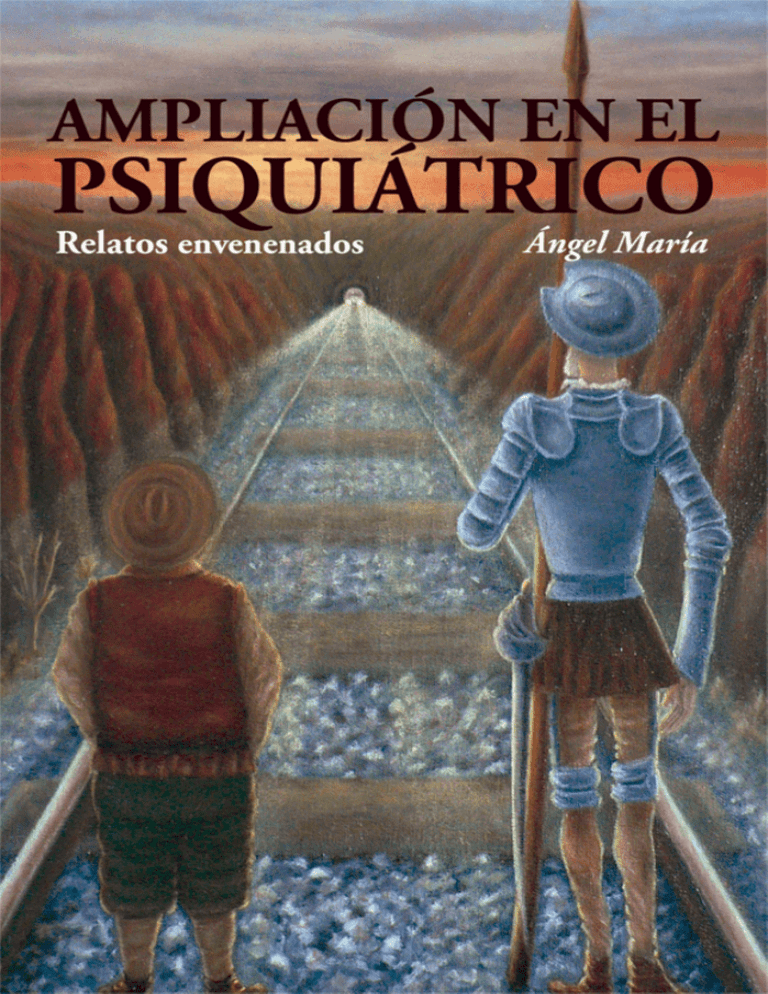
M2992010 De cuando el limpiabotas habla Me senté a tomar un café en la plaza Mayor de la ciudad. Yo era el único cliente de la terraza y, cuando iba a empezar a devorar el absurdo teatro de Tres sombreros de copa, se me acercó un limpiabotas. Nunca he entendido que ese trabajo pueda hacerse sin humillación. Debe ser la propia posición del limpiabotas, semiagachada, la que me provoca el sentimiento de desprecio hacia el señor cliente de los zapatos sucios. El hombre me preguntó si deseaba sus servicios, yo iba a decirle inmediatamente que no cuando se me vino a la cabeza otro pensamiento traicionero: esta persona vive de esto, rechazarla puede ser para él más perjudicial que mantener firmes mis escrúpulos sobre su dignidad. Nos quedamos con la mirada retenida. Él en silencio, y yo con la boca entreabierta, como si en cualquier momento fuera a darle la respuesta que esperaba. Algo debí ver en sus ojos negros, para que yo tuviera la certidumbre de que se había metido en mi cabeza y conocía el dilema que en ese momento había en ella. De pronto me entraron unas ganas enormes de saber cosas de su vida, de averiguar las circunstancias y las casualidades que le llevaron a ser un limpiabotas de la plaza Mayor. Se inclinó, dejó sus trastos en el suelo y me preguntó con humildad: —¿Me invita usted a un café? Se emocionaron mis ojos por su capacidad para advertirme la inquietud y, cuando iba a comenzar a satisfacer mi curiosidad, él se adelantó con otra pregunta que, aún después de veinte años, no he sido capaz de responder: —¿Qué hace un joven tan solo y triste? El amor de tu vida Era una mujer muy hermosa y había acudido a ese concurso de televisión con la sincera intención de encontrar el amor verdadero. Se llamaba Esmeralda y tenía los ojos marrones y una tristeza de viuda eterna. Los tres hombres que la pretendían esperaban sentados en el plató. Eran atractivos, según los cánones de la productora, y estaban nerviosos. Sólo uno de ellos iba a llevarse el premio. La presentadora era universal, de las que uno nunca va a recordar por las frases que le escuchó. Fue la misma pregunta para los tres solteros, que ya tenían enfrente a la bella concursante: —¿Cuáles son vuestras aficiones? Jaime se quedó estancado y sólo pudo balbucear: ir al cine, leer, viajar... Entonces la presentadora miró a Alfredo para que continuase: yo... lo mismo; y además, hacer deporte, ir a la montaña, pasear por la playa... Cuando la cámara enfocó el rostro de Esmeralda, todos los telespectadores comprobaron que sus ojos no se habían inmutado. Pero eso estaba a punto de cambiar. —¿Y a ti, Rafael? —le preguntó la presentadora al tercer hombre. —A mí, lo que más me gusta es follar. Hubo un silencio de autoridad que nadie se atrevió a romper. Y eso fue todo. Esmeralda se levantó, le tendió la mano al hombre que acababa de hablar, salieron a la calle y pasearon. Aquella misma noche fueron al cine. Desmemoriados Cuando abrieron la central nuclear en el pueblo, la comandancia de la Guardia Civil se vio obligada a habilitar un mostrador para atender las quejas. La responsabilidad recayó sobre Prudencio Gómez y Lucas, porque eran los únicos que habían nacido allí, y el sargento pensó que serían los más adecuados para frenar con éxito las embestidas de la gente. El reproche más repetido era el de los desmemoriados, gente que en medio del campo olvidaba su vida entera, y había que salir a buscarlos y llevarlos a casa. Pero también acudían madres recién paridas a enseñar sus criaturas deformes. Los agentes tuvieron que ver todo tipo de cuerpos, y hasta el centro de salud habilitó una estancia especial para los que eran rechazados. Y hubo padres que suplicaron a la propia Guardia Civil que pegaran un tiro a sus hijos, porque no había forma de soportar tanto dolor. La gente llegaba al mostrador y, con formulario en mano, Prudencio Gómez o Lucas recogían sus quejas. Siempre era igual. A veces, si el caso lo requería, hacían entrevistas más largas y ahondaban en los entresijos de la historia. Eso fue lo que pasó un atardecer con Rocío Pardo, una lugareña que fue a reclamar la desaparición de su marido. Cuando Lucas la vio entrar, la saludó afectivamente, observó el desvarío enrojecido de sus ojos, y le dijo al compañero: —Atiéndela tú. —Faltaba más —accedió Prudencio Gómez. Le hizo una entrevista de las más emotivas que se recuerdan. La mujer le contó que su marido no había vuelto del trabajo, que se quedó esperándolo toda la siesta con la comida fría sobre la mesa, y que luego salió a la calle pegando voces. A Prudencio Gómez se le cayeron lágrimas de niño cuando Rocío Pardo le dijo que estaba vacía sin aquel hombre, aunque ya no supiera su nombre, ni pudiera recordar su cara. Cuando la mujer se fue, Lucas interrogó con ojos resignados a su compañero, y éste lo trató como a un amigo: —Tienes que llevártela del pueblo —le dijo. Ampliación en el Psiquiátrico El nuevo Psiquiátrico lo construyeron en pleno campo, en un valle alejado de la civilización. Desde el principio se trabajó para que los internos adquirieran autonomía personal, y se alcanzó de tal forma ese objetivo que algunos, de vez en cuando, no regresaban al Centro para dormir, sino que se quedaban en la calle, a la intemperie de las estrellas. Otros, por prescripción del psiquiatra titular, hicieron su propio huerto, y lo cultivaron con tanta devoción que parecía que de esa tierra tuviese que salir su sustento. Hasta levantaron naves para guardar sus beneficios hortofrutícolas y los pocos aperos de los que disponían. Luego criaron animales de granja, a los cuales hubo que construirles refugios: cuadras, pocilgas, gallineros y corraleras se diseminaron por los terrenos bravos. Con el paso tiempo los más atrevidos edificaron pequeñas casas y, en la calidez de las noches y fuera del régimen de las camas separadas del Centro, surgió el amor entre algunos de los internos. Vinieron los primeros hijos y las casas fueron creciendo. En pocos años el Psiquiátrico era un pequeño pueblo en medio de un valle desconocido. Los enfermeros paseaban entre sus ciudadanos con los carritos de los medicamentos para que nadie olvidase su tratamiento. El pueblo creció tanto que hubo que aumentar la plantilla de cuidadores. Se hicieron escuelas para los niños y un granjero empezó a vender la carne de sus animales en un comercio sin nombre. El propio director del Centro tuvo que diseñar la forma, el tamaño y los colores de un papel para hacer billetes con valor monetario. Entonces se hizo una carretera para que se pudiera transportar mercancía. Otro enfermo, apodado Molière, construyó una enorme caja fuerte y comenzó a guardar el dinero de los demás. En dos meses se había aficionado a prestar el dinero que no era suyo, y cuando se lo devolvían pedía un regalo por el favor. El director del Centro sacaba constantemente leyes que regularizaran el comportamiento de los internos, pero él sabía que lo más importante era recordarles su condición de enfermos, así que decidió abrir varias farmacias donde se dispensaran sin dificultad cuantos medicamentos necesitara la población. La vida llegó a ser tan normal en el pueblo psiquiátrico que, en periodo de elecciones nacionales, los candidatos lo visitaron con sus discursos políticos y, según manifestaron después a la prensa, no habían notado diferencia con el resto del país. Por su parte, los enfermos habían aplaudido cada nueva propuesta sin saber que los que hablaban por los micrófonos eran forasteros. El espía Cuando empezaba a irse el Sol, mi madre me mandaba por la leche. Yo tenía ocho años y vivíamos en el campo, a más de un kilómetro de la casa más cercana, donde vivía Ana, la lechera. La bicicleta era de hombre, con una barra en medio que me impedía llegar al sillín; así que tenía que montarme ladeado, de pie, entre la barra y los pedales. La cántara iba atrás, cinchada con unas gomas que mi padre le había puesto para acarrear las ganancias del huerto. Siempre me iba por el cordel, pegado a la carretera, jugando a no pisar las últimas sombras de las encinas. Pero si pensaba que la noche iba a sorprenderme en el camino, aceleraba y me dejaba de juegos. Algunas veces, cuando llegaba al cortijo de Ana, la encontraba aún ordeñando las vacas, y me sentaba a su lado. Aquel goteo en el cubo de hojalata me tranquilizaba el alma. Cuando salía de allí con la cántara llena y la noche encima, me ponía nervioso. Le daba a los pedales todo lo rápido que podía, pero cuanto más corría más miedo me entraba, pues parecía que detrás de cada encina fuera a salirme el hombre del saco. En medio de las sombras apareció un coche que me impedía el paso. Me baje de la bici, la dejé apoyada en un tronco y me escondí tras un chaparro. Aterrorizado. Dentro del coche, dos personas se estaban pegando, una golpeaba a la otra y ésta chillaba. Con tantas sacudidas pensé que el coche iba a volcar. Intenté no respirar, pero lo que hice fue coger todo el aire del campo. De pronto se bajó el hombre que había estado golpeando con más fuerza, se colocó el cinturón y le dijo a la otra persona que se bajase. Era una mujer. Se colocó una camisa blanca para cubrirse los pechos, y se desperezó. Yo permanecí en silencio. Desde entonces no he podido dejar de tener miedo al amor. Las vueltas que da la vida Los derviches giróvagos son religiosos musulmanes. Su nombre proviene del persa darwich, que significa pobre. La orden a la que pertenecen fue fundada por un poeta apodado Melvlana. Utilizan la danza para comunicarse con Dios. Giran de puntillas sobre sí mismos apoyándose en los dos primeros dedos del pie derecho, con una mano hacia lo alto y la otra mirando al suelo. La primera recibe la palabra de Dios, y la segunda la transmite a los creyentes. Kaili era aspirante a derviche. Creía estar lleno de espiritualidad y había descubierto en la confusión de estos remolinos la mejor forma de potenciarla. Pero existía un problema: se caía con frecuencia y apenas lograba dar dos vueltas seguidas. En realidad, había experimentado tal espiritualidad observando los giros interminables de otros hombres. Así que el pobre Kaili se pasaba todo el tiempo que podía entrenándose. Un día su maestro lo expulsó de la orden con una regla incontestable: —Otro discípulo debe aprovechar tu lugar. Pero Kaili no se dio por vencido, y decidió seguir ejercitándose y regresar algún día siendo un ágil derviche. Por aquellos días se ganaba la vida en la recepción de un hotel, y cuando fue destituido de la orden se las ingenió para ensayar en un salón anexo al hall. Una noche en la que se entrenaba con especial torpeza, pues se caía una y otra vez y no lograba hacer un giro completo, se acercaron unos turistas atraídos por el misterio de los fuertes golpes que escuchaban. Al verlo, no pudieron contener la risa. En principio con cierto disimulo, pero como el aspirante a derviche no detenía sus fracasados intentos, sino que parecía aceptar de buen grado la compañía, comenzaron a lanzar grandes carcajadas, y hasta hubo uno que se arrodilló en el suelo dando manotazos de hilaridad en la alfombra. Kaili, al ser consciente de esta secuencia, sintió un extraordinario contento. Al día siguiente dejó el trabajo en la recepción. La dirección del hotel habilitó uno de los salones para los bailes cómicos de Kaili. La casa de todos Jeremías agarró de la mano a Laura y a sus tres hijos, y los subió a la colina de las afueras del pueblo para enseñarles la casa que en lo alto había construido. El más pequeño dijo lo que todos estaban viendo: —Papá, esto es una iglesia. Tanto empeño había puesto en sorprender a su esposa que, con la ayuda de una cuadrilla de trece hombres, había levantado una casa que parecía una ermita. Siete habitaciones, dos cuartos de baño completos, una cocina de lujo, un salón de noventa metros cuadrados y una cruz en el tejado. Además, de uno de los costados sobresalía una casita para el perro en forma de confesionario. Al principio la vida fue normal pero, con el tiempo, los alrededores del nuevo hogar se fueron llenando de gente. Nadie resistía la curiosidad de ver la casa de Dios habitada por una familia de verdad. El itinerario sólo tenía ventajas: un paseo saludable y regreso feliz al pueblo. Los caminos de los peregrinos quedaron marcados sobre la hierba de la colina, y los más aficionados a subir eran los niños, pues les parecía divertidísimo estar en una iglesia con columpios y piscina. A los tres meses el pueblo ya no se conformaba con un paseo de romería, y sintió la profunda necesidad de acceder a los interiores del templo. Fue un domingo cuando la esposa tuvo que abrir la puerta a la muchedumbre, que protestaba: —La casa de Dios tiene que estar abierta las veinticuatro horas del día —gritaban los más entusiastas. —Aunque sea la casa de Dios —les dijo Laura—, es particular. La gente pasó al salón y se fue acomodando como pudo. El matrimonio y los niños aprendieron pronto a vivir con naturalidad, a pesar de que medio pueblo los observase como figuras navideñas de un portal viviente. El propio párroco los visitó en su ronda pastoral con el pretexto de interesarse por la vida familiar de la competencia. Subió con una comitiva de obispo y su intención pronto iba a dar la cara. Pero antes de entrar en la casa, se llevó un buen susto con los ladridos locos del perro. —No se preocupe, Padre, está atado —lo tranquilizó Laura. —No tengo miedo a que me muerda, sino a la bronca que me está echando. —¿Qué quiere, Padre? El animal sale de un confesionario. No se habían sentado muy bien, cuando Laura les espetó una pregunta que agilizó la reunión: —¿Han venido a comprar nuestra iglesia, no? —Hija —dijo el párroco—, sólo es una casa. —No, Padre —intervino Jeremías—; para ustedes es un negocio con clientela fija. —Este pueblo ha sido siempre novelero y ahora lo es más —dijo el cura—, y nosotros debemos movernos según los tiempos. El matrimonio se negó en rotundo a seguir hablando de un negocio que no le interesaba, y los hombres de Dios supieron definitivamente que no iban a conseguir la casa cuando el marido les dio la razón más honrada: —Comprendan... es un capricho de mi esposa. Lejos de la idea que tenía Jeremías de que el pueblo se iba a cansar pronto de visitarlos, aumentó el número de excursionistas, y no había forma de echarlos. La confianza y el roce con la gente fue desarmándoles más aún, y hasta hubo padres que acostaban a sus pequeños en alguna de las habitaciones mientras ellos tomaban cervezas y pinchos que cogían sin timidez de la cocina. Una vez Jeremías le preguntó a Laura por qué no dejaban de venir, y ella le dio una respuesta que lo asustó: —Porque están a gusto. Fue en ese momento cuando decidieron trazar un plan para expulsar a los feligreses. Después de desechar quince ideas, Laura recordó con júbilo que una tarde de abril nadie les había molestado porque uno de los niños estuvo enfermo. —Entonces —refunfuñó Jeremías—, nos agarramos todos una buena viruela. —¡Bueno! Se trata de buscar evasivas para no recibir visitas en casa. Eso fue lo que hicieron: se pusieron enfermos docenas de veces, llegaron familiares invisibles a los que había que atender como a recién nacidos, salieron goteras en el salón, una pared estuvo a punto de derrumbarse y, finalmente, cuando la imaginación parecía agotada, Jeremías dijo que se había puesto a escribir una novela y que necesitaba silencio absoluto. Fue la peor idea. El pueblo comprendió que, en efecto, aquello era un sitio de silencio y oración, y no de bullicio y de cervezas como hasta ahora. Ponía la carne de gallina ver a tanta gente caminando con el aliento sostenido. —Parecen muertos vivientes —comentaba el matrimonio desde la ventana. Pero Laura no se dio por vencida y volvió a decir que los niños andaban mal, estableció turnos de enfermedades infantiles para que no anduvieran todo el día revoloteando por las habitaciones sin ir a la escuela, y logró que en la casa de todos estuviese sólo su familia. Un día Jeremías salió a echar de comer al perro, y se sorprendió cuando la multitud lo rodeó: —¿Qué pasa ahora? —preguntó. —Queremos saber cómo va la novela. Entró asustado en el salón y llamó a Laura para hablar. —He trabajado tres años para levantar una casa —advirtió a la esposa—, pero no voy a escribir una novela para mantenerla. Después de dos horas de barbaridades, decidieron llamar al cura. —¿Aún quiere esta iglesia para sus rezos? —le preguntaron. —¿Ya no les gusta? —preguntó a su vez el hombre. —No tenemos fuerza suficiente —se lamentó Laura—. Para vivir en esta casa hay que mentir todos los días. En la piscina Una mujer se me acercó y me dijo que se había enamorado de mi culo. Yo seguí en la toalla, con una sonrisa de las que invitan a sentarse. En ese momento se formó un revuelo en la piscina de los pequeños, pero no hicimos caso. Yo aún no había estado con ninguna mujer, y tenía mis temores. Le dije que ella también me gustaba, que tenía unos labios muy carnosos, que la besaría allí mismo, pero que no sabía cómo hacerlo. El socorrista había bajado de las escaleras de vigilante y salía corriendo hacia el jaleo. Iba con la cara desencajada. La mujer dijo que le gustaban los colores de mi toalla y, sin más, se sentó en ella, rozándome los pechos en un hombro. Volví la cara para mirarle los ojos, y sentí su aliento en mi boca. Los labios no se juntaron, pero tuvimos la certeza de habernos besado. Sacaron a un niño de tres años, e intentaron vaciarle el agua que le había ahogado los pulmones. El socorrista habló con la gente apelotonada, y al poco tiempo llamaron a alguien por los altavoces. Entonces, la mujer con la que compartía la toalla me apretó fuertemente la mano y salió corriendo. De aquella mujer me sorprendieron dos cosas: que se descuidara de esa manera con su hijo y que se llamara Verónica, como yo. Proyecciones Mi padre estaba sumido en la lectura de un libro muy gordo. Yo venía de ver a mi madre, que se había ido de casa porque no aguantaba por más tiempo sus acusaciones de infidelidad y, nada más entrar, me fui a la cocina a coger algo para matar el hambre. —¡Ni se te ocurra —chilló mi padre—, deja inmediatamente esa manzana donde estaba! Se levantó y se fue al jardín, a pasear entre las sombras de sus árboles. Aproveché ese rato para ver qué demonios estaba leyendo con tanto empeño que le tenía absorbido el seso. Me asusté. Al día siguiente llegué de clase con el mismo hambre de mediodía. Lo fui a saludar y me miró con dos ojos enormes y siniestros. Seguía enfrascado en el mismo libro. Cuando lo dejó sobre la mesa y comprobé el pasaje exacto de su lectura, decidí abandonarlo yo también. Salí de casa corriendo sin decir una palabra y, cuando llegué al piso de mi madre, le conté lo sucedido: “Está repasando la Biblia, ayer no me dejó coger una manzana y ahora anda leyendo el sacrificio de Abraham a su hijo. ¡Lo iba a degollar!”. —No te lo vas a creer —me confesó mi madre—, pero yo lo abandoné cuando estaba leyendo la lapidación de la mujer adúltera. Reformas La maestra lo dijo bien claro: —Voy a preguntar la tabla; quien no la sepa será arrestado. Cuando los padres fueron a la escuela a recoger a sus hijos, algunos tuvieron que irse a casa con las manos vacías porque, en efecto, nueve niños habían sido detenidos por la Policía y estaban declarando en Comisaría. Nadie se quejó a la maestra; únicamente una madre dijo en voz baja: —Sólo tienen ocho años. Era la primera vez que se hacía cumplir esta vieja norma escolar, y por ello se respiraba cierta extrañeza en el pueblo. Los padres huérfanos de hijos envidiaban a los otros, que ese día parecían más padres que nunca. Se asomaban a las ventanas o a las puertas de sus casas y veían pasar la felicidad de las familias completas. Pero, finalmente, salieron a la calle a tranquilizar sus penas. Entre ellos se daban abrazos de consuelo. Bebieron más de lo habitual y jugaron a las cartas hasta altas horas de la madrugada. Sabían que en casa les esperaba un silencio insoportable. Al regresar, bajo la penumbra de las farolas, sintieron los ojos inquisidores de las familias felices. Al día siguiente sucedió lo mismo, pues en la cárcel pedagógica no había monitores que ayudasen a los niños a alcanzar los conocimientos por los que habían sido sancionados, y volvieron a fallar en las tablas y volvieron a ser arrestados. Esta segunda noche sin niños fue distinta. Los padres salieron a la calle a media tarde. Tomaron café, hicieron compras y visitaron a viejos amigos. Al oscurecer se fueron a jugar a las cartas, respetando las parejas y las pequeñas apuestas de la noche anterior. Nadie lo hizo conscientemente, pero se despidieron con un saludo delatador: —Hasta mañana. Doce días tardó el Ayuntamiento en encontrar a una persona para trabajar con los niños presos. Fueron los propios padres huérfanos los que retrasaron la llegada de la ayuda, presionando para que el monitor fuera elegido por una estricta oposición, y no con las prisas que proponía el alcalde y los padres no afectados. Durante estos días se vivieron en el pueblo enfrentamientos entre los dos bandos. Los padres sin hijos habían organizado un torneo de cartas en el que ellos eran los únicos participantes, pero algunos de los padres felices se empeñaron en entrar. Para negarles el acceso colocaron en la puerta del club un cartel que decía: “Preocúpense por sus hijos; nosotros nos aliviamos como podemos”. Por la mañana un policía llevaba los niños presos a la escuela, y por la tarde los volvía a encarcelar. Lo asombroso fue que cada día aparecían más niños en la lista negra de la maestra, y cada noche más padres con derecho a entrar en el club y jugar en el torneo de cartas. Aquello era un centro privado y su único requisito de admisión era no tener hijos provisionalmente. Lo más sospechoso fue que tampoco se obligara a estudiar a los niños que dormían en sus casas. Fue entonces cuando el alcalde tomó una decisión: hablar con la maestra y solicitarle que diera por sabidas las tablas. —¿Por qué? —preguntó la docente. —Porque así todos creerán que usted enseña bien, y que nuestra escuela funciona —le contestó el alcalde. Cuando el monitor de la cárcel fue nombrado, ya no había niños presos a los que dar clase. La maestra había aprendido la forma de hacer creer que sus alumnos sabían lo suficiente. Algunos padres, algo avergonzados, contrataron a monitores de tarde para que ayudasen a sus hijos, y el Ayuntamiento propuso cambiar el currículo por otro tipo de enseñanza más lúdica, aunque distrajese a los niños de las materias realmente necesarias. Al monitor de la cárcel, contratado irremediablemente de por vida, hubo que buscarle una ocupación para el beneficio de la comunidad. Después de ejercer toda clase de funciones, según el criterio particular de cada nuevo alcalde, el hombre terminó su vida laboral organizando el torneo anual de cartas, y su mayor esfuerzo fue siempre el de encontrar participantes para un juego que, con los años, había perdido ya el interés del pueblo. Enviado espacial Hubo un tiempo en que los temas esotéricos estuvieron de moda. La televisión y las emisoras de radio tenían programas especializados, con una audiencia que hacía sombra a la mismísima prensa del corazón, el boom de la época. También había revistas dedicadas a la causa, en las cuales escribían los mismos presentadores populares que arrasaban en las audiencias. Por supuesto, no faltaban los libros, pero calaban tanto sus mensajes extraordinarios que pocas editoriales se atrevían a catalogarlos de ciencia ficción, y sí de ensayo. Hasta la ciencia parecía estar tocada por este sentimiento fantástico. Sin embargo, no debería extrañarnos esta fiebre hacia lo prodigioso, ya que estábamos en los tiempos en que las nuevas tecnologías se pusieron al alcance del pueblo, y como casi nadie conocía su verdadero funcionamiento, y una tecla te ponía al otro lado del mundo, terminamos todos por creer que a la Tierra la envolvía un halo de magia. Nunca el primer mundo estuvo tan cerca de la Edad Media. De hecho, el libro más vendido fue el de un mago adolescente matriculado en una escuela donde se enseñaban hechizos, y no había padres que se preciasen de ser buenos, si no ponían cuanto antes esa colección interminable en manos de sus hijos. Con tales lecturas de cabecera en la conciencia de los futuros adultos, era difícil que la cadena de las creencias metafísicas se rompiese. Por esa época yo comencé a trabajar en el periódico La Contingencia, un diario de tirada nacional y de enorme influencia sobre el pensamiento ciudadano. Recuerdo que llevábamos dos días sin sacar una noticia esotérica relevante, así que en la redacción estaba todo el mundo impaciente por encontrar algo grandioso que alegrara el amargo rostro de nuestro director. Mi guerra era otra. Me enviaron a Bratislava para cubrir el concurso de Miss Universo, y redactar un artículo de no más de media cuartilla. Lo importante era la foto de la reina en bikini. ¡Cuánto hubiese dado yo por ver erradicada esa patraña! Llegué con tiempo de sobra, y di una vuelta de reconocimiento por la ciudad. Nada de museos. En uno de los bancos de la plaza central había un grupo escandalizado de personas mayores. Me acerqué sigiloso como un gato y me senté en las escaleras de la catedral. Según contaban, desde hacía varios días, los alrededores del Palacio de Congresos estaban llenos de ovnis. —Lo raro es que están en el suelo —decían. —Más de quince. —¡Más de veinte! —Hoy han llegado otros cuantos... —Y nadie dice nada. Estuve emocionado durante un rato, pero al final comprendí que se referían a las enormes antenas parabólicas que las televisiones de todo el mundo habían traído para retransmitir la gala de las más guapas. Por supuesto que fue una enorme decepción saborear una primicia estratosférica, y quedarme sin nada. Muchas veces había escuchado que un buen periodista nunca permite que la verdad le estropee la noticia, así que me fui a la habitación del hotel, asocié datos que me parecieron irrefutables, y anoté la idea que más tarde iba a desarrollar: en las ciudades donde se celebra el concurso de Miss Universo aumentan los avistamientos de ovnis. Para acreditar esta afirmación, añadí supuestas entrevistas con vecinos anónimos, y hasta dibujé un eje de coordenadas en el que se apreciaba la evolución paulatina del fenómeno en los últimos veinte años. Antes de media noche había enviado a Madrid la siguiente nota de prensa, sin fotografía. Nuestros vecinos extraterrestres piensan que somos demasiado egocéntricos. Y no es para menos: hemos elegido el nombre de Universo (algo de todos) para un acontecimiento local. Sus visitas, que son una forma de protesta, van en aumento ¿Hasta cuando estaremos seguros con este concurso? No podemos seguir haciendo la vista gorda. Los datos están ahí. ¿Cómo hemos podido pensar que los demás planetas no tienen mujeres que desean ser la más hermosa? Concentración humana Yo sobreviví al Campo de Concentración de Auschwitz. Nos habían llevado sin saber muy bien qué era lo que íbamos a encontrarnos allí. Estábamos asustados, con una tensión que crecía conforme nos acercábamos a su puerta principal. Cuando vi las alambradas y las torres de vigilancia comprendí lo que había dentro. Nada más bajarnos, nos condujeron al paredón de fusilamiento, para que viéramos el desenlace repentino de quienes infringían las reglas. Después fuimos a uno de los pabellones, y ya supimos cómo es el frío y la corrupción de una multitud enferma. Con prisa militar entramos en el barracón de las necesidades fisiológicas, donde se podía oler la tensión de los prisioneros que habían pasado por allí. Pero el objetivo final previsto por quienes nos habían llevado a Auschwitz era otro: la cámara de gas y el crematorio. Sentimos espanto. Fue entonces cuando el guía dijo: —Señores, la visita ha terminado. Amar en paz Esta historia nos fue narrada por Susanna en Varsovia, en una noche de copas fracasadas y de amistades interrumpidas por las intromisiones del sueño. He de decir que el escorpión literario me picó antes de que la muchacha terminase el relato, de modo que la inventiva se ha mezclado con la verdad, pero ya soy incapaz de distinguir ambas realidades. Todo comenzó una noche en la que Nuria salió a bailar y a besar al primer hombre que la mirase con deseos de un amor atropellado. Lo encontró antes del primer sorbo, y no necesitó la parafernalia del baile para que Albert le preguntase con voz de conquistador: —¿En tu casa o en la mía? —Tú no pierdes el tiempo, ¿eh? ¡En la mía! Hicieron el amor sin que a la ropa le diese tiempo de coger las arrugas de la silla, y se despidieron sin un beso que confirmase las ganas de volver a verse. Esa misma mañana, Nuria tuvo que acudir de urgencias al médico porque los picores de su sexo no la dejaban en paz. Tras un examen sin pudor, el ginecólogo le dio de sopetón un diagnóstico inquietante y una orden social: —Estas erupciones sólo se cogen en contacto con los muertos. ¡Debes llamar de inmediato a la policía! El comisario le pidió que se arriesgara a buscar de nuevo a Albert, pero a Nuria no le pareció un castigo sino un premio, y sólo tuvo que volver a la misma discoteca para que los ojos del hombre se le clavasen en su contoneo. —Esta noche iremos a tu casa —le advirtió ella. —De acuerdo, pero antes me gustaría dar un paseo. La sospecha del comisario no se iba a cumplir. Recelaba del amor espontáneo que Albert le iba confesando a la muchacha por el camino. En realidad, pensaba que escondía cadáveres en el sótano de su casa y que, en las noches de frío, entraba sin reparos en el calor negro del sexo eterno. Pero el hombre tenía otros planes para Nuria. Pasearon y hablaron sobre lo real y lo divino, y se apartaron tanto de las farolas para besarse, que no encontraron un lugar más oscuro que el cementerio de las afueras de la ciudad. Hicieron el amor sobre un mármol blanco, y cuando Nuria dijo que era tarde y había que regresar, Albert sacó unas llaves, abrió la verja del panteón que había tras ellos, miró a la muchacha y, con una voz llena de sueño atrasado, dijo: —Buenas noches, cariño; voy a descansar. Como un perro Ya sé que no es muy frecuente que los perros hablen. Yo he tenido 28 y sólo tres lo hacían; los demás eran corrientes, ya saben: cariñosos, maniáticos, y de mirada humana a la hora de comer. Sin embargo, un día que esperaba en casa la visita de la vecina, sonó el timbre y, al abrir la puerta, me encontré con Orfeo. Lo miré y me quedé callado, pues nunca diferencia uno a primera vista qué tipo de perro tiene enfrente. —Buenas tardes —dijo el animal. —Hola. —¿Puedo pasar? Sólo es un momento. Se quedó en casa tres años. Al principio todo era normal, excepto su risa irónica que me ponía de los nervios. Las rarezas comenzaron cuando decidió leer filosofía, pues hasta entonces la lectura de novelas no le alteraba el carácter. Se las devoraba sin pestañear, con la consabida cara de bobalicón que se les pone a los consumidores de best-sellers. Recuerdo ahora cómo le gustaban las novelas históricas, esos puzzles de datos y personajes que se van armando con paciencia sobre un papel y que sólo tienen éxito gracias a la vagancia de sus lectores. Pero no hay que alarmarse, porque eso ocurre a menudo: a los recursos que sustituyen a la inventiva se les denomina cultura. No sé cómo, un día de frío cayó sobre sus patas delanteras un ensayo de filosofía. Empezó a agudizar la risa irónica y a mirar de reojo, por encima de las gafas. Y tuvo su primera duda: —¿Por qué yo soy un perro? A partir de ahí me hacía sentar en el sofá y me soltaba discursos sobre nuevos pensamientos. Comenzó a adquirir libros de la biblioteca pública y a leer más despacio. De alguno de ellos sacó la idea de que un hombre es débil cuando se hace acompañar de un perro. Creo que le di pena. Pensó entonces que los hombres de valor eran los que se encontrara en la calle, solos, dando vueltas por la vida. Una mañana, al levantarme, leí la nota que me había puesto en el imán de la nevera. —Estoy en la calle. No regresó jamás, y no volví a verlo hasta hoy, cuando iba a trabajar, en plena avenida. Nos hemos saludado, pero he sentido que me cruzaba con un desconocido, con un perro de mundo. El Canaletto en Varsovia Una noche el ejército entró en casa del pintor y se llevó todos sus cuadros. El artista, que en ese momento estaba en su estudio imaginando colores nuevos, se levantó a abrir la puerta y, sin aparente esfuerzo, fue obsequiando al comandante de la operación con explicaciones pormenorizadas de cada lienzo. Luego salió a despedir el camión de mudanzas y, cuando entró en casa y contempló sus paredes desnudas, no sintió la tristeza de un robo, sino la satisfacción de ver reconocida su obra. Por eso se dijo con voz eterna: —Ahora todo el mundo va a vivir mis cuadros. Y las calles se llenaron de la exactitud de sus lienzos, porque ahora que se habían callado los bombardeos y los tanques de fuego alemanes no circulaban a sus anchas porque había llegado la paz, era el momento de reconstruir los edificios de la ciudad, y sólo él se había preocupado de pintarlos con los detalles del pasado. El hijo de Horacio Horacio tenía tantos deseos de tener un niño que, cuando nació su quinta hija, la llamó Roberto. Pero antes tuvo que discutir con el cura, que como sólo iba al cortijo una vez al año y sus lemas eran no complicarse la vida ni entristecer a la gente, accedió sin polémica a bautizar a la criatura con nombre de varón. Este gesto de falsa caridad le martirizaba el alma cada vez que veía a la chiquilla corretear por la vega con su pelito corto. Un día que la niña estaba tirando piedras a la charca, se atrevió a acercarse a ella y susurrarle al oído: —Roberta. Entonces, Roberto lo miró con ojos de plato y sonrió. En aquel instante el viejo cura supo que la niña estaba confusa. Sin embargo, esa confusión nunca molestó al padre, pues desde el nacimiento tuvo la certeza de haber tenido un hijo. Le enseñó a arar con la mula, a encaramarse en el carro y llevar las riendas, a zachar, a arrancar la mala hierba, a regar, a recolectar los frutos y a podar los árboles. Y cuando la niña cumplió los diez años, le lió su primer pitillo, lo encendió y se lo dio con gesto resentido: —Toma —le dijo—. A tu edad, me los hacía yo solo. Horacio siguió durante años dando la espalda a la verdad, y ni siquiera quiso advertirla cuando comenzaron los cambios en el cuerpo de la niña. La esposa, Antonia, que al principio había tomado la obcecación del marido como una gracia, comenzó a preocuparse el día en que el hombre cogió la ropa de la niña y la quemó en medio del patio. En el ropero sólo quedaron los pantalones de pana, las camisas de cuadros marrones y unas botas camperas de montar. Fue esa misma noche, y viendo que no había forma de razonar con él, cuando decidió hablar con el cura. Tardó un año y medio en poder hacerlo, porque es el tiempo que en aquella ocasión estuvo el viejo sin ocuparse de la ronda santa de los cortijos. Pero la mañana en que lo vio llegar en su bicicleta silenciosa, Antonia le soltó las cinco palabras que le tenía guardadas desde cuando vio arder la ropa. —Mi marido está loco, padre —le dijo. A Roberto le habían salido dos pechos que asustaban al muchacho más valiente, aunque no le estorbaron para seguir con sus costumbres de macho, pues hasta se juntaba en la cantina con los jóvenes para jugar a las cartas. El cura fue a la era a buscar a Horacio, y cuando el hombre soltó la vertedera y enganchó la mula al tronco de una parra, le dio un consejo de amigo con quince años de retraso. —Tienes que cambiarle el nombre a Roberto. Después de un rato de sermón, en el cual el propio cura alivió las rencillas de su alma haciéndose cargo de la mitad del pecado, Horacio quedó convencido de que tenía una hija. Pero nunca la llamó por su nuevo nombre, ni trató con nadie su pena de padre. Vivió en silencio el fracaso, y aceptó resignado los vestidos y adornos de mujer que la adolescente iba estrenando. Tanto la madre como todas las demás hijas se admiraban de su estoicismo, pues ya era público en toda la zona que, tras años de barullo, en la casa de Horacio se había hecho mujer lo que iba para hombre. Una tarde de agosto, cuando el sol daba las últimas boqueadas de luz y habían transcurrido seis meses desde la crucial visita del cura, la muchacha se presentó en casa con un joven agarrado de la mano. —Éste es mi novio —le dijo al padre. Horacio, después de mirarlo bien, murmuró. —Roberto: no esperaba que fueras maricón. El sabor de las musas La mujer del pintor siempre creyó que era un capricho de artista. —Yo pinto según los sabores —decía con frecuencia. Era su particular forma de plasmar sobre un lienzo el alma de las cosas del mundo. Si pintaba un bodegón, tenía que pasar la lengua sobre la fruta y las vasijas que ponía sobre la mesa; y si era un paisaje, saboreaba las hierbas, los árboles o el agua del río. Un día, la esposa lo vio lamiendo la cal de la fachada de una casa abandonada que se disponía a dibujar. —No es un artista con manías —se dijo entonces para sus adentros—, es un hombre raro. Aunque, puestos a ser sinceros, no era esta costumbre de gastrónomo la que menos le gustaba de su marido, sino su creciente afición a andar todo el tiempo con mujeres hermosas. —Son cosas del mundillo de la pintura —decía él. Y en efecto, montar una exposición, vender un cuadro a un museo, confeccionar un catálogo, contactar con una galería o simplemente buscar y tener modelos, requería la frecuente compañía femenina. Así y todo, la infidelidad conyugal sólo era una sospecha silenciosa de la esposa, pues ella nunca había visto el mínimo roce con alguna de las mujeres que siempre rodeaban la vida de su marido. Pero una mañana entró en su estudio y, en vez de encontrarlo delante del caballete, lo vio besando con detenimiento el cuerpo desnudo de una joven modelo. El pintor, al advertir la inesperada visita, se incorporó, se dirigió al lienzo, cogió la paleta y un pincel al azar y, con una sonrisa de experto que sólo la esposa podía descifrar, dijo a media voz: —Aunque un poco salada, la voy a pintar. La Ciudad Impecable El grupo de turistas iba tras la guía. La mujer hablaba con la certeza pausada de quien ha sido testigo de los hechos que narra. Sólo una niña de doce años interrumpía de vez en cuando sus explicaciones con alguna impertinencia impropia de esa edad. El resto, matrimonios aburridos en su mayoría, no perdía detalle. Llevaban siete días de circuito y por fin estaban en la joya de la corona: La Ciudad Impecable. Era una fortaleza mítica situada en el centro del país. Se distinguía por sus variadas plazas; emblemáticas estatuas con más de quinientos motivos culturales, colocadas en zonas estratégicas; caserones, iglesias, palacetes y conventos reconstruidos con rasgos antiguos; casas de madera de todos los colores; jardines a los que acudían los estudiantes de botánica del mundo entero para oler lo que sólo habían visto en los libros. Los habitantes de La Ciudad Impecable hablaban tan correctamente que los gramáticos más importantes hicieron estudios de lo que más tarde sería definido como “la elegancia cotidiana de la voz urbana”, y los estudiantes de idiomas de otros países venían a ella a practicar una lengua sin errores. La limpieza no tenía precedentes. En sus suelos de espejo no se encontraba ni un papel, y no se fumaba ni en los rincones más apartados. Cada calle tenía su propio juego de farolas que daban la luz justa para crear un ambiente de ensueño. Los turistas mayores de 18 años que pretendían visitar La Ciudad Impecable debían inscribirse con antelación estoica en una interminable lista de espera, pues sólo con un permiso especial de residente transitorio se podían cruzar sus fronteras vigiladas. Además, nada más formar parte de esa lista, el Ayuntamiento iniciaba una investigación minuciosa para averiguar cualquier pasado oscuro de los aspirantes. A quien se le descubría alguna mancha se le enviaba una amable carta, firmada por el alcalde, exponiéndole los motivos inventados por los que era rechazada su petición de ingreso. Nada más. No se entablaba ningún tipo de correspondencia. Sobre este asunto la guía contó que, en una ocasión, un grupo pro-derechos humanos intentó cruzar sin el permiso, y fueron repelidos contundentemente antes de alcanzar las murallas de la Ciudad. Mientras desvelaba algunos pormenores de esa historia llegaron al Gran Jardín, una enorme explanada sembrada de vida verde, ocupada hace años por filas de casa pobres en las cuales residían los desintegrados, los que no aceptaron la pulcritud que ahora se había conseguido. —¿Qué pasó con ellos? —preguntó la niña. —Se marcharon —contestó la guía. Luego visitaron el cementerio, y los turistas se emocionaron leyendo las inscripciones poéticas de sus lápidas. Era una grandiosa biblioteca de mármol llena de versos. El entusiasmo les hacía irse de uno a otro con las lágrimas retenidas, aunque algunos permanecían un rato frente al mismo epitafio, releyéndolo, porque las rimas eran tan bellas y estaba tan bien construida la vida y la muerte de las personas, que llegaron a pensar que se había plagiado a los más insignes poetas de todos los tiempos. Lejos de las lápidas ordenadas, un enorme montículo de tierra cubierto de malas hierbas fue la única señal de dejadez que los turistas vieron en su viaje a La Ciudad Impecable. —¿Qué es eso? —preguntó la niña. —No sé... —contestó dubitativa la guía. En ese momento, la guía cayó en la cuenta de que en el grupo no había ninguna niña, y se sintió mal al comprobar que su conciencia seguía sin dejarla tranquila. Entonces cerró los ojos y dijo en voz baja: —Eso es una fosa común. Concursos Cuando salieron las primeras sospechas de que el concurso de pintura convocado por el Ayuntamiento de la ciudad estaba amañado, el propio alcalde dictó una orden para que el jurado que debía fallar el premio no tuviese la mínima posibilidad de favorecer a ningún artista. Ahora y como novedad, los cuadros irían sin firmar. Era la quinta edición del certamen, y las anteriores las había ganado Despacio, un conocido pintor bien relacionado con el mundillo político regional y local, pues sus ganas de salir del anonimato le habían llevado a no dejar en paz a un solo funcionario de relieve, y sus regalos de todo tipo estaban en las mejores casas. Por eso, hasta el alcalde se sorprendió de la firmeza de sus propias directrices, ya que en su salón colgaba un enorme bodegón muerto con la firma del ya cotizado Despacio. Pero, cuando los seis miembros del jurado fueron recorriendo la galería municipal donde se exponían todos los cuadros aspirantes al premio, no tuvieron duda en su voto: —Éste es el mejor —fallaron por unanimidad. Volvió a ganar Despacio, aunque en esta ocasión nadie tenía de antemano la mínima referencia de la obra que presentó: un óleo sobre lienzo titulado autorretrato. Límites Cuando el domingo por la mañana leí el periódico, comprendí lo que había pasado. La tarde anterior me dirigía a visitar a mis padres. Es un trayecto de 16 kilómetros de autovía que suelo hacer una vez a la semana. Hacía un viento espantoso, de esos que parecen que te van a volcar el coche. Puse la radio y las noticias hacían hincapié en la severidad que últimamente estaba ejerciendo la Guardia Civil contra los excesos de velocidad. “Se han puesto radares en toda la red y no se dejará pasar ni una”, dijo una voz muy masculina. Temeroso de ser cazado, me aseguré de que mi cuentakilómetros no superara los 120 por hora. A esa noticia la siguió una balada de los 80 y, de pronto, el viento desapareció. No se movía ni una hoja de las jaras de la mediana. A lo lejos, y en el carril contrario, comencé a ver una enorme carpa blanca que me alarmó. Al aproximarme comprobé que era la propia Guardia Civil la que custodiaba lo que ahora me pareció una gigantesca fábrica de plásticos. Mis padres no supieron darme ninguna explicación, y sólo por la mañana comprendí la determinación de la Dirección General de Tráfico. En portada, y con foto del fenómeno incluida, el periódico local dio el siguiente titular: “Ayer la Guardia Civil se vio obligada a detener en la autovía un viento que superaba los 160 km/h”. El conde Lucanor El año 1330 fue muy lluvioso, sobre todo el mes de mayo. Por aquellos días vivía en el Reino de Castilla un ambicioso joven llamado Don Juan Manuel, aficionado a los enredos de armas et casi siempre involucrado en alguna batalla de la Reconquista. Sin embargo, et a pesar de tanto manejo de espada, tenía pánico al agua. Esa mundanal cobardía fue la razón por la que, de un día para otro et a la espera de que escampara, se puso a escribir su sexto libro. Bajo el título de El conde Lucanor redactó pequeños capítulos que orientaban sobre la perfecta moral. Pero lo relevante de la historia es saber las oscuras circunstancias en las que se escribieron estos famosos consejos. La noche antes de empezar el primer capítulo comunicó a su enemistado rey, Alfonso XI, su intención de hacer otro tratado, et éste se lo prohibió. Pero don Juan Manuel se levantó a la mañana siguiente para desobedecerlo: tomó su pluma et, cuando se disponía a mancharla de tinta, vio encima de la mesa un manuscrito que en su encabezamiento decía: De lo que constesció a un rey con un su privado. Era exactamente el mismo capítulo, letra a letra, que él tenía pensado escribir. Lo guardó en el cajón et se fue al cobertizo a ver caer la lluvia. Pasó el día dándole vueltas al asunto et se tranquilizó pensando que lo habría escrito dormido, pues por aquella época era muy normal ver a gente que soñaba dando paseos de sonámbulo por los castillos. Se fue a la cama ideando el segundo capítulo. A la mañana siguiente se dirigió al escritorio con una idea clara de lo que quería escribir, et se quedó de piedra cuando vio sobre el papel las mismas palabras que llevaba en la cabeza: de lo que contesció a un omne bueno con su fijo, decía el título. Se apresuró a guardarlo en el cajón et se frotó los ojos. Esta magia duró dos meses. Mientras tanto, Don Juan Manuel seguía almacenando poder et prestigio en el Reino de Castilla, al tiempo que se iba enemistando, si cabe un poco más, con el rey. Hasta tal punto llegó a ser el enfrentamiento, que los consejeros monárquicos veían que el literato guerrillero amenazaba seriamente el poder, et se rompían la cabeza para comprender cómo un hombre podía enfrentarse abiertamente con Su Majestad y, entre tanto estar escribiendo consejos que ayudaran a mantener al pueblo dentro del orden. La respuesta la encontraron por casualidad, pues una madrugada que vigilaban las dependencias reales, vieron salir de ellas a un hombre con el rostro tapado et empuñando un arma no muy grande. Lo siguieron por las penumbras del castillo, lo vieron llegar a los aposentos de Don Juan Manuel, entrar en su escritorio, prender una antorcha, descubrir su cara de rey et desenrollar sobre la mesa lo que en la oscuridad les había parecido un hierro de matar. —Fe aquí —dijo uno de los consejeros—, el rey inspira las bondades de su enemigo. Amor a primera vista T — e deseo —le dijo Jorge a su chica mientras la besaba. Estaban en la calle más concurrida de la ciudad, y sintieron vergüenza por la multitud. Por eso sonrieron como si acabaran de conocerse y volvieron a besarse con suavidad. Una joven insolente con falda corta los observaba. Jorge fijó su atención en los ojos descarados de la muchacha, besó a su chica por tercera vez, y ésta se estremeció al escuchar el susurro nervioso de su novio: —Te deseo ahora. Cantinelas No — deberías salir del féretro —le dijo el guardia del cementerio a un sindicalista recién enterrado—, porque todos van a querer hacer lo mismo. Sé cómo funciona esto, ¿sabes? Llevo aquí mucho tiempo y te puedo asegurar que no hay seres más imitadores que los muertos de este cementerio. —Bueno... es mi primer día y me gustaría explorar la zona para tranquilizarme. Me da miedo lo desconocido. —No deberías preocuparte, aquí el tiempo lo tenemos por castigo. Además, en la eternidad hay pocas novedades, la gente va a lo suyo, ¿comprendes? Y aunque siempre vienen muertos con iniciativa, la verdad es que esa voluntad inquieta les dura muy poco. Se acomodan a la pasividad del barrio. Al final te das cuenta que no se puede contar con nadie. —Yo tengo ganas de hacer cosas, de reivindicar mejoras, de negociar... Me preocupan las desigualdades. —Pero aquí somos todos iguales. —¡Eso también me preocupa! Mientras el guardia se retiraba a sus aposentos —un envejecido sepulcro de mármol negro—, el sindicalista le persiguió con palabras de futuro. —Al entrar he visto un precioso panteón, hay que prepararlo para la sede del nuevo sindicato. Mañana quiero una lista de los habitantes, por orden de llegada. ¡Esto hay que organizarlo! Si alguien tiene dudas, que me pregunte, que para eso estamos los liberados. El observatorio de los años Cuando Mario tenía 15 años, observó que a los muchachos de 20 se les cae el primer cabello y hay que extraerles las primeras muelas negras; observó que a los 25 los ojos se entristecen por unas grietas que empiezan a salir cerca de las sienes, y la frente es cada vez más amplia; a los 32 se ven canas sueltas y a los 38 aparece delante de las orejas un huerto de surcos, y que las ojeras ya no se van hasta el mediodía; a los 45 el caminar es más lento y cansado, y en los pies se dibujan unas venillas azules parecidas a las varices; a los 50 la primera cana ha ganado la batalla en todo el cuerpo, en la cara se rebelan las heridas de la mala vida y los ojos miran con las sombras de la derrota; a los 55 el pecho y el estómago se arriman, y las posaderas pierden sus formas montañosas; a los 60 se visita el médico a menudo, la cabeza mira al suelo y la espalda se encorva para ayudarla; a los 65 se detiene todo el tiempo para uno mismo, pero se percibe que las luces invencibles se van apagando, porque una vez al mes vas al cementerio a despedir a un viejo amigo; a los 70 se confunden los recuerdos y la casa empieza a ser demasiado grande; a los 75 apenas te levantas de un sillón que consideras tus pies; a los 80 te da igual todo y te ríes solo, porque ya no entiendes ni tu propio idioma. Y aunque Mario sólo tuviera 15 años, decidió no preocuparse. El acordeonista del Gálata El hombre que toca el acordeón por las calles intuyó que hoy le iba a llegar un golpe de suerte. Como todas las mañanas, ha salido del barrio de Beşiktaş; ha cruzado el puente del Gálata, saludando reposadamente a los pequeños vendedores que exponen sus escasas pero interminables mercancías encima de mantas o hules; también ha echado un rato con esos otros que comercian con las botellas de agua enfriadas al momento en baños de plástico, cubiertos con barras de hielo. No cambiaría ese paseo de amistad por nada en el mundo. Ha seguido caminando y, por fin, después de recorrer los alrededores de Santa Sofía y de la Mezquita Azul, ha bajado al barrio de Kumkapi, donde alternan familias elegantes que no soportan los precios mediocres, y desprecian el kebap y el páprika tradicional. El hombre, fatigado ya, se ha sentado; lleva todo el santo día de terraza en terraza, tocando y pidiendo. En este orden. Pero hoy la gente ha estado especialmente cicatera y, para colmo, le han ofendido: “márchese, deje de molestar —le dijeron—, es usted un arrogante por pensar que su música pedigüeña apetece en todo momento”. Incluso alguien, cuando ya se levantaba para marcharse, le ha dado un manotazo en la espalda aunque, por suerte para el músico, y quién sabe si también para el agresor, ni siquiera lo ha notado. Ahora está tranquilo, con su acordeón descansando en el suelo y un refresco de marca registrada en su mano derecha. Como un cliente más. Pero pronto veremos que no es un cliente más, pues una de las mesas comienza a murmurar sobre él. —¿Qué hace ése ahí sentado, sin tocar? Otra mesa se suma a la protesta, y después otra y otra, de tal forma que se arma un revuelo alrededor del acordeonista. Un desconcierto. Se ha apoderado del escenario la inconfesable amenaza del inofensivo. —¡Usted debe tocar! —se atreve por fin una señora. —¡Sí, debe tocar! —se suma un señor mayor. —¡¡Toque!! —insiste otro hombre, mientras se afloja la levita— ¡Le pago lo que quiera! El acordeonista se les queda mirando, deja el refresco sobre la mesa, resopla, e incorporándose... se abrocha el instrumento como quien se pone la camisa vieja que mejor le sienta. Impedimentos familiares Cuando Isabel le dijo a su madre que quería casarse con Víctor, ésta se negó en rotundo. —Creo que te vendría mejor otro hombre —le dijo. Al anochecer, el matrimonio se quedó en el salón hablando con reposo del asunto. El marido le quitó algo de importancia, convencido de que el tiempo pondría esa pasión pasajera en su sitio. Ambos conocían bien a Víctor, le habían visto crecer y sabían que era un buen chico, pero que nunca iba a ser el esposo ideal para su hija. Pero el amor de Isabel crecía conforme iban pasando los meses. Buscaba la proximidad de su amado con cualquier pretexto, cada vez conseguía hacer más actividades junto a él, y éstas resultaban tan naturales que siempre parecía que la vida de ambos fuese un juego. La cosa no tenía visos de cambio. Viendo que la madre se negaba a hablar en serio del tema, Isabel buscó la complicidad del padre para confesarle lo que había en su corazón. —Sin él no puedo vivir —le dijo. Esa misma tarde, la madre ya no pudo aguantar por más tiempo la situación, entró en el cuarto de su hija y le habló con claridad: —Te casarás con quien tú quieras, pero cuando crezcas y elijas a un chico que no sea tu hermano. La educación En el grupo de turistas había una musulmana. Al llegar a la puerta de la Mezquita Verde de Bursa, las mujeres, después de dejar los zapatos en los bancos de la entrada, fueron cogiendo un pañuelo que les cubriera la cabeza. Los repartía un hombre de barbas blancas que parecía haber nacido con toda la paciencia del desierto. Cada mujer tomó el que creyó que la hacía más hermosa. Todas se probaron varios antes de decidirse, y la mayoría consultaba a sus acompañantes que, asados de calor, aprobaban cualquiera sin rechistar. Los flashes digitales centellearon en cada rincón de la mezquita. Fue precisamente la mujer de religión musulmana la que les advirtió que el pañuelo (ella dijo velo) no era necesario. —¿No veis que es un teatro de turistas? —preguntó. Pero a nadie parecía importarle la indignación de Haffi. Tal vez por eso, después en la mesa levantó la cabeza y eructó con fuerza ante la sopa que se estaba comiendo. Entonces, una de las señoras del grupo le recordó que entre ellos no era necesaria esa prueba de agradecimiento por el buen paladar de los alimentos. Ante estas palabras de recriminación, la musulmana preguntó con energía: —¿Alguien puede tomarme una foto ahora, mientras eructo de nuevo? Separaciones Creo que fui yo mismo el que cogió el DSM IV-R (libro donde vienen recogidos los trastornos mentales) y me puse a leer al azar algunos criterios para el diagnóstico. La ansiedad, la pica, distintos trastornos del sueño, los psicóticos, el trastorno de identidad disociativo... Fue este último el que me despertó mayor atención. Los dos primeros criterios que lo definen me parecieron inquietantes. Dicen así: A. Presencia de dos o más identidades o estados de personalidad (cada una con un patrón propio y relativamente persistente...). B. Al menos dos de estas identidades o estados de personalidad controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. En ese mismo momento llamé la atención de mi amigo Raúl, que por aquella época pasaba mucho tiempo en casa porque sus padres se estaban separando. —Es increíble que esto le pueda pasar a una persona —dijo—. Luego siguió ojeando el libro que tenía en las manos. —Creo que una vez me pasó a mí —le dije—. Raúl me observó plácidamente y, cerrando el libro, me tranquilizó: —Lo tuyo sería otra cosa, hombre. Las personas que tienen esa enfermedad no pueden diferenciarse de las otras personas que le aparecen en la cabeza. De pronto tuve la necesidad de mirarme al espejo. Me tranquilicé al reconocer de forma nítida mi cara. Luego mi amigo apareció detrás y nos echamos a reír. Al rato sentí que la puerta de casa se abría y se cerraba. Podían ser mis padres, que vinieran del cine. Nosotros nos habíamos puesto a jugar al ajedrez y llevábamos un rato sin hablar. Pero él nunca se puede estar callado; por eso me gustan sus visitas. —Ya no volveré a ver a mi padre —dijo—. Se fue a trabajar a Londres. Creo que se va a casar con otra mujer. —Eso no es seguro —le dije—; además, si es así, tienes a tu madre. —Claro, tengo a mi madre... —dejó caer como pensando. Se hizo un silencio terrorífico y recordé que el día anterior habíamos tenido exactamente la misma conversación. Al momento mi madre tocó la puerta de la habitación, la abrió y me dijo que la cena estaba en la mesa. Como el día anterior. Bajé con ella al salón, con el mismo silencio en la garganta que me había agarrado en la habitación. Ella no me preguntó por Raúl, ni yo le pregunté si era cierto que papá estaba en Londres y se iba a casar con otra mujer. Amor de padre El padre se preguntó cómo iba a vivir ahora sin su pequeña Raquel. Por eso, nada más morir la niña, no se preocupó de llamar a los servicios fúnebres para que comenzaran a tramitar la documentación del sepelio, sino que llamó al juzgado para conseguir un permiso especial que le consintiese quedarse con ella en casa. La justicia fue contundente cuando le comunicó que tenía veinticuatro horas para que el cadáver quedara sepultado. La enfermedad había sido larga, pero el hombre le había cogido apego a esa forma tranquila de vida, y ahora no quería dejar de ver a la niña acostada en la cama, mientras él pasaba las horas sentado a su lado, con el perro rondando por la habitación o tumbado en la alfombra. Así que, desde que supo que la tragedia iba a ser inevitable, compró varios libros de taxidermia y algunos instrumentos de este arte, porque su pensamiento no fue otro ya que conservar a la criatura con apariencia de viva. A las cinco horas del fallecimiento, y oída la orden del juez de guardia, los servicios funerarios dejaron en el salón de la casa la caja blanca que debía trasladar a la niña muerta al cementerio. Y a los dos días y sin discusiones, se hizo el sepelio. Los operarios la introdujeron en el coche fúnebre, y por el tufo de la carne sintieron los inicios de la putrefacción. Ante la lápida, el padre no perdió la compostura por la pena, ni se abrazó a ella como había hecho años antes frente a los restos de su mujer, creyendo que era la última oportunidad de retenerla, ni la besó para que la niña se sintiera querida en la oscuridad de la muerte, ni le habló en voz baja para decirle que volvería con flores frescas en cuanto se marchara la gente. Sólo le hizo una caricia sincera con la mano abierta. Al volver a casa se fue al armario, sacó a su hija disecada, la tumbó en la cama y se sentó a su lado. La estampa de la habitación volvía a ser la de los últimos meses de felicidad, y sólo la ausencia obligada del perro la hacía distinta. Don Tú Todos le daban la enhorabuena. Iba a cumplir 60 años y acababan de nombrarlo con merecimiento Director de la Compañía. Para celebrarlo, se paseó por cada una de sus plantas repartiendo saludos a desconocidos que parecían amigos de siempre. Su vida entera había sido una carrera de triunfos, y ahora la estaba saboreando. Pero tropezó. Nada grave, sólo un cubo de fregona solitario en medio de un pasillo. Cuando se estaba reponiendo del susto, apareció la responsable del cubo: una joven con bata de cuadros y dos coletas cortas. ¡Y dos ojos negros! La conversación fue breve, pero las voces cascabeleras de la comitiva enmudecieron cuando la muchacha habló con su voz fresca: —Disculpe, señor. Esperaba que se secara el suelo para recogerlo todo. —No importa. Nunca había tenido tantos deseos de besar a una mujer, ni tanta certeza de que la joven nunca se iba a fijar en él. Pidió estar solo, cogió el ascensor, se metió en su despacho, solicitó un espejo de mano a su nueva secretaria, y por primera vez se preguntó qué coño había hecho con su vida. La llamada La ambulancia se abre paso en las últimas calles antes del giro final que conduce a la rampa, donde los celadores ponen fin a la lectura y a su partida de cartas. La puerta se abre y una camilla detiene el sonido y las luces de la urgencia. El enfermo es un varón de 35 años perfectamente trajeado que, en medio de una reunión de trabajo, ha sufrido una parada cardiaca. La camilla queda retenida en el pasillo, pues hay indecisiones en el equipo médico porque el cirujano se retrasa. Se forma un murmullo chismoso entre los otros enfermos que esperan. De pronto, el móvil del infartado comienza a sonar. La melodía inunda el espacio, pero el silencio respetuoso de la gente pone la carne de gallina. —¿Quién llama? Nadie se atreve a coger el teléfono de su americana. Una anciana susurra palabras de experta a la nieta que la acompaña: —Es la llamada de Dios. En efecto: Dios, vestido de verde, aparece corriendo desde el fondo del pasillo para abrirle el pecho. Mi vecinita Yo me estaba duchando. Ella había entrado en mi casa a regar las macetas de la terraza; solía hacerlo las tardes en que su marido salía de viaje. Abrió la puerta del cuarto de baño y se me quedó mirando, como si le fuera la vida en cada uno de mis gestos. Me enjuagué, apagué el grifo y cogí la toalla. Ella se acercó y, cuando estaba a un metro, me dijo con una voz desesperada: —O me follas ahora mismo o me tienes que tirar a la calle. Ha sido la única vez que he mirado a una mujer a los ojos; yo tenía dieciocho años y la vida no me ha dado más oportunidades de hacerlo. Intenté explicárselo al marido, se lo expliqué a mis padres. A todo el mundo que me lo pidió. Este relato es otra explicación: aquella mujer no me gustaba, y ése es el único motivo por el que la tiré por la terraza. Se lo expliqué al juez. Casualidad La culpa la tuvo el cardiólogo. Tenía que haber seguido el protocolo de siempre, pero las prisas... ya se sabe. En este caso fueron las peores consejeras. El paciente era un joven varón aquejado de un dolor punzante en el pecho. Llegó a la consulta con su mujer y, nada más entrar, se tumbó en la camilla. El facultativo lo exploró con detenimiento y no encontró otra dificultad que no fuera la ansiedad provocada por algún problema ocasional. —¿Desde cuando le duele? —Desde este mediodía —respondió el hombre—. Estaba terminando de comer, fui a morder una manzana y el pecho me dio un golpe. Me quedé sin respiración. El cardiólogo, acostumbrado a tranquilizar a estos pacientes aprensivos, se armó de paciencia pedagógica y fue describiendo al matrimonio cada uno de los órganos que aparecían en la pantalla. Cuando se disponía a soltar el auscultador electrónico, se percató de algo: ¡a este hombre le falta una costilla! En silencio lo reconoció de nuevo y, cuando no le quedaba una sola duda, preguntó: —¿Sabe usted que la naturaleza le debe una costilla? —Sí —contestó el hombre—. Me la robó mi mujer mientras dormía. Los tres rieron de corazón. Después ocurrió lo que les dije al principio: con las prisas de la urgencia, el cardiólogo se había saltado el protocolo habitual de tomar nota de los datos personales antes de comenzar una exploración, y ahora se dio un susto de muerte cuando sacó la ficha y preguntó el nombre a su paciente. —Adán —le respondió éste. Aunque intentaron reanimarle, no hubo forma de hacerlo volver. No obstante, Eva, con espeluznante sangre fría, llamó a una ambulancia. El ojo avizor —¡ Los hijos para la madre! El juez acaba de dictar sentencia. Las mujeres progresistas, con su presión en los medios de comunicación, han ganado la batalla. —Niños, ahora estaréis siempre conmigo —les dice la madre al entrar en casa. En la ciudad, y de forma simultánea, se producen cuatro ataques de conciencia. 1. El hombre, y ahora padre ausente, percibe entre lágrimas la libertad recuperada. 2. La mujer, y ahora madre eterna, siente entre soledades cierto rechazo hacia las feministas alborotadoras. 3. El juez, entre vinos, amigos y chistes varoniles, observa la permanencia del sistema. 4. Las mujeres progresistas, entre los albañiles de las obras colindantes al itinerario de la manifestación, advierten la emboscada de la ley, y una de ellas acierta a decir: “Con la madre, todo se reproducirá”. Tiempo muerto en la Cisterna de la Basílica Fue un gran disgusto para todos pero, sin duda, el más afectado fue el propio Baba Zula. Tuvo que ser en Ankara, en un gris paseo por la Ciudadela, donde un médico de confianza le diera el diagnóstico. Luego se fundieron en un abrazo desconsolado. Su familia también estuvo unas fechas muy afectada, pero nunca es lo mismo descubrir que un familiar tiene alzheímer, que presentir en la propia carne esa sensación de olvido perfecto. Además, tan joven. No es normal que a los 32 años alguien tenga que quedarse ya en casa sin echar de menos el jaleo de la calle. Al poco tiempo le costaba caminar, y a duras penas llegaba al salón. Allí enredaba con los libros, como si quisiera recordar que antes de la fulminante noticia sus sueños se dirigían hacia la literatura. Era muy triste para todos en casa salir a la venta del Bazar Egipcio y dejarlo en el sillón, sumido en la más desarmada de las tristezas. El médico regresó a Estambul después de muchos años sin hacerlo. Poco pudo explicar a los padres de Baba Zula (si acaso se esforzó en disculpar a los genes y evitar así la desazón que tanto estorba a los progenitores de los hijos enfermos), pero tuvo entereza para insinuarles, eso sí, de forma imprecisa, el excesivo trabajo que últimamente se le amontonaba al hijo. —Él llevaba ya su propio puesto de especias en el Bazar —justificó el padre—, empezaba a hacer buenas ventas y pensábamos ampliar el negocio. No creo que trabajar te haga caer en el olvido. Con parecidos argumentos (pero con palabras sueltas y desautorizadas desde el fondo de la cocina) se desahogó la madre; y después el hermano mayor, que finalmente se atrevió a entrar en la conversación. El médico, reservándose con toda seguridad alguna información, pasó finalmente al dormitorio de Baba Zula. Y conversaron. Como se ha aludido, Baba Zula pretendía dirigir su vida hacia los libros; quería ser escritor y, últimamente estaba embarcado en un ambicioso proyecto: escribir una novela histórica sobre la más inconcebible cisterna de Estambul, la Cisterna de la Basílica o Yerebatan Sarayi, uno de los monumentos más extraños, bautizado por los turcos como “el palacio subterráneo”. Este asombroso pozo bajo tierra, concebido cuando la ciudad no tenía fuentes de agua potable, fue construido por 7.000 esclavos durante el reinado del emperador Justiniano, en el siglo VI, la edad de oro para la Roma oriental, siendo abandonado en la época otomana y restaurado a mediados del siglo XIX. El agua provenía de un manantial de los bosques de Belgrado, al norte de la ciudad, mediante los acueductos de Justiniano y de Valens. Hoy pocos se atreven a entrar solos en la Cisterna, impresionan sus húmedos 9.800 metros cuadrados descansados en 336 columnas de mármol, de 9 generosos metros de altura cada una. También inquietaban a Baba Zula los enormes peces que te sorprenden en el recorrido. Parecen tiburones —solía decir—, tan sigilosos. En el momento en que la enfermedad apareció, tenía ya perfilados los personajes principales, y no paraba de documentarse sobre el escalofriante escenario, pero la escasa bibliografía existente sobre la Cisterna le hacía trabajar de forma abusiva. El tiempo nunca era suficiente. La novela empezaba a robarle buenas horas de sueño; sin embargo, tenía un incondicional colaborador, el doctor Ahmet, que desde el principio se había comprometido muy en serio en todo lo que necesitase, corrigiendo incluso esas agobiantes dificultades que pudieran surgir. Vacaciones programadas A la hora prevista, la familia al completo llegó a la playa. El agua estaba tranquila. Podían haber seleccionado otra opción, pero un mar agitado, por ejemplo, no les hubiese ayudado a eliminar la congestión de la semana. Extendieron las toallas, abrieron las butacas, se embadurnaron de cremas protectoras y se abandonaron al sonido amable de las olas. Nadie echó de menos la sombrilla. De pronto, el mar desapareció. En su lugar apareció un fondo negro lleno de silencio. La abuela fue la primera que habló: —Ya decía yo que este charco no valía mucho —dijo. El padre se levantó de mala gana a ver qué había pasado y, viéndose incapaz de solucionar el problema, se dirigió al hijo mayor. —Anoche reinstalé el programa —le dijo—, ¿has enredado tú con el ordenador? Todo se andará Nadie quiere saber que soy un alcohólico recién divorciado. Cuando salgo a la calle y me siento en un banco de la Plaza, me quito el sombrero y pongo cara de pena, la gente prefiere pensar que soy un pobre mendigo. Religiosidad natural Don Santiago, el cura, visitaba todas las semanas el lecho de dolor de don Virgilio, el de los trenes. Una vez que el enfermo se ponía en paz con oraciones y ungüentos, el cura echaba un café con la señora de la casa, doña Beatriz, una atea a la que podían más sus modales de huésped que su aversión a los ministros del Cielo. Tras la muerte de don Virgilio, don Santiago no modificó su ronda pastoral, y continuó tomando con doña Beatriz el café de siesta semanal. En una de estas tertulias, la viuda le confesó que ella también estaba enferma y que la vida había comenzado a descontarle los días. Este matrimonio había tenido una hija —Pilar— que, al igual que la madre, había renunciado al abrazo consentido de Dios, aunque esto no le había impedido casarse con Jaime, un creyente de rezo diario. La larga agonía de doña Beatriz quiso que don Santiago intimase con el joven matrimonio, entablándose una relación de afecto y respeto. Sin embargo, tuvieron que transcurrir veinte años para que volvieran a coincidir. Fue en el funeral de un personaje público de la ciudad, al que había acudido don Jaime. Después de la misa de cuerpo presente buscó al cura en la sacristía para darle la terrible noticia: —Pilar se me muere. Le pidió a don Santiago que la visitase, que aunque la mujer no había rectificado su posición frente a la fe, le haría bien hablar con un viejo amigo de la familia. Cuando Pilar vio al cura se echó a llorar. En ese momento la mujer soltó la pena que llevaba dentro desde hacía muchos años: —No puedo morir como mi madre, quiero convertirme. Don Santiago se sentó a los pies de su cama, solicitó a don Jaime que hiciese lo mismo, tomó una mano de Pilar y reveló un secreto que había guardado por olvido: —Una de las últimas tardes de enfermedad, tu madre, llena de emoción, me pidió que le presentase a Dios. La mala educación Juan Rodríguez Arcos dos Santos tiene ya tres años e, increíblemente, hoy se ha puesto a ladrar. Pero es que, además, ha ido orinando por las esquinas y oliendo heces de perros. También ha escarbado el suelo hociqueando como un hurón. La madre, algo cansada, ni se ha inmutado, y cualquiera podía pensar que ve normal que su hijo tenga en la calle ese comportamiento. Pero lo sorprendente de todo no es lo que les cuento, sino que un perro se llame Juan Rodríguez Arcos dos Santos. Para no creerlo Yo no sé ustedes, pero yo he conocido a un hombre que adivinaba el futuro. Se ponía delante de ti, te miraba a los ojos, te susurraba cosas al oído y anticipaba lo que iba a pasar. ¡Era infalible! Lo conocí el mismo día en que me dejó una novia que tuve. Paseábamos por el puerto agarrados de la mano, planeando nuestra vida: una casa en la colina, tres hijos y un amor para la eternidad. Ella me besaba cada cuatro palabras y cada cinco me daba un abrazo efusivo. De pronto, escuchamos un chasquido de pies. No eran pies, sino la pistola de un ladrón. La estaba apuntando a la cabeza, pero ninguno llevábamos dinero suficiente para complacer su exigencia. Se me acercó y lo hizo: me miró a los ojos, susurró en mi oído que iba a matarla y apretó el gatillo. Sin cabeza El hombre sabe que la memoria se le agota. Esta mañana apenas ha podido recordar el nombre de su esposa, y sospecha que mañana no habrá neuronas suficientes para pronunciar Rosa. Da vueltas por la casa ideando un plan, pero ya sólo le auxilian los recuerdos de la infancia. Sale a la puerta del jardín e inspira el aroma inolvidable del galán de noche. Entonces corre hacia el dormitorio, abre el bolso de aseo de la esposa, coge su perfume de siempre, derrama unas gotas en la mano, y lo respira con ansiedad: ¡Rosa! El viejo, como el niño, guarda la memoria en su olfato. Las salidas de la noche Todo estaba cerrado. Mi mujer y yo llevábamos más de una hora dando vueltas con el coche, y pensé que tendríamos que ir a casa a tomarnos la última copa. De pronto se me ocurrió una idea inquietante: —¡Ya sé un sitio! —le dije de sopetón. Ella advirtió mi mueca picarona y se animó. —Pues no se hable más —dijo. Marisa es la persona más generosa del mundo y, aunque estaba cansada, no quiso estropear el ritmo alegre que llevábamos. El club se llamaba Patrich. Aparqué y salimos del coche como dos niños que están a punto de cometer una trastada. Una vez, hacía muchos años, había estado en él con unos amigos. Nada importante que recordar de aquella visita de golfillos borrachos. Nos acercamos a la entrada y el portero, sorprendido, soltó las buenas noches de rigor. Se las devolvimos y, viendo que no terminaba de dejar la entrada libre, le pregunté con educación nocturna: —¿Podemos pasar? —Claro, siempre y cuando respeten las reglas. Marisa me interrogó con dos ojos grandes, y sentí que tenía que responder sin vacilación: —Por supuesto —dije de forma cortante. Entramos. Las luces de colores dejaban ver a las ocho o diez chicas que animaban a los quince o veinte hombres que había en el local. —Un Dyc-Cola y un Martini —le pedí al camarero insensible. En menos de cinco minutos nos habíamos olvidado de dónde estábamos, y hablábamos de nuestra nueva casa. Nos iban a entregar las llaves. El hombre que se nos acercó no tenía más de 23 años. —¡Vamos! —le dijo a Marisa. Yo eché una carcajada breve y la observé. Ella rió y el joven se quedó esperando. —¡Vamos! —repitió. —¿No ves que estoy ocupada? —preguntó mi mujer. Me quedé sorprendido por su desparpajo. La agarré de una mano y apreté. Es más bonita la defensa puntual del amor que el amor diario, pensé. El joven se perdió flotando entre los perfumes baratos y la penumbra, y volvimos a nuestro tema. Pero no habían pasado dos minutos, cuando el portero se nos acercó y nos clavó en la cabeza las palabras que han cambiado nuestras vidas: —Os advertí que había que respetar las reglas. —¿Y qué? —desafié. —Pues que esta tía se va ahora mismo con aquel señor —y señaló al joven que acababa de pretenderla. —Lo siento —me puse serio—, pero eso no puede ser. —Sí puede ser, es lo de siempre: un hombre elige a una mujer, le paga lo acordado, se la lleva a la cama, ¡y punto! Esas son las reglas, amigo. —¿Y si no me voy? —saltó Marisa. —Eso nunca ha ocurrido —dijo el gorila. —¡Hoy va a ocurrir! —desafié otra vez. Me dio un golpe en la nariz y lo siguiente que recuerdo es la habitación del Hospital donde estuve una semana. Me había abierto la cabeza al caer. A los pies de la cama estaba mi madre. Ella me lo dijo: —Marisa ya no es tu mujer. Gisela La historia que ahora les cuento fue muy comentada en el pueblo; por eso he podido recopilar los hechos, en los que no estuve presente. La joven camarera se llamaba Gisela, y servía comidas en un restaurante de la plaza. Esta chica es demasiado hermosa para andar entre platos, me dije el primer día que fui a comer a ese sitio. Tenía ojos de eterna enamorada, una piel blanca y unos andares discretos que venían a confirmar la sencillez de su voz. Era dulce, aunque nunca sonreía sin motivo. El salón se llenaba de obreros que comían un menú de 20 minutos. Pero algún que otro día venían personas distinguidas: un viajante encorbatado, un maestro de escuela, un empleado ocasional del Ayuntamiento o un Guardia Civil, que es el siguiente protagonista de esta historia. Se llamaba Ramón Socaire, tenía 26 años y había llegado a la Casa Cuartel esa misma semana. Nuestro pueblo era su destino definitivo. Yo iba por el segundo plato y, en cuanto entró, observé cómo a Gisela se le subieron las venas del corazón a las sienes. Sus dos ojos se quedaron con Ramón Socaire, que no desaprovechó la ocasión para coquetear con ella. Fui testigo privilegiado de un enamoramiento a primera vista. Sin embargo, durante los días siguientes hablaron lo justo: una camarera y un cliente. Pero iba a ocurrir algo que cambiaría los acontecimientos. Se daba la circunstancia de que Gisela vivía cerca de la Casa Cuartel, y la muchacha tenía la fea costumbre de salir a media mañana a tirar la basura, actividad prohibida por las leyes municipales, atendiendo a aquello de la salud pública. Un día, nada más verla con las bolsas de plástico en las manos, Ramón Socaire se le acercó y con voz familiar le dijo: —¡Pero, mujer! Te voy a tener que multar. —Hola, Ramón —saludó ella mientras cerraba con gracia la tapa del contenedor. Luego se dio la vuelta y caminó despacio. Antes de torcer la esquina volvió a mirar—: Después te veo —dijo. Ésta fue la chispa para que los dos jóvenes tuvieran conversaciones más allá del plato del día. No obstante, yo advertía que al Guardia Civil le costaba hablar con la camarera, y que cuando más seguro se mostraba era cuando le decía: —Es una falta grave hacer lo que haces; va contra la salud pública. —Tantas cosas van contra la salud pública... —decía ella. El caso es que así estuvieron dos meses, y yo estaba ya ansioso por ver cómo se citarían fuera del restaurante y lejos del contenedor. Aunque la verdad es que presentía que Ramón iba a necesitar la participación de alguien más. Mi ayuda podía ser eficaz. Eran las dos en punto de un martes caluroso cuando el Guardia Civil se presentó en el comedor con un compañero (luego supe que era su pareja de trabajo), y no había que ser muy avispado para saber que ése era el día de la declaración. En efecto, Ramón Socaire no se sentó en su mesa de siempre, sino que llamó a Gisela aparte, le presentó a su compañero (un tal Jaime Casto) y le habló con desparpajo: —Quedas detenida por atentar contra la salud pública —hizo una pausa, la miró con ternura y añadió—, ya te lo advertí. Ahora mi compañero te va a esposar, tienes que venir a la Comandancia a prestar declaración. Tarde de paseo Aquella tarde el matrimonio estaba feliz con sus dos hijos: Adrián tenía 9 años y Rosalía acababa de cumplir los 6. Los habían recogido después de comer y ahora llevaban más de cinco horas en el parque. Los niños estaban cansados, pero sabían ser disciplinados y no se quejaban. Conocían los problemas por los que atravesaban sus padres. Eran hijos entrenados. Un anciano que descansaba en un banco cercano se sorprendió al escuchar al matrimonio: —¿A que son guapos? —dijo Paula. —¡Y muy buenos! —contestó el marido. —Me gustaría poder juntarlos de nuevo a los dos, y hacer otra salida como hoy —dijo la mujer. —Sabes que eso no puede ser —respondió el hombre. —No seas tan cerrado, Jacinto; se puede hablar, todo en la vida se puede hablar. —¡Eso no! Las normas son claras. ¿No querrás que los niños se cojan cariño entre ellos, o que nos lo cojan a nosotros? —la miró con dureza y añadió—: ¿No querrás que nos encariñemos con estas criaturas? —Pero... es que estoy agotada de tanto cambio. —Yo también, mi amor; pero eso es lo que hay. El anciano se había quedado con la boca y los ojos abiertos, sin saber muy bien a dónde mirar. Cogió el periódico que tenía sobre las rodillas y se puso a ojearlo, sin retirar la atención de la escena que tanto le estaba impresionando. —Tendríamos que adoptar un niño —dijo la mujer. —Sabes que no le podríamos dedicar tiempo, que ésto es lo máximo que nos podemos permitir. —Míranos —dijo ella—, parecemos una familia. Durante un rato nadie habló. Iba oscureciendo. —Nos vamos, Paula, se nos acaba el tiempo —Jacinto ahora fue tajante. El viejo todavía tuvo luz suficiente para leer en el periódico el recuadro publicitario de una empresa pionera en la felicidad humana que anunciaba su producto en los siguientes términos: “Disfruten de sus hijos ahorrándose disgustos y gastos. Úsenlos sólo cuando los necesiten. Se alquilan hijos por horas”. Cuando el amor aprieta Ernesto Picote mataba a las mujeres de amor. La policía no tenía duda sobre su criminalidad, ni de que lo llevaba haciendo desde la adolescencia. Ahora tenía cincuenta y tres años y sus víctimas eran tantas que los expedientes se habían salido de los archivos policiales; le había dado tiempo de pasar por ocho juzgados de la ciudad y de retirar a cinco jueces. Y es verdad que era inocente. Agarraba a sus amantes por la nuca, las besaba con pasión, y las quedaba sin aire. La única culpa atribuible era la de ser un enamoradizo compulsivo. —No lo voy a meter en la cárcel por querer tanto —dijo un juez en una ocasión. Pero un día las cosas cambiaron. Llegó al juzgado y, una vez que había narrado los hechos habituales y se disponía a marcharse tan alegre como de costumbre, escuchó lo siguiente: —¡Culpable! Mil trescientos años por sesenta y siete homicidios. Su abogado de siempre, algo mayor, lo miró de reojo y, sin pensarlo dos veces, le recriminó la única novedad que había incluido en la declaración. —Ernesto, hijo, nunca tuviste que decir que ahora ibas a salir del armario para empezar a querer a los hombres. Nadie se escapa Cuando comenzó el embarque, el aeropuerto J.F.K. era un hervidero de gente. El avión era uno de esos enormes aparatos que parecen fabricados para quedarse a vivir en ellos, y que dan la impresión de recoger y llevarse a todos los habitantes de la ciudad. Me iba de Nueva York con la seguridad de no haber aprendido nada sobre el capitalismo. Ni siquiera me parecieron importantes las últimas palabras con las que el coordinador clausuraba el IV Congreso Internacional de Venta Directa: “No lo olviden, señores —dijo—. Primero se entretiene al cliente, luego se le crea la necesidad del producto y, por último, se le ataca al cuello; es importante —concluyó — que sienta la compra como un acto libre y personal”. Ya en el asiento, las maquilladas azafatas se colocaron en sus habituales lugares para hacer el simulacro que orienta acerca de cómo se han de colocar, en caso de irreparables urgencias, el chaleco salvavidas, la máscara de oxígeno y los demás artilugios de asistencia aérea que los de salvamento de tierra suelen encontrarse junto a los cadáveres. Pero cuál no fue mi sorpresa, y la de los demás pasajeros que leían los periódicos gratuitos para no escuchar ni ver los avisos de la muerte, que la voz en off que debía acompañar y guiar los gestos automáticos de las azafatas, comenzó a anunciar otro tipo de productos: ataúdes de haya, coronas de múltiples tamaños y colores, e increíbles ofertas por incineraciones..., al tiempo que otra auxiliar desocupada repartía un formulario y un bolígrafo negro para inscribirse de inmediato como donante de órganos. En ese momento un mozo de la tripulación —que parecía que estuviese en el pasillo por casualidad— comenzó a ofrecer, a un precio desorbitante, los últimos paracaídas que le quedaban. Hasta que no levanté la mano para solicitar el mío, no fui consciente de lo eficaz que resulta siempre seguir todos los pasos del manual de ventas. Viuda en la sombra Se llamaba Aurora y vivía sola desde que enviudó. Acababa de acostarse y había tenido que hacer un enorme esfuerzo para apagar la luz de la mesilla. Empezó a rezar como una niña las oraciones que la ponían en paz con el mundo cuando, de pronto, abrió los ojos asustada porque unos pasos de viejo se acercaban desde el pasillo. Prefirió no moverse. Por la ventana entraba una luz pobre que no le llegaba para ver bien los pies de la cama. Al principio tuvo la fantasía de que su marido había regresado para verla, pero de inmediato se quitó ese miedo con un pensamiento del pasado: Jacinto andaba más deprisa y solía ir dando voces para no asustarse con las sombras de la casa. Sabía que si los pasos no se detenían, pronto iban a llegar a la puerta del cuarto. Pero, así y todo, tuvo la sangre fría de recordar las cuatro personas que habían estado ese día en la casa. Su cuñado vino a traerle unos documentos de la herencia que ella, por supuesto, no firmó. Hablaron con añoranza de Jacinto, y el hombre se marchó sin disgusto y diciendo entre dientes que sólo venía a comprobar la avaricia de la vieja. Luego pasó a tomar café la sobrina mayor del difunto. Aurora le reveló sus sueños: “Me da pánico que llegue la noche”. La muchacha se fue a eso de las cinco, y en el portal tropezó con la siguiente visita de la viuda: un joven constructor que tocaba el timbre de todas las puertas porque, al parecer, pretendía comprar el edificio completo. Aurora le fue subiendo las persianas de cada estancia para que viera los espacios con nitidez. Al final ofreció tal cantidad de dinero que la mujer se echó a llorar de alegría. El empleado de la funeraria fue la última visita de la viuda. Venía a preguntarle qué inscripción deseaba ponerle a la lápida. Gracias, Jacinto. Tu mujer no te olvida, fueron las palabras elegidas. Aurora no tuvo tiempo para más. La puerta de la habitación se abrió y enfrente apareció la silueta de un cuerpo humano que no dejaba de acercarse. Ese fue el momento en que la viuda confesó: “Por mucho que te presentes aquí, sé que estás muerto; te eché ponzoña para matar a siete Jacintos”, le dijo a la sombra. Ampliación en el Psiquiátrico (otra vez) Una emisora de radio dio la noticia que iba a convulsionar la ciudad: —Se ha escapado un interno del Psiquiátrico. Hace muchos años que no ve otra cosa que no sean batas blancas. Estará desorientado. Necesita urgentemente su medicación. En pocas horas el resto de medios se hizo eco de la noticia. Facilitaron los síntomas y sus conductas más habituales, y en la misma frase hicieron una descripción de la apariencia y de la ropa del hombre. Luego lanzaron un mensaje de intenciones benéficas y patrióticas. —Si alguien se encuentra con él, que se ponga en contacto con el Psiquiátrico, en la 7ª planta del Hospital. A la mañana siguiente, una mujer entregó al enfermo. El hombre tenía el rostro desencajado, por lo que fue irreconocible para el auxiliar sanitario que lo recibió. Cuando al medio día el psiquiatra lo vio de cerca, mandó llamar a la mujer que lo había traído, y la hizo sentar en el sillón de la clínica: —Señora —dijo el psiquiatra—, este hombre no es nuestro enfermo. —Ya lo sé —repuso la mujer—, es mi marido; pero hace las mismas cosas raras que dijeron por la radio. Se lo llevó otra vez a casa. Esta escena comenzó a repetirse, incluso con hombres que ni siquiera respondían a las descripciones que se habían anunciado. Los familiares o amigos de toda la vida estaban tan convencidos de que el enfermo que llevaban de la mano era el fugado, que cuando llegaban a la puerta del Psiquiátrico no dudaban de haberle encontrado por fin su sitio en el mundo. Y al personal de la 7ª, acostumbrado a las manías de sus internos, no le costó trabajo montar un teatro para dar una respuesta digna a esta gente. Tras la puerta, habilitaron una sala de espera de 20 personas, y una enfermera experta hacía el primer trabajo: una charla común para persuadirles de su error; luego, una trabajadora social hacía una entrevista familiar en la que se recogían las razones que les habían llevado a pensar que la persona en cuestión merecía el ingreso en un centro de locos; más tarde, el psiquiatra titular pasaba al presunto enfermo un protocolo de diagnóstico. Finalmente, la administración elaboraría un informe sondeando la población susceptible de ser ingresada. Nunca se hizo público. Durante dos meses estuvo funcionando la 7ª planta del Hospital como una clínica de ensayo con cobayas felices. Pero ninguna de ellas resultó ser la desaparecida. Al enfermo fugado se le buscó por los lugares más incómodos de la ciudad. Un día, cuando ya la alerta decaía a su punto más bajo, lo encontraron. Estaba en un parque, leyendo el último capítulo de Quijote. La enfermera que lo reconoció no se alarmó, se sentó a su lado y le habló despacio. El hombre había rehecho su vida sin acordarse del Psiquiátrico, y sólo cuando la enfermera le recordó su pasado, habló del asunto: —Me tendrán ustedes que perdonar —dijo—, pero me he desorientado tanto que había olvidado que estaba enfermo. La diana de la educación La maestra sacó una pistola y disparó sobre cada uno de sus alumnos. Luego se puso seria y les dijo: “El que se mueva o hable, se va al pasillo”. Algunos niños se quejaron con un hilo de voz imperceptible, pues ninguno quería que lo castigasen. —¡He dicho que no se habla! —gritó la maestra. Pero, viendo que unos comenzaban a caerse al suelo y otros convulsionaban, decidió llamar al director del Colegio que, al llegar a la clase, se alarmó al comprobar la mala puntería de su docente. —Y ahora, ¿qué les vamos a decir a los padres? —preguntó exaltado. —Lo primero —respondió la maestra— es pedirles disculpas, pues ellos confiaban en nosotros y nada les causa mayor extravío que tenérselos que llevar a casa. —¿A casa? —se enfureció el director— ¡Será al Hospital!, y ese trámite sí que les va a hacer perder la tarde. Mire —y se acercó a ella con un dedo acusador—, o afina usted la puntería, o tendrá que irse a trabajar a un colegio público. En el jardín de casa Davinio se disponía a cortar el césped del jardín, cuando vio un cadáver entre la hierba alta. Se quedó un minuto mirándolo sin saber qué hacer. Acababa de levantarse después de un sueño profundo, y lo primero que pensó es que aún dormía. Pero le bastó otro minuto para saber que estaba frente a los ruidos de la vida. Apagó el motor del cortacésped para pensar mejor. Podía avisar a algún vecino, esperar a que alguien pasara por la acera o llamar a la policía; pero se quedó contemplando el cuerpo tendido, desorientado por el panorama que se le venía encima. Llevaba cuatro días sin salir de casa y, en ese tiempo, no recordaba haber escuchado ningún ruido ni haber visto por la ventana nada extraño. Lo que sí recordó de pronto fueron sus pastillas. Entró en casa, cogió un vaso con agua y se las tomó. Y como no oía trastear a su mujer, comenzó a llamarla. Las voces iban delante de él, recorriendo cada una de las estancias de la casa. Al llegar al descansillo de las escaleras hizo por fin memoria: habían discutido y ella había decidido abandonarlo. Volvió a sentir la misma desesperación de entonces, y le pareció mentira haber dormido tan tranquilo cuatro días. Malos tiempos para él No me lo podía creer. Si no es por Jorge, mi hijo de siete años, nunca me hubiese enterado de por qué me abandonó mi mujer. Me dijo que me dejaba: que me quería, que le gustaba mi forma de ser, que no había ningún otro hombre en el mundo y que yo era lo más hermoso que le había ocurrido en la vida; pero que me dejaba. Además, me pidió que no le preguntase el verdadero motivo. —Sólo te puedo revelar —dijo— que la causa es demasiado profunda. Aquel día yo venía del médico, de tratarme un impertinente dolor de estómago ocasionado —supe luego— por mi estreñimiento, así que tampoco estaba para pedir muchas explicaciones. Me fui a la cama, y con la disculpa del estómago, me puse a llorar. A los pocos días, ella se cambió de casa, y a los tres meses estaba formalizado el divorcio. Cada quince días yo iba a su pisito por nuestro hijo, tocaba el botón del portero, el crío bajaba y nos íbamos a satisfacer sus caprichos de golosina y mi soledad de separado. A la vuelta era igual: tampoco la veía, parecía que no quisiera mirarme a los ojos. Pensé que se sentía culpable. Pero era otra cosa. Por esa misma época dejó de entrar la clientela habitual en la peluquería. Los hombres que venían a cortarse el pelo lo hacían por primera vez y nunca más volvían. Me planteé cerrar el negocio por algún tiempo, pues había oído que sobre algunos divorciados cae la azarosa maldición de acumular desgracias. Una mañana Jorge me pidió que le comprase un juguete robotizado que salía de mi nuevo presupuesto, y le tuve que decir que no. Al enfadarse el niño, comprendí todo lo que me estaba pasando. —Papá —dijo la criatura—, ya no quiero verte nunca más; el aliento te huele a mierda. Por fin se fue Mariano Bursa me pareció una ciudad construida para el paseo de los ociosos. Nada más llegar, visitamos la Mezquita Verde, y luego dimos algunas vueltas sin rumbo por el Bazar. El buen clima nos animaba a pararnos y a preguntar los precios en muchos puestos. Los olores de las especias me sedujeron, igual que a Viki, una amiga de viaje a la que un vendedor joven y atrevido, como casi todos, terminó besando. Claro que ella, entrando en la trastienda con una sonrisa pedigüeña, encendió y facilitó el atrevimiento del tendero. Cuando Viki me contó cómo las manos del joven tocaron su trasero, yo me quedé con las ganas de haber hecho lo mismo, pero mi situación personal no era la misma que la suya, ya se lo he explicado a ella. Luego, en el autobús del circuito, el guía nos contó que el hotel al que íbamos tenía una bonita leyenda: ciertas camas, no todas, hacen aparecer o desaparecer a personas, en función de los deseos más primitivos de sus durmientes. El autobús entero se llenó de murmullos golfillos. Con esos pensamientos estaba, cuando sentí que los ronquidos de mi marido iban a despertar a nuestros vecinos de la 201. Asustada, encendí la luz y, efectivamente, dormía sola como los últimos cinco años desde que enviudé. Bajé el interruptor y la profunda respiración de Mariano, como en otros tiempos, me rozó la frente. Palpé el desierto vacío y sólo toqué arena blanca y, como tantas veces, me di la vuelta para llorar. Pero estoy segura de lo que ocurrió después: una mano turca, joven y atrevida, me acarició el trasero. Reconducir Pedro tiene 27 años y es el taxista de las prostitutas. Las lleva de la ciudad al club, un trayecto de nueve kilómetros repleto de curvas. De madrugada las devuelve a sus casas prestadas. Nunca ha tenido nada con ninguna chica. Es un profesional. Hace su trabajo y punto. La verdad es que Pedro cree en el amor. Aunque una tarde sucedió algo especial. En la plaza donde las recoge cada tarde, subió al coche, junto al grupo habitual, una joven que lo enamoró sin remisión. Movió el retrovisor para memorizar sus rasgos. Sin pensarlo, preguntó por ella, y las demás, conociendo la seriedad del conductor, le contaron que era rusa y que hoy era su primer día en esta difícil profesión de prestar amor de mentira a hombres que suspiran por una vida de verdad. —Se bautiza en una hora —dijo la más veterana de las mujeres. Pedro se tragó el silencio del coche, pero al llegar a la puerta del club fue decidido: hizo bajar a las habituales y regresó con la rusa. Durante todo el trayecto fue tarareando una canción del verano anterior. Al llegar a su casa se la presentó a sus padres y bajó entusiasmado a comprar unas cervezas. Cuando regresó, su madre preparaba en la cocina algo para picar, y su padre se retorcía en el sofá entre los pechos de la rusa. Amigos de verdad Al enamorarse profundamente los amigos no tuvieron más remedio que secuestrarlo y apartarlo de todo el mundo, en un cortijo de las afueras de la ciudad. Lo hicieron durante el día, para que la gente pensara que seguían de parranda. Amordazado, lo subieron a un coche y, después de un viaje por caminos de polvo, lo ataron a un olivo. Era verano y la intemperie cálida facilitaba el destierro. Al cabo de una semana lo dejaron escapar. El joven, un maestro de escuela llamado Guillermo Pacenxe, se fue a los billares, donde sabía que iba a encontrar a sus secuestradores y, con una voz agradecida, les reprendió: —¡Cabrones! Mirad cómo tengo los tobillos. Luego agarró un palo, pidió al camarero una ronda para todos y golpeó en seco la bola blanca. Guillermo Pacenxe había sido el joven más afortunado de la pandilla, pues había tenido de novia a Carolina Consentido, la más hermosa del barrio. Pero en una noche de palabras sinceras le confesó que su belleza no era suficiente para seguir amándola, y la dejó en la puerta de su casa con los ojos arrasados de pena. Los meses fueron pasando y Guillermo no encontraba una sola moza que le llenara de tranquilidad el corazón, de forma que comenzó a amar la carne sin permiso del amor; pero en un paseo nocturno comprendió que él estaba hecho para querer y compartir una vida, así que buscó una mujer con la que contraer matrimonio. Y deseó que fuera rápido, de hoy para mañana, de modo que la elegida fue la menos agraciada del planeta. Cuando los amigos vieron a la prometida se conjuraron en apartarlo de la vida, y lo alborotaron con fiestas de alcohol hasta que consiguieron que anulase el enlace. En una de esas fiestas, y con la lucidez de la amistad en el entorno, hizo prometerles a sus salvadores que lo secuestraran si alguna otra vez se le ocurría comprometerse en matrimonio con una mujer tan fea. Y en dos años lo tuvieron que secuestrar dieciocho veces. Al principio había que avisar a los invitados y a los familiares cercanos, y al restaurante para que anulase los pedidos de langostinos congelados y de tomates gazpacheros. Pero, con el tiempo, sólo Guillermo Pacenxe y la prometida fea de turno creían que la boda se iba a celebrar. Ni siquiera el cura anotaba ya los días y la horas en su agenda de sacristía, y despachaba a la pareja en cuestión con un compromiso verbal. Lo más difícil era darle la noticia a las novias. En la primera ocasión los amigos no la avisaron, y la pobre se presentó de blanco en una limusina negra de doce metros, y con una familia extensa que no encontraba palabras que la alentaran a seguir viviendo. Cuando la pandilla vio sus lágrimas de desconsuelo, sintieron todos una pena tan grande que el resto de las veces se envalentonaron y fueron en persona a contar cualquier mentira compasiva. Encontraron incontestables respuestas amargas, pero todas eran menos dolorosas que ver a una mujer abandonada en las escaleras de la Catedral. No hay que pensar que Guillermo se divertía con tanta novia pasajera, o que este juego de bodas irreales le alegraban su ánimo, pues él pedía el matrimonio con verdadero propósito de casarse, y los secuestros eran una adversidad contra la que luchaba sin éxito, y sólo después de varias semanas y de ver a sus ex prometidas por la calle haciendo vida cotidiana, era consciente del enorme favor que le habían hecho sus amigos. Un día entró en los billares Eugenia, y todos los ojos dijeron que nunca habían visto a una mujer de igual belleza. Después de que por turnos, cada uno de la pandilla intentara conquistarla con palabras de hombre, chistes, hazañas inverosímiles y hasta con poesías de Bécquer, Eugenia se quedó con la templanza de Guillermo Pacenxe que, asustado por las proporciones inalcanzables de la mujer, no se había acercado a venderse. Con dos cervezas frías en el cuerpo, el maestro de escuela ya tenía práctica suficiente para conseguir en un santiamén que cualquier mujer pusiera fecha de boda. Se la comunicó a los amigos y puso en marcha otra vez el mecanismo de la ceremonia. En esta ocasión, tanto el secuestro como el traslado al cortijo fueron violentos, por lo que el propio Guillermo Pacenxe fue el primero en saber que mientras estuviese vivo nadie iba a volver a desatarlo. Lejano Oriente Las razas determinan las facultades de las personas, pensó el sociólogo. Años más tarde, intentaría demostrar esta tesis. Según encabezaban sus primeras anotaciones, “la facilidad o dificultad que posee una persona para llevar a cabo un trabajo concreto está determinada, genéticamente, por su procedencia étnica”. Con el asesoramiento del Centro Nacional de Estadística, y con la ayuda de un colega anónimo de Facultad, diseñó el experimento. Seleccionaron seis razas y, de cada una de ellas, a dos muchachas de 24 años; dispusieron grandes cestos de ropa y se les indicó a las participantes que debían planchar cuantas prendas pudiesen. Cada pareja actuaba por separado, para evitar la contaminación que pudiera derivarse de la competitividad, y se cronometró tanto el tiempo de permanencia en el trabajo, es decir, la resistencia, como los kilos de ropa bien planchados, o sea, la eficacia. Sorprendentemente para el sociólogo, las muchachas del norte y del sur de Europa, las hindúes y las sudamericanas obtuvieron resultados similares. En cambio, con la pareja china sucedió algo distinto. Una de ellas planchaba sin levantar la cabeza y había que detenerla para que dejase la ropa en paz, pues su intención era siempre la de acabar todo el trabajo. Sin embargo, la otra joven se sentaba nada más planchar una o dos prendas, y con visibles gestos de cansancio y palabras despectivas hacia la tarea asignada. Dado que se habían realizado pormenorizados exámenes médicos y psicológicos, estaban descartadas posibles patologías que explicasen el desigual comportamiento. Así que el investigador trasladó al colega su preocupación por el futuro del proyecto. —Si una china trabaja sin conocimiento y la otra se sienta a contemplarla —le dijo—, mi tesis es un rotundo fracaso. Buscando respuestas, se fueron a los expedientes. Las dos chinas habían nacido en Pekín, en el seno de familias humildes; las dos llevaban veinte años en España, y hasta se daba la casualidad de que ambas habían obtenido resultados parecidos en sus respectivos colegios españoles. Las dos iban a licenciarse en Matemáticas con excelentes notas. Sólo después de examinar los entresijos de ambas historias familiares, el sociólogo percató una diferencia que le hizo abandonar la tesis en un cajón olvidado. La muchacha incansable ayudaba a sus padres chinos en el comedor del restaurante que regentaban en la ciudad, mientras que la joven que siempre parecía agotada había venido a España como niña adoptada. Te quiero Me agobio. — A las 4 de la mañana, sin hacer ruido, sin despedirse de la esposa, Mario salió camino de la estación. Al llegar al andén sólo pudo ver la estela gris de los últimos vagones de un tren en marcha. Antes de las 7 la esposa escuchó, adormecida, el anodino “buenos días, mi vida”, que Mario lanzó mientras devolvía al armario la ropa secuestrada unas horas antes. La Virgen La mujer que ha decidido arrojarse por el balcón está rezando por última vez. Delante tiene una enorme figura de La Milagrosa. A la Santa Virgen le ha contado hasta el más mínimo detalle de su vida. Le ha confesado que ayer se portó mal, que amó en pecado. La verdad es que lleva unos días con muy malos pensamientos. Y la Virgen lo sabe. ¡Y ya no puede soportarlo más! Se dirige decidida al balcón y, sin pensarlo dos veces, agarra la enorme imagen de la Santa y la precipita al vacío. El sultán en apuros Los eunucos eran hombres castrados que servían en el palacio del sultán. Había dos tipos, según su raza: los blancos, que se encargaban esencialmente de la seguridad y del jardín, y los negros, asignados al cuidado del harén. Sucedió una vez que una de las favoritas del sultán, llamada Fatih, se enamoró de uno de los eunucos que vigilaba la torre principal. El sultán pronto fue advertido de este hecho por uno de los leñadores más veteranos y, lejos de tomar represalias contra Fatih o contra el propio eunuco, ordenó que a ambos se les encerrase en una estancia sin más distracciones que la cama y las provisiones necesarias para vivir. La intención del sultán era que el amor platónico que parecían sentir se muriese de impotencia. Durante un mes estuvieron a solas. Al cabo de ese tiempo, el sultán, llegado victorioso de una batalla, hizo llamar a la joven para amarla y demostrarle que él era el único capaz de culminar el amor. Repetidas veces introdujo su sexo dentro de Fatih sin que ésta se inmutara. Después de varias horas de cama y de una obsesiva voluntad, el hombre comenzó a vestirse con un pensamiento que lo humillaba: —Es como si no se enterase del amor. De pronto, al sultán se le ocurrió una idea y, nada más ponerla en marcha, la joven se humedeció de placer. Inspirado en las limitaciones del eunuco, había dejado de utilizar la contundencia de su sexo y, sabiamente, se había puesto manos a la obra. Por el amor de Dios Fue inevitable que la gente se enterase: el cura estaba violando a las mujeres del barrio. Ocurrió de la forma más natural del mundo, pues la soledad lo hacía casi todo: las mujeres iban con propósito de enmienda a contarle sus miedos, y él les metía el terror en sus cuerpos. Pero antes las calmaba con una penitencia de abrazos y besos. Ninguna se resistía a las amistades de un ángel. El problema surgía cuando en la sacristía se le juntaba su trabajo de amante ocasional. Entonces el Hombre se las ingeniaba para repartir el amor por las diferentes estancias, y acababa tan derrotado que a veces se le iba de la cabeza la hora de dar la misa de ocho, o en la homilía confundía la multiplicación de los panes y los peces con la boda de Caná, o decía que Podéis ir en paz en vez de Daos la paz, o se le olvidaba la fórmula de la consagración, porque su miramiento profesional se había agotado de tanto hacer milagros para atender a tanta feligresa desolada. El obispo se enteró por casualidad y, cuando pidió explicaciones, el cura no encontró más argumentos que la verdad: No me puedo resistir, le confesó. La diócesis aceptó la disculpa con agrado, porque a sus santos oídos había llegado otra verdad más aplastante: ahora la iglesia se llenaba. Los hombres del barrio, que se habían pasado toda la vida trabajando para que sus mujeres los quisieran más, no podían entender que se lanzaran así a unos brazos tan finos y tan blancos, y empezaron a acudir en masa y desconfiados a la misa de ocho. En la iglesia ya no se cabía y desde la sede diocesana mandaron traer bancos supletorios. El obispo se moría de alegría, pero al cura se le iban sumando dificultades, pues ya no encontraba la forma de tener intimidad en sus amores de sacristía. Alarmadas por la situación, un grupo de mujeres se manifestaron frente al obispado. Al parecer, eran las que el cura había rechazado, porque no había tenido tiempo de quererlas a todas. La pancarta rezaba así: Nosotras también somos hijas de Dios. Oportunidades Marcos bajó llorando las escaleras del metro. La estación era un bullicio; parecía que se hubiese dado cita allí toda la ciudad. Cuando el primer tren pasó sin detenerse, sintió que se ahogaba. El siguiente tardó cinco minutos, y también pasó de largo. Observó a los usuarios para comprobar sus reacciones, pero lo que percibió fue algo inquietante: había desaparecido la mitad de la muchedumbre inicial. Un tercer metro se cruzó ante sus narices como un relámpago inalcanzable, evaporándose con él otro buen puñado de pasajeros. En ese instante, Marcos supo que la gente no se estaba volviendo invisible en la espera sino que, de alguna extraña forma, era capaz de montarse en ferrocarriles vertiginosos. Luego contó hasta cuatro trenes más, todos sin detenerse. Cuando miró el largo pasillo de la estación, apenas quedaba una docena de personas. Contuvo la respiración, y se fue decidido a ellas para hablar sobre el milagro, pero la ráfaga intermitente de un último tren las borró de su vista. Solo, y vencido por la realidad, se sentó en el banco más cercano. Se limpió los restos de lágrimas y subió despacio hacia la boca de la calle. Allí seguía Mari Luz, esperando a que su novio cambiara de opinión. El desguace Cómo anda el mercado de segunda mano? —¿ —Bien, mujer, bien. Se hace lo que se puede. Ya sabes cómo funciona esto. Ahora mismo estaba revisando mercancía nueva. —Te lo pregunto, porque me gustaría hacerme de una cosita buena. —A ver, ¿qué quieres? —¿Qué voy a querer? Algo fiable, que me dure un par de años sin problemas. —Precisamente, ayer entró algo... que te puede venir bien. ¡Seguro que te interesa! —Si me gusta, me la llevo hoy mismo. —Bueno... no te quiero engañar: se ha usado poco, pero tiene sus añitos. —Dime cuánto es la broma, y déjate de monsergas. —Mujer... te sale por un pico, pero estamos hablando de calidad, ¿eh? —¿De cuánto? —Más o menos... el precio de unas buenas vacaciones. —¿Tanto? —Sí, sí, ¡pero, ojo! Es guapísimo, se llama Borjas y sólo lleva un mes separado. Enamorarse en Roma La vi disfrazada de egipcia y la perseguí. Nunca había visto un mimo caminando entre la gente. Transportaba la banqueta que luego le iba a servir de peana en su espectáculo impasible. Al llegar al león alado de la plaza de Venecia se detuvo. Colocó su pedestal de plástico, un sombrero boca arriba al lado, se encaramó, recogió las manos sobre el pecho y dejó de moverse. En lo alto era una diosa dormida, reluciente por la felicidad de un sueño tranquilo. Me senté en una de las terrazas que hay junto a la vía del Corso y me dispuse a observarla. Tomé cuatro capuchinos. Sobre la mesa dejé dinero suficiente y el bolígrafo que le había pedido prestado al camarero, y fui con valentía a asomarme al misterio de su mirada. Cinco segundos fueron suficientes para saber que pronto iba a comenzar a quererla. Me incliné y, con ternura, puse mi tarjeta de visita en el sombrero. Antes de alejarme me palpé los bolsillos y lamenté haber sido tan generoso con el camarero. La estuve esperando una hora en mi cafetería preferida del Campo Dei Fiori. Al aproximarse deslizó sobre la mesa la tarjeta en la que le había escrito el lugar donde la invitaba a un café. Le conté despacio la penuria de mi vida. Ella me observaba con unos ojos rotos por los restos del maquillaje. —¿No dices nada? —le pregunté, esperando por fin escuchar su voz. Se encogió de hombros como diciendo: “Yo soy esto, en silencio me has conocido y te has enamorado. No hay más”. Pagué los cafés con un billete grande y comprendí que si la oía hablar dejaría de gustarme pero, tampoco estaba yo preparado para un amor de silencio eterno. Se incorporó despacio. Alcé mi mano para estrechar la suya pero tropecé con el sombrero. Cogí con suavidad la vuelta de los cafés y la dejé caer en él. Su voz era normal: —Gracias, señor —me dijo. Aventuras de hoy en día Hace calor. Dos mujeres trabajan la tierra, azada en mano; otra acaba de fallecer y reposa sobre la cuneta mientras unos pájaros negros picotean a su alrededor; un niño trae agua verde en un cubo de hojalata; un anciano tira de un burro terco; tres hombres acarrean hierba y otro niño cruza peligrosamente la carretera. Todo esto observa el turista desde su autobús. Historia de un náufrago o la importancia de las fechas Me desperté en una isla y sólo necesité dos horas para saber que estaba deshabitada. El 20 de diciembre había embarcado con 40 compañeros del centro de salud en el que trabajaba, en un crucero navideño disfrazado de congreso para desentrañar los misterios de la hipocondría. En ningún momento advertí la tempestad del mar, por lo que pensé que el naufragio me había cogido dormido en el camarote. Al despertar en la arena y no ver ni rastro del barco, sentí escalofrío por la pérdida de tantas vidas, pero conforme iban pasando las horas se apoderó de mí un egoísmo insalvable que sólo me permitió pensar en la forma de salir de allí. En mi primera noche en la isla sucedió algo sorprendente: me encontré con un prostíbulo. Una nave construida sobre troncos y cubierta de cañas verdes emitía una música tentadora. Entré y, ante la mirada experta del camarero, pedí un Martini blanco con coca-cola. Siete mujeres me ofrecieron sus servicios cariñosos pero yo no estaba para tantas alegrías. A media noche volví a la playa, porque era donde la esperanza me caía más a mano. A la mañana siguiente la música había desaparecido y la nave estaba abandonada. El mar seguía tranquilo. Al oscurecer el segundo día volví a escuchar la música y no dudé en visitar aquel sitio lleno de voluptuosas tentaciones. La sonrisa del camarero me dio confianza para entablar con él una conversación de amigos. La ausencia de clientela me hizo sospechar que la noche iba a ser larga. Le conté mi vida entera. Le di los detalles de mi tristeza. Sus preguntas eran cortas y siempre destinadas a arrancarme las palabras que se quedaban en el camino. En efecto —le confesé—: me ha abandonado mi mujer y cada vez más gente me rechaza, sobre todo los compañeros de trabajo. Ya molestan hasta mis bromas. Es verdad que últimamente hago demasiadas y todo el mundo me considera un pesado, pero es la única forma que encuentro de llamar la atención. Las mujeres tampoco me hacen caso y mis piropos e insinuaciones a las enfermeras son nauseabundos. Soy un médico pervertido que disimula su obsesión con bromas que nadie soporta. —¿Le lleno? —Vale. Pero ahora un whisky. Así pasé el tiempo en la isla: vagabundeando durante el día y en el prostíbulo de noche. Comía la fruta que caía a la arena y miraba al mar para provocar que el milagro se produjera ante mis ojos. El camarero se llamaba Gregorio y no tenía vida anterior. Las mujeres eran preciosas, pero estaban mudas. La madrugada del 27 al 28 no fui a tomarme la copa. Preferí la sintonía constante del agua. Al amanecer apareció un bulto negro que se fue acercando para rescatarme. Era el barco que hacía seis días se había acercado hasta la costa para dejarme lleno de cloroformo en la playa. La pancarta que sostenían mis compañeros decía “Inocente, inocente”.