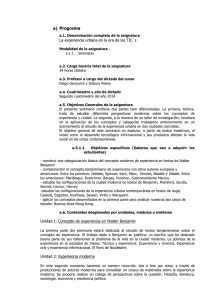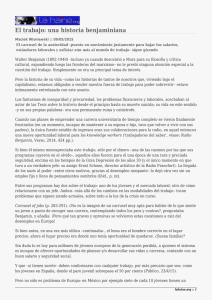Patrimonio y ciudad de Bogotá
Anuncio
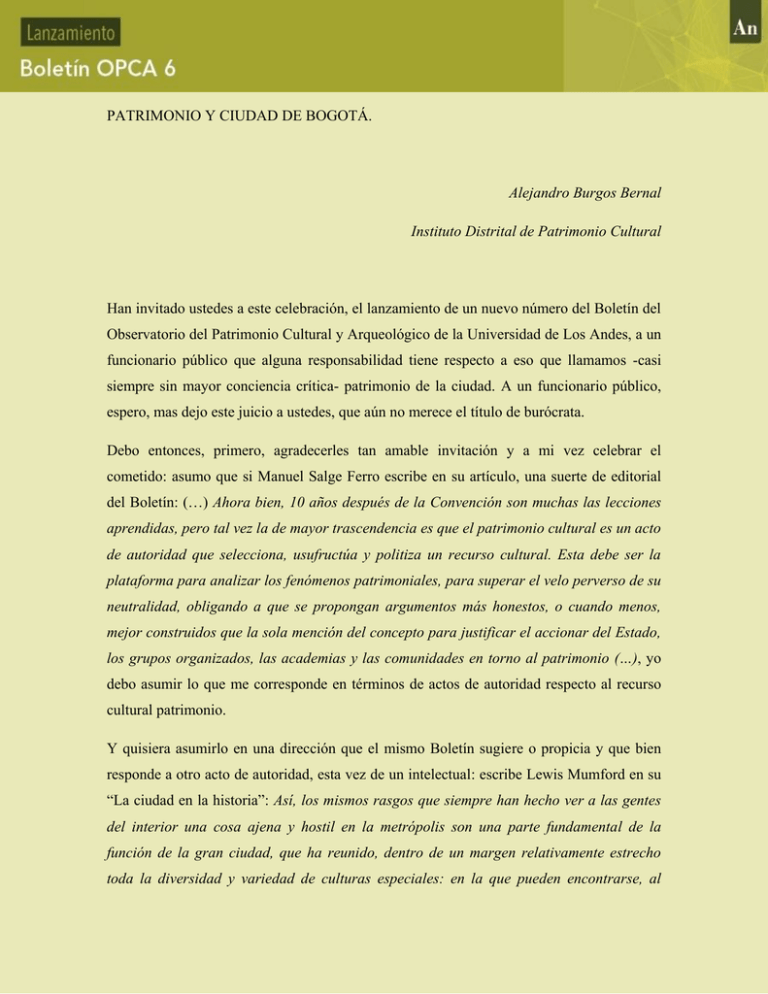
PATRIMONIO Y CIUDAD DE BOGOTÁ. Alejandro Burgos Bernal Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Han invitado ustedes a este celebración, el lanzamiento de un nuevo número del Boletín del Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de Los Andes, a un funcionario público que alguna responsabilidad tiene respecto a eso que llamamos -casi siempre sin mayor conciencia crítica- patrimonio de la ciudad. A un funcionario público, espero, mas dejo este juicio a ustedes, que aún no merece el título de burócrata. Debo entonces, primero, agradecerles tan amable invitación y a mi vez celebrar el cometido: asumo que si Manuel Salge Ferro escribe en su artículo, una suerte de editorial del Boletín: (…) Ahora bien, 10 años después de la Convención son muchas las lecciones aprendidas, pero tal vez la de mayor trascendencia es que el patrimonio cultural es un acto de autoridad que selecciona, usufructúa y politiza un recurso cultural. Esta debe ser la plataforma para analizar los fenómenos patrimoniales, para superar el velo perverso de su neutralidad, obligando a que se propongan argumentos más honestos, o cuando menos, mejor construidos que la sola mención del concepto para justificar el accionar del Estado, los grupos organizados, las academias y las comunidades en torno al patrimonio (…), yo debo asumir lo que me corresponde en términos de actos de autoridad respecto al recurso cultural patrimonio. Y quisiera asumirlo en una dirección que el mismo Boletín sugiere o propicia y que bien responde a otro acto de autoridad, esta vez de un intelectual: escribe Lewis Mumford en su “La ciudad en la historia”: Así, los mismos rasgos que siempre han hecho ver a las gentes del interior una cosa ajena y hostil en la metrópolis son una parte fundamental de la función de la gran ciudad, que ha reunido, dentro de un margen relativamente estrecho toda la diversidad y variedad de culturas especiales: en la que pueden encontrarse, al menos como muestras, todas las razas y culturas, junto con sus idiomas, sus costumbres, sus vestimentas y sus comidas típicas; en la que los representantes de la humanidad se han visto cara a cara por primera vez en un terreno neutral. […] Aquí tenemos, también, la razón esencial de la institución más típica de la metrópolis, tan característica de su vida ideal como lo fue el gimnasio de la ciudad helénica o el hospital de la ciudad medieval. Me refiero al museo. Una institución que surgió de las necesidades mismas de su propio crecimiento excesivo… Quisiera entonces dar razón de los lineamientos que han dado forma a un espacio específico, el Museo de Bogotá, como plataforma para analizar los fenómenos patrimoniales, como espacio de negociación exquisitamente político para seleccionar y usufructuar un recurso cultural fundamental. Dar razón, en suma, de una decisión política virtuosa, ambiciosa y arriesgada: hacer del Museo de Bogotá el laboratorio del Plan de Revitalización del Centro Tradicional, en cuanto programa principal y prioritario del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un acto de autoridad que, ante ustedes, me resulta pertinente acotar. En uno de los primeros textos que W. Benjamin escribió sobre Baudelaire, aparece una breve nota que dice: Comparemos el tiempo con un fotógrafo que fotografía la esencia de las cosas. Pero, debido a la naturaleza terrena del tiempo y su aparato, el fotógrafo solo alcanza a registrar el negativo de la esencia en su placa fotográfica. Nadie puede leer esas placas, nadie puede deducir el negativo, sobre el cual el tiempo registra los objetos, la verdadera esencia de las cosas tal como son en realidad. Además, el elixir que puede actuar como agente para revelarlas es desconocido. Y he aquí a Baudelaire: él tampoco posee el fluido vital en el cual esas placas deben ser inmersas para obtener la verdadera imagen. Pero él y solo él, es capaz de leer las placas, gracias a infinitos esfuerzos mentales. Él solo es capaz de extraer de los negativos de la esencia un presentimiento de su real fotografía. Esta aquí agazapada una potentísima intuición sobre la ambigua y muy significativa relación que puede haber entre eso que llamamos ciudad y eso que llamamos museo. Intentar develar esa intuición será el derrotero de nuestra conversación. Vamos a establecer primero una suerte de diccionario de sinónimos para poder dialogar con fecundidad con Benjamin y allí, con Baudelaire. Allí donde Benjamin habla de tiempo nosotros entenderemos ciudad. Allí donde habla de fotografía (es decir del fenómeno fotografía que incluye el fotógrafo, el aparato fotográfico, la placa fotográfica y la fotografía) nosotros leeremos museo (es decir el sistema de significación que incluye el curador, el “objeto” museológico y el espacio físico de exposición). Qué entiende Benjamin bajo el nombre Baudelaire lo sabremos, si todo va bien, al final de estas palabras. Dice entonces Benjamin: Comparemos el tiempo con un fotógrafo que fotografía la esencia de las cosas. Pero, debido a la naturaleza terrena del tiempo y su aparato, el fotógrafo solo alcanza a registrar el negativo de la esencia en su placa fotográfica. Nadie puede leer esas placas, nadie puede deducir el negativo, sobre el cual el tiempo registra los objetos, la verdadera esencia de las cosas tal como son en realidad. Cuando Benjamin habla de tiempo, está hablando de un fenómeno y de una experiencia que ya es urbana, es más, está hablando de un fenómeno que define para él la ciudad. El fenómeno urbano en la acepción benjaminiana parecería expresar el absoluto negativo de la posibilidad de la memoria (de la posibilidad del museo); la ciudad habría de ser el paradigma de lo que no puede ser concebido en términos de cultura, habría de ser el inasible y caótico transcurrir del tiempo sin posibilidad de redención, el ambiguo reino de lo accidental, lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. La ciudad no habría de ser más que "tiempo que se deshace entre las manos", como quiso Baudelaire. La ciudad moderna es una magnitud puramente dinámica; su esencia consiste en su permanente transformación y su continuo desarrollo. Lo que caracteriza a la ciudad moderna es el hecho de que ya no puede existir ningún observador externo capaz de hacerse con una adecuada visión general de la misma. La compleja realidad de la ciudad no puede ser ya abarcada por nadie. Su misma expansión cuantitativa es un indicador más que suficiente de que aquel que se empeña en conocerla no puede convertirla en su objeto, es decir, en un objeto que realmente fuese diferente de él en cuanto sujeto observador. Si esto es verdad, como es verdad, no nos queda más que rehacer el camino de la posibilidad de algo así como un museo si este museo ha de hablarnos de ciudad. En verdad, señoras y señores, que son estos los momentos en que los museólogos se preguntan con preocupación por su propia profesión: reflexionar sobre la pertinencia de la relación museo (memoria) y ciudad significa asumir con feroz honestidad que la modernidad implica la degradación y pérdida progresiva de la experiencia en contraste con el mundo precapitalista del artesanado y la narración tradicional; si el arte de narrar historias está en proceso de desaparición, ello se debe a que la narración tradicional se basaba en experiencias colectivas que podían ser transmitidas y compartidas por una comunidad; preguntarse por la pertinencia de la relación museo-ciudad implica, primero que todo, determinar las condiciones de posibilidad contemporánea de la memorabilidad de los relatos. Estamos, en suma, ante una paradoja que hace ya varios años nos propuso Rolf Tiedemann en su discurso inaugural de la exposición sobre Benjamin realizada en el Instituto Adorno de Berlin. El discurso se llama significativamente “¿De camino al museo?”. Nos dice Tiedemann: En el Museo Nacional de Schiller uno podía por ejemplo tomar asiento en un acogedor sofá, del que más tarde podía descubrir que ya había sido utilizado por Alexander von Humboldt. Pues bien, no podrán ver nada semejante en nuestra exposición dedicada a Walter Benjamin. Ni escritorio, ni pluma estilográfica, ni ninguna de las herramientas del escritor, de las que Benjamin escribiera que “no el lujo, pero la abundancia de estos utensilios” era para él “irrenunciable”. No se ha conservado nada de aquella abundancia que debió existir en algún momento. No podemos exponer ningunas gafas de Benjamin, que era extremadamente corto de vista; ninguna pipa, pese a que fumaba en pipa; ninguna cartera; ninguna maleta pese a sus muchos viajes. También buscarán en vano aquellas pequeñas bolas de cristal “que contienen un paisaje sobre el que nieva cuando se las agita”, y de las que sabemos que eran uno de los utensilios preferidos de Benjamin. Nos hubiera gustado incluir en nuestra exposición también semejantes objetos de uso cotidiano; nos hubiera gustado documentar a través de ellos la persona empírica de Benjamin. No hay duda de que el filósofo Benjamin mantuvo una relación con lo concreto, con las cosas pequeñas e insignificantes que le rodeaban. La filosofía en sentido benjaminiano no era sino el intento de permitir que los desechos del mundo fenoménico se hicieran con un lenguaje. Remitiendo a una de sus formulaciones, podría decirse de manera no del todo inadecuada que toda su obra es una constante puesta a prueba de cómo es posible ser “concreto” en contextos filosóficos. “Lo eterno”, escribió Benjamin una vez, sería “más un plisado en el vestido que una idea”. Si nuestra exposición no puede mostrarles ningún objeto material-concreto de la existencia de Benjamin es porque no hay nada de ello. Nada semejante nos ha llegado de Benjamin. Mi enumeración de aquellos objetos que no exponemos no era tan arbitraria como pudiera haberles parecido. Cartera, gafas y pipa figuran en un informe de 1940 de la policía española de frontera, y fueron encontradas junto con algunas otras cosas junto al cadáver de Benjamin. Estas cosas existieron en algún momento, y hoy ya no existen. Como tampoco existen el puñal de plata de la Rusia soviética, la pequeña fuente azul de porcelana de Delft y el cenicero con los gallos de los que Benjamin había dispuesto ocho años antes, cuando escribía su testamento del año 1932. Ninguno de estos objetos ha llegado a las manos del heredero al que habían sido destinados. En una época en la que los buscadores y registradores de rastros abundan tanto en los suplementos culturales como en la ciencia, toda huella de la existencia de este autor, que lleva muerto exactamente cincuenta años, parece ya desaparecida. Tan sólo el papel que recoge su escritura o sobre el que otros han impreso sus palabras, puede testificar su existencia; y un par de fotografías. Eso es todo lo que permite aún recordar a Benjamin. Todo lo que nos permite recordar son “un par de fotografías” y algo tan inasible como las palabras. Ustedes reconocerán la extraordinaria complejidad de lo que estamos hablando y, aquí, la extraordinaria pertinencia de las palabras de Tiedemann respecto a la posibilidad museológica de ciudades como Bogotá. “Si nuestra exposición no puede mostrarles ningún objeto material-concreto de la existencia de Benjamin es porque no hay nada de ello”. Nada hay, ningún objeto, que pueda hablarnos de ciudad y nada hay por la misma razón que nada queda que pueda hablarnos de Benjamin con excepción de un par de fotografías. La historia de nuestras ciudades -la historia de la modernidad- es una historia de incendios y desapariciones, olvidos y violencias, destrucciones y mentiras (P. Levi). ¿Por qué entonces seguir hablando de museos? ¿Por qué fotografiar el tiempo, retomando nuestra metáfora benjaminiana? El mismo Benjamin parece darnos respuesta, esta vez en su interpretación de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Allí, Benjamin se preguntaba qué es lo que buscaba Proust tan frenéticamente en esta obra, con un empeño casi infinito, y la respuesta parecería ser, en principio, algo como esto: el despliegue de una vida como sucesión de horas triviales, fugaces, sentimentales y débiles. La pregunta incluía la palabra "infinito" y lo que hace la respuesta, por paradoja, es acentuar lo finito en su dimensión más pasajera. Sin embargo, Proust no describe la vida tal como ha sido sino tal como la recuerda quien la ha experimentado. Lo importante no es lo vivido sino el tejido del recuerdo, la labor de Penélope que rememora. Lo que deshace la paradoja mencionada se encuentra en esta precisa fórmula: un evento vivido es finito, confinado a una determinada esfera de experiencia; un evento recordado es infinito, porque es la clave para todo lo que sucedió antes y después de él. La concepción del tiempo que hace posible la narración en la novela de Proust es, según Benjamin, el tiempo entrelazado. El verdadero interés de Proust está en el paso del tiempo en su forma más real, en la materia trivial de las horas vividas y este interés implica una precisa estrategia narrativa: un evento recordado es infinito, porque es la clave para todo lo que sucedió antes y después de él, puntos lejanos entre sí en el tiempo que se entrelazan para formar algo nuevo. La lectura benjaminiana de la obra de Proust nos está señalando un ámbito de pertinencia, tal vez el único, para la implicación memoria-ciudad: el ámbito del tiempo entrelazado, la concreta capacidad de un “cierto” pasado de vivir más allá de su propia época y de entrar a hacer parte de un momento histórico ulterior. La concreta y real contemporaneidad del pasado para con una época futura. Una auténtica cultura urbana ha de ser, entonces, el lugar donde experimentar la naturaleza terrena del tiempo (el despliegue de una vida como sucesión de horas triviales, fugaces, sentimentales y débiles) y los infinitos esfuerzos mentales por entretejer esos frágiles hilos de tiempo. Es probable que, entonces, entendida la ciudad como sujeto mismo de la historia, las condiciones de posibilidad de su “memorabilidad” estén dictadas por la forma de la trama por medio de la cual el tiempo “se entrelaza”. La manera, mejor dicho, por medio de la cual puntos lejanos entre sí en el tiempo se entrelazan para formar algo nuevo. Podemos entonces identificar inicialmente la memoria de una ciudad con específicos territorios de tensión simbólica donde es posible elaborar una trama particular de tiempo entrelazado. A manera de parcial conclusión podríamos decir que la importancia, más allá de la pertinencia y tal vez podríamos hablar de la urgencia, de un Museo de Ciudad está en la necesidad ética de construir el ámbito de significación de la relación memoria-ciudad en cuanto identificación y apropiación de territorios en donde, como quería Marcel Proust, “la memoria vive más tiempo”. Aún a costo de malinterpretar a Benjamin quiero arriesgar, a manera de conclusión, la siguiente relación: el tiempo es un fotógrafo, sus imágenes, sus fotografías, son la ciudad; la posibilidad de poder leer esas imágenes, de tener una imagen significativa (una ciudad memorable) pasa por la obtención del elixir que pueda actuar como agente para revelarla; ¿podemos decir ahora que tal elixir son los valores patrimoniales que gracias a infinitos esfuerzos mentales la ciudad llega a construir?
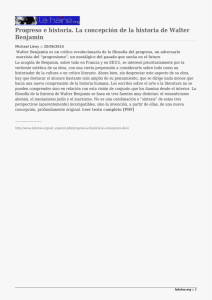

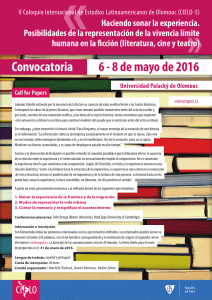
![[Vídeo] Gianni Vattimo comenta a Walter Benjamin: "Sobre](http://s2.studylib.es/store/data/003536282_1-3ea31035bf791a7ae700c695d517cfba-300x300.png)