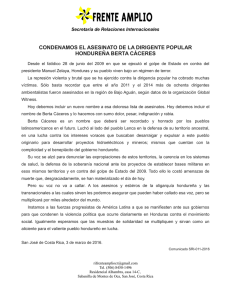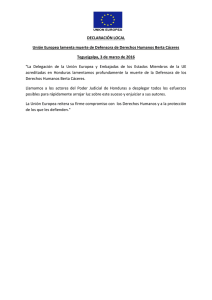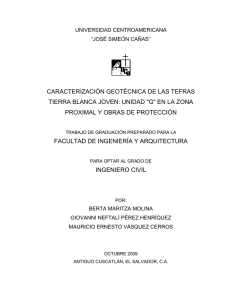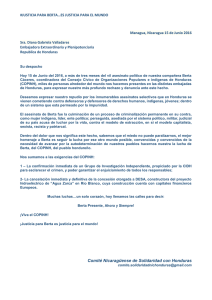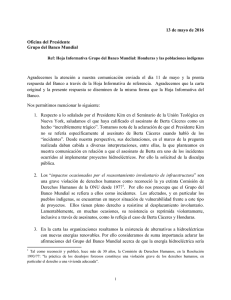Soy Dómina Zara y mis esclavos me llaman Señora. Es una señal
Anuncio
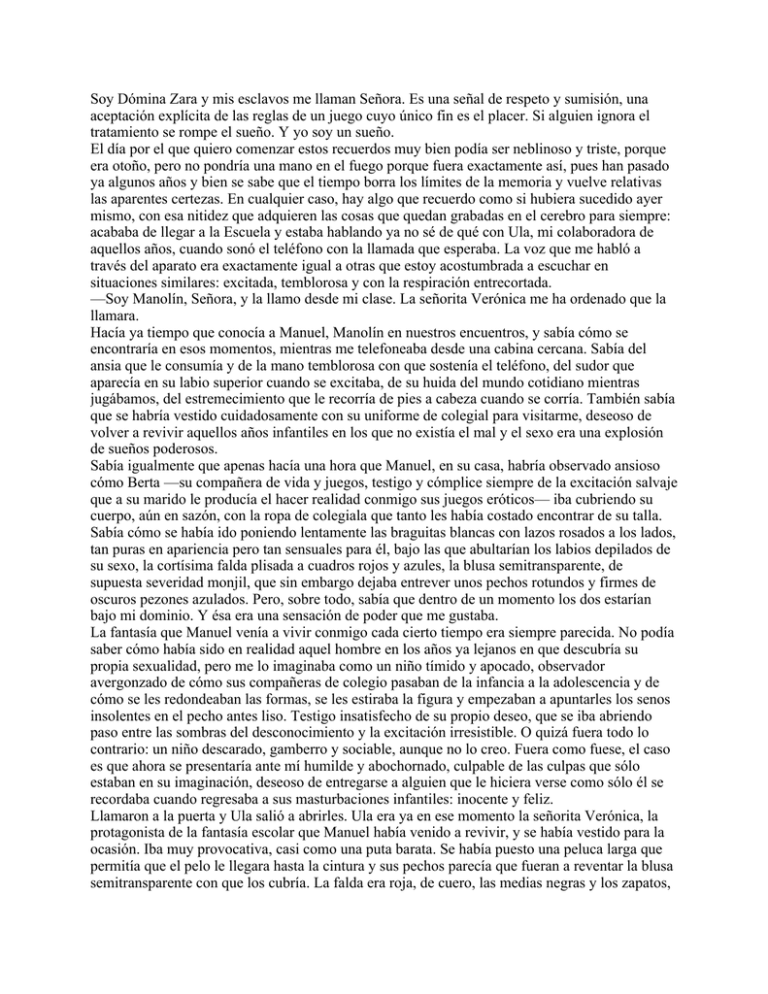
Soy Dómina Zara y mis esclavos me llaman Señora. Es una señal de respeto y sumisión, una aceptación explícita de las reglas de un juego cuyo único fin es el placer. Si alguien ignora el tratamiento se rompe el sueño. Y yo soy un sueño. El día por el que quiero comenzar estos recuerdos muy bien podía ser neblinoso y triste, porque era otoño, pero no pondría una mano en el fuego porque fuera exactamente así, pues han pasado ya algunos años y bien se sabe que el tiempo borra los límites de la memoria y vuelve relativas las aparentes certezas. En cualquier caso, hay algo que recuerdo como si hubiera sucedido ayer mismo, con esa nitidez que adquieren las cosas que quedan grabadas en el cerebro para siempre: acababa de llegar a la Escuela y estaba hablando ya no sé de qué con Ula, mi colaboradora de aquellos años, cuando sonó el teléfono con la llamada que esperaba. La voz que me habló a través del aparato era exactamente igual a otras que estoy acostumbrada a escuchar en situaciones similares: excitada, temblorosa y con la respiración entrecortada. —Soy Manolín, Señora, y la llamo desde mi clase. La señorita Verónica me ha ordenado que la llamara. Hacía ya tiempo que conocía a Manuel, Manolín en nuestros encuentros, y sabía cómo se encontraría en esos momentos, mientras me telefoneaba desde una cabina cercana. Sabía del ansia que le consumía y de la mano temblorosa con que sostenía el teléfono, del sudor que aparecía en su labio superior cuando se excitaba, de su huida del mundo cotidiano mientras jugábamos, del estremecimiento que le recorría de pies a cabeza cuando se corría. También sabía que se habría vestido cuidadosamente con su uniforme de colegial para visitarme, deseoso de volver a revivir aquellos años infantiles en los que no existía el mal y el sexo era una explosión de sueños poderosos. Sabía igualmente que apenas hacía una hora que Manuel, en su casa, habría observado ansioso cómo Berta —su compañera de vida y juegos, testigo y cómplice siempre de la excitación salvaje que a su marido le producía el hacer realidad conmigo sus juegos eróticos— iba cubriendo su cuerpo, aún en sazón, con la ropa de colegiala que tanto les había costado encontrar de su talla. Sabía cómo se había ido poniendo lentamente las braguitas blancas con lazos rosados a los lados, tan puras en apariencia pero tan sensuales para él, bajo las que abultarían los labios depilados de su sexo, la cortísima falda plisada a cuadros rojos y azules, la blusa semitransparente, de supuesta severidad monjil, que sin embargo dejaba entrever unos pechos rotundos y firmes de oscuros pezones azulados. Pero, sobre todo, sabía que dentro de un momento los dos estarían bajo mi dominio. Y ésa era una sensación de poder que me gustaba. La fantasía que Manuel venía a vivir conmigo cada cierto tiempo era siempre parecida. No podía saber cómo había sido en realidad aquel hombre en los años ya lejanos en que descubría su propia sexualidad, pero me lo imaginaba como un niño tímido y apocado, observador avergonzado de cómo sus compañeras de colegio pasaban de la infancia a la adolescencia y de cómo se les redondeaban las formas, se les estiraba la figura y empezaban a apuntarles los senos insolentes en el pecho antes liso. Testigo insatisfecho de su propio deseo, que se iba abriendo paso entre las sombras del desconocimiento y la excitación irresistible. O quizá fuera todo lo contrario: un niño descarado, gamberro y sociable, aunque no lo creo. Fuera como fuese, el caso es que ahora se presentaría ante mí humilde y abochornado, culpable de las culpas que sólo estaban en su imaginación, deseoso de entregarse a alguien que le hiciera verse como sólo él se recordaba cuando regresaba a sus masturbaciones infantiles: inocente y feliz. Llamaron a la puerta y Ula salió a abrirles. Ula era ya en ese momento la señorita Verónica, la protagonista de la fantasía escolar que Manuel había venido a revivir, y se había vestido para la ocasión. Iba muy provocativa, casi como una puta barata. Se había puesto una peluca larga que permitía que el pelo le llegara hasta la cintura y sus pechos parecía que fueran a reventar la blusa semitransparente con que los cubría. La falda era roja, de cuero, las medias negras y los zapatos, altísimos, de charol también rojo. El maquillaje era exagerado, como el resto, pero todo junto le confería una animalidad primaria, excitante e irresistible. Ni que decir tiene que ninguna profesora de ningún colegio del mundo ha vestido nunca así, faltaría más, pero nadie ha dicho nunca que las ensoñaciones sexuales de los humanos tengan que ser una copia chata de la realidad, y, en su fantasía, Manuel recordaba a su profesora con atributos nada inocentes. —Si la señorita Verónica te ha hecho venir a verme es que algo malo has hecho. A ver, cuéntamelo —le dije a Manuel cuando la maestra le trajo ante mí junto a Berta. Manuel vestía pantalones cortos negros hasta la rodilla sujetos por tirantes grises y camisa blanca con corbata roja, y cubría sus pies con calcetines blancos y mocasines. Cabizbajo y con las manos unidas en la espalda me contestó, avergonzado de que todos sus pecados fueran a salir a la luz desvelando su intimidad más secreta. —Yo no he hecho nada, señora directora. Es que la señorita Verónica me tiene mucha manía, pero yo no he hecho nada. Vestida con una falda de cuero negro con una pequeña abertura en la parte delantera, con corpiño, zapatos de charol, medias transparentes sujetas por unos ligueros negros y, como toque final, mi fusta preferida en la mano derecha, me retiré de la ventana en donde me había colocado a contraluz para recibirles. Sin prisa, con una lentitud deliberada, me senté en mi sillón y crucé las piernas, consciente de estar dejando entrever el final de mis muslos y el broche del liguero, que Manuel miraba de reojo desde que se arrodilló ante mí con la cabeza gacha. Berta permanecía de pie unos pasos más atrás, junto a Ula, que, transformada en la señorita Verónica, también asistía a la escena en la que tenía un papel protagonista. —¿Ya empiezas con tus repugnantes mentiras? Eso no es lo que yo tengo entendido —le dije, mientras jugueteaba con la fusta, dándome con ella pequeños golpecitos en la mano—. ¿No es cierto que te has vuelto a meter con las niñas? ¿No es verdad que le has vuelto a levantar las faldas a Berta para verle las bragas? Manuel callaba, la mirada gacha puesta en el lugar en que mis piernas se cruzaban, con un bozo de sudor ya en sus labios y un ligero temblor en las manos inertes. —Vamos, dime. ¿Tienes alguna excusa…? —No lo hago con mala intención, señora directora —balbuceó en un tono de voz casi inaudible, prueba inequívoca de que quien estaba postrado ante mí ya no era Manuel, sino Manolín, con sus apenas trece años recién cumplidos, cogido en falta y sin excusa posible—. Jugamos y se me va la mano sin querer. Se les sube la falda porque son muy cortitas, pero yo no hago nada malo. Levanté la cara de Manuel con la puntera del zapato e, inclinándome, acerqué mi rostro al suyo y le miré fijamente a los ojos para que pudiera comprobar el enfado que me provocaban sus faltas. —¿Sabes una cosa? —le dije con una sonrisa malévola—, siento verdadera repulsión por los niños que me hacen perder el tiempo con sus estupideces y su poca disciplina. Y como me he cansado de que incumplas las normas del colegio, voy a tomar medidas para que no vuelva a suceder nunca más. —Retiré el pie de la barbilla de Manuel, descrucé las piernas y me levanté sobre la tarima del sillón, alzándole la cabeza con la mano para que me mirara desde abajo, aún arrodillado—. Ahora mismo voy a llamar a tus padres para contárselo y que te saquen del colegio. Cogí el teléfono inalámbrico y estaba haciendo ademán de marcar cuando Manuel se puso a temblar, colorado y con los ojos llorosos, y se arrojó a mis pies suplicándome que le per donara. —Levántate inmediatamente. ¿No te da vergüenza arrastrarte por el suelo como un gusano? — Le volví a sujetar la barbilla y acerqué su cara a la mía—. ¿Crees que me has conmovido? De ninguna manera. Tu lujuria merece un duro escarmiento, para que aprendas a obedecer y a respetarme. —Haré lo que usted me ordene y nunca la desobedeceré, se lo prometo, pero no avise a mis padres, porque su castigo sería aún peor que el suyo. —¿En serio? Yo no estaría tan segura. A ver, sabiondo, ¿qué castigo crees que te pondrían tus padres? —Me meterían interno en un colegio sólo para chicos, sin niñas. Un colegio muy duro y severo. —Claro, y el muy cochino ya no podría mirar el culito de las niñas, ¿verdad? Y si no les toqueteas el culo y el coñito, guarro, luego no puedes hacerte pajas en tu habitación. ¿No es así? Manuel permanecía avergonzado ante mí, las manos a la espalda y temblándole las rodillas, sin dejar de mirarme de reojo los pechos y las piernas. —Merezco un castigo, señora directora. Haga conmigo lo que quiera, pero no diga nada a mis padres. Después de tantos años de practicar el SM como ama profesional, he comprobado que en toda sesión hay un momento mágico en el que notas que el sumiso se rinde y se entrega por completo. Es un instante, un gesto, una mirada, un estremecimiento, sólo eso, pero el ama debe ser capaz de saber distinguir en ello que la persona que tiene enfrente se ha rendido ya por fin a su poder. Sientes que el esclavo se relaja y cesa la tensión que había mantenido hasta entonces, que caen todas las barreras y que lo que antes podía ser resistencia se convierte en una confianza sin paliativos hacia ti, que ya tienes vía libre para ejercer tu voluntad sobre él, sabiendo que cuanto le hagas será bien recibido, porque es justo lo que está esperando y por lo que ha venido a verte. Y una sensación embriagadora de poder te embarga. O al menos eso me sucede a mí. Realmente, ése es el verdadero comienzo de la sesión. Hasta entonces sólo has tanteado el terreno, tomándole la medida al sumiso que te visita, pero aunque su entrega sea ya evidente y el juego comience a ir por buen camino, no hay que bajar la guardia, porque cualquier paso en falso puede abrir una grieta en la realización de la fantasía. Si dejas que por ella irrumpa el mundo exterior, dando al traste con la ensoñación que tanto ha costado construir, acabará por arruinarse el juego. Cuando presientes ese momento mágico, hay que conjugar y equilibrar lo sorprendente con lo ya conocido; aquello que sabes que le excita y que está esperando, porque para eso ha venido, con lo que a ti te gusta y hace que la sesión te resulte también estimulante y gratificante, porque si no, no podrás demostrarle tu poder. Sea como sea, en aquella ocasión en concreto, el «haga conmigo lo que quiera, pero no diga nada a mis padres» me hizo comprender que Manuel estaba en mis manos, y complacida al comprobar su entrega, supe por dónde tenía que seguir la sesión. —¿Sigues queriendo dejar a la señorita Verónica por embustera? —le pregunté. Manuel acercó entonces su boca a mi oreja y me susurró unas pocas palabras, apenas musitadas, para que sólo yo las escuchara. —Por favor, Señora, vístame de niña… Reaccioné con dureza a la petición —¿dónde se ha visto que un esclavo tenga el descaro de plantear peticiones a su ama?— y cogiéndole de la cara le solté dos sonoras bofetadas en las mejillas y le coloqué de rodillas y con los brazos en cruz contra la pared, castigado por impertinente. Aun así, tras pasar un rato, decidí hacer caso de su demanda, y dirigiéndome a una bolsa que Manuel había dejado en un rincón del gabinete saqué las ropas de niña que traía preparadas. Eran similares a las que vestía Berta, que se mantenía durante toda la escena junto a Ula. Ambas seguían la escena todavía un poco apartadas, como testigos de la reprimenda que la directora estaba echando al malcriado alumno. Avergonzado, Manuel se quitó las ropas de colegial y vistió las de niña. Su sexo, de mediano tamaño, tenía ya una erección importante, y apenas le cabía en las pequeñas braguitas —rosas y con lazos rojos en este caso—, que tardó un poco en acomodar convenientemente, de modo que cupiera en ellas todo el paquete que constantemente quería desbordarse por los lados. Ula y Berta observaban la humillación de Manuel, que tiraba de la minúscula falda para que no se le vieran las bragas abultadas por el deseo. Ambas gozaban con la transformación del hombre, ahora convertido en niña, un disfrute que yo compartía al comprobar mi poder sobre él, la intensidad de su entrega y la facilidad con la que todos nos habíamos metido en el papel. —Pues bien, como tú no quieres confesar, deberá ser la señorita Verónica la que nos ilustre sobre tus pecados. Ula, en su papel de provocativa maestra, fue la que desgranó el rosario de faltas, más reales en ese momento de lo que nunca lo habían sido en la imaginación de Manuel, al que volví a exigir que se arrodillara a mis pies tras haberme sentado de nuevo en el sillón. Verónica expuso los delitos de su alumno. Contó cómo observaba a las muchachas mientras hacían deporte y él se ponía en cuclillas para verles mejor las bragas cuando saltaban en el aire y las faldas revoloteaban por el impulso; de qué manera se acercaba a ellas para restregarse contra sus jó venes cuerpos y cómo alargaba la mano disimuladamente para tocarles el culo o las incipientes tetillas. Denunció las muchas veces que, estando en clase, tiraba el lapicero al suelo y se agachaba bajo el pupitre para mirar las piernas de la maestra, y cómo permanecía allí largo tiempo, a la espera de vislumbrar en un descuido los tersos muslos y las bragas que al cambiar de posición quedaban a la vista. Manuel asistía ruborizado y vergonzoso al relato de su insaciable lujuria, que tan mal le hacía comportarse. Berta lo contemplaba todo con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Por último, Verónica explicó que aquella misma mañana le había pillado en los servicios del colegio, arrodillado en el suelo mientras hozaba como un puerco entre los muslos de su compañera, que sentada en el retrete se había subido la falda y se dejaba hacer, agarrándole la cabeza con las manos y presionando con ella sobre su sexo. —¿Ves como eres un cochino que sólo merece desprecio? Creo que lo más conveniente es que todos los niños de tu clase asistan al castigo. Y haciéndole levantar, le trasladé al otro extremo de la sala, donde están la cruz de San Andrés en la que sujeto a mis esclavos, el potro en el que les castigo y el polipasto del que les cuelgo. Para él, no obstante, y para todos los que estábamos allí, aquello no era ya un gabinete profesional de SM, sino un aula escolar en la que los escandalosos alumnos habían acallado sus gritos al ver entrar a la directora del colegio y su séquito. Siempre me ha sorprendido de qué manera la pasión facilita que se borren los decorados reales para dejar sitio a los que dibuja la imaginación; cómo una simple habitación puede convertirse en un aula escolar, una sala de interrogatorios, un patio de colegio o la claustrofóbica bodega de un barco, por ejemplo. El juego sexual, en general, aísla del mundo exterior a quienes lo practican, les saca de la realidad cotidiana con sus leyes inflexibles y les introduce en otra más intensa e íntima, teóricamente abierta a la realización de todos los deseos. En el SM esa creación de un mundo aparte es aún más completa y compleja que en cualquier otra situación erótica. Cuanto hay en él de representación, que es mucho, supone una profunda inmersión en el pozo de nuestros sueños más ocultos, en el que nos sumergimos hasta el fondo y en cuya oscuridad sólo brilla nuestra propia excitación. Salir del mundo cotidiano y sumergirse en esa realidad paralela que es el juego SM obliga a hacerlo con sensibilidad e inteligencia, sin dejar resquicios que permitan la irrupción del ridículo, el mayor enemigo del deseo erótico. Sólo así puede ser excitante y tensa la ficción que en aquel momento vivía Manuel, vestido de niña ante sus inexistentes compañeros y compañeras. En ese decorado imaginario que habíamos creado entre todos bajo mi dirección, un crucifijo colgaba de las blancas, inmaculadas e inexistentes paredes de la clase, y junto a él, unos antiguos retratos de los correspondientes padres de la patria y un mapa de España ligeramente rasgado el lado inferior derecho. Estaban ahí, y si bien no los veíamos, lo que no cabe duda es que los sentíamos. Los niños y niñas, sentados en tres filas de media docena de pupitres cada una, observaban con curiosidad y morbo la humillante escena que presenciaban. Todo era ya real y palpable y en la habitación sólo había ya deseo desbocado y pasión. —Ahora, niño malo, es el momento del castigo, y quiero que todos lo vean. Acomodándome en una silla, hice que Manuel se reclinara atravesado en mis piernas, le subí la corta faldita y le bajé las bragas, dejando al descubierto su culo sobre el que descargué mi mano con fuerza. —¿Ves cómo te miran y se ríen de ti? —le dije mientras los azotes ponían colorado su trasero, tanto como adivinaba que se iba poniendo su cara a cada golpe—. Antes no te preocupaba si las niñas se avergonzaban cuando les levantabas las faldas, ¿verdad? No te ponía nervioso espiarlas ni toquetearlas, ¿no es cierto? Pues ahora quiero que todos aprecien bien tus nalgas, ese culito que voy a poner bien rojo y escocido. Vas a aprender lo que no debes hacer mientras se ríen de ti. Mi mano seguía golpeando su trasero. Manuel aguantaba bien, aunque de su boca salía algún que otro gemido a cada azote y meneaba el cuerpo para intentar zafarse de ellos, algo que le resultaba imposible, pues le sujetaba con fuerza sobre mis piernas. Su erección era ya espectacular, y notaba su duro sexo babeante que se restregaba contra mis muslos cubiertos por la seda de las medias. De reojo, percibí que Berta, de pie en un rincón, también había comenzado a excitarse y se acariciaba tímidamente el sexo cubierto por las bragas. —Vaya, parece que antes has dejado insatisfecha a Berta, que no le has dado lo que quería y aún necesita más. Eso habrá que remediarlo. Hice que la chica se sentara en una silla, se abriera de piernas y dejara que Manuel, arrodillado ante ella, le acariciara el coño con la lengua. Mientras lo hacía, a cuatro patas y con las bragas enredadas en los tobillos, cómo yo se las había dejado, ordené a la señorita Verónica que cogiera una fusta y golpeara con ella el culo del falso colegial. Sobre el resto de púrpura dejado en su piel por mi mano comenzó a marcarse la señal triangular de la lengüeta de cuero. Manuel se estremecía a cada azote y movía el culo intentando huir del mordisco de la fusta, sin apartar por ello la cara de la entrepierna de Berta. Con dos dedos de su mano derecha había retirado las bragas dejando el pubis de la mujer al descubierto. Su lengua recorría todos los rincones del sexo depilado y húmedo, llenando de saliva sus pliegues. Frotaba su clítoris con insistencia, gimiendo a cada golpe pero sin soltar la presa, que poco a poco fue llegando al éxtasis hasta estallar en un incontrolable gemido, que fue subiendo de intensidad para acabar rompiéndose en un aullido de placer. Con el orgasmo de Berta se derrumbó Manuel, que ya no pudo aguantar más los fustazos y quedó tumbado en el suelo, quejumbroso pero totalmente excitado y erecto. De un empujón con el pie le hice ponerse boca arriba, exhibiendo su sexo que apuntaba hacia el techo con altivez. Ula se quitó las bragas y, poniéndose a horcajadas a la altura de su cabeza, descendió lentamente sobre la cara de Manuel, que abrió la boca y sacó la lengua para recibirla. Sin necesidad de darle ninguna indicación, Berta se colocó entre las piernas de Manuel y tomándole el sexo se lo llevó a los labios, tragándoselo entero. Así, con las firmes posaderas de su exigente y atractiva maestra sobre la cara y enterrada la lengua en los pliegues jugosos de su coño, acariciado, lamido y absorbido al tiempo por su compañera, Manuel se corrió con la inocencia de un niño sin pecado. Un violento chorro de leche inundó la boca de Berta, que levantó la cabeza y la dejó escurrir por entre las comisuras de los labios sobre el pubis y el vientre de su hombre. Yo sabía que al volver a casa resucitarían en un polvo salvaje y glorioso la experiencia que acababan de vivir. Llevo algo más de veinte años en el mundo del SM, al que llegué de modo casual en uno de los peores momentos de mi vida. Aún no hacía mucho que me había instalado en Barcelona, con la esperanza de encontrar en la ciudad la libertad y prosperidad a las que no creía que pudiera acceder nunca en el pueblo aragonés del que procedo, y la vida se me había complicado mucho en tan pocos años. En aquellos finales de los setenta y comienzos de los ochenta, Barcelona era una ciudad en plena ebullición. Aún no hacía tanto que se habían producido en España los cambios políticos que la había llevado a la democracia, y Catalunya y todo el país todavía estaban preñados de esperanza, deseando encontrar unas formas de vida más justas y libres, más humanas. Las duras costumbres represivas de la dictadura habían estallado por los cuatro costados y la gente buscaba nuevas maneras de vivir en comunidad, explorándose a sí misma en una ebullición permanente, que se dejaba notar no sólo en la política sino también en la vida cotidiana. Era un intento de recuperar y disfrutar aquello que les había sido prohibido durante tantos años, el sexo en lugar muy destacado. Las noticias de los periódicos, las carteleras de los cines, los teatros y hasta las vallas publicitarias eran muestra de aquella explosión de entusiasmo y libertad. Pero yo apenas tenía tiempo para disfrutarlo. La vida me obligaba a enfrentarme a otros problemas más urgentes, que me tenían absorbida por completo. Ese cambio de década, que tan fundamental resultó para España en general, también tuvo una repercusión muy especial en mi propia vida. A finales de los años setenta era una mujer casada, pese a mi juventud, pues apenas tenía veinte años, y en breve tiempo me vi madre de tres hijos, plenamente deseados y queridos, pero que implicaban una responsabilidad enorme que muchas veces amenazaba con superarme. No sé lo que hubiera sido de mi vida si la relación con mi marido no se hubiera torcido y acabado en divorcio, pero a toro pasado no merece la pena especular sobre lo que pudo haber sido y no fue, así que dejemos aquí ese tema y centrémonos en lo que realmente sucedió y en cómo eso acabó por transformar mi existencia por completo, encaminándome en una dirección que, la verdad, no sólo no pensé jamás que podría tomar, sino que era un camino que ni siquiera sabía que existiera. Los años ochenta comenzaron para mí de manera crítica. Cuando pensaba que todo iba a discurrir por las vías trilladas de un matrimonio convencional en el que mi papel sería el de cuidar la casa, querer a mi marido y ver crecer a los tres hijos que me habían nacido en tan poco tiempo, todo se fue al traste de una manera inesperada y me vi de pronto divorciada, sola, sin trabajo y obligada a buscarme el sustento para mí y las tres criaturas, la mayor de tres años y la menor de apenas uno. Al principio fue desesperante, pues tenía que apañármelas yo sola para salir adelante y no tenía ni idea de cómo podría hacerlo. Por fortuna he tenido siempre, desde niña, una forma de ser que me ha ayudado a mantenerme a flote y no hundirme en los malos momentos de la vida. De alguna manera, salvando todas las distancias que se quiera, soy como el toro aquel de Miguel Hernández —el poeta alicantino que me dio a conocer muchos años después uno de los sumisos que traté—, que también yo me crezco en el castigo, y así pude afrontar aquella situación del divorcio con la misma actitud que he tomado ante otros momentos difíciles de mi vida: sin miedo alguno al trabajo y con el coraje suficiente como para enfrentarme a la vida y acabar saliendo adelante. Recién llegada a Barcelona, aún soltera y todavía una cría, había tenido que ganarme la vida con diversos empleos, desde auxiliar de clínica hasta dependienta en una tienda de ropa. [...] © 2004, Antonio Gómez Mateo © 2004, Dómina Zara © 2004, Random House Mondadori, S.A.