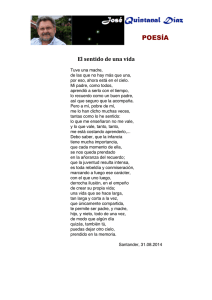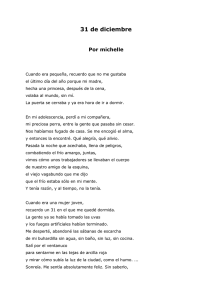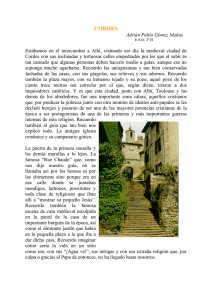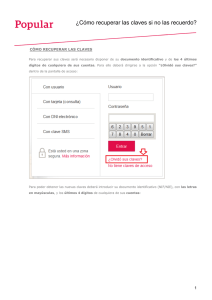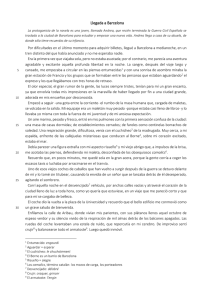Marcelo Peyret
Anuncio

Marcelo Peyret Brasita De Doce cuentos para leer en el tranvía. Una antología de La Novela Semanal. Estudio preliminar y selección de textos de Margarita Pierini, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2009. I. DE LAURA NAVARRO AL DOCTOR MARCOS TOLEDO: Estimado doctor: Desde aquí veo su rostro asombrado al leer el sobre de esta carta, escrito con letra de mujer. Lo toma usted, lo huele, pues se desprende de él cierto perfume que le trae ciertas reminiscencias, y vuelve a mirar la letra: No, no la conoce. Sin embargo... Pero es inútil que busque en la memoria: ya hace mucho tiempo que ha olvidado usted de quién es esa letra, como ha olvidado quién es esa Laura Navarro que la firma. Vamos, doctor, otro esfuerzo de voluntad. Acuérdese de su época de estudiante, de estudiante pobre y romántico... ¿Tampoco? Es verdad que ya ha pasado mucha agua bajo los puentes desde entonces. Cinco, diez, quince años, más aún... No, es menester no hacer el cálculo, porque entonces nos daríamos cuenta de que ya empezamos a ser viejos. Quedamos en que ya no sabe quién soy yo, en que ya no sabes quién es Laura, grandísimo malo, esa Laura que tanto te quiso, a quien tanto fingiste querer, quizá a quien tanto creíste querer y a quien llamabas... Brasita. ¿Recuerdas ahora? Oh sí, ahora debes recordarla. ¡Brasita! Hace muchos años que ya nadie me llama así; hace muchos años que lloré por vez primera al descubrir entre mis cabellos negros un hilito de plata; dentro de poco quizá me alegre de encontrar entre mis hilos de plata un cabello negro; ya hace mucho que en las calles han dejado los hombres de molestarme con sus piropos; de mi juventud el recuerdo se va alejando cada vez más, sin embargo. ¡Oh!, cómo me pondría triste en nombre de esa juventud que ya se fue, si tú también hubieras olvidado a Brasita, como has olvidado a Laura Navarro. Pero no; eso es imposible. Laura Navarro pudo ser olvidada como una de tantas; en cambio, Brasita nació en ti al conjuro de tu cariño, esa mañana, ¿recuerdas?, la primera en que al despertar nos encontrábamos juntos. Una dulce fatiga nos postraba a los dos; hacía desmayar las palabras en nuestros labios, cansados de tantos y tantos besos. Yo me acurruqué junto a ti, confundiendo nuestros cabellos, y te miré en los ojos, en esos ojos tristes y lujuriosos, cuyas ávidas miradas tantas veces yo había sentido quemarme como llamaradas, cuando se posaban en mí, que luego se cerraban como imponiendo silencio a la boca, obedeciendo a una melancólica tristeza, a un desgano casi fatalista. Esa mañana tus ojos, orlados de violeta, se adormecían, y tu boca, entreabierta, llena de sensual laxitud, parecía reclamar en su mueca de cansancio, una tregua, un intervalo a las caricias. Pero yo te seguí besando, sobre los ojos cerrados, sobre la boca entreabierta, en la frente blanca, en las mejillas imberbes, en el cuello fino y nervioso. Entonces despertaste del todo y tú también comenzaste a besarme. —¡Oh!, mi Brasita —me dijiste—. Desde entonces ya no me llamaste de otra manera. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdas: y si yo lo escribo ahora no es para avivarte la memoria, sino para proporcionarme el placer de la añoranza, para gozar, repitiéndome a mí misma una vez más, el dulce sobrenombre de mis buenos tiempos: Brasita... Brasita... ¡Qué lejos está todo eso! Ahora... ¡Oh! Ahora tú estarás pensando si estoy loca, pues únicamente así se concibe que cuando nuestras relaciones se hallaban ya cubiertas por el olvido de infinidad de años, tenga yo la ocurrencia de escribirte para recordártelo, de turbar con estas líneas la tranquilidad de tu vida actual, de enviarte esta carta, que, como una de esas moscas molestas que se empeñan en no dejarnos dormir la siesta, está decidida a molestar tu actual gravedad de hombre serio, de abogado ilustre, de padre de familia... Pero no: no fue ese el motivo que me impulsó a escribirte. Ya ves como empecé esta carta: "Ilustrado doctor". Estaba decidida a ser formal, a no remover recuerdos; y a pedirte el favor que voy a pedirte, como si fuera una postulante cualquiera. Sé que eres casado, con hijos grandes, a quienes no das malos ejemplos. Sé, además..., pero, en fin, no quiero volver a divagar. Como te decía, iba a escribirte una carta bien seria, y, sin quererlo, sin sentirlo, me he dejado deslizar hasta recuperar por asalto un tono de intimidad que ya no tengo derecho para usar. Pero ahora ya me parecería ridículo volverte a llamar doctor y tratarte de "usted", y continúo, ¿lo quieres?, hablándote con la amistosa familiaridad de una vieja conocida. Total, no hay peligro en ello. Leerás esta carta y luego la romperás, arrojando sus trozos al canasto, para que no caiga en manos que... en fin, no quiero hablarte de eso, porque sé que ni aun con todo el respeto que lo pronunciaría dejaría de causarte malestar oír de mis labios... pero, ya me comprendes. Volvamos, o más bien dicho, lleguemos al verdadero motivo de esta carta. Estoy pobre, Marcos, muy pobre, y he pensado en ti... No, no te asustes, no voy a pedirte dinero. Sería de muy mal gusto. Tan solo deseo que me ayudes. ¿Cómo? Dándome una recomendación o empeñándote para que se me dé un puesto en cualquier parte. Preferiría en el Correo, en alguna oficina de campaña. Mi salud me lo agradecería. Desde aquí te veo sonreír. —¿Vuelves a tu antigua manía? —me preguntas, recordando cuando yo, en nuestras épocas de pobreza, cuando eras tú estudiante y no nos alcanzaba el dinero que ganabas, quería ayudarte y puse un aviso en el periódico ofreciéndome para hacer copias. ¡Cómo te enojaste, entonces! —No te basta mi cariño —decíasme—. Necesitas lujos... —¡Oh!, ¡pobres mis lujos! En los dos años que vivimos juntos no usé otro traje que esa pollera negra y esa batita llena de adornos: ¡como que cada uno estaba allí ocultando un zurcido! Yo me resigné y tú te burlaste desde entonces de mis afanes de trabajo. —Pero, mi pobre Brasita -me decías—, si tú no sirves para nada. Mira tus manos qué bien cuidadas están, qué blancas, a pesar de nuestra miseria. ¿Qué quieres hacer con ellas? Acaríciame, que tan solo para eso sirven. Luego agregabas: —Tú has sido hecha para el amor, nada más que para el amor. Tu cuerpo no es más que un deseo hecho carne, que un placer que se ha materializado. Mírate al espejo. ¿Crees que esos ojos, esos lindos ojos negros que me miran llenos de ternura, entreabiertos apenas porque sabes que así me enloqueces más, servirían para descifrar los garabatos de un manuscrito que hay que pasar en limpio? Brasita, Brasita, tú nunca servirás para otra cosa que para querer, para querer mucho... Mis labios ya se habían pegado a los tuyos y no pudiste continuar con el examen de mi persona. ¡Qué tonta fui en interrumpirlo! Ahora podría recordártelo todo... En fin, volvamos al presente. Si vieras ahora a esos pobres dedos "hechos para hacer caricias". ¡Cuánta ropa han cosido! Abdicando todas sus pretensiones, me han pagado el cuidado que de ellos tuve, transformándose en esforzados y heroicos obreritos, con cuyo trabajo he comido muchos años. Primero los pobrecitos se privaron de unas cuantas joyas, que luego que tú me dejaste... pero, en fin, no quiero recordar esa época. Los anillos fueron sacrificados, convirtiéndose en recibos del alquiler de casa y de cuentas de proveedores. Pero cuando se acabó aquello, entonces mis heroicos amiguitos comenzaron a trabajar para mantenerme. ¡Cómo se pincharon en un principio, cuántas pequeñas gotitas de sangre me costó su torpeza en manejar la aguja! Fue una época bien triste, pero la prefería a ese lapso de tiempo que pasó entre tu abandono y mi "debut" en el trabajo, a esa época en que mis manos se cubrieron de joyas. ¡Qué quieres! Quizá había nacido para el amor, como tú me lo asegurabas, ¡pero "eso" tenía tan poco que ver con el amor! No eran escrúpulos... fue asco, qué sé yo lo que fue. Mientras quise, mientras amé, no se me importó el darme... pero después... ¡oh!, después era muy duro, era necesario mucho estómago. Por eso comencé a trabajar. En un principio, cuando estaba aprendiendo a coser, no salía nunca, pero poco a poco fui adelantando, gané un jornal más elevado, y de costurera subí a cortadora, y de cortadora a probadora. Así fueron pasando los años. Brasita concluyó de morir en el recuerdo y ya no quedó otra cosa que la señorita Navarro, vestida de negro, con el género de la blusa sobre el pecho lleno de alfileres y un par de tijeras colgando de la cintura. ¡Oh! ¡Si me hubieras visto entonces arrodillada ante mis clientas, arreglándoles el dobladillo de la falda y contestando a sus preguntas sobre lo que se usaba o dejaba de usarse, cómo te hubieras reído! Ahora, las señoras que antes no se hubieran dignado dirigirme la palabra, se asesoraban conmigo, por quien se dejaban dirigir... en asuntos de moda, únicamente; pero, en fin... ¿Te ríes? No, no te rías. Sé que te mortifica la idea de que tu antigua amante, que tu Brasita, esa mujer que tantos te codiciaron y de quien te sentías orgulloso de ser el dueño, que esa linda mariposita, flor de vicio y de lujuria, se transformó en una simple modista, y que ahora, cuando evoques el recuerdo de tu juventud, de tus locuras, se te antojará tonta esa vulgar aventura con una modista, en vez de esos amores con una... con una Brasita deliciosa. Porque desde hoy ya no volverás a pensar en mí sino como en una costurera, más honrada que Brasita, pero que ha descendido en el escalafón de tu orgullo. Ya ves, si no fuera ya imposible el hacer revivir lo que ya se fue nunca te diría esto: pero ahora, ahora ya no soy más que una pobre mujer que solicita un empleo. ¿Quieres, pues, enviarme la carta de recomendación que te pido? Me imagino que no será necesario que vaya yo personalmente. ¿No es cierto? Para ambos sería molesto; para ti, porque, en fin, por todas esas razones que ambos sabemos, y para mí, porque no desearía que tú me vieras. Prefiero que conserves otro recuerdo mío... el de los tiempos que fueron. Es mi última coquetería. ¡Cuántas veces nos habremos cruzado en la calle sin conocernos! ¿Para qué, entonces, trabar conocimiento yo con un señor serio, que nada tiene que ver con ese muchacho de cabellos ensortijados de mis amores, y tú con una triste caricatura de tu Brasita? No; es mejor que no nos veamos. Envíame la carta que te pido, o encárgale a tu secretario que lo haga, pero no nos veamos. Ya una vez estuve a punto de encontrarme contigo. ¿Dónde? En tu casa. Sí, señor; no te asombres, en tu casa. Perdóname, pero fue sin querer. Una tarde se me envió a probar un vestido a cierta dirección, sin dárseme el nombre de la parroquiana. Acudí al sitio y vi en la puerta las placas de bronce en que se leía "Doctor Marcos Toledo, abogado". Estuve tentada de no entrar. Luego pensé que no tenía ninguna excusa que alegar en el taller y, nerviosamente, apoyé el dedo en el timbre. Cuando fueron a abrirme... ¡Oh!, pero perdóname. Insensiblemente iba a contarte una escena que debo callar. Me había hecho el propósito de no tocar ciertas cosas. Sé que no debo pronunciar ciertos nombres, que a ti te puede molestar viéndolos aquí estampados en esta carta, en que, a pesar mío, se ha deslizado un pedazo de nuestro pasado, de ese pasado que ya nunca, nunca ha de volver... II DEL DOCTOR MARCOS TOLEDO A LAURA NAVARRO: ¡Brasita! Al leer tu nombre, ese nombre con que en otros tiempos yo mismo te bauticé, ese Brasita que te resumía toda entera, que parecía una síntesis de ti misma, sentí, no sé, un algo extraño, un despertar de recuerdos dormidos, un retorno al espíritu de las cosas idas, un aceleramiento en el correr de la sangre, algo así como si de golpe volviera toda mi juventud... Brasita, Brasita... ¡Cuántas cosas murmura en mis oídos ese nombre! Paréceme que el calendario, colocado en la pared de mi escritorio, aumenta el grosor de su librillo con las hojas de todos los días que han pasado desde que dejamos de vernos, y me retrotrae al tiempo pasado. Ya no soy viejo. Mis cabellos grises han retomado su color primitivo. Se diría que el sueño de esta nueva e imposible juventud ha derretido la nieve que los años fueron dejando caer en ellos. De mis labios, que se han enrojecido de repente, ha caído el bigote que los cubría, y vuelvo a encontrarme con mi boca de muchacho, donde aún parecen estar, palpitantes y sensuales, acurrucados en una comisura, tus últimos besos. Mi barba se ha raleado, los colores han vuelto a mis mejillas, mis ojos se tornan brillantes, y mi abdomen, ese abdomen que parece blasonar mi gravedad de hombre serio, ha desaparecido hasta reducirse a las proporciones de mi ágil y flexible cintura de adolescente. Sí, ya soy otro, es decir, ya soy el otro, aquel que amaste y que te amó tanto. Y ahora, ahora que el abogado célebre y el padre de familia ha desaparecido, deja que te evoque también a ti, Brasita, mi adorable Brasita... Sí, aun me parece que fue ayer, cuando ambos recorríamos la ciudad buscando un nido que no costase mucho y que no nos alejara de la Facultad, para ir a esconder nuestros amores. ¡Cuántas pensiones de estudiantes visitamos, sin atrevernos a quedar en ninguna, y en cuántas casas de familia quisimos quedarnos como "únicos inquilinos", pero de donde nos rechazaban por no quererse convencer de nuestra condición de "matrimonio serio sin hijos"! Luego, ¿recuerdas?, cuando alquilamos una casita para nosotros solos, cuando tuvimos nuestro nido... pero no, no lo recordemos... ¿para qué?... si de solo pensar que eso ya ha pasado y que eso ya nunca podrá volver, nos va a hacer mucho daño... Ahora, solo quiero traer a la memoria lo buena, lo santa que fuiste conmigo, sin evocar nuestros placeres, nuestras locuras, la justificación del simplismo de tu nombre. Brasita, buena compañera de mi miseria, abnegada camarada de mis tiempos malos, ahora que necesitas de mí, deja que recuerde todo lo que te debo, para que no cometa la indignidad de ofrecerte algo de que nuestro pasado llegue a avergonzarse. ¿Recuerdas aquel invierno crudo, en que el termómetro parecía conspirar con nuestra ropa de verano, contra nuestros pobres cuerpos ateridos de frío? Tú no querías que yo me levantara. —Tienes qué estudiar —me decías— y necesitas estar cómodo. Quédate en cama, que yo me ocuparé de todo. Luego amontonaste toda la ropa de la casa sobre el lecho, y mientras yo, como un egoísta, permanecía en el nido que tú habías calentado con tu cuerpo, tú ibas a comprar las vituallas para el día, preparabas la comida y me la servías en la cama. El frío arreciaba tanto, que te cubrías las espaldas, apenas abrigadas con tu batita de percal, con un saco mío. ¡Qué bella debes haber sido, para parecerme aun así, en ese tocado, una preciosa figurita que un dibujante hubiera tenido el capricho de adornar con prendas masculinas. ¡Oh! Aún recuerdo tu carita de pillete, tus ojos vivaces, tu boca en que la risa había anidado definitivamente, haciendo mofa de tu traza de canillita. Nuestra pobreza hubiera sido miseria a no mediar nuestra juventud, que sazonaba con su alegría, con su despreocupación, la calidad de nuestro refugio y la cantidad de nuestros alimentos. Y pensar que en aquella época... es una cosa que nunca te dije; más aún, es algo que nunca he querido recordar, porque tu exceso de bondad me lastimaba, era un reproche a mi egoísmo. Pero ahora que todo pasó, todo menos mi gratitud y tu recuerdo, ahora es bueno que lo diga, más que para que tú lo recuerdes, para recordármelo a mí mismo. Hacía dos o tres días que yo no me levantaba, preparando mis exámenes. Tú habías salido para ir al mercado, dejando la puerta sin llave, para que si venía alguien yo no tuviera necesidad de levantarme. Recuerdo con precisión matemática todos los detalles. Leía yo un comentario de Namur sobre derecho comercial, cuando golpearon a la puerta. —Adelante —grité. Entonces se entreabrió la puerta y una mano arrojó adentro una carta, al par que oí gritar: —¡Cartero! Estuve un rato mirando el sobre, que había caído boca abajo, sin atreverme a salir del lecho por temor al frío. ¡Se estaba tan bien allí, bajo nuestra única cobija, la carpeta de la mesa, los tres pares de sábanas, los dos manteles del comedor y la alfombrita que en épocas menos crudas poníamos al pie de la cama y no sobre ella! ¿De quién sería esa carta? Nadie me escribía, a excepción de mi padre, y este lo hacía tan solo a fin de mes, adjuntándome el bienaventurado giro de mi pensión. Espoleado por la curiosidad, me arrojé del lecho, tomé la carta y prestamente volví al nido, al altar, como entonces lo llamábamos, ¿verdad? Allí me fijé en el sobre. Te iba dirigido, en una letra varonil y enérgica. Me quedé perplejo. Nunca, desde que vivíamos juntos habías recibido tú una carta. Me decidí a abrirla, no por celos, porque en ese momento no se me pasó por la imaginación de que pudieras tener otro galán —¡tan seguro estaba de mí mismo!—, sino por mera curiosidad. Y era toda una carta de amor. Aun recuerdo algunas frases: "¿Por qué se empeña en seguir teniendo hambre con ese estudiantillo ramplón, ofreciéndole yo todo lo que usted puede aspirar, todo lo que su vanidad femenina le pide, envuelto en un cariño, que la larga persistencia de mis imploraciones ha de haberle demostrado ya?" Luego se me ponía de oro y azul. Era una lástima perder tu juventud conmigo, cuando él... y arteramente, te tentaba como Mefistófeles a Margarita. Pero ¿a qué contarte lo que decía esa carta? Tú también la has leído; pues yo la puse en otro sobre; pegué sobre él la estampilla usada, y calqué la letra del original. Luego la arrojé al suelo junto a la puerta, y cuando tú llegaste del mercado disimuladamente la recogiste, mientras yo simulaba leer a Namur. Recuerdo que hiciste un gesto de fastidio y rompiste la carta en varios pedazos. Sin embargo, ella te ofrecía un bienestar, un cariño, una mesa siempre servida, un auto en la puerta... Todas esas cosas que tú despreciabas en ese momento en que el frío laceraba tus pobres carnes, en que tus lindas manitas se echaban a perder en la prosaica tarea de cocinar un pedazo de carne minúscula junto con la imprescindible ración de hortalizas. Cómo me avergoncé yo, detrás de mi gran libro de comentarios periódicos, de ser el causante de tu heroísmo, de ese heroísmo sencillo, sin palabras, sin alardes, anónimo, mil veces más grande que otros muchos de los que los hombres a menudo alardeamos necesitando el acicate de la admiración, de la pequeña gloria que nos reportan. Cómo se me anudó la garganta y se me llenaron los ojos de lágrimas, al verte tan valiente, tan grande, tan fuerte y digna, allí, barriendo la habitación, despreocupada en tu miseria, acaso sin acordarte ya del sacrificio que acababas de hacer, de esos lujos, de esa riqueza que pasó, ofreciéndose, por tu lado, y de la cual apartaste la vista, para conservar mi cariño, ese pobre cariño que solo podía brindarte caricias... —Estudia —me decías—, estudia, que se acercan los exámenes. Y sabías que después de uno de esos exámenes hacia los cuales me empujabas, iba a dejarte, iba a desgarrarte el corazón con mi abandono. Pero tú no pensabas en eso, y me repetías: Estudia... ¿Crees que ahora lo he olvidado? ¡Oh, Brasita, soy mejor de lo que piensas! No, no te daré una recomendación. Ha llegado el momento de saldar en parte mi gran deuda. Quiero que ya no pienses en tu porvenir. Para ello es necesario que nos veamos. Tengo hambre de verte, de asomarme de nuevo a mi juventud a nuestra juventud, Brasita... Ya verás que aunque ambos hayamos cambiado, aunque los años no hayan transcurrido en balde para nosotros, el recuerdo de lo que ha sido nos hará vivir una hora de nuestro pasado, llegándonos al corazón, como uno de esos perfumes persistentes, que a veces acarician nuestro olfato, cuando en el fondo de un cofrecito de recuerdos, encontramos un pañuelo olvidado... III. DE LAURA NAVARRO A MARCOS TOLEDO: ¡Gracias, Marcos! No puedes figurarte todo el bien que me ha hecho tu carta. Eres el mismo de siempre: bueno, generoso... ¡Y pensar que yo vacilé tanto tiempo antes de escribirte! No me animaba, temía que tú lo tomaras a mal, que no me contestases y arrojaras mi carta al canasto. ¡Qué tristeza me hubiera invadido si tú no me hubieses contestado! Y no creas que sea mi interés, la necesidad de tu carta de recomendación...¡No! Por encima de eso, había tantas cosas... Pero te he encontrado como fuiste siempre. Tu carta me ha hecho soñar con lo que ha sido, con eso en que ya no debemos pensar más. Tú eres un hombre serio, jefe de una familia, y yo una pobre modista retirada. Por eso no quiero que nos veamos. ¿Para qué? Conservemos el recuerdo del pasado, sin macularlo con un presente desastroso..., al menos por lo que a mí respecta. Quizá tú te conserves bien; quizá los años no hayan hecho otra cosa que hacer madurar tu condición de buen mozo, sin ajarla. Pero yo... no, no pensemos más. Sé que en tu carta no me dices nada que pueda autorizarme a creer, que tú pretendes renovar lazos rotos; lo sé, pero te conozco, y a través de la ternura de tus frases veo palpitar un deseo, con la misma clarividencia que antes, ¿recuerdas?, adivinaba con solo mirarte en los ojos la súplica que hacías de mis caricias... Tú estabas sentado ante tu mesa llena de libros, y yo cosía junto a la ventana, mirándote a veces de soslayo, hasta que, cansado de leer, posabas tus ojos encima mío. Yo los adivinaba, los sentía recorriéndome, con sus miradas, los brazos desnudos, el cuello, la nuca, detenerse en el sitio donde gustabas besarme... Entonces, fingiéndome distraída, también te miraba. Habíamos estipulado no hablarnos, no besarnos hasta que transcurriera el tiempo fijado para el estudio. Tú, sin atreverte a faltar a lo pactado me mirabas. Y era tu mirada tan dulce, tan humilde, solicitando como una limosna un beso, una caricia mía, que yo, vencida, me levantaba e iba a arrojarme entre los brazos que tú me abrías, sonriente. Después, cada cual volvía a sus tareas. Pues bien, Marcos; hoy, en tu carta, escondiéndose entre los renglones, he visto tu mirada, esa misma mirada de otros tiempo, solicitando algo que..., pero no, es imposible. Ahora ya no puede ser. Ya te lo he dicho: tú quizá puedas aún, sin avergonzarte, asistir a esa entrevista que me propones; yo no. Estoy tan distinta, he sufrido tanto, he trabajado tanto, que parezco aun más vieja de lo que soy. No seas malo. Permíteme esa mi última coquetería: continuar siendo un recuerdo que se evoca con placer. Te aseguro que es de la única manera que puedo serte grata: como recuerdo. Voy a convencerte. En mi carta anterior inicié una confidencia con motivo de mi involuntaria intromisión en tu hogar, que dejé trunca por temor de que no te gustara ver entremezclado mi nombre, el de una aventura de estudiante, con el de las personas de tu familia. Yo era el pecado... ellas la virtud. Sin embargo, en tu contestación te has mostrado tan bueno, que no dudo que sabrás comprender todo el respeto que me merecen los tuyos, y que no hay nada malo en que reanude mis confidencias. Perdóname si me he equivocado. Había ido a tu casa a probar un vestido a la señora. Se me hizo entrar en el "hall", lujosamente decorado con finos muebles de mimbre, palmeras enanas, helechos de hojas rizadas, y otras plantas exóticas. Me senté en el borde de un sillón, con una timidez de colegiala, sin atreverme casi a levantar la vista. Estaba en tu casa... Por allí, por ese "hall" cruzabas tú varias veces por día, quizá leías los diarios allí, en ese mismo sillón en que me hallaba sentada, bajo la suave luz de un gran candelabro eléctrico, que alzaba junto a mí su gran pie de madera tallada, en tanto tu esposa, tu compañera de ahora, la mujer que tu querías, sentábase allí cerca tuyo, y recomenzaba una labor interrumpida. Por un momento, cruzó por mi cerebro una racha de locura y pensé..., no te enojes, Marcos..., pensé que esa escena yo la conocía en otro escenario más pobre, allá en nuestro cuartito del suburbio, y que quizá..., no, pero eso no alcancé a pensarlo, no, nunca pensé que yo también hubiera podido ocupar ese lugar. Esa es una mala idea que sin quererlo he escrito. En fin, una doméstica me hizo pasar al cuarto de vestir de la señora. Desde allí pude ver el dormitorio contiguo. ¡Qué lujoso es! Me hizo recordar las fotografías que a veces aparecen en las revistas, del tálamo nupcial de las reinas. Con cuánto cariño, con cuánto amor se habían cuidado los menores detalles. ¡Qué hermoso sitio! Me parece que una novia indiferente que se hubiera llevado a él, se habría contagiado de la ternura que emana de todas esas cosas, y hubiera comenzado a querer a su dueño... Mientras miraba los primores del decorado, aspirando la tibia y perfumada atmósfera de la estancia, comencé a pensar en su moradora. ¿Cómo sería? ¿Era aún bella o, como yo, no constituía más que el recuerdo de un pasado? —¿Quiere entrar aquí? —me dijo una voz armoniosa, desde el dormitorio. Toda confusa, transpuse los umbrales. En medio del cuarto se hallaba tu esposa, envuelta en las telas rosadas de su ropa interior que al confundirse con el color de su piel hacía que no se supiera lo que era carne y lo que era seda. ¡Qué bella es! No pude menos que contemplarla un instante, llena de admiración. —Pase usted —volvió a repetirme. Yo me acerqué, sin dejar de mirarla. Abrí la caja en que llevaba el vestido que debía probar y la ayudé a ponérselo. Tuve que prenderle alfileres en vez de los broches que aun no habían sido puestos, y con ese motivo me acerqué bien a ella, la palpé, acaricié sus hombros, y al verla ya vestida, no pude menos que exclamar: —¡Qué hermosa es usted! Sonrió complacida, y como yo estaba de rodillas frente a ella, arreglando un pequeño defecto del medio de la falda, me acarició la cabeza, mi pobre cabeza, llena de canas. Yo me sentí conmovida, sin saber por qué. Me parecía que eras tú el que me tocara por intermedio de ella... no sé, pero no pude ocultar unas lágrimas. ¡Afortunadamente ella no las vio! Yo pensaba en ti, en nuestro pasado..., en ese pasado que entonces, sí, se hundía para siempre, sin ninguna esperanza de imposibles retoños. El gran espejo a cuyo frente nos hallábamos dibujó nuestras imágenes. De pie, tu señora, joven aún, bella y erguida como una reina de leyenda; a sus pies, yo, vieja, fea, más fea aun dentro de mi pobre trajecito negro. No era necesario el deber para obligarte, en un caso, dado, a elegirla a ella. Entre nosotras no podía haber ni la sombra de una rivalidad. Cuando concluyó la prueba, volvimos al "hall", donde ella comenzó a darme explicaciones sobre las reformas que deseaba introducir en el modelo que yo había llevado. En ese momento llegaron de la calle dos varoncitos, con sus carteras de colegio, y se echaron en brazos de la madre. Era tu hogar...; era ese hogar que yo nunca tuve, y que nunca podré tener. Pedí permiso para besar al menor de tus hijos, el que tanto se parece a ti; y me despedí enseguida. Y ahora, Marcos, si he evocado ese recuerdo, es para darte un consejo, un consejo de vieja amiga, que debes seguir. Bien merece la dicha de esa mujer que te quiere y a quien quieres, y de esos hijos a quienes debes adorar, el sacrificio de un recuerdo. Al lado de la felicidad de ellos, ¿qué puedo importarte yo? ¡Olvídame, Marcos! No pienses crearte conmigo deberes que no tienes y que mañana puedan turbar tu tranquilidad. No, no quiero verte como no quiero tu dinero. Eso, sería crear nuevos vínculos..., y yo pienso hasta romper el que aun nos une: el recuerdo. Si puedes, envíame la recomendación pedida. Si no, es lo mismo. Y ahora, para terminar, deja que te recuerde que una vez que yo estaba celosa de una antigua amante tuya, tú, para tranquilizarme, me dijiste, usando un refrán de no sé qué escritor: —Una amante que se vuelve a tomar, es como un cigarro que se vuelve a encender. Por bueno que sea, sabe mal. Por eso yo nunca vuelvo a encenderlos. No olvides, Marcos... IV. DE MARCOS TOLEDO A LAURA NAVARRO: ¡Qué buena eres Brasita! Quieres olvidarte de ti, para solo pensar en mí, y tratas de convencerme de que no debemos vernos. Pero dime una cosa: ¿todos los razonamientos que haces no tienden, acaso, más que a convencerme a mí, a convencerte a ti misma? Sí, porque tú, como yo, sientes la necesidad de volver a vernos. Lo he leído en tus contradicciones, en tu deseo de borrar nuestro pasado, expresado entre dos añoranzas, en el afán de empequeñecerte, de pintarte fea sin atractivos, después de derramar la dulzura de un recuerdo, de evocar nuestro cuartito, nuestra vida de miseria y de felicidad. Cuando habla tu cerebro, te tornas razonable, calculadora; comprendes la necesidad de un sacrificio, y de pronto, entre dos frases, tu corazón, ese corazoncito que tantas veces sentí latir bajo mi oído, se rebela y clama por sus derechos... Yo lo he escuchado; desde aquí oigo su apresurado y silencioso latir, cuando tu mano escribía "Olvídame", y no quiero cometer la crueldad de sacrificarlo. Me has conmovido al describirme tu visita a casa. ¡Pobre Brasita¡ ¡Cómo debiste ponerte triste al comparar tu miseria con mi opulencia, mi felicidad con la tristeza de tu vida! Y yo..., ¡cuánto me reprocho de haberte olvidado! Me hablas de mi señora sin acritud, casi con entusiasmo; no queriendo cometer la vulgaridad en que otra, menos buena que tú, incurriría... y con una delicadeza que te honra, al hablarme de mis hijos, no dedicas ni una palabra al recuerdo de nuestro pobre hijito muerto. Yo tampoco quise hablarte en mis cartas anteriores. ¿Para qué remover la tristeza de esos recuerdos? Creía, que dados los años transcurridos, si no olvidado, por lo menos dormía piadosamente en tu memoria. Pero me he equivocado. Lo recuerdas, su imagen te persigue, se presenta ante tus ojos a cada momento... ¿Por eso es que cuando viste a mis hijos arrojarse en brazos de su madre; cuando viste reunida a mi familia, con el alma llena de angustia miraste al pasado y pensaste: "Yo también tuve un hijo como esos; yo también he sentido la dulzura de ser madre... ¡Qué hermosas épocas! En ese entonces, pensé que nuestro hijo nos uniría para siempre?" ¡Pobre Brasita! Si nuestro hijito hubiera vivido, quizá nosotros nunca nos hubiéramos separado. Pero él murió... ¡Oh! ¡Qué día trágico aquel en que se llevaron de casa el pequeño féretro, que encerraba junto con su pobre cuerpecito frío, el corazón de los dos! Creía que desde entonces ya no me tenía dado el poder sentir. Vagábamos por la casa como almas sin cuerpo, al azar, pasando de una a otra pieza, como si nos empujara la secreta esperanza de volverlo a encontrar... A veces nos reuníamos, por casualidad en el cuartito del ausente, vecino al nuestro. Ambos entrábamos por puertas distintas, y, al encontrarnos, nos hacíamos una pregunta cualquiera. —¿Qué haces aquí? —Nada, buscaba el carretel de hilo, ¿y tú? —Creo que dejé aquí el Código Civil, el otro día... Ninguno creía en las mentiras piadosas del otro. Nos mirábamos en silencio, y luego nuestras miradas vagaban por el cuarto, hasta tropezar con un juguete olvidado en un rincón... Tú salías apresuradamente para ocultarme tus lágrimas. Instantes después, te oía sollozar en el cuarto vecino. Pero no acudía a consolarte, porque yo también lloraba, de rodillas, ante la cuna vacía... ¿Verdad Brasita, que todo eso lo volviste a ver, esa tarde en mi casa, y que al besar a mi hijo, a ese que tanto se me parece, fue a nuestro hijo a quien besaste?... Ya ves que hay muchas cosas que nos ligan, y que es imposible romper. Insisto en verte, Brasita. Conversaremos de nuestro pasado, hablaremos del nene... y verás, nos va a parecer que lo volvemos a ver... V. DE LAURA NAVARRO A MARCOS TOLEDO: Ayer me trajo el cartero tu carta, y he llorado toda la noche después de recibirla. ¿Por qué me la enviaste, Marcos? Has sido malo en recordarme al nene. Todas mis heridas han vuelto a abrirse. Desde que nos separamos, nadie me ha hablado de él. Por eso, tu carta, al hacerlo revivir, me ha hecho mucho daño. ¡Pobre mi nene! Aun me parece oír, en su media lengua, sus frases de cariño: "Mamita te quelo..." Aun lo veo cuando, vacilante, ensayaba sus primeros pasos, cuando te tendía los bracitos sonrosados al volver tú de la Facultad, cuando se dormía al arrullo de las canciones que yo le cantaba, y que tú, en un momento de lirismo y de ternura habías compuesto... Y recuerdo también esa noche terrible en que, enloquecida de dolor, estrechaba contra mi pecho su frío cuerpecito. ¡Oh!, esos pequeños ojitos vivarachos, que ya no me iban a mirar más, esa boquita que acababa de enmudecer para siempre... No, no quiero creerlo, pues ya estoy llorando. ¡Pobre mi nene, que se fue. ¡Cómo he besado esta noche tus pobres zapatitos blancos y el pobre delantalcito que te ponías todos los días! ¡Que injusticia, Marcos, que los nenes se nos mueran, sin llevarse consigo a sus madrecitas! …………………………………………………………………………………………… ………………………………………….. Ayer no pude continuar esta carta, y la dejé así, trunca en el párrafo anterior. Hoy, ya más serena, la prosigo. Tienes razón, Marcos, es necesario que nos veamos. Yo necesito una persona con quien hablar del nene, con quien recordar, aunque sea un momento, las mil pequeñeces con que llenó dos años de nuestra vida. Pasaremos una hora juntos. Luego cada uno tomará por su camino, porque si cedo a tus instancias, no es la mujer, sino la madre la que acudirá a tu cita. Y si no te molesta, antes de separarnos para siempre, me acompañarás al cementerio, a donde todos los meses le llevo un ramito de violetas... VI. DE MARCOS TOLEDO A LAURA NAVARRO: ¡Qué pequeño me siento a tu lado! Tu pobre carta de madrecita olvidada me ha llegado al alma. Ahora ya no quiero reanudar cosas viejas. Comprendo que es imposible. Para volver a lo que fue, tendrían que borrarse en nuestras vidas muchas cosas imborrables. Te confieso que después de tu primera carta se despertaron en mí ansias que yo creí dormidas. Quería verte, besarte, saciar en tus labios, en esos santos labios de otrora, toda la sed de tu ternura, que tu carta había avivado. Si provoqué luego un recuerdo doloroso, el de nuestro hijito, fue que sabía que él había de juntarnos nuevamente. Pero tu dolor me ha impuesto respeto. Tienes razón, Brasita. No es la mujer la que vuelve hacia mí, sino la madre, esa madre que, pobre y miserable, distrajo todos los meses de su salario la cuota necesaria para pagar la sepultura de su hijo, y para llevarle un ramito de violetas... En tanto yo... ¡Oh, Brasita, cómo me has avergonzado! Yo, que fui rico, feliz; que formé mi hogar, que conocí el sensualismo del lujo; yo que gastaba todos los meses mucho dinero para adornar con flores raras mi mesa; yo he olvidado la tumba de mi hijo, la que dejé de pagar, y a la que nunca volví llevando unas flores... Brasita, tengo una gran deuda con mi conciencia y necesito saldarla. Si tú no aceptases la propuesta que te he hecho de que en el futuro sea yo el que me ocupe de tus necesidades, serás la culpable de mis remordimientos. Deja que, aunque sea en parte, me reconcilie conmigo mismo. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Mañana iremos juntos a ver al nene. Háblame por teléfono para fijar la hora. Y no olvides que nuestro nene se alegrará de vernos juntos, sobre todo si no vamos como dos extraños. Si te digo esto, después de mis protestas de más arriba, si me contradigo, es que una vez acabada de escribir mi renuncia a tu ternura, sentí... no sé, un algo raro, que me decía que no, que era imposible que ahora que nos volvíamos a encontrar nos separáramos así, sin darnos ni siquiera un beso. ¿Sería mi pasado, nuestro pasado, Brasita, que se indignaba al vernos resignados a no intentar nada? ¿Sería el alma del nene, que quiere volver a unir nuestras ternuras? ¿O será que aún, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de nuestra decadencia, a pesar de los obstáculos, a pesar de todo, te sigo queriendo?... VII. DE LAURA NAVARRO A IRMA DUPON: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………….. Acudí entonces a la cita. Era en el Parque Lezama, a las 3 de la tarde, junto a la puerta que da sobre el Paseo Colón. Llegué quince minutos antes de la hora y a poco rato llegó él. Mi corazón, más que mis ojos, fue el que lo reconoció. Era un señor serio, vestido elegantemente pero sin afectación, de abultado vientre, rostro aun fresco, a pesar de las canas del bigote y lentes de carey ante los ojos. —Es él —me decía una voz interior—. Yo no quería creerlo. ¡Qué cambiado estaba, qué distinto del Marcos de otro tiempo? No, no era posible, no podía ser ése. —Es él —repetía la voz interior. Entonces comencé a observarle. Miró dos o tres veces el reloj y comenzó a pasearse en las inmediaciones de la puerta. No cabía duda, era él. El corazón me latió con violencia. ¿Me reconocería? Afectando no verle, pasé casi rozándolo. El se hizo a un lado y me dejó pasar. No, no me había reconocido. ¿Cómo pensaría encontrarme? Tuve tentaciones de escapar, de huir, de evitarme ver el desencanto pintarse en su rostro, cuando yo le dijera: Soy yo, Brasita. Pero me quedé. Yo observaba desde lejos, y tan solo cuando su impaciencia subió de grado, tímidamente me acerqué, y con voz apenas perceptible le dije: —Soy yo, Laura... Me miró asombrado. Luego, haciendo un esfuerzo visible por sonreír, me tendió las manos. —¡Brasita! —me dijo con voz que quiso ser alegre y que me pareció un gemido. Nos miramos en silencio. Luego, tomando mi brazo, me arrastró por una de las calles sombrías del parque. —Te agradezco que hayas venido —me dijo, y al cabo de un rato volvió a repetir. —Sí. te agradezco que hayas venido. Nos sentamos en un banco. El silencio se hacía molesto. —Tanto tiempo sin vernos, Brasita. —¿Cómo me encuentras? —pregunté yo. Él no pudo disimular y con inconsciente ingenuidad me dijo: —Yo siempre te encontraría bien, Brasita. Bien sabes todo lo que te quiero. Yo le interrumpí. —¡Oh! ¡Cómo debo estar para que me digas eso! Él quiso protestar, mas yo no lo dejé. —¿Para qué, Marcos? Ya ves que no debimos vernos. El tiempo ha sido implacable para conmigo. De la Brasita que tú conociste, solo quedan las cenizas. Él se enterneció entonces. —Brasita, no me digas eso. ¿Qué me importa tu presente, si me queda tu pasado? Para mí, tú siempre serás la encarnación de mi juventud, de mis amores. —¡Oh, Marcos!... —¿Crees, acaso, que tú sola has envejecido? ¿Y yo... acaso estoy más joven? El tiempo pasa para todos. Ya ves, Irma; él aceptaba mi ruina física y quería consolarme pretendiendo convencerme de la suya. No, él estaba aún muy bien... En cambio, yo... ¿Pero acaso no lo sabía, no esperaba que me dijera lo que me dijo? Sí, todo lo tenía previsto; más aun, tenía la certeza de que ocurriría... pero era doloroso el comprobarlo, el ver apagarse definitivamente la débil y vacilante lucecita de una absurda esperanza que, a pesar de mi razonamiento, subsistía, allá, en el rinconcito más íntimo, más secreto de mi espíritu... Una vez que me creyó convencida de que ambos habíamos envejecido por igual, volvimos a quedar en silencio, que él rompió para recordar el pasado. ¡Pobre Marcos! ¡Cuántos esfuerzos hizo por sobreponerse a sí mismo! Me hablaba como quien recita una lección aprendida o cómo quien cumple con un deber penoso. Yo adivinaba su estado de ánimo. Él, que hubiera sido elocuente de encontrarse con algo que le recordara a su Brasita, permanecía mudo al encontrarse con una extraña. Sí, yo era una extraña para él, como él lo era para mí. Éramos dos personas que no se conocen y que hablan de un asunto que les contó un tercero. Ninguno de los dos podía identificar al otro con la persona que en otro tiempo se quiso. Nos engañamos con nuestras cartas, porque no nos veíamos. En cambio, ahora, frente a frente, yo delante de un señor grave que me imponía respeto, él delante de una mujer tan modesta y en poca armonía con su acompañante, que los paseantes se daban vuelta, preguntándose, quizá, qué clase de asunto nos llevaba allí, nos sentíamos cohibidos, con el espíritu encerrado bajo llave. Cada uno repudiaba al otro, como a un extraño del pasado común. Hablamos de nuestro nido, de nuestra juventud, de la vida de miserias que llevábamos, sin emoción, sin que al parecer fueran propios los recuerdos que evocáramos. Luego, cuando impensadamente, de entre el cúmulo de añoranzas que revolvíamos, surgió el nombre de nuestro hijo, ambos callamos, más molestos que emocionados. Ni yo veía en él al padre de mi hijo, ni él en mí a la madre del suyo. Y nos lastimaba tener que hablar de él, de ese pobrecito cuyo recuerdo no debíamos mezclar en la comedia que estábamos representando. Me habló de otras cosas. Se interesó por mi presente, y yo le dije sin rubores mi situación. Él entonces se negó a proporcionarme un empleo. "Debes ser libre", me dijo. Me puso en la mano un cheque, que previamente llenó y firmó. —Aquí tienes para tus primeros gastos. Ve a verme a mi estudio y te daré una orden para que cobres una pensión en casa de mi banquero. Yo no quise recibir nada, pero él me contuvo con un gesto. Luego, dulcificándose, me dijo: —¿Tan extraña te sientes de mí, que no quieres aceptar eso? —Es una suma muy grande —dije yo, que había alcanzado a leer "cinco mil pesos". —¡Bah! Para mí no es nada. Procura establecerte con ella, y si necesitas más avísamelo. Era mi futuro puesto al abrigo. Quise aun protestar, pero él me dijo: —En nombre de nuestro nene, a cuya memoria debo una reparación, acéptalos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Él previó- una escena molesta, y se puso de pie. Llegamos hasta la puerta, en silencio. Allí me tendió la mano. —Hasta pronto, Brasita. —Hasta pronto —contesté yo, que sabía que era "hasta nunca". Llamó a un auto que pasaba y que se detuvo unos metros más adelante. —¿Quieres que te lleve al centro? —No, gracias. Me voy en tranvía. Volvió a tenderme la mano que yo estreché en silencio. En seguida subió al auto, que partió velozmente. Yo esperé que se asomara a la ventanilla. No lo hizo. Sin embargo no me hizo mella. El que se iba en ese auto, que concluyó por perderse calle arriba, no era Marcos: era un extraño, un desconocido. Lentamente volví a subir los escalones de la entrada del parque, y me dirigí a una de las avenidas más umbrías. Busqué el banco más solitario y me dejé caer sobre él. Después... después, sintiendo un gran vacío interior, una pena muy grande, rompí a llorar...