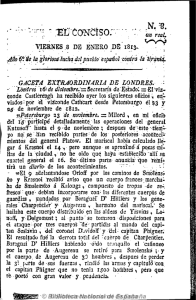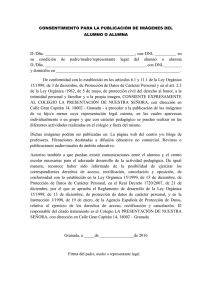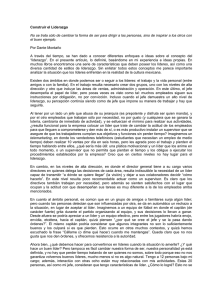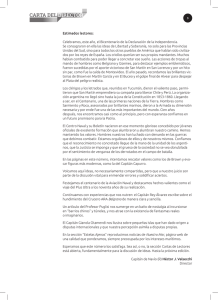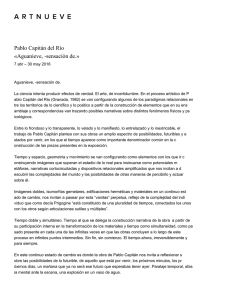Descargar pdf - Diputación Provincial de Almería
Anuncio
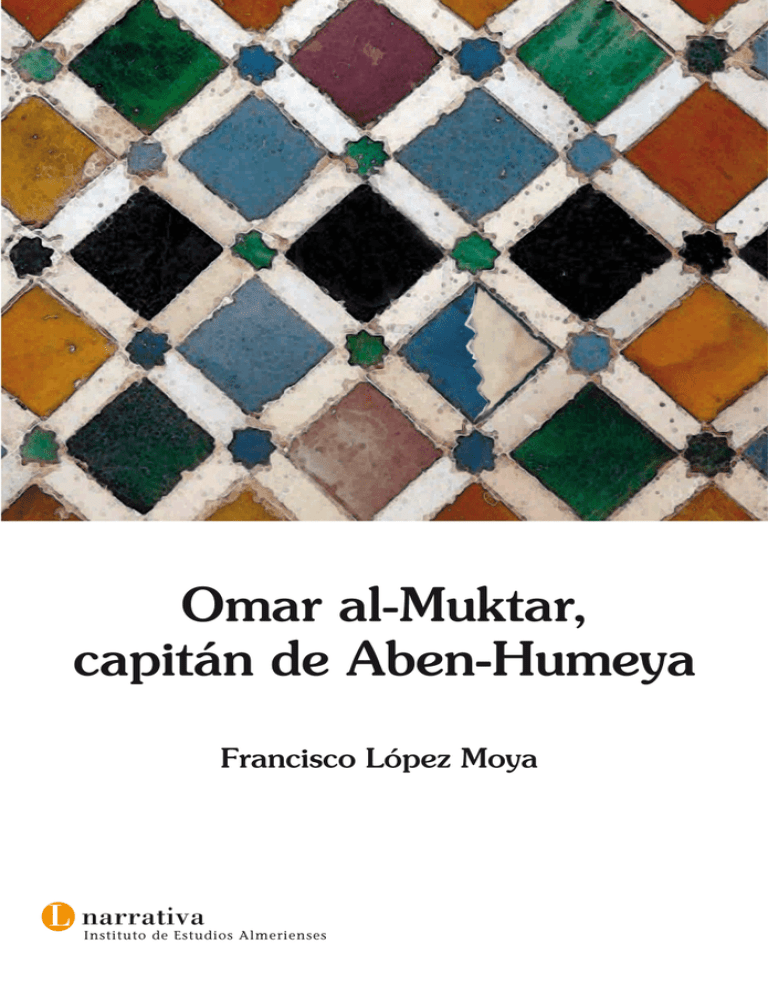
Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Francisco López Moya Instituto de Estudios Almerienses DIPUTACIÓN DE ALMERÍA | 2012 INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES Colección Letras. nº 63 Serie: Narrativa Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya © Texto: Francisco López Moya © Edición: Instituto de Estudios Almerienses www.iealmerienses.es Colabora: Ayuntamiento de Alcolea ISBN: 978-84-8108-522-8 Dep. Legal: AL-171-2012 Primera Edición: Abril 2012 Maquetación: Servicio Técnico del IEA Imprime: Imprenta Provincial. Diputación de Almería Impreso en España A Pilar, mi compañera y esposa. LAS ALPUJARRAS El Atlántico mar al occidente…, El mar Mediterráneo al Mediodía…, Y en la morisca tierra que está enfrente Las crestas de la inculta Berbería. Baltasar Lirola (poeta de Dalías) Índice 1...................................................................................................................................... 11 2...................................................................................................................................... 15 3...................................................................................................................................... 21 4...................................................................................................................................... 25 5...................................................................................................................................... 33 6...................................................................................................................................... 37 7...................................................................................................................................... 39 8...................................................................................................................................... 43 9...................................................................................................................................... 49 10.................................................................................................................................... 53 11.................................................................................................................................... 75 12.................................................................................................................................... 79 13.................................................................................................................................... 91 14.................................................................................................................................... 95 15.................................................................................................................................. 119 16.................................................................................................................................. 125 17.................................................................................................................................. 129 18.................................................................................................................................. 133 19.................................................................................................................................. 137 20.................................................................................................................................. 141 21.................................................................................................................................. 153 22.................................................................................................................................. 157 23.................................................................................................................................. 171 24.................................................................................................................................. 181 25.................................................................................................................................. 195 26.................................................................................................................................. 207 27.................................................................................................................................. 219 28.................................................................................................................................. 229 29.................................................................................................................................. 235 30.................................................................................................................................. 239 31.................................................................................................................................. 245 32.................................................................................................................................. 253 33.................................................................................................................................. 255 34.................................................................................................................................. 261 35.................................................................................................................................. 265 36.................................................................................................................................. 271 EPÍLOGO..................................................................................................................... 273 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 1 Granada era un hervidero de funcionarios reales. Alguaciles, escribanos, corregidores, bachilleres y licenciados pululaban por las cercanías de los edificios oficiales, pero también merodeaban por calles y plazas artesanos, soldados y comerciantes que habían acudido para buscar la oportunidad que les brindaba el poder colonizar las tierras que los moriscos dejaban libres en las Alpujarras. Muchos de los que deambulaban por callejuelas y plazoletas habían venido desde Extremadura o desde Castilla. Hasta del mismo reino de Valencia se habían desplazado gentes hasta Granada. Estaban en juego demasiadas concesiones y canonjías como para no acudir a la llamada de la gran oportunidad que el cambio político les brindaba. El nepotismo era moneda corriente en los reinos de don Felipe y las influencias y la compra de prebendas y cargos públicos una costumbre al uso. Segundones de grandes familias esperaban impacientes a que la intervención de sus deudos les consiguiera una ocupación digna y sobre todo bien remunerada. Los moriscos de las Alpujarras iban a ser expulsados de sus tierras y había que organizar y distribuir haciendas y sinecuras que reportarían a los afortunados grandes beneficios. Por todo ello, la ciudad parecía una fiesta. Soldados, buhoneros, arrieros con acémilas, carreteros con sus carros cargados de verduras y hortalizas se abrían paso entre los desocupados. Cómicos, juglares y contadores de historias aglomeraban a las gentes en su rededor haciendo imposible el paso por las estrechas calles de la alcaicería 11 Francisco López Moya en las que los descuideros, rufianes y esbirros aprovechaban cualquier oportunidad para hacerse con la bolsa de los distraídos. Los vendedores, junto a sus tenderetes, pregonaban las excelencias de sus mercaderías mientras lisiados y menesterosos hacían sonar sus escudillas sin atreverse a acercarse a las puertas de la Real Chancillería por si algún guardia desaprensivo empleaba el asta de la lanza en su trasero. Una interminable procesión de caballeros, militares de rango superior, secretarios, picapleitos e infanzones, accedían sin parar al regio edificio. También se veían canónigos, frailes y sacristanes, que buscaban ser nombrados párrocos o beneficiados de los pueblos que en breve serían repoblados. Entre todos ellos se abría paso don Luis de Granada y lo hacía acompañado de su tío, el marqués de Íniza. El que pasaran por delante de los que esperaban desde hacía horas creó cierto malestar, pero el noble y su sobrino ignoraron los murmullos y siguieron avanzando. El oficial de la guardia, que conocía al personaje, le facilitó el paso y, sin necesidad de hacer ninguna espera, se encontraron ante la escalinata que conducía hasta el antedespacho de su amigo. El pasante, sabedor de la amistad que les unía, avisó a su superior, que en cuanto terminó de despachar con el señor obispo lo recibió con grandes muestras de afecto. Don Pedro, Alguacil Mayor de Granada, se alegró de ver a los visitantes. —Llevo toda la mañana tan atareado que unos momentos de descanso en compañía de un viejo amigo me vienen muy bien —les indicó que se sentaran y ya más distendidos le preguntó—, ¿en qué puedo servirte? El marqués se sonrió y mirando a su pupilo dijo: —Éste es el joven del que te hablé. El mancebo era espigado, de buen porte y agradable presencia. El Alguacil Mayor lo saludó y aprovechó para fijarse en él algo más de lo que lo había hecho al saludarlo. Enseguida advirtió que era correcto en el vestir, algo natural en un caballero, y reparó también en su semblante, que al pronto parecía serio pero que irradiaba franqueza. —Es el hijo mayor de mi hermana Isabel. —Cómo pasan los años —su tono era nostálgico—, así que eres hijo de Isabelita. 12 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya El joven asintió con la cabeza. —Aquí lo tienes a tu disposición. Maneja las armas con habilidad y busca servir a su patria, como lo han hecho desde tiempo inmemorial todos los hombres de nuestra casa. Sin dejar de mirar al joven, que no podía negarse que tenía buena presencia, abrió su gaveta y sacó una de las carpetas que tenía a mano. Tío y sobrino esperaron el tiempo que le llevó al Alguacil el soltar las cintas rojas y encontrar la cédula que buscaba. —Ajá —dijo al fin—, necesitamos un capitán que coordine toda la operación de la expulsión de los moriscos. Quizás no sea lo que tuvieras pensado, pero es lo único que puedo ofrecerte en este momento. Le dijo al joven mirándole directamente a los ojos. —Tengo entendido que todavía quedan por esas sierras peligrosos monfíes. Comentó el marqués, que hubiera deseado para su sobrino una sinecura más tranquila y vistosa que la de cabalgar por laderas y caminos de cabras. Difícilmente podría desempeñar allí acción heroica que le encumbrara en su carrera. Los centros de decisión y de poder estaban en Granada. El mancebo, que deseaba emanciparse de su familia desde hacía tiempo para poder vivir aventuras, miró primero a su tío y luego a su bienhechor, y esbozó una amplia sonrisa. —Entonces, ¿te place el nombramiento? —Me place. Es justo lo que buscaba. En realidad no sabía lo que iban a ofrecerle, pero le pareció bien contestar así. Durante algunos minutos hablaron los viejos amigos recordando tiempos pasados, mientras el mancebo, que no creía haber visto nunca al Alguacil Mayor, se imaginaba cabalgando por Sierra Nevada apresando a peligrosos monfíes y labrándose una brillante carrera militar. Después de desearse dichas y venturas se dieron entrañables abrazos y tío y sobrino abandonaron la Real Chancillería. Ambos personajes se debían favores y el encuentro, tal y como le había anunciado su tío, resultó provechoso para la familia. Tiempo habría de buscar mejores ocupaciones, lo importante era ir siendo conocido y, mientras su amigo permaneciera en la Chancillería, tenía grandes posibilidades de ir encumbrando a su protegido, él no tenía hijos. 13 Francisco López Moya Don Luis de Granada, que había entrado en la Chancillería como un desocupado mancebo, salió de la provechosa entrevista convertido en capitán. En los sucesivos días reunió a los soldados que le fueron asignados y con ellos organizó tres unidades, que, bajo el mando de un sargento cada una, actuarían con total independencia y únicamente tendrían que rendirle cuentas a él. El joven capitán se sintió importante. El despoblamiento de las Alpujarras, tal y como le ordenaron, comenzó enseguida. Lo organizó perfectamente, pues los propios moriscos traerían sus cabalgaduras ahorrándose así muleros y caballerizos. Una vez en Granada se les requisarían y pasarían a disposición de la Chancillería. Provisionalmente y hasta su definitiva reubicación, los moriscos quedarían controlados en un campamento que a la sazón se estaba improvisando ante las mismas puertas de Granada. Haberles permitido entrar en la ciudad hubiera sido un caótico desatino. Le habían indicado que comenzara por las zonas más alejadas y en las que más fuertes se habían hecho los levantiscos monfíes. Su trabajo consistía en controlar a sus sargentos y en recibir a los distintos grupos que cada día fueran llegando, pero aquello le resultó tan tedioso que, pasado un mes, decidió acompañar a una de las unidades. Deseaba conocer el terreno en el que aquellos rebeldes se habían hecho fuertes, así que se puso a la cabeza de uno de los grupos y abandonó Granada. A medida que se adentraba en las abruptas Alpujarras, a su mente acudían las historias que había oído contar sobre la sangrienta guerra. La belleza de aquel indómito paisaje le hizo envidiar a Mondéjar1. Él podía haber alcanzado allí la gloria, pero hubiera necesitado haber nacido unos años antes. Los pueblos por los que pasaba estaban sin vida. Hacía mucho tiempo que nadie trabajaba unas tierras que con todo el dolor de su corazón habían dado ya por perdidas. 1 14 Don Luis Quijada, marqués de Mondéjar. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 2 La primera noche la pasaron en Órjiva. Fue una jornada interminable y agotadora. En las afueras del pueblo, en una gran explanada, se había preparado una especie de empalizada, muy similar a la que se había construido ante la puerta de Granada, para que a su obligado paso acamparan allí las sucesivas oleadas de moriscos que cada tres o cuatro días abandonaban las Alpujarras. Soraya se esforzaba por mantener unidos a sus hermanos. Junto a ellos, y atadas a la alambrada, permanecían las bestias de las que eran responsables hasta su llegada a la ciudad, allí les serían incautadas y la Chancillería las repartiría entre los colonos cristianos que no dejaban de llegar desde la Extremadura o desde el centro de Castilla y que repoblarían las tierras que ellos dejaban. La comida que habían recibido, la única del día, había sido antes de que se diera la orden de silencio y había consistido en un caldo negruzco con algún trozo de nabo o de calabaza flotando y que apenas había llenado media escudilla. La noche la pasaron mal, sobre todo Soraya. El hermano más pequeño, apenas tenía nueve años, se despertó llorando. La joven lo atrajo hacia sí y comprobó alarmada que temblaba de frío. Lo arropó con mimo y rogó con vehemencia para que, cuanto antes, los rayos del sol aliviaran sus ateridos huesos. Las tropas de don Juan de Austria habían acabado con el levantamiento de Las Alpujarras y las consecuencias habían sido desastrosas. Todas las familias habían tenido que abandonar las tierras en las que habían vivido tantos siglos. Ésa fue la decisión de don Felipe: 15 Francisco López Moya “Hay que evitar que generaciones venideras se hagan fuertes en unas tierras tan propicias para encastillarse. Se lo han ganado a pulso”. La familia de Soraya estaba compuesta de cuatro miembros, más un joven de dieciséis años que su padre, unos días antes de la partida, había apadrinado por haber muerto toda su familia. Ella, con diecinueve años recién cumplidos, era la mayor de todos y la única hembra. La madre y tres hermanos habían muerto antes de perder la última batalla. En cuanto a su padre, que había prometido reunirse con ellos antes de llegar a Ugíjar, no lo hizo al final, así que se había convertido de la noche a la mañana en la responsable de su casa. La noche anterior a la partida, su progenitor le había dicho: —Yo saldré más temprano que vosotros, pues he de solventar un asunto que dejé pendiente en Cherín. Ahora recordaba que lo había notado raro, pero era natural, el dejar las tierras y la casa en la que habían vivido toda la vida era un amargo trago, como también lo era la incertidumbre del futuro que les aguardaba lejos de cuanto habían conocido. Todo eso debió de tenerlo preocupado, pero ahora sabía que hubo algo más. El capitán cristiano que se presentó en la casa para recogerlos preguntó por el cabeza de familia. Soraya estaba tan asustada que no se atrevió a levantar los ojos del empedrado portal. —Nos ha dicho que se adelantaba hasta Cherín y que nos alcanzaría en Ugíjar. —¿Quién es él para tomar esa decisión? —la morisca levantó la cabeza y lo miró suplicante, el miedo por las represalias que pudiera tomar contra ellos la tenía paralizada—. Espero por su bien que esté en donde ha dicho. Muy justificados tienen que estar sus motivos. —Allí vive mi abuelo. Dijo el hermano menor, que, como Soraya, estaba temblando de miedo, pues sabía de oídas cómo se las gastaban los cristianos. Mientras sus hermanos aparejaban las bestias, Soraya tuvo ocasión de mirar al capitán y se sorprendió de lo joven que era. Desde Órjiva salieron al amanecer. —La comida se hará por el camino. Anunció el capitán que iba al mando de la escolta. Soraya había notado, no sin rubor, que el oficial la había mirado en varias ocasiones con más interés de lo normal. 16 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Ahora, cuando cabalgaba ascendiendo por un estrecho sendero que los llevaría hasta el valle de Lecrín, estuvo repasando todos los momentos en los que el oficial se había dirigido a ella y comprobaba con cierta tranquilidad que lo había hecho en un tono amable. Incluso cuando su padre no apareció en el punto que habían acordado. No lo había mirado de frente porque se lo impedía el pudor, pero pudo apreciar que su figura era galana. ¿Qué habría ocurrido con su padre? No lo creía capaz de haber tratado de salvarse dejando abandonada a su familia. Dos días antes de la partida, y aprovechando que sus hermanos estaban jugando en la calle o en el pajar, la llamó a su presencia. —Ven un momento. Soraya dejó lo que estaba haciendo en la cocina y lo siguió hasta la salita, una estancia reservada a las visitas. En ella había dos divanes, un escabel y una mesita de mimbre muy baja. De una de las paredes colgaba un tapiz en el que resaltaba, debajo de una gran palmera, la figura de un camello y la de su camellero. —Siéntate. Su padre lo había hecho ya en el diván de color rojo, que era el que quedaba más cerca de la ventana que daba al huerto. Desde allí, y entre el rumor del agua que corría por la acequia, observaba a sus hijos que saltaban sobre las encorvadas espaldas de los otros chicos de la calle. —¿Qué ocurre? Estoy asustada. —Ya no puede pasaros nada malo, estáis bajo la protección del rey Felipe. Ahora estaba recordando la escena y caía en la cuenta del significado de sus palabras, ¿por qué no dijo “estamos”? Por la sencilla razón de que nunca pensó ir con ellos. —Escucha bien lo que voy a decirte —la miraba con tanta seriedad que Soraya se asustó—: tú eres la mayor y, por ser mujer, quizás seas menos vigilada que tus hermanos. Están obsesionados con las armas que los hombres puedan ocultar bajo su manto. Nunca antes le había hablado su padre con tanta solemnidad y, además, el que depositara en ella la responsabilidad de la familia la tuvo confundida durante algún tiempo, no era normal entre los musulmanes. —Por ley natural —continuó diciendo— he de morir antes que vosotros —parecía abatido, sin esperanzas, sin futuro—. Nunca se 17 Francisco López Moya sabe, pero tu generación o la de tus hijos o nietos pueden recuperar algún día nuestras tierras. ¿A qué se refería, a otro levantamiento? —Las cosas de valor que no podemos llevarnos se quedarán en la cuadra. Soraya lo miró extrañada. —¿En la cuadra? —Sí, bajo el pesebre del fondo, el del rincón. Debajo hay un hueco. Allí he guardado lo que no podemos llevarnos y lo he vuelto a tapar. Para que no levante sospechas he refregado con estiércol la obra nueva —se detuvo un momento. Soraya, impresionada por las confidencias de su padre, sobre todo sorprendida por ser ella la depositaria de los secretos de la familia y no su hermano que era dos años menor, no pudo reaccionar y se quedó callada—. Por ese mismo motivo dejaremos una llave escondida en el huerto. De eso te encargarás tú. En un momento supo el lugar en el que la enterraría. —Espera un momento —dijo su progenitor levantándose y saliendo de la estancia. La joven, todavía sobrecogida por aquella responsabilidad, apoyó la cabeza sobre el respaldo del diván y levantó la vista hacia el techo. Lo habría visto miles de veces, pero hasta ese momento no reparó con tanto detalle en que el espacio que había entre los maderos estaba ocupado por unas cañas perpendiculares que iban atadas a otra maestra, más gruesa que las demás. La labor artesanal era perfecta, como lo era su efectividad en las lluvias de los otoños y primaveras. La cal de las paredes aumentaba la poca claridad de la estancia. Si su padre tardaba mucho en volver tendría que encender el candil de aceite que colgaba del gancho de alambre, que, amarrado a uno de los maderos centrales, quedaba a media altura. Pensativa aún, dirigió la vista hacia la ventana, el crepúsculo iba apagando el rojo vivo del diván y sintió una gran congoja. Qué mala suerte había tenido. Durante los tres años que había durado la guerra, sus sueños se fueron apagando. La muerte de su madre, natural hasta cierto punto, hubiera podido superarla, pero la desaparición de su prometido terminó por hundirla en la miseria. ¿Qué más podía pasarle?, se preguntó entonces desesperada. Ahora lo sabía. Acababa de cumplir diecinueve años y no tenía ni casa ni bienes. Por si fuera poco, se había convertido en la responsable 18 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya de su familia, pues de su abuelo no había sabido nada desde hacía tiempo. Algo debió de pasar entre él y su padre, pues ni el uno fue más a Ugíjar ni el otro vino por Alcolea. Lo que hubiera podido ocurrir quedó entre ellos. Ahora hubiera necesitado de su apoyo. Tampoco supo nada de sus tíos y primos. El ruido de la puerta la sacó de sus cavilaciones. —Tus hermanos continúan en la calle —traía en las manos un envoltorio que comenzó a desliar antes de sentarse—. Deseo que mis descendientes conozcan de primera mano cuál ha sido mi comportamiento en esta guerra —bajo la tela negra apareció un rollo de papel muy bien liado, Soraya estuvo observando a su padre mientras manipulaba aquel nuevo secreto—, ocúltalo bajo tus vestidos y no lo leas hasta que tengas la seguridad de que nadie te observa. Con la misma parsimonia y cuidado con el que lo había abierto principió a envolverlo. Llegaron a Granada cuando anochecía. Las treinta familias venidas de Alcolea se mezclaron con los cientos de personas que ya estaban acampadas. Aunque en un principio trataron de permanecer juntas, la falta de espacio hizo que cada familia se situara donde buenamente pudo. Las bestias les fueron confiscadas nada más llegar y no hubo reparto de comida. —Tengo hambre —gimió el hermano pequeño. —Nos dan solamente la comida del medio día —le informó una mujer que con tres niños de corta edad se acurrucaba junto a ellos envuelta en una jarapa—. Los mayores aguantamos, pero mis hijos lo están pasando muy mal. —¿Cuántos días lleváis aquí? —preguntó Soraya, que estaba interesada en conocer los detalles de su confinamiento. —Tres con hoy. La alcoleana preparó las mantas que le habían dejado y toda la familia se sentó sobre ellas, estaban deshechos y hambrientos. —¿De dónde sois? —preguntó la desconocida. —De Alcolea. —Así que de Alcolea, pues nosotros venimos de Ugíjar. Aquella información animó a Soraya, que hasta ese momento había estado preocupada en acomodarse para pasar la noche lo más cómodamente posible. 19 Francisco López Moya —¡Qué bien! —ella misma se sorprendió de la repentina alegría que la inundó—. De allí es mi abuelo. —Entonces lo conozco. ¿Cómo se llama? —La familia Comixa. Dijo Soraya muy animada. La mujer no contestó, incluso pareció disgustarle la respuesta, pues hizo caso omiso a la aclaración que la joven demandaba. —Aquí, por lo que he podido oír no nos tendrán mucho tiempo. Ante la falta de respuesta, la joven volvió a insistir. —¿Conoces a mi abuelo o no? Tardó en responder. La desconcertante mujer tenía la mirada fija en un punto del horizonte que parecía haberla hechizado. Cuando volvió la vista hacia la de Alcolea la recorrió de arriba abajo antes de decir: —Sí, lo conozco —parecía no querer dar más explicaciones, pero finalmente agregó—: trabajé en su casa. Soraya estaba tan desamparada que se alegró de haber encontrado a algún conocido; a las gentes del pueblo las había perdido de vista en el trámite de entregar las cabalgaduras. La noche transcurrió entre los lamentos de algunos heridos y el llanto de los niños que tenían hambre y frío, así que, desvelada, tuvo tiempo de pensar en lo que hubiera sido de su vida de no haber mediado aquella terrible guerra. De su prometido casi no recordaba las facciones y se apenó. Había transcurrido ya cerca de un año desde que recibió la triste noticia de su desaparición. De no haber sido por la guerra, a estas alturas estaría desposada y al menos tendría un par de hijos. Estaba irritada, ¿qué podía esperar de la vida? Su padre había acertado al no haberse sometido a aquella vergonzosa humillación. En varias ocasiones tanteó el rollo de papel que le había entregado y que tenía que salvar a toda costa. 20 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 3 Cada día llegaba una nueva caterva y el espacio en el que estaban encerrados se hacía menos habitable. Si no salían nuevos grupos, pronto tendrían que dormir sentados. Ya habían pasado siete días desde su llegada. El campamento estaba situado extramuros y muy cerca de la puerta que desde Granada conducía hacia Córdoba. Sobre la llanura habían clavado empalizadas sujetas por alambres. Por uno de sus lados limitaba con una rambla tres varas más baja que el nivel del recinto y por la otra parte con el camino real. Dos veces al día los dejaban bajar al cauce para que aliviaran sus necesidades, los hombres se dirigían hacia la parte alta de la torrentera y las mujeres y niños en sentido contrario, que quedaba menos visible. Soraya había estado observando el lugar en el que podría ocultar el rollo que le había entregado su padre si veía que las cosas se ponían serias, pues hasta ahora todo iba bien. Localizó un buen escondite y ello la tranquilizó. Hasta el momento no los habían registrado a fondo, se habían limitado a quitarles las cabalgaduras y cuantas cosas llevaban sobre ellas, a excepción de las mantas, así que había que estar prevenidos. Sobre el ribazo crecía una higuera y bajo sus gruesas raíces se abría un hueco natural o excavado por animales que podía servir para su fin, después de introducir el envoltorio podría taponarlo con una piedra. La abertura quedaba a dos varas de altura sobre el seco cauce y a una vara debajo de la superficie por lo que estaría a salvo de las aguas de lluvia, salvo que la tormenta fuera descomunal y la rambla saliera hasta el borde. La mañana amaneció fresca y desde las primeras horas se notó más movimiento que otros días. Al parecer iba a salir un grupo de los que habían llegado antes que ellos. Soraya, acompañada 21 Francisco López Moya de sus dos hermanos pequeños, trató de buscar a las gentes de Alcolea y tardó en encontrar a las jóvenes con las que más amistad tenía. —Al parecer hoy salen las gentes de Padules y Beires —le dijo la que había sido su vecina. —¿Hacia dónde los llevan? —Creo que no lo dicen nunca. Callaron durante unos momentos, ambas estaban desmoralizadas aunque su amiga, que tenía más o menos la misma edad que ella, estaba con su madre, que no era poco. —Hasta ahora se los están llevando por pueblos enteros —dijo al fin la amiga. —Pues es un consuelo. Un joven de unos veinticinco años se acercó a ellas y preguntó sin titubear: —¿Tú eres la hija del capitán Omar al-Muktar? —Sí —contestó la joven. Estaba agradablemente sorprendida y no lo ocultó, ¿acaso tendría noticias de su padre? —Yo serví bajo sus órdenes —en vista de que la joven se había quedado sin palabras añadió—: soy de Fondón. Soraya lo miró con interés, pero también con recelo. ¿Esperaría más información de ella?, siempre habría tiempo de sincerarse, de momento debía de mostrarse cauta. —Voy a hablarte sin rodeos —le dijo el mancebo mirándola a los ojos—. Muchos de nosotros no vamos a tolerar este trato — enseguida bajó la voz para agregar—, estoy en contacto con los monfíes que aún quedan en la sierra y en el momento oportuno decidiremos lo que ha de hacerse —ahora miró a su amiga con la que al parecer había hablado con anterioridad y luego continuó diciendo—, haremos cualquier cosa antes que seguir sometidos a estos marranos. Las voces que desde fuera de la empalizada y a diferentes alturas comenzaron a oírse cortaron la conversación en seco. —¡Todos deben de reunirse con su grupo familiar! —¿Qué querrán ahora? El joven se alejó con rapidez no sin antes decir: —Estaremos en contacto, tenemos que organizar una red que nos permita ayudarnos. 22 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Se armó un gran revuelo y Soraya tardó en llegar junto a su hermano y al protegido de su padre, que se habían preocupado por su tardanza. —¡Silencio! —clamaban ahora las voces. Por el pasillo, que como cada día había que dejar expedito, sacaron a los que habían fallecido la noche anterior. Los lamentos de los familiares, solamente permitían a sus deudos acompañarlos hasta la salida de la empalizada, movían a la indignación y a la ira. Aquello era inhumano. —Esta noche han sido siete —comentó a Soraya Abindarráez, el mayor de sus hermanos. 23 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 4 A media mañana apareció el capitán por el campamento, era el primer día que lo hacía desde que llegaron. Soraya lo vio acercarse. —¿Por qué no estás con las gentes de Alcolea? —dijo en cuanto estuvo delante de ella—, llevo un buen rato buscándote. No parecía enfadado, pero en su situación cualquier cosa que no agradara a su opresor podía resultarle fatal. —Fue el único sitio libre que encontramos. La mujer de Ugíjar procuraba no perder ningún detalle, pues si, como parecía, aquel capitán tenía afición por la joven de Alcolea, ella también podía beneficiarse, al fin y al cabo conocía a su familia. Por su mente pasaron las imágenes de lo que había ocurrido en aquella pequeña estancia mientras su esposo, el mulero del abuelo de Soraya, destripaba terrones en los áridos secanos. —¡Sígueme! —dijo autoritario el oficial—, tienes que aclararme algunas cuestiones. Soraya miró a sus hermanos y luego a la mujer de Ugíjar, que parecía no haber estado prestando la menor atención, y de una manera mecánica siguió al cristiano. Caminaron por entre las gentes y, a medida que se aproximaban, cada corrillo iba guardando silencio. Algunos conocían muy bien el mal carácter de aquel hombre. Cuando llegaron delante de la puerta, el guardia que controlaba la entrada les facilitó el paso, no tuvo que recibir ninguna orden. Soraya comprobaba con extrañeza que aquel hombre no le causaba el más mínimo temor, pues desde un principio la había tratado con amabilidad y respeto, ¿habría entre los cristianos gente con buen corazón? —Escucha bien lo que voy a decirte —habían traspasado la empalizada y se hallaban alejados de los demás y bajo la sombra 25 Francisco López Moya de un pino—: mañana habrá un meticuloso registro —la miraba como si hubiera complicidad entre ellos—, si tienes oculto algo de valor puedes dármelo, yo te lo devolveré una vez que te hayas instalado en el nuevo campamento y antes de que salgáis hacia el destino definitivo. Mientras estuvo hablando, Soraya no se atrevió a mirarle a la cara, ¿era una treta para quedarse con sus joyas antes de que lo hiciera la Chancillería, o hablaba con sinceridad? Hasta ahora no tenía motivos para desconfiar, pero al fin y al cabo era un cristiano y por tanto enemigo de su raza. —No tengo nada —contestó con una voz que apenas le salía del cuerpo. Inmediatamente pensó que podía probarlo y sin haberlo meditado bien, no había tiempo y tenía que obrar con naturalidad, balbuceó—: solamente poseo la sortija de mi madre. —Si deseas conservarla entrégamela. Soraya, que tenía la mano en la faltriquera y la estaba tocando con la punta de los dedos, sacó el anillo y se lo mostró. —No puedes perder ese recuerdo. La morisca notó el cálido contacto de su mano y estuvo convencida de que no iba a fallarle. El capitán la miró arrobado y ella supo al instante que lo había hechizado. El guardia que había estado observando a la pareja dejó pasar a la morisca mientras el capitán se acercaba a su caballo y después de montar, y sin volver la cabeza para mirar a Soraya, picó espuelas hacia la cercana puerta de Granada. —Ese capitán se derrite por tus huesos. A Soraya le sorprendieron las descaradas palabras de la mujer que había trabajado con su abuelo y con la que apenas había cambiado dos palabras el día de su llegada, pues después de saber lo del parentesco que la unía a su amo pareció haberla ignorado. —Sólo quería saber si habíamos tenido noticias de mi padre. —Chiquilla, eres muy joven todavía para conocer la pasión en la mirada de un hombre. La experimentada mujer recordaba, como si hoy mismo hubiera ocurrido, la pasión con la que el de Alcolea la poseyó, en su mismo tálamo y tan sólo unos momentos después de haberlo visto por primera vez. —El capitán es cristiano. 26 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Contestó tratando de defenderse pero, ¿por qué tenía que darle explicaciones?, aquella mujer era una desconocida. —Hija mía, sobre un jergón no hay religión que valga. Soraya, con el rubor en la cara, se negó a seguir escuchando a aquella desvergonzada, que estaba tan sucia, que estar cerca de ella resultaba desagradable. —¿Para qué te quería? Preguntó Abindarráez. —Me ha preguntado por nuestro padre. En la salida del atardecer se acercó lo más que pudo a la higuera y mientras se levantaba las enaguas sacó el envoltorio y lo dejó caer en el suelo. La piedra que habría de taponar la oquedad estaba preparada y en cuanto tuvo ocasión introdujo el envoltorio lo más profundo que pudo. Allí quedaba el legado de su padre. Si conseguía salvarlo podrían leerlo algún día. Todos en su casa sabían leer y escribir salvo Abib, el menor de los hermanos, los tres años de guerra y las desgracias familiares habían descuidado su instrucción. Soraya durmió aquella noche más tranquila, pues si la registraban no encontrarían su preciado legado. Tanto el anillo de su madre como el envoltorio estaban a buen recaudo. En la voz del capitán había notado que era sincero, “¿qué ha podido pasar para que tenga hacia mí esa deferencia?”. Aunque no era vanidosa, tuvo que admitir que era su belleza la que lo había cautivado. Cerró al fin los ojos y se durmió tranquila, pues cuando al día siguiente la registraran no le encontrarían nada. Estuvo despierta desde hora muy temprana. No le había dicho el capitán si el registro se llevaría a cabo por la mañana o por la tarde, tampoco dijo si él estaría presente. La verdad era que no tenía motivos para estar nerviosa, pues nada podían encontrarle, pero lo estaba, y deseaba que cuanto antes pasara el desagradable trámite. A media mañana les ordenaron formar en fila delante de la empalizada. Entre los inquisidores que se acercaron no estaba el capitán y ello la intranquilizó. El registro no resultó tan concienzudo como le anunció su protector, o tal vez, y por indicación suya, lo hubiera sido menos 27 Francisco López Moya con ella. A sus hermanos les hicieron quitarse casi toda la ropa, pero nada encontraron, porque nada escondían. El resto del día transcurrió con la misma lentitud que los anteriores, aunque con incertidumbre, pues a la mañana siguiente saldrían hacia el otro campamento. Al atardecer aumentó la presencia de guardias. Debían de ser los que los acompañarían por la mañana. Lo importante era que había salvado los papeles de su padre pero, ¿podría recuperarlos alguna vez? Estaba amaneciendo cuando comenzó a organizarse la comitiva. En esta expedición iban, además de los de Alcolea, las gentes de Lucainena, Ugíjar y Darrícal. A medida que se alejaba del lugar en el que había dejado el envoltorio, más trataba de fijarlo en su memoria, así que tomó cuantas referencias le fue posible. La primera noche que pasó en el nuevo campamento no pudo dormir. La mujer de Ugíjar volvió a acomodarse junto a ella y sus críos no dejaron de lloriquear durante toda la madrugada. En su duermevela tuvo tiempo de reflexionar sobre la última decisión tomada y le surgieron serias dudas sobre la oportunidad de haberlo hecho. Quizás no estuvo acertada, pero por otra parte tuvo la certeza de que de haberlo conservado en su poder se lo hubieran quitado. Eso sí, debió de decirle a su hermano lo que había decidido hacer con el envoltorio y, desde luego, tenía que haberle indicado el lugar en el que lo había escondido, pues si a ella le ocurría algo, el legado de su padre se perdería para siempre, pero claro, el haberlo hecho hubiera supuesto dar demasiadas explicaciones. El segundo día después de haber llegado al nuevo campamento apareció el capitán y volvió a sacarla de la alambrada en la que estaban recluidos. —Toma, es tuyo. Le dijo en cuanto se separaron y estuvieron seguros de que nadie los observaba. La sortija estaba en la palma de la mano para que ella la tomara. Por primera vez lo miró a los ojos, que eran los más azules que había visto en su vida. La sonrisa que mostraba el cristiano la desarmó por completo. —Gracias. No pudo decir nada más. —Era lo menos que podía hacer por ti —la miraba con admiración—. El verte tan desvalida, tan joven y a cargo de tus 28 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya hermanos, me ha llevado al convencimiento de que debo de hacer por ti cuanto pueda. Si la primera noche no pudo pegar ojo por los lloriqueos de los hijos de su vecina, ésta tampoco pudo hacerlo, ¿la causa?, los azules ojos del capitán. Por segunda vez trató de recordar las facciones de su prometido y no lo consiguió, la sonrisa franca del cristiano y su dulce mirada ocupaban su mente por completo y no tuvo por menos que recordar las palabras de la mujer de Ugíjar: “el capitán se derrite por tus huesos”. La distancia desde el antiguo campamento hasta el nuevo era apenas de una legua, se lo había dicho el capitán y ella pudo comprobarlo. Se había construido para descongestionar el primero, que enseguida se quedó pequeño. La tutela que sobre ella y sus hermanos ejercía el cristiano le hubiera permitido conservar el legado de su padre. Tenía que haber confiado más. Ojalá pudiera volver a por él, pues no era probable que hicieran más registros. El pensar que lo había hecho mal no la dejaba tranquila. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos: “por ser mujer, quizás seas menos vigilada que tus hermanos. Qué razón tenía”. Los lamentos de los enfermos, los olores putrefactos, las moscas durante el día y los mosquitos por la noche le impedían descansar. Cada día había más enfermos, si aquella aglomeración continuaba por mucho tiempo terminarían por caer todos. Los dos hermanos pequeños se entretenían jugando con los hijos de la mujer de Ugíjar y ella buscaba a sus amigas de Alcolea, pero su hermano Abindarráez no terminaba de conectar con el joven que a última hora había acogido su padre. Eran prácticamente de la misma edad pero muy distintos, así que apenas si hablaban. Soraya sabía que era bella y por tanto no le extrañó que aquel cristiano se hubiera aficionado y la visitara cuantas veces aparecía por el campamento, pero eran tan distintos, que aquella naciente relación no podía tener futuro. Por una parte tenía que admitir que le agradaba y que cada día esperaba sus visitas con más impaciencia, pero por otra, estaba muy preocupada, pues desconocía las intenciones del joven capitán. Sus creencias serían siempre una barrera infranqueable. El tiempo comenzó a cambiar, el aire que se levantó temprano trajo unas nubes negras que a media mañana cubrieron los cielos 29 Francisco López Moya por completo. Durante todo el día permanecieron amenazadoras hasta que al anochecer comenzó a caer una fina lluvia. Soraya cobijó a sus hermanos bajo una manta, como hicieron los demás. Todo el campamento enmudeció. Protegidos debajo de mantas o de lienzos procuraban que al menos los niños no se mojaran. A la única que se oía hablar era a la mujer de Ugíjar, que jugaba con su hijo pequeño para que la oscuridad de la jarapa no lo asustara. Los guardianes fueron los primeros que buscaron refugio. La alcoleana lo pensó en un momento, “o ahora o nunca”. Estaban situados junto a la empalizada que los limitaba con la misma rambla en la que estaba oculto el legado de su padre, sólo era cuestión de volcarse hacia la vaguada y retroceder la legua que le separaba del primer campamento. —No os mováis ni os preocupéis si tardo. Levantó el pico de la manta. La mujer de Ugíjar era la que más le preocupaba. La jarapa bajo la que cobijaba a sus hijos no dejaba ningún resquicio. Salió con cuidado y rodó bajo la alambrada hasta llegar al cauce de la seca rambla. Era tan ancha que habría de caer una buena tormenta para que el agua la ocupara en su totalidad. Quedaba como una hora de luz. Agachada al principio y de pie cuando se hubo alejado lo suficiente, se encaminó hacia la solitaria higuera. En más de una ocasión le pareció oír algún ruido y se detuvo. Convencida de que era producto de su propio miedo siguió caminando. Justo cuando llegó al primer campamento dejó de llover, pero ya era de noche y nadie iba a bajar a la rambla. Pudo divisar la higuera y sin darse un respiro buscó la piedra y la sacó no sin trabajo, la había escondido bien. Cuando tuvo el envoltorio en las manos lo apretó contra su pecho y suspiró aliviada. Lo guardó bajo su túnica y se levantó con premura, le quedaba un largo recorrido hasta llegar al nuevo campamento. Ahora caminaba más despacio y mirando bien dónde ponía los pies. Se levantó un aire fresco y de pronto se vio con más claridad. Soraya se detuvo asustada, luego miró hacia el cielo y vio con alivio que el viento empujaba a las nubes que de vez en cuando dejaban al descubierto una luna casi llena que se reflejaba en las blanquecinas piedras de la rambla iluminando el cauce más de lo que ella hubiera deseado. Para llegar junto a sus hermanos tuvo que tomar más precauciones que a la salida. —¿De dónde vienes? 30 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Soraya se sobresaltó. Era la dichosa mujer de Ugíjar, ¿la habría estado espiando? —De hacer una necesidad. Contestó con tono molesto y se metió debajo de la manta. Aquella mujer la sacaba de sus casillas. 31 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 5 Nuevos grupos fueron abandonando aquel segundo campamento. La permanencia allí era desesperante, pues todos deseaban llegar cuanto antes al que debiera de ser su destino definitivo. Cada mañana sobre todo, aunque a veces también ocurría por las tardes, una cuadrilla de moriscos escoltados por un par de soldados sacaban en angarillas los cuerpos de los que habían fallecido, generalmente eran viejos o niños de corta edad. El hedor, y sobre todo el miedo a las ratas, que campaban a sus anchas por el campamento, iban minando la fortaleza de Soraya, que comenzó a sentirse mal y pasaba parte del día durmiendo. El capitán volvió una tarde y al no ver a la joven con sus hermanos preguntó: —¿Dónde está María2? Era la primera vez que pronunciaba su nombre y le resultó agradable. —Bajo aquel árbol —contestó el más pequeño—, hace días que no se encuentra bien. —¿Qué le ocurre? —su semblante cambió por completo. Abindarráez le informó con más detalle. —Ha estado desganada y desde ayer tiene calentura. El capitán se dirigió hacia donde estaba la enferma, pero cuando llegó, la mujer de Ugíjar estaba a su lado. Lo había visto aparecer y corrió a sentarse junto a ella. En ningún momento se había preocupado, pero le convenía que el cristiano creyera que era su amiga y cuidadora. 2 Era el nombre cristiano que figuraba en su lista. 33 Francisco López Moya —Está muy mal —dijo mientras levantaba el pico de la manta para que el cristiano la viera. Su aspecto era deplorable y el capitán se asustó. —Sigue cuidándola —le dijo mientras con paso acelerado se alejó del campamento. Soraya abrió los ojos y no supo si estaba soñando. En principio le pareció hallarse en su casa de Alcolea. Yacía sobre un jergón y se encontraba cómoda pero muy desorientada. En la estancia no había nadie más, ¿qué había ocurrido? Tenía que ser un sueño. Giró sobre el costado sin apenas fuerzas y se colocó boca arriba. No, no se encontraba en su casa de Alcolea, pues entre los maderos no estaban las familiares cañas sino unas oscuras tejas de pizarra. Los últimos recuerdos eran los de la tarde que comenzó a sentirse mal, la calentura debió de vencerla, “¿dónde están mis hermanos?”, se sobresaltó. Luego pensó si no estaría en un presidio, pero enseguida lo desechó, aquella estancia estaba demasiado limpia, además no hubiera estado sola. De aquellas divagaciones la sacó el ruido que hizo la puerta al abrirse. Se estremeció y esperó con resignación a conocer su nueva situación, fuera la que fuese tendría que admitirla. —¿Has despertado ya? Conocía aquella voz pero hubo de esperar a verle la cara para reconocer a la sirvienta de su abuelo. —¿Dónde estamos? ¿Y mis hermanos? —Tranquilízate. Están en el campamento y se encuentran bien. Estabas tan enferma que el capitán mandó llamar a su médico y luego ordenó que te trajeran a esta casa. Estamos en Granada. Ante el silencio de la morisca, que estaba tratando de ordenar toda la información que acababa de recibir, agregó: —Como yo era la que te cuidaba, dispuso que te acompañara para que siguiera haciéndolo aquí. Mis hijos han quedado al cuidado de una paisana que es medio familia. Soraya se avergonzó de haber pensado mal de ella y de haberla rechazado, le estaría agradecida mientras viviera. Pensaba en el capitán, pero no se atrevía a preguntar por él. Por unos momentos se olvidó de su situación y se recreó en las dulces facciones de su enamorado bienhechor. 34 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —¿Cuántos días llevo enferma? Preguntó de pronto. —Siete con hoy. Necesitaba saber cuándo la habían traído y sobre todo si él había venido a verla, pero no deseaba que aquella mujer, que se había presentado en su vida de improviso y que no conocía de nada, supiera cuáles eran sus sentimientos aunque, ¿acaso no los conocía ya?, se dijo avergonzada. —El capitán se interesa por ti y cada tarde viene a verte. “Podías haber empezado por ahí”. Aquella información la reconfortó tanto, que pareció recobrar las fuerzas. —Quiero levantarme. —Aún estás muy débil. —Lo haré con cuidado. Si el capitán venía aquella tarde no quería que la viera con el aspecto que debía de tener. —Quiero asearme un poco, ¿puedes traerme una zafa con agua? La de Ugíjar la miró y esbozando una pícara sonrisa salió de la estancia. “Que piense lo que quiera”, se dijo para sí. “No ha dicho si suele venir a primera hora de la tarde o al anochecer”. En unos instantes se olvidó de todo, incluso de su enfermedad. Su mente estaba ocupada en la imagen del cristiano. La mujer salió en busca del agua y apenas si tardó, debía de haber un pozo muy cerca. Soraya volvió a la realidad y comenzó a palparse por encima de la enagua. —El envoltorio que buscas te lo saqué para que estuvieras más cómoda. Acababa de entrar con el agua y un trozo de paño, y la miraba con descaro. “Esta mujer es una bruja, ya conoce todos mis secretos”. —¿Dónde lo has puesto? —intentó permanecer tranquila pero estaba muy preocupada. —A buen recaudo. —No es nada de valor. —Lo sé, son sólo papeles. No se encontraba en situación de mostrar enfado pero aquella mujer, a la que debía de estar agradecida el resto de su vida, la sacaba de quicio. 35 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 6 Mohamed se desenvolvía con mucha habilidad entre aquel caos de gentes diversas, desenraizadas y temerosas. A ello contribuía su forma de ser. Era un joven de facciones agradables con un porte imponente, una mirada pícara de natural, y sumisa cuando le convenía. A veces, incluso llegaba a hacerse pasar por persona cetrina, todo ello le granjeaba buenas relaciones incluso entre los cristianos. Dicharachero y bufón cuando era menester, causaba la alegría a su alrededor y siempre, ante cualquier jerarquía civil o militar, se mostraba sumiso y servil. Su presencia era admitida sin reparos y ello le permitía obtener información sobre el destino de los contingentes y de su composición. Entre risas y bromas, y sin ser descubierto por los guardias, que también reían sus gracias, iba eligiendo a los que en adelante serían sus contactos. —Si estamos organizados podremos ayudarnos, la vida de un desterrado es dura —le decía a un joven de Jubiles al que había estado observando durante los días que habían permanecido en el segundo campamento. —Mi padre se ha quedado en las cuevas de Bérchules, pues su cabeza tiene precio. —Sé quien es tu padre, un bravo capitán —el joven lo miró intrigado a la vez que agradecido—. No te alarmes, si estoy tan bien informado es porque disponemos de una organización de la que yo quiero que tú formes parte. El joven, que no se había recuperado aún de aquella averiguación, se quedó callado, pero en vista de que su nuevo compañero no decía nada más preguntó: —¿Qué puedo hacer yo? 37 Francisco López Moya —De momento nada —continuó diciendo Mohamed—. Está muy cerca nuestra derrota, así que nos limitaremos a restañar heridas y a ayudar a los más desgraciados o a los que estén en peligro de ser arrestados, ya sabemos cómo se la gastan estos cristianos. —¿Cómo podremos hacerlo?, nos lo han quitado todo. —De eso no tienes que preocuparte, muchos pocos hacen un mucho, además tendremos ayuda del otro lado del mar. —Poco podré hacer yo en esta organización. —No lo creas, de momento nada en concreto, pero en tu destino definitivo mantendrás las orejas bien abiertas para obtener toda la información que puedas. Tú serás un enlace entre nosotros y los más viejos del lugar. En todas partes se organizarán juntas que irán extendiendo sus redes. —No conozco a nadie. —No tienes que preocuparte, nuestras gentes te buscarán en el momento oportuno. Si alguien de los nuestros se encuentra en peligro de ser acusado por la Inquisición, utilizaremos la red que estamos tejiendo, a través de ella lo llevaremos en volandas hasta el Magreb. El tema estaba agotado así que hizo la última pregunta: —¿Se sabe nuestro destino? —Si mi información es veraz se os irá acomodando entre Écija y Córdoba. —Preferiría que fuera Córdoba. 38 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 7 —He retrasado tu partida todo lo que he podido. Todos los de Alcolea, menos vosotros, han salido ya hacia sus destinos. Dijo el capitán en la segunda visita que hizo después de que Soraya recobrara la conciencia. —Estoy muy agradecida —contesto la morisca, que no acababa de entender si lo de retrasar su marcha lo decía como el que acredita los servicios prestados y espera cobrar la recompensa, que en este caso sólo podía ser carnal, o hablaba con el corazón en la mano. En su cabeza reinaba el caos, pues al mismo tiempo que deseaba al hombre, temía al cristiano que sin duda llevaba dentro. —En dos días saldrá otro grupo y ya no podré retrasar más tu salida. —¿Adónde iremos? —su voz denotaba tristeza y desencanto, por cuanto dejaría de verlo, pero al mismo tiempo deseaba estar cuanto antes en su definitivo destino. —He procurado que no te alejes mucho de Granada, pues necesito seguir viéndote —la miró con admiración—, cada día más. La voz del cristiano se quebró en un susurro. Soraya también lo necesitaba y sintió una gran ternura por aquel hombre al que los de su pueblo odiaban. “Yo también necesito verte”, le hubiera contestado, pero no se atrevió. —Te quedarás entre Écija y Granada y tus hermanos irán contigo. En aquel momento sintió la necesidad de abrazarlo pero no le correspondía a ella tomar la iniciativa. —Tus ojos me embrujaron desde el primer día en el que tropecé contigo en el portal de tu casa. Soraya lo miró como nunca había mirado a hombre alguno. 39 Francisco López Moya El joven capitán, que había ido acercándose mientras hablaba, la cogió por los hombros y mirándole a los ojos dijo: —Nunca he besado a una mujer sin su consentimiento. Sabía que no obtendría respuesta y siguió aproximándose. Ella, que hacía ya tiempo que se había entregado, levantó la vista y se perdió en el azul de su mirada. El capitán la contempló durante unos segundos, que a Soraya le parecieron una eternidad, y luego inclinó la cabeza para buscar los labios de la morisca, que al sentir la caricia se entreabrieron. Era la primera vez que un hombre la besaba. El capitán, a través de la Chancillería de Granada y de la influencia de un familiar que poseía una gran hacienda, consiguió que se alojaran en su propiedad, que estaba situada entre Estepa y Écija. Los cinco miembros de la familia, tres en edad de trabajar y los otros dos con suficientes años como para iniciarlos en el pastoreo, fueron acogidos en la inmensa heredad. Soraya se sintió la más dichosa de las mujeres, pues dentro de la desgracia de ser expulsada de su casa y de sus tierras, había encontrado la mano del cristiano, que desinteresadamente estaba velando por su bienestar. “Que el Profeta le ayude, pues en su bien estará el nuestro”, rogaba cada noche antes de dormirse. La sirvienta de su abuelo intentó que la incluyeran en el lote, pero con tres niños pequeños era una carga que ningún propietario aceptaba. Soraya la contemplaba de pie, mientras, llorando, se arrastraba por el suelo suplicando y asiéndola de la marlota. —Te cuidé cuando estabas enferma y ahora me dejas tirada. ¡De desagradecidas está el mundo lleno! Gemía con tal desgarro que la morisca se compadeció de ella. —No llores más mujer, ¿no comprendes que no puedo hacer nada? —mientras le hablaba trataba de que la soltara—, ¿quién soy yo para decidir sobre tu persona? —La amante del capitán, eso eres. Soraya notó que un calor sofocante le subía desde el pecho hasta llegarle a las mejillas. Miró a su alrededor y observó que los presentes la miraban con desprecio. Sus hermanos, especialmente el mayor, bajaron la vista hacia el suelo. ¿Qué podía decir? Ni siquiera tuvo fuerzas para contestar. Ahora comprendía que no se había equivocado la primera vez que la juzgó. 40 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Era una mala persona y estuvo convencida de que si la cuidó fue sólo pensando en sacar provecho. Como a doscientas varas de la zona noble se alzaban las caballerizas y adosado a ellas se levantaba el pabellón de los artesanos, pastores, muleros y sirvientes. Soraya pasó a una estancia en la que había tres jergones sobre el suelo pero no conoció a las mujeres que los ocupaban hasta que llegó la noche. —Ahora te darán tu jergón —le dijo la que la había recibido, una mujer de mediana edad y bruscos modales, que estaba revestida de cierta autoridad, pues en cuanto vio pasar a un servidor le ordenó que buscara al encargado del avituallamiento y el aludido inclinó la cabeza en señal de respeto y volvió sobre sus pasos con cierta premura. La estancia no era muy amplia y de ahora en adelante lo sería menos, pues entre los cuatro camastros apenas si quedaría un pasillo. Del techo pendían unos alambres que sujetaban dos gruesas cañas, una a cada lado y a una altura que les permitía colgar sus ropas sin que les molestaran demasiado. De sus hermanos la separaron en cuanto llegaron. —Vosotros con los hombres —les señalaron el lado opuesto al que se dirigía su hermana. Durante la espera, y de una manera maquinal, se palpó el envoltorio que ocultaba debajo de la enagua, lo hacía con frecuencia. Allí no había ningún lugar en el que pudiera esconderlo, así que tendría que llevarlo encima hasta que encontrara un escondite seguro. —Tú vas a estar al servicio de la señora, pues la que ahora se ocupa de ese menester es mayor y está muy torpe. Si la señora la conserva a su lado es porque le tiene apego. Le dijo la gobernanta cuando volvió acompañando al que traía el jergón. 41 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 8 Las visitas del capitán eran espaciadas, pero la expulsión de los moriscos de las Alpujarras estaba a punto de terminar y por tanto su encomienda finalizaría también. Estaba tan prendado de Soraya el joven soldado, que procuraría por todos los medios que su nuevo destino le permitiera visitar la hacienda de sus parientes con más frecuencia de lo que lo estaba haciendo hasta ahora. La morisca se había restablecido y mostraba su espléndida belleza. Una de las tareas encomendadas a Soraya consistía en servir la mesa de los señores y muy especialmente cuando recibían invitados, cosa que, por lo que le dijeron, ocurría con cierta frecuencia, sobre todo durante el buen tiempo. Había amanecido un sábado radiante y Soraya, como todas las mañanas, se encaminó hacia la zona noble de la casa. Por el camino se encontró con su hermano Abindarráez. —Hoy hay muchos invitados, pues ya he llevado al establo diez caballos. Le comentó sin apenas detenerse. Las visitas de fin de semana eran normales y la alcoleana se estaba acostumbrando, pero lo que no supo hasta la hora de servir la mesa fue que en esta ocasión también había venido el capitán. Cuando lo vio sentado y conversando con el anfitrión, se emocionó. Pudo sobreponerse y pasó junto a él sin mirarlo. Tampoco él hizo ningún ademán de saludarla o de llamarle la atención. Aquella actitud fue para la morisca como un jarro de agua fría. ¿Ya se había olvidado de sus palabras? También podía ser que se avergonzara de ella, ambas cosas eran igual de horribles. 43 Francisco López Moya Durante todo el día trabajó en la cocina y al anochecer, después de servir la cena, se dirigió hacia la estancia en la que estaba instalada. Sus ánimos estaban por los suelos. Aquel hombre era otro, ¿cómo podía haber sembrado en su corazón la semilla de la esperanza para luego arrancarla y pisotearla? Los hermanos menores, que la vieron salir de la casa de los señores, corrieron para llegar antes que ella a la puerta de su alojamiento, Soraya ni siquiera los vio hasta que se tropezó con ellos, tan absorta iba en sus tribulaciones. —Hemos estado ordeñando las cabras —se les veía contentos y eso alegró su maltrecho corazón. Aquella alegría duró sólo unos instantes. Cuando sus hermanos se marcharon corriendo uno detrás del otro tratando de cogerse, los miró con ternura maternal, pero en cuanto sus gritos y risotadas se apagaron, volvió a sumirse en la realidad de aquel engaño. “¿Cómo podía haber olvidado las dulces palabras con las que le hizo creer en la felicidad?”. Qué tonta había sido, ¿cómo pudo hacerse ilusiones? Vivían en dos mundos diferentes y estaban bien delimitados: la raza y la fe. Se secó con el dorso de la mano las lágrimas que habían humedecido sus ojos y entró en la alcoba, sus compañeras no volverían hasta dejar bien limpia la cocina y la porcelana de la cena. Se echó sobre el jergón y sin necesidad de contener las lágrimas, fluyeron con generosidad. Necesitaba el desahogo que durante el día trató de contener. Poco a poco se fue serenando y, más relajada, se convenció de que aquello había sido un espejismo y de que entre los cristianos sería siempre muy desdichada. De nuevo recordó la conversación mantenida con el amigo de los monfíes: “tenemos una red de confidentes bien organizada”. Ella tenía deudos en el Magreb y estaba segura de que la acogerían con agrado, pero llegar hasta allí entrañaba serias dificultades, la primera, poder escapar y después, la de pasar el mar; también estaban sus hermanos, que podían sufrir represalias si los abandonaba. Decididamente tuvo que desechar la idea de huir. El sonido de unos pasos la alertó de la proximidad de sus compañeras. Soraya se secó las lágrimas con presteza y se incorporó para quedar sentada con la espalda apoyada en la pared. Su sorpresa fue mayúscula, pues quien apareció por la puerta no fueron ellas sino el capitán. Tardó en darse cuenta de que era él, pues la 44 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya claridad era ya escasa, como también lo era la de su mente. Reconocerlo y dar un salto que la puso de pie sobre el jergón fue uno. —Cálmate, vengo a saludarte y a preocuparme por tu salud. Soraya le hubiera gritado, mas no tuvo fuerzas para hacerlo. El mancebo siguió acercándose mientras continuaba hablando. Sin dejar de mirarla, se detuvo cuando llegó ante ella. La morisca estaba enfadada y sobre todo decepcionada y dolida, pero la proximidad de aquel hombre la dejó desarmada. —¿Qué te ocurre? Ella siguió sin hablar, estaba muy ofendida, pero el cristiano estuvo seguro de que su irascibilidad se había ido calmando. Convencido de que la batalla estaba ganada la asió por la cintura y la acercó hasta notar el roce de sus pechos. Ante la quietud de la joven, la fue apretando con más fuerza hasta fundirse en un solo cuerpo. Soraya temblaba de emoción y el cristiano supo que se había entregado. —¿Estás enfadada? —musitó a su oído. Él sabía que tenía motivos para estarlo, por eso agregó. —Tenemos que ir con cuidado, ya hallaremos la forma de decirle a los demás que nuestro amor es sincero, porque tú me amas, ¿verdad? No tuvo fuerzas para reprocharle su comportamiento en el comedor, él estaba allí y la abrazaba con fuerza, ¿qué más podía pedir? Los domingos a primera hora de la mañana, todos los miembros de la casa, desde el último servidor hasta los señores, acudían hasta la cercana abadía para oír la santa misa. Los amos lo hacían en coches de caballos y los sirvientes a pie. Durante el trayecto, los hermanos aprovechaban para hacerse confidencias. El control que sobre ellos se llevaba era muy estricto, pues además de acudir a misa los domingos y fiestas de guardar, el beneficiado los reunía dos veces a la semana para aleccionarlos sobre los misterios de la religión cristiana. Nunca hicieron los hermanos ningún comentario sobre asuntos de fe, la situación era la que era y tenían que sobrevivir, otra cosa sería lo que ocurriera en el interior de cada uno. A la misma abadía acudían moriscos de las haciendas cercanas y los momentos que mediaban entre la llegada y el comienzo del santo oficio, los aprovechaban para hacerse confidencias. 45 Francisco López Moya —Nosotros somos de Alcolea —les dijo Soraya el primer domingo que se encontraron. De entre los recién llegados destacaba, por su apostura y modales, un joven de unos veinte años, de abundante pelo negro y mentón fuerte, que acompañaba a dos de sus hermanas y a su madre. —Entonces somos casi paisanos —contestó el joven, que durante unos momentos pareció estar fijándose en uno de los varones que acompañaban a Soraya y al fin dijo—: yo a ti te he visto alguna vez pero ahora no caigo dónde ha sido. Enseguida volvió la vista hacia Soraya, pues su belleza era tal que todos los varones, incluidos los señores, volvían la cabeza para admirarla. La alcoleana, que acudía a la misa por mandato de sus obligaciones como cristiana nueva, no prestaba atención a la liturgia y aprovechaba aquella larga hora para pensar, recordar o soñar. El capitán le había sorbido el seso y, aunque seguía teniendo dudas sobre la sinceridad de sus palabras, cuando sentía sus besos se transportaba hasta el paraíso, la realidad, de momento, podía esperar. “Estoy segura de que en futuros encuentros intentará poseerme, ¿qué podré hacer entonces?”. Sus hermanos, al igual que los demás hombres, ocupaban los bancos de la izquierda, que estaban separados de los de las mujeres por un pasillo de unas dos varas de anchura. “¿Qué será de ellos si no cedo a los deseos cada día más exigentes del capitán?”. Por otra parte pensaba “¿tendré fuerzas para oponerme cuando lo deseo tanto como él?”. Durante unos momentos recordó las caricias debajo de sus enaguas. La providencial llegada de sus compañeras de alcoba interrumpió lo que ella hubiera sido incapaz de parar. Sorprendida, no pudo reaccionar y se quedó muda, en cambio él, con más sangre fría y más dominio de sí mismo, dijo: —Ya sabes —tenía la cara encendida y la respiración agitada—, cualquier cosa que necesites no tienes nada más que decirlo, me alegro de comprobar que estás restablecida por completo. Todavía recordaba las risitas y las bromas de sus compañeras: “Podías haberle dicho lo que en realidad necesitas”. Las risas fueron coreadas por las otras. Luego vinieron los chispeantes consejos que hicieron que la morisca se refugiara en 46 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya el jergón con la cara mirando hacia la pared. Durante parte de la noche rememoró los instantes vividos. El sacerdote continuaba leyendo y entonando cánticos que nada le decían. Llegó la hora de la comunión y Soraya hubo de tomar la oblea bajo la atenta mirada del sacerdote. “Esto es sólo comida, y la tomo forzada por las circunstancias, pero nada más”. Ese pensamiento le descargó la conciencia. El Profeta lo comprendería. A la salida, y mientras esperaba a los señores, que siempre se entretenían en la sacristía tomando una copita del vino de misa, el joven con el que había hablado antes de entrar se acercó de nuevo y dijo refiriéndose a uno de sus hermanos: —Ya sé dónde te he visto. Dijo dirigiéndose al huérfano que su padre había agregado a la familia en el último momento. —Pues yo no te recuerdo —contestó el aludido. —Fue en un cortijo de Laroles. —Es posible. Soraya, que no había recibido ninguna información sobre la procedencia del miembro que su padre rogó que acogieran por no tener a nadie, sintió interés por conocer más detalles de su vida. Al parecer era de Laroles. Su padre debió de ser compañero de armas del suyo. Tiempo habría, cuando tuvieran más confianza, de conocer antecedentes de su vida. Antes de despedirse hasta el próximo domingo se acercó a Soraya y muy quedo le dijo: —Estamos organizándonos y necesito que alguien de los tuyos forme parte de la red. Soraya lo miró con recelo, pero enseguida recordó la conversación oída en el campamento y se animó. —Seré yo misma. Las palabras de su padre resonaban aún en sus oídos: “por ser mujer, quizás seas menos vigilada que tus hermanos”. Acababa de comprender que podía hacer algo importante por los suyos. Durante el camino de regreso pensó en el joven, “es muy hermoso, pero no tanto como mi capitán, o quizás sí lo sea, pero ahora no tengo ojos nada más que para él”. 47 Francisco López Moya El rollo que contenía las memorias de su padre estaba a buen recaudo. En las cuadras, junto a la entrada, había encontrado un hueco que sirvió de sostén al andamio que permitió su construcción. Había muchos en todo el muro pero aquél estaba a la altura adecuada. Hubo de colocar un tronco para llegar. Desde abajo comprobó que no se veía nada, no obstante buscó una piedra y como en el tronco de la higuera la usó de tapón. Tan exactas fueron las medidas que tuvo que mancharla con una boñiga para saber cual era. Muchos de aquellos agujeros estaban ocupados por nidos de vencejos. Ardía en deseos de conocer lo que su padre había escrito, pero las recomendaciones que le hizo: “no lo leas hasta que tengas la seguridad de que nadie te observa”, le obligaban a esperar alguna ocasión favorable. 48 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 9 Dentro de su desgracia, Soraya había encontrado la tranquilidad y el sosiego. La incertidumbre del traslado y la penosa estancia en los campamentos habían terminado. La familia seguía unida, como deseaba su padre, y, aunque a su pesar, había admitido su estado de sumisión porque no le quedaba otra. Por las noches y cuando sabía que sus compañeras dormían se incorporaba, buscaba la orientación y mirando hacia la Meca elevaba sus plegarias al Profeta y le agradecía el tener el sustento asegurado y un techo bajo el que guarecerse, que en los tiempos que corrían no era poca cosa. Sentimentalmente estaba ilusionada con el amor que sentía por su capitán. Podía ser sólo un sueño, pero aunque así fuera, no deseaba despertar. Su zozobra había terminado por el momento y la gran responsabilidad que había caído sobre sus espaldas al tener que hacerse cargo de sus hermanos, especialmente de los dos pequeños, se había mitigado, pues los veía felices correteando detrás de las cabras y de las ovejas. La verdad era que, aparte de haber perdido a su padre en el último momento, todo estaba saliendo a pedir de boca. Las visitas de su enamorado eran cada vez más asiduas y siempre hallaba un hueco para encontrarse con aquella morisca que le había robado el corazón. Las salidas dominicales continuaban. A las ocho de la mañana se enganchaba el coche de los señores y todos los servidores de la casa se colocaban detrás para seguirlos. Los alpujarreños, y para evitar sospechas, acudían siempre los primeros. En cuanto llegaban a la explanada que había delante de la iglesia y antes de que la campana los convocara, procuraban acercarse a los moriscos de la taha de Andarax y con muchísima precaución se 49 Francisco López Moya confiaban las pocas noticias que a través de sus señores hubieran podido obtener. La verdad es que estaban muy aislados, otra cosa sería los que se hubieran asentado en Écija y sobre todo los de Córdoba o Sevilla. —Allí deben de tener más contactos —dijo el joven que habiéndose separado de su madre y de sus dos hermanas se había acercado a Soraya. La madre entendió con claridad meridiana que su hijo se había prendado de la bella alcoleana y no era para menos. —Siempre es bueno tener contactos —contestó Soraya. —No te quepa la menor duda. Nuestra situación puede cambiar de un día para otro —antes de continuar hablando miró por si alguien se acercaba y al comprobar que estaban aislados agregó—: yo tengo contactos con los tratantes de mulos que de cuando en cuando visitan la hacienda de mi amo, uno de ellos es de Paterna del Río. Él es mi enlace. El párroco y un beneficiado salieron de la capilla acompañando a los señores y los jóvenes se separaron inmediatamente. Soraya sentía la apremiante necesidad de leer las memorias de su padre, pero no encontraba la ocasión. Fue un sábado cuando se le presentó la oportunidad. Los señores salieron en coches de caballos. En la casa no quedó nadie, hasta la gobernanta se fue con ellos, pues se celebraba la boda de una de las hijas y aquella mujer había sido el ama de cría de la novia. —Van a Córdoba —le dijo el mayor de sus hermanos al ver que Soraya salía de la casa de los señores. La joven se alegró al comprobar que iba con el protegido de su padre. Al parecer cada día se iban entendiendo mejor. Ante la ausencia de los amos, cosa natural en las haciendas, el servicio se relajó y Soraya, que, en espera de la ocasión que le permitiera leer los escritos que tanto tiempo llevaba ocultando, había dicho a sus compañeras de alcoba que le encantaba pasear por el campo, entró en los establos, acercó el tronco y valiéndose de la punta de una hoz que había cogido, sacó la piedra y tiró del envoltorio. En cuanto lo tuvo en sus manos lo ocultó bajo su túnica y colocó la piedra de nuevo, luego retiró el tronco y lo puso en su lugar. Era tanta la emoción que sentía, que el corazón parecía que iba a estallarle en el pecho. 50 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya “Tengo que serenarme”, se dijo, pero su excitación era tal que hubo de apoyarse unos momentos sobre la pared. Si en aquel instante hubiera entrado alguien no hubiera sabido qué decirle. Cerró los ojos durante unos segundos y con la mano sujetando el envoltorio procuró respirar con fuerza hasta que estuvo más sosegada, entonces salió de las cuadras y se dirigió hacia el sendero que conducía hacia Córdoba. Caminó despacio hasta que en un recodo perdió de vista la edificación. Entonces respiró tranquila. A la derecha se alzaba una pequeña loma y hacia allí se encaminó. Era un terreno muy distinto al de sus Alpujarras. Mientras allí costaba encontrar un llano, pues dominaban los barrancos, las crestas, las profundas simas y los cortados tajos, aquí se miraba, y la vista se perdía en el horizonte sin tropezar con risco, o con cerro alguno. Buscó la protección de un acebuche, el único que había por allí, y oteó el horizonte: “así debe de ser el mar”. Se acomodó con la espalda apoyada en el tronco del rugoso árbol y comprobó con tranquilidad que aunque alguien pasara por el cercano camino no la descubriría. Sacó el envoltorio y de nuevo los nervios le hicieron tardar en desliarlo más de lo necesario. Se emocionó y tuvo que secar las lágrimas que humedecían sus ojos, aquella era la letra de su padre, la reconoció enseguida. Estaba escrito en aljamiado3. A la mente le vino la imagen de su familia, especialmente la de su madre y la de los dos hermanos muertos en la guerra contra los cristianos y también la de su única hermana. Recordaba como si ayer mismo hubiera ocurrido los juegos en el huerto a la sombra del aureolo y los cantos y bailes que en unión de sus vecinos celebraban en el tinao de su añorada casa. Volvió a secarse con el dorso de la mano las nuevas lágrimas y por fin se dispuso a leer el testamento de su padre. Es la literatura escrita por los moriscos en sus propios dialectos españoles, en este caso en castellano. Era utilizado por las gentes cuya ascendencia no era árabe. 3 51 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 10 Me llamo Omar al-Muktar y vivo en Alcolea, el más hermoso de los valles de Las Alpujarras. Desde las ventanas de mi casa puedo contemplar la ladera sur de Sierra Nevada con todos los pueblos y lugares en ella enclavados. Con los años, la hacienda que heredé de mi padre ha ido creciendo, a la par que lo ha hecho mi familia. Acabo de cumplir los cuarenta y nueve y tengo, al igual que mi padre, siete hijos, cinco varones y dos hembras. Omar es el mayor de todos, le sigue al-Motamid, ambos son ya hombres. Luego vienen Abindarráez, Yusuf y Abib que sólo tiene nueve años. Mis dos hijas son dos flores. La mayor se llama Soraya y es hermosa como la primera hora del alba. Es una mujer fuerte y no solamente de cuerpo, sino de espíritu; los mancebos más apuestos de la comarca la han pretendido y yo he elegido al más valiente de todos, que al mismo tiempo es el de mayor fortuna. La menor es Aixa que, aunque menuda de cuerpo, es dulce como la miel de mis colmenas. Mi casa es respetada y dispongo de todos los bienes que pueda ambicionar un hombre, pues en mi azotea cuelgan las uvas que con el tiempo se harán pasas; las granadas penden también de las cañas y los orones están repletos de higos secos; las trojes de la despensa rebosan de centeno y de cebada, y el aceite llena mis tinajas. Las moreras de mis tierras me proporcionan hermosos capullos de seda que cada año vendo a los telares de Ugíjar y en el corral, entre las patas de mis mulos y de mi yegua, picotean las gallinas y algún pavo. Si agregamos que tengo una esposa dulce y hacendosa, tengo que admitir que Alá ha sido muy generoso conmigo. 53 Francisco López Moya Mi suegro, de la familia Comixa, es un terrateniente respetado y temido, con extensas propiedades en Ugíjar de Albacete4 y en Cádiar. Yo siempre he estado a su sombra. La verdad es que desde que mi familia partió hacia Berbería siempre me ha tratado como a un hijo. Entre mis aficiones está la lectura, y poseo los libros familiares que pudieron salvarse de la quema de Cisneros y alguno que he conseguido por mis propios medios, aunque no ha sido fácil obtenerlo. Los tratados de agricultura son mis preferidos, pero también he leído historias de viajes y sobre todo las guerras que contra los cruzados se desarrollaron en Siria y en Egipto. Los tiempos que corren son difíciles para nosotros, nuestra situación ha vuelto a sufrir los reveses del destino y después de tres años de guerra no hemos recuperado los derechos que las capitulaciones nos otorgaron. La sangre de nuestros hermanos está regando estas feraces tierras y el día que fructifiquen no estaré aquí para verlo, por ello, y antes de que la memoria me falle o un arcabuz me cercene un brazo, o la cabeza, he decidido escribir mis recuerdos, pues tal y como anda la situación quizás sea lo único que pueda legar a mis deudos. He decidido comenzar la narración de estos últimos tiempos y lo haré desde el mismo día en el que mi suegro vino a visitarme. Hasta ese momento mi vida había transcurrido con total normalidad, pero a partir de esa visita todo empezó a cambiar. Hacía ya meses que no venía por mi casa, a pesar de estar tan cerca. A su llegada nos saludamos con el afecto con el que siempre lo hacíamos, e inmediatamente me condujo hacia el tinao, un espacio acogedor en el que el emparrado tapiza con sus pámpanos la sombra acogedora del mediodía y las calurosas tardes de los meses del estío, pues está orientado hacia el sur. —Esta vez no me trae el placer de ver a mis hijos y nietos —me dijo después del saludo. La verdad es que lo encontré cansado y parecía haber envejecido—, las noticias que me han llegado desde Granada no son nada tranquilizadoras —sospeché que el asunto era grave, pues aguardó a que su hija nos sirviera una limonada con miel y nos dejara a solas—. Conoces de sobra el contenido de las Albacete significa llanura. En efecto, quizás sea el pueblo más llano de las Alpujarras. 4 54 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya capitulaciones que con los reyes cristianos firmó nuestro amado rey Boabdil —a la vez de con la palabra me interrogó con la mirada y asentí con la cabeza—. Mediante ellas hemos vivido con honor y hemos disfrutado de plenos derechos y, sobre todo, hemos tenido plena seguridad de bienes y de haciendas, además de estar obligados para con nosotros y nuestros descendientes a respetar por siempre jamás los ritos musulmanes y aceptar nuestras mezquitas y torres de almuédanos… —Las leímos juntos alguna vez. —Pues me temo que de ahora en adelante van a ser papel mojado. No podía creerlo, estaba escrito y firmado por reyes, así que le dije: —No puede ser, tienen que respetar lo firmado. El honor… —Honor…, ¿lo hubo con lo acordado con Boabdil? La cesión del reino de Las Alpujarras también estuvo firmada y apenas si duró nueve meses. Los cristianos han demostrado no tener honor. —¿Qué ha ocurrido en Granada para alarmarte de esta manera? —Un ensayo más para terminar con nuestra fe. Lo intentaron los mismos reyes que firmaron las capitulaciones mandando al poco tiempo a Cisneros con poderes extraordinarios. En aquella ocasión nos arrebataron por la fuerza más de un millón de manuscritos5 y los quemaron en la plaza pública. Si lo hicieron ellos, que fueron los firmantes del tratado, con mayor motivo lo hará el rey Felipe. —Vivimos pacíficamente, pagamos tributos al rey y trabajamos para el engrandecimiento de su reino, que es más nuestro que suyo, pues nuestras familias llevan aquí más de nueve siglos, la suya apenas dos generaciones. ¿Qué más quiere? —Todo. Se nos prohíbe el uso de las armas, se nos veda tener esclavos negros, así como el derecho de asilo; y aún hay más, se nos exigen tributos especiales que no están contemplados en los tratados. Eso en cuanto a lo pactado, pero, además, estamos teniendo cada vez más quejas sobre el comportamiento de los recaudadores que ya sin disimulos saquean nuestras granjas —el desánimo estaba presente en sus palabras—. Por otra parte, el Ellos no supieron que sólo quemaron los de política y religión musulmana, los de matemáticas, medicina y ciencias naturales se los reservaron para su biblioteca. 5 55 Francisco López Moya clero atropella a nuestros hermanos y los soldados nos castigan e injurian a nuestras mujeres, y todo ello con la anuencia de corregidores y alcaldes. —Algo está cambiando, de eso no tengo la menor duda. ¿No será que el rey Felipe desea nuestras tierras y nuestros bienes? Si es así, poco podemos hacer. Le dije. Yo también me había contagiado de su desconfianza. —Poco —me contestó—. De momento sólo esperar y estar atentos. Se marchó después de estar dos días con sus nietos y me dejó muy preocupado. La tierra no sabe de política y continué con mis tareas agrícolas que en aquellos momentos consistían en hacer los suelos para poder iniciar en breve la recolección de la aceituna, pero había algo que flotaba en el ambiente y ello me hacía estar alerta. Nos estábamos volviendo recelosos y desconfiados, pues la inseguridad legal es el peor de los sentimientos que pueda albergar un hombre. Al cabo de quince días y movido por los alarmantes rumores, que a diario traían buhoneros y arrieros, decidí desplazarme hasta Ugíjar, allí debían de saber algo más. Son poco más de tres horas a caballo, así que resolví acercarme. Quería saber de primera mano lo que pudiera haber de cierto. No dije nada a Aixa ni a mis hijos sobre mi propósito, y menos aún sobre mis temores, para qué preocuparlos. El buscar una excusa no me llevó mucho tiempo, pues con frecuencia viajaba a los pueblos comarcanos. Madrugué y con estudiada tranquilidad emprendí el camino. La información que me dio mi suegro fue más alarmante que las noticias que me habían llegado. Nos sentamos alrededor de la chimenea y en cuanto estuvimos a solas, tampoco él quería alarmar a los suyos, me dijo: —Cansados de soportar los abusos y buscando represalias, un grupo de monfíes se ha refugiado en la sierra y está robando y matando a los cristianos que por ella pasan. Sus fechorías han dado la excusa que el rey cristiano estaba necesitando para tomar nuevas resoluciones. —¿Qué más puede hacernos? —Todo. En un nuevo alarde de fuerza nos ha prohibido el uso de nuestra habla y vestimenta. 56 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —Eso nos supone un gran quebranto, tendremos que tirar nuestras prendas para adquirir las ropas castellanas. Sin prestar atención a mi comentario continuó diciendo: —Con las mujeres han tenido algún miramiento, pues les permitirán que sigan usando las marlotas, almalafas y alzas durante un año si fuesen de seda y dos si lo fueran de paño. —De todas formas, es una pragmática muy dura. La verdad, nunca pensé que daría este paso. —Los monfíes lo han precipitado, pero hay más: nuestras mujeres habrán de ir con el rostro descubierto y las puertas de nuestras casas tendrán que permanecer abiertas. —Ya nos prohibieron la música y los cantos. Ahora sí van en serio, ¿respetarán nuestras haciendas? —De momento tienen bastante con los saqueos, pero todo se andará —su desánimo era total y me lo contagió a mí. Estuvimos callados hasta que yo pregunté: —¿Y lo de los nombres? —Se me había olvidado, también es cierto. Ya puedes ir pensando en un nombre cristiano, los nuestros quedarán prohibidos muy pronto. —¿Cómo podrán controlarlo? Todavía tenía mis esperanzas. —Los que conocen a Deza, el nuevo presidente de la Chancillería de Granada, saben que se esforzará por llevar a cabo la real encomienda. Volví a mi Alcolea más preocupado que cuando salí. Nuestros hermanos nos habían llevado a un callejón sin salida. Los cascos de mi yegua se hundían en la arena del río sin apenas hacer ruido. Cabalgué por el fondo de una profunda garganta. Buen lugar para una emboscada, pensé, pues estaba convencido de que los cristianos asolarían nuestras tierras y cuando ello ocurriera las defendería hasta morir. Yo no viviría como mi abuelo, arrepentido de haber abandonado su Granada. La yegua conocía de sobra el sendero y caminaba a su ritmo. Al llegar a las Hortichuelas se detuvo, como hacía siempre, para beber en el fresco borbotón que surge en mitad del río. Saciada, volvimos a cabalgar y absorto en mis pensamientos llegamos a la Angostura. Desde el serpenteante camino, que en cada revuelta se empina más, 57 Francisco López Moya observé la sinuosa serpiente del río que desaparecía, para aparecer de nuevo ante mis ojos. Estaba anocheciendo y espoleé a mi montura para llegar a casa con alguna claridad. Hasta ahora, que estaba en trance de perderlo todo, no había reparado en lo afortunado que era. Mis tierras son feraces, mis bestias las mejores del pueblo y mis vástagos van creciendo fuertes como robles. Seguiría sin decir nada en la casa aunque ya era un clamor, ¿qué ganaba con adelantar acontecimientos? Apenas habían transcurrido tres días desde que volví de Ugíjar cuando aparecieron por el pueblo tres visitadores. Mediante un pregón y con cierta premura, nos congregaron en la plaza. Una vez allí nos hicieron saber las últimas normas que la Chancillería de Granada había aprobado y que nos afectaban de manera importante. Escuchamos la lista de oprobios con la cabeza agachada para no avergonzarnos. La impotencia y la humillación fueron los sentimientos que con más fuerza sentimos. En aquel momento podíamos habernos rebelado, pero todos teníamos familia a la que proteger. Debieron de tomar nuestro silencio por cobarde sumisión y crecidos por el poder que detentaban nos avisaron, esta vez con más contundencia que en otras ocasiones, “cuando realicemos la próxima visita, que será en breve, esperamos que vayáis vestidos con las ropas castellanas, ya no habrá más excusas, ¡estáis avisados! Si alguien está en el campo y no ha asistido a esta reunión, vosotros mismos se lo comunicaréis”. Nunca me había sentido tan avergonzado. Las mujeres cuyas casas daban a la plaza estuvieron escuchando a través de los entreabiertos postigos, así que cuando, después de despedir a los malditos visitadores, volví a casa, mi mujer, que estaba enterada, me abrazó llorando. La noticia se había propagado como un reguero de pólvora. —¿Qué va a ser de nosotros? —me preguntó sin esperar respuesta. La apreté contra mi pecho y no le contesté nada, ¿qué podía decirle? A los dos días llegó un propio mandado por mi suegro. —¿Qué ocurre? —Traigo noticias —mis hijos mayores estaban presentes y, como no quería que se enteraran, salí con él hasta el huerto—. El emperador 58 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya ha estado en Granada, quizás todavía lo esté. El caso es que se ha dignado recibir a un grupo de los nuestros entre los que estaban don Fernando Venegas, don Miguel de Aragón y don Diego López Benajara. Los tres son descendientes de príncipes abencerrajes. —Lo sé, los conozco. —Nada han conseguido, antes al contrario, pues Deza ha extremado el mandato de la pragmática. Ante tal postura hemos decidido cortar por lo sano y emprender un camino sin retorno. Si es preciso moriremos matando, como ya hacen los monfíes en la sierra. —¿Debemos de levantarnos abiertamente? —Todo lo contrario, los moriscos principales reunidos en el Albaicín han decidido que cesen nuestras quejas y toda resistencia activa. Ése es el mensaje que se está llevando a todas las villas, lugares y alquerías. Por el momento hemos de mostrarnos sumisos. —¿Hasta cuándo? —Los astrólogos y faquíes vaticinan la cercana libertad en antiguos pergaminos salvados de la quema. Los monfíes de la sierra han sido también avisados. Aquellas palabras hicieron que empezara a notar que la sangre corría por mis venas. Si nos uníamos podríamos darle una lección al castellano obligándole a cumplir las capitulaciones, pero aunque los resultados fueran favorables a nuestra causa, ello ocurriría después de derramar mucha sangre. Sólo pedí que el Todopoderoso salvara a mi familia. La rabia corroía mi corazón porque, pasara lo que pasara, la tranquilidad que durante tanto tiempo habíamos estado disfrutando se había acabado. Comuniqué a mis amigos la decisión adoptada en Granada y continuamos cumpliendo con las tareas agrícolas, pero pensábamos más en la guerra que se avecinaba que en el trabajo. Sólo dos días después llegaron dos jinetes a la puerta de mi casa y me sobresalté, pues en aquellos momentos tenía ya los nervios de punta. Me encontraba en la azotea y Aixa me llamó a voces. —¡Preguntan por ti! —¡Voy enseguida! Nada más verlos reconocí que uno de los dos caballeros era Diego López Benajara. —¿Eres el yerno de Comixa? Me preguntó al verme. —Lo soy. 59 Francisco López Moya —Mi nombre es… No lo dejé terminar. —Te conozco desde hace muchos años. —Lamento no haberte reconocido yo. —¿Ha llegado ya la hora de nuestra liberación? —Me trae otra encomienda. —Tú dirás. Nos sentamos sobre los sacos de cebada que había en el portal. —El consejo ha aprobado por unanimidad que se haga un estudio, pues ni siquiera tenemos un censo de nuestras gentes. —¿Cómo podremos hacerlo sin despertar sospechas? —Ahí entras tú. Me sentí halagado, pero mi aportación sólo podía referirse a los hombres de mi pueblo, por mucho, a los de las cercanas alquerías. Sospeché que los caminos estarían controlados, no podía ir por esos andurriales preguntando por los hombres que vivían en el término, sospecharían de nuestras intenciones. —Mi aportación es escasa —le dije. —Quiero sacarte del error —hablaba con soltura y mostraba gran seguridad—. La lepra está haciendo estragos, el hecho es de sobra conocido —lo miré sorprendido, todos aquellos rodeos ¿no serían para comunicarme que mi suegro estaba contagiado de la enfermedad? Sería terrible para Aixa—, por ello, hemos solicitado de la Real Chancillería de Granada la oportuna licencia para recaudar limosnas. El fin será construir un hospital a exclusiva costa de nuestra gente por ser la más afectada —seguía sin comprender del todo—. Esta excusa nos da potestad para que un par de hombres visiten villas y alquerías sin levantar sospechas —entonces lo entendí—. Tú serás uno de ellos, el otro, mi acompañante. Hasta ese momento apenas si había reparado en él, así que volví la cara para conocer las cualidades que adornaban al que sería mi compañero de cabalgadas. A primera vista no me desagradó, pues era un mancebo de unos veinticinco años, alto y espigado. Vestía con ropas castellanas y bien podría pasar por uno de ellos, lo que también nos favorecía. Terminada mi rápida ojeada pregunté: —¿Cuándo debemos de comenzar nuestra tarea? —Ya está empezada. Me sorprendió la premura, el invierno estaba cercano y el cabalgar por la sierra sería duro y peligroso. 60 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Todavía continuamos hablando un rato hasta que llegó la hora de almorzar. Como el otoño estaba muy avanzado y las tardes eran ya muy cortas, y también para dar tiempo a Aixa de apañar alguna vitualla para el camino, decidí y mis compañeros aceptaron por ser prudente, el que pasáramos la noche en Alcolea para salir al amanecer. Aquella tarde les enseñé el pueblo y para que disfrutaran contemplando toda la ladera sur de Sierra Nevada los llevé hasta el barrio del Cerro. Les impresionó, como a mí cada vez que tengo la oportunidad de subir, la enorme profundidad del valle que se abre a nuestros pies. —Recorrer a caballo toda esa inmensa sierra nos llevará mucho tiempo. Le dije a Diego López, mientras le señalaba con la mano la majestuosa e impresionante imagen de Sierra Nevada en la que destacaban las pequeñas pinceladas blancas de los pueblos y lugares. —Pues es de lo que no disponemos —lo miré sorprendido—. La campaña se va a llevar a cabo en pleno invierno. Conocemos la sierra mejor que ellos y las inclemencias del tiempo nos favorecen. Además, disponemos de noches muy largas para realizar nuestros desplazamientos sin ser vistos. Me quedé asombrado, el plan estaba más pergeñado de lo que yo había supuesto. Madrugamos aquel primer día de cabalgada. La mañana estaba fresca. En mi casa no dije nada, sólo que mi ausencia sería prolongada, pues debía de resolver algunos asuntos en Granada, también en nombre de mi suegro. No supe si mi esposa se habría quedado intranquila, al menos no lo manifestó. De lo que no me cupo la menor duda fue de que mis hijos mayores estaban enterados de que algo grave estaba pasando. Cabalgamos río abajo hasta llegar a Cherín y desde allí subimos la empinada cuesta que nos llevó hasta Ugíjar. Mi suegro, que era mi valedor, nos recibió con alborozo. Apenas hablamos del negocio que a todos nos concernía. La verdad era que estaba todo dicho. Diego López se agregó a un grupo que salía hacia Cádiar y mi joven compañero y yo comenzamos nuestro lento peregrinar por la dura sierra. 61 Francisco López Moya En los pliegos de que iba provisto iba anotando los cuartos que cada familia y lugar donaban para el hospital, pero en realidad lo que allí quedaba reflejado era el número de hombres que tenían edad de empuñar las armas. En los primeros días visitamos Picena, Cherín y Yator, con todas sus alquerías. Después fuimos a Nechite y a Mecina Alfahar. Una noche dormimos en Júbar y pasamos un frío insoportable, pero peor nos fue unos días después en Laroles. Los días transcurrían con lentitud mientras seguíamos visitando las villas de Pampaneira, Bubión y Alguástar. Cada noche dormíamos en un lugar distinto, la mayoría de las veces en pajares que nos cedían en las cortijadas. Eran tan cortos los días que apenas si avanzábamos. A veces me veía obligado a contener las ansias de mi joven compañero, y no sólo porque lo veía dispuesto a confiar secretos que hasta entonces nos estaban vedados, sino porque abusando de la hospitalidad de nuestros anfitriones trataba de seducir a las mozas de los lugares en los que pernoctábamos. —No estamos en condiciones de mezclarnos en líos de faldas. Se lo decía muy en serio, aunque en el fondo reconocía que para mí era más fácil decirlo, pues los años atemperan las pasiones. Si echaba la vista atrás tenía que reconocer que me veía reflejado en él, también fui mozo. Seguíamos nuestro incansable cabalgar por tierras de Busquitar, Timas, Lobras y Jubiles. Cada atardecer sumaba la cantidad de “cuartos” recaudados y ponía el total, así que estaba en condiciones de facilitar la cantidad que llevábamos “recaudada” en el momento que me la pidieran. Abandonamos las alturas y visitamos las alquerías de Mairena y Torvizcón. La escarcha nos sorprendía ya cada mañana, pero no tuvimos que soportar ninguna nevada. La cifra iba aumentando y estaba sorprendido de ver la cantidad de hombres que podíamos levantar contra el opresor. Echaba de menos la comodidad de mi casa y añoraba a mi esposa y a mis hijos. Qué triste panorama les íbamos a legar, incluso si vencíamos. Llevábamos recorridos infinidad de valles. Ninguna alquería, villa o lugar quedaba sin que la visitáramos. Hubo unos días de buen tiempo pero por la sierra de la Contraviesa volvimos a padecer los rigores del invierno. 62 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Ya hacía casi un mes que habíamos salido de Alcolea y deseaba terminar con aquel encargo. Echaba en falta el calor de la chimenea rodeado de los míos y, sobre todo, estaba ansioso por sentir en mis dedos la cálida piel de mi esposa. Cuánto la echaba de menos. Mi joven acompañante era el hijo mayor de un noble abencerraje que con su hacienda en el Padul se había criado en la cercana Granada. Hablaba muy poco, tal vez contribuyera a ello el que nuestras edades fueran tan dispares, ¿qué podíamos tener en común? Creo que nada, así que durante nuestras largas cabalgadas tenía tiempo de pensar. A mi mente acudían recuerdos de mi niñez, tan lejana ya en el tiempo y tan próxima en mi corazón. Primero se fueron mis abuelos acompañando al rey Boabdil y luego, llamados con urgencia desde el Magreb, marcharon mis padres. La inesperada muerte de mi abuelo requería de su presencia, los negocios que allí tenía así lo demandaban. Cuando supe que tendríamos que irnos contesté airado: “Yo no me voy” —mi vida estaba en el pueblo, con mis amigos, con los juegos en el río y cuidando los pájaros que tenía enjaulados. Todos me miraron sorprendidos. La verdad es que aquellas palabras me salieron del alma. Enseguida me arrepentí de haberlas pronunciado y temí la ira de mi padre. “Tú te quedarás, pues tu prometida está aquí y el lugar en el que un hombre tiene que estar es en el que esté su esposa”. Me contestó. Aquella condescendencia, que no fue fruto de mi protesta, sino que estuvo decidida con el beneplácito del que iba a ser mi suegro, no alivió mi tristeza, pues toda mi familia partió hacia Berbería. Sentí que algo se desgarraba dentro de mis entrañas. Me quedé en la casa de la que sería mi esposa. Gracias a que mi trato con esta familia había sido diario no extrañé tanto el quedarme solo, de otro modo no hubiera podido soportarlo. Desde un principio sabía que Aixa sería mi esposa, así que nunca la consideré como una hermana, cosa que sí hice con las otras niñas de la casa y con los varones. A medida que los años fueron pasando dejé de buscar nidos en las alamedas y fui olvidando los juegos en los que nos escondíamos o luchábamos con varas y hasta con hondas. Ahora tocaba espiar a las mozas cuando lavaban en el río. A veces les veíamos las pantorrillas y era muy excitante. También, y cuando tenía ocasión, merodeaba por 63 Francisco López Moya donde estuviera mi prometida, que había dejado de ser una niña para convertirse en una joven dulce y agraciada. Ambos nos mirábamos con disimulo y arrobamiento. El primer beso que tuve ocasión de darle fue fugaz. La sorprendí en el gallinero, era mediodía y nadie había por los alrededores, pues el sol caía a plomo. Me acerqué muy despacio y sin que me viera, la ceñí por la cintura y a la vez que la hice girar la acerqué hacia mí. Busqué su boca y mis labios acariciaron los suyos. Fue sólo un instante, pues sorprendida y azorada se desprendió del abrazo y corrió hacia el huerto dejando abierta la puerta del gallinero. Fue sólo un momento, pero durante los crudos inviernos aquella sensación llenó mis largas noches de insomnio. Hubo otra ocasión que pudimos aprovechar, pero el temor a que su padre nos sorprendiera hizo que no repitiéramos la dulce experiencia, así que hasta que no se consumó nuestro matrimonio tuve que conformarme con la agradable sensación de aquel beso robado. Ahora recuerdo con nostalgia aquellos momentos. La pobre niña recibió, por mi culpa, una dura reprimenda. Yo estaba presente y hube de mirar hacia otro lado para que no se notara mi turbación. —¡Aixa, tu descuido al dejar la puerta del gallinero abierta ha hecho que las gallinas hayan picoteado la hortaliza! ¿En qué estabas pensando? No contestó, ¿qué iba a decir? La vi salir corriendo hacia la calle, iba llorando, ¿me odiaría por ello?, después supe que no. Mi compañero detuvo su caballo, se le había metido una piedra en el casco. —Ya está —me dijo satisfecho por haber sanado la cojera de su montura. El quince de diciembre, y terminada nuestra tarea, llegamos a Granada. Era media tarde. Nos dirigimos directamente hacia el Albaicín. Las órdenes que teníamos eran las de entregar nuestra relación de limosnas a Aben-Xaguar a quien el edicto había convertido en don Fernando el Zaguer. Mi joven compañero se había criado en Granada y conocía su casa, así que llegamos sin ningún entorpecimiento. Hablando con él tuve la certeza de que era el verdadero instigador de la rebelión. —Nunca pensé que pudiéramos disponer de tanta gente. Con cuarenta y cinco mil hombres bien armados podemos dar mucha 64 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya guerra, sobre todo porque luchamos en nuestro terreno —dijo después de estudiar nuestros documentos—. ¿Habéis tenido algún tropiezo? —Ninguno. Nos han interceptado en tres ocasiones y después de mostrarles los papeles han huido como si nosotros mismos fuéramos portadores de la lepra. Se sonrió, aquel ardid había dado resultado. —Ya no hay por qué andarse con secretos, y menos con vosotros, que andáis al tanto del asunto. El plan está ya urdido —antes estuvo distraído con los pliegos, pero ahora nos miraba de frente—. El día uno de enero se dará la señal. Los jefes de los monfíes, con cuatro mil hombres bien armados, entrarán la noche anterior por la cuenca del Darro procurando no ser vistos y llegarán hasta aquí para formar la resistencia del Albaicín. Al mismo tiempo, Farag-Aben-Farag se alzará por la vega. Las noticias se harán llegar a todos los lugares y el estandarte del Profeta flameará en los picos más preeminentes de la sierra. Nuestra hora habrá llegado —después de este largo parlamento se detuvo y acercándose a nosotros nos dio unas palmadas en la espalda—. Habéis hecho un buen trabajo. —¿Nuestra misión ha terminado? Pregunté interesado en volver a Alcolea cuanto antes. —No del todo, pues en tu camino de regreso —se dirigió hacia mí— entregarás estas órdenes a los jefes de los lugares por los que pases, urgiéndoles a que las comuniquen a las localidades más cercanas —se detuvo de nuevo, después me miró y agregó—. Saluda a tu suegro de mi parte. —Sólo por curiosidad —estaba a punto de salir, pero me volví y le pregunté a bocajarro—, ¿serás tú nuestro jefe? Se sorprendió de mi pregunta y eso me hizo caer en la cuenta de que este negocio se había llevado tan en secreto que ni mi suegro me lo había querido desvelar. ¿Estaría pensando que no era de fiar ni para mi propia familia? —Tu ignorancia me asegura que mi amigo Comixa sabe guardar un secreto, pues todos lo prometimos. —¿Cuándo lo sabremos? —Tú, ahora mismo. Su nombre es por imposición castellana, Fernando de Válor, pero de ahora en adelante lo conoceremos por Aben-Humeya. Su linaje desciende de los Omeyas de Córdoba y, a través de ellos, directamente del Profeta. 65 Francisco López Moya —Lo conozco, no hace mucho lo vi en Cádiar. —Él será nuestro rey. Me despedí de mi compañero de fatigas y del Zaguer. Ahora que conocía la fecha del levantamiento y algunos de los pormenores del mismo, estaba más preocupado que antes. Al menos dos de mis hijos tendrían que empuñar las armas y temía por sus vidas. El camino hasta Alcolea se me hizo interminable. Estuve dudando durante bastante tiempo pero al final me decidí a leer el documento que llevaba, debía de saber su contenido, pues si era peligroso tendría que llevarlo oculto. Me sosegué enseguida, pues lo que en él rezaba no me comprometía lo más mínimo. El escrito decía lo siguiente: “Hecho el recuento de donativos y habiendo calculado que en principio será cantidad suficiente, se acuerda comenzar las obras el próximo uno de enero. Agradecemos a todos la caridad demostrada para con nuestros hermanos leprosos”. El día diecisiete de diciembre llegué a Ugíjar y, como era muy tarde, mi suegro se empeñó en que durmiera en su casa. —Sal mañana todo lo temprano que quieras. Comprendo que estés deseando llegar a Alcolea, pero no son horas de emprender un viaje, las heladas hacen peligrosos los caminos. Entendí que tenía razón, lo mismo daba ya un día más que menos. Después de cenar y sentados alrededor de la chimenea le referí los pormenores de mi encomienda, y cuando llegué a la información que me dieron sobre Aben-Humeya trató de disculparse. —Di mi palabra de no decirlo a nadie, pero creo que he demostrado mi confianza en ti recomendándote para esta tarea tan delicada. Quedé convencido de que así era. Estaba tan cansado que apenas si pude dormir y cuando al fin lo conseguí me despertó una terrible pesadilla, así que nervioso y harto de dar vueltas en el jergón me levanté. Lo hice todo lo silenciosamente que pude, no tenía necesidad de despertar a la gente de la casa. Hacía un frío infernal, pero salí antes del amanecer. Estaba deseando estar con los míos. Los cascos de mi yegua iban rompiendo la escarcha. Al llegar al río se suavizó el terreno. Todavía llevaba poco agua, estaba siendo un otoño muy seco. Recuerdo que más o menos 66 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya hacía el mismo frío que el día que, ya desposado, me traje a Aixa a las tierras que mi familia me dejó en Alcolea y que hasta entonces habían estado bajo el cuidado de mi suegro. Al abandonar el río, y con el terreno ya seco, descabalgamos para entrar en calor. Mi esposa estaba aterida. La abracé por encima de los hombros y la apreté con fuerza. Estuvimos caminando muy despacio hasta que subimos la empinada cuesta de la Angostura. Qué bella era y qué dulzura encontraba en su mirada y en sus labios. Cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Estaba llegando a casa. Alertados por los ladridos de mis perros, mis hijos bajaron corriendo para abrazarme. Mi hija menor lleva el nombre de su madre y ya ha cumplido los quince años. Al mirarla veía a mi esposa, pues cuando nos desposamos tenía su misma edad. También estaba ya prometida y pienso si su futuro esposo, que tiene veinte años, saldrá indemne de este negocio que nos traemos entre manos. Sabiendo lo que se nos avecinaba procuré disfrutar de mi familia todo lo que pude. Por las noches nos sentábamos junto a la chimenea, al igual que hacíamos en la casa de mi padre. Les daré la mala noticia en las vísperas, para qué alarmarlos antes de tiempo. Llegó un propio desde Ugíjar. Mi suegro me pedía que cuanto antes fuera a verlo. Aixa se alarmó, pues apenas hacía una semana que había regresado, yo también me preocupé, ¿habría habido algún cambio de planes? —Tu padre no está enfermo —dijo el criado al ver el temor reflejado en la cara de mi esposa. Nos sentamos en el portal y le ofrecí un vaso de leche caliente con miel y almizcle. Lo bebió de una vez y lo dejé descansar un buen rato, el tiempo que Aixa empleó en apañar unas viandas para el camino. Cuando su caballo terminó de comer un buen pienso emprendimos la marcha. Era día festivo para los cristianos. El día anterior habían celebrado la Nochebuena. Un año más habíamos seguido haciendo la pantomima de estar cristianizados. Ya faltaba poco para que Alá y su Profeta volvieran a nuestras vidas sin tener que escondernos. Además del recadero, esta vez me acompañaba mi hijo mayor, no estaban los tiempos para cabalgar solo. 67 Francisco López Moya Omar es el que más se me parece, en aquel entonces tenía veinticinco años y era tan fuerte como lo era yo cuando tenía su edad. Estaba casado y tenía dos hijos. Durante el camino le fui contando todos los detalles que conocía sobre la inminente sublevación. El enviado de mi suegro iba delante nuestro y a cierta distancia. Ante mi revelación no observé que sintiera miedo o preocupación, al contrario, se enardeció y me contestó: —¡Ya era hora!, bastante hemos aguantado. Llevo muchos meses preguntándome por el valor de nuestra gente. Se acabó el sufrir humillaciones. —Se acabó —le dije sin tanto ardor como el que él me había mostrado—. Ahora empieza la dura prueba de ver la sangre de los nuestros regando caminos y barrancos, ojalá fructifique en honor del Profeta. —Sé que nos traerá dolor y padecimientos pero, ¿acaso no estamos sufriendo ya los abusos del rey Felipe? —Los sufrimos y, lo que es peor, cada día nos irán haciendo la vida más imposible. —Tú lo has dicho. Más tarde o más temprano hubiéramos tenido que empuñar las armas. Debimos de haberlo hecho a la par que los monfíes. —La lucha hay que hacerla con la cabeza, ellos la han emprendido con el corazón. Supe que no lo había convencido, pero dije lo que sentía. Comenzamos a subir una empinada y larga cuesta y, cuando la coronamos, pudimos ver las blancas casas de Ugíjar. Mi suegro se alegró de ver a su nieto. No salimos de la cuadra, allí hacía más calorcito que en ningún otro lugar de la casa, además de ser un buen sitio para hacerse confidencias. —Todo se ha precipitado —nos dijo en cuanto echamos un buen pienso a nuestras cabalgaduras. —¿Qué ha ocurrido? Pregunté con ansiedad. —Hace tres días, y como todos los años, los alguaciles y escribanos de Ugíjar salieron hacia Granada para pasar la pascua con sus familias, siempre lo han hecho así, pero este año en las alquerías que les cogían de paso fueron entrando y causando desórdenes, pues se fueron apoderando de gallinas, pollos, miel, frutos y dineros para llevar a sus casas. La indignación de 68 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya los afectados fue tal que avisaron a los monfíes —lo miré con incredulidad—. El Partal y el Seniz de Bérchul con sus cuadrillas salieron a su encuentro, no era difícil seguir el rastro de desolación que iban dejando. —¿Y qué ha ocurrido? —mi hijo Omar, como todos los jóvenes, estaba impaciente por conocer el suceso. —Antes de ayer los localizaron y los fueron siguiendo hasta conseguir sorprenderlos en una viña de Poqueira y mataron a seis de ellos. Ha sido una imprudencia. —¿Habrá llegado a Granada la noticia? —Antes que aquí, por desgracia escapó con vida uno de ellos, se llama Pedro de Medina, y naturalmente dio la voz de alarma. —Esto acaba con la sorpresa de nuestro ataque, nos estarán esperando —le dije. La verdad es que era para preocuparse. Las voces que un criado daba en el portal alertaron a mi suegro. La conversación quedó cortada en el acto. —¿Qué ocurre? Nosotros permanecimos en la cuadra mientras él se dirigió hacia la entrada para atender al visitante. La noticia nos había dejado muy preocupados, más a mí que a mi hijo. Oímos que conversaba con alguien pero lo hacían tan quedo que no entendíamos nada. Permanecimos junto al gallinero y esperamos pacientemente a que mi suegro regresara. Al fin se produjo el silencio en el portal a la vez que el sonido de los pasos de mi suegro se acercaba. Levantamos la cabeza para mirarlo. La cara que traía no presagiaba nada bueno. —Otro desastre más —nos dijo al llegar a nuestra altura—. Salgamos al portal, allí podemos sentarnos. —¿Qué ha pasado ahora? —Lo que acabo de contaros ocurrió antes de ayer sobre el mediodía, pero por la tarde hubo otra matanza. Omar, que no veía las cosas como yo, estaba impaciente por conocer la cuantía de las pérdidas cristianas. —Diego de Herrera6, conocido también aquí por sus tropelías, escoltaba con cincuenta soldados una carga de arcabuces para el presidio de Granada. Por el camino fue cometiendo los mismos 6 Capitán de la gente de Adra y caballero de hábito de Santiago. 69 Francisco López Moya desafueros que los escribanos. Desde hace algún tiempo la gente está muy exaltada y en lugar de aguantar, como habían venido haciendo hasta ahora, avisaron a los monfíes de los Lugares de Soportújar y Cañas. Inmediatamente se pusieron en marcha. Después de una larga cabalgada consiguieron avistarlos. Desde entonces los siguieron con sigilo. Por el camino fueron recogiendo gente y, sabiendo ya que la siguiente noche la pasarían en Cádiar, esperaron para atacarlos cuando estuvieran acampados. El Zaguer ha sido el que ha ideado la manera de darles muerte sin correr ningún peligro. —Cincuenta soldados imponen respeto. —No cabe duda de que el Zaguer es un buen estratega, pero también un impaciente, y esto nos costará caro —permanecía de pie y movía las manos nerviosamente—. Los vecinos, aleccionados por los hombres del Zaguer, se prestaron a dar cobijo a los soldados, uno en cada casa. A media noche, con las puertas abiertas y sabiendo por los dueños el lugar en el que dormían, entraron los monfíes y los degollaron a todos7. —¿Cogieron las armas? Fue la pregunta de mi hijo. —Todas. —Espero que no aguarden allí las represalias que sin duda tomarán contra ellos los cristianos. Fue en lo primero que pensé. —No. Con ellas han armado a los vecinos de Cádiar, que han mandado a los niños, mujeres y viejos con sus bienes y ganados a Jubiles. —Bien hecho. Alguien ha tenido cabeza. —Los hombres armados vienen hacia aquí. —¿También el Zaguer? Vi en la cara de mi hijo la expresión del que desea conocer a un héroe. —De momento no, ha salido acompañado del Partal para dar la voz de alarma y reclutar gentes. La sublevación ha comenzado antes de lo previsto. Quiera el Profeta que este adelanto no se vuelva en nuestra contra. 7 70 Sólo escaparon tres. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya El día resultó pródigo en noticias. Estaba claro que la voz del levantamiento había sonado y cada uno estaba actuando por su cuenta. Mal inicio para una campaña que con tanto cuidado y sigilo se había ido preparando. Farag-Aben-Farag llegó por la tarde y nos trajo las últimas nuevas. Aquel cúmulo de improvisados sucesos me estaba haciendo dudar de la seguridad que hasta entonces había tenido en conseguir una rápida victoria. Ávidos de conocer la situación, nos reunimos con él en el portal de la casa y nos dispusimos a escuchar con atención lo que hubiera de contarnos, pero antes no tuve por menos que decirle: —No hemos podido hacerlo con más ruido porque no hemos sabido, ni proponiéndoselo se puede hacer peor —mi tono quizás resultara desabrido, pero estaba indignado—. Tanta preparación y tanto sigilo ¿para esto? —Todos hemos cometido errores, pero desde que los monfíes se echaron a la sierra se acabó el secreto —dijo Aben-Farag en su descargo—. En mi caso lo hice en cuanto supe lo de la matanza de los alguaciles y escribanos. Ni por un momento dudé de que ésa fuera la señal que habíamos estado esperando, así que con doscientos hombres me puse en marcha y llegué al Albaicín. Era de madrugada y cuando llamamos a las puertas nadie nos abrió. Creo que estaban asustados. Mi hijo saltó como un garduño. —No fue cobardía, tú te adelantaste, faltaste a lo acordado. —Ya no caben los reproches —terció mi suegro. —¿Te han perseguido? —le pregunté. Estaba preocupado por si teníamos que aprestarnos para la defensa. —Lo intentó el marqués de Mondéjar8, pero ya veis que estoy a salvo. Ninguno de los allí presentes quisimos hacer más comentarios, ¿para qué?, el mal ya estaba hecho. —Debo decir que nuestro rey está ya en la sierra. Mi hijo se alegró lo indecible pero yo dudé de la oportunidad de haber descubierto nuestras cartas tan pronto, pues ahora sabrían que estábamos organizados. 8 Capitán General del Reino y heredero del conde de Tendilla, su padre. 71 Francisco López Moya —¿Qué necesidad tenía de salir a la luz? —preguntó mi suegro sorprendido aún por la noticia. —Os lo diré tal y como me lo ha referido a mí uno de sus criados: La víspera de Nochebuena entró don Fernando en la Casa Ayuntamiento de la ciudad de Granada de la que como sabéis es Caballero Veinticuatro. Desde el lance acaecido con su padre9 se había establecido en toda España que los Veinticuatros dejasen sus armas en poder de los porteros antes de acceder a la Sala Consistorial. Don Fernando dejó la espada, pero no la daga, no hay quien me quite que lo hizo intencionadamente —agregó convencido—. Don Pedro Maza, Alguacil Mayor perpetuo de Granada, que lo estuvo observando desde que entró, no tardó en recriminarle. “Vuestra merced conoce que es uso y costumbre en todos los reinos y señoríos de su majestad que ningún caballero, por delantero que sea, pueda meter ningún arma en la Sala del Ayuntamiento”. Don Fernando le respondió: “Ninguno hay que sea tan bueno como yo y que con más derecho las pueda meter en cualquier parte”. Don Pedro se encendió y enfrentándose a él le contestó: “Pues por mi oficio tengo derecho a quitarte la daga”. Se acercó a él con gesto agresivo y don Fernando aguantó el envite. Enfrentarse abiertamente en aquel momento hubiera sido una temeridad, pues había varios testigos, así que se la dejó quitar, ¿qué otra cosa podía hacer?, pero en cuanto estuvo despojado de su daga se dirigió hacia el Alguacil Mayor con estas palabras: “Vos lo habéis hecho como villano y juro por la Real Corona de mis antepasados, de quien soy digno heredero, que tomaré tal venganza de vos, que mi agravio quedará bien satisfecho. Aún más, lo haré también con alguno de los aquí presentes por haber permitido que la daga se me quite”. El corregidor, que había estado presenciando la escena, ordenó que lo prendieran, mas don Fernando salió de la sala con tal presteza que no dio lugar a que ello ocurriera. En cuanto llegó ante los porteros les arrebató su espada y les amenazó con ella si pretendían detenerlo. Don Antonio de Válor, su antecesor, creyéndose insultado por otro caballero dentro de la Sala del Cabildo, sacó la espada y a no ser por los que lo sujetaron le hubiera dado muerte allí mismo. 9 72 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya El intento resultó vano, pues don Fernando, hábil mancebo, bajó la escalera de dos saltos y llegó a la calle. Asió el caballo que otro de sus criados le tenía a la puerta y galopó sin descanso hasta ponerse a salvo. Aquel relato nos dejó sin palabras. Todo estaba saliendo mal. —¿Se sabe el lugar en el que está don Fernando? —pregunté al fin. —Anoche10 fue proclamado rey en Béznar, la coronación se hará más tarde —respiramos más tranquilos—. Quiero advertiros de una cosa: ha renunciado a su nombre cristiano. Ahora se hace llamar Muley Mahomet Aben-Humeya. Debo de decir, porque era cierto en aquel momento, que me sentí orgulloso de mi raza y de mis antepasados. El estandarte del Profeta volvería a flamear en nuestras mezquitas. Ahora, después de tres años de guerra, he de admitir que nos dejamos llevar por la ilusión y la esperanza que para nuestra estirpe suponía aquel hito histórico, y nos ocultó el penoso camino que habríamos de recorrer, pero he de seguir la historia, deseo que mis descendientes disfruten de los pocos momentos de ilusionada ventura que tuvimos, pues los hechos se precipitaron muy pronto. —He sido nombrado Alguacil Mayor y mi primera encomienda es recoger todo el oro, plata y joyas que tengáis atesorado, la campaña necesitará de todas nuestras riquezas —dijo Farag-Aben-Farag al poco tiempo de haber llegado. Su nombramiento me desconcertó por lo rápido que había ocurrido, aunque hube de admitir con sinceridad que nadie lo merecía más que él. Hasta mucho tiempo después no supe que casi fue una imposición, pues en cuanto llegó a Béznar y vio que los Valori, familiares de Aben-Humeya, lo estaban proclamando rey, se interpuso y dijo que nadie había empeñado más en esta empresa que él y por tanto merecía ser el rey. Hubo discusiones y enfrentamientos, y para salvar aquella difícil coyuntura se adoptó la formula de nombrarlo Alguacil Mayor, el cargo más preeminente después del rey. 10 27 de diciembre de 1568. 73 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 11 El sol comenzó a ocultarse y, temerosa por ser la primera vez que se alejaba de la casa, Soraya comenzó a guardar los papeles, y lo hizo con todo el dolor de su corazón. La lectura de aquel testamento había removido su dolor por los seres queridos que había perdido. A su mente acudieron el verde y añorado paisaje de Alcolea, su acogedora casa y el huerto. Cuántas veces había acompañado a su madre para arreglar las macetas. Aquella lectura había sido como un revulsivo y ante ella desfilaron los dulces recuerdos de su niñez, los juegos y los abrazos de su madre. Ahora veía claro que su padre había jugado un papel importante en la guerra contra los cristianos y se sintió orgullosa de él. Ojalá que la decisión de no acompañarlos hubiera sido un acierto. De pronto recordó a los jóvenes que trataban de organizarse, ¿por qué su padre no podía andar tras ellos recomponiendo el maltrecho ejército? Llego a la casa a la vez que sus compañeras. En ausencia de los señores la cena fue más bulliciosa que de costumbre. La más joven de sus compañeras no paró de hablar, pero ella mantenía su mente en el comedor de la casa de Alcolea. —Estás muy callada esta noche. Dijo la mayor de las tres mirando a la morisca. —Eso —añadió la más joven con desparpajo—, en vez de aprovecharte para poder decir lo que te dé la gana, cierras el pico. Soraya la miró como distraída. La verdad era que desde que llegó a la casa notó que aquella joven, poco agraciada por cierto, la miraba, si no con desprecio, sí con aires de superioridad. El hecho de ser morisca levantaba siempre entre los cristianos cierto recelo. —Hoy no me encuentro muy bien. 75 Francisco López Moya No deseaba dar otras explicaciones. —Ya —atajó la de más edad, que siempre la miró con mejores ojos—, es uno de esos días…, ¿no? Soraya afirmó con la cabeza, era la mejor salida a su estado de ánimo. Una vez estuvo sobre su yacija, las lágrimas humedecieron aquellos ojos tan grandes. Al cabo de unos momentos sintió los ronquidos de sus compañeras pero ella continuó despierta, y estaba tan espabilada como si acabara de levantarse. El no recordar el rostro de su prometido volvió a entristecerla, aunque aquel sentimiento de culpa no duró mucho. La sonrisa de su capitán y sus apasionados besos la hicieron volver a la realidad. El sentimiento, que debía de haber estado dormido en su corazón, había despertado como la eclosión de vida que anuncia la primavera. Nada semejante había sentido por nadie, ni siquiera por su prometido. Cada vez añoraba más las visitas de aquel hombre, sus sonrisas y sus besos. Tenía que tener confianza en aquel joven y sobre todo fe. Tenía puestas en él tantas esperanzas que si le fallaba la destrozaría. Las horas iban pasando y cada vez tenía menos sueño. Si hubiera estado en su casa se hubiera levantado y hubiera salido al huerto o subido a la azotea. Durante algún tiempo trató de recordar si alguien de su raza se había desposado con algún cristiano y no pudo recordarlo, ello la entristeció. ¿Qué salida podían dar a sus amores? No quiso ni siquiera plantearse la posibilidad de que fueran imposibles, porque si así ocurriera, ¿qué le quedaba? Amancebarse con él. Seguir ocultando sus sentimientos sería denigrante y bochornoso. Ella no había sido educada para engañar ni para fingir, porque, además, aquel sentimiento tan limpio que sentía por el capitán se ensuciaría. ¿Con qué cara podría mirar a sus hermanos? Tenía que dejar de pensar, pues no encontraría consuelo a sus tribulaciones. Sus esperanzas estribarían en creer que su capitán estaría también preocupado y buscando una salida digna. Aquellos ojos de mirada tan limpia no podían mentirle. Él la amaba, estaba segura. El sueño la rindió al fin poco antes del amanecer. Los señores estarían ausentes al menos tres días, así lo habían manifestado al capataz. 76 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya A primera hora de la mañana, y presintiendo la molicie que la ausencia de los señores podía provocar en las mujeres de la casa, la encargada las reunió después del desayuno y les leyó las obligaciones que tenían y el trabajo que les aguardaba. —La limpieza y el cuidado de la casa deben de seguir como si los señores estuvieran aquí, no se os olvide. En lo que sí puede haber una cierta relajación es en cumplir a rajatabla las horas de comer. Nosotras no necesitamos esa puntualidad. La cocinera, por algo era la de más edad, le contestó. —Pues es en lo único que estoy de acuerdo con los amos. Yo tengo mis horas de trabajo pero también necesito mi descanso. —Está bien, era un decir. Soraya anduvo durante todo el día haciendo sus labores y deseando que llegara la tarde para continuar sintiendo a su padre, por eso ni siquiera guardó el envoltorio, así que lo sentía oprimiéndole el cuerpo. Era como tenerlo a su lado. Recordaba la tarde en la que le confió el cuidado de sus hermanos y el secreto de sus escritos. Uno de los pastores que enseñaban a sus hermanos se acercó a ella al mediodía y ruborizado, como siempre que estaba ante Soraya, se atrevió a decir: —¿Quieres que hablemos esta tarde después de la cena? Soraya lo miró algo sorprendida, pero él no fue capaz de aguantarle la mirada, sobre todo cuando le dijo: —¿De qué quieres que hablemos? Aquella pregunta le cogió tan de sopetón, que no supo qué contestar. Ella no le estaba ayudando. Al fin, con la cara color carmesí, pudo balbucear: —De algo, ya sabes… Hasta ese momento no comprendió la morisca que aquel mozo la estaba requiriendo de amores y sintió una gran ternura hacia él. —Estaré ocupada toda la tarde. Podía haberle dicho que se verían en otra ocasión, pero no quiso darle esperanzas, ¿para qué?, era tan joven que sintió ser ella la causa de su desengaño, ¿el primero quizás? Ojalá la vida no le trajera demasiados, al menos hasta que no estuviera curtido. De nuevo se disculpó ante sus compañeras y cuando nadie estuvo pendiente de ella, ahora había una persona más que podía acecharla: su enamorado mancebo, inició el camino de Córdoba, 77 Francisco López Moya allí había encontrado un refugio muy discreto y nadie la molestaría. Estaba deseando retomar el relato de las memorias de su progenitor. Antes de sentarse sobre la fresca hierba, echó una última mirada, nadie se veía ni por el extenso llano ni por el camino de Córdoba. Deslió con sumo cuidado los queridos papeles y buscó la señal que dejó el día anterior. 78 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 12 Todavía resuenan en mis oídos los sones de las dulzainas y chirimías. No había en Cádiar un edificio capaz de albergar a toda la gente de armas y a los vecinos de los pueblos colindantes, que se habían acercado hasta allí para presenciar la coronación de nuestro rey11. Se eligió por ello un olivar propiedad de Aben-Xaguar. La sierra, muda y atemorizada durante los últimos tiempos, parecía despertar de su humillante sumisión. El estandarte del Profeta ondeaba movido por el suave viento y el mortecino sol se asomaba con timidez sin llegar al fondo del valle, el frío de aquella mañana era el que correspondía a los últimos días de diciembre. El estrado se había levantado bajo el tupido ramaje del más frondoso de los olivos de la heredad y había sido ornado con guirnaldas de verde yedra. Aben-Humeya subió con paso firme, lo acompañaba su tío y protector Aben-Xaguar. Sobre la tarima se habían colocado dos sillas, las más suntuosas que pudieron encontrarse en Cádiar. El silencio sólo era roto por el lejano rumor del agua del río y la leve fricción de los cercanos cañaverales. Un dosel de seda, reliquia de los pasados reyes de Granada y que había estado celosamente guardado en Ugíjar, cubría sus cabezas. La ceremonia comenzó sin dilación. Las breves palabras de Aben-Xaguar nos emocionaron a todos. El acto era sencillo pero estaba revestido de gran dignidad. —Desde ahora seremos dignos herederos del Profeta. AbenHumeya, descendiente por línea directa de los califas de Córdoba, será coronado rey de Granada. 11 La proclamación se realizó en Béznar unos días antes. 79 Francisco López Moya Yo estaba situado casi al lado del orador y junto a mi suegro. Aben-Xaguar cogió la corona que le entregó uno de sus parientes y con movimientos lentos se acercó a su sobrino. Al llegar a su altura se detuvo, alzó la presea y girándose hacia uno y otro lado la mostró a los asistentes, después la colocó sobre las sienes del rey. —Esta corona12es el símbolo del poder real. Todos te debemos obediencia como señor natural y rey de Granada. Se arrodilló delante de él y se humilló hasta besarle los pies. El levantarse fue como una señal que hubiera estado ensayada y todos los asistentes prorrumpimos en grandes gritos. Fue un momento conmovedor, después de tantos años de sumisión volvíamos a ser libres. —¡Viva Muley Aben-Humeya! —¡Viva el rey de Granada! Los más cercanos al estrado arremetieron contra el recién coronado y silla y monarca fueron alzados con entusiasmo. AbenHumeya, con visibles muestras de emoción, no dejaba de saludar con los brazos extendidos hacia nosotros. Todos lo seguimos por el bancal y lo aclamamos durante mucho tiempo. Aben-Xaguar trataba de imponer silencio pero hubo de pasar un buen rato antes de que pudiera calmar a los asistentes, pues los ánimos se habían desbordado. Cuando volvieron a depositarlo sobre el estrado, Aben-Xaguar continuó con la ceremonia. En las manos tenía un ejemplar del Corán. El rey, que había conseguido deshacerse de sus vasallos, se acercó y poniendo las manos sobre el libro sagrado dijo lo siguiente: —¡Juro por mi honor defender hasta la muerte la fe de nuestros antepasados y cumplir fielmente las ciento catorce suras del Corán! En la proclamación, como no podía ser de otra manera, se pronunció la jutba13 en la que apareció por primera vez el nombre de Aben-Humeya. Le había sido arrebatada a una imagen de la virgen que había habido en la iglesia de Cádiar. 13 La jutba precede a la oración propiamente dicha y en ella se cita el nombre del gobernante. Al contrario que la oración, que se recita en árabe clásico, ésta se pronuncia en la lengua o dialecto que se habla en el país y la pronuncia el jatib. 12 80 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Las chirimías, dulzainas y trompetas llenaron el valle con sus sones y el retumbar de los atabales se multiplicó por los cercanos barrancos. Seguidamente, Aben-Humeya fue paseado en hombros por el olivar y luego conducido hasta la plaza de Cádiar. Calmados los ánimos nos reunimos en la iglesia, que era el edificio más grande de la villa. Había que comenzar a tomar decisiones, tiempo habría de proseguir con los festejos. La primera orden que dio nuestro rey fue la de hacer bandera y elegir capitanes para continuar la guerra. Yo fui uno de los nombrados, aunque mi suegro procuró que me integraran en el séquito del rey. Fue un día festivo e inolvidable. Por la tarde estuve hablando con algunos de los nombrados y que conocía desde hacía tiempo por ser de Andarax, como el Sorri y el Dere y con Alhadra de Ohanes, que también acompañarían al rey. Se había buscado ya una buena casa cerca del río Andarax para la residencia de Aben-Humeya, lo cual me permitiría pasar parte de mi tiempo en Alcolea, pues apenas distaba una hora a caballo. De entre todos los capitanes, el Habaquí fue elegido general. Yo lo había conocido años atrás en Alcudia, su pueblo natal. Su aspecto era agradable y su caballerosidad y valor le habían granjeado el respeto y la consideración de todos. Hoy me siento cansado. No puedo entender el que nuestra lucha esté siendo utilizada por algunos para su provecho personal. Estas queridas tierras están siendo regadas con la sangre más joven de los nuestros y no terminamos de afianzar una convivencia en paz. Dos de mis hijos han muerto ya. El mayor se me desangró en los brazos. Ocurrió el día diez de enero14. Nuestro rey solamente llevaba proclamado catorce días. Toda la sierra estaba movilizada y como los cristianos no tardarían en intentar acometernos, nos dirigimos hacia una de las puertas naturales por las que podrían entrar en nuestro territorio. Fue dicho y hecho, sin más dilación nos dirigimos hacia el puente de Tablate, única puerta natural de acceso desde Granada. Éramos cerca de cuatro mil hombres, conmigo venían mis dos hijos mayores. 14 10 de enero de 1569. 81 Francisco López Moya Anacoz y Rendati, nuestros jefes, nos ordenaron destruir el puente, lo estábamos haciendo cuando se presentaron las huestes cristianas, así que hubimos de darnos prisa en desmantelarlo. El marqués acercó a sus arcabuceros y rompió fuego contra nosotros, que estábamos atrincherados en la ladera de la colina desde la que veíamos las blancas casas de Lanjarón. Respondimos al fuego enemigo, pero como empezaran a producirse bajas en nuestras filas, Girón de Archidona ordenó que cediéramos algún terreno, de esa manera quedaríamos a salvo de sus arcabuces. El puente estaba destruido y no podrían pasar. En mala hora lo hicimos. Es cierto que al principio se detuvieron, lo estábamos observando con cierta tranquilidad, pero pronto ocurrió un hecho insólito, un fraile que parecía estar poseído se adelantó a todos los hombres del marqués y con grandes y extravagantes movimientos de sus brazos se acercó al puente, nosotros lo mirábamos con asombro, pero bastante tranquilos. De pronto se detuvo y cesó en sus gritos. Durante unos momentos estuvo mirando el abismo que se abría bajo sus pies y se retiró cabizbajo, parecía haber medido el peligro a la vez que recuperado el juicio. Respiramos más templados, pero aquella tranquilidad duró poco, pues el insensato no había desistido en sus intenciones y ante nuestro asombro inició de nuevo la carrera en dirección al puente, lo mirábamos atónitos, pues aquel fraile15 parecía haber enloquecido de nuevo. Volvió a dar grandes gritos mientras aceleraba en su carrera. En una mano llevaba una cruz y en la otra una espada. Corría como un desesperado y, ante nuestro pasmo, no se detuvo al llegar al precipicio, sino que dando un gran salto pasó a nuestra orilla. El abismo que se abría bajo el puente era de ciento cincuenta pies de profundidad. No nos dio tiempo a reaccionar, pues una nube de plomo provocada por el fuego de los arcabuceros del marqués nos dejó paralizados. Viendo el prodigio del clérigo, dos animosos soldados lo imitaron. En vista de su éxito les siguieron otros y aunque alguno, quizás más confiado o con menos brío, se precipitara en el barranco, consiguieron tener a sus gentes en nuestro lado y estaban protegidos por el fuego de los suyos, así que no tardaron en atravesar algunos de los maderos que habíamos dejado en nuestra parte y pronto pudieron cruzarlo más hombres. Consolidado el paso con tablones 15 82 Fray Cristóbal Molina. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya y tejas, al final de la tarde lo pudo pasar toda la división, incluidos los carros y la artillería. El tener tres jefes nos había perdido. Fue una noche aciaga, pues hubimos de levantar nuestro campamento mientras ellos se asentaban en Tablate. Yo iba a la cabeza del repliegue cuando vinieron a buscarme. Mi hijo Omar había resultado herido en la última carga de los arcabuceros y cuando ya les habíamos dado la espalda. Creía que aguantaría el dolor, pero aquella noche comprendí que no sabía nada sobre el sufrimiento. Mi hijo se abrazaba a mí dando alaridos. Le habían desgarrado las entrañas y aunque traté de sujetar sus tripas no pude hacerlo, la sangre fluía entre mis dedos y mientras la tierra se teñía de rojo su rostro fue perdiendo color hasta quedar amarillo como la cera que los cristianos estarían quemando aquellos días en sus iglesias. Mi amado hijo, él, que tanto celebró el levantamiento, había pagado su intrepidez apenas iniciada la campaña. En aquel momento, roto por el dolor, a la vez que clamé contra la cruz de los cristianos, pedí al Profeta que no aumentara el cupo que habría de pagar mi familia sino en mi persona. Soraya levantó la cabeza del escrito. Las lágrimas emborronaban aquellas familiares letras. Nunca contó su padre de una manera tan brutal aquel fatal desenlace, se limitó a decir que su hermano había muerto. Cuánto debió de sufrir. Se enjugó las lágrimas y continuó con la lectura. He de admitir que nuestro comportamiento para con los cristianos no fue misericordioso, Farag-Aben-Farag no pudo controlar nunca el odio que sentía hacia ellos. Cuando supe de su conducta en Lanjarón me estremecí, estoy seguro de que no era eso lo que el Profeta hubiera esperado de nosotros. Ocurrió que los cristianos fueron avisados de la cercanía de nuestras gentes y se refugiaron en la iglesia. Farag-Aben-Farag ordenó prender fuego y cercó el edificio. Uno de los beneficiados se dejó descolgar por una pleita de esparto y se entregó. Allí mismo, ante la vista de los sitiados, que observaban con esperanza el comportamiento de nuestros hermanos, fue acuchillado. Naturalmente que ningún otro trató de entregarse. 83 Francisco López Moya Los cadáveres calcinados fueron sacados de entre los escombros de la techumbre de la iglesia y durante largo tiempo se les acuchilló y se les vejó y ultrajó. Aquel ensañamiento en el despojo de los dos beneficiados16 fue gratuito y sólo sirvió para enardecer más al marqués, que naturalmente habría tenido conocimiento de los hechos. Por ello, y temiendo que ocurriera algo semejante en Alcolea, aconsejé a mis paisanos cristianos para que abandonaran el pueblo lo antes posible. Algunos eran amigos míos de toda la vida. Siempre tuvimos buena relación con ellos, si exceptuamos al sacristán, al cura y al beneficiado, que trataron por todos los medios de que abrazáramos el cristianismo, pero comprendí que tampoco la culpa era suya sino de sus gobernantes, ellos eran unos mandados. Incluso les supuse buena fe. —Coged lo que podáis llevaros y abandonad el pueblo, aquí vais a correr peligro y no quiero llevar sobre mi conciencia vuestra desgracia. —¿Tan en serio va la cosa? —Sí. Esto es una guerra y habrá exaltados que quieran vengarse en vosotros. Cuando esto acabe podréis volver. Yo mismo los acompañé hasta el Colladillo. Habíamos convivido durante lustros y además ellos no eran culpables de nuestros males. Aquella noche dormí más tranquilo. Aun sin ensañamiento, la guerra siempre es cruel. Mi segundo hijo murió en una escaramuza de distracción. El disparo de un arcabuz le destrozó el hombro. Durante toda la noche cabalgué llevándolo abrazado. Jamás podré olvidar los lamentos que el hijo de mi corazón lanzaba sin cesar. En varias ocasiones y provocado por los fuertes dolores que debía de sentir quedó inconsciente. En cada una de ellas creí haberlo perdido, pero su cuerpo seguía caliente y de vez en cuando se retorcía. Aún tardé todo el día siguiente en llegar a Alcolea. La expresión de la cara de Aixa quedará en mi mente mientras viva. Fueron dos días de lamentos y agonía. La calentura le hacía alucinar y llamaba a su hermano mayor para alertarle del peligro que corría. Otro recuerdo que hacía reverdecer en nuestro corazón el sufrimiento pasado. Durante esta larga campaña me he preguntado por la fortaleza de las personas, ¿hasta cuándo podremos aguantar los golpes que la 16 84 El licenciado Espinosa y el bachiller Juan Bautista. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya vida nos vaya dando? Enseguida me he contestado: si somos capaces de superar la muerte de un hijo seremos capaces de aguantarlo todo. Hoy me he levantado desalentado y con mal cuerpo. Sin ganas de desayunar he cogido el Corán, que ha dejado de estar oculto, y he salido al huerto. El radiante sol contrasta con las tinieblas y con la negrura que hay en mi corazón. Necesito encontrar las palabras de consuelo que sean capaces de reverdecer mi ánimo, pues estoy muerto por dentro. Lo he abierto al azar y he leído los versículos siguientes: “Y no penséis que quienes han caído por Dios han muerto. ¡Al contrario! Están vivos y sustentados junto a su Señor” 17. Levanté la vista hacia el cielo y di gracias al Todopoderoso, pues ningún otro versículo me hubiera reconfortado más. Cerré el libro Sagrado y continué sentado sobre la piedra que sirve de divisoria con el huerto del vecino. También él ha perdido un hijo. Comprendí entonces, no ahora, que tenía que seguir viviendo y que siempre lo haría con la pena y el dolor que nunca he dejado de sentir. Sólo hemos estado tranquilos los inviernos. Siento una gran nostalgia por las narraciones que en otros tiempos escuchábamos toda la familia de boca de los mayores. Es cierto que seguíamos reuniéndonos alrededor de la chimenea, pero sólo para escuchar el silbido del viento, el crujir de los leños y el chisporrotear de la lumbre al quemar alguna rama verde. Mi abuelo dejó Granada, mi padre las Alpujarras, pero yo he decidido quedarme aquí. El marqués de Mondéjar y el conde de Tendilla, su padre, nos están rodeando. Tenemos conocimiento de que don Juan de Austria y el duque de Sessa han establecido su campamento de invierno en Guadix, así que nuestro fin está cercano, pero quiero seguir narrando los hechos siguiendo un orden. Habíamos perdido Tablate, la llave que abría la puerta de nuestras Alpujarras. En mala hora nos retiramos. Entonces creí que fue la peor 17 Sura 3,169; cfr. 2,154. 85 Francisco López Moya noche de mi vida, después pude comprobar con desesperación que podía haberlas peores. Enterré al primogénito de mi corazón lejos de mi Alcolea. El desánimo cundía entre los nuestros. Al amanecer, lejos ya del campamento de los cristianos que habían acuartelado a sus tropas en Tablate, se sucedieron las porfías. Era imposible seguir rigiéndonos sin una cabeza única. A media mañana llegó con sus monfíes FaragAben-Farag. Fue lo mejor que pudo pasarnos aquel aciago día. Mi mente estaba todavía en el puente de Tablate, el dolor que sentía era tan intenso que me costó sobreponerme. Asistí a la llamada del que sería de ahora en adelante nuestro único jefe y escuché los planes que estaban urdidos. —No podemos permitirnos más errores. Todos callamos, unos por respeto, otros por miedo y yo porque mi mente estaba en la tierra que había dejado caer sobre el cuerpo aún caliente de mi hijo. —Habremos de tomar uno a uno todos los lugares y villas de nuestro reino. Una vez afianzados reforzaremos sus torres y castillos. De ahora en adelante nos será más fácil, pues tenemos dentro a nuestras gentes. Farag-Aben-Farag consiguió levantar el ánimo de todos, pero el que de verdad hizo despertar el entusiasmo fue Aben-Humeya. Su llegada fue un bálsamo, sobre todo para mí, que estaba herido de muerte. —Perdida la primera batalla en Tablate, Órjiva es la otra puerta que debemos de conservar en nuestras manos sea como sea. Avanzaremos con orden y la tomaremos. La voz se correrá por la sierra y nos abrirá otras villas y lugares. Así habló nuestro rey. Yo hubiera preferido que nuestras defensas hubieran comenzado a cimentarse en lo más intrincado de nuestras cumbres, pero Aben-Humeya y Farag-Aben-Farag tenían ya trazados sus planes. Nuestro desplazamiento se llevó a cabo con demasiada lentitud y a plena luz del día, por eso no tuve más remedio que recordar las palabras de Diego López: “el invierno nos favorece, pues las noches son largas y permitirán nuestros desplazamientos sin ser descubiertos”. Todo se estaba haciendo al revés de como se había planeado. Avanzamos sin prisas. Cualquier soldado hubiera podido ver que no 86 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya era una buena táctica, pues nuestra llegada sería conocida con la suficiente antelación como para poder pergeñar un plan de defensa. En efecto, antes de avistar Órjiva pudimos oír las campanas de su iglesia alertando de nuestra llegada, así que encontramos a los cristianos encerrados en su torre. Aben-Humeya trató de convencerlos para que se entregaran, pero las noticias que habían llegado de nuestro comportamiento con los que se rindieron en Lanjarón no les alentaron para que lo hicieran. Los encerrados sabían que su única esperanza de salvación consistía en que el marqués llegara a tiempo de liberarlos. Hubiéramos podido construir suficiente industria como para poder asaltar y aun destruir la torre en la que se habían parapetado, pero habríamos de conservarla para nuestra posterior defensa, pues no cabía duda de que seríamos atacados más pronto que tarde. —El alcalde18 se ha encerrado en la torre con sus gentes —nos comunicó un cabecilla del pueblo—, en total habrá unas sesenta personas, pero también han cogido como rehenes a algunas de nuestras mujeres e hijos. Si destruimos la torre todos morirán. Era una plegaria la que dirigía uno de nuestros hombres a AbenHumeya. Otro atribulado padre agregó enseguida: —El beneficiado nos ha hecho llegar un escrito diciendo que si ellos mueren lo harán también nuestras mujeres e hijos y si se salvan también se salvarán los nuestros. El rey, muy contrariado, pensando en la seguridad de los retenidos más que en el éxito del asalto decidió dividir a sus gentes en dos grupos, uno al mando de Farag-Aben-Farag, que continuaría cercando la torre hasta su rendición, y otro que lo seguiría a él. —Yo me dirigiré hacia Poqueira y después a Ferreira, allí organizaré la defensa. Me quedé con los hombres de Farag y estrechamos el cerco cuanto pudimos. Aquella espera resultaba tediosa, pues nada teníamos que hacer, salvo esperar a que se entregaran. Después de diecisiete interminables días los cristianos seguían sin dar señales de rendición. En estos momentos no me cabe la menor duda de que si hubiéramos atacado se hubieran defendido 18 Gaspar de Sarabia. 87 Francisco López Moya con animosidad, pero tampoco tengo duda de que estuvieron recibiendo ayuda de víveres y de armas defensivas, especialmente piedras, por parte de los nuestros, pues sabían que sus mujeres e hijos correrían la misma suerte que los cristianos. La noticia de la pronta llegada del marqués de Mondéjar hizo que levantáramos el cerco y nos replegáramos hacia Trevélez. Era la segunda vez que en pocos días nos retirábamos. Esto no había empezado bien y terminaría mal, cada día que pasaba estaba más convencido. Caminamos despacio, pues por el momento entendimos que no corríamos peligro de ser perseguidos. Al llegar los salvadores, lo primero que harían sería liberar a los sitiados y después se entregarían a celebrar su conquista. El adentrarse más en la sierra habiendo sobrepasado el medio día hubiera resultado muy comprometido para ellos. Los robles, castaños y carrascas nos protegían de las miradas de los cristianos. Estaba seguro de que de allí en adelante se lo pensarían dos veces antes de atacarnos, estábamos en nuestro terreno. La tarde se despedía más rápidamente de lo que Soraya hubiera deseado y hubo de guardar los papeles para poder llegar a la casa antes de que anocheciera. Aquella pormenorizada narración de la muerte de sus hermanos la había conmovido, cuánto debió de sufrir su padre. Nunca hubiera imaginado que dentro de aquel hombre, recio como un olivo y fuerte como un oso, hubiera un corazón tan tierno y unos sentimientos tan hondos. Ella siempre lo vio autoritario, frío y distante. Qué equivocada había estado, eso demostraba que muchas veces las apariencias engañan. Y en no pocas ocasiones se falsea la realidad. Ahora caminaba más deprisa, pues la noche no tardaría en llegar. Aquellas reflexiones sobre su padre la llevaron a cavilar sobre la forma de ser de su capitán, pues así como había estado equivocada sobre la manera de ser de su progenitor, podía también estarlo con el cristiano, aunque en este caso sería al contrario, pues aparentaba ser sensible y sincero, pero desconocía por completo su interior. En estas meditaciones llegó a la entrada del pabellón y se sorprendió, pues sus compañeras la esperaban en la puerta. —¿Adónde te metes? Nos has asustado. 88 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Las tres eran mayores que ella y las tres, no sólo con palabras sino con gestos, le reprocharon su comportamiento. Soraya trató de disculparse. La de más edad era viuda y nunca volvió a pensar en emparejarse, a pesar de haber sido solicitada por un caballerizo algo mayor que ella. A las otras dos las había visto en más de una ocasión entrar en los establos en compañía de algún mulero o pastor. Más de una vez había oído sus risas y cuchicheos, lo que revelaba que se entendían muy bien con ellos. Como las quejas continuaron durante algún tiempo, Soraya, y para dejar zanjado el tema de una vez por todas, les dijo: —Sabéis que me gusta pasear por el campo y tengo tan pocas ocasiones de hacerlo que hoy me he aprovechado —había dado por terminadas las explicaciones pero inmediatamente pensó que quizás su preocupación hubiera sido sincera, por eso agregó—, si os he preocupado, lo siento. No supo si habían quedado satisfechas con aquella explicación y por las disculpas, pero la pregunta que le hizo la menor de las tres la sacó de dudas. —El capitán también estará de boda. Su tono no era de afirmación. Soraya se sobresaltó, pues la pregunta iba dirigida a ella. Se relajó cuanto pudo y lo más tranquila que supo trató de contestarle. —Supongo, ¿no son familia? Soraya entendió que lo que menos le interesaba era su respuesta, pues enseguida, y después de darle un leve codazo a su compañera de correrías, agregó: —Creo que apuntas demasiado alto. La morisca, que acababa de recordar el sufrimiento por el que había pasado su padre y toda la familia por la muerte de sus hermanos a manos de los cristianos, sintió una punzada y un malestar indecible. La pena terminó por angustiarla y lo hizo de tal manera que sin poder replicar a sus compañeras, pues tenía un nudo en la garganta que le hubiera impedido hacerlo, y sin mirarlas para no dejar traslucir sus emociones, entró en la alcoba y se echó sobre el jergón con la cara mirando hacia la encalada pared. —No te acuestes que nos vamos ya a cenar —dijo la viuda, que siempre se mantenía alejada de las artimañas de las otras. —Hacedlo vosotras, yo no tengo hambre. 89 Francisco López Moya —Perdona si te he molestado. El guiño que las dos jóvenes se hicieron no pudo ser visto por Soraya, pero sí notó que el tono de su voz no era sincero. Desde que llegó a la casa supo que no había caído bien a sus compañeras. Oyó los pasos que se alejaban hacia las cocinas y cuando notó que la habían dejado sola, el nudo que tenía en la garganta se desató y lloró amargamente, lo había perdido todo y en aquella casa podía haber encontrado comprensión y algo de afecto, pero no lo halló. Estaba claro que su desgraciada situación habría de prolongarse. En cuanto al capitán, podían tener razón sus compañeras, pero ella no había hecho nada por atraer su atención, había sido él el que se acercó haciendo, con sus palabras y sus hechos, que en su destrozado corazón renacieran nuevas ilusiones. Tardó algún tiempo en calmarse. Cuando estuvo más tranquila se incorporó y, utilizando el jergón como esterilla de oraciones, dirigió al Profeta sus plegarias y sus ruegos. 90 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 13 Habían pasado ya quince días desde que la familia regresó de la boda y el capitán no había vuelto con ellos. Tampoco había tenido ocasión de seguir leyendo el testamento de su padre y ardía en deseos de saber lo que fue de él, pues conociendo de antemano lo que iba a hacer debía de estar reflejado en el escrito. Soraya no estaba a gusto en su trabajo, pues la señora de la casa la miró siempre con desconfianza y jamás le permitió el menor descuido o descanso. Siempre estaba dándole órdenes y reprochándole su manera de hacer las cosas. Por más que se esforzaba, nunca dejaba contenta a aquella seca señora que se desvivía por atender a los visitantes y que nunca tenía una palabra de ánimo o de comprensión para con el personal de servicio, y muy especialmente para con ella. Había terminado la cuaresma y en la casa se notó más bullicio que en semanas precedentes, también el buen tiempo, que había comenzado a reinar, contribuía a que así sucediera. Soraya no se enteró hasta la hora de servir el almuerzo. El capitán estaba allí y esta vez, y cuando nadie lo miraba, le hizo un guiño que acompañó de una dulce sonrisa. La morisca agradeció aquella señal de cariño y pensó que quizás su admirador tuviera razón, pues aquellos amores no eran naturales y habría de ir preparando el terreno. Ni que decir tiene que la presencia del mancebo le alegró el día. Durante el resto de la tarde sintió gran regocijo y trató por todos los medios de disimularlo. De pronto tuvo un pensamiento que la llenó de pavor, pues si el capitán la amaba como decía y se superaban los inconvenientes, no tendría más remedio que adjurar 91 Francisco López Moya de su fe y ella no podría hacerlo, pero tampoco podría renunciar al amor que sentía por él. Dios mío, qué difícil me está resultando la vida, pensaba. Todo el alborozo de la tarde se transformó en pesar. Quizás debí de hacer como mi padre pero, ¿qué hizo él? Como siempre, abandonó la casa antes de que lo hicieran sus compañeras. La señora se había retirado a sus aposentos y sus servicios habían terminado, en cambio las cocineras no abandonarían la casa hasta dejar la cocina y el menaje bien limpio. Soraya se encontraba inquieta pero no trató de acostarse, a pesar de estar cansada, pues el día que había invitados el ajetreo era mayor y ella tenía que echar una mano, no ocurría lo mismo de ordinario, ya que su trabajo consistía en estar a disposición de la señora. Tenía el presentimiento de que el capitán aparecería de un momento a otro y así ocurrió. Oyó los pasos y supo que era él. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, le ocurría siempre que su enamorado se acercaba. La puerta, que sólo estaba encajada, giró sobre sus goznes y el mancebo apareció con aquella sonrisa que la desarmaba. En el abrazo que se dieron se esfumó su pesar. La negrura de los últimos días se disipó y apareció la esperanza. Volvía a vivir. Sus bocas se fundieron en una interminable caricia y Soraya, que en los últimos tiempos sólo había encontrado sufrimiento y dolor, se aferró a aquella oportunidad de ser feliz, como lo hubiera hecho un náufrago agarrándose al primer tronco que hubiera encontrado flotando. La morisca se rindió a su amante en cuerpo y alma. Había entrado en el paraíso y nadie en su sano juicio renuncia voluntariamente a él. El jergón fue testigo de su entrega. El mancebo continuó a su lado durante algunos minutos y secó con sus besos las lágrimas de felicidad de su amante. —Vete ya —murmuró a su oído—, las otras mujeres no pueden tardar. Todavía la besó con pasión y antes de incorporarse le dijo: —Espero verte mañana. Aquella promesa de felicidad la dejó en un estado de embriaguez del que no deseaba salir. —Hasta mañana. Acarició su cara y la fue dejando escapar como escapa la arena entre los dedos. 92 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya La vida le sonreía, todos los nubarrones que habían estado amenazantes durante las tres últimas semanas habían desaparecido y un deslumbrante sol iluminaba su futuro. Su capitán la amaba de verdad, ¿por qué había dudado de él? Le pediría perdón la próxima vez que lo viera. Volvió a encontrarse con él y experimentó el placer de la recíproca entrega. Fueron los dos días más felices de su vida. Cuando el capitán se marchó, lo hizo en compañía de sus parientes. Una nueva fiesta se celebraba en Écija y a ella acudió toda la familia. Naturalmente que Soraya no comentó nada con sus hermanos, habría tiempo de hacerlo cuando todos los obstáculos se hubieran superado. Entonces les daría la buena noticia. Estaba segura de que su felicidad, que naturalmente les afectaría a ellos, los llenaría de júbilo. Para que no ocurriera lo de la anterior ocasión, Soraya advirtió a sus compañeras, con quienes las relaciones no habían mejorado gran cosa, que pensaba salir a dar un paseo, pues se ahogaba allí encerrada. Con las mismas precauciones de siempre volvió a sacar el envoltorio y se dirigió hacia el mismo lugar, ¿para qué buscar otro si aquél ofrecía todas las condiciones de confidencialidad que su padre le había requerido? Buscó la señal y muy excitada comenzó a leer… 93 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 14 No nos dirigimos hacia Trevélez, como en un principio dijo AbenHumeya, sino hacia Ugíjar, así nos lo hizo saber un correo enviado por nuestro rey. Él permanecería unos días más en aquellos parajes y después marcharía hacia Válor, su villa natal, y cuando arreglara los asuntos que allí le llevaban vendría para reunirse con nosotros en la villa de mi suegro. Yo me alegré lo indecible, pues desde allí hasta Alcolea sólo hay algo más de tres horas a caballo. Mi suegro y Miguel de Rojas, suegro de Aben-Humeya, eran los más hacendados de la villa y nos recibieron con júbilo, aunque la noticia del fallecimiento de mi primogénito entristeció al abuelo. —Cuando pensamos en una guerra nunca tememos que sean los nuestros los que caigan. Me dijo con emoción y mientras me abrazaba pude ver como se humedecieron sus secos ojos. Hubiera sido la jornada reparadora y de paz que todos necesitábamos, pero Farag-Aben-Farag, al que la ira contra los cristianos le seguía cegando, volvió a cometer otra atrocidad. La sangre del cura y de dos beneficiados manchó los estribos de la iglesia. Hastiado por tanta sangre derramada inútilmente, no tuve paciencia para esperar a nuestro rey, que algunos días más tarde y en su camino hacia Andarax habría de pasar por Alcolea, y emprendí en solitario el camino de mi pueblo. Sabía que durante algún tiempo estaríamos a salvo. Nuestros intrincados valles y las agrestes sierras componen un foso natural muy difícil de traspasar, incluso cabía la posibilidad de que el rey Felipe nos dejara en paz algún tiempo, si no seguíamos dando motivos para lo contrario, claro. Él también 95 Francisco López Moya había sufrido pérdidas humanas y económicas, pero aun así, ya no viviríamos tranquilos. Desde Cherín crucé el río de Picena y descendí por la Rambla hasta llegar al río de Alcolea, había comenzado el deshielo y los cascos de mi yegua chapoteaban al cruzar una y otra vez el reguero que desde la sierra de Paterna descendía mansamente. Los álamos de los estrechos sotos comenzaban a apuntar verdes nuevos y de los cañaverales, a mi paso, saltaban zorzales y mirlos que a veces asustaban a mi cabalgadura. Aben-Humeya en persona me había elegido para formar parte de su séquito, un gran honor para mí, pero ya nada me ilusionaba. Mi vida había cambiado por completo, el precio que había pagado había sido tan brutal, que en aquel momento me sentía vacío. En cambio el rey estaba animoso, cosa natural, pues era joven y tenía toda la vida por delante. No quise desanimarle, ¿para qué? Preferí dejarlo disfrutar de la efímera gloria y de las ilusiones que siempre acompañan a la juventud, pues la contienda, que ya se adivinaba larga, podía depararle quebrantos y dificultades. Yo llevaba sobre mis espaldas no sólo mi experiencia sino la de mi padre y la de mi abuelo, ambos fueron forzados a abandonar las tierras en las que habían nacido y se habían criado. Su evocación me traía siempre recuerdos, muchos de ellos placenteros, pero los más eran tristes. Mientras cabalgaba, acudían a mi mente recuerdos de mis años mozos. Naturalmente que nunca le confesé a Aixa que había poseído a otras mujeres, algunas veces tuve la sospecha de que lo sabía, pues la encontraba triste y apesadumbrada. Mi conciencia no me permitía acercarme a ella para animarla o para preguntarle por sus cuitas, pues temía que si albergaba alguna leve sospecha, mi mansedumbre y desvelo la hubiera terminado de convencer de que era cierto. Un hombre nunca debe de rebajarse ante su esposa. Cada año, a excepción de dos de los partos en los que Aixa estuvo muy grave, nacía un hijo. Era tal su fecundidad que hube de buscar otras mujeres, todas de fuera del pueblo, para que calmaran mi pasión. En el último alumbramiento sufrió tal quebranto que la partera hubo de extraerle, con el feto, parte de sus entrañas. —Voy a comunicarte algo que te va a disgustar —me dijo una mañana cuando estaba casi restablecida. —No me asustes —le contesté preocupado. —Ya no podré tener más hijos. 96 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Su tristeza me conmovió, era como si me pidiera perdón por haberme defraudado. —No te preocupes por eso —la abracé y di gracias al Profeta por ello—, tenemos ya suficientes. No sé si la convencí, pues de todos es sabido que una mujer estéril es una mujer incompleta. Las relaciones que había mantenido con la última mujer fueron muy impetuosas, pero estaba casada y hube de actuar con mucha prudencia. Su marido, mucho mayor que ella, no la atendía desde hacía tiempo como su lozanía demandaba, lo supe en cuanto la vi. En su juventud no fue capaz de darle ningún hijo, su desgracia era conocida en todas las alquerías de la sierra de Laroles. La conocí por primera vez con ocasión de una visita que hice a su hacienda para comprarle un muleto a su marido, pues los tenía muy buenos, su fama de buen criador era conocida desde el puerto de la Ragua hasta Cádiar y desde Andarax hasta Órjiva. Desde el primer momento nos fijamos el uno en el otro y cada vez que tuvimos ocasión nos miramos con bastante descaro, no sólo por mi parte. Estuve un buen rato contemplando los cuatro animales que tenía en venta y al final me decidí por un castellano con muy buenas hechuras. Estuvimos haciendo el trato y cuando llegamos a un acuerdo el hombre salió de la cuadra para buscar una jáquima que me permitiera reatarlo a mi yegua. Por unos momentos nos quedamos solos. El trato estaba hecho y el animal pagado, así que nada me quedaba por hacer allí. La miré abiertamente, era la ocasión que había estado esperando y quise probarla, de todas formas ya me iba. Ella no rehuyó mi mirada, antes al contrario, se sonrió maliciosamente. Ante tal provocación no tuve más remedio que dar un paso más, poco perdía. —He de confesar que nunca pensé encontrar en este solitario paraje una hembra tan lozana. Ya estaba dicho. —Pues ya ves lo que son las cosas —me replicó sin dudarlo ni un momento—, mi esposo no piensa lo mismo que tú, es como si no tuviera hombre. Me dijo con desparpajo a la vez que se reía. —No puedo creer que una hembra como tú esté desatendida. —Pues lo estoy, y lo seguiré estando si no llega un hombre de verdad y me satisface como yo deseo. 97 Francisco López Moya —Yo lo haría —me acerqué hasta casi sentir sus pechos y ella no retrocedió—, pero tu marido estará muy cerca. Un leve ruido nos alertó de su vuelta. Me retiré al oír sus pasos, pues ella no se movió del lugar en el que había estado. —Aquí está la jáquima, no es muy buena pero te servirá. Era un buen hombre y muy servicial. —Oye, no le des mucho verde en unos días, pues está recién destetado y puede entrarle cagalera. Lo até de reata y sin mirar a la mujer dije: —Bueno, el trato está hecho y me voy contento. No me entretengo más porque el camino es largo y no quiero que se me haga de noche, al menos hasta llegar a los caminos que conozco. —No te arrepentirás, pues tanto la madre como el macho que la ha montado tienen casta. La mujer se dio la vuelta y abandonó la cuadra pero ya en la puerta se volvió y me dijo: —La fuente está un poco más abajo. Cuando llegues al castaño grande te desvías hacia la derecha, allí puedes darles de beber, pues no encontrarás otro abrevadero en una legua. —Es muy fácil encontrarla —agregó el marido, que ignoraba la señal que su esposa me estaba mandando. Hablamos unos momentos más y nos despedimos, ambos estábamos satisfechos y yo lo iba a estar más en breve. Comencé a bajar la cuesta y me volví en varias ocasiones, quería cerciorarme de que el confiado marido no me seguía. Hasta que no perdí de vista el corral no estuve tranquilo. El atareado hombre habría seguido arreglando los animales. Ni siquiera tuve que desviarme al llegar al castaño grande, ella estaba en mitad del camino y, al verme, depositó sobre la hierba el cántaro que había llevado a la cadera. —Demuéstrame lo hombre que eres, pues ya no recuerdo al macho. En verdad que era la hembra más descarada que jamás encontré. Até a las bestias a una encina y me fui hacia ella. Era fuerte y galana y sus pechos de hembra que no había parido estaban duros como manzanas. Disfruté como hacía tiempo que no lo hacía y ella, a juzgar por sus gritos y jadeos, lo hizo también. —¿Volverás otro día? —Todos los que tú quieras. 98 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Le respondí convencido. Durante la larga convalecencia de Aixa la tomé cuantas veces tuve ocasión. Era una mujer tan fogosa y apasionada que me hacía sentir sensaciones nunca vividas. Con Aixa era distinto, nuestra pasión era más sosegada, más serena, más placentera. No sé por qué trato de hacer comparaciones, mi esposa era toda dulzura, entrega y cariño. En cambio la de la alquería era un terremoto, una locura, una lucha violenta. A veces nos hacíamos daño. Su pasión se desbocaba y no tenía límites. Cuando dejaba mi casa para ir a buscarla, sentía la misma sensación que debía de tener un marinero al abandonar el seguro puerto, o aún peor, pues yo sabía que encontraría la tormenta. Un día me dijo nada más verme: —Estoy preñada. La cara que debí de poner hizo que enseguida tratara de tranquilizarme, pues la verdad es que me sobrecogí. —No te preocupes. ¿Cómo no habría de preocuparme si por evitar dejar preñada de nuevo a mi esposa resultaba con otro hijo? —Al notar la primera falta hice beber unas hierbas a mi esposo y casi lo forcé a yacer conmigo, no creo que tenga inconveniente en reconocer que es hijo suyo, lo desea desde hace años. Pero yo sí lo tuve, así que cesaron mis visitas y ni para comprar algún muleto volví por su casa. Hubo muchas noches en las que lo recordé y lo hice casi con remordimiento, pero nunca quise saber si el parto llegó a feliz término, no creo que fuera cobardía, ¿qué iba a ganar con saberlo? Por eso, cuando volví con motivo de hacer el censo de nuestras gentes, no quise acercarme y puse el pretexto de tener necesidad de dar de cuerpo. —Acércate tú mientras, así no perdemos tiempo. Dije a mi compañero. Desde mi escondrijo traté de verlos pero nadie salió de la casa. —Sólo hay una mujer y un joven. Me dijo algo descorazonado. El marido habría muerto, pues era mucho mayor. No le pregunté sobre la edad que tendría el mancebo, pero cabía la posibilidad de que fuera hijo mío. Soraya hizo un alto en la lectura, las intimidades de su padre con la mujer de la alquería la incomodaban e inconscientemente sintió 99 Francisco López Moya por su madre una gran ternura, pues aunque su fe contemplaba la posibilidad de que un hombre tuviera varías esposas, a ella no le haría la menor gracia que su cristiano yaciera con otras mujeres. Sólo el pensarlo la llenó de celos. “Quizás en eso, sólo en eso, la religión cristiana sea más humana”. Soraya volvió la hoja y siguió leyendo. La voz de la insurrección se había extendido como un reguero de pólvora por todas las sierras meridionales desde Vera hasta Gibraltar, penetrando por levante hasta el marquesado del Cenet y la potestad de Huéscar. Las noticias nos llegaban a diario. Los correos que cada día salían hacia la costa apercibían a nuestras gentes de la urgente necesidad de hacer acopio de armas y de víveres en lugares seguros y en lo más intricado de las sierras. —Tenemos almacenada en escabrosas e inaccesibles cuevas la suficiente cantidad de harina de trigo, cebada, miel y aceite, como para aguantar cinco años de asedio —nos decía uno de los enviados desde Hisn Albonyul19— y nuestras riquezas de sedas, oros y paños están ocultas en silos. También nos llegaban noticias que exasperaban a Aben-Humeya: “los martirios de cristianos a manos de las hordas de Farag-AbenFarag continúan con más saña”. Estos informes de suplicios y torturas entristecían a nuestro rey, pero el naciente poder real era todavía incapaz de controlar a aquel fanático y lo dijo con tristeza. —Me veo impotente para detener las atrocidades que sigue cometiendo Farag-Aben-Farag. Acabo de saber que los agustinos de Huécija han perecido después de execrables vilezas: unos mutilados, otros enterrados vivos y los demás quemados. Esto no puede seguir así. Más que un deseo era una apremiante necesidad. Los cristianos podían olvidar los muertos en una batalla, pero nunca los degüellos y torturas que a nada conducían. Íbamos camino de Andarax y al pasar por Alcolea me quedé en casa. El mismo Aben-Humeya me lo sugirió, él sabía que no había querido cambiar mi residencia al lugar de la corte. La verdad es que 19 100 Albuñol. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya tampoco había suficientes casas como para poder alojarnos a todos, así que era un problema menos para los administradores y para mí un contento, pues mis tierras y mis raíces están en Alcolea. Veníamos de librar una dura batalla contra Mondéjar. El marqués, al que dejamos en Órjiva descansando después de liberar a los cercados de la torre, nos siguió hasta Poqueira, Jubiles y Pitres. Nunca nos enfrentamos abiertamente, hubiera sido un suicidio para nosotros, así que efectuamos varias escaramuzas en los lugares que nosotros elegimos y le causamos pérdidas importantes. Habían sido unos días decisivos para nuestra causa. Los cristianos habían podido comprobar que nunca nos vencerían en nuestro terreno, que no era poco. Tampoco nosotros olvidaríamos fácilmente los trágicos sucesos de Jubiles. Un día antes de la matanza, Aben-Humeya nos había reunido a todos los capitanes. Las cosas no debieran de andar muy bien, pues su semblante era grave. Estuvo callado hasta que quedamos en silencio. Ahora confieso que estuve preocupado, ¿serían malas noticias? La incertidumbre duró poco. —El marqués de Mondéjar —su voz denotaba preocupación, pero también duda— anda en tratos y negociaciones con algunos de los nuestros. Don Alfonso de Granada Venegas, con el que me unía amistad y sangre, ha decidido seguir al lado de los cristianos. Ahora es nuestro enemigo —todos lamentamos su errónea decisión—. Como portavoz de los cristianos me ha hecho llegar los deseos de don Felipe, que no son otros que los de parar la guerra. Admite que se ha cometido un atropello contra nuestro pueblo y está dispuesto a remediarlo. —¿En qué condiciones? Preguntó su hermano Abdallah. —Nosotros deponemos las armas y volvemos a nuestros lugares y, a cambio, don Felipe reconsiderará las capitulaciones firmadas por Boabdil. El Habaquí saltó como un gamo herido. —Será otro engaño más. Los cristianos son cobardes, pues cuando ven las cosas negras firman lo que se les ponga por delante, pero en cuanto el peligro pasa y estamos desorganizados vuelven a imponer la ley de su fuerza. —No he dicho que esté dispuesto a aceptar. 101 Francisco López Moya A estas alturas tampoco sé yo cuál hubiera sido la decisión más atinada, ellos tenían más medios y recursos que nosotros. De todas formas, si había alguna posibilidad de llegar a un acuerdo quedó rota por la masacre de Jubiles, aquello fue una sangría innecesaria. Después de tanto tiempo, todavía se me remueven las tripas al recordarlo. Las mujeres, los niños y los ancianos se habían rendido, los demás nos habían seguido. Los vencidos no suponían ningún peligro y esperaban misericordia. Eran trescientos entre niños y viejos, y las mujeres sumaban unas mil. Tuvo que ser terrible. El vello se me eriza al recordarlo. Algunos días después nos llegaron noticias a manera de explicaciones, pues el marqués seguía interesado en la negociación y sabía que aquella mortandad había llegado en el peor momento. Unas mil mujeres —nos contaron nuestros enemigos— quedaron fuera, en el campo, pues no había lugar cubierto que pudiera mantenerlas controladas. Un cordón de vigilantes las tenían rodeadas pero uno de los soldados, atraído por una moza y aprovechando la oscuridad de la noche, quiso forzarla. Un mancebo disfrazado de mujer que la acompañaba, probablemente su hermano, y que estaba a su lado, al verla indefensa sacó una daga que llevaba oculta bajo las ropas y le asestó una puñalada mortal. El grito del moribundo anunciando que entre las mujeres había mancebos disfrazados creó la confusión. El nerviosismo y el miedo cundieron entre los soldados, que de inmediato se aprestaron a defenderse de lo que creyeron un ataque y arremetieron contra todos. Fue tal la anarquía y tantos los alaridos y lamentos que no dejaron de blandir sus espadas hasta que se produjo el silencio. Silencio de muerte. Cuando la oscuridad dio paso al alba, el panorama que apareció ante los ojos de Mondéjar fue desolador. Todas las mujeres habían sido asesinadas o mutiladas. Si en algún momento barajó Aben-Humeya la posibilidad de un pacto, aquel horror terminó de convencerlo de que los cristianos no eran de fiar. Es cierto que el marqués se esforzó en disculparse y pidió mil perdones. “Ha sido un lamentable error y los responsables serán severamente castigados”. Posiblemente fuera cierto, pero nuestro rey tenía las manos atadas, seguramente que Farag-Aben-Farag hubiera aprovechado 102 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya su debilidad para hacerse con el poder, y ni siquiera yo hubiera tenido claro a qué bando apoyar. La sangre de mis hijos clamaba venganza. —Decid al marqués que no habrá rendición. La fuerza de las armas sostendrá a la de la razón, que siempre ha estado de nuestro lado. Los que constantemente han faltado a los tratados han sido los cristianos, ¿por qué habríamos de fiarnos ahora? Al cabo de unos quince días hube de salir de improviso. Ni siquiera tuvieron necesidad de avisarme, pues las huestes de AbenHumeya pasaron por delante de la puerta de mi casa, así que ensillé mi montura y los alcancé antes de que llegaran al río. Iba toda la fuerza de que disponía nuestro rey. Me incorporé detrás del general y era tan sinuoso y angosto el camino que no tuve ocasión de preguntar a nadie por el motivo de este desplazamiento. Nos detuvimos en Ugíjar y aproveché para visitar a mi suegro. Él fue el que me puso al corriente sobre los pormenores de la situación, pues habiendo sido urdida desde Válor y Cádiar, a Ugíjar fue a donde primero llegaron las noticias. —Hemos tenido conocimiento de que Mondéjar se está desplazando hacia el levante siguiendo las estribaciones de Sierra Nevada. —Entonces es que huimos. —No huimos, todo lo contrario, lo que hacemos es aprovechar el desguarnecimiento del poniente para recuperar el puente de Tablate. Al oír aquel nombre mi corazón comenzó a latir con fuerza. Alá es grande, pensé con verdadero convencimiento. La muerte de mi hijo no había sido en vano. Al amanecer del día siguiente continuamos hacia la Sierra de la Contraviesa. Estaban siendo unos días muy tristes para mí, pues la herida estaba todavía abierta (y aún lo sigue estando y ahora sé que lo estará siempre). Nuestras fuerzas eran numerosas y recuperamos el puente sin mucha dificultad. Asegurada la posición busqué la tumba de mi amado hijo. La tierra estaba todavía libre de hierbas, por ello la pude hallar con facilidad. Lloré sobre ella, y prometí venir a visitarlo cada vez que pudiera, para ello, y para que en la primavera no la ocultara el pasto, moví tres grandes piedras y las coloqué en línea y en dirección a la Meca. 103 Francisco López Moya No cabía duda de que aquella acción había sido un éxito, pues habíamos recuperado la puerta occidental de Las Alpujarras. Aben-Humeya ordenó que se organizara una fiesta, la verdad es que habíamos tenido tan pocas ocasiones de celebración que había que aprovechar aquella victoria. Yo no asistí, no tenía ánimos para hacerlo, así que me aislé de todos. Desde lo alto de una gran peña estuve observando a mis gentes, la mayoría eran muy jóvenes, y sentí tristeza, muchos de ellos no verían reverdecer la primavera. Al anochecer, todos los capitanes nos reunimos en la tienda del rey. Aben-Humeya se acercó a mí y me dio un fuerte abrazo, conocía los momentos por los que estaba pasando, luego nos habló a todos. —Hemos podido saber que don Luis Fajardo, marqués de los Vélez, ha tenido conocimiento del levantamiento de nuestras gentes en el valle del Almanzora y ha invadido las tierras de Almería a sangre y fuego hasta llegar a las puertas orientales de Las Alpujarras. —Nos van a coger entre dos fuegos. Afirmó el Habaquí, nuestro general. —No lo creas, de siempre es sabido que esos dos nobles son rivales, eso nos puede favorecer, pues ambos querrán alcanzar la gloria y lo harán cada uno por su lado. Supuse que era un deseo, no una certeza. En aquellos momentos pensé que el que no se consuela es porque no quiere. —Esta campaña se alargará, por ello no tenemos más remedio que pedir ayuda a nuestros hermanos de Argel. Era una decisión importante y permanecimos en silencio, deseábamos conocer más detalles. Nuestro levantamiento había triunfado, de ello no cabía la menor duda, pero habríamos de prepararnos para una larga guerra. —Mi hermano Abdallah20 embarcará cuanto antes y llevará mi petición al gobernador. No observé en las caras de ninguno de los presentes el menor signo de desacuerdo con aquella medida, por lo menos yo, creí que era la primera decisión razonable que se tomaba desde que comenzó el levantamiento. 20 104 D. Luis de Válor. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Soraya levantó la vista de aquellos papeles y miró la inmensa llanura que se perdía en el horizonte, cuán diferentes eran aquellas tierras a las de sus Alpujarras. El sol estaba acercándose al final de la llanura y pronto se hundiría en ella, así que sin pérdida de tiempo siguió leyendo: Aixa se preocupó mucho al enterarse de la noticia, era natural. Aben-Humeya, me temo que con la inestimable ayuda de mi suegro, confiaba en mí cada día más, así que decidió que fuera yo, y no otro, el capitán que acompañara a Abdallah hasta el puerto de Vera. Mi misión consistía en llevarlo hasta allí sano y salvo, y regresar cuanto antes a Andarax para dar la noticia del éxito de mi encomienda. Tardamos más que otras noches en irnos a dormir. Nuestra conversación fue intrascendente, aunque yo le hice continuas alusiones a lo que habría de hacerse en la alquería durante el tiempo que durara mi ausencia. —Tengo miedo. Me dijo cuando ya estábamos acostados y se abrazó a mí buscando protección. Su figura fue siempre menuda, aunque bien proporcionada, pero aquella noche la sentí más débil, más frágil, más pequeña que nunca, parecía que hubiera encogido. —No te preocupes, esta encomienda es menos peligrosa que una batalla. No dijo nada, pero acto seguido sacó la mano del embozo para tocarme la barba y yo aproveché para acariciar su desnudo brazo. Qué suave era su piel. Por un instante sentí la misma emoción que la noche de bodas, pues la noté tan desvalida, temerosa y desamparada como entonces. Ninguno de los dos hablamos, sobraban las palabras. Me volví hacia ella y la abracé con fuerza. Al día siguiente saldría con un cometido peligroso y no sabía si volvería a verla. Este presagio me emocionó y cuando noté su mano en mi espalda me enardecí como hacía tiempo que no lo hacía. Con toda la facilidad que me brindó, busqué debajo de su brial para acariciar su ardiente piel y por unos momentos nos olvidamos del peligroso viaje que me esperaba y gozamos de una pasión que la guerra nos había hecho olvidar. Exhaustos, reposamos con las manos entrelazadas. Qué paz, qué sosiego. ¿Por qué hemos de empeñarnos en hacernos la 105 Francisco López Moya vida imposible unos a otros?, me pregunté entonces y me sigo preguntando ahora. En aquellos momentos no quise pensar en los albures que pudieran acecharme. Llevaría cincuenta hombres bajo mi mando, diez de ellos arcabuceros de probado tino. Con nosotros vendrían veinte cautivos cristianos que serían entregados como presente al gobernador de Argel. Apenas si pude dormir, Aixa no me dejó pegar ojo, pues no cesó de moverse en toda la noche. En algunos momentos creí oír unos sordos sollozos pero no quise darme por enterado por ver si conseguía que se durmiera. Me levanté temprano y Aixa conmigo. Tomamos juntos la leche recién ordeñada y nos despedimos con un fuerte abrazo. —Hasta pronto. Procuré esbozar una sonrisa a la que mi esposa tardó en responder. Tenía que apresurarme, pues en Andarax me esperaban para preparar la partida. Avivé el paso de mi yegua y me dispuse a cavilar. De pronto recordé la figura de Diego López, en su seguridad y en la excelente preparación de nuestra rebelión. La verdad es que hasta ahora no había reparado en su ausencia. Una mente como la suya, apta para planificar la treta de la lepra que nos permitió conocer el censo de hombres capaces de empuñar un arma, no podía haberse quedado fuera de la cúpula. Algo raro debió de ocurrir para que no estuviera con ellos. Hombres como él eran los que nuestra lucha estaba demandando. Procuraría informarme. Confieso ahora que aquel encargo de mi rey me hizo mucho bien. A veces es conveniente iniciar nuevos retos, salir de la monotonía y sobre todo cambiar de aires. —Habrás de ser prudente. El que así me hablaba era el Habaquí. —Lo sé. —Debes de evitar cualquier enfrentamiento. Tu misión consiste en que Abdallah consiga llegar a Vera sano y salvo. Aben-Humeya también habló conmigo e hizo hincapié en la importancia de mi empresa. 106 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Durante toda la tarde anduve entre mis hombres, deseaba que nada quedara al azar, así que revisé sus armas y hablé con cada uno de ellos. Al anochecer todo estaba preparado. Elegí a los tres hombres que habrían de precedernos. Irían abiertos en abanico, así abarcarían más terreno. Cualquier movimiento sospechoso que observaran debería serme comunicado de inmediato, ésas fueron mis órdenes. Salimos al amanecer. Abdallah se situó a mi lado. Durante toda la mañana cabalgamos sin demasiadas precauciones, pues pisábamos nuestro terreno. —Haremos una parada. Le dije al hermano de Aben-Humeya cuando era más de mediodía. —Si nos entretenemos mucho la tarde se nos quedará en nada. Me respondido con evidente preocupación. —Es lo que pretendo. De ahora en adelante avanzaremos principalmente de noche. Antes de que Abdallah abriera la boca, pues observé la intención de hacerlo, agregué: —He hablado con todos los hombres y algunos son de esta zona, así que conocen perfectamente estos andurriales. —Veo que lo tienes todo previsto. Por algo mi hermano ha confiado en ti. Nunca he sido vanidoso, pero confieso que ese halago me hizo sentirme bien y por unos momentos olvidé el peligro que me acechaba. Hasta entonces no había comprendido la importancia de tener a un superior que supiera llegar a la vanidad que todos llevamos dentro, pues si lo conseguían seríamos capaces de enfrentarnos a la muerte sin importarnos lo más mínimo. Dormimos durante gran parte de la tarde y lo hicimos en una pequeña hoya. Incluso encontramos una cueva. Cada día, y antes de que anocheciera, nuestra avanzadilla recorría los senderos para buscar caminos que nos alejaran de cualquier lugar poblado. Hablaba mucho con Abdallah y a veces llegamos a hacernos confidencias muy íntimas. Hasta entonces no lo había conocido, pues, al igual que su hermano, vivió casi siempre en Granada. Estaba resultando ser un hombre abierto y asequible. Su carácter bonachón hizo que muy pronto nacieran entre nosotros unos lazos de amistad que esperaba fueran duraderos. 107 Francisco López Moya —¿Sabes lo que más me importuna de este viaje? Me dijo de repente una tarde. —¿Dejar solo a tu hermano? —También —no lo pensó ni un instante—, pero, sobre todo, alejarme de Zoraida. —También echo yo de menos a mi esposa. Quise hacerle saber que él no era el único que añoraba a su familia. Se sonrió al oírme. —Amigo mío, echo de menos a Zoraida, no a mi esposa. Era mucho más joven que yo y se había criado en el ambiente libertino de Granada. No sé qué debió de ver en mi cara pues enseguida agregó: —No me digas que no has yacido con más mujer que la tuya. Su suficiencia y superioridad me hicieron sentir mal y hube de confesarle lo que a nadie había dicho hasta entonces. —No hombre, tanto como eso no, pero han sido encuentros ocasionales. Los de la alquería de Laroles duraron algún tiempo, pero lo importante era que había salido del apuro, quería quedar ante sus ojos como un hombre de mundo. Ahora, después de haber perdido a dos de mis hijos, comprendo que fue una tontería. Desde hace tiempo veo las cosas de otra manera y le doy importancia a lo que de verdad la tiene. —A veces me pregunto si hay algo más en la vida por lo que merezca la pena luchar, que no sea un buen caballo y una hermosa hembra. Me dijo, supongo que después de meditarlo. —Los hijos. No lo dudé ni un momento. —También los hijos, claro, pero me refiero a cosas que te produzcan placer. Los hijos me lo producen, dije para mis adentros. Estaba muy cercano el entierro de mi primogénito. Nos quedamos callados y aunque muy pronto oí sus ronquidos, yo tardé en dormirme. Aquella conversación había hecho que reavivara mi memoria. La verdad era que no recordaba el nombre de la mujer de la alquería, aunque quizá ni siquiera me lo dijera nunca, nuestros encuentros 108 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya se daban de tarde en tarde y tampoco perdíamos el tiempo en presentaciones. El constante peligro de que asomara el marido no nos permitía demasiadas expansiones. Yo iba a lo que iba y ella me esperaba para lo mismo. Tenía un cuerpo robusto, el pelo muy negro y unos ojos rasgados y expresivos. Yacer con ella era como una pelea a brazo partido. Su avidez no tenía límites. El saludo consistía en arrojarnos el uno en brazos del otro y comenzar a quitarnos la ropa. A veces no teníamos tiempo ni de reposar, pues las voces del marido la hacían abandonar la tibia hierba para correr hacia el camino con el cántaro apoyado en la cadera. —¡Ya voy! La oía responder. Cuando hablé con Abdallah pensé en la esposa del hombre que me vendió el muleto, pero hubo otras mujeres, alguna estando soltero, pero también las tuve después de estar viviendo con Aixa. Ahora recuerdo una muy especial. Había ido a ver a mi suegro a Ugíjar, necesitaba un mulo y yo se lo llevé. Ocurrió unos días antes de que mi esposa pariera a mi hija mayor. Entré en la cuadra y dejé el mulo y mi yegua acomodados. Cogí el hatillo y salí con tanta prisa del corral que me di de bruces con una moza. Hube de asirla por los hombros para evitar el encontronazo. Durante unos segundos permanecimos así. Ella se ruborizó al ver que la miraba con admiración y en cuanto reaccionó se soltó con brusquedad y se alejó con cierta presteza. No tendría más de veinte años. —Por poco si nos damos un buen golpe. Le dije cuando se alejaba. Ella no contestó, pero antes de desaparecer por la esquina de la casa volvió la cara en dos ocasiones. He de confesar que quedé prendado de ella. No recordaba haberla visto hasta entonces. Durante toda la mañana y pretextando dar una vuelta por la heredad traté de buscarla sin ningún resultado. Fue en el almuerzo cuando intenté averiguar algo sobre la bella desconocida. —¿Tienes servidores nuevos? Pregunté cuando tuve oportunidad. —No. Están los mismos de siempre. ¿Por qué lo dices? —Porque al salir de la cuadra me ha parecido ver a una mujer desconocida, quizás haya entrado para robar. 109 Francisco López Moya La esposa de mi suegro intervino enseguida. —Será Fátima, la mujer del mulero. —Naturalmente que es ella, olvidaba que se casó hace poco, ella es de Cádiar. Si está recién casada, ¿cómo es que me ha mirado dos veces antes de desaparecer? Su esposo estaría levantando terrones en los secanos, así que se encontraría sola. No quise echar la siesta, tenía otros menesteres que atender. Salí a la calle, a aquellas horas el sol caía sin piedad y como era natural no me encontré con bicho viviente. Recordé que detrás de la cuadra había un chamizo en el que vivía el mulero, así que ella debía de estar allí. Deseé con toda mi alma que así fuera. Me acerqué muy despacio, no deseaba sorpresas, y menos en la casa de mi suegro. Llegué hasta la puerta, que estaba entreabierta, y esperé cualquier señal de vida. El ruido provocado por una olla o cacerola que debiera de estar limpiando me hizo llamar en la madera. Lo hice muy débilmente. —¿Quién es? El habitáculo era tan pequeño que llegó ante mí a la vez que su pregunta. —Busco al mulero, creí que, como siempre, vivía solo. —Pues ya no. No observé que mi presencia la hubiera incomodado. —No voy a ocultarte que prefiero verte a ti. Sabía que de la reacción de aquel momento dependía el éxito de mi empresa. —Hace poco que soy su esposa. —He de decirte que no me hubiera sorprendido verte en el palacio de un príncipe, pero sí aquí. Se ruborizó pero siguió allí, frente a mí, y aunque durante unos momentos bajó la mirada hacia el suelo, al cabo de un instante me miró de nuevo y quedé convencido de que iba por buen camino. —Cualquier hombre se sentiría dichoso poseyéndote. Sabía que era demasiada presión para un primer encuentro pero quizás no tuviera otra oportunidad. Al menos debía de dejar claras mis intenciones. Deseaba que cuando me marchara pensara en mí, y si conseguía que lo hiciera, más tarde o más temprano caería en 110 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya mis brazos. No me importaba el tiempo que tardara en madurar, aunque prefería que no fuera muy largo. La minuciosa descripción que su padre hacía de aquella conquista la incomodó y a punto estuvo de pasar varias páginas para continuar con otros temas menos íntimos, pero la curiosidad hizo que siguiera leyendo, no deseaba perderse ningún detalle por escabroso que fuera. Salimos a medianoche —continuaba diciendo su padre, que afortunadamente había terminado con la narración del encuentro con la mujer de Ugíjar. “Tenía que ser de allí”, pensó Soraya todavía distraída. De pronto sintió como un pellizco en el estómago, fue un impulso lo que le hizo levantar la vista del escrito. “Por el Profeta, se está refiriendo a la metomentodo de la vecina del campamento, estoy segura”. Fue un descubrimiento desagradable pero continuó leyendo… No pude dormir mucho, pero me sentí descansado. Cabalgábamos despacio y casi nunca lo hacíamos por senderos, sino subiendo y bajando lomas. A veces por peligrosas pendientes. Hasta que no llegábamos a una rambla no me sentía seguro. Nos guiaba un vecino del lugar y avanzábamos con la certeza de que no había ninguna vivienda por los alrededores. Lo peor que podría pasarnos sería que alguien alertara de nuestra presencia. En cuanto amanecía nos ocultábamos en abrigos o en cuevas, algunas tan profundas que entraban hasta los caballos. Los cautivos quedaban siempre a buen recaudo. La temperatura de la cueva era siempre mejor que la del campo abierto, así que después de repartir las raciones y organizar las guardias nos tumbábamos sobre la manta. Necesitábamos estar descansados para continuar nuestro viaje con garantías de éxito. Abdallah se echaba siempre a mi lado y no podía dormirse sin hablar un buen rato conmigo, luego, y sin previo aviso, caía como un fardo, en cambio yo, si me espabilaba tardaba en conciliar el sueño. —Estoy deseando llegar a Argel. Me dijo en cuanto terminó de acomodarse sobre la manta. Y yo de dejarte en Vera y volver a mi casa. —Las mujeres allí son enloquecedoras. 111 Francisco López Moya Me sorprendió su aserto y por eso le repliqué: —Y, ¿Zoraida? Empleé un tono burlón. —Una odalisca, pero no está ni aquí ni en Argel. Tuve que admitir que tenía razón. Yo amaba a mi esposa pero, sin dejar de amarla, deseé y disfruté lo indecible con la esposa del mulero. Estaba claro que no fue amor lo que sentí por ella, pero la pasión me sobrepasó. Aquella mujer me atrajo de una manera irresistible. Apenas terminó de hablar cuando escuché sus ronquidos. Lo envidiaba. Yo volví a recordar a la mujer de Ugíjar. —¿Cuándo vuelve tu esposo? Le pregunté por decir algo, necesitaba seguir a su lado, el tiempo corría a mi favor. —Al atardecer —me contestó sin dudarlo. Pensé con rapidez y enseguida saqué las conclusiones que más me favorecían. Si no deseara que continuara a su lado le hubiera bastado con decir: “viene enseguida” y yo, para evitar una situación comprometida, me hubiera marchado, así que continué con mi plan. —No sé cuándo tendremos otra oportunidad de estar solos, por eso he de decirte que te deseo más que nunca deseé a nadie y si no quieres que enferme tienes que ser mía. —Tú eres el esposo de la hija de mi amo. Debió de conocerme en mi anterior visita. —Lo soy, como también eres tú la esposa de Alí. Ni tú ni yo queremos hacerles daño a los nuestros y no se lo haremos puesto que nada van a saber, eso no quita que nosotros lo pasemos bien, ¿me comprendes? De repente miró hacia la puerta, se sobresaltó y muy nerviosa se aproximó a mí, la vi alterada y confundida. Sin decir palabra tiró de mi brazo y me obligó a pasar al interior de un pequeño habitáculo en el que apenas cabía el jergón, estaba sofocada. —Se acerca alguien, no hagas ruido —me dijo todo lo quedo que pudo. Ya éramos cómplices, si era capaz de mentir por mí, era que no me rechazaba de plano. En el fondo me alegré de aquella inoportuna visita. —¡Fátima! 112 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —¡Voy corriendo! Era mi suegro, su voz era inconfundible. —Antes de que anochezca recoges los huevos y los traes a la casa, pues Romina está en otras ocupaciones. —Voy corriendo. —¿No me has oído?, he dicho al oscurecer, así podrás recoger los que pongan esta tarde. ¿En qué estás pensando? El amo se alejó refunfuñando. Estaba recostado en el jergón, de otra manera hubiera tenido que pisarlo, no había más espacio. —Tienes que salir corriendo, por poco si nos sorprende —se vino acercando y cuando estuvo a mi alcance la cogí del brazo y tiré de ella con fuerza. Como no lo esperaba se desequilibró y cayó encima de mí. —Tengo que llevar los huevos a la casa. Dijo como única justificación para no yacer conmigo. —Lo sé, al anochecer. Ahora ven aquí, no tengas miedo. La verdad es que no hizo demasiados esfuerzos por soltarse de mi abrazo, así que la hice girar por encima de mi cuerpo. Los ojos eran enormes y me miraban con algo de temor, pero también con cierta picardía. —Las manos de un labriego no son dignas de acariciar la seda de tu piel. Terminé de hablar y busqué su boca. —Te deseo. Mis manos escudriñaron debajo de su enagua, que era de una tela muy tosca. —Te regalaré vestidos más suaves. Hasta entonces había permanecido sin corresponder a mis caricias, pero al oír mi ofrecimiento se volvió activa y sus manos acariciaron mi pelo. Había tan poco espacio en aquel cuchitril que tardé lo mío en despojarla de toda la ropa. Tenía un cuerpo escultural. Jamás olvidaré aquella tarde. Hubo más, pero ninguna como la primera. —Él nunca me desnuda. Se refería al mulero, claro. La acaricié de nuevo y ella, perdida ya su timidez, me besó con la pasión de sus diecinueve años. 113 Francisco López Moya Soraya estuvo convencida de que aquella escultural joven era la desagradable y desaliñada mujer de Ugíjar y pensó que aquellos niños que cada noche lloraban no podían ser de su padre. Si tuvo otro hijo con él debió de ser mayor y quizás hubiera muerto en la guerra. La verdad era que no tenía ningún interés por averiguarlo, así que pasado su disgusto siguió leyendo… Al tercer día de camino nos llevamos un buen susto. Estábamos reposando en el fondo de una rambla cuando de pronto comenzó a caer una lluvia de piedras sobre nuestras cabezas. Nos protegimos debajo del talud lo antes que pudimos. Qué mala suerte, pensé con desesperación, pues nos habían cogido en el peor de los sitios, desde arriba era fácil dominarnos. En lo primero que pensé fue en los cautivos y ordené que cada uno estuviera asegurado por un soldado. —Al primero que se mueva le cortáis el gaznate. Abdallah se acercó a mí. —¿Qué podemos hacer?, nuestra posición es la peor. Ellos tienen todas las ventajas. Pensé en Aixa y en mis hijos. —Por de pronto permaneceremos aquí. Salir al descubierto es tanto como entregarnos a una muerte segura. Esperaremos a que ellos se acerquen. Si deciden atacarnos tendrán que aparecer por la rambla y entonces estarán a nuestra merced. Di órdenes a los arcabuceros. —Estad prestos a disparar, pero cuando estén a tiro, no podemos desperdiciar la pólvora. Fueron unos minutos muy tensos. De pronto, y al igual que había empezado, cesó la lluvia de piedras. El peligro había pasado. Abdallah y yo nos mirábamos sin atrevernos siquiera a mover un músculo. Mis súplicas al Profeta habían sido contestadas por unos ladridos de perro. Miramos hacia el lado del barranco de donde procedían y vimos con regocijo que lo que tanto nos había preocupado no era sino una manada de ovejas que atravesaba la rambla para continuar su camino. Las voces del pastor nos devolvieron la tranquilidad. —Buen susto nos hemos llevado. Dijo Abdallah, que no las había tenido todas con él. —No creo que el pastor nos haya divisado, pero por si acaso, estaremos atentos y esta vez saldremos más temprano que otras noches, hemos de alejarnos de este lugar cuanto antes. 114 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Aquel incidente me puso tan nervioso que ya no pude conciliar el sueño. Ni siquiera Abdallah pudo dormirse, así que estuvimos hablando hasta la hora de reanudar nuestro camino. —Estas Alpujarras son tan distintas de Granada que no sé si me acostumbraré a vivir en ellas. Lo primero que mi hermano tendría que hacer sería construir un palacio digno de un rey, ¿no crees? Naturalmente que no lo creía, andábamos metidos en una guerra en la que todos estábamos prestando grandes sacrificios, yo el mayor de todos. En aquel momento pensé: si su hermano piensa igual que este disoluto, no mereceremos ganar la guerra. Sin saber por qué, bueno, era evidente que había una correlación, vinieron a mi mente las descripciones que había leído en la historia de Saladino21. Decía Baha al-Din, su secretario y biógrafo, que cuando caían en su poder los fabulosos palacios de los califas fatimitas, instalaba en ellos a sus emires. Él prefería quedarse en la residencia más modesta y reservada a algún visir. Es verdad que todos los reyes viven en palacios, pero su construcción se ha hecho siempre como premio a un reinado feliz y después de haber conseguido la victoria sobre sus enemigos, y siempre después de haber firmado la paz y de haber alcanzado el bienestar de sus súbditos, no lo primero. También recordé la historia de Nur al-Din 22, una persona irreprochable. La humildad y la austeridad fueron sus divisas. Su esposa, que desde luego no era como él, le dijo un día: no tengo suficiente dinero para cubrir mis necesidades. Nur al-Din la miró algo sorprendido, pues en su casa no se pasaban penurias, pero no queriendo indisponerse con ella le dijo: “Te asignaré las tres tiendas que tengo en Homs que dan una renta anual de veinte dinares”. A ella no le pareció suficiente y se lo dijo, estaba muy disgustada con su esposo. “Pues no tengo nada más, y si te refieres al dinero de que dispongo, he de decirte que sólo soy el tesorero de los musulmanes y no tengo intención de traicionarlos ni de arrojarme al fuego del infierno por tu culpa”. 21 22 Salah al-Din. Luz de la religión. 115 Francisco López Moya ¿Es que la honestidad y la honradez son virtudes de otra época? Tiene que haber caballeros irreprochables que antepongan el interés de sus súbditos a su propio interés, la cuestión es dar con ellos. Abdallah es agradable al trato, buen conversador y excelente jinete, pero su cabeza no está bien amueblada. Es superficial y de un egoísmo tal que sólo piensa en él, en su bienestar y en pasarlo lo mejor posible. Mal asunto para poder solucionar todo lo que teníamos entre manos. Como todos los atardeceres, estuvimos esperando la vuelta de los ojeadores. Estábamos preparados para emprender la marcha. —Desde aquel morrazo se ve el mar. Me dijo el primer jinete que volvió. —¿Está lejos? —A un par de horas. Me dirigí hacia Abdallah, que algo separado del grupo no se había enterado de la noticia. —Nuestro destino está cercano. Esta noche llegaremos a la playa. Me miró, no sé si con alegría por ver cercana su meta, o con preocupación. —En la playa estaremos más indefensos. Era cierto, el joven de Válor se estaba revelando como un buen estratega. —Así es, y por eso, lo primero que haremos será buscar un refugio donde poder esperar, pues hasta el puerto de Vera sólo iremos nosotros dos y algún soldado para que nos sirva de enlace. Cuando concertemos el flete volverá para que lleven a los cautivos. —Me parece bien. —Vestiremos con las peores ropas que podamos y caminaremos como pescadores que vuelven después de una jornada de trabajo. El camino había sido recorrido y no había obstáculos, así que emprendimos la marcha sin prisas, teníamos tiempo de sobra. Efectivamente, una vez en la playa tuvimos que esperar hasta que amaneció, pues aunque la luna estaba en cuarto creciente y cada noche habíamos venido viendo algo mejor, aquella madrugada había un gran cejo sobre la costa. Hasta que no salió el sol no pudimos buscar un refugio que nos ocultara de cualquier barca de pescadores que estuviera faenando por aquellas aguas. Afortunadamente 116 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya encontramos, en una cercana rambla, una hoya que nos protegía de cualquier mirada inoportuna. A media mañana nos pusimos en marcha. El andar nos resultaba trabajoso, pues los pies se nos hundían en la arena y apenas si avanzábamos. Íbamos en silencio. Abdallah me precedía. De pronto nos detuvimos, acabábamos de doblar un recodo y la villa de Vera apareció ante nuestros ojos, estábamos más cerca de lo que habíamos supuesto. Nos ocultamos detrás de unas rocas y en prevención de lo que pudiera ocurrir y del tiempo que podríamos estar allí agazapados sacamos de los morrales alguna vianda. Debíamos de esperar a que fuera más tarde, a estas horas había mucha gente en el puerto. —Si nos acercamos habiendo tanta gente podemos despertar sospechas. —Yo no lo creo —me contestó Abdallah—, quizás sea conveniente hacerlo ahora, pues entre todos pasaremos más inadvertidos. Abdallah no dejaba de asombrarme, sus razonamientos eran muy atinados. —Puede que tengas razón, pero no debemos de aparecer por la playa, pues pueden pensar que hemos desembarcado y que no traemos buenas intenciones. Esperaremos algún tiempo más y luego nos adentraremos para volver por el camino de Almería. Así lo hicimos. En el puerto había tres embarcaciones, aunque dos de ellas eran demasiado pequeñas para hacer la travesía, así que nos dirigimos hacia la de más calado. Ni por un momento dudé de que el Profeta estuviera con nosotros, pues, curiosamente, resultó ser una nave de Argel. Después de manifestar nuestras intenciones nos llevaron ante el capitán. —Zarparemos dentro de dos días. Nos dijo cuando estuvimos en su presencia. He de decir que mostró poco interés por nosotros, quizás lo propició nuestra pobre indumentaria, que no era lo suficientemente lujosa como para despertar ni la codicia ni la confianza en obtener un buen pago. Nuestras ropas no eran las que hubieran correspondido a unos señores de posibles. —Necesitaríamos que adelantaras la salida. El capitán nos miró con suficiencia y Abdallah comenzó a mostrar sus cartas. —Soy familia del gobernador de Argel y espera el presente que, en nombre del rey de Granada, le llevo. 117 Francisco López Moya La frialdad de su recibimiento se trocó en amabilidad y cortesía. Apartó de un manotazo a uno de los galeotes que estorbaban su paso y nos dirigió hacia la toldilla, allí estábamos solos y podíamos hablar con más libertad. —Voy a ser muy claro —dijo el capitán cuando estuvimos sentados sobre la bancada—. Sé que ha habido un levantamiento en las Alpujarras. Si formáis parte de los sublevados contáis con mi colaboración, esta nave es propiedad del gobernador, mi señor. Abdallah y yo nos miramos gratamente aliviados. No me competía a mí tomar la iniciativa sino a él. Ante la franqueza del capitán tampoco dudó él en descubrirse. —Soy hermano del nuevo rey de Granada y llevo un presente para al-Uch-Alí. Poco más tuvimos que añadir. En alguna de las charlas nocturnas Abdallah me había comentado que además de entregar los cautivos haría la promesa de someterse a la autoridad del sultán de Constantinopla a cambio de recibir la ayuda que demandábamos. Al atardecer, resuelto el asunto a satisfacción, enviamos al hombre que nos había acompañado para ordenar a los soldados que en cuanto anocheciera se reunieran con nosotros en el puerto. Así se hizo y al trasponer el sol por las sierras que protegían a las Alpujarras, embarcamos a los cautivos y me despedí de Abdallah besando sus mejillas. Me pareció mentira haber llevado a cabo mi cometido sin ningún contratiempo. Alá estaba conmigo, ojalá lo hubiera estado también en el puente de Tablate. 118 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 15 Soraya no pudo continuar leyendo, el sol se había hundido en la fértil tierra del poniente y pronto dominaría la oscuridad, así que, después de hacer una señal y con gran pesar, guardó sus papeles y levantándose de la piedra sobre la que había estado sentada inició el camino de regreso a su casa, en la que esta vez no esperaba recibir ningún reproche. Su padre había desempeñado un importante papel en aquella guerra y Soraya se sentía orgullosa. No sabía cuándo podría seguir leyendo aquellas letras tan queridas. Se dirigió directamente a los establos y guardó el envoltorio. Todo el mundo debía de estar ya en las cocinas esperando la hora de la cena. Al día siguiente volvieron los señores y lo hicieron sin don Luis de Granada. Era normal que así ocurriera, pues el militar tendría obligaciones que cumplir. A medida que fueron pasando los días, Soraya se fue sintiendo desfallecer. La ausencia del cristiano no había sido nunca tan prolongada y ello la entristecía. No hablaba con nadie, ni siquiera veía a sus hermanos, es más, no deseaba hacerlo, sabía que estaban bien y eso le bastaba. Hacía ya más de dos meses que su enamorado faltaba de la hacienda y nunca hasta entonces había transcurrido tanto tiempo sin que viniera a visitarla. ¿Qué había podido ocurrirle, estaría enfermo? El desasosiego no la dejaba descansar y sus sueños eran ligeros y a menudo cargados de pesadillas. Aquella mañana se levantó sin fuerzas, sentía un terrible malestar y cuando estaba en la cocina preparando el desayuno de la señora, 119 Francisco López Moya de pronto, se sintió mal. La vista se le fue nublando y antes de que pudiera evitarlo volcó la bandeja y se desplomó sobre el suelo. En los segundos que duró la caída pensó con sosiego que si aquello era la muerte llegaba en el momento oportuno. Cuando abrió los ojos su mirada se tropezó con la cara de la viuda. —¿Qué me ha ocurrido? —estaba sobre su jergón y no recordaba nada. —Te ha dado un soponcio. —¿Qué ha dicho la señora? Era una preocupación constante, no deseaba incomodarla para que no tomara represalias contra su familia. —No se ha enterado todavía y cuando lo sepa no pasará nada, un desmadejamiento lo tiene cualquiera —era una buena mujer y deseaba ayudarle—. Puede que tengas el estómago sucio, ¿te preparo una infusión? Nombrar la manzanilla y dar una arcada fue todo uno. La experiencia de la viuda era suficientemente dilatada como para temerse lo peor, así que sin grandes aspavientos le preguntó: —¿Estás preñada? Aquella pregunta sacó a Soraya de la somnolencia. Sintió como una fuerte sacudida que le hizo levantarse del jergón y aferrarse a la falda de la mujer. —¿Lo estás? Soraya la miró atemorizada. —Sólo tú sabes si hay motivos. La morisca se echó a llorar desconsoladamente y la viuda no necesitó más explicaciones, se acercó y la abrazó para que llorara sobre su regazo. —Por mí no ha de saberlo nadie, pero estas cosas no pueden tenerse ocultas durante mucho tiempo. La viuda, más conocedora de las debilidades humanas y más curtida en el sufrimiento que sus compañeras de trabajo, cumplió escrupulosamente su promesa y nadie en la casa tuvo ni siquiera sospechas de lo que le estaba pasando a la bella morisca. Para todos, aquello fue una indisposición pasajera y nada más. Soraya no dejaba de cavilar sobre las consecuencias que podía acarrearle el que el capitán no apareciera y sólo el pensarlo hizo que se le erizara el vello. 120 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Aquella incertidumbre quedó poco tiempo en el aire, pues una tarde, y cuando Soraya menos lo esperaba, apareció el cristiano. La enamorada lo vio sentado en uno de los salones, ella iba hacia la estancia de su señora y, muy exaltada, se detuvo. El corazón se le iba a salir del pecho. Los últimos días había barajado la idea de no volver a verlo, qué tonta había sido, don Luis era un caballero y estaba allí para ayudarle en su difícil trance. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para que ella mirara sin ser vista y se recreó en su varonil figura y en aquellos ojos azules en los que siempre se perdía. La pregunta que le estaba haciendo un primo de su señor, que también era asiduo visitante de la casa, la dejó clavada. —Tu larga ausencia me ha convencido de que los comentarios de ciertas damas de la casa no se mantienen en pie. —¿Se puede saber lo que dicen de mí esas lenguas de doble filo? Su sonrisa era amplia y Soraya lo estuvo contemplando con todo el amor que le profesaba. —Pues decían que tus continuas visitas a esta casa obedecían a tu afición por la bella morisca. Soraya dejó de respirar, deseaba escuchar la ardiente declaración de amor que su caballero iba a pronunciar. El mancebo no lo dudó ni un instante. —¿Te refieres a la hermana mayor de los alpujarreños que encomendé a esta casa? —A la misma. —No puedo creerlo. —Pues comentaban… —Ni siquiera me he fijado en ella. Si la traje aquí fue porque me conmovió el verla sola y a cargo de sus hermanos. ¿Cómo han podido pensar semejante desatino? Las risas del caballero se clavaron en el corazón de Soraya, que tuvo que sujetarse en el respaldo de la silla que había junto a la puerta para no caerse. Incapaz de seguir de pie se dejó resbalar y quedó sentada. —¿Te imaginas que un caballero de mi sangre se prendara de una morisca?, mis antepasados templarios que lucharon contra esa casta para recuperar los Santos Lugares se levantarían de sus tumbas. —Esas mismas palabras les dije yo. —Qué necedad. ¿Crees que pondría en peligro mi compromiso con la hija de don Fernando Álvarez de Toledo? 121 Francisco López Moya —Hubiera sido gran despropósito el hacerlo, pero me calentaron tanto la cabeza que llegué a dudar, ya sabes cómo son de porfiadas. —Me conocéis y sabéis que no iba a poner en peligro la unión en la que la familia ha puesto tanto empeño. Este enlace con la hija del duque de Alba nos favorece y no pienso echarlo por tierra —volvió a reírse y luego agregó—: ya hablaré yo con esas enredadoras. Soraya se negaba a seguir escuchando la sarta de mentiras de aquel falso caballero y, como pudo, se dirigió hacia la estancia de su señora y después de dejarle la alcoba preparada, como hacía cada tarde, se retiró. Se encontraba tan mal, que tardó en llegar hasta su jergón. La ilusión que le produjo el ver al mancebo se convirtió en tristeza y en desesperación, ¿qué podía esperar ya? Sólo morir. Cuando oyó unos pasos que se acercaban a la alcoba tuvo la certeza de que eran los de sus compañeras, el caballero había conseguido lo que se propuso y no volvería jamás. ¿Cómo había podido ser tan cínico?, con qué frialdad había ido tejiendo sus mentiras. Su estratagema le habría dado muchas victorias ante ingenuas damas. Si hubiera pretendido sobrepasarse desde el principio, la hubiera puesto en guardia, pero no, el primer paso consistía en conseguir su confianza, la presa estaba allí y la alimaña no tuvo prisa en atraparla, pues sabía que no tenía escapatoria. El gato, consciente de que el ratón está a su merced, se entretiene jugando con él antes de matarlo, es como una demostración de poder. En uno de los pocos libros que había en su casa había leído la obra del joven Ibn Hazm, tan desgraciado en amores como ella, cuyo título es: “El collar de la paloma”. Lo había leído tantas veces que lo sabía de memoria: “El verdadero amor no nace en una hora, ni da fuego su pedernal siempre que quieres, sino que nace y se propaga despacio, tras larga compenetración, que lo afianza, entonces no pueden acercarse a él abandonos ni menguas, no pueden alejarse de él firmezas y aumentos. Confirma esto el que vemos que todo lo que se forma presto también perece en breve”. Una vez más, sus bellos ojos, aquéllos que enamoraron perdidamente al capitán, se anegaron de lágrimas. Entraron sus 122 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya compañeras y se acostaron, venían rendidas, como siempre que había visitas en la casa. —¿Estás despierta? Le susurró la viuda cuando estuvo echada sobre su jergón. Hubo de tragarse las lágrimas antes de contestar: —Sí, pero estoy muy cansada. La mujer, que sabía las condiciones físicas en las que la joven se encontraba, sólo agregó: —Buenas noches. Al poco tiempo, Soraya oyó los ronquidos de sus compañeras, pero ella no pudo pegar ojo en toda la noche. Los gallos cantaron y aún no había decidido el camino que habría de seguir. Lo único que sacó en claro aquella larga noche fue que no podía continuar en aquella casa. 123 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 16 El capitán se marchó sin ni siquiera tratar de verla. Era natural, después de haber conocido los rumores que sobre él pesaban no podía exponerse a nuevas habladurías. Continuar con ella después de los comentarios que le hizo su pariente era seguir tentando a la suerte. El domingo siguiente, como ocurría cada semana, acudieron a misa y en cuanto vio al joven que dijo tener contactos con los monfíes, Soraya se acercó y sin darle tiempo siquiera a que la saludara le dijo: —Necesito tu ayuda. El joven la miró sorprendido. —¿Te ocurre algo malo?, te veo demacrada. —Tengo que salir de la hacienda cuanto antes. En Berbería tengo familia que puede ayudarme y aquí me están haciendo la vida imposible. Nunca esperó aquella respuesta y la sonrisa que había esbozado se le heló en los labios. Aquella moza le había hecho concebir ilusiones. ¿Cómo había podido cambiar tanto desde el domingo anterior? —¿Tan grave es tu situación? —Lo es tanto que si no consigo vuestra ayuda me iré por mis propios medios. El joven la miró preocupado. —Yo no soy quién para decidir, si me explicas la causa de tus temores tal vez consiga que a través del corredor que tenemos establecido podamos sacarte, pero ello lleva su tiempo. —¿Para eso sirve tu red de salvación? —No seas injusta, disponemos de pocos medios y sólo los usamos en casos extremos. 125 Francisco López Moya —El mío es uno de ellos —¿qué podía decirle para conmoverlo? Se le ocurrió de pronto y lo dijo—: la Inquisición anda detrás de mí. —Tranquilízate, lo pondré en conocimiento de la junta de ancianos. La campana de la torre cortó la conversación y entraron en la iglesia. Si nunca prestaba atención a la misa hoy ni siquiera estaba allí. Tenía que planificar su huida sin que sus hermanos resultaran perjudicados. Ya se veía por los montes buscando a los monfíes, ésa era su única esperanza. Al salir a la pequeña plaza en la que estaban estacionados los coches de los señores, buscó de nuevo al mancebo. La madre se alegró de verlos juntos, ya era hora de que su hijo se desposara y aquella joven era muy bella. —¿Desde dónde se embarcan los que tienen que abandonar al-Andalus? La vio tan determinada que tuvo que contestarle, además no disponían de mucho tiempo. —Desde el puerto de Adra. —¿Quién es allí el enlace? —Yusuf, su casa es la única de color azul que hay en el puerto, ése fue el acuerdo y ésas son las referencias que damos. —Gracias, si Alá me da fuerzas lo encontraré. Te pido además un gran favor. —Tú dirás. —Mis hermanos no lo saben y no quiero que se enteren, así, cuando sean interrogados no podrán decir nada. —Te ruego lo pienses detenidamente. —Está todo pensado. Ante tal determinación sólo le cupo decir: —Una cosa más, el viaje cuesta dinero. —No te preocupes por eso. El semblante de Soraya había cambiado por completo, pues ahora tenía una meta, el llegar a ella o no era lo de menos. Desde ese momento se centró en su viaje, era cuestión de recorrer a la inversa el camino que la había traído hasta la hacienda. No podía demorar mucho la marcha, pues su preñez seguía avanzando y cada día encontraría más dificultades. Andando sería 126 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya difícil llegar, entonces se le ocurrió que podía llevarse la burra en la que el señor paseaba a una de sus nietas cuando venía a la casa. “Este animal es tranquilo y no la tirará”, le decía a su hija para tranquilizarla. Ésa puede ser mi montura. Desde ese momento estuvo pendiente de dónde estaba su albarda. Había visto tantas veces a su padre y a sus hermanos aparejar a las bestias que no tendría ninguna dificultad en hacerlo. Si la descubrían daba lo mismo que fuera con la burra robada que sin ella, así que prefería ir montada. La primavera avanzaba y el calor también. Sólo tenía que coger el testamento de su padre y lo haría al mismo tiempo que sacaba a la bestia. Dudó sobre la conveniencia o no de informar a su hermano mayor y al final decidió que no lo haría, pues si nada sabía, de nada podría informar, aunque lo torturasen. Se le encogió el corazón sólo de pensar que lo hicieran. 127 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 17 Todo había sido estudiado con meticulosidad, las horas en las que los muleros daban el último pienso a las bestias, la manera de descorrer el cerrojo sin hacer ruido y la forma de tratar a los perros. Las dos noches anteriores se acercó a ellos y les llevó unos huesos. También supo el lugar en el que el último caballerizo dejaba colgado el candil. “Si me oís salir esta noche no os preocupéis, pues tengo la barriga suelta”. Les había dicho a sus compañeras de alcoba antes de acostarse. “Ahora o nunca”, se dijo. La acompasada respiración y los ronquidos de alguna de ellas la convencieron de que sus compañeras dormían y con todo el sigilo que pudo y sin incorporarse, gateó hasta la puerta de la calle, una vez allí se levantó y con mucho cuidado tanteó para encontrar la caña, pues en un extremo la más joven de ellas colgaba siempre una cruz antes de acostarse. La asió y la guardó en su faltriquera. “Lo siento, la necesito, puede ser mi salvaguarda”. Mientras abandonaba la alcoba se dijo: “A quien se le diga que la que más se ha metido conmigo va a ser la que más me ayude, no lo creerá”. Todo salió como estaba previsto. También había tenido en cuenta la luna, que estaba en cuarto creciente. Cada noche iría viendo algo más. Los perros la reconocieron y uno de ellos la acompañó durante un buen trecho. Cuando recorrió media legua se apeó y lo espantó. Tuvo que tirarle piedras para que volviera, no le convenía que fuera con ella porque sus ladridos podían descubrirla en el momento menos 129 Francisco López Moya oportuno. El animal metió el rabo entre las patas y corrió hacia la hacienda. Su cabeza no paraba ni un momento. Con algo de suerte no notarían su ausencia hasta que amaneciera. Cuando empezaran a buscarla y notaran que tampoco estaba la burra, estaría ya muy lejos y no sabrían si comenzar las averiguaciones hacia Écija o hacia Granada. De momento no abandonaría el camino real. La burra iba a su paso y Soraya no trató de arrearla, había mucho camino por delante y la pobre tenía ya sus años. Se detuvo con los primeros rayos de sol. Se apeó y arrodillándose sobre la hierba, ni siquiera tenía esterilla, rezó sus oraciones mirando hacia la Meca. “En nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso.23 ¡Por la mañana! ¡Por la noche cuando impera! Tu señor no te ha abandonado ni te aborrece. La última vida será mejor para ti que la primera. Tu Señor te dará y quedarás satisfecho”. Al levantarse fue cuando tuvo la sensación de ser libre, había podido cumplir con sus obligaciones sin tener que esconderse. El Profeta la ayudaría, en aquel momento estuvo convencida. Viéndose libre no tuvo por menos que recordar el día en que toda la familia fue llevada a la iglesia para ser bautizada con nombres cristianos. —Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con el nombre de María… A pesar de sus pocos años se rebeló ante aquella imposición. En su casa la habían aleccionado sobre cómo comportarse y por obediencia a su padre soportó la humillación, pero en cuanto llegó a su casa prometió no contestar si no la llamaban Soraya. —Jamás responderé al nombre de María, en los papeles pueden escribir lo que quieran, yo siempre seré Soraya. El animal aprovechó para comer la hierba de la orilla y Soraya sacó un mendrugo de pan que había escondido la noche anterior. Al terminar de comerlo cogió la burra por el ronzal y tiró de ella, la dejaría descansar un rato. Al doblar una curva divisó unas casas, aquello era un pequeño pueblo, lo recordaba. Allí, en la venida, bebieron en una fuente que había junto al lavadero. Lo inmediato fue buscarse en el 23 130 De las ciento catorce suras que componen el Corán, ciento trece comienzan así. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya bolsillo la cadena con la cruz que había cogido de la caña en la que su compañera la había colgado la noche anterior y ponérsela al cuello. De alguna chimenea salía humo, pero era tan temprano que sólo había una mujer lavando. Soraya intentó pasar lo antes que pudo pero la detuvo una voz. —¿Adónde vas? ¡Mal nacida! La fugitiva palideció, aquella voz le era conocida. —¿Te has escapado? Ante aquellos chillidos asomó la cabeza el dueño de la vivienda más cercana. —¿Qué pasa, a qué vienen esos gritos? —Conozco a esa mujer, es una morisca de Alcolea. Seguro que se ha escapado. El hombre salió de la casa y se acercó hasta quedar delante de la burra. —¿Adónde vas? —A Estepa, mi madre está enferma y tengo que cuidarla. El desconocido la miró detenidamente y luego reparó en la rica gualdrapa con la que iba aparejada la burra y tuvo sus dudas, por eso volvió a preguntarle: —¿Eres morisca? —¿Qué creéis vos? Hasta entonces había permanecido de perfil, no deseaba mirar de frente a aquella mujer que, resentida, buscaba su perdición, pero ahora se volvió hacia ambos. El brillo de la cruz sobre su pecho disipó las dudas del amo que enfurecido gritó a la mujer. —Continúa lavando y deja en paz a los cristianos —y enseguida añadió— seguid vuestro camino y olvidaos de esta mala pécora. Soraya no pudo comprender el odio que aquella mujer había ido acumulando en su contra. Aunque fuera nieta de la familia Comixa, ¿qué culpa tenía ella? En cuanto dejó atrás el caserío de Matarredonda se quitó aquella cruz que parecía quemarle el pecho y la guardó hasta otra ocasión en la que se viera en peligro. Quizás hubiera otros caminos que fueran más seguros o más directos, pero los desconocía, así que no tenía más remedio que continuar por la única vía que consideraba segura. Al llegar a Estepa prefirió salirse del camino, la tarde estaba declinando y seguro que habría mucha gente a la vera de la senda, 131 Francisco López Moya por ello atravesó por medio de un olivar hasta encontrarse de nuevo con la vía que habría de seguir, pero lo hizo despacio, tanto la bestia como ella estaban cansadas y su interés se fue centrando en buscar un refugio en el que pasar la noche. Decidió el lugar, había un talud en el que sobresalía como una visera, se acercó y ató la burra; quedaba lejos del camino y estaba oculta por los olivos. Había pasado por un trigal y se volvió para coger algunas espigas, pero después lo pensó mejor y arrancó una gavilla de la mies, las matas serían para su compañera de escapada. Como había supuesto, el grano estaba tierno y le costó trabajo sacarlo de las espigas, pero estaba delicioso, la verdad era que desde que comió el mendrugo de pan no había probado bocado, así que tomar aquel alimento fue un deleite. A la burra también la vio satisfecha. Se sentó con la espalda afirmada sobre la terrera y respiró aliviada. Mientras hubiera sementeras no se moriría de hambre. Le hubiera gustado seguir leyendo el testamento de su padre pero la mortecina luz de la tarde se apagaría muy pronto, necesitaba descansar y ello lo conseguiría con un sueño reparador. ¿Cómo habrían afrontado en la casa su huida? Sus hermanos estarían intranquilos pero ella no había querido comprometerlos y todos no hubieran podido huir, a los pequeños les hubiera resultado imposible y traerse al mayor y dejarlos indefensos hubiera resultado peor. La única manera era hacerlo cada uno por su cuenta, así lo hizo su padre y así lo podrían hacer sus hermanos en el momento en el que las cosas les fueran mal. 132 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 18 Como todas las mañanas, el ruido producido por los pastores que acudían a ordeñar despertó a las sirvientas. No les sorprendió ver vacío el jergón de la morisca. La pobre debía de haber pasado una mala noche. Se levantaron y cuando llegaron a las cocinas y no la encontraron avisaron de su ausencia. Estaban muy preocupadas, sobre todo la viuda, pues conocía la preñez de su compañera y en lo primero que pensó fue en un aborto. Podía estar tirada desangrándose en cualquier lugar. La gobernanta recibió la noticia sin inmutarse. Su rostro siguió tan inexpresivo como de costumbre. A pesar de no haber castigado o denunciado ante los amos las irregularidades que pudieran haber cometido, todos los servidores de la casa le tenían un miedo aterrador. Su carácter serio en extremo, su figura desgarbada y seca, y hasta la propia vestimenta, siempre de color negro, le daban un aspecto siniestro. Nadie la vio nunca ni siquiera esbozar una sonrisa. Parecía estar amargada y amargaba la vida a los que la rodeaban. —¿A qué hora se ha ido? Las tres mujeres se encogieron de hombros. —La muy cerda me ha robado mi cruz de plata que era un recuerdo de mi madre —dijo la más joven de las tres. —Lo tenía bien pensado —agregó su compañera. La gobernanta se volvió hacia ella con cara de pocos amigos. —Si sabías algo, ¿por qué no me lo dijiste? Al sentir la mirada sobre ella palideció. —Anoche no lo sabía —titubeó—. No lo sabía aún, pero atando cabos, ahora… 133 Francisco López Moya —¿Qué cabos? La gobernanta parecía ir perdiendo la paciencia y la viuda, que conocía su carácter, decidió echar un cable a su compañera. —Nos dijo que si la sentíamos salir no debíamos de alarmarnos, pues tenía la barriga suelta. Ahora está claro que se estaba curando en salud. —Está bien. ¡Ahora moveos!, en adelante tendréis que trabajar más, pues habréis de realizar también su tarea. Hasta que no las vio volver a sus quehaceres no abandonó la cocina. Lo que menos le dijo a la morisca la que había sido despojada de su cruz, fue hija de puta. Los hermanos de Soraya fueron llamados con urgencia. El amo, que nunca intervenía en los asuntos domésticos, en esta ocasión acompañaba a su esposa. Aquel suceso era lo suficientemente grave como para tomar cartas en el asunto. Su responsabilidad era grande, y no solamente civil, seguramente que también intervendría la Inquisición, era una morisca la que había contravenido su condición de proscrita y hasta podía haber causado algún percance en su huida. Se lamentó de haber sucumbido ante la insistencia de su deudo, pero ya era tarde para lamentarlo. El interrogatorio comenzó con el mayor de los moriscos. —¿Qué te ha dicho tu hermana? El mancebo, que aún no estaba enterado de nada, trató de entender la pregunta y al no comprender lo que su amo quería saber se quedó mudo. —¡Habla! —No sé, no me ha dicho nada, hace dos días que no hablo con ella y esta mañana ni siquiera la he visto todavía. El amo se estaba fijando en el mancebo y no sabía cómo abordar aquel asunto, pues o el joven tenía unos nervios de acero o no se había enterado de la huida de su hermana. —Así que no la has visto esta mañana, pues nosotros tampoco y ¿sabes por qué? —el muchacho se encogió de hombros y contestó: —No. —¿No lo sabes?, pues yo te lo voy a decir: no la has visto sencillamente porque se ha marchado de la casa. Lo ha hecho esta madrugada, ¿qué te parece? El joven fue demudando hasta quedarse blanco como la pared de la estancia. 134 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —No puede ser —balbuceó—, me….me lo hubiera dicho —las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos y se las enjugó con la manga—. Alguien ha tenido que habérsela llevado, ella nunca se hubiera marchado por su voluntad. Un toque en la puerta pidiendo permiso cortó el interrogatorio. —Adelante. Era el encargado de las caballerizas. —¿Qué ocurre? —Mi amo, la burra vieja no está en la cuadra. Fue como un relámpago, el amo entendió lo que había ocurrido, por eso le preguntó: —¿Está la albarda? —No señor, es lo primero que he mirado. —Ya van aclarándose las cosas. Se dirigió al morisco y le dijo: —Vete, ya hablaremos más adelante, esto no se va a quedar así. Simultáneamente y antes de que pudiera recibir ninguna información por parte de su hermano, mandó traer al más pequeño de ellos. Lo trajeron por otra puerta, así que no pudo ver salir a Abindarráez. —Los niños dicen siempre la verdad, no saben disimular. El pobre ignoraba cuanto había sucedido, así que nada pudieron sacarle pues nada sabía. El amo estuvo todo el día de mal humor. Había sido burlado por una morisca. El capataz fue el primero en recibir una dura reprimenda. Los hermanos se reunieron con el consentimiento de los señores, que comprendieron que no sabían nada sobre las andanzas de la desvergonzada morisca. —No puedo entenderlo —comentaba Abindarráez mirando al joven de Laroles. —Algo grave ha tenido que pasarle. —Desde luego, mi hermana no nos hubiera abandonado nunca de esta manera. Los pequeños lloriqueaban y el nuevo cabeza de familia trató de consolarlos. —No os preocupéis, ha tenido que hacer algo importante, pero volverá, estoy seguro. 135 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 19 A los tres días del desagradable incidente apareció por la hacienda el joven capitán, venía a despedirse de la familia, pues había recibido el nombramiento de su nuevo destino y no volvería en mucho tiempo. —En Berbería deben de estar revueltos. Ya nos hemos deshecho de la mosca cojonera que teníamos enquistada en las Alpujarras y ahora toca vigilar la costa por si tratan de enviar ayuda a los que aún quedan en rebeldía por esas sierras. —Esto quiere decir que no te veremos con tanta frecuencia como hasta ahora. —Será lo que más eche de menos. Se sentaron cómodamente y bebieron el licor que el dueño había demandado a una de las sirvientas. —Por cierto —dijo el anfitrión después de paladear el delicioso néctar que le habían servido—, la bella morisca que traía de cabeza a todos los mancebos y también a algunos más maduros, es decir, tu protegida, se ha escapado. —¿Cómo que se ha escapado? Aquella información lo cogió desprevenido. —Lo que oyes. —¿Con sus hermanos? —No, ella sola. La señora hizo su entrada en el salón, venía de dar órdenes a su ama de llaves y como oyó las palabras que pronunciaba su esposo intervino en la conversación. —¿Ya te han informado, sobrino? 137 Francisco López Moya —Acabo de saberlo y me he quedado de piedra, pues sus hermanos es lo que más apreciaba, por lo menos es lo que me hizo creer y por eso procuré que estuvieran juntos. —Ahí lo tienes, no se puede ser bueno con esta gentuza, pues al final te la pegan. Aunque trató de no mostrar interés por ella necesitaba conocer las causas que habían motivado aquella deserción, por ello, y para no dar por zanjado un tema que luego hubiera costado trabajo traer a colación, susurró: —No me lo puedo creer, con lo que me rogó que los mantuviera juntos. No sé, me cuesta trabajo admitirlo, pero si no está en la casa es que se ha ido, eso no admite la menor duda. —Se ha ido y nos ha robado la burra vieja. —¿La que montaba Beatriz? —La misma. —Sigo sin comprender los motivos que haya podido tener. Pero no cabe la menor duda de que los ha habido. También ha podido ocurrir que su padre se la haya llevado, pero claro, si hubiera sido él, también hubiera acarreado con los otros hijos. Es raro —pareció meditar y luego preguntó—: ¿nadie sabe nada? ¿Ni siquiera sus compañeras de alcoba? Le preocupaba que hubieran comentado que lo habían visto en el chamizo con ella. —Ha habido algo más, algo que todavía la hace más culpable. Esa morisca es una desvergonzada, a mí no me engañó en ningún momento. Desde el día que se presentó ante mí noté que no era trigo limpio. Recuerdo perfectamente que se mostró altiva, soberbia e insolente. A punto estuve de haber mandado azotarla, es la única manera de que esta gente aprenda modales. —Es posible. Aunque debes de tener en cuenta que era hija de uno de los capitanes de Aben-Humeya y no estaba acostumbrada a servir a nadie. —¿La vas a defender? —Nada más lejos de mi ánimo, lo digo porque nadie hasta ahora la había obligado a doblegarse. La verdad es que últimamente, cuando nos servía la mesa, la veía sumisa, pero estoy viendo que todo era un engaño, lo único que pretendía era que no desconfiáramos de ella, puesto que había decidido escaparse —no había olvidado la última acusación que había hecho su tía y estaba deseando conocer cuál 138 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya era, por eso recordó—: has dicho que habías descubierto algo que hizo, y que la hace más culpable aún, ¿qué ha sido? —A la mañana siguiente de su desaparición interrogué a sus compañeras y pude sacarles la verdad. —¿Qué motivos tan graves podía tener para abandonar a sus hermanos? Sigo sin comprenderlo. —La muy zorra estaba preñada, ¿te parecen pocos motivos?, debió de amancebarse con algún caballerizo o pastor, que naturalmente se negaría a cargar con la criatura. Si es que estas gentes no tienen moral. A Dios gracias los habéis sacado de ese nido de las Alpujarras en el que se habían hecho fuertes. Su dispersión hará que muy pronto olviden la superchería. El capitán había recibido tal aguijonazo que no se sintió con fuerzas para reaccionar y nada dijo. Él y sólo él había sido el culpable. Ya sabía lo suficiente y cambió de conversación en cuanto pudo, pues aquel tema le estaba resultando incómodo. 139 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 20 Dos días más de incesante caminar y estuvo en la entrada de Fuente de Piedra. A lo largo de la tarde estuvo escondida, la burra podía quedar al descubierto pues podía ser del dueño de la finca, nadie iba a dejar el camino real para averiguar a quién le pertenecía. Lo cierto era que desde Estepa, aquel camino tuvo más transeúntes que los que a ella le hubiera convenido, “tengo que redoblar la vigilancia”, se dijo muy seriamente y a partir de entonces procuró caminar sólo de noche. La luna lucía en toda su plenitud y el calor del día era ya asfixiante, así que mataba dos pájaros de un tiro, como solía decir su padre. Conocía la fuente porque allí también bebieron en su ida, pero no se acercó a ella hasta que tuvo la seguridad de que todos los vecinos del pueblo estaban dormidos. Se arrepintió de no haberse provisto de una vasija en la que poder llevar agua. Tenía que alejarse del pueblo lo antes que pudiera. Había dormido durante la tarde y se encontraba descansada. Montó en la burra a horcajadas, pues el animal podía asustarse ante una sombra y tirarla, algo que en su estado no le convenía. Desde que salió de la hacienda cumplía diariamente con sus obligaciones coránicas y lo hacía con verdadero fervor, eran los momentos en los que gozaba plenamente de aquella libertad robada. “El viaje cuesta dinero”, le había dicho su informador. “Qué pena que todo, incluso la vida, pueda comprarse con dinero”, se dijo con amargura. “Yo puedo tenerlo, pero me costará más tiempo y correré más riesgos. Para ello tengo que volver a Alcolea, debajo del último pesebre hay suficiente riqueza como para poder pagar mi viaje”. 141 Francisco López Moya Antes del amanecer se apeó de la mansa burra y buscó en una rambla, que no era camino para ninguna parte, un refugio en el que pasar el día. Dormitó durante la mañana y cuando el sol caía con más fuerza se acercó a un trigal y cortó una gavilla del tierno cereal. La suerte estaba echada, volvería a su casa de Alcolea y cogería las joyas de sus padres, nunca disfrutarían de ellas los cristianos. Poco a poco fue perdiendo el miedo a ser encontrada, o por lo menos a ser relacionada con la morisca que huyó de las cercanías de Écija, pero no descuidó las precauciones. Como de vez en cuando miraba hacia atrás, en aquella ocasión y antes de llegar a Archidona vio a lo lejos una nube de polvo que se acercaba y al instante salió del camino real y se metió entre los olivos. Cuando estuvo alejada y bien oculta, volvió a mirar y el brillo de las armas le hizo saber que eran soldados, ¿iría el capitán entre ellos? ¡Maldito sea! No se atrevió a entrar en aquella ciudad en la que pernoctaría la fuerza que acababa de llegar, así que dio un rodeo que le costó toda la tarde. La falda de aquella montaña era interminable, al fin pudo ver que la muralla y el castillo habían quedado atrás y de nuevo buscó el camino real, pues la noche se echaba encima y si se alejaba de él podía perderse. A partir de allí, la sempiterna llanura se iba transformando y aparecían montes y sierras, a Soraya se le alegraba el alma. Aquel paisaje se iba pareciendo cada día más al de sus añoradas Alpujarras. Cerca de Loja atravesó un pequeño río y se detuvo. El agua estaba fresca y bebió cuanto pudo, posteriormente se alejó para pasar la noche tranquila, pues allí podían acercarse las fieras a saciar su sed. Soraya recordó que en adelante no le faltaría el agua. Aquella noche y en la vega de Loja, robó verduras frescas y un par de nabos, uno para ella y otro para su cabalgadura. La vieja bestia se había amoldado a su nueva ama y lo mismo había ocurrido con la morisca respecto a ella. La nueva dueña la atendía solícita, pues en ello le iba la supervivencia. Había momentos en los que notaba fuertes dolores en la espalda y entonces se apeaba y caminaba un buen rato. Todavía no se sentía pesada, pero no cabía la menor duda de que algo en su cuerpo estaba cambiando. A medida que se iba acercando a Granada las alquerías se iban prodigando con más generosidad. Aquellas tierras eran feraces y 142 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya disponían de una red de acequias que las convertían en vergeles. Estuvo pensándolo y al final lo hizo. El ir escondida podía resultar más sospechoso que hacerlo abiertamente. Dio un tirón del ronzal y dirigió a la burra hacia el incesante ir y venir de carros y bestias. Entre ellos pasaría más inadvertida. Los asnos y mulos iban cargados de verduras, Granada era una gran ciudad y necesitaba ser abastecida diariamente. Mezclada entre la gente vino a quedar junto a una recua de asnos que transportaban piedras de sillería. De pronto, su cabalgadura comenzó a cojear y se detuvo en seco. Soraya se apeó y trató de tirar del ronzal. Obligada por los tirones de su dueña dio unos pasos pero su cojera fue tan ostensible que desistió, ¿qué más podía pasarle? Esto era lo que me faltaba. Uno de los jóvenes que iban a cargo de la recua había observado la cojera del animal y acercándose a la morisca le dijo: —Deja que le mire la mano —la cruz de plata brillaba sobre el pecho de Soraya. El mancebo hacía ya mucho rato que se había fijado en la belleza de la morisca y quiso agradarla. Soraya se retiró y el joven cogió la mano del animal y doblándola dejó al descubierto una piedra que se le había metido entre el casco y la herradura. —¿Ves? Soraya le sonrió. —Esto está arreglado en un momento. Dicho y hecho. Sacó un pequeño puñal que llevaba en la cintura y haciendo palanca sobre el hierro sacó la piedra echa dos trozos. —Estaba bien cogida —dijo satisfecho. Soraya le dio las gracias pero el mancebo agradeció más la sonrisa con la que las acompañó. —¿Eres de Granada? —No, pero tengo familia allí. La voz de un hombre mayor, quizás el padre del joven, lo sacó de aquel estado de contemplación. —¡Arrea a las bestias, que la noche se echa encima! El aludido corrió hacia los burros pero antes le dijo: —Espero verte en Granada. No podía entrar en la ciudad, ¿dónde podía alojarse? Si se acurrucaba en cualquier rincón resultaría sospechosa, además tenía que seguir su camino. 143 Francisco López Moya A la vista de las puertas de Granada descubrió el primer campamento en el que los tuvieron encerrados, estaba deshecho y la alambrada había desaparecido. Se detuvo disimulando hasta que quedó sola y entonces atravesó la derruida cerca y a través de ella se dirigió hacia la rambla. Buscó el lugar que tenía menos pendiente y bajó al seco cauce. Allí estaría hasta que cerraran las puertas de la ciudad. Enseguida buscó la higuera, que había brotado, y bajo su verde ramaje ocultó a la burra y se ocultó ella. Miró el hueco en el que escondió el envoltorio, ¿quién le iba a decir que si no lo hubiera cogido entonces podría haberlo hecho ahora? Apenas traspasaron la puerta de Granada, Alí pidió permiso a su padre para dar de cuerpo. —Si no tienes espera corre a zanjar el aprieto, tu hermano y yo nos ocuparemos de descargar. El mancebo no estaba dispuesto a que la bella joven se le escapara, así que se apostó cerca de la puerta y un poco oculto. Por allí tenía que pasar, no tenía más remedio y no habría de tardar, pues la noche se estaba echando encima. Cansado de esperar y viendo que por muy lentamente que hubiera venido tenía que haber llegado, salió de su escondite y habló con el guardián. Muy preocupado le comunicó lo que pasaba. —Su montura venía ya cojeando. —Si tan intranquilo estás, vete a echar un vistazo. Traspasó la puerta no sin antes pedirle al guardia que le abriera si cuando volviera estaba ya cerrada. “Algo tiene que ocultar, no me cabe la menor duda, no es normal que viaje sola, así que, si estoy acertado en mis suposiciones, ha tenido que quedarse oculta para pasar la noche fuera, dentro de la ciudad alguien la hubiera reconocido”. El mancebo miró hacia el recto camino de Lecrín y no la divisó, tanto no podía haber andado, así que lo más seguro es que se hubiera ocultado en la rambla por cuya ribera discurría el camino de Antequera. Tenía ojos de lince y al poco tiempo divisó la burra bajo una higuera. El lugar estaba localizado, ahora tocaba aproximarse sin ser visto, para ello se retiró del camino real y medio agachado llegó a su altura. Soraya, segura de haber salido del trance, reposaba tranquila y la propia bestia le impidió ver la llegada del joven. 144 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —¿Te pasa algo? El susto le hizo levantarse de un salto. —Tranquilízate. ¿Cómo iba a tranquilizarse? El mancebo sonrió para ver si la joven se sosegaba, pues el susto había sido de campeonato. —No te he visto llegar y me he preocupado, como la burra… —No me ha pasado nada —quiso hacerle saber que no estaba sola—, quedé con mi padre y mis hermanos en que los esperaría debajo de la higuera, así que no tardarán en llegar —ella misma trataba de convencerse de que lo que decía era real, que tenía la protección de sus familiares y que por ello estaba a salvo. Después de una breve pausa agregó—: ya se oyen los caballos. Gracias por interesarte por mí, pero están llegando, puedes irte tranquilo, ya no corro peligro. El mancebo notó el terror en la cara de aquella criatura, él no oía nada y dada la hora que era nadie llegaría en su busca. —Voy a decirte una cosa, así que atiende bien: Si colaboras conmigo no te pasará nada. Soraya palideció y miró hacia el suelo, y no lo hizo como humillación, sino para buscar una buena piedra por si la necesitaba. Allí estaba la que utilizó para taponar el agujero. —No te atreverás a causarme daño —de una manera mecánica tocó el crucifijo que pendía de su cuello, si era cristiano, aquel gesto podía moverlo a la piedad. —Eso será lo primero que me des, pues sané a tu burra y no he recibido nada a cambio. Se adelantó y, apartando con brusquedad la mano de Soraya, asió la cadena y dando un gran tirón se hizo con ella. —Te arrepentirás de lo que has hecho. —¿Tú crees? —Mi padre… —No te canses, aquí sólo estamos tú y yo, ¿qué más tienes de valor? Forcejeó con ella hasta conseguir meter la mano en la faltriquera. Allí tenía Soraya el anillo que el capitán le salvó del registro. —¡Eso no! —Ahora viene lo mejor —se sentía superior y se pavoneó ante ella—. En Granada hay infinidad de mujeres que darían cualquier cosa por yacer conmigo, así que no creo que tú me desprecies. 145 Francisco López Moya Soraya se puso en tensión. No permitiría que aquel engreído la mancillase. De improviso se lanzó sobre la morisca y forcejeó con ella hasta que consiguió tirarla al suelo. Soraya no tenía fuerzas para oponerse y ambos rodaron por entre las patas de la burra, que asustada, dio un tirón y rompió el ronzal. Soraya la vio desaparecer rambla abajo. ¿Qué podía hacer? Cesó en su forcejeo y extendió los brazos rendida. Tenía al joven sobre su vientre y no podía oponerse porque era más fuerte que ella, sólo tantear con las manos para encontrar la piedra. El mancebo creyó haberla sometido y le dijo: —Verás como no te arrepientes —mientras hablaba le iba abriendo las ropas. La mano de Soraya se movía imperceptiblemente hasta que sus dedos tropezaron con la providencial arma y, con toda la calma de la que fue capaz, esperó hasta que él, convencido de que la joven se había rendido a sus encantos, se inclinó buscando su boca. El golpe fue seco y la cabeza del mancebo crujió con el ruido que hubiera hecho un cántaro al romperse. Lo empujó con fuerza y levantándose huyó rambla abajo como si estuviera poseída. La burra no se había alejado demasiado y pudo acercarse sin que se espantara. No tuvo fuerzas para montarse y tirando del ronzal dio un gran rodeo para no ser vista desde la muralla. Cuando Granada quedó atrás ya era completamente de noche. La luna debió de compadecerse de ella y, encaramándose a una de las crestas de la cercana sierra, le alumbró el camino. No estaba tranquila y en varias ocasiones volvió la cabeza para comprobar si era perseguida. En una de ellas pudo ver las antorchas que salían de Granada y se dirigían hacia el camino de Antequera. Sería difícil que aquella noche encontraran al maldito cristiano. Cabalgó hasta el amanecer y en las puertas de Padul abandonó la calzada y se dirigió hacia la cercana sierra. Caminó por su falda y en cuanto alumbró el sol se detuvo. Aquellas tierras le iban siendo familiares, si conseguía llegar hasta Lanjarón estaría salvada. No descendería hasta Órjiva, como hicieron a la venida, sino que subiría a lo más alto de la sierra y si caminaba siempre hacia el oriente llegaría al término de Laroles o al de Paterna del Río. Pero antes tendría que pasar por Bérchules, con sus muchas cuevas y escondites. Según tenía oído, aquél era todavía territorio morisco, lo 146 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya defendían los monfíes. Preferían morir allí, en libertad, que hacerlo ante la autoridad de la Real Chancillería de Granada. Nada tenía que temer de ellos, quizás hubiera algún amigo de su padre. Una vez pasados todos los peligros sólo tendría que bajar hasta llegar al río y al cruzarlo estaría en Alcolea. La segunda noche que pasó en la sierra se sintió más segura y estuvo reflexionando sobre los últimos acontecimientos. Había estado a punto de ser descubierta y violada, y aunque había sido en defensa propia, había matado a un joven. No, no estaba satisfecha de su acción, pero tampoco arrepentida. De pronto se puso tensa, había perdido su salvaguarda. Pudo haberle quitado el anillo de su madre y la cruz pero no lo hizo. Estaba claro que los nervios y el miedo nublaron su razón y al huir tan precipitadamente lo perdió todo. ¿Qué podía hacer ahora? La congoja llenó su corazón y durante unos minutos lloró amargamente. Aquel anillo era el único recuerdo que le quedaba de su madre. Cómo la echaba de menos. Cuando anochecía se acercaba a la vega del pueblo en cuyas cercanías pernoctaba, para coger algún fruto, la mayoría estaban verdes, pues a aquella altura no maduraban hasta bien entrado el verano, no obstante conseguía ir sobreviviendo a base de las hierbas que conocía. Una tarde, cuando se disponía a emprender el camino, oyó unas descargas de arcabuz que la dejaron paralizada, estaba tan cerca que en un principio temió que los disparos fueran contra ella. Se agachó cuanto pudo y esperó acontecimientos. Fueron los momentos más peligrosos de su escapada, aparte del encuentro con el joven granadino. Antes de que el sol se ocultara volvieron a oírse las detonaciones pero ya más lejanas. Soraya respiró más tranquila y tirando del ronzal de la burra reanudó su peregrinar. Desde Laroles, pueblo al que había ido una vez con su padre, comenzó a bajar pero siempre caminando a media ladera y sin descender hasta pasado Ugíjar. Si no se había tropezado con los monfíes hasta entonces sería porque habrían sido apresados o estarían muertos. Era de noche pero la luna, en cuarto menguante, le permitía bajar con cierta facilidad e incluso encontró un sendero que la llevó hasta una alquería, estaba tan cerca del camino que no dudó en acercarse por ver si encontraba algo que pudiera llevarse a la boca. Sería sobre la medianoche y el silencio era absoluto. Con mucho tiento se fue 147 Francisco López Moya aproximando hacia una pequeña edificación que había cerca de la casa, pero separada de ella por un estrecho pasadizo. Antes había atado a la burra a cierta distancia y más abajo, de este modo si tenía que huir la cogería de camino. Se acercó a la ventana, que estaba entornada. La empujó con suavidad y la madera cedió. Tocó una tabla que hacía de bazar y al ir palpando sobre ella encontró una fuente que contenía nueces. Al tocarlas produjeron tal ruido que la alarmó. Se llenó la faltriquera del apetecible fruto y cuando abandonaba el estrecho pasadizo hubo de correr, pues los ladridos de un perro que se acercaba suponían un peligro cierto. Los nervios le hicieron tardar más de lo necesario en soltar la burra pero al final lo consiguió. Tiró de ella con fuerza y corrieron camino abajo. Las voces de un hombre y la iluminación del interior de la casa le hicieron caminar más despacio, ya estaba bastante lejos y la luna seguía alumbrando lo suficiente como para no tropezar. El hombre seguía llamando al perro hasta que cesaron los ladridos. Más calmada, continuó descendiendo a pie, había demasiada pendiente como para bajar montada. Hasta que no estuvo cerca de Picena no respiró tranquila, se ocultó sin acercarse al pueblo y allí, en medio de un espeso soto, pasó el día entero y lo hizo comiendo nueces. Durante la tarde comenzó a sentir retortijones de tripas, las nueces que con tanta ansia se había comido debieron de sentarle mal, así que desistió de continuar su camino. Durante la noche hubo de evacuar en varias ocasiones y se sintió desfallecer. Se tocó la frente y la notó caliente. Lo único que le faltaba ahora, cuando tan cerca tenía su objetivo, era enfermar. Muy asustada se encomendó al Profeta y oró hasta quedar dormida. Al amanecer se notó mejor de la barriga pero muy debilitada. Tenía la boca seca y necesitaba beber, pero hubo de permanecer todo el día escondida. Sintió rebuznar a un burro y hubo de sujetar a su montura para que no respondiera. Al anochecer y, buscando las ramblas, consiguió ir descendiendo hasta que se topó con el río de Alcolea. Por él había pasado en varias ocasiones para visitar a su abuelo. Tenía tanta sed que, puesta de hinojos sobre la arena, bebió del mismo borbotón de las Hortichuelas. Cuando la burra olfateó la proximidad del nacimiento comenzó a correr dando grandes rebuznos y Soraya tuvo que sujetarla con fuerza para que no la arrastrara. Bebieron con ansiedad, pues desde la noche anterior no se habían encontrado con ninguna fuente. 148 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya A partir de allí el camino era llano, así que, saciada la sed, buscó una buena piedra y desde ella montó sobre la suave albarda. Aún no se había afianzado lo suficiente cuando la burra hizo un extraño. A punto estuvo de ser derribada. El alba iluminaba ya lo bastante como para poder ver a unos cuervos sobre los restos de un animal. La morisca tiró del ronzal y dirigió a su cabalgadura hacia la otra ribera y le dio unas palmaditas en el cuello. Estaba cansada y le dolían los riñones. Cuando llegara a Alcolea sería completamente de día así que no podría hacer nada hasta la siguiente noche, por ello decidió quedarse en una alameda y no subir hasta el anochecer, entre la maleza era más fácil ocultarse. Ató al animal y se acercó a unos bancales que había enfrente, era demasiado temprano como para que nadie hubiera llegado ya al tajo. Arrancó dos nabos y cogió unas peras que ya podían comerse. Estaba saliendo todo tan bien que sólo tenía motivos para dar gracias al Profeta, por eso, y cuando estuvo oculta entre la maleza, se postró de hinojos sobre la seca hierba y recitó la sura diecisiete: “¡Gloria a Quien hizo viajar a Su Siervo de noche, desde la Mezquita Sagrada a la Mezquita Lejana, cuyos alrededores hemos bendecido, para mostrarle parte de Nuestros signos! Él es Quien todo lo oye y todo lo ve”. Durante aquel largo día dormitó y pensó mucho en sus hermanos, y cuantas veces reflexionó sobre su desgracia, otras tantas maldijo al capitán. Si aquel desaprensivo y cobarde no hubiera aparecido en su vida estaría junto a los suyos y quién sabe si hubiera conocido a un mancebo como el que encontraba cada domingo en la puerta de la abadía. Su vida estaba deshecha, pues aunque consiguiera llegar a Berbería siempre sería una apátrida, sin raíces y sin futuro. Aquel pensamiento no la abandonaba en los últimos días. En varias ocasiones recordó las historias que su padre les contaba junto al fuego de la chimenea. Sus antepasados, primeramente su bisabuelo, también tuvieron que abandonar Granada. Lo recordaba muy bien, ella era pequeña pero su hermano mayor le preguntaba: “¿Cómo se enteró tu abuelo de que tenía que dejar el palacio en el que se había criado?” Mi padre le repetía la historia que todos sabíamos ya de memoria: “Boabdil reunió a todos los visires y muy compungido les reveló 149 Francisco López Moya que había tomado la decisión de aceptar la oferta que le habían hecho los cristianos. No deseaba que la sangre de los suyos siguiera regando el reino. Yo acompañaré a mi rey en su desgracia” —dijo mi bisabuelo a toda la familia. Ahora es cuando entiendo con toda su crudeza las palabras de mi padre, y mi caso no es ni parecido, pues ellos estaban unidos y las tierras a las que iban les eran concedidas por los reyes de Castilla. Mi situación no es comparable, como tampoco lo fue cuando tuvieron que dejar las Alpujarras, pues fueron escoltados por las fuerzas reales hasta el puerto de Adra. A ese mismo puerto tendré que llegar yo, pero lo haré a escondidas y expuesta al peligro de ser descubierta y entregada a la Inquisición. Sobre mis espaldas recaerán los delitos de huida, robo, asesinato y sobre todo el de seguir profesando la fe de mis mayores. Cómo recordaba Soraya aquellas noches frente a la chimenea. “Las llamas se retorcían lamiendo los troncos y nosotros nos apretábamos unos junto a los otros. Si surgía alguna desavenencia era para aclarar a cuál de nosotros nos correspondía echar el leño o atizar el fuego”. Las lágrimas anegaron sus ojos y lloró durante un buen rato. Después se sintió mejor y, más sosegada, terminó por quedarse dormida. El sol había traspuesto ya las lomas de la Rambla cuando se incorporó del lecho de hierba. Ya era hora de proseguir su camino. Apretó la cincha de la albarda y ató el latiguillo, como había visto hacer a su padre durante toda su vida. Una vez asegurada, cogió el ronzal y la acercó a un viejo tronco, y montando a horcajadas abandonó la alameda y volvió al río. La primavera había devuelto la vida a los sotos y los trinos de variadas aves llenaban el vacío que durante demasiado tiempo había tenido bajo el yugo de los cristianos. Quería borrar la engañosa mirada del capitán pero no lo conseguía. El campo fue enmudeciendo y cuando llegó a las afueras del pueblo sólo se oía el ladrido de algún perro. Esperó en el camino de abajo y ató la burra al tronco de un viejo olivo. Acarició el anca del animal y comenzó a andar hacia su casa. Recordaba perfectamente el lugar en el que había escondido una segunda llave, la otra se la tuvieron que entregar al odioso capitán. Se acercó por las traseras, es decir por el camino de Laujar de Andarax. La cerca del huerto era una empalizada y la saltó con 150 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya facilidad, lo había hecho en infinidad de ocasiones. Buscó el rincón en el que había ocultado la llave, aunque nunca esperó volver tan pronto para desenterrarla. El trapo en el que estaba envuelta quedó al descubierto y no trató de cerrar el hoyo, pues una vez recogidas sus riquezas volvería a dejarla en su sitio por si alguna vez conseguían echar de allí a los cristianos. Volvió a salir y como no tenía ninguna prisa, más valía esperar a que estuvieran bien dormidos, se sentó sobre un tronco que halló junto al camino. En su casa no vio ninguna luz, quizás no estuviera habitada todavía, pues las familias iban viniendo poco a poco. Cuando estuvo segura de que nadie estaría despierto, se acercó a la puerta de su casa y, con mucho tiento para no hacer ruido, introdujo la llave en la cerradura. No la habían cambiado. Qué emoción sintió. El corazón latía con tanta fuerza en su pecho que temió que pudieran oírlo y despertar a los vecinos. La puerta al girar sobre sus goznes, por mucho cuidado que puso, chirrió un poco. La dejó medio abierta, no podía exponerse a hacer más ruido. Entró despacio y con las manos por delante, podían haber colocado algún mueble en medio, se dirigió hacia el fondo hasta que tocó la madera. La puerta del corral cedió y lo hizo sin ruido. Por la ventana que daba al huerto entraba algo de luz. No había gallinas, que hubieran formado un buen escándalo. En cambio sí divisó la silueta de dos bestias. La casa tenía nuevo dueño, ¡maldito seas! Muy despacio y apartando a los animales con mucho cuidado para que no se espantaran, se acercó al pesebre del rincón. Allí no había herramienta alguna para echar abajo la obra que hizo su padre, así que utilizó el pie y una vez resentida la fábrica utilizó las uñas. No le costó mucho trabajo hacerse con la talega y sin esperar ni un segundo volvió sobre sus pasos, los mulos se espantaron y ella, al salir precipitadamente, tropezó con la puerta causando el consiguiente ruido. —¡Quién anda por ahí! Otro golpe contra la puerta de la calle, que había quedado sin abrir del todo, dejó claro que habían entrado en el portal. —¡Al ladrón! Gritó el dueño abriendo el postigo y asomándose a la ventana. En unos momentos se encendieron candiles y se abrieron puertas. —¡Ha pasado corriendo por aquí, he oído sus zancadas! 151 Francisco López Moya —Sí —gritó otro hombre—, ha ido hacia el camino de Ugíjar. Soraya lo oyó y sobre la marcha cambió de dirección y se dirigió hacia el Cerro. Si atravesaba por la orilla de la balsa acortaría bastante y tendría más posibilidades de escapar, era el camino más corto. Aquélla no era su noche, había tenido suerte con llegar hasta allí pero todo no podía salirle bien. Resbaló sobre una piedra demasiado pulida por el continuo paso de las gentes que utilizaban el borde de la alberca para atajar, y ante el peligro de caer al agua soltó la bolsa que en un segundo desapareció en la negrura de las aguas. La desesperación fue tal que a punto estuvo de quedarse allí hasta que la encontraran, todo le estaba saliendo mal. Las voces se oían cerca, en un momento habían encendido manchos y si no corría, pronto bajarían los del Cerro y quedaría atrapada entre ambas cuadrillas. —¡Han encontrado una burra! Oyó gritar y llena de rabia corrió por los bancales, cruzó el barranco por la parte más estrecha y después siguió por la ladera del cerro. Recordó que había una cueva encima del camino de Adra, en el pago de la Barragana. Aquellos olivos habían sido de su padre y en más de una ocasión la habían utilizado para guarecerse de la lluvia. Cayó en dos ocasiones y se lastimó las rodillas pero consiguió llegar hasta el abrigo. El corazón le latía con fuerza y agotada se dejó caer sobre la tierra. Había conseguido escapar pero había fracasado en su intento de conseguir las joyas para pagar su viaje. El Profeta la había abandonado a su suerte. Estuvo temblando el resto de la noche y no se atrevió a asomarse siquiera, por si habían montado guardia por los caminos. 152 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 21 No todas las casas se habían ocupado aún, ni habían vuelto todavía los cristianos que abandonaron el pueblo aconsejados por el capitán, que trató de evitar en su pueblo una matanza como la de Ugíjar. Eso sí, los primeros colonos eligieron las mejores viviendas y entre ellas estaba la de Soraya. Los doce cabezas de familia habían estado rondando durante una hora pero siempre en grupo y sin atreverse a retirarse del pueblo. Les habían dicho que todos los monfíes habían sido abatidos o capturados, pero los hechos estaban demostrando que alguno había conseguido escapar. No cabía la menor duda de que alguien había estado merodeando y no sólo era la puerta abierta de un vecino, que por un descuido podía haber dejado abierta él mismo, sino que habían encontrado la burra en la que el desconocido llegó y que por miedo a ser descubierto dejó amarrada junto al camino. Si nadie la había reclamado era porque su dueño era un proscrito. —Si su amo no hubiera tenido nada que ocultar hubiera venido a recogerla. Dijo el que había sido nombrado alcalde. —No creo que esta noche vuelva, estoy seguro de que es uno solo y se ha llevado un buen susto. Se dio por zanjada la cuestión y la burra fue llevada a la cuadra del que había sido asaltado. —Mañana será otro día —dijo el más anciano—, de todas formas estaremos alerta. Si ocurriera otro lance pedid socorro. —Por la mañana, y antes de irnos a los trabajos, debemos de vernos en la plaza por si a la luz del día alguien ha descubierto algo nuevo. 153 Francisco López Moya Aquella propuesta fue muy sensata. Todavía eran pocos habitantes y desde Andarax o desde Ugíjar tardarían en poder auxiliarlos, así que serían ellos mismos los que habrían de procurarse la seguridad. El alba trajo el sosiego, pero aquel lance no sería olvidado fácilmente. Los vecinos, como habían acordado la noche anterior, fueron compareciendo en el lugar acordado. —¿Cómo está la burra? Le preguntaron a su guardador. —Muerta de hambre, se ha comido hasta los granzones que los mulos habían desechado. Pero hay otra novedad —todos lo miraron con interés—: el que ha entrado en mi casa ha sido su antiguo dueño. —¿De dónde sacas esa idea? —Ha ido derecho a la cuadra y ha roto la obra por debajo de uno de los pesebres, que está hueco, y se ha llevado lo que allí tuviera escondido, pues sólo han quedado los yesones y el agujero. —Podías haberlo encontrado tú —rió su vecino. —Mirando con detenimiento he podido apreciar que se trata de un remiendo reciente. —Pues lo mismo han podido hacer en nuestras casas. Miraremos bien por si encontramos alguna obra nueva, pues debajo podemos encontrar una fortuna. —Que no nos vendría nada mal —apostilló el alcalde. Todos rieron. —Otra cosa, digo yo que si ha encontrado lo que buscaba no tiene por qué volver. Tenía sentido lo que el alcalde había dicho, aunque también lo dijo para tranquilizar a sus convecinos. La reunión se disolvió con cierto alivio, pero la tranquilidad de los primeros días se había acabado, así que estarían con las orejas bien abiertas. Soraya apenas si pudo pegar un ojo en toda la noche. Cualquier ruido, por leve que fuera, la ponía sobre aviso. Por otra parte procuraba tranquilizarse pensando que ningún vecino podía imaginar que estuviera todavía tan cerca del pueblo, lo natural era que habiendo conseguido llevarse lo que tenía escondido, estuviera ya lejos de allí, por tanto no era lógico que al amanecer la buscaran. 154 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Además, ¿por dónde empezarían a hacerlo? De todas formas fue una de las noches más largas de su vida. Estaba muerta de hambre pero conocía los pagos y sabía que a aquella altura no encontraría nada que comer, la vega quedaba cerca del río. Se le presentaba una larga jornada y para matar el tiempo decidió seguir leyendo el testamento de su padre. Lo había dejado en Vera con una misión delicada y peligrosa, así que sacó el envoltorio y se acomodó lo mejor que pudo, necesitaba seguir conociendo todo lo que le pasó. 155 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 22 El barco soltó amarras a media noche y nosotros, sin el lastre que suponía el llevar a los cautivos, emprendimos el camino de regreso a nuestras Alpujarras. A partir de entonces cabalgábamos más tranquilos, pues conocíamos mejor el camino de vuelta. Dormimos en alguno de los lugares en los que lo habíamos hecho a la ida, pero nos desplazábamos con más rapidez y aprovechábamos más las jornadas. Cada noche al recostarme sobre la manta me acordaba de las conversaciones que mantenía con Abdallah, la verdad es que aunque fuera presuntuoso y voluble, lo echaba en falta. Que el Profeta lo proteja, me dije, pues nos jugábamos mucho en aquella empresa. Cuando llegamos al río Andarax respiré más tranquilo, pues si hasta allí no habíamos tenido ningún tropiezo, era más difícil que los tuviéramos en adelante, nos acercábamos a nuestro terreno. Cabalgábamos por el lecho del río y únicamente lo abandonábamos cuando un obstáculo nos lo impedía. La última acampada la hicimos en un soto. Me preparé para descansar pero me sentía tan cerca de casa que no podía dormir, así que harto de dar vueltas sobre la manta me levanté y paseé por entre los frondosos chopos de la alameda. La primavera estaba avanzada y los nuevos verdes anunciaban la nueva vida que había dominado ambas riberas, de igual manera tenían que renacer nuestras esperanzas, sobre todo cuando llegaran los refuerzos que necesitábamos y que Abdallah habría de traer. El invierno había quedado atrás y con él la seguridad de no ser atacados. He de confesar ahora que en aquel momento tenía aún todas mis esperanzas puestas en conseguir la libertad de nuestro 157 Francisco López Moya pueblo. Me senté sobre una roca y observé que bajo ella fluía el agua de una fuente. Nacía silenciosa y antes de llegar al cercano río formaba una gran charca y me vino a la mente mi alquería, también tengo allí una fuente, sólo que el agua es recogida en una alberca, de esa manera puedo regular los riegos a mi antojo. Los caballos estaban trabados y buscaban el fresco pasto del prado. Qué paz se respiraba en aquel bosquecillo, qué tranquilidad sentí, aunque fuera momentáneamente, pues desconocía lo que podía haber ocurrido en mi ausencia, y ello me inquietaba. Cerré los ojos y por unos momentos pude ver corretear a mis nietos bajo la atenta mirada de sus padres. Con qué fuerza deseé que aquella calma se trasladara a nuestra añorada tierra. La verdad es que tuve miedo de que en mi corta ausencia hubiera ocurrido algo irreparable. Necesitábamos algún tiempo para organizarnos y poder preparar nuestra defensa. Ojalá no se produjera el ataque de los cristianos hasta que los refuerzos de Abdallah hubieran llegado, pues la ofensiva de Mondéjar se iba a producir, de eso no me cabía la menor duda, como tampoco la tenía de que no sería una guerra que se ganara o se perdiera en una batalla, sino que sería una lucha larga y penosa. Quizás hubiera sido bueno el firmar un pacto, pero tampoco las condiciones fueron propicias, los desmanes que por uno y otro lado se cometieron lo condenaron al fracaso. Hubo algo que me vino a la mente y en lo que hasta entonces no había reparado y fue lo siguiente: ¿por qué Aben-Aboo no había acompañado a su primo Aben-Humeya hasta Andarax? Siempre pensé que sería uno de sus hombres de confianza, ambos descienden del Profeta por línea directa. El que haya permanecido en Mecina de Bombarón sin implicarse de lleno en las batallas, salvo alguna intervención aislada, me escamaba. “No seré yo el que alerte a nuestro rey”, me dije entonces, pues siente un gran cariño por su deudo. Ambos son de la misma edad y se criaron juntos, pero yo me voy a tomar interés por averiguar los motivos que haya podido tener para haberse quedado solo. Como no tenía sueño, y Abdallah no estaba allí para entretenerme con su plática, comencé a pensar y fue entonces cuando recordé cómo Aben-Humeya, que se había instalado en Andarax hacía pocos días y que estaba acostumbrado a la vida social de Granada, manifestó su aburrimiento. La verdad era que 158 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya aquella corte era todavía poco bulliciosa y las diversiones brillaban por su ausencia, así que una tarde decidió desplazarse hasta la casa de su primo y fue dicho y hecho. Lo acompañamos cuatro capitanes. Conocíamos bien los caminos y no nos importó que la noche se nos echara encima. Es más, lo preferimos, pues era más seguro. Naturalmente que llegamos a una hora en la que nadie nos esperaba. Debo de reconocer que Aben-Aboo nos recibió con alborozo. En la casa se estaba celebrando una gran fiesta, después supimos que no fue casualidad, pues las había todas las noches. En nuestro honor se prepararon nuevos manjares y se sacaron elixires que el Profeta hubiera prohibido. Allí había hermosas mujeres, danzarinas y diestros músicos que nos deleitaron con sus melodías hasta la madrugada. Aben-Humeya, cuando hubo saciado su estómago, desapareció con una de las mujeres más hermosas que allí había. La puerta de la estancia se cerró tras ellos, sin duda deseaba saciar otros apetitos. Nosotros, entretenidos con las danzarinas, esperamos impacientes a que la puerta se abriera. Estaba amaneciendo cuando el rey abandonó la alcoba. Nuestros desplazamientos se hacían principalmente de noche, el temor a sufrir una emboscada estaba siempre presente, pero su tardanza hizo que volviéramos con luz del día. Recuerdo que a mi vuelta y al pasar por la puerta de mi casa me quedé en ella, era ya mediodía. —Quédate aquí —me dijo Aben-Humeya—, te llamaré cuando te necesite. Con el rumor de la fuente conseguí quedarme dormido pero una pesadilla impidió que mi descanso fuera placentero. Habíamos embarcado con Abdallah y, en cuanto la costa se perdió de vista, el capitán se presentó ante nosotros para informarnos sobre la duración de la travesía. “Pasad a mi camarote”, nos dijo con tono afable. Ni aquella nave era de Argel ni su capitán un hermano, lo supimos enseguida, pues en cuanto estuvimos dentro de aquel habitáculo dio un portazo y echó el cerrojo. ¡Ésta es una nave cristiana y seréis colgados del palo mayor! Le oímos decir tras la puerta. El condenado acompañaba sus palabras con fuertes risotadas. Entonces pensé en Aixa, y en mis hijos, aquello era el final. Siempre había supuesto que el día que muriera sería en mi cama, 159 Francisco López Moya o en una batalla, como correspondía a un defensor de la fe, ¿cómo había podido engañarnos de aquella manera tan burda y humillante? Los veinte cautivos, una vez armados, nos cercaron, y desde el camarote nos llevaron hasta la cubierta. ¡Vais a morir en la horca! Sentía la garganta tan reseca como si una maroma de cáñamo la estuviera oprimiendo. Qué alivio sentí cuando mis hombres, que andaban ya ensillando los caballos, me despertaron. Entonces di gracias al Profeta. Yo estaba a salvo pero, ¿cómo le iría a Abdallah? Si había conseguido llegar a tierra estaría disfrutando de las odaliscas de Argel. Lo había dicho bien claro: “si por algo merece la pena luchar y vivir es por las mujeres y por los caballos”. Es posible que la mayoría de los hombres pensáramos igual, pero sólo él se había atrevido a decirlo. Antes de emprender la marcha bebí de aquellas cristalinas aguas, pues todavía sentía en la garganta la sequedad de la maroma de cáñamo. Durante mi ausencia, también habían salido emisarios para el Magreb. Por primera vez, desde el accidentado levantamiento, parecía que las cosas se estaban haciendo con cabeza. A mi regreso a casa encontré a Aixa muy desmejorada, naturalmente que su declive no había ocurrido en el transcurso de mi corta ausencia, lo que debió de suceder es que últimamente, ocupado en los asuntos de la guerra, no le había prestado la suficiente atención. La verdad era que había estado poco tiempo con ella y distraído en otros negocios no la había observado con tanta minuciosidad como lo estuve haciendo entonces. La miré una y otra vez y me pareció otra persona. Procuré que ella no se diera cuenta del examen al que estaba siendo sometida y al cabo de un rato comprobé con tristeza que sus ojos se habían hundido y que las arrugas que se dibujaban en las comisuras de sus labios denunciaban el irremediable paso del tiempo. También las canas asomaban por debajo del pañuelo que le cubría la cabeza y que ya no se ajustaba con tanto cuidado y esmero. Al cabo de una semana fui llamado. —¿Otra vez te marchas? Me dijo. Yo diría que lo hizo con un tono mezcla de comprensión y de cansancio. La verdad era que en el último año había estado sola y el 160 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya peso de la casa y de las tierras había recaído sobre sus débiles hombros, pues el tercero de mis hijos apenas si había cumplido los dieciséis años. —Otra vez —le contesté sin ni siquiera preocuparme de que mi voz resultara convincente—, ya sabes los tiempos que corren y la situación en la que nos encontramos. No supe el por qué, pero a mi mente vinieron los furtivos encuentros con la esposa del mulero y me sentí descorazonado. Aixa me había dado, sin pedir nada a cambio, los mejores años de su vida, ¿por qué seremos tan ingratos? Volví la vista hacia la ventana del huerto, pues no pude seguir mirándola de frente sin sentir cierta culpa y ahora puedo añadir, porque fue cierto, que sentí un gran respeto hacia la que era mi esposa y madre de mis hijos, pero sólo eso. En el siguiente viaje a Andarax me llevé a Abindarráez, mi tercer hijo. Prefería tenerlo cerca. Lo miré con orgullo, pues era un mocetón tan alto como mi primogénito y estaba ilusionado, como también lo estuvieron sus hermanos. Su recuerdo me trajo una gran congoja y no tuve por menos que rogar al Profeta por su vida. Subimos por el Alto Lugar y pasamos por el Pozo de las Launeras, de allí sacábamos la tierra azulada que impermeabilizaba nuestros terrados. Llevábamos buen paso y aunque a veces nos emparejábamos, yo procuraba ir delante. Al fondo y en las estribaciones de Sierra Nevada resplandecía el blancor que la nieve producía en el Cerro del Almirez. Pasamos junto al Albercón y después de atravesar el barranco de Xocanes subimos por el Cañaveral y por un mejor camino llegamos al Llano de Laujar de Andarax. Durante todo el recorrido hablamos de las faenas del campo y de la cosecha de aceituna que ya se adivinaba. Había estado ausente de la corte algún tiempo e ignoraba los planes de Aben-Humeya, pero tardé poco en ponerme al corriente. Cuando llegamos ante la puerta de la casa del rey (y digo casa porque a aquel edificio no se le podía llamar palacio), vimos que los capitanes estaban ya reunidos en la planta baja. Saludé a los que hacía más tiempo que no veía y, al igual que ellos, me dispuse a esperar a que nuestro rey, que todavía estaba en la planta alta, bajara. No tardó mucho. —Os saludo a todos —nos dijo desde el último peldaño y antes de descender hasta el portal. Después se dirigió hacia mí diciendo— ¿has descansado? 161 Francisco López Moya —Lo suficiente. Estoy preparado para emprender nuevas tareas. Le contesté con respeto, y era verdad. No perdió más tiempo ni en saludos ni en cortesías. —Hay algunas villas y lugares que no se han levantado aún. Algunos no lo han hecho por miedo y otros porque han recibido promesa por parte de Mondéjar de ser protegidos si siguen de su lado. —¿Qué podemos hacer? Preguntó el Habaquí. —Algo muy sencillo —hablaba con convicción y era de agradecer, pues ante una situación tan cambiante como la nuestra cualquier vacilación en boca de nuestros mandos podía hacer que cundiera el desánimo entre nosotros. Necesitábamos tener fe en la victoria y él lo sabía—. Hay que avivar la rebelión. No podemos quedarnos en esta ratonera hasta que vengan a cazarnos. Eso estaba bien, pensé, pero habríamos de esperar a que llegaran los refuerzos que Abdallah había ido a buscar. Sufrir otra derrota hubiera sido una catástrofe de incalculables consecuencias para nuestra causa. Al parecer estaba todo pensado, así que continuó exponiendo su plan y lo hizo con todo lujo de detalles. —El marquesado de Zenete y la frontera de Guadix, Baza y el río Almanzora se la encomiendo a Al-Maleh —se dirigió directamente a él—. Tú velarás por su defensa y trabajarás para que los aires de libertad se extiendan por doquier. Creo que fue una buena elección, pues en ninguna cara se vio el más mínimo malestar. —A mi primo Aben-Aboo le encomiendo el partido de Poqueira y el de Ferreira. Aquí había ocurrido algo. He de confesar que a aquellas alturas no lo esperaba. No sé lo que pasaría por la cabeza de los demás, pero a mí no me gustó aquella decisión. La prueba del poco interés que había mostrado por la causa era que ni siquiera en esta ocasión había acudido a la llamada de su rey. —Al Xavá, le encargo la defensa de la taha de Órgiva… Siguieron las designaciones pero a mí dejaron de interesarme. Lo del nombramiento de Aben-Aboo no se me iba de la cabeza. —A Aben-Meguenun, las de Lachar… Cuando terminó de dar la relación de cargos pude observar que únicamente quedó sin designación Farag-Aben-Farag y eso sí me 162 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya agradó, bastante sangre inocente había hecho correr el tintorero del Albaicín. Seguro que el rey prefirió tenerlo a su alcance, pues es de todos bien sabido que la coz de una bestia hace menos daño cuanto más cerca se esté del animal. Después de hacer entrega de las patentes, con el sello real, nos reunimos en un jardincillo en la misma ribera del río Andarax. Unos músicos alegraron la reunión. En aquel lugar y de una manera más relajada nos acercamos a los más amigos y estuvimos comentando nuestras últimas andanzas. Presenté a mi hijo de una manera oficial y el propio Aben-Humeya le otorgó su primer destino. —Como tu padre no quiere verte muy lejos de Alcolea, pasarás a estar al servicio de Aben-Aboo, mi querido primo. Si creyó hacerme un favor erró por completo, pero después tuve que admitir que sería una buena manera de conocer sus intenciones, así que podía resultar interesante el poder disponer de un confidente que me tuviera al tanto de sus planes, pues seguía pensando que no era trigo limpio. —Saldrás por la mañana y le llevarás la patente de su nombramiento. Mi hijo me hizo una señal y me acerqué. —Estoy pensando en que me voy ahora mismo y duermo en Alcolea, de este modo por la mañana tendré un viaje más corto. Había pensado bien, su madre se alegraría de verlo, pues lo tendría una noche más en casa. Por mi parte también me sentí más tranquilo. Abandoné la reunión y lo acompañé hasta las cuadras. Era tan joven, tenía por delante tanta vida, que sólo pensar en que podía ocurrirle algo me sacaba de quicio, por ello, y para que mi voz no delatara la emoción que sentía, sólo le dije: —Sé prudente. Por casualidad he conocido hoy los motivos que Aben-Aboo ha tenido durante todo este tiempo para no estar al lado de su primo. Un capitán de Mondéjar, me ha dicho uno de sus parientes, acechaba una noche por si Aben-Humeya acudía a la casa de su primo, entró al amanecer y al no encontrarlo exigió a Aben-Aboo que le dijera el lugar en el que lo pudiera encontrar. Él se negó y entonces ordenó que lo colgaran de los calcañales y cabeza abajo permaneció durante un buen rato y recibió tal paliza y golpes bajos 163 Francisco López Moya que, a decir de los que lo curaron cuando quedó en el suelo como muerto, había quedado capado. Si aquello fue verdad, y esta vez creo que lo fue, pues nunca más se le vio con mujeres, tuvo sus motivos para no acudir a la corte. En poco tiempo, y pese a los percances y desmanes cometidos en el caótico comienzo del levantamiento, habíamos conseguido afianzarnos en nuestras tierras y cada día llegaban noticias anunciando que nuevas villas y lugares se habían unido al levantamiento. No tengo inconveniente en reconocer ahora que no todo el mérito fue nuestro, pues la mala política de los cristianos contribuyó de una manera decisiva a que hubiera sucedido así. —Sabemos que los cristianos han dado en robar, matar y violar en los pueblos no alzados en armas aunque en premio a su lealtad habían recibido palabra del marqués de Mondéjar de ser protegidos y respetados. Espero que estas acciones los estén convenciendo de que no podemos fiarnos de su palabra, ni de sus promesas. Los que aún estén vacilantes pueden tomar buena nota. De esos actos teníamos muestras cada día. Ahora estoy comprendiendo el por qué no se firmó el pacto con la Chancillería de Granada, pues más bien pronto que tarde lo hubieran roto, como lo hicieron siempre a través de la historia. El Habaquí se acercó hacia donde estábamos reunidos. En la mano traía un pliego que entregó a nuestro rey. —Acaba de traerlo un correo. Viene directamente desde la ciudad de Granada. Aben-Humeya leyó su contenido y luego lo hizo en voz alta para los que en aquel momento estábamos a su lado. —Son noticias muy graves —su semblante había ido cambiado a medida que fue leyendo el escrito, así que esperábamos lo peor, como así fue—. Los ciento diez presos pertenecientes a familias principales y que estaban como rehenes en la Chancillería de Granada han sido vilmente asesinados. Todos nos sobrecogimos y quedamos en silencio. El golpe fue terrible. Las familias más poderosas e influyentes de Granada habían sido descabezadas de un solo golpe. Siempre supe que el enfrentamiento con la autoridad real nos causaría dolor, pero matar a indefensos rehenes había sido una canallada. 164 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya En la relación que más tarde pude leer figuraban los nombres de don Fernando Venegas, don Miguel de Aragón y don Diego López Benajara que estaban presos, por sospechosos, desde el principio del levantamiento. Ya conocía las razones por las que no se unieron a nosotros. Lo sentí de veras, pues caballeros como ellos nos hubieran hecho falta en estos momentos. —Esto no es todo —continuó diciendo Aben-Humeya. ¿Qué más podía pasarnos? —Un cuerpo de ejército formado por unos ochocientos hombres bien armados ha salido de Granada y avanza por el valle de Lecrín, no cabe la menor duda de que sus intenciones son las de adentrarse en nuestras tierras y atacarnos. —¿Qué vamos a hacer? Pregunté yo preocupado. —Salir a su encuentro, naturalmente. No había tiempo que perder y no lo perdimos, así que nos separamos y el resto del día lo empleamos en organizar la hueste que en nuestro desplazamiento hacia Válor iría engrosando sus filas con las gentes que encontráramos en las alquerías, lugares y villas por las que iríamos pasando. En Ugíjar se incorporaron las gentes de los hombres más poderosos y entre ellos pude ver a Alí, el mulero de mi suegro. Buena ocasión, pensé, para yacer con su esposa. Habían pasado ya más de dieciocho años desde la última vez que me refocilé con ella y no había vuelto a verla. Recordé con nostalgia nuestro segundo encuentro. También fue inolvidable. No sé si presintió mi llegada, pues se había ornado el pelo con flores y estaba más atractiva que la vez primera. Apenas había transcurrido una semana desde que yací con ella y volví a Ugíjar para recoger el mulo que le presté a mi suegro mientras él compraba otro. Toda la semana había estado pensando en el encuentro y, como le prometí, le llevé vestidos más finos que compré en nombre de mi mujer en el mismo pueblo y antes de asistir a la cita. Nunca supe cómo lo justificaría ante su abnegado esposo, si es que se daba cuenta siquiera, pues era un pobre hombre de toscas maneras y no muy avispado. La hermosa joven debió de ver que su juventud se marchitaba sin que ningún mozo osara requerirla de amores, así que el primero que se acercó a ella fue aceptado, estaba claro que no tenía intenciones de quedarse soltera. Por otra parte, hay que reconocer que casarse con un mulero 165 Francisco López Moya es tener la comida y el techo asegurados de por vida, cosa que no hubiera ocurrido de haberse desposado con un bracero. Supe por mi suegro que tuvo varios hijos. Un día, hace un año más o menos, estábamos sentados bajo el parral de la puerta de su casa, sería sobre el mediodía y hacía un calor asfixiante. Comentábamos los últimos acontecimientos cuando nos distrajo la voz de su esposa. —Mira cómo se ha puesto la mujer del mulero, cada día está más desastrada, si sigue así pronto no podrá ni atender a sus hijos. Me picó la curiosidad y volví la cara para comprobar si era verdad lo que la mujer decía. Qué desilusión, nunca lo hubiera creído, pero no cabía duda de que era cierto. La verdad es que ahora hubiera preferido no haberla visto y conservar en mi mente las incitantes formas de aquel cuerpo de diecinueve años, pero la curiosidad pudo conmigo y miré. A lo lejos andaba una mujer con el cuerpo muy deformado. Llevaba un crío en brazos y a su alrededor correteaban dos más. ¿Es posible que sea ella? Iba desaliñada y sucia y había engordado por lo menos dos arrobas. Qué desastre causan los años en nuestros cuerpos, pensé apesadumbrado. Todos los recuerdos de aquellas tardes pasionales se me vinieron abajo y en lo más íntimo de mi corazón pedí perdón a mi esposa, ella no merecía que mis pensamientos estuvieran dedicados a otras mujeres, mas los hombres somos así, el mismo Profeta, que conocía como nadie nuestras debilidades, lo admite en el Corán sin reparos, por eso se permite la coexistencia de varias esposas. Yo ni siquiera tuve la valentía de hacerlo abiertamente. Aixa lo hubiera tenido que aceptar. Más de una vez he pensado en que ser hombre es una suerte que no valoramos lo suficiente. Pernocté en la casa de mi suegro y no pegué ojo en toda la noche, siempre que no dormía en mi alcoba me pasaba igual. El conciliar el sueño me costaba mucho. Había una cosa que me animaba, el día siguiente vería a mi hijo, pues toda la sierra estaba avisada y la agrupación se produciría en Válor. Aben-Aboo no tenía más remedio que acudir a la llamada del rey. Todavía, antes de dormirme, pensé en las mujeres que había poseído después de desposado y ninguna había arraigado en mi corazón. La pasión, sólo la pasión y el deseo motivaron mis ardientes lances, así que una vez saciado el apetito carnal, el tiempo y la facilidad de los encuentros las fue relegando, creo que hay en nosotros una contradicción que nos hace desear lo difícil, lo 166 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya prohibido. Sólo en Aixa se habían aunado la pasión y el deseo de vivir siempre juntos. Sólo con ella había llenado mi corazón y había encontrado la paz. Me ha dado los hijos y ha sido dócil y sacrificada. Siempre ha estado a mi lado, que el Profeta la conduzca al lugar que merece porque yo no se lo he sabido dar. Antes de que llegáramos a Válor ya sabíamos que la columna de los cristianos no se había detenido y se adentraba en el corazón de nuestras Alpujarras, pero les llevábamos ventaja, pues nosotros conocíamos sus movimientos, mas ellos no tenían ni idea de la gente con la que se iban a encontrar, y éramos muchos. —Tenemos tiempo suficiente como para tenderles una emboscada. Conocemos estas tierras como nadie y será fácil sorprenderlos. Sólo cuando sus fuerzas estén mermadas les atacaremos en campo abierto. Pido dos cosas: sigilo y orden, pues el valor ya está demostrado. Dijo Aben-Humeya y levantando el brazo derecho gritó: —¡Que el Todopoderoso nos asista! El Habaquí, que estaba a su lado, asintió. No me cupo la menor duda de que la estrategia la había ideado él pero, sensato y prudente, quiso que el protagonismo fuera para el rey. Nuestro general era un buen vasallo, lo supe siempre, de él debía de aprender más de uno y muy especialmente Abdallah. Antes de parapetarnos en una loma bajo la que se abría un profundo abismo, abracé a mi hijo. Como no podía ser de otra manera, esta vez Aben-Aboo había acudido a la batalla. Aquella columna imponía respeto, quizás por ello no esperaron nunca que los atacáramos. Para nosotros fue como acometer contra unos desprotegidos niños. La verdad es que los barrancos, ramblas y hoyas que rodean el término de Válor se prestan a este tipo de guerrillas, por eso, y a pesar de mis dudas por lo mal que había empezado el levantamiento, confié de nuevo en la victoria que habría de depararnos, si no la independencia, sí la obtención de un tratado que nos favoreciera y que durara para las generaciones venideras. Qué emoción sentí. Los incautos cristianos discurrían por el fondo de aquel abismo sin sospechar el peligro que les acechaba. Nosotros los esperábamos agazapados en las laderas de las dos vertientes. Primero, para no alarmarlos, fueron las ballestas las que 167 Francisco López Moya llevaron la silenciosa muerte a los confiados soldados, después vino el tronar de los arcabuces. Destrozada su formación y cuando desordenados y aturdidos intentaron, cada uno por su lado, retroceder barranco abajo, nuestra caballería los estaba esperando. Aquello fue un infierno, sobre todo para ellos. Pronto estuvieron en minoría y no tardamos en aniquilarlos. La soberbia de sus capitanes24 los condujo al desastre. También nosotros tuvimos pérdidas, pero las suyas fueron más cuantiosas: quinientos soldados murieron en batalla y los cautivos, unos trescientos, fueron degollados con posterioridad. Si habíamos conseguido vencerlos sin ninguna ayuda, ¿qué no podríamos hacer cuando llegaran los refuerzos que Abdallah25 trajera de Argel y los que vinieran del Magreb? La esperanza volvió a renacer en nuestros corazones. Aben-Humeya estaba impaciente, como lo estaba yo mismo, pues pasaba el tiempo y Abdallah no daba señales de vida. Una mañana nos reunió a los más allegados y nos manifestó su inquietud. —He de confesar que estoy preocupado por la tardanza de mi hermano —su intranquilidad era compartida por todos—. Sería terrible que le hubiera ocurrido alguna desgracia y entonces estaríamos esperando su vuelta inútilmente. —Sólo hay una manera de comprobarlo. Dijo el Habaquí convencido. —Lo sé, y tú serás el encargado de hacerlo, así que organiza la expedición cuanto antes. No sé si esperaba ser designado para la misión, pues su rostro no manifestó emoción alguna. El general inclinó la cabeza en señal de acatamiento y dejó la reunión para ocuparse de elegir su escolta. El recibir ayuda cuanto antes era primordial. Aquella misma tarde me llamó el general, deseaba que yo le informara de los detalles de mi viaje. Antonio de Ávila y Álvaro de Flores. El rey de Argel lo recibió como a hermano de rey y, después de regalarle y vestirle de paños, lo envió a Constantinopla, más por entretenerlo que por darle socorro. El rey de Argel no veía clara la empresa y deseó contar con el beneplácito de Selín Solimán. 24 25 168 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya La verdad es que no comprendí entonces, y sigo sin comprenderlo ahora, por qué no fui designado yo, era el único que conocía el camino, ¿quiso tener una deferencia conmigo, o con él? —Tú has hecho ya ese recorrido. Estuvimos hablando mucho rato y le informé de cuanto pudiera interesarle. —Te recomendaré algunos de los hombres que me acompañaron, ellos conocen el camino. —Gracias, sabía que el hablar contigo me sería de gran ayuda. Ojalá que Abdallah esté bien de salud y haya podido convencer a Al-Uch-Alí de la urgencia de los socorros. Estuve seguro de que no le había ocurrido ninguna desgracia. Allí lo estaba pasando bien, ¿para qué llegar antes de que el crudo invierno acabara? Cada día iba conociendo mejor la personalidad de su padre y lamentaba no haber estado más unida a él. ¿Por qué no se reunió con nosotros? Por unos momentos estuvo tentada de buscar el final y leerlo, en aquellos papeles tenía que estar la respuesta, pero no lo hizo. Continuaría leyendo en el mismo orden en el que él lo había escrito. 169 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 23 Después de un año de intermitente guerra continuábamos sin recibir ninguna propuesta de negociación. Dominábamos casi por completo el antiguo reino de Granada desde los confines de Málaga hasta el extremo de la sierra de Almería, exceptuando, claro está, las capitales. Estábamos atravesando un invierno muy crudo y Aben-Humeya descansaba en su residencia junto al río Andarax. Hasta la primavera no seríamos molestados, así que me dediqué a organizar la recolección de la aceituna y a preparar la almazara para su posterior molturación. De nuevo, cada noche, volví a reunir a la familia alrededor de la chimenea. Cuántas evocaciones me traían aquellos cenáculos: mi abuelo, mis padres y mis hermanos. Recordaba perfectamente sus historias, las mismas que más tarde repetí yo a mis hijos. “Éramos siete hermanos —nos contaba mi abuelo. Todos lo escuchábamos con la boca abierta—, yo era el menor de todos —los leños, como en esta triste noche, ardían en la chimenea. En las pausas que hacía sólo se oía el crepitar de la lumbre—, pero aquella vida de prebendas —nos decía con tristeza, ahora comprendo que no podía evitarlo— fue cercenada el aciago día en el que los reyes cristianos entraron en nuestra Granada. Fue el dos de enero, el día más triste de mi vida y uno de los más fríos de aquel crudo invierno. Abandonamos Santa Fe cuando aún faltaba mucho para que amaneciera; nuestro apenado rey no deseaba que las gentes de la vega, por la que habríamos de pasar camino del destierro, presenciaran su ignominioso destino”. 171 Francisco López Moya También me venían a la cabeza con frecuencia los años mozos y los lances de amores. Miraba a Aixa en cuantas ocasiones podía hacerlo sin que ella lo advirtiera. El resplandor de la lumbre avivaba el mortecino color de sus mejillas y, sin saber por qué, apareció ante mí la imagen de la criatura más bella que jamás pude contemplar. Faltaban sólo tres meses para que se celebraran nuestros esponsales y habíamos salido a cazar. Además de mi suegro y dos de mis futuros cuñados, nos acompañaba un hijo del que luego fue suegro de Aben-Humeya. Nos alejamos tanto de Ugíjar que llegamos al río de Alcolea, conocíamos el borbotón de agua que surgía en el paraje de las Hortichuelas. Era mediodía y hacía tanto calor que después de tomar un bocado buscamos una sombra para resguardarnos del intenso sol. Cada uno lo hicimos por un lado, pues la vegetación era pobre y cada arbusto apenas si podía cobijar a una persona. Yo me acomodé debajo de un moral achaparrado y eran tan bajas las ramas que hube de arrastrarme para quedar bajo su sombra. Quedé tan cerca del nacimiento que escuchaba el borbotear del agua sobre la arena. Me dormí enseguida, supongo que como los demás, pues estábamos agotados. El mío fue un sueño tan ligero, que un leve ruido me despertó. Alguien andaba cerca de la fuente. Pensé que sería uno de los de la partida, seguramente que el abadejo le habría resecado el gaznate y buscaba el frescor del agua, así que me incorporé para saber de quién se trataba y ante mi asombro resultó ser una joven que se acercaba cautelosa, había visto los cercanos caballos y temiendo ser descubierta, casi se arrastraba. El sueño me desapareció como por arte de magia. Era la más bella de todas las mujeres que hubiera visto jamás. Cuando estuvo en el borbotón se dispuso a llenar el cántaro que había llevado en la cadera, para ello se valía de un pequeño jarro. Hubiera salido de mi escondrijo para admirarla, pero tuve celos de que los otros jóvenes se prendaran de ella. Estoy seguro de que no se hubieran propasado, pues nos acompañaba el que muy pronto sería mi suegro, pero quise reservarme para mí aquel íntimo deleite. Ahora recuerdo que ni siquiera pensé en poseerla, pues disfruté con sólo contemplarla. Es curioso, pero nunca intenté volver por aquel paraje para buscarla, hubiera resultado fácil, pues muy lejos no podía vivir. Desde que una vez desposado nos trasladamos a Alcolea paseé aquel río 172 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya en infinidad de ocasiones, pues me cogía de camino hacia la casa de mi suegro, pero nunca volví a verla. Algunas veces he llegado a pensar si no sería un sueño, o una maravillosa aparición, así deben de ser las huríes del Paraíso. Seguíamos sentados alrededor del fuego y en las cambiantes llamas creí ver a la bella joven de las Hortichuelas. En la calle debía de estar helando, pero en la cocina se estaba muy bien. Los hombres no hacíamos nada, aparte de atizar la lumbre y subir de vez en cuando algún tronco desde la leñera, pero Aixa enseñaba a mis hijas, sobre todo a la mayor, labores de punto. En cuanto acabara la guerra, si es que lo hacía alguna vez, celebraríamos sus esponsales. El menor de mis hijos tiene siete años y está muy apegado a mí, así que siempre busca sentarse a mi lado. —¿Cuándo iré yo a la guerra? Su pregunta me sacó de la desidia, pero tardé en contestar. —¿Cuándo?, di. —Espero que nunca —le contesté. —¿Por qué? —su tono denotaba contrariedad. —Porque supongo que para cuando tú tengas edad de empuñar un arma la guerra se habrá acabado. —No es justo. ¿Qué sabría él de justicia? ¿Era justo que mi primogénito reposara en las proximidades de Tablate y mi segundo hijo bajo la tierra de Alcolea? Me sentí desanimado y sólo me quedó apelar a la justicia divina, pues en la tierra no la había encontrado. Algunas tardes y después de una dura jornada de trabajo me reunía con mis amigos, pues desde el comienzo de las algaradas habíamos dejado de hacerlo. El que vivía más cerca de mi casa era Hasán, tenía mi edad y fuimos amigos desde que me instalé en Alcolea. Poseía tantas tierras como yo y una familia tan numerosa como la mía, teníamos la misma forma de ser y la misma afición por los libros. Almanzor, aunque algo más joven, era otro de los incondicionales. En sus tierras, más próximas al río que las mías, criaba vacas y corderos. De carácter bonachón, era el que nos animaba cuando teníamos el ánimo decaído. También acudía a nuestras reuniones, que casi siempre se celebraban en el portal de mi casa, el viejo Isaac, un judío, el único que vivía en el pueblo 173 Francisco López Moya y que, como nosotros, seguía la bufonada que los cristianos nos habían impuesto. Las discusiones de otros tiempos habían sido formidables y lo mismo versó sobre temas del Corán que de la Biblia, pero desde que comenzó la revuelta sólo tratábamos los temas de la guerra. Cada uno aportaba la información que de una u otra forma había conseguido y juntos nos quejábamos de la manera en la que se estaban llevando los asuntos de nuestra causa. “¿Por qué -decía Almanzor a veces- no se levantan nuestros hermanos desde Siria hasta Egipto y nos ayudan en esta Guerra Santa?”. Hasán contestaba siempre lo mismo: “Allahu aalam”26. Yo no decía nada, pues era el más dolido. Por supuesto que también a mí me costaba entenderlo. Ojalá pudiera decir las palabras de Abul-Fida cuando echaron a los francos de todas las tierras del litoral de Siria y de Egipto: “quiera Dios que nunca más vuelvan a pisar este suelo”, pero ¿cuánta sangre más habremos de derramar para conseguirlo? Al poco tiempo me llegaron rumores sobre la inconstante y voluble conducta que nuestro rey desplegaba con las damas y me desagradó sobremanera. Comprendía que era joven, mas los lances amorosos deben de acometerse sin alardes. El no tapar ni disimular su escandaloso comportamiento y sus continuas veleidades me inquietaba. Una tarde y apenas a tres varas de distancia de nuestro rey oí decir al Habaquí: “es tan desenfrenado y libertino que a su lado no hay mujer bella que esté segura”. Mi preocupación creció cuando tuve conocimiento de su última aventura, pues ella estaba casada y su esposo era un valiente soldado que ocupaba un alto cargo en la corte. Si ese hecho llegaba a conocimiento de su esposo podía traer consecuencias insospechadas. Las mujeres pueden ocasionar la caída de un imperio, lo hemos podido comprobar a través de la historia, cuanto más, el incipiente reino de las Alpujarras. Continuábamos con la tranquilidad y la paz que traía consigo el invierno, mas la primavera no tardaría en llegar, ¿qué ocurrirá entonces? Los reveses que los cristianos recibieron en algunas batallas no iban a amilanarlos, antes al contrario, tratarían de asegurar 26 174 Sólo Dios lo sabe. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya su victoria en las próximas confrontaciones, así que no tenía la menor duda de que más pronto que tarde arremeterían contra nosotros y lo harían con más fuerzas. En cuanto mejorara el tiempo, mi hijo volvería con Aben-Aboo. La tensa espera me exasperaba y los nervios me corroían el corazón. Todavía continué en el pueblo un par de semanas. Cuando hacía mal tiempo, o llovía, nos reuníamos en la carpintería, el artesano era también amigo y allí hablábamos con más libertad, y comentábamos las noticias que traían arrieros y comerciantes, aunque el negocio había bajado mucho, cada uno nos arreglábamos con lo que había en la casa. Se podía decir que hasta entonces no nos estaba faltando de nada. Había aceite en las tinajas, el centeno y la cebada llenaban las trojes y las aves de corral seguían despertándonos con sus cacareos. Sólo había una cosa que me preocupaba, Aixa. Cada día estaba más delgada y sentía una gran inapetencia, ella era el alma de la casa, si le sucediera algo malo sería un desastre no sólo para mí, sino para todos mis hijos. Es curioso, pero cuanto más desvalida la veía más venían a mi mente las otras mujeres con las que había yacido. Sé que no ha sufrido porque de nada se ha enterado, ¿o sí? Desearía que no; no merecía sufrir por mi culpa, pues nunca fui digno de ella. Con la llegada de la primavera también llegaron las noticias que tanto esperábamos. —Los refuerzos que mandan nuestros hermanos de Tetuán han atravesado el estrecho y están en la costa. Nos dijo un correo. Ojalá vuelva también Abdallah. Me acordaba de él muchas veces, pues en el asunto de las damas era calcado a su hermano y me preocupaba, pues si en Argel estaba bien atendido no sentiría deseos de volver con la premura que nosotros necesitábamos. Así como yo casi me vi forzado a desvelar mi intimidad con la mujer de Laroles, por aquello del prurito, él me descubrió cada noche, con sumo placer y sin el más mínimo pudor, todos sus encuentros amorosos. Yo consideré siempre que esos placeres debieran de quedar en secreto, pues podían hacer daño a terceras personas. Nuestra mente encadena los pensamientos con los recuerdos y el solo pensar en Abdallah y en su inclinación por las damas me 175 Francisco López Moya trajo a la mente el día que me encontré con Sara. Fue un encuentro inesperado y no buscado por mí. Se celebraban los esponsales de mi cuñada Fátima y habían venido a Ugíjar gentes de toda la comarca, hasta de Granada habían llegado invitados. El bullicio fue agobiante. Yo no conocía a casi nadie. Mi suegro mandó matar un novillo, seis corderos, una docena de cabritos y dos pavos. Fueron tres días de júbilo. Bailamos y cantamos todo el repertorio de la comarca y, a escondidas, bebimos el vino que los de Albuñol habían traído para los menos estrictos seguidores del Corán. “Un día es un día”, nos dijeron a los más jóvenes y nosotros, que tampoco creíamos que fuera una falta tan grave, lo bebimos con largueza. Fue la segunda tarde cuando algo mareado por la ingesta de alcohol salí de la casa buscando una bocanada de aire fresco. Necesitaba despejar mi cabeza. Ya estaba oscureciendo y me senté sobre un grueso tronco de olivo. Los rumores de apagadas conversaciones cruzadas llegaban hasta mis embotados oídos. Me hubiera recostado sobre la hierba y hubiera dormido como un lirón. —¿Estás ya harto de fiesta? Era una voz desconocida. Me volví con prontitud y me encontré con una exuberante dama que por lo menos me doblaba la edad. No hablaba como nosotros, así que debía de ser una de las invitadas que habían venido de Granada. —Sólo he salido a respirar aire puro, llevaba demasiado tiempo dentro de la casa. —Tienes que ir tomando nota, pues pronto se celebrarán tus esponsales. Alguien le habría dicho quién era yo, pues era la primera vez que la veía. Era hermosa a pesar de su edad, he de reconocerlo. Su voz y su pausado tono me conquistaron. —Tengo ganas de andar, ¿por qué no me acompañas a dar un paseo?, yo sola puedo perderme. A mi prometida apenas si la había visto en los dos días de fiesta que llevábamos, pues como familiar del anfitrión trabajaba sin descanso para que no faltara de nada en la mesa de los invitados, así que me levanté y dije: —Vamos, pues pronto se hará de noche. 176 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Ahora comprendo que aquella seductora dama se había fijado en mi juventud y quiso aprovechar el viaje de la boda para yacer conmigo. Iniciamos el camino que comunicaba la alquería con el pueblo. El sendero es llano y sin ningún altibajo, mi suegro en ese aspecto ha sido siempre muy cuidadoso, quería que el sendero denunciara la existencia de una formidable hacienda. Era otoño y el crepúsculo era muy breve, así que comenzó a oscurecer. —Perdona que me coja de tu brazo, no quiero caerme. —Podemos volver ya —le dije con prontitud. —No, yendo cogida a ti me siento segura. No sólo se había cogido, sino que su cuerpo se apoyaba en mí y notaba la suavidad de su pecho en mi costado. —¿Has tenido ya alguna experiencia con mujeres? Aquella pregunta tan directa me amedrentó, ¿qué era aquello? No sabía quién era la dama ni qué relación tenía con mi suegro, no podía quedarme callado pero, ¿qué podía contestarle? —Veo que no. Dijo con total tranquilidad. Yo cada vez me sentía más violento. —No te preocupes, alguna vez tiene que ser la primera. Naturalmente, y enseguida comprendí que ella deseaba ser mi maestra de ceremonias, pero podía estar equivocado. La verdad es que deseaba yacer con ella y me importaban un pimiento las consecuencias que aquel acto pudiera tener, pero no era yo el que tenía que seguir dando pasos, pues si me equivocaba sería un escándalo para toda la familia. —Yo siempre aconsejo a los hombres que lleguen al matrimonio ya estrenados. Tenía que lanzarme, aquello era una provocación. —En los pueblos es muy difícil. —Ven aquí, sentémonos sobre la hierba. Mis dieciocho años hicieron que una vez sentados me lanzara sobre ella, su intención de sentarnos sobre la maleza estuvo clara. —Espera —me dijo. Su voz era dulce, prometedora y preludio de placeres nunca conocidos por mí—, ven hacia mí, así. Acaríciame despacio, tenemos todo el tiempo del mundo. Su decidido deseo de que aquella situación se alargara chocaba con mi desesperada 177 Francisco López Moya necesidad de apurar cuanto antes la pasión que llevaba tantos años conteniendo. Aquella dama resultó ser una prima lejana de mi suegro y por tanto tía, aunque fuera lejana también, de mi prometida. Para mí, inexperto y torpe novicio, fue una maestra que me abrió los ojos ante el nuevo arte. Fue una noche inolvidable. Al día siguiente me tropecé con ella, quise sonreírle por si en sucesivas noches repetíamos aquellos placeres. Ni me miró ni me dirigió la palabra. Para mí fue como si me hubiera dado con la puerta en las narices. —Qué sola debe de sentirse mi prima —dijo mi suegro después de que hubo partido la comitiva de los granadinos—, se quedó viuda muy joven. La verdad es que yo no la encontré ni tan compungida ni tan abandonada como mi suegro creía. Estuve convencido de que en Granada lo pasaría muy bien, pues, como en cualquier lugar, encontraría jóvenes dispuestos a ser estrenados por una buena y experimentada instructora. Estábamos preparando la hueste para acudir en defensa de los lugares que nos lo demandaran cuando llegó la noticia: Abdallah había desembarcado sano y salvo. En el segundo invierno empeoró la situación. Era cierto que habíamos obtenido una gran victoria sobre una columna de ochocientos hombres mandados por los capitanes Antonio de Ávila y Álvaro de Flores. Los vencimos en campo abierto y los cautivos fueron degollados de una manera impía. Ahora, pasado el ardor de la batalla, no me enorgullezco de aquel acto, pero tampoco siento ningún remordimiento de conciencia. La guerra es brutal y su fin es exterminar al enemigo. Las noticias que llegaron desde Granada auguraban una primavera sangrienta. —El rey Felipe ha mandado como consejero de don Juan al duque de Sessa, él lo asistirá en los asuntos políticos y en los de la guerra. Durante varios días han celebrado reuniones a las que han asistido jefes militares, autoridades civiles y el propio arzobispo. Ésas fueron las noticias que recibió Aben-Humeya, él mismo nos las reveló. Entretanto, nuestras fuerzas habían aumentado, pues Abdallah había regresado con cuatrocientos arcabuceros. Eran gente 178 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya aguerrida y, según pude saber después por boca del Habaquí, estaba compuesta por malhechores y delincuentes que habían sido perdonados por acudir en nuestra ayuda. También había traído algunas armas y abundante munición. En cuanto llegó nos saludamos con gran contento, se le veía satisfecho por haber cumplido su encomienda. No obstante, yo no veía que se estuviera preparando la campaña como sí sabíamos que lo estaban haciendo en Granada. Aben-Humeya continuaba con sus devaneos y Abdallah…, bueno él ya me confesó cuáles eran las razones por las que merecía la pena vivir, por tanto nada esperaba de él, salvo los soldados y las armas que había traído de Argel. Cuando tuve ocasión le pregunté: —¿Qué tal las mujeres de Argel? Me miró y sonrió, sin duda recordaba nuestras conversaciones nocturnas. —Ya te contaré. La expresión de su cara lo decía todo. Debió de pasar unos días inolvidables. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Yo tenía familia y tierras que defender y no las abandonaría a su suerte. Mi resolución estaba tomada desde hacía tiempo: luchar hasta la victoria o la muerte. Nunca abandonaría mis tierras. Alcolea era el mejor lugar para que mis huesos descansaran. El tiempo había mejorado, aunque todavía nos castigarían las heladas durante algunas semanas, así que mi tercer hijo volvió con Aben-Aboo. La noche anterior lo estuve aleccionando. —Lucha con coraje pues en ello te va la vida, pero no derroches más valor que tus jefes. Mientras le hablaba pensaba en Abdallah y en Aben-Aboo, que desde luego no se expondrían más de lo necesario. Desde que mi hijo abandonó la casa, Aixa andaba como un alma en pena. En poco tiempo se había vuelto huraña, se diría que trataba de apartarse de los demás para buscar cualquier solitario rincón. A veces parecía distraída y ausente, pues cuando le hablaba tardaba en responder y me miraba como si yo fuera un desconocido. Estuve ciego para no darme cuenta de que estaba perdiendo el juicio, pero sigamos la narración. 179 Francisco López Moya El recuerdo de su madre la afligió tanto que hubo de restregarse los ojos para enjugarse las lágrimas que habían comenzado a humedecer sus mejillas. “Leer estos papeles es volver a vivir los días felices que disfruté junto a los míos, pero también los más tristes”. 180 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 24 Con los refuerzos recibidos de Argel y con los que llegaron de Tetuán se formó un gran contingente. Con él, y aprovechando que Mondéjar se había adentrado en las Alpujarras, nos dirigimos hacia la parte de Salobreña, donde desde hacía algún tiempo se habían ido asentando gran número de partidas, y lo habían hecho sobre el Peñón de las Guájaras, una meseta rodeada de tajos por todas partes sin más acceso que una angosta senda de poco menos de media legua de larga. Mi sorpresa al verlo fue grande, pues sobre la cima se abría una extensa llanura que al amparo del Peñón podía albergar a más de cuatro mil hombres. Aquella noche me sentí tan seguro que dormí como hacía tiempo que no lo hacía, pues supe que mil moriscos, a las órdenes de Marcos el Zamar, alguacil de Játar, velaban por nuestra seguridad. Por la mañana, y bien descansado, anduve entre las gentes, pues además de los soldados se habían refugiado allí familias principales de los pueblos comarcanos, y en especial mujeres y niños. Habían acudido a la meseta con todas sus riquezas. En las cuevas que se habían horadado debajo del Peñón se guardaban los víveres, y más escondida aún se puso la pólvora y la metralla. Desde allí se enseñoreaba Aben-Humeya del valle de Lecrín y en más de una ocasión, en nuestras correrías, llegamos hasta las mismas puertas de Granada. En dos ocasiones caímos sobre las caravanas que salían de la ciudad con las vituallas y municiones destinadas al ejército cristiano. No cabe duda de que estas noticias le llegaron a Mondéjar y, como no podía permitir semejante humillación y en Ugíjar no hacía nada, debió de enojarse. La osadía de Aben-Humeya también debió 181 Francisco López Moya de avergonzarlo, así que abandonó nuestras Alpujarras por el mismo camino por el que había venido. Lo que en principio nos pareció un triunfo se volvió muy pronto en nuestra contra, pues no se dirigió hacia Granada, sino que lo hizo directamente hacia nuestro Peñón. Debió de pensar que el mal que sufrían había que atajarlo en su origen. Cuando supimos que el marqués había acampado en Güájar de Alfaguit, entendimos que no se iría de allí hasta conseguir nuestra derrota. No habían pasado tres días desde que llegó cuando intentó sorprendernos. Un grupo de unos cuatrocientos arcabuceros a las órdenes de valerosos capitanes27 iniciaron el asalto. A mitad de camino abandonaron los caballos pues el terreno se volvía abrupto y peligroso. He de confesar que tal osadía nos confundió y durante algún tiempo estuvimos sin responder a su decidido avance. Esa indecisión les favoreció y andaban ya a media ladera cuando Aben-Humeya, apercibido de que el peligro era cierto, ordenó al Zamar que respondiera a la provocación del marqués y lo hizo de inmediato. Los cristianos no esperaron nunca que los cuarenta mancebos que mandaba nuestro valeroso capitán se lanzaran ladera abajo con aquel arrojo. Fue como si se hubieran desbordado las aguas contenidas en un dique. Desconcertados por el brío con el que los atacantes se acercaban, y que era favorecido por la propia pendiente que la ladera les facilitaba, trataron de huir, pues a tan corta distancia los arcabuces les resultaron inservibles. La lucha fue espantosa y aunque algunos consiguieron escapar, la mayoría de sus capitanes murieron en el intento. De todas formas, nuestra situación no era cómoda, pues si bien era cierto que ellos no podían acceder a nuestro campamento, por el momento también lo era el que nosotros tampoco podíamos salir de la ratonera en la que nos habían cogido. Durante los siguientes días montaron operaciones de distracción para minar nuestra moral, mas nuestra seguridad estaba bien asentada. Después de estos intentos hubo cuatro días de calma que presagiaban la preparación de una mayor ofensiva. El marqués Don Juan de Villarroel, don Luis Ponce de León, don Agustín Venegas, don Juan Velázquez Ronquillo, don Gonzalo Oruña y don Jerónimo de Padilla. 27 182 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya concentró sus fuerzas en el punto de más fácil acceso y comenzó su avance, que era defendido por una nube de arcabuceros que les seguían veinte varas detrás de la vanguardia. Enseguida comprendimos que aquello iba en serio. Nos defendimos desde la ladera pero fuimos desbordados. Fue un día para no olvidar. Tres veces nos embistieron en la misma entrada del Peñón y las tres pudimos desalojarlos. La noche se echó encima cuando las fuerzas estaban equilibradas y el marqués cejó en su empeño pero no se retiró de las posiciones alcanzadas. Fue una noche de insomnio. El Zamar nos informó de la imposibilidad de contener el avance que habría de venir al amanecer del día siguiente, así que nuestro rey ordenó que los capitanes, con sus voluntarios y muchas mujeres, salieran de allí calladamente. Jamás pasé una noche como aquélla. Abandonamos la inseguridad de la cumbre y lo hicimos por despeñaderos y caminos de cabras. Cuando al amanecer llegábamos a las Albuñuelas, el marqués estaba entrando en el fuerte. Las mujeres, ancianos y niños que habían quedado allí confiando en la clemencia del vencedor fueron degollados. Apercibido el marqués de nuestra huida, ordenó la persecución. Los rezagados, entre ellos el propio Zamar que se había quedado en retaguardia para permitir nuestra huida y también porque su hija de corta edad se había desmayado por el cansancio, fue herido en un muslo y hecho cautivo. Días después supimos que fue conducido a Granada en donde fue condenado por el conde de Tendilla a morir atenaceado28. Aquella defensa del Peñón nos resultó costosísima, pero también fue inútil para el éxito de la campaña que Mondéjar había emprendido, pues nos dejó libre la ciudad de Ugíjar. De nuevo conservábamos nuestro feudo intacto. La noticia me cayó como un jarro de agua fría. Mi suegro me contó los hechos con pelos y señales, se diría que estuvo presente, aunque no fue así, tal fueron los detalles con los que me narró el hecho. —Aben-Aboo y Farag-Aben-Farag han sido los principales testigos. Me dijo nada más quedar a solas. Yo lo miré extrañado. 28 Tortura que consiste en arrancar con tenazas pedazos de carne. 183 Francisco López Moya —¿De qué? —¿Aún no te ha llegado la noticia? —¿Debiera de estar enterado de algo? —No tienes por qué, pero se ha difundido por todas partes. —Si soy yo el único que no la conoce no me tengas en ascuas. —Muley Carime29 ha sido asesinado. Jamás lo hubiera pensado. Recuerdo que me causó tal impresión que durante unos momentos fui incapaz de reaccionar, más tarde las preguntas se agolparon en mi cabeza y al final pude decir: —¡Quién ha sido el traidor! —Hijo, mide tus palabras. Aquella condescendencia me desconcertó por completo, pero no tuve más remedio que volver a preguntar. —¿Quién ha sido? —¿No lo adivinas?, ya veo que no, pues lo ha hecho AbenHumeya, tu rey. Entonces no supe medir el alcance de sus palabras, la verdad es que la noticia me dejó helado. —Esto es para llorar. Si los cristianos no pueden con nosotros les echamos una mano —estaba muy disgustado—, ¿para esto han dado la vida dos de mis hijos? Mi suegro se acercó y me abrazó. —Cálmate y atiende. —¿Qué motivos ha tenido? —Según Aben-Aboo y Farag-Aben-Farag, estaba en contacto con los cristianos para vender a su yerno, a cambio sería protegido y le facilitarían la salida de al-Andalus —lo escuchaba y no daba crédito. La verdad es que siempre dudé de aquel ambicioso primo y ¿qué no decir del alguacil mayor?, pero mi hijo no pudo darme a tiempo la información de las andanzas del de Mecina de Bombarón, había estado todo el invierno en mi casa—. Ya sabes que es el tesorero, naturalmente que hubiera huido con el oro y la plata. —No puedo creerlo. —Ha habido una prueba incontestable. Lo miré con desconfianza, las pruebas podían falsearse, y le interrogué con la mirada. 29 184 Miguel de Rojas. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —Una carta de su puño y letra. —A pesar de ello —le dije muy enfadado—, pues con su muerte ha violado la ley de parentesco. —Estamos en guerra y su poder y autoridad podían ser puestos en entredicho. No contesté pero la fiabilidad de los demandantes había que ponerla en cuarentena, al menos eso pensé entonces y sigo pensando ahora. Hasta pasados tres días del hecho no tuve ocasión de enfrentarme con Aben-Humeya. Con él estaba Abdallah. Más me valiera no haberlo encontrado, pues en ese mismo instante estaba firmando ante el amanuense la pena de muerte de su cuñado Diego de Rojas y la de Rafael de Arcos, un mancebo de su casa. Habíamos perdido el juicio. Abdallah se acercó a saludarme y nos retiramos a un extremo de la estancia en espera de que el rey terminara de despachar con el escribano. —¿Qué ha ocurrido? Necesitaba conocer su versión, que naturalmente tendría que ser la del rey. —Una traición. —¿Estás seguro? —Lo está el rey. Ahora está firmando la sentencia de muerte de los miembros de esa familia. Sentí tristeza, qué pronto se olvidan los lazos que durante años los habían unido, ¿no pudo decir: “de su familia”? La pregunta me quemaba en la garganta. —¿También la de su esposa? —No, ella ha sido repudiada y, como la piedad de mi hermano no tiene límites, por haberla engendrado también salvará a su suegra. El resto de la familia debe morir. Sentí una gran congoja. Conocía a su legítima esposa, una bella mujer, y a toda su familia. Con todo el dolor de mi corazón tuve que admitir que si había sido un ardid para terminar con los más allegados a Aben-Humeya y poder asestarle el golpe que terminara con él, merecía lo que le estaba pasando a su familia, pues es la ley de la guerra. 185 Francisco López Moya Don Juan de Austria, asistido por don Luis Quijada, fió sus mejores esperanzas en don Luis Fajardo, marqués de los Vélez, y lo envió a Berja para desde allí acometer la batalla decisiva que le llevara hasta el corazón de las Alpujarras. Conocíamos el peligro que suponía el tener el campamento principal tan cerca y por ese motivo nuestro rey decidió que era llegado el momento de atacarlo, pues no era bueno que allí se fueran acumulando tropas. Se hicieron los preparativos y se mandaron correos para conseguir el apoyo de los nuestros. Iniciamos el avance sin conocer que nuestros espías habían caído en manos del marqués y que sometidos a terrible tormento terminaron por confesar nuestras intenciones, así que estaban apercibidos de nuestra llegada. Aquél fue un día glorioso, no lo olvidaré mientras Alá me dé un hálito de vida, pues nuestro ataque fue furibundo y a ello contribuyeron de una manera decisiva los berberiscos que habían llegado. Nunca había conocido unos guerreros tan fanáticos. Peleaban sin temor y sus gritos espantaban a nuestros enemigos. Sobre las cabezas llevaban guirnaldas de flores para significar que lucharían hasta vencer o morir mártires de su secta. Fue tal nuestro furor, que arrollamos a hierro y fuego a una compañía entera de manchegos que mandaba un famoso capitán de nombre Barrionuevo, que naturalmente cayó en nuestras manos. Llegamos incluso a tener a nuestro alcance al propio marqués. Al final, y mediante una treta, pues salieron por un portillo y atacaron a nuestra retaguardia, consiguieron mantener la posición, pero sus pérdidas fueron cuantiosas. También las nuestras. En aquella acción perdimos más de mil quinientos hombres. No obstante, y a pesar de haber aguantado nuestra embestida, el marqués consideró como falsa aquella posición y se retiró hasta Adra desde donde podía recibir ayuda e incluso retirarse por mar si la situación se volvía comprometida. El precio que pagamos fue muy alto, pero conseguimos alejar el peligro de las puertas de nuestro reino. Nosotros también nos retiramos hacia Cádiar y Válor. La noche fue reparadora, pues habíamos llegado exhaustos, pero aún no había amanecido el día siguiente cuando fuimos despertados. —El rey os convoca con urgencia. 186 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Nos levantamos con celeridad, quizás nos hubieran seguido y estábamos en peligro. La reunión se celebró en la casa que Aben-Humeya tiene en Válor. —Sé que estáis cansados —nos dijo con pesar—, porque yo también lo estoy, pero he querido daros las noticias que acabo de recibir —se detuvo como dudando y seguidamente continuó con su informe—, unas son buenas y otras malas —de nuevo hizo una pausa larga que no era para esperar a que eligiéramos por cuál de ellas queríamos que empezara, sino para conseguir nuestra atención—. Por una parte os comunico que los esperados refuerzos han llegado. Los turcos ya están en la costa y avanzan hacia aquí sin entorpecimiento —se detuvo y su semblante cambió por completo—, pero también he sabido que el comendador mayor de León ha arribado a la costa de Málaga con una escuadra de veinticinco galeras. Por Alá, no nos habíamos repuesto de las pérdidas sufridas en Berja cuando un nuevo hecho venía a fustigarnos con dureza. Nuestro ánimo estaba ya muy mermado para que no cundiera el desaliento. Compusimos nuestro menguado ejército y nos dispusimos a esperar a los refuerzos turcos. Cuando tenía ocasión, que no eran muchas veces, observaba a Aben-Aboo. No me gustaban sus intrigas, que las estaba tramando, de ello no tuve nunca la menor duda. Al atardecer volvimos a ser convocados. Hubo murmullos en la sala pero el rey nos impuso silencio. —Tengo nuevas noticias. Las fuerzas cristianas vienen directamente de Nápoles y están formadas por los temibles tercios. Aben-Humeya hizo una señal al Habaquí y éste continuó con los detalles. —Han desembarcado en Torrox y allí se han asentado. Una vez organizados han acometido contra nosotros y lo han hecho simultáneamente por tres puntos: por la Loma de Puerto Blanco, por la Cumbre y por la Cuesta. A pesar de la agria subida, y de la tenacidad y ventajosa resistencia que han opuesto los nuestros, hemos tenido que retroceder. Para nuestra satisfacción he de agregar que casi todos los veteranos de Italia que acaudillaba don Pedro de Padilla y que iban en la vanguardia han fenecido, pero otros capitanes consiguieron entrar en el fuerte donde teníamos un vasto campamento de chozas y tiendas que han sido incendiadas. Nuestras 187 Francisco López Moya gentes han tenido que abandonar sus enriscadas posiciones y escapar por derrumbaderos y peligrosas sendas. Los que no pudieron huir han sido pasados a cuchillo —su rostro se demudó cuando dijo—: se calcula que unas tres mil personas entre niños, mujeres y viejos han sido hechas cautivas —escuchábamos aquel relato y no dábamos crédito—. El despojo de seda, oro, plata, perlas, grano y bestias ha sido considerable. Después de haber salido victoriosos, un grupo de gentes recogidos en Loja, Alhama y Alcalá la Real, acaudillados por su corregidor30, han recorrido los lugares comarcanos saqueando y matando sin piedad. Aquel informe resultó demoledor y Aben-Humeya lo supo, por ello, y pocos días después del devastador suceso, nos convocó de nuevo para comunicarnos lo que había decidido. —Necesitamos dar una respuesta contundente y la vamos a dar por donde menos lo esperan. Estaba claro que precisábamos acometer alguna empresa en la que pudiéramos obtener ventaja. —El Maleh saldrá hacia el Almanzora con cuatro mil hombres de a caballo —el aludido, que no estaba lejos del rey, se levantó y se aproximó a Aben-Humeya—. Apoyarás la insurrección de toda la zona y tomarás los lugares y castillos que se conserven en buen estado. Aquella iniciativa nos sacó del abatimiento, al menos íbamos a intentar alguna acción. A los dos días de haber salido las fuerzas de Maleh volvimos a Andarax aunque yo, como era ya usual, me quedé en Alcolea. Mi cabeza no paraba de dar vueltas, el comportamiento de AbenAboo seguía sin estar claro y continuaba sin fiarme de él, pues era frío y calculador. El peligro acechaba a nuestro rey y él no se daba cuenta. Yo estaba seguro de que estaba tramando alguna estratagema pero no podía probarlo. Nunca fue un hombre de mi devoción. A veces me pregunto por los apoyos que pueda tener, aparte de contar con los resentidos, claro. El panorama que encontré en mi casa fue demoledor. Aixa había perdido el juicio por completo. Ni siquiera me reconoció. 30 188 Don Gómez de Figueroa. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —Lleva tres días sin querer levantarse y no quiere tomar nada, ni siquiera leche. Mi hija mayor se había hecho cargo de la casa y cuando me vio llegar se abrazó a mí desconsolada. —Ya no sabemos qué hacer con ella. Entendí su estado de ánimo. Entonces comprendí que con la muerte de mi segundo hijo se hundió del todo y desde ese mismo instante decidió reunirse con ellos. Fueron unos días en los que procuré estar con la familia todo el tiempo que pude. La verdad es que con la muerte de mis hijos yo también perdí toda ilusión y si seguía viviendo era por los que me quedaban, pero me había vuelto insensible, ya nada era igual. En varias ocasiones, y con la ayuda de mis hijas, conseguí hacerle beber un poco de leche, pero en cuanto tenía ocasión ensillaba mi yegua y galopaba por los caminos de mis tierras. Yo también buscaba la soledad, ¿sería el primer síntoma de mi pérdida de juicio? Así empezó Aixa. Una de las tardes llegué a donde el mulero estaba labrando y me senté sobre un ribazo. Desde allí lo estuve observando largo rato. Aquellas eran las tierras que me había legado mi padre y que yo había mejorado plantando olivos y morales para que mis hijos disfrutaran de sus frutos. Con qué ilusión me dediqué a su cultivo. El arado iba trazando la besana entre el jadeo de los mulos y el rozar de las cuerdas de cáñamo sobre el ubio y la mancera. Levanté la vista hacia las Lomas y aquel paisaje tan familiar me pareció más impresionante que en otras ocasiones. Sierra Nevada se alzaba al fondo y más que nunca me pareció un gran catafalco en el que si la suerte no cambiaba se verían enterradas no sólo las ilusiones que habíamos puesto sino nuestros propios huesos. Era incapaz de pensar y hacía las cosas de una manera mecánica. Cuando me di cuenta estaba sobre mi yegua y me había dirigido hacia la tumba de mi segundo hijo. Era la primera vez que lo visitaba y sentí remordimiento por no haberlo hecho antes. Recuerdo que hice un juramento: si Aben-Humeya o cualquier otro intentaba traicionarnos lo pagaría con la vida, ¿qué podía perder ya? En vista de que no era llamado, y abrumado por el panorama que tenía en mi casa, volví a la corte. Me sorprendió el comprobar que la guarnición estaba relajada y el estruendo de la guerra quedaba 189 Francisco López Moya apagado por el de las zambras y los festejos que cada noche se celebraban en la casa del rey. El derroche que cada día se hacía de las vacías arcas reales pronosticaba el desastre económico al que estábamos abocados. De nuevo vinieron a mi mente las historias de Saladino, también tenía siempre las arcas vacías, aunque había una diferencia, nunca lo era por emplear los dineros en su propio beneficio sino que lo daba a los demás. Recuerdo que la historia decía más o menos así: “La grandeza de Saladino residía no sólo en su modestia, pues su generosidad rayaba a veces en la inconsciencia y como sus tesoreros lo sabían, tenían siempre escondida cierta cantidad de dinero para hacer frente a cualquier eventualidad, pues sabían que si su señor se enteraba de la existencia de esa reserva se lo gastaría en el acto”. Sólo llevaba tres días en Laujar de Andarax cuando llegaron las primeras noticias del Almanzora. —El Maleh se ha hecho con las torres y peñas bravas más importantes de la zona. Los castillos de Oria, Las Cuevas y Serón opusieron alguna resistencia pero Serón, el más importante de todos, se ha rendido después de que don Enrique Enríquez, que había acudido desde Baza con socorros, fuera derrotado. El alcaide31 defensor ha sido hecho preso. Confieso que aquella noche hubo motivos más que sobrados para celebrar una gran fiesta, pero no otras noches. Yo sólo hice acto de presencia, pues mi ánimo no estaba para festejos. En mi casa tenía un drama y en mi mente sólo había pasado, pues el futuro, si es que lo había, sería sólo para los más jóvenes. Los fríos habían comenzado y supuse, como así ocurrió, que las batallas se aplazarían hasta la siguiente primavera. Se fue levantando un ligero aire que muy pronto se convirtió en un desagradable vendaval que procedía del poniente y llegaba cargado de humedad. La presencia de unas fuertes gotas de agua acabó con la celebración mucho antes de lo que todos los asistentes hubieran deseado. En mi alojamiento, y cuando me recosté sobre el jergón, estuve escuchando el batir de las maderas de las ventanas azotadas por el 31 190 Diego de Mirones. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya fuerte viento. Un gran trueno me trajo a la memoria el pánico que Aixa sentía ante una tormenta. Aben-Humeya nos citó con urgencia. Sólo habían pasado unos momentos desde que había visto llegar a un jinete que a galope tendido había irrumpido en la plaza. Lo que tuviera que decir debiera de ser urgente pues sin ni siquiera sacudirse el polvo del camino corrió hacia la casa del rey, así que deduje, y no me equivoqué, que las noticias que había traído eran de capital importancia. —El marqués de los Vélez, que ha permanecido en Adra desde su retirada de Berja, ha iniciado las operaciones y viene directamente hacia nosotros. Fueron las noticias con las que nos recibió Aben-Humeya. Su aniñada cara mostraba temor y sorpresa, yo en cambio lo esperaba desde hacía tiempo. —¿Hacia Laujar? Pregunté interesado por ver si tenía que proteger a mi familia. —Nuestros informes nos dicen que será Ugíjar la plaza que primeramente ataquen. Era natural que hubieran pensado en ella otra vez y no solamente porque era la ciudad más importante y la más industriosa de las Alpujarras, también porque salieron de allí humillados. Maquinalmente pensé en mi suegro, pero también vino a mi memoria la mujer del mulero, qué curiosa es la mente. —Viene con muchos refuerzos, así que tendremos que detenerlo, no podemos dejar indefensa aquella plaza, el terreno nos es propicio. Me temí, no sólo que él no acudiera, sino que quedaran fuerzas para defenderlo en el supuesto de que rompieran la primera barrera y pudieran llegar hasta Andarax. Sus palabras confirmaron mis sospechas. —Mi tío, el Zaguer y Hoscenyn32, con cinco mil hombres, saldrán de inmediato para defender el obligado camino del barranco de Lucainena. Conocía el paraje y era ideal para una emboscada. Detenerlos allí era primordial. 32 Capitán turco. 191 Francisco López Moya Aquella madrugada, y desde la torre de la iglesia que se había convertido en mezquita, escuché la voz del almuecín: “¡Comed y bebed hasta que haya clareado el día lo bastante como para que podáis distinguir un hilo blanco de un hilo negro; entonces guardaréis el ayuno hasta que anochezca!”. Por indicación del rey y en prevención de que cundiera el desánimo, pues celebrábamos el Ramadán, el ulema que lo acompañó siempre desde que llegó a su residencia les dirigió una arenga a los que partían hacia el barranco de Lucainena. Los hombres formaron en la plaza y desde un balcón los exhortó del siguiente modo: “Se os prescribe el combate, aunque os sea odioso. Es posible que abominéis de algo que os sea un bien, como también es posible que estiméis algo que os sea un mal. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Y si os preguntáis por la guerra en el mes sagrado, responded: un combate en él es pecado grave, pero apartarse de la senda de Dios, ser infiel con Él y la Mezquita Sagrada, expulsar a los devotos de ella es más grave para Dios. La impiedad es siempre infinitamente peor que la lucha”. Después los arengó así: “Quienes de vosotros abjuren de su religión y mueran, son infieles, y para ésos serán inútiles sus buenas acciones en esta vida y serán pasto del fuego. En cambio los que combaten en la senda de Dios, ésos pueden esperar la misericordia de Dios, pues Dios es indulgente y misericordioso”. Terminado el acto se ordenó formar y el rey, escoltado por varios capitanes, precedió a la hueste hasta el final del Llano. Al no acudir Aben-Humeya, tampoco lo hice yo. Ahora, y en vista de los resultados obtenidos, me alegro de haberme quedado junto al rumoroso río, aunque no disfruté como nuestro rey. Todavía no he podido saber si es un inconsciente o un inepto, pues siguió disfrutando de sus zambras y de sus numerosas mujeres33. En cambio yo, aunque lo intentaba, no conseguía descansar, los nervios no me lo permitían, así que permanecía vigilante. Si llegaran noticias comprometidas saldría hacia Alcolea para traerme a mi familia o llevarla a lo más intrincado de la sierra. 33 192 Veintidós según unos historiadores y cuarenta según otros. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Al tercer día llegó un correo, el caballo reventó en la misma plaza, a tal esfuerzo lo sometió su jinete. Esperé durante horas para conocer las nuevas y si al final las supe fue por el propio correo. Lo abordé al salir de la casa del rey. —En Lucainena hemos sido destrozados. El ejército cristiano ha conseguido llegar hasta Ugíjar. —¿Han podido resistir su embestida? —No. Los principales han conseguido huir y pronto llegarán hasta aquí. —Habremos tenido muchas pérdidas. —Muchas. El Zaguer se ha replegado y el marqués de los Vélez ha tomado la ciudad. Naturalmente que mi suegro era uno de esos principales. La verdad es que no tenía ya edad de combatir. Levantó la cabeza del escrito para preguntarse: “¿qué pudo ocurrir entre él y mi padre para que no hubiera vuelto por nuestra casa? ¿No corría la misma sangre por nuestras venas?” 193 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 25 Andábamos rumiando la nueva pérdida de la importante plaza y reclutando soldados para tratar de desalojar al marqués, cuando llegó otra triste nueva. —El Zaguer ha muerto. En el rostro de Aben-Humeya se reflejó la desesperación, pues el cariño que siempre sintió por su tío fue grande. No murió en batalla sino a impulso de una calentura maligna que ya notó durante la defensa del barranco de Lucainena. El tener que andar sin descanso para acantonarse en Mecina de Tedel le agravó el mal y finalmente sucumbió. Todos lloramos aquella pérdida, yo puedo afirmar ahora que era el más valeroso de todos los miembros de esa familia. Resentido y afligido por este revés, Aben-Humeya nos reunió a todos en Válor. Allí nos habló de esta manera: —Juro por la memoria de mi tío que el marqués de los Vélez será desalojado de nuestras tierras. A pesar del respeto que todos teníamos por el Zaguer, no consiguió enardecernos, pues conocíamos nuestra situación, que comenzaba a ser desesperada. Empeñar las fuerzas que nos quedaban por el honor de un familiar no era prudente, tiempo habría, si empezábamos a comportarnos como estrategas, de conseguir que Ugíjar volviera a nuestras manos. —¡Reto al marqués de los Vélez a luchar en campo abierto si no quiere morir acorralado tras las defensas de las tierras que nos ha usurpado! Nadie supo si el marqués, a través de sus espías, tuvo conocimiento de la jactancia de nuestro rey o no, pero se adelantó 195 Francisco López Moya a nuestra iniciativa y nos atacó en Válor sin darnos tiempo siquiera a organizar nuestra defensa. La lucha fue tan porfiada y sufrimos tantas pérdidas que tuvimos que ceder. Fuimos perseguidos hasta cerca de Laroles. Desde allí volvimos a Andarax y lo hicimos en peores condiciones de las que unos días antes habíamos salido. La soberbia de nuestro joven rey nos había abocado al desastre y en contraposición a su arrogancia no tuve por menos que recordar la forma en la que Nur al-Din34 se enfrentaba a las batallas: “Dios mío —decía siempre—, concede la victoria al Islam y no a mí, ¿quién es el perro de Mahmud para merecer la victoria?” Ahora tocaba reorganizarse y, sobre todo, conseguir aprovisionamiento. El tiempo empeoró de improviso y desanimado y resentido en mi salud, pues me habían aquejado unas calenturas que no eran muy altas pero que habían conseguido menoscabar mi fortaleza, me volví a Alcolea. En mi casa y con el cuidado de los míos me repondría, como así fue. Las consecuencias de la derrota de Lucainena fueron muy graves y es que en una guerra no se pueden tomar decisiones impulsado por el corazón o por el recuerdo de un familiar, por muy querido que éste sea. Aben-Humeya debió de comprenderlo y para neutralizar las consecuencias de las ventajosas escaramuzas de los cristianos, mandó de nuevo una desesperada llamada a Berbería. En poco tiempo atendieron su petición y una amalgama en la que primaban turcos, argelinos y moros, que habían sido fanatizados por las promesas de sus morabitos, desembarcaron en ocho fustas35 en la costa de Almería. Se pusieron a las órdenes de Hosceyn y bajo su mando llegaron hasta Andarax. Aben-Humeya se rehízo y sin perder tiempo comenzó sus correrías paralizando las operaciones que el marqués de los Vélez había emprendido. Animados por las noticias tan favorables, nuestros hermanos del valle de Lecrín en número de dos mil hombres emprendieron una batalla formal contra algunas compañías acantonadas en la Siempre renunciaba al título de Nur al-Din (luz de la religión) y prefería su nombre personal que era Mahmud. 35 Buque ligero de remos con uno o dos palos. 34 196 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya población36 y acometieron contra la más importante ciudad del valle. —Por fin llegan buenas noticias —nos dijo Aben-Humeya a los allí reunidos—, los nuestros han acometido contra el Padul y han incendiado la población. Todos los congregados en la tienda de Aben-Humeya aplaudimos con entusiasmo, pero fue el Habaquí el que inquirió más información. —¿Se han apoderado de la plaza? El rey ordenó que trajeran ante su presencia al correo que había traído la buena noticia. El jinete entró algo aturdido, pues no esperaba encontrarse de bruces con el rey. —Cuéntanos con más detalle los pormenores de la operación. —Toda la población ha sido arrasada. —¿Toda? —Bueno, un reducido grupo de cristianos consiguió refugiarse en un torreón37 y se hicieron fuertes. La noticia llegó a Granada e inmediatamente volaron en su socorro fuerzas de caballería. Al apercibirnos de su llegada nos replegamos hacia la sierra, pero el Padul ha quedado reducido a escombros. —Puedes retirarte —dijo Aben-Humeya. No sé si el rey estaría pensando igual que yo, pero la verdad era que si alguna vez conseguíamos recuperar nuestras tierras y nuestra independencia, nos encontraríamos con un reino asolado, y sólo Alá sabe los años que necesitaríamos para volver a recuperar lo que habíamos perdido. La noticia que nos llegó algún tiempo después no alivió nuestras preocupaciones y temores. El rey Felipe, preocupado por las discrepancias entre el marqués de los Vélez y el de Mondéjar, hizo llamar a éste último a Madrid, quería conocer de primera mano el origen de las desavenencias que tanto nos habían favorecido hasta entonces. —Mondéjar ha regresado pero no se quedará mucho tiempo, pues ha sido nombrado Virrey de Nápoles y el mando único de las Estaban a las órdenes de don Juan Chacón, vecino de Antequera, y de don Pedro de Vilches, natural de Jaén. 37 Don Martín Pérez de Aróstegui, natural de Vergara, con cuatro criados cristianos y tres moriscos amigos se defendió heroicamente hasta que llegaron los refuerzos. 36 197 Francisco López Moya fuerzas que nos combaten ha sido asumido exclusivamente por don Juan de Austria. Aquella decisión real no nos favorecía y dejaba bien a las claras que estaba decidido a terminar con una situación que se estaba eternizando. Otro largo invierno atería nuestros cansados huesos. En los primeros días no me separé de la chimenea, pues me aquejaban temblores y escalofríos. Fueron unos días de malestar. Sentía dolores por todo el cuerpo y llegué a pensar que podía morir. Cuando mi hija se acercó a mí con una marmita de olorosas hierbas recordé la historia que había leído sobre as-Saleh. Éste se hallaba enfermo y al empeorar su estado los médicos le aconsejaron un poco de vino. Él los miro y muy pausadamente les dijo: “no lo haré antes de conocer la opinión de un doctor de la ley”. Uno de los principales ulemas acudió a su cabecera y le explicó que la religión permitía el consumo de vino si se usaba como medicamento. As-Saleh preguntó entonces: “¿pensáis realmente que si Dios ha decidido poner fin a mi vida podría cambiar de opinión al verme beber vino?”. El religioso se vio obligado a decir que no. “Entonces —concluyó el moribundo— no deseo encontrarme con mi Creador con alimento prohibido en el estómago”. Sabia deducción. Con el tiempo me fui reponiendo y en un mes estuve restablecido. Salí al huerto con el ejemplar del Corán que conservaba como un tesoro y me senté sobre la teja que había sobre la compuerta de la acequia que daba paso al agua de riego y lo abrí por la sura ciento cinco. “Abraha construyó una iglesia en Sanaa para atraer hacia allí a los peregrinos de la Meca; un hombre de la tribu de Kinana hizo sus necesidades y manchó el nicho consagrado a la Santa Virgen por desprecio hacia ella; entonces Abraha juró destruir la Kaaba, y llegó con su ejército, cabalgando sobre elefantes del Yemen, con Mahmud a la cabeza y cuando se disponía a destruir la Kaaba, Dios envió sobre ellos bandadas de aves, que les lanzaron piedras de arcilla, dejándolos como espigas desgranadas”. —Levanté la vista del texto sagrado y rogué al Profeta para que intercediera por nosotros, pues sólo un milagro como aquél podría 198 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya salvarnos, pero claro, nosotros no estábamos comportándonos como para merecerlo. Los asuntos iban de mal en peor, pues ahora no sólo teníamos que preocuparnos del ataque de nuestros enemigos, cada vez más cerca de asestarnos el golpe final, sino que la mala política de nuestro rey había alimentado al nido de víboras que teníamos en nuestra propia casa. A ellos los temía yo más que a los cristianos, pues no era sólo el hecho de que existieran resentidos, como era el caso de Diego de Arcos38, que no desaprovechaba ocasión para desacreditar a nuestro rey, sino otros más peligrosos, que de momento estaban ocultos y cuyos motivos eran menos confesables, pues estaban movidos por el odio a nuestro rey y por la bastarda ambición de usurparle la corona. Era triste saber que la guerra que iniciamos con el único propósito de liberar a nuestro pueblo de una humillante esclavitud y llevarlo a una vida digna sin tener que esconder nuestra fe, estuviera desembocando en una guerra de familias que estaban más preocupadas por obtener el poder que por la defensa de nuestra causa, y yo me pregunté entonces y me sigo preguntando ahora, ¿qué poder?, si cada día éramos más vulnerables. Por eso le pregunté a Abdallah sobre la veracidad de los rumores que corrían entre los capitanes. —Se dice que Aben-Humeya anda tratando de pactar una rendición. Seguramente que no esperaba esa clase de preguntas, pues su rostro fue tomando por momentos un color rojizo. La mirada que me dirigió era de pocos amigos. —¿Tú también vas a dudar del honor de mi hermano? En aquellos momentos dudaba de todo y de todos. Estaban en juego demasiados intereses como para no tomar en cuenta cualquier cosa que se dijera, pero claro, no iba a decírselo al hermano del acusado. —No dudo de nadie, pero me pregunto si se han descubierto los motivos por los que se habla y, sobre todo, qué base hay para que se hayan pregonado. Hermano de Rafael, al que Aben-Humeya hizo matar. Estos Arcos eran deudos de los Rojas (suegro del rey). 38 199 Francisco López Moya —La base es siempre la misma, la envidia. Si a ello agregamos la ambición de algunos, tendremos la respuesta. Es triste decirlo, pero hasta en mi propia familia se está dando pábulo a las acusaciones. No quise hacer más indagaciones, pues conocía de sobra cómo pensaban algunos de sus parientes, por eso me quedé callado y no inquirí más detalles. —¿Qué has oído tú? Sin duda deseaba saber cuáles eran mis noticias y cuáles habían sido mis fuentes. No tuve inconveniente en manifestarle lo que sabía, mas guardé silencio sobre el nombre de mi informador, por eso le dije: —Son muchas las voces —por qué hacer caer la responsabilidad sobre uno solo— que hablan de la existencia de documentos comprometedores. —¡Por el Profeta! —¿intentó parecer indignado?, yo tuve esa impresión—, ¿qué documentos son ésos? —Un pasaporte sellado por el rey y extendido en favor de un cristiano que ha estado llevando cartas a Granada. Eso es lo que se dice. —¡Malditos! Hasta ese momento me había estado mirando a los ojos, pero después de mi revelación me volvió la espalda y dio dos pasos para acercarse a una ventana. Parecía estar mirando el paisaje pero yo creí que lo que en realidad estaba haciendo era pensar la respuesta que habría de darme. También tuve yo tiempo de reflexionar y llegué a la conclusión de que en adelante no sería tan franco. Al cabo de unos momentos se volvió para mirarme. El tono de su voz cambió por completo. Diríase que se había sosegado y ello me puso en guardia. —¿Te han dicho a quién iban dirigidos esos papeles? En aquel momento me di cuenta de que en vez de obtener la información que había demandado la estaba facilitando yo; ahora, con la cabeza más fría, reconozco que fui muy torpe. —Al alcaide de Güéjar —le respondí, qué más daba ya. Quizás no esperaba que yo estuviera tan enterado o quizás quisiera tener conmigo una deferencia, juntos habíamos arrostrado peligros y durante los descansos nos hicimos confesiones muy intimas. —Quiero que hables con mi hermano, te aprecio demasiado y le has prestado grandes servicios para permitir que, como los demás, creas la trama que para perderlo han urdido sus enemigos. 200 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Me cogió por el brazo y me condujo hasta la estancia en la que sabía que estaba el rey, muy cerca, pues en Laujar de Andarax no existía un palacio con largos corredores y amplias tarbeas, así que enseguida estuvimos delante de su estancia. Mi acompañante dio tres golpes en una puerta de color obscuro y labrada con cuarterones castellanos, y allí esperamos a que su voz autorizara nuestra entrada. —¡Pasa! Estuvo claro que conocía su forma de llamar. —¿Qué os trae por aquí? Todavía pude ver el colorido de una enagua que se ocultaba tras la puerta del fondo. —Quiero que saques del error a mi amigo. —¿De qué error? —Él también ha escuchado lo de las cartas a Granada. A pesar de su juventud me pareció que estaba cansado, quizás no fuera por las pesadas responsabilidades del poder, que no lo estaba ejerciendo, sino por las largas noches de zambras y por los encuentros con las damas de su casa. —Sentaos. Lo hicimos sobre el diván que tan presto había abandonado la dama del rey. —Aprecio mucho a tu suegro y a ti también. Me has demostrado lealtad con creces y has pagado en esta contienda el precio más alto que pagarse pueda. No deseo de ninguna manera que te creas engañado —se acercó a mí y me dio unas palmadas en la espalda—, me pongo en tu lugar y si hubiera conocido esta insidiosa mentira me hubiera enfurecido, como ha debido de ocurrirte a ti. —No he dicho que lo creyera. —Lo sé y te lo agradezco, por eso mismo quiero que sepas toda la verdad, pues si bien es cierto que las cartas han existido —por Alá que lo pagarás caro. Fue lo primero que me vino a la mente—, los motivos han sido otros muy diferentes. Jamás pensé en la rendición, mi cabeza tiene precio y sería el primero en caer, o ¿crees que no conozco a los cristianos? Confieso que estuve impaciente por conocer la justificación que tal vez estuviera urdiendo en aquellos momentos, pues tardó en ordenar su respuesta. 201 Francisco López Moya —Sabes que antes de nuestra rebelión, mi padre39 cayó preso en Granada. Los motivos no vienen ahora al caso —el asunto era de todos conocido—. Quizás quisieron que él pagara mis culpas. Verás: las noticias que recibí por mediación de un excarcelado fueron que a mi padre le estaban dando tormento, atroz tormento —con sólo recordarlo su voz denotó gran pesar—. El pasaporte existió y se lo di a un cristiano que había de llevarle al alcaide de Güéjar —me miró como para decirme que esa parte era cierta— una carta en la que le explicaba que los pliegos que la acompañaban deberían de ser entregados en la Chancillería de Granada. Fié en él porque en tiempos fuimos amigos, ahora me doy cuenta de que no mereció mi confianza. Debió de guardar pasaporte y carta por si alguna vez los necesitaba, pero no hizo lo mismo con los pliegos, que naturalmente fueron mandados a Granada, como yo pedía. Con tales pruebas en su poder hacen imposible mi defensa. —Lo entiendo, como también comprendo que algunos duden, sobre todo tus enemigos —ya me iba a ir pero me hubiera arrepentido toda la vida si no le hubiera hecho la pregunta que me estaba quemando—. A estas alturas y aunque nunca lo pretendí, me veo en la obligación de preguntarte por el contenido de los pliegos. —A eso iba. Naturalmente que no le hablaba de paz, sino que les amenazaba diciéndoles que de seguir dando tormento a mi padre no dejaría cristiano con vida. —Lo entiendo —y fue verdad que en aquel momento lo creí. —También ofrecí entregarle, a cambio de la libertad de mi padre, ochenta cautivos cristianos. Un buen hijo debía de hacer por su padre cuanto pudiera, era natural, en eso no podía hacerle ningún reproche. —¿Crees que puedo defenderme de esas acusaciones? Volvió a insistir sobre su indefensión. Parecía estar interesado en que yo lo creyera. Sopesé las consecuencias que mis palabras podían suponer, pero bastante me había mordido la lengua, así que le solté lo que tanto tiempo llevaba guardado en mi corazón. —Tu primo Aben-Aboo, en quien nunca confié y ahora me arrepiento de no habértelo dicho antes, quizás porque no me 39 202 Don Antonio de Válor. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya hubieras creído, es el principal propagador de la traición que se te imputa. Su rostro permaneció inmutable pero pude observar que sus puños se cerraron con fuerza. No, no lo creería nadie, había caído en su propia trampa, y yo estaba atrapado también, de nada me servía el conocer su inocencia, al contrario, me perjudicaba, pues si iba contra él me lo demandaría mi conciencia y si permanecía a su lado caería con él, pues la suerte estaba echada. Antes de estas acusaciones tan graves se estaba criticando su manera de vivir. Ni siquiera se le veía ya luchar con ardor. Cómo había cambiado, o quizás hubiera sido siempre así, pues su hermano Abdallah ni siquiera lo disimulaba. Los turcos que vinieron en su ayuda habían sido abandonados a su suerte y se diría que ya sólo pensaba en el placer. Sus veintidós mujeres formaban el eje de su vida. Su casa de Laujar de Andarax era su mundo y allí vivía entregado a la molicie y a la concupiscencia, en estos goces le acompañaba siempre Diego Alguacil40. Quizás fuera su influencia la que lo había desviado de sus verdaderas obligaciones. En las reuniones que manteníamos los capitanes no se respiraba ya el brío de otros tiempos, ni tampoco teníamos ya fe en la victoria, y lo que era peor aún, tampoco la teníamos en nuestro adalid. Qué lejos quedaban los gloriosos días de su coronación en Cádiar. Ahora puedo decir con conocimiento de causa que cuando algo va mal siempre puede empeorar. En Granada teníamos nuestros informadores y las últimas noticias nos llegaron una mañana en la que andábamos preparando la hueste y ejercitando a los hombres en el manejo de la lanza y de la cimitarra. —Dejad lo que estéis haciendo y acudid a la casa del rey. Suspendimos los ejercicios y nos dirigimos hacia el lugar en el que ordinariamente nos reuníamos. Debo de confesar que, al menos a mí, me alarmó tanta premura. Con Aben-Humeya había un hombre al que no había visto nunca. —Tenemos una visita que nos trae las últimas noticias de Granada. 40 Morisco de Ugíjar. 203 Francisco López Moya Entendimos que se trataba de un informador que trabajaba para el rey, sus ropas eran castellanas. —Él nos va a poner al día de lo que está aconteciendo en la Chancillería. El rey le hizo una señal y el espía comenzó a hablar. —Durante algún tiempo, los Consejeros de Granada han estado barajando la cuestión de la conveniencia o no de expulsar sin dilación a las familias moriscas que han permanecido tranquilas en la ciudad. ¿Qué pasaba en Granada?, ¿habían perdido la fe en alcanzar la victoria con las armas y trataban de obtenerla expulsando a las mujeres? Aquello era denigrante, nunca lo hubiera esperado del rey Felipe. —Pues bien, ya ha llegado ese momento. Los batallones de la guarnición de Granada y los destacamentos de los Lugares de la Vega, en prevención de posibles altercados, fueron puestos sobre las armas. Querían evitar cualquier revuelta así que, hasta que no estuvieron seguros del control de la ciudad, no se promulgó el bando en el que se obligaba a todos los moriscos residentes en Granada o en su vega a que acudieran a sus respectivas parroquias. No tuvieron más remedio que hacerlo, pues estaban persuadidos de que el no obedecer hubiera supuesto sufrir algún infortunio o quizás la muerte. El recelo que aquejaba a los infelices fue puesto en conocimiento de Deza, que envió a don Alonso de Granada Venegas para tranquilizarlos y darles seguridades de vida. Sólo de vida, pensé en aquel momento, luego ya dan por perdidas sus propiedades y bienes. —¿Cuándo ha ocurrido? —Hace quince días, pero no he querido venir hasta tener más información sobre lo que pretendían. —Continúa. —Durante toda la noche los tuvieron encerrados en las iglesias con las puertas fuertemente vigiladas. ¡Cobardes! —Lo tenían todo calculado —dijo Aben-Humeya. —Así es. Por la mañana, y entre gente de armas los condujeron hasta los salones del Hospicio. Allí los esperaba una gruesa columna de tropa a cuya cabeza estaban don Juan de Austria, el duque de Sessa, el marqués de Mondéjar y el licenciado Bribiesca Muñatones. 204 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya El camino que recorrieron se extendía desde la Puerta de Elvira hasta la casa de los locos, allí estaba el caballero Francisco Gutiérrez de Cuéllar formando el padrón de los conducidos. Ni siquiera Aben-Humeya se atrevía a cortar aquel rosario de humillaciones. —Ha habido un suceso funesto —¿más funesto?, pensé—. El capitán Alonso Arellano dispuso que al trasladar a los de su parroquia fueran precedidos de un crucifijo que iba atado en el asta de una lanza. Para protegerlo lo cubrieron con un velo blanco. Los desventurados y las moriscas que veían la insignia que los precedía, los acompañaban llorando pues creyeron que eran conducidos al cadalso. Una de ellas exclamó: ¡oh, desventurados de vosotros, que os llevan como corderos al degolladero, cuánto mejor os fuera perecer en las casas donde nacisteis! Con este hecho hubo ya algunas alarmas, pero al llegar a las puertas del Hospicio, un carrachel llamado Velasco dio un palo a un morisco joven, que estaba medio loco, y éste le contestó hiriéndole con un ladrillo que halló a mano. Al alboroto acudieron los alabarderos y creyendo que el herido era el mismo don Juan de Austria mataron al morisco y trataron de hacer lo mismo con los restantes, pero enseguida se presentó el de Austria y puso orden. En adelante se evitaron los desórdenes. —¿Qué ocurrió? ¿Adónde los llevaron? —Todos los hombres de Granada y de su Vega que son útiles para la guerra han sido encerrados. Las mujeres, ancianos, niños y algunos artesanos válidos han quedado en libertad. Aquella información fue demoledora. Diego Alguacil se había convertido en el inseparable amigo de Aben-Humeya. Francachelas y zambras llenaban sus noches. Nunca supe de dónde le vino tan grande amistad, tal vez se conocieran de Granada. Ben-Ziqui, alcalde de Andarax, me decía un día elogiando el real comportamiento. —No me explico cómo podíamos vivir antes. Todas las noches tenemos festejos y se lo debemos a nuestro rey. Si todos los que podían aconsejarle pensaban como el alcalde estábamos aviados. Un día me dijo el Habaquí: 205 Francisco López Moya —La estrecha amistad de nuestro rey con Diego Alguacil se ha roto. La verdad es que me alegró la noticia. Aquella estrecha amistad no le había beneficiado, así que quise saber el motivo. —Según me ha contado uno de los sirvientes con los que me une buena amistad y que está al servicio del rey, los celos han sido la causa. —¿Celos? —Te explico: Diego Alguacil anda en amores con una bella viuda de Ugíjar. Tan colado estaba por ella que hizo partícipe a su amigo Aben-Humeya de su felicidad. Le dijo que era hermosa, gran música de voz y maestra en el tañer a la morisca y a la castellana además de extremada danzante. Tanto la ensalzó, que despertó en el rey un encendido deseo por conocerla. —Y la llevó —le dije. —Creo que enseguida se dio cuenta de su error, pero tanto le rogó el rey que la trajera a su presencia que hubo de acceder. La llevó a su casa y a su ruego cantó y bailó. —¿Y…? —le inquirí a sabiendas de su respuesta. —Pues que la bella Zahara, ése es su nombre, no ha vuelto a salir de las habitaciones del rey. —¿Y Diego lo ha tolerado? —El ultrajado amante ha desaparecido de Andarax. Creo que la dama se ha quedado en contra de su voluntad. Ambos amantes deben de estar resentidos con el rey. “Siempre los amores”, pensó Soraya en voz alta, “qué felices podríamos ser si no los conociéramos, pues en la mayoría de los casos son fuente de infelicidad”. “Qué raro”, volvió a repetirse una vez más: “no puedo recordar la cara de mi prometido, una maravillosa persona, y en cambio no puedo borrar de mi mente la del hombre que me ha arruinado la vida”. Disgustada, volvió sus ojos al escrito. 206 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 26 El desgobierno rayaba en la inoperancia y yo me desesperaba. En más de una ocasión, sin avisar siquiera, me fui a Alcolea, en Andarax no hacíamos nada. Aben-Humeya me había fallado. A la ilusión y la esperanza que a todos nos embargó al principio del levantamiento había sucedido el desánimo y la decepción. Mis tierras estaban desatendidas y los criados, ausente el ojo del amo y aprovechando la triste situación por la que atravesaba mi esposa, se habían dado a la molicie y al regalo. Aixa no era la misma, ya he dicho que en el último viaje ni me reconoció siquiera. Ahora pasaba todo el día en el lecho y mis hijas, especialmente Soraya, estaban desesperadas. Al llegar, la estuve contemplando largo rato y pude comprobar con tristeza que ningún sentimiento afloró en mi alma, ni siquiera sentí pena por ella, era como si fuéramos unos desconocidos, aquel pequeño bulto que se adivinaba bajo los harapos no era mi esposa. Contrariado y confuso salí al huerto y me senté debajo de un ciruelo que apenas mostraba los brotes de la primavera. El sol calentaba mis huesos, pues la brisa era inexistente. Con los continuos viajes y correrías habían pasado más de dos años en los que no había tenido tiempo de reflexionar, ¿qué había pasado con mi vida y con mi casa? Ni siquiera recordaba ya los sueños de la niñez. Mi abuelo marchó en pos de su rey y a su muerte fue requerido mi padre para hacerse cargo de los negocios que tenía en Berbería, así que me quedé sin su tutela. Seguro que mi vida no hubiera sido igual si él hubiera seguido a mi lado. Habían pasado pocos días desde mi llegada y antes de que la primavera anunciara nuevas batallas Aixa perdió la suya. Fue un día aciago. Esperaba ese momento desde hacía tiempo y a pesar de 207 Francisco López Moya ello me sorprendió. La muerte es algo aterrador, pues nos recuerda siempre lo efímero de nuestra propia vida, aunque debo decir que en aquellos momentos, y al igual que ahora, la mía me importaba poco. En los siguientes días estuve más tiempo con mis hijos, sobre todo con los pequeños, pero estaba impaciente por volver a la corte, mi cabeza estaba en la guerra que se acercaba, así que organicé la hacienda fiando en mis servidores y me marché a la corte de Andarax, en Alcolea no estaba tranquilo. Desde entonces pasé más tiempo en Laujar que en mi propia casa. Tenía que intentar convencer al rey para que saliera de sus tarbeas y organizara la campaña. El Habaquí nos citó una radiante mañana, el sol brillaba sobre las hojas nuevas de los álamos y la primavera vivificaba las riberas y la vega. El deshielo había hecho que aumentara el caudal del río Andarax. Ahora no hubiera podido volver por su lecho, pensé recordando mi viaje a Vera. —Los turcos están causando problemas en Cádiar. Son luchadores y han venido para matar y saquear las villas. Aben-Humeya dice, y en eso le doy toda la razón, que la inactividad no es buena para los soldados. Nos dijo el general y en sus palabras adiviné cierta preocupación. También entendí que en otras cuestiones no estaba de acuerdo con su rey, era natural, no podía estarlo nadie. Yo mismo había oído comentarios del propio Aben-Humeya sobre el comportamiento de aquellos brutales soldados que no se adaptaban a vivir en paz. —Ante las continuas denuncias de vecinos e influyentes hacendados, nuestro rey ha decidido volver a emplearlos y para ello ha ordenado que ataquen la ciudad de Motril. La pregunta no se hizo esperar. —¿Solos? —Nosotros llegaremos con refuerzos, lo que urge ahora es que se inicie el cerco. —¿Quién los mandará? Nada tenía que perder, así que ya no me callaba nada. —Aben-Aboo. ¡No!, mi pobre hijo iba a estar en peligro. Ahora lo estoy entendiendo mejor. No sólo se quitaba de en medio a los turcos, sino que alejaba también a su primo hermano. Por fin estaba actuando como un político. No obstante, me arrepentí de 208 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya haberle comunicado mis temores, pues seguramente que no sabía nada. Ojalá que mi hijo no pagara mi imprudencia. No iba a aprender nunca. No se puede ir con la verdad por delante. No en política. —Esta misma mañana saldrá un correo hacia Mecina de Bombarón para informar a Aben-Aboo. Ni siquiera lo pensé. —Ese correo, ¿puedo ser yo? El Habaquí sabía que mi hijo estaba con él y me miró con cierta comprensión. —Lo serás si así lo quieres. No hubiera deseado dormir en mi alcoba. Me hubiera detenido en Alcolea el tiempo de saludar a mis hijos y darle un pienso a mi yegua y hubiera salido de inmediato aunque la noche se me hubiera echado encima, pero Ugíjar estaba en poder de los cristianos y mi suegro se refugió en Cádiar. De todas formas, aunque hubiera seguido en su casa no hubiera descansado allí, tenía mal recuerdo de la última vez que lo visité, pues llegué a su casa y, en contra de lo habitual, lo encontré mohíno y poco hablador. Me saludó fríamente y ni siquiera me ofreció, como había hecho siempre, un refresco o un vaso de leche recién ordeñada. Se alejó enseguida de mí y durante el resto de la tarde pareció evitarme. Ni siquiera me preguntó por las razones de mi viaje, ¿me estaría echando en cara la muerte de su hija? No supe qué pensar, pero en aquel momento tomé una decisión que hasta ahora he cumplido: nunca más dormiré en su hacienda. Me resultó extraño el que Aixa no estuviera en la alcoba. Recordaba aquel minúsculo cuerpo hecho un ovillo bajo los harapos. La verdad es que sólo estuve en la estancia el tiempo que necesité para cambiarme de ropa. Era todo tan raro, tan insólito, que salí al huerto lo antes que pude. Respiré el aire puro y miré hacia la sierra que permanecía inmutable. Entonces comprendí que no era la pérdida de mi esposa lo que me hacía encontrarme raro y fuera de lugar, sino la muerte de mis hijos, con ellos se había roto mi casa. La desaparición de Aixa fue sólo el natural derrumbe de una techumbre cuando ya se han caído los muros que la sustentan. Me acosté lo más tarde que pude y me levanté antes de que amaneciera. —¿Cuándo volverás? —me preguntó mi hija al verme con el pie ya en el estribo. 209 Francisco López Moya —Muy pronto, no creo que tarde más de tres días, sólo voy a llevar un correo. Me miró sorprendida. —Entonces, ¿por qué vas tú? —Porque quiero ver a tu hermano. Creo que lo entendió. El sol bañaba ya la sierra cuando comencé a bajar por la cuesta de la Angostura. No tardé en llegar al río por el que tantas veces había pasado. Las alquerías que se asomaban al cauce parecían abandonadas. Nadie encontré que estuviera cultivando o rozando hierbas. La guerra estaba acabando con nuestras siembras, ¿quién iba a atreverse a plantar nada cuando la posibilidad de recolectarlo era incierta? Entrábamos en el tercer año de contienda y los cristianos estaban cada vez más enardecidos. El poderoso rey Felipe no podía ahora, después de tanto tiempo de lucha, de la sangre derramada y sobre todo de la humillación recibida, ofrecer una tregua o un pacto que nos satisficiera. No había ninguna posibilidad, pues perdería su autoridad y su orgullo se vería mermado. Otra cosa hubiera sido al principio del levantamiento, ahora era demasiado tarde para buscar componendas. Al pasar por las Hortichuelas volví a recordar la visión de la hermosa joven del cántaro. Jamás vi a una criatura que desprendiera tanto candor, donaire y donosura, ¿qué habría sido de ella? La madrugada me resultó gratificante. Conocía bien aquellos caminos y las trochas, así que apenas había pasado el mediodía llegué a las primeras casas de Mecina de Bombarón. Tenía mis dudas sobre la oportunidad de iniciar nuevas conquistas sin tener asegurada la defensa de las tierras que conservábamos, pero estar esperando, sin hacer nada, era infinitamente peor. Estaba el sol en todo lo alto cuando llegué a la puerta de la casa de Aben-Aboo y, por azares del destino, con quien primero me tropecé fue con mi hijo. Mi corazón volvió a latir con fuerza. En el abrazo que nos dimos se fundieron también los de los dos hijos que me faltaban. Fue algo extraño, pero aquella tarde recobré algo de esperanza y hasta pensé en Aixa, pero no con la imagen de los últimos tiempos, sino con la de los primeros años de desposados. Por unos momentos estuve recordando que todos los atardeceres, cuando terminadas las faenas del campo volvía a mi casa, Aixa me estaba esperando en la puerta con una zafa 210 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya llena de agua para que me lavara los pies, después, y sin siquiera esperar a reponer fuerzas, la cogía en mis brazos y la llevaba hasta la alcoba. Fueron los años más felices de mi vida. Antes de decirle a mi hijo el motivo de mi visita hice que me llevara ante Aben-Aboo. —Después te contaré algunas noticias, pero antes debe de saberlas tu superior. Mi hijo me esperó en la puerta y yo permanecí en la estancia durante el tiempo que el primo de Aben-Humeya estuvo leyendo los pliegos. —¿Conoces el contenido? Me preguntó mientras agitaba los papeles. —Sí. —Te ruego me des tu opinión —tenía decidido no volver a ser tan franco como lo fui con Abdallah, así que esperé la pregunta sin ningún interés—, ¿crees que es oportuno este ataque? —No podría decirlo, aunque el Habaquí piensa que cualquier cosa es mejor que permanecer inactivos. —Conozco la opinión del general. —La orden es que cuanto antes, mañana mismo si es posible, te pongas en marcha y te dirijas hacia Cádiar. Allí te alcanzará otro correo con las órdenes precisas para encontrarte con nosotros, mientras tanto habrás preparado a los hombres, que no deben de andar muy disciplinados. —Bien. ¿Cuándo te vuelves? —Mañana mismo. Cuanto antes regrese antes estará todo preparado para iniciar la marcha. Sólo esperan saber que tú estás enterado. —Vete a descansar. Ahora reconozco que estuvo prudente y al mismo tiempo preocupado, pues la campaña que emprendía era incierta y muy arriesgada. Aquella noche me acosté junto a mi hijo y antes de dormir estuvimos hablando de las cosas que habíamos vivido juntos. Aixa también estuvo en nuestros recuerdos. —Siempre supuse que envejeceríamos juntos —la verdad era que nunca había pensado en la vejez, pero se me ocurrió decirlo—. La guerra y sobre todo la muerte de tus hermanos han trastornado nuestras vidas. 211 Francisco López Moya —Muchas noches sueño con ellos, es como si estuvieran vivos. Nos quedamos en silencio durante unos momentos. —Bueno, vamos a procurar dormir algo, a los dos nos espera un largo día. Lo oí dormir al poco tiempo, pero yo tardé un buen rato en hacerlo. Si aquel hijo moría también, no tendría razones para seguir viviendo. En el pajar entró la luz muy pronto, pues carecía de contraventanas. —¡Arriba! —le dije cuando estuve preparado. Tuve que zarandearlo, tan profundo era su sueño—, yo me voy. Abrió los ojos y me miró extrañado de que ya estuviera dispuesto para la marcha. —Aún no han llamado. —Lo sé, pero en Andarax esperan mi llegada. Nos abrazamos con fuerza, podía ser la última vez que lo hiciéramos, por eso y para animarlo agregué: —Espero verte muy pronto ante las murallas de Motril. A la vuelta dormí en mi casa. En Laroles me entretuvieron unos amigos y se me hizo tarde, así que llegué a Alcolea bien anochecido, por suerte conocía bien el camino, era tan tarde que mis hijos no me esperaban ya. De nuevo me resultó extraño dormir solo y quizás por ello madrugué más que otras veces, así que para cuando mis hijos se levantaron ya había ordeñado las cabras y la marmita de leche estaba colocada sobre las trébedes. —¿Te quedas a comer? —No —contesté de inmediato—. Me espera Aben-Humeya. Mis hijos estaban ya acostumbrados a mis largas ausencias, supuse que también esta vez lo habrían comprendido, pero aunque mi vuelta no hubiera sido tan urgente, también me hubiera marchado, allí no me ataba nada, ni siquiera los hijos que me quedaban. Ensillé la yegua y partí hacia la corte. La primavera avanzaba y la temperatura era agradable. Ensimismado en mis pensamientos llegué a Andarax y me sorprendió no ver ninguna actividad guerrera. La milicia ni siquiera había sido acuartelada todavía y ello me exasperó. 212 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Abdallah estaba en la antesala y me saludó con una sonrisa y un leve movimiento de cabeza, pero nada me preguntó sobre el viaje, después pude saber que ni siquiera estaba enterado de mi partida. Yo, que apenas descansé para traer cuanto antes las noticias de mi encargo, tuve que esperar más de dos horas para ser recibido. Si no se aceleraban los preparativos y se producía un ataque, mi hijo estaría indefenso. Abandonar nuestras intrincadas sierras sin tener bien coordinadas nuestras fuerzas podía suponer un suicidio. Al fin se entreabrió la puerta y salió la viuda. Me levanté y la saludé con una inclinación de cabeza, pues la había conocido en Ugíjar. Todavía tuve que seguir esperando para ser recibido. —¡Pasa! Oí decir al fin. —Me había olvidado de que esperabas. ¿Qué tienes que contarme? Un sentimiento nuevo, mezcla de desencanto, pena y decepción me inundó el alma. A punto estuve de dar la vuelta y abandonar la cámara. —Aben-Aboo ha emprendido el camino de Cádiar para esperar allí tus nuevas órdenes. —Ya le enviaremos un correo. De momento controlará a los turcos y los vecinos de Cádiar descansarán tranquilos. Estaba claro que lo que pretendió fue quitar de en medio a los turcos. Triste pago a los que habían venido a ayudarle. Me sentí tan mal que se me quitaron las ganas de seguir mirando la cara de aquel rey tan mediocre. —Si no hay hueste que preparar me vuelvo ahora mismo para Alcolea. —Hazlo y descansa, te lo mereces. Por fuerza habremos de pasar por la puerta de tu casa, así que cuando lo hagamos te incorporas. ¿A qué estaba jugando? En aquel momento comprendí que era demasiado joven para ser rey. Nos habíamos equivocado al coronarlo, pero ya no había vuelta atrás. No habría pasado ni una semana desde que desilusionado y abatido abandoné la corte de Andarax para recluirme en mi Alcolea, cuando me llegaron las terribles noticias que daban al traste con nuestro breve sueño de libertad, y me las trajo mi propio hijo. 213 Francisco López Moya Había madrugado y estaba sentado en el tinao bajo la frondosa protección de mis parras cuando lo vi aparecer. La sorpresa hizo que me sobresaltara y bajé corriendo las escaleras del huerto. —¿Qué haces aquí? Te hacía en Cádiar preparando el avance hacia Motril. Nos abrazamos y en la expresión de su rostro noté que algo grave había ocurrido. —El correo que recibimos hizo que ni siquiera iniciáramos la marcha. No acertaba a entender lo que podía haber ocurrido, pues AbenHumeya dijo muy claramente que deseaba que los turcos se alejaran de las Alpujarras lo antes posible. Deseaba conocer lo que había sucedido y las preguntas se me agolparon en la cabeza hasta que al fin pregunté por lo más simple. —¿Por qué has venido solo? —No lo he hecho. Anoche pasamos por la misma puerta de esta casa, pero lo hicimos con tanto sigilo que nadie lo advirtió. —¿Quiénes pasasteis? —Aben-Aboo con sus hombres de confianza y algunos jefes turcos. —Cuéntamelo todo, ya no te interrumpo más. —Empezaré por el principio. Asentí con la cabeza. —A los cinco días de estar en Cádiar llegó el correo que esperábamos. Aben-Aboo se retiró al interior de la casa para leerlo y yo, que entendí que la partida sería inminente, me dirigí hacia donde tenía mis pertrechos, pero hube de detenerme al ver que un grupo de hombres de armas entraba por la plaza. Era Diego Alguacil el que se acercaba. Cabalgaba a la cabeza de cien jinetes bien armados. Lo primero que pensé fue que si aquélla era toda la fuerza que el rey nos mandaba, poco podríamos hacer. La información que mi hijo me iba dando, más que aclararme la situación me descabalgaba por completo la que yo tenía. ¿Qué hacía allí Diego Alguacil? Algo había tenido que salir mal. Aben-Humeya no hubiera elegido nunca para aquella misión a su más encarnizado enemigo, que además abandonó Andarax a raíz de que el rey le arrebatara a la viuda. Tenía tal lío en mi cabeza que decidí esperar a tener todas las explicaciones. Sacar conclusiones sin haber recibido todos los datos es siempre aventurado. 214 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —Aben-Aboo tardaba en salir y me volví para informarle de la llegada de los hombres. —Pasa —me dijo al oír mi voz, y entré. Me sorprendió el ver su cara, nunca lo había visto así, parecía demudado. —¿Qué ocurre? —me preguntó. —Ha llegado Diego Alguacil con cien jinetes. —Tráelo a mi presencia. Volví con él y cuando iba a abandonar la estancia me dijo: —Quédate, quiero que tu padre sepa de primera mano lo que aquí se está tramando. Se saludaron con cierta frialdad y Diego, con el semblante muy serio, le dijo: —Aquí me tienes con la gente que sabes, pero no pienso intervenir en semejante crueldad, pues los turcos son hermanos que han venido a favorecernos. No quiero prestarme a esta traición, así que he decidido avisarles del pago que Aben-Humeya ha decidido darles. Cuando estén enterados, que ellos mismos provean lo que se ha de hacer con este rey tan ingrato y perverso al que ya estoy cansado de servir. —¿Conoces el contenido del correo? —le preguntó Aben-Aboo. —Sí, claro. —¿Y sabiéndolo has venido? —Lo he hecho para evitar que otro con menos escrúpulos que yo lo llevara a cabo. Aben-Aboo me miró y me dijo: —Llama a los jefes turcos. Cuando volví con ellos41 les dijo: —Este correo acaba de llegar de Andarax y quiero que conozcáis su contenido. Abrió el pliego de nuevo y comenzó a leerlo. Puedo asegurarte que era el que acababa de recibir, pues yo mismo se lo entregué. —¿Qué decía? Mi curiosidad era tal que no podía esperar a que mi hijo terminara su exposición: —Decía más o menos lo siguiente: “Como ya sabemos, los turcos han cumplido su misión y ahora sólo sirven para crearnos problemas, 41 Husceyn y su hermano Carácax. 215 Francisco López Moya así que vuelve con ellos a Mecina de Bombarón y alójalos con comodidad. En cuanto tengas ocasión desármalos. Los cien hombres que acompañan a Diego Alguacil no encontrarán ninguna dificultad para degollarlos. Una vez cumplida la orden, tú habrás de hacer lo mismo con Diego Alguacil, pues me ha traicionado”. Eso venía a decir. ¿Puedes creer que me quedé de piedra y que si yo mismo no lo hubiera leído unos momentos después, nunca lo hubiera creído? El que más se encolerizó, como es natural, fue Diego Alguacil, el cual desconocía la segunda parte de la orden. ¡Lo mataré!, gritó. Por otra parte, los indignados turcos exclamaron rabiosos: “¿Es esto lo que merecemos por haber dejado nuestras casas, mujeres e hijos por venir a socorrerlo?”. Qué fácil debió de resultarle urdir aquella trama, pensé, sobre todo si Aben-Aboo estaba dispuesto a creerla. ¿Acaso no conocía los rumores que se habían extendido por toda la sierra sobre los amores del rey con la viuda que antes fuera amante de Diego Alguacil? Nunca pensé que pudiera creer aquella patraña, pero claro, le interesaba hacer como que la creía. Ahora tendría de su parte a los resentidos turcos, ¿había llegado su hora? —¿Qué ha dicho Aben-Humeya?, supongo que la traición se habrá aclarado. —¿Qué traición? —La de Diego Alguacil. La mirada de mi hijo me dio a entender que algo irreparable había sucedido. —No te entiendo. —Diego Alguacil dejó Andarax al no estar de acuerdo con algunas decisiones del rey —para qué iba a darle más explicaciones. Recuerdo la cara de extrañeza con la que mi hijo me miró—, ahora es su enemigo. Ya sabía yo que no cejaría hasta hacerle daño. —Pues se lo ha hecho —me dijo—. Aben-Humeya está muerto. —¿Cómo ha podido ocurrir? —la muerte de mis hijos clamaba venganza. —Llegamos de madrugada y aunque la villa estaba fuertemente protegida nos facilitaron la entrada de inmediato, el que llegaba era Aben-Aboo, primo del rey y uno de sus adalides. Nos dirigimos directamente a su alcoba y ante el asombro de su guardia personal, que no tuvo tiempo de reaccionar, quebrantamos la puerta y 216 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya entramos en tropel. Allí estaba el rey, desnudo y en compañía de dos mujeres. Una de ellas, que estaba despierta, se abrazó a él. Estuve seguro de que fue la viuda la que lo hizo, aunque no creo que la bella Zoraida lo hiciera como una demostración de amor, antes al contrario, no tuve la menor duda de que lo hizo para que no pudiera defenderse. —Lo prendieron entre Diego Alguacil y Diego de Arcos y le ataron las manos con un almaizar42. —¿Se resistió? —le pregunté por simple curiosidad. —No. Mi hijo siguió narrando los pormenores de aquel asesinato. “Vas a ser juzgado por tus crímenes” —le dijo Husceyn. Aben-Humeya los miraba con los ojos desencajados, no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Al fin pudo preguntar: —¿Qué crímenes? —Ahora entiendo que él no sabía nada —dijo mi hijo, que había comprendido el alcance de la traición. Le leyeron el pliego que les llevó el correo y Aben-Humeya negó haberlo mandado. —Tú mismo te has delatado —le dijo Carácax agitando ante sus ojos el pliego que le había arrebatado a Aben-Aboo. “Los turcos no tenéis autoridad para juzgarme” —dijo AbenHumeya con brío. “¿La tienes tú para condenarnos a muerte después de haberte servido?” —le contestó el capitán turco, que estaba indignado por la forma de proceder de aquel mal rey. —Padre, nunca olvidaré lo que allí he visto. Durante toda la noche han andado repartiéndose los bienes y las mujeres del rey y al amanecer, reunidos en el portal de la casa de Aben-Humeya, han proclamado sucesor a Aben-Aboo43. Siempre temí aquella traición, pero tengo que admitir con desencanto que él mismo se la había buscado. Mi hijo, en cuyo semblante se adivinaba el cansancio, parecía dispuesto a terminar aquella narración para poder echarse en el jergón, pero yo deseaba conocer todos los detalles. Faja morisca. El nuevo rey tomó la siguiente divisa: “No pude desear más ni contentarme con menos”. 42 43 217 Francisco López Moya —La primera orden que ha dado como rey ha sido la de asesinar a su primo. —¿Admitió la condena? —No. Pidió por Mahoma que se le retuviera preso, que él daría cuentas y se defendería ante el emperador de los turcos y ante el mismo gobernador de Argel, pero su condena estaba ya dictada y esta mañana se ha cumplido. Aben-Aboo dijo ante todos: “Nunca estuvo en el ánimo de AbenHumeya ser moro y si había aceptado el reino había sido por vengarse de las injurias que a él y a su padre habían hecho los jueces del rey don Felipe, especialmente quitándole un puñal y tratándole como a un villano, siendo caballero de tan gran casta”. Oída aquella acusación, que a la par era su condena, AbenHumeya exclamó: “Estoy vengado y satisfecho y puesto que, según vosotros, he cumplido mi voluntad, cumplid vosotros la vuestra. En cuanto a la elección de Aben-Aboo, voy contento, pues tendrá el mismo fin que yo”. Sólo quise saber una cosa más. —¿Quién fue su verdugo? —Lo ahogaron entre Diego Alguacil y Diego de Arcos. Sus mortales enemigos. No me equivoqué cuando predije que por una mujer podía perderse un reino. —Lo sacaron muerto y lo enterraron en un muladar44. Me dijo mi hijo que no se sentía satisfecho de aquella proeza. La melancolía me invadió. El hombre que había conseguido unirnos sembrando en nuestros corazones la semilla de la esperanza, nos había dejado huérfanos cuando apenas había cumplido los veintitrés años. Aquella descripción de la muerte del rey la entristeció. Para su padre debió de ser terrible. Qué diferencia entre las primeras páginas, cargadas de esperanza, y estas últimas en las que se vislumbraba el desastre. Deseaba seguir leyendo pero no podía. Se imaginaba a su padre, que siempre fue la fuerza y la convicción de todo cuanto hacía, desesperado y hundido. ¡Dónde quiera que estés, que Alá te proteja! 44 218 La peor de las humillaciones que darse pueda a un musulmán. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 27 En cuanto mi hijo, que manifestaba evidentes signos de cansancio, terminó de referirme el dramático final de Aben-Humeya, ensillé mi yegua y me dirigí hacia Laujar de Andarax. Tardé menos que otras veces, pues necesitaba ver con mis propios ojos los efectos que había producido aquel execrable regicidio. Al llegar me sorprendió el movimiento de gentes de armas y el nerviosismo de sus jefes. La otrora tranquila villa era un caos. Hasta que no encontré al Habaquí no pude enterarme de mi situación personal, podía haber habido una purga, hasta cierto punto comprensible. —El nuevo rey ha tomado el nombre de Muley AbdallahMahamud Aben-Aboo —me dijo nada más verme. Tuve la impresión de que había tratado de eludir el triste final del que fue nuestro rey, pero yo necesitaba oír de su boca la implicación que él hubiera podido tener en aquella alevosa muerte. —¿Cómo ha podido ocurrir? —más que una pregunta, lo que le hacía era un reproche. —De nada sirven las lamentaciones, lo cierto es que ha ocurrido y habremos de asumirlo, nos va en ello nuestro futuro como pueblo. —¿Participaste tú? Necesitaba saberlo. —¿Tú qué crees? —la mirada que me dirigió la llevo todavía clavada, pues si me hubiera lanzado una daga no me hubiera causado tanta mella—. Él me nombró general de sus ejércitos. —Perdona, tenía que preguntártelo. Supe además que aquella misma mañana Aben-Aboo había despachado correos con destino a Argel y a Turquía. En las cartas se pedía la confirmación de su nombramiento. 219 Francisco López Moya Lo que sí hizo el nuevo rey fue confirmar a todos los capitanes en sus puestos, tampoco tenía mucho donde escoger, y lo hizo en un acto sencillo y carente de relieve. Nos felicitó por los servicios prestados a la corona hasta entonces y nos alentó a seguir defendiendo nuestra fe. El nombre de Aben-Humeya no se pronunció en ningún momento, había comenzado un nuevo reinado e interesaba olvidar el pasado, pues terminar con su vida no fue un hecho glorioso, a pesar de que sus cualidades no fueron las que un rey debe de tener, aunque de ahí a asesinarlo había un gran trecho. Visto con la perspectiva del tiempo, he de admitir que su reinado comenzó con los mejores auspicios para nuestra causa. Aben-Aboo sabía que su acción no había sido aprobada por muchos de nosotros y necesitaba que olvidáramos su ¿crimen? Y para ello era fundamental realizar alguna proeza. Era la primera vez, como rey, que nos citaba en el portal en el que tantas veces nos habíamos reunido con Aben-Humeya. La verdad es que estábamos impacientes por conocer sus planes, si es que los tenía. Comenzó a bajar de la planta alta y no venía solo. Al principio no reconocí a su acompañante, pues descendía detrás del rey, que se detuvo en mitad de las escaleras, nosotros estábamos en silencio. Desde aquella altura nos dirigió una mirada que nada expresaba. Al cabo de unos momentos se sonrió y con gesto jovial terminó de bajar y sin dilación nos fue saludando uno por uno. Cuando llegó a mi altura me dijo al oído: —Ya te habrá contado tu hijo… Creo que se alegró de que estuviera en su casa y que hubiera sido testigo de aquella tragedia, sabía que de otro modo no lo hubiera creído, pues desde siempre recelamos el uno del otro. Le contesté que sí con la cabeza y siguió con los saludos, entonces miré hacia atrás, quería saber quién era su mano derecha. Mi sorpresa fue mayúscula, el que lo acompañaba, el nuevo hombre de confianza del rey, era nada más y nada menos que Comixa, mi suegro. Entonces comprendí la frialdad con la que me recibió, pues él estaba también en la conjura. Ahora pienso que quizás hubiera ayudado a Diego de Arcos para escribir las nuevas órdenes y darles el cambiazo por las que llevaba el correo de Aben-Humeya, que debió de morir a manos de los secuaces de cualquiera de ellos. El pedir que se le diera muerte a los turcos era una baza ganadora y el que Diego Alguacil figurara como 220 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya damnificado fue un ardid para alejarlo de cualquier sospecha. Tuve que reconocer que el golpe había estado bien planeado. No lo miré a la cara. Él tampoco trató de saludarme, siquiera fuera por cubrir las apariencias, pues todos sabían que era mi suegro. Terminado el protocolo, Aben-Aboo se sentó en la regia silla y nosotros lo hicimos en los bancos que para tal efecto estaban allí dispuestos. No tardó mucho en sacarnos de dudas, sí tenía planes. —En los últimos tiempos hemos empleado nuestras energías en luchas e intrigas que a nada nos han conducido —“a ti sí, pues ha favorecido tu ambición de ser rey”, pensé de inmediato—, más nos hubiera valido haberlas empleado contra nuestros verdaderos enemigos: los cristianos. Nosotros callamos, ¿qué nos iba a contar? Todos éramos hombres curtidos en la guerra. Durante algún tiempo siguió deplorando nuestro comportamiento sin que nadie lo interrumpiera. Yo no lo hice porque había perdido la ilusión y estaba tan decepcionado que hubiera cogido mi yegua y me hubiera vuelto a mis tierras de Alcolea, pero claro, si no nos organizábamos un mínimo las perdería también. —Órjiva es nuestro próximo objetivo. Debemos cerrar de una maldita vez esa peligrosa puerta. Fue el Habaquí el que se decidió a hablar. —El fuerte de Órjiva es inexpugnable. —Lo cercaremos. Algo había que hacer, en eso estuvimos todos de acuerdo, aunque sólo sirviera para prolongar nuestra agonía. Terminada su comparecencia nos levantamos e inevitablemente surgió el comentario de Zarca, capitán de Ugíjar y conocedor por tanto de nuestro parentesco. —¿No tienes relación con tu suegro, o lo habías felicitado antes? La pregunta era natural y decidí contestarle con la verdad, pues antes o después habría de saberse. —Hace algún tiempo, es decir, desde que murió mi esposa, no nos hablamos. —Pues no lo sientas. Lo miré sorprendido. —¿Qué quieres decir? —Lo que sabe mucha gente, que esa familia es proclive a la traición —me quedé pasmado y notando mi turbación me cogió 221 Francisco López Moya del brazo y me condujo hacia la cercana alameda—. Tú te has criado con él y claro, nadie te iba a ir con noticias en contra de su familia. —Te ruego que seas más explícito. —Su abuelo, Aben-Comixa, ministro de Boabdil, le propuso a su rey el que vendiera sus derechos y abandonara las Alpujarras, el rey se negó muy enojado45. Su ministro no dejaba de pintar las cosas lo más negras que podía y le alertaba de los peligros que corría si se quedaba en las Alpujarras. Boabdil, que no deseaba pasar a Berbería, solicitó licencia para desplazarse hasta Barcelona para entrevistarse con los reyes y exponerle sus temores. —No supe nunca que Boabdil fuese hasta Barcelona. Le contesté sorprendido. —Es que no fue, pues contestaron que en su lugar enviara a su ministro. Comixa partió hacia Barcelona y, sin las credenciales ni los poderes de su señor, lo traicionó firmando una escritura pública en la que Boabdil y las princesas vendían a don Fernando y a doña Isabel sus Estados y bienes patrimoniales en la cantidad de nueve millones de maravedíes, obligándose a dejar la tierras de las Alpujarras para no volver más a ellas. Boabdil se encolerizó al conocer lo que su ministro había firmado y, de no ser por los caballeros que había presentes y que lo contuvieron, lo hubiera atravesado con su alfanje. Al fin, y alentado por Comixa, que no cejaba en preconizar que en su viaje a Barcelona había descubierto las tramas que estaban dispuestas para terminar con la vida del rey y de las princesas, Boabdil accedió y abandonó las Alpujarras, pero Aben-Comixa no solamente se quedó aquí sino que aumentó las propiedades que tenía en Ugíjar con otras que como pago de su traición recibió en Cádiar. —¿Cómo no me han contado nunca esa historia? Todavía boquiabierto pensé: Ahora puedo comprender, aunque no haya sido el caso, que los errores que cometan los padres no tienen por qué pagarlos los hijos. En esta ocasión no tuvimos que dejar ningún retén en Andarax, pues Aben-Aboo fue el primero en encabezar nuestras fuerzas. “Yo he cedido un reino para estar en paz, y no he de ir a otro ajeno a estar en cuestiones”. 45 222 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya El silencio dominaba en la formación, me imagino que cada uno tendríamos nuestras dudas y nuestras interiores preocupaciones. Fueron largas cabalgadas hasta llegar a Órjiva. En esta ocasión no nos animaba la esperanza, ya marchita, ni nos mantenía la ilusión de los primeros tiempos, sino el odio y el rencor, que no sólo iba dirigido hacia los cristianos. Durante semanas estuvimos fustigando a los sitiados. El duque de Sessa acudió para socorrer a los cercados pero conseguimos derrotarlo y poco después asaltamos y conquistamos el fuerte. Yo sabía que aquel hecho no nos reportaría grandes beneficios pero, por de pronto, había servido para dar suelta a la ira que llevábamos dentro. Dejamos la ciudad asegurada y volvimos a Andarax. Ni siquiera tuve fuerzas para quedarme en Alcolea. Ahora me doy cuenta de que temí encontrarme con la cruda realidad. Es cierto, y no voy a negarlo, que durante unos días hubo más actividad guerrera que con Aben-Humeya y eso nos mantuvo atareados. Por la noche caíamos rendidos y no teníamos tiempo de pensar en nuestra precaria situación. A los diez días de haber vuelto de Órjiva nos llegaron noticias de Granada. —Don Juan de Austria, al que don Felipe había ordenado permanecer siempre a buen recaudo, ha recibido la orden de ponerse al frente de las tropas. Enseguida pensé, ¿qué mal estarán viendo nuestra situación? Vamos, que el rey Felipe tiene el convencimiento de que ya no representamos ningún peligro para la seguridad de su hermano. —Si ya ha puesto al frente a don Juan, su querido hermano, será porque habrán reunido tal cantidad de fuerzas que su vida estará asegurada —dijo el Habaquí, que por lo visto había estado pensando igual que yo. —Es posible, pero sigamos oyendo al informador. —Las tropas, a cuya cabeza va don Juan, han rebasado Guadix y se dirigen hacia Huéscar. —Si es así, podemos dar esa plaza por perdida. La verdad es que Aben-Aboo obró con cabeza, pues acudir en su socorro hubiera sido tanto como jugar la última baza sin llevar cartas para ganar la partida. 223 Francisco López Moya Durante un mes concentramos todas las fuerzas en Andarax y, en espera de los acontecimientos que habrían de venir, nos dedicamos a instruir a los más jóvenes y a ejercitar en el tiro a los veteranos. Las noticias llegaban a diario: “hemos perdido Huéscar”, “se han apoderado de Serón”46, “han aniquilado a todos los habitantes de tal o cual zona”. En poco tiempo don Juan había conseguido llegar a la puerta oriental de nuestro feudo, ¿se atrevería a dar el golpe final, entrando en nuestros intrincados valles o esperaría a tener controlado el frente occidental? Nos estábamos preparando para repeler el ataque cuando un correo nos trajo la noticia de que el duque de Sessa avanzaba por el poniente. —Vamos a ser cogidos entre dos fuegos. Comenté yo. —Hay una puerta de escape y la vamos a utilizar. Dijo Aben-Aboo. Lo escuché con pena, pues cuando hablamos de escapar es porque todo está perdido. —Al amanecer subiremos por Paterna y Bayárcal para encontrar refugio en lo más abrupto de Sierra Nevada. Allí nos haremos fuertes. A mí no podía engañarme, ¿qué fortaleza podíamos alcanzar?, así que como no podía dejar indefensa a mi familia, pedí permiso para ir a por ella. —Subiré por el río de Alcolea y os alcanzaré antes de que lleguéis a Laroles. Naturalmente que no pensaba reunirme con él, bastante daño nos había causado ya. No expondría a mis hijos a los rigores de la sierra. Todo estaba en manos de Alá, si teníamos que morir lo haríamos en nuestra casa, como lo hizo Aixa, en su catre y rodeado de los suyos. Todavía, y a pesar de las victorias alcanzadas por el de Austria, no hubieran podido enseñorearse de las Alpujarras si otras armas más mortíferas no hubieran venido a herir de muerte a la rebelión. La 46 224 Allí perdió don Juan a su ayo y amigo Luis Quijada, marqués de Mondéjar. Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya medida tantas veces anunciada, y hasta tímidamente iniciada hacía algún tiempo, se puso en marcha. Todos los moriscos de Granada y de su vega fueron expulsados de sus hogares y confinados en distintos lugares que necesariamente estuvieron alejados de las Alpujarras. No hubo consideración alguna con la edad, clase y sexo. Todos, sin excepción, fueron desposeídos de casas, tierras y tesoros. Aquella medida nos llenó de espanto. En los últimos días he podido saber que los familiares de AbenHumeya, entre ellos el propio Abdallah, más atentos a la venganza que a la salvación de su pueblo, han entrado en tratos con los cristianos y por su mediación están consiguiendo que millares de moriscos depongan las armas y vuelvan a la obediencia de las autoridades granadinas. El ejército de Aben-Aboo ha quedado tan mermado por la desbandada de deserciones, que ha terminado por entrar en conversaciones con don Juan para tratar de conseguir una rendición ventajosa. Todo esto lo he ido sabiendo por amigos que desengañados y abatidos lo han ido abandonando y camino de ninguna parte han ido pasando por la puerta de mi casa. Las últimas noticias son para mí tan dolorosas que ni siquiera tengo ganas de reflejarlas en mis memorias, pero es mi deber hacerlo, por si puede servir de ejemplo a otras generaciones. Quiero que conozcan de primera mano las cosas que no deben hacerse. El principal enemigo no ha sido el rey cristiano sino nuestros mismos hermanos. Aben-Aboo ha debido de pensar que, tanto si se rinde como si no, su cabeza rodará por la escalinata de la Chancillería de Granada, así que para demostrar al de Austria que las negociaciones quedaban rotas, ha mandado asesinar al que había servido de negociador en aquellos tratos y que no ha sido otro que el venerable Habaquí, el más noble de los capitanes y el más fiel. Cuando lo he sabido la sangre se me ha revuelto en el cuerpo de tal manera que si hubiera tenido la ocasión de echarme a la cara al alevoso rey, lo hubiera atravesado con mi cimitarra. Las gentes de Álora han vengado la muerte del valiente general matando a Galipe, hermano de Aben-Aboo. Esta felonía le ha hecho caer en desgracia y los pocos adeptos de fuste con los que todavía contaba lo han abandonado a su suerte. 225 Francisco López Moya —No se han quedado con él más de trescientos facinerosos que se esconden en las cuevas de los Bérchules, fáciles de defender e imposible de tomar. —¿Quién le queda de prestigio? —pregunté a mi último informador. —Gonzalo el Xeniz. —¿Cómo puede seguir a su lado después de haber capitaneado a los bravos monfíes? —Si te digo la verdad, creo que se ha quedado cerca para procurarle la caída. Hoy he podido saber que ha sido así. El Xeniz concertó una cita junto a las cuevas en las que se escondía y le dio muerte. Su cadáver ha sido expuesto ante la Chancillería de Granada. Sólo ha sido rey diez meses, ¿mereció la pena? ¡Sea maldito por siempre! Están siendo unos días muy amargos, pues toda esperanza de permanecer, siquiera como siervos en nuestras propias tierras, ha muerto. Las órdenes, que primeramente comenzaron a cumplirse en los lugares y villas que habían permanecido leales a los cristianos, han continuado al resto. Son muy estrictas: “ningún morisco deberá permanecer en las tierras de las Alpujarras”. Una maldición debe de haber caído sobre nuestro pueblo para que hayamos sido humillados y ultrajados de esta forma. Yo tengo ahora, cuando ya han terminado las batallas por habernos vencido el rey Felipe con la ayuda de los nuestros, la convicción de que estas prósperas tierras y estos frescos valles, que el río de Alcolea y el Andarax vivifican, no han sido creados para el descanso y solaz de nuestro pueblo. Quizás no hayamos sido dignos de poseer tan preciado tesoro. Nuestros ancestros vivieron errantes por los desiertos y lo hicieron con la esperanza de encontrar algún día unas tierras como éstas en las que florecen el naranjo y el limonero. Costó sacrificios y luchas sin cuento hasta que al fin las conquistaron. Lástima que, entre la incompetencia de unos y la cobardía y las traiciones de otros, no hayamos sido capaces de conservarlas. No legaremos a nuestros hijos lo que nuestros padres nos dejaron. Es triste reconocerlo, pero hemos sido peores que ellos. Que Alá nos perdone. Estoy terminando mis memorias porque mi tiempo también se acaba. Debo decir que siento una rabia incontenible porque fui uno 226 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya de los que creyó en la legitimidad de nuestra lucha, y nada, aparte de la seguridad de mi familia y mi fe, me avocó a participar en ella. En mí no hubo deseos bastardos, ni ambiciones de poder, era muy feliz en mi valle y mi familia crecía alrededor de la chimenea, como lo hice yo en la casa de los míos. He sacado mi yegua de la cuadra, lleva ya varios días sin hacer ejercicio. Me ha saludado con un familiar relincho. He tenido la necesidad de cabalgar por mis tierras. Quizás sea la última vez que lo haga. Los bancales y paratas que llevan meses improductivos están llenos de hierbas. Los trabajadores de mi casa han sido los primeros en abandonarme y no se lo reprocho, hace dos días que por su cuenta han abandonado el pueblo. Los zarzales se están apoderando de las acequias y las malas hierbas van cegando hasta los caminos y senderos. A mi mente vienen las palabras que Abu-Zacaria escribió en el prólogo del LIBRO DE LA AGRICULTURA: “todo aquél que plante o siembre alguna cosa y con el fruto de su simiente proporcione sustento al hombre, al ave o a la fiera, ejecutará una acción tan recomendable como la limosna”. También recuerdo ahora, a la vista de este abandono, las recomendaciones que hacía Abu-Harirat: “Cuida con esmero y vigilancia de tu pequeña posesión para que se haga grande, y no la tengas ociosa cuando grande, para que no se haga pequeña”, y las recuerdo con gran sentimiento, porque no he hecho otra cosa en toda mi vida que trabajar. Mis antepasados habían traído cultivos y frutales que estas tierras no habían conocido hasta entonces. Gracias a ellos, el níspero, el membrillo y el naranjo han dado perfume a las tardes primaverales. La palma, el azufaifo y otras plantas aromáticas y medicinales que durante siglos han curado nuestras enfermedades, también han sido traídas por nuestros antepasados. La morera nos ha dado riqueza y bienestar en la sierra mientras que en la costa la caña dulce ha hecho florecer nuestro comercio. Esta tierra de azúcar, seda y miel nos ha amargado la vida a mi generación y, si Alá no lo remedia, jamás volveremos a disfrutar de ella. Aixa, la segunda de mis hijas y la que más se parecía a mi esposa, ha fallecido hace unos días. Ha sido una muerte ¿natural?, no creo que sea natural que los hijos mueran antes de que lo hagan sus 227 Francisco López Moya padres, pero ya no me quedan ganas de pedir cuentas al que todo lo puede, porque estoy convencido de que sería al último que se las rindiera. Las calenturas han sido las culpables. Tantos días en el jergón la habían dejado en los huesos. He llorado, ¿cómo no hacerlo?, pero también he sentido el bálsamo de saber que no seguirá padeciendo las calamidades que una expulsión trae consigo. Dejamos unas tierras en las que la leche y la miel han sido abundantes, para emprender un camino hacia un futuro incierto y en el que a la fuerza habrán de encontrarse padecimientos y penalidades. Si fuera más joven tal vez lo vería con menos preocupación, lo noto en las caras de mancebos y niños. Ojalá acierten, pues tienen la vida por delante. He perdido a mi esposa y a tres de mis hijos. ¿Qué será de los restantes? Yo no voy a estar con ellos para protegerlos, no puedo hacerlo. No, no soy un mal padre. Mi persona tiene precio y si me fuera con ellos sería degollado y mi cabeza terminaría blanqueándose al sol en la punta de una lanza enemiga que tal vez adornara los aledaños de la Real Chancillería de Granada. Mi cuerpo sería lanceado y mis huesos quedarían esparcidos por unas tierras que no me son familiares. Tenemos un plazo muy corto para abandonar la comarca y lo tenemos que ir haciendo en grupos organizados y bajo la férrea vigilancia de los soldados del rey Felipe. Con mis hijos casi no hablo. Los mayores, que me hubieran comprendido, están en el Paraíso rodeados de hermosas huríes, y los que me quedan son demasiado jóvenes para imaginar siquiera lo que bulle en mi cabeza. Fue un juramento lo que hice y lo voy a cumplir. Ya no tengo edad para comenzar otra vida, para eso hay que tener esperanza y, sobre todo, ganas de vivir. Después de ser un señor de tus tierras es muy difícil acomodarte a ser siervo en las de otro, ni siquiera creo que sea orgullo, es que no soy capaz de vivir de otra manera. Tengo en mi cuadra, además de mi yegua, cuatro bestias, así que mis hijos podrán hacer el camino con cierta comodidad, eso hasta ahora lo están respetando, todo lo demás será confiscado. Procuraré que se lleven las pequeñas piezas de oro y plata que he podido ahorrar para que puedan salir de un apuro, pues no es lo mismo llegar a una tierra nueva y desconocida con algo de oro que hacerlo sin nada. 228 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 28 Soraya levantó la cabeza y miró hacia el exterior de la cueva. “¿Qué ha querido decir? A mí no me dio nada y estoy segura de que no se refiere a lo que escondió debajo del pesebre”. No encontró explicación a sus palabras, “¿estaría perdiendo el juicio cuando lo escribió?”. Salió de la gruta y no oyó ningún ruido. Por debajo mismo de aquel abrigo pasaba el camino de Adra y en todo el día sólo vio pasar un carro. La verdad es que había tan poca gente todavía que cada familia habría de conformarse con lo que habían recibido en Granada, es decir, dos bestias para labrar, algunas gallinas, una cabra y dos sacos de cereales que habrían de administrar, pues les servirían no sólo para comer sino como sementera. Se sentó de nuevo y siguió leyendo, tenía que saber cuál había sido el lugar en el que su padre había escondido las monedas o preseas. No podía abandonar el pueblo sin llevárselas, si es que las escondió en algún sitio. El día de la partida diré a mis hijos que tengo que adelantarme para hacer algunos encargos en Cherín y que allí los esperaré, pero lo que haré en realidad será emprender el camino de Berja y luego me dirigiré hacia las alquerías que se asoman al río, justo por el Llano de Lucainena, y cuando esté encima del tajo de las Hortichuelas y a la vista de las hoces del río de Alcolea, me lanzaré al abismo y lo haré sobre mi querida yegua, tampoco ella será montada por ningún maldito cristiano. Caeré próximo al borbotón de agua. Allí, y si la visión que tuve no fue un sueño, encontraré a la hurí que en mi espera estará llenando su cántaro 229 Francisco López Moya de agua fresca. Ahora estoy seguro de que fue una premonición, pues nadie la vio sino yo. Tan sólo faltan dos días para que los vecinos de Alcolea tengamos que abandonar nuestras tierras. Nunca pensé que tendría que escribir estas páginas tan duras. En realidad estoy redactando mi testamento. Lo entregaré a mi hija mayor, quiero que comprenda mi decisión y que sepa que no es cobardía, pues jamás la sentí. Primero han ido desalojando los lugares más próximos al río Andarax. Los soldados de don Felipe no desaprovechan el viaje de vuelta y a veces vienen escoltando a las familias que ocuparán nuestras casas. Desde hace un par de semanas he estado viendo pasar cada tres días, por la misma puerta de mi casa, a grupos de humillados hermanos que no hace mucho fueron altivos moriscos. Caminan con la cabeza agachada, derrotados y sin esperanza. Los soldados que los escoltan los conducen como si llevaran una manada de cabras. Entre ellos he visto al capitán Alhadra, un valiente con el que tuve buen trato. Se ha disfrazado con las peores ropas que ha encontrado en su alquería, no sé si conseguirá equivocar a los cristianos, pues en Granada, y antes de deportarlos al centro de Castilla o a la Extremadura, los someterán a un duro reconocimiento y su cabeza, al igual que la mía, tiene precio. Yo no iré así. Me sobra dignidad y aún no he perdido el orgullo de mi raza. La verdad es que desde que se produjo nuestra definitiva derrota procuro no transitar mucho por los caminos que utilizan los soldados en su tarea de conducir a nuestros hermanos hacia Granada, no quiero que ninguno de ellos pueda reconocerme e intente acabar con mi plan de libertad. No les daré la satisfacción de quitarme la vida, mi vida me pertenece y sólo yo, además de Alá, puedo disponer de ella. Esta mañana he recibido la mayor sorpresa que recibirse pueda. Ha sido algo tan imprevisible que por unos momentos me ha sacado de mi actual estado de indolencia. Me sorprendió la voz que oí en el portal. Yo, que en ese momento estaba en la cuadra poniéndole pienso a mis bestias, noté que mi corazón aceleraba sus latidos y permanecí en silencio hasta que lentamente me fui acercando para poder divisar al intruso a través de una rendija que siempre tuvo la puerta que da al portal. Mis latidos 230 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya se atemperaron, pues no era un soldado cristiano el que llamaba, sino un espigado mancebo que no tendría más de dieciséis años. El color de su piel me dijo que no era un maldito cristiano, sino un desconocido morisco, así que nada tenía que temer. Quise adelantarme a mi hija, que había contestado a los golpes del llamador y bajaba por la escalera para conocer la identidad del visitante, así que abrí con rapidez la puerta de la cuadra y salí al portal antes de que ella terminara de bajar. —Vuelve arriba que yo lo atiendo —le dije, pero ella se quedó quieta. Hube de insistir con una mirada y un leve movimiento de mi cabeza, que era un gesto que conocía de siempre, y entonces inició el camino de vuelta. Fuera lo que fuera no deseaba que mis hijos se enteraran. —¿Eres Omar al-Muktar? —me preguntó en cuanto estuve a su lado. Su aspecto era saludable y sentí un pellizco en el corazón, pues le daba un aire al segundo de mis hijos. No era de por aquí, o al menos yo no lo había visto en mi vida, así que enseguida dejé de preguntarme por su identidad. Era demasiado joven para haber sido alguno de los hombres que había tenido bajo mi mando. —Lo soy, ¿qué deseas de mí? En su cara se dibujó una rara expresión que no supe interpretar. No fue de alegría, ni tampoco de sorpresa, ¿quizás de desilusión? Tal vez fuera de contrariedad, o de satisfacción por haber encontrado al sujeto de su mensaje. Pensé en algún capitán amigo que hubiera pergeñado un plan para escapar, ¿a Argel quizás?, ya conocíamos el camino de Vera. —Quisiera hablar a solas contigo. Mi hija había subido pero no me fié, era muy testaruda y, enojada por mi dura mirada, podía haberse quedado escuchando sobre la baranda del repartidor, por eso invité al desconocido a que me siguiera y entramos en la cuadra para salir por la puerta trasera hasta llegar al huerto. Como mi decisión estaba tomada, tampoco tenía mucho interés por conocer el mensaje, fuera lo que fuera lo iba a rechazar. Le indiqué que se sentara en el pretil de la acequia que bajo la sombra del ciruelo discurre a lo largo del huerto para luego desaparecer por la linde del vecino. —Di lo que tengas que comunicarme. Nadie nos oye aquí. —No sé por dónde empezar. 231 Francisco López Moya —Pues por el principio, ¿quién te manda? —Alguien a quien tú conocías pero que ya ha muerto. Mi mente se disparó como una flecha. Había muerto tanta gente en los tres años que llevábamos de guerra que era difícil adivinar. —Lo siento —le dije a manera de pésame—. Te prometo que haré cuanto pueda por ayudarte —lo miré como para disculparme por lo que iba a decirle a continuación—, pero ya conoces nuestra situación y lo poco de que disponemos. Por momentos iba adivinando que no lo traía ningún plan ni estratagema de evasión que nos permitiera salvar la cabeza, era algo más personal. —Nunca he oído hablar de ti, pero la semana pasada supe que existías. —Te ruego que vayas derecho al grano, pues has conseguido ponerme en vilo. —Murió mi padre siendo yo un niño. Mi madre se ocupó de la alquería hasta que pude ayudarle —su voz pareció romperse—. Ahora ha sido mi madre la que ha muerto. Una tragedia, pero seguía sin saber lo que yo pintaba y sobre todo quién podía haberle dado mi nombre. Deseaba salir cuanto antes de aquel arcano. —¿Quién te habló de mí? —Ella. —¿Me conocía? —Me dijo que te buscara si las cosas se ponían feas. “Él es tu verdadero padre”, me dijo antes de expirar. Todavía no he salido de la impresión. ¿Qué podía decirle? Ni siquiera recordaba el nombre de su madre. —¿Desde cuándo lo sabes? —Desde hace una semana. Estaba claro que era hijo mío, pues el parecido con mi segundo era grande. ¡Qué poder puede tener la sangre! Había perdido toda una vida para poder conocerlo y ahora sólo disponía de dos días para recuperar… ¿diecisiete años? —¿Cómo has venido hasta aquí? —En mi yegua. —¿Has dejado allí muchos animales? —Tres muletos, un par de mulos y dos burras de cría. 232 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya He dicho a mis hijos que no tenía más remedio que admitirlo, pues se había quedado solo. Así que lo he alojado en mi casa, no podía dejarlo tirado. Ha sido la última voluntad de aquella fogosa mujer y siquiera sea en recuerdo de los apasionados encuentros tengo que hacerlo. Correrá la misma suerte que mis otros hijos. Doy gracias al Profeta porque Aixa no esté aquí. Estoy escribiendo las últimas letras pues mañana, al amanecer, saldré hacia mi salvación. Ojalá esté allí la hurí para que me conduzca al Paraíso. No os entristezcáis por mi muerte, pues me he vendido47 a Dios y él me ha comprado. Sólo me resta entregarte este manuscrito. Espero que, como te dije, no lo leas hasta que llegues a tu nueva tierra. Mí querida hija: si ya has terminado la lectura de mis memorias sabes toda la verdad. Cuéntales a tus hermanos lo que creas conveniente y con arreglo a sus edades. Cuando sean mayores que también ellos lo lean. Quiero que sepáis que no soy un cobarde. Mi cabeza tiene precio y no deseo darles la satisfacción de que me la corten, pues además, y antes de comenzar la rebelión, prometí que no me pasaría como a mi padre y a mi abuelo, que tuvieron que abandonar la tierra en la que habían nacido y en la que se habían criado. También sabes ya que Alí, el recién llegado de Laroles, es tu hermano. Mi deseo es que os llevéis bien con él y que permanezcáis unidos, él no tiene a nadie más en este mundo. Una cosa más, además de las joyas y piezas de valor que he dejado debajo del pesebre, he dispuesto, al igual que han hecho otros amigos, el que la vecina costurera te cosiera en el dobladillo de tus ropas más pesadas algunas monedas. Si estás leyendo estas letras será porque has encontrado un lugar seguro. Busca si no lo has hecho aún y recupera lo que es tuyo, quizás te sirva para salir de algún apuro. Si no te he dicho nada ha sido para que no te sintieras nerviosa, pues a veces los nervios te delatan, así que no sabiendo que las llevabas habrás estado más tranquila en los registros, pues nada tenías que ocultar. No tengo nada más que decirte ni encomendarte. Sólo que no os entristezcáis por mi muerte, creo que hemos sobrevalorado la vida Las palabras del Altísimo decían así: “Dios ha comprado a los creyentes, sus personas y sus bienes para darles el paraíso a cambio”. 47 233 Francisco López Moya en demasía pero en realidad no es sino un tránsito hacia algo mejor. Lo sé, para el que se queda es más penoso, qué le vamos a hacer. Procurad llevarlo con resignación y pensad que es una liberación para mí. Nos veremos en el Paraíso, allí me esperan desde hace demasiado tiempo tus tres hermanos y mi esposa. Hijos míos, os quiero. Nuestro sueño de vivir en libertad ha desembocado en una terrible tragedia. Alá sabe que he hecho todo lo que ha estado en mi mano por conseguir su gloria, así que sólo me resta decir que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su Profeta. 234 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 29 Durante el tiempo que duró la lectura hubo de secarse las lágrimas en más de una ocasión. Ya sabía cuál había sido su final. Aliviada en su desgracia por la confesión de su padre, palpó el reborde de su falda y encontró las monedas y preseas que en ella estaban cosidas, ¿cómo no se había dado cuenta antes? De haberlo sabido se hubiera ahorrado el viaje de Alcolea. De poco le había servido sacar las joyas de debajo del pesebre. ¿Las encontrarían los cristianos en el fondo de la alberca, entre el lodo, o se perderían para siempre? Prefería esto último. Enrolló los pliegos con sumo cuidado y se asomó a la boca de la cueva. El silencio era absoluto, ni los pájaros cantaban aquella tarde. De pronto notó que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Los restos del animal en el que los cuervos trataban de sacar los secos pellejos que aún quedaran pegados a los huesos eran los de la yegua de su padre y tal vez los de su propio esqueleto. La congoja le agarrotó la garganta y volvió a llorar con desconsuelo. La tarde comenzó a despedirse de aquel roquedal y Soraya, que no tenía ya más equipaje que las memorias de su padre, abandonó la cueva. Lo estuvo pensando toda la madrugada, no iría por el camino real como tenía pensado desde el principio, sino por el río. Su padre le había dicho siempre que aquel río desembocaba en Adra, así que caminando por su lecho no tendría más remedio que llegar a la ciudad. No cabía la menor duda de que sería mucho más seguro. Descendió con cierta dificultad, pues en su estado no quería cometer ninguna imprudencia, una mala caída podía resultarle fatal. Comenzó a oscurecer antes de que llegara al cauce del río, la verdad era que podía haber salido un poco antes, pues después 235 Francisco López Moya del susto que debieron de pasar la noche anterior, nadie se fiaría de permanecer en el campo hasta tan tarde. En cuanto pisó la blanda arena se detuvo. Estaba cansada, la bajada, campo a través, había sido dura, así que busco una piedra y se sentó. No había conseguido recuperar las joyas de la familia, que quedaron en el fondo de la alberca, pero a cambio tenía las que su padre mandó que le cosieran en la falda. Cuando llegara ante la casa azul dispondría de lo necesario para que le facilitaran el viaje a Berbería. Reposó durante un buen rato, tenía toda la noche por delante. Lo que ahora sentía era hambre, por ello, cuando hubo descansado un poco, subió por el terraplén que defendía los bancales de las crecidas del río y buscó algo que poder llevarse a la boca. Se acercó a un peral y cogió algunos frutos, ya se podían comer, luego arrancó unas lechugas y de nuevo bajó al río. Tampoco tenía ya que ocuparse de la burra, que buena falta le hubiera hecho. El recuerdo de los restos de la yegua de su padre, y quizás los suyos, hizo que caminara despacio y cuando llegó al nacimiento de agua ni siquiera pensó en beber. Se retiró todo lo que pudo y mirando sólo al suelo, pues la luna no había llegado todavía a la profundidad del barranco, procuró pasar cuanto antes aquel tramo del río en el que al menos había visto el esqueleto de la yegua. Aquel tajo era el más elevado del pueblo, “debió de haber reparado en él cuando visitaba a mi abuelo”, pensó Soraya. “Ahora comprendo el por qué dejó de visitarlo, lo que no entiendo es por qué mi abuelo no intentó ver a sus nietos. Ya no merece la pena pensar en eso, pues habrá muerto junto a su rey”. Ni siquiera sintió tristeza por él, los había abandonado después de traicionar a su padre. Siguió caminando pero la luna no asomó ni más pronto ni más tarde. Andaba despacio, a veces daba traspiés y llegó a trastabillarse, aunque por fortuna consiguió mantenerse de pie. A media noche notó que caían unas gotitas de agua. Por el Profeta, si no había visto la luna era porque estaba nublado. No podía acelerar el paso porque apenas si veía, si caía un fuerte aguacero podía ponerse en peligro, pues el río iba encajonado y no tendría posibilidades de escapar hacia una alameda. Comenzó a sentirse cansada. Las fuerzas que siempre tuvo empezaron a abandonarla. Echaba de menos a su burra, de pronto tuvo que detenerse pues no se veía nada, “qué mala suerte”, pensó, 236 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya pero no le dio tiempo de seguir lamentándose, pues la lluvia comenzó a arreciar. Como pudo, pues había tropezado en una adelfa que crecía en mitad del río, se agarró a ella pero perdió el equilibrio y cayó sobre sus ramas. Fue sólo un chaparrón que apenas duró unos minutos. Soraya no se enteró, pues quedó sin sentido. La claridad de una mañana de finales de mayo la volvió a la realidad. Supo que había llovido bastante más de lo que ella recordaba, pues tenía las ropas empapadas. Recobró la conciencia y se levantó agarrándose a las ramas que habían mitigado su caída. Estaba en el fondo de un cortado y nadie podía verla, así que se quitó las enaguas, que eran más gruesas que el resto de sus ropas y las tendió sobre una retama. El sol tardaría en bañar aquel barranco, pero la temperatura era buena y lejos de sentir frío notó que la humedad se alejaba de su cuerpo, aquel grueso tejido había absorbido toda la lluvia que había caído aquella noche. Cuando estuvieron tendidas recorrió el dobladillo con los dedos y pudo contar hasta diez monedas, que serían de oro, y otros pequeños objetos que parecían aretes o anillos. Después de todo las cosas iban saliendo bien, pues no se le había acabado de cerrar una puerta cuando otra se le abría. En aquel momento no tuvo la menor duda de que Alá estaba con ella. Agradecida, se puso de hinojos sobre la arena y rezó con fervor la oración del alba: “Me refugio en el Señor del alba ante el daño de lo que creó, ante el daño de la oscuridad, cuando se extiende el daño de los que soplan en los nudos y el daño de un envidioso cuando envidia”. Mirando al cielo llena de satisfacción agregó: “Alá está conmigo”. Lo dijo con tal convicción, que su fatigado cuerpo pareció recobrar las fuerzas que la noche anterior la habían abandonado. Pensó en sus hermanos, pero también en su padre. Si en un principio creyó haber sido abandonada por él, ahora estaba convencida de que no la olvidó ni un instante. ¿Por qué les costará tanto a los hombres abrir su corazón?, pensaba Soraya, y no pudo encontrar otra respuesta que no fuera el miedo a perder su autoridad. 237 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 30 Conociendo, por el tiempo que llevaba andando, que Adra tenía que estar ya muy cerca, procuró esconderse cuanto pudo y el paso por los caseríos que se asomaban a la ribera lo hizo siempre por la noche. Cada día iba notando algo más de pesadez, pero su vientre apenas denunciaba su estado, quizás fuera también porque, al comer tan poco, la tripa estaba contraída y le ayudaba a disimular su redondez. Dormía poco durante el día y disponía de tiempo para recordar, y sobre todo para reflexionar sobre lo que le había ocurrido. Había salido de Alcolea en pocas ocasiones, así que su mundo estaba allí. Su desarraigo había sido brutal, sobre todo por las circunstancias que lo habían rodeado. Lo que más predominaba en sus últimos recuerdos era la muerte, muerte de seres muy queridos. Llevaba dos días pensando en su prometido, que también habría sido pasto de los buitres, y las lágrimas, que últimamente fluían con facilidad, corrieron por sus mejillas. Harún tenía sólo dos años más que ella y siempre, desde pequeña, lo vio como su esposo. Ése había sido el acuerdo de sus padres. La verdad es que tuvo suerte, el mancebo era gallardo y gentil. Sus amigas la felicitaron, pues no siempre se tiene la estrella de que coincidan los intereses de los padres y los propios. Soraya borró la desdibujada imagen de su prometido para imaginarse desembarcando ya en un puerto de Berbería. Allí preguntaría por su familia, que tenía que ser conocida. Soñar era lo único que podía hacer, y en sus circunstancias era un lujo el conseguirlo. También recordaba con nitidez al confidente de las 239 Francisco López Moya misas dominicales. Era un buen mozo y quizás hubiera llegado a enamorarse de él. Estaba tardando demasiado tiempo en llegar hasta la costa y el calor iba siendo insoportable. La última noche notó más fresco y es que se levantó un viento que fue aumentando hasta producir unos ruidos ensordecedores. Sintió miedo porque era la primera vez que los oía. Pasó la noche muy asustada. Tuvo la completa seguridad de que el viento solo no podía producir aquellos ensordecedores rugidos. Temiendo que estuvieran producidos por una riada, pasó el resto de la noche en la pendiente de la ladera agarrada a una retama. Había escuchado cuentos en los que monstruos y terribles gigantes acababan con los caminantes, pero eso eran fábulas para niños y ella era una mujer, y una futura madre. En cuanto amaneció continuó su caminar pero lo hacía con especial cuidado pues los temibles ruidos iban en aumento. Al doblar un recodo se tropezó con algo insospechado, el cielo se había caído y anegaba la tierra con movimientos amenazantes. ¡Por el Profeta!, gritó, ¡eso es el mar! Se arregló las ropas y pisó la suave arena. Durante unos instantes estuvo observando aquella inmensidad azulada. Las olas se acercaban furiosas hasta llegar a sus pies y luego se retiraban sumisas y humilladas. La arena también se iba con ellas para luego regresar a la orilla. Caminó por el rompeolas para buscar las casas de los pescadores. Sería fácil encontrar la de color azul. Concurría tanta gente hacia el puerto que podía pasar inadvertida. Caballeros sobre sus monturas, acémilas cargadas con cajas de pescado y carros, sobre todo carros, salían del puerto o se dirigían hacia los barcos. Soraya escudriñaba con sus grandes y sorprendidos ojos para divisar la casa de su salvador, pero sólo veía cal y más cal sobre las fachadas de todas las edificaciones. Su alegría se iba tornando en pesar, pues durante el día podía mezclarse entre las gentes que iban o venían pero, ¿dónde se cobijaría por la noche?, además, si no encontraba a la persona que buscaba estaría perdida, ya no tenía ninguna otra salida que no fuera una oscura mazmorra o tal vez la muerte. Una galera se acercaba hacia el muelle y las gentes comenzaron a correr para verla atracar. Era enorme y Soraya, por 240 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya unos momentos, contempló aquel prodigio. Nunca se hubiera imaginado que barcos tan grandes pudieran flotar. Aquél era del tamaño de una casa. Si Alá lo permite yo iré pronto en uno de ellos y cuando llegue al país de los creyentes, agradecida, besaré la tierra de mis antepasados. Viajeros, soldados, pescadores, calafateadores y vendedores ambulantes merodeaban por el puerto. Algunos entraban en una casa y luego salían bebiendo de botellas o terminando de tragarse alguna vianda. Los jugos gástricos de Soraya llenaban su boca. Tenía medios para remediar su hambre pero no podía acercarse y pagar con una moneda de oro, resultaría sospechoso, ¿cómo podía una mujer sola tomar semejante decisión y sin el consentimiento de su esposo? Abandonó el puerto y siguió caminando por la arena. Su informador le había hablado de una casita de pescadores, así que su única posibilidad de encontrarla sería continuar por la playa. Había entrado por un extremo, así que si llegaba hasta el otro, no tendría más remedio que dar con ella. Encontró dos peras medio podridas, estaban tiradas al lado de una barca varada. Las cogió con disimulo y las comió con avidez. Procuró cubrirse la cara cuanto pudo, y vestida con aquellos harapos ni siquiera parecía joven, así que nadie se ocupó siquiera de mirarla. El andar por la arena era trabajoso, pues los pies se hundían y el caminar le costaba el doble. Estaba cansada pero tenía que continuar la búsqueda de su única posibilidad de salvación. A lo lejos y separadas del resto de las casas se divisaban dos más, pero ninguna de ellas tenía la fachada azul. Lo único que le vino a la cabeza fue que su confidente, agobiado por su insistencia, se la había quitado de encima con lo primero que se le ocurrió. En Adra no había ninguna casa de color azul, sólo la cal blanqueaba las fachadas. Siguió caminando, la tarde empezaba a declinar y si no encontraba la casa antes de que anocheciera tendría que volver al río y ocultarse en él. La fachada principal de las dos casitas daba hacia el mar, así que ella lo que divisaba era el costado. Un hombre salió de detrás de la construcción más cercana y la sorprendió. —¿Qué estás buscando por aquí? 241 Francisco López Moya ¿Qué podía decir? Todo estaba perdido y se sentía cansada, para qué seguir haciéndose ilusiones, en el presidio al menos podría descansar, por eso y sabiendo lo que se jugaba dijo la verdad. —Un pariente me indicó que en una casita de pescadores pintada de azul encontraría ayuda, pero he caminado por toda la playa y no la encuentro. El hombre cambió de actitud y le dijo: —Ven conmigo, Alá te ha guiado bien. —¿Eres Yusuf? —Sí. La vio tan débil que la asió del brazo y la ayudó a caminar. Al llegar a la entrada de la casa pudo ver que alrededor de puertas y ventanas había pintada una franja de azul fuerte. Soraya se quitó el pañuelo que casi ocultaba su cara y el anciano pudo comprobar que era una bella joven y no una vieja como le había parecido al verla. —¿Desde dónde vienes? —Desde muy lejos, cerca de Écija. —Espera un momento —dijo el hombre y levantándose la dejó sola y entró en la estancia contigua. Al cabo de un rato volvió y lo hizo acompañado de su mujer. Ella traía una escudilla con humeante sopa de pescado y él un mendrugo de pan—. Come, estarás hambrienta. Soraya los miró agradecida y comenzó a tomar aquel caldo. A medida que iba tragándolo se sentía renacer. Mientras estuvo comiendo los anfitriones la respetaron, pero al terminar, todo fueron preguntas. —Me dejó preñada un cristiano. La mujer se levantó del escabel en el que había estado sentada y aproximándose a la joven le estuvo acariciando el pelo. —Pobre hija. —¿Tienes familia en la otra orilla? —La tengo. —Hemos de decirte que últimamente está habiendo más vigilancia de lo habitual. La playa está ahora con más guardias que hace un mes, la guarnición ha sido reforzada. —Mi informador no me explicó el modo en el que conseguís que salgamos de aquí. —Pues es muy sencillo, una vez a la semana y de noche se aproxima un esquife y espera hasta cerca del amanecer. De 242 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya madrugada salen los pesqueros y en uno de ellos embarcamos a los evadidos, nunca más de tres o cuatro. Soraya estaba interesada, así que siguió preguntando: —¿Qué día es la salida? —No hay uno señalado, por precaución, cada semana lo hacemos en un día distinto; unas veces es el jueves, otra el lunes, pues hacerlo siempre el mismo día sería muy sospechoso. Lo tenían todo bien estudiado y ni por un momento dudó de que su empresa tuviera éxito. Había pasado penalidades pero mereció la pena. —Tengo dinero. —Lo guardas para los gastos del viaje, nosotros necesitamos poco. Estaba agotada y después de muchas noches pudo disponer de un jergón en el que descansar, pero le costó trabajo dormirse, no estaba acostumbrada a tanta comodidad. Se levantó temprano, pero el matrimonio estaba ya de pie. —Buenos días. —Ahí tienes una esterilla, puedes usarla para decir tus oraciones. —Gracias, pero ya las he dicho en mi alcoba. No podía esperar, tengo tanto que agradecer… —No habrás de asomar a la calle en ningún momento —dijo el anciano— y si oyeras que alguien se acerca te ocultas en tu alcoba, no podemos exponernos. La joven lo entendió, pero necesitaba saber el día de su salida. —Lo sabremos la tarde antes. Si lo ignoramos nada podremos decir por duro que sea el interrogatorio, si nos lo hicieran. Soraya temía los interrogatorios pero se sentía, por primera vez en mucho tiempo, bastante segura, por eso incidió en su deseo de conocer la fecha de su liberación. —¿Puede ser hoy mismo? —Puede serlo. Se retiró a su alcoba pero al momento volvió a salir. —Necesitaría una tijera, pues las monedas las tengo cosidas al dobladillo y me es muy difícil quitar los hilos. 243 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 31 Fueron tres los días que Soraya tuvo que esperar dentro de la casa, aunque por las noches, cuando sólo se oía el rumor de las olas arrastrando la gruesa arena, salía al exterior y se quedaba extasiada contemplando el reflejo con el que la luna bruñía su temblorosa superficie. No se cansaba de contemplar aquel prodigio. El sonido de las olas era tan relajante, que en aquel remanso de paz llegaba a olvidarse de su tragedia. La suave brisa refrescaba su cara. “Ojalá que la noche de la travesía reine la misma calma”, pensaba esperanzada. Qué diferencia con el día en que llegó, recordaba las embravecidas olas cuyo ruido la tuvo tensa y sin poder dormir hasta que al amanecer comprobó maravillada que era el mar el que la había desvelado. Echaría de menos a sus protectores. La mujer la trataba con cariño y el anciano, entre sus enmarañadas canas y las grietas que surcaban su curtido rostro, emanaba bondad. No lo olvidaría nunca, pues, como su hermano, se llamaba Yusuf. —Esta noche vendrá el barco. Desde que llegó había estado esperando esas palabras y ahora le sonaron extrañas. En aquella humilde casita de pescadores había encontrado la paz y la tranquilidad después de tantos días de zozobra. Ya era proverbial en su vida, en cuanto se adaptaba a una situación tenía que cambiar. Un miedo, más grande aún que cuando tomó la decisión de escapar de la hacienda, comenzó a dominarle y en toda la tarde no dejó de hacerse preguntas: ¿Qué familiares quedarían con vida en Berbería? Y lo que era aún más importante: ¿la aceptarían de buena gana? 245 Francisco López Moya Nada tenía que preparar. La buena gente que la había atendido le prestó ropa mientras lavaba la suya. —Mira —le dijo la mujer mostrándole las enaguas—, te voy a zurcir estos desgarrones y quedará como nueva. —Nunca podré pagar lo que habéis hecho por mí —sacó una moneda y la depositó sobre la mesa mientras decía—, esto es sólo una muestra de mi agradecimiento, os llevaré siempre en mi corazón. Se levantó del poyo de mampostería en el que había estado sentada y besó a la mujer y después al anciano. —Ojalá hubiera tenido un abuelo así. Cenó algo, pero no tenía apetito, la emoción del viaje hacia lo desconocido la tenía inquieta y muy nerviosa. Sobre la mesa tenía todo cuanto había descosido del dobladillo de su enagua. El anciano se acercó y cogiendo parte de sus riquezas le dijo: —Solamente les das esto, el resto te lo guardas. Soraya lo miró con ternura. Debajo de aquella piel curtida por el sol había un corazón limpio y generoso. Al oscurecer se presentaron tres hombres, uno más joven y los otros de la edad de su padre. —Estos hermanos te acompañarán en la travesía. Traían el gorro calado y los cuellos de los tabardos subidos. Ni dentro de la casa se descubrieron. Estaba claro que no querían ser reconocidos. —Por seguridad, nunca sale la barca de aquí. Tendréis que caminar como unas trescientas varas en aquella dirección. De aquí saldréis de uno en uno y no caminaréis por la playa, sino que saldréis al pueblo y luego volvéis a buscar la orilla. Esta casa no puede ser descubierta, pues se acabaría nuestra ayuda. Cuando le indicaron, Soraya salió la primera, pero antes volvió a abrazar a sus bienhechores. Nunca había visto una luna tan grande, a pesar de estar en cuarto menguante. Qué maravilla verla salir del mar. Caminó despacio por las estrechas calles que se abrigaban debajo de la montaña. En todo el pueblo olía a mar, a sal, a pescado. Eran olores nuevos y respiró profundamente. Fue contando los pasos y, cuando calculó que había andado las varas que el anciano le había indicado, se dirigió hacia la playa. 246 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya Enseguida divisó la barca. Tuvo que meterse en el agua hasta la cintura. Dos hombres la ayudaron a subir. —A ver si llegan los demás. Agáchate ahí —le indicaron el fondo de la pequeña embarcación. La barca se mecía suavemente, la noche estaba tranquila tal y como ella había rogado. La travesía sería sosegada. Los dos hombres preparaban los remos y recogían en la proa las redes y unas lonas sobre las que se sentarían los otros pasajeros. —Mete los remos en las chumaceras que ya se acercan. Soraya sintió la emoción que siempre produce un viaje hacia lo desconocido. Tocar la borda y oír aquellos gritos fue todo uno. —¡Alto! ¡Alto a la autoridad! Se quedaron paralizados. —¡Arriba las manos! —¡Salgan de la barca con las manos en alto! Obedecieron con prontitud y Soraya no supo qué hacer. El miedo la tenía atenazada. —¿Hay alguien más a bordo? El pescador estuvo unos momentos dubitativo, pero las palabras del que parecía el jefe le obligaron a hablar, él no tenía por qué jugarse la vida por alguien a quien no conocía. —¿Tendré que subir yo a comprobarlo? —Hay una mujer. Soraya fue sacada en volandas y conducida, junto a sus compañeros, hasta una pequeña edificación que habían habilitado como cuartel. —Mañana os interrogará el capitán. La puerta del cuartucho se cerró tras él y los moriscos quedaron a oscuras. No había espacio nada más que para sentarse con la espalda apoyada en la pared y así lo hicieron. Permanecieron callados bastante tiempo, pero al cabo de un rato uno de ellos comenzó a hablar. Soraya no había tenido tiempo de conocerlos, pero por la gravedad de su voz dedujo que era uno de los de más edad. —Ha tenido que haber una delación, pues nos estaban esperando. —¿Sospechas del viejo? 247 Francisco López Moya Apuntó otra voz y, antes de que el aludido pudiera contestar, Soraya salió en su defensa. —Nunca lo haría, tiene un buen corazón. —Puede que la causante seas tú. No sabemos quién eres, lo mismo puedes ser una asesina a la que buscan y por eso han extremado la vigilancia. Soraya se entristeció, se repetía la historia de su padre, nosotros mismos nos hacemos daño. El más joven de ellos, Soraya no tuvo duda de que era él, quiso dejar zanjada la cuestión y dijo: —Dejémosla tranquila, ella habrá tenido sus motivos para huir, como nosotros los nuestros. Se oyeron ruidos en la habitación contigua y callaron. Soraya no supo si sus compañeros consiguieron dormir, ella no pudo pegar ojo. Fue una noche muy larga. Tanta lucha, tanto penar por los caminos de la sierra para terminar de esta manera, pensaba la indómita morisca. Por primera vez desde que escapó habían conseguido hundirla. Tan cansada estaba, que nada le importaba ya, quizás la solución a todos sus males la encontrara en la muerte. Las fuerzas para seguir luchando se le habían acabado. La luz del amanecer tuvo dificultad para colarse a través del estrecho ventanuco, mientras tanto la calle fue cobrando vida. Las ruedas de los carros chirreaban sobre el empedrado, sin duda se dirigirían hacia el puerto. Los familiares sonidos de las herraduras de caballos, que a veces resbalaban sobre las piedras, se mezclaban con las incesantes pisadas de gentes que acudían a los muelles. Los cautivos supieron enseguida que el día había comenzado. No tardaron en oír las voces de los que venían a relevar a los guardias que los apresaron. Todavía tardaron un buen rato en abrir la puerta. Era de esperar que el capitán no madrugara mucho y a ellos lo mismo les daba que tardara, es más, quizás fuera preferible, pues en los interrogatorios, o escuchaban lo que ellos querían oír o les aplicarían tormento hasta que lo consiguieran. Al fin se abrió la puerta. —Tú —señaló el guardia al que estaba más cerca— ven para acá. 248 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya El cerrojo chirrió tras él y volvió a reinar la oscuridad. Soraya pudo ver que el que salió era uno de los mayores. Trataron de poder escuchar el interrogatorio pero las voces llegaban apagadas. El capitán cristiano, un joven engreído y con más soberbia que edad, le preguntó al primer cautivo: —¿Eres pescador? El hombre quedó desconcertado. —¿Lo eres? Comenzó a entender el juego del cristiano, así que contestó con aplomo, de todas formas estaba perdido. —No. —Ya me lo parecía a mí —durante unos segundos guardó silencio, quizás esperaba ponerlo nervioso—, así que eres un hombre de tierra adentro. El morisco entendió que era una reflexión, por eso no contestó nada. —Voy a ser muy claro contigo —lo miró a los ojos—. Dispongo de medios para hacerte hablar, no me hagas utilizarlos, pues sería muy desagradable, sobre todo para ti. —No soy ningún criminal, sólo un soldado que ha sido vencido y desea volver con los suyos. —¿Conociste a Aben-Humeya? —Luché a su lado, y también al lado de Aben-Aboo, lo mismo que haces tú por tu rey. —Hay una diferencia. —Lo sé, tú has alcanzado la victoria y yo he sido vencido. —¿Qué harías en mi lugar? No deseaba humillarse ni pedir perdón, ¿por qué habría de hacerlo?, había luchado por su fe y por su familia, por eso dijo: —No lo sé, ahora mismo me es muy difícil ponerme en tu sitio. —Dime tu nombre sin mentir. —Soy Alhadra de Ohanes y he sido capitán de Aben-Humeya. —Después de ver los resultados de vuestra rebelión, ¿volverías a levantarte contra tu rey? —Volvería a hacerlo si mi rey me humillara prohibiéndome mi fe y mis costumbres. —Eres valiente. 249 Francisco López Moya —Lo fui en las batallas, esto no es valentía, esto es resignación, un capitán debe de saber cuándo ha perdido la guerra y yo la perdí anoche. —¿Quiénes son los otros? —No los había visto nunca, venimos de lugares distintos, pero eso sí, nuestra meta era la misma: llegar a Berbería —antes de proseguir miró al capitán de frente—, no creo que sea un atentado contra don Felipe. —¡Sargento! —¡A sus órdenes, mi capitán! —Trae a otro de los detenidos. El capitán vio cómo se llevaban al morisco y no sintió contra él ningún resentimiento. Era un valiente, seguro que Aben-Humeya no tuvo muchos capitanes como él, afortunadamente para los cristianos. Soraya fue la siguiente en aparecer. El capitán estaba sentado y pudo aguantar la impresión sin delatarse, pero la morisca estuvo a punto de perder el sentido, las piernas le flaquearon, el color de su cara cobró tintes blanquecinos y si no se hubiera sostenido apoyándose en la mesa detrás de la que estaba el capitán sentado hubiera caído redonda. —¡Retírese! —ordenó al sargento y corrió hacia ella para cogerla. Soraya no tuvo fuerzas para rechazarlo. —¡Dios Santo!, ¿cómo has llegado hasta aquí? La acompañó, sujetándola por los hombros, hasta sentarla en un banco de madera que había junto a la ventana. —Espera un momento —abrió con celeridad el postigo de la ventana que daba a la playa—, necesitas que te dé el aire. La brisa de mar, con sus olores a algas y a pescado la volvió a la realidad. Después de tanto padecer había venido a caer en manos de su mayor enemigo. —¿Por qué no me dijiste nada? Soraya miraba aquellos ojos tan azules como el mar y que fueron su ilusión y su esperanza y se extrañó de no notar contra él la ira que sintió el día que lo oyó menospreciarla ante el pariente de su amo. Al fin, y después de recobrar el ánimo, entre sollozos pudo decir: —Me engañaste. —Mi nueva ocupación me ha apartado de ti, soy un soldado. Estaba claro, el rufián pretendía seguir mintiéndole pero ya era tarde, había aprendido tanto en tan poco tiempo… 250 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —Fue casualidad el que pasara por delante de la estancia en la que explicabas al primo de mi amo el odio y el desdén que sentías por mí y por todos los de mi raza —el capitán, que la estaba mirando, volvió la vista hacia la ventana. Aquella dura confesión lo había dejado sin argumentos—. Te ruego que no sigas mintiéndome. Sintió gran remordimiento, pero era joven e inexperto, por eso no supo medir las consecuencias de sus actos. Avergonzado, como un niño al que se coge en una mentira, contestó: —¡Qué podía contestarle! —Lo que le dijiste: la verdad. Él no hubiera dudado en tomarla por esposa, pues sentía por ella un fuerte sentimiento, la amaba, pero su familia jamás hubiera consentido aquel mestizaje. Sabiendo que si ella había escuchado la jactancia y el desprecio con el que la trató delante de su pariente no podía intentar disculparse, porque hubiera resultado inútil, dijo solamente: —Cuando supe que estabas preñada y que habías huido lo pasé mal. Soraya no creería nunca más en las engañosas palabras del cristiano. ¿Por qué habría de haber ahora sinceridad en ellas? —Estoy lista para recibir el castigo que me tengas reservado. No puedes hacerme más daño del que ya me has hecho. —No sigas hablando así, no soy un monstruo. —Mi única posibilidad de seguir viviendo con dignidad era la de llegar a Berbería y también me la has quitado. Los dos callaron, qué podían decirse, pero el capitán no dejaba de pensar en que en el vientre de aquella morisca, a la que había deseado más que a nadie, latía el corazón de su hijo. 251 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 32 Soraya estuvo mucho tiempo con el capitán, bastante más del que empleó con su antecesor, por ello, cuando volvió a la celda le preguntó uno de los compañeros de encierro: —¿Quién eres, o qué secretos guardas para que se haya tomado tanto tiempo contigo? La pregunta la hizo el más joven. Por la pequeña ventana entraba ya la suficiente claridad como para ser reconocidos. —La hija del capitán Omar al-Muktar. El mayor de ellos, que estaba justo a su lado, fue el primero en hablar. —Siento que te encuentres en esta situación, tu padre es amigo mío, ¿qué ha sido de él? Soraya sintió un pellizco en el corazón. —Murió. —Por Alá que, sintiéndolo mucho, me cambiaría por él. Mientras sigamos con vida seremos humillados una y otra vez. Soraya necesitaba encontrar algún consuelo y se agarró al desconocido como un náufrago a una tabla. —¿Cuándo lo conociste? —Desde el principio del levantamiento. Mi nombre es Alhadra y soy de Ohanes. Tu padre y yo fuimos nombrados capitanes el mismo día y desde el principio nos unió el afán de que esta campaña llegara a feliz término. Tal vez fuimos unos incautos. Otros, además de por nuestros intereses de raza, escondían otras ambiciones y otros fines. Al final, y convencido de nuestra derrota, traté de pasar inadvertido mezclándome entre las gentes de mi casa, pero alguien debió delatarme. 253 Francisco López Moya —Pero conseguiste escapar. Afirmó Soraya. —No. No lo conseguí, así que fui encarcelado en las mazmorras de Granada, pero tenía amigos y algo de dinero y me liberaron. —¿Abiertamente? —Todo lo contrario. Aquel día hubo dos muertos y los carceleros, que estaban en el ajo, denunciaron tres bajas. Yo salí medio escondido con dos cadáveres sobre mi vientre. —¡Qué horror! Soraya intentó borrar de su mente aquella macabra visión y dijo: —Yo en cambio he venido andando desde cerca de Écija. Bueno, más de la mitad del camino lo he hecho sobre una vieja burra. El carcelero volvió con otro de los interrogados y se llevó al joven. —¿Cómo te ha tratado ese capitán? Preguntó Alhadra al recién llegado. —La verdad es que no me ha tratado mal, no parece mala persona. —¡No te fíes de él! —gritó Soraya. —¿Por qué lo dices?, ¿te ha hecho algo ese mal nacido? —No me ha hecho nada, pero ningún cristiano es de fiar, y menos si te trata con buenas palabras. Todos habían sido interrogados y a media tarde les llevaron unas escudillas con un brebaje que no supieron de qué estaba hecho, pero sus estómagos estaban vacíos y lo agradecieron. Estaban en el mismo barco y sabían que habían perdido la única oportunidad que sus hermanos les habían brindado. Sin nada que tapar ya, comenzaron las confidencias. El más joven de ellos era de Jubiles y lo perseguían por haber dado muerte a los dos soldados que lo conducían preso. El otro era un artesano que había trabajado en la cantera de mármol de Macael y que por defender el honor de su hija se había visto obligado a degollar a un cristiano. Para la Chancillería de Granada, los dos eran asesinos. Las confesiones continuaron hasta el anochecer. Entonces se abrió la puerta y de nuevo sacaron a Soraya. La joven se levantó con mucho trabajo, de estar sentada en el suelo se le habían adormecido las piernas. 254 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 33 El capitán Luis de Granada tenía las manos atadas. La noticia de que la noche anterior habían sido cogidos cuatro moriscos, entre ellos una mujer, había cundido por todo el pueblo. El que al menos uno de ellos, pues los otros fueron más parcos en sus declaraciones, se hubiera declarado capitán de Aben-Humeya dificultaba el poder liberarlos. La cabeza de Alhadra tenía precio y sus hombres lo supieron. Había estado todo el día pensando en la manera de poder solucionar aquel problema, pero no la había encontrado, ¿por qué tenía que estar ella complicada? —Siéntate —le dijo al verla. Era primordial el que ninguno de sus subordinados pudiera relacionarla con él, por eso se mostraba frío hasta que quedaban a solas, luego se dulcificaba—. Lamento todo lo que estás pasando. Estás metida en un buen lío. Soraya se sentó y bajó la vista hacia el suelo, no tenía ganas de hablar ni de mirarlo. Lo que deseaba de verdad era que aquella nueva humillación terminara de una vez por todas. Sabía que su final sería caer en las garras de la Inquisición. Sufriría con dignidad cuanto le hicieran. Su fe le daría las fuerzas necesarias. —¿Cómo te encuentras? La morisca levantó la vista, lo miró fugazmente y tuvo que admitir con desagrado que no sentía odio hacia él, es más, no sentía nada. Allí estaba delante de ella el hombre que le había destrozado la vida y sólo sentía hacia él desdén y hastío. —¿Qué puedo decir te para que puedas creer en mi arrepentimiento? —¿De haberte fijado en mí? 255 Francisco López Moya —¡No! —fue casi un grito—. De haber dicho las palabras que tanto te hirieron. —Las palabras nunca hieren, hieren los hechos. Era insensible y por mucho que le dijera nada iba a cambiar en su corazón. —Solamente tienes una salida y quiero que la tengas en cuenta. Soraya volvió a levantar la cabeza. La aureola que siempre lo envolvió había desaparecido. El que estaba delante de ella era un hombre empequeñecido que buscaba desesperadamente ser perdonado. Algo en su interior le dijo que en esta ocasión era sincero, pero esa misma sensación la tuvo también cuando estaban en la alcoba y le decía que no podía vivir sin ella. Avergonzada por su debilidad volvió a mirar al suelo. —Puedes decir que te raptaron. Que te forzaron a acompañarlos para que fueras su salvaguarda. La morisca volvió a mirarlo. Era probable que en esta ocasión estuviera diciendo la verdad, quizás necesitara, para quedar en paz con su conciencia, tratar de salvarla, pero no estaba dispuesta a seguirle el juego, entre otras razones porque ya no deseaba seguir viviendo. —¿Qué me dices? —No soy una cobarde, nunca lo fui. —No es cobardía, es que no encuentro otra forma de salvarte la vida. —Eres un capitán, así que cumple con tu deber. —¿No comprendes que no puedo hacerlo? Su voz perdió la firmeza del principio. La situación lo estaba dominando. —Ellos van a ser juzgados y condenados a muerte, ¿qué más da que mientas? Lo haces por tu vida —miró su vientre— y por la de la criatura que llevas en tu seno. —Nunca haré tal cosa, aunque en ello me vaya la vida. Es cuestión de principios. —Piénsalo esta noche, el tiempo corre en nuestra contra. La puerta se cerró tras ella y la estancia volvió a quedar en penumbra. Reinó el silencio un cierto tiempo pero la oscuridad resultó ser proclive a las confidencias. —Tu padre fue siempre leal con su rey. Por cierto, ahora recuerdo que también había conmigo un mancebo de Alcolea, pero apenas hablamos un par de veces. 256 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya La oscuridad impidió que el capitán notara la turbación que experimentó la joven. —¿Cómo se llamaba? Mantuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. —No lo recuerdo. Le llamábamos el alcoleano. —¿Su nombre era Harún? —¡Sí!, ése era su nombre, ¿lo conoces? Soraya tardó en responder, un nudo en la garganta le impedía hacerlo. —Era mi prometido. Lo dimos por muerto hace más de un año. —Pues vive, a no ser que haya en Alcolea otro mancebo con ese nombre. —No, no lo hay. —Entonces era él, estoy seguro. —¿Te contó su historia? —Seguramente, pero ahora no la recuerdo. Eran todas parecidas. Todos los que no degollaron en las batallas que perdimos estaban allí. Creo que lo hicieron por si llegaba el caso de poder intercambiar prisioneros, pero ya no los necesitan. Ahora tratan de sacarles el dinero a sus familias o a las organizaciones de los nuestros, que con los pocos medios de que disponen trabajan para liberarlos. En nuestro caso sin éxito. Las conversaciones se fueron apagando. Soraya había averiguado lo que le interesaba y se calló para dar paso a su imaginación. Necesitaba reflexionar sobre aquel descubrimiento. En alguna ocasión llegó a pensar en esa posibilidad, pero sólo como un sueño. Su vida acababa de dar un vuelco. Tenía que intentar ayudarlo. Al cabo de un rato oyó roncar a sus compañeros de celda pero ella durmió poco y en las pocas ocasiones en las que lo hizo se despertó sobresaltada. De nuevo la luz se abrió paso a través de la estrecha ventana y los ruidos callejeros anunciaron que una nueva jornada había comenzado. Soraya esperó impaciente a que la puerta se abriera pero esta mañana lo hizo más tarde que otros días. Era cerca del mediodía cuando los goznes rechinaron. —Que salga la mujer. Le costó levantarse, los riñones le dolían a rabiar y las piernas las tenía adormecidas. 257 Francisco López Moya Tuvo que entornar los ojos, la luz de fuera era cegadora. —¡Retírese! El capitán se levantó en cuanto quedaron solos. —¿Lo has pensado ya? La morisca lo miró de frente y el capitán se estremeció, era la primera vez que lo hacía. —Algo ha cambiado en estas pocas horas. De nuevo me siento con ganas de vivir. —Lo celebro. —Si consigues liberar a un hombre que está encerrado en el presidio de Granada, hago lo que me pidas, incluso mentir. —¿Quién es ese hombre tan importante? —Mi prometido. Hace más de un año que lo di por muerto y acabo de saber, a través de su compañero de celda, que está vivo. —No es fácil lo que me pides. —Tengo algún dinero. —Lo primero que tienes que hacer es denunciar el secuestro, pues si te llevan presa ya no será liberar a uno, sino a dos. —No pienso hacerlo si él no queda libre. —Quiero que entiendas que eso ya no depende de mí. —Entonces lo veré en Granada. —No lo verás, pues te llevarán a un lugar diferente. —No te preocupes por mí, en realidad nunca te importé demasiado. ¿Por qué lo haces ahora? —Lo sabes perfectamente. —No, no lo sé. —Llevas un hijo mío en tu vientre. —Ese hijo dejó de ser tuyo en el momento en que me repudiaste. —Contigo es imposible razonar. Ante el enfado del joven, Soraya pidió ser llevada con sus compañeros. Los comentarios, que indiscretamente comenzó a propalar el capitán a través de sus subordinados, se extendieron por el puerto y por las plazas. “Dicen que la mujer es cristiana y la llevaban de rehén”. No quería rendirse a la terquedad de Soraya y obraba por su cuenta. Necesitaba salvarla. Ya incluso se decía: 258 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya “Es la hija de un poderoso caballero de Granada que vendrá a por ella enseguida”. Todo el pueblo celebró el que se hubiera aclarado aquel lío y el capitán aprovechó para sacarla de la celda e instalarla en la posada. —Estará aquí hasta que su familia, que ya ha sido avisada, venga a recogerla. Cuando salió, sus compañeros pensaron que iban a interrogarla de nuevo, pero cuando llegó la noche sin que regresara surgieron los comentarios: —¿Qué habrán hecho con ella? Preguntó el más joven de los tres. —No te preocupes, seguro que lo está pasando mejor que nosotros, ¿o es que estás ciego? —¿Por qué dices eso? —Pues porque ese capitán es un mancebo y la joven es hermosa, ¿no te has fijado en su cara? Al cabo de una semana los tres detenidos salieron hacia Granada. El capitán estaba deseando desembarazarse de ellos. Ansiaba que aquel asunto que podía comprometerlo se olvidara cuanto antes, así que aprovechó el que un destacamento se dirigiera hacia allí. Aquella noche durmió más tranquilo. El haber cogido prisionero a un capitán de Aben-Humeya le reportaría el reconocimiento de sus superiores. Nadie sabría en la Chancillería que faltaba una presa. También aprovechó para mandar un escrito, tenía que mover sus hilos. En el presidio prestaba sus servicios un primo suyo, que siempre estaba necesitado de dinero, pues apostaba en el juego mucho más de lo que ganaba. A Soraya nadie la conocía en Adra, pues la noticia de su detención y la posterior aclaración se conocieron, pero sin asociarla a su físico, pero el posadero, y sobre todo su esposa, se explayaron contando detalles de la secuestrada que se encontraba en su casa hasta que su padre llegara, un rico caballero de Granada. —Nadie debe de verte —le había recomendado el capitán al hospedarla—, así que por tu seguridad, por la mía y por la de Harún, no salgas de tu alcoba. La verdad es que a ella le importaba bien poco la seguridad del capitán, pero sí la de su prometido, por eso obedeció. 259 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 34 La llegada de los presos supuso un gran revuelo en la ciudad de Granada y los comentarios surgieron por doquier. —Dicen que uno de ellos ha sido capitán de Aben-Humeya. También se fabulaba sobre su captura. —El capitán que ha conseguido detenerlos después de una encarnizada lucha ha sido don Luis de Granada, valiente donde los haya. La guerra, que parecía olvidada, volvió a estar presente en las conversaciones y los ciegos cantaron por plazas y calles la gesta del bravo cristiano. El informe le llegó al mismo conde de Tendilla. —Deseo estar presente en el interrogatorio, pues quiero echármelo a la cara, ya que en batalla nunca tuve ocasión de hacerlo. Llegó el día señalado y con sólo diez minutos de antelación se abrió la sala. La audiencia era pública y el aforo se completó enseguida. Un escribano tenía dispuestos sobre una mesa sus útiles de escribanía y esperaba a que hiciera su entrada el juez que habría de juzgar el caso. Un alguacil, que precedía a las autoridades, ordenó a la audiencia que se levantara. Puestos en pie, esperaron a que la mesa tomara asiento. Dos corchetes aparecieron por una puerta lateral y entre ambos trajeron a Alhadra, capitán de Aben-Humeya. El morisco era un hombre fornido y curtido por los soles de la sierra. El de Tendilla deseaba verlo humillado pero no lo consiguió. Durante todo el interrogatorio permaneció altivo y no eludió ninguna pregunta. Se confesó enemigo del rey Felipe y de la fe 261 Francisco López Moya cristiana y en vez de arrepentirse, como esperaba el conde, juró que mil veces que se le presentara la ocasión volvería a hacer lo mismo. —¿Qué tienes que decir en tu defensa? Su tranquilidad era la de un valiente capitán que sabía que no tenía salvación, así que para qué andar fingiendo arrepentimiento cuando su cabeza iba a rodar por la escalinata de la Cancillería. —No creo tener que defenderme de nada. Cuando un rey no respeta lo firmado no es digno de llevar la corona y, si persiste en continuar con ella, los hombres dignos tenemos la obligación de levantarnos en su contra. La mirada que el conde de Tendilla lanzó al juez hizo que éste mandara callar al reo. —El juicio ha terminado. Por tu manifiesta rebeldía serás condenado a morir en la horca. La ejecución se llevará a cabo en un plazo no superior a ocho días. Iba a levantarse el conde, pues los demás detenidos eran de poca entidad para siquiera prestarles su atención, pero cuando vio la juventud del siguiente reo cambió de parecer y volvió a sentarse, fue como una corazonada. Si el juez era hábil, podía sacarle alguna información valiosa. —Eres el más joven de los apresados —le dijo— y por tanto tienes más vida por delante, así que te conviene colaborar con la justicia. El asustado joven contestó, quizás para echar el peso sobre otro. —No. La más joven es la mujer. La mirada que el Alguacil Mayor dirigió al juez hizo que éste fuera cauto. —¿Estás seguro? Porque en ese caso será ella la más interesada, pero claro, al haber escapado tenemos que dirigirnos a ti, salvo que puedas darnos algunos detalles de su plan de fuga. Por cierto que el capitán Alhadra ha dicho que tú te llevabas muy bien con ella y que quizás hubieras pensado escapar también. Nos ha informado, además, que era de tu pueblo, por eso no nos ha extrañado que desearais huir juntos. Tú tienes que saber la verdad. Si nos ayudas puedes salir beneficiado. —¡Ha mentido! No es de mi pueblo, sino de Alcolea y su padre fue capitán de Aben-Humeya. —Lo sabemos —dijo el juez para hacerle ver que nada nuevo había añadido—, lo que desconocemos es el plan que urdió para escapar. 262 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya —Ella no tenía ningún plan, fue el capitán el que la sacó de la celda y no volvió a traerla, así que él debe de saberlo —a pesar de lo trágico de la situación tuvo fuerzas para sonreír mientras decía—, parece que se entendía bien con ella. Si creyó que iba a obtener algún beneficio por su colaboración, erró. Su sentencia fue como todas las de aquella mañana. —Te condeno a morir en la horca en un plazo no superior a ocho días. El joven se echó al suelo suplicando y pidiendo la clemencia que no recibió. 263 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 35 El buen tiempo había llegado a Granada. El cielo estaba pintado de un azul intenso y las fuentes tañían, con sus sonoros surtidores, el melodioso frescor de los jardines. El susurro de las acequias que descendían desde la Alhambra se apagaba en los estanques con un murmullo sordo y los pájaros, además de acompañar con su armonioso canto al concierto matinal, daban vida a las copas de los avellanos que hervían de revoloteos. Entre los arrayanes y los mirtos correteaban mirlos y totovías. Ante aquel estallido de vida y de luz, Harún tuvo que entornar los ojos. Eran las doce del día cuando abandonó el presidio. Ni le habían avisado con antelación, ni supo el motivo por el que de la noche a la mañana lo habían puesto en libertad. A nadie tenía en la ciudad y las Alpujarras habían sido despobladas, ¿adónde podía ir? Ignoraba lo que hubiera podido ocurrirle a su familia y no sabía a quién podía preguntar. Había estado más de un año en aquel lóbrego presidio en el que llegó a perder las esperanzas de volver a vivir en libertad. Ahora, en esta radiante mañana en la que se encontraba libre, no sabía adónde dirigirse. Cansado de deambular se sentó sobre un poyo de sillería cerca de una plazoleta. Tenía el estómago vacío pero no disponía de ninguna moneda para poder siquiera calmar el hambre. Muy cerca había una fuente, se levantó y bebió con ganas. Hizo las abluciones y volvió a sentarse. Con mucho disimulo procuró mirar hacia el oriente y rezó sus oraciones. En ellas agradeció al Profeta el verse libre. De las casas salían gentes y pudo observar que todas se dirigían en la misma dirección. Algún importante acontecimiento debía de convocarlos, así que decidió seguir aquel río humano que cada vez 265 Francisco López Moya se fue engrosando más y más. No conocía Granada, así que estuvo atento a cualquier comentario, pues no creyó prudente preguntar por lo que estuviera ocurriendo en la ciudad. Su aspecto no podía ser bueno y no debía de despertar confianza, cualquier mendigo debía de tener mejor presencia que él. —La llevan a la plaza de Bib-rambla. Comentó una mujer, que en compañía de otra más joven procuraba dar grandes zancadas para no quedarse atrás. —Hasta que no hayan ardido todos en la hoguera no estaremos tranquilas —comentó su compañera, que estaba muy indignada y sentía grandes deseos de venganza. Harún se temió lo peor y, aunque seguía la dirección de las gentes, procuró rezagarse. El morisco no se había equivocado. Allí se iba a celebrar un auto de fe que al parecer, y según los comentarios de los espectadores, llevaba anunciado desde hacía una semana. Echaría un vistazo por si conocía al desgraciado que iba a ser ajusticiado y luego se retiraría, pues los ánimos estaban exaltados y no era prudente permanecer allí, conocía lo imprevisible que puede resultar una muchedumbre enloquecida. Cuando llegó a la plaza se encontró con una aglomeración de gente que gritaba y pedía la muerte del que, antes de celebrarse el auto, ya estaba condenado. El morisco notó que un escalofrío le recorría el cuerpo y pensó: “¿es que los cristianos sólo disfrutan matando?”. Dos filas de desocupados mirones dejaban una calle que para mantener expedida se empleaban a fondo corchetes y soldados. No le cupo la menor duda de que se trataba de un morisco. “Me quedaré un momento por ver si lo conozco”. Evitó estar en primera fila, le convenía pasar desapercibido. —¡Ya se oyen los tambores! Gritó un mozalbete. En efecto, el pausado redoble de atabales se fue acercando y el rumor de las conversaciones se quebró para dar paso a un expectante silencio. El mástil de una cruz portado por un monaguillo apareció por la esquina. Detrás, dos guardias daban escolta a una mujer vestida con harapos. A continuación otros dos escoltas y los siniestros tambores. Por último, cuatro frailes y seis sacristanes, unos portando cirios y 266 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya otros balanceando humeantes incensarios para purificar el camino por el que transitaba la desgraciada mujer. La comitiva pasó por delante de Harún y a nadie reconoció, pues las greñas le cubrían la cara. Sobre la tarima, que a tal efecto se había levantado, se encontraban ya los inquisidores y a su lado, el brazo secular del verdugo. Un escalofrío recorrió el cuerpo del morisco, pues en cuanto la desgraciada subió al estrado la multitud comenzó a increparle pidiendo su muerte. Cesaron los tambores y también los alaridos de la multitud. La condenada llevaba las manos atadas a la espalda y mantenía la cabeza agachada. —¡Apartadle el cabello para que sea reconocida! Ordenó el inquisidor. Se acercó un sayón y sin ningún miramiento le levantó la cabeza y le echó el pelo hacia atrás. Harún no podía creerlo, tenía que estar soñando, se restregó los ojos y volvió a abrirlos, se negaba a admitirlo y, sin embargo, la que estaba allí e iba a ser ajusticiada era Soraya, su prometida. Salió de entre la gente y, apoyándose en la pared de una de las casas de la plaza, volvió a mirarla y ya no tuvo dudas de que la que estaba allí era Soraya. El sudor comenzó a bañarlo mientras una especie de temblores le recorría las piernas. ¿Qué podía haber ocurrido para que su prometida se encontrara en aquella situación? Una pregunta más le rondaba por la cabeza: ¿Tendría alguna relación aquel crimen con su puesta en libertad? El auto de fe había comenzado y el inquisidor se adelantó para acercarse a la condenada. El olor a incienso disfrazaba el aroma más delicado de las rosas, que encerradas en un cercano parterre aguardaban a que se detuviera el balanceo que los sacristanes imprimían a los incensarios. —Esta morisca —el silencio fue absoluto—, que fue bautizada con el nombre de María, ha vuelto a llamarse Soraya. “Dios mío, ¿por qué ella?, qué desmejorada está. ¡Cuánto ha tenido que sufrir!” —¡Mujer, sobre ti recaen abominables cargos! No has querido coger la mano que graciosamente te ha dado la Santa Madre Iglesia 267 Francisco López Moya y que hubiera supuesto la salvación de tu alma, sino que, además, has apostatado. Tenemos pruebas de que no sólo has renunciado a la fe de Cristo, sino que has blasfemado, has robado un animal y un crucifijo que has utilizado para hacer supercherías y con él has dado muerte a un cristiano que sólo pretendía ayudarte. Después de tu execrable crimen has arrojado con desprecio, sobre su cuerpo inerte, el símbolo de nuestra fe. El gentío se exaltó y comenzó a lanzarle piedras y frutas podridas. Harún comenzó a llorar con gran desconsuelo, ¿cómo podía permitir Alá el que aquella bufonada se estuviera produciendo? —¡Tu vida terrena ha terminado, pero aún puedes salvar tu alma! El silencio sólo era roto por el zumbido que producían los vencejos al volar desde la torre de la cercana iglesia hasta el tejado del palacio arzobispal. —¿Te arrepientes de tus pecados y vuelves a la fe de Cristo? Soraya volvió la cabeza y por primera vez se fijó en el fraile que la interpelaba, su amarillenta calva contrastaba con el blanco de su hábito. —¡Sálvate mujer! Gritaba el inquisidor desaforadamente. Ante el silencio de la morisca, el fraile gritó con más fuerza. —¡Arrepiéntete de tus pecados y tu alma verá a Dios! Aquella situación era insoportable para el morisco que, sin medir las consecuencias que su acción pudiera acarrearle, gritó con todas sus fuerzas. —¡Soraya! ¡Soy Harún! Ella, como movida por un resorte, levantó la cabeza y lo miró. Al reconocerlo cambió el rictus de sufrimiento por una angelical sonrisa y sin detenerse demasiado contestó a voz en grito: —¡No conozco a ningún Harún! ¡No es piadoso burlarse de una condenada a muerte! El gentío que se había vuelto para saber quién era el que así gritaba, volvió a mirar a la morisca, ¿qué significaba aquello? Enseguida surgieron otras voces que desde diferentes lugares corearon su nombre. —¡Soraya soy Harún! —¡Yo también soy Harún! Las risotadas se generalizaron y nadie prestó más atención al que tomaron por simple bufón. 268 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya El morisco comprendió que su prometida se había alegrado de verlo libre y que de ninguna de las maneras deseaba que muriera con ella. Se impuso el silencio y la voz del inquisidor volvió a resonar en aquella mañana llena de luz para Granada y de negros nubarrones para Harún. —¡Arrodíllate y besa este crucifijo! Soraya parecía haberse liberado de las ataduras que hasta entonces la habían mantenido callada y mirando de frente al inquisidor gritó: —¡En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Cuando el Sol se oscurezca, cuando los astros se empañen, cuando los montes se pongan en marcha…, cuando las almas se emparejen, cuando se interrogue a la víctima acerca del pecado que motivó que se le matara, cuando las páginas sean abiertas, cuando el cielo sea destapado, cuando el Infierno sea atizado, cuando el Paraíso sea acercado, toda alma sabrá lo que presenta! —¡Hacedla callar! Gritó fuera de sí el inquisidor que presidía el auto. La muchedumbre, atónita, había permanecido en silencio, pues el valor es prenda que respeta hasta el enemigo más encarnizado. —¡Te lo ordeno por última vez! ¡Besa el crucifijo! Soraya pareció rebelarse contra aquella injusticia y gritó con todas sus fuerzas: —¡Jamás me doblegaréis! ¿Sabéis por qué? Porque no deseo seguir viviendo en un mundo tan injusto como el vuestro. Las únicas palabras que oiréis de mis labios serán las últimas que mi padre escribió en su testamento. ¡No hay más Dios que Alá y Mahoma es su Profeta! Harún no pudo seguir presenciando aquella atrocidad y abandonó la plaza llevándose una sensación de cobardía, pero sabiendo también que había sido la última voluntad de su prometida. En su mente llevaría siempre su sonrisa y ello le daría fuerzas para seguir viviendo. Buscaría a su familia y a la de Soraya y dedicaría su vida a ayudarles. Alguien tenía que saber el destino que habían tenido. Aquel día, que tenía que haberse oscurecido con negros nubarrones y haber descargado una descomunal tormenta con rayos y truenos porque iba a morir una joven inocente, seguía relumbrando como relumbra el cobre cuando está bruñido. 269 Francisco López Moya El desgraciado de Harún buscó desesperadamente el consuelo en el Corán y recordó el pasaje que su odio hacia los cristianos le demandaba: “¡Oh, los que creéis! Se os prescribe la ley del talión en el homicidio: el libre por el libre, el esclavo por el esclavo, la mujer por la mujer…” No le quedaba más refugio que su fe, por eso exclamó: “¿No sabes que Dios es poderoso sobre todas las cosas? ¿No sabes que Dios tiene el reino de los cielos y de la tierra? ¿Que no tenéis, prescindiendo de Dios, ni intercesor, ni auxiliar?” El apenado morisco caminaba como un muñeco, su mente permanecía con Soraya y no prestaba atención a lo que ocurría a su alrededor, pero al pasar por una glorieta se fijó en unas niñas que saltaban a la comba mientras cantaban la misma copla que se decía en Alcolea cuando se celebraba algún festejo en la plaza: “Por mucha gente que muera desengañada de amores, tendrá cada primavera tantos pájaros y flores como tuvo la primera”. Harún se secó las lágrimas con rabia y dijo con determinación: “¡Nunca volveré a Granada!” 270 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya 36 Don Luis de Granada, capitán a las órdenes de la Real Chancillería, fue traído a la ciudad e interrogado con dureza. El propio conde se interesó por conocer la verdad sobre aquel asunto tan vidrioso El acusado no pudo negar la evidencia, pues todo Adra estaba al tanto de la existencia de aquella, primero morisca, y después falsa cristiana. Consecuentemente fue destituido de su cargo y si escapó de ser acusado de alta traición se debió a las grandes influencias que su tío tenía en Granada y en la propia Chancillería. Naturalmente que el duque de Alba rompió el compromiso de casarlo con su hija. Antes de salir de Adra, y sabiendo que su comportamiento no tenía disculpa, dijo al capitán que llegó para relevarlo: —Permitidme que antes de marcharme hable con la morisca, quiero ser yo el que le explique su situación. El nuevo capitán no tuvo inconveniente en acceder a la demanda, al fin y al cabo no suponía ningún riesgo de fuga, pues los soldados tenían cercada la posada. Soraya lo vio entrar y enseguida supo que algo había salido mal, la cara de don Luis de Granada lo reflejaba con claridad. —¿Qué le ha ocurrido a Harún? Preguntó asustada. —Nada. Si no está ya en la calle lo estará muy pronto. —¿Entonces? —Tu existencia ha sido descubierta y serás juzgada. Yo mismo estoy comprometido, así que no puedo hacer nada por ti. 271 Francisco López Moya A Soraya ni siquiera le sorprendió la noticia, la había esperado desde que fue descubierta en la playa, por eso le quedaron fuerzas para decirle: —Sí que puedes hacer algo por mí. El cristiano dudó si Soraya se había enterado de la gravedad que para ella suponía aquella noticia. —Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. La morisca le dio la espalda y se dirigió hacia su camastro y buscó un envoltorio que escondía debajo de la almohada. —Toma —Soraya adelantó su mano y le mostró lo que traía—. Si de verdad has sentido alguna vez algo por mí, entrégaselo a Abindarráez, mi hermano mayor. El capitán se quedó perplejo. —¿Qué es? —Nada que te comprometa. —Lo haría de todas formas. Sólo me importa que creas en mi sinceridad, pues más comprometido que estoy no puedo estarlo. —Es el testamento de mi padre. Si me haces este favor te estaré agradecida eternamente. —¡Juro que lo haré! Estaba asombrado de la serenidad con la que aquella admirable joven había recibido la terrible noticia. Muy emocionado, se acercó a ella para coger el envoltorio. De camino, y como despedida, fue a darle un abrazo, pero ella lo rechazó con suavidad. 272 Omar al-Muktar, capitán de Aben-Humeya EPÍLOGO Los descendientes de Abindarráez, el mayor de los hermanos de Soraya y depositario del testamento de Omar al-Muktar, emigraron y se asentaron en el reino de Valencia. Allí residía una de las colonias de moriscos más importantes de España. Muchos de los descendientes de los moriscos alpujarreños consiguieron prosperar y lo hicieron ejerciendo profesiones artesanales y el comercio. El bienestar llegó también a los descendientes del capitán de Aben-Humeya. Habían aprendido el oficio de alfareros y llegaron a alcanzar un merecido reconocimiento. Las penurias sufridas por sus antepasados sólo eran recordadas cuando leían el testamento del bravo capitán, su ilustre predecesor. Cuando todo marchaba a pedir de boca y reinando otro Felipe, esta vez el tercero, se promulgó la terrible pragmática que dio al traste, una vez más, con sus deseos de vivir en paz. Corría el año 1609, fatídica fecha para los moriscos. El decreto en el que se establecía la expulsión de los alpujarreños era inapelable. Más de ciento veinte mil de ellos tuvieron que abandonar Valencia, entre los que se encontraban, como no podía ser de otra manera, los herederos de Omar al-Muktar de Alcolea. En los registros que se llevaron a cabo en los días previos a la expulsión se les requisó el testamento que con tanto denuedo protegió Soraya y que el capitán don Luis de Granada entregó entregó al mayor de sus hermanos, como había prometido a la desgraciada morisca. Uno de los censores del tribunal de la Inquisición asumió la tarea de leerlo, pero al no llegar hasta los capítulos en los que el capitán se recreaba detallando con minuciosidad las pasiones desbocadas y los placeres que disfrutó amancebándose con las mujeres que 273 Francisco López Moya encontró en su camino, creyó que se trataba de un simple relato del levantamiento alpujarreño y que tal vez mereciera la pena conservarlo para que los historiadores pudieran cotejarlo con las crónicas de su tiempo, así que ordenó que se archivara. Ya llegaría el momento en el que los eruditos lo estudiaran para poder refutar las injurias que sin duda contendrían contra los cristianos, de ese modo se demostraría la falsedad de sus argumentos. Podríamos decir que aquel testamento se salvó de la hoguera milagrosamente. Hubo posteriores revisiones y purgas, en una de ellas fue catalogado como un documento de poca importancia y se dejó abandonado junto a otros de similar formato. A la postre, y con el fin de organizar la biblioteca Nacional, se volvió a revisar con mucha prisa y al no presentar encuadernación ni poseer miniaturas o iluminaciones de lustre, formó parte del lote de documentos que se puso a disposición, mediante puja, de coleccionistas o anticuarios. Todavía siguió rodando algún tiempo hasta que la fortuna hizo que cayera en manos de un ilustre alcoleano que hacía algunos años se había establecido en Valencia. Casualidades de la vida. —Lo que son las cosas. Haciendo limpieza en los archivos de mi padre he encontrado un rollo de papeles en los que se habla de tu pueblo, ¿no naciste en Alcolea de las Alpujarras? Le dijo a Juan Moya López un amigo al terminar de hacerse los dieciocho hoyos del campo de golf de su Club y cuando se dirigían hacia el bar para tomar unos vinos. —No me digas. —Pues sí. Me acordé de ti y los guardé, de otro modo los hubiera tirado. —¿Son recientes? —No me he entretenido en leerlo, pues el lenguaje que emplea es dificultoso, pero trata de la rebelión de los moriscos. —Te lo agradezco, pues me interesa el tema. —En mi casa los tienes. De esta forma tan rocambolesca se recuperó el legado del capitán de Aben-Humeya. Juan Moya, alcoleano de pro que llevaba años añorando su patria chica, leyó con emoción aquellos papeles y, convencido de su valor histórico, los donó a la biblioteca municipal de Alcolea. El aljamiado era de difícil comprensión y por ello se ha traducido al español y está a disposición de los interesados en la historia de los moriscos. 274