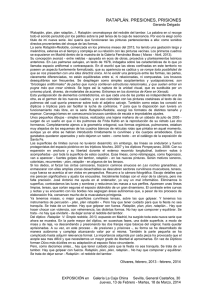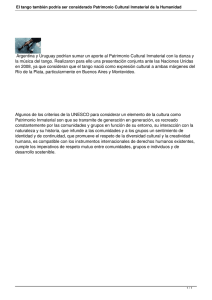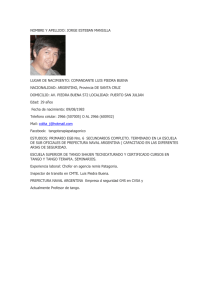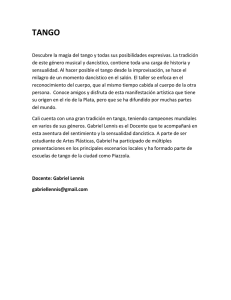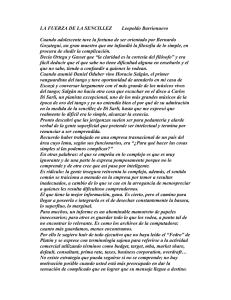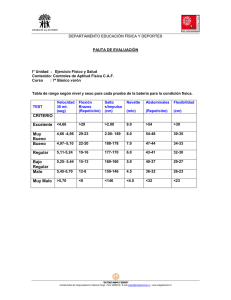Descargar novela completa
Anuncio

Luis Longhi CABARETERAS Registros de Santiago Solís LUIS LONGHI CABARETERAS Registros de Santiago Solís ABRAZOS Longhi, Luis Cabareteras. Registros de Santiago Solís 1a Ed. ABRAZOS books, 2008 134 páginas; 21 x 14,8 cm. ISBN: 978-3-939871-11-8 1. Narrativa argentina. I. Título CDD A863 Diseño de portada: Javier De Ponti Foto de portada: Olivier Elissalt (Con autorización del autor) © Luis Longhi © ABRAZOS books, 2008 ABRAZOS books Daniel Canuti Postfach 150113 70075 Stuttgart Germany www.abrazosbooks.com [email protected] En colaboración con www.art-dealing.com Arte Contemporáneo Argentino Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, como así también la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. A mi viejo, que me hizo pincha y tanguero A mi mamá, porque la extraño A Marisol, por la sonrisa que me dedicó aquella noche en el teatro A Emma, por ser Emma Prólogo Era un Cristo embanderado con genuinos pergaminos de furia, nacidos en desnaturalizadas madrugadas alcohólicas y turbulentas. Clavado en su silla, abrió los brazos con la esperanza de recibir esos indignos martillazos que lo terminaran de fijar para siempre en su mundo cabaretero. Una santa bataclana de forma y fondo multicolor se acercó devotamente con el instrumento y se lo acomodó en las rodillas. Él enredó sus manos en las correas con un rencor que se hacía evidente en su gesto de piedra. Su espíritu rebelde y sombrío comenzó a exprimirse desde ese gusano de cotillón que le temblaba entre las piernas, inundando la oscuridad con la luz de una música diabólica que lastimaba los corazones. Fue un Big Bang. Mi universo se había creado. 7 Las rayas del Tigre Resulta notorio que aquel hombre de traje a rayas, al que todos llaman Tigre, tenga en su cara un rictus tan delicadamente siniestro. Dan ganas de abrazarlo y de golpearlo con la misma intensidad. Las mujeres le rinden una llamativa pleitesía. Los hombres se dividen entre aquellos que lo saludan con respeto y admiración, y aquellos otros que lo saludan con respeto y un odio indisimulable. A nadie es indiferente y de ahí provenga tal vez su discutible popularidad. Apoyado en el vetusto mostrador acaricia, midiendo su fragor, a una muchacha vestida de hombre a la que todos llaman Pepita. Ésta le pasa una mano por detrás de la oreja, lo besa en el cuello y, ante la risa parca del Tigre, salta rauda al escenario donde arranca con una copla que dice: A mi me llaman Pepita, jai jai Mi corazón es de piedra, jai jai Mas si aparece un buen hombre, jai jai Mi corazón es de arena, jai jai Sepan los santos del cielo, jai jai Que el tango me hace cosquillas, jai jai Justo en el punto ande todos, jai jai Quieren guardar su rosquilla, jai jai 9 Todos aplauden, alardean, gritan bravos; todos, excepto el Tigre, que gira dando la espalda a la felicidad ajena. No hay alegría en su corazón. Un whisky lo atilda, un cigarro ayuda a envolverlo en ese aura de humo y misterio que tan bien le sienta. Permanecerá así, sumido en inacabados pensamientos hasta que alguien lo palmee respetuosamente anunciándole su turno. En el alcohol disuelve las brasas a posteriori de su última pitada. Previo al último escalón, escupe restos de tabaco. Su concentración está atorada en la punta de sus zapatos. Recién al sentarse en su silla inclina hacia arriba la cabeza para echarle un vistazo general al salón. Sus ojos negros como el charol iluminan el escenario. Sus cejas tupidas y su sonrisa de comisuras caídas, que más bien parece a punto de lanzar una imprecación, anuncian el comienzo. Lo siguen un tal Roberto en el piano y un tal Tito en el violín. Fija su espalda contra el respaldo, abre los brazos cual Cristo en anhelada crucifixión mientras una copera le coloca el bandoneón en sus rodillas. Hay una respiración profunda que sugiere introducción. Las conversas y los murmullos van desapareciendo paulatinamente. Se percibe que mide uno a uno a todos los presentes al cerrar los ojos y sentir el silencio, el anhelado silencio que precede a la inauguración de la poesía hecha tiempo en continua vibración de metales surcados por vientos de insatisfacción, antes de acuchillar la primera nota de su instrumento. Su ceño se frunce como una cariátide. Cae una botella pero el vino que se derrama no es interrumpido. Es increíble la pausa que instala este hombre. Por fin, desde su más íntima lucidez, concibe un gesto ordenador: con una mano acaricia una medallita que cuelga de la otra y embiste al nácar que adorna la jaula que vibra al compás de su corazón. Es casi imposible describir la música pero sepan que el Tigre es el mejor. Arranca con un acorde espeso, grave, aletargado, que resume oscuridad. Su zurda da miedo. Avanza con rigor de condenado hacia cuevas sin salida. Sus compañeros lo siguen en lenta procesión hasta que una luminosa melodía comienza a filtrarse desde alguna secreta claridad que su mano derecha había ocultado desde que el dueño del tiempo desembarcara entre nosotros, insospechada si uno sólo se atuviera a lo que expresan sus ojos. Este hombre tiene ángel y demonio. Dice con su bandoneón lo que antes no se podía o era des- 10 conocido o intraducible. Sigue avanzando con la promesa, certificada en su ímpetu, de atorar y confundir núcleos que modifiquen pensamientos. Algún adolescente que juega a ser hombre, disfrazado con un traje inmenso, se atranca en una nube de tabaco. Hombres y mujeres tensan pulso, mirada, respiración. El pobre muchacho quisiera morir en ese instante; sólo Pepita se pierde en una leve sonrisa. El Tigre cierra sus ojos y detiene la música. ¡Dios, detuvo la música! Temo por la salud del irreverente. La tos invade el antro, el muchacho ni siquiera se atreve a huir y es un balazo en su pecho cada moco que se le escapa. El Tigre apoya el fueye sobre un costado. Se desprende el saco. En su cintura hay un arma. De un bolsillo extrae un pañuelo, se seca la frente. Todavía sentado, levanta la cabeza y mira en dirección al muchacho sin decir palabra alguna, apretando los labios, sofrenando su instinto. El desdichado joven se desploma en su silla. Pepita chasquea dos veces con sus dedos. Entre dos lo alzan y se lo llevan. El Tigre se reconcentra en sus zapatos, escupe de bronca, se toca la medallita y vuelve a arrancar, pero esta vez no hay acordes oscuros, melodías lánguidas ni fraseos aletargados. Ahora todo es ritmo y taquicardia. Y, por supuesto, nadie se queja, ni siquiera el bandoneón que no hace mucho aprendió a hacerlo en las manos de este animal. –Está bien que entre pero no que tosa –masculla el Tigre elaborando pensamientos. –Se asustó el pobre. No tendrías que haberlo mirado así. Era un chico... –comenta Pepita sin mucho interés. El Tigre sigue absorto, vaya a saber uno en qué mundos. Revuelve en su interior meneando en forma circular el vaso de whisky, al que sostiene con la palma abierta desde su embocadura. Está aquí y allá y ése es su estado habitual. Pepita le acaricia la pierna peligrosamente. –Tres whiskies son suficientes para frasear con intensidad –reflexiona en voz alta el Tigre–. El alcohol embrutece la zabeca pero ablanda el corazón. Después del quinto, la zurda se adormece y la derecha es puro diablo. Haceme acordar para mañana que no me pase de ahí. Soy capaz de matar a alguien... 11 Pepita ya está dentro del bolsillo de su pantalón. –Acá hay un muerto, me parece... Se mata de risa. Sin quitarle la mirada de encima pone su cara bien cerca de la de él. Casi un desafío. Entrecruzan alientos. Cualquier otra mujer ya tendría desfigurado el rostro por mucho menos. Pepita esto lo sabe y lo aprovecha a su favor para manipular a su antojo a clientes, coperas y empleados. Él apoya el vaso en el mostrador, interrumpe su reflexión, inmoviliza a la hembra entre sus brazos, le pasa la lengua por el cuello, la besa, la muerde, la vapulea. Ella se deja hacer, le gusta que él la toque, la use, se divierta, si es que hubiera en algún rincón de su alma lugar para ese tipo de sentimiento. El boliche entero simula seguir con su rutina. El mostrador se tambalea. Se abrazan como serpientes, gimen, bastardean. La fila de vasos enjuagados amenaza con caer. Los murmullos y movimientos de clientes, coperas y empleados aumentan al compás de la franela. Todos escuchan y no; todos miran y no; todos son testigos y no; todos contarán esto mañana a quien quiera escucharlo. Pepita aprieta sus dientes con los ojos bien cerrados y ahoga el grito que todos esperan. El Tigre la suelta, se abotona el saco, paladea un último sorbo de whisky, le obsequia una mirada seca, contracturada, y emprende la retirada. Antes de llegar a la puerta de salida, alguien le alcanza el sombrero y la caja con su bandoneón. 12 El universo En un principio, eran todos monstruos indescifrables, violentos y caóticos. Manga de poetas, músicos, activistas tangueros acribillados bajo una luna de estiércol, borrachos poseídos y desprejuiciados. Un desprejuicio que los dotaba de ciertos aires provocativos que irremediablemente empujaba a cada asiduo o extraño visitante de sus tertulias a echarles una mirada inquieta, despectiva y hasta cargada de admiración en algunos casos, no lo vamos a negar. Ejercían con su desparpajo un polo de atracción que decoraba la mesa de siempre en un eterno ámbito nocturno aun durante el día. Antiguos héroes de aclamadas redadas de a cuchillo incomprobables, rapsodas con ese don tan particular con el que cuentan los hacedores de las filosas filosofías populares y que encandilan sobre todo a los jóvenes en sus primeras excursiones aventureras. Esto último haya sido quizá el motivo de mi acercamiento. No puedo ni quiero ocultar mi interés antropológico, valga la exageración del término, ante una motivación que a la postre resultaría tan... ¿cómo podría decirlo?... tan cara, tan determinante en mis afectos ulteriores. El del tango es un mundo pleno por donde se lo mire. Y, de pronto, me lo topé frente a frente, con ese aire apocalíptico-burlón que lo caracteriza, sacudiéndome la modorra y echándome en la cara toda su grata amargura de pedante sepulturero. Ya me habían advertido del poder hipnótico de esa cueva. Un escenario que, sin quererlo, sin amagues ni estridencias, se transforma de un día para el otro en un movimiento continuo que arrasa con corazones, dudas, estigmas..., mi Dios, que arrasa con el amor. La palabra 13 amor me atemoriza; de tan común me resulta extraña. Contadas veces la tuve en mi boca y esas pocas, creo, en referencia a enamoramientos ajenos. Mi amor hacia Érika avanzaba tan monótono que sólo después de la ruptura me atreví a reflexionar sobre su esencia. Entrar en mundos nuevos impulsa al razonamiento y eso fue lo que provocó, entre otras cosas, la llegada del tango a mi vida. Pensar mi propia vida como nunca antes lo había hecho. Aunque no siempre “pensar la vida” es bueno. Soy consciente de una buena cantidad de censuras autoimpuestas por el bendito acto del pensamiento que quizá (imposible saberlo) me hubieran redituado algún que otro momento de placer. Pero bien, aquí estoy en este punto de mi mediocre existencia, compensado y modificado gracias al tango. Culpa del tango. El tango es entender que al amor te lo arrancaron con una sopapa. El tango es hacer la noche más triste. El tango es una mierda, sobre todo cuando te hace ver lo que uno no quería o no sabía o no podía asimilar, por más que se encontrara demorado por ahí cerquita esperando el momento justo para devorarte. Siempre odié las frases hechas y temo estar entremezclándome con algunas. ¡Pero qué va! Así viene barajado el mazo, parece. Detesto los amaneramientos del tango, sus recursos hipócritas, su profundidad panfletaria, el desamparo que provoca en las noches solitarias, pero sobre todo lo detesto por haberse metido en mi vida, así, sin preámbulos, sin un entrenamiento previo de madrugadas eternas, provocándome un sinnúmero de contradicciones y revelaciones. Esas mismas que hoy día me hacen quererlo, sin embargo, en tanto y en cuanto ayudó a desentrañar en mi naturaleza tanto impulso acorralado, tanto instinto reprimido. Admito mi oportunismo de escribiente al inmiscuirme con esta temática pero no me creo por ello merecedor de ninguna reprimenda. Divergencias sobre causa y efecto no son precisamente el impulso de estos humildes registros. La vida me viene persiguiendo, me pisa los talones, me advierte a cada segundo de los acordes finales, ociosos a veces, imprevistos según el caso, pero siempre un “sol-do” auténtico, atrevido, viril. El modo macizo en que nos sorprenderá la muerte fue una idea que comenzó a hacer estragos en mi monotonía la noche aquella 14 en que escuché por primera vez la ruptura que un tango, Tigre mediante, un tango, insisto y no me importa, un tango, me cago en las formas, me acosó hasta ahí, hasta el punto exacto en donde te duele en infinito un “chau”, un “adiós”, una simple despedida que lo es para siempre. Entre “muerte” y “chau, no nos veremos más” no hay diferencias. Del “hola” al “adiós” hay tan poca cosa. “Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida”... Siempre es así. Siempre es siempre, nunca es siempre. Cuando Érika me dejó, lo hizo en el mejor momento de mi vida. Cuando la reencontré, fue en el mejor momento de mi vida. Al escribir esta parrafada alegórica, estoy bebiendo un tinto que es una maravilla y es el mejor momento de mi vida. ¿Quién me lo podría discutir? Brindo, entonces, por esto, por aquello, por el tango, por sus frases hechas, por su mundo, por su fábrica, por su industria y por mi corazón acribillado (culpa del tango) pero retemplado (gracias al tango). 15 El motivo Todo empezó con el fin de mi relación con Érika. Los motivos de aquella ruptura nunca fueron del todo claros. Ella sorpresivamente perdió su dulce timidez, su habitual sonrojamiento, su inmaculada austeridad, para dar paso a un sospechoso carácter tórrido. De piedra ardiente fueron sus ojos, y sus movimientos dejaron de minimizarse para alzarse en cada gesto al fuego fatuo de los grandes sacrificios. Tan evidente metamorfosis distanció cualquier posibilidad de diálogo y pronto pasé del amor a la incertidumbre, el peor de los estados. El por qué digo “el peor de los estados” es algo de lo que no estoy muy convencido hoy, pero, en el presente de aquel entonces, puedo aseverar, lo era. La no certeza, ese raro suspenso de película que nos invade en la realidad, genera un movimiento, un cisma, una serie de cambios inevitables que sólo Dios sabe hasta dónde llegarán. Yo creía en verdad estar enamorado profundamente de Érika. Profundamente no es lo mismo que perdidamente. Perdido, sí, estuve cuando se alejó en forma tan abrupta de mi lado. Fueron días complicados para un joven habituado como yo a la sobriedad, la austeridad, las buenas costumbres. Mi trabajo en el ministerio, la vida familiar, mis estudios de derecho, fueron tornándose monótonos y sin sentido. O, por mejor decir, mi soledad evidenció la monotonía de un cotidiano que no se destacaba precisamente por sus saltos en el vacío o sus giros inesperados. Mis propios amigos pasaron de las cargadas desmesuradas por mi amargura de abandonado, a un dejo de preocupación ante la falta de respuestas anímicas que hicieron temer por mi salud mental y física. Apenas si podían apartarme cada tanto del ostracismo en que me había sumergido, arrancarme con supremo esfuerzo una sonrisa, un gesto de aprobación, un monosílabo sibilante; lograr que dirigiese la mirada a una insinuante cadera, unos labios de lomo o una rodilla desnuda. 16 Y fueron ellos, precisamente, quienes me convencieron una noche de sábado de olvidar todo o lo poco que se pudiera en una excursión por el sur, que incluiría el por entonces mentado “La Buseca de Avellaneda”. Esa noche, aquella preciosa noche en que de alcohol y de tango, Tigre mediante, se tiñeron mi corazón y mi pensamiento, comenzaron estos registros, el motivo que me condujo desde entonces. Que el detonante de todo haya sido una mujer vindica en mis preceptos una vieja frase que solía escuchar en ronda de amigos al final del relato de alguna aventura, amargura o extrema decisión: “¡Pero qué mujer!” 17 Canción animal Océano Atlántico Pepa: Los toros y el bosque peleaban oscuros y empujaban aprovechándose del don de su fuerza. No fue lo que vi lo que me enmudeció. Fue lo que hice; fue porque fui yo, porque yo no creía que fuese capaz de matar... Solita y roja cayó de golpe, y se calló de golpe, y así la dejé, roja en la oscuridad de mi bosque de ingratitudes, roja... y negro desde entonces es mi destino. Soy un animal. Solo con mi bandoneón viajo a París. Quisiera concentrarme únicamente en la música pero siento que no voy a poder. Dios me marcó y sé que ya no podré salir de este corral. Deseo encontrar la luz de París y que ella me libere, aunque temo que esa liberación tenga que ver con mi final. Te quise y te quiero pero ya no nos volveremos a ver. Lorenzo Algunos años pasaron antes de que Pepita, ya retirada del ambiente, me abriera el cajón de sus recuerdos. Devenida cocinera me la crucé una tarde en el comedor del ministerio. Al reconocerla se inició una charla que, lejos de incomodarla, la emocionaba en cada evocación. Muchas anécdotas me contó en ese y otros encuentros, pero a esta carta yo le atribuyo un caudal histórico trascendente, pues no sólo pone en evidencia la naturaleza de un hombre siniestro y sensible dentro de su oscuridad, tan vinculado a la historia del tango sino también, la influencia que el carácter y los modos de este hombre, en tanto que artista, ejercieron sobre ese género popular naciente. Cualquiera que haya escuchado sus tangos quizá esté de acuerdo conmigo. 18 Hubo una, entre todas las cosas que me mostró Pepita, que me llamó poderosamente la atención: una foto de Lorenzo, el Tigre, con el Sena y Notre Dame de escenografía, apoyado en un lujoso automóvil Amilcar abrazado a dos favorecidas señoritas. Alice era una de ellas, una deslumbrante y lujuriosa morocha de exageradas curvaturas que se divertía acariciando entre sus dedos una cadena de la que pendía una medallita. Quizá víctima de un hechizo, la mirada ardiente del Tigre apuntaba hacia esas manos que se adivinaban inquietas. No pude enterarme, a pesar de mi insistencia, de cómo esa fotografía estaba en su poder, pero sí de ciertas cuestiones que tornaron aun más rica esta historia: Alice (de la otra muchacha de la foto no pude saber el nombre y en verdad poco importa) era una de las tantas pupilas que poseía Lorenzo, pero sin dudas su preferida y la más rebelde. La había conocido en Buenos Aires en un tiempo en el que el tráfico de blancas era un hábito frecuente y el Tigre no estaba ajeno a todo ese asunto. Cada noche después de su recorrida musical por distintos cabarets porteños, Lorenzo recalaba en un sótano zaparrastroso de Barracas que, según dicen algunas lenguas, le pertenecía. Su señorial presencia, su elegancia y su porte contrastaban llamativamente con aquel boliche inmundo y roñoso. Esto, sumado al hecho de ser ya un músico reconocido, no hacían más que aumentar el respeto de todos los allí presentes. El boliche tenía pretensiones de cabaret. Era pequeño y conllevaba cierta tendencia mugrienta que podía juzgarse como premeditada. Piso de madera. Cuatro o cinco mesas amontonadas junto a un mostrador pleno de botellas y copas a medio limpiar. Una cortina violeta (que parecía marrón, según la descripción detallada que me efectivizó Pepita) separaba el salón del vestíbulo donde había una habitación que usaba una puta francesa con los clientes ocasionales. Ella no era fea pero el de la belleza no era precisamente su mejor atributo. Tenía un aura especial que salpicaba sexo a cada paso. No había quien no girase al menos un instante para verla pasar. Sabía ser simpática, se vestía poco y tenía unos pechos formidables. Apenas hablaba español o simulaba no entenderlo. A diferencia de otras compatriotas, no había llegado a Buenos Aires engañada por inescrupulosos cafiolos. Ella sabía muy bien a qué venía. Le gustaba su oficio y de verdad disfrutaba choreando a los clientes. No era buena. Era Alice. 19 “Viajaron en el mismo barco y por eso desconfío de la sinceridad de esa carta que usté acaba de leer. Dudo de que en París haya sido su pupila; deduzco que era su socia y, sucia como era, culpa de ella lo habrán enterrado tan joven… aunque el Tigre claro que no era ningún santo. Esa medallita era la imagen de San Benito, la obsesión de Lorenzo y Santo Patrono de todos los habitantes del cabaret. También yo alguna vez en mis épocas inocentes tuve esa figura colgada del cuello, creo que se la regalé a una novata el día en que abandoné para siempre ese mundo. Lorenzo me hacía rabiar con su exagerada devoción, le hablaba y la tocaba todo el tiempo. Cuando murió no la llevaba encima. Esa perra se la habría quitado para alterarlo. Son tan orgullosos como cabuleros los cabareteros. Aquella noche había una suerte de conciliábulo de macrós y a Lorenzo le reclamaban una muerte y varias pupilas que se habían enceguecido (no era para menos) con el carisma y la astucia del Tigre. Él era el único extranjero y el único que, amén de malandra, era un artista genial, por eso el odio y la envidia que todos le tenían. Muchas veces me preguntaron si ese calor que irradia su música, ese apetito sexual, esa cruel amargura eran la consecuencia de su vida o viceversa. Poco importa saberlo ahora. Yo tuve su amor en cientos de noches íntimas que guardaré para siempre en lo más hondo de mi corazón, que el resto del mundo se quede con sus tangos. Pas de reflexión para mí. Aquella tarde sacaron esa foto. Alice, astuta como supongo que era, entre mimo y toqueteo le habrá birlado la medallita. Mientras buscaban la pose ideal, matándose de risa se la eludía. Obsesivo como era, Lorenzo no podía sacarle la mirada de encima a los dedos que maltrataban su amuleto. Ni bien la cámara disparó ella salió corriendo y se metió en un oscuro boulevard repleto de turistas. El Tigre fue a la reunión sin su protección espiritual. Él lo sabía, era de Dios que lo iban a matar. Por eso habrá sido que antes de entrar a la fragua me mandó este telegrama...” Pepita, temblorosa, sacó de entre sus ropas un viejo papel amarillento: “Recordame por mi música, sólo por mi música” Lorenzo 20 “Lo que no voy a perdonarle nunca es que ella tenga un tango y yo no”. Con toda la bronca, con todo el dolor que debió causarle mostrar el triunfo de una enemiga, puso ante mis ojos la carátula, dibujada por el propio Lorenzo, de la partitura del tango “Alice”. 21 Letra y música Múltiples historias y mentiras verdaderas rodean a infinidad de tangos con nombre de mujer. El citado “Alice”, “Felicia”, “María”, “Margot”, “Malena”, “Gricel”, “Mireya”, “Esthercita”, etcétera. Admito que en mis primeros tiempos sin Érika, la segunda reacción (la primera, sin dudas, la sinrazón más desesperada) fue ahuyentar su imagen en la letra de un tango. No hacía mucho había escuchado por primera vez “Mi noche triste”. Aquel “Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida / dejándome el alma herida y espinas en el corazón...”, me provocó cierto estremecimiento y un mundo de ideas. Me identifiqué tanto con aquellas palabras, todo era tan claro en ese sufrimiento que, además de calificarla como una letra sublime, no vacilé en entender que había sido escrita luego de un cruel desengaño. “Sabiendo que te quería/ que vos eras mi alegría y mi sueño abrasador/ Para mí ya no hay consuelo/ y por eso me encurdelo pa´olvidarme de tu amor”. Dentro de un marco de ingenuidad que ahora me atrevo a admitir, lo imaginé a Pascual Contursi liberando a su corazón del tormento que le provocaba ese abandono a partir del instante mismo en que estampó el punto final a la última frase de su tango. Me aboqué entonces, con la desmesura del recién iniciado, a la búsqueda de la catarsis fácil y urgente que andaba necesitando. Hice vanos intentos que, por supuesto, naufragaron, quizá por mi poca sensibilidad artística, acaso por mi falta de conocimiento tanguero. Hasta ese momento el tango me era indiferente. Lo tenía como algo superfluo, banal, pegajoso. También es cierto que desde aquella noche en “La Buseca”, el tango se me hizo carne. Pero debieron pasar cientos de noches en boliches de mala muerte, abrazado al más borracho de los borrachos, refregando mi cuerpo en cientos de caderas preciosas y patéticas, para que pudiera por fin organizar en mi pensamiento la idea de lo que era ese mundo. 22 Mi primera (y única) letra de tango, que nunca llegó a buen puerto, pasó por dos etapas: inicialmente pretendía eternizar aquella tranquila dulzura de Érika, sus bellos modos, sus tímidas caricias. Debo admitir que su nombre no me ayudaba para ninguna rima romántica; la dureza de esa sílaba final complicaba todo intento de poetizarla. Esto fue, en principio, lo que comenzó a cambiar el ángulo de mi visión sobre lo que ella había sido en mi vida y, por ende, la naturaleza y el concepto que le quería dar a mi tango. Pasé de querer guardar su recuerdo en una caja de cristal, a querer guardar su recuerdo en el fuego de la chimenea. El cambio tan brusco que había experimentado en su carácter no podía deberse a otra cosa más que al demonio escondido y disimulado desde siempre. De pronto, todo el pasado perdió credibilidad y mi letra de tango se transformó en la historia de una mujer vampirizada desde el mismo día de su nacimiento y con el único objetivo del engaño perpetuo. Me sentí terriblemente estúpido al concluir que una mujer llamada Érika no podía contar con el don de la dulzura y la transparencia. No pasó mucho tiempo desde mi revelación tanguera en “La Buseca” hasta que me convertí en un habitué de la nocturnidad porteña. En mi afán por escribir la catártica letra que andaba necesitando, consulté con varios personajes de la noche para que me iniciaran en los secretos de la composición. Uno de ellos, el que a partir de nuestro primer y casual encuentro (en el “Abdulla Club”, escuchando el maravilloso sexteto de Osvaldo Fresedo con el agregado de Juan Carlos Cobián en el piano) se transformó en mi protector y guía espiritual, fue Eugenio Rataplán. Rataplán (como gustaba que lo llamaran), era de baja estatura, menudo y tendría unos 45 años. Ejercía sobre sus interlocutores una atracción divina. Sus dichos y pensamientos se movían con la rapidez de un roedor y sus relatos laberínticos requerían de un gran nivel de concentración para su mínima comprensión. En aquel primer encuentro, recuerdo haberle resumido mi desdicha y mi necesidad de evacuar todo en la letra de un tango. Él, con una gracia sin igual, me tomó por las orejas, me desengominó un poco y me dijo: 23 –Mire, m´hijito, al pan, pan y tango, al tango. No me venga con expropiaciones insípidas ni cuadrículas que no se llenan. Lo último que yo haría en mi vida sería desangrarme en un tango por una desgraciada. Ante la evidencia de sus palabras, casi en susurro por temor a la burla, le transmití mi “Teoría Contursi”. Con la seguridad de un maestro y la certeza de un matemático, me retrucó con unos argumentos tan precisos que hasta llegué a pensar que había previsto nuestra conversa y su consiguiente temática. –“Mi noche triste” fue el comienzo de nuestro fin. Hasta ese momento y puesto que se lo considera el primer tango, podríamos asegurar que nuestros genuinos artistas se desenvolvían en un sarcástico clima quilombero que nos sumía en un estado de constante alegría. Este pobre hombre, en su afán victorhuguista, poseía una acerada esperanza melancólica que lamentablemente pudo cristalizar y, lo que es peor, eternizar, aunque esto de un modo relativo puesto que, como preveo, el tango no pasará del cincuenta. Tal era el empeño que ponía en cada frase que, poco a poco, todos sus gestos y actitudes iban adquiriendo la exaltación de un poseso. –Pero fíjese usté qué curioso el tipo de mujer graficado por Contursi, Pascual en “Mi noche triste”: “Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida”. Es curioso, insisto, porque acá la mina no lo deja al tipo cuando está hecho pelota, en la miseria, sin un mango, como suelen hacer estas degeneradas. Sino que acá, la mina, vaya uno a saber movilizada por qué oscuros aires de venganza, espera a que el tipo esté “en lo mejor de su vida” y, ahí sí, lo abandona como si fuera un mal desodorante. Cada tanto se aplacaba, me miraba, creo yo, para medir mi atención, y continuaba como si nada: –Aunque es honroso también admitir que la percanta tuvo sus razones para abandonar a ese pobre idiota. En primer lugar le quiero señalar la pegajosa utilización de diminutivos del imberbe: “siempre traigo bizcochitos pa´ tomar con matecitos”, “frasquitos adornados con moñitos”. Bizcochitos, matecitos, frasquitos, moñitos… ¡Y la pindorca de Don Euterpe! 24 Su entusiasmo de predicador desvergonzado comenzó a deambular por los senderos del éxtasis. –Esto pone de manifiesto una conducta infantil irresuelta, culpa de su madre seguramente, y preanuncia, para colmo, un estilo de lenguaje propio del bricolaje de una clase de corte y confección. Y si pensamos, insisto, en que ésta es oficialmente la primera letra de la historia del tango, evalúe usté las pautas artísticas que les estaba imponiendo Pascual Contursi a sus legatarios. Mi asombro, ante tamaña revelación, estaba lleno de admiración y de decepción en partes iguales. De todas formas la cosa estaba lejos, todavía, de encontrar su punto y aparte. –Además, la cuestión inmadura del protagonista de esta historia no acaba ahí. Escuche: “Me paso largo rato campaneando tu retrato pa´ poderme consolar…”. ¿Entiende? ¡El tipo apela directamente a la autosatisfacción melancólica recreativa! ¡Dios mío! ¿Se da cuenta usté del quilombo en el que se está metiendo al pretender expurgar lo inexpurgable de una manera apátrida y empequeñecida por la explicatoria que le acabo de suministrar? No sabía si asentir, negar, salir corriendo o abrazarlo. –Pero profundizando en la argamasa que a usté lo sostiene le sostengo que: no sólo Contursi no evacuó su tristeza con la composición de ese tango sino que, además, la mina volvió al no poder encontrar otro gil que la mantenga y, lo que es peor, se la tuvo que bancar hasta casi el final de sus días con un sueldo miserable que no le alcanzaba ni para comprar el querosén que alimentaba la lámpara del cuarto. ¿O acaso usté por qué cree que se le apagaba? No se desubique Solís, no se desubique, a ver si todavía usted termina engayolado para siempre...” Sin pausa y con un inocultable tono burlón, se entreveró en la siguiente recitativa: Desde que descubriste tus miserias Te la pasás hablándome de tangos Tangos tristes, amargos y decadentes Me tenés profundamente podrida Así que te pido Que junto con tus libros y tu ropa 25 Te llevés también esos viejos discos No quiero quedarme sola Y saber que los tengo cerca –¿Sabe usté a quién pertenecen estas amargas palabras piantadas del rencor? –No –dije timidamente. –A la maldita “Percanta” mientras desalojaba a su consorte. Mire, Solís... –hizo una pausa de respiración profunda–, no me joda. Aquella noche murieron todos mis intentos de querer escribirle un tango a Érika. Lo que sí se encendió en mis meditaciones por entonces fue el deseo de encontrarla al menos una vez, para corroborar si las sospechas sobre su nombre y su persona eran ciertas o sólo producto de una sílaba infeliz. 26 El Pibe Rataplán vivía a la carrera. A pesar de su baja estatura, caminaba medio encorvado y jamás en línea recta. Sus pasos y razonamientos eran de compleja estructura y a menudo el comienzo de un buen relato naufragaba en una alcantarilla. –A mí decime “para qué”, pero no “cómo”. Eso corre por mi cuenta. La furia se encauza al tener un objetivo. ¿Sabés la cantidad de años que desperdicié por no tener en claros los objetivos ni los submundos o pseudomundos o segismundos... ¿Me seguís? Apurando la marcha a sus espaldas, le respondía afirmativamente. –¿Y ahora, qué tenemos ahora? La esquina. ¿Doblamos o seguimos? Ya, ya, ya. Ya lo tendríamos que saber, pero no. Hay que resolverlo; se nos acaba el tiempo, nos quedan treinta pasos, veinte, diez, cinco, cuatro, tres, dos... doblamos. Era apenas una posibilidad, de todos modos. ¿Y ahora, qué hacemos ahora? Recién teníamos una vuelta de la esquina y allí nomás nos espera otra y otra y otra y si siempre resolvemos lo mismo llegaremos al mismo lugar. Por eso no hay que andar derecho. ¿Por qué te pensás vos que a Arolas le pasó lo que le pasó, eh? Por andar “Derecho Viejo”. Estalló en una carcajada de abrirse las ventanas. Eran las 3 de la madrugada pero ningún insulto lo detuvo. –El “cómo” es lo más divertido, lo único divertido podría decir. Es cuando el espíritu creacional manda, cuando el instinto de amor surge en forma de arte. El “cómo” es acción pura; el “para qué”, puro bla, bla. ¿Me seguís? Las reglas las invento yo. Mis reglas son mi religión y mi religión es mía, mía, mía, sólo mía. Bendita mía, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto si tú mientes; miente, que la verdad es puro cuento. “Yo adivino el parpadeo, de las luces que a lo lejos... me anuncian que allí ha llegado la noche”. Contigo si quieres, conmigo que sí quiero. Un tufillo de tinto en liber27 tad acaba de soltarse de su centro por aquí cerca, los “para qué“ ya están desechados, en tanto un “cómo” se repite en infinito hasta que me atrevo a imponer una pausa para responder con la certeza de la praxis de un bon vivant: “Así”. Vení, corramos al sulky. Entremos en esta cueva. El Tabarís estaba semidesierto, muchas mesas vacías y otras pocas con discreta algarabía. En una de éstas se destacaba un grupo. Rataplán apuró el paso. –Partiendo del concepto consensuado de que se trata de un acto de locura, el dilema –vociferó Pusineri, el mayor– debería concentrarse en las razones que tuvo el hombre para cometer semejante acto de barbarie. –¡Es injusto –saltó Chicho, el más joven, regordete y mejor bailarín de todos ellos– calificar de bárbaro un acto que tuvo su punto iniciático en un engaño en perjuicio del acusado! –¡Es que ella no lo engañó! –asentó Millán dejando en claro sus ínfulas doctorales–. Ya lo había abandonado cuando concentró toda su carne en otra parrilla. El tarro ya se había vaciado. Era una fulana de cincuentaitantos, no quería quedarse sin el postre. A mí me resulta comprensible y hasta venerable su partida. –El problema es sencillo –sorprendió Rataplán. Ninguno hasta allí había advertido nuestra presencia. Con toda naturalidad acercó dos sillas entrando de lleno en la discusión–. Lo primero pasa por entender de qué tipo de mujer estamos hablando para inferir de ello qué es lo que se merece por tal o cual acto inoportuno. Si la muchacha es dulce, joven, agradable, sobria, sobre todo sobria, dejemos que estimule sus atributos donde quiera y como quiera, siempre y cuando no haya un parentesco que extralimite nuestros pudores y cuidados. Tal sería el caso de una hermana, prima, sobrina y hasta cuñada, aunque en materia de cuñadas el ángulo de la extralimitación varía profundamente. Por eso, si es que la hubiera, aconsejo dejar irresoluta la esperanza de un engarce, preferible en esos casos prevalezcan eternamente la salud y las apariencias; en fin, siendo sobria decía y retomo la cuestión en competencia, dejemos que estimule sus atributos puesto que la sobriedad de la fémina actuará como cerco ante cualquier exceso. Ahora bien, y éste es el punto, si la mujer, como en este caso, 28 pasó los cincuenta y aún le pica la argoya... ¡Qué tanta alharaca! Estaría en todo su derecho... a menos, repito, a menos, y esto es determinante, a menos que se trate de la donna del Pibe, que es precisamente la circunstancia dada según entiendo. Como todos sabemos, incluso ella debería haberlo sabido, el Pibe no se anda con vueltas a la hora de amoretonar una faccia. Ella, digamos, no fue prudente. Entre nos, ¿la desfiguró? –Se ensañó con las manos, la nariz y las orejas –susurró Millán–. El resto quedó todo igual. Ese Pibe es un canalla, si sólo compusiera tangos. –Es que él se inspira en sus propios actos –afirmó Rataplán–. Es un artista de lo negro, del apocalipsis, del fin. Su sensibilidad está atrofiada, lo acepto, pero ustedes mismos lo elogiaron hasta el cansancio por aquel tango tan entrador aun sabiendo que fue después del asunto de la morocha aquella que se le reía ante cada cuchillada. –¡Habría que prohibir esos tangos! –escupió con un poco de whisky Pusineri. –El fin justifica los medios –confundió el entuerto Millán. –Pero ¿cuál era el fin del Pibe? ¿El castigo a la fulana o la motivación criminal que necesita para componer un tango? –se sirvió otro whisky Pusineri asumiendo ya decididamente el comando de la fiscalía. –Parlanchines míos, no habrá resolución en esta disputa ya que el útero inclina la balanza; ¿qué hijo de una buena madre no se compadecería? Esto por un lado. Por el otro, ¿qué macho, espejo o pseudoídem del más macho no aplaudiría tal hazaña? –intentó apaciguar Rataplán. –No importa la resolución de la disputa tanto como la disputa en sí. Es importante el disentimiento –concedió Chicho–. A mi me gustan sus tangos; se me escapan los pies cuando los escucho, son los más apasionados, los apruebo... –¡Habría que prohibir esos tangos! –insistió con saña Pusineri. Se produjo un revuelo cerca del mostrador. Unas sillas cayeron en el fondo al tiempo que una voz atronadora imponía su presencia. –¡Habría que prohibir el tango! –sentenció El Pibe apareciendo por detrás de un cortinado. Era alto como un farol. La cara picada por la viruela, las manos desmesuradamente grandes, los ojos negros como la noche. 29 La escena se detuvo. Ésta era la segunda vez en muy poco tiempo en que era espectador de silencio tan catedral. Chicho se aferró a su whisky como un grumete al mástil en plena tormenta. Millán nunca pudo terminar de masticar la aceituna que ya tenía en su boca y Pusineri sudaba por saberse temblando. Rataplán destrabó el momento dramático cediendo su asiento y acercando otra silla. Nadie prestaba la voz ni en susurro como para iniciar ninguna conversación. El Pibe caminó despacio hasta nosotros, apoyó su sombrero y repitió con la mirada perdida: –¡Habría que prohibir el tango! Es peligroso –apoyó un codo en la mesa–. Miren si no, la gente muere por el tango y no en sentido figurado –se balanceaba mientras hablaba lentamente, como siguiendo un pausado ritmo que solamente él escuchaba. Se notaba que a su pensamiento y a su corazón, quizá, le estaban sucediendo imágenes vertiginosas de una vida en sobresalto. Algo estaba pasando allí adentro; hubiera podido apostar que se trataba de algo tumultuoso lleno de dolor e ingratitudes. Sin embargo, cada frase era dicha con la entonación de un enamorado–. El tango es barbarie, pero es hermoso que así sea. A mí me encanta el tango, aunque lo prohibiría si pudiera. No me divierte matar y las mujeres... son todas bataclanas. Habría que prohibir el tango. Dijo esto último con tanta dulzura que nos provocó un mar de contradicciones. Su estampa, sus actos, su historia de hombre violento reposaban en ese instante sobre las faldas de la ternura y la soledad. Todos lo mirábamos hipnotizados, desconcertados, con una rara sensación que surcaba un frágil equilibrio entre el temor y la admiración. Rataplán acercó su mano hasta el hombro del Pibe tratando de contener, de amparar, de entender semejante confesión. El Pibe cerró los ojos entregándose, tal vez, a un sueño de paz que él mismo había gestado al exponerse así, públicamente, sabiéndose buscado por la justicia. Enérgicas voces sacudieron la puerta. En cuanto lo vieron, los uniformados corrieron hacia nosotros. El Pibe ni mosqueó, apenas si nos alcanzó a decir mientras se lo llevaban: –Recuérdenme por mis tangos. Sólo por mis tangos... 30 Las reglas del juego Aquellas primeras aventuras nocturnas marcaron para siempre mi ritmo cotidiano. Empecé a dejarme llevar por Rataplán y su marcha continua hacia “todas partes y ningún lugar, que son la misma cosa”. A descubrir formas, maneras, estilos, hombres, mujeres, en cuyos meandros se hallaban los secretos del tango. Cada encuentro era único e infinito y contenía una verdad auténtica. Desentrañar esa verdad no era tarea sencilla; quienes formaban parte de ese mundo no se interesaban en entenderlo, sólo en disfrutarlo y precisamente allí residía su maravilloso encanto. Eran verdaderos niños, de los buenos y de los malos, que habían descubierto un juego que se desplegaba como un manto sobre toda Buenos Aires. Esta ciudad era el tablero ideal, lleno de sorpresas, de trampas, de saltos al vacío, de montañas de placer. Brillantes y opacos, lentamente escribían las reglas de este juego que se vivía intensamente y que concluía, como un signo mágico, en la melodía o en la letra de un tango. Me sigo preguntando incrédulo qué fue lo que me impulsó ciegamente a ese mundo. De dónde nació esa extraordinaria avidez por descifrar, por vivir el tango. Alguna vez se lo atribuí a Érika. Aquella desesperación del abandonado me sumergió rápidamente en miserias alcohólicas y musicales. Cuando, por fin, una tarde me topé con ella, comprendí que no se merecía tal atribución. La única respuesta más o menos válida la encuentro en el hecho de que nadie, noble o desclasado, contento o amargado, viviendo en Buenos Aires, se encuentra ajeno a sentir esa rara angustia feliz que provoca un tango. Rataplán sentía por el tango amor y odio en proporciones similares. Detestaba a sus “incondicionales”. Solía decirme: “Una cosa no quita la otra y viceversa pero me perturban los obsecuentes. Un tipo que escribe tangos, baila tango, escucha tangos, piensa en 31 tango, sueña tangos, ese tipo caga al tango. Con esta gente el tango no pasa del cincuenta, acordate bien de lo que yo te digo. Lo importante es ir y volver, no quedarte a vivir porque si no te terminás aburriendo. Si igual, vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, vas a terminar al abrigo de esos mismos brazos. Vieja hay una sola, pero no te quedés a vivir con ella para siempre porque si no, pibe, se te entumece la musculatura de la experiencia...” Andar sin saber hacia dónde uno va resultaría peligroso, a menos que uno vaya bien acompañado. Yo me sentía muy seguro al lado de Rataplán y no precisamente porque él fuera el más valiente. No, yo creo que él era un inconsciente, un chico adulto, un voyeur absolutamente desprejuiciado. Todo llamaba su atención, desde las conductas más simples hasta las barnizadas de sospecha evidente; desde la conversación más trivial hasta la más profunda. Tenía una innata habilidad para inmiscuirse en ambientes elegantes y canallescos con la misma espontaneidad. La seguridad me la aportaba esa inquietante convicción con la que se zambullía en cada zanja, predispuesto ya sea a recibir un abrazo caluroso o un botellazo por la espalda. En alguna ocasión, es cierto, tuve miedo por el final de alguna trifulca en la que me involucré corporalmente, y más de un entuerto me descubrió encandilado por el brillo de la luna en un cuchillo danzarín, pero ello no ameritó razones suficientes como para apartarme de la compañía de Rataplán y su dedicación cabaretera. 32 El descubrimiento de América Jirón urbano, desconectado y parco Achicá tu belleza rústica y oscura Que en el despelote de esta rula Me descontrolo, me descontrolo Recitándome estos versos me arrastraba Rataplán calles abajo por Corrientes, obnubilado y ansioso por iniciarme en su descubrimiento. “Lo de Angélica”, se llamaba el antro. Nos sentamos en el rincón más oscuro. Pedimos unas cañas. –No lo vas a poder creer –sentenció Rataplán agudizando aun más la intriga–. Es de una rareza cósmica. En un principio tuve ganas de insultarla, hasta de atacarla a golpes, pero después de un rato, influenciado quizá por la hesperidina y la paz que la mugre destila en sus invitados de ocasión, me asaltó una irrefrenable pasión, un cosquilleo descontrolado por acariciar toda esa topografía difusa. No te equivoques, ella no es Angélica que es una del montón, la que te digo se llama Rocamora y todos la conocen como La Rocamora. Era habitual hablar de mujeres pero jamás lo había visto tan desbocado. Tomó su trago de un sorbo. Golpeó con insistencia el vaso vacío contra la mesa reclamando más alcohol. No podía quedarse quieto. Se rascaba la cabeza, hacía pianito con una mano, se comía las uñas, miraba para acá, para allá... En otro rincón, en tanto, una vieja patética medio rapada, teñida de colorado y de auténticas ojeras violetas, se movía al ritmo de un tango de Greco que a nadie le importaba y que ejecutaba sobre una modesta tarima un trío. El del piano era de aspecto sobrio, joven, lindo, sencillo y hasta tocaba bien. Parecía no pertenecer a ese mundo. El del contrabajo estaba pasado; era un gordo lascivo que no paraba de junar a una puta polaca que entre mimo y franela le caloteaba el reloj a un imberbe medio distraído. Tocaba una de cada dos notas y, 33 para colmo, su instrumento estaba partido y chirriaba con cada golpe del arco. El del bandoneón era antiguo, pelado y tenía unos de esos bigotes que de tan finitos parecen dibujados; tocaba con los ojos cerrados y la boca abierta pero, a mi entender, no porque la música lo estuviera transportando sino porque estaba a punto de quedarse dormido. Se le descubría una buena técnica pero le faltaba corazón y eso destruye a cualquiera, no sólo al artista. Sobre el final del tango, justo cuando venía su variación final, se quedó definitivamente dormido. El del bajo le avisó con una patada que casi lo voltea del escenario. El pianista se sonrojó pero igual cubrió el bache musical. Terminó “La Viruta” y arremetieron con “Ojos Negros”. La vieja de las ojeras violetas estaba cada vez más inclinada pero no dejaba que nadie la ayudara a menos que fuera por el placer de manosearla. En ese instante me distrajo Rataplán tomándome con fuerza de la muñeca. Por una puerta vaivén que daba a la cocina, acababa de aparecer La Rocamora. Era inmensa, robusta, morena, arrolladoramente beligerante. Se movía en bloque, bastante torpe pero con un encanto que sorprendía por su indefinición. Sólo nosotros la mirábamos embobados. Sólo nosotros la mirábamos. Era un roble enhiesto, abarcativo y noble, moldeado en finas fragancias de bosque, de bosque y fábrica. Su extraña sensualidad titubeaba al contemplar su fría mirada de granadero. Esto ella debía saberlo y por eso escondía sus ojos detrás de un simpático flequillo. Transmitía una confusa realidad de mujer imperfecta e insatisfecha. De repente, la música cesó. El silencio acentuó aún más su aparición, pero esto resultó casual; la vieja patética había rodado tiesa por el suelo. Antes de las risas, un segundo de conmiseración corroboró la humanidad de los allí presentes. El joven pianista fue el único que se atrevió a ayudarla. Los otros músicos aprovecharon la caída para tomarse unos tragos. Rataplán se puso tenso. –Necesito tocar esas tetas. –Te podés meter en problemas... –Tocalas vos primero entonces y después me contás. Humedecí mis labios mirándola. Rataplán me había contagiado todos sus deseos. Ella era una exageración, era América, Cabo Verde y las Antillas. Selva y luna. Brillaba de sudor. Se instaló junto al mostrador con la vista en ninguna parte. 34 Con inquietud cuasi infantil, Rataplán me zarandeaba. –Dale, andá, pagale una copa y decile que se siente con nosotros... Dale, andá, andá, dale, Santiaguito, dale, dale... –Durante unos segundos traté de resistir la zarabanda a la que era sometido. Cuando no aguanté más, me paré con la mirada clavada en el objetivo y hacia allí me dirigí. Se sentó frente a nosotros. Rataplán estaba tan nervioso que para no teclear se agarró una mano con la otra, entrecruzando los dedos como un devoto en plena plegaria. Me vi copiándolo. Ambos hacíamos ruido con los pies. Estábamos mudos. Ella sorbió de su copa, creo que subestimándonos. Yo lo miraba en toques cortos a mi amigo sugiriéndole que hablara, que rompiera el hielo como tan bien sabía hacerlo él ante situaciones estáticas y sin salida. Pero nada, estaba fascinado con los ojos estaqueados en las tetas de La Rocamora. Ella se cansó. –Me llamo Gloria. –La Rocamora –escupió Rataplán. Sin mover ni un milímetro de su cuerpo, se sopló el flequillo. Teatralmente dejó ver sus ojos. –Gloria, me llamo Gloria. Yo seguía enmudecido pero, por el contrario, Rataplán se soltó con esa respuesta, como si la pequeña crisis hubiera despertado en él una afición periodística. –No entiendo. Usted es La Rocamora. Representa Rocamora, su cuerpo argumenta Rocamora y, por algún capricho o secreto elemental, niega una nominación que tan bien la identifica. Si hay algo suyo que nos quiere ocultar, está en todo su derecho pero no, y repito, no justamente su rocamoridad, que es lo que nos atrajo hacia usted. O nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, pero no vengamos con conflictos estúpidos porque si no me paro, me voy y se acabaron las latas. Rataplán acababa de renacer. También yo había logrado aflojar un poco mis tensiones aunque no de un modo absoluto. La excitación compartida con mi amigo dejaba ahora un saludable espacio a la diversión. 35 La Rocamora se mordió los labios. Su flequillo volvió a la normalidad. Apoyó la copa un tanto molesta mientras ensayaba una suerte de explicación al conflicto que ella misma había generado. –La Rocamora me dicen acá, pero yo me llamo Gloria. En mi casa me dicen Gloria, mis amigos me dicen Gloria, el panadero me dice Gloria... –El panadero en su panadería... Un ruido de mesas corriéndose interrumpió la escena. Entre el pianista y un cliente, se llevaban a la vieja dormida o medio muerta. –Mmm... Si no se murió, en un rato reaparece –dijo sin gravedad La Rocamora. –¿Es habitué? –dije por decir algo. –¿Cómo? –¿Que si viene siempre? –Trabajo acá, vengo todas las noches... –No, usted no m’hijita, mi amigo se refiere al esperpento ese que se acaban de llevar –aclaró Rataplán. –Sí. Le dicen Susi. Ya no trabaja. Fue una gran bailarina. El marido la abandonó hace unos años. Desde entonces se dejó estar. Quiere morir bailando por eso... –¿Y usted es casada? –interrumpió ansioso. –Todas estamos casadas acá... con el mismo hombre. Él nos quiere, nos protege, nos paga... –¿Les paga y les pega? –Sólo nos paga. –Si yo fuera él, a usted la querría más que a las otras –intenté ser galante. –Eso es lo que él me dice –coqueteó. –Pero no hay que creerle, lo mismo le dirá a las otras –balbuceó Rataplán. –Es sincero cuando lo dice... –Y yo soy capaz de decir con sinceridad las mentiras más descabelladas. –Un incontenible frenesí se apoderó de su instinto, supe enseguida que iba a ser difícil sofrenarlo–. No me venga a mí con el cuento. Usted porque es una crédula, pobrecita, se la ve tan, tan, tan desprotegida, tan desvalida, tan insegura. Usted se merece una vida 36 mejor, más en el centro, en el centro de la atención popular. Usted tiene sensibilidad, lo adivino en sus ojos. Usted es una genuina artista, un tesoro escondido... Digamé, ¿cómo dijo que se llamaba? –Rocamora. –Ro-ca-mo-ra, La Rocamora –paladeó su nombre al borde del descontrol–. Rocamora, usted es el secreto fogoso que todos escondemos, el paraíso perdido, el trébol de la suerte, el fuerte de la esperanza. Usted es el sol que no se apaga, la luz que nos sorprende. ¡Usted es la Restauración, Rocamora! –Rataplán crecía en su entusiasmo. Se puso de pie–. Usted es el grito desaforado, la pintura extravagante, el mar hecho de cielo, la... la... la..., usted es la perfecta manufactura que Dios puso a nuestra disposición en un momento como éste en que lo único que importa es tocarla a usted. Sueño de Rocamora. Ardor de Rocamora –fuera de sí, sacó un fajo de billetes de su bolsillo al grito de:– ¡Acá está la plata! ¡¿Dónde hay que pagar que yo pago?! La Rocamora tomó un poco de distancia. Traté de calmarlo pero no llegué a tiempo. Por detrás de su figura ya se destacaba la desmesura de un hombre corpulento, de pelo negro aceitoso y párpados hinchados. –Oiga, amigo –dijo tomando por los hombros a Rataplán–. Escuché que tiene una oferta. Rataplán se dio vuelta muy despacio. –Nos queremos acostar con su mujer –dijo con firmeza pero tragando saliva. Con disimulo, corrí lentamente mi silla estableciendo el hueco necesario para una rápida escapatoria en caso de complicaciones que, supuse, no tardarían en llegar. El varón levantó la cabeza, puso las manos en su cintura y preguntó: –¿Perdón? No lo dejé responder, me le tiré encima y lo arrastré para la puerta. Rataplán se resistió un poco pero no tanto. Todavía no habíamos llegado a la esquina cuando me tomó por el cuello gritándome: –¡¿Pero vos estás loco, vos estás en tu sano juicio, vos estás de mi lado o qué?! ¡Tarambana, sobón, escaparate de morondanga! Ese tipo mata, Santiaguito, mata de verdad. ¿Cómo me dejaste tanto tiempo expuesto al natural reflejo depredador de esa bestia? Vos no 37 tenés ni idea de lo que es capaz de hacer esta gente. Nunca más dejes que me involucre en una cosa así durante un tiempo que excede la razonabilidad de la imprudencia. Ni bien me paré ya tendrías que haberme sacado de ese antro. Loco, loco, loco de remate tenés que estar para no darte cuenta. Dios mío, virgen santa, luna en sombra... Sin dejar de insultarme, empezó a caminar a pasos cortos pero intensos. Yo repartía mi ánimo entre el susto y la alegría por la experiencia vivida. Rataplán avanzaba nervioso con las manos en los bolsillos. Después de varias cuadras sosegó por fin su enojo pero sin detener su marcha ágil y neurótica. Sin mirarme, retomó su monólogo. –Si necesitan amor, les damos amor; si quieren plata, les damos plata. ¡Son un laberinto estas minas, che! El inconformismo nos tiene rodeados, Santiaguito. ¿Me querés decir qué cuernos hago yo ahora con toda esta pasión que me desborda el pecho? 38 La filosofía del corpiño Caminando apurado unos pasos delante de mí, Rataplán me guiaba por las iluminadas calles del centro. –¡Vení, corramos al sulky! –dijo arrastrándome adentro del cabaret. Se zambulló en una mesa, pidió dos whiskies. Se secaba nervioso con unas servilletitas el sudor que le caía a chorros de la frente. Después de un rato, por fin se tranquilizó. –¡Aaah! Necesito experimentar la paz de la buena música. Esa mujer me desproporcionó. Es inhumano sentir el deseo y no satisfacerlo. En el palco, una orquesta muy bien trajeada tocaba de maravillas “Qué noche”, de Bardi. –¿Vos te acordás la noche que nevó en Buenos Aires? –No. Debía ser muy chico. Pero jamás podría olvidarme de esa fecha. Aquel fue el día en que nació Érika. –¿Perdón? –se hizo el distraído Rataplán. –Dije que Érika... –¿Vos me estás diciendo que esa fémina que aún perdura en tus registros, arribó a este mundo, a esta bendita ciudad, a este paraíso de cálidos abrazos con... –Con la blancura, la pureza... –intenté adelantarme a la chicana que adivinaba. –¡La frialdad, insolente; la mácula corpórea del invierno báltico! Ahí estaba el asunto y vos sin avivarte de la gárgara venenosa que te lanzaron en busca del invierno perpetuo –empezó a amenazarme con el índice–. Ahora entiendo, mascarita, ingenuo frate mío, hubiéramos empezado por el principio como corresponde y tantas penurias se hubieran evitado. –Érika... –intenté una vaga defensa. –¿Érika? –fingió sorprenderse–. Yo a una mujer con ese nombre la olvido para siempre. 39 Sabía que todo lo decía para congraciarse con mi pena, así que dejé que siguiera con su chamuyo sobreactuado. –Mirá, nene, a las mujeres hay que recordarlas u olvidarlas en proporción directa al placer generado. Esa donna te hizo sufrir, así que mejor no recordarla. –Yo la quise de verdad... –La verdad es puro cuento... –Si es cuestión de proporciones como decís vos, registro centenares de noches placenteras y sólo una con saldo negativo, que fue precisamente la noche que se fue. –¿Pero acaso esa noche no destruye de un golpe todas las anteriores? Debajo de la flor perfecta puede haber una bomba que, si estalla, consigue que todo el hermoso jardín desaparezca. ¿Me equivoco? Me aturdí en eternas cavilaciones. Recordé su vestidito amarillo casi adolescente, su fino rubor de bailarina, su olor a diamelas. El primer beso en el Parque Lezama. El segundo a una cuadra de allí y los tres que me regalaba cada noche antes de despedirnos. Todos los domingos amasaba el pan. Sudaba junto al horno de barro que había en el patio de la casa de la tía; tomábamos mate esperando que se cocinara hasta que nos sorprendía la siesta debajo de la parra. La guitarra del vecino nos guiaba entre sueños por largos senderos de trigo siempre compartidos. El trigo era bueno, sano y amarillo. Se mimetizaba con él y más de una vez me vi hurgando en la tierra para poder cosecharla. Una noche nevó y el trigo se volvió negro. Perdí el pan, la melodía de la guitarra, la frescura de la sombra de la parra y aquel recuerdo de tarde mansa. Érika entre sus manos tenía un fusil. Esta última imagen me distrajo bruscamente de mi ensueño. –No sé... Rataplán dejó de prestarme atención. Con el vaso en la mano escuchaba “Milonguita”. Yo me quedé mirándolo un largo rato esperando una palabra amistosa. Cuando terminó el tango, entre los aplausos de la muchachada, agregó: –La vida es muy corta, nene. Uno no puede desperdigar tanta realidad en pos de fantasías inadecuadas. Vos tenés un concepto equívoco del amor y creo que es mi deber de amigo intentar que tus valo- 40 res se emparienten de manera fehaciente con las reales posibilidades que nos ofrece un cotidiano lleno de dificultades. Escuchá con atención lo que te voy a decir: el amor conlleva dos etapas bien claras y diferenciadas. En la primera, es tu vieja la que se desabrocha el ñocorpi para alimentarte. Y la segunda, se subdivide en cientos de noches en que nuestra mano hábil lucha por desprender esa estúpida hebillita en la espalda que nos separa del placer mágico, eterno, sublime... Atendeme bien, Santiaguito, lo único que nos separa del amor es un corpiño. Serían cerca de las 7 de la mañana cuando lo ayudé a entrar en su pieza. Estaba realmente desarmado. Se tambaleaba de un lado para el otro llevándose todo por delante. Sin embargo, no perdía su locuaz lucidez: –Mirá, nene, lo mejor para olvidar una mujer es encontrar otra mujer y así sucesivamente hasta el infinito. Es un problema menos a tener en cuenta. Así la vida se torna más dinámica, más diversa... Ahora bien, si vos querés seguir atorado por aquella perra, hacelo, pero aunque le pongas azúcar al mate no vas a poder disfrutar del desayuno. Me senté a los pies de su cama esperando que se durmiera. Mientras tanto, yo pensaba en voz alta: –Puede ser. Pero necesito verla una vez más antes de olvidarla. Quiero sacarme esta duda atroz: si era buena o si fingió ser buena. Rataplán ya roncaba. Oscurecí un poco la habitación colgando su saco de unos clavos que había encima de la ventana y me fui. Buenos Aires se estaba desperezando. Lucía brillante con un fresquito maravilloso que se colaba por entre mi camisa. Antes de ir a trabajar, me tomé un chocolate con churros cerca de Constitución. El fragor de los trenes congestionaba mis cavilaciones que estallaron en la certeza de una decisión con el terrible bocinazo de un colectivo que pasó casi acariciándome la espalda. Estaba decidido. Esa misma tarde iría en su búsqueda. 41 Buscando a Érika Vivir no es fácil. Buscar vivir es todavía más complicado. Pero vivir una búsqueda, ni les cuento. El comienzo fue sencillo: Casa de la tía frente a la estación Sarandí. Preguntar por Érika. Tía muerta. Sobrina, paradero desconocido. Segundo paso: Botonería “El Almirante”, empleada despedida. Tercera escala: Escuela de corte y confección “La Esthercita que brilló”, alumna libre por faltas reiteradas. El final fue triste. La primera jornada resultó demoledora. Al día siguiente, acorralé literalmente a su única amiga declarada. Elsita se sorprendió un poco con mi requisitoria en la esquina de su casa, pero se mostró sinceramente conmovida al reconocer los pocos escrúpulos de Érika para desaparecer así como así de sus costumbres, sus amistades y sus sociales. Ninguna decisión de esta naturaleza se compadecía con la moderada manera que tenía de relacionarse con el mundo. Concedió con orgullo ser la única persona con la que compartía sus secretos y cuanto acontecía a diario en su intimidad, incluyendo su “monótono noviazgo”. Elsita se atrevió a confesarme que solía regañar a Ërika por su falta de ambiciones futuras como ser formar una familia y esas cosas tan comunes para cualquier chica de barrio. Y no faltaron debates, me confesó, en los que ambas me achacaban un buen grado de culpa al respecto. Aquello de “monótono” y esto de la “culpa”, los tomé como un reproche que admití en silencio, aunque sin querer entrar en detalles pues, de todas formas, nada justificaba su sorpresiva desaparición. Estos datos me condujeron a pensar en la factibilidad de que Érika hubiese planeado cuidadosamente su huida, cosa que profundizaba todavía más la intriga. Elsita, dentro de la neutralidad que le era habitual, esbozó un leve llanto que, lejos de conmoverme, me instaló la duda de saber si todo lo charlado era producto de una triste verdad o de una mentira ejecutada con esfuerzo. Era consciente que, de haber 42 estado Rataplán conmigo, hubiera optado por la segunda opción. No titubeó, sin embargo, en afirmar que le había dejado una fría carta de despedida sin coordenadas ni datos adjuntos. Era sorprendente cómo desde la última charla con Rataplán cada referencia, por nimia que fuera, hacia la frialdad de Érika, me provocaba una extraña sensación de bronca exteriorizada, por lo general, en una vaga sonrisa. Esto de la carta me partió el corazón, pues, habiendo compartido tanto de nuestras vidas, con un evidente cariño más allá de cualquier rutina y a pesar de haberse quebrado tan abruptamente nuestra relación, un mínimo de delicadeza o sentido común imponía, al menos, unas palabras de adiós. Pero claro, las cosas nunca son como uno las piensa y, sobre todo, esto recién puedo decirlo ahora, cuando del alma femenina se trata. Elsita entendió mi dolor pero no hizo ningún aporte concreto como para que mi búsqueda se encaminara hacia alguna pista firme, ni siquiera para apaciguar mi desconcierto. Le rogué que me mostrara la carta pero se negó sin excusas sólidas. Esta actitud no generó ninguna modificación ni sospecha en mis conclusiones, pero sí unos cuantos interrogantes con respecto a la revalorización de lo que yo entendía por sentido común. Rataplán no quería perdonarme el no haber acudido a él para iniciar la recorrida. Estaba ofendido y no había forma de hacerlo recapacitar. Dejó de tutearme. –Si usted puede solo, avise y no se haga el sabandija. Si usted no se anima, arrímese al fogón que nunca le faltará un pedazo de comida. Pero si usted no puede, no avisa y no se arrima, usted es el mazo sin comodín. Sorbía a grandes tragos la ginebra sin mirarme. –Haga lo que se le cante, mire. Pero después que no sea de Dios el mendigar palangana para que el buche no se pierda. Sea macho entonces y asuma la alcantarilla. –Necesito de su ayuda –dije sinceramente–. No quise molestarlo, así de simple. Acomodó su cuerpo ladeado enfrentándome con su silla. Con la intriga hecha sudor, me habló pegando su nariz contra la mía y con la confianza en el trato recobrada. 43 –¿Vos de verdad que la querés encontrar? Estaba tan serio que el monosílabo se me atoró en la garganta. El temor por la verdad me apesadumbró. Qué sabía yo adónde me podía conducir una respuesta afirmativa. Repitió la pregunta sin hesitar. –¿Vos de verdad que la querés encontrar? –¡Sí! Se inclinó levemente hacia atrás, pagó las copas y enfiló para la salida. –Vení, corramos al sulky. 44 El amor sin amor Nos recibió un hombre mayor, altísimo, flaco, medio encorvado. De abundante pelo entrecano y barba de tres o cuatro días. Sin decir palabra alguna, de su cabeza partió un gesto seco por el que entendimos que debíamos seguirlo. Nos hizo esperar en una estrecha galería blanca como la leche y fría como la leche en la heladera. Tenía una forma muy particular de moverse, elevaba exageradamente los pies al caminar, como queriendo disimular los años. Daba la sensación de rebotar cada vez que se contactaba con el suelo. Entre sus brazos, almacenaba un enorme bibliorato que llevaba adherido como si fuera parte de su cuerpo. Reapareció a los pocos segundos con una bandeja. Nos ofreció un té que él mismo sirvió con su mano libre y volvió a desaparecer. No entendía yo muy bien nuestra presencia allí ni por qué pensaba Rataplán que este hombre podría ayudarnos. Él se encontraba muy a gusto con su colaboración en mi búsqueda y por eso no me atrevía a hacerle ninguna pregunta que lo incomodara. Mientras sorbía el repugnante té que nos habían convidado, se empezó a reír y a farfullar algunas palabras inaudibles de las que sólo sobresalía “bataclanas”. No quise malinterpretar lo que había escuchado y permanecí en silencio. Como a los veinte minutos, nuestro anfitrión nos hizo señas desde una habitación contigua. Ya instalado detrás de un escritorio, nos invitó a sentar frente a él. Recién entonces se presentó. –Mi nombre es Evangelino Cristaldi. Soy hombre de Echauri, Medina y Poncio, en ese orden. Cada uno sabe del otro, pero aceptan las jerarquías. Todos sin excepción son hombres de bien y tienen todos sus papeles en regla. Si ustedes hoy están aquí es porque ellos en asamblea extraordinaria así lo resolvieron. Esto es bueno que se sepa. Rataplán es hombre respetado. Los amigos de los amigos aquí se respetan y por eso... 45 Me señaló esperando presentación. –Santiago Solís –dije. –... y por eso Santiago Solís es bien recibido. Intentó cierta cordialidad mostrando los dientes en forzada sonrisa tras la cual contorsionó su huesuda muñeca dirigiendo sus dedos hacia nosotros. –Ustedes dirán... Se respaldó en su asiento para escucharnos. Rataplán, por suerte, tomó la iniciativa. –Acá, mi amigo tuvo un desencuentro y anda con ganas de rever ciertas páginas aún indescifradas... –¡Ahá! ¿Edad? –preguntó Evangelino entendiendo lo que a mí no me resultaba tan claro. –23 –respondí. –¿Argentina, polaca, francesa, rusa, otras? –Argentina. –¿Contexto? ¿Chica, mediana, exuberante, alta, flaca, espesa...? –Mediana –interrumpí–. Poco frente, amplia retaguardia... ojos... –No importan los ojos –medio que se enojó. –... negros. –Dije que no importan los ojos –insistió neutro, bajando la vista procurando autoapaciguarse–. ¿Pelo? –Mucho, abundante... –di esta respuesta un tanto desorientado por el interrogatorio. –Hablo del color... –Y, eso depende... –instalé a propósito una pausa. Rataplán me clavó la mirada ante contestación tan ambigua. –¡Defínase! –prepoteó gentilmente Evangelino. –Quiero decir que siempre rubia, aunque el último día que la vi, casi negro... –¿Carácter? Aguerrida, deduzco, nunca estándar... –Deducimos... ahora... pero juro que no parecía. Siempre fue dulce, amable, cariñosa... –Generalmente ocurre así –me interrumpió lanzándose con estrépito a una reflexión aparentemente muy incorporada–. Esto debería saberse. Es inconcebible que la gente se sorprenda. Uno es lo que 46 es hasta el exacto instante en que deja de serlo para pasar a ser lo que deseaba en lo más profundo de su corazón. Lo malo, o lo bueno, según el caso, es cuando aquello que escondemos se queda en veremos y pasa con nuestra alma a la otra vida. Esto yo en particular no lo aconsejo, termina por desvirtuar cada acto. Yo soy lo que siempre quise ser y por eso no me quejo, que se quejen los otros... –¿Qué otros? –fue mi espontánea pregunta, inadecuada según el pisotón que recibí de Rataplán. –Los otros son los que no saben lo que hacen. Cosa que es seguramente lo que le ocurrió a esta jovencita suya que usté anda creyendo que se descarriló cuando, en realidad, lo que quizá haya ocurrido es exactamente lo contrario. –¡Bataclana! –alzó los brazos al cielo Rataplán contento con lo expuesto. –No entiendo –los miré feo a ambos. –¿Vos querés entenderla o encontrarla? –Cuando la encuentre quizá la pueda entender. –Mire jovencito, yo le aseguro que cuando la encuentre no la va a reconocer. –Esto no me gusta nada, no se para qué vinimos –mascullé enojado. –Confiá, Santiaguito, confiá. Se veía que el hombre no andaba con ganas de perder el tiempo, así que retomó la interpelación. –¿Pies? –Mas o menos así –hice la forma con mis manos. –¿Marcas, lunares, cicatrices...? A medida que preguntaba, Evangelino ojeaba a grandes rasgos en su bibliorato. Sacaba en cámara lenta su lengua, por allí pasaba su enorme dedo como una pinza y con éste finalmente daba vuelta cada una de las pesadas hojas. –¿Devota? No entendía que relación podía tener esto con el camino que estaban recorriendo las preguntas de Evangelino. Respondí restándole importancia al dato que estaba aportando: –Sí. 47 –¿Algún santo en particular, alguna virgencita? –investigó lascivo. –Eh, si pero... O sea... Últimamente había cambiado... Un brillo especial se instaló en su mirada con mi indefinición, como si estuviera a punto de encontrar la respuesta del millón. –¿Nombre al que responde cuando la llaman? –¡Érika! –exclamó Rataplán moviéndose ansioso en su asiento. –¿Érika? Lo siento –dijo sin dudar Evangelino cerrando con cierto aire de fastidio su libraco–. No puedo ayudarlos. Nadie con esas características responde a nuestra firma. Se puso de pie y sin pausa nos señaló la puerta de salida. –Sepan disculpar pero tengo que –hizo grandes gestos con sus dedos– ...tengo que organizar algunas chucherías. Pero, eso sí, espero asuman la saludable gentileza de no recordar haber visto esta casa ni esta cara. “Ojos que no ven, corazón que no siente”, ése es nuestro lema y el de todos aquellos que nos acompañan en nuestro camino del amor sin amor. Fue un placer. Custodiando el bibliorato entre sus brazos, nos condujo hasta la puerta cancel. Con un militar movimiento de su larga cabeza, se despidió de nosotros. La soltura anímica de Rataplán se contraponía con mi malhumor. Viejo conocedor de estas cuestiones, no hizo ningún tipo de acotación, supongo yo, para dejarme maquinar en soledad una descarga que no tardaría en llegar. Maduré más de diez cuadras la conducta a seguir. Estaba entre enojarme a muerte por llevarme a buscar a Érika a un submundo prostibulario, o a tomarme en solfa el primer atajo que había elegido y preguntarle sinceramente si, en verdad, tenía la certeza de que Érika se había convertido en una cabaretera. Todas mis reflexiones se cortaron de cuajo ante una inesperada máxima rataplaniana: –Es lo que yo hubiera hecho de haber sido mujer. 48 El sueño del antihéroe Caminamos un largo rato sin decir palabra. Andábamos por Saavedra, cerca de Platense. Entramos en un bar. –¿Será posible que no tengas una foto de esa desgraciada? –Es posible. Pedimos dos ginebras con hielo. Rataplán estaba inquieto como siempre. Viajaba con sus pensamientos recorriendo el boliche buscando algún elemento de distracción. Era raro verlo en un estado de paz absoluta y ese momento no era la excepción. Se quedó un largo rato relojeando a un tipo alto, rubio, elegante, que muy cerca de nosotros la jugaba de espectador de todo y de todos mientras hacía anotaciones en una pequeña libreta. Disimuladamente el hombre nos miraba y escribía. Yo intuí la intriga de mi amigo y sabía que si la situación se extendía no iba a tener reparos en interrogar al sujeto. No me equivoqué. –¿Se le ofrece alguna porquería al caballero? –curioseó sin anestesia Rataplán. El tipo finalizó velozmente su tarea. Sin perder su compostura ni su elegancia nos dirigió la palabra. –Sepan ustedes disculparme –respondió con aristocrática cortesía–. No fue mi intención molestar. Mi nombre es Adolfo –tenía un apellido compuesto que ahora no recuerdo–. Soy escritor. Estoy trabajando en una novela y partes indispensables de la trama las he situado en este bar. Así que estoy tomando apuntes para tornar el relato verosímil y... Estaba segurísimo de que Rataplán se iba a interesar en el asunto. –¡Ahá! ¿Y nosotros somos parte de la historia? –No. Claro que no. Pero como los identifico con este paisaje y se los ve tan... tan... joviales y expresivos, me resultaron representativos... Rataplán lo interrumpió: –Siempre soñé con ser parte de alguna ficción. –¿Ser parte o desarrollarla? –fingió interés el hombre. 49 –¿Hay diferencia? –De ser un creador omnisciente y objetivo en tercera persona, a tomar partido directo en primera y con ínfulas autobiográficas, hay una gran diferencia. –¿Y yo qué quiero? El tipo medio que trastabilló ante tamaña elocuencia sin sentido. Contuvo con esfuerzo la risa y trató de retomar su modo elegante y cordial. –Usted sabrá. –Si supiera ya lo habría hecho –sentenció Rataplán mordiéndose las uñas con seriedad catedrática. –Miré, mi amigo, cada cual imagina su propia aventura. Será cuestión de que lo intente, nomás –expuso tomando un atajo–. Pero sepa que para conocer el secreto de la trama… –Ahá. ¿Y cómo se intenta? –lo volvió a interrumpir. El tipo se quedó escudriñándonos con una franca sonrisa estampada en su rostro. Sin quitarnos los ojos de encima, se acercó hasta nuestra mesa y zarandeó sus apuntes como introito a una posible disquisición en respuesta a la pregunta formulada. Rataplán y yo nos acomodamos en nuestros asientos para escuchar, obedientes, una clase sobre el arte de la ficción, de parte de un caballero que, a esta altura ya era evidente, poseía un genuino saber sobre la materia. Pero de pronto, sin mediar ninguna excusa o falsa contestación, el tal Adolfo se acercó todavía más, nos estrechó las manos, pegó media vuelta e hizo mutis por el foro. Rataplán lo acompañó durante unos metros con la mirada y me sonrió incrédulo. –Engreído el mocito. No creo que llegue muy lejos. Muchos como él tienen sueños de artista pero no saben siquiera encontrar las formas apropiadas para describir al héroe de sus divagues. –¿No sabía que vos tenías sueños de artista? Al escuchar esta sencilla pregunta Rataplán se mostró visiblemente molesto. –Yo soy un artista –me observaba con tal severidad, que no me atreví a contradecirlo. –¿Ah, sí? –Que vos no lo hayas advertido excede mi incumbencia. 50 Nos quedamos unos minutos en silencio. Rataplán, luego de recomponer su impaciencia habitual, volvió a investigar cada movimiento circundante buscando otro efecto de la realidad que atrajera sus sentidos. En medio de ese hurgueteo a través de la ventana del boliche, descubrió algo en lontananza que lo paralizó. –Vos no preguntés nada, pagá y seguime. Con un gesto brusco y ansioso tragó lo que le quedaba de ginebra, se despegó de su silla y salió corriendo como si la hubiese descubierto a Greta Garbo buscando desesperadamente un partenaire. Lo perseguí más de dos cuadras a toda velocidad, hasta que entró, desarmado por la fatiga, en una panadería. Con aire detectivesco registró ávidamente todo el perímetro y pasó, de manera poco caballeresca, por delante de una mujer a la que hubieran debido atender antes que a nosotros. Pidió media docena de tortitas guarangas. La empleada, mientras armaba el paquete, saludó a la mujer que chusmeaba la vitrina con las facturas. –Hola, Gloria, ya estoy con usted... –nos entregó las tortitas–. ¿Y, sobrevivió el canario? –No, pobrecito. Ya está difunto y enterrado en el patio de la vecina. Si supiera usté cuánto me hizo sufrir... No podía creer lo que estaba escuchando. Abrí la boca como buscando una palabra que pudiera expresar tamaña casualidad. Rataplán, mordiéndose el labio inferior, me cerró el pico de un manotazo y me impulsó a girar junto con él. Allí estaba La Rocamora, vestida en forma decente, toda de azul, con un pañuelo al tono sujetándole el pelo. En un principio, no nos reconoció. Deduzco que pensó que éramos delincuentes o algo por el estilo pues retrocedió alarmada. La panadera dejó caer nuestro vuelto y desapareció detrás de una cortina. Cuando reapareció, acompañada por un hombre bajo, fornido, en musculosa y con un palo de amasar en la mano, nosotros ya estábamos saliendo. La esperamos en la esquina, apoyados en el buzón del correo. Vimos cómo miraba asustada para todos lados al salir de la panadería con un paquetito en la mano. Nos escondimos a la vuelta. Cuando se disponía a cruzar la calle, la interceptamos. 51 –¡Gloria en la panadería! –exclamó Rataplán alzando los brazos. Recién ahí nos reconoció. Se incomodó bastante. Nos pidió prudencia y aceptamos de buen grado a condición de que tomara algo con nosotros. Arrancamos en distinta dirección y nos volvimos a encontrar en un bar a unos cuantas cuadras de allí. –¿Qué quieren? –preguntó nerviosa. –Vos nos podés ayudar a encontrar a una amiga a la que se le volaron los flecos. –¿Yo? La charla fue extensa al divino botón. Nos zarandeó con historias tristes de su vida: infancia en Tucumán llena de sobresaltos. Hermanos diseminados por el país. Un matrimonio frustrado. Otro matrimonio frustrado. El hombre de su vida, el lenocinio y la actualidad. Nos explicó que Romualdo, su “marido”, es hombre respetado en el medio y padrino de muchas pupilas. No se anda con vueltas y pega de revés para lastimar con el diamante. –Esta marca –dijo señalando una cicatriz debajo de su ceja izquierda– me la dibujó él un día de todos los santos en que yo no quería trabajar. Yo seré lo que seré pero soy católica, apostólica y romana. San Benito me protege contra todo mal. Esta medallita con su imagen siempre me acompaña. Él es el Santo Patrono de todas las cabareteras. Yo rezo todas las noches antes de cada pase. Un día un cliente me quiso atar los brazos al respaldo de la cama pero yo me negué por la señal de la cruz. Es mi salvoconducto al paraíso. Se lo prometí a diosito santo la noche que llegué a Buenos Aires. Esta ciudad esta infectada. El diablo se pasea en cada esquina. Ya me lo habían dicho allá y yo lo corroboré el día en que vi morir a un hombre con un cuchillo atravesándole la garganta. Por la boca le salió un ángel vestido de rojo, así de chiquitito, en miniatura. Echaba fuego por la boca y me previno de sus actos. Era el Lucifer en personita. Romualdo se ríe, dice que yo estoy loca. Leo poesía y cuando puedo las escribo. Puedo leerles alguna si quieren, siempre las llevo conmigo –empezó a revolver en su carterón. Rataplán la cortó en seco: –No. Ella siguió con su relato como si nada. 52 –Cuando junte el dinero suficiente, me voy a volver a Tucumán para ser enfermera. Tengo una gran vocación de servicio. Mientras tanto hago mi trabajo, rezo y guardo. Romualdo me cuida. No le gusta que me humillen. Hicieron bien aquella noche en escapar. Romualdo los hubiera tajeado ahí mismo delante de todo el mundo... Rataplán la interrumpió: –Gloria querida, acá el amigo tiene una pena de amor y quizá usté pueda ayudarnos... –¿Y yo qué puedo hacer? –Conseguir que su Romualdo de buena gana nos reciba. Esto por un lado; por el otro, que usté, que es una mujer buena y amable, indague entre sus compañeras si no saben algo de esta muchacha en cuestión. Acto seguido, me esforcé en una descripción precisa de Érika mientras Rataplán se regodeaba mirando embobado a Gloria. Le dejé el teléfono de mi trabajo. Por poco, lo tuve que remolcar a Rataplán para arrancarlo de su estado contemplativo. Trepándonos al primer tranvía que se nos cruzó, murmuró: –El amor es la Gloria y la gloria son esas tetas. Fueron sus últimas palabras de la jornada. 53 De película La tarde siguiente nos encontró yendo al cine. El pragmatismo de Rataplán le atribuía a este sencillo acto recreativo secretos poderes persuasivos para con la realidad establecida. –Una buena película atraviesa los límites del entendimiento, los entrecruza con las sinrazones del corazón, y es capaz de provocar cataclismos sólo superables en energía pura por los decibeles que provoca el viboreo de la lengua deseada al entreverarse en nuestra propia cavidad bucal con nuestros más íntimos argumentos, que son los mismos que los de ella aunque distintos, para qué lo vamos a negar. Sobre todo, si es un lunes por la noche, cuando las expectativas de un mundo mejor no fueron colmadas por el principio de la semana. Daban una de Gardel: “El día que me quieras”. Era la primera vez que iba con Rataplán a ver una película. También fue la última. Nunca paró de hablar. Se la pasó todo el filme comentando lo ridículo de los diálogos y la insensatez de los gestos. Cada cara de amor, pena o alegría era motivo para un comentario malévolo: “Mirá cómo sufre pobrecita. Acordate de lo que te digo: esa mina al final o se muere o termina internada por un ataque al hígado”. “La última vez que miré a una mujer con esa cara de enamorado, ella me pidió explicaciones por el atropello”. “Canta lindo, pero... ¿era necesario hacerlo en ese momento, justo cuando se le está muriendo la percanta?”. “¿De qué se ríe?”. “Pasame otro pedazo de chocolate. Mi organismo está necesitando un poco de verdadera dulzura”. Varios codazos le incrusté contra su pecho queriéndolo acallar pero sólo conseguía una nueva risotada de su parte. El público alrededor de nosotros empezó a insultarnos hasta que, finalmente, no sin poco esfuerzo, lo pude arrastrar hasta la salida. Discutimos mucho en la puerta del cine. Yo estaba bastante enojado, pero creo que él jamás tomó en serio mis recriminaciones. Durante la merienda, en un café de la calle Lavalle, terminó por 54 envolverme con su estado jovial. Nos divertimos como chicos haciendo un análisis antropológico de cada peinado que tomaba asiento en las inmediaciones de nuestra mesa. Del café con leche pasamos sin intermezzo al vermú. Sin darnos cuenta, habíamos logrado generar un clima espeso entre algunos clientes, los mozos y el señor pelado de la caja que aparentaba ser el dueño. En evidente estado de ebriedad, Rataplán se paró sobre su silla y pidió: –Un minuto de silencio para todos aquellos hombres... caídos de su silla en análoga situación a la que experimento en este preciso momento... ¡Salú! –bebía y arremetía nuevamente–. Un minuto de silencio para todos aquellos benefactores y militantes de las buenas costumbres que atentan cada noche... contra las buenas costumbres... ¡Salú! Un minuto de silencio para todos aquellos hombres que el día que me quieran... me ofrecerán películas que, a pesar de las circunstancias irreprochables de sabiduría popular que las circundan... –detuvo abruptamente su exposición. Se bajó de su escenario improvisado, dejó algo de dinero sobre la mesa, me tomó de un brazo y huimos presurosos de allí. Habiendo caminado casi al trote unas cuantas cuadras, se frenó de golpe. Me tomó por los hombros, más para sostenerse que para dirigirme la mirada. –Yo tengo un don, Santiaguito. ¿Vos sabías que yo tengo un don? –No –dije sonriendo. –Yo tengo la capacidad suficiente para saber el instante preciso en que alguien está a punto de violentarse conmigo. Vení, vamos a brindar. Corramos al sulky. Por suerte, lo pude convencer de que lo mejor entonces era descansar un rato para que la noche nos sorprendiera con las energías renovadas. Nos sentamos a comer un helado en la Plaza San Martín. Con base de sabores frutales, ambos conseguimos aminorar el ritmo vertiginoso de aquella tarde. Nos pusimos a reflexionar sobre el providencial encuentro del día anterior con Gloria y sobre las escasas posibilidades, según él, de reencontrarme con Érika. –No quiero que te me achicharres pero la cuestión no va a resultar fácil. –¿Qué proponés? 55 –Mirá, a mí me parece que buscarla está bien. Lo que va a estar mal es encontrarla... ¿Me seguís? La fragilidad que adquiría mi estado emocional cada vez que me hablaban de Érika, no me otorgaba libertad suficiente como para seguirle el tren de sus razonamientos. Era mi corazón el que palpitaba cada vez que pensaba en ella, era yo el que sufría cada vez que la recordaba. Y ante tal desigualdad de sentimientos era sumamente difícil entrar en un nivel parejo de reflexión. Le propuse levantar campamento y encontrarnos con los muchachos donde siempre. Chicho, abrazado a una imaginaria pareja, ensayaba unos pasos en el gran salón desierto siguiendo el ritmo melódico del tango “Recuerdo” que él mismo silbaba. Millán y Pusineri lo ovacionaban ante cada pirueta. Nos acomodamos en la rueda de amigos retomando la estrategia del vermú. –¿Qué cuenta la yunta brava? –nos interpeló Pusineri. –Elaborando, amigos, elaborando. Las tramas cotidianas no podrán superarnos y menos que menos una trama vestida de mujer –sentenció mi guía espiritual. –¿De qué estamos hablando? –se interesó Millán. Sinteticé lo más que pude y abrí las orejas esperando consejos. –¿Y por qué estás tan seguro de que la ñata se te hizo bataclana? –indagó Millán. –No, yo no estoy seguro, pero estuvimos analizando que dadas las circunstancias... –¡Qué duda cabe! –me interrumpió enojado Rataplán–. Es el deseo oculto de toda fémina ¿O me equivoco? –¡Bueh! –expresó despectivamente Millán–. Después los tangueros dicen que no son machistas. Chicho soltó con elegancia a la nada que abrazaba y se detuvo a escuchar lo que prometía ser una interesante disputa. –¡Yo no soy tanguero! –se indignó Rataplán–. Puede que sea lo otro que vos dijiste, pero... qué otra alternativa cabe. Todo nos impulsa a eso. Los motivos sobran. Uno se esfuerza denodadamente en este mundo por ser alguien, llamar la atención. Para alcanzar 56 dichos objetivos, el hombre arriesgó y arriesga todo de sí sin importar las consecuencias. Realizamos grandes expediciones, descubrimos continentes, inventamos vacunas, inventamos la imprenta, la lamparita, mi Dios... ¡La lamparita! Nosotros hicimos la luz. Vamos al frente de batalla, llenamos estadios, ganamos campeonatos. ¿Y todo para qué? Para que nos miren, nos admiren, nos aplaudan, nos quieran, nos den ráfagas de amor. Pero resulta que cualquiera de estas desgraciadas se pone una pollerita corta, se levanta las tetas, se pinta un poquito... y ya acapara la atención, la admiración popular, el deseo de todo el universo. ¿Decime vos si esa desventaja no es razón suficiente para ser machista? Hubo un sugestivo silencio. Ninguno de los contertulios fue capaz de contraponer ni una palabra ante semejante argumento. De a poco, el boliche se fue poblando de músicos que venían a ensayar con la orquesta del maestro Logiácomo. Rataplán se acercó a uno de los bandoneonistas y, embalado como estaba, lo pobló de inquietudes: –¿Ustedes los tangueros son machistas? El tipo sintió el impacto del inesperado acoso pero asimiló la pregunta con calma. –Y... eso depende –sorprendió el hombre interesándose en dar alguna reflexión sobre el tema. –¡Gardel es machista! –afirmo patotero Rataplán sin dejar hablar–. ¡Buenos Aires es machista! ¿Pero en qué sentido son machistas ustedes los tangueros? ¿Para ostentar o para ocultar? ¿Alguna respuesta, alguna sugerencia? ¿Alguna postulación que sea capaz de sostener tanto regodeo a la marchanta? Conocedor del desborde emocional que suele afectar a Rataplán en estas circunstancias, e intuyendo que lo que vendría no iba a ser nada bueno, hice un vano intento por aplacarlo. Pero estaba claro que ya nada ni nadie lo detendría en su desmesura. –¿Cuál es el sentido del amor hacia vuestra “Querida Buenos Aires”? ¿Por qué razón vuestra “Querida Buenos Aires” ostenta esa enorme pija en pleno corazón, eh? ¿Por qué razón, si Buenos Aires es una ciudad y por ende es linda, hermosa, bella, querida..., Gardel, desde su tango más famoso dice: “Mi Buenos Aires querido”? Vamos, 57 explíquenme, a ver ustedes los tangueros, tan sabios y populares, tan profundos y especulares: ¿por qué Gardel dice “querido” y no “querida”, que sería lo correcto, lo natural....eh? ¡Vamos! ¡Argumenten, mis amigos, argumenten! Explíquense a sí mismos, si es que pueden. Saquen a la luz la mugre de sus corazones. ¿O es que acaso se esconde en ese “error gramatical” cierta confusión sexual que no se atreven a admitir? Rataplán instaló un clima hostil que aumentaba con sus dichos cada vez más agresivos. A medida que iban llegando, el resto de los músicos de la orquesta se sumaba al círculo de debate que, en realidad, no era tal, pues mi amigo no dejaba espacio para una respuesta sensata o alguna idea que contradijera sus pensamientos. –Yo les doy la respuesta, entonces, porque queda claro que ustedes no aceptan las debilidades de esta ciudad que es “ma-ra-villo-sa” y no “ma-ra-vi-llo-so”. Mi Buenos Aires es inquieta, atrevida... Mi Buenos Aires es “querida”. ¡Falsos! ¡Mentirosos! ¡Embusteros! ¿Me equivoco? A ver, que alguno de ustedes, músicos y obsecuentes del tango me explique por qué Gardel desparrama machismo y un dejo de ambigüedad desde su tango más famoso y “que-ri-da”. ¿O acaso debería decir “tango querido”? Se armó un revuelo de película. Rataplán no paraba de despotricar contra el tango y los tangueros. Varios de ellos se le fueron al humo intentando hacerlo callar. Para colmo, seguía empecinado con Gardel, cosa que caldeaba todavía más los ánimos. La primera respuesta concreta fue un estuchetazo de violín que lo desparramó por el suelo. Despeinado, con el rostro desfigurado por la agresión, se paró y empezó a repartir y recibir trompadas que llovían de diferentes ángulos. Hubo piñas y patadas a granel, sillas, botellas y vasos que volaban de acá para allá provocando un irresoluble estado de batalla campal. Por cercanía física, por supuesto que nosotros estábamos con Rataplán y, obviamente, de su bando. Hubo lucha cuerpo a cuerpo. Más de uno desenvainó un cuchillo. Rataplán sacó el suyo y estaba empeñado en tajear los bandoneones. El dueño del boliche gritaba desesperado, desde arriba del mostrador, que acabáramos con la contienda. Recién cuando escuchamos: “¡La cana, muchachos, araca la cana!”, se produjo el desbande general. 58 Rataplán, un tanto estropeado, lleno de magullones y renqueando exageradamente, había logrado hacerse de un bandoneón. Corría con desesperación portando la caja del fueye con las dos manos sobre su cabeza a modo de estandarte. Sin perder la excitación, me pidió que lo acompañara hasta un terraplén para hacer estallar a ese “gusano inmundo” bajo las ruedas de una locomotora. Por supuesto que me negué a ser cómplice de tamaña estupidez y en la siguiente esquina viré en otra dirección corriendo espantado hasta mi casa. Puse a llenar la bañadera. Me serví un whisky que pronto fueron dos, tres y ya no supe cuántos. Mirándome desnudo frente al espejo descubrí un hilo de sangre que bajaba desde mi cabeza. Me sumergí. Con los ojos bien abiertos me entretuve viendo cómo el agua se teñía de rojo. Al límite de la asfixia, sacaba la cabeza para respirar, tomaba un sorbo de whisky y me volvía a sumergir. Estaba borracho, estremecido, contento, todo por igual. Seguí con el juego por minutos o por horas, vaya uno a saber. Cuando me desperté, estaba tirado en el suelo. Dolorido, la cabeza me latía. Todo mi cuerpo transpiraba alcohol. Me senté en la alfombra con la cama de respaldo. Enceguecí mi vista mirando de frente los rayos de luz que ya atravesaban la ventana y me pregunté, simplemente me pregunté, si estaba bien, si era feliz, si quería volver a verla; si me gustaban el tango, la vida nocturna, mi vida actual, mi amistad con Rataplán. No sé por qué imaginé la vida del Pibe en la cárcel. Me acordé de Pepita, del Tigre, de La Rocamora. Cinematográficamente pasaban por mi cabeza todos los gestos iniciáticos de aquellas primeras noches cabareteras. No me respondí ninguna pregunta. Pero me sentí pleno por habérmelas formulado. 59 El viaje Pasé unos cuantos días sin aparecer por el barrio y sin encontrarme con Rataplán. Quería desintoxicarme o algo así. Necesitaba tomar distancia. Aproveché para retomar cierta lucidez en el trabajo, visitar a mis viejos que andaban reclamando mi presencia y hasta me anoté para rendir una materia en la facultad. Es decir, volví a mi antiguo y apacible cotidiano, sin Érika, claro. Esto habrá durado un par de semanas. Una tarde de mucho calor en que me encontraba estudiando con escasa concentración, una piedra golpeó contra la persiana. Bien sabía yo a quién iba a encontrar allí abajo. Un exaltado Rataplán me saludaba y agitaba su sombrero haciéndome señas para que bajara. Con un entusiasmo adolescente cerré el libro. Se me volcó el mate sobre los apuntes pero me pareció que no había tiempo que perder, así que dejé toda la mesa teñida de verde. Abrí la puerta y corrí escaleras abajo. Comprendí que inconscientemente estaba esperando que mi amigo me viniera a buscar. Era como si la suspensión que me había autoimpuesto hubiera estallado en una carcajada de liberación, reprimida desde hacía trece días. Me di cuenta de que llevaba contados los días como si hubiese estado en prisión. Acababa de obtener una conmutación de penas y mientras abría la puerta cancel sentí un vientito de placer, de libertad, que me hizo tropezar y rodar por el suelo. Rataplán se mató de risa. Parecía un chico, feliz por la recuperación de su compañero de aventuras. Me dio unas gentiles piñas en el mentón y partimos hacia un encuentro que, según él, requería de mi presencia. Lo seguí sin preguntar, como corresponde con los amigos en los que uno confía. Llegamos a Retiro corriendo como siempre. Tomamos un tren. –Vamos a Rosario –me dijo muy naturalmente. –Ah –fue mi escueta respuesta mientras me ponía a pensar que, si la idea de Rataplán era quedarse algunos días, iba a tener que inventar alguna excusa para faltar al trabajo. 60 –Vamos, vemos a quien tenemos que ver y si podemos nos volvemos a la madrugada. No es cuestión de que por buscar a esa perra tengas problemas en el laburo. Me gustó sentirme cuidado. Me entretuve siendo espectador de efímeros paisajes. Rataplán gozaba de una calma inhabitual en él. El ritmo del tren lo sosegaba. Evidentemente no carecía de esa paz interior en que cada tanto nos sumergimos para reposar de la furia mundana. En silencio disfrutaba del viaje. Nuestra mutua compañía era un placer compartido. Tomando un café con leche en el vagón-comedor, me sorprendió hablándome de su pasado: huérfano desde muy chico, lo crió una tía abuela muy vieja a la que odiaba con devoción. Escapó de su casa siendo adolescente y desde entonces: “Vivo en los suburbios hurgando en cuanta cueva me desvela el marote. Al cuore lo reservo para escasas ocasiones compartidas con amigos. A las minas las quiero cuando corresponde. Sin exageraciones pero sin reservas. Cuando quiero, quiero. De mi vieja casi no tengo recuerdos pero igual la extraño. Uno de estos días me decido, le pongo un freno a la huevada y me tiro a escribir. Tengo cada historia...” Melancólico, se le nublaron los ojos mirando el infinito verde y el infinito azul que nunca se mezclaban. De pronto, el verde se vio salpicado de negros y blancos en movimiento. La película se hizo vacas y sin dejar de mirarlas me preguntó: –¿Alguna vez chupaste una teta lactante? –¿Eh? –Siendo adulto, digo... –No. Hubo otro largo silencio. El tren aminoró su marcha. Nos detuvimos en una modesta estación en la que subieron y bajaron unos pocos pasajeros. Volvimos a nuestro vagón. Una joven mujer estaba cargando con sus bolsos el portaequipaje encima de nuestros asientos. –¡Ah, perdón! –se sorprendió–. ¿Están ocupados? –No señora, no. Apropíncuese –galanteó Rataplán–. Si no le molesta tenernos enfrente… 61 La mujer apenas sonrió mientras se terminaba de acomodar. Era preciosa. De cutis muy blanco, algo pálido, que le daba un aire de tristeza sin fin. Rubia como una mañana de sol después de la lluvia. Unos veinticinco años. Mirada bucólica y tímida. Todo en ella era campo abierto. Tenía un embarazo de siete u ocho meses. El tren arrancó. Rataplán estaba fascinado. Inquieto como un chico que trama alguna picardía, se movía para un lado, para el otro, cruzaba las piernas, buscaba mi complicidad, miraba las vacas, miraba a la mujer, me miraba a mí y volvía a sonreír. Detrás de una revista, la mujer se quedó dormida. Rataplán me hizo un gesto con la cabeza que yo no entendí. –¿Qué? Repitió el mismo gesto agregando esta vez las manos. –No te entiendo. –¡Que le desprendas la camisa! –susurró alterado. –¿Pero vos estás chiflado o qué? –¡Dale, apurate antes de que se despierte! Me quedé mudo. Lo miraba sin poder creer lo que acababa de escuchar. Lo peor de todo eso era que, de no haber llegado el guarda para pedir los boletos, seguramente hubiera complacido su pedido sin reparar en las consecuencias. La mujer se acomodó el pelo. Sintió vergüenza de haber soñado delante de desconocidos. –¿Cansada? –pregunté para romper el hielo. –Y... con esta humedad. –No se preocupe que ya llega el aguacero –observó Rataplán. –No –sorprendió con su seguridad la mujer–. La lluvia se hará rogar todavía un tiempito. No toda nube previene la tormenta. Hubo una pausa de sonrisas gentiles que iban y venían nerviosamente. No pude distinguir si la mujer había descubierto las oscuras intenciones de mi amigo que se le filtraban a través de la mirada. Yo estaba muy tenso, temeroso de lo que pudiera hacer o decir Rataplán. –Y quién sabe se le adelante el chango... –dije. –No –volvió ella a sorprender muy segura de sus palabras–. Nacerá al noveno mes exacto y no será chango... será changa. Me lo dice la forma de la panza. 62 Dijo esto tan feliz y tan luminosa que me emocionó. En otras circunstancias, hasta me hubiera enamorada de aquella claridad. –Y será linda como la madre –auguró rozagante Rataplán. La mujer se puso roja como un tomate. En una mínima sonrisa de agradecimiento ante el piropo, dejó asomar un milímetro de su lengua. Rataplán empezó a transpirar. Se desprendió el saco. Me lo quise llevar de nuevo para el vagón-comedor pero se negó. Más por pudor que por cualquier otra cosa, ella retomó la lectura y otra vez la siestita. Después de observarla en detalle por unos segundos, pensé: ¡Pero qué mujer! Con su imagen clavada en mi retina, yo también me dejé llevar por el sueño. Rubia, ojos transparentes, cielo abierto, tierra fértil, trigo y tierra; tierra y girasol. Bañado en aceite sano como el agua, me abracé a Érika. A su antigua dulzura, su remanso, su patio grande y limpio. Érika era esa hermosa muchacha pálida y transparente. Sencilla y frágil. Tímida y feliz. Exultante en mi dicha arranqué un girasol y se lo ofrecí. Al tomarlo, todo se oscureció. Su pelo se puso negro, se nubló su transparencia, el cielo de cartón cayendo de punta agujereaba la tierra. La tierra al abrirse deglutió a las vacas, al tren y a todos nosotros... Una brusca frenada me sobresaltó. Estaba solo. Mis compañeros de ruta habían desaparecido como por arte de magia. Intentando sofrenar mis malos pensamientos, activé mi cuello al máximo de sus posibilidades articulatorias pero sin resultado. Con el tren deteniéndose, me lancé en alocada búsqueda por los pasillos recibiendo un heterogéneo andamiaje de insultos de todos aquellos que se preparaban para bajar en la próxima estación. Al llegar al primer recoveco, ahí donde están los baños, intuí lo peor al encontrar tirada la revista de la futura madre. Golpeé con desesperación en la puerta, hasta que ésta se activó y dejó salir a un señor mayor, quien con revulsiva mirada dejó apoyar con ganas su bastón sobre mi pie izquierdo. Aguanté con temple su tirria y el olor nauseabundo que salía del minúsculo recinto. Intenté avanzar hacia el otro vagón pero la gente que empezaba a descender impedía cualquier tipo de movimiento. Entregado a las circunstancias dadas, por fin logré asomarme al andén y allí vi cómo Rataplán ayudaba a la muchacha con sus bolsos. Se despidieron cordialmente. 63 Recién cuando el tren arrancó, Rataplán reapareció con una revista en la mano. Se acomodó a mi lado y se puso a leer como si nada. –¡¿Y...?! –pregunté entre ansioso y temeroso por la respuesta. –Pasó lo que tenía que pasar –sintetizó. Y no volvió a abrir la boca por el resto del viaje. 64 Rosario de sensaciones Saliendo de la estación de Rosario, caminamos unas pocas cuadras. Entramos a un bar en la calle Pichincha. Eran cerca de las 9 de la noche. Pedimos una cerveza y dos especiales de jamón y queso a los que devoramos en tiempo récord. Cuando sacó el dinero para pagar, a Rataplán se le cayó del bolsillo algo así como un rosario medio rústico. Podía ser también un cuentaganado o un collar berreta. Sin inmutarse lo juntó del suelo, lo puso sobre la mesa y se volvió a agachar para atarse los cordones de uno de sus zapatos. Cuando descubrí qué era, lo amenacé apuntándolo con el índice... –¿No me digas que... –No es lo que vos crees –se defendió. –... pusiste el bandoneón en las vías? Me miraba sin dar respuesta, moviendo hombros, manos y cabeza con intenciones de establecer una simpatía que a mí me resultaba patética. Lo quería matar. Intentando sofrenar mi cólera, me paré dispuesto a abandonar de nuevo el barco. –¡Pará, che, tranquilizate un poco querés! No es lo que vos te crees. –Explicame entonces –dije sin sentarme. –¡El tango es una mierda! –No estamos discutiendo eso ahora. –Bien. De acuerdo. Seré breve –se apoltronó en su asiento, bebió algo de cerveza y se adentró en su versión de los hechos–. Caliente como estaba aquella noche, con ese libro con botoncitos entre mis brazos, corrí hasta las vías del ferrocarril con la firme intención de cumplir al pie de la letra con el plan recién ideado. Estiré al gusano inmundo transversal a las paralelas y me senté en el terraplén a esperar que ocurriera el milagro de la destrucción real en particular y simbólica en general del germen de tanto desaliento cotidiano, porque acá no vamos a ponernos a debatir sobre el evidente retroceso espiritual al que nos somete... 65 –Al punto, Rataplán, al punto –lo interrumpí malhumorado. No andaba yo con ganas de escuchar ninguna de sus extravagantes definiciones. –Bien, al punto justo, entonces. Recostado sobre el pasto en mi soledad más absoluta, busqué la luna, pero minga de luna aquella noche. La Cruz del Sur estaba medio chanfleada por lo que dudo que fuera ella. Suelo confundir los dibujos estelares cuando ando con ganas de alguna maldad, inevitable según mi parecer. La cabeza me estallaba de dolor, tenía la cara lastimada y unos cuantos rasguños en las manos que me hicieron pensar en las garras del tigre. ¿Vos te acordás del Tigre? –Como para olvidarlo. –Ése sí que era un canalla de verdad, malo de los buenos, un artista único. ¡Qué tangos, madrecita mía, qué tangos! –Tengo entendido que vos odiás el tango –ironicé para evidenciarle una nueva contradicción. Aprovechando mi interrupción volvió a llenar su vaso, dio un pequeño sorbo como para mojarse los labios y siguió con su testimonio haciéndose el desentendido de mi acotación, como cada vez que alguien le remarcaba sus falencias. –¿Vos te acordás cómo tocaba el bandoneón ese hombre? ¿Vos te acordás cómo trataba y cómo lo trataban las minas? Era bestial, era sagrado con su instrumento. Nunca admiré a nadie como a él. Pausa interminable. De un sorbo tragó el resto de su cerveza. Me senté. –¿Y? –No podía hacerle eso al Tigre. No podía destruir así como así el arma de su perversión. Cuando escuché el silbato de la locomotora y vi al maquinista asomándose desesperado, haciendo gestos disparatados como si estuviera dirigiendo una orquesta de músicos esquizofrénicos, me incorporé. Lo saludé al pobre hombre con sus mismos gestos, consciente de que no hay cosa más descortés que no devolver un saludo, y me paré junto al bandoneón. Teniendo al monstruo de acero a menos de doscientos metros, me agaché. Presione una tecla. ¿Sabés vos qué bonita fue esa dulce vocecita pidiendo clemencia? Con la máquina casi encima, caché al fueye por una de sus correas y 66 lo hice saltar hacia mí. ¿Nunca te pasó eso de sacar a bailar a una mujer muy fea, un poco por la lástima que te provocaba su injustificada soledad y, de golpe, al tenerla entre tus brazos, descubrir ciertos rasgos antropomórficos ocultos que incitaban a poner en tela de juicio determinados parámetros del concepto de belleza? Bueno, me quedé un rato así, abrazado a ese monigote de cotillón todo estirado que se me escurría entre los brazos como si quisiera volver a su antiguo refugio de manos, rodilla y corazón. Mientras me retiraba, escuché unos cuantos insultos fugaces a mis espaldas. Entonces empecé a caminar lento, muy lento, como fraseando con zurda Buenos Aires. Llegué a mi pieza. Recosté al bicho sobre mi cama y me acosté con él a meditar. Mi pensamiento empezó a dar vueltas. Tantas vueltas que acababa siempre en el mismo lugar. No te vayas a creer que a mí me resultaba fácil toda esta cuestión. No soy tan insensible como vos te imaginás. Con santa paciencia me esforzaba por acomodar cada uno de los sentimientos que en ese instante naufragaban por mi convulsionada organización interna en su debido lugar. Convine con mi otro yo que el revuelo ocasionado ya era suficiente, que lo mejor era devolverlo, así que bueh, eso fue finalmente lo que hice. Lo envolví en una manta y lo abandoné en la puerta del boliche entregado a su propio destino. Lo miré con desconfianza. Era evidente que todavía faltaban un par de detalles para completar la historia. –Pero como sabía que nunca más volvería a tener un bandoneón entre mis brazos... le arranqué unos cuantos botoncitos para guardarlos como recuerdo. Puso su mejor cara de idiota y pidió otra cerveza. Yo me quedé impávido. Me había vuelto a sorprender. Un hombre petacón y muy bien alimentado se paró junto a nuestra mesa. Transpiraba a mares. –¿Rataplán? –preguntó señalándolo. –Rataplán... –se paró estirando su mano. –Rataplán... Cabral –se presentó el gordo. –Cabral... Solís –me presentó mi amigo. –Solís... Cabral –me estrecho la mano el hombre–. Siganmé, los están esperando. 67 Lo seguimos por detrás del mostrador secándonos con diplomacia las manos, impregnadas del sudor de Cabral, en nuestros respectivos sacos. Penetramos por una puerta bien disimulada entre la estantería de las botellas y la entrada a la cocina. Subimos unas escaleras estrechísimas, avanzamos unos metros y descendimos nuevamente. Llegó el turno de un corredor oscuro que apestaba y que desembocó en un patio interno. Cabral caminaba apurado delante de nosotros. Como un tic, se pasaba la mano constantemente por la frente. Rataplán por lo bajo tarareaba la Marcha de San Lorenzo. –Es por acá –llegó a decirnos Cabral ya sin aire mientras abría una puerta–. Pasen ustedes primero. El contraste de luz y color con el espacio recorrido hasta aquí nos hirió la vista. Nos sorprendió una habitación inmensa, forrada en azul, plena de muebles antiguos, espejos de marco dorado, cuadros de dudoso gusto y origen, enormes lámparas desbordadas de caireles. Un cisne de porcelana de tamaño real. Un fonógrafo reproduciendo la voz de Agustín Magaldi cantando “Penado 14”. Un gato negro (real). Candelabros y veladores, todos encendidos. Un paragüero sin paraguas. Una mesa redonda con un sifón, un pingüino y una pizza esperando. Varias jaulas vacías, una mesita de luz llena de frascos, unas cuantas estampitas de San Benito y una silla de ruedas. Contra la pared del fondo, de frente a la puerta, se alzaba como un altar la cama más grande y brillante que había visto en toda mi vida. En ella, rodeada de almohadones blancos, cubierta por un acolchado también blanco hasta la cintura, estaba la mujer. Con un maquillaje exageradamente teatral y una enorme cabellera artificialmente renegrida que caía hasta los bordes de la cama, esta mujer, de unos 55 años, nos extendió las manos amablemente. –Bienvenidos –justo en ese momento Magaldi arrancó con “Acquaforte”: Es medianoche, el cabaret despierta Muchas mujeres, flores y champán Va a comenzar la eterna y triste fiesta De los que viven al ritmo de un gotán... 68 Cada uno de nosotros le besamos una mano. Cabral estaba firme como granadero en la entrada de la habitación esperando alguna orden, y reprimiendo con esfuerzo la acción de secarse la transpiración de su frente que ya amenazaba con nublarle la visión. –¿No teníamos algo que hacer nosotros, Cabral? –deslizó suavemente la gran madama. –Sí, madám... eehhhh... Tenía... Perdón, teníamos que organizar algunas... eeeeh... –hizo unos gestos incomprensibles con ambas manos– Algunas chucherías –respondió torpemente el gordo. –¿Y qué le parece a usted si nos encargamos del asunto? –sugirió maternalmente ella. –Me parece bien, madám... ¿Quiere que antes...? –¡Sí! –interrumpió con firmeza, molesta por tener que responder a algo que aparentemente era una obviedad. Caminó, entonces, Cabral hasta la fonola, cambió a Magaldi por Gardel y se retiró cerrando la puerta tras de sí. –¿Rataplán? –preguntó señalando a ambos. –Rataplán... –se adelantó él haciendo una franca reverencia. –Rataplán... Madame Turdeau –se presentó ella agradeciendo el saludo. –Madame Turdeau... Santiago Solís –me presentó. Yo me incliné tratando de copiar la reverencia de Rataplán. –Solís... Madame Turdeau –repitió el rito–. Bien, ustedes dirán... –hizo un exagerado ademán indicándonos que nos sentáramos junto a ella en la cama. Nos instalamos algo avergonzados por la confianza establecida. Rataplán, por supuesto, empezó a hablar sin puntos ni comas resumiendo el objetivo de nuestra búsqueda. La Turdeau dibujó en su rostro una vaga sonrisa de relativo interés. Yo me distraje al notar que estaba sentado sobre el espacio que debía estar ocupado por las piernas de ella. Empecé a palpar con mucho disimulo los pliegues del acolchado hasta corroborar que no existían tales piernas. Sin prestar atención a la conversación que mantenían, seguí alisando la cama hasta llegar casi al comienzo del tronco. Toqué un bulto blando. Me asusté. Saqué la mano bruscamente. Entonces me sorprendió el silencio. Alcé los ojos y ambos me estaban mirando. Rataplán con odio. Madame Turdeau, no. 69 –Alguien me empujó a las vías justo cuando llegaba el tren –arrancó la Turdeau con dudosa dulzura–. Estaba por viajar a Buenos Aires. Dicen que esa ciudad tiene un encanto que embruja, que la furia la puebla y que sus propios misterios la reivindican. Me hubiera encantado poder comprobar esas presunciones personalmente pero... el mismo tren que me iba a llevar me dejó sin ir. Tal vez, sea por eso que me fascina tanto recibir porteñitos simpáticos como ustedes, para que me certifiquen o me nieguen tanto palabrerío pedante que se dice por ahí, intercambien experiencias ambulantes con mis pasivos relatos de... “últimamente”, me acompañen en mi postración... Sospechosamente comenzó a desacelerar el ritmo de sus palabras, como si estuviera densificando sus pensamientos o maquinando alguna variable maliciosa. Su voz se agravó, entró en una rara cadencia aguardentosa, casi en trance. –Hace ya bastantes años que vivo de esta manera. No me quejo, tengo lo que merezco. Pasé la mayor parte de mi vida acostada así que... eso es lo de menos. En una cama acontecen los hechos más importantes de una vida. ¿No es así? Nacemos, procreamos y morimos en una cama. Mi lecho es mi universo y en este preciso momento ustedes forman parte de él. Acá no hay fronteras ni prohibiciones; todo está a la vista. Ahora quiero compartir mi mundo con ustedes. Todo, sin excepción. Lo que tengo, lo que me falta y lo que me sobra. Me apenan tanto estas dos preciosas diademas a las que ya nadie aprecia... Se abrió su blanco camisón. Como saliendo del agua aparecieron los más grandes pechos que jamás, ni en el más optimista de mis sueños, hubiese imaginado. Rataplán tragó saliva y quedó duro. Yo, igual. Se mantenían firmes a pesar de los años que delataban las arrugas de su cara. Los dejó expuestos ante nuestro asombro unos cuantos segundos hasta que teatralmente los guardó. Mientras lo hacía reparó en nuestro estado de fascinación. Esbozó una sonrisa triunfal; un fugaz deseo se le evidenció en el brillo de sus ojos y los volvió a sacar. Estábamos los dos hipnotizados contemplando desde ubicación más que privilegiada un espectáculo estremecedor. Nos tomó una mano apoyándolas en cada uno de sus pechos. Estuve un largo rato jugando con su pezón mientras mi mandíbula caía fláccida sobre mis 70 rodillas. Sin perder aquel estado de ensueño y sin soltar, levanté lentamente mi cabeza y vi cómo nos contemplaba. Era una perra al cuidado de sus cachorros. Cerró los ojos. Nos comenzó a acariciar. Mi corazón andaba a los sobresaltos. Cerré los ojos también al sentir que la Turdeau empezaba a cantar. A cantar y a vibrar en un grotesco dúo con Gardel: El gotán se te fue al corazón Como un dulce chamuyo de amor Y es por eso que en esta canción Encontrarás alegría y dolor Che milonga, seguí el jarandón Meta baile con corte y champán Que una noche tendrás que bailar El tango grotesco del juicio final Los tres nos balanceábamos al ritmo de su canción. Mis tímidas caricias pronto se transformaron en ansiosas friegas de iniciación adolescente. Empecé a apretar el pezón con fuerza. Sabía que la estaba lastimando pero ningún tipo de autocensura cabía en ese momento de placer y ella tampoco refrenó mi exabrupto. Rataplán comenzó a succionar tan ruidosamente que logró distraerme por un instante, casi al mismo tiempo en que bruscos golpes a la puerta nos cortaron la respiración. Soltamos y nos paramos en un solo movimiento. –¡Un momento! –dijo ella con forzada naturalidad mientras se componía. Me pareció advertir una mueca hostil en sus labios. –¡Adelante! Entró Cabral. Absolutamente avergonzado, me tapé la cara queriéndome transformar en el hombre invisible, como cuando tenía 8 ó 9 años y era descubierto in fraganti en alguna travesura. Los dos jadeábamos con una agitación y una decepción similar a la de un corredor después de perder la carrera de su vida. Pretendiendo disimular lo indisimulable, Rataplán ensayó tomar con naturalidad una porción de pizza de arriba de la mesa. El gordo dijo por lo bajo algo que encolerizó a Turdeau. –¡Qué no salgan! –gritó. 71 Rataplán se atragantó y empezó a escupir muzzarella. Tuve miedo. Escuché más pasos detrás de la puerta. Golpearon. Entraron dos hombres muy grandes y violentos. Se pararon sumisos junto a la cama. Sin reparar en nosotros, escucharon atentamente: –Bloqueen todas las salidas, que sientan el rigor del encierro, arrepentimiento por entrometerse en mis asuntos y, cuando salgan, que lo hagan con los pies para adelante. Quiero mis paredes adornadas con su sangre. Las autoridades ya están al tanto así que por eso no se preocupen. Recién ahí advirtieron nuestra presencia. Giraron sus cabezas al unísono clavándonos la mirada. Rataplán, que estaba tan asustado como yo, dejó caer la porción mordisqueada y se largó a llorar desconsoladamente. Se esforzaba por hacerlo en silencio o quizá disimular, pero sus lágrimas caían como torrentes causando muchísima pena. Uno de los hombres sacó de entre sus ropas un cuchillo. El otro, un revólver. Cabral se secaba el sudor esperando la orden ejecutoria para entrar en acción. En vano intenté recordar el Padre Nuestro. La Turdeau sentenció: –¡Vamos, háganlo antes de que se me aparezca la puta piedad! Apreté los dientes y estuve a punto de pedir clemencia. Odié a Érika y a mi estúpida ilusión de querer reencontrarla. Odié a ese viaje sin sentido que estaba ocasionando nuestro final y a un pegajoso tango que sonaba en ese preciso momento en la voz de Gardel: Por esta senda donde un bello ruiseñor Cantaba alegre sobre un viejo ventanal Por esta senda yo he volcado de mi infancia Las arrogancias de mis años de esplendor Aquí del canto de las brisas aprendí Las armonías de una dicha singular Y el alba radiante Con su deslumbrante Corola de luces me enseñó a adorar 72 Hubo una pausa donde la voz del Mudo cobró protagonismo. La Turdeau lo advirtió. Entonces, agarró uno de los frascos de su mesa de luz y lo sacudió con eficaz puntería contra el disco de pasta que estalló en cientos de pedazos que se mezclaron en el suelo con cientos de pastillitas de colores. –¡Vamos! –volvió a ordenar arrebatada. Los hombres salieron presurosos excepto Cabral que se quedó un instante con su pañuelo en la frente, señalando con disimulo los restos del disco. –Sí, Cabral, sí, quiero otra copia. El gordo salió jadeando. La puerta se cerró. No entendíamos bien qué había sucedido. Rataplán paró de llorar de golpe, como si hubiera estado representando el papel de la víctima y hubiese escuchado el “corten” del director. Se sacudió el saco, me miró como si nada, se agachó para juntar la porción de pizza y empezó a comer masticando gustosamente. Ella nos contempló suspirando cansada, molesta por tener que darnos algún tipo de explicación. –Hay problemas con Morrone. Ya me tiene harta. Muerto el perro, se acabó la rabia. Así que lo mejor... Bueno, ustedes me entienden. La competencia en estos tiempos puede resultar feroz. Les agradezco la visita y lamento no poder seguir atendiéndolos. Sé que andan buscando a una muchacha pero no creo que la encuentren en este barrio. Cualquier otra cosita, hablen con Cabral. Yo seguía estaqueado en el suelo sin poder hablar, gesticular ni generar ningún tipo de movimiento que me sacara de allí. Rataplán me agarró de un brazo y me guió hasta la salida. Cuando llegamos el bar, maltrataban a un hombre que ya ni se quejaba. La puerta estaba custodiada. No nos dejaban salir. De afuera, trajeron a otro que también empezó a recibir palos y patadas en todo su cuerpo. Queríamos huir de ese antro, de esa ciudad. Ajenos a la masacre permanecíamos en silencio. Del tumulto surgió todo ensangrentado Cabral, quien al descubrirnos se acercó hasta nosotros. Lo más amistosamente que pudo dentro de la barbarie circundante, nos custodió y nos franqueó la salida. Ya en la calle, detuve por un instante la vorágine interior para disfrutar del aire fresco acariciando mi cara. Necesitaba sentirme vivo, libre, real. Caminamos como locos sin rumbo por una ciudad 73 desconocida. Todo era tan dinámico y novedoso para mí. Tan fantástico, tan ajeno. Una mueca de incredulidad se fue dibujando en mi cara mientras intentaba al trote seguir a Rataplán que marchaba unos cuantos metros delante de mí cantando divertido: ”Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria...” 74 Búsqueda frenética Nos apostamos en un boliche enfrente de la estación a esperar que las horas transcurrieran hasta poder tomar el primer tren de vuelta para Buenos Aires. Las consideraciones sobre la inutilidad del viaje realizado me rondaban con insistencia. Incluso se deslizó en mi mente el acabar con toda esa locura de búsqueda caprichosa. ¿Cuál era el sentido de todo esto? ¿Hasta dónde iba a llegar? ¿Hasta dónde quería llegar? ¿Estaba realmente convencido de las motivaciones de esa búsqueda? ¿Era consciente de los riesgos a los que me estaba exponiendo? ¿La estaba buscando a Érika o me estaba buscando a mí? ¿Cuán lejos nos puede llevar el instinto de amor? ¿Era todo esto de verdad por amor? ¿O era simplemente mi orgullo herido que andaba necesitando una reparación? Rataplán atacó de nuevo: –Decime una cosa, Santiaguito, ¿si una mina te dice ”muñeco”, vos qué pensás? Tardé un buen rato en asimilar su pregunta. Yo seguía aturdido con la vorágine que acabábamos de vivenciar pero Rataplán, por supuesto, mantenía su espíritu intacto o lo había reestablecido después de un breve paréntesis. Le respondí sin reflexión ni convicción. –Que... que es una manejadora, que sólo me quiere usar... –Digamos que sí, que puede ser, que el escenario es amplio para diversas batallas, pero, si por caso, salís con una mina que no te dice “muñeco”... ¿Vos qué pensás? No podía creer que Rataplán estuviera tan fresco y con su energía en alza. Hacía menos de media hora atravesábamos una situación límite donde la violencia física casi nos choca de frente; era muy tarde, en una ciudad extraña, con promesas de sinsabor y otros padecimientos. Aún así le respondí: –Y no, en ese caso no sabría qué pensar pues no tengo ningún indicio de sus intenciones a no ser que... ¿A dónde queremos llegar con esto? 75 –¿No estamos buscando a Érika? –¿Y? –¿La encontramos acaso? –No entiendo –¿Te decía ella “muñeco”? ¿Alguna vez esa perra te dijo “muñeco”? No es un dato menor, Santiaguito. Está pragmáticamente comprobado que determinadas palabras en boca de cierta gente producen consecuencias irreparables, según el caso. Entonces, o se extirpa la palabra tras un meticuloso trabajo de persuasión o se rompe con lo pactado o asume uno las cadenas por el resto de siempre. Aunque no lo creas, tirifilo, estoy a la par de tus sentires tratando de encontrar recovecos adonde depositar tus esperanzas. Estaba agotado, demasiado agotado como para introducirme en alguna conversa estilo Rataplán. Me paré y me fui para la puerta del boliche sin dar ninguna respuesta. Tenía ganas de estar solo. Apoyado contra un farol, me distraje reflexionando sobre las estrategias de una hormiga para alzar una ramita del triple de su tamaño. Agarré la ramita con la hormiga a cuestas y la puse bien cerca de mis ojos. La miré intensamente durante varios minutos hasta que me puse bizco. Con la vista nublada insinué un movimiento, pero al primer pasó tropecé con un cajón de basura. Me clavé la ramita en el cachete. Desde el suelo vi a la hormiga queriendo huir. Inclemente, la aplasté con mi pulgar. Puse mi dedo con la hormiga aplastada bien cerca de mis ojos. Me empezó a sangrar la cara y en un acto reflejo me pasé el dedo con restos de hormiga por la lastimadura. Cuando la volví a mirar, ahora teñida de rojo, movía las patitas en postrera agonía. Era tan ridícula la imagen que me reí de su sufrimiento. Cuando tomé conciencia de mi crueldad no tuve mejor idea que chuparme el dedo. Bah, no fue una idea, fue un acto instintivo, irreflexivo, automático como tantos otros. En eso miré para adentro del boliche y allí lo vi a Rataplán, hablando fluidamente con un desconocido, señalando en mi dirección. Me incorporé tan rápido como pude, me sacudí un poco la tierra y en eso estaba cuando los empecé a escuchar. El hombre muy simpático, algo rubión, gordito, de baja estatura, hablaba casi sin respirar. Me atacó sin presentación: 76 –Yo le diría que se la olvide si total ya no lo va a querer, si no es obvio que no se le hubiera piantado... Pestañeé varias veces esforzándome en enfocar con corrección. El tipo siguió sin pausa ni amortiguación. –... pero si como me dice acá su amigo, usté insiste tanto… bueno, vengan, siganmé, soy la persona indicada para ayudarlos pero no les va a gustar nada el cuadro de situación. Érika es la peor de todas, salvaje como pocas, la buscan sobre todos los violentos y los muchachos para mandarse algún becerro. Eso sí, costó mucho domesticarla, casi treinta días a pan y agua la tuvimos hasta que entendió y ahora es de las más solicitadas. Está juntando sus morlacos la turrita. Si usté quiere verla, el asunto es que tendrá que pagarse al menos una media hora porque si no, usté comprenderá, no hay arreglo. Yo sólo intermedio, consigo clientes y me llevo el diez. El patrón me mata si se entera que alguien la busca para llevársela... –No, espere –interrumpió Rataplán–. Mire Brizuela, nadie dijo que se la quiere llevar. Es sólo el encuentro de dos viejos amigos. El hombre se empezó a reír. –Ja, ja, ja. No, no, no es Brizuela. A mí me dicen Ciruela. Todos dicen que si las ciruelas tuvieran cara sería como la mía. A mí eso me divierte, no me ofende, al contrario, soy bastante popular acá en Rosario. Usté vaya y pregúntele a cualquiera si sabe quién es Ciruela. Todos le van a dar una descripción que es tal cual lo que soy, ni más ni menos, lo que significa que soy yo el único auténtico Ciruela de todo el Rosario. Ja, ja, ja. Si quiere Dios que aparezca otro, está bien, pero que sea de cáscara colorada. Así no hay confusión. Ja, ja, ja; amarillo, amarillo, Ciruela el amarillo. Ja, ja, ja... Era patético todo y todavía más al mostrar sin pudores una sonrisa de encías, canaletas y dientes partidos. –Cóbreme un turno completo –dije sacando los billetes. Agarró no sé cuántos, ni me importó. Arrancó una carrera calles abajo que era un triunfo seguirlo. Como alimentado por un rayo, había recuperado las fuerzas. El motivo lo ameritaba. Ahora estaba lanzado a una nueva aventura que aparentaba tener pistas firmes. De todas formas, en un íntimo debate decidí rechazar o por lo pronto no prestar atención a la, sin dudas, contaminada publicidad que 77 había esbozado Ciruela sobre Érika. Este pobre pelafustán seguro que exageraba. Ni en la peor de mis pesadillas podría llegar a aceptar una cosa así. Era avanzada la madrugada y no me importó que perdiéramos el tren de vuelta a la Capital. Esta vez era yo quien llevaba el ritmo. Rataplán, con dificultad, me seguía unos cuantos pasos por detrás. Ciruela se metió en un parque tan oscuro que era de temblar. Le pegué un chiflido y se detuvo seco, como entrenado en esto de obedecer. –¿Qué le sirve caballero? –¿No hay otro camino más saludable? –Sí, pero no se asuste. Yo soy su salvoconducto. Nada le podrá pasar en este trayecto mientras lo guíe Ciruela. Eso sí, le aconsejo no se retrase… a más de cien metros de mis espaldas pierdo jurisdicción... Dicho esto retomó con agilidad su camino. Me pareció convincente su escueta explicación. Rataplán me alcanzó con esfuerzo. Se ofreció a esperarme en el boliche. Ofendido no le respondí y me aventuré en la negrura. Por supuesto que me siguió. Atravesamos el parque, un pequeño puente por sobre un arroyo, hasta desembocar en un barrio de casas bajas, muy distantes unas de otras, lo que generaba cierto desamparo. Seguimos en dirección a “El Motivo”, que era el tango que empezó a distinguirse entre tanta soledad. Al entrar al cabaret, Ciruela charló por lo bajo con un negro gigante que custodiaba la entrada. No sé qué demonios le habrá dicho, pero mientras él desaparecía entre el gentío, el grone nos hizo un ampuloso pero claro gesto indicándonos que esperáramos allí. Por unos segundos lo seguí con la mirada a Ciruela perdiéndose entre un tumulto de carcajadas, chirridos, aplausos, copas. En eso estaba cuando lo descubro a Rataplán inspeccionando de abajo hacia arriba al negro. Iba y venía con sus ojos de los pies a la cabeza. Es cierto que al gigantón le quedaban llamativamente chicos su levita y su pantalón, pero, en todo caso, no era momento para remarcárselo. El hombre comenzó a sentirse molesto. Temí que se violentase con nosotros. Le pegué terrible codazo a mi amigo para que la cortara con su escudriñamiento. Haciendo caso omiso del golpe, se lanzó a boca de jarro con preguntas sobre el cancerbero. 78 –¿Buena gente en el fondo, no? –... ´na gente sí. –Aunque más de una vez alguno saldrá con las patas para adelante. –Vez por semana. –Buen promedio. –... ´medio de invierno, en verano día por vez. El calor enfurece. –¿Día por vez? –repitió divertido Rataplán–. ¿Y por eso usted se abriga bien, no? Digo, porque acá nada de friolera y ese abrigo que usted lleva, mamma mía... –´sasí. El calor enfurece... ´toy listo por si tengo qu´entrar en acción. De buenas a primeras charlaban como dos viejos amigos sobre cuestiones tan intrascendentes como la temperatura ambiente del cabaret, la importancia de llevar anillos, el precio del ajenjo o la hora del reparto de sifones. Al advertir tan saludable relación me despreocupé de lo que hiciera o dijera Rataplán. Yo no me estaba quieto. Mis pies, mis manos, mi cara, iban y venían en simulados actos de prestidigitación. Tenía frío y calor en partes iguales. Todavía no podía creer estar tan cerca del objetivo. Mi ansiedad era un tropel de gestos y movimientos. Tanto que, cuando tomé conciencia de ello, hasta me pareció sobreactuado. Debía sosegar mi corazón, templarlo para el impacto del encuentro. Imaginé mil palabras de amor de previsible eficacia. Aventuré otras mil cargadas de odio y resentimiento. Traté de pensar fríamente. No era posible que, ante el seguro shock que se avecinaba, me comportase como un estúpido o como un enamorado engañado o como un amante rencoroso o como una víctima que trama una venganza o como... Pero, por Dios, ¿cómo era posible saber cuál iba a ser mi reacción? No podía ser tan ingenuo ni tan mental. ¿Cómo prever en qué lugar se pondría mi corazón al verla? Tanto había cambiado mi vida desde que me dejó. De repente, su mirada trasparente atacó mis pensamientos y, por momentos, no tenía más imágenes que de felicidad. Empecé a buscarla entre todas esas cabelleras coloreadas que se movían extrañas y distantes a pesar del inmundo roce de los cuerpos. Cruelmente me abofeteaban aquellas patéticas risas desarmadas de alcohol. Los resabios 79 de felicidad se perdieron entre tanta niebla. El humo aligeraba por momentos la decadencia tornando dificultoso el registro de lo que allí ocurría. Me armé de piedad para el impacto profundo que no tardaría en llegar. Me juré abrazarla de todos modos. Se me hizo un nudo en la garganta creyendo que ella quizá estaría deseando ese momento del reencuentro, de la salvación. De pronto, me sentí deambulando en un estado de vaguedad que viraba del heroísmo a la cobardía con suma facilidad. La quise con tanto rencor. La odié tan impunemente. Cuando lo vi a Ciruela haciéndome señas desde el fondo, la maquinaria se detuvo. Avancé temblando. Estaba yendo hacia mi pasado para destrabar mi porvenir. Me empujaron y me insultaron varias veces durante el trayecto. Ciruela me guió por detrás de un cortinado marrón. Me pidió que esperara y desapareció. Más de una decena de puertas desembocaban allí. Había una notoria diferencia de temperatura con el salón que acababa de recorrer, hacía frío. Era un enorme patio circular que hacía centro en el exacto punto donde Ciruela me había dejado. Yo me quedé quietito como un espantapájaros. No podía, no quería avanzar ni retroceder. Anulé todo gesto, ademán o expresión. Únicamente mis ojos se movían siguiendo el rastro de lo que escuchaba o advertía alrededor; como si me encontrara en medio de un hechizo y cualquier movimiento en falso equivaliera al fin; al fin del juego, de la gracia o la desgracia, al fin de la búsqueda, del objetivo o del amor. Con temor me animé apenas a girar la cabeza para alcanzar la totalidad de las puertas que me rodeaban. Detrás de una de ellas estaba Érika, esperándome o no, vaya uno a saber si le habrían advertido. Se abrió una de las puertas. Respiré profundo. De allí salió un hombre mayor que sintió vergüenza al saberse observado. Agachó la cabeza abotonándose el saco, fingió emprolijarse el pelo y enfiló directo a perderse entre el bochinche cabaretero. Detrás de él salió una mujer chiquitita, cincuentona, que avanzaba a pasos muy cortos y moviendo la cola como un monigote. Se estaba acomodando la blusa cuando, con sorpresa, descubrió mi humanidad. Se enderezó automáticamente. 80 –¿Me esperabas a mí, belleza? No podía hablar, apenas si forcé un gesto negativo con alguna parte de mi cuerpo. –¿A quién esperás? No me salían las palabras. Hice un intento por decir “Érika” pero sólo logré que me dieran ganas de llorar. Es más, creo que alguna lágrima se rebeló de mi pundonor porque la mujer se me acercó. Me hizo una caricia muy tierna. –¿Tan mal te tratan allá de donde venís? Al ver que yo no respondía ni me movía, me tomó la cara entre sus manos. Por un segundo perdí el control de mi angustia hasta ese momento contenida y todo se rebalsó. Es tan feo llorar delante de desconocidos. Maternalmente me secaba las lágrimas con sus pulgares pero tampoco ella decía nada. Me miraba con tanta compasión que me moría de ganas de que me abrazara. –¿Por qué no te vas? –me sugirió. Casi sin voz atiné a decir: –Érika... Me miró como entendiendo algo que yo no comprendí. Lentamente se desprendió de mi cara. Me dio un beso en la mejilla. –Nunca te enamores de una puta. ¿Sabés, mi amor? No te lo aconsejo. No es bueno ni saludable. La vida es demasiado complicada ya como para encima andar entorpeciéndola uno con sus debilidades sin sentido. Andá, mi amorcito, volvé a tu casa, va a ser lo mejor. Otra vez me quedé solo. Me sentía más desvalido todavía que unos minutos atrás. No sé cuánto tiempo pasó. Seguí parado allí siendo el hazmerreír de muchos clientes y prostis. Las puertas se abrían y se cerraban dejando siempre entrar o salir alguna pareja. Yo seguía esperando, como un niño obediente, a que me dijeran qué hacer, adónde ir, con quién hablar. Recuerdo con exactitud que “La Cachila” sonaba cuando una mano me hizo señas desde una puerta, una de las pocas puertas que no había sido abierta hasta ese momento. Invisibles hilos me condujeron hacia esa mano. Me dejé llevar. Ningún pensamiento me surcaba, ningún sentimiento. Avancé autista. Sólo me detuve cuando la falta de espacio me obligó. La puerta se cerró detrás de mí. En la habitación 81 apenas si entraban un catre y una mesa de luz con una lámpara que iluminaba en azul. Debajo del camastro se asomaba una palangana con agua y permanganato, supongo. Ella encendió un cigarrillo y se sentó dándome la espalda. Estaba un poquito más rellenita que la última vez que la había visto; su piel, al menos lo que podía distinguir en la penumbra, estaba bastante irritada. Tenía como un sarpullido en su hombro derecho al que movía continuamente en círculos de adelante hacia atrás como cuando uno está contracturado. –Sentate –dijo con voz ronca. –Érika... –¿Qué...? –Ehhhhh... Érika... Estaba atontado, casi nocaut. Ella fumaba y fumaba tirando el humo hacia el techo despreocupadamente. Nada la movilizaba. Era demasiada cruel su indiferencia. No era posible que tomara con tanta liviandad este encuentro. O, por el contrario, debía creer que esta realidad era la certeza que andaba necesitando para corroborar las suposiciones de Rataplán. Traté de relajarme, de acomodar mis pensamientos. Comencé a recorrer la escasa habitación con la mirada buscando palabras, impresiones, frases. Me di cuenta de que mi cabeza mandaba llevando toda emoción y registro a un plano de mentalidad del que no me podía evadir. Respiré hondo por enésima vez. Logré sentarme. Al apoyar mi mano en la sábana noté que estaba húmeda. Me dio asco. Reflexioné que dicho asco era sincero, verdadero. Esto provocó un nuevo proceso de reflexión que me llevó al famoso: “¿Qué estoy haciendo acá?”. Tuve el impulso de pararme pero cerré los ojos y me contuve. Alcancé un grado de lucidez suficiente como para considerar que no era un buen momento para movimientos bruscos. Al abrir los ojos, ella estaba encendiendo un segundo cigarrillo. Seguía con la rotación intermitente de su hombro. Como un latigazo, sorpresivamente, su mano izquierda sacudió su omóplato derecho. Vi una cucaracha volar y desaparecer en la penumbra. Sentí pena. –Se acaba tu tiempo, muñeco... El “muñeco” retumbó en las sombras. Durante un segundo interminable esa, en apariencia, inofensiva palabra me acuchilló el 82 corazón como el mejor tango en el peor momento de mi vida. Se me nublaron los ojos pero esta vez logré contener la angustia. Me puse de pie. Al sentir esto ella tiró su cigarrillo al piso, lo aplastó con sus ridículos tacos de charol y se paró también. Por fin, giró su cabeza hacia mí. Altiva, desafiante, me miró de frente clavando sus ojos en los míos, así, penetrantes, como se hace con las personas que uno ama y con las personas que uno odia. Mi boca se aflojó, mis rodillas se fragilizaron, a poco estuve de caer. Todos mis gestos y emociones percibieron el dolor de lo irreparable. Desde la sinrazón más escalofriante, la puerta empezó a retumbar como cañones al comienzo mismo de la guerra. Un impulso criminal se atoró en mi garganta. Ella se empezó a reír y a reír dejando al desnudo su alma atrofiada mientras movía la cabeza como una marioneta con oscuras intenciones de ser graciosa, temerosa, grotesca y despiadada. Y juro que logró generar en mí toda esa gama de variantes. La puerta estaba a punto de caer cuando, por fin, se abrió y apareció Ciruela, seguido de Rataplán, quien muy expeditivamente me sacó de allí. –Le pifiamos, Tiaguito, le pifiamos de perrera. Érika es su nombre de guerra papanata. ¿No se te ocurrió pensar en eso? ¿Qué te crees vos, que en este mundo sólo existe tu Érika...? Pasamos cerca del negro de la puerta quien saludó con mucho afecto a Rataplán. –Chau, ´Taplán, nos vemos en Baires. –Chau, Washington, te espero... Dale, Tiaguito, corré, corré Con suerte agarramos el tren. ¿Qué querés, que encima te echen del laburo por culpa de esa usurpadora? A la carrera salimos del cabaret, a la carrera nos trepamos al tren y con el mismo impulso nos instalamos en el vagón-comedor. Ni bien se sentó, Rataplán aminoró los decibeles de la escapatoria. –Este Washington sí que es un fenómeno... Uruguayo el grone. Le ofrecí que si tenía quilombos se viniera a laburar a la Capital. Yo le puedo llegar a dar una mano. Dice que es artista... je, artista. Todos somos artistas, ¿no, Tiaguito? Tuvo que cruzar el charco porque parece que expropió una donna por falta de reciprocidad en el regocijo diario. Me juró no ser violento pero que tuvo que actuar en forma desmedida por circunstancias ineludibles con las que a veces 83 nos topamos las personas de bien. ¿Qué te parece? En cualquier momento éste compone un tango. Mejor tener de amigos a esta gente. ¿Vos qué decís, Tiaguito? ¿No te cayó simpático mi amigo Washington? Además no sabés, este negro es muy importante, nada ni nadie más importante que Washington, mi amigo Washington, Washington Del Carmen, Washington Di Ci. Apenas si escuchaba sus delirios. No era fácil sobreponerme de lo recién vivido. Cansancio, congoja, desesperanza, todo eso formaba parte de mi confusión. Para sacarme de mi recogimiento emocional, Rataplán me pegó un par de cachetazos que lograron arrancarme de mi ostracismo. Debo admitir que fue una suerte que lo hiciera. Resultó gratificante saber que mi amigo estaba ahí conmigo. Intercambiamos unas sonrisas de mutuo cariño. Pidió dos cafés dobles, dos medidas de coñac e insistió en contarme las mil formas que tenía su tía abuela de preparar el arroz con leche. 84 Falso movimiento A pesar de haber llegado cerca del mediodía, en el laburo me dieron autorización para irme a casa. Les argumenté una terrible descompostura que era corroborada por mi palidez. Me acosté vestido. Me resultaba imposible cerrar los ojos. En el piso de arriba, el Gato Froilán tocaba el contrabajo. Taconeaba el arranque y penetraba varios ambientes a la redonda con su marcación en cuatro reforzando siempre el primer pulso del compás. Estuvo horas y horas con aquellas malditas cuatro notas que iban y venían animosamente, como rugidos de bienvenida al circo de batalla, como fragor iniciático de una inquietante jornada, como amarga obertura de fúnebre marcha de recién casados, casados y asesinados. Daban ganas de bailar, de llorar, de rezar y de matar a ese reverendo contrabajista. Fueron muchas horas de dolor y de duda. Todo salpicado en tango, como siempre. Me pareció saludable concentrarme en el sonido ronco y aguardentoso del contrabajo; aprovechar su marcada monotonía para penetrar en el sueño. Soñar en tiempos de incertidumbre puede acercarnos a certezas imprevistas que en la vigilia y con tal vorágine de experiencias resultan difíciles de concretar. La tarde se hizo luna. La ventana bien abierta permitía las caricias de un fresquito primavera. El contrabajo se abrió y de allí salió una mujer hermosa, desnuda y angelical. Ella empezó a dirigir la orquesta con el arco del contrabajo. Los músicos, sonrientes por la dicha que ofrece la perfección, ejecutaban “La Marcha de San Lorenzo” en ritmo de tango. Se repetía ad libitum el motivo inicial pero no era molesta la repetición, por el contrario, era ese instante de placer perpetuo, era el cielo resumido en un par de compases. El pianista llevaba el ritmo golpeando salvajemente con su puño izquierdo el arranque de cada compás; las cuerdas sólo hacían contracantos con pizzicatos y la fila de bandoneones era la encargada de la melodía. Había un cantor que estaba paradito en un rincón pero sin cantar. Casi 85 sin moverse era testigo privilegiado del concierto. Las cerdas del arco comenzaron a despeluzarse, se desprendían del armazón y volaban como flechas contra el pecho de cada músico que iba cayendo fulminado como por un rayo. Primero, fueron los bandoneones; después, el pianista; luego, los violines y, por último, el del contrabajo. La mujer seguía con su dirección sin inmutarse por la masacre. Cuando ya estaban todos muertos y no quedaba ningún sonido en el ambiente, ella se acercó hasta el cantor que se había escondido detrás de un cortinado marrón. A la cuenta de cuatro empezó a cantar con un hilo de voz: “Febo asoma/ ya sus rayos/ iluminan el histórico convento...” Me levanté para cerrar la ventana. Una tenue llovizna estaba invadiendo la habitación y un viento huracanado había conseguido bajar en varios grados la temperatura. Encendí el Primus y puse agua para el mate pues ya en un rato tenía que irme a trabajar. Había dormido tan profundamente que tuve que esforzarme un poquito para recordar qué era lo que me había agotado así. Esto es algo que suele pasarme cuando me acuesto muy cansado o deprimido; al otro día me despierto tan pesado de espíritu, que no sé bien qué fue lo que pasó la noche anterior ni qué tengo que hacer por la mañana. Me di una reconfortante ducha, tomé a las corridas unos amargos y salí bastante apurado. Por suerte, el viento había amainado y la llovizna que persistía era tolerable. De todos modos me intrigó lo desierta que estaba la calle. Eran ya casi las 8, así que tuve que acelerar el paso. Al llegar al Ministerio, no pude menos que sonreír. Estaba cerrado. Como todos los sábados, claro. 86 Secuencia interior Amor por la lluvia, ideas con sobresaltos, resbalón en dos esquinas, sugerencias inauditas. Vermú sin sabor, aceitunas verdes, cofrades, amigos y devotos. Santos sin iglesia, palabras ridículas, consejos estúpidos, consejos razonables. Amor por la lluvia, no más luna ni noche estrellada. Días de tormenta, ropa mojada, frío en los pies, calor de boliche, reflexión de tango, tropel de bandoneones, cosas viejas, cosas insípidas. Cosas, muchas cosas. Amor por la lluvia, días sin Dios, ángeles atropellados, salvaciones sugeridas. Mujeres rojas, mujeres negras. Bilis y sangre helada. Remotas fantasías, sueños enterrados, destinos quebrados, humo y destellos en la oscuridad. Amor por la lluvia, estructuras caídas, fronteras renovadas, límites y sonrisas opacas. Martillos resplandecientes, cajones volcados, ropa sucia, libros cerrados, vermú de mediodía, aceitunas verdes, tangos revueltos, letras horribles y perturbadoras. Amor por la lluvia, el silencio, la sombra y el alcohol. Odio por el tango, la luna, el contacto y el amor. 87 Abriendo el telón de mi corazón –Todo esto que te pasa es real, Tiaguito. Te corriste de tu centro y ampliaste tu hoja de ruta. Eso no está mal. No hay verdad más verdadera que la más dolorosa. Bancatelá. Hay algunos puntos discutibles, es cierto, pero... Te estás recibiendo de tanguero. ¿Qué más querés? ¿No estabas tan fascinado con ese mundo de fantasía, ese estadio ajeno que te maravillaba como un chico, con el Tigre, con el Pibe, con toda esa manga de artistas de bajo fondo, delincuentes, proxenetas, vividores que hicieron de su vida un tango? ¿No quisiste vos mismo escribir un tango para engatusar a tu cuore? ¿Me vas a negar, acaso, que no te circulan estúpidas teorías de obsecuente tanguero para demostrar que la vida es un cabaret? Bueno, ahí lo tenés, ya sos un cabaretero más. Te hiciste hombre, Tiaguito, así que dejate de joder, huevón; cambiá el ángulo del sentir. Cuando una mina se va, ella se lo pierde. Pensá en la cantidad de tetas que vas a poder disfrutar con total libertad a partir de ahora. Ya está, ya sos parte, dejate de joder y reíte un poco querés... –Vos no me entendés. –No, claro, yo no te entiendo, yo no sé nada de dolores ni propios ni ajenos, yo nunca sufrí, soy insensible, impermeable. Soy machista y perdedor pero disfruto, con elegancia de pordiosero disfruto de la rara cotidia que nos acontece con verdadera fruición y eso no me lo vas a negar. Sabés que me podés escuchar y deberías hacerlo. Lo que pasa es que vos sos un cabeza dura. Abrí tu corazón sobón. Y reíte un poco, querés. Hacé como Gardel, ¿de qué mierda te pensás vos que se reía el jetonudo ese? ¿Vos te acordás cuando la mina se le muere y canta “Sus ojos se cerraron”? Uno piensa que sufre, ¿no es así? Igualito que vos estás sufriendo ahora. Pero a los dos minutos está otra vez mostrando su espléndida sonrisa de carnaval. ¿Nunca se te ocurrió imaginar qué pensamientos le rondaban en ese instante? ¿Sabés vos de qué se ríe Gardel? De que te hizo entrar, papa frita, de que te la creís88 te. Se ríe de lo que inventaron los otros. Él era ajeno a la interpretación que hicieron de su mundo, a él el tango le importaba una mierda. A él le gustaba la joda, el champán, los burros, el cabaret... ¿Qué te pensás vos que cantaba el Mudo antes de que a Contursi se le ocurriera la calamitosa idea de escribir “Mi noche triste”, de instaurar para siempre el cliché de la melancolía nacional? Gardel cantaba chacareras, hermanito, cantaba zambas, valsecitos de lo más maricones... Estaba desbordado, me auxilié con un trago de ginebra. –¿Por qué ese esfuerzo gratuito de atacar siempre? Nadie te la cree. Ni vos te la debés creer. Como simple rebeldía tanguera me está empezando a resultar exagerada... –Mis exageraciones son barricadas de contención –dijo retrocediendo con gravedad. –No entiendo. –Una vez que el volcán se activó, pocas cosas te pueden salvar. –¿De qué estamos hablando? –Estamos hablando del amor. –Estábamos hablando del tango. –De lo que quieras. –¿Por qué te cebás tanto contra Gardel? –Él se metió conmigo. –Hoy andabas con ganas de mantener una disputa con alguien y justo caí yo, ¿no? –Me encanta discutir esto con vos. –Gardel es Gardel. –O sea que a vos también te engatusaron... –Gardel es un artista, un artista incomparable, el más grande, el tango por excelencia... –Veo que anduviste comprando frases en oferta. Gardel es el mentiroso por excelencia... –¡Basta! –... admito que fue el más vivo de los vivos. Hizo del tango un símbolo propio a partir de lo ajeno. Él era francés; el bandoneón es alemán; “La Cumparsita” es uruguaya... pero el chabón igual se ríe y habla del tango argentino. –¿A qué viene todo esto? 89 –Viene a que todo es una farsa. Y los tangueros son los farsantes por antonomasia, con sus borracheras metafísicas y sus caras de profunda obsecuencia. Ahora estás entusiasmado con sufrir porque habrás visto alguna película con final feliz en la que los héroes lo hacían antes del desenlace. Mascarita, Érika te engañó. Ya está, punto. Por ahí se hizo cabaretera y por ahí está revolcándose en los brazos de otro gil como vos o como yo, sin culpa y sin argumentos; eso es lo de menos. Intenté un nuevo reparo emocional con otro trago de alcohol. –Yo la quise, ¿sabés? –No lo sé pero me lo puedo llegar a imaginar. ¿Y ahora, qué te pasa ahora, la seguís queriendo? –No. Bah, no sé... me parece que no pero... –Sin comentarios entonces, el beneficio de la duda te absuelve. Sos un hombre libre. Brindemos por eso. En la mesa de al lado percibimos clima de ceremonia secreta. Un muchacho de aspecto informal recitaba con pasión, casi en un murmullo algo que, entendí, era la letra de un tango. Una barra de curdas escuchaba con devota admiración. Entre ellos se destacaba un gordito simpático, de ojitos achinados y cara de bueno, quien, con una sonrisa de cordial sufrimiento estampada en su cara de galleta, hacía garabatos en una partitura. Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bandoneón Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón 90 “Manga de poetas, músicos, activistas tangueros acribillados bajo una luna de estiércol; borrachos poseídos y desprejuiciados. Un desprejuicio que los dotaba de ciertos aires provocativos que irremediablemente empujaba a cada asiduo o extraño visitante de sus tertulias a echarles una mirada inquieta, despectiva o cargada de admiración en algunos casos, no lo vamos a negar. Ejercían con su desparpajo un polo de atracción que decoraba la mesa de siempre en un eterno ámbito nocturno aun durante el día. Antiguos héroes de aclamadas redadas de a cuchillo incomprobables, rapsodas con ese don tan particular con el que cuentan los hacedores de las filosas filosofías populares y que encandilan sobre todo a los jóvenes en sus primeras excursiones aventureras”. Aquella visión exterior que había logrado madurar desde la más pura contemplación me tenía ahora como parte integrante. Estaba maravillado con ese dolor hecho tango que acababa de escuchar. Viré entonces mi plano de atención hacia Rataplán que había escuchado lo mismo que yo. Se burló, como era de esperar, con una monería sobradora y siguió perorando ya sin sentido, aunque entre tantas cosas dichas había una que yo no podía negar: estaba atrapado. Definitivamente había caído en las redes del tango. 91 Pamplemús –Me llamo Pamplemús –se presentó con un claro acento francés. La invité con una copa. Era la primera vez que cabareteaba solo. La última charla con Rataplán me había generado la necesidad de impulsos propios. Tenía ganas de que nadie me preguntara nada de mi estado, de mi vida, de mi actualidad. Quería refrescarme en mi soledad nocturna. El antro elegido revestía un aspecto entre bárbaro y decadente; el café era muy barato y las mujeres igual. Ni músicos en vivo tenía. Ella era de estatura mediana, rubia teñida, bastante rellenita, con un desaliño que resultaba muy atractivo. Llamaban la atención sus medias corridas y su pelo sucio y despeinado, cuestión que parecía no importarle; es más, creo que formaba parte de su “charme”. –¿Pamplemússss? –pregunté alegre. –Pamplemússss –repitió divertida. Iba a responderle pero me quedé a mitad de camino. Me crucé de brazos cautivado con su encanto. Ella me miraba y me sonreía. Pero no era una sonrisa llana, era un seductor movimiento de su boca que se hamacaba entre un guiño sensual y la seña del siete de espadas. –¡Pamplemús! –lancé de golpe sin vacilar. Se agarró la cabeza con las dos manos y estalló en una carcajada que, de tan contagiosa, me dio temor de acercarme. Me hizo burla exagerando la pronunciación de su nombre. Con la sílaba final eternizó sus labios carnosos carmesí apuntándome con ellos, a punto de disparar. Me gustó el jueguito y ahora era yo quien le copiaba su gestualidad labial. Entre copas de champagne y un escuálido tango que sonaba en una fonola mantuvimos una extensísima conversación utilizando una única y exclusiva palabra para expresarlo todo: “pamplemús”. “Pamplemús” para hablar del tiempo, “pamplemús” para llamar a la camarera, “pamplemús” para pedir otra copa, “pamplemús” 92 para brindar por una vida mejor, “pamplemús” para invitarla a bailar, “pamplemús” al acariciarla, “pamplemús” para despedirme, “pamplemús” para dejarla. Las horas se habían desvanecido tan agradables que yo mismo me sorprendí de mi decisión de partir. Antes de que pudiera alcanzar la puerta de salida, caminando torcido entre mesas abarrotadas de gente de todos los colores, feliz por la velada, satisfecho del alcohol y de mi aventura solitaria, escuché nuevamente su voz hosca y dulce por encima de unas cuantas risotadas secas, desencajadas y ambiguas. –¡Pamplemúuuuus! No llegué a voltear, lento como estaba, con la cabeza gacha sonreí dándole la espalda. Me quedé así, esperando no sabía qué. Como un chico me mordí la mano para aguantarme de mirar. Éramos una pareja más entre tanta presencia de personalidades ausentes, entre tantas soledades buscando refugio, por eso sé bien que nadie le prestó atención a nuestra escena romántica. Cuando sentí su mano en mi hombro cerré los ojos, creo que de vergüenza. Imaginé lo que habría de venir, como si conociera el libreto de antemano pero me sintiera inseguro a la hora de actuarlo. Tomó mi cara entre sus manos y me dio un beso. Un lindo y profundo beso más acorde a su nombre que a su aspecto. Estaba contentísimo con mi travesura. Apuré el paso sintiendo Buenos Aires todita para mí, ansioso por llegar a mi cama y compartir mi diablura con el techo. “Pamplemús” al cruzar la calle, “pamplemús” para saludar algún noctámbulo perdido, “pamplemús” para cantar una serenata. ”Pamplemús” mientras buscaba la llave, “pamplemús” cuando la encontré, “pamplemús” cuando me acosté y al apagar la luz “pamplemús”. 93 Confesión Cada tanto uno se angustia. Las razones son diversas y el estado ese de vibrato en la garganta, de humedad en el corazón, de retumbar los portones del alma, ese aparente vacío tan parecido al rebalse de sensaciones no es más que auténtica melancolía y se emparienta directamente y sin intermediarios con las ganas de vivir. Es tan personal la melancolía. Son esos deseos locos de querer estar solo en medio del desierto y con igual intensidad querer que todos tus amigos y seres queridos vengan corriendo a abrazarte. Son muchas las causas y las razones pero por más diversas que sean, el estado ese de querer llorar y no, uno lo vive con el mismo desgarramiento ya sea producto de un abandono, de una tristeza deportiva, de un amor perdido, de una injusticia social, de un quilombo en el laburo, de una discusión con tu vieja o de un amigo que se fue. ¿Cómo era posible ahora que tanta alegría cabaretera produjera tanta melancolía? En diálogo infrecuente con el cielorraso, seguí un buen rato balbuceando “pamplemús”, jugueteando con su fonética, su musicalidad. Cada sílaba contenía un motivo distinto, único e irrepetible, lleno de dulces fragancias melódicas y rítmicas: pám, pam, pam, pam; plé, ple, ple ple; mús, mus, mus, mus, muuuuuussssssssssssss. Ple-mús. Sol-do. Ple-mús. Sol-do. La dedicación y el fervor con los que cantaba aquella sílaba final no acarreaba otra explicación más que la de pensar, indefectiblemente, en la “ka” de Érika. Sin palabras. Fin de la reflexión. Tan melanco me puse aquella madrugada que me invadió la necesidad de sobornar a mi alma con unos tangos. Saborear ese aire dulzón en mitad de la amargura con que te acaricia un bandoneón cuando gime en el corazón de una tristeza. Encendí la radio desde la cama. ¡Es tan cliché uno para sufrir, la puta madre! Tan tango es todo cuando quiere. Pase lo que pase uno termina acudiendo siempre al abrigo de ese mismo arrullo. 94 Es como un remanso de transpiración cotidiana que avanza y avanza con clima de pesebre, hasta que en un momento surgido de la nada se cae el cielo encima del niño y los alaridos te acuchillan por la espalda. Entonces hay ruido de volcanes y el golpe del arco en las cuerdas del contrabajo es siniestro, decadente y atractivo como el mismísimo infierno. Sin embargo, como parte de ese propio devenir, el cielo enseguida vuelve a ser un cielo manso, tranquilo y azul. El amor vuelve a ser amor pero en otro lugar. Algo siempre está cambiando aunque se note muy poco. Otra paz surge de algún vientre que grita igual porque siempre duele, todo duele, si no miren al que toca el bandoneón. Es un placer, pero un placer que mortifica, que cuesta. Podrán decirme que los violines, pero no, a los violines les pasa lo mismo. Y el del piano es un orangután que revienta su zurda con estrépito para llegar a tiempo (vaya uno a saber adónde), mientras con la derecha origina contoneos que seducen y arrastran a las mujeres hasta su cama. No sé bien si será por eso, pero cuentan los que saben que los que más levantan minas son los pianistas. Será porque tienen una visión totalitaria del asunto, porque mandan y cantan y marcan y siempre derechitos ellos, como de fiesta elegante. Me fascina el tango cuando cuenta mi tristeza y me lo dice sabiéndolo todo. Lo quiero cuando me abraza en invierno con diez mil frazadas. Cuando me deja que le entregue entera mi desdicha. Entonces me acuesto. Y sufro. Como aquella madrugada en que la radio orquestada no hacía más que repetirme: ”Érika no está. Érika se fue. Érika ya no existe”. 95 Las medidas del amor –Estás sobreactuando, Tiaguito. No tengo ninguna duda al respecto. Nunca la quisiste tanto y nada justifica tanto sacrificio ni aun el haberla querido como vos te imaginás que la quisiste. La razón es tan fogosa como el cuore; empezá a darle algo de bolilla a tu zabeca. Fifty fifty, al menos. Y pará un poco con el tango. Vas camino a transformarte en otro paria del montón. Otro sufridor profesional. Al tango en su justa medida, sin exageraciones. No todo en la vida son abandonos, madreselvas en flor, rumores de milonga o alguna de esas gansadas. Suspiré agotado. –Por favor, no empecés de nuevo. –¿Todavía no te despertaste, malandraca? –¿Eh? –¿Este es tu primer asunto, no? –¿Y? –Te está saliendo barato, huevón, pero vos te esforzás en pagar tapado de armiño sin que nadie te lo reclame. –Nadie te obliga a acompañarme. –¿Perdón? –Lo que escuchaste. –Nunca dejaría de hacerlo, amiguito. A pesar de esos estúpidos intentos de estropearlo todo con objetivos obtusos. –¿Tengo que agradecer tus palabras? –No, por supuesto que no. Detesto los agradecimientos. –Bien, ¿podemos cerrar acá esta charla entonces? –Yo puedo, ¿vos podés? Serio como pocas veces, Rataplán me dijo esto último. Su estilo desafiante no había logrado descarrilarme aunque mi incomodidad, se notaba, iba en franco aumento. –Pero... –intentó aflojar las tensiones. –¿Pero qué? 96 Masculló unos cuantos insultos antes de responder. –Nada, Tiaguito, nada –se rió de sí mismo–. Estuve a punto de caer en las redes de un, sin dudas, falso sentimentalismo que por suerte pude reprimir. Lo único que cuenta es que no tengo problemas en que sigamos buscando, si eso es lo que te place. Al fin y al cabo, no tengo otra cosa más divertida que hacer por el momento. Me hicieron bien sus palabras a pesar de la ironía final. Los minutos que siguieron los transitamos madurando silenciosos nuestra pequeña discusión. Estaba por irme cuando llegó Chicho. –¿No vayan a avisar el cambio de oficina, eh? –Pero ¿qué querés, palurdo, que volvamos al “Parlamento” después del quilombo aquel con la orquesta? A mí todavía me andan buscando. Ni por la vereda de enfrente puedo pasar. Se instaló con nosotros. No tardó en advertir mi agujero interior. –¿Y a éste qué le picó? –le preguntó a Rataplán. –Le entró una cucaracha en el sentido común. –¡Uy, qué macana! ¿Sabés vos si le anda solari? Porque si la cosa es en yunta... se terminan instalando ahí con la cría y no te las sacás más de encima –Tranquilo, solari rossi. –¿Y por dónde le anda? –Le sube y le baja del menisco al cerebelo sin interferencias, pero en el trayecto lo caga en el cuore y es ahí adonde se genera el problemita temático. –Aaaah... eso sí que es grave. La última vez que una cucaracha se me instaló en el corazón, todo el mundo me pasaba por arriba... ja, ja, ja. No me molestó que se divirtieran un rato a costa de mis penurias. Los dejé con lo suyo. Un par de ginebras lograron aislarme, instalándome en un clima acorde con los recientes acontecimientos. Sin duda, mi vida había experimentado un brusco cambio en los últimos meses que, desde algún punto de vista, no era despreciable. Mi pasado inmediato era demasiado insípido, ahora lo noto, y quizá fuera eso lo que a ella le molestaba y jamás se atrevió a decirme. Se aburría conmigo, con mi monotonía, mi gusto amargo por las cosas, mi poca vocación por las artes, las fiestas, la amistad. Nunca 97 antes había tenido una persona tan cercana como Rataplán; incondicional, siempre presente, dispuesto a todo. No sabía hasta hace poco lo que era la verdadera diversión, el desparpajo, el desprejuicio e incluso la nostalgia, el extrañamiento y la melancolía. Una cosa lleva a la otra. Mi vieja siempre dice: “Lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal”. De lo que nunca se enteró ella, es que los límites entre ambos estados varían todo el tiempo. Las fronteras son difusas y están de un lado o del otro según el impredecible engranaje de los acontecimientos. Tal vez, sea esto mismo lo que me quiere figurar Rataplán con tanto palabrerío. No lo sé, pero puede ser. Érika fue mi primer amor, mi primera mujer, mi primer contratiempo. Pero ya está, ya pasó, ¿tan difícil es entenderlo? ¿Cuántas veces le dije “te amo”? Sólo dos veces. La primera vez que hicimos el amor y el día que nos reencontramos después de unas vacaciones que pasé con mi familia. No es mucho, me parece. Pero ¿y ella? ¿Cuántas veces me lo dijo? Me acuerdo que la primera vez que se lo dije, hice una larga pausa esperando el “yo también”. Estábamos nariz contra nariz cuando le susurré “te amo”. Ella sonrió, cerró los ojos, me besó, suspiró levemente como preámbulo a algo importante y me volvió a besar, pero no dijo nada. Nada. Recuerdo que pensé: “Lo dije muy bajito, no lo escuchó”. Me quedé expectante acariciándola suavemente y, cuando reabrió los ojos, se lo volví a decir, pero esta vez con mayor volumen e intensidad, ”te amo”. Entonces me besó y me besó y me siguió besando pero no dijo ”yo también”. Yo ni siquiera esperaba un “yo te amo, también”. No. Me conformaba con un “yo también”, así, a secas. Porque si bien un “yo también“ vale menos que un “te amo”, se acepta como parte de pago, como un cheque que sirve para la transacción pero que se cobra con un pequeño retraso. Pero no, me siguió conformando con sus besos, que encima fueron una cantidad de besos desproporcionada, exagerada, como nunca antes me había dado. Y es claro, eran para distraerme del “yo también”. 98 Y, a los pocos meses, cuando retorné de aquellas vacaciones, se lo volví a decir. Se lo dije de forma brillante, con fuerza, con buen sonido, casi impostando la voz para que no quedaran dudas de la certeza de aquella afirmación: “¡Te amo!”. ¡Ay, Dios, me quiero morir! Tan ingenuo fui que ni siquiera hice la pausa para darle la posibilidad del “yo también”. Como intuí que no llegaría, la besé, sí, la besé intensamente para evitarle ese momento ingrato de la pausa infinita. Esa vez fui yo el que la besó exageradamente. ¡Qué idiota! O sea que fueron tres “te amo”. Tres contra ninguno. ¿Pero por qué cuernos yo, en cualquier caso, me hubiese conformado con un pago diferido? ¿Por qué no me di cuenta de lo significativo de tamaños besos? ¿Por qué había llegado a desvalorizarme tanto? Rataplán tenía razón, todo esto no era más que una estupidez que sólo intentaba reparar el orgullo herido. Estaba decidido. No más ella. No más ir y venir. Basta. Stop. 99 La conquista de América Fue una decisión tomada, ridícula y volátil. El lunes, al llegar al Ministerio, en mi escritorio me esperaba una nota: “Llamó Gloria. Hoy a las siete en el bar del café del último encuentro”. Ningún dejo de culpa, ni siquiera algún tipo de duda se me interpuso antes de decidir que allí estaría, a la hora señalada. Fui solo. Ella, también. Estaba desangelada y temerosa. Fue al grano. –Me metieron en un lío, ustedes. Romualdo quiere que le vayan a hablar. No me creyó ese asunto de que buscan una mujer. Cree que la cuestión es conmigo y me quiere poner un precio. Yo soy vaca atada así que no le pude explicar. Es muy violento cuando quiere... –Pero, Gloria, no, no, no era así la cosa, no. Le tendrías que haber explicado que... –¿Vos querés que él me faje? –No, pero... –Y más vale que se aparezcan que si no, corro peligro de sacrificio. –Pero... Se fue sin saludar. Tragar el café helado me dio náuseas. No iba a poder solo con esto. Rataplán no se mostró ofendido por mi solitario encuentro; al contrario, estaba entusiasmado con mi iniciativa. –Es parte de tu nueva condición social: Hombre que está solo y espera... que un rayo lo parta al medio para instalarse definitivamente en esta dualidad tan característica de la modernidad, donde después del desajuste de la vida en común, “el hombre” está “solo” con sus más íntimas esperanzas de brazos abiertos, pero “espera” que, después del ajuste natural que se impone, otro rayo lo parta al medio y lo deposite en presente continuo en infinitas soledades y en infinitas esperas... 100 –Perdón, pero hay algo que no me queda claro: el desajuste de la vida en común y el ajuste natural... –Apuntan a lo mismo. Ambos son necesarios pero sin exagerar. La tolerancia de la vida en pareja del hombre moderno está supeditada a un sustancial grado de azar durante el gran baile. La fulana que te toca en suerte determina cuantiosísimas cosas y éste es el punto. Por ahí, nuestro santo demiurgo tenía previsto para vos, supongamos, qué se yo, una muchacha agraciada, de buena familia, con un rescatable futuro profesional. Pero, en el exacto momento en que a vos te mandan a la pista, la rubia te argumenta, con escasa verosimilitud, que le agarraron ganas de piyar. Y, entonces, para evitar una desgracia que presupone, hace mutis por el foro. Justito en ese preciso soplo de intrascendencia, por allí pasa una gorda acaramelada que te distrae, digamos, por sus sandalias de charol y su estampa iconoclasta. Vos caés en la trampa y te ensartás. Es decir, es lo que debe ser; no fue lo que no quiso o simplemente tuviste mala leche. Dios no puede con todo. Sea como sea, esa elección azarosa, predestinada o como quieras llamarla, marcará las variables de los ajustes y los desajustes. Clarísimo. Con paciencia y dedicación, conseguí apartarlo de su espuma y adentrarlo en el tema puntual a resolver. Mantuvimos esta vez un saludable debate. El estado de las cosas no era muy prometedor, así que, para prevenir inesperadas consecuencias, decidimos ir a “Lo de Angélica” esa misma noche. Considerando al encuentro de alto riesgo, nos hicimos acompañar por Genaro Padovani, un tano de escasos recursos lingüísticos pero humanamente de piedra. Lo conocía sólo de mentas y al encontrarnos con él en un cruce peligroso cerca del cabaret me impresionó su aspecto: alrededor de metro noventa de alto por algo así de ancho. Se comunicaba sólo a través de monosílabos y respondía de manera automática a cualquier indicación que impartiera Rataplán. Caminando los tres por el Bajo, me sentía custodiado por el ejército. De algún modo, su compañía me tranquilizaba en cuanto a salvaguardar nuestra solvencia corporal, pero no estaba seguro de cómo manejaría este hombre su equilibrio emocional. 101 Entramos a “Lo de Angélica”. Era relativamente temprano para su nocturnidad por lo que había poca gente todavía. El trío recién se estaba instalando. El contrabajista afinaba con desgano. El bandoneonísta, ostentando una rara lucidez, se acomodaba el trapito debajo del fueye mientras buscaba pícaras miradas cómplices en la escasa concurrencia. El pianista, como siempre, prolijito e incólume, esperaba que sus compañeros estuvieran listos para poder empezar. Como vio que esto nunca llegaría arrancó él solito con la introducción de ”Maipo”. Recién al rato sonaban los tres. Nos acercaron unas copas sin que las hubiésemos pedido. Detrás del movimiento de las cortinas, la descubrí a La Rocamora espiándonos. A Rataplán se lo veía muy entretenido bebiendo, entretanto escuchaba y analizaba el material femenino. Padovani ni se movía; se negó a beber y era notorio cómo sus ojos iban y venían demostrando ser una persona responsable en su trabajo. Vi entrar una mujer mayor de larga cabellera rubia que me resultó familiar. Dejó su tapado y fue derechito a la pista sin saludar y sin ser saludada por nadie como en un movimiento rutinario. En eso me distraía cuando siento a Padovani pararse bruscamente. Junto a nosotros estaba Romualdo. Por las dudas, Rataplán contuvo al tano que ya estaba listo para actuar: –Pará, Padovani, pará –éste asintió con la cabeza y permaneció de pie apretando los puños. –Romualdo Rebbottaro –dijo el cafiolo extendiéndome su mano. –Santiago Solís –dije tenso aceptando el saludo–. Rebbottaro, Rataplán –los presenté. –Rebbottaro, Padovani –los presentó Rataplán. –Tomen asiento –ordenó. Nos sentamos todos menos Padovani que recién lo hizo ante una cabeceadita de Rataplán. –¿Cuánto? –nos sorprendió Rebbottaro. –¿Eh? –dijimos al unísono. –¿Que cuánto están dispuestos a pagar por la Gloria? –completó mirándome a los ojos. Con mis escasas dotes actorales, fingí no sorprenderme ante la requisitoria. Puse una, supongo, estúpida cara de negociador complaciente que disimula un profundo desacuerdo de las partes para no 102 interrumpir el trato amistoso. Desde ya que esperaba que mi amigo me salvara de esta incómoda situación. Hubo un largo silencio en el que Rataplán sólo atinó a sonreír y a rascarse la cabeza, aunque se le adivinaban íntimas elucubraciones buscando entender las razones de aquella pregunta que no lo había sorprendido en absoluto. En un cuidadoso paneo registró la medida de mi actuación, luego observó a Padovani y, por último, a Rebbottaro. Éste se puso un poco nervioso ante la pausa que no amenazaba con quebrarse. Hubo un notorio esfuerzo de su parte por no reformular la inquietud. Rataplán repitió la sonrisa, esta vez mucho más amplia y con una sorna amplificada en varios puntos. Su autoestima estaba elevada, cosa que podía acarrear tanto consecuencias divertidas como peligrosas, en parejas proporciones. Detrás del cortinado, como un títere perseguido que se esconde bruscamente al ser descubierto, asomaba y desaparecía, cada dos o tres minutos, la nerviosa cabeza de La Rocamora. Entre sus dedos tenía enredada su protectora cadenita cuya medallita manipulaba y besaba con ardoroso frenesí. En el centro del boliche hubo un pequeño revuelo que incluyó a la mujer rubia de larga cabellera, quien, en una grotesca pirueta, rodó por el suelo quedando su peluca enroscada entre las patas de una silla. Recién ahí reconocí a la vieja patética de aquella vez, a la que poco le importó dejar en evidencia su mugrienta cabellera rojiza. Empezó a ir y venir la pobre mujer desarmándose lentamente. Movía los brazos como simulando un vuelo al ritmo del tango ocasional, que, si mal no recuerdo, era “Alma en pena”. Sus rodillas iban cediendo y cada tanto volvía a caer y volvía a comenzar. Todo el mundo aplaudía y se reía de la pobre vieja sin un mínimo de compasión. Mis sentimientos y sensaciones de aquella farsa infrahumana se emparentaban con los de los allí presentes, por lo que me invadió una terrible lástima por mí antes que por la mujer. Me di asco. Me odié. Esta vez, ser parte me horrorizó. Pero no podía dejar de gozar con aquel espectáculo siniestro. Todos reían y se burlaban excepto el pobre pianista que cerraba los ojos para no mirar. –O sea que no murió –susurré–. Quién sabe se muera esta noche. 103 Alguien, sin querer, chocó contra mi espalda y me volcó parte del whisky sobre las rodillas. Padovani atinó a pararse para ajusticiar al inoportuno pero Rataplán lo frenó como a un perro: –Pará, Padovani, pará. Asintió con la cabeza y se volvió a sentar vigilante. Rebbottaro, en tanto, estaba incomodísimo esperando una respuesta a la pregunta formulada hacía ya varios minutos. Comenzó a respirar con dificultad como un animal embravecido a punto de saltar contra su presa. Rataplán no aflojaba y estoy seguro de que, de no haber sido por la presencia de Padovani, algún diente hubiera perdido. Después de una recargada tos aguardentosa por fin nos repreguntó: –¿Cuánto están dispuestos a pagar por la Gloria? La bronca del cafiolo por nuestro silencio se evidenciaba en sus resoplidos cada vez menos espaciados. Lo desconcertaba que nuestra escualidez fuera tan impertinente. El peligro de estallido inminente aumentaba la tensión, sin embargo Rataplán estaba en uno de esos momentos en que se siente por encima de todo y con la capacidad suficiente como para dominar a cualquier bestia por amenazante que sea. Sin ningún tipo de hesitación, se lanzó a nadar en plena turbulencia. –Desde ya –arrancó alzando la voz, hablando a la carrera y casi sin respirar– que no descarto una leve atracción hacia la contundencia de vuestra querida... eh... eh... ¿Cómo podríamos considerarla? Digo, porque ella creo que es su mujer aunque no de un modo ortodoxo y bien entendido del término matrimonio, y no con esto me quiero oponer a relaciones concubinales o superpuestas con algún que otro exceso que entre hombres no nos vamos a engañar. Somos pocos hoy aquí y nos conocemos poco, pero no por ello podríamos negar que hay pocos que se conocen mucho y que el que mucho abarca poco aprieta y no con esto pretender hacer referencia a un estado poligámico que en el fondo a quien no le gustaría, aclarando, para evitar suspicacias, que el aporte de este pensamiento esta hecho con envidia y admiración... Rebbottaro, amigo, hermano, la vida es muy dinámica... ¿No le parece a usté una paradoja que hablemos de dinero cuando lo que está en juego es la felicidá de un alma noble y pura? 104 –No es pura, es puta –sintetizó con su mejor cara de malo. –Bueno, bueno, bueno... es cierto, puede ser, lo podríamos discutir... –una súbita vacilación en su expresión me atemorizó–. Quién lo sabe, digo, quiero decir... Hay putas que... O sea, convengamos que hay putas-putas, puras putas, putas puras... Tratando de no perder su postura de exposición didáctica, apuntó esto último Rataplán. Una sonrisita nerviosa se dibujó en su semblante hasta ese momento resplandeciente. Intuyendo acaso convulsión irremediable, casi al borde del desastre, sondeó repentinamente: –¿Usté cuánto pretende? No pude o no quise entender lo que había escuchado. El cambio brusco que se produjo en su entonación y en su actitud había logrado descolocarme. Intenté meterme en la conversa pero ya era demasiado tarde. Rataplán y Rebottaro se levantaron de sus respectivos asientos. Pretendí hacer lo mismo pero una palabra de Rataplán accionó un brazo que me volvió a sentar: –¡Padovani! Desaparecieron detrás del cortinado. Yo me tomé tres o cuatro whiskies al hilo. La música frenó de golpe en mitad de un compás. Con mi lucidez en babia sentí un tacazo que me lastimó en la frente. Entre el pianista y algún parroquiano se llevaban desvanecida a la vieja patética, que ya no pudo más. Como una burla, su peluca sucia y despeinada cruzó violentamente la escena para estrellarse contra la cara del joven músico que cargaba al esperpento. Reaparecieron los hombres de negocios quienes se estrecharon las manos. Rebbotaro lo sorprendió a Rataplán con un abrazo. Luego se me acercó y me saludó amistosamente. Lo mismo repitió con Padovani. –Sepan ustedes disculparme, amigos, pero tengo que terminar algunas... –hizo unos extraños movimientos con las manos– chucherías que me quedaron pendientes. Se perdió detrás del cortinado. Lo seguí con la mirada y permanecí un largo rato con la vista hundida en los pliegues de aquel roñoso telón esperando un segundo acto, un epílogo o algún dato que evidenciara que toda esta pequeña locura que acababa de acontecer no era más que real y auténtica ficción. Era consciente del atosigamien- 105 to que el alcohol provoca en los sentidos, pero era tal la inverosimilitud de los acontecimientos que nadie hubiera podido convencerme de la no-teatralidad de aquel momento. –¿Y La Rocamora? –pregunté. Rataplán se pasó la mano por la boca y me palmeó en un hombro. Estaba ansioso, inquieto, al borde del descontrol emocional. –¿Te interesás más ahora por La Rocamora que por Érika? –No pero... –no entendía bien qué estaba pasando. –¡Evitamos el sacrificio, Tiaguito! –alardeó alzando los brazos como cada vez que padecía repentinos ataques de felicidad–. ¡Somos los salvadores de una matriz prometedora que se estaba achicharrando entre la mugre bastarda del “ya no ser”! ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? –Creo entender que... –¡La tierra prometida, Tiaguito! ¡Soy un conquistador! Dicho esto, La Rocamora, vestida de señora y con un pequeño bolso, se acercó hasta nosotros. –Compré una semana de Gloria. –Pero... –Sin chistar. ¿Te parece poco? Una semana es una semana. Estábamos por rumbear para la puerta de salida cuando La Rocamora corrió a abrazarse con otra cabaretera que contemplaba emocionada su partida. Una emoción que no se compadecía con mi interpretación del asunto. Deslizaron unas cuantas lágrimas hasta que La Rocamora interrumpió con templanza el entrecruzamiento corporal, llevó las manos por detrás de su cuello, se desprendió la cadenita y se la entregó a su compañera. –Tomá, San Benito te va a proteger. Habrán pasado no más de cinco minutos tras los cuales me descubrí subiendo por Corrientes en extraña procesión. La Rocamora, con su parca sonrisa militar, desfilaba tomada del brazo de un Rataplán feliz que saludaba a los transeúntes y automovilistas como presidente el día de su asunción. Padovani, fiel a su responsabilidad laboral, custodiaba desde una segunda línea a la flamante pareja. Mientras que yo, de oblicua figura, cerraba la marcha silenciando mi desconcierto. 106 Ser parte Por unas semanas no supe nada de mi amigo. Debo admitir que extrañaba su agitada compañía pero también era cierto que atemperar un poco la maquinaria furiosa de nuestro diario movimiento continuo me iba a ayudar a ver las cosas de otro modo. O, al menos, eso pensaba yo. Curiosamente una mañana me lo crucé a Padovani que laburaba en un frigorífico de mi barrio. Recuerdo que no sólo desmintió mi creencia de su monosilábico lenguaje sino que además me aportó un par de datos recientes de la vida de Rataplán. –¡Puro prosciuto! E una lástima la costra que tiene a la gamba ma... m´a detto il suo amico que le stampa uno alcodone per la paspadura e adaltra cosa. Lui sta contento e allora io sono contento. Sempre e la stessa contradizione, si la carne e magra que e magra, si la carne abunda q´abunda. E por eso qu´io non voglio disposarmi. Io preferisco andare al cabarulo una volta al mese. Chaucha contenta e Padovani contento. M´a detto il suo amico que la sua fémina chera una casquivana. ¿Perqué non si busca altra donna? Chi sono tantíssime cuá a Buono Saire... –¿Sabe que pasa, Padovani? Las heridas no cierran tan fácilmente... –L´ospedale e gratarola. –No, no me refiero a eso... Llegar a su trabajo me evitó cualquier comentario inútil. Seguí caminando despacio hasta el Ministerio y bajo la banderola de la entrada a mi oficina me quedé un rato pensando en las últimas palabras del Tano. Resulta sorprendente cómo una conversación en apariencia frívola puede detonar insospechadas reflexiones. ¿Y si estaba en un hospital? ¿Y si había perdido la memoria? ¿Y si había muerto en un accidente y su cadáver desfigurado no había sido reconocido? ¿Y si acaso la había secuestrado alguna mafia prostibularia para obli107 garla a ejercer la profesión en algún quilombo del sur? ¿Por qué no? Había tantas alternativas posibles. Todas estas preguntas cayeron endemoniadamente juntas enturbiándolo todo. Aquella mañana sellé tantas fichas, pegué tantas estampillas y cerré tantos sobres, que el mecanismo de la rutina me sumió en un estado de sopor sostenido por el incesante repiquetear de las máquinas de escribir y por un murmullo apagado y persistente que envolvía como un himno celestial a las cientos de personas que trabajábamos en aquel enorme salón. “Ser parte”, entendí en ese momento, conlleva una cantidad de derivaciones positivas y de las otras. Los beneficios del estado de pertenencia son discutibles desde muchísimos aspectos. Aquella mañana en particular me sentí acorralado. Intenté fugarme en vano de pensamientos e imágenes asfixiantes y monótonas. Ninguna pregunta encontraba una respuesta coherente y mi mente avanzaba como un aparato que lanza diapositivas una tras otra hacia una pantalla en descomposición. Me supe común, me vi personaje dibujado por extraños demiurgos militantes del amor en serie, del agua estancada y el traje gris. Gris de viejo, de uniforme, de gastado, de poca gracia, de inteligencia atrofiada, de creación industrial. Un baldazo de aguarrás empañó la visión. De golpe, se me borraron los pocos colores pastel que me quedaban. El sello, las estampillas y mi lengua se desbocaron como una calesita que pierde su centro y cuyos caballos y autitos vuelan en loca arremetida por atravesar las nubes para llegar al firmamento. Me sentí correr y volar estaqueado en mi escritorio. El techo se me abalanzó, las teclas de las máquinas de escribir empezaron a golpearme en la cabeza como cientos de frutos que caen de un árbol maduro hasta que, por fin, el grito seco, autoritario de mi jefe me sacudió hasta tumbarme. Recién ahí comprobé que estaba rodeado, que el espacio a mi alrededor había sido amurallado por mis compañeros que trataban temerosos de ayudarme a levantar del suelo. Todo mi ser estaba desparramado entre estampillas, sobres, cintas, lápices y expedientes. La Rémington yacía patas para arriba encima de mi mano que sangraba sin disimulo. No dejé que me llevaran al hospital. Me cargaron hasta la cocinita que está al lado de los baños, me sirvieron un té, vino la asistencia pública, me dieron un calmante y me ordenaron reposo. 108 Mi jefe me firmó una licencia por una semana. Alguien me llevó a mi casa. Alguien me metió en la cama. Alguien abrió las ventanas, cerró las cortinas y apagó la luz. 109 Música del alma “Vibra el estandarte, se abalanza sobre tu ritmo corazón y es a vos a quien quiero llegar. Entero y desahogado. Con mi alma atrofiada, maltrecha pero victoriosa en la partida. ¿Y si pierdo? ¿Y si me pierdo? ¿Y si dejo de buscarte para encontrarte, así, de pura casualidad cuando la vida lo quiera? ¿Y si me siento en la penumbra del otoño a escuchar mi música favorita? ¿Y si sos lo que yo no sabía y en la búsqueda termino de perderte?” Mis pensamientos no dejaban de molestarme con preguntas incómodas, frases hechas, razonamientos tan triviales como pseudoexistenciales. Me sentía tan tonto con mi melancolía que me daban ganas de correr al bar con mis amigos y gritarles: ”Está bien, muchachos, ustedes tenían razón, son todas unas bataclanas. Pero cómo me gustaría pasar el resto de mi existencia con una de esas bataclanas, y abrazarla fuerte, bien fuerte, hasta casi ahogarla y que me mienta que me quiere. Y a mí qué me importa si es cierto o no, mientras lo diga y lo ejercite de vez en cuando.” Mujeres bonitas, mujeres del tango, mujeres que me agarran en plena borrachera para sostenerme y me atosigan hasta embaucarme, mujeres buenas, mujeres peligrosas, dulces, amargas, maternales... mujeres, siempre mujeres. Cuando manda el tango, Buenos Aires estimula mi presente, me invade y me devora. Y el pasado es un bandoneón que se agita en banderola hasta llenar la cabeza y el corazón de cicatrices. El futuro, en cambio, no existe. ¡Ay, Dios, cuánto me cuesta aceptar estas imágenes! ¡Cuánto me duele cada recuerdo! La imaginé durante días con un repertorio de adornos insulsos cantando tangos decadentes en algún cabaret de mala muerte. Me causó gracia llegar a pensar que una mina tan voluble como Érika pudiera comprometerse siquiera un céntimo con un hecho artístico. 110 Aunque también reflexioné que, si había fingido amor durante tanto tiempo, bien podía ahora desarrollar parte de esa vocación por la mentira desde un escenario. Pero ¿para qué haber desplegado tal esfuerzo de aparentar cariño o amor por alguien? ¿Era entonces un paso previo para un objetivo mayor? Y en ese caso ¿cuál era ese objetivo? Mi familia tiene un pasar más que humilde, así que descarto de raíz un afán económico. Qué misterio las minas. Fueron varias semanas, un par de meses quizá los que pasaron desde aquella secuencia en lo de Rebottaro. Decidí de motu proprio cesar cualquier tipo de búsqueda e intentar volver a lo que había sido mi existencia hasta aquel maldito abandono. La redundancia del Ministerio, el esfuerzo ingrato del estudio sin objetivos, las noches sin tango ni cabaret, pero sobre todo la distancia de un amigo como Rataplán, habían conseguido volver a trabar la rueda y el encanto de la vida en sobresalto. Río manso y tranquilo. Aburridos acordes cientos de veces escuchados. El laburo, el café, alguna noche de billar y alguna que otra mala película, con música pegajosa y actores poco creíbles. Escuchar mil veces “Mi noche triste”, mil veces “Sus ojos se cerraron”, mil veces “Mano a mano”, “Volvió una noche”, “El Motivo”, “Los Mareados”... ¡Ahhhhh! Me empecé a cansar del tango y su rutina de sufrimiento. Me empezó a agotar profundamente escuchar siempre los mismos tangos de siempre. Y no quiero decir con esto que esos tangos no sean geniales y sus letras incomparables, pero es inaudito que no haya cantor, por ejemplo, que extraiga de su repertorio “La última curda”, “Naranjo en flor” o “Malena”. Sí, ya lo sé, ya sé que “la vida es una herida absurda”, que “primero hay que saber sufrir” y que “tres cosas lleva el alma herida: Amor. Pesar. Dolor.”, pero no me lo repitan, no me lo digan cada vez, no me abrumen, no me cansen. Aquel frío domingo de otoño llamé a mis viejos para decirles que no podía ir a visitarlos. Estaba desanimado, me sentía abatido por todos mis actos y pensamientos recientes. Sólo quería dormir y soñar todo el día hasta que el mundo me despertara en otra región, con otros gestos, otras costumbres. 111 No alcancé ninguna imagen reveladora pues, en ese delgado estado alquímico donde se funden lo que uno es, lo que uno fue, con lo que uno desea, en libre asociación de paisajes, personas y personajes disparatados sólo guiados por la inconsciencia, un duro golpe me hizo descubrir la colcha cuadriculada tejida a mano por mi vieja y ya sucia de tantos inviernos. Fue un golpe seco, o quizá hayan sido dos, puede ser, me pareció, pero yo sólo escuché con nitidez uno, el segundo si es que fueron dos. Me asomé perezosamente despejando la cuadrícula hasta mi nariz, abriendo sólo un ojo que me alcanzó para comprobar que seguía en mi humilde pieza de pensión y que la presencia de algún ingrato, que nada sabe de desdichas, se empeñaba en destruir mi dulce y apacible momento mágico del sueño. Quedé un rato así, con un ojo abierto en equilibrio con el otro, que hacía fuerza para que su compañero lo siguiera en la oscuridad y el deseo de revelación subconsciente. Con el cuello realizando un monumental esfuerzo por sostener a mi cabeza apenas levantada, esperé que “el ingrato” no insistiera y se fuera. Evidentemente “el ingrato” lo era con ganas pues insistió con su llamado. Por lógica cartesiana, deduje que la primera vez, entonces, habían sido dos golpes. ”La gente padece el síndrome de absurdas simetrías”, pensé. Hay veces en que levantarse de la cama puede convertirse en una tortuosa aventura sólo practicable con una voluntad de hierro. Cuántas mañanas debí apelar a esa escurridiza voluntad para llegar en horario al trabajo. Con los dos ojos bien abiertos, con mis dos manos entrecruzadas sosteniendo mi nuca, evaluaba con la rapidez de una liebre si dejar caer mi cabeza en la almohada, hecho que provocaría la inevitable fuga del “ingrato” o darle la oportunidad del “¿quién es?” Hubo un impaciente movimiento de tacos altos. Esto provocó la súbita arremetida de mi cuerpo que llegó a sentarse sin apelar a ningún respaldo. Me asaltó una intriga feroz. Me mordí con ganas el labio inferior queriendo adivinar nombre y figura de mi visitante. 112 Un liviano carraspeo femenino incrementó el suspenso, pero como un lector que demora la última página, en lugar de preguntar o simplemente ir y abrir, bajé despacio los pies hasta el suelo y me quedé ahí, quietito como cuando de pibe jugaba a las escondidas. A propósito pegué un leve salto sobre el ruidoso colchón para que la damisela supiera que el cuarto no estaba vacío. Juro (y deben creerme) que recién en ese momento tanteé la improbable posibilidad de una sorpresiva reaparición de Érika. Aun así y a pesar del naciente interés revolucionario de mi corazón que pugnaba por atravesarme, seguí con mi juego. Ella aparentó contener cualquier movimiento en falso. Yo traté de concentrarme en su respiración plagada de ansiedad. Adiviné el aire que entraba y salía pesadamente de su boca, manos inquietas, dedos que se cruzaban y se descruzaban, el cuello en continuos torniquetes custodiando su retaguardia ante la posible llegada de cualquier curioso que pudiera incomodar. Hubo un nítido paso hacia atrás a lo que yo respondí incorporándome ruidosamente. Se deshicieron los pasos anteriores y sentí suspiros que chocaron contra la puerta cerrada. Caminé sin disimulos. Traté de pararme en simetría con aquella mujer. Sentí mis labios inferiores cayendo y mi cuerpo temblar. Hice un repaso meteórico de mi vida pasada, de mi búsqueda y de mi vida actual. Pensé en el primer y en el último beso que le di a Érika. Recordé, con un temeroso tinte presente y fugaz, la tersura de sus labios, el timbre de su voz, la luna en sus ojos, el aura de su pelo, el movimiento de sus manos al hablar. A punto estaba de tocar el lunar entre sus pechos cuando una nube borroneó la lente de mi imaginación. ¡Dios mío!, de golpe todas esas verdades se tornaron ficticios rasgos de una fábula que me contenía como co-protagonista. ¿Por qué cuernos el pasado siempre nos agobia con sesgos melancólicos y visos de irrealidad? ¿Por qué no puedo tocar lo que imagino? Se anuló abruptamente cualquier tipo de pregunta sin respuesta y con una calma que era de no creer, cerré mi ojo izquierdo y avancé con mi ojo derecho hasta aquella mirilla con la certeza del descubrimiento. Como en una película, Froilán, su arco y su contrabajo, empezaron por encima de mi cabeza una marca en cuatro con taconeo 113 incluido. Durante esa pequeña introducción me esforcé por enfocar con claridad. Recién cuando entró una tenue melodía en guitarra pude vagamente obtener una primera imagen. La inclinación defectuosa de la lente percudida por los años más la grasa acumulada me mostraron una figura indefinida que se movía de una lado a otro según intentaba yo mejorar la visión con uno u otro ojo. Con denodado esfuerzo alcancé, por fin, un convincente primer plano. Me distraían, sin embargo, de tamaña reaparición en mi vida, sonidos de percusión de extraña naturaleza acompañando la pausada marcación de algo que se insinuaba como un tango aunque no podría asegurarlo científicamente. No quería creer que se tratara de Froilán y sus amigos que golpeaban las maderas de sus propios instrumentos mientras tocaban. Estaba tensa. Sabiéndose observada, quiso en vano sonreír. Su cara se ensanchaba patética, sus comisuras se estiraban en línea recta hasta casi chocar contra las paredes de los costados y volvían abruptamente a su posición inicial. Supongo que ella también debió entender esto como una mueca estúpida más que una expresión sincera y orgánica. Intentó el mismo gesto en dos oportunidades, hasta que se pasó la mano por la cara para detener su musculatura que no aceptaba ningún tipo de orden. Me sorprendió una sugestiva aparición del bandoneón con el violín anunciando algo importante que no pude definir. Cuando se fueron, copó parada el piano repitiendo la melodía anterior de la guitarra; el contrabajo, en tanto, seguía con sus eternas cuatro notas yendo y viniendo en marcha lenta pero segura. Algo se quebró en mí en ese preciso instante. Poco importaba si el detonante de esa angustia había sido Érika, la música o esa bizarra combinación de pasado, presente y futuro envueltos entre una imagen con visos fantasmagóricos y un motivo melódico oportuno. Empecé a llorar. Me pregunté cuándo cuernos habían subido un piano a la pieza de Froilán y no podía parar de llorar. Atorado en la mirilla, las lágrimas entorpecieron aún más la visión. Los rasgos de Érika se desdibujaban en círculos concéntricos que caían y se reiniciaban siguiendo los absurdos pero maravillosos golpes contra cajas y cuerdas que acompañaban a la melodía. De 114 pronto, vi venir su mano hacia mí. Sentí el vértigo de un David ante un Goliat desmesurado y grotesco. Apoyó suavemente sus dedos del otro lado en un claro gesto acariciador. Decidí cerrar por un momento mis ojos y apenas dejarme oír, sentir ese movimiento de amor entre maderas que susurraba un antiguo cariño. Revolví fugaz en mis recuerdos los más lindos momentos vividos al tierno amparo de nuestro dulce romance. Así me mantuve por unos segundos hasta que volvieron violín y bandoneón in crescendo lentamente hacia una furiosa llamarada. Abrí los ojos estimulado por la música y otra vez la caricatura de sus labios que se movían sin saberse absurdos, esforzando un pausado, lánguido y dramático “perdón”. El bandoneón se desbocó. Arrancó un viaje vertiginoso lleno de perdigones que me herían por todos los rincones de mi alma. Nunca nada ni nadie me habían hecho sentir tanto en tan precioso momento. En cámara lenta, ella me tiró un beso con su mano inconmensurable, pegó media vuelta y su pelo enmarañado en estúpido rodete empezó a descender peldaños como un enorme hipopótamo que avanza hacia su caverna invernal. El contrabajo le marcaba el rumbo. Un forcejeo de su mano izquierda, atorada en alguna imperfección del pasamano, detuvo por dos segundos su descenso. No atiné a abrir. No pude, no quise. Corrí hasta la ventana, iluminé de par en par la habitación y allá la divisé, caminando altiva, con paso firme. Pretendía descubrir alguna duda en su marcha, alguna vacilación que la hiciera detener y mirar atrás; necesitaba legitimar la sinceridad de su “perdón”, la franqueza de su reaparición. En eso me debatía, sosteniendo con estoicismo la fragilidad de mi decisión de no correr y abrazarla, cuando vi sus dos manos entrelazarse por detrás de su cuello liberando a su pelo, a su corazón y a su vida de todo tipo de ataduras. Su cabeza se empezó a menear hacia los costados con tanta gracilidad, con tanta seguridad y prestancia como el tango ágil, metálico, calambre y revolución que me regalaban en ese instante el Gato Froilán y sus muchachos. Una sonrisa de satisfacción se fue dibujando en mi rostro mientras, al escuchar un acorde triunfal y conclusivo, contemplaba en cinemascope la figura de Érika que doblaba la esquina para siempre. 115 Toda mi vida estaba ahí, en las imágenes de ese otoño revelador. La reaparición de Érika después de tanto tiempo de no verla, de no hablarle, ya cansado de buscarla... Nuestro evidente final, ahora rubricado en cuerpo y alma, y aquella bienaventurada música, estaban inaugurando algo, incluso revalidando mi búsqueda como una estimulante experiencia que iba a cambiar desde entonces y por el resto de lo que vendrá mi percepción del estado de las cosas. Cuando aquella noche salí a dar una vuelta, tan sólo para disfrutar de mi nueva soledad, significativa fue la sorpresa que me causó encontrar tirada en el rellano de la escalera una vieja cadenita de oro con la imagen de San Benito impresa en una medalla. Rebobiné en mi cabeza hasta llegar al momento exacto en que Érika forcejeaba con el pasamano. Automáticamente me fui para atrás en el tiempo. Me acordé del Tigre antes de empezar a tocar, de su foto con Alice y de La Rocamora, entregando en piadosa ceremonia el legado de una auténtica cabaretera. 116 Un final Estar parado en la puta mitad de ninguna parte no es agradable. Uno padece el vértigo del aislamiento y todo gira en las penumbras del pensamiento. El sentir se torna esporádico. Las cosas vividas se entrecruzan en ráfagas violentas sin detenerse nunca y los dulces soplos de prosperidad aparecen y se alejan exentos de lógica. La imagen que predomina desde mi centro de gravedad es una inmensa topadora que avanza y avanza arrasando cuanta estructura o estandarte se interpone a su paso. Cada ladrillo que vuela es un tango que todo lo inunda y a cada tristeza identifica. Me cuesta encontrar, sin embargo, aquel motivo o melodía que acompañe mis buenos momentos: el risueño andar de una tarde florida, el intenso fragor que se instala cuando alguna mañana Buenos Aires parece mágica, la simple belleza de un lindo día, la lluvia que amortigua los malos pensamientos, las noches desenfrenadas y la espaciosa calma. Reagrupar los ladrillos en nuevas estructuras a partir de lo transcurrido, lo derribado y lo recuperado. Y ni qué hablar de sentir Buenos Aires a las siete de la tarde cuando todo es sudor, vértigo, gritos salvajes, bocinas diabólicas, corridas apasionadas. Aquel ritmo tambor, entrecortado y virulento de la ciudad que estremece. Que de golpe duerme y en segundos es pura locura. Ese tango de furia, dolor, humedad y amor con esperanza, esperanza que llega y que alcanza hasta una próxima aventura. Ese tango que reivindique e identifique mi “aquí y ahora”. El Gato Froilán hace rato que empezó a gatillar colores buscando descifrar este mismo entuerto. En eso está todavía pero por suerte ya encendió la mecha. Haber encontrado a Érika lo cambiaba todo. Algo había explotado y mi tarea ahora era la de componer otra melodía que configurase el nuevo jardín de mis sueños. 117 Jamás olvidaré los divinos fantasmas que cobraron forma en mi interior desde aquella noche en “La Buseca”, ni el patrimonio feroz con que el tango y su entorno acribillaron mi desencuentro con la subsistencia. Me queda lo transitado y el fugaz encuentro de una mañana en el bar con mi mentor, mi guía, mi amigo, quien, como siempre aunque distinto, desembuchó sus últimos acontecimientos: –No hay que dormirse en los laureles de la gloria, Tiaguito. El mundo es injusto con los ganadores y los honestos. Debí exigir algún tipo de garantía antes de cerrar trato. Admito que existía una tácita cláusula que imponía toda la vida si me excedía en la devolución pero... no es posible pagar tantos impuestos por servicios defectuosos. ¿Vos sabés cómo morfa la zángana esa? Encima transpira aceite y cuando duerme... No se qué hacer, hermanito. La cama me queda chica y hay veces en que cuando intento aventurarme en su espesura... me pierdo. Quise hablar con Rebottaro pero se niega a atenderme. Ni siquiera le exijo que me devuelva los pascuales que puse, simplemente quiero... quiero... que se atreva a aceptar mis reclamos y charlemos como gente civilizada. Con un subsidio, el que suscribe tendría resuelta la cuestión. Es una carga muy pesada la del advenimiento inhóspito que transita uno cuando se topa con el legado justo o injusto del destino inevitable. Soy ácrata por naturaleza, hermanito, y me cuesta tolerar las certezas de la vida en pareja. Aunque acepto gustoso los beneficios. Vos no te imaginás, Tiaguito, el tamaño de esos pezones. Son así, como mi pulgar. En mi vida había degustado nada igual. Al fin y al cabo es un consuelo, la única escapatoria ante lo incomprensible del cotidiano que me ha tocado en suerte. A veces me le prendo y ahí sí, de repente la vida cobra un sentido apoteótico, el instante supremo del presente incólume y continuo sintetizado en un único segundo infinito. Vos no te das una idea, Tiaguito, la importancia de esas glándulas. ¡Tetas es amor! Ahora, ¿vos serías capaz de creer que es la primera mujer que tiene olor en las tetas? ¿Vos te habías fijado que las tetas, por lo general, tienen el mismo olor que los codos o las rodillas? Ahí la pifió Dios, Tiaguito. ¡Cómo no va a existir el olor a teta! Esto yo ya lo tengo conversado con Emilito Acassuso, que estudia para bioquímico. Él piensa igual que yo y está 118 experimentando crear una esencia aromática que se pueda inyectar en los pezones. ¿Sería fantástico, no? ¿Vos qué pensás? Soy un elegido, Tiaguito. No puedo creer que ella sí lo tenga. Por ahí lo hago venir al Emilio para que le extraiga alguna muestra y después la reproduzca en el laboratorio. ¡Sublime! ¡Tengo “La Chancha” de la fragancia de oro! “¡Ilumine la vida! ¡Aromatice sus tetas! ¡Olor a Gloria!”... dirían las publicidades en radios y revistas. Estaba hecho un vendaval. Lo dejé desahogarse todo de un saque pues era placentero escucharlo así de contento. En un respiro, me atreví a meter un bocadillo. –¿Y ahora ella dónde está? –La dejé en lo de una tía para que la cuide y se entretenga un rato. Le gusta cuidar a la gente. Es muy buena. Tiene una gran vocación maternal. Quizá tengamos un hijo. –¿Perdón? –Sin comentarios dentro de lo posible. Acepto que últimamente me surcan aires de contradicción, Tiaguito, pero vos sabés que la vida es muy dinámica. Quiero hacerme hombre de una buena vez. En algún momento esto tenía que suceder. Uno ya está grande, ¿viste? Me viene pasando que cada noche que excursiono en la Gloria me siento el padre de la patria. De golpe me transformo y me agarra una terrible vocación de héroe: tengo ganas de la conquista, el exilio y una muerte violenta. Ya lo estuve charlando con mi futura esposa y ella está de acuerdo... –¿Con qué parte está de acuerdo? –Simplemente está de acuerdo, no me va a contradecir, no le conviene. Hacemos una buena pareja, está cómoda y además... –¿Y además qué? –Le completé mi inconcluso poema de amor. ¿Vos te acordás de la noche aquella en que te la mostré? ¿Aquella preciosa noche en que nacieron mis deseos de expedición y conquista? –cerró los ojos y se puso a recitar. Jirón urbano desconectado y parco Achicá tu belleza rústica y oscura Que en el despelote de esta rula Me descontrolo, me descontrolo 119 Se reacomodó la luna Cuando blanquié con tu negrura La estándar cotidia Que me desapasionaba Hoy sos la reina de la noche La mugre que necesitaba La institución que pudre Pero que acicala Abarajame Negra En tu dulce espesura Y cuando acabe la contienda Amamantame. Amamantame Nunca lo había visto tan emocionado. Es más, creo que tampoco lo había visto con esa sensible faceta que acababa de extraer desde lo más profundo de su corazón. Me acerqué y lo abracé. Era la primera vez que abrazaba a mi amigo. Se dejó hacer avergonzado pero feliz. Cuando nos separamos se sonrió apenas y me despeinó cariñosamente. –¿Y vos, en qué andás? –Yo, bueno, que sé yo... tratando de interpretar algunos mecanismos, no todos; aprendí a disfrutar de ciertas naturalezas no entendiéndolas ni hurgándoles en cada resquicio. Alterno buenas y malas, y ya no busco a nadie en particular de mi pasado inmediato. Comprendí después de un tiempo que fue una burrada embarcarme en ésa. Aunque no niego que llené mi bolsa de muchas cosas que eran desconocidas para mí. Otros rumbos, otras tristezas, otros amores, otros deseos... Me miraba y me acariciaba paternalmente. Estaba luminoso, risueño, brillante. Sin embargo, opacó su tono al decirme a modo de sentencia: –Estamos huyendo, Tiaguito, todo el tiempo estamos huyendo. Huimos de lo que no sabemos y avanzamos como locos hacia otros “no sabemos”. Nuestro santo demiurgo es un borracho, ¿sabías 120 eso vos? Una noche de curda se le cayeron los papeles al piso, se le mezclaron los argumentos y desde entonces cada mañana su afán ordenador está librado a la buena del viento, que un día sopla para acá y después de algún remolino para allá. Así son las cosas pero ¿quién nos las explica, eh? Nadie. Por eso cada tanto nos conviene hacer un alto, contener el dínamo, mirar para atrás y, si se puede y te lo permiten, también para adelante, respirar hondo, vislumbrar el paisaje y disfrutar del desayuno que nos alimenta para una jornada que puede ser la última. Lo que no puede uno es estar solo, ¿entendés? –Sí. –Ahora, simple curiosidad, ¿llegaste a saber algo de... de... ¿cómo era que se llamaba? Me causó gracia su aparente olvido. –Érika. –Érika, Érika. ¡Ah, cierto! Érika... también, como para no olvidarla. Yo a una mujer con ese nombre la olvido para siempre. Dale, contame, ¿la volviste a ver? –Sí. –¿Se hizo cabaretera nomás? Hubo aquí una inconfundible pausa dramática. Rataplán me miró fingiendo ansiedad pero no tanto. Yo lo miré igual, pretendiendo descubrir la verdadera medida de su incertidumbre. Por fin, se rió y me dijo desafiante: –No te creo nada. Se paró, me volvió a desengominar y enfiló para la puerta. Antes de salir me dijo con cariño: –Chau, Tiaguito. Nos vemos en la otra vida ¿sabés? Pero, eso sí, quiero pedirte un favor... Asentí moviendo la cabeza. –... recordame por nuestra amistad, sólo por nuestra amistad. Chau. Y nunca más supe nada de él. Santiago Solís 121 Epílogo l Ingenioso, elegante, pragmático, entrador. Todas estas calificaciones merece Santiago Solís, un tipo al que conocí en circunstancias tan bien narradas por él. Lo que me imponen los hechos relatados son ciertas aclaraciones que la verdad reclama y allanar el camino a quien quiera saber qué fue realmente lo que sucedió, si es que esto importare, puesto que bien puede uno quedarse con la campana amena, sentimental, divertida y, por momentos, falaz que Santiago describe. Tipo solitario como pocos, su vocación por ficcionar a Buenos Aires y sus noches de cabaret era su único objetivo. Aquella velada en “La Buseca”, descripta de manera clara en sus registros, fue en realidad nuestro primer encuentro. Me sorprende haya trasladado al “Abdulla Club” ese primer entendimiento siendo éste, como era, un refugio de lo más desdichado, que la sola presencia del maestro Cobián salvaba del incendio. Me causan gracia también las palabras de admiración que vierte sobre El Tigre Lorenzo, personaje a quien desde su inaugural aparición odió con devoción pero, claro, le resultaba caro para sus relatos. El motor principal, el detonante de su inserción en el disparate tanguero fue la pérdida de su amor y su consecuente búsqueda. Búsqueda que podríamos calificar, sin exagerar, de ficticia. Érika nunca existió. La fue modelando a medida que avanzábamos y nos íbamos adentrando en el mundo de la noche y del tango. Este detalle, como tantos otros, muestran a las claras el interés fabulador de Santiago. Entusiasmo que naufraga, a mi entender, con el nombre de su amada. Un personaje llamado Érika no puede ser el afán de nadie. Es más, creo que así se llamaba una prima que una vez me presentó y que era fea, pobrecita, como un tomate pisoteado. Esto él lo sabía (lo de su prima y la rancia capacidad romántica del 122 nombre de su heroína), pero supongo que formaba parte del mar de contradicciones sobre el que navegó tanto en su faceta rapsoda como en su vida la de verdad. De Pepita evidentemente extrajo el carácter tórrido de Érika; de la fotografía de Alice, su fisonomía entre exquisita y explosiva; de La Rocamora, la certidumbre de un destino inevitable; y de la muchacha aquella del tren, su aparente ternura y supuesta liviandad. En cada paso descriptivo deja constancia de una indudable y fastidiosa insatisfacción, pues, valga aclarar, nunca lo vi tocar ni desear a ninguna fémina. Queda claro en sus registros que su “amor por Érika” lo salvaguarda de algo que quizá era un claro impedimento físico o sensorial o como quiera llamársele. El Zorzal no fue el primero ni el último personaje del tango a quien no se lo veía frecuentemente en concretas citas ni tiroteos amatorios. Es más, en nuestra excursión a lo de la madama francesa, él no se atrevió a tocar aquellas ”preciosas diademas” a las que yo me adherí como garrapata sedienta. Su versión de aquel viaje al Rosario está poblada de sinceros estados de melancolía a los que Santiaguito era tan afecto. Me da la sensación de que se le superponen las descripciones de Cabral y de Ciruela, pero no creo que este detalle implique nada relevante. El episodio con la “falsa Érika”, a pesar de sus esfuerzos narrativos, no me emociona. Lo que sí me resulta, digamos, sugestivo, es el “reencuentro” con su heroína de papel; tal vez, el momento más logrado de su relato. Y una más para no quedarme rengo, aquel recitado: “Desde que descubriste tus miserias...”, que pone en mi boca, no era otra cosa sino el germen de su famosa y única letra de tango, que fue la verdadera excusa de nuestras primeras y sinceras charlas. Admito que me resultó conceptualmente interesante, opinión que le recalqué cuando me la leyó. Con estas palabras epilogares, no pretendo desmitificar a quien con el tiempo se convirtió en un verdadero estratega del pensamiento tanguero, un sagaz mentor de historias que sólo Dios sabrá si faltan o no a la verdad. Tampoco me moviliza ninguna solicitud malévola al contradecir unas pocas cuestiones registradas por mi amigo, pero creo oportuno certificar, como parte del asunto, los datos biográ- 123 ficos tal cual ocurrieron y no andar falseando informa a la usanza de tanto historietista oficial so pretexto, supuestamente, de salvaguardar la imagen pública de sus creadores, cuando como bien da a entender Santiago en algún pasaje, los tangos del Tigre o del Pibe tenían que ver con sus exaltados modus vivendis y viceversa. Ahora, cualquier recolector de palangana que extraiga de sus decires máximas del dos por cuatro, encontrará cierta redundancia petulante y alguna que otra frase inteligente, mezcla de poesía barata y habladuría popular. Digo esto con todo el cariño y el respeto que me merece Santiaguito a quien sólo le importaba el dinero por considerar que el tango como empresa acabaría siendo un redituable negocio y que sus falsas historias cabareteras impregnarían el éter milonguero de nuevos y variados personajes que tanto bien le hacen a cualquier mitología que con el tiempo se precie de tal. Hoy, al cumplirse un año de su muerte, quiero rendirle un justo homenaje publicando sus “Cabareteras”, manuscritos que guardé celosamente esperando el momento en que la vox populi tejiera, por fin, los hilos de su nombre en las marquesinas que un creador tanguero como Santiago Solís se merece. A modo de testamento quiero sentenciar: “¡Y que viva el tango!” Eugenio Rataplán 124 Epílogo ll Cuando Eugenio Rataplán me acercó los manuscritos precedentes, carecía de tal modo de ingenio, simpatía e inteligencia que dudé en prestar parte de mi precioso tiempo en analizar la veracidad o siquiera algún tipo de valor literario en el contenido de tamaño “Registro popular del cabaret”, como él lo llamaba. Acepté, sin embargo, leer con detenimiento el material y a la brevedad comunicarme con él para hacerle una devolución. Averigüé por unos amigos del ambiente nocturno que Eugenio Rataplán era uno de los más grandes fabuladores con que contaba Buenos Aires. Uno de esos pintorescos lunáticos queribles, con una capacidad histriónica comparable a la de los grandes comediantes del teatro argentino y, por qué no decirlo, mundial. Al recabar suficiente información y anecdotario de tamaño personaje, entendí de qué manera burló mi entendimiento al actuar mendigo, infeliz, desamparado y cobarde cuando me trajo sus escritos. Me cautivó tanto la manera en que logró engañarme, precisamente a mí, que durante años he sido unos de los más grandes mentirosos de Buenos Aires, que al instante en que me relataron sus infundios supe que acabaría mandando a la imprenta estos “Registros cabareteros”. Su plan era claro: publicar lo que sería su legado y la confirmación de vivir en contradicción pues, como me certificaron cientos de voces, Eugenio Rataplán, aquel hombrecito menudo, inteligente, sagaz y huidizo, era uno de los más acérrimos detractores del tango y su entorno, al que calificaba de ridículo y falsamente viril (mucho de esto puede descubrirse en sus dichos sobre el Mudo y más aún en su bizarro epílogo no siempre coherente). Su amor-odio, verificado en sus escritos, habla a las claras del objetivo literario de este hombre que vivió y odió tan sólo para amar y graficar como pocos un mundo –el del tango y el cabaret– a diferen125 cia de otros que, con pegajosa y absurda obsecuencia, alejaron durante tanto tiempo a este mundo y su atmósfera, rica desde todo aspecto, de la profana y voraz enjundia con que los jóvenes se acercan al aura de sus sueños. Me enorgullece, pues, me haya tocado en suerte, como editor y como tanguero, ser el hacedor de este sencillo legado. Quizás haya influido el hecho (premeditado sin dudas) de que el protagonista de estos relatos sea mi homónimo y el chiste de nominar al “amor perdido” igual que la madre de mis hijos. Atribuyo esto a simples y divertidas estrategias del autor para cautivarme. Lamenté siempre no haber tenido un segundo encuentro con Rataplán, quien, desde entonces, y una vez enterado de que se publicaría su obra, mandaba un elocuente mensajero para finiquitar los arreglos. Con él sólo mantenía escuetas y monosilábicas charlas telefónicas que, por lo general, se encaminaban a finales abruptos por excusas tan estrafalarias como: “Tengo que escuchar al Mudo”, ”Por una cabeza es pornógrafo” o “Malena finge”. Su “Y que viva el tango” como frase póstuma suena, después de saber lo que postuló en vida, ridícula y oportunista. Por eso, para terminar este breve epílogo sentenciaré con las palabras que solían caer de boca de Eugenio Rataplán para concluir algunas de nuestras opacas conversaciones telefónicas: “El tango es una mierda”. Santiago Solís 126 Nota del editor Eugenio Rataplán nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de noviembre de 1891 y murió en la ciudad de La Plata el 16 de febrero de 1965. Se le conocen muchos oficios pero se destacó sobre todo en la restauración acrílica de mamposterías y obras de arte en descomposición. Fue músico amateur, tocaba el violín y se le conoce un tango, “La Catapulta”, grabado en 1945 por la orquesta de Francisco Logiácomo. Supo incursionar en la actividad teatral sin demasiado éxito aunque es reconocido hasta por sus detractores como un magnífico orador. Murió hablando. FIN 127 Tangos citados Pág. 68 Acquaforte de Horacio Pettorossi y J. C. Marambio Catán Pag. 71 La reina del tango de Rafael Iriarte y Enrique Cadícamo Pag. 72 Senda florida de Rafael Rossi y Eugenio Cárdenas Pag. 90 La última curda de Anibal Troilo y Cátulo Castillo 128 Ìndice Prólogo .................................................................... 7 Las rayas del Tigre .................................................. 9 El universo .............................................................. 13 El motivo ................................................................ 16 Canción animal ............................................................ 18 Letra y música ............................................................ 22 El Pibe ......................................................................... 27 Las reglas del juego ............................................................ 31 El descubrimiento de América .............................................. 33 La filosofía del corpiño ..................................................... 39 Buscando a Érika ............................................................ 42 El amor sin amor ............................................................ 45 El sueño del antihéroe ........................................................ 49 De película .............................................................. 54 El viaje ......................................................................60 Rosario de sensaciones .......................................................... 65 Búsqueda frenética ............................................................ 75 Falso movimiento ............................................................ 85 Secuencia interior ............................................................ 87 Abriendo el telón de mi corazón ...................................... 88 Pamplemús .................................................................. 92 Confesión ..................................................................94 Las medidas del amor ......................................................... 96 La conquista de América .................................................. 100 Ser parte ...................................................................... 107 Música del alma ............................................................ 110 Un final ......................................................................117 Epílogo l ....................................................................122 Epílogo ll ..................................................................125 Nota del editor ............................................................ 127 Tangos citados ............................................................ 128 Títulos en español de ABRAZOS books Ver solapa de contratapa Títulos en alemán de ABRAZOS books TANGO, esa ansiosa búsqueda de la libertad, de Gloria y Rodolfo Dinzel TANGO. La estructura de la danza Vol. I y II. Los secretos del baile revelados y La matriz, de Mauricio Castro Tango percepción, de Mauricio Castro El Tango, de Horacio Salas. Prólogo de Ennesto Sabato El bazar de los abrazos, de Sonia Abadi Tango y Género. Identidades y roles sexuales en tango argentino, de Magali Saikin El Gaucho Martín Fierro, de José Hernández El Gaucho Martín Fierro, de José Hernández (edición bilingüe español / alemán) Carlos Gardel. Tango inacabable (+CD), de Rafael Flores La pista del abrazo. Técnicas y metáforas entre el tango y la vida, Gustavo Benzecry Sabá Aromas del Sur. El Libro del Mate, de Margarita Barretto en preparación: Jorge Luis Borges y el Tango, de Monica Fumagalli Títulos en inglés de ABRAZOS books TANGO, esa ansiosa búsqueda de la libertad, de Gloria y Rodolfo Dinzel TANGO. La estructura de la danza Vol. I y II. Los secretos del baile revelados y La matriz, de Mauricio Castro Tango percepción, de Mauricio Castro El basar de los abrazos, de Sonia Abadi Glosario de Tango Danza, de Gustavo Benzecry Sabá La pista del abrazo. Técnicas y metáforas entre el tango y la vida, de Gustavo Benzecry Sabá Títulos en italiano de ABRAZOS books TANGO, esa ansiosa búsqueda de la libertad, de Gloria y Rodolfo Dinzel TANGO. La estructura de la danza Vol. I. Los secretos del baile revelados, de Mauricio Castro Construir-Deconstruir, tango sin límites, de Laura Sasso El bazar de los abrazos, de Sonia Abadi en preparación: Glosario de Tango Danza, de Gustavo Benzecry Sabá Títulos en francés de ABRAZOS books TANGO. La estructura de la danza Vol. I. Los secretos del baile revelados, de Mauricio Castro Carlos Gardel. Tango inacabable (+CD), de Rafael Flores La pista del abrazo. Técnicas y metáforas entre el tango y la vida, de Gustavo Benzecry Sabá Glosario de Tango Danza, de Gustavo Benzecry Sabá en preparación: El bazar de los abrazos, de Sonia Abadi Jorge Luis Borges y el Tango, de Monica Fumagalli www.abrazosbooks.com ABRAZOS books publica autores argentinos sobre cultura argentina en español, alemán, italiano, inglés y francés.