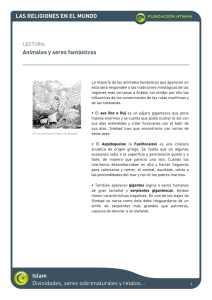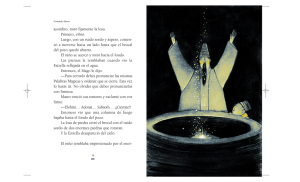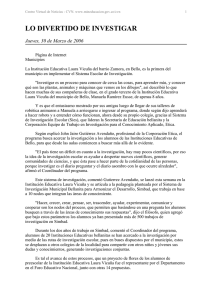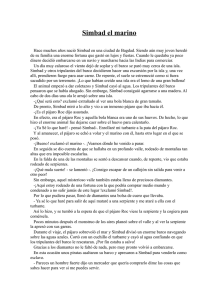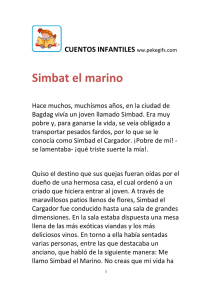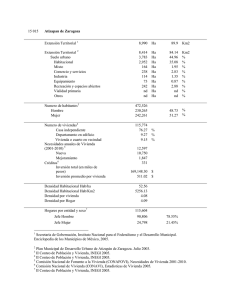novelacompleta2
Anuncio

Nuria Condor Las Máscaras de Simbad 1 Al borde del precipicio Se asoma tu corazón Como al espejo Narciso. Se enamora de sí mismo Sin ver que es imagen suya La del abismal vacío (José Bergamín, Versos inéditos) 2 1 Simbad, el hombre que quería navegar. Hace mucho tiempo, cuando aún no existían esas potentes máquinas que impulsan a los navíos por el mar, en una región del interior, nació un muchacho, primogénito de sus padres. Quién sabe por qué, tal vez habían leído las Mil y una noches y aspiraban a que su hijo mayor fuera un hombre adinerado en el futuro, le pusieron por nombre Simbad. Simbad creció y se reveló como un estudiante mediocre. A duras penas consiguió acabar sus estudios de Trivium y empezó a soñar con ser marino, sin que hubiera más razón aparente que su deseo de conocer mundo. Jamás había visto el mar y, por lo tanto, tampoco sabía nadar. Pero, Simbad era testarudo. En contra de la opinión de su padre y con gran disgusto de su madre, se empeñó en embarcarse. En aquella época, existía una escuela muy especial en donde se formaban los marinos. En ella les enseñaban mapas rudimentarios que marcaban las sinuosidades de las costas, las corrientes marinas peligrosas y las favorables, cómo se movían los vientos y cómo se hallaban colocadas las estrellas en el firmamento. Les recomendaban que no perdieran de vista la tierra y que no se aventuraran cuando la marejada era muy fuerte. Pretendían convertirlos en marinos prudentes y para ello la primera de las reglas era la de la obediencia. Debían seguir ciegamente las instrucciones de sus maestros, sin preguntar las razones y mucho menos discutirlas. Admitieron a Simbad más por su estatura que porque fuera un alumno brillante. Pero pronto se rebeló como alguien incapaz de seguir una orden sin cuestionarla. Tras reconvenirle múltiples veces, decidieron que no servía para marino y lo echaron de la escuela. Simbad, en lugar de volver a su casa, decidió quedarse a vivir en la costa, buscando una nueva oportunidad. Fue en aquella época cuando se volvió muy religioso. Al ver su perseverancia, el director de la escuela decidió cambiar de opinión y admitirlo de nuevo. Simbad, considerándolo una señal del cielo, al que tanto había rogado, y sin apreciar lo excepcional de su caso, pues los que eran rechazados jamás podían volver a 3 la escuela, siguió demostrando su carácter indómito y rebelde a las órdenes. Discutía con los maestros, buscaba razones que no le estaba permitido plantear y colmó la paciencia del Director y del resto del cuerpo de docentes. Una segunda vez, lo echaron de la academia. Sin embargo, Simbad, sin desfallecer, seguía rondando a las puertas del establecimiento, se colaba en el jardín y atisbaba por los grandes ventanales, esperaba a sus compañeros cuando salían de paseo y, sobre todo, seguía a los profesores cuando, tras su jornada, regresaban a sus casas. Todo ello lo alternaba con horas encerrado en el templo, orando. Aquel comportamiento llevó al Director a convencerse de que el muy terco muchacho, sin duda, tenía vocación por la marinería y, contra todo reglamento y a pesar de la oposición de todos los maestros, decidió una tercera vez admitir a Simbad en las aulas. Una nueva señal de lo alto, pensó Simbad. Lo llamó a su despacho y le rogó, más que le ordenó, que comprendiera que allí tenían un método. Ese método era eficaz y durante siglos se había impartido con éxito. Los mejores marinos de varias generaciones se habían formado allí y los resultados de sus navegaciones habían sido sorprendentes. Jamás habían perdido un barco ni su mercancía o pasaje, por difíciles que fueran las condiciones de navegación. Muchos habían padecido aventuras arriesgadas y terribles y habían salido con bien de ellas, sin que su tripulación sufriera más daños que el frío y el miedo. La mayoría era, al retirarse, hombres ricos gracias a su pericia y su habilidad para llevar mercaderías a los lugares más lejanos del mundo. Simbad asistió cabizbajo a todo el discurso del Director y prometió que seguiría las reglas sin apartarse un ápice de ellas. Lo prometió tan seriamente, tan contrito y con tanta firmeza que el Director le creyó y le dio una nueva oportunidad. Pero el terco corazón de Simbad, mientras prometía aquella obediencia ciega que se le demandaba, latía con más fuerza que nunca y en su cerebro una voz lo empujaba a prometer y traicionar, al mismo tiempo, la confianza que por tercera vez se le daba. Creía firmemente que estaba destinado a aquella profesión por una fuerza mayor que él. Durante tres años, Simbad se sometió a las normas. El Director estaba contento con él, pues creía haber domado aquel díscolo corazón y veía en él además buenas cualidades para ser un marino de los más aventajados. Era sufrido y sacrificado, no tenía miedo a la soledad, era capaz de dar órdenes con criterio, poseía una gran fuerza y podía pasar varios días sin probar bocado. Era sobrio en todas sus acciones y necesidades. No 4 temía a las tormentas. No derrochaba su dinero, sin ser tacaño, y no mostraba una ambición desmedida ni gusto por el riesgo innecesario. Al comenzar su cuarto y último año de estudios y tras unas vacaciones que pasó en su casa, Simbad regresó a la escuela. Su mirada había cambiado. Parecía altanero. Se erguía haciendo destacar su gran estatura en medio de sus compañeros. Trataba con desprecio a los principiantes y se humillaba ante los que consideraba los más avanzados y posibles ganadores del título de piloto. Aquella transformación no pasó desapercibida ante los ojos del Director, quien se mantuvo atento, esperando las consecuencias de aquel cambio de carácter. Sin que Simbad se diera cuenta, a pesar de que siempre parecía desconfiado y alerta, el Director pudo ver cómo maniobraba para poner zancadillas a los que obtenían mejores resultados que él, aparentando, al mismo tiempo, que les estaba apoyando. Los halagaba y luego hacía desaparecer sus materiales e instrumentos de trabajo. Humillaba a los que acababan de entrar en la academia y los azuzaba contra los profesores y contra los alumnos de los últimos años. Se pasaba el día haciendo reverencias y servicios no solicitados a los profesores, pero a sus espaldas hablaba mal de ellos y sobre todo contaba de ellos historias que no eran ciertas, difamándolos y haciendo que el resto de los alumnos les perdiera el respeto. El Director se pasó varios meses observando este comportamiento y coleccionando pruebas contra Simbad. No quería echarlo de nuevo sin demostrarle que esta vez y por razones serias no volvería a readmitirlo en ningún caso. Cuando reunió un bagaje suficiente, lo llamó a su despacho, le mostró las pruebas de su conducta, le afeó todas sus mañas y finalmente le dio la última razón de peso: Ser marino significa dos cosas; saber trabajar en equipo y ser consciente de que en las manos del piloto de una nave está la vida o la muerte de muchos seres humanos. Ante lo abrumador de los hechos, Simbad no pudo rebatirlos y como no tenía nada que argumentar, estalló en cólera, insultó al director y a todos los estudiantes y maestros. Sus últimas palabras, antes de salir dando un portazo, fueron: Yo soy capaz de ser piloto y lo seré a pesar de todo. Antes de un año estaré embarcado al frente de mi propio navío. En aquel momento, Simbad perdió la fe, pero siguió siendo muy religioso. El Director se quedó muy triste. No es que esperara que Simbad le pidiera perdón por sus malas acciones, ya había perdido la esperanza de que eso sucediera, pero sí esperaba un poco de contricción, una manifestación de pena, unas lágrimas o, al menos, que le preguntara qué podría hacer en el futuro. Pero lo que encontró ante sí fue 5 a un hombre soberbio, incapaz de admitir sus errores y de rectificar. Además recordó los años que había pasado Simbad fingiendo estar acomodado a las normas y se estremeció por él. Cuando salió de aquella casa, Simbad se hizo el firme propósito de buscar otra vía para cumplir sus deseos. Ignoró que toda la capacidad para el sacrificio, la obediencia, la soledad, la austeridad, la prudencia y el valor, así como sus hábitos religiosos no habían sido más que una parte importante de su fingimiento. Se convenció de que su carácter era el idóneo para el oficio de marino y consideró que el Director y todos aquellos no eran sino unos memos, que vivían del método y que por eso no querían ningún tipo de contestación. En los años siguientes, Simbad trabajó duramente para conseguir mantenerse y, sobre todo, para hacerse con una buena biblioteca de mapas de navegación y de tratados sobre comercio marítimo, sobre el discurrir de las estrellas, sobre los tipos de embarcaciones y su manejo. También adquirió numerosos libros de teología y filosofía, pero no se dio cuenta de que había perdido la fe. En fin, se hizo con más de mil volúmenes en donde estaba escrita la experiencia de cientos de hombres de la mar. Aprendió todo aquello de memoria, pero aún no se había subido a una embarcación, aunque fuera simplemente un bote. Jamás se mojó, en todo ese tiempo, los pies en el mar, ni aprendió a nadar. En sus breves ratos de ocio, caminaba al borde del mar, ya fuera por el acantilado o por las doradas arenas de la playa, con la mirada de sus ojos entrecerrados fija en el mar. Pero la expresión de sus ojos al contemplar aquella imponente masa de agua, que cambiaba de color con el paso de las nubes, los vientos y el sol o la luna, no era la del enamorado que ansía encontrarse con su amada. Era la del guerrero que sopesa las fuerzas del enemigo, buscando estrategias para derrotarlo. Era la mirada de quien desea dominar y no entregarse. Simbad, cada vez más desconfiado y frustrado, no era capaz de comprender que para mandar hay que saber obedecer. No se daba cuenta de que el sólo valor no es suficiente para arrostrar peligros, que más importantes son la humildad y la prudencia. Creía que podría sobrevivir en el mundo con sus solas fuerzas. No era capaz de entender que los hombres dependen unos de otros. No obstante, la peor de sus obcecaciones era la de negarse a aceptar que no hay trabajo que permita vivir en paz, si no se lo ama profundamente. Ni siquiera se le pasó por las mientes que trabajar y vivir no es cuestión de empeño y dedicación, es cuestión de entrega, solidaridad y aprecio por lo que se hace 6 y por la vida. El sentido de cualquier trabajo es, simplemente, que le sirva a alguien. No importa si está mejor o peor pagado, no importa si nos granjea respeto o desprecio, tampoco importa ser el jefe o el subordinado. Lo único que importa es hacerlo con dedicación, dando lo mejor que cada cual es y posee y ejerciéndolo con amor y empatía. Algo semejante le ocurría con la religión. Oraba, meditaba y pasaba mucho tiempo en el templo, pero despreciaba a los hombres y los consideraba simplemente un camino por el que transitar hacia sus objetivos. Mientras miraba al mar, los ojos de Simbad se iban volviendo los de un depredador que acecha a su presa, esperando el momento oportuno para hacerse con ella y devorarla. Un día, mientras paseaba al borde del mar, halló un pedazo de espejo. Era apenas un triángulo reluciente de no más que unos pocos centímetros. Se agachó atraído por su brillo y se lo acercó a la cara. No podía ver su rostro completo en aquel pedacito de vidrio azogado, pero sí se vio los ojos. El mismo se sobresaltó, contemplando la mirada que el espejo le devolvía. Era una mirada dura, inexpresiva, cargada de recelos y en cuyo fondo destellaba un brillo de rabia contenida, de cólera a punto de estallar. Arrojó con furia el fragmento de espejo y se alejó de allí a grandes zancadas. Una vez en su pequeño cuarto, en el que apenas si quedaba espacio para una mesa, una silla y una cama, pues todo estaba cubierto de anaqueles con libros y rollos de mapas, se acercó a su propio espejo, que colgaba sobre un aguamanil, y estuvo largo rato escudriñando su rostro. Su piel lisa, algo amarillenta y bien rasurada, su nariz recta y poco prominente, sus espesas cejas de vello rebelde, su alta frente cubierta de un flequillo lacio y fino, sus labios rojos y rectos. Abrió la boca y vio sus dientes algo torcidos y oscuros por la costumbre de fumar en pipa. No le disgustó su rostro, pero se dio cuenta de que evitaba mirarse a los ojos. Cuando finalmente lo hizo, recuperó aquella mirada huidiza, desconfiada y fiera que viera en el acantilado al mirarse en el trocito de espejo. Comprendió que aquella mirada lo delataba y podía ser un impedimento para lograr su propósito de ser algún día un buen piloto, en el que confiara cualquier armador. Sabía que la propia desconfianza engendra recelos en los demás. Al día siguiente, recorrió el mercado con su paso pausado. Se detuvo en muchos de los puestos de venta, examinando con atención los más variados objetos. Echando cuentas sobre su escaso peculio, finalmente se decidió por unos anteojos y por un espejo de cuerpo entero. Cargado con sus adquisiciones, regresó a su aposento. Apartó algunos libros, empujó la cama contra la pared y colocó allá el espejo. Una vez lo hubo situado 7 convenientemente para que le diera la luz que entraba por la trampilla que hacía las veces de ventana, se paró tan erguido como pudo delante de él, se colocó los lentes sobre su breve nariz y dio un completo repaso a su aspecto. Incluso se puso la pipa en la boca, ladeó el cuerpo y torció el rostro, adoptando un aire de gran dignidad. Al mirar finalmente su figura, estalló en una gran carcajada. Simbad se convenció de que iba por buen camino. Todos los días se miraba al espejo y veía como su cabello crecía hasta llegarle a los hombros. Luego contemplaba su barba que iba poblándose poco a poco. Al cabo de unos meses, Simbad había casi completado su transformación. Sin embargo se dio cuenta de que su indumentaria no encajaba bien con el aspecto que su rostro barbado y su cabeza melenuda habían ido adquiriendo. Pasó varias semanas más trabajando tiempo extra para conseguir los suficientes ahorros que le permitieran renovar su vestuario. Su jefe de entonces apreció su dedicación y su celo, ya que desconocía los motivos que le impulsaban a trabajar hasta altas horas de la noche sin descanso, de manera que decidió aumentarle el salario y ascenderlo. Aquella nueva situación, en lugar de satisfacer a Simbad, lo confirmó en sus aspiraciones y en sus maniobras. Se convenció de que ese era el mejor modo de alcanzar sus propósitos. Por fin, podría completar su disfraz y entonces daría el siguiente paso para convertirse en piloto de una nave. Desde ese cielo en el que ya no creía, pero al que se dirigía todos los días con gran dedicación, procedía una voz que le animaba a seguir con su objetivo. No entraba en sus planes el embarcarse como simple marinero y así adquirir la suficiente experiencia para ascender en el escalafón. Ese proceso podría ser demasiado largo y penoso. Estaba seguro de ser un tripulante perfecto, ya que había leído todo lo escrito sobre la materia y sólo faltaba que pareciera, efectivamente, un sabio lobo de mar. A pesar del aumento de sueldo y del ascenso, lo que ganaba no le permitía comprarse la ropa que él deseaba y que según su opinión sería la que le diera el aspecto que necesitaba para su propósito. Así, Simbad pasó aún varios años, trabajando sin descanso, viviendo muy pobremente y privándose de cualquier satisfacción o capricho. Como mal comía la mayoría de los días y era buen comedor, buscaba la amistad de personas acaudaladas que, un día u otro lo invitaran a comer o cenar y así compensar su dieta miserable. El empleo en el que estaba era una encuadernación de libros de lujo. Muchos nobles y comerciantes acaudalados de aquella ciudad portuaria se ufanaban de poseer una buena biblioteca, aunque no se les hubiera pasado nunca por la cabeza la 8 idea de leer los libros que compraban. Pero, eso sí, se ocupaban de tenerlos en buen estado, para que lucieran ante las visitas, con sus cueros rojos, verdes y azules, y sus lomos con letras de oro, desde los anaqueles de sus librerías de lustrosa caoba. Casi todos ellos eran clientes del negocio en donde prestaba sus servicios de sol a sol Simbad. Su habilidad manual, que era notable, hacía que cada día le llegaran más encargos. Su jefe estaba encantado y los clientes, agradecidos por la habilidad de Simbad, su perfección y buen gusto en encuadernar y seleccionar los materiales, con frecuencia lo invitaban a cenar o a comer. Simbad había tenido la feliz idea de escoger colores que fueran adecuados a los contenidos de los libros, así como de seleccionar el papel de aguas de las guardas a juego con el lomo y las cubiertas. De este modo decidió que el rojo era para los libros de Historia, el morado para la filosofía, la teología y los ensayos de moral, un rosa pálido para las novelas galantes que tanto gustan a las damas, los libros de plantas o de cetrería eran de color marrón o verde oscuro. Cuando le llegaba un libro de poemas, siempre le atacaban dudas acerca de qué color sería el más adecuado. Pero, un día en que le encargaron toda una colección de la obra completa del más grande vate de todos los tiempos, ese día tuvo una iluminación. Eligió un cuero negro suave y brillante, un papel de aguas en diversos tonos de gris y letras plateadas para el lomo y la cubierta. Resultó un poco fúnebre y el cliente, al ir a recoger su encargo, se quedó un tanto perplejo. Él esperaba algo más festivo, más dulce y menos solemne, según le dijo a Simbad. Pero, este, sin titubear, le aseguró que el negro es el color de la noche, que las letras plateadas semejaban el fulgor de la luna y las estrellas y que los tonos de gris imitaban esas nubes ligeras que se quedan suspendidas y lánguidas al atardecer, muy cerca del horizonte. Ese es el momento del día en que los poetas sienten bajar a sus plumas la inspiración y por tanto qué mejor para reflejar el paisaje anímico de tan gran poeta que símbolos como aquellos, tomados de los tonos de la naturaleza. El cliente que era rico, pero no demasiado versado en poesía, no tuvo más remedio que asentir. Para borrar las huellas de su reclamación, pero sobre todo para ocultar su ignorancia sobre asuntos poéticos, esbozó una gran sonrisa e invitó a cenar a Simbad algunos días después. Lo recibió en el mejor salón de su casa, donde le ofreció un vino suave en una magnífica copa de cristal tallado. Luego, cuando llegaron los invitados y sobre todo las damas, lo presentó a todos haciéndose lenguas de su gran pericia como encuadernador y mostrando orgulloso, al tiempo que recitaba de memoria lo que Simbad le dijera acerca 9 de los colores y la inspiración poética, los volúmenes en una estantería especial en la que la caoba rojiza alternaba con el amarillo claro de las maderas de limoncillo y las más blancas del olmo. Todos ponderaron la encuadernación y el exquisito gusto de la marquetería del mueble. El dueño de la casa, entonces, afirmó que el propio Simbad, que poseía múltiples habilidades, era quien había dado las instrucciones al ebanista para que mezclara todas aquellas maderas tan dispares y confeccionara un mueble especial para la obra del mejor poeta del país. Todos miraron con admiración a Simbad, alabaron su sensibilidad artística y su refinado gusto, impropios de un hombre tan joven. La hija del dueño que se llamaba Hortensia y al tener nombre de flor se consideraba a sí misma la más delicada de las criaturas y la más espiritual, comenzó a mirar con ojos embelesados a Simbad. Admiró su porte, sus extraños cabellos, su barba poblada, sus grandes y hábiles manos y, sobre todo, sus lentes que le daban el aire de un sabio ligeramente distraído y modesto. Conocía las frecuentes visitas de Simbad al templo y se convenció de que ambos poseían un alma mística y las mismas inquietudes espirituales. Emparejados Hortensia y Simbad entraron al comedor. La cena de platos escogidos y abundantes fue deliciosa y consoló el estómago castigado de Simbad. Nadie, convencidos todos de su espiritualidad y espíritu poético, prestó atención a los modales bruscos y a la avidez con que Simbad comía y bebía. La velada fue muy agradable y cuando los señores se retiraron al fumador a cargar y hacer humear sus pipas, la conversación se dirigió hacia los temas preferidos de los caballeros; sus caballos, sus perros de caza, sus riquezas, sus negocios y sus aspiraciones en la vida y, sobre todo, aquello que tenían reservado para los jóvenes de la reunión. De pronto, uno de aquellos caballeros que poseía una naviera, dirigiéndose a Simbad le dijo: ¿Verdad joven que usted no querrá ser siempre encuadernador, por muy hábil que sea en el oficio? Se hizo un gran silencio, porque la pregunta había sido demasiado directa y, por ello, hasta cierto punto impertinente. Pero Simbad, con su aire más humilde, ladeando el rostro de tal modo que fuera difícil observar sus ojos incluso detrás de los lentes, replicó: ¡Oh, claro, señor! Mi sueño es ser algún día navegante. Concretamente llegar a ser piloto de una nave. Aunque he pasado por la escuela naval, sin conseguir graduarme, en verdad porque el método allí seguido estimo que es poco efectivo, he leído y estudiado con detenimiento, en mi tiempo libre, todo aquello que se ha escrito sobre navegación, sobre mapas, vientos, comercio marítimo y algunas cosas más. En ello he consumido todas las posesiones que mi padre me legó, de modo que me 10 veo obligado a emplear otros de mis talentos para ganarme la vida, mientras llega la oportunidad de hacerme a la mar como tripulante. Pero no quiero empezar de grumete, soy demasiado mayor para ello, así que espero que la fortuna me guíe y pueda alcanzar mi sueño al modo en que quiero que se cumpla. A pesar de lo rotundo de su discurso, fue pronunciado con voz dulce y melodiosa, quizá en un tono muy bajo, como modesto y retraído. En él, se deslizaron algunas falsedades, empezando por el talante y acabando por el hecho de que su padre hubiera podido legarle nada a su hijo mayor. Por una parte, aún vivía y no se suele repartir la herencia en vida. Pero había aún otro motivo más contundente, su padre no poseía nada que legar a ninguno de sus cinco hijos y menos a aquel que había despreciado sus consejos y se había ido de casa, según él, a correr aventuras. Pero ninguna de estas circunstancias era conocida por aquellos caballeros, ya que, como se ha dicho, Simbad procedía del interior del país y era bastante parco en narrar sus recuerdos o alguna cosa que pudiera relacionarle con su verdadero pasado y familia. Simbad en aquella ocasión tuvo buena fortuna, porque tras sus palabras, los caballeros, sobre todo los que se dedicaban al comercio marítimo, declararon no sentir ninguna simpatía por la academia naval, ni por sus métodos. Si bien reconocían que los pilotos que allí se formaban eran excelentes, sin embargo, se excedían, en su opinión, al demandar salarios y beneficios sobre las mercancías que se les confiaban. Ellos preferían gente con menor formación a la que pudieran conformar con salarios más modestos. El caballero de nombre Gilberto que había lanzado la pregunta, llamó en un aparte a Simbad y le citó para el día siguiente en su despacho de la naviera. No bien Simbad hubo aceptado aquel prometedor encuentro, Hortensia entró en la habitación reclamando la atención de los caballeros para hacer un poco de música, porque la velada estaba siendo muy aburrida. Conminó a los caballeros a que abandonaran sus apestosas pipas y su charla insípida y que la siguieran al salón de baile. Simbad enseguida la siguió, eufórico por su cita del día siguiente, la acompañó mientras ella tocaba un pianoforte y cantaba. Simbad, con su voz débil pero bien timbrada y afinada, le hizo un dúo perfecto, sin apagar ni eclipsar la voz de ella. Desde aquel momento, Hortensia, lo consideró el más perfecto de los caballeros. El dueño de la casa, al despedir a Simbad, tras la fiesta, lo llevó a su despacho y le rogó que aceptara un obsequio como muestra de su gratitud infinita por haberle hecho aquella magnífica encuadernación y haber tenido la brillante idea de componerle un 11 mueble exclusivo lo que, como habría podido observar, había causado una gran envidia en sus comensales. Simbad trató de rechazar el voluminoso paquete envuelto delicadamente en papel de seda y atado con una cinta blanca, argumentando que él sólo había cumplido con su deber. Pero ante la insistencia infatigable del anfitrión, no tuvo más remedio que aceptar. Al llegar a su mísero cuartito, prendió una bujía, desató el paquete y descubrió que en su interior había una reluciente camisa blanca con bordados en la pechera y sin cuello, un chaleco negro, unas calzas de rayas finas y una levita de faldones medianos. También había un corbatín de seda gris. Es decir, allí estaba el atuendo que necesitaba para terminar de componer su figura. Simbad interpretó el regalo como una señal del cielo. Sin dudarlo un instante, se vistió las ropas y se sujetó su alborotada melena con un trozo que cortó al corbatín. Ataviado con aquellas prendas, se miró al espejo y un rayo de feroz exaltación atravesó sus lentes y fue a chocar contra el vidrio del espejo. Una gran carcajada, que resonó en la noche, salió de su boca de dientes oscuros y torcidos. Con aquel atuendo había ya logrado su perfecto disfraz de marino sabio y avezado. El cielo volvía a estar de su parte. Aquella fue la primera noche que Simbad durmió sin sueños. Se acostó del lado derecho y amaneció en la misma postura. Al llegar la mañana y abrir los ojos, lo primero que vio fue, colgada con cuidado en el respaldo de su única silla, la levita. Sintió un vago estremecimiento de placer y se convenció a sí mismo de que aquella sensación que lo embargaba era la paz de espíritu que tanto había ansiado y la respuesta a sus oraciones. 12 2 Los esfuerzos de Simbad por conseguir un barco y llegar a capitán. Tras unas ligeras abluciones, se colocó su nuevo atuendo, se sujetó bien el pelo con la cinta, se anudó el corbatín por encima de su camisa sin cuello y salió a la calle con el paso más amplio que podía dar con sus delgadas y largas piernas. Los faldones de su levita ondeaban al compás de sus zancadas y sus brazos, caídos a lo largo del cuerpo, apenas se balanceaban. Aquel modo de caminar le hacía sentirse seguro y le parecía que completaba perfectamente la figura que quería componer y que poco a poco iba convirtiendo en la suya propia. Al llegar a las oficinas de la naviera de Gilberto sufrió una pequeña decepción. El amo había salido hacia el puerto, pues uno de sus buques había sufrido un percance, según le informó un portero que, a pesar de los aires que Simbad se daba embutido en su nueva imagen, lo trató como si fuera un pedigüeño más de los que se acercaban a pedir una limosna o un trabajo cualquiera y a los que el portero despedía sin contemplaciones y con aire severo, como si fuera el mismísimo dueño de la empresa. Regresó cabizbajo a su aposento, se quitó sus vistosas ropas de piloto y se volvió a poner los calzones de sarga y su raída chaqueta de paño, encaminándose luego con un paso menos airoso hacia su empleo en la encuadernación. El jefe se sorprendió de verlo llegar tarde, pues era incluso más puntual que él mismo. Simbad se excusó vagamente, se fue a su mesa de trabajo y hundió la nariz en sus quehaceres. Aquel día encuadernó más libros que ningún otro, tal era la furia que ardía en su corazón y que se transmitía a sus hábiles y grandes manos. Parecía que el cielo se había arrepentido de derramar sobre él sus bendiciones. Pasó el día embebido en sus pensamientos y sin levantar la vista de la tarea. Ni siquiera se detuvo para almorzar el poco de pan con queso que solía llevar consigo y que aquel día había olvidado. No sentía hambre. Sólo una infinita rabia que le privaba de tener ninguna otra sensación. Así transcurrió la mañana y la tarde. Cuando el día estaba punto de agotarse y el sol enrojecido se hundía poco a poco en el mar, llegó un muchacho con un recado para Simbad. El amo de la encuadernación le pasó a Simbad el sobrecillo, sin siquiera reparar en él, pensando que sería algún encargo especial. La mano de Simbad tembló al recogerlo, pues vio en su reverso las iniciales doradas de 13 Gilberto y el nombre de la compañía naviera. Contra su costumbre de quedarse allí trabajando hasta bien entrada la noche, se despidió apresurado, agarró su raída chaqueta y salió oscuro a las sombras exteriores. En su cuarto y a la luz menguante de su única bujía, que casi había quemado la noche anterior para contemplarse en el espejo, leyó las disculpas de Gilberto y recibió con alborozo una nueva cita para dos días después. El cielo le volvía a sonreír. La mañana establecida para el encuentro, Simbad repitió paso por paso el ritual de anudarse el cabello, ponerse la chalina, colocarse la levita y salir dando zancadas, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Sin embargo, esta vez aún se detuvo un instante más frente al espejo, ladeó la cabeza, ocultó la mirada impaciente de sus ojos como mejor pudo tras los lentes, y sólo entonces se atrevió a salir a la calle. Pero una vez al aire exterior, procuró mantener su porte dominador a la par que modesto. Caminó la distancia que lo separaba de la naviera, mirando de reojo en las vidrieras de puertas y tiendas para comprobar que componía la figura deseada. Esta forma de caminar, echando miradas de reojo a los cristales que lo reflejaban, empezó, en aquel día, a ser un rasgo más de su persona. Tanto es así, que siempre en adelante marchó con la cabeza algo ladeada como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo con malas intenciones. Al enfrentarse nuevamente al adusto portero, ni siquiera se dignó dirigirse al hombre, agitó el sobrecillo con las iniciales bien visibles ante las narices estupefactas del guardián y entró decidido al edificio. Allí, en la penumbra, le aguardaba un caballero de porte raído y ademanes serviles que, sin mediar palabra, con el gesto le señaló a una gran puerta que estaba a sus espaldas y que sólo se reconocía por los grandes pomos dorados en forma de cabeza de león que la adornaban. Como nadie fue testigo de la entrevista entre Gilberto y Simbad, no existe un testimonio fidedigno de lo que allí se habló. Pasó más o menos una hora y Simbad salió del despacho con un sobre aún más grande del que había recibido para concertar la cita. Su rostro se había vuelto de color céreo, su paso era más bien desmayado y sus inmensas manos le colgaban a los costados, al final de los largos brazos, como si estuvieran cosidas a los faldones de la levita. La mirada se había vuelto huidiza y ni siquiera los lentes, estratégicamente encaramados a su nariz, conseguían ocultar un destello de decepción. Los caprichos de lo alto volvían a desconcertarlo. Tan abstraído y solemne marchaba que no percibió que Hortensia, adornada con sus mejores galas, caminaba a su encuentro. Con un gracioso movimiento de su sombrilla color turquesa le tocó en el hombro y lo sacó de su sueño. Simbad se irguió al 14 instante cuan alto era y desde aquella altura, con los ojos entrecerrados, observó a Hortensia como si fuera la primera vez que la veía. Ella sin tomar en consideración su especie de desconcierto, fijó la mirada en el sobre y sonriendo lo señaló con un gesto de complicidad. Este mudo diálogo dio paso a una verdadera conversación. Simbad recuperando su ser explicó que Gilberto le había dado una excelente carta de recomendación para el segundo piloto de una nave que estaba apunto de hacerse a la mar y que, según dijo, necesitaba de un ayudante con grandes conocimientos sobre cartas de navegación porque emprendían un viaje largo hacia lugares lejanos y poco conocidos. Mientras charlaban de estas cosas, Hortensia insensiblemente lo fue conduciendo hacia un hermoso jardín en donde servían unas excelentes tisanas. Ambos se acomodaron en un velador en un rincón recoleto, lejos de las miradas de los otros comensales y de los que pasaban por la calle. Allí, a cubierto de unos rosales esplendorosos, Simbad consiguió soportar su decepción y se animó con la alegría de Hortensia y sus buenos augurios por un empleo miserable y muy alejado de las expectativas de Simbad. Fuera porque no quería reconocer una nueva dilación en sus aspiraciones de éxito inmediato, fuera porque Hortensia le contagió su optimismo, al salir del jardín de té, Simbad besó la mano de la joven y se fue sin dudarlo un instante a presentarse al segundo piloto, de nombre Abraham. Este Abraham era un hombre de algo más que mediana edad, muy bregado en todos los mares, que conocía perfectamente el oficio y que no aspiraba, a pesar de su experiencia y sus largos años de ejercicio, a alcanzar un cargo superior, que, sin embargo, le habían ofrecido reiteradamente. Contempló con una sonrisa de indulgencia a Simbad, le explicó brevemente cuál sería su desempeño en aquella nave y lo animó diciendo que si cumplía con sus órdenes y le auxiliaba eficazmente en su trabajo, posiblemente, casi seguro, dijo, le darían un puesto de mando en otro buque al regresar de este largo viaje. Incluso, con voz confidencial, le aseguró que ese cargo se lo habían ofrecido a él con mucha insistencia. Abraham no había dicho ni sí ni no, dejando la puerta abierta a aquel nuevo empleo, que ni quería ni necesitaba. Afirmó que ya era mayor para meterse en mayores responsabilidades, sin embargo, recomendaría que fuese para Simbad. Ante esta nueva perspectiva, Simbad se avino a ser el segundo del segundo piloto y embarcarse con rumbo desconocido. La nave partiría al amanecer siguiente. Simbad se despidió de Abraham, fue al taller de encuadernación, sorprendió a su jefe 15 con su atuendo y sus noticias, cobró su despido y con unas pocas monedas en el bolsillo, se encaminó a su cuartito. Antes de subir la empinada escalera, rogó a la casera que mantuviera su cuarto a su disposición y le pagó por adelantado todas las monedas que había recibido del encuadernador. Así, sin un ochavo en el bolsillo, Simbad se fue a la cama y volvió a dormir una corta noche sin sueños. Sus oraciones habían sido escuchadas, a pesar de que no respondían del todo a sus deseos. Antes de que alumbrara un primer rayo de sol, se levantó, se lavó la cara, se ató el cabello, guardó en una vieja bolsa su levita, su camisa y sus elegantes calzas de rayas, se vistió con su raído uniforme de encuadernador y salió hacia su primera gran aventura en el mar. No bien subió un poco la marea, la nave se hizo a la mar. Simbad, acodado en la borda, miró hacia tierra y le pareció ver la sombrilla turquesa de Hortensia agitándose en el aire. Pero, aquella visión no despertó en él el más leve sentimiento de tristeza o añoranza. Su cara pálida no enrojeció tampoco de orgullo por haber conquistado un corazón femenino tan delicado con tan poco esfuerzo. Ni siquiera pensó que gracias al entusiasmo, la confianza y el optimismo de la joven, él se había embarcado en aquel periplo que sabe Dios a dónde le llevaría. Tampoco pensó que podría ser el inicio de su gran éxito tan largamente acariciado. Sólo pensó en que sólo era el segundo del segundo piloto y aquello le ensombreció aún más la mirada. Dirigió los ojos hacia el mar verdinegro que chocaba contra los costados de la nave en movimiento, levantando espumas grisáceas, y destellos de furia volvieron a atravesar los cristales de sus lentes. La travesía comenzó con un viento suave que iba empujando como en una caricia al buque alejándolo de tierra hasta que esta empezó a confundirse con la línea azul del horizonte marino. Entonces, Abraham lo llamó, le hizo descender a su camarote de segundo piloto que estaba precedido de un pequeño cuartucho en donde, sobre una mesa maciza y clavada al suelo, se hallaban esparcidos cientos de pliegos de cartas marinas. Allí le explicó su cometido y lo dejó con la nariz hundida en todos aquellos papeles cruzados por mil rayas y números. Los días pasaban para Simbad sin que asomara la cara por cubierta y en las noches, con los ojos fatigados y tras dar una vuelta por la banda de babor, contemplando las lejanas estrellas que nada le inspiraban, se iba a hundir en su propio camarote que compartía con el pinche de cocina. Los sueños de aquellas noches eran más bien pesadillas. Soñaba que monstruos marinos salían de las profundidades, se colaban en su camarote, le arrebataban la levita y jugaban con ella entre las olas. Otras veces eran 16 sirenas horrendas y lascivas las que le tiraban de los lentes y se los ponían sobre sus narices de pez, haciendo muecas y diciéndole palabras obscenas. De estos sueños se despertaba sudoroso e irritado. Achacaba todos los males de la monotonía de su vida y de sus pesadillas nocturnas a Gilberto y a la falta de carácter de Abraham. Las millas marinas eran devoradas por el buque día tras día sin el menor cambio ni sobresalto. Por las cartas sabía que se iba alejando de su patria y entrando en mares que sólo conocía vagamente por los libros que había leído. Llegó un momento, al cabo de varios meses de rutina, que los mares que aparecían en las cartas tenían nombres extraños, jamás oídos pronunciar por boca de hombre y que desde luego no figuraban en ninguno de los miles de volúmenes que casi había aprendido de memoria. Simbad tenía la sensación de estar alejándose de sus propósitos tanto cuanto se alejaba de tierras y mares conocidos. Un día, Abraham lo llamó al atardecer, le hizo entrar en su camarote, lo sentó junto a un velador minúsculo, sacó una vieja botella de vino añejo y le sirvió una copa. Hacía meses que Simbad no probaba el alcohol y aquel licor le devolvió un poco de calor a sus huesos y a su piel. Se sintió casi contento. Abraham entonces le comunicó que el viaje estaba tocando a su fin. Pronto avistarían la tierra que buscaban y, una vez cumplida su transacción allá, solo quedaba deshacer lo navegado. Había tenido una larga conversación con el capitán y este le había dicho que tras ese viaje, pensaba retirarse y fletar un navío por su cuenta. Le ofreció a Abraham el mando, pero este, sin decir que sí ni que no, aludió a la posibilidad de que se hiciera cargo Simbad de aquel nuevo flete. El capitán no había parecido disgustado y Abraham entendió aquello como una promesa en firme. Simbad se fue aquella noche a su camarote y, a pesar de los ronquidos del pinche de cocina, volvió a dormir sin sueños. Se despertó al amanecer y vio que se aproximaban a tierra. Sin curiosidad contempló como descendían las mercancías y se estibaban otras. Sin emoción examinó el rostro satisfecho y gozoso del capitán. Ni siquiera se alegró cuando el viejo Abraham le dijo: Esto está hecho muchacho, sólo hay que volver y ya verás. Tampoco sintió el menor interés por descender a tierra y observar cómo vivían aquellas extrañas gentes. Si alguien le hubiera preguntado a su regreso qué aspecto tenían los pobladores de aquellas lejanas tierras, probablemente habría tenido que inventar cuáles eran sus rasgos más sobresalientes. Claro es que Simbad poseía la gran capacidad de hacer parecer veraces sus invenciones más improvisadas. Eran tales el aplomo y la celeridad con los que ensartaba un discurso falso que parecía verdadero. 17 Una vez cumplida la misión y tras escuchar varias veces cómo el capitán se había hecho rico con aquel viaje, Simbad volvió a su tarea, a pasar sus días en la antecámara del segundo piloto y las noches por la banda de babor, mirando a las estrellas sin emoción, mientras se dirigía a su propio camastro. Los meses volaron monótonos y rutinarios y, finalmente, poco antes de atardecer, el navío entraba en el puerto de la ciudad de partida. Cobró un sustancioso salario que casi le hizo un hombre rico. Bajó a tierra no sin antes establecer una cita con Abraham, quien estaría al cargo de la construcción de la nave que iba a fletar, por su cuenta, el capitán recién convertido en un acaudalado armador de buques. Llegó a su cuartito, deshizo el atillo con su levita, se despojó de sus ropas de marinero, se tendió en la cama cuan largo era y con la cara mirando al techo, cerró los ojos y durmió sin sueños una larga noche. Abraham y Simbad visitaron astilleros hasta que encontraron un dique sin trabajo y que aceptaba su encargo. El capitán, que se llamaba Isaías, convocó a Abraham a una reunión apresurada unos días más tarde. El viejo segundo piloto se llevó consigo a Simbad al que tácitamente había nombrado su colaborador y al que, en realidad, había tomado bajo su protección. El capitán Isaías, ahora rico hombre, les contó la triste noticia de que su esposa había enfermado repentinamente de algún mal poco conocido. Él, que la amaba tiernamente, había mandado llamar a todos los médicos de la ciudad, pero ninguno daba con la causa de aquel mal, de manera que, por el mucho amor que sentía hacia su esposa y por el temor de perderla, había decidido pedir los servicios de un afamado doctor de otro condado. Este doctor, por su mucha fama y grandes dotes, resultaba mucho más costoso que todos los médicos de la ciudad. Pero aún así, él no quería escatimar en lo tocante a la salud de su amada esposa. Simbad pensaba, mientras tanto, a dónde llevaría todo aquel discurso. Para sus adentros se decía que si la esposa del capitán Isaías iba a ir tarde o temprano a reunirse con sus antepasados, como todo el mundo, qué más daría prescindir de la opinión de un médico más. Seguro que unas honrosas exequias saldrían más baratas que la minuta de aquel doctor. Pero no dejó traslucir ninguno de estos pensamientos, sino que ladeó aún más su cabeza, ocultó su mirada, bajando los párpados y esperó disimulando su impaciencia a que terminara la historia. El capitán Isaías se lamentaba entre tanto de los gastos que se le avecinaban y que podrían dar al traste con su proyecto de construir un barco. Sin embargo, Abraham, poseedor de un gran corazón y además ansioso por favorecer a su protegido, le dijo a Isaías que, sin contar ninguna de estas desgracias, 18 intentara un acercamiento a Gilberto, le propusiera una asociación y entre ambos construyeran el barco. De este modo, Isaías podría atender a su esposa tal como se merecía tan noble y abnegada mujer, objeto de su merecido afecto, y él podría llevar adelante un negocio que le asegurara la tranquilidad de sus días. A Isaías se le iluminó el rostro con esta idea. Los animó a seguir con los planos de construcción del buque, porque al fin veía un modo de cumplir con todos sus deseos. Efectivamente, mientras Abraham y Simbad se volcaban sobre el diseño de la futura nave, Isaías visitaba a Gilberto quien, sorprendentemente, aceptaba asociarse con Isaías. Conviene recordar aquí que Simbad era un hombre muy hábil con sus grandes manos, que tenía visión de los volúmenes, pesos y medidas y que, prácticamente él solo, ideó todo el barco, corrigiendo su proyecto tan sólo en aquellos aspectos en que Abraham le señalaba podría existir alguna dificultad para la navegación. Se debe hacer memoria también en este punto de que la pericia de Simbad como marino no había sido probada aún en la práctica. A pesar de haber hecho una larga travesía, él nunca había construido una nave, ni siquiera había navegado por su cuenta en cualquier tipo de embarcación, por no decir que aún no había metido los pies en el mar ni aprendido a nadar. Casi todos los días, Abraham y Simbad iban al dique para ver cómo marchaba la construcción de la nave. La vieron crecer desde la popa a la proa, desde la quilla a lo más alto del palo mayor. Vieron cómo se ensamblaban las cuadernas y se embreaban con pez, cómo se recubrían con madera de acacia y cómo se lustraban luego las maderas nobles de los camarotes. Admiraron los pequeños adornos de bronce y el airoso mascarón de proa. Se sorprendieron con el grueso de las jarcias y con la suavidad de las garruchas. Las anchas y altas velas quedaron enrolladas sobre las vergas de los mástiles, como viejas momias, y una banderola con las iniciales de Isaías y de Gilberto entrelazadas sobre un fondo azul ondeaba en la popa bajo la tenue brisa marina. Finalmente, llegó el día de botar el barco y este se deslizó grácil hacia el mar, donde quedó sujeto por una inmensa ancla y varias maromas que lo mantenían aún unido a tierra. Simbad se sintió orgulloso de su obra, porque a pesar de que hubiera tenido que seguir algunas de las indicaciones de Abraham, todo el diseño y los detalles suntuosos pero discretos eran obra suya. Aquello le convenció aún más de que ese era su camino y que allí estaba el buque que él iba a pilotar por fin. Esa noche Simbad se fue a la cama 19 con una ligera sonrisa de triunfo en la boca y se durmió sin sueños. El cielo estaba de su parte, una vez más. No obstante este hecho no le devolvió la fe. Dos días después llegaría el nombramiento del capitán de la nave y se podría contratar la tripulación, así como firmar el primer contrato para aquel nuevo mercante. Una mañana fría y ventosa en que Simbad aún remoloneaba sobre su cama, sintiéndose ya piloto e imaginando cómo sería la experiencia de sacar del puerto la nave y hacerla marchar en mar abierto, unos golpes tenues sonaron en su puerta. Con desgana se levantó a abrir. Nunca nadie lo había visitado en aquel cuartucho. Pero, allí, al borde la escalera estaba Abraham con cara sombría. A Simbad le dio un vuelco el corazón y la furia empezó a arder en sus entrañas, sin que aún supiera por qué. Hizo pasar al viejo marino, lo sentó en la única silla y, de espaldas a él, mirando por el ventanuco, le preguntó a qué se debía tan temprana visita. Abraham fue al grano. Gilberto, como socio, había impuesto que él debía ser quien nombrara al capitán del nuevo navío. A pesar de las protestas de Isaías y de Abraham que también estaba presente, Gilberto no cedió, argumentando que tenía a un magnífico piloto, de nombre David, que acababa de graduarse con honores en la academia naval. En este punto, la furia de Simbad estalló, puso de hoja de perejil a Gilberto a Isaías y al propio Abraham, se despachó a gusto también señalando los defectos de David a quien había conocido en la academia, lo llamó insensato, imberbe, afeminado, adulador y otras lindezas, aportó argumentos tras cada uno de sus insultos y se dejó, finalmente, caer en la cama como desmayado. Su tez pálida, su boca entreabierta y casi sin aliento, sus ojos entrecerrados y vidriosos asustaron a Abraham que trató de animarlo, diciéndole que pronto habría otra oportunidad. Simbad no podía oírle, había sido atacado por una fiebre aguda que le había privado de sus sentidos. Abraham corrió a llamar al médico más cercano y este diagnosticó, nada más tomarle el pulso al paciente, que había sido atacado por una fiebre nerviosa de las de la peor clase. Lo único que se podía hacer era darle láudano y ponerle compresas frías en la frente, esperando que la enfermedad hiciera crisis y lo llevara directamente a la tumba o lo devolviera de nuevo a la vida. Como Simbad no tenía allí parientes ni conocidos, Abraham se ocupó de buscar a alguien que pudiera atender al enfermo noche y día. Sin saber muy bien a dónde acudir, porque él mismo era un solterón sin familia, se acordó de su primo, el padre de Hortensia. Corrió a su casa y topó en la misma puerta con su sobrina lejana. Le contó lo sucedido y aquella flor sensible sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y se 20 ofreció a ser la enfermera que cuidara de Simbad noche y día, pues en su tierno corazón había nacido un amor puro e inexperto por aquel hombre obstinado. Así fue. A pesar de los ruegos de su padre, Hortensia se consagró al cuidado de Simbad. Pasaba los días y las noches al pie de su lecho, poniéndole compresas frías de agua de tilo y dándole pequeñas cucharaditas de láudano con un terrón de azúcar que él apenas podía tragar. Una noche las fiebres hicieron crisis, el pulso de Simbad casi desapareció. Sus ojos entreabiertos eran como de cristal, sus largas manos se parecían más por su color azulado a las de un cadáver que a las de un ser vivo. La quietud de sus manos contrastaba con la agitación de todo su cuerpo. Las piernas se sacudían convulsas, la cabeza se agitaba de un lado a otro, la boca arrojaba por las comisuras una espuma viscosa entre suspiros entrecortados, su pecho subía y bajaba como azotado por una tormenta interior. El sudor resbalaba por su frente, mojaba sus largos cabellos y su barba descuidada y humedecía la almohada de un suero amarillento y de olor pútrido. Hortensia contemplaba aquel horror sin saber qué hacer, mientras sobre su lindo rostro ya demacrado por las noches de insomnio se deslizaban como una lluvia constante pesadas lágrimas. La agonía de Simbad seguía su curso y a Hortensia, desesperada, no se le ocurrió otra solución que arrodillarse en oración al pie de la cama, y retorciéndose las manos y casi agritos, prometió al Señor su vida a cambio de la de él. 21 Simbad consigue un buen empleo La crisis de fiebre, tal como había pronosticado el doctor, podía sacar de este mundo a un hombre, pero también podía devolverlo a la vida. Fueran las lágrimas o las oraciones de Hortensia, lo cierto es que con los primeros rayos del sol, Simbad abrió los ojos. Se sentía tan débil como un pajarillo caído del nido. No podía levantar sus largas manos, ni articular palabra, pero acababa de volver a la vida. Hortensia se despertó de su adolorido y fatigado sueño y vio cómo Simbad movía los ojos mirando a su alrededor como si no fuera capaz de reconocer dónde se encontraba. Se puso en pie de un salto, empleando las últimas fuerzas que le quedaban y abrazó su cuello, besó su sudorosa frente y le dedicó todas las palabras cariñosas que conocía, aunque no eran muchas, porque jamás antes había estado enamorada. Simbad la miraba con una mezcla de sorpresa y desagrado. Aún en su debilidad extrema era capaz de pensar que aquellas efusiones afectivas estaban fuera de lugar. En su caso, no es que nunca se hubiera enamorado, sino que era incapaz de entender ese sentimiento. Simbad carecía de la menor capacidad para sentir amor por nadie. Nunca lo había sentido ni por sus padres ni por sus hermanos, más allá de una cierta simpatía porque eran de su familia. Por ellos tenía ese frágil sentimiento que nace de verse reflejado en el rostro o en los ojos de otro con quien se comparten ancestros. Cuando él creía estar mirándolos con afecto, en realidad lo que sentía era ese cosquilleo, más bien inquietante, con que uno mira el retrato de su abuelo, ya muerto, y descubre que la línea de la nariz es la misma o que el gesto de los labios es semejante. Nunca tuvo verdaderos amigos, pues de todo aquel al que la vida le unía por una u otra circunstancia, siempre sospechaba intenciones aviesas o esperaba conseguir algo. Sus muchas oraciones tampoco lo habían dotado de un corazón más tierno, porque oraba sin fe. Sin embargo, las lágrimas, ahora de felicidad, que manaban de los ojos de Hortensia casi lo conmovieron. Nadie, nunca, había llorado por él. Pareció empezar a comprender qué había sucedido. Recordó que Gilberto había contratado al odioso David, aquel mozalbete estúpido salido de la academia naval y que esa frustración lo había enfermado. Se juró a sí mismo que nunca más se dejaría vencer por la frustración, pues no quería morir sin haber llegado a pilotar una nave. 22 Miró a Hortensia con la expresión más cariñosa que era capaz de componer o de fingir, alargó una mano, tomó la de ella y con gran esfuerzo se la llevó a los labios. La muchacha entendió aquel gesto como la más hermosa declaración de amor que jamás oídos de mujer habían escuchado y, alborozada, salió corriendo de la habitación a buscar al médico, a su padre y a Abraham para comunicarles la buena nueva. Todos acudieron al lecho del recién resucitado y comprobaron que, efectivamente, había abandonado el territorio de la muerte y estaba de regreso entre los vivos. Todavía estuvo convaleciente algo más de dos semanas el recién nacido Simbad. Hortensia acudía todos los días junto a él, le llevaba sabrosos manjares que pudieran despertar su apetito y acelerar su mejoría, le leía libros piadosos y poemas, le contaba los chismes de la ciudad y él, simplemente contestaba a aquellos halagos, con el recientemente aprendido gesto de cogerle una mano. Esta caricia confirmaba cada día en Hortensia su propio cariño por Simbad, así como le parecía la mejor prueba de que era correspondida. Una tarde, cuando esperaba Simbad que Hortensia apareciera, en su lugar se presentó Gilberto en persona. La sorpresa fue mayúscula para el convaleciente. Por su cabeza cruzó como un rayo que el naviero estaba arrepentido de no haberle nombrado capitán de la nueva nave y venía a confirmarlo en el puesto. Sin embargo, la razón de aquella visita era muy otra e inesperada. Gilberto con el rostro sombrío se sentó en la única silla, junto a la cama, y le comunicó a Simbad que Hortensia había estado muy enferma. Había pasado la noche en un delirio extraño y finalmente, al amanecer, había muerto con una sonrisa en los labios, diciendo el nombre de su amado. Hortensia, le informó, a parte de ser una criatura deliciosa, sencilla e inocente, era hija de su única hermana, fallecida al dar a luz. El siempre había sospechado que la joven madre de apenas dieciocho años había muerto por falta de atención de su marido. Sólo por aquella tierna criatura, sangre de su sangre, Gilberto había mantenido relaciones más o menos cordiales con su cuñado. Ahora que su sobrina había fallecido tan repentinamente ya no le quedaba ningún vínculo con aquel odioso pariente. Estaba, además, convencido de que Hortensia había muerto de agotamiento por las muchas semanas sin dormir, velando a Simbad, cosa que cualquier padre sensato habría impedido, buscando a alguien que cuidara y atendiera al enfermo en su lugar y si, como parecía, la devoción de Hortensia por Simbad había sido más que caridad, un amor profundo, con mayor razón el padre debía haber evitado que su única 23 hija se agotara de aquel modo, cuidando de un hombre que ni siquiera era aún su prometido. Ya en la ciudad había comidillas y murmuraciones acerca de la actitud desmedida de la desdichada joven. Por otra parte, un padre sensato debía haber comprendido que esa primera felicidad tan profunda, en un corazón ingenuo y tierno, pues ella se creía correspondida, en lugar de darle alas para una vida futura feliz con él, la desgastaría hasta tal punto que la haría sucumbir, como así había sido. Simbad escuchó todo aquel discurso, entrecortado por las lágrimas y por los suspiros, sin saber muy bien qué cara poner. Como no llevaba sus lentes, se cubrió el rostro con el embozo de la sábana, para no dejar ver que aquella historia, la fragilidad de Hortensia y su desaparición no le importaban demasiado. Sólo aguardaba y ensayaba mentalmente cuál debía ser su gesto cuando Gilberto le dijera que por fin iba a ser piloto de aquella reluciente nave. Simbad no sabía que la nave hacía días que había partido capitaneada por David y que Gilberto, movido por la compasión hacia aquel a quien su sobrina había amado con tanta fuerza como para morir por él, sólo pensaba en ofrecerle algún empleo que le sirviera de consuelo, pero no tenía intención de poner en sus inexpertas manos ninguno de sus navíos. Por otra parte, si había decidido, como tío de la difunta, ofrecerle a Simbad un puesto en su empresa era principalmente por acallar toda clase de murmuraciones. De ese modo en la ciudad considerarían que si él protegía a aquel muchacho era porque había algo más entre los dos jóvenes de lo que se había podido sospechar. Así que, para no cansarlo, simplemente le dijo que, en cuanto se sintiera con fuerzas, pasara por su oficina porque le tenía algo reservado. Simbad con su mejor y más desmayada voz agradeció a Gilberto que tuviera esa consideración con él, pero, aseguró, sentirse totalmente anonadado por la noticia de la desaparición de Hortensia. Pero antes de que su comentario pudiera parecer un rechazo del ofrecimiento, aseguró que en cuanto se sintiera con fuerzas, y esperaba que fuera pronto, iría a entrevistarse con él. Dejó pasar días en cantidad suficiente para no parecer ansioso y una mañana se dirigió a la naviera. Gilberto lo recibió en su enorme despacho y le comunicó que estaba queriendo ampliar su negocio y establecer una sucursal en un lejano país, más allá del océano. Para ello necesitaba a alguien de confianza y si él había merecido el afecto de su adorada sobrina, este dato resultaba suficientemente elocuente como para confirmar que era alguien de fiar. Pues si Hortensia era una muchacha sin experiencia de la vida, 24 no obstante era una mujer muy intuitiva y debía haber visto en él altas cualidades que sin duda lo avalaban como persona a la que confiar una empresa como la que se proponía. Sin embargo, añadió Gilberto, no era cuestión de precipitarse. El negocio de ultramar era muy arriesgado y Simbad no poseía la suficiente experiencia como para encargarse de ello sin antes haber adquirido un conocimiento en profundidad de los riesgos y las ventajas. Por eso, le ofrecía un puesto en su actual sede, muy bien remunerado, para que fuera conociendo a clientes, los distintos tipos de mercancías, los mercados y otros pormenores que garantizaran el futuro éxito de la encomienda. Gilberto ni siquiera nombró a David ni el paradero de la nueva nave que había fletado con su socio Isaías. Tampoco mencionó que, en realidad, lo que quería era que alguien abriera el camino para su único hijo, un muchacho débil, astuto y poco trabajador, pero muy ambicioso, que acababa de contraer un matrimonio poco conveniente con una muchacha sin fortuna. El padre quería alejar al muchacho y a su esposa de la ciudad, pero no se atrevía a ponerlo al frente de ninguna cuestión sin que alguien antes le hubiera abierto el camino y se lo hubiera despejado de dificultades. Cuando el negocio estuviera en marcha y si funcionaba bien, entonces lo pondría en manos de su hijo y ya buscaría qué hacer con Simbad. Por otra parte, pensaba Gilberto, entre el buen sueldo que le iba a pagar mientras se hacía con los entresijos del negocio y, luego, con lo que su astucia le permitiera amasar una vez en ultramar, ya habría compensado suficientemente al enamorado de su desdichada sobrina y este podría incluso establecerse por su cuenta, si es que era capaz de hacerlo. Su responsabilidad hacia él habría llegado a su fin y habría acallado de paso las murmuraciones acerca de su sobrina. Simbad, no sabía qué decir. No era nada de lo que él esperaba. Pero tampoco era una opción desechable ya que en aquel momento y aunque conservaba parte de los bienes conseguidos en su travesía como ayudante de Abraham, le convenía tener alguna ocupación y el salario prometido era bastante tentador. Simbad ladeó la cabeza, se ajustó los lentes sobre su breve nariz y agradeció el gesto de Gilberto y la oportunidad que le brindaba, aceptándola como un regalo del cielo. Esto fue lo que dijo. Se comprometió a estar en la oficina que le habían asignado a primera hora del lunes siguiente. Salió Simbad de la naviera, se fue a su cuartucho y empezó a cavilar acerca de lo que sería más conveniente hacer, antes de incorporarse a su nuevo puesto. La primera decisión que tomó fue hacer recuento de sus haberes. Con ellos, podía y debía, se dijo, 25 adquirir más atuendos que lo confirmaran como un hombre de mar. Mejor aún, como un sabio hombre de mar. Así que fue al sastre y encargó un par de levitas más, dos pares de calzas, tres camisas sin cuello y dos chalinas, idénticas a las que le había obsequiado en su día el padre de Hortensia. Fue a ver a un agente y le pidió que le buscara una casa modesta, pero suficientemente digna de alguien que iba a ser un empleado de alto rango en la naviera. El agente le mostró varios edificios y Simbad se decidió por el más modesto de ellos. A continuación y con las llaves de su vivienda en el bolsillo, se dedicó a buscar en chamarileros, almonedas, serrerías y otros lugares el ajuar necesario y con su habilidad manual se dedicó a construirse una mesa de despacho, un sillón adecuado, unas estanterías y otros pequeños accesorios, así como una cama sencilla, una escueta mesa de comer y todo lo completó con unas cortinas de segunda mano, alguna lámpara usada y una alfombra bastante raída. Desde su cuartucho de alquiler hizo trasladar todos sus libros y mapas y pronto la casa adquirió un aspecto más acogedor. A Simbad le gustaban las plantas y sembró la casa de pequeñas macetas que cuidaba con dedicación. De ese modo resultó un espacio confortable pero extraño para un hombre solo. Había algo de femenino en la disposición que eligió para sus cachivaches. Los colores claros, los tonos pastel y las plantas le daban a la casa el aire de ser la de una vieja solterona. No obstante, todo era pulcro y de buen gusto. Simbad buscó a una sirvienta que fuera de vez en cuando a mantener el orden y el aseo, que le planchara sus camisas sin cuello y sus chalinas, aunque él mismo se hacía la comida. Por eso, dos veces por semana, se le veía deambular por el mercado y hacer su propia compra de víveres, lo que no dejaba de ser una excentricidad sin precedentes. Algunas almas bienintencionadas pensaron que puesto que su prometida había fallecido, él no era capaz de comer lo que otras manos de mujer pudieran cocinar. En esa época, los folletines y las novelas con muertes súbitas y enamorados desgarrados por el dolor estaban muy de moda y eso favorecía que aquellos que habían murmurado acerca de Hortensia y de sus largas jornadas junto al enfermo, ahora lo vieran a él como uno de los héroes de esas historias, maltrecho de amor y soledad por la muerte de su novia. Su costumbre de pasar largos ratos en el templo confirmo a los observadores de que iba allí a rezar por su amada y a implorar el consuelo divino. A los oídos de Simbad llegaron estos comentarios y él se encargó de alimentarlos, pues consideraba que a Gilberto le gustaría saber que él era un doliente enamorado, sumido en la tristeza. Sopesó la conveniencia de mantener esta actitud y decidió que era muy adecuada a sus 26 intereses. De manera que entre las cosas que adquirió en una almoneda no faltó un jarrón delicado que llenó de flores y depositó en la tumba de Hortensia. Periódicamente se encargaba de renovar las flores que, casi siempre, eran hortensias azules. De este modo, Simbad sumó a su figura de sabio hombre de mar, la de enamorado añorante, devoto y solitario. Con este talante, se encaminó a su nuevo trabajo y así como era muy hábil con las manos para construir toda clase de muebles, resultó ser también bastante eficaz en su nuevo empleo. Pronto aprendió todos los trucos del oficio. Con ello, además de estar bien considerado, hizo ganar mucho dinero a su amo, quien empezó a pensar que había acertado plenamente ofreciéndole el trabajo, aunque una sombra de duda le quedaba en el fondo de su corazón, pues él lo que quería era que aquel sirviera de ariete para que la plaza, finalmente, fuera conquistada por el inútil, pero ambicioso, de su hijo. Gilberto tenía además otra preocupación añadida. Su nuera, Pamela, era una mujer ignorante. Procedía de una familia muy modesta y no había recibido ninguna formación. Su esposo, Jerónimo, intentaba tapar su zafiedad y su ignorancia vistiéndola como a una princesa y regalándole toda clase de joyas que ella lucía a tiempo y a destiempo. Una peluquera particular acudía todos los días a peinarla, a hacerle la manicura y a maquillarla. Le buscó una doncella que más bien resultara una señora de compañía. Se trataba de una viuda que había vivido mejores épocas, pero que, al enviudar de un comerciante que había tenido la mala fortuna de arruinarse, tuvo que buscar un empleo, forzada por la necesidad. Era una mujer de mediana edad, cultivada y de buen gusto que enseñaba a su señora con delicadeza y tacto a comportarse en la mesa, en sociedad y a elegir sus ropas con cuidado para no resultar una nueva rica. Esto último la mujer lo conseguía con dificultad, porque Pamela era amante de los grandes escotes, los colores chillones y los excesos en los adornos. Gilberto se preguntaba si aquella mujer advenediza alguna vez aprendería a comportarse y sería una buena compañera para que su hijo llegara a ser un hombre de negocios admirado y respetado. Temía que lo pusiera en evidencia en cualquier momento o que, incluso, llegara a estropearle algún trato favorable y beneficioso. Por eso, cada vez estaba más empeñado en que Simbad fuera el que abriera aquel nuevo enclave para su comercio, lo consolidara y sólo entonces, su hijo se hiciera cargo de ello. Simbad, por su natural desconfiado, empezó a recelar de las intenciones de Gilberto para con él, pero convencido de su propia valía pensaba que podría convencer al padre de que era imprescindible porque dominaba los asuntos y hacía buen papel. No 27 cayó en la cuenta de que un hijo es siempre un hijo y nadie puede suplantarlo en la devoción de su padre. Al cabo de un par de años, Simbad había demostrado sobradamente su valía. Todo el mundo lo tenía por un hombre ejemplar tanto en su trabajo como en su fidelidad a la memoria de Hortensia. Aunque era un hombre solitario, escurridizo y de genio pronto e impertinente, todo el mundo lo trataba con respeto e incluso con afecto. Muchos le pedían consejo y arriesgaban su dinero en las empresas que él proponía. Las jóvenes solteras y las no tan jóvenes lo miraban con buenos ojos y se hacían las encontradizas con él, por si conseguían arrebatarlo a su melancolía. Incluso la frívola Pamela, que no tenía nada mejor que hacer que acicalarse y pasear en su carruaje en las mañanas soleadas, empezó a interesarse por aquel hombre alto y misterioso que trabajaba para su suegro y su marido. Para granjearse su amistad y simpatía, se empeñó en que se le invitara al menos una vez al mes a cenar y a pasar la velada entre sus amistades más cercanas y selectas. Simbad, que en el fondo de su corazón se parecía a Pamela, pues a lo que aspiraba era a ser considerado entre las gentes notables de la ciudad, aceptó aquellas invitaciones con secreto gusto, pero, considerando que era conveniente no mostrarse excesivamente halagado, no siempre acudía a las veladas, argumentando su mucho trabajo y cansancio. Esto despertaba más el interés de Pamela quien, teniéndolo por hombre ilustrado, empezó a leer y a informarse, siguiendo los consejos de su dama de compañía y doncella, para poder tener conversaciones filosóficas, decía ella, con Simbad. En cuanto tenía ocasión, le citaba el último libro publicado, la última pieza musical editada o recababa su opinión sobre el último ensayo de algún sesudo pensador. Simbad que era bastante ignorante en estos terrenos comprendió que aquel podía ser un camino interesante para estrechar sus lazos con su amo y protector y también con el marido de Pamela. Pronto descubrió que Jerónimo tenía aventuras en toda la ciudad y que estaba harto de su zafia esposa y consideró que si la entretenía, el marido, agradecido, podría dedicarse a sus aficiones sin que ella le echara de menos y él obtendría alguna compensación. Las conversaciones entre Pamela y Simbad fueron girando de las cuestiones de moda en el campo de la literatura, la música o el pensamiento, hacia otras más personales que tocaban más al fondo del alma. Ella supo que Simbad seguía con su costumbre de pasear cerca del mar, ya fuera por la playa o por los acantilados, a muy primeras horas de la mañana, antes de acudir a su despacho en la naviera. Decidió que, 28 ya que su marido no regresaba algunas noches a dormir en su cama, bien podía ella levantarse pronto y hacerse la encontradiza con Simbad a lo largo de aquellos paseos. De este modo casi se convirtió en una costumbre que Simbad y Pamela se encontraran al borde del mar y prolongaran sus paseos hasta la hora en que él debía incorporarse a su trabajo. Él no era muy conversador y más bien se dedicaba a mirar de soslayo al mar con aquella mirada suya retadora. Por lo tanto, iniciar algún tema correspondía a Pamela. Como esta a pesar de sus últimas lecturas no era una mujer ilustrada, ni tampoco estaba dotada de ingenio natural, una vez que hubo agotado señalar a las gaviotas o lo altas que eran este o aquel día las espumas de las olas, empezó a aburrirse de sus paseos con Simbad. Sin embargo, como astuta que era halló, finalmente, un tema importante y que podía captar la atención de su compañero de paseos. Una de aquellas mañanas apareció como la mujer más afligida del mundo. Había descubierto que su marido le era infiel, pero no se atrevía a denunciarlo ni a enfrentarlo con ello, porque Jerónimo, según afirmó, era de carácter sumamente violento, poseía una gran capacidad dialéctica y podría incluso llegar a acusarla a ella de lo mismo, dándole la vuelta a sus argumentos. Declaró sentirse deprimida y aterrada al mismo tiempo. Simbad la escuchaba con la mente en sus intereses, pero tuvo un chispazo de inspiración y le contestó a Pamela que aquello eran tonterías. Su marido era un hombre muy trabajador y ocupado. Muchas veces, en sus negociaciones con clientes, se veía obligado a agasajarlos invitándolos a lugares de ocio o a restaurantes. Otras, se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche resolviendo expedientes y por eso no regresaba a casa y él lo sabía bien porque trabajaba en un despacho frontero al suyo. Lo que a ella le ocurría, sentenció Simbad, era que estaba muy desocupada y por eso su mente podía entretenerse en aquellas fantasías. Era normal que, si llegaba a acusar a su marido de descuidarla, cuando la proveía de toda clase de caprichos, de una dama de compañía y la agasajaba con hermosas joyas, montara en cólera por lo injusto del reproche. Por lo tanto, añadió, ya que ella se había convertido en una mujer rica y poderosa, con influencia sobre otras damas de la ciudad, lo que debía era emplear sus talentos en favorecer a los que no habían sido tan afortunados como ella. De este modo estaba introduciendo en su conciencia un cierto remordimiento pues ella procedía de aquellas clases desfavorecidas, aunque había hecho todo tipo de esfuerzos por olvidarlo 29 y esconderlo, caso de que se llegara a notar, bajo sus lujosos vestidos y su porte majestuoso. Pamela, cogida por sorpresa y sin ser consciente de que el comentario de Simbad le había hecho mella en lo más profundo, le preguntó qué podría hacer, pues era posible que tuviera razón, ya que era cierto que muchas veces se sentía hastiada y aburrida de no hacer nada. Simbad le trazó todo un plan. Le sugirió que convocara a otras damas a una merienda y que, una vez reunidas, les informara de su interés por los necesitados, pidiéndole a ellas, que tenían más experiencia, que aportaran ideas de cómo ayudar a la pobre gente que sin duda existía en la ciudad. Con el compromiso por parte de Pamela de poner todo su empeño en aquel consejo tan acertado, se despidieron aquella mañana. Simbad, se rió para sus adentros de su ingenuidad y simpleza y se encaminó a la naviera. Al entrar en su despacho se cruzó con Jerónimo y le dedicó una gran sonrisa como nunca había sido vista en la boca de Simbad, lo que dejó al hijo del amo más bien perplejo. Sin embargo, pronto olvidó el incidente. Simbad mientras entraba en su despacho, aún conservaba la irónica sonrisa en su boca. De sus pensamientos de aquella ocasión no hay conocimiento, pues él nunca los expresó, pero se puede deducir que se sentía dueño de la situación y se convenció de que el cielo obraba a su favor. Pocos días después, para sorpresa de su marido y suegro, Pamela convocó a merendar a las más notables esposas de comerciantes y gente adinerada de la ciudad. No se sabe tampoco qué se habló en aquella reunión, porque ella no se lo contó a ninguno de los hombres de la casa. Tampoco salió a pasear al día siguiente a la orilla del mar, por lo que Simbad tampoco fue informado de lo que se proponía. En lugar de sus largos paseos, tomó su carruaje y acompañada de otra señora y de su dama de compañía fue a visitar el Hospicio, el Asilo de ancianos y varias escuelas de los suburbios. A partir de aquel momento, sus idas y venidas se multiplicaron, desarrolló una actividad inusual en ella y, finalmente, una noche, en medio de una cena de aquellas a las que asistía Simbad, comunicó que había organizado una reunión en el Casino del balneario a beneficio de los niños del orfanato. Todos se sorprendieron grandemente. Ella hizo un cerrado alegato acerca de que debían compartir sus riquezas con los pobres y proveerlos de educación, cuidar de su salud y que para eso eran necesarios fondos. Así que se había propuesto que se tratara de una cena de gran gala y que cada comensal aportara una cantidad astronómica por el cubierto. Por supuesto habría baile y una 30 subasta de piezas importantes que ella misma había adquirido, auxiliada por una amiga suya muy entendida en pintura y en arte en general. Gilberto intentó decir algo, pues sospechó de inmediato que todo aquello le iba a salir carísimo, pero se quedó mudo cuando vio a su hijo levantar su copa y soltar un encendido discurso acerca de los muchos valores que su mujercita poseía, de lo sensible de su corazón y de su generosidad. Ante aquello no pudo argumentar sin hacer el papel de suegro tacaño y además de persona insensible a las penurias de los demás. Simbad también alzó su copa y con una sonrisa en los labios brindó por Pamela, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Esta se sintió satisfecha, más por este mudo brindis que por el discurso de su marido y empezó a fantasear a partir de aquel día con el hecho de que era ella y no otra la que había conseguido cautivar el melancólico corazón de Simbad. Los días pasaron y los meses detrás. Pamela se entregó en cuerpo y alma a la tarea de recaudar fondos por los medios más peregrinos. Tras el éxito de la cena, en la que se recaudó bastante dinero, pero no tanto como el que ella había invertido, convocó una subasta de sus vestidos más lujosos, lo que la obligó a volver a la modista inmediatamente a reponer su armario. En esta ocasión, también se recaudó una buena suma, pero algo menor de lo que ella pagó, días después, por su nuevo vestuario. Simbad estaba en sus glorias, se había sacado de encima a aquella compañera importuna en sus paseos matinales. Los dispendios de Pamela tenían de muy mal humor a Gilberto que no veía el modo de atajarlos. Por su parte, Jerónimo estaba encantado porque, aunque su esposa dilapidaba el dinero a manos llenas, no le venía con quejas por su ausencia y su falta de atención. Además, la relación de su mujer con las señoras ricas de la ciudad, esposas de competidores y otros comerciantes, le había otorgado la consideración de filántropo y le hacía aparecer como más rico de lo que en verdad era. Simbad se relamía de gusto pensando que aquello tendría que estallar en cualquier momento y que la balanza se inclinaría de su lado, pues mientras aquella insensata se gastaba el dinero a manos llenas y su esposo se pavoneaba de su generosidad y se dedicaba a sus citas galantes con mayor asiduidad si cabía, Gilberto enflaquecía de ira. Simbad se esforzó más y más en los negocios y consiguió para la compañía unos excelentes contratos que compensaron en buena medida las pérdidas causadas por la desmedida atención a los pobres. Simbad, en el fondo, se había hecho la idea, que no quería ni siquiera formular, de que el padre se hartaría de todo aquello, estallaría, mandaría a su hijo a las Indias y lo pondría a él como segundo de la empresa. 31 Sin embargo, Gilberto amaba a su hijo, cosa con la que no contaba Simbad e hizo justo lo contrario. Consideró que era llegada la hora de que Simbad iniciara la aventura de abrir una naviera en aquellas lejanas tierras, pues con la pericia que había adquirido, en menos de un año, podría enviar allá a su hijo a hacerse cargo y con él se iría su dadivosa esposa. Así lo hizo. Quince días después, Simbad embarcaba, como pasajero en una de las naves de su protector, para iniciar aquel arriesgado proyecto. 32 4 Simbad llega a las Indias occidentales Cuando Simbad se embarcó como simple pasajero en la nave de su protector, tuvo que agarrarse bien a la escala de cuerda para no perder pie y caer a las sucias aguas del puerto. El barco asignado para aquella travesía era precisamente el que comandaba David y que Isaías y Gilberto habían fletado como socios. El corazón le ardía de ira. Estaba a las órdenes, aunque no directas, de aquel estúpido muchacho. Como todo el mundo sabe, el capitán de un barco es el rey en él y por mucha categoría que tenga el pasaje siempre está subordinado a las decisiones del capitán. Este, sin ser consciente del odio que Simbad sentía por él, para colmo, lo trataba con gran deferencia, lo invitaba cada noche a cenar a su camarote y se empeñaba en alabarle por sus conocimientos de náutica, pidiéndole consejo. Aquella travesía fue una prueba de fuego para Simbad. Con gusto habría arrojado a David por la borda en alta mar y se habría adueñado del barco. Sin embargo, supo refrenar sus impulsos y mostrar cierta condescendencia para con el capitán. Se decía que ya llegaría su hora. Practicó la sana virtud de la paciencia como el tigre que permanece como una estatua esperando que la gacela esté al alcance de sus garras. Toda aquella tensión, no obstante, le producía con frecuencia un terrible dolor en el pecho. Sus ojos de párpados caídos se entrecerraban más cada día, su larga barba y sus cabellos le daban un aire fantasmal y sus largas y blancas manos volvían a parecer las de un cadáver. No podía reconocer que estaba enfermo de odio y rabia. No podía reconocer que su mal aspecto respondía a la enfermedad de la frustración y la envidia. Todos hubieran pensado que era víctima del mal del mar y esto no lo podía permitir si es que llegaba la hora, como seguro así sería, en que él pudiera pilotar un buque. Adujo que para él aquella travesía no era un viaje de recreo, que tenía que trazar su plan de negocio y considerar muchas cuestiones. También tenía que estudiar las características geográficas y de la población a donde se dirigían. Con este agotador programa se encerraba horas y horas en su propio camarote y pedía que le llevaran allá las comidas y las cenas. De este modo, la mayoría de los días conseguía esquivar a David y verdaderamente trazar una estrategia para librarse de él y para lanzar cuanto antes la empresa que se le había encomendado. 33 Empezó a imaginar que si la sacaba adelante en un corto tiempo, ganaría mucho dinero y tal vez él mismo podría poner en funcionamiento su propia naviera. Nadie entonces le negaría el privilegio de conducir una de sus propias naves. Habría cumplido sobradamente con su protector y podría ser independiente. Durante todo el tiempo en que trabajó para Gilberto y hasta el preciso instante en que decidió encerrarse en su camarote camino de las Indias occidentales, Simbad no había vuelto a acordarse de Abraham. Pero allí, a solas y sumido en sus cavilaciones, le vino de repente a la memoria el viejo segundo de a bordo y lamentó haber descuidado su amistad. No es que sintiera añoranza de aquel anciano sentencioso, pero no le quedaba más remedio que reconocer que era un hombre intuitivo, que además le había ayudado y que de su mano había llegado a donde estaba ahora, lo que no dejaba de ser un buen lugar. Lamentó sobre todo no haber pensado en él, porque consideró que alguien con su experiencia podría haberle sido de mucha utilidad en aquel mundo desconocido al que se encaminaba. Bueno, pensó, quizá pueda traerlo, una vez que esté instalado allá. Aunque también pensó que Abraham había sido un ingenuo al creer que Gilberto o Isaías le nombrarían piloto de la nueva nave de inmediato. Así que aquel primer pensamiento amable y favorable a la compañía de Abraham pronto quedó en el fondo de su endurecido corazón. En aquella época, atravesar un océano era una empresa difícil y las rutas de navegación procuraban ir tocando las islas que encontraban aunque eso supusiera viajar en zigzag. Así, tras un mes de navegación, hicieron alto en un archipiélago cuya isla principal poseía una rada natural al abrigo de los vientos. El clima de aquellas islas era muy diferente al de su tierra natal y Simbad, por primera vez en esta su segunda travesía, se decidió a bajar a tierra. Cerca del puerto había un colorido mercado en donde el barco se aprovisionó. Simbad acompañó al capitán que le había invitado a escoger las viandas para su mesa. Distraídamente Simbad asentía a las sugerencias de David pues en verdad le daba lo mismo comer una cosa que otra. A pesar de haber frecuentado casas notables en donde se degustaban platos delicados, lo cierto es que el paladar de Simbad era bastante insensible. Comía porque había que comer, eso sí siempre con avidez, pero no gozaba con una buena carne o un buen pescado, ni siquiera disfrutaba de un vino generoso o bien curado. Todo lo engullía con cierta ferocidad y mostrando sus oscuros dientes en punta. De repente, cuando David estaba seleccionando unos mariscos que le parecieron apetitosos, la mirada de Simbad recayó en el puesto de al lado en donde estaba expuesta 34 una variopinta colección de máscaras. Se apartó del puesto de pescado y fue, como atraído por una fuerza más poderosa que él, hacia las máscaras. Las contempló con interés. Muchas de ellas eran cabezas de animales conocidos, pero estaban decoradas con colores inverosímiles, otras eran más realistas y otras, en fin, representaban animales fabulosos. Con mano temblorosa cogió una de aquellas máscaras que parecía representar un antílope de largos, retorcidos y agudos cuernos, pero estaba toda pintada de un fuerte color yema y unas rayas rojas marcaban las volutas de los cuernos. Los ojos del animal eran redondos, con el iris negro y la pupila era un orificio practicado en la blanda madera con que estaba confeccionada. Se la puso sobre la cara y miró a través de los orificios de los ojos. Vio entonces la sonrisa del vendedor y se dio cuenta de que le estaba hablando de los significados de aquellas máscaras, que pertenecían a rituales mágicos de los habitantes de las islas. Simbad no prestó mucha atención al relato, escogió varias máscaras que representaban caballos verdes, tortugas azules con una extraña sonrisa o una especie de mono de colorido bastante parecido al que podría tener el original, pero que miraba con los ojos entrecerrados, aunque también tenía sendos orificios como pupilas. Cargó con aquellas máscaras, pagó el precio que le pedían sin rechistar y añadió una cabeza de león con una melena morada, que el vendedor se empeñó en regalarle. Probablemente el hombre aquel nunca había conseguido colocar tanta de su mercancía a un solo cliente. Cargado con su tesoro recién adquirido y ante la mirada extrañada de David, Simbad regresó a la nave y no manifestó ningún deseo de volver a bajar a tierra en los tres días que permanecieron allí aprovisionándose. En las siguientes escalas, como si se tratara de un ritual aprendido, Simbad descendía a los puertos, buscaba por los mercados a algún vendedor de máscaras, cargaba con algunas de ellas, como si llevara a un niño amado en los brazos y regresaba sin dar explicaciones al barco. A la cuarta escala, el camarote de Simbad estaba poblado de una extraña fauna de todos los colores que colgaba improvisadamente de los tablones de caoba reluciente. David no se atrevió a preguntarle por qué sentía esa pasión por las máscaras. Posiblemente ni el mismo Simbad hubiera podido darle una explicación coherente acerca de las razones de aquella extraña colección. Lo cierto es que cuando llegaron a destino, después de dos meses y medio de travesía, Simbad había reunido más de cincuenta de aquellas abigarradas caricaturas de los más variados animales. 35 Al arribar al puerto de destino, Simbad buscó alojamiento, contratando una casita algo apartada del centro de la pequeña ciudad, mientras que David alquilaba un cuarto en la única posada decente de la zona. Los días siguientes y por espacio de más de dos semanas, Simbad se dedicó a buscar un local que pudiera albergar la primera oficina de la naviera. Lo encontró entre dos almacenes del puerto y allí mandó colgar un ostentoso cartel con el nombre de la compañía. Contrató a un escribiente, compró varios muebles que le dieran el aire de un verdadero establecimiento naviero y se dedicó a pasear por la ciudad para recabar informes que confirmaran lo que había leído en los libros. Efectivamente, el puerto al que habían arribado era en realidad la desembocadura de un inmenso río, rodeado de una tupida selva y que era la única vía de comunicación con el interior del país que, según sus informantes y los libros que había leído, era inmenso y poco poblado, lleno de riquezas en oro, plata, tejidos y frutas exóticas que se podían adquirir por un precio irrisorio a los indígenas que habitaban en las orillas. Simbad tuvo claro que lo que debía conseguir era una embarcación adecuada para remontar el río. La nave que pilotaba David no era adecuada para aquellas aguas, pues, a pesar de la anchura y profundidad del río, no tenía suficiente calado y sobre todo no había puertos donde la nave pudiera embarcar mercancías. Comunicó a David su decisión y aprovechando los conocimientos de este encargó una ancha barcaza de quilla muy plana que David pudiera pilotar río arriba en busca de las ansiadas mercancías. Mientras, él trataría en la ciudad de establecer contactos con comerciantes de la zona a los que abastecer de otras mercancías procedentes de su país. Cuando la barcaza estuvo convenientemente aparejada, David partió hacia las profundidades de la selva, siguiendo la cinta verdosa del río, y se llevó consigo a unos cuantos hombres de su tripulación. Pasaron un par de meses en que no hubo señales de vida de David. No existía ninguna forma de comunicar con él y las noticias que los pequeños conductores de lanchas o esquifes traían no eran suficientemente claras ni reveladoras. Por fin, un día, un hombre pequeñito, moreno por el sol y tostado por su larga permanencia en aquellas tierras, pero de origen europeo, se presentó en las oficinas de Simbad. Traía noticias del capitán David. Este había conseguido cargar la barcaza con toda clase de cosas interesantes a un precio mínimo, pero había comido algo en mal estado y se encontraba con fiebre en uno de los poblados más lejanos. Mandaba decirle a su patrón, así había llamado a Simbad al darle el recado a aquel 36 hombrecillo, que, en cuanto se sintiera un poco mejor, regresaría con la barcaza. Tres semanas después, la barcaza llegó a la desembocadura. David seguía comido por las fiebres y no parecía el mismo arrogante muchacho que había salido con honores de la academia naval. Sus ojos dulces se habían vuelto saltones, su pelo, antes rubio y brillante, aparecía raído y ralo, sus mejillas hundidas y un temblor espasmódico, que le recorría todo el cuerpo y le agitaba a cada instante, daban noticia de que su enfermedad no sólo no había remitido, sino que se encontraba en una fase crítica. Aún en aquel estado, el buen muchacho, no quería defraudar a su patrón y no quería echar a perder las mercancías. Simbad buscó al médico de la ciudad que resultó ser un ignorante que sólo sabía aplicar remedios medievales. Aún así, le dio unas cuantas hierbas cocidas y algunas friegas con ungüentos de olor pestilente y David pareció mejorar. Una vez medio restablecido, embarcó en la preciosa nave con todo lo que había adquirido en el río, más un contrato voluminoso para importar una cantidad importante de mercancías que no existían en aquel lugar. Simbad, entonces y convencido del éxito de aquella primera operación, se dedicó a construir un gran edificio con almacenes, bodegas y oficinas, esperando el regreso de la nave. Seis meses después, efectivamente la nave regresó. En ella llegaba una carta muy elogiosa de Gilberto por su buena labor, un premio en metálico muy considerable y le comunicaba que siguiera haciendo aquel mismo tipo de operaciones, porque él estaba dispuesto a fletar otros dos barcos más, de modo que hubiera una ruta estable que no se demorara tanto tiempo. Cuando preguntó al grumete que había traído la misiva dónde estaba el capitán David, el muchacho, con una falta de delicadeza total, le replicó que en el fondo del mar. Efectivamente, David había sucumbido a las fiebres y había sido echado al mar, según la costumbre. En su lugar, el segundo de abordo tomó el mando e hizo arribar la nave con bien a su destino, por lo que Gilberto lo había nombrado comandante del navío en esta segunda travesía. Se llamaba Patricio y era también un joven salido de la academia naval, al que a penas había prestado atención Simbad, a pesar de haber pasado varios meses de navegación junto a él. Esta fue una noticia terrible para Simbad, no tanto por la muerte del infeliz David, a quien no tenía ninguna simpatía y por el que sentía más bien odio y envidia, sino porque, por segunda vez, alguien le arrebataba el mando de aquella nave. El nuevo capitán llegó y se hizo cargo de depositar las mercancías en los almacenes y un sombrío Simbad lo recibió. Patricio pensó que estaba afectado por la 37 muerte de aquel que sin duda había sido su amigo y colaborador y por eso excusó que Simbad se despidiera con un simple apretón de manos y se fuera a su casa sin casi dirigirle la palabra. Sabía de la fama de retraído de Simbad, de su melancolía y de las desgracias personales que le habían acaecido, al perder a su hermosa prometida, por eso el muchacho se dedicó a su tarea y no quiso hacer ninguna pregunta. Simbad se fue a su casa como alma que lleva el diablo y se encerró en su salita decorada con las cincuenta burlonas máscaras. Fijó la vista en la máscara del león de melena morada y consideró que aquella máscara reflejaba perfectamente su estado de ánimo. A partir de aquel momento, además de su aire de sabio hombre de mar, de atormentado enamorado, Simbad adoptó el andar felino de un león y sus cabellos empezaron a tomar un tinte violáceo. Para completar la imagen, en un zapatero de la zona, se hizo fabricar una amplia colección de botas que, al tener la suela de una goma especial que destilaban algunos árboles autóctonos, amortiguaban el ruido de sus pisadas. Así siempre sobresaltaba a sus empleados apareciendo como por ensalmo en medio de ellos. Pronto descubrió la utilidad de aquellas silenciosas suelas. Podía acercarse sin ser oído y escuchar las conversaciones de los que le rodeaban. Consideró que el león morado le había servido de inspiración y, a partir de aquel momento, sus máscaras se convirtieron en su más perfecta compañía, en sus consultoras y en sus musas. Con el tiempo, fue adoptando de cada una de ellas el rasgo que le parecía más sobresaliente, incluida la extraña sonrisa de la tortuga azul, y lo usaba según conveniencia, siempre sacando partido de ello. De tal modo que parecía, aunque nadie lo sabía más que él, que llevaba la propia máscara sobre su cara. Sus gestos eran los que correspondían con la que portaba y que era la adecuada, según su criterio, dependiendo del interlocutor. Así podía comportarse como un tímido ciervo, como un zorro astuto, como una serpiente manipuladora o como un inocente pajarillo de pico dorado, como el sabio búho o como la cabra saltarina y juguetona. Cuando Simbad consiguió despachar todos los encargos y repartir las mercancías, consideró que lo oportuno era que Patricio se encargara de regresar río arriba con la barcaza y volver a cargarla de todo lo que hallara. Sin embargo, una idea brillante cruzó por su cerebro. Podría construir más barcazas, ya que Gilberto pensaba establecer una ruta permanente. Convenía, pues, que los almacenes estuvieran a rebosar. Al instante se le planteó la cuestión. Cómo pilotar dos o tres barcazas a un tiempo. Bien, podría comenzar con otra más y ser él mismo el propio capitán de la 38 nueva embarcación. No sería más que una travesía fluvial, pero al menos sería él el comandante de la nave. Un nuevo inconveniente le asaltó. Qué tripulación podía llevar. Si Patricio llevaba la otra barcaza, se llevaría a parte de la tripulación. El resto debía quedarse cuidando la nave en el puerto, de dónde iba él a sacar más marineros con experiencia. Se acordó del hombrecillo tostado por el sol y pensó que con él, para las faenas duras, y un cocinero sería suficiente para remontar el río. Llamó al hombrecillo y este se sintió honradísimo con la distinción de ser el segundo de abordo, aunque luego no hubiera nadie más a quien mandar. A partir de ese momento, el hombrecillo, con el pomposo nombre de Ramiro, que hubiera convenido más a alguien de noble cuna, se convirtió en la sombra de Simbad. Componían una extraña pareja. El uno alto, con su oscuro atuendo y la melena de suave tono violáceo, y el otro, pequeñito, atezado, casi calvo y con los ojos de un azul profundo y muy redondos. Ambos, en compañía, se dedicaron a buscar un cocinero para la barcaza, y por más que prometieron un sueldo inigualable, ninguno de los posibles candidatos se avino. Es posible que todos aquellos a los que intentaron captar, vieran algo que les producía cierta desconfianza en la extraña pareja. También es probable que pensaran que, con una tripulación tan menguada, les tocaría hacer más de un oficio y entonces el sueldo prometido sería más bien exiguo. Una noche en que Simbad y su compañero Ramiro, agotados de dar vueltas por la ciudad recalaron en una de las tabernas del puerto, tuvieron una inspiración común. La mujer que les servía, al tiempo cocinera y camarera, fue objeto de su interés. Decidieron repetir del estofado más bien chamuscado y ponderárselo como si fuera un plato exquisito. La mujer les sonrió, agitando su papada al hablar. La sonsacaron y supieron que era una viuda sin hijos, que, al morir su marido quien aunque no le hubiera sido de mucho provecho al menos le había evitado salir de casa a buscarse la vida, se vio obligada a servir en aquella cochambrosa taberna. Estaba bastante harta del trato que recibía, pues la explotaban y no consideraban que fuera una buena cocinera. Simbad y Ramiro, el uno disfrazado con la máscara de la serpiente manipuladora y el otro con su natural disposición a ser adulador, compusieron, esta vez sí, la perfecta pareja para engatusar a la mujer, a dúo cantaron el sueldo que le iban a pagar y la convencieron sin mucho esfuerzo. Así, la viuda, cuyos conocimientos de cocina se reducían a unos cuantos platos más bien corrientes que siempre tenía la habilidad de ahumar, completó la tripulación de la barcaza. 39 Simbad, Ramiro y su flamante cocinera de nombre Flavia, se embarcaron dos días después, con bastantes provisiones como para dar de comer a un regimiento. La barcaza, con aquel peso, se movía lentamente y hundía su plana quilla, hasta casi la línea de flotación. Maniobrar con aquella nave sobrecargada era una cuestión que demandaba suma pericia, pues el río, aunque ancho, profundo y de apariencia mansa, tenía poderosas corrientes de fondo. Como además, navegaban remontándolo, la tendencia de la barcaza era apropiarse de la corriente y desandar el camino, en cuanto se descuidaban. Simbad y Ramiro discutían con frecuencia. El primero argumentaba con las teorías, aprendidas de memoria, de sus libros, el otro, iletrado y marinero raso, argumentaba con toda su magnificada experiencia. Lo cierto es que componían una tripulación grotesca, ineficaz e insuficiente. A las horas de las comidas, los guisos con sabor a quemado de la cocinera Flavia irritaban el paladar del hombrecillo, que resultó demasiado exigente con la comida. Por ello, ni siquiera en las horas de pausa las trifulcas cesaban. Las noches eran también amargas. Como sólo eran dos y la barcaza era difícil de dirigir, apenas podían dormir un par de horas cada uno. En cualquier momento, la barca quedaba a la deriva o era empujada por una corriente invisible hacia la orilla contraria. También los vientos eran irregulares; o bien soplaban como mucha fuerza, lo que les obligaba a medio arriar la vela, al tiempo que sujetaban las maromas con todas sus fuerzas, o bien amainaban hasta tal punto que ni una brisa ligera se dejaba sentir. Entonces, la nave quedaba como varada en mitad del río. Simbad, harto de escuchar las quejas de Ramiro, decidió que el problema era el peso de la nave y se dedicó a arrojar por la borda una buena parte de los víveres. Lo que causó una nueva y violenta discusión con el hombrecillo que veía cómo las viandas que más le gustaban iban a parar a la tripa de los peces y los cocodrilos. Zanjó Simbad en esta ocasión la disputa, recordándole que Flavia probablemente habría hecho un horrendo zancocho con aquella materia prima y que habría sido peor. Simbad, por su parte, empezó a darse cuenta de que con aquel calor y la humedad, su levita no era la prenda más adecuada y aún a riesgo de perder parte de su porte de sabio hombre de mar, después de todo estaban en un río, a partir del día siguiente de haber arrojado la comida por la borda, decidió que sus levitas siguieran el mismo camino y que sólo usaría las camisas sin cuello, que, al ser mas holgadas, le permitían estar más cómodo y no sudar a todas horas. 40 De este modo, Simbad adquirió un aspecto curioso; parecía más un pirata, con su melena violácea al viento, su camisa por fuera de las calzas, sin cuello ni chalina y sus botas con suela de caucho. Compartir un espacio tan pequeño con aquellas otras dos personas tan dispares, cada día se volvía más agobiante para Simbad. En los ratos de calma, la viuda cocinera se empeñaba en contarle sus tristezas a Simbad. Se quejaba de lo tiquismiquis que era Ramiro y ponderaba las muchas virtudes que adornaban al capitán de la nave, llegando a resultarle a Simbad absolutamente empalagosa. Él la trataba con desprecio, se burlaba de ella, la llamaba vieja llorona y algunas otras lindezas aún más hirientes. Cuanto más la maltrataba, más apego le demostraba ella y más imprescindible se hacía; le lavaba las camisas, sin que él lo solicitara, le lustraba las botas y le cepillaba con esmero las calzas. Con todas aquellas zalemas y oficiosidades por parte de uno y otra, pues Ramiro también lo adulaba constantemente, preguntándole acerca de cuestiones de navegación que él le explicaba prolijo y de las que Ramiro no entendía palabra, pero a las que asentía con devoción, Simbad empezó a añorar sus horas de soledad en su salita de las máscaras. Aún no habían alcanzado ni la primera de las aldeas del río, cuando ya estaba soñando con volver al puerto y encerrarse en su casa. Ni aún puesto a prueba por aquella inadecuada compañía y por lo insensato de la empresa, Simbad fue capaz de reconocer que él no servía para marino. Su austeridad y su amor por la soledad no tenían nada que ver con el amor a la navegación. Simplemente era incapaz de estar en compañía de alguien por mucho tiempo. Era del todo imposible para su espíritu hermanarse con el de otra persona. En su descargo cabe decir que aquella incapacidad para la comunicación fraterna no se debía tanto a su duro corazón, que también, como a carecer del todo de la capacidad para hacerse con buenos compañeros. Quizá, esa falta de buen criterio para elegir las compañías procediera del hecho de que de todos esperaba algo que sirviera a sus fines, y no sabía apreciar la simple amistad que no necesita de resultados y se basa en la íntima comprensión y afecto. Por eso, a pesar de que le resultaban insoportables, pensó que no tendría jamás súbditos más fieles que aquellos dos inútiles y decidió conservarlos, aunque buscando el modo de apartarse de ellos un tiempo suficiente cada día, como para poder tolerarlos el resto de la travesía. Por una parte, le interesaba el dinero que podía ganar en aquella 41 aventura y, por otra, le encantaba tener a gente sumisa, obedeciendo sus órdenes más absurdas, aunque en algún momento mostraran cierta disconformidad. Así que Simbad se convirtió en astrónomo. Por las noches, en sus ratos de vela, se dedicaba a estudiar las estrellas que se podían ver a través de la niebla del río. De día, se apartaba en un rincón y se dedicaba a trazar mapas del cielo, totalmente inútiles, pues navegaban siempre viendo las dos orillas, incluso en las noches más cerradas, ya que el resplandor del agua iluminaba las copas de los árboles. Estando así ocupado, sus fieles compañeros no se atrevían a molestarle porque consideraban que aquello que él hacía mostraba su infinita sabiduría, muy superior a los pobres conocimientos de ellos. El escenario hasta aquí descrito se repitió como una salmodia a lo largo del ascenso y del descenso del río, con un agravante. La codicia de Simbad cargó la barcaza de tal manera que no quedó casi lugar para las vituallas. De manera que las tres semanas largas que duró el regreso, el hambre hizo estragos en los tres tripulantes que sólo se alimentaban de galletas resecas. Ello, no sólo afectó a sus estómagos, sino que demostró que la cocinera era totalmente inútil y resultó un peso muerto más que Simbad estuvo casi a punto de arrojar por la borda, pues ya que no tenía qué guisar, podía dejar su espacio para alguna mercadería provechosa. Esta situación permitió descubrir que Ramiro que tanto se quejaba de los guisos de la cocinera, sin embargo engullía las resecas galletas con verdadera fruición y relamiéndose, de modo que fue manifiesto que todo su afán por criticar a la cocinera era sólo por ganarse el favor de Simbad. Cada uno a su modo, la cocinera Flavia y el hombrecillo Ramiro sentían una especie de amor enfermizo por Simbad. Cuando éste se dio cuenta, aún los menospreció más, los utilizó más y los sometió más. 42 5 La muerte de Gilberto Tras todos estos descubrimientos sobre el carácter de sus compañeros de travesía y varias semanas de penosa navegación, Simbad y su escueta tripulación arribaron a la desembocadura del río y trasladaron todas las mercancías a los almacenes. Otro tanto había hecho Patricio que, en el mismo periplo, había invertido un par de semanas menos. Los almacenes, pues, estaban a rebosar de las cosas más variopintas. Simbad se sentía satisfecho. En el puerto solo había un navío. Aún tardaría unas semanas en llegar el nuevo flete y todo lo adquirido no podía ser embarcado en una sola nave. No quedaba sino esperar el arribo del nuevo barco. Simbad tenía una pequeña fortuna ahorrada y pensó que quizá este era el momento de lanzarse a construir una nave, contribuyendo a la sociedad de Gilberto con una aportación propia. De este modo llegaría a capitán y socio al mismo tiempo. No sólo un delegado, al fin y al cabo, dependiente de un patrón más alto. Esta empresa que tanto tiempo llevaba rondándole por la mente, sin embargo, se presentaba como ardua y arriesgada. Era evidente que con su hombrecillo y su cocinera no podía manejar un gran barco y menos cruzar la mar océana. No era fácil encontrar una tripulación que fuera capaz de emprender una travesía como aquella. Su experiencia en el río, además, le había demostrado que no era un navegante. Pero eso no era capaz de decírselo a sí mismo de manera sincera y mucho menos podía reconocerlo ante los demás. Por lo tanto, si se arriesgaba a construir un barco y no quería perderlo todo; dinero, prestigio e imagen, no tenía más remedio que pilotarlo él y si era preciso morir en el intento. Conocía perfectamente sus límites, pero el peso de las reiteradas frustraciones no le dejaba tomar decisiones sensatas. La ira se apoderaba de él y arremetía contra todos sin motivo. Para no mostrar aquel lado oscuro, se encerraba cada vez más tiempo en la salita de las máscaras y las contemplaba cuidadosamente, tratando de hallar en aquellas caretas de animales, una que le sirviera de inspiración, pero ni la tortuga, ni el ciervo, ni la serpiente o el mono, ni siquiera el león de la melena morada le proporcionaban una idea mejor. Un ocelote de piel amarillo limón, con los ojos sombreados y sus clásicos lunares, aunque de color naranja, con la boca abierta y fieros colmillos sólo le sugería la explosión de la furia que le habitaba. Por no caer en ella, Simbad comenzó a tomar de 43 un aguardiente fuerte que le quemaba las entrañas, hasta casi no poder tenerse en pie. Entonces, se arrastraba hacia su cama y se dejaba caer en ella, durmiendo sin sueños. Hasta que un día, los sueños empezaron a aparecer a pesar de las nubes de alcohol. Eran terribles pesadillas en las que se veía a sí mismo como servidor de un hombrecillo de piel oscura y de una viuda desdentada que se reían de él y de su torpeza. En el sueño, aquellos dos personajes miserables se burlaban y lo llamaban mi capitán con cierto retintín. Simbad supo que si bien aquellos, en la vigilia, eran sus esclavos, en el fondo, él dependía aún más de ellos. Estaba acostumbrado a su obediencia ciega, a su sometimiento y si aquello le faltaba, entonces, quién era él. Comprendió, así mismo, que también dependía del alcohol al que se estaba aferrando y que se había convertido en una costumbre para evadirse de la realidad y de la dilación del cumplimiento de sus deseos. Lo que más le pesaba era que aquellos dos seres inferiores y sometidos no eran verdaderos compañeros, sino la causa de sus malos sueños, al igual que el alcohol. Se dio cuenta de que ni siquiera las máscaras le servían de nada, ni sus aires de sabio navegante, ni metamorfosearse a conveniencia en lo más adecuado al instante. Volvió a vestir sus levitas, mantuvo sus andares felinos y su melena al viento, cada vez más violácea, pero en su interior él sabía que era un fraude. Había otro problema añadido; no podía decirse a sí mismo que lo era y encontrar el camino para salir del engaño en el que él mismo se había ido adentrando. Al mismo tiempo, tomó conciencia de que sus compañeros eran parte integrante del fraude. Ellos dos, cada cual a su modo, eran dos fracasados. El hombrecillo también se creía un lobo de mar, un experto en manjares, un espíritu sensible y aventurero y no era sino un pobre hombre que no tenía en donde caerse muerto. Arrimarse a Simbad era ganar en estatura, estar cerca de un poderoso aunque nada pudiera, pero el hombrecillo tampoco podía confesarse a sí mismo que su patrón era un espejismo. La viuda, por su parte, que pasaba por cocinera, era plenamente consciente de que siempre quemaba la comida, convirtiéndola en algo comestible sólo por pura y negra necesidad. Su amor por Simbad era también una ficción, sabía que no era correspondida y sólo se empeñaba en amarlo porque así tenía a un sustituto de marido al que obedecer y en el que descargar su responsabilidad. En realidad, se había convertido en cocinera en el momento en que Simbad la contrató y por ello no se sentía culpable de ser tan mala en ese menester. A ella le habían mandado ejercer ese oficio. En la taberna sólo era la pinche de cocina. Se había hecho pasar por una experta porque Simbad lo solicitaba de ella. Para ella fue un 44 alivio que la comida se fuera por la borda y comer resecas galletas durante semanas. De este modo, Simbad, el hombrecillo Ramiro y la falsa cocinera Flavia verdaderamente eran compañeros de simulación. La soledad más absoluta se adueñó del resto de corazón que aún tenía y de los sentidos de Simbad y decidió que sólo había un modo de enfrentar aquella situación. Construiría un barco sin pensarlo más, lo cargaría con las mercancías y atravesaría el océano como fuera. Patricio podía ser una respuesta parcial a sus inquietudes. Lo odiaba igual que había odiado al infortunado David. Sin embargo, serviría a sus fines, dando la apariencia de que todo funcionaba perfectamente. No en vano los almacenes estaban a rebosar de mercancías. Patricio se embarcaría con parte de aquellos bienes, marcharía a la lejana patria y daría apariencia de normalidad a la situación. Se haría lo de siempre y nadie sabría que él era incapaz de dirigir aquella empresa que había montado, que cada paso que daba era una huída desesperada y que, finalmente, todo se iría a pique, porque si no había a mano un marino de verdad, él no podría hacer el trabajo, ni siquiera el de conducir la barcaza río arriba y abajo. Así, quien pilotara los barcos debería también pilotar las barcazas y el negocio no tendría sino un ritmo lentísimo y a la larga ruinoso. Simbad hacía estos análisis tan certeros entre los vapores del alcohol, soportaba sus pesadillas nocturnas, miraba a sus máscaras como si estas lo hubieran traicionado y salía por la mañana de su casa, cada vez más ojeroso y con los ojos más entrecerrados, pero con la melena violácea al viento, las levitas, las camisas sin cuello, las chalinas y sus silenciosas suelas de caucho, andando como un león, rey de su selva interior. Siguiendo las órdenes de Simbad, Patricio cargó su nave y se hizo a la mar. Mientras, Simbad buscó a alguien que le construyera un navío. Esta nueva empresa no fue tampoco fácil de lograr. Cuando al fin consiguió el compromiso de un constructor, que hasta aquel momento sólo había hecho esquifes y barcazas, este le dijo que al menos tardaría un año, pues debía reformar completamente su astillero para que en el dique cupiera un navío de la envergadura que Simbad deseaba. Simbad hizo sus cálculos y se dijo que aún podría mantener el engaño durante ese tiempo y luego hacerse a la mar por su propia cuenta. Tres meses después, un barco de la compañía de Gilberto arribó al estuario. El hombrecillo Ramiro, que se pasaba el día vagueando entre los pantalanes, lo vio llegar y algo llamó su atención, pues corrió como poseído hacia las oficinas de Simbad. Cuando recobró el aliento tras la carrera, solo pudo decir: bandera negra. Simbad no alcanzó a saber cuál era el significado de 45 aquel mensaje. El hombrecillo, ya recuperado, le informó de que aquello significaba que alguien había muerto o bien en el barco o bien en tierra, pero en relación con el navío. Simbad se estrujó el cerebro, pero no acertó a saber quién podría ser el causante de los crespones negros que colgaban del bauprés. Cuando al fin llegó el buque, su sorpresa fue mayúscula. Lo primero que vio descender por la pasarela fue a Pamela enlutada. Pensó, ha muerto su marido y esta insensata viene aquí a ocupar su lugar o bien a buscar en mí a un marido. Sin embargo, tras una larga cadena de porteadores de baúles, apareció, también enlutado, el hijo de Gilberto. Jerónimo, dándose grandes aires de propietario, se encaminó directamente a las oficinas para entrevistarse con Simbad. Este lo aguardaba en la puerta y con sonrisa servil lo saludó y le hizo entrar. Una vez sentados en el despacho, Jerónimo ocupando la silla de Simbad, pues ya se consideraba el jefe allí, informó a Simbad de que su padre había muerto de una breve enfermedad. Su testamento había sido de lo más sorprendente para todos, incluido él mismo. Le había nombrado director de la naviera en las Indias occidentales, mientras que la sede principal la había dejado en manos de Isaías, Abraham y Adalberto, que había sido su administrador y mano derecha durante quince años. Simbad no se atrevía siquiera a preguntar qué era lo que había dispuesto para él. Jerónimo se adelantó y le dijo que era una pena que ya hubiera partido el barco de Patricio, porque la encomienda de Gilberto, en sus últimas voluntades, era que regresara a la patria y se pusiera a las órdenes de Abraham, que estaba muy necesitado de un secretario. Simbad a duras penas pudo controlar su furia. En aquel mismo instante maldijo el alma de Gilberto en su interior y, sobre todo, se sintió herido en lo más profundo de su ser al ver que siempre sería considerado un segundo y no el jefe. No habían servido de nada todos sus desvelos y fatigas para establecer un comercio rentable que ya había producido sus primeros beneficios que no eran una bagatela. No servía de nada que se hubiera pasado casi cuatro años en aquel lugar perdido del mundo, sin tener con quien tratar que estuviera a su altura intelectual. Nada le había valido todo aquel trabajo y esfuerzo. No había recompensa. Para colmo se enviaba allí a aquel inútil mujeriego y a su empalagosa esposa para terminar de amargarlo. Sin embargo, a Simbad no lo habían colmado aún de malas noticias. Como distraído, Jerónimo sacó una carta del bolsillo y se la entregó a Simbad. En el sobre reconoció la letra vacilante de su propio padre. Con lenguaje anticuado y florido, le 46 informaba en aquella misiva del fallecimiento repentino de su madre. Esta se había acostado una noche, aparentemente en buen estado de salud, y había amanecido cadáver. Simbad echó mano de la máscara de un pajarillo aturdido que tenía en su sala y consiguió que Jerónimo creyera que estaba verdaderamente apenado. La muerte se había producido casi dos meses antes, mientras él navegaba con aquellos dos idiotas por el río. De manera que ni siquiera aquel inmenso sacrificio le había servido de nada. Perder a una madre era algo muy importante en la vida de cualquiera. Una pérdida irreparable y dolorosa. Aquel dolor, teórico, sólo le sirvió a Simbad para afianzarse en su rabia contenida. Hasta tal punto aquella falta de justicia le atormentaba que se le saltaron las lágrimas y apareció ante los ojos de Jerónimo como el más doliente de los hijos. Tanto es así, que el hijo de Gilberto, que no había derramado ni una lágrima por su padre y sólo había llorado furioso al conocer el contenido del testamento, casi se sintió conmovido por el dolor filial de Simbad. Se levantó de su sillón de jefe, se acercó a Simbad y pasándole un brazo por los hombros, le aconsejó que se fuera a casa a descansar y le aseguró que ya encontrarían una solución a la situación. Así lo hizo Simbad. Se fue a casa, pero según iba por el camino, su barba empezó a tornarse violácea como sus cabellos y como la melena de la máscara de león. Cerró la puerta tras de sí, se dirigió a la salita de las máscaras, agarró su botella de aguardiente y se bebió más de media de un solo trago. El alcohol empezó a hacerle efecto. Un sueño pesado se apoderó de él. Se bebió el resto, no obstante, y reptando se encaminó a su cama. Una sola idea le rondaba por la cabeza de manera obsesiva: morir de repente durante el sueño aquella misma noche. Sin embargo, no dejó de existir como deseaba, sino que tuvo que luchar hasta la madrugada con sueños terribles que, casi al amanecer, lo despertaron de golpe, empapado en sudor. Su novia Hortensia con su sombrilla turquesa estaba de nuevo en el muelle despidiéndolo, mientras él partía en un elegante navío. La tripulación que lo acompañaba era como el arca de Noé: Toda clase animales reales e irreales de colores abigarrados se afanaba sobre la cubierta, trepaban por los palos y manejaban el timón. El se vio a sí mismo en el puente de mando, ataviado con su levita, su chalina sobre su camisa sin cuello y sus botas de suela de caucho, con el mismo rostro que el león de la máscara. Intentó arrancarse la máscara, pero no pudo, formaba parte de él. Un incendio de pronto se declaró en la bodega. Humo negro y altas llamas salían por las escotillas. Los animales marineros empezaron a graznar, aullar, gruñir y correr o volar despavoridos. Los tucanes y los zopilotes salieron volando y se perdieron entre las 47 negras nubes. Los demás animales sin alas se arrojaron por la borda y según saltaban se iban convirtiendo en astillas en las que prendían las pavesas que volaban por el aire impulsadas por la fuerza del fuego. Simbad se vio sólo en una nave que ardía y que pronto se iría a pique. Al volver la cabeza, vio al hombrecillo de tez oscura y a la viuda desdentada arriando el bote salvavidas, con una sonrisa tan extraña en la cara como la de la tortuga azul. Una tormenta se desató en aquel instante y Simbad pensó que la lluvia y las olas que se alzaban cada vez más, acabarían apagando el incendio y la nave se salvaría. Pero una gran ola barrió el puente y despojó a Simbad de su máscara. En este momento se despertó de su pesadilla y en la oscuridad de la habitación quedó flotando como una aparición el rostro de David cuando aún era un muchacho hermoso y lleno de vida. Trató de dormirse de nuevo a pesar de los latidos desbocados de su corazón, pero cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de David se transformaba en el rostro de su madre que lo miraba con gesto de reproche. Tras luchar contra aquellas figuras aterradoras, Simbad se levantó con un propósito firme. Obedecería a Jerónimo y le serviría mientras se aparejaba su barco. No le diría nada a su nuevo patrón. Ocultamente llevaría a cabo sus planes y, cuando el barco estuviera listo, de noche, con la ayuda del hombrecillo, lo cargaría y antes de clarear se haría a la mar. Sólo tenía que buscar tripulación durante los meses que aún quedaban para que el barco estuviera listo. No volvería a caer en el error de confiar en Ramiro únicamente. Para un barco como aquel se necesitaban más hombres que supieran maniobrar y se las entendieran con el océano. A partir de aquel día, por las mañanas servía fielmente a Jerónimo y adulaba a su empalagosa mujer. Por las tardes, iba a vigilar la construcción del barco, dándole toda clase de indicaciones al fabricante de esquifes, partiendo de sus conocimientos librescos de navegación y de la poca experiencia que había adquirido ayudando a Abraham. Parte de las noches las pasaba en las tabernas averiguando quiénes podrían llegar a convertirse en verdaderos marineros. Los días se deslizaban suavemente y los planes de Simbad iban, al parecer, por buen camino. Cualquiera, aún poco entendido en barcos, navegación y mares, habría visto que el diseño de la nave era desproporcionado. Su altura no se compadecía con su anchura ni con la profundidad de su quilla. Pero el constructor de esquifes, a quien Simbad agobiaba a órdenes contradictorias, decidió no discutir, acabar el trabajo lo 48 antes posible, cobrar lo estipulado y dejar que aquel mequetrefe, metido a marino, se estrellara contra las rocas, si es que llegaba hasta ellas. Ramiro observaba con estupor el ajetreo de su patrón. Pensó que si Simbad había decidido algo, seguro que sería un buen negocio y se pegó a él más que antes. A todas horas rondaba por la oficina, se hacía el encontradizo en las tabernas y, finalmente, una tarde le siguió hasta el improvisado astillero. Simbad, al verse descubierto, le confirmó a Ramiro que sólo quería darle una sorpresa y que desde luego contaba con él como segundo de a bordo, ya que ambos tenían una larga experiencia en el mar y en el río. Esto último lo dijo con un guiño de complicidad que Ramiro aceptó como una seña de que los dos estaban hermanados en aquel asunto. A partir de aquel momento, Ramiro se convirtió en una especia de pavo real. Como no podía guardarse para sí lo que consideraba el mejor éxito de su vida y la puerta de un futuro maravilloso, cometió la indiscreción de comunicárselo a la viuda Flavia con la que mantenía una ambigua relación, en la que se podía sospechar que incluso entraba el trato carnal. En el momento en que Flavia supo del plan, comenzó a buscar el modo de unirse a él como fuera. Llevaba algún tiempo alejada de Simbad. Probablemente sentía cierta culpabilidad pues mientras le fingía un amor incondicional, al tiempo, se había entregado a Ramiro. Pero lo que más le importaba era eliminar cualquier posibilidad de que Simbad por su infidelidad la dejara fuera del proyecto. Así que decidió hacerse perdonar. Como por azar, visitó a Simbad y estimó que su casa no estaba suficientemente aseada, que sus ropas estaban descuidadas y se dedicó a lavar concienzudamente sus camisas, a zurcirle las medias y a lustrarle sus botas de suela de caucho. Intentó estas y otras estrategias para que Simbad le contara a ella el plan. Pero a lo largo de una semana, Simbad no mencionó el asunto ni de pasada. Así que finalmente se decidió por emplear su gran y último recurso; dar pena. Le contó cientos de desgracias, incluido el hecho de que desde que no cocinaba para él, no había encontrado trabajo, sus recursos se agotaban y necesitaba desesperadamente encontrar algún empleo que le permitiera sobrevivir. No es que Simbad sintiera compasión de ella, pero no pudo resistir la tentación de tenerla de nuevo sometida por el agradecimiento. Con su máscara de filántropo, misericordioso y caritativo, informó a Flavia de su intención de fletar un barco, de manera que ella podría ocupar su puesto de cocinera, pero esta vez en un gran navío. Eso significaba que tendría con qué mantenerse e incluso ganar algo más que le asegurase un futuro mejor. 49 La tentación de tenerla a sus pies pudo más que el terror que le causaba embarcarse junto a aquellos dos personajes que, en sueños, lo abandonaban a su suerte, en un barco en llamas y en medio de una tormenta. Apartó la idea de su mente y pensó que era una tontería considerar premonitorio un sueño producto de los vapores del alcohol. Aquella noche, no obstante, sintió que sus miedos regresaban. Tras recorrer varias tabernas, comprobó que no había hombres disponibles para constituir su ansiada tripulación. Nadie, a pesar de las promesas de salarios fabulosos, quería arriesgarse a emprender una larga travesía, siendo que sólo conocían el río y manejar lanchas o barcazas. Simbad volvió a tener pesadillas en las que se veía, más que en un barco, en medio de un desierto ardiente, a punto de perecer de sed, mientras el hombrecillo y la viuda se bañaban en un lago de aguas dulces, en medio de un oasis de cimbreantes palmeras que parecía estar al alcance de su mano. Sin embargo, sus botas de suelas silenciosas pesaban como si fueran del plomo. No podía mover los pies ni sus largas piernas, más bien se hundía poco a poco en las arenas que parecían una hoguera. Les gritaba, pero aquellos dos inútiles no le escuchaban. Ya su pelo y su barba cambiaron de color violeta a rojo, como si el sol los hubiera encendido con su ardor, entonces le miraron y con su extraña sonrisa en la boca, muy semejante a la de la tortuga azul, siguieron chapoteando en las transparentes y frescas aguas como si no les importara que Simbad ardiera o se hundiera del todo en la arena del desierto. Cuando ya las arenas casi le cerraban la boca, sentía en su quemada lengua su sabor salobre y el crujido de las diminutas piedrecillas en sus apretados dientes, he aquí que un león de melena morada se abalanzó sobre él. Antes de ser tragado por las enormes fauces del león, se dio cuenta de que era de una madera suave y estaba pintado con brillantes colores. Una sacudida de terror lo despertó en aquel instante y la máscara del león se desvaneció en las sombras de la habitación. Sobre los restos de su silueta se dibujaron sucesivamente los rostros de David, de su madre con aire de reproche, de Gilberto y de Hortensia, nimbada con los bordes de su sombrilla color turquesa. 50 6 Un naufragio providencial Los vientos huracanados azotaron la pequeña ciudad costera durante varios días con sus noches. Los tejados de la naviera sufrieron daños. Muchas barcazas y esquifes se fueron a pique en la propia rada. Palmeras y robustas ceibas fueron arrancadas de cuajo por el furor del viento. Las arenas de la playa fueron engullidas por las embravecidas olas y hasta el río se retrajo invadido por el furioso mar. Simbad permanecía en su casa, con las ventanas atrancadas y sumido en la más honda desesperación. No conseguía reclutar a nadie para su próxima travesía. Con aquel tiempo infernal no podía siquiera salir a la búsqueda de algún despistado a quien no hubiera hecho ya su oferta. Ya llevaba varios días en este estado y asediado por el huracán, cuando unos golpes sonaron en su puerta. Al abrirla pudo contemplar como de repente lucía el sol, el mar se veía como un plato de aceite y no había restos de vientos furiosos, a no ser por el rastro de devastación que habían dejado. Además de aquel plácido paisaje, en su puerta estaba con su estúpida sonrisa la viuda Flavia. Con expresión de triunfo, informó a Simbad de que había habido un naufragio frente al cabo que cerraba el puerto por el norte de la ciudad. En un primer momento, Simbad pensó que aquella mujer había enloquecido a causa de la furia del viento. Nada le importaba a él si había ahogados o desaparecidos. Nada le importaba que se hubiera ido a pique un barco que no era suyo ni de la compañía en la que él trabajaba. Las pérdidas eran de otro para él desconocido. Flavia, sin hacer caso de la expresión de perplejidad y naciente cólera de Simbad, empezó a explicar con todo lujo de detalles que la tripulación completa se había salvado de manera milagrosa. Eso sí, estaban extenuados y magullados por los golpes del mar, pero sanos y salvos y en la taberna en donde ella había prestado sus servicios. El único que no se había salvado era el capitán, un tal Anselmo, que fiel a la tradición se había empeñado en hundirse con la nave, mientras todos sus hombres botaban las chalupas y se dirigían a la cercana tierra en medio de un mar convertido en remolinos de agua turbia y peligrosa. El caso es que el capitán se ahogó con el hundimiento de su barco, mientras la tripulación alcanzaba la costa contra todo pronóstico. Simbad comprendió por fin qué significaba aquella información, se vistió su levita más solemne, se calzó sus botas, se ató la melena con una cinta y adoptó la mejor 51 postura que podría tener el más sabio y experimentado lobo de mar. El cielo volvía a estar de su parte. Dejando a la viuda en el umbral, se precipitó en dirección a la taberna. Al acercarse, recompuso su imagen, recobró su andar felino, sus brazos caídos a lo largo del cuerpo y su mirada de soslayo en sus ojos entrecerrados. Su barba y su melena eran ya del mismo color morado intenso y de la misma apariencia que la que ostentaba la máscara del león. Con su andar silencioso entró en la taberna. Vio un grupo como de unos treinta hombres de todas las tallas y apariencias, a los que unía una misma mirada entre alegre y aterrorizada. Alrededor de sus ojos se distinguían, formando ondas azules, los rastros del cansancio y el esfuerzo. Todos ellos, con las ropas hechas jirones, se agrupaban en torno a un muchacho que parecía ser el jefe o tener algún ascendiente sobre los demás. Este hombre joven era alto y bien parecido, elegante en el modo de moverse, en su forma de hablar y en su porte, a pesar de ir ataviado como un menesteroso. Algo les estaba diciendo a sus compañeros a lo que estos asentían con reverencia. Lo miraban con ojos bien abiertos y mostrando una confianza ciega en sus palabras. Parecía haberse invertido el orden natural; como si un maestro joven y sabio tuviera encandilados con sus enseñanzas irreprochables a un grupo de discípulos ancianos. Simbad se detuvo en una esquina de la taberna que estaba en penumbra. Observó con cuidado al conjunto y a cada uno de los individuos. Entre ellos le llamó la atención un mozalbete de unos trece o catorce años, pálido, con las orejas transparentes y los ojos ligeramente achinados, que le pareció una criatura salida de cualquier bosque mágico. Sin embargo, atendió con cuidado a las palabras del joven maestro y a los comentarios de sus seguidores. Por fin, cuando se hizo una clara idea de ante qué se encontraba y usando las silenciosas suelas de sus botas, se plantó junto a ellos como un dios salvador y les ofreció una solución directa a sus inquietudes. La fascinación con que los hombres del grupo habían seguido las explicaciones del joven se apoderó de todos los rostros incluido el de este último y todos se quedaron mirando a aquella aparición singular, sin dar aún crédito a lo que estaban oyendo. Si su mayor preocupación era cómo regresar a la patria, Simbad les estaba ofreciendo el formar parte de la tripulación de una hermosa nave que en pocos días se botaría, siendo él su capitán. El joven sería el segundo, un hombre barbado y recio sería el timonel, el cocinero tendría su puesto y cada cual, entre los restantes, el suyo correspondiente, sin discusiones. Simbad, tras oír el relato de su valor y pericia, no tenía la menor duda de que constituían la dotación perfecta para su navío. Además, les garantizaba, con su 52 palabra de caballero, que serían, salvo en lo exigido por la disciplina de la navegación, como una gran familia, pues se trataba de llevar un valioso cargamento a la patria que los enriquecería a todos y les permitiría una vida holgada en el futuro. Así mismo les aseguró que harían una obra de caridad llevando con ellos a una pobre viuda y a un hombrecillo miserable que no tenían medios propios para regresar a la patria, que añoraban aún más que ellos mismos, después de vivir años en aquellas inhóspitas tierras. Por otra parte, les aseguraba que él no tenía por qué arriesgarse a una larga travesía, ya que gozaba en aquel lugar de gran consideración y de un magnífico puesto. Pero, había recibido noticias del delicado estado de salud de su pobre padre y se veía por ello impelido a regresar para asegurarle la paz y seguridad en sus últimos días. Del mismo modo en que aquel había sido un padre cariñoso y entregado, el debía ser así mismo un hijo atento y agradecido. En aquel momento, Simbad tuvo la suerte de que unas carbonillas desprendidas del hogar de la taberna se arremolinaran y salieran disparadas hacia sus ojos y su garganta, con lo que sus últimas palabras sonaron ahogadas y las lágrimas le brotaron de manera espontánea. Todos sacaron la impresión de que aquel extraño hombre alto, vestido con una larga levita, con su camisa sin cuello y su chalina, era un espíritu sensible y un buen hijo. Ello les hizo olvidar la extraña coloración de su barba y su melena, así como sus grandes y azuladas manos que parecían las de un cadáver y su mirada huidiza que brillaba con frío acero entre sus caídos párpados. Tampoco les causó extrañeza el hecho de que les rogara que mantuvieran en secreto el pacto que estaba a punto de sellar, pues todos sabían que en los negocios el sigilo es parte del éxito de la empresa. Igualmente les rogó que cuando conocieran a los otros dos pasajeros, para que no se sintieran avergonzados de hacer la travesía como indigentes, los trataran como si fueran miembros de la tripulación de pleno derecho, a pesar de que uno de ellos era una mujer. Aquí hizo un gesto significativo y todos asintieron haciéndose cómplices en aquel instante de una obra de misericordia. El cocinero con su voz ronca llegó a decir que él siempre trabajaba con un ayudante, pero que la avaricia del capitán, que en la gloria estuviera, había impedido que lo tuviera en aquella su última y aciaga travesía. De este modo, todos de acuerdo, se cerró el trato. Aquellos hombres fatigados y aún aterrorizados por el riesgo que habían corrido sólo unas horas antes, se sintieron agradecidos a su suerte y a haber encontrado un tan buen y generoso patrón, que no sólo les daba la oportunidad de regresar a la patria, de 53 hacer un buen negocio, sino casi de salvar sus almas, haciendo caridad con dos pobres miserables. Admiraron al buen hijo Simbad y de manera tácita le juraron fidelidad. Entre todos aquellos hombres curtidos, no obstante, el que miraba a Simbad con una mayor atención y una mezcla de admiración, asombro y temor, era el chiquillo de las orejas transparentes. Aquella mirada de sus ojos achinados produjo en él una oleada de calor interior, como nunca antes había sentido otra igual. Posiblemente en su frustrado corazón, lleno de rabia, todavía quedaba un resquicio para la ternura. Poco después supo que el nombre del muchacho, casi un niño, era Moisés y, tal vez llevado por el significado de aquel nombre, decidió acoger de manera especial al pequeño grumete y tratarlo como si fuera hijo suyo. A partir de aquel momento, Moisés se convirtió en el defensor más leal de Simbad, en su compañero y servidor, provocando algunos ataques de celos en Ramiro y en la viuda Flavia. Simbad, esta vez, se mostró inflexible en otorgar un trato de favor al niño y, ante el asombro de todos, se dejaba besar por él y acariciar su morada melena. En los días siguientes, además de hacerse cargo de los gastos de la tripulación y de llevarse a Moisés a su casa, donde lo instaló lo mejor que supo, Simbad se dedicó a urgir al armador, a seguir trabajando servilmente para Jerónimo y halagando a Pamela. Pero por las noches dormía sin sueños y sin necesidad de alcohol. El pequeño recién acogido se reveló como un cocinero aceptable y un infatigable conversador. Había viajado por muchos mares y era especialmente agudo para destacar los rasgos prominentes de lugares y gentes que había conocido en las tierras más dispares. Por primera vez en su vida, Simbad tenía a alguien consigo no tanto por interés, sino por algo parecido al afecto. Un par de semanas después de este afortunado naufragio y de haber conseguido un amigo, aunque al ser menor, no dejaba de ser alguien dependiente de Simbad, la nave estaba lista para ser botada al mar. Debían hacerlo con sigilo y prudencia, de manera que no llamara la atención, y conducirla a un recodo de la desembocadura del río a fin de que no fuera vista fácilmente por nadie. La tarea no era fácil, pero el joven marino, llamado Eugenio, era un hombre decidido y con experiencia, de manera que resultó ser el capitán idóneo para aquella maniobra. Una vez oculta la nave tras el follaje de la selva, en un fondeadero que en la pleamar resultaba conveniente para zarpar, no tuvo Simbad más remedio que inventar otra de sus historias para convencer a la tripulación de que la estiba debía hacerse de madrugada. Así mismo los convenció para que adquirieran las provisiones mínimas que les permitieran llegar a la primera escala, 54 para no levantar la sospecha de que se estaba aparejando un gran navío. También consiguió de ellos que siguieran lamentándose de su desgracia y que afirmaran que no veían el modo de regresar a la patria. El joven segundo, Eugenio, poseído por un gran sentimiento de lealtad al nuevo patrón, se atrevió a comentarle que el lastre que se había depositado en el barco era excesivo y que las bodegas no podrían soportar el peso de las mercaderías. También hizo algunas consideraciones acerca de la arboladura, de la desproporción entre la eslora y la manga y sobre todo acerca de que sería conveniente contar con el peso de la artillería. No había posibilidad de cruzar el océano sin disponer de buenas piezas, en número bastante, para defenderse del corso. Simbad, según escuchaba al muchacho, notaba cómo la cólera subía como un fuego ardiente por su pecho y estaba a punto de salir por su boca en forma de llamarada. Otra vez se encontraba con un imberbe, salido probablemente de una academia naval, que intentaba enmendarle la plana, a pesar de su aspecto de sabio lobo de mar. A duras penas consiguió contenerse, porque, muy a su pesar, reconocía que no había pensado en armar al buque. Aquella goleta afragatada necesitaba poseer artillería, debía llevar su carga de pólvora correspondiente y contar con una defensa. El peso de los cañones suponía menguar la carga de mercancías. Sin mostrar su disgusto, gracias a una mirada dulce de los achinados ojos de Moisés, convocó a Eugenio para aquella noche y decidió con su ayuda y en secreto seleccionar las mercancías más por su valor que por su peso, de manera que el viaje resultara rentable. No obstante, hacerse con los cañones era una dificultad añadida. Pues si bien podían escoger los productos que embarcarían, no era muy factible hallar cañones sin levantar sospechas. La pequeña ciudad poseía un viejo fuerte en la embocadura del río que databa del tiempo de los españoles. La fortificación, abandonada desde hacía años, aún conservaba piezas y munición. Hacerse con ello era una tarea arriesgada porque los habitantes de la ciudad lo consideraban parte de su pasado histórico y además se gloriaban de haber echado de allí a los invasores. Por eso no habían fundido los cañones dando a su metal otro uso práctico, ni habían arrojado al mar las pesadas balas. Robar los cañones y todo lo demás no era empresa sencilla, como tampoco lo era trasladar aquellos artilugios defensivos hasta la embarcación y hacer las reformas necesarias para instalarlos. Se necesitaba un buen artillero que conociera la lucha en el mar, un buen herrero competente e incluso un carpintero sagaz. Demasiada gente informada de aquel asunto. 55 Eugenio le dijo a Simbad, cuando este mostró su preocupación y recelos, que entre los miembros de la tripulación contaba con los habilidosos artesanos necesarios. Eran hombres en los que se podía confiar. Al menos así lo afirmaba el muchacho. Simbad no pudo evitar una leve sonrisa. El jamás confiaba en nadie y le parecía absurdo que aquel joven, en sus pocos años, pudiera afirmar que alguien era del todo fiable. La cuestión, no obstante, era hacer la travesía o renunciar a ella. Simbad había invertido parte de su dinero y mucho esfuerzo en todo aquello, de manera que no tuvo más remedio que aceptar la oferta. Pero lo que tuvo más peso en la decisión fue la alegría con que la acogió Moisés. Este, con el rostro iluminado, afirmó que él era capaz de montar una estrategia que facilitara la operación. Se trataba de organizar un alboroto en el otro extremo de la ciudad; un incendio o una explosión, que afectara a algo sin valor, pero que pusiera en peligro a la mayor parte de las casas, ya que casi todas eran de madera. Con ello se aseguraban que todos los habitantes estarían ocupados en apagar el fuego, incluso parte de la tripulación y hasta el mismo Simbad deberían ayudar en la extinción del incendio, de modo que nadie pudiera sospechar. Cuando la luna nueva llegó, en la oscuridad de la noche, un pequeño grupo de hombres trepó los muros del fortín español, desmontó con sigilo los cañones, cargó con las balas y salió, dirigiendo a las mulas que les servían para el transporte hacia donde estaba fondeado el barco. En aquel recodo del río, en la baja mar, apenas quedaban unos palmos de agua. La vieja barcaza en la que Simbad había remontado el río, en esta ocasión, sirvió de puente. Con fuertes cabos ataron los cañones y las redes con las balas y las izaron al barco. Cuando los primeros rayos del sol apuntaban por el horizonte, retiraron la barcaza y los expertos subieron por la escala para ir acondicionando el emplazamiento de la artillería. En cualquier caso no podían llevar a cabo su tarea de día porque los martillazos podían alertar a los navegantes de los esquifes que a todas horas surcaban el río. Mientras esto ocurría en un extremo de la ciudad, en el otro, Simbad, Moisés y el resto de los marineros, junto a casi todos los habitantes de la ciudad se afanaban en apagar el fuego que repentinamente estaba calcinando unas viejas cuadras muy cercanas a las viviendas que trepaban por un monte cercano. Nadie se explicaba cómo se podía haber originado aquel fuego, pero lo importante no era pararse a analizar las posibles causas, sino atajar su extensión. Mujeres y niños colaboraron en la tarea, incluso se vio por allí a Jerónimo, con cara de preocupación, pues pensaba que si el fuego se extendía podría alcanzar a la hermosa casa que se había construido al pie del monte. 56 Aún tuvieron que aguardar hasta la siguiente luna para poder trasladar las mercancías, pues convenía que la noche fuera lo más oscura posible para cargar el buque. Eliminado parte del lastre, seleccionadas las mercancías ligeras y valiosas, aprovisionados los víveres justos e instalada la artillería, el buque estaba listo. Por la ciudad corría ya el rumor insistente de que algunos desalmados habían robado las piezas del fortín. Las gentes de aquel país estaban soliviantadas, pero nadie podía sospechar de Simbad, un honrado comerciante silencioso y servicial, ni tampoco de aquella tripulación de náufragos que cada día se lamentaba de no poder volver a su tierra y que se dedicaba a pescar para disimular que estaba siendo mantenida por un nuevo patrón. Todos aquellos retrasos, de todos modos, favorecieron en cierta medida la empresa de Simbad. Casi se había superado la estación de las tormentas y los huracanes, con lo que era de esperar que sería una travesía tranquila. Esto era algo que el autonombrado capitán deseaba ardientemente, pues no estaba muy seguro de contar con la pericia suficiente para sortear una mar embravecida. Tampoco quería verse en la circunstancia de amilanarse ante una galerna y dejar en manos de Eugenio el gobierno de la nave. Cualquier cosa antes de reconocer que sólo tenía el aspecto de un sabio lobo de mar. Las noches de aquellos dos meses las pasó Simbad entre pesadillas y alcohol. Los rostros de los desaparecidos se le revelaban en las sombras de su cuarto y las máscaras de su salita parecían burlarse de él cuando, antes de dormir, las contemplaba en medio de sus tragos de fuerte licor. Tenía la suerte de que Moisés tenía el sueño pesado. Todas las emociones del incendio, el sigilo con que se llevaba a cabo la labor de acondicionar el barco y transportar las mercancías, dejaban al muchacho exhausto. Moisés, con el último bocado de la cena en la boca, se echaba en su cama y quedaba allí como muerto hasta el amanecer. Por las mañanas, después de estas noches de mal dormir o de traslados sigilosos, aparecía en la naviera cada vez más demacrado, con los ojos más entrecerrados y la melena morada más rala. Jerónimo que había conseguido establecer vínculos con los comerciantes y las pocas personas adineradas de la ciudad, se sentía como el verdadero patrón de una gran empresa. Casi no reprochaba a su padre el mal trato que le había dado en su testamento. Encontró que en la pequeña ciudad había muchas mujeres complacientes y que la promiscuidad era una costumbre arraigada entre aquellas gentes, pues incluso algunas esposas de sus nuevos amigos eran presas fáciles. Por su parte, Pamela, una vez desterrado el luto y lejos de la buena influencia de su dama de 57 compañía, también había encontrado alguna distracción con jovencitos que merodeaban entre los faluchos y los esquifes. Se aficionó a dar paseos en barca e incluso aprendió a pescar. Se sentía como una heroína de esas novelas de náufragos en islas desiertas y se adentraba en el río, acompañada de alguno de sus amantes. El silencio del inmenso cauce era un lugar perfecto para sus aventuras galantes. Cada vez tenía la piel más morena y se veía a sí misma como esas mulatas seductoras que habitan las islas de los mares cálidos y tropicales. Todo esto lo había leído en los libros y consideraba que era mucho más real que la vida misma. Por otra parte, como en la ciudad no había muchas diversiones, las damas, también ligeras de cascos con las que se relacionaba y que a su vez eran amantes circunstanciales de su marido, pronto la consideraron una de ellas, la trataban incluso con afecto y la invitaban a sus partidas de naipes, a sus veladas musicales y a otros entretenimientos, donde brillaba con luz propia al lucir sus hermosos vestidos traídos del viejo continente. Todo el mundo admiraba sus joyas y consideraba a la pareja personas de alto rango, muy ricas y poderosas, pero con las que se podía establecer un cierto trato de igualdad ya que eran tan disolutas como los propios habitantes del lugar. Por esta razón y estando entretenidos en sus múltiples juegos, Jerónimo y Pamela no se estorbaban mutuamente, ni tampoco prestaban atención a Simbad. Al saber que había adoptado a un chiquillo de entre los náufragos, comprendieron, fiándose más de sus propias pasiones que de la inteligencia, que tal vez lo que Simbad necesitaba era la carne tierna de un muchachito y no tanto a una mujer. Se sonrieron con malicia y ello les hizo más fácil olvidarlo. No veían sus ojos cada vez más entrecerrados, ni sus lánguidas manos cosidas a los faldones de la levita, ni su andar de viejo león fatigado y apunto de perder la corona de rey de su selva interior. Simbad, por su parte, ocupado en la realización de aquel deseo por tantos años acariciado y esquivo, no echaba de menos que Pamela o Jerónimo lo invitaran a su casa a cenar. Prefería sus cenas con Moisés y su animada charla, así como sus silenciosas borracheras solitarias, a encontrarse en medio de una sociedad burladora y burlona de la que no formaba parte no por virtud, sino por una pasión más fuerte que él mismo y que todas las tentaciones de la carne; ser un marino reputado. De este modo, sus intrigas y secretos quedaron ocultos a los ojos de todo el mundo. Nadie sospechó nada de lo que se traía entre manos. No porque la tripulación hiciera inmejorablemente su papel de náufragos desesperados, sino porque, enfrascados en sus propias vidas e intrigas, nadie se preocupaba de Simbad. A nadie le importaba lo 58 que hiciera aquel hombre cada vez más solitario, embebido y silencioso. Si de repente hubiera desaparecido es muy posible que nadie lo hubiera echado en falta hasta al cabo de semanas. De su vieja imagen de hombre enamorado y doliente, de negociante hábil y trabajador incansable a penas quedaba rastro. Aunque esto último era cierto y seguía siendo un hombre laborioso, como la otra faceta que se atribuía a su personalidad no había sido más que una ficción sólo conocida por los que habían tratado a Hortensia, perder esta consideración entre los que lo rodeaban no suponía en verdad un descrédito. Jerónimo, engolfado en su papel de gran naviero, ni siquiera controlaba las mercancías que había en sus almacenes. Sus empleados fingían hacer su trabajo. Como ni el amo, ni Simbad, antes siempre al acecho, los vigilaban, descuidaban los inventarios y realmente los habrían podido ahorcar antes de confesar qué cosas se guardaban para el próximo flete y qué valor tenían, porque no lo sabían a ciencia cierta. De noche, los guardianes dormitaban en sus garitas exhalando en sus ronquidos un característico olor a ron. Ni los cuarenta ladrones los habrían podido despertar de su profundo sueño. Pamela, a la que el mismo Simbad había acostumbrado a tejer los hilos de su propia vida, al margen de su marido e incluso de él mismo, tampoco sentía interés por su mentor. Olvidada de haber creído que había seducido a Simbad, apartándolo de su melancolía, ahora prefería la compañía de jóvenes fogosos y más ignorantes que ella. Así que todos, ocupados en sus propias intrigas, no tenían un lugar, entre sus preocupaciones, para Simbad. Este estaba condenado de por vida a ser el segundo en cualquier circunstancia. Renunciando a ser el centro de atención, Simbad creía haber estado moviendo los hilos de todas aquellas vidas desde las sombras. No se daba cuenta, o quizá sí, pero ya no le importaba, que ni siquiera controlaba las vidas de Flavia y Ramiro. Iba a hacer por ellos su última obra de caridad; devolverlos a la patria, dotarlos de un cierto peculio y, precisamente por ello, desentenderse definitivamente de la pareja. Sin decírselo de manera clara y directa consideraba que, puesto que se convertiría en un hombre rico, ya tendría a muchos otros que quisieran servirle y adularle. Después del viaje que estaba a punto de emprender, sería verdaderamente considerado como un sabio hombre de mar y todos vendrían a él en busca de su consejo. Podría entonces seleccionar a aquellos que más le interesaran como amigos y discípulos y no tendría que cargar nunca más con el ignorante hombrecillo y con la llorosa y quejumbrosa viuda. Ya se veía a sí mismo, sentado en una hermosa sala, rodeado de sus mapas y libros, con sus máscaras colgadas de la pared y recibiendo a los personajes más 59 importantes de la región, quienes le suplicarían compartiera con ellos todos sus conocimientos y experiencias. Consideró que a su casa le faltaría un detalle si en las paredes no colgaban cuadros de los hermosos barcos que había tripulado. De manera que, entre sus sueños, se trazó el plan de coleccionar todas las pinturas de aquel tema que le fuera posible. Como los días pasaban antes de que pudiera zarpar, se entregó a la búsqueda de esos lienzos e hizo acopio suficiente para dar por cumplido su deseo. En el fondo de su corazón, era consciente de que posiblemente aquella travesía que iba a emprender sería la única en la que actuaría como capitán de una gran nave. Los años habían pasado, el alcohol había hecho estragos en su salud, arrastraba sus largas piernas y las malas noches pasadas entre pesadillas le producían un intenso dolor en el pecho que con frecuencia lo dejaba sin respiración. Pero nadie sabría cuántas travesías había hecho. Él podría contar lo que quisiera y nadie tendría capacidad para contrastar la veracidad o falsedad de sus historias. Además, las pinturas de los barcos darían un aire de verosimilitud a sus relatos. Simbad siempre había poseído la capacidad de presentar como ciertas sus palabras y, cuando descubriera la más leve sombra de incredulidad en sus oyentes, no tendría más que mostrar sus máscaras, sus cuadros y sus muchos mapas y libros de navegación para demostrar que era un sabio lobo de mar, bregado en todos los mares, incluidos aquellos cuyo nombre muchos no habían oído pronunciar jamás. Se sentía también satisfecho de haber acogido a Moisés, la devoción de este compensaba con mucho la falsa dependencia del hombrecillo y de la viuda quejosa. Además su acción filantrópica, al hacerse cargo del grumete, sin duda le granjearía el respeto y la admiración de la gente de bien. Finalmente, llegó el momento propicio para zarpar. A bordo de la nave, con su reluciente artillería, con sus valiosas mercancías, una tripulación experimentada, un muchacho devoto y un segundo que era en verdad el capitán, por fin Simbad se sintió dueño de su destino y de haber alcanzado sus deseos. Cuando las gentes de la ciudad se desperezaban con los primeros rayos del sol, La Capitana era sólo un puntito en el horizonte. 60 7 La gran travesía El día en que a bordo de La Capitana Simbad inició su primera gran travesía como comandante de un navío, el sol brillaba y en el cielo no había rastro de nubes. Una ligera neblina y una brisa suave pero continua acompañaron la salida de la nave a mar abierto. La niebla fue el manto que auxilió a La Capitana para que no fuera vista desde tierra. La ligera y firme brisa hinchó las velas y la nave se deslizó majestuosa hasta convertirse en una mancha oscura en medio del azul del mar, imperceptible incluso para un observador dotado de buena vista. Durante dos semanas el mar continuó siendo un gran espejo de plata, que durante el día apenas se diferenciaba de la línea del horizonte y del inmenso cielo. Por las noches, cuando Simbad se paseaba por babor, siguiendo su vieja costumbre, las estrellas se reflejaban en la superficie del agua como si fueran lámparas de aceite, dispuestas al borde de un estanque. El capitán no tenía que dar ninguna orden ya que la tripulación conocía perfectamente su cometido y la mar en calma simplemente obligaba a todos a seguir la rutina. Cuando de noche fijaba su mirada de ojos entrecerrados en el brillo de las estrellas, Simbad las veía como ojillos cómplices que lo miraban con afecto. Creía, ahora, que el cielo por fin había escuchado sus plegarias y deseos. La serenidad que proporciona alcanzar una vocación desde antiguo acariciada la consideraba la verdadera paz de espíritu. Además, Moisés, aquel chiquillo de orejas transparentes y ojos achinados, se desvivía por él. Simbad empezó a considerar que sus sueños que tantos esfuerzos le habían costado empezaban a materializarse. Ya se veía a sí mismo como un cumplido hombre de mar e imaginaba que todos lo verían, a partir de aquel viaje, como tal. Casi estaba dispuesto a desprenderse de sus pesadas levitas, pues ya no le sería necesario adoptar un disfraz. Simbad no era capaz de comprender que se había mimetizado hasta tal punto con su atuendo que formaba parte de su piel. Estaba condenado a llevar una levita, aunque no se la pusiera jamás. Sus brazos siempre colgarían a lo largo de los faldones como si estuvieran cosidos a ellos. De igual modo, su cabello violáceo y los distintos rostros que había utilizado a lo largo de su vida eran la base de su identidad y aquellas muecas, las 61 de las máscaras, le salían de forma espontánea. No cabía la posibilidad de retornar a la edad de la inocencia, si es que alguna vez había sido inocente. En la primera escala que hicieron, a la que llegaron casi sin provisiones y comiendo las secas galletas que le recordaban los tiempos de su travesía fluvial, se dieron cuenta de que, con la carga que suponía la artillería y todas las mercancías, no era posible aprovisionarse de manera conveniente. Así que sólo compraron alimentos de larga duración, que no pesaran excesivamente y que tendrían que consumir racionadamente. Flavia, según su costumbre, volvió a quejarse amargamente de su negra suerte. Ramiro a todas horas lamentaba haberse embarcado en aquel viaje. Incluso llegó a comentar con algunos de los miembros de la tripulación que él sabía que Simbad no era un buen capitán, ya que lo había padecido en una travesía por el río. Simbad supo de estas murmuraciones, apoyadas asimismo por el testimonio de la viuda, y estuvo a punto de tirarlos por la borda. Sin embargo, los buenos oficios de Moisés impidieron que lo hiciera. El argumento del muchacho dio en el blanco: No podía dejarlos allí tirados en aquel puerto, ni tampoco arrojarlos por la borda, porque eso destruiría su reputación de hombre magnánimo y generoso. Simbad, una vez más, se vio obligado a soportar a aquellas dos criaturas para poder ofrecer al mundo un rostro cargado de misericordia, pero en su interior, tal como ya había pensado tiempo atrás, se ratificaba en que nunca más, en cuanto estuvieran en la patria, tendría tratos con aquellos que simplemente le habían servido como siervos y que ahora se revelaban como traidores. Su venganza debía prepararla con cuidado. Encontraría la ocasión para despreciarlos, acusarlos de cualquier falsedad y dejarlos sin su parte del botín. Zarparon de aquella primera escala con las provisiones indispensables para alcanzar el siguiente puerto. Los hombres murmuraban a la hora de las comidas y en los ratos entre guardias que quizá su viejo capitán, que en la gloria estuviera, era mucho más generoso que este que les había tocado ahora. Era cierto que se sentían agradecidos porque los estaba devolviendo a la patria, cosa que temieron no lograr. Pero la avaricia del capitán que prefería todas aquellas mercaderías a dar de comer como es debido a una tripulación que se afanaba cada día en sus tareas, los llenaba de rabia y resentimiento. Eugenio, el joven piloto, les recordaba, intentando apaciguar los ánimos, que todo aquello que transportaban les garantizaría buenas ganancias y la tranquilidad de sus familias. Estaban acostumbrados a las penurias. No hacía muchos meses que se habían visto arrojados a un mar tempestuoso y a punto estuvieron de perder la vida. Era 62 mejor tener paciencia, soportar un racionamiento, sabiendo que al llegar a casa serían personas acomodadas y podrían llevar una existencia sin sobresaltos. Era simplemente la última prueba. No eran conejos. Eran hombres y debían comportarse como tales. Además el capitán Simbad también pasaría por los mismos sacrificios que ellos, pues no se había reservado ni exigido nada diferente para sí. La mejor prueba era que ni siquiera había descendido de la nave en aquel puerto ni había demandado que se le escogieran viandas especiales. Él también comería carne en sal, arenques y galletas. Lo importante era que habían cargado agua dulce suficiente, limones y también ron. Eso les haría la vida más fácil ya que podrían esquivar el escorbuto y no pasarían sed, aunque la dieta fuera salada. El ron, por otra parte, caldea el corazón y hace que las dificultades se vean a una luz más amable. Simbad observó que la tripulación lo miraba con recelo. Parecían excesivamente silenciosos y absortos en su faena. No levantaban la vista ni se llevaban dos dedos al gorro cuando pasaban cerca del capitán. Simbad empezó a notar que había una cierta tensión en el aire. Convocó a Eugenio al puente de proa y hábilmente lo interrogó. El muchacho consideró conveniente aconsejar al capitán que hablara a los hombres, que los ayudara a levantar la moral y atajara los comentarios y el mal ambiente con unas palabras de aliento y solidaridad. Simbad, con su máscara de cervatillo de ojos dulces, pero enseñando de vez en cuando sus afilados y oscuros dientes en una sonrisa feroz, les dirigió la palabra. En su discurso mezcló hábilmente las promesas con las amenazas, las expectativas con los augurios de hacer fracasar la empresa con sus quejas. Les aseguró que en la próxima escala permanecerían más tiempo en el puerto de manera que les diera tiempo de hartarse de carne, verduras, frutas y mujeres. De aquel modo consiguió reducir el malhumor y capear el temporal. Para sus adentros pensó que no importaba que el viaje fuera algo más largo. Nadie lo esperaba. La mercancía que lo haría un hombre rico no era perecedera y, por tanto, no corría prisa llegar a destino. Unas semanas después de esta arenga, arribaron a una de las grandes islas y allí permanecieron por espacio de una semana y media. Salvo este incidente, la travesía estaba siendo de lo más apacible. El mar no había puesto a prueba la pericia de Simbad. Los hombres, tras aquellas vacaciones, regresaron al barco con mejor talante y dispuestos a servir a su capitán con toda fidelidad, olvidados ya de lo que consideraron, unos días atrás, como avaricia. Todos saludaban al capitán con alegría por las mañanas y lo miraban con simpatía cuando hacía su ronda nocturna por la banda de babor. Volvieron a llevarse los 63 dos dedos, el índice y el corazón, al gorro, a modo de venia a su comandante. En los ratos de ocio, se entretenían en recordar las comilonas y las mujeres de las que habían disfrutado en la isla. Jugaban a las cartas, se reían y cantaban con los ojos brillantes, quien sabe si por los bellos recuerdos, el ron o por la codicia. Aquel triunfo que ganó para la causa de Simbad la voluntad de la marinería dejó sin argumentos para sus murmuraciones a Raimundo y Flavia, que pasaron algo más de una semana como cuerpos sin alma. El sentido de sus vidas había desaparecido. Allí no tenía objeto halagar a Simbad, ni tampoco criticarlo o soliviantar a la tripulación, ya que él parecía tener todo controlado. Nada podían conseguir de él, más allá de lo que ya habían recibido y lo que esperaban. Por otra parte, comprendieron que en caso de que la tripulación se amotinara, instigada por ellos, tampoco ganarían gran cosa, si antes se habían mostrado excesivamente serviciales con el capitán. Cesaron en sus intrigas y se quedaron sin saber qué hacer de su tiempo y de su ocio en aquella larga travesía. Un atardecer, con los últimos rayos del sol hundiéndose en el mar, Eugenio señaló a Simbad el horizonte y le advirtió de que aquella franja oscura que se levantaba del mar como si fuera un muro de piedra gris era el anuncio de una borrasca. En la distancia y entre dos luces era difícil saber hacia donde caminaba la tormenta, si se deslizaba por la línea que separa el cielo del mar o si venía hacia ellos, pues donde se encontraban, sólo había el viento suficiente para que las velas hicieran su trabajo. Simbad comentó que el viento era de poniente y que soplaba en la dirección que ellos necesitaban. Era de pensar que la tormenta más bien les precedía y, al tiempo que ellos avanzaban, se desplazaba en la misma dirección, adelantándolos. Eugenio dubitativo meneó la cabeza y Simbad se enfureció. Dejó al muchacho y se fue a su camarote. Cenó en compañía de Moisés, lo mandó a cubierta a observar el mar, se tendió en su cama y le ordenó que le avisara si notaba algo extraño. Como a media noche, un aullido poderoso, una fuerte sacudida y el crujir de las cuadernas de la nave despertaron a Simbad. Intentó ponerse en pie, pero el zarandeo de la nave lo volvió a arrojar sobre el lecho. A duras penas consiguió levantarse, se encaminó a la puerta de su camarote en el preciso momento en que sus papeles volaban por los aires, los vasos y cacharros de peltre caían con estruendo y rodaban tintineando por el suelo. Tuvo que pelear con un viento recio para abrir la puerta y se encontró a un paso de la cubierta barrida por las olas. El rugir del viento acallaba las voces de órdenes que los hombres se lanzaban unos a otros. Eugenio en el puente de popa, trataba de poner orden. Algunos hombres habían arriado las velas y la nave acosada por todos los 64 lados por ráfagas cambiantes era un simple cascarón a merced del mar. El timonel trataba de mantener el rumbo, dejándose llevar por las olas, en lugar de enfrentarse a ellas. La nave subía y bajaba como arrastrada por un torbellino. La tenue luz que llegaba del horizonte unos momentos estaba a la altura de los ojos, otros a la altura de las rodillas y otras por encima de las cabezas. El mar subía más allá del extremo del palo mayor, para luego desaparecer, dando la impresión de que el barco flotaba en el aire. Mientras, la atmósfera se llenaba de pequeñas gotas desprendidas de las masas de espuma que se desprendían a cada golpe de las olas. Alguno de los tripulantes se había sujetado a los palos con los cabos, para no ser arrojado al mar. Simbad sintió que su cabeza parecía no estar firme sobre sus hombros. Como si una mano poderosa intentara arrancarla de su cuello. La opresión que le atenazaba con frecuencia el pecho hizo su aparición impidiéndole respirar. Tampoco era capaz de soportar las bofetadas del viento que lo dejaban sin aliento. Agarrado al quicio de la puerta de su camarote mantenía el equilibrio a duras penas. Notó como su estómago subía y bajaba al compás de los vaivenes de la nave. Simbad no podía hacer otra cosa que asirse a las maderas con fuerza. Una voz poderosa en su interior le gritaba: Haz lo que haría un sabio lobo de mar. Pero las piernas no le obedecían. Estaba paralizado de terror y sin fuerzas para oponerse al bamboleo de la nave y al empuje del viento. A su lado apareció Moisés, con los ojos más achinados que nunca y con las orejas como de cristal, a través de las que se veía el resplandor de los relámpagos. Agarrándolo por la cintura, consiguió que se soltara de la puerta, lo atrajo hacia el interior del camarote y lo empujó hacia su cama. El movimiento de la nave ayudó al muchacho y le facilitó la maniobra. Cada vez que el supuesto capitán intentaba ponerse en pie, el muchacho, que había comprendido que Simbad no era un hombre de mar, le daba un manotazo en el centro del pecho a la altura del esternón y este caía en su lecho como un pesado fardo. Los ojos de Simbad centelleaban en la oscuridad apenas iluminada por la tormenta. Moisés, sin embargo, ignoraba aquella mirada asesina y empujaba a su mentor si cabe con más fuerza. Aquella desigual lucha duró bastante tiempo. Finalmente, el muchacho le gritó a Simbad: Es mejor que se quede aquí, Eugenio está al mando y él sabe lo que hace. Duérmase. La tormenta pasará. Las he visto peores. Ante aquellas palabras, Simbad hundió la cabeza en la almohada y se quedó allí, boca abajo, como muerto. Las lágrimas de ira le estallaban en los ojos. Viendo Moisés que Simbad ya no sería un problema añadido al riesgo que todos corrían, salió del camarote, atrancó la puerta y reptando 65 llegó hasta el puente de mando. A la luz de las chispas que se desprendían de las nubes, Moisés y Eugenio se miraron y comprendieron que ambos estaban de acuerdo; Simbad sólo sería un estorbo en medio de aquella tormenta. Resuelto el problema, se dedicaron a la faena de impedir que la nave zozobrara. La tormenta duró dos días. Cuando parecía que empezaba a amainar, las olas volvían a levantarse furiosas incluso antes de que se oyera el rugido amenazador del viento. Cuando por fin llegó la calma, los hombres estaban exhaustos. Los oídos les zumbaban y aunque la nave se había estabilizado, caminaban por la cubierta como borrachos. Moisés y Eugenio, en cuanto vieron que la tempestad se disolvía y alejaba, bajaron al camarote de Simbad, entraron, lo obligaron a ponerse en pie y casi en volandas lo subieron al puente. Cuando la tripulación volvió de su mal sueño, todos vitorearon al capitán Simbad que los había conducido en medio de aquel mar asesino. El cielo volvió a proteger a Simbad de la maledicencia, pues Flavia y Raimundo habían permanecido como clavados a sus camastros durante el tiempo que duró la poderosa tormenta. Estaban aterrados y sólo pensaban en salvar sus vidas. Los hombres de la tripulación, afanándose por no ser arrojados al mar y por asegurar la estabilidad de la nave, tampoco prestaron atención a quien la dirigía. La Capitana salió algo magullada del combate con la fuerza del mar. Pero los carpinteros repararon con celeridad los desperfectos, la marinería limpió las cubiertas, achicó el agua que se había colado en las bodegas, reordenó la carga que se había desplazado con la agitación del mar y todo volvió a la calma. Simbad no se atrevía a mirar a los ojos a Eugenio ni a Moisés. Huía de su presencia y cuando no tenía más remedio que escucharlos o dirigirles la palabra lo hacía en aquella característica postura suya de colocarse como de medio lado y con la cabeza echada hacia atrás, de manera que sus ojos no fueran visibles. Simbad no comprendía la actitud de aquellos jóvenes que acababan de salvar el barco y su reputación como marino. Él nunca había hecho nada semejante por nadie. Eugenio y Moisés, sin embargo, eran de esos raros ejemplares de persona agradecida y fiel. No es que amaran a Simbad más que a nadie, sino que sentían por él un infinito agradecimiento. Por otra parte, consideraban que incluso el más grande de los hombres posee flaquezas y debilidades que pueden salir a la luz en momentos difíciles, por mucho dominio que tenga sobre sí mismo. Esas flaquezas como el terror paralizante de Simbad producían en el ánimo de los muchachos un sentimiento de ternura especial, muy cercana a la devoción. Apoyados en su gratitud y en aquel dulce sentimiento que 66 los enternecía, estaban dispuestos no sólo a ayudar a su patrón, sino a sacarlo de cualquier apuro. Nunca mencionaron el episodio, aunque hablaron de la tormenta. Jamás aludieron a que Simbad había sido obligado a permanecer en su camarote para no ser un estorbo más en la terrible circunstancia. Mantuvieron en todo momento un trato reverente hacia él, como el que corresponde otorgar al capitán de una nave. Eugenio, incluso, consultaba, como siempre, cualquier decisión que debía tomar y lanzaba las órdenes pertinentes en nombre del capitán. De este modo tan simple, la reputación de Simbad no se resquebrajó a ojos de la marinería. No obstante, en Simbad empezó a crecer un sentimiento de dependencia hacia aquellos dos muchachos. Aquella nueva sensación lo disgustó. Mientras continuara la travesía, la gran travesía de su vida, no podía deshacerse de ellos, pero debía encontrar el modo de alejarlos de sí, en cuanto estuvieran en tierra. Podría ser fácil con Eugenio, pues éste tendría su propia vida. Pero Moisés era poco más que un niño, no podía dejarlo abandonado a su suerte. El muchacho le había contado que no tenía familia, ni nadie que se hiciera cargo de él, por eso amaba la vida en el mar, pues en un barco todos eran iguales, especialmente si había problemas, ya que se jugaban todos juntos la vida. Un sentimiento cercano al afecto retenía a Simbad respecto al muchachito. No le parecía adecuado que, siendo tan joven y habiendo otras posibilidades, Moisés debiera convertirse en un marino que arrostrase durante toda su vida los peligros de la mar. Esa vida de viajes y riesgos no le permitiría formar su propia familia, establecerse y dar otra oportunidad a su inteligencia tan despierta y viva. A Simbad le parecía que sería desperdiciar el talento del muchacho. Por otra parte, aunque esto no quería decírselo a sí mismo con absoluta claridad, no hubiera podido soportar que Moisés llegara a ser un gran capitán de barco. De manera que, escudado en la dureza de aquella profesión y en las incertidumbres que acarreaba, empezó a manipular al muchacho para convencerlo de que cualquier otra actividad le sería mucho más gratificante, placentera y segura. Lo convenció de que debía estudiar, formarse, adquirir una cultura. No podía seguir siendo un pobre muchacho analfabeto, ahora que estaba a punto de convertirse en un hombre con una buena renta. Debería relacionarse con las personas acomodadas de la ciudad y eso exigía que adquiriera modales y aprendiera los usos de la gente de alto rango. Posiblemente, de ese modo, conocería a jovencitas agradables, hacendosas, de buena cuna y mejor comportamiento, que serían las candidatas a ser su esposa. Con ellas podría formar una familia feliz, en una soleada casita, con un hermoso jardín. 67 Podría convertirse en alguien respetable, ya que su esposa lo pondría en relación con su propia familia y con otras familias notables, convirtiéndose de este modo en un hombre respetable y respetado que gozaría del afecto de sus parientes y amigos. Moisés no sentía ninguna inclinación por el estudio, ni se veía a sí mismo volcado sobre los libros de latín o griego, ni siquiera sobre los de geometría o aritmética. Su mente despierta era la de un superviviente. Su inteligencia era práctica y resolutiva, poco inclinada a pasar el tiempo en largas meditaciones o en disquisiciones que no tuvieran un resultado inmediato. Prefería aprender a guisar que estudiar a los filósofos. Sin embargo, su corazón juvenil albergaba una fuerza importante que hasta aquel momento no había podido emplear. Necesitaba ser amado y amar, por eso se había enamorado de Simbad, por eso no había prestado atención a su melena morada, a sus silencios, a sus borracheras solitarias, a su carácter adusto, frío y a veces violento. Los había salvado y por ello, en el mismo instante, empezó a adorarlo, a considerarlo el padre que no había tenido y a volcar en él el fuego que estaba latente en su interior. La sola imagen, sugerida por Simbad, de tener una esposa, unos hijos, unos cuñados, primos y tíos le inflamó por dentro. Eso sí era una aspiración digna de él. Estaba dispuesto a llamar madre a una suegra, por desagradable que fuera, y padre a un suegro, por antipático y desabrido que se mostrara con él. Tener hijos, no abandonarlos jamás, cuidarlos, protegerlos y mimarlos, cosa que él como hijo jamás había disfrutado, podía muy bien ser el objetivo de su vida. Era algo que merecía la pena, incluso, por ello, podía uno dedicar un tiempo a estudiar latín, griego, geometría y aritmética. Simbad, cuando vio el brillo en los ojos de Moisés pensó, siguiendo sus propias reglas, que había convencido al muchacho al presentarle un futuro lleno de éxitos y brillo social. No podía imaginar que la sola perspectiva de amar y ser amado era lo que había prendido aquella llamita en sus pupilas. El resto de la travesía lo dedicó Simbad a enseñar a Moisés a leer. El chico, sin costumbre de prestar atención a los garabatos que para él eran las letras, ni hábil en el manejo de un lápiz que jamás había utilizado, se reveló como un alumno que se distraía fácilmente, que evitaba las tareas y que permanecía con los ojos fijos en el aire, sin atender a las indicaciones del maestro. Simbad intentó toda clase de sobornos. Toda clase de amenazas. Por fin, un día cuando ya estaba a punto de dejar al muchacho por inútil, tuvo una inspiración. Con mirada severa le dijo: ¿Cómo te vas a presentar ante tus hijos, cuando regresen de la escuela y quieran contarte sus avances y logros, como alguien que no es capaz de leer una línea y comprenderla? 68 Esta fue la palabra mágica que despertó el interés de Moisés. A partir de aquel instante se manifestó como un estudiante deseoso de aprender, lleno de preguntas. A todas horas se le veía con un libro entre las manos, siguiendo con el dedo las líneas de escritura y moviendo los labios como las viejas que rezan el rosario en la penumbra de los templos. Su cuaderno se llenaba rápidamente de trazos titubeantes que, poco a poco, iban asemejándose a letras. Su verbo fácil le fue de gran ayuda. Simbad le sugirió que empezara a escribir sus experiencias. Todas las historias que durante la cena le había ido contando a Simbad fueron tomando cuerpo sobre el papel. Al principio aparecían llenas de faltas de ortografía, con una sintaxis deficiente que volvía incomprensibles algunos párrafos, pero su letra mejoró y cada palabra mal escrita se transformó en muy poco tiempo en el verbo adecuado, el sustantivo conveniente y el adjetivo justo. Moisés consiguió en unas semanas que su texto escrito fuera tan elocuente como su oratoria. Simbad se convirtió en el maestro improvisado del mejor de los alumnos. Sus avances eran asombrosos. No conseguía retener las conjugaciones del latín, ni tampoco resolvía con facilidad los problemas de aritmética. Le costaba mucho imaginar las formas geométricas y su volumen, pero se convirtió en un excelente narrador. Las imágenes, las descripciones, los diálogos, las chispas de humor salpicaban sus escritos y el lector podía fácilmente imaginar las escenas que estaban allí escritas, podía poner rostro a los personajes e incluso atmósfera a los paisajes. Moisés era un escritor nato, capaz de contar su experiencia, sus reflexiones y observaciones con gran precisión y soltura. En esta tarea, pasó el resto de la gran travesía. Todavía fondearon en un par de islas más, antes de avistar las costas de la patria. Se aprovisionaron, conocieron nuevos lugares y aquellas escalas sirvieron a Moisés para llenar varios cuadernos más con todo lo que veía en aquellas tierras. El mar respetó su ruta. Los vientos soplaron favorables. Sólo alguna llovizna pasajera y algún sobresalto al rizarse el mar más de lo conveniente alteraron los meses siguientes y, finalmente, las rocas y los elevados farallones de la costa se recortaron sobre el horizonte un amanecer. Casi cinco meses de travesía, pero al fin estaban a la vista del destino. No habían tenido que disparar ni una sola vez los cañones. Simbad se lamentaba de que aquel peso que inútilmente habían acarreado por todo el océano les hubiera impedido cargar con más mercancías, pero Eugenio le dijo que nunca había visto una mar más en calma en un viaje tan largo, ni una ruta tan apacible, en la que apenas habían avistado a otros veleros, sino en la lejanía y en la que, desde luego, no hubieran topado con alguno de los navíos de una armada poco amistosa 69 o con un barco corsario. Era el viaje más extraño que había hecho en su vida y ya llevaba varios a sus espaldas. Simbad estuvo a punto de decir que aquello había sido gracias al capitán y su experiencia, pero se calló a tiempo, pues se refería a sí mismo, pero podía haberse comprendido como una alabanza a Eugenio. Asintió, no obstante, a las palabras del joven capitán y comenzó a contar sus propias travesías con Abraham, arrogándose todo el mérito de aquellas otras experiencias también tranquilas y sin peripecias más allá de la incertidumbre de navegar por mares apenas conocidos. Este fue el momento en que Simbad comenzó a contar sus periplos, adornándolos con toda clase de detalles magníficos, apropiándose de las aventuras que otros habían corrido y narrado en sus libros de viajes, mezclando los hallazgos con escenas terroríficas de monstruos marinos, grandes tormentas o abordajes de otros barcos llenos de piratas sanguinarios y avariciosos. Eugenio se dio cuenta de que, si estaban cerca la viuda o el hombrecillo de piel oscura, Simbad jamás contaba aquellas historias. Sospechó que en ellas había más de fantasía que de realidad, pero dejó que el falso y sabio lobo de mar disfrutara contándolas cuando estaban solos o en su camarote comprobando los progresos de Moisés. 70 8 Simbad vuelve a casa El arribo de La Capitana causó un gran revuelo en la ciudad. Nunca se había visto un barco como aquel. Era o parecía una goleta, pero tenía algo de fragata. Sin embargo, era una nave desproporcionada, con una silueta poco grácil y torpe. Todos se preguntaban cómo había podido cruzar el océano cargada de mercancías y con el peso de aquellos anticuados cañones. Pero más aún se sorprendieron cuando supieron que su capitán era nada menos que Simbad. Tras muchos años de ausencia todos lo daban por desaparecido, muerto o instalado allá en las Indias occidentales y sin intención de regresar a la patria. Hete aquí que aquel hombre alto, de largos brazos y extrañas levitas había vuelto convertido en un gran capitán de navío y en un hombre rico. Por eso, cuando lo vieron descender del barco, con su melena y su barba de color morado, nadie se extrañó de su apariencia. Todos pasaron por alto aquel inusual detalle. La gloria que lo rodeaba borraba cualquier rasgo chocante en su figura y aún más cualquier defecto de su carácter. Todos querían estrecharle la mano. Todos se presentaban como viejos conocidos. Simbad, con su habitual frialdad, recibía los parabienes y las zalemas escudriñando con sus ojos entrecerrados a quienes se le acercaban, tratando de averiguar en aquel mismo instante quiénes de aquellos podrían serle útiles en su futuro inmediato. Lo que más llamó la atención fue el mozalbete que lo acompañaba y a quien él llevaba de la mano. Todos buscaban en aquellos dos rostros tan dispares, el de Simbad y el de Moisés, con sus orejas transparentes, algún reflejo que pudiera dar luz acerca del vínculo existente entre ambos. No existía parecido alguno, aunque el muchacho caminaba también con andar felino, igual que su mentor. Así las más diversas conjeturas empezaron a difundirse por la ciudad. Unos, los peor pensados, consideraron que, en aquellas lejanas y ásperas tierras de cuyas costumbres disolutas todo el mundo había oído hablar y que tan poco se parecían a los nobles y mesurados hábitos que regían en la patria, posiblemente el muchacho servía de paje a Simbad. Los más viejos, recordando su frustrado noviazgo con Hortensia, la muerte de esta y su tristeza y melancolía, creían que Simbad había preferido consolarse con alguien de su mismo sexo, antes que enamorar a otra mujer. Otros, sin embargo y recordando también aquella historia desgraciada, optaron por 71 pensar que el muchacho era hijo de Simbad. Sus rasgos exóticos y sus ojillos achinados los convencían de que en las Indias debía haber tenido relaciones con alguna indígena. Ni los primeros acertaban ni los segundos. Simbad no sentía ninguna inclinación por los varones. Lo que no significaba que su virilidad fuera un hecho indudable. Tampoco se decantaba por galantear al sexo contrario. Simplemente no le interesaban las relaciones que implicaran demasiada intimidad. En cualquier caso y en honor a la verdad, no se le había pasado por la cabeza en modo alguno establecer con Moisés un lazo como el que sugerían. Por otra parte, si hubieran echado una simple cuenta, los maldicientes se habrían dado cuenta de que el muchacho era demasiado mayor para ser hijo de Simbad, pues no había estado tantos años fuera de la patria. Pero, hacer el cálculo habría supuesto reconocer que no habían pensado en él en todo aquel tiempo, que su ausencia no les había importado ni conmovido, a pesar de que ahora lo acogieran como si fuera un querido amigo de la infancia, cuyo recuerdo guardaban en la zona más dulce de sus corazones. Así, mientras unos le daban palmaditas en la espalda, otros se empeñaban en estrecharle sus largas y frías manos, al tiempo que lanzaban miradas a uno y otro rostro, buscando explicaciones que justificaran por qué el muchacho iba de la mano de Simbad. Eugenio, con su temple habitual, siendo enemigo de toda clase de murmuraciones, simplemente explicaba a todo el que quisiera escucharle que Simbad los había devuelto a la patria, tras un naufragio terrible; que el muchacho, antiguo grumete, había sido acogido bajo la capa de generosidad de Simbad, quien, en sus ratos libres al mando de La Capitana, se había empeñado en enseñarle a leer y escribir, con el fin de que, el día de mañana, pudiera ser un hombre de provecho. Por eso el huérfano, agradecido, no se soltaba de su mano y le seguía fielmente como si fuera su sombra. Eugenio terminaba su historia diciendo que él hubiera hecho lo mismo, de encontrarse en la situación de aquel chico, pues en Simbad había encontrado un salvador, un mentor y un padre. Él, por su parte, estaba tentado de no separarse de aquel hombre que les había devuelto la confianza y la esperanza. Les había permitido regresar a la patria y ser, gracias a las mercancías que habían traído, hombres respetables con los riñones bien cubiertos. Desafiaba a que alguien lo llamara afeminado o cosas peores. Para ratificar la bondad de Simbad señalaba a la pobre viuda y al hombrecillo de piel tostada y los presentaba, bajando la voz, como otros rescatados por la mano salvadora de aquel hombre excepcional y cargado de virtudes. 72 Simbad, despreciando los comentarios, se exhibía orgulloso con el jovencito a su lado. Moisés era la prueba de que no sólo era un sabio lobo de mar, probado en aquella larga travesía, sino que era el más generoso de los hombres, siempre dispuesto a hacer un favor. Sin embargo, algo se interponía entre Simbad y su plena satisfacción. Eugenio y Moisés sabían que se había dejado dominar por el pánico durante la tormenta, mostrándose incapaz de cumplir con su papel de capitán. Los muchachos parecían haber establecido un pacto de silencio, pero, desconfiado como era, Simbad temía que en algún momento se fueran de la lengua. Mantenerlos con la boca cerrada acerca de sus debilidades suponía tener con ambos una relación de amistad e intimidad duradera y eso podía ser un sacrificio inmenso. Por otra parte, confiaba en que Eugenio pronto se decidiera a tomar algún camino que lo alejara de él, pero el caso del chiquillo de las orejas transparentes era más difícil. Su devoción a Simbad, el hecho de que fuera aún casi un niño y que careciera de familia o posibilidades de ser independiente, eran impedimentos graves para deshacerse de él. En este caso, pensó que sería conveniente a sus intereses mantenerlo consigo para afianzar su imagen de hombre misericordioso. En cualquier caso, era mucho más soportable la compañía de Moisés que la de la viuda o el hombrecillo de piel tostada. Al menos el muchacho era obediente y servicial. Jamás se quejaba y enseñarle no dejaba de ser una distracción. Mientras que los otros dos, con sus permanentes lamentaciones, le aburrían y enojaban. Ponderó qué actitud tomar con ellos, pero no fue necesario que hiciera ningún gesto especial. Tanto la viuda como el hombrecillo de piel tostada, en cuanto tuvieron su parte del negocio, desaparecieron de la vida de Simbad como si jamás lo hubieran conocido. Este hecho encolerizó a Simbad. Desagradecidos, pensó para sí, aunque su ausencia le molestaba más porque había perdido a dos esclavos, que porque se hubiera quedado sin aquellos dos amigos. Nunca les tuvo aprecio. Momentos hubo en que los hubiera asesinado. Esta huída le daba además un maravilloso argumento para maldecir de ellos, tacharlos de envidiosos, hacerse lenguas de lo miserables que eran cuando los conoció y dar la apariencia de estar muy dolido por su traición. Pensó que actuar de ese modo lo confirmaría a los ojos de los demás como un gran hombre a quien aquellos que tanto le debían habían abandonado. Siendo una víctima le iría mejor. Todos toleran mejor a los triunfadores, si alguna desgracia los acompaña. Parecía no saber que la fama es efímera y lo mismo que llega, se va. Los días siguientes a su llegada los pasó Simbad buscando un alojamiento digno de su prestigio recién adquirido. Finalmente, encontró una linda casa, con un pequeño 73 jardín y un patio trasero. Era una casita algo anticuada en su factura. Poseía dos plantas. La planta baja constituía la zona noble. Se abría formando un abanico que orientaba su fachada principal al norte y la que daba al patio, al sur. Ese cuerpo de construcción era perfectamente simétrico, de manera que estaba pensado para ocupar las habitaciones que daban al sur en el invierno y las que daban al norte en el verano. Simbad escogió una sala del extremo este como biblioteca. Allí colocó todos sus mapas y libros, sus máscaras sobre la chimenea, sus pinturas de barcos, la mesa de despacho y un sillón cómodo para leer. También acondicionó un espacio para recibir visitas, pues pensó que ante todos aquellos testimonios visibles, sus palabras, al contar sus historias de navegación, resultarían más creíbles. Al muchacho lo colocó en un amplio cuarto que estaba en el extremo oeste. Puso allí su cama, unas estanterías y una mesa de trabajo. También instaló allá unos cómodos asientos para cuando tuviera que vigilar sus estudios. El dormitorio de Simbad estaba cerca de su biblioteca y también del comedor. La cocina y los servicios se ubicaban en los laterales del patio posterior. Sobre la planta noble se alzaba un cuerpo de edificio más estrecho y corto que albergaba las dependencias del servicio. Los cuartos eran pequeños y las ventanas muy semejantes a la trampilla de la que había disfrutado Simbad en su cuarto de alquiler. Esta característica fue la que finalmente lo decidió a comprar la casa. A todo el mundo le contaba que le gustaba mucho cuidar de su jardín. Las plantas siempre habían sido una gran afición para él. Pero lo cierto es que aquellas ventanas del piso superior, que marcaban la diferencia entre sus inicios y su buena posición actual, le hacían gozar mucho más que todas las flores y árboles que pudiera plantar en su terreno. Una vez instalado, Simbad esperó que llegaran los visitantes y los curiosos que deseaban conocer sus aventuras de ultramar. Ensayó delante del espejo, como antaño, la postura que debía adoptar y los gestos que acompañarían su narración. Pero nadie se presentó a escuchar las historias que tuviera que contar. Así pasó dos semanas pensando que la gente hacía gala de una excesiva cortesía, pues él ya estaba dispuesto a acoger a todo el que quisiera oír sus aventuras. Por fin, una mañana apareció el primer visitante. Abraham, convertido en un anciano orondo que en poco recordaba al curtido segundo piloto, hizo sonar la campanilla de la entrada. La criada lo hizo pasar y lo condujo directamente a la biblioteca, ya que esas eran las órdenes que su amo le había dado. Allí estaba Simbad, acodado en su mesa y ojeando mapas y cartas de navegación, dispuesto a mostrarse siempre como un viejo sabio lobo de mar. Igual que el porte con que se 74 presentaría a sus oyentes, muchas veces había ensayado las palabras que les dirigiría. Se trataba de toda una puesta en escena. Aparentaría estar revisando sus notas y datos pues pensaba escribir sus aventuras, precisamente había estado consultando la ruta de mares lejanos donde, siendo muy joven, se había iniciado como marino. Sin embargo, en aquella ocasión el discurso que tenía preparado no le resultó de utilidad. Su primer viaje largo lo había hecho metido en su camarote, siguiendo las instrucciones de Abraham. De manera que al ver quién era su visita, Simbad se quedó mudo y no supo qué decir. Abraham sin prestar atención al mutismo de su anfitrión, se dejó caer en el sillón, resoplando, y ponderó la hermosa casa, la agradable habitación y comentó los chismes que le habían llegado acerca de los éxitos de su antiguo ayudante. Lamentó que Simbad no hubiera visitado la naviera ni le hubiera llevado noticias de cómo le iban los negocios a Jerónimo en las Indias. Señaló que hacía tiempo, desde que llegó el cargamento conducido por Patricio, no habían vuelto a tener noticias del hijo de Gilberto. Sus socios, Isaías y Adalberto, habían decidido emprender otras rutas y dejar el comercio de las Indias que era demasiado lento y arriesgado. Se alegraba de que Simbad se hubiera hecho rico y evaluaba su decisión de fletar un barco por su cuenta con su propia mercancía como algo positivo y muy razonable. Consideraba prudente que se hubiera alejado de Jerónimo, a quien no auguraba un futuro como comerciante ni naviero. Le invitó a hacerse socio del club de armadores y comerciantes, ya que allí conseguiría hacer buenos amigos y tal vez poner en marcha algún otro negocio que le permitiera obtener beneficios del dinero que había ganado. En este punto, Abraham se perdió en consideraciones acerca del valor del dinero, de la conveniencia de tenerlo siempre en movimiento para sacarle intereses y otras teorías económicas. Durante todo aquel soliloquio, Simbad trataba de encontrar algún tema con el que dar la réplica a su huésped, pero su cabeza, agotada por estar construyendo historias acerca de sus aventuras, era incapaz de hallar algún motivo de interés fuera de aquello que precisamente a Abraham no podía contarle. Cuando finalmente Abraham dio por terminada su intervención y se le quedó mirando, a la espera de alguna palabra o comentario, la puerta se abrió de golpe y como un torbellino entró en la sala Moisés. Traía en la mano un libro que agitaba entusiasmado. Por fin había comprendido una frase latina que se le resistía y venía a comprobar lo acertado de su traducción. Al ver a Abraham, se detuvo en seco. Lo miró por unos instantes y, sin dar explicaciones, se abalanzó sobre él, gritando: Maestro, ¡qué alegría! 75 La sorpresa de Simbad no tenía límites. Ni en un millón de años hubiera sospechado que Moisés y Abraham pudieran conocerse. El joven y el anciano se abrazaron efusivamente y se quitaban la palabra el uno al otro, mientras Simbad los observaba perplejo, con los cabellos más morados que nunca y los ojos como dos rendijas huidizas. Ellos trataban de explicarle a Simbad cuáles habían sido sus peripecias juntos. Era Abraham quien había descubierto, tiempo atrás, a un muchachito de no más de seis años que merodeaba por el puerto, harapiento y con cara de hambre. Enternecido por la delgadez y el aspecto del niño, Abraham se lo había llevado a su barco. Allí lo había obligado a asearse, lo había vestido con lo mejor que encontró y que se adaptara a su pequeño cuerpecito y lo contrató de grumete. Moisés sirvió fielmente a su amo por espacio de cuatro años. Cuando Abraham aceptó el viaje en el que Simbad iba a actuar como su ayudante, decidió que la empresa era demasiado arriesgada para alguien que sólo era un niño y decidió cederlo a un amigo suyo. Este amigo era el que, fiel a la tradición, se había hundido con su barco cuatro años después. En compañía de Abraham y luego del capitán avaro, que gloria hubiera, Moisés había recorrido todos los mares, había vivido mil aventuras, conocido lugares exóticos y escapado de las más terribles tormentas, incluida la que lo había dejado tirado en un lugar perdido de las Indias occidentales. Las historias con las que Moisés había entretenido a Simbad en sus solitarias noches no eran, pues, producto de la mente imaginativa del muchacho, sino experiencias reales. Jamás Simbad podría competir con aquel narrador brillante porque él no había sido capaz de viajar tanto como el muchacho. Además, cuantas veces habían llegado a un puerto, no había sentido la menor curiosidad por desembarcar, explorar aquella tierra extraña u observar a sus gentes. Todo lo que sabía de aquellos lugares, incluidos en los que había estado, procedía de los libros y de las historias de Moisés, pero a Abraham no podía contarle aquellas historias prestadas, porque su interlocutor sabía perfectamente quien era el verdadero protagonista de las peripecias. Cuando la situación estaba resultando sumamente embarazosa para Simbad, Abraham se percató de las extrañas máscaras de animales que colgaban de la pared. Se levantó para examinarlas de cerca, pues su vista no era ya la de antes, y preguntó a Simbad por el origen de aquellas máscaras. Este, habiendo encontrado un tema del que podía hablar, pues las había adquirido en su viaje de ida a las Indias, comenzó a fantasear acerca de ellas, repitió lo que el vendedor le había explicado, aunque no le prestó en su día mucha atención, supliendo las lagunas con aquella habilidad suya para 76 hacer creíble cualquier embuste. Dijo haber visto con sus propios ojos aquellos animales fabulosos, de colores extraños y juró que, aunque todas esas criaturas parecieran producto de la imaginación, existían en aquellas islas perdidas en el océano. Dijo que David, el malogrado muchacho, de no estar en el fondo del mar, hubiera podido ratificar sus palabras. Se abstuvo, no obstante, de precisar que especialmente al león de la melena morada lo había visto en sus pesadillas producidas por el alcohol y la frustración. Con toda esta charla transcurrió la primera velada en la que Simbad pudo colocar una de sus aventuras e impresionar a su auditorio, aunque este fuera tan exiguo como Moisés y Abraham. Simbad despidió a su viejo amigo, prometiéndole pasar por la naviera de Gilberto y también por el club de armadores y comerciantes. Aquella noche, durante la cena, tuvo que soportar el entusiasmo de Moisés y sus recuerdos de lo compartido con Abraham. El muchacho remató su charla con la afirmación de que si Simbad era su padre, a Abraham lo podía considerar su abuelo, así que ya podía presentarse ante el mundo como alguien con una familia de verdad. Finalmente, Simbad se fue a la cama y, a pesar de que no había sido como lo esperaba y deseaba, consideró que la tarde había sido buena. Por fin había conseguido contar una de sus aventuras y, en aquel caso, nadie podría desmentirlo. Esa noche durmió sin sueños y con una respiración sosegada. Todos los que se reunían en el club de armadores y comerciantes eran personas con larga experiencia en navegación. Conocían perfectamente los más sutiles detalles de la construcción de barcos. Se habían arriesgado por ríos caudalosos y llenos de peligros y sabían de mares de nombres impronunciables, por lo tanto, si bien podían llegar a ser socios de Simbad, no podrían ser jamás sus oyentes. Lo comprendió al instante, aprovechó las oportunidades que le brindaban para hacer crecer su fortuna, pero los descartó como posibles interesados en sus historias y aventuras. En la naviera supo que los tres socios habían decidido sostener a Jerónimo, enviándole periódicamente su parte en los beneficios del negocio, por respeto a su difunto padre y, específicamente, para asegurarse de que siguiera donde estaba y no se le ocurriera regresar. Ellos ya eran ancianos. Mantendrían la actividad mientras tuvieran energía para ello y luego lo liquidarían, vendiéndolo al mejor postor. Simbad estuvo tentado por un momento de hacer una oferta, pero no lo hizo. Se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para llevar adelante una empresa tan exigente como aquella. Tampoco se 77 sentía capaz de navegar. Ahora sólo le interesaba vivir de sus aventuras y poder contarlas. Cuando salió de la naviera, quizá recuperando una vieja costumbre, se encaminó hacia la costa. Desde lo alto de las rocas y luego sobre las arenas de la playa contempló el mar. Se extendía hasta el horizonte, suave como un manto de seda turquesa, que le recordó la sombrilla de Hortensia, pero no pudo, a pesar de la mansedumbre que mostraba aquel día soleado, evitar una mirada de furia, como si aquella inmensa masa de agua fuera la culpable de que él tuviera miedo. De sus ojos entrecerrados salió aquella mirada acerada y torcida, desafiante. Aunque no era capaz de decírselo a sí mismo, sus ojos fieros eran los de los vencidos. Sintió que regresaba a su pecho aquella desagradable sensación de opresión y ahogo. Había cifrado en atravesar los mares todo el éxito de su vida. Había construido barcos, navegado por mares lejanos, remontado un peligroso río y pasado muchas horas en babor mirando a las estrellas. Se había hecho rico, trabajando mucho e incluso arriesgando la vida. No se podía decir que hubiera fracasado, sin embargo, su triunfo no era sino muy parcial. Había navegado sin saber que lo hacía, no había conocido los lugares por los que pasaba ni a sus gentes, no había compartido el esfuerzo con sus compañeros de travesía o de negocios, y, finalmente se había dejado llevar por el terror en la única ocasión en que estuvo en verdadero peligro, y ni siquiera había aprendido a nadar. Nunca fue un verdadero sabio lobo de mar, sólo tenía el aspecto exterior y este se estaba marchitando con el paso del tiempo y el cambio de las modas en el vestir. Ni siquiera su barba y su morada melena eran suyas; las había tomado prestadas de la máscara del león. Ahora ya sólo le quedaba el recurso a sus aventuras, más imaginarias que reales, y encontrar un buen interlocutor, ignorante, a quien pudiera impresionar. Ninguno de aquellos que eran sus conocidos le servía. Tomó la decisión, no obstante, de seguir ensayando sus narraciones para pulirlas y para que en ellas no quedara ningún detalle que pudiera traicionarle. A partir de aquel paseo a la orilla del mar se juró a sí mismo que nunca volvería a acercarse a él y que se dedicaría con denuedo a dar forma a sus historias, en la espera de que apareciera el oyente idóneo. Con estos firmes propósitos volvió a su linda casita en forma de abanico. Vigiló los estudios de Moisés y contrató para él preceptores. Se engolfó, ayudado por un jardinero que hacía todo el trabajo, en cuidar las hermosas rosas de su jardín. Incluso ideó un estanque para los peces. Aquellos fríos animales de colores variados y lomo irisado, le parecieron los amigos mejores para sus mañanas de 78 sol. Por las tardes, cuando la casa estaba en silencio, se encerraba en su dormitorio y declamaba sus historias frente al espejo, satisfecho con lo que veía reflejarse sobre el cristal azogado y con el oído atento a sus propias palabras para detectar cualquier fallo o contradicción. Los días pasaron veloces y Simbad, fiel a su rutina, cada vez poseía un mayor número de aventuras de perfecta factura, que si alguien se hubiera molestado en escribir, sin duda habrían llenado fácilmente cientos de páginas. Los peces del estanque habían engordado y sus flores y arriates estaban cada vez más frondosos. Únicamente faltaba un oído humano dispuesto a escuchar sus discursos sobre mares lejanos, islas perdidas o tormentas fragorosas. Así transcurrió más de un año. Moisés crecía y se fortalecía. Era un muchacho bien parecido, a pesar de sus ojillos achinados, sus orejas habían tomado consistencia y ya no transparentaban la luz. Sus distintos preceptores lo habían convertido en un muchacho de excelentes modales, una cultura más que aceptable y el centro de interés de las frecuentes reuniones sociales a las que acudían las jovencitas casaderas de la ciudad. Una tarde, se acumuló una serie de acontecimientos que alteraría el curso apacible de la vida de Simbad, en la que el único trago amargo era no haber conseguido oyentes. Pero este parecía satisfecho con su propia figura reflejada en el espejo, a la que, cada día con nuevas variantes y ampliaciones, le contaba sus aventuras. Esa tarde, alguien a una hora un poco intempestiva hizo sonar la campanilla de la entrada. La criada condujo al visitante a la biblioteca y Simbad se vio interrumpido en medio de una de sus mejores historias. Enojado, fue a ver quién era el importuno y se encontró con Eugenio a quien hacía meses no veía y del que no sabía nada. No es que lo hubiera echado de menos, más bien se congratulaba de saber que había desaparecido. El capitán le pidió excusas por no haberle visitado antes y haber desparecido sin dejar rastro, y pasó a informarle de sus andanzas. Acababa de contraer matrimonio con una prima suya lejana y estaba muy contento. Para ella, con lo ganado en sus travesías, había comprado una linda granja en el interior, había arreglado la casa, se había hecho con ganado y esperaba pasar el resto de sus días criando una familia y viviendo de lo que produjera su propiedad. Deseaba y esperaba que Simbad los visitara alguna vez, pues el lugar era hermoso y apacible y ellos los recibirían con los brazos abiertos tanto a él como a Moisés. A este ofrecimiento Simbad respondió con una inclinación de cabeza y sin pronunciar palabra. 79 Eugenio siguió informándole de que para sus gestiones, había ido a la capital y allí, por azar, había conocido a uno de los hermanos de Simbad. Por él supo del estado delicado del padre de ambos y de cómo se estaba convirtiendo en un problema de difícil solución. El hermano de Simbad, Alberto, era un hombre casado, tenía dos hijas y con ellos vivía la madre de su esposa. El tenía un buen trabajo, pero no tenía espacio en su casa para albergar a nadie más. El padre estaba muy achacoso, necesitaba cuidados constantes, no podía vivir sólo al cuidado de una criada. El resto de los hermanos de Simbad se había desentendido de sus obligaciones para con el anciano. Unos, los mejor situados, se justificaban con el hecho de vivir en el extranjero y consideraban que el viaje no era aconsejable, dado el estado de salud del padre. Los otros argumentaban, incluido Alberto, con que era imposible para ellos, por falta de espacio, acogerlo en sus casas. Ahora que Simbad había regresado, convertido en un hombre acaudalado, que vivía en una hermosa casa, quizá él pudiera hacerse cargo de su padre. Para ello le había escrito Alberto una carta de la que Eugenio era el portador. Si Simbad se había alegrado de que Eugenio se hubiera acomodado en un distrito lejano y así no podría ser nunca un impedimento para que él contara sus historias, la noticia de la enfermedad del padre y el hecho de tener que aceptarlo bajo su techo, no le agradaron en absoluto. No obstante recibió la carta y la leyó atentamente. No contenía más noticias que las que el propio Eugenio había trasladado, ni tampoco expresiones de afecto, de admiración o de añoranza. Simbad sintió que la cólera le subía desde el estómago a la boca. No hizo ningún comentario. Simplemente dio las gracias a Eugenio y lo despidió, no sin antes llamar a Moisés para que lo saludara. El encuentro entre los dos viejos amigos salvó a Simbad de tener que prometer una visita y le permitió controlar su rabia creciente. 80 9 El padre de Simbad Simbad releyó mil veces la carta con la intención de hallar algún resquicio por donde colar su negativa a hacerse cargo del anciano padre. En una de las ocasiones en que estaba en esa tarea, lo sorprendió Moisés. Interesado por aquella carta, pues apenas llegaba correspondencia a la casa, le pidió leerla. Simbad se la tendió, esperando que el muchacho pudiera proporcionarle una excusa convincente para deshacerse del viejo. Sin embargo, Moisés, necesitado de dar amor y de recibirlo, vio en aquella oferta la ocasión idónea para derrochar toda la fuerza de su corazón. Con los ojos iluminados y casi redondos, proporcionó a Simbad un sinfín de razones por las que era de lo más adecuado y conveniente, justo y digno, acoger al anciano padre de su mentor. Así, tendría al fin dos abuelos de verdad; Abraham y el padre de Simbad, de nombre Jacob. Mientras el muchacho llevado de su entusiasmo no cesaba de hablar, Simbad miró sus máscaras y su vista tropezó con la del cervatillo de ojos dulces. Aquello le pareció una señal del cielo. Si adoptaba la forma del tierno y amante hijo que auxilia a su anciano padre en momentos difíciles, sin duda refrendaría su propia imagen de hombre generoso. Por otra parte, esa era precisamente la causa que había esgrimido para regresar a la patria con tanto sigilo. La ocasión le brindaba, pues, una coartada para no quedar como un embustero. Iniciado el camino para aceptar la situación, sin embargo, aún señaló una dificultad; su padre estaba muy delicado y tal vez no le convenía viajar. Él mismo se hallaba muy fatigado. Por las noches con frecuencia notaba aquella opresión en el pecho que le dejaba sin aliento. En esas condiciones no se atrevía a hacer un viaje tan largo, por malos caminos, haciéndose cargo al tiempo de alguien en peores condiciones que él. Moisés que no estaba dispuesto a renunciar a la oportunidad de encariñarse con alguien se ofreció inmediatamente a organizar el traslado. Él en persona iría a buscar a su abuelo, contrataría el carruaje más cómodo posible, incluso para que el anciano viajara echado, y a las personas necesarias para que lo atendieran como es debido. Así mismo emplearía todo el tiempo necesario, aunque fuera mucho, haciendo etapas cortas y soportables para el enfermo. 81 Ante aquella buena disposición Simbad no pudo objetar nada. Permitió que el muchacho iniciara los preparativos, escribió una carta a su hermano y la envió al día siguiente. De este modo, en cuanto Moisés llegara a la ciudad del interior, casi todo lo planeado por el muchacho estaría dispuesto. Para que su hermano hiciera los preparativos de buen grado, Simbad le envió también una buena suma de dinero. Transcurridas varias semanas, el abuelo llegó. Simbad se sorprendió al ver a aquel hombre, en otro tiempo corpulento, y que ahora por los años y la enfermedad había menguado de talla y aparecía como un hombrecillo enjuto, encorvado e incluso dulce y enternecedor. El padre de Simbad, quizá por su gran estatura, era un hombre con mucho carácter, firmes convicciones, actitudes autoritarias y bastante mal genio. Así como su cuerpo había tenido gran prestancia, su personalidad siempre se había manifestado sin fisuras. Por ello su nueva imagen, débil y temblorosa, provocó en Simbad algo semejante a una oleada de ternura. Observó al anciano y descubrió en él todas las semejanzas que los señalaban como padre e hijo. Al mismo tiempo, comprendió que aquella podría ser su propia imagen dentro de no muchos años. Aunque los separaba algo más de dos décadas, Simbad se hallaba mucho más envejecido de lo que correspondía a su edad y vio a su padre como el retrato de lo que él sería en breve. Aquella noche, tras instalar a su padre en una habitación cercana a la de Moisés, Simbad deseó con más fuerza que nunca una muerte repentina como la que se había llevado a su madre del reino de los vivos. No pensaba mucho en la muerte. Nunca lo había hecho. Más bien había considerado que era una solución, establecida por la naturaleza, para alejar a las personas molestas que en un momento u otro se habían cruzado en su camino. Es decir, creía que la muerte era algo que les ocurría a los demás, pero no se había parado a pensar que a él le tocaría también. Cuando conoció la repentina desaparición de su madre, Simbad sintió por primera vez el soplo helado de la muerte en su propia nuca. Deseó entonces, tal como ahora hacía si cabe con mayor intensidad, una muerte por sorpresa y durante el sueño. Veía el deterioro de su padre a quien le unía aquel tan poderoso parecido y le parecía verse a sí mismo fatigoso y atemorizado a las puertas del gran tránsito. En los días siguientes, acompañó a su padre durante las horas de la mañana, le ayudaba a levantarse y asearse y lo depositaba en su sillón. Se extrañó de que el anciano no le preguntara acerca de sus viajes y correrías y concibió la idea de que podría ser un 82 buen oyente para sus aventuras, aunque no mostrara gran interés por cuál había sido la vida de su hijo. Cuando Jacob pareció recuperado del viaje y sus ajadas mejillas empezaron a mostrar el color de la vida, Simbad consideró llegado el momento de iniciar sus narraciones. Había notado que su padre era algo duro de oído y que tenía que levantar mucho la voz para que el anciano comprendiera qué se le estaba diciendo. También había que hablarle de frente y vocalizando con precisión pues la mayor parte de las palabras las deducía por el movimiento de los labios. Simbad pensó que aquello supondría una dificultad añadida, ya que en sus ensayos, había compuesto la figura y adoptado el aire de un predicador hablando a un gran auditorio. Ahora debía buscar una nueva estrategia si quería que su padre comprendiera qué le estaba diciendo. Así que aún se demoró unos días en iniciar sus relatos, pues debía encontrar el modo de hacerle llegar el mensaje a pesar de las limitaciones de expresión y gesticulación que la sordera del anciano imponían. Evaluó la posibilidad de redactar cada día alguna historia y dársela a leer a Jacob, pero pronto advirtió que la vista de su padre era débil y que cualquier esfuerzo lo fatigaba en exceso. De manera que no le quedaba sino hacerlo oralmente y hallar el modo de contar de manera simplificada sus fantasiosas aventuras a fin de que Jacob comprendiera cuántos riesgos había corrido y cuán azarosa había sido su existencia. Una mañana en que el anciano Jacob parecía de mejor talante Simbad se aventuró a iniciar uno de sus relatos. Cuando llevaba algo más de un cuarto de hora hablando y gesticulando como si estuviera arengando a todo un ejército, Jacob levantó una mano y le obligó a detenerse. Simbad, con sus ojos entrecerrados, enfocó el rostro del anciano. Este lo miraba con una mezcla de cólera y desgana. Simbad se sobresaltó y preguntó qué era lo que deseaba. Que te calles, exclamó el anciano con voz ronca. No me interesa nada de todo eso que dices que has hecho. Tú eres mi hijo mayor y deberías haber heredado el negocio que con tanto esfuerzo levanté durante años. Tu obligación era quedarte cerca de tus padres y atenderlos en su vejez. No estabas cuando tu madre murió. Menos mal que ella se fue de repente y no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que sucedía. Si hubiera tenido una larga enfermedad, a su dolor y sufrimientos se habría añadido tu ausencia. Yo mismo me he visto obligado a viajar contra mi voluntad, soportando semanas por malos caminos y peores posadas, machacando mis huesos doloridos y tragando polvo que es lo último que necesitan mis fatigados pulmones. Para colmo, no has sido capaz de ir a buscarme en persona. Nada tenías que hacer aquí. Siempre estás metido en esta casona, demasiado grande para un hombre solo, mano 83 sobre mano, dándole vueltas a tus papelotes. Ese muchacho que vive contigo es probablemente el producto de alguna noche tórrida en compañía de una mujerzuela o tal vez tu mancebo. Tus hermanos, al ver que tú no te ocupabas de nosotros, se desentendieron. Siguiendo tu mal ejemplo, cada uno se dedicó a sus propios afanes, olvidándose de quienes, con gran fatiga y sacrificio, los habían sostenido en la vida. Ahora, la mayoría anda desperdigada por el mundo y nada sé de ellos. El único que quedaba cerca está demasiado ocupado para cuidar de mí porque todos sus desvelos los dedica a una esposa con la que se casó por su dinero. Teme que ella lo eche de casa, así que la sigue como un perrito faldero. Ya ves de qué ha servido todo ese afán de aventuras tuyo. Simbad no daba crédito a lo que oía en boca de su propio padre. Sus aventuras eran la causa de la disgregación de su familia. El hecho que lo estuviera cuidando con esmero y dándole una vida amable y regalada, muy distinta de la que él mismo se había proporcionado, no servía de nada. Pero lo peor era que sospechaba las mismas atrocidades y calumnias que lenguas ajenas y maldicientes ya habían elaborado. Su propio padre lo consideraba un afeminado. Ni en mil años habría sido capaz de sospechar que esa fuera la opinión de su padre. Intentó rebatirlo. Afirmó con vehemencia que lo único que deseaba era convertirse en marino. Según desgranaba sus argumentos, comprendió que estaba disculpándose, dando explicaciones como si de verdad hubiera cometido un crimen y se juró a sí mismo que jamás volvería a dar explicaciones sobre sus actos a nadie. Sujetando su cólera a duras penas, dio la espalda a Jacob y salió de la habitación. En los días siguientes, mantuvo su devota atención con el anciano; lo aseó, lo ayudó a vestirse, le cortó el pelo y le afeitó la barba y lo dejó sentado en su sillón. No volvió, sin embargo, a dirigirle la palabra. Al volverse el tiempo más cálido y comenzar a apuntar la primavera, Moisés tomó la costumbre de sacar al anciano al jardín, colocarlo bajo el sauce y sentarse a su lado a hojear un libro. Ninguno de los dos hablaba, pero Simbad observó con sorpresa, cómo el muchacho de vez en cuando tomaba una de las manos sarmentosas del anciano, la acariciaba, se la llevaba a la boca y depositaba en ella un beso. Este, al sentir la caricia, abría los ojos, miraba al muchacho y le regalaba una dulce sonrisa. Cómo podía ser tan tierno con Moisés y tan severo con él. Por qué amaba a aquel muchacho si sospechaba de él lo peor. Al ver estos gestos repetirse día tras día, Simbad dejó de frecuentar el jardín, mientras Moisés y Jacob se encontraban en él. Se encerraba en su 84 despacho, contemplaba los galeones y corbetas navegando sobre la superficie de las paredes y repasaba con mimo sus máscaras. Ellas eran las únicas que le ofrecían algo de consuelo. Ellas y el fuerte licor que volvió a consumir en grandes cantidades después de la cena. Las pesadillas y las visiones retornaron a poblar el aire de su alcoba. Sus ojos de párpados caídos eran cada vez más esquivos y desconfiados. Volvió a dar largos paseos por la playa y el acantilado mirando al mar como si fuera su padre y odiándolo en el fondo de su corazón. Pasaban los meses y el anciano Jacob se iba consumiendo poco a poco. Sus gastados pulmones eran incapaces de almacenar el aire suficiente para sostener su vida. El anciano se negaba a recostarse en su cama, quizá temiendo que, echado, el aire no fuera capaz de entrar en su pecho. Es posible que temiera también no ver venir a la muerte si tenía los ojos cerrados. Se pasaba los días en su sillón y exigía que una luz quedara encendida durante toda la noche. Los primeros fríos del otoño entraron de golpe llevados por violentas ráfagas de aire. Uno de aquellos remolinos arrebató el alma de Jacob que se elevó hacia las oscuras nubes de tormenta. Moisés lloró la ausencia del anciano. Simbad y Moisés siguieron, enlutados, el coche fúnebre al que sólo acompañaron ambos y el anciano Abraham. Simbad construyó un mausoleo para su padre, muy cerca de donde reposaban los restos de la bella Hortensia. Del mismo modo que había dejado de llevarle flores a su primer amor, jamás regresó al cementerio a cuidar y mantener la tumba de su padre. Nunca quiso saber nada de la muerte y tras la de Jacob no volvió a asistir a ningún entierro. En aquellas ocasiones en que hubiera sido gran descortesía no dar el pésame a dolientes y amigos, enviaba hermosas coronas de flores y misivas llenas de tópicos, pero no aparecía por el cementerio, ni por la casa donde se velaba al difunto, ni por el templo donde se oraba por él. Tuvo que soportar la memoria nostálgica de Moisés durante meses. El muchacho recordaba cada gesto del anciano y cada una de sus pocas palabras. Simbad, al principio lo escuchaba con cierta paciencia, pues creía que eso servía a Moisés para desahogar su pena. Pero cuando aquellas remembranzas empezaron a prolongarse en el tiempo, Simbad mandó callar al muchacho y le prohibió hablar de Jacob en su presencia. Moisés sorprendido de aquella reacción intentó saber a qué obedecía y Simbad halló el hermoso argumento de que rememorar a su padre le producía una gran tristeza. El tierno y sentimental corazón de Moisés comprendió al instante la causa y dejó de mencionar al anciano. La razón última, no obstante, era muy diferente. Simbad, cada vez que oía el 85 nombre de su padre, reproducía en su mente las palabras que en su día le dijera, cuando el intentaba hacerse valer como un sabio lobo de mar a sus ojos. Su frustración en aquel momento fue tan fuerte, se sintió tan maltratado de no impresionar a su padre con sus aventuras, que deseaba borrar el recuerdo de su misma existencia. Para hacerlo efectivo, cambió su sillón favorito por aquel en el que había pasado los días y las noches el anciano, abriendo la boca como un pez fuera del agua. Tomando posesión del asiento parecía querer conjurar cualquier posibilidad de que su espíritu permaneciera allí. El invierno y una nueva primavera terminaron por borrar el recuerdo de Jacob. Moisés, como todos los jóvenes, una vez superada la impresión de una muerte cercana, volvió a creer que era inmortal y a disfrutar de la vida que duraría para siempre. Regresó con más ímpetu a sus clases y lecturas, a sus paseos y a sus ratos en el jardín con un libro en las manos, mientras Simbad volvía a cultivar sus flores y a mirar embelesado las evoluciones de los peces dorados y de color coral en el pequeño estanque. 86 10 Los amores de Simbad Una vez que el padre de Simbad falleció, Moisés y el supuesto y huérfano marino de la melena morada se quedaron solos. Esto provocó que los rumores de la extraña relación entre ambos volvieran a arreciar. Es sabido que en las ciudades pequeñas los cotilleos, las murmuraciones y lo que constituyen francas calumnias se comportan como esos ríos de avenida. Cuando cesan las lluvias se quedan secos, pero una simple nube oscura en lo alto de los montes, de repente, les llena el cauce a las ramblas y se desbordan, inundándolo todo y dejando su cieno pegajoso por meses, adherido a las piedras, los troncos de los árboles, las fachadas de las casas y todo lo que han tocado las aguas a su paso. Al llegar la sequía, la rambla se vacía y sólo quedan esos restos parduzcos como zurrapas de café. Luego, una nueva avenida humedece las marcas y las amplía. Así fue como los comentarios que habían acompañado la presencia de Simbad, cuando descendió de La Capitana llevando de la mano al casi niño Moisés, volvieron a fluir por los cauces de las lenguas desocupadas. Ambos vivían aislados en su casa en forma de abanico. No participaban casi de las reuniones sociales, no se les veía caminar por separado por las calles u ocuparse en algún asunto. Siempre aparecían juntos, solitarios y ensimismados y pasaban las horas del invierno dentro de la casa y las del verano en el jardín delantero. Simbad cuidaba las plantas y contemplaba sus peces de color coral y dorados. Estas, en la opinión de unos, eran tareas de muchacha casadera. Poco adecuadas a un sabio lobo de mar. Por su parte, el muchacho, en el buen tiempo, leía libros debajo de un sauce y cuando no tenía los ojos clavados en las páginas, los alzaba como ensoñado hacia las lánguidas y dolientes hojas que pendían de las ramas. Esta también, se decían otros, es una actitud hasta loable en una doncella que espera despertar al amor de algún galán. Como la función de los rumores, calumnias y cotilleos es llegar a oídos del mayor número de gente posible, Simbad fue alcanzado por ellos. Le recordaron las sospechas de su padre, pero ese recuerdo lo apartó de un manotazo. No obstante, consideró que esos dimes y diretes no eran favorables para el futuro del muchacho ya que su plan era desprenderse pronto de él por medio de un matrimonio conveniente. 87 Empezó a urdir el mejor modo de atajar las habladurías. Animó a Moisés a asistir a fiestas y él mismo se dejó ver con frecuencia en el club de armadores y comerciantes. También convenció al muchacho de que paseara a caballo y se juntara con otros jóvenes para jugar a juegos viriles, como el polo o ir de caza. Aquel cambio en sus actitudes y costumbres dividió la opinión de los murmuradores. No obstante, muchos quedaban que sostenían la primera versión de los hechos; entre Simbad y el muchacho existe una relación ambigua que no es la de un padre y un hijo, aunque este sea adoptado. En este tiempo, Patricio no estaba cerca para desmentir la calumnia, de manera que Simbad decidió que había que ahondar y ampliar la estrategia y proporcionar a los maldicientes pruebas de lo contrario. A partir de su recién renovada amistad con los caballeros del club, recibía invitaciones para meriendas campestres, para bailes y tertulias con poetas, sabios, cantantes o músicos de talento que él sistemáticamente rechazaba. Dado el carácter de convicción y artículo de fe que tomaban las calumnias, estimó que era oportuno aceptar aquellas invitaciones y ponerse a tiro de las damas e incluso cortejar, sin mayor intención, a alguna de ellas, al tiempo que estimularía a Moisés para que buscara novia. Las cosas no suceden tan rápido como las imaginamos y deseamos, sin embargo, Simbad consiguió que se multiplicaran las invitaciones y en aquellas tertulias y festejos se mostró encantador, cortés y hablador como nunca antes se había mostrado. No pudo colocar sus historias de aventuras marineras ni de negocios maravillosos, porque en eso tenía muchos competidores, pero sí encandiló a las damas hablándoles de flores exóticas, de peces extraños, de las costumbres de los nativos y de las mañas de las mujeres para seducir a los hombres, en particular a los marinos de tierras lejanas que llegaban a aquellas tierras extrañas. Por supuesto evitaba ser procaz, pero insinuaba detalles de las artes amatorias de aquellas mujeres, siempre comparándolas con la modestia, discreción y moralidad de las damas de la patria. Este tipo de charla, con su pequeño toque de sabiduría, de exotismo y moralidad, al tiempo que con el picante de un erotismo suavizado, cautivaba a las señoras. Mientras Moisés cortejaba a las más jóvenes, en particular a una hermosa morena de abundante cabellera rizada, ojos negros brillantes y dulces y piel salpicada atrevidamente de pecas cautivadoras, Simbad dedicaba especialmente sus atenciones y relatos a una joven viuda que, sin ser hermosa, era deseada por muchos caballeros de mediana edad e incluso jóvenes. 88 Simbad ya no era ningún muchacho. Las primeras fiebres que por poco lo llevan a dormir con sus antepasados, sus largos años en una tierra de clima inclemente, las noches de alcohol y pesadillas y sobre todo esa desagradable sensación de ahogo que le apretaba el pecho y lo dejaba sin respiración cada vez que alguno de sus deseos era frustrado por un cielo sordo a sus súplicas, habían dejado su cuerpo bastante maltrecho. La extraña coloración de su pelo y barba, sus largas manos azuladas como de cadáver, los silencios que se le escapaban en medio de sus apasionantes relatos, los misteriosos hábitos que se le atribuían producían algo de recelo en sus devotas oyentes que no sabían muy bien a qué carta quedarse con aquel hombre. A algunas las seducía lo que se contaba de sus inmensas riquezas, a otras, más aventureras, su colección de mapas y cuadros de barcos de los que tanto hablaba. Muchas, las más imaginativas, permanecían junto a él porque consideraban que las máscaras que atesoraba, aunque no las habían visto pero de las que les habían llegado noticias, les parecían un indicio claro de los misterios que la vida de Simbad guardaba y esperaban ansiosas ser las descubridoras. La viuda atractiva, llamada Roxana, se contentaba con escuchar aquellos discursos, mientras examinaba atentamente a aquel hombre y cavilaba no tanto sobre sus palabras como acerca de sus silencios. Estos, clamorosos en ocasiones, le parecían la clave para desentrañar la personalidad de aquel esquivo hombre. Atendiendo a esas pausas, Roxana se iba forjando una imagen de Simbad. Pero esta imagen era evanescente. Unas veces lo veía como él mismo quería que le vieran, pero otras, lo miraba y le parecía que era todo lo contrario de lo que él quería aparentar. Sumida en este dilema, en cualquier caso, ella que era una mujer soñadora pero contenida; una mujer valiente, pero sensata; una mujer arriesgada, pero prudente, decidió que lo mejor era no dar alas al que, eso sí, veía como un claro aspirante a su mano. Fuera porque Simbad, unas veces, percibía a aquella mujer como un blanco fácil en el que con certeza podía clavar sus dardos y, otras veces, la veía comportarse como un objetivo móvil en el que sus dardos jamás acertaban, pues se movía a gran velocidad, su atención se centró en ella. Hizo de aquella mujer su único objetivo y cada día le resultaba más difícil prestar atención a las otras damas que asistían boquiabiertas a sus discursos. Pronto, su falta de atención a las otras mujeres fue dejándolo solo con Roxana. Aquello que hubiera podido parecer un avance en sus intenciones, se manifestó una dificultad añadida. El mutismo de ella, sus comentarios expresados en monosílabos poco expresivos o su rechazo, críticas o comentarios sarcásticos hacia alguna de sus 89 afirmaciones; la incredulidad que mostraba ante determinadas historias o el desdén con que aceptaba otras, fueron convirtiéndose en finos hilos de araña que se tejieron alrededor del corazón de Simbad. Queriendo atraparla, finalmente él fue el atrapado. Aunque resultara extraño para cualquiera que conociera mínimamente a Simbad, este empezaba a tener la actitud y el aspecto de un hombre enamorado. Cierto es que la viuda Roxana tenía un comportamiento contradictorio, pues no todo en ella era despreciar las palabras de Simbad, criticarlas o simplemente oírlas como quien oye llover, sino que se apropiaba de sus frases o contaba a otras personas, como llenas de chispa y gracia, algunas de sus expresiones, citándolo como la fuente de todo aquel derroche de ingenio. De manera que Simbad estaba confuso y ya se sabe que la confusión es un buen principio para el amor. Más bien para que quien está enamorado sospeche que es correspondido. Así pues, tomó este rasgo como prueba, aferrándose a él, y desechó como sinsentido y estratagemas los desdenes, las burlas o las críticas. De este modo, Simbad terminó convenciéndose de que Roxana empezaba a sentir en su corazón un afecto más que fuerte por él. Incluso llegó a creer que el amor de Hortensia, que tanto le había sorprendido en su día, no era sino una sombra, comparado con lo que Roxana sentía. En esta seguridad, seguía fiel a su plan, cortejando a Roxana y estrujándose el cerebro para componer relatos que pudieran sorprenderla, a pesar de que siempre los silencios se le escapaban de entre los labios en el momento menos oportuno y la desconfianza de Roxana crecía con ellos. Cuando el resto de las mujeres poco a poco se fue alejando de la pareja, Simbad cansado de los desdenes de Roxana creyó conveniente recurrir al viejo ardid de inspirar lástima. Como de pasada, dejaba caer, en medio de un relato sobre las costumbres de los indios del río, cómo estos lo habían retenido contra su voluntad y cómo había llegado a temer por su vida, al ver a sus compañeros ponerse del lado de los secuestradores. Con tono ligero pero doliente, relataba la muerte repentina de su madre, cuando él se hallaba a miles de millas de distancia. Cuando quería provocar en su interlocutora ternura y solidaridad, le contaba la impresión que le había producido Moisés, náufrago niño en medio de hombretones duros y fieros, con sus orejas de cristal. Conseguía que sus ojos entrecerrados se humedecieran al evocar la fidelidad del muchacho y su devoción. Sin quejarse de tal modo que pudiera parecer resentido, en medio de la descripción del robo de los cañones del fuerte español, deslizaba su desencanto acerca de Gilberto, de su frívolo hijo y de cómo se sentía justificado al considerar suyas las mercancías que él, con tanta fatiga y temores, había reunido. Señalaba todos aquellos acontecimientos 90 calificándolos de agravios, de falta de equidad por parte de sus superiores, del poco valor que habían concedido a sus muchos desvelos, pues en realidad era él quien había levantado y convertido en productiva la sucursal de ultramar. Nada dijo acerca de que un padre, por vago e inútil que sea su hijo, jamás favorecería a un extraño abandonando a su vástago, pues esta idea era totalmente ajena a la forma de pensar de Simbad. Roxana, por su parte, mujer reflexiva y cavilosa, empezó a sospechar que lo que aquel hombre despertaba en ella era una mezcla de rechazo e indulgencia, de repulsión y lástima y decidió en su interior que haría caso a estos dos sentimientos últimos para probar la bondad de su corazón y dejaría de lado los que consideraba negativos, pues no decían nada bueno de ella. Como al mismo tiempo sentía gran estima por sí misma, jamás confundió su ternura por aquel hombre, en el fondo un infeliz solitario algo embustero, fantasioso y frustrado, con un posible enamoramiento. Mientras Simbad pensaba que tenía a Roxana del todo entregada, esta más bien se alejaba de él y sólo seguía escuchando sus relatos, sus afirmaciones morales y sus salidas ingeniosas como una forma de hacer caridad. Simbad, incapaz de ver cuáles eran sus limitaciones y defectos, percibía el alejamiento de las otras damas como una prueba de que estas no querían competir con Roxana por su afecto. Incluso llegó a pensar que era la propia Roxana quien había creado un vacío en torno a ellos dos para evitar que otras mujeres pudieran disputarle el amor de Simbad. En una palabra, Simbad estaba convencido de tener en sus manos el destino de Roxana. Un hermano de Roxana que había vivido en el extranjero durante muchos años regresó a la patria aquejado de una enfermedad grave que requería muchos cuidados. Roxana que adoraba a aquel muchacho lo acogió en su casa y se dedicó a atenderlo y mimarlo, con la esperanza de que pronto recobrara la salud. A pesar de consultar con los mejores médicos y de costear tratamientos sofisticados, Marcos no mejoraba. Uno de aquellos galenos le señaló la posibilidad de que fuera la humedad del mar la que afectaba a sus humores trastornando su equilibrio. Roxana decidió que su abandonada casa en el campo, donde había vivido feliz con su difunto esposo, podría ser el lugar idóneo para que Marcos recuperara la salud. Cerrada desde el inicio de su viudez, la casa se hallaba muy deteriorada. Por otra parte estaba tan llena de los recuerdos de su felicidad pasada y desaparecida que se resistía a regresar a ella. Sin embargo, aconsejada por una vieja aya, comprendió que si quería que su hermano recuperara la salud, no le quedaba más remedio que trasladarse y si quería huir de unos recuerdos dolorosos, lo mejor era reformarla de tal modo que no 91 quedara rastro de los rincones del pasado. Así lo hizo. Ordenó la remodelación, compró todos los muebles nuevos, las telas y tapicerías, replanteó el jardín y la convirtió en una casa moderna y totalmente diferente. Un día, por sorpresa, Roxana envió una misiva a Simbad invitándole a visitarla en su casa. Este que vagaba por las tertulias, cenas y reuniones como quien ha perdido su alma, pues Roxana había dejado de participar en la vida social de la ciudad, se sorprendió, se sintió halagado y pensó que, puesto que la ausencia de Roxana se debía a la enfermedad de su hermano y nada tenía que ver con él, en este momento ella, a punto de partir de la ciudad, posiblemente quería estrechar los lazos entre ambos o tal vez proponerle algo más. Se puso sus mejores ropas, se atusó la melena y la barba, hasta se perfumó y con su andar felino se dirigió a casa de Roxana a la hora prevista. La doncella lo introdujo en un coqueto saloncito de recibir y allí lo dejó rumiando diferentes conversaciones. Al cabo de unos pocos minutos apareció Roxana, tras excusarse por haberlo hecho esperar, le ofreció un té que él aceptó y lo informó de su intención de abandonar la ciudad a causa de la salud de su hermano a quien adoraba. No obstante no quería marcharse sin despedirse de los amigos, sin antes ofrecerles su casa de campo para cuando desearan visitarla y, especialmente a él, que tanto la había entretenido con sus agradables narraciones. En este punto Roxana comenzó a explicar, con una locuacidad antes nunca vista, que desde que se había quedado viuda de aquel hombre extraordinario, inteligente y galante que había sido su marido, su vida había carecido de objetivo. Sus hijos estaban casados, vivían en ciudades lejanas y no la necesitaban. No podía, por su posición social, dedicarse a nada y las únicas tareas de bordar, leer o hacer algo de música no eran suficientes para llenar su vida. Asistía a aquellas reuniones en las que la cháchara de las mujeres le sonaba vacía y frívola, mientras que la de los hombres, enfrascados en sus negocios, ganancias y viajes, le resultaba jactanciosa, tan sólo por salir de casa de vez en cuando y relacionarse con otros seres humanos, aunque no fueran de su agrado. En medio de su largo discurso afirmó que sólo las narraciones fantásticas y la gran inventiva de Simbad la habían distraído y aportado a sus tediosos días algo de diversión. En los términos fantasía e invención se quedó prendido Simbad. Ya no pudo escuchar nada más. El resto de la charla de Roxana se convirtió en un murmullo lejano que llegaba a sus oídos como el roce de las olas del mar sobre las arenas de la playa. Un sonido monótono, repetitivo, que nada significaba. No atendió a la preocupación de Roxana por la salud de su hermano, ni se condolió por sus hermosos recuerdos 92 convertidos en ceniza y ahora transformados para que no fueran tan hirientes. Únicamente las palabras fantasía e invenciones martilleaban en su cerebro como si fueran hierros al rojo. La sangre le subía galopante a las sienes, su melena adquirió un profundo color morado, sus manos grandes y azules se sacudieron convulsas. El fuego de la cólera le subía desde el estómago, oprimiéndole el pecho y provocándole aquella desagradable sensación de falta de aire. Abrió la boca como un pez a punto de expirar. Su silencio y su extraña expresión alertaron a Roxana de que algo estaba ocurriendo en el interior de aquel hombre, se inclinó hacia él temiendo que estuviera padeciendo algún tipo de ataque, pero el bramido que salió de las fauces de Simbad, acompañado de un torrente de palabras insultantes y desagradables, de recelos y acusaciones, la devolvió hacia atrás. Se recostó en el respaldo de su sillón y esperó que pasara aquel huracán inesperado. Siguiendo su instinto y sobrecogida por la impresión tendió una mano hacia la campanilla que tenía sobre la mesa, la agitó y al punto apareció la criada. Con un mudo gesto de su mano indicó a Simbad el camino de la salida y éste, como un autómata convertido en antorcha ardiente, salió de la habitación y de la casa, dispuesto a incendiar a su paso todo lo que se encontrara con las llamaradas que desprendía su enojo. Durante varias semanas estuvo encerrado en la habitación de las máscaras, bebiendo aguardiente a sorbos y contemplando los abigarrados rostros de aquellos animales. Desde el ocelote de círculos naranjas a la boba sonrisa de la tortuga azul, pasando por el león de la melena morada o del simio color de café, repasó toda su colección, al tiempo que cambiaba su estado de ánimo según le sugerían aquellos rostros pintados de colores inverosímiles. Uno de aquellos terribles días de encierro voluntario, sobre la mesa descubrió un pequeño objeto que atrajo su atención. No era propiamente una máscara, pero sí era un animalito semejante a una lagartija. Recordaba perfectamente el día que la había comprado. El cuerpo curvo, las patitas terminadas en un trío de uñas largas, los ojos almendrados y la boca sonriente del minúsculo reptil le produjeron el efecto de un imán, mientras ojeaba algunas máscaras. La lagartija era un ser delicado, tierno, todo de color amarillo y con una hermosa flor de pétalos rojos y corazón blanco en el lomo. Se acordaba de que al poco de conocer a Roxana había asociado a aquella encantadora mujer con el doméstico reptil. Pero, en aquel instante, llevado por la furia y como símbolo de su desprecio por Roxana la agarró con fuerza y 93 la tiró a la chimenea, donde chisporroteó un instante y se confundió con el resto de las cenizas del hogar Con el paso de los días, Moisés estaba cada vez más preocupado por su mentor, de modo que por fin se atrevió a tocar a la puerta e introducir la cabeza con precaución por una rendija. Simbad se hallaba desmadejado en el sillón. Con la cabeza sujeta por una de sus grandes manos, mientras la otra pendía al costado y arrastraba la punta de sus dedos por el suelo. Las largas piernas estiradas formaban un baluarte en torno a su figura, impidiendo que alguien se acercara a él de frente. Moisés se acercó por detrás al sillón, acarició levemente la morada melena de Simbad y le habló con suavidad. Simbad permaneció un rato largo sin mover un músculo ni alterar su figura. Poco a poco, como si despertara de un letargo, fue moviendo las manos, abriendo los ojos y echando la cabeza hacia atrás para poder contemplar el rostro de Moisés. El muchacho comprendió que el alcohol había estado haciendo estragos en aquella cara. Los ojos abotargados, las ojeras, la piel amarillenta y ajada, como un cuero a medio curtir, la boca apretada casi sin labios, fueron como si hubiera encendido una luz roja de peligro. Sin embargo, Moisés consideró que lo que tenía que decirle a Simbad posiblemente fuera una buena medicina. Con voz tenue empezó a confiarle que Mariana, la joven de los ojos brillantes y la abundante cabellera, había aceptado su cortejo. Moisés era correspondido. Los padres de la joven, a pesar de que era un huérfano, lo habían aceptado y estaba a punto de prometerse con ella. Para llevar a cabo ese acto solemne necesitaba el concurso de Simbad. Debía comprar una joya adecuada para su amada y ambos debían ir juntos a la casa de la novia, en el día convenido, a pedir su mano. No resultaba aceptable que se presentara solo y como Simbad era su padre y su única familia no quedaba más remedio que hiciera aquel papel. Simbad sumido en los vapores del alcohol mezclados con el humo de su rabia tardó varios minutos en saber de qué le estaba hablando el muchacho. En un principio pensó que Moisés quería abandonarlo, precisamente en aquel momento en que la única mujer de su vida lo había tratado de embaucador y fantasioso. Todos lo abandonaban. No obstante, casi de inmediato comprendió que aquel era el instante que había estado deseando para librarse del muchacho. Tras hacerle un interrogatorio acerca de los padres de la muchacha a quienes conocía superficialmente, por la cuantía del regalo a la novia y por las fechas en que habían pensado para celebrar la boda, se sintió medianamente satisfecho y se avino a acudir como padre a la petición de mano. 94 Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas como parecían. Moisés recorrió con Simbad todas las joyerías de la ciudad sin decidirse por sortijas, pulseras, pendientes o dijes. Unos le gustaban pero Simbad opinaba que eran demasiado caros y le aconsejaba que no regalara algo demasiado ostentoso y costoso que lo hiciera aparecer como un hombre muy rico, avivando de paso los deseos frívolos de su joven futura esposa. Ya se sabe que las mujeres se vuelven insaciables cuando creen haber encontrado a un hombre adinerado. Otras joyas le parecían inadecuadas para una jovencita. Las más ordinarias y poco elegantes, pues le recordaban las que solía lucir Pamela. Después de muchas idas y venidas quedaron de acuerdo en que un guardapelo, con un mechón del cabello de Moisés dentro y unas flores adornadas con perlas en la tapa, era lo más adecuado. Resuelto este espinoso asunto, aún Moisés planteó otra dificultad. Debía hacerse un nuevo traje para la ocasión y buscar un obsequio para sus futuros suegros. La discusión acerca de la ostentación y el lujo se reprodujo palabra por palabra. Simbad añadió además que no debía dar la impresión de que el futuro yerno era un hombre opulento, pues sus suegros podían caer en la tentación de pensar que los iba a sostener de por vida, así como a los hermanos de Mariana, pues entre ellos había alguno poco aficionado al trabajo. Convenido que el suegro iba más que sobrado con una pequeña caja de plata para rapé, que un alfiler para el sombrero era algo adecuado para la suegra y que con una levita nueva era más que suficiente, se fijó la fecha de la petición de mano. Dos meses después, Mariana y Moisés se comprometían ante el altar a respetarse, amarse y guardarse fidelidad de por vida. Moisés estaba muy guapo con su traje oscuro y su gran chalina, la novia era la envidia de todas sus amigas y en el convite todos comieron más de lo que sus estómagos podían soportar. Finalmente, los novios partieron a un viaje por mar. El marido quería mostrar a su esposa lo que se siente en medio del océano y algunas de las tierras que él había visitado siendo aúnh un niño, aunque aquel sería su último viaje a bordo de un barco, pues había jurado que se establecería en tierra, secundando los negocios del padre de Mariana. Todos fueron a despedir a los recién casados al muelle y Simbad sintió que una parte de su vida, quizá la más dulce, partía con aquel muchacho. No se entretuvo demasiado en este agridulce sentimiento, pues enseguida en su mente surgió un proyecto para el que le sería mucho más útil estar solo que seguir cuidando de Moisés. 95 Ya que no le quedaban interlocutores que aceptaran escuchar sus aventuras, probablemente era una buena idea escribirlas. Los lectores podían ser muchos más que los oyentes. De este modo, en su regreso del muelle desvió la ruta para encaminarse a una papelería y comprar gran cantidad de elementos de escritura. Cada mañana, Simbad se sentaba en su mesa de despacho, a la que había liberado de los mapas y cartas de navegación y dedicaba tiempo a ordenar las hojas, a sacar punta a los lápices y a afilar las plumillas. Trazó un amplio esquema, señaló el número de capítulos, les puso el título y estableció el número de hojas que emplearía en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, en un pequeño cuaderno fue anotando las anécdotas, descripciones y datos que incluiría para dar verosimilitud a los relatos, pues en su ánimo aún flotaban como dagas hirientes los términos fantasía e invención. Para reavivar la memoria debió consultar diversos libros de su amplia biblioteca y tomar nota de las referencias correspondientes, para lo que empleó otro cuadernillo diferente. En esta tarea se le fueron más de dos meses. Una soleada mañana de lunes, por fin, se sentó ante la primera hoja en blanco, anotó el nombre del primer capítulo y puso un número uno en el borde derecho de la página. Escribió varias palabras y las tachó de inmediato. Luego escribió algunas más, pero no le quedó más remedio que tacharlas de nuevo. Al cabo de varios intentos, abandonó la tarea y empezó a cavilar acerca del método de trabajo. Tras mucho pasear por la habitación y por el jardín, decidió que él era hábil contando aquellas aventuras y que lo que debía hacer era tomar un secretario que las tomara al dictado según él las decía de viva voz. Luego, una vez recogidas, él podría ordenarlas y completarlas con los datos técnicos o lo que le pareciera conveniente incluir. Decidido este punto, Simbad se lanzó a la búsqueda de un buen amanuense de letra clara. 96 11 La gran narración No sin dificultad, Simbad encontró un secretario que sirviera a sus propósitos. Cada vez resultaba más difícil hallar a alguien con una caligrafía legible y que no cometiera cientos de faltas de ortografía. Simbad comenzó por dictarle al flamante escribiente las notas que había acumulado en sus cuadernillos. Pero algo le impedía engarzarlas en una historia coherente y con algún interés. Cada vez que ensayaba ante el espejo su discurso, las palabras de Roxana resonaban en sus oídos, mezcladas a los reproches de su difunto padre. Cuando se acabaron las notas, Simbad dio un descanso al escribiente con el fin de hallar el modo de iniciar una historia. Tras varias noches de insomnio, finalmente, un amanecer, junto con el brillo del primer rayo de sol le llegó una idea luminosa. Se precipitó, en el silencio de la aún dormida casa, a la antigua habitación de Moisés. Allí, en el anaquel de los libros, vio las dos carpetas que reunían los relatos que el muchacho había escrito como parte de su aprendizaje. Al abrirlas, las primeras hojas garrapateadas por la mano inhábil de Moisés dieron paso a otras de trazos más elegantes y firmes. Las narraciones se sucedían con fluidez y sobriedad. Los verbos estaban en su lugar, los sustantivos eran los adecuados y los adjetivos los justos. Los hechos no carecían de intriga y sobresaltos y los desenlaces era igualmente sorprendentes. Paisajes y gentes corrientes o exóticas pasaban ante sus ojos con su atmósfera, su profundidad y todos sus sentimientos bien diferenciados y justificados. Pasó todo el día leyendo aquellas páginas en las que resonaba el eco del grácil verbo de Moisés. Sus quiebros de voz, sus pausas intencionadas, sus gestos significativos y todo su ingenio se desbordaban en aquellas hojas. Simbad supo al instante que jamás podría igualar aquello que era un don natural del que él carecía. Sin embargo se dijo a sí mismo que, aunque Roxana hubiera tildado sus historias de fantasías e invenciones, por otra parte lo había escuchado con interés y había retenido algunas de sus expresiones porque, sin duda, las consideraba ingeniosas o humorísticas. Decidió que, del mismo modo que ya se había apropiado de parte de aquellas narraciones para contárselas a ella, ahora haría lo mismo, pero por escrito. Podía, no obstante, añadirles su toque personal, introduciendo en ellas parte de su erudición y sus 97 propios pensamientos. Si conseguía darle aquel toque personal no sería un plagio, sería simplemente su propia versión de unos hechos ya pasados. Después de mucho cavilar y ante el temor de que cuando llegara el escribiente, después de sus cortas vacaciones, no tuviera aún nada que dictarle, tomó la decisión de comenzar por la historia de las máscaras. Después de todo aquella era una historia totalmente suya. Sólo la había podido contar en un par de ocasiones; a Moisés y Abraham y a la propia Roxana. Cada vez que lo había hecho ante tan corto auditorio había introducido variantes que había espigado en libros que hablaban de ritos primitivos y costumbres extrañas. Sólo tenía que multiplicar las historias por cada una de las máscaras y añadir algunos detalles de lo narrado por Moisés, colocando el hallazgo de esta o aquella en algunos de los lugares donde él jamás había pisado, pero de los que contaba con la información que el pequeño grumete le proporcionaba en sus historias. Sobre aquellas tierras y mares que el joven había visitado, Simbad poseía abundante información. Sus anaqueles estaban llenos de libros y cartas de navegación, de modo que podría añadir cuantos datos eruditos fueran necesarios para darle el tinte de que había sido escrito por un viejo y sabio lobo de mar. Animado con esta perspectiva, esperó impaciente el día en que el escribiente debía reintegrarse a su tarea. Cuando por fin llegó Daniel con su bolsa de cuero repleta de lápices afilados, de plumillas nuevas y un gran tintero, Simbad comenzó por dictarle el título del libro: ‘Las máscaras de Simbad’ y empezó con el primer capítulo, dedicado a la pequeña tortuga azul de sonrisa boba, diciendo: En mis largas travesías por todos los mares, conocidos y desconocidos, he hallado costumbres peregrinas sin cuento. Sin embargo, quizá una de las más llamativas sea la afición de casi todos los pueblos a construirse máscaras de animales. Algunas las usan para danzar, otras para representar viejas gestas de sus antepasados, muchas, dicen, se corresponden con los animales protectores de sus pueblos o tribus. Los más aficionados a este tipo de máscaras son sus jefes espirituales. Estos son personajes dotados de poderes. Pueden curar enfermedades. Son capaces de dominar los espíritus malignos o de introducirse en el cuerpo de sus pacientes y fieles. Se transforman a voluntad en el animal que representa la máscara que portan y por ese medio consiguen experiencias que están vedadas a la mayoría de los mortales. Estos hombres magos, brujos o sacerdotes, según se quiera considerar, poseen un inmenso poder, de ellos dependen las voluntades de quienes les siguen y aún las de aquellos que 98 son sus enemigos o no pertenecen a su pueblo. Ellos, revestidos con sus máscaras, controlan el pensamiento ajeno, deciden qué es bueno y qué es malo, se apoderan de las vidas de los demás y las manipulan a su antojo y en su provecho, so capa de hacer por ellos misericordia y bondades sin cuento. Ocultos tras las máscaras fingen servir a sus correligionarios, pero, en verdad, los tratan como a siervos. Quizá una de las máscaras más curiosas que he podido observar en mis andanzas sea la que representa a una tortuga de color azul, con una boba sonrisa en la boca. De todos es sabido que la sonrisa es un atributo exclusivamente humano. Quién pudiera ser el artista que dibujó esa expresión en la adormecida cara de una tortuga, no puedo saberlo, ni tampoco cuál fuera su intención. Para que un brujo o sacerdote elija la cara de un antílope, con su aguda cornamenta, o la de un tigre o incluso la de un chacal, todos ellos animales veloces, fieros y que imponen respeto por ser depredadores o majestuosos, parece haber razones suficientes. No obstante, para elegir el rostro de una tortuga, con ese inverosímil color azul y esa sonrisa en los labios, las razones me resultan del todo indescifrables. Cuando me hice con un ejemplar de esta máscara en una lejana isla en medio del océano, ninguno de mis informantes pudo decirme exactamente a quién representaba o cuáles eran sus poderes. Sin embargo, me aseguraron que el brujo que la utilizaba era alguien con un poder extraordinario. Era capaz de aparecer y desaparecer a ojos de todos, como surgido de la nada o diluyéndose en ella como si fuera de espuma. También se le atribuía el poder de aojar a ganados y personas, convirtiéndolos en cuerpos vivos sólo en apariencia que se deshacían en una nube de humo, si alguien se atrevía a tocarlos. Parece que sólo seres elegidos eran capaces de soportar el poder de la máscara, por eso, cuando en aquel lejano pueblo alguien se atrevía a usar la máscara de la tortuga, todos lo veneraban sin discusión. Si no conseguía inmediatamente la adhesión de los que lo rodeaban, su venganza podía ser terrible, pues con aquella suave sonrisa, los encandilaba y los sometía a su voluntad. En este punto, Simbad detuvo su dictado pues la imagen de la viuda Flavia, desdentada y con la papada caída, chapoteando en el oasis de sus pesadillas y sonriéndole con la misma expresión que la tortuga, le asaltó de repente, dejándolo mudo. Daniel, el escribiente, apartó los ojos de su tarea y los dirigió hacia Simbad. Este permanecía como una estatua de sal, con un brazo levantado y la boca entreabierta como si las palabras se hubieran congelado sobre su lengua. 99 El sonido estridente de la campanilla de la entrada vino a resolver aquel cuadro sorprendente. La criada entró al instante y dijo a Simbad que en la puerta había unos hombres con un gran bulto, que traían una carta y un enorme cajón para él. Simbad recompuso el gesto y salió a ver de qué se trataba. Pronto, cuando los hombres quitaron la manta que cubría el gran bulto que transportaban, reconoció el mueble de marquetería que él había diseñado para el padre de Hortensia. En el cajón, estaban los libros con la obra completa del gran vate nacional que Simbad había encuadernado en negro y plata cuando aún se dedicaba a aquel noble oficio. La carta terminó por esclarecer el misterio de aquel inesperado obsequio. Un notario de la ciudad le comunicaba el fallecimiento del padre de Hortensia. El anciano había decidido, en sus últimas voluntades, que aquel mueble y los poemas que tanto gustaban a su hija fueran para el antiguo enamorado, cuya vida de felicidad se había truncado con la pérdida de su adorada Hortensia. Consideraba y así lo decía que a lo mejor releer aquellos hermosos versos le serviría de consuelo y sería como contar con una dulce prenda de su desaparecida amada. El fingido sabio lobo de mar no tuvo que fingir en aquel momento su desconcierto. Era como si el pasado cayera de repente sobre él, poniendo en pie todas sus esperanzas perdidas, todos sus sueños destrozados, precisamente en el momento en que estaba dándoles una vida literaria que los sacara del fracaso y la oscuridad de sus pesadillas. Aceptó el legado, ordenó a aquellos porteadores que lo llevaran a su biblioteca, colocó el hermoso mueble de marquetería en un hueco que había entre dos ventanas y, sin prestar atención al atónito Daniel, se dedicó a ordenar la obra poética del gran vate nacional, acariciando con mimo las cubiertas y los lomos que él mismo había encuadernado. Cuando los hombres se hubieron marchado y Simbad concluyó su tarea se dio cuenta de que se le había borrado de la mente la existencia de Daniel. Lo despidió hasta el día siguiente y se quedó allí, mientras el muchacho salía, contemplando el viejo mueble que había sido objeto de envidia de los visitantes del padre de Hortensia y el inicio de su andadura como viejo y sabio lobo de mar, con sus largas levitas. Desde que había regresado de las Indias, no se le había pasado si quiera por la cabeza ir a visitar al padre de su desaparecida enamorada. Tampoco había mostrado curiosidad por saber de él cuando enterró a su padre tan cerca de donde reposaban los restos de Hortensia. Lo había borrado de sus recuerdos, a pesar de en aquel hombre y en su hija estaba el comienzo de su fortuna y de su carrera. Era cierto que casi nada había 100 sido como él lo soñaba y deseaba, pero en honor a la verdad, todo lo que era y tenía en cierto modo se lo debía a aquellas dos personas. Fue en su casa donde conoció a Gilberto y este, si le dio empleo, era porque lo consideraba el amado de Hortensia. En cualquier caso, prácticamente se había olvidado de que alguna vez existieron y pasaron por su vida, siendo en parte los instrumentos de que esta tomara caminos por él tan anhelados. Nunca hubiera llegado a mares con nombres impronunciables en compañía de Abraham, jamás habría viajado a las Indias de no ser por ellos. No hubiera tenido jamás pesadillas con la sombrilla color turquesa, a no ser porque la vislumbró agitarse en señal de adiós entre la bruma de la mañana de su primera partida. Le vino a la memoria que en aquel momento no había sentido más que resquemor por no ser el capitán de la nave que lo llevaba y ocupar únicamente el puesto de segundo del segundo. Se dio cuenta de que, aquel día, como en muchos otros después, no había aprovechado la ocasión para dar rienda suelta a sentimientos como la ternura o la nostalgia, tan comunes entre la gente que vive situaciones semejantes. Por el contrario, él se había dejado llevar por una furia sorda que lo colocaba frente a los únicos sentimientos posibles en esos casos; renegar de todos y de su negra suerte, o echarle a los demás la culpa de las injusticias que con él se cometían. Miró de nuevo los anaqueles y sintió una cólera ardiente que le subía por el pecho y que estaba a punto de estallar en una llamarada en su boca. En el preciso instante en que casi se arrepiente de haber dejado en el olvido al padre de Hortensia, su furia lo condujo por otros derroteros. Cogió con fuerza uno de los volúmenes de la obra completa del vate nacional más grande de todos los tiempos y lo abrió al azar, como intentando buscar la expresión de su ira en la métrica de aquellos versos. Sin embargo, el destino que a veces se burla de nuestros enojos, le hizo tropezar en estos versos: Porque gracias a vos he descubierto, (dirás que ya era hora y con razón), que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece, según venga la vida, una bahía donde los barcos llegan y se van, llegan con pájaros y augurios, y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa, 101 Donde los barcos llegan y se van Pero vos, Por favor, No te vayas 1 Sorprendido se quedó Simbad y atado a aquellos versos y, sin pretenderlo, a su mente vino, como llevada de una brisa suave, la dulce imagen de Roxana. Como seguía siendo un hombre religioso, aunque hiciera años que había perdido la fe sin darse cuenta, pensó que aquello era una señal del cielo. Todo lo que debía escribir no tendría otro objeto que terminar de contarle a Roxana sus aventuras y deshacer en ella la impresión de que se trataba de fantasías e invenciones. Sembraría su escrito con los versos de aquel gran poeta, de manera que ella comprendiera cuán injusta había sido con él. No quería darle a conocer su amor por ella, si es que lo sentía, sino más bien borrar del todo la huella que su cólera había dejado en el ánimo de ella. Fantaseó acerca de que su huida al campo no había sido más que la consecuencia de aquel desagradable último encuentro. Pero lo importante era dejar constancia de que ella había sido injusta con él. Lo había agraviado, tratándolo de embustero y fantasioso. Él que era un cumplido lobo de mar, que había pilotado su propio barco, cruzando el océano y salvando a toda aquella tripulación de náufragos sin esperanza. Un instante cruzó por su mente su pánico ante la tormenta, pero volviendo los ojos al libro, abrió al azar otra página y con lo que en ella leyó, se convenció de que había sido un magnífico capitán, respetado y admirado por la marinería y consideró que una buena prueba de ello era la devoción con que siempre lo habían tratado Patricio y Moisés, quienes, después de todo, se habían convertido en hombres hechos y derechos bajo su buena influencia y patronazgo. Incluso, exaltado como estaba por la repentina iluminación, pensó que hasta la viuda y el hombrecillo de piel tostada, donde quiera que se hallaran, no eran sino producto de su misericordia y generosidad. La única persona que no había comprendido su gran valor era Roxana. De manera que aquel libro, pues llegaría a convertirse en un gran libro sin duda, debía estar dedicado a mandarle un secreto mensaje que sembrara en el corazón de aquella mujer un sincero arrepentimiento por haberlo despreciado. 1 Los versos son un fragmento de un poema de Mario Benedetti. 102 Para todos los lectores en cuyas manos fuera a parar, no sería sino un libro de aventuras, trufado de detalles eruditos, de ciertos rasgos de humor y de poemas alusivos que mostrarían los grandes conocimientos de su insigne autor así como su sabiduría. Sin embargo, para unos ojos concretos, los de Roxana, debía ser un reproche, una llamada de atención o una reprensión no muy severa, pero suficiente para que ella comprendiera cuán mal había tratado al mejor de los hombres, al más sabio y valeroso de los lobos de mar. A partir de aquel día, las mañanas eran un agitado dictar que hacía desfallecer a Daniel, que no podía, en muchas ocasiones, seguir el febril borbotón de palabras que brotaba de los labios de Simbad. Este se enfurecía en cuanto el escribiente le solicitaba una tregua y le rogaba que repitiera las últimas cinco frases. Agotado por el esfuerzo, el escribiente regresaba a su casa, y tras el almuerzo, se echaba en su lecho para reponerse hasta el día siguiente. Mientras, Simbad, enardecido, no era capaz de permanecer en su casa y se dedicaba con ahínco a podar sus plantas, dar de comer a sus peces o visitar, a la caída de la tarde, a los viejos armadores reunidos en su club. Su charla monótona y siempre repetida acerca de sus ganancias y viajes del pasado lo adormecía y calmaba algo su ánimo. Los escuchaba en silencio y se dejaba llevar de sus conocidas historias, pues este ejercicio le permitía al tiempo idear por dónde continuaría al día siguiente. Uno de aquellos días, después de semanas de febril trabajo y tardes de pasividad y escucha, Simbad se dio cuenta de que sus historias llegaban casi a su fin. Sólo quedaba enmarcar en alguna aventura el hallazgo de la máscara del león de la melena morada. Esto representaba una dificultad en nada semejante a las historias de las máscaras anteriores. El león era su musa, la fuente de su inspiración en los momentos de dificultad. Era también la criatura pavorosa que se aparecía en sus peores pesadillas y, sobre todo, era como la montura del jinete del desierto. Es decir, entre aquella máscara y él mismo había tales complicidades y emociones compartidas, que se podría decir que eran una misma cosa. Simbad no era consciente de que su cabello y su barba habían adquirido el color de la melena del león, tampoco de que su andar felino respondía al que se esperaba del rey de la selva. Había ido mimetizándose con aquel extraño ejemplar de tal manera que no podía pensar en la máscara como algo ajeno y sobre lo que hacer un relato objetivo. Finalmente se dio cuenta de que sería como hablar de sí mismo y debía tomar toda clase de precauciones para no desnudar su alma ante los posibles lectores. Pues si bien quería mandar un mensaje a Roxana, tampoco quería 103 descubris ante ella o ante otros ojos ignorados cuáles eran los secretos de su corazón. Hacerlo de otro modo supondría establecer unos lazos de complicidad y dependencia con aquella mujer, pero también podrían dar derecho a personas desconocidas a entrar en su intimidad y esto era más de lo que podría soportar. Hasta aquel momento, aunque sus historias fueran en buena medida prestadas de la pluma de Moisés, siempre había sido un narrador sincero, despegado de su objeto y con un criterio libre. Es cierto que había usado muchas de aquellas máscaras en provecho propio; la del tímido cervatillo, la de la cabra juguetona, la del astuto mono. Pero habían sido usos ocasionales, cuando la circunstancia lo requería. Volvió a darle unos días de descanso a su amanuense y decidió hacer una especie de retiro interior, antes de lanzarse a escribir sobre el encuentro con la máscara del león. Durante algo más de una semana se dedicó por las mañanas a pasear por la playa o sobre los acantilados, mirando al mar de soslayo, pero con una nueva mirada. Era como si hubiera reconocido que aquel enemigo era muy superior y, por lo tanto, su gran derrota era más gloriosa, porque había sido vencido por un gran contrincante. A mediodía, cuando el sol apretaba, se sentaba bajo el sauce y contemplaba sus decadentes hojas que cada vez más se asemejaban a sus lánguidos sentimientos. Por las tardes iba a reunirse con sus colegas y socios al club de armadores y dejaba que su charla monótona y repetitiva entrara en su cuerpo y actuara de sedante. Relajado, al anochecer, regresaba a su casa, no sin antes lanzar una mirada al camino por donde se había marchado Roxana, pasaba por su biblioteca, saludaba al viejo león y se acostaba en su cama, durmiendo hasta el amanecer sin sueños. La monotonía de estos días sólo estuvo alterada por las visitas de Moisés y su esposa y de Patricio y su creciente familia. Ambos habían cambiado el mar por la tierra, la vida errante, por la sedentaria, el estar sin mujer por tener una esposa y una prole y, por tanto, sus comentarios y su charla eran las de unos respetables hombres que se preocupaban de los resfriados de los niños o de las jaquecas de sus esposas. Su horizonte era el confín del jardín de sus casas y su mayor quebradero que sus negocios fueran prósperos y dieran réditos suficientes para alimentar a todas las bocas que de ellos dependían. Su visita, en momentos diferentes, no ejerció un efecto negativo en Simbad ni en sus planes de reflexión. Su compañía era tan tranquilizadora como la de los viejos caballeros del club de armadores. Ninguno se empeñó en rememorar los viejos días pasados en el mar, ni las tierras exóticas por las que habían pasado, ni sus apuros en 104 medio de una tormenta o sus miedos a que una ola gigante se los tragara. No hablaron de monstruos marinos, ni de islas flotantes que cambiaban de lugar caprichosamente confundiendo a los navegantes, tampoco citaron a las sirenas con su engañoso canto ni a las aves de rapiña que custodiaban fabulosos tesoros y que se alimentaban de marineros. Sus discursos fueron tan previsibles como poco inquietantes. Tenían los cinco sentidos puestos en ambiciones menudas, en sueños confortables y asequibles. Parecían haber comprendido que son las cosas pequeñas las que dan sentido a la existencia de los seres humanos. Si algo podía irritar a Simbad era precisamente esto. Carecían de anhelos. No hablaban de sus aventuras pasadas porque para ellos habían sido tiempos que preferían olvidar y caso de que les sirvieran de algo en su actual situación sólo era para ayudar a sus hijos a conciliar el sueño, haciéndoles ver que aquellas eran historias fantásticas que no podían ocurrir en sus sosegadas y seguras vidas. Pero, aún así, aunque en algún momento de su charla estuvo tentado de preguntarle al uno o al otro si recordaban este o aquel episodio, prefirió aceptar su transformación en pacíficos ciudadanos alejados del mar y sus monstruos. Hacerlo así le proporcionaba la seguridad de que él seguía siendo un verdadero y sabio lobo de mar, aunque sólo navegara por el estanque de sus dorados peces o a través de las historias que le dictaba a Daniel. Ello le permitía sentirse como el único superviviente a la gran tormenta, aunque en ella se hubiera comportado como un cobarde. Era el único vencedor, porque sus salvadores se habían retirado de la pelea y ni siquiera se tomaban la molestia de hacer memoria. De este modo, Patricio y Moisés pasaron a ser seres insignificantes y engrandecieron a sus propios ojos la talla de Simbad. A partir de estas visitas el fingido lobo de mar se sintió autorizado a usar sin rubor las experiencias de los demás, apropiándoselas con la conciencia en paz, porque él era el único capaz de rememorar los horrores y sufrimientos de una vida aventurera. Se había convertido, por la renuncia de aquellos, en el único ser capaz de contar historias de riesgos y triunfos a bordo de una embarcación. Fuera cierto o inventado lo que contara, él era el único que no había renunciado a su gran pasión. Lo malo era que no tenía ya ninguna pasión. Sólo quería repetirse a sí mismo, habiendo transformado sus fracasos en logros ficticios. Cuando a la mañana siguiente Daniel, cargado con sus útiles de escritura se sentó a la mesa, aguardando el dictado de Simbad, éste derrochó talento contando la historia de la máscara del león: En aquella ocasión, nos vimos obligados a hacer alto en una pequeña isla. Las provisiones que habíamos embarcado menguaban y sobre todo nos faltaba agua 105 potable. Par evitar el riesgo de enfermedades, decidí apartarnos de nuestra ruta y hacer alto en aquel lugar poco visitado por las embarcaciones que atravesaban el océano. El segundo de abordo, David de nombre, que, años más tarde, sería arrojado al mar al morir durante una travesía se empeñó en que yo, el capitán, debía seleccionar las viandas con que nos aprovisionaríamos. Era un joven inexperto que jamás había navegado por aquellos derroteros y no se sentía seguro a la hora de decidir cuánto y qué debíamos adquirir. Por no ponerlo en evidencia ante la tripulación, proclive siempre a perderle el respeto a sus mandos y amotinarse por cualquier causa, bajé a tierra con él, abandonando un trabajo de gran importancia como era el de registrar en las cartas todos los accidentes y corrientes que habíamos ido hallando. También tuve que dejar de lado durante tres noches mis mapas del cielo que eran de sumo valor para navegar por rutas poco transitadas. El día en que arribamos a aquella ensenada natural, descendí con mi segundo a tierra. Anduvimos por el mercado escogiendo aquí y allá todo lo necesario para la travesía que aún restaba hasta llegar a nuestro destino en las Indias occidentales. Los puestos de aquel mercado mostraban todo tipo de mercancías. De pronto, un anciano enjuto y de mirada severa me agarró del brazo y en una lengua que yo no comprendía me arrastró hasta su puesto. En él se apilaban de cualquier manera cientos de máscaras. Las estuve examinando durante un tiempo sin hallar entre ellas ninguna que fuera realmente original. El anciano considerando que allí no había nada que me atrajera, sacó del fondo de un saco que tenía escondido bajo su puesto, un envoltorio bastante grande. Mirando con cautela a un lado y otro, me mostró con precaución la máscara de un león de morada melena. Me la tendió e hizo gestos para que la colocara sobre mi rostro. Así lo hice y por las aberturas que simulaban la pupila del animal, contemplé al vendedor y a su entorno. Todo se veía como si hubiera usado un catalejo al contrario. Los objetos, las figuras, las casas, las personas y los árboles se veían como si pertenecieran a un mundo en miniatura que se hallaba muy lejos del alcance de la mano. Sin embargo, aquella sensación de empequeñecimiento repentino del mundo me proporcionó una sensación extraña que no tenía nada que ver con la ilusión óptica. Sentí como si contemplando el entorno, con sus personas y objetos, a través de aquellas pupilas, todo me perteneciera. Su pequeño tamaño hacía que me cupiera el universo en el puño. Nada tenía importancia. Todo era un simulacro. Los seres humanos dejaban de ser seres humanos y se convertían en pequeñas piezas en un tablero que yo podría 106 mover a mi antojo. Sentí que aquella máscara, al igual que a los sacerdotes y magos, me proporcionaba el poder de mover el mundo a mi antojo. Sólo tenía que adquirir la costumbre de mirar a mí alrededor a través de las pupilas de aquel león de cabellera morada. Así lo hice y, a partir de aquel momento, fui dueño de mi vida y de los destinos de los demás. Ello me proporcionó una gran paz interior. Desde entonces el león ha ocupado un lugar preferente en mi colección de máscaras. Él ha sido mi inspiración y mi refugio ante las naturales dificultades de la vida. Con su ayuda he sido capaz de tomar distancia de los acontecimientos y conservar la calma y el dominio sobre las más terribles situaciones… Simbad siguió narrando en cuántos momentos el león había sido su musa y su compañero, añadió anécdotas y datos curiosos que mostraban cómo quienes le habían tratado se sorprendían de que siempre tuviera razón, de que su autoridad no fuera nunca discutida, lo que le había granjeado no sólo la obediencia ciega de personas de poco carácter, sino la dependencia de personas poderosas. Se jactaba en su relato de cuántos habían huido de su cercanía cuando habían descubierto en él las características supremas del rey de la selva. Cuando creyó completa su narración. Pidió a Daniel que le leyera este último capítulo y aunque le pareció que había desvelado bastante de su personalidad, se dijo a sí mismo que nadie podría haber escrito un capítulo mejor. Le dijo a Daniel que escribiera la palabra fin y a partir de aquel día se dedicó con ahínco a buscar un editor para su manuscrito. 107 Epílogo Tras varios años de ausencia de la ciudad, Roxana decidió que era tiempo de volver a ella de visita con el fin de renovar su vestuario y de adquirir algunas cosas para su casa. Marcos había recuperado la salud y no temía dejarlo solo. Encontró la ciudad muy cambiada. Viejos comercios habían desaparecido y habían sido sustituidos por modernos escaparates con carteles sugerentes. Habían empedrado algunas calles céntricas y por ellas no circulaban más que las personas que iban a pie. Se paseó con lentitud observando todo, entrando y saliendo de las tiendas y encargando lo que consideraba necesario. Al dar vuelta a una esquina, descubrió que aún se conservaba una vieja librería en la que ella había comprado muchas revistas de labores y también alguna de aquellas novelas de amores contrariados que tanto le gustaban cuando era más joven. Por curiosidad se acercó al escaparate y allí, en medio de otros volúmenes vio uno que le llamó la atención: Las máscaras de Simbad. Tenía encima un cartelito que anunciaba que estaba muy rebajado. Entró en la tienda y el anciano dependiente, que no la reconoció, le explicó que aquel libro no se vendía, pues, según sus palabras y con ellas no quería disuadirla, a nadie le interesaban en los tiempos modernos las historias de un viejo marino que parecían salidas de un bestiario medieval. No obstante como sólo quedaban dos o tres ejemplares había decidido, antes de arrojarlos al fuego, intentar que alguien se los llevara atraído por el precio. Roxana se llevó los tres ejemplares. En su viaje de regreso, tuvo tiempo de leer aquellas historias que le resultaban tan conocidas y de sorprenderse por la inadecuada inclusión de los versos del conocido vate. Cuando por fin terminó el libro no tuvo ninguna duda. Aunque no figuraba el nombre del autor, aquel Simbad, coleccionista de máscaras, era el mismo que ella había conocido. Tuvo la sensación de que el libro estaba dedicado a ella y eso le produjo un primer movimiento de ternura hacia aquel extraño personaje. A través de los versos que había incluido aquí y allá, más bien sin sentido, le pareció percibir una especie de indirecta y nostálgica declaración de amor. 108 Descendió del carruaje que la llevaba, entró en la casa y se dirigió al salón donde se reunía en las frías tardes de invierno con su hermano, al calor de la gran chimenea. Estaba prendida y Roxana, sin dudarlo, arrojó los tres ejemplares a las llamas. Con aquel gesto cerraba la puerta a cualquier sentimiento dulce hacia Simbad, el fingido marino aventurero, que borrara de su memoria la cólera que le regaló en su último encuentro. 109