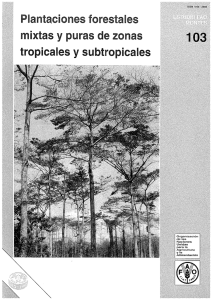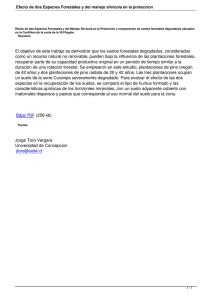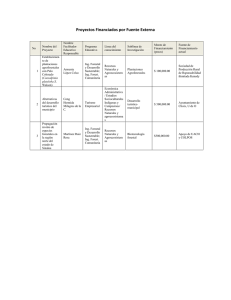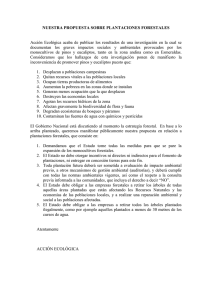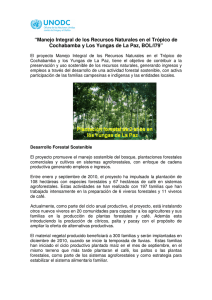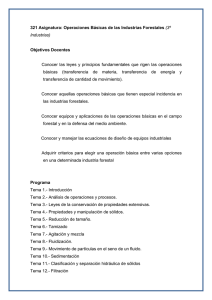Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono
Anuncio

MAGFOR/PROFOR/BM Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR) Proyecto Forestal de Nicaragua (PROFOR) Banco Mundial (BM) Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 1ra Edición - Managua, Nicaragua 2005 178 páginas Consultores: Dr. Emilio E. Pérez Castellón, Msc. Carlos J. Ruíz Fonseca Ing. Francisco G. Reyes, Ing. Javier López Larios Ing. Claudio Calero G. COORDINACIÓN DE EDICIÓN MSC. MBA, Arq. Víctor Tercero Talavera, Director del Proyecto Innovación y Aprendizaje en Forestería Sostenible. PROFOR Lic. Martina Porta, Relacionista Pública, PROFOR EQUIPO TÉCNICO MSC. MBA, Arq. Víctor Tercero Talavera, Director del Proyecto Innovación y Aprendizaje en Forestería Sostenible. PROFOR MBA, Ing. Marvin Centeno S. Director de la Oficina de Promoción a la Inversión en Forestería Sostenible. MSC, Lic. Armando Argüello S. Director de Monitoreo y Evaluación. Ing. Bernardo Lanuza, Especialista en Forestería Social Ing. José Pineda de la Rosa, Especialista en Informática MSC Lic. Magali Urbina, Especialista en Monitoreo y Evaluación Lic. Franklin Bordas L. Especialista en Promoción de Inversiones. Fotografías: Editorial La Prensa Equipo de Prensa MAGFOR: Luis Torrez, Francisco Altamirano Diseño y Diagramación: Moisés Montenegro Impreso: Impresión Comercial LA PRENSA Edición Consta de 1,000 ejemplares - Managua, Nicaragua Mayo 2005 PREFACIO Con la promulgación de la “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, No. 290” en 1998, se le confiere al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la rectoría del sector forestal nicaragüense. Se crea como ente autónomo al Instituto Nacional Forestal (INAFOR) adscrito al MAG, para la ejecución de las acciones forestales que desarrollará este ministerio. Es en este momento que la institución adopta el nombre de Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) reconociendo la importancia estratégica de desarrollo para el país del sector forestal. El MAGFOR en el año 1999 inició la ejecución del “Proyecto de Promoción a la Inversión Forestal Sostenible” mejor conocido como PROFOR, con el financiamiento de US$ 9.0 millones del Banco Mundial, US$ 5.0 millones de Sector Privado y comunitario y una contraparte de US$ 1.0 millón del Gobierno de Nicaragua. Se plantea mejorar la capacidad local privada y pública; y desarrollar alternativas para orientar a largo plazo el Desarrollo Forestal en Nicaragua. El PROFOR promovió reformas institucionales como la Política de Desarrollo Forestal Sostenible (2001), la aprobación de la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal No. 462 (2003), la Operativización de la Dirección de Políticas Forestales del MAGFOR y la Promoción de la desconcentración hacia el territorio a través de Distritos Forestales del INAFOR con el objetivo de aportar soluciones al avance de la frontera agrícola, la mitigación de comercio ilegal de la madera y degradación acelerada de los recursos forestales. Este proyecto Piloto de Aprendizaje, fue concebido como ensayo para su potencial aplicación a mayor escala y para probar metodologías y formas de incentivar y promover el manejo forestal sostenible, estimulando la co-inversión en el sector privado y comunitario; desarrollando 49 sub-proyectos de innovación de tecnología sobre viveros, plantaciones forestales, transformación del recurso, manejo forestal comunitario entre otros a nivel nacional. Como una muestra del aporte de este proyecto del MAGFOR al Desarrollo Forestal Sostenible, el Gobierno de Nicaragua presenta una colección de libros técnicos que resumen la experiencia acumulada a lo largo de cinco años de innovación y aprendizaje del PROFOR, que estoy seguro serán de mucha utilidad tanto para el sector técnico, científico y académico, así como una herramienta de desarrollo para el sector empresarial, privado y comunitario en su inalcanzable búsqueda de opciones de desarrollo sostenible de nuestro recursos naturales y humanos. Toda esta experiencia constituye la base para el desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo Forestal Sostenible en el marco del Programa de Desarrollo Rural productivo PND-O/ PRORURAL liderado por el MAGFOR. José Augusto Navarro Flores Ministro Agropecuario y Forestal iii LA REFORESTACIÓN AVANZA N icaragua es un país con un gran potencial forestal. De los 12 millones de hectáreas que posee el territorio nacional, el 44 por ciento de los suelos son aptos para la actividad forestal, lo que representa 5.3 millones de hectáreas, otros 3.5 millones de hectáreas son suelos aptos para la actividad agrosilvopastoril. En general existen 8.8 millones de hectáreas para el desarrollo forestal, equivalente al 73 por ciento del territorio. El país cuenta con diversas ventajas comparativas para promover un plan de desarrollo y fomento forestal, inserto en el Plan Nacional de Desarrollo, destacándose sitios de excelente oferta ecológica para el crecimiento y desarrollo de especies forestales, abundante disponibilidad de tierras con buenos precios de adquisición. La industria de la madera, muebles, corcho, papel y productos derivados, representa 200 millones de los 5,002 millones que generó en valor agregado el sector industrial durante el año 2002, equivalente al 3.93 por ciento del valor agregado de la industria manufacturera nacional. Las exportaciones de productos forestales de Nicaragua se han incrementado notablemente, pasando de cinco millones de dólares en 1994 a 17 millones de dólares en el año 2002. El Gobierno de Nicaragua impulsará un plan de acción de política coherente para logar el desarrollo del aglomerado forestal y productos de madera, entre ellos completará los procesos de independencia técnica, certificación y sanidad vegetal; establecerá un sistema de incentivos forestales; y de acuerdos de competitividad en el manejo y conservación de los bosques; reactivará el banco de semillas y el laboratorio de tecnología de madera. Se proponen metas audaces para reducir en un 80 por ciento la incidencia de los incendios forestales durante los próximos cinco años; reducir la tala ilegal de bosques en un 30 por ciento durante un quinquenio; y reducir el avance de la frontera agrícola promoviendo la agroforestería y diversos sistemas de producción sostenible. Conglomerado Forestal Plan Nacional de Desarrollo E l presente documento, representa uno de los trabajos más importantes realizados por el PROFOR, en cooperación con la Oficina de Cambios Climáticos del MARENA, tanto por su utilidad práctica en el proceso de formulación de la política forestal , como en la formulación Programa Nacional de Desarrollo Forestal (PROFORESTAL). El trabajo realizado por los consultores Dr. Emilio Pérez Castellón, los Msc. Carlos Ruiz Fonseca, Francisco G. Reyes, Javier López Larios y el Ing. Claudio Calero de la Universidad Agraria de Nicaragua, en colaboración con MARENA, MAG-FOR, INTA, CATIE, NITLAPAN-UCA, POSAF-MARENA, MAG-FOR, es un verdadero ejemplo de la cooperación horizontal entre universidades y las instituciones del gobierno, que la comunidad científica nicaragüense puede lograr alrededor de un proyecto. Es de gran utilidad tanto para el especialista en formulación de políticas, como para el futuro inversionista o el estudiante interesado en el desarrollo forestal sostenible. Uno de los datos más importantes que este estudio y su publicación tienen, es el colocar a Nicaragua, en una posición ventajosa con respecto a los otros países del área centroamericana y el Caribe, para el aprovechamiento del gran potencial de fijación de carbono que tienen las plantaciones forestales y el establecimiento de sistemas agroforestales. Esta información servirá para fomentar el desarrollo agropecuario y forestal sostenible, al mismo tiempo que permitirá, la elaboración de proyectos MDL, con fines de captación de carbono y venta de certificados de reducción. Msc. MBA, Arq. Víctor Tercero Talavera Director Ejecutivo PROFOR-MAGFOR I. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................1 II. ANTECEDENTES...................................................................................................5 III. OBJETIVOS............................................................................................................7 IV METODOLOGÍA.......................................................................................................9 Componente I: Sistematización de la información consultada........................9 Componente II: Análisis y sintesis de la potencialidades del país para la fijación de CO2.....................................................................................................10 1. Determinación de sitios a trabajar en captura de CO2...................................10 2. Selección de especies a sugerir en las diferentes zonas de vida propuestas......................................................................................................12 3. Determinación de alternativas agroforestales y forestales, técnica y economicamente viables a implementar........................................................12 4. Flujo de efectivo y análisis financiero en el establecimiento de una hectárea de plantación comercial..................................................................................13 V RESULTADOS.........................................................................................................15 Componente I: Sistematización de la información consultada......................15 1. Dióxido de Carbono (CO2) y su rol en el efecto invernadero.........................15 2. Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.............................17 3. Efectos de invernadero y el clima..................................................................18 4. Cambios de temperatura................................................................................19 5. Efectos ambientales y socioeconómicos de los cambios climáticos..............19 6. Esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático.......................20 7. Mitigación y adaptación de los impactos de los CC en la diversidad biológica (IPCC, 2001; ipcc, 2002).................................................................21 8.Servicio ambiental, almacenamiento y fijación de carbono............................23 9. Los mercados mundiales del carbono............................................................23 10 Uso potencial del suelo y recursos naturales en Nicaragua (MARENA 2002).............................................................................................24 MAGFOR/PROFOR/BM vii Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Plantaciones forestales y sistemas agroforestales: Alternativas para la fijación de carbono..............................................................................................26 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Plantaciones forestales..................................................................................26 Los bosques como mitigadores de los efectos del cambio climático............28 Bosques y biodiversidad (Brown, 1998).........................................................31 Plantaciones forestales en Nicaragua............................................................33 Proyección de plantaciones de Nicaragua según la propuesta nacional de reforestación ..............................................................................35 Experiencias importantes de reforestación....................................................35 Prioridades nacionales...................................................................................36 Estimación de la producción de biomasa y fijación de carbono....................37 1. Métodos para la estimación de Biomasa.......................................................37 2. Concentraciones y estimación de carbono....................................................39 3. Concentraciones de Dióxido de Carbono (IPCC, 2001; IPCC, 2002)............40 4. Estimación de carbono...................................................................................40 5. Datos económicos de comercialización y costos de carbono. (Niles et al., 2002)..........................................................................................41 Sistemas Agroforestales como sistemas productivos....................................43 1. Especies vegetales en sistemas agroforestales............................................44 Tipos de Sistemas Agroforestales.....................................................................49 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sistemas Silvopastoriles....................................................................................58 1. Descripción de las alternativas.......................................................................60 viii Sistema Taungya............................................................................................49 Cultivos en callejones.....................................................................................51 Arboles de madera comercial en cultivos.......................................................53 Arboles frutales asociados con cultivos.........................................................54 Arboles de sombra en cultivos.......................................................................55 Cercas vivas, cortinas y rompevientos en fajas............................................56 Datos Socioeconómicos para establecer sistemas agroforestales (El Desarrollo Humano en Nicaragua, 2000).....................................................70 Sistemas agroforestales y fijación de CO2. ......................................................71 1. Importancia de los sistemas agroforestales en la fijación de carbono...........71 2. Fijación de carbono en sistemas agroforestales con café.............................72 3. Fijación de carbono en sistemas silvopastoriles............................................73 Componente II: Análisis y síntesis de las potencialidades del país para la fijación de CO2. .......................................................................................75 1. Propuesta de sitios a trabajar en Nicaragua sobre captura de CO2..............75 Potencial productivo de especies nativas y exóticas aptas para plantación forestal..............................................................................................93 Aspectos Económicos......................................................................................105 1. 2. 3. 4. Costos de establecimiento de plantaciones forestales................................105 Cálculos de costos de plantaciones forestales............................................106 Memoria de cálculo para plantaciones forestales para una hectárea..........109 Flujo de efectivo y análisis financiero en el establecimiento de una hectárea de plantación comercial.................................................................114 Indicadores de rentabilidad financiera de diferentes especies en plantaciones comerciales sin proyecto MDL..................................................114 Indicadores de rentabilidad financiera de diferentes especies en una hectárea en sistemas agroforestales.......................................................128 Resultado de encuestas sobre el componente bosque en finca, su conservación y restauración.......................................................................129 Conclusiones......................................................................................................131 Recomendaciones.............................................................................................133 Bibliografia........................................................................................................135 MAGFOR/PROFOR/BM ix Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Anexos ........................................................................................................145 Anexo 1 Glosario de Términos a considerar en la fijación y almacenamiento de carbono (IPCC, 2002)......................................................145 Anexo 2 Inquietudes acerca de los riesgos del CC por aumento de temperatura (IPCC, 2001)..................................................................................149 Anexo 3 Consecuencia de los CC de no aplicarse políticas de intervención climáticas (IPCC, 2001)...............................................................150 Anexo 4 Ejemplos de opciones de adaptación para sectores seleccionados (IPCC, 2001)..............................................................................153 Anexo 5 Densidad poblacional rural de Nicaragua, 2002..............................155 Anexo 7 Mapas de áreas con potencial biofísico, del sector forestal dentro de MDL y de actividades propuestas en MDL, según Vitieri y Rodríguez 2002....................................................................................157 Anexo 8 Clases agrológicas y su descipción de uso par actividades agropecuarias, forestales y agroforestales....................................................160 Anexo 9 Densidades específicas de algunas especies forestales...............161 Anexo 10 Desidades poblacionales de especies forestales que se pueden emplear en plantaciones................................................................162 Anexo 11 Términos de referencia para estudios potencial de crecimiento de plantaciones y fijación de carbono en Nicaragua................163 Anexo 6 Poblaciones rurales de Nicaragua, de las zonas que interesan para efectos de reforestación.........................................................156 Este “Estudio Potencial de Crecimiento de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua” se realizó con el objeto de determinar las potencialidades de captura y almacenamiento de CO2, mediante la identificación de áreas potenciales para forestación y aforestación a nivel nacional, teniendo en consideración las restricciones y términos contemplados en el acuerdo de Kyoto, y que bajo el enfoque del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), le puedan permitir a Nicaragua poder ofertar la venta de servicios ambientales al grupo de países contemplados en el Anexo I. Además, de determinar también, las especies con potencial comercial y de uso múltiple (maderas, energéticas y forrajeras principalmente), más adecuadas para las áreas propuestas, incluyendo además, determinar las potencialidades de captura y almacenamiento de CO2 para alternativas de producción forestales puras y en asocio con sistemas agroforestales. El trabajo se dividió en dos grandes componentes: Componente I) consulta y sistematización de la información primaria y secundaria; Componente II) análisis y síntesis de las potencialidades del país para la fijación de CO2. El primer componente se realizó mediante una serie de pasos y etapas, las cuales iniciaron con la búsqueda de información en diferentes instituciones afines al tema del trabajo, tales como MARENA, INTA, CATIE, UNA, NITLAPAN -UCA, MAGFOR y POSAF-MARENA, entre otras. Así mismo se realizaron entrevistas con algunos expertos de las instituciones antes señaladas siempre con el objeto de obtener la mayor información posible. El segundo componente se realizó mediante la subdivisión de éste en tres gran- des sub componentes: 1) la determinación de los sitios con potencialidades para el desarrollo de actividades MDL; 2) la determinación de las especies y sus potencialidades en la captura de CO2; y 3) la evaluación de alternativas de sistemas agroforestales y forestales, técnica y económicamente viables a implementar en dichas áreas. Adicionalmente se realizó una encuesta a diferentes productores del país, para tener en consideración su percepción sobre la reforestación de sus áreas, lo cual serviría de base para el desarrollo de los proyectos MDL. La determinación de sitios propuestos a trabajar en captura de CO2 en Nicaragua, se presentan en una serie de mapas, dicha propuesta fue contrastada con otros trabajos realizados, orientados a aspectos relacionados al desarrollo de proyectos MDL en el país. Según resultados del estudio, en Nicaragua existe un buen potencial para el desarrollo de trabajos y/o proyectos MDL. Reportándose 1,907,193 ha. distribuidas en tres regiones y 11 departamentos del país aptos para trabajos MDL. La mayor área a trabajar se encuentra en la región norte central de la nación con aproximadamente 1,570,145 ha. De acuerdo a la determinación de especies a sugerir en las diferentes zonas de vida existentes, que incluyó la revisión de la adaptabilidad de cada una de ellas a las diferentes áreas propuestas y que fueron corroboradas en algunos casos con bibliografía de descripción de especies sugeridas para diferentes regiones del país. Se encontró que existen dos grupos de especies a trabajar 1) nativas y 2) exóticas, estas últimas presentan la mayor potencialidad en captura y almacenamiento de CO2. MAGFOR/PROFOR/BM xi Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Los valores promedios obtenidos de CO2 fijado alcanzan hasta 66.49 y 33.47 toneladas métricas por hectárea para especies exóticas y nativas, respectivamente. Sobresalen las especies: Lysiloma kellermannii (Quebracho), Caesalpinia velutina (Aripín), Gliricidia sepium (Madero negro), Guazuma ulmifolia (Guácimo de ternero), Albizia guachapele (Gavilán) dentro de las nativas y Moringa oleifera (Marango), Leucaena salvadorensis (Leucaena), Eucalyptus camaldulensis (Eucalipto), Eucalyptus tereticornis (Eucalipto), Azadirachta indica (Neem), Gmelina arborea (Melina), Cassia siamea (Casia amarilla) y Leucaena leucocephala (Leucaena) dentro de las exóticas. VAN negativos, tal es el caso de algunas especies de eucalipto, teca y ciprés. Al realizar los análisis económicos y proyecciones de ingresos por hectárea según el tipo de plantación forestal (pura o en asocio con sistemas agroforestales). Se encontró que éstos estaban por el orden de los US$ 200 dólares cuando se usaban especies exóticas y de US$ 100 dólares para especies nativas, cuando se trata del establecimiento en plantaciones puras y decrecen los ingresos cuando las densidades de especies arbóreas disminuyen. De acuerdo a los análisis realizados se estima que se pueden llegar a generar ingresos por el orden de los US$ 397,075,917 millones de dólares por año, si las áreas propuestas fuesen reforestadas y/o forestadas y las cuales podrían ser trabajadas en plantaciones forestales en una proporción del 30% y sistemas agroforestales con una proporción del 70% a nivel nacional. Para la determinación de alternativas agroforestales y forestales, técnica y económicamente viables a implementar, se evaluaron los costos e ingresos para cada alternativa, ya se tratase de plantaciones forestales puras o en asocio en sistemas agroforestales, en algunos casos se utilizó información proveniente de instituciones como el POSAF, INTA y ONG´s que trabajan en el sector forestal y agroforestal. Se encontró que algunas de las especies propuestas no son viables económicamente para su establecimiento por presentar indicadores económicos como el TIR y el xii Se determinó además que dentro de los sistemas agroforestales, los sistemas silvopastoriles sobre todo en el tipo de sistema Taungya, son los más recomendables y adecuados para el establecimiento de proyectos con enfoques de desarrollo limpio (MDL), especialmente por las características agroecológicas de los suelos que se encuentran en las categorías que van de la clase IV a la VII. Además, vale la pena señalar que estos sistemas son los más rentables con tasas de retorno altas, las cuales se alcanzan en los dos primeros años. Según la encuesta realizada se encontró que existe voluntad de los productores por trabajar en proyectos de reforestación, de esta manera 95% de los productores de 9 departamentos del país aseguraron tal voluntad, siendo la principal limitante la falta de financiamiento para la realización de tales acciones, esto fue indicado por un 93% de todos los productores encuestados (96 productores), las actividades de reforestación, según los productores, prefieren se haga de forma diversificada, finalmente los encuestados señalaron que un 71% no estaría dispuesto a pagar por reforestar y un 29% podría pagar. Uno de los problemas del medio ambiente más discutido actualmente es el calentamiento global, el cual ha aumentado la temperatura media global en aproximadamente 0.6 ºC y que en los próximos 100 años podría ser del orden de 1.2 °C a 3.5 °C, con lo cual se alterarán todos los ecosistemas naturales y consecuentemente causarán la desaparición de algunos de ellos por no adaptarse a tales cambios de temperaturas (IPCC, 2001; IPCC, 2002). La deforestación, producto del avance de la frontera agrícola, también contribuye al deterioro del medio ambiente e impide una recuperación del recurso bosque a través de las sucesiones naturales, por lo que se hace necesario la búsqueda de alternativas que permitan contener y mitigar los efectos adversos al buen desarrollo del medio ambiente mundial (PNUD, 1999; IPCC, 2001; IPCC, 2002). El calentamiento global es producto de una serie de acciones dentro de las cuales se destacan la deforestación, eliminación de áreas boscosas y la emisión de gases de efecto de invernadero, que impiden que la energía irradiada de la superficie terrestre regrese a la atmósfera de forma normal y fluida, provocando con ello un sobre calentamiento, lo cual trae como consecuencia una serie de fenómenos climáticos y ambientales en diferentes partes del globo terrestre (PNUD, 1999). Capítulo I INTRODUCCION El incremento de las concentraciones de gases de efecto de invernadero (GEI), se presentan desde el periodo post industrial (1900), adicionalmente se debe sumar un manifiesto incremento de temperatura de aproximadamente 0.5 °C emanado desde el periodo preindustrial anterior a 1850, lo cual ha alterado el balance de la energía de la tierra y la atmósfera. Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua La deforestación causa calentamiento global y desaparición de fuentes de agua. Entre los gases que causan el efecto de invernadero tenemos: el Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido nitroso (N2O) y el Metano (CH4), a pesar de que el vapor de agua es el gas de efecto de invernadero más importante, las actividades del hombre no lo afectan directamente (PNUD, 1999). La diversidad de efectos que ocasiona el calentamiento global ha llevado a considerar ampliamente los beneficios que en forma de servicio ambiental se puede obtener de los sistemas agroforestales y plantaciones forestales, por lo que, los estudios en este campo proporcionarán bases de mayor solidez al momento de presentar los resultados del almacenamiento de carbono. La utilización de especies forestales como fijadoras de carbono puede incidir en el aumento de la captación de divisas dentro de la unidad de producción y/o a nivel nacional y regional. La preocupación mundial por los probables impactos que puedan ocasionar los cambios en el sistema climático global y sus consecuentes perjuicios sobre las actividades humanas y los recursos naturales, ha creado la necesidad de que los países del mundo consideren la posibilidad de formular políticas e implementar acciones que contemplen re- ducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero causante del cambio climático (CC) global (PNUD, 2001). Los avances en la comprensión y crecientes evidencias de las implicaciones sociales, económicas y ambientales a escala global, nacional y regional han encausado una serie de estudios científicos con el fin de encontrar las mejores alternativas de mitigación a la problemática presente (Ciesla, 1995). Investigaciones realizadas recientemente demuestran que la cubierta forestal de carácter permanente a través de plantaciones forestales y sistemas agroforestales e incluido dentro de éstos los siste- mas silvopastoriles, constituyen uno de los más importantes sumideros del carbono atmosférico, el cual es fijado en las estructuras de las plantas. En tal sentido, los sistemas silvopastoriles son formas de uso de la tierra, que brindan este tipo de servicio ambiental, trayendo consecuencias positivas para el clima mundial y para el productor, en caso de comercializar dicho servicio, quedando claro que la alternativa más viable de sumidero de gases de efectos de invernadero, es la forestación de nuevas áreas de tierras que reúnen las características para tal fin, la conservación de bosques en peligro de deforestación, la rehabilitación de bosques, nuevas forma de agricultura y la agroforestería (IPCC, 1995). Sistemas Silvopastoriles, alternativas para la restauración de áreas degradadas por la ganaderia extensiva MAGFOR/PROFOR/BM Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua En el caso de Nicaragua se cuenta con escasos estudios que determinen las capacidades del país para fijación de carbono, sobre todo con los que se puedan determinar alternativas de producción amigables al ambiente, que generen adicionalidad a las actividades que los productores y propietarios de las tierras agropecuarias y forestales realizan. De ahí que el presente trabajo constituye un elemento importante de contribución para la planificación y formulación de proyectos que contribuyan al desarrollo socio productivo y ambiental del país. Especialmente cuando se considera que Nicaragua tiene las potencialidades para ofertar venta de servicios ambientales, a través de la fijación de carbono, considerando esta actividad como un elemento secundario dentro de los procesos productivos, pero que puede constituirse como una importante fuente de ingresos adicionales a las actividades agropecuarias y forestales del país, vocación que por cuya naturaleza representa más del 70% del territorio nacional. Uno de los principales fenómenos ambientales que mueven la preocupación mundial, es el incremento de las emisiones de Gases con Efecto de Invernadero (GEI), dentro de los cuales se destacan el Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido Nitroso (N2O) y el Metano (CH4) sin incluir el vapor de agua el cual representa el gas de efecto de invernadero más importante, pero que sin embargo las actividades del hombre no lo afectan directamente (PNUD, 1999). La mayoría de los países desarrollados tienen como reto reducir las emisiones de GEI que generan, para lo cual se han definido dos grupos de países, los contemplados en el Anexo I, que deben reducir tales emisiones y los no contemplados en dicho Anexo I, que en cierta forma se constituyen como países que de forma indirecta pueden contribuir con los del Anexo I a la mitigación de la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero, sobre todo del CO2, con ello también (venta de servicios ambientales) se contribuye al restablecimiento de la masa boscosa de algunas regiones del mundo. Todas las condiciones para enfrentar este reto se contemplan en el protocolo de Kyoto y la Convención Marco de Cambios Climáticos (Vitieri y Rodríguez, 2002). Ambos tratados internacionales brindan oportunidades de pago y venta de servicios ambientales, los cuales pueden ser generados a través del establecimiento de plantaciones forestales puras y en asocio con sistemas productivos mediante el secuestro y fijación de GEI, como es el caso del CO2. Capítulo II ANTECEDENTES Nicaragua es un país con altas potencialidades en materia de venta de servicios ambientales, pero el poco conocimiento e identificación de alternativas tecnológicas, impiden la estructuración de planes y programas, donde se oferten tales servi- Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua cios, y que contribuyan a que en el país además de restablecer la masa y el área boscosa, se le proporcione un mejor uso y manejo a sus recursos naturales. Actualmente con los acuerdos y planteamientos de contribución al manejo de los recursos naturales, del ambiente y clima mundial, manifestados en diferentes reuniones y convenciones, permiten que Nicaragua se ubique en una posición ventajosa con respecto a otros países de la región centroamericana y en vías de desarrollo, por contar con una cantidad de potencialidades de recursos naturales envidiables. Instituciones gubernamentales como MARENA (a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio, ONDL) y PROFOR, conscientes de las potencialidades del país, y de la carencia de instrumentos que faciliten la planificación y formulación de proyectos aún existiendo la capacidad científico técnica para la realización de tales instrumentos, para que contribuyan al desarrollo ambiental y socioeconómico del país, se plantearon la tarea de realizar un estudio en donde se determinaran áreas que presenten factibilidad para realizar proyectos de forestación y reforestación con un enfoque de Mecanismo de Desarrollo Limpio, que le permita generar ingresos a través de la venta de servicios ambientales. Los proyectos que se gestionan en el MARENA a través de la ONDL, son coincidentes con proyectos como los que impulsa el Proyecto Forestal de Nicaragua (PROFOR), los cuales tienen como propósito principal fomentar el desarrollo sostenible del sector forestal, por lo que dentro del estudio además de la determinación de áreas para la elaboración de proyectos MDL, se requiere también de la determinación de información acerca del potencial de crecimiento de especies forestales prominentes en cada región agroecológica del país a proponer, así como de sus potencialidades en la fijación de carbono elemental y CO2. El presente estudio se basa en los estudios de plantaciones forestales existentes, o que se han establecido en el país y sobre las cuales se tiene información que permite la sustentación de trabajos futuros, con las especies propuestas, ya sean éstos en plantaciones puras o en sistemas agroforestales (agrosilvícolas, Las áreas boscosas garantizan un clima agradable y preservan fuen- silvopastoriles y agrosilvopastotes de agua. riles) del país. Identificar las áreas potenciales y más competitivas para la implementación de proyectos de reforestación y sistemas agrosilvopastoriles con fines de secuestro de carbono y venta de certificados de reducción. Búsqueda, análisis y elaboración de documentación sobre el cálculo y la capacidad de flujos de secuestro de GEI por el sector, cambio de uso de suelo y forestal por tipos de bosques y zona agroecológica del país. Análisis de los tipos de sistemas agroforestales (SAF) y silvopastoriles para los sistemas productivos existentes en el país. Análisis del cálculo potencial de fijación en el suelo y en la biomasa por tipo de bosque en el país, características topográficas y climáticas. Cálculo del potencial de crecimiento y fijación tomando en cuenta el SAF, las especies recomendadas y las condiciones climáticas. Cálculo del valor incremental que se necesita para implementar los SAF considerando los beneficios de la incorporación de árboles dentro del sistema productivo agropecuario. Capítulo III OBJETIVOS Regeneración natural de Laurel (F/ Guradian Aliadora) El presente trabajo se dividió en dos grandes componentes: I) la sistematización de la información consultada y II) el análisis y síntesis de las potencialidades del país para la fijación de CO2. COMPONENTE I: SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSULTADA Este componente se realizó mediante una serie de pasos y etapas, que iniciaron con la búsqueda de información en las diferentes instituciones afines al tema del trabajo, tales como MARENA, INTA, CATIE, UNA, NITLAPAN – UCA, POSAFMARENA, MAGFOR, entre otras. Así mismo se realizaron entrevistas con algunos expertos de las instituciones antes señaladas siempre con el objeto de obtener información. Seguidamente la información fue analizada y sistematizada para su debida presentación; de igual forma se consultó la base de datos de investigaciones realizadas por la UNA y el CATIE, con el objeto de obtener información numérica que permitiera el análisis y determinación de algunos indicadores cuantitativos productos del presente trabajo. Capítulo IV METODOLOGIA Esta parte a su vez se estructuró en diferentes aspectos iniciando con el ciclo del carbono y su rol como gas con un efecto de invernadero, sus formas de reducción, mitigación y sus efectos sobre los aspectos climáticos. Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Seguidamente se hace una breve descripción de los servicios ambientales y su oportunidad de mercado, para finalizar con aspectos concernientes a plantaciones forestales y sistemas agrofores- tales como alternativas para la captura y almacenamiento de CO2. Presentándose en cada aspecto información cualitativa y cuantitativa de cada tópico. COMPONENTE II: ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LAS POTENCIALIDADES DEL PAÍS PARA LA FIJACIÓN DE CO2 A continuación se detalla el proceso metodológico implementado para la realización del segundo componente, el cual comprendió tres grandes pasos: 1) la determinación de los sitios con potencialidades para el desarrollo de actividades MDL; 2) la determinación de las especies y sus potencialidades en la captura de CO2; y 3) la evaluación de alternativas agroforestales y forestales, técnica y económicamente viables a implementar en dichas áreas. Adicionalmente se presentan los resultados más sobresalientes de una encuesta realizada a diferentes productores del país, para tener en consideración su percepción sobre la reforestación de sus áreas, la cual serviría de base para el desarrollo de los proyectos MDL. 1) Determinación de sitios a trabajar en captura de CO2 en Nicaragua Para la determinación de los sitios donde se podrían implementar proyectos relacionados a la venta de servicios ambientales, mediante la fijación de carbono y enmarcados en Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), se siguieron los siguientes pasos: Inicialmente se hizo uso de mapas de las zonas de vida del país, según Holdridge, existentes en la base de información SIG (Sistema de Información Geográfico) de la Facultad de Recursos Naturales y 10 del Ambiente (FARENA) de la Universidad Nacional Agraria (UNA), también se hizo uso del mapa de zonas de vida y agroecológicas que editó y publicó el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA, 2002). Según la base de datos de la FARENA existen 15 zonas de vida dentro de las cuales se contemplan siete zonas transicionales y ocho zonas macros, estas últimas son coincidentes con las que se presentan en la Guía de Especies Fo- restales editada por el MARENA (2002). Para la depuración de áreas en el presente trabajo, de las zonas macros (8) se tomaron cuatro, las de mayor presencia en el país y se graficó en un mapa. Las macro zonas consideradas son: Bosque Húmedo Tropical (BhT), Bosque Muy Húmedo Tropical (BMhT), Bosque Seco Tropical (BSt) y el Bosque Húmedo Subtropical (BhSt). Con áreas de 10,664,643; 9,905,070; 1,582,460 y 1,590,491 ha respectivamente. Posteriormente cada macro zona de vida seleccionada se sub dividió en zonas las cuales se presentan en los mapas; de las subzonas descritas en las macro zonas se seleccionaron áreas de posibles trabajo en fijación y captura de CO2 de forma general, para lo cual se consideraron las vías de acceso como principal criterio de selección, seguidamente se consideraron dos criterios más, uno concerniente a la densidad poblacional de las zonas seleccionadas, para lo cual se hizo una nueva selección en base a las áreas con menor densidad poblacional, el otro criterio se enmarcó en la condición presentada según el planteamiento del Protocolo de Kyoto y la convención marco del CC, en el cual se señala que serán sujetas a proyectos de fijación y venta de servicios ambientales aquellas áreas deforestadas antes de 1990, para lo cual se utilizó un mapa (con fuente de MARENA, 2000), de áreas deforestadas existente en la base de datos del SIG de la FARENA – UNA. Con todas las restricciones hechas anteriormente se logró obtener un último mapa en el cual se señala el área que se considera como propuesta para la realización de trabajos de venta de servicios ambientales bajo los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Dicha área se subdividió en región y departamento para tener una mejor apreciación del potencial de forestación y reforestación a implementar en dichas áreas; así mismo se lograron determinar las capacidades de fijación de CO2 (también por región y departamento) y los posibles ingresos a obtener en el caso de implementar proyectos MDL en dichas zonas, tal información es presentada en cuadros. Para el análisis de dicha información se hizo uso de la información obtenida en el Componente I (síntesis de información). Finalmente para la determinación del área mínima de trabajo se consideraron como referencia la cantidad de reducción de emisiones de 50,000 toneladas de CO2 por año, en base a esta cantidad y trabajando con las potencialidades de las especies arbóreas (nativas y exóticas) propuestas en este trabajo, según los valores promedio máximo y mínimo se determinaron dichas áreas, las cuales también se presentan en las tablas de determinación de áreas por región y departamento. MAGFOR/PROFOR/BM 11 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 2) Selección de especies a sugerir en las diferentes zonas de vida propuestas Una vez obtenidas las áreas propuestas a trabajar en MDL, para la fijación y captura de CO2, se procedió a la determinación de las especies que se podrían utilizar en dichas áreas, para ello se consideraron los requerimientos que tienen las especies (biotemperatura, altitud, suelo, etc.), según lo señalado por algunos autores como Salas (2002) y MARENA (2002). Las especies se juntaron en dos grupos considerando su origen: en especies nativas y exóticas o introducidas. Con la lista de especies (nativas y exóticas), se procedió a la búsqueda de información de crecimiento para la determinación de la producción de biomasa fresca y seca de las mismas, sobre esta producción de biomasa y según la densidad específica de éstas. Luego aplicando algunas expresiones matemáticas presentadas por Paíz y Molina (2002), se obtuvo la cantidad de carbono elemental fijado y utilizando el factor de propuesta por el proyecto Bosques, Cambios Climáticos en América Central, de 3.67 (44/12), para determinar la cantidad de CO2 fijado en tonelada por tonelada de carbono elemental fijado, con esta información posteriormente se encontró el ingreso estimado para cada especie forestal propuesta, considerando un valor de 3 dólares (US$3.00), por tonelada según lo planteado por Troni (2001), el que señala que las proyecciones de mercado de CO2 estarán por el orden de 3 a 4 dólares por tonelada. En base a estos datos se hicieron los análisis económicos y las proyecciones de ingresos por hectárea según el tipo de plantación forestal (pura o en asocio en sistemas agroforestales). 3) Determinación de alternativas agroforestales y forestales, técnica y económicamente viables a implementar Para determinar los costos por hectárea de una plantación forestal comercial se realizó una revisión de literatura, visita a instituciones que han realizado plantaciones y que poseen base de datos como el Programa Socio Ambiental y Forestal (POSAF), Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI), la UNA-FARENA y algunas ONG como UCA-NITLAPAN. 12 Con la información recopilada se tomaron los costos por actividades en cada caso y se determinó un costo promedio para una hectárea de plantación ya sea comercial o energética. Como resultado de esta actividad surge la Memoria de Cálculo en el costo de establecimiento de plantaciones. Adicionalmente se analizaron escenarios con y sin la consideración de tener las plantaciones bajo MDL, con el objeto de conocer indicadores económicos y financieros como el B/C, VAN y TIR, que permitieran determinar el beneficio que se obtienen en ambos caso y así determinar lo más conveniente, económica, ambiental y financieramente para el país. Para el caso de las especies forestales se sistematizaron en cuadros de producción de biomasa y la cuantificación de carbono elemental fijado y CO2 fijado, así como los ingresos que el productor podría obtener si estableciera plantaciones puras de dichas especies, o si se consideraran proporciones de las mismas, para su implementación en sistemas agroforestales incluyendo a los sistemas silvopastoriles. Para los sistemas agroforestales también se realizaron la estructura de costos, con la salvedad que se realizaron para diferentes escenarios en función de los tipos más comunes de establecimiento de sistemas silvopastoriles (SSP) en el país. Se determinaron tales sistemas por ser los más compatibles con actividades de producción y de manejo de los recursos naturales (bosque, suelo y agua principalmente), los costos se determinaron de manera individual y conjunta, para cada uno de los componentes de los sistemas. Los costos se presentan en cuadros, donde se observan las principales actividades de cada acción productiva; también en cuadros se presentan los ingresos que se pueden percibir de tales actividades productivas ambientales, datos que sirvieron para el análisis económico y financiero de los mismos. 4) Flujo de efectivo y análisis financiero en el establecimiento de una hectárea de plantación comercial Para realizar el análisis financiero y económico para obtener los indicadores en donde se refleja el Valor Actual Neto (VAN) , Relación Beneficio - Costo (RB/C), Período de recuperación (PE) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), se utilizó el Programa Cash Flow versión 3.5. A este programa se le introdujeron datos de costos de plantaciones por hectárea, costos de planificación del proyecto, captura de carbono y venta de madera, para un periodo de 21 años, en caso de plantaciones forestales y de 10 años para sistemas silvopastoriles. MAGFOR/PROFOR/BM 13 RESULTADOS COMPONENTE I: SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSULTADA El CO2 es considerado uno de los gases de mayor influencia en el efecto de invernadero, se considera necesario e importante conocer un poco acerca del comportamiento del carbono en la superficie de la tierra y su papel en la atmósfera, la cual de forma resumida parte del Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es considerado como un conjunto de cuatro depósitos interconectados: la atmósfera, la biosfera terrestre (incluyendo los sistemas de agua dulce), los océanos y los sedimentos (incluso los sedimentos fósiles). Estos depósitos son fuentes que cumplen la opción de liberar el carbono, o de ser sumideros que absorben carbono de otra parte del ciclo (Ciesla, 1996, citado por Molina y Paíz, 2002). Los mecanismos principales del intercambio del carbono son la fotosíntesis, la respiración y la oxidación (Kimball, 1982, citado por Molina y Paíz, 2002). En general, las plantas verdes absorben el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis, para transformarlos en elementos de importancia para el crecimiento y desarrollo de los vegetales. El carbono (elemental), se deposita en el follaje, tallos, y sistema radicular y principalmente en el tejido leñoso de los troncos y ramas principales de los árboles. Por esta razón los bosques son considerados importantes reguladores en el nivel de carbono atmosférico. Capítulo V 1. Dióxido de Carbono (CO2) y su rol en el Efecto de Invernadero. 15 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua La emisión antropológica de carbono en la atmósfera perturba el equilibrio del ciclo del carbono y contribuye a la acumulación de 3.4 mil millones de toneladas de carbono por año en la atmósfera, lo que representa un crecimiento en la tasa de carbono atmosférico en el orden de 0.5 % por año (Locatelli, 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). El estudio del ciclo del carbono es importante para el entendimiento de su papel en el crecimiento de una planta, la cual conlleva la incorporación dentro de sus tejidos de carbono (proceso que se conoce como fijación de carbono). El carbono se encuentra en la atmósfera en forma de Dióxido de Carbono y es removido de ésta durante la fotosíntesis para la formación principalmente de carbohidratos (a esta acción se le conoce como captura, almacenamiento o secuestro). La tasa de producción de biomasa potencial de una planta; depende entre otras cosas, de su tasa de formación de carbohidratos, la velocidad de crecimiento y duración de su ciclo de vida (IPPC, 2001). Tomando en cuenta que todas las plantas y animales realizan el proceso de respiración, este proceso causa una disminución de oxígeno y un incremento de Dióxido de Carbono atmosférico (Hall y 16 Rao, 1994). Cuando una planta o una parte de ella muere, la liberación del Carbono fijado en tejidos vivos es liberado a la atmósfera en forma de Dióxido de Carbono por medio del proceso de descomposición (Finnegan y Delgado, 1997, citado por Molina y Paíz, 2002). La deforestación contribuye al aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de dos formas: disminuyendo la cobertura vegetal capaz de fijar carbono atmosférico y promoviendo la liberación de Dióxido de Carbono a la atmósfera a través de la quema y descomposición de biomasa, incluida la materia orgánica del suelo. La captura de carbono está asociada con la restauración de la vegetación después del abandono de las tierras deforestadas, el crecimiento de los bosques jóvenes, ya sean plantaciones o bosques secundarios, y el crecimiento neto de bosques primarios. Desde el punto de vista del cambio de uso de la tierra, la liberación de carbono a la atmósfera está asociada con la tala del bosque para la agricultura, la explotación comercial de los bosques y el incremento de la oxidación de la materia orgánica en los suelos (Erickson, 1992, citado por Molina y Paíz, 2002). La actividad forestal orientada a la con- 2. Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero servación, consiste en la aplicación de las mejores prácticas verificables para el manejo de los recursos forestales, inclusive zonas boscosas y árboles, de forma que sean ecológicamente racionales, económicamente viables, socialmente responsables y ambientalmente aceptables; y que conduzcan el potencial de estos recursos (forestales), para producir múltiples beneficios en el presente y en el futuro (Ducan et al., 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). Según Andrasko (1999, citado por Molina y Paíz, 2002), la forestería ha recibido especial relevancia en los últimos años, debido a la importancia que presenta como potencial para contribuir a la reducción del efecto invernadero mediante las siguientes posibilidades: 1. Reducción de la emisión de gases invernaderos (disminuyendo la tala de bosques y las quemas). 2. Manteniendo los actuales depósitos de los gases invernadero, conservando el bosque natural, incluyendo los bosques localizados dentro de las áreas protegidas (bosques de propiedad pública), y en zonas de amortiguamiento (bosques en terrenos de propiedad privada). 3. Extendiendo los depósitos de gases de invernadero por medio de la creación de nuevas áreas forestales, mediante la regeneración natural en tierras abandonadas (bosques secundarios); mediante el establecimiento y manejo de plantaciones forestales y sistemas agroforestales (Alfaro, 1997; Finnegan, 1997, citado por Molina y Paíz, 2002). La deforestación y otros cambios en el uso de la tierra en el trópico, constituyen una fuente significativa de dióxido de carbono atmosférico. La magnitud de esta fuente adicional es comúnmente estimada entre 8% y 47%, de la que se produce de los combustibles fósiles. En Costa Rica se han realizado estudios de fijación de carbono que han dado los siguientes resultados: en bosque tropical húmedo hasta 16.7 t C ha-1 año-1 (Tosi, 1995, y Carranza et al., 1996, citado por Molina y Paíz, 2002) y en bosque húmedo premontano 5.1 t C ha-1 año-1. En bosques de altura, Segura (1997), encontró que la cantidad de carbono almacenado para el Quercus costarricensis, con manejo silvicultural fue de 56 t C ha-1 y la tasa de fijación anual para todo el bosque, considerando todas las especies fue de 1.87 t C ha-1 año-1. Segura (1997), también determinó que la fracción de carbono de algunas especies en la cordillera central de Costa Rica puede variar entre 0.43 y 0.47, siendo no significativas las diferencias; la tasa de fijación anual de carbono varía entre 1.9 y 2.6 t C ha-1 año-1, dependiendo de la gravedad específica y de la fracción de carbono de las especies. MAGFOR/PROFOR/BM 17 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 3. Efectos de invernadero y el clima Las repercusiones sobre el incremento de los gases con efecto de invernadero han repercutido más sobre los cambios climáticos (CC), ocurridos en el mundo. El clima del mundo ha venido cambiando a lo largo de la historia geológica. Estos cambios han influido en la existencia, abundancia y distribución de plantas y animales. La gran preocupación de que algunas actividades humanas, como la quema de materiales combustibles, la deforestación tropical, pueden estar cambiando el clima mundial a una velocidad jamás antes conocida, puede tener profundos efectos desfavorables en los bosques y en su sostenibilidad a una escala global, y por lo tanto alterar las condiciones ambientales del planeta (Ciesla, 1995, citado por Molina y Paíz, 2002). Desde 1850, se han notado aumentos de CO2 y CH4 en la atmósfera, acompañada de aumentos de 0.5 ºC en la temperatura mundial producto de una serie de causas naturales y antropogénicas. Si persisten las tendencias actuales, se pronostica que la concentración de CO2 en la atmósfera se duplicará respecto del nivel de la revolución Pre – industrial llegando a unas 260 ppm para el año 2065. Esto influirá en el clima mundial y regional probablemente. Se pronostica un aumento de la temperatura de 2 a 5 ºC, aumentando más con la latitud y tendrá mayores efectos en los ecosistemas septentrionales (IPCC, 1995, citado por Andrade, 1999). 18 Los gases de efecto invernadero regulan la temperatura de la tierra. Los más importantes son: Vapor de agua (H2O), Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido Nitroso (N2O), Ozono (O3) y Clorofluoruro de carbono (C. F. C). Sin estos gases la temperatura media de la tierra sería de –30 ºC, en lugar de +15 ºC y la vida, tal como la conocemos hoy, no podría existir (IPCC, 1996, citado por Andrade, 1999). Los científicos han identificado al Dióxido de Carbono como el punto de referencia de los gases de efecto invernadero. Para poder comparar estos gases se desarrolló el concepto de Potencial de Recalentamiento de la Tierra (PRT) como método para establecer las diferencias de los tiempos de permanencia en la atmósfera y de los efectos radiactivos de los GEI. Por ejemplo, el Metano es un gas de vida relativamente corta, por consiguiente las emisiones de este gas tendrá su impacto mayor en el cambio climático durante las primeras décadas que siguen sus emisiones. En cambio los Oxidos Nitrosos y los Clorofluoruro de Carbono contribuyen al efecto invernadero por centenares de años porque son más estables y se descomponen muy lentamente en la atmósfera (IPCC, 1992; IPCC, 1994). El Anexo 1 contiene un glosario de términos relacionados a los efectos de cambios climáticos y fijación de carbono lo cual podrá ser de utilidad para la definición de algunos de los términos usados en este trabajo. 4. Cambios de temperatura Según el IPCC (2001 y 2002), está proyectado que el promedio global de la temperatura superficial tendrá un incremento en un rango de 1.4 a 5.8 ºC en el período comprendido del año 1990 al 2100. Esto representa cerca de 2 a 10 veces un mayor valor que el valor central del calentamiento observado en el siglo 20 y esta tasa proyectada de calentamiento es muy probable que sea sin precedentes durante al menos los últimos 10,000 años. Para los períodos de 1990 al 2025 y 1990 al 2050, hay un incremento proyectado de 0.4 a 1.1 ºC y de 0.8 a 2.6 ºC respectivamente. Es muy probable que casi todas las áreas de tierra firme se calentarán más rápidamente que el promedio global, especialmente en aquellas latitudes mayores en el norte y durante el invierno. La más notable de ellas es el calentamiento de las regiones del norte de Norteamérica y el norte y centro de Asia, el cual excede el calentamiento promedio global en más del 40% para cada modelo. En contraste, el calentamiento es menos que el cambio promedio global en el sur y sudeste de Asia en el verano, y, en el sur de América del Sur durante el invierno (IPCC, 2001; IPCC, 2002). 5. Efectos ambientales y socioeconómicos de los cambios climáticos (CC) El CC proyectado tendrá efectos ambientales y socioeconómicos tanto benéficos como adversos, pero entre mayores sean los cambios en el clima, es más probable que los efectos adversos predominen. Entre mayores sean las emisiones acumulativas de los GEI, los impactos del CC serán más severos. Los efectos variados del CC plantean riesgos que se incrementan con la temperatura media global. Muchos de estos riesgos han sido organizados en cinco tipos de inquietudes o preocupación (Anexo 2): amenazas a especies en peligro y sistemas únicos, daños de eventos climáticos extremos, efectos que recaen con mayor peso sobre países en desarrollo y los pobres y más pobres que habitan en ellos, impactos globales agregados y eventos de gran escala e impacto. También se plantean efectos de los CC en la salud humana, ecosistemas, producción de alimentos, recursos acuíferos, islas pequeñas y regiones costeras bajas, Anexo 3 (IPCC, 2001). MAGFOR/PROFOR/BM 19 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 6. Esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático Debido a lo planteado anteriormente se están buscando esfuerzos y alternativas para mitigar y contrarrestar los efectos de los cambios climáticos, esfuerzos que son realizados tanto en el plano nacional como internacional. Se considera que las altas concentraciones de GEI provocan el cambio climático. Al absorber la radiación infrarroja, estos gases controlan el flujo natural de energía a través del sistema climático, que controla la formación y el movimiento de las nubes. El clima tiene que ajustarse de alguna manera a estas modificaciones para mantener el equilibrio entre la energía que llega del sol a la tierra y la que se escapa hacia el espacio (IPCC, 1995). Los modelos climáticos predicen que la temperatura promedio en las latitudes medias va a subir entre 1 y 3.5 ºC para el año 2100. Este cambio previsto es mayor que cualquier cambio experimentado naturalmente en los últimos 1000 años. Estas estimaciones se fundamentan en las tendencias de las emisiones actuales y bajo el supuesto, que no se hacen esfuerzos para reducirlos. Existen muchas incertidumbres sobre la magnitud y los impactos del cambio climático, particularmente a escala local (IPCC, 1995). Es probable que el cambio climático tenga un impacto significativo sobre el medio ambiente del planeta. En forma general, entre más rápido cambia el clima, mayores son los peligros, se espera que el nivel del mar subirá entre los 15 cm y 95 cm para el año 2100, 20 causando inundaciones en áreas bajas. Los bosques y otros sistemas naturales tendrán que enfrentar otros problemas climáticos, lo cual repercutirá en el deterioro de muchos ecosistemas naturales y por ende en la desaparición de especies (IPCC, 1995). Ante el problema del cambio climático global, la comunidad internacional ha reaccionado dando paso a un proceso de discusión y negociación en torno al tema. Uno de varios resultados de dicha negociación lo constituye la Cumbre de Cambio Climático (CC) realizada en 1997, en Kyoto, Japón. En dicha cumbre se establecieron métodos de reducción de las emisiones de GEI para los países desarrollados y se aprobó el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), como un instrumento para promover en los países en desarrollo, tanto la reducción, como la absorción de GEI (Cuéllar, 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). Según este instrumento, la reducción se puede lograr apoyando con financiamiento a estrategias energéticas nuevas dependiente de la energía térmica; en tanto que la absorción de gases puede lograrse, financiando la ampliación de la cobertura vegetal. Este mecanismo es particularmente importante, pues establece un puente financiero entre los países desarrollados y los países en desarrollo que venderán sus servicios ambientales de reducciones de GEI (Cuéllar, 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). La estabilización de las concentraciones atmosféricas de GEI va a demandar un esfuerzo muy grande. Con base a las tendencias actuales, el impacto climático global de los incrementos de las concentraciones atmosféricas de GEI equivale al que causaría la duplicación de las concentraciones pre – industriales de CO2 para el año 2030, una triplicación o más para el 2100. El mantener el nivel de las emisiones a los niveles actuales atrasaría el momento de la duplicación de las concentraciones de CO2 hasta el año 2100. Finalmente las emisiones tendrían que reducirse en un 30 % con respecto a los niveles actuales para que las concentra- ciones se estabilicen algún día al doble de las concentraciones pre – industrial de CO2. Tomando en cuenta la expansión de la economía mundial y el crecimiento de la población, esto requeriría ventajas dramáticas en las eficiencias energéticas y cambios fundamentales en otros sectores de la economía. Estos esfuerzos de reducción tienen que empezar en los países industrializados, tienen que ser liderados por estos países. Sin embargo, las emisiones del conjunto de los países en desarrollo representarán para el año 2035 el 50% de las emisiones totales. Por lo tanto, en estos países se tienen que evitar inversiones a largo plazo con tecnología contaminante (IPCC; 1995). 7. Mitigación y adaptación de los impactos de los CC en la diversidad biológica (IPCC, 2001; IPCC, 2002) Las actividades de mitigación de los impactos de CC sobre la biodiversidad dependen del contexto, diseño e implementación de tales actividades. El uso de la tierra, cambio de uso del suelo, las diferentes actividades forestales (la reforestación, prevención de la deforestación, bosques mejorados o manejo de bosques, prácticas de manejo de áreas de cultivo y pastoreo) y la implementación del uso de fuentes de energía renovables (energía solar, eólica, hídrica y bioenergía o biocombustibles) pueden afectar la biodiversidad dependiendo de la selección del sitio y las prácticas de manejo de estas actividades (IPCC, 2001; IPCC, 2002). Por ejemplo, 1) los proyectos de refores- tación pueden tener impactos positivos, neutrales o negativos dependiendo del nivel de biodiversidad de los ecosistemas diferentes a los forestales y que necesariamente son reemplazados, también la escala que sea considerada en el proyecto y otros problemas de diseño e implementación; 2) evitando y reduciendo la degradación forestal en bosques amenazados o vulnerables que contienen arreglos y asociaciones de especies que son inusualmente diversas y globalmente raros o únicos en esa región, pueden proporcionar un beneficio sustancial para la biodiversidad, a la vez que se evitan las emisiones de carbono; 3) las plantaciones bioenergéticas de gran escala que son de altos rendimientos tendrían impactos adversos sobre la MAGFOR/PROFOR/BM 21 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua biodiversidad ya que están reemplazando sistemas que tienen una alta diversidad biológica, mientras que plantaciones a pequeña escala en tierras degradadas o áreas agropecuarias abandonadas, tendrían mayores beneficios ambientales y 4) el aumento de la eficiencia en la generación y/o uso de energía basada en los combustibles fósiles pueden reducir su uso y de esta manera reducir los impactos sobre la biodiversidad, los cuales resultan de la extracción, transporte y combustión de los combustibles fósiles (IPCC, 2001; IPCC, 2002). Según el IPCC (2001) e IPCC (2002), las actividades de adaptación a CC promueven la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y reduce el impacto que tienen sobre ésta los CC y extremos climáticos. Estas actividades incluyen el establecimiento de un mosaico de áreas de reservas terrestres, acuáticas (aguas dulces y saladas) de uso múltiple y que están interconectadas, las cuales se diseñan tomando en cuenta los cambios proyectados en el clima, así como actividades relacionadas al manejo integrado de suelos y agua, y que reducen las presiones sobre la biodiversidad que no vienen del clima y así hacer a los sistemas menos vulnerables a los cambios en el clima. Algunas de estas actividades de adaptación también pueden hacer a la gente menos vulnerables a los extremos climáticos (Anexo 4). En la búsqueda de alcanzar las alternativas más adecuadas, se han identificado las siguientes necesidades de información así como debilidades en la evaluación, las que deberán ser supe- 22 radas con el tiempo y la práctica. Entre esas necesidades se encuentran (IPCC, 2001; IPCC, 2002): a) Mejorar la comprensión de la relación entre la biodiversidad, estructura y funcionamiento del sistema y la dispersión y/o migración de la diversidad biológica a través de parches fragmentados del paisaje natural. b) Alcanzar un mejor entendimiento de las respuestas de la biodiversidad a los cambios climáticos, así como de otras presiones fuera de tales factores. c) Lograr el desarrollo de un apropiado modelo de resolución a los CC transitorios y modelos de los ecosistemas, especialmente para la cuantificación de los impactos de los CC sobre la biodiversidad a todas las escalas, teniendo consideración de las respectivas retroalimentaciones de los modelos. d) Obtener una mejor comprensión de los impactos de las opciones de adaptación y mitigación de los CC en el ámbito local y regional sobre la biodiversidad. e) Conseguir un mayor desarrollo de metodologías de evaluación, criterios e indicadores para evaluar el impacto de las actividades de adaptación y mitigación de los CC sobre la biodiversidad y otros aspectos del desarrollo sostenible. f) Llegar a la identificación de actividades y políticas de conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, que tengan una afectación de manera benéfica a las diferentes opciones de adaptación y mitigación de los CC. 8. Servicio ambiental, almacenamiento y fijación de carbono El almacenamiento y fijación de carbono es uno de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales y agropecuarios (Segura et al., 1999). Los bosques tropicales, las plantaciones forestales y las prácticas agroforestales, y en general, aquellas actividades que lleven a la ampliación de una cobertura vegetal permanente pueden cumplir las función de “sumideros de carbono” (Cuéllar et al., 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). Por otro lado, la liberación de carbono en la atmósfera se da por la respiración de las plantas y animales y por los procesos de descomposición de la materia orgánica causado por bacterias y hongos (Salomón et al., 1987, citado por Molina y Paíz, 2002). El servicio ambiental de fijación y almacenamiento de carbono beneficia a la comunidad local y nacional, pero es generalmente aceptado que los países desarrollados son los que más se benefician de ese servicio, al compensar la concentración de carbono en la atmósfera, producto de las emisiones de GEI. Actualmente, en las políticas y legislación del país para la protección del recurso forestal, se reconoce la importancia de la comercialización y diversificación de productos a través de la venta de servicios ambientales, entre ellos, el almacenamiento y fijación de carbono. (Segura et al., 1999). “Los servicios ambientales son todos aquellos que brinda el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Estos servicios son los siguientes: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección de agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos” (Segura et al., 1999) 9. Los mercados mundiales del carbono MARENA (1999), determina que el propósito de la venta internacional del carbono es en realidad la venta certificada de reducciones de emisiones de carbono. Consiste en que un emisor de gases que tiene compromisos de reducción, pero que le cuesta caro, prefiere finan- ciar en un país en desarrollo que no tiene estos compromisos. El país en desarrollo realiza reducciones de emisiones que de otra manera no hubiera realizado, a cambio de la transferencia de recursos financieros o tecnológicos. El comercio de emisiones tiene sentido únicamente, MAGFOR/PROFOR/BM 23 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua si los Estados parten de la Convención de Cambio Climático que los reconoce internacionalmente. Esta posibilidad está contemplada en el protocolo de Kyoto, Sin embargo, los intereses de los países que podrían participar en este intercambio son grandes. En la actualidad existen proyectos de “implementación conjunta” que dieron lugar a las reducciones de gases de efecto invernadero en países en desarrollo, con transferencia de países industrializados. Estos proyectos tienen que considerarse como parte de una etapa preliminar del comercio del carbono, donde la forma de retribución del inversionista aún no existe. Las motivaciones de estos inversionistas están relacionadas con su imagen internacional (para grandes compañías de extracción de petróleo, por ejemplo, que tengan interés en una etiqueta verde) o con el apoyo desinteresado de algunos países, principalmente del norte de Europa, dispuestos a ayudar a otros en la re- ducción de sus emisiones. (IPPC, 2001) Centroamérica posee un gran potencial en el almacenamiento y fijación de carbono gracias a la presencia de amplias extensiones de ecosistemas forestales en la región, por lo que se vería favorecida en los beneficios que conllevaría la venta de servicios ambientales (captura de carbono), para países desarrollados que emiten grandes cantidades de GEI (IPPC, 2001). Uno de los emprendedores es Costa Rica desde 1994, en la comercialización de carbono en Centroamérica. Así mismo, Nicaragua está desarrollando proyectos de investigación para reducir la emisión de GEI, estos proyectos le dan la oportunidad a este país para que en un futuro inmediato pueda entrar en la comercialización de carbono, tomando como referencia la experiencia de Costa Rica y aprovechando los acuerdos firmados con países signatarios. 10. Uso potencial del suelo y recursos naturales en Nicaragua (MARENA, 2002) La mayor parte del territorio nacional de Nicaragua es apta para uso forestal y agroforestal (62 % o más), con maderas duras tropicales (tanto para bosques naturales, como para plantaciones forestales), masas forestales mixtas, bosques de pino, sistemas de producción combinados, tales como especies animales asociados con especies forestales, o bien, especies agronómicas 24 asociadas con especies forestales o sistemas agroforestales (SAF). En las zonas de influencia de bosque húmedo, tanto central como oriental de Nicaragua, donde la actividad ganadera es extensiva existen potencialidades de implementación de plantaciones fijadoras de CO2, éstas pueden ser puras o bien asociadas con animales, generan- do así los sistemas silvopastoriles. En las zonas altas del país (por encima de los 700 m.s.n.m.) existen potenciales de sistemas agronómicos de asociación de especies forestales con cultivos perennes (café con sombra o bien huertos o frutales). En las zonas secas del Pacífico de Nicaragua, sobre todo en León y Chinandega, existe potencial para el establecimiento, tanto de plantaciones puras, como de plantaciones mixtas o en asociación con cultivos agronómicos de alta producción como ajonjolí. La vegetación típica natural de Nicaragua en la cual pueden incluirse los objetivos de implementación de establecimiento de vegetación artificial o sistemas de cultivos con especies forestales, están cubiertas por vegetación natural con degradación ecológica y genética, tales como los bosques medianos o altos perennifolios de zonas frescas y húmedas con precipitación de 500 a 1,000 mm, con lluvias de mayo a diciembre, bosques altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas con precipitación de 2,000 a 2,750 mm, altitud de 500 a 1,000 m.s.n.m, llueve de mayo a diciembre, bosques altos perennifolios de zonas frías muy húmedas (nebliselva de altura) con precipitación de 2,000 a 2,750 mm altitud de 1,000 a 1,500 m.s.n.m, llueve de mayo a diciembre. Éstas predominan en las regiones centrales montañosas, en donde existen efectos climáticos de transición entre el bosque seco y el bosque húmedo (Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales). La zona del Pacífico está cubierta por un bosque seco disperso de tipo bajo a mediano adaptado a períodos de lluvias estacionales de mayo a diciembre, a condiciones edáficas que van desde suelos francos profundos y suelos arcillosos vertisoles hasta suelos superficiales y pedregosos. La deforestación es uno de los principales males ambientales en todo el país que traen implícita la erosión, mal manejo del uso suelo e incendios forestales. Uno de los daños más sentidos por la población es la contaminación de los recursos hídricos superficiales con las aguas mieles del café, ya que representan las principales fuentes de agua para uso potable (MARENA, 2000). La problemática de la basura es otro factor de contaminación de medio ambiente, tanto en las áreas urbanas, como rurales (INIFOM, 1998). Las quemas en suelos agrícolas, en suelos utilizados por la ganadería y en suelos forestales son problemas serios porque contribuyen en el aumento de la contaminación de CO2 y otros gases, por otro lado disminuyen la capacidad productiva del suelo al romper el proceso normal del ciclo de la materia orgánica, disponiendo también al suelo a la erosión tanto hídrica como eólica (MARENA, 2000). Nicaragua en el afán de garantizar un futuro sostenible, trata en la medida de lo posible, estructurar e implementar acciones que se encaminen a la mejora del medio ambiente y dentro de estas acciones se han contraído obligaciones ante la Convención Marco de Naciones MAGFOR/PROFOR/BM 25 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), entre las obligaciones adquiridas por Nicaragua se distinguen las siguientes (MARENA, 2000): 1. Elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) de Nicaragua, estudios de impactos y evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación ante el CC. 2. Identificación de opciones disponi- bles para reducir las emisiones de GEI. 3. Preparación de un Plan de Acción Nacional ante el CC. 4. Elaboración de la Primera Comunicación Nacional de Nicaragua ante la CMNUCC, realización de actividades de difusión y sensibilización pública entre otras (MARENA, 2000). PLANTACIONES FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES: ALTERNATIVAS PARA LA FIJACION DE CARBONO 1. Plantaciones forestales Es generalmente aceptado que las plantaciones juegan un papel muy importante en la captura y almacenaje de grandes cantidades de carbono atmosférico. Las plantaciones con especies tropicales de rápido crecimiento son un pequeño sumidero de carbono por la relativa pequeña área con relación a otras formas de uso del suelo. El área anualmente plantada en los trópicos es menos del 10% de la cantidad del área deforestada simultáneamente y sólo podría capturar 0.3% del carbono liberado por la deforestación. La reforestación con plantaciones puras tiene inconvenientes financieros que han limitado su uso en la mayoría de los países latinoamericanos. La reforestación con árboles maderables a densidades bajas ha dado un incremento en ingreso de los productores. Este sistema tiene la capacidad de fijar grandes cantidades de carbono en la madera de los 26 árboles (Botero, 1998, citado por Molina y Paíz, 2002). En años recientes se ha sugerido que el establecimiento de grandes áreas de plantaciones forestales tiene un impacto sobre la mitigación de los GEI en la atmósfera. Se cree que los países tropicales podrían contribuir a fijar grandes cantidades de carbono, debido a que poseen condiciones favorables de clima, suelo y áreas para el establecimiento de tales plantaciones. Por otro lado, el desarrollo planificado de plantaciones puede ayudar a los países productores de madera tropical a manejar sus recursos forestales en forma sostenible, reduciendo la presión sobre los bosques naturales (Asamadu, 1998). En un estudio de Sedjo y Solomon (1989, citado por Molina y Paíz, 2002), conclu- yen que el aumento actual del carbono atmosférico (1.5 ppm año-1) podría ser absorbido en casi 30 años aproximadamente en 465 millones de hectáreas de plantaciones forestales, con un aumento de 14.5 millones de ha año-1, lo que significa un aumento de más del 10% del área forestal actual existente en la superficie terrestre. Específicamente en los trópicos existen tierras disponibles para el establecimiento de plantaciones forestales según estudios de Grainger, (1990, citado por Molina y Paíz, 2002), quien concluye que en los trópicos existe la cantidad de 621 millones de hectáreas técnicamente disponibles y estudios realizados por Houghton, (1990, citado por Molina y Paíz, 2002), quien afirma que hay más de 865 millones de hectáreas de tierras disponibles para plantaciones forestales. Sin embargo, estos estudios no consideran los factores socioeconómicos y otras restricciones para la iniciativa de forestación de larga escala además de la disponibilidad de la tierra. Los factores socioeconómicos por un lado, permiten determinar que las decisiones de comprometer un área para el establecimiento de plantaciones deben ser: tecnológicamente apropiada, económicamente factible y socialmente aceptable (Sedjo y Solomon, 1989). Las plantaciones forestales como opciones en la disminución de las emisiones de CO2 Según Asamadu (1998), se tiene la idea generalizada de establecer grandes cantidades de bosques nuevos con el fin de tener impacto sobre la mitigación de los GEI en la atmósfera. Se ha sugerido que los bosques tropicales poseen clima, suelos y condiciones favorables para el establecimiento de plantaciones forestales, brindando una oportunidad para fijar y almacenar grandes cantida- des de carbono, debido al potencial de incremento de biomasa y la extensión territorial disponible para la reforestación. Además, el desarrollo planificado de plantaciones es ya un uso legítimo de la tierra que puede ayudar a los países productores de madera tropical a manejar sus recursos forestales en forma sostenible, reduciendo la presión sobre los bosques naturales. Para la opción de la utilización de plantaciones forestales debe de considerarse la selección de especies de rápido crecimiento preferiblemente nativas que en cortos períodos de tiempo fijen grandes cantidades de carbono en su biomasa (Sarre, 1994, citado por Molina y Paíz, 2002). La importancia de las plantaciones forestales de rápido crecimiento para fijar carbono (más que en los bosques primarios y secundarios maduros), se basan en el almacenamiento de carbono a una tasa mayor. Por ejemplo, se estima que una MAGFOR/PROFOR/BM 27 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua hectárea de plantación arbórea sana, absorbe alrededor de 10 t C ha-1 año-1 de la atmósfera, dependiendo de las condiciones del lugar (Asamadu, 1998). Además de una tasa de producción de biomasa alta, otra característica importante a tomar en cuenta es el tiempo de permanencia de la plantación hasta su cosecha (Finegan y Delgado, 1997, citado por Molina y Paíz, 2002). Las plantaciones de producción de madera para aserrío contribuyen en mayor medida a la mitigación de GEI que aquellas destinadas para la producción de pulpa de papel y leña. Sin embargo, las especies para pulpa son generalmente de crecimiento más rápido y logran fijar más dióxido de carbono en poco tiempo. Así, la manera más eficaz de aprovechar las plantaciones y los bosques para fijar carbono es fomentar la producción industrial de artículos de madera obtenida de manera sostenible en los bosques naturales debidamente ordenados y sobre todo de las plantaciones forestales, aumentando el uso de la madera originaria de plantaciones de rápido crecimiento, para su utilización en construcción de muebles, casas, encofrados, juguetes y tornería; así, el carbono fijado queda almacenado en las estructuras por largo tiempo (Kyrklund, 1990; Alfaro, 1997; Stella, 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). 2. Los bosques como mitigadores de los efectos del cambio climático Las plantas verdes son uno de los componente principales del ciclo del carbono. Mediante la fotosíntesis absorben el CO2 de la atmósfera. Los árboles acumulan y almacenan carbono en los tejidos leñosos, de modo que los bosques son sumideros de carbono. Brown, (1997), estima que los ecosistemas forestales tropicales pueden almacenar de 46 – 183 t C ha-1. Estos bosques contienen aproximadamente el 46 % del carbono terrestre del mundo y el 11% del carbono de los suelos del planeta. Las plantaciones de árboles de breve rotación y rápido crecimiento pueden almacenar de 8 a 78 t C ha-1 según las especies, lugares y duración de la rotación (Ciesla, 1995, citado por Molina y Paíz, 2002). 28 Los bosques maduros, que ya no crecen más, alcanzan al mismo tiempo una acumulación cero de carbono; cuando los árboles mueren, arden o se talan, una parte del carbono se libera a la atmósfera. Los bosques secundarios se establecen como un acumulador de carbono en los primeros 25 años de vida, la cantidad absoluta que se acumula anualmente aumenta de manera exponencial desde un mínimo en el año 1 sucesional a un punto máximo de 100% a los 25 años. Luego desde el año 25 al 75 la cantidad acumulada tiende a reducirse exponencialmente hasta el año 75, de ahí en adelante el bosque almacena carbono, (Calvo, 1998). Los bosques debido a su capacidad de almacenar carbono, pueden mitigar los efectos de un cambio climático mundial. Se ha recomendado la reducción de las quemas forestales y aclareo, y por otro lado el aumento de las plantaciones de árboles como respuesta del sector forestal al problema del cambio climático, debido a esto en varios países están en marcha iniciativas aceleradas de plantación de árboles (Ciesla, 1995). Los bosques tropicales almacenan en la vegetación y el suelo 159 G t C y 216 G t C (giga toneladas de carbono) respectivamente. El CO2 atmosférico es incorporado a los procesos metabólicos de las plantas mediante la fotosíntesis, participando en la composición de todas las estructuras necesarias para que el árbol pueda desarrollarse (follaje, ramas, raíces y troncos), (Brown, 1997). Los componentes de la copa aportan materia orgánica al suelo, que al degradarse se incorpora paulatinamente y dan origen al humus estable, éste a su vez aporta nuevamente carbono al entorno. Durante el tiempo que el CO2 se encuentra constituyendo algunas estructuras de las plantas y antes de que llegue al suelo o a la atmósfera se considera almacenado; en el momento de su liberación, ya sea por la descomposición de la materia orgánica y/o por la quema de la biomasa, el CO2 fluye para regresar al ciclo del carbono. El uso del combustible fósil y el cambio del uso de los suelos son considerados a nivel mundial como las dos principales fuentes netas de CO2 a la atmósferas relacionadas con el cambio climático global. Existen actividades de parte de los sectores industria, energía y agricultura que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernaderos (Ciesla, 1995, citado por Molina y Paíz, 2002). Según Dixón et al. (1994, citado por Molina y Paíz, 2002), los bosques representan el 27 % de la superficie terrestre y se calcula que contiene más del 50 % del carbono presente sobre la superficie terrestre y aproximadamente el 40 % de todo el carbono existente en el subsuelo (suelo, raíces y hojarascas en descomposición), lo cual equivale a casi 1.146 G t C. De este total los bosques tropicales de bajas latitudes cuentan aproximadamente con el 37 %, los bosques templados de latitudes medias con un 14 % y los bosques de altas latitudes con un 49 %. Una parte sustancial de la zona forestal existente en el mundo sufrirá un importante cambio en los tipos generales de vegetación, registrándose los más importantes en las latitudes altas y los menos en las regiones tropicales. Se espera que el cambio climático evolucione rápidamente en relación con la velocidad que crecen, se reproducen y se establecen las especies forestales. Por tanto, probablemente perezcan tipos de bosques completos y se establezcan nuevos tipos de especies, y por ende, nuevos ecosistemas. Durante la transición de un tipo de bosque a otro pueden liberarse grandes cantidades de carbono, porque la velocidad en que puede perderse carbono, en momentos de elevada mortalidad forestal, es mayor que la velocidad en que puede ganarse desde el crecimiento hasta alcanzar la madurez (IPCC, 1995). MAGFOR/PROFOR/BM 29 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua En los modelos climáticos se prevé, que el incremento sostenido de 1 ºC en la temperatura media global basta para originar cambios en climas regionales que afectaría el crecimiento y la capacidad de regeneración de los bosques en muchas regiones; en varios casos esto altera la composición y función de los bosques naturalmente (IPCC, 1995). Según Ciesla (1996), las especies vegetales que tienen una amplia distribución geográfica y grandes poblaciones serán las que probablemente sobrevivan al cambio climático. Especies como el Pinus sylvestris, que se extiende desde Europa occidental hasta Siberia, el Pópulos tremula y el P. tremuloides, cuyas distribuciones se extienden en los dos continentes son ejemplos de esta situación. Las especies con distribuciones geográficas limitadas correrán mayores riesgos de extinción, igualmente ocurrirá con especies limitadas a las grandes alturas, que no podrán cambiar la propia distribución hacia mayores alturas como respuesta a un clima más caliente (Ciesla, 1996, citado por Molina y Paíz, 2002). Sin embargo, Erickson et al. (1993, citado por Molina y Paíz, 2002), afirman que el peligro de extinción de especies de plantas y la consiguiente pérdida de biodiversidad es mínima porque las plantas poseen variaciones genéticas que les permiten adaptarse a condiciones medioambientales cambiantes, considerando a la variación genética como requisito previo para la evolución, es un mecanismo poderoso que les permite a las plantas y animales cambiar y adaptarse. Por otro lado Ciesla (1994, citado por 30 Molina y Paíz, 2002), expresa también que existen procesos naturales que pueden ayudar a los árboles a adaptarse considerando como principales los siguientes: a) La aclimatación: que ocurre cuando poblaciones de árboles, debido a su variabilidad genética, logran sobrevivir a los efectos del cambio climático. b) Migración: se presenta cuando especies de árboles migran hacia zonas con condiciones símiles a las de su habitat. c) Rasgos fisiológicos y de desarrollo: Ambos permiten que las especies arbóreas experimenten cambios permanentes como resultado de la evolución. d) Frontera de distribución: Es el proceso natural que se da entre las especies arbóreas y que está determinado entre la competencia y/o rivalidad existente entre las especies. Estudios de laboratorio sobre el índice de crecimiento y productividad de las plantas que crecen en un ambiente con niveles elevados de CO2 han documentado aumento en los índices de fotosíntesis, reducción de la necesidad de las plantas de usar agua, mayor absorción de carbono y aumento en la actividad microbiológica del suelo. Esto produce mayores índices de fijación de carbono que a su vez estimulan el crecimiento. Sin embargo, se duda que la producción vegetal pueda realmente incrementarse en un ecosistema natural donde apacientan los animales, los organismos patológicos, condiciones edáficas heterogéneas, incidencias de factores climáticos y las diferentes interacciones que se pueden establecer entre especies, que en su conjunto son determinantes en sus sobrevivencias (Ciesla, 1994). Investigaciones recientes han demostrado, que en los pastizales tropicales los aumentos de las temperaturas medias no deben suponer importantes alteraciones de la productividad y la composición de las especies, aunque sí pudiese hacerlo, por la alteración de la cantidad y estacionalidad de las precipitaciones y el aumento de la evapotranspiración (IPCC, 1995). El incremento de CO2 en la atmósfera puede elevar la relación carbono - nitrógeno de forraje para los herbívoros, reduciendo así su valor nutritivo. Los cambios de temperatura y precipitación en los pastizales templados pueden alterar las estaciones de crecimiento y ocasionar desplazamiento de límites entre las pasturas, bosque y zonas arbustivas (IPCC, 1995). Los bosques y la vegetación en general, contribuyen al cambio climático global gracias a sus influencias sobre el ciclo global del carbono. Almacenan grandes cantidades de carbono en la vegetación y el suelo. Los bosques tropicales crecen más rápidos que los bosques del norte, por lo que la fijación de carbono en su biomasa es mayor. En las últimas décadas han emergido Cada metro cúbico de madera absorbe aproximadamente un cuarto de tonelada de carbono; así, cada cuatro metros cúbicos de madera contienen una tonelada de carbono. De esta manera los bosques contribuyen a la mitigación de los gases de efecto invernadero (Cuéllar, 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). 3. Bosques y biodiversidad (Brown, 1998) dos problemas principales en el ambiente a nivel global. Estos son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático (CC), aunque a menudo se creyó que eran dominios sin ninguna conexión entre ellos, debido a que era difícil de imaginarse que la desaparición de especies aún desconocidas en el Amazonas, estaría conectada a las emisiones de dióxido de carbono como una consecuencia de la quema de carbón mineral de las plantas generadoras de energía en los países industrializados. Actualmente se sabe que la conexión existe y aún más, es de gran importancia e impacto, por que el CC es la mayor amenaza a los esfuerzos para conservar la biodiversidad. Incluso algunas especies que ya se encuentran en peligro de extinción podrían ser empujadas más rápidamente a la misma por efectos del CC. La mayor presencia y frecuencia de sequías e inundaciones están determinadas por los CC y obliga a las comunidades que luchan por mejorar sus niveles de vida a que se vuelvan cada vez más vulnerables. Otra manera de ver las intersecciones entre estos problemas es MAGFOR/PROFOR/BM 31 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua el carbono almacenado en los bosques de todo el mundo y de otros ecosistemas naturales. Cuando los bosques son quemados o destruidos de cualquier otra manera, el carbono es liberado en la atmósfera, entonces cada bosque o ecosistema natural que no es destruido, permite mantener el carbono almacenado y no en la atmósfera. Mientras que las emisiones del sector energético son las de mayor contribución, la reconversión de bosques también es una parte significativa del problema de CC, contribuyendo con alrededor del 20% de las emisiones anuales de dióxido de carbono. Incluso, durante los últimos 150 años se estima que la reconversión forestal ha contribuido en un 30% de la acumulación de carbono en la atmósfera de la tierra. En la mayor parte del mundo, mucha más cantidad de bosques están siendo destruidos en vez de protegidos. Esta situación es negativa para el problema de CC y peor aún para los recursos biológicos del mundo. Un estimado grueso indica que quizás existan 14 millones de especies en el planeta tierra, de esta cifra al menos el 50% de tales especies se encuentran habitando en los bosques tropicales, e incluso algunas de estas especies son endémicas y se encuentran en sólo un grupo de árboles, las cuales al desaparecer los árboles, están condenadas a desaparecer para siempre. De esta manera, la incesante y rápida pérdida de los bosques es doblemente dañina, porque además de contribuir en la emisión de carbono y disminución de los recursos biológicos en el ámbito 32 mundial, la suma de ambos problemas reduce la capacidad de resistencia que los ecosistemas puedan tener para enfrentar los CC. La comunidad mundial necesita responder a estas amenazas del cambio global del ambiente y un paso clave hacia la mitigación del CC es el primer acuerdo internacional tomado en 1997 y el cual es conocido como el protocolo de Kyoto y la convención marco del CC, los cuales básicamente determinan obligaciones legales para limitar la emisión de gases de efecto de invernadero (GEI) en los países desarrollados. Aunque el protocolo es un respaldo significativo a la causa de la protección del clima, todavía quedaron muchas interrogantes, como es el papel que juegan los bosques y cambios de uso de la tierra en el cumplimiento de las obligaciones para reducir el calentamiento global. Así como los efectos negativos sobre la diversidad biológica del calentamiento global se refuerza mutuamente con la deforestación, también existen considerables sinergias entre la reducción de emisiones de GEI y los crecientes esfuerzos para conservar los bosques. Sin embargo, a pesar del potencial de los bosques para alcanzar las metas referidas al clima y biodiversidad en todo el mundo, todavía existen algunas controversias. Por ejemplo, algunos perciben a los bosques y cambio de uso de la tierra como una distracción para la obligación a la reducción de la emisión de gases del área energética; mientras tanto, otros temen que los flujos de GEI de los bosques y cambio de uso del suelo no pueden ser cuantificados con credibilidad. Por tal ra- zón, se requiere de más investigaciones y una cuidadosa elaboración de mecanismos creados a la luz del protocolo para resolver estos problemas y asegurar que el tratamiento de los bosques y cambios de uso del suelo es consistente con reducciones de GEI creíbles y con beneficios para la sociedad y biodiversidad. Desde 1981 a 1990 en Nicaragua la su- 4. Plantaciones forestales en Nicaragua perficie plantada era del orden de unas especies arbóreas para la Región Eco20,000 hectáreas, lo que indica un valor lógica I del sector del Pacífico para que de 2,000 ha/año, para esta década. Para puedan ser usadas en plantaciones fola década comprendida desde 1991 hasrestales con fines energéticos e industa 1999 hay un ligero aumento de 32,000 triales (Cuadro 1), así mismo en el Cuahectáreas, lo que da un valor de 3,200 dro 2 se presenta el incremento medio hectáreas/año. Al hacer la diferencia anual de algunas especies para su estapara el período comprendido entre el año blecimiento en el país, por MARENA. 1990 hasta 1999, se tiene que en Nicaragua, se deforestaron 189,000 hectáreas/año y sólo se planCuadro 1. Lista de especies forestales recomendadas por taron 3,200 hectáreas/año; MARENA para realizar Plantaciones Forestales, 2002. es decir hay una diferencia de 157,000 hectáreas que ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO Acacia Acacia mangium no son recuperadas para Acacia amarilla Senna siamea este período de tiempo. FiAcetuno Simarouba glauca nalizado el año 1999, el país Caoba del Pacífico Swietenia humilis poseía aproximadamente un Ciprés Cupressus lisitanica área de bosque plantado de Eucalipto Eucalyptus sp 32,000 hectáreas. (Roldan, Genízaro Albizia saman 2001). Leucaena Leucaena leucocephala Madroño Calycophyllum candidissimum Melina Gmelina arborea El Ministerio del Ambiente y Neem Azadirachta indica Recursos Naturales (MAREPino Pinus sp NA), EL Instituto Nacional Roble Encino Quercus oleoides Forestal (INAFOR) del MinisPochote Bombacopsis quinata terio de Agricultura, GanaNogal Juglans olanchana dería y Forestal (MAGFOR), Roble Sabanero Tabebuia rosea publicó en el año 2002, el Tempisque Mastichodendron capiri documento sobre Guías de Guapinol Hymenaea courbaril Especies Forestales, donde Teca Tectona grandis recomienda las siguientes Fuente: MARENA (2002) MAGFOR/PROFOR/BM 33 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 2. Incremento medio anual de algunas especies forestales Especie Nombre Científico Familia Altitud (msnm) 50 - 950 Precipitación (mm) 150 - 1200 IMA (cm/año) 2.57 4.07* 4.3 3.42* 3.6 Brasilito Caesalpinia velutina Leguminosae Neem Azadirachta indica Meliaceae 0 - 1500 450 - 1150 Eucalipto Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae 0 - 1400 400 - 1250 M. Negro Gliricidia sepium Fabaceae 500 - 1500 900 - 1500 0.82 Pochote Bombacopsis quinata Bombacaceae 0 - 800 800 -1600 1.4 Caoba Swietania humilis Meliaceae 0 - 750 1100 - 1400 2.59 Teca Tectona grandis Verbenaceae 0 - 900 1250 - 3000 0.93 Laurel Cordia alliodora Boraginacea 1000 - 4000 2.0 Pino Pinus caribaea Pinaceae 950 - 3500 2000 - 3000 Caoba del Pacífico Swietenia macrophylla Meliaceae 1250 - 1500 2640 - 3000 Acacia Acacia auriculiformis Caesalpinaceae 600 1500 - 1800 Mangium Acacia mangium Caesalpinaceae 30 - 1100 1000 - 4500 Palo de Agua Vochysia hondurensis Vochysaceae 1000 2000 - 3000 Guapinol Hymenaea courbaril Caesalpinaceae Melina Gmelina arborea Verbenceae Roble Tabebuia rosea Bignonaceae Fuente: MAGFOR (2002) * A los 1.5 años ** A los 2.5 años *** A los 4.9 años En ambos casos se refiere al IMA del diámetro. 34 800 - 1000 50 - 480 2000 1200 1500 - 2500 1.17** 1.85*** 1.24** 0.76*** 2.02** 1.42*** 2.14** 1.80*** 1.15** 1.62*** 0.76** 0.67*** 2.23** 1.73*** 0.89** 0.51*** 5. Proyección de plantaciones de Nicaragua según la Propuesta Nacional de Reforestación Nicaragua, al igual que el resto de los países centroamericanos, ha sufrido y sigue experimentando una alta tasa de deforestación. Según el PAF / NIC (IRENA/ECOT - PAF, 1992), en las últimas décadas la cobertura boscosa se ha reducido sustancialmente de una manera alarmante, especialmente el bosque húmedo tropical en las regiones del Atlántico norte y sur. De las 8 millones de hectáreas de bosque que existieron en 1950, para 1992 se estimó que sólo quedaban el 50%. La cobertura de bosque existente consiste principalmente de bosque húmedo con un área de 3,8 millones de hectáreas y pinares con 0.5 millones de hectáreas. El bosque tropical seco casi ha desaparecido, salvo en ciertas áreas remanentes en la costa del Pacífico. De los 4.3 millones de hectáreas cubiertas con bosque, se estima 1.7 millones corresponden a áreas de conservación y 2.6 millones tienen potencial para fines de producción sostenida. 6. Experiencias importantes de reforestación Es necesario considerar que en materia de reforestación no se parte de cero y la participación de organismos reforestadores en Nicaragua ha sido sumamente amplia y variada. Entre las plantaciones más antigua que se registran se encuentran las establecidas por el Ingenio San Antonio en 1964. En este mismo año, en El Rama, departamento de Zelaya, se registra el establecimiento de plantaciones de teca (Tectona grandis). En la zona de Chinandega, en el municipio de Cosigüina se encuentra plantaciones de teca establecidas por la Misión Británica en 1970. En la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), se registran plantaciones establecidas desde el año 1976 por el Proyecto Forestal del Noreste. En la década de los 60 y 70 las plan- taciones forestales fueron establecidas principalmente en conjunto con esfuerzos de organismos internacionales, propietarios y empresas privadas. En la década de los 80 se iniciaron los programas de reforestación con la participación del Estado y la cooperación internacional. A partir de esta época, la reforestación comienza a alcanzar las mayores superficies y son los proyectos forestales del Noreste en la RAAN, en la cordillera de los Maribios en León y el Ingenio Victoria de Julio los que desarrollan los mayores esfuerzos de plantaciones. (Centeno, 1993). En el sector agropecuario y forestal se han presentado una serie de limitaciones, entre ellas, las más importantes son: atraso tecnológico en medianos y MAGFOR/PROFOR/BM 35 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua pequeños productores nacionales, falta de promoción y transferencia de nuevas tecnologías productivas y conservacionista del medio ambiente, escaso desarrollo de la diversificación de cultivos agrícolas y forestales, establecimiento y desarrollo de sistemas productivos anticonservacionistas, falta de puesta en marcha de una política gubernamental para el sector agrícola y forestal, reducción de la potencialidad de los recursos naturales, especialmente bosques, suelos y agua y el acelerado avance de la frontera agrícola. Frente a esta situación y de acuerdo a la Estrategia de Desarrollo Rural impulsada por el MAGFOR, se plantea la necesidad de cambiar el rumbo del desarrollo Agropecuario y Forestal, en la propuesta del programa se justifican las razones económicas, sociales y ecológicas, entre las más relevantes están el aprovechamiento de las ventajas comparativas de Nicaragua para el crecimiento de las exportaciones en general, la generación de empleo y el adecuado aprovechamiento y manejo sostenible de los valiosos recursos forestales existentes. Los bosques no son solamente una fuente de madera, también desempeñan una amplia gama de funciones económicas, sociales y ecológicas. Son la base de la subsistencia y la integralidad cultural de los que viven en ellos; sirven de hábitat a un sinnúmero de plantas y animales; mejoran el clima local y regional; influyen en los flujos de las cuencas hidrográficas, tanto de las aguas superficiales como subterráneas y contribuyen a la estabilización del clima mundial como captadores de carbono. 7. Prioridades nacionales Entre los sistemas de producción forestal y agroforestal a los que se darán prioridad en el Programa de Reforestación están los siguientes: • Sistemas Agroforestales Cultivos anuales y perennes en asocio con árboles Sistemas silvopastoriles Sistemas agroforestales para el control de la erosión y protección de fuentes de agua. • Plantaciones Con fines energéticos para el con- 36 sumo industrial y doméstico: leña y carbón Para producción de madera de aserrío y madera rolliza Otros usos: insecticidas naturales, pulpa, hule, etc. • Metas Físicas Con la propuesta del Programa se pretende, que a través del cultivo y manejo de árboles bajo diferentes sistemas de producción forestal y agroforestal se logren reforestar alrededor de 190,000 hectáreas durante un período de 10 años (Cuadro 3). Cuadro 3. Propuesta del Plan Nacional de Reforestación para el Periodo de 10 años Años 1998 99-03 04-08 Inversión Pública Has/Año 3,500 6,000 8,000 ONGs Has/Año 1,500 3,000 6,000 Empresa Privada Has/Año 2,000 5,000 10,000 Total Has/Año Acumulada 7,000 14,000 70,000 24,000 120,000 Fuente: MAGFOR, 1998 En este cuadro se refleja la proyección de las plantaciones forestales que se pueden realizar en un lapso de 10 años en los sitios recomendados y con las especies que se han sugerido en este estudio. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y FIJACIÓN DE CARBONO 1. Métodos para la estimación de Biomasa El primero es un método destructivo. Consiste en medir los diámetros básicos de un árbol, cortarlo y determinar la biomasa a través de su peso directo de cada uno de sus componentes (raíces, ramas, fuste y follaje); a su vez, la biomasa de ramas y raíces se puede subdividir en categorías diamétricas extrapolando los resultados a grandes áreas, (Ortiz, 1993, Araujo et al., 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). El segundo método es utilizado cuando el árbol es de dimensiones muy grandes, que es usual en bosques naturales. Se utilizan los métodos de cubicación y estimando el volumen de las trozas con la fórmula de Smallian, y Huber, entre otros; al final se suman estos volúmenes para obtener el volumen total del fuste de las ramas gruesas. Se toman muestras de maderas del componente del árbol (por ejemplo: fuste, y/o ramas) y se pesan en el campo, luego se calculan en el laboratorio los factores de conversión de volumen a peso seco, es decir la gravedad específica verde y la gravedad específica seca (Ortiz, 1993, citado por Molina y Paíz, 2002 y Segura, 1997). Otra forma de estimar la biomasa es a través de fórmulas y modelos matemáticos para realizar análisis de regresión entre las variables colectadas en el campo y de inventarios forestales (dap, altura comercial total, crecimiento diamétrico, etc.) (Araujo et al., 1999, Ortiz, 1993, Brown, 1997, citado por Segura, 1999). Los estudios de cálculos de biomasa de los ecosistemas forestales son esen- MAGFOR/PROFOR/BM 37 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua ciales para obtener un aproximado de la cantidad de carbono almacenado y que la relación de la biomasa seca total con el carbono es aproximadamente 2:1 (Ciesla, 1996, citado por Molina y Paíz, 2002). Secuencia de cálculo del volumen y biomasa en muestras destructivas Entre las principales fórmulas empleadas para el desarrollo de los cálculos podemos citar: a) Biomasa de Fuste Donde Bf: Biomasa de fuste (t); Vf: Volumen de fuste (m3); GE: gravedad específica promedio de fuste y ramas (t m-3). b) Volumen de Ramas b.1- Volumen de ramas gruesas: Se obtuvo con la fórmula de Smallian que considera los diámetros de los extremos de la troza y la longitud de la misma. Vr = AB1 + AB2/2 * Donde: Vr = Es el volumen de las ramas AB1 = Área basal uno AB2 = Área basal dos L = Longitud de la troza b.2- Biomasa de ramas gruesas: Se estima con la información del volumen y la gravedad específica promedio obtenida entre el fuste y ramas. 38 Br = Vr x GE Donde: Br: Biomasa ramas Vr: Volumen de ramas GE: gravedad específica promedio del fuste y ramas (t/ m-3). b.3 - Biomasa de ramas delgadas: La biomasa de ramas (con diámetros menores a 5cm), se obtiene mediante la fórmula que multiplica el peso fresco de todos los trozos de ramas pesados en el campo con el % de materia seca determinado a nivel de laboratorio. Brp = (Prp x % MS) ÷ 100 Donde: Brp = Biomasa de ramas pequeñas Prp = Peso de ramas pequeñas %MS = Porcentaje de materia seca c) Hojas c.1- Biomasa de hojas: se obtuvo directamente con el peso en campo de todas las hojas y con el % de materia seca de los resultados de laboratorio. Bt = B f + B r + B h Bh = (Ph x % MS) ÷ 100 Donde: Bh = Biomasa de hojas Ph = Peso fresco de las hojas %MS = Porcentaje de materia seca b) Biomasa total Se obtiene por la sumatoria de la biomasa de fuste, biomasa de ramas y biomasa de hojas. Donde: Bt =Biomasa total; Bf = Biomasa fuste; Br = Biomasa ramas Bh = Biomasa hojas Si las unidades están dadas en metros cúbicas, ésta se multiplica por la gravedad específica para obtener peso en kilogramo y luego convertirlo en toneladas métricas. 2. Concentraciones y estimación de carbono Las estimaciones de la cantidad de carbono almacenado para diversos tipos de bosques naturales, bosques secundarios y plantaciones forestales en su mayoría asumen el valor de la fracción de carbono en materia seca en un 50 % para toda las especies en general, basado en un estudio realizado por Brown y Lugo en 1984. Sin embargo, las normas establecidas por el IPCC (1996) para realizar estimaciones de contenido de carbono en diferentes escenarios naturales, recomiendan utilizar 0.50 como fracción de carbono en materia seca, en caso de no existir datos disponibles. Brown, 1998 (citado por Cairns y Meganck, 1994), reporta en promedio para los bosques secos entre 27 y 36 t C ha1 y para los bosques húmedos tropicales entre 155 y 187 t C ha-1. Waring y Schelensinger, 1985 (citado por Molina y Paíz, 2002) mencionan que en promedio los bosques tropicales almacenan más carbono que otros ecosistemas, aproximadamente 44 veces más que las tierras dedicadas a la agricultura. Así se tiene que en promedio los bosques tropicales almacenan 220 t C ha-1, el bosque templado 150 t C ha-1, para el bosque boreal se tiene un promedio 90 t C ha-1, en pastizales se tiene un promedio de 15 t C ha-1 y por último en tierras dedicadas a la agricultura 5 t C ha-1 (Cairns y Meganck, 1994 (citado por Molina y Paíz, 2002). Los estudio de carbono en biomasa para bosques naturales, dan resultados con un amplio rango de valores, dependiendo en gran parte de la fuente de información. Estos valores están basados comúnmente, en datos ecológicos de pequeñas parcelas que estiman la biomasa de inventarios a grandes escalas, como por ejemplo los estudios de Brown y Lugo, (1984 – 1992) y Brown et al. (1989). MAGFOR/PROFOR/BM 39 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 3. Concentraciones de Dióxido de Carbono (IPCC, 2001; IPCC, 2002) De acuerdo al reporte especial sobre los escenarios de las emisiones (SRES), las concentraciones proyectadas de Dióxido de Carbono (el principal gas de invernadero antropogénico) en el año 2100 es de un rango que va de las 540 a las 970 ppm, en comparación a las aproximadamente 280 ppm existentes en la era preindustrial y de las aproximadamente 368 ppm del año 2000. 4. Estimación de carbono El IPCC (1996), establece que para realizar estimaciones de contenido de carbono en diferentes escenarios naturales, recomienda utilizar el mínimo valor de 0.50 en caso de no existir datos disponibles. Por esa razón para estimar el carbono obtenido en la hojarasca, sotobosque y litter de un bosque se utiliza la fracción de carbono. En el Cuadro 4 se presentan estimaciones de la media de carbono/ha almacenado sobre la superficie en distintas comunidades de vegetación (basado en los valores de biomasa de Olsen et al. (1983, citado por Molina y Paíz, 2002). Cuadro 4. Estimaciones de carbono sobre la superficie de distintas comunidades vegetales. Zonas de vidas de Holdridge TC/ha Tropical Seco 50 Caliente seco Templado 25 Tierras arboladas Espinosas 15 Solórzano (1992, citado por Molina y Paíz, 2002) reagrupó la madera de bosques naturales tropicales en tres categorías (livianas, medianas y pesadas). Como no se contó con datos de biomasa, se utilizó el volumen por hectárea de los inventarios forestales y se corrigió con un factor dependiendo del diámetro a la altura del pecho (dap) mínimo de medición, asumieron que el contenido de carbono en bosques primarios es de un 50 % y por último para estimar el carbono a 40 fijar utilizaron la fórmula para calcular la productividad neta anual sobre el suelo (Ocic, 1996, citado por Segura, 1999). Debido a lo anterior, la importancia radica en la medición y/o estimación de biomasa para los ecosistemas forestales. No obstante, por lo general para muchos tipos de bosques o plantaciones no se cuentan con datos de inventarios y mediciones de incrementos volumétricos. Esto podría ser debido al alto costo que conllevan las investigaciones de este tipo. Phillips et al., (1998, citado por Molina y Paíz, 2002), mencionan que los bosques tropicales contienen en la biomasa 40 % de carbono almacenado y su productividad es de 30 a 50 % por lo tanto, una pequeña perturbación en ellos podría resultar un cambio significativo en el ciclo del carbono global. Sombroek et al., (1993, citado por Molina y Paíz, 2002) estimaron una distribución mundial de los depósitos de carbono, donde se presentan 38,000 GtC en los océanos, en los suelos 1200 GtC en forma de carbono orgánico y 270 GtC en forma de carbonato de calcio, ade- más se presentan reservas fósiles de carbono alrededor de 6,000 GtC, en la atmósfera con 720 GtC y en la biomasa vegetal con 560,835 GtC. Los túrbales son considerados un componente adicional importante en el ciclo del carbono, son un depósito natural de carbono que contienen entre 500 y 1000 GtC (Ciesla, 1996, citado por Molina y Paíz, 2002). El ciclo de carbono es considerado como un conjunto de cuatro depósitos interconectados: la atmósfera, la biosfera terrestre (incluyendo los sistemas de agua fresca), los océanos y los sedimentos (incluso los combustibles fósiles). Estos depósitos son fuentes que cumplen la función de liberar el carbono de otra parte del ciclo (Ciesla, 1996). 5. Datos económicos de comercialización y costos de carbono. (Niles et al., 2002) Los sistemas de comercialización e intercambio de carbono iniciales, establecieron créditos de las reducciones de las emisiones en un rango que oscila entre US $ 1.00 y US $ 38.00 dólares americanos por tonelada de carbono, aunque el rango más común anda entre US $ 2.50 y US $ 5.00 dólares. Sin embargo, también es usado el precio de US $ 10.00 para representar un estimado de nivel medio del precio de las reducciones o secuestro de carbono. Los precios actuales que andan por el orden de un rango entre US $ 10.00 y US $ 30.00 por tonelada de carbono, puede deberse a la naturaleza especulativa del mercado, por el manejo del carbono a nivel mundial (Niles et al., 2002). Con el surgimiento del mercado en los años venideros, se considera razonable esperar que el costo del carbono se incrementaría al doble. En 1998, el entonces presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca predijo que bajo un sistema global de comercialización, el carbono costaría entre US $ 14.00 y US $ 23.00 dólares por tonelada de carbono (Yellen, 1998; citado por Niles et al., 2002). Niles et al. (2002), consideran que debido a que muchos de los valores del carbono estimados, ocurrirán antes de cualquier período de compromiso potencial, producto de un tratado para un cambio global, el valor de US $ 10.00 dólares por tonelada de carbono representa una buena suposición para el MAGFOR/PROFOR/BM 41 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua secuestro o reducción de emisiones de carbono para el presente año 2003. Además, también asumen que este precio permanecerá fijo para el período 20032012 y luego declinaría gradualmente (Niles et al., 2002). De acuerdo a Niles et al., (2002) para calcular los ingresos derivados de las actividades de reforestación, detención de la deforestación e implementación de agricultura sostenible los autores usaron el procedimiento regular del valor presente neto (VPN) basado en una tasa de descuento del 3% para cada uno de los 10 años, entonces los valores en dólares empleados están en VPN del año 2003 (Cuadro 5). En el Cuadro 5, y según Niles et al, (2002) se observa información acerca de la potencialidad que tiene Nicaragua de percibir ingresos producto de la mitigación potencial de carbono resultante de los cambios en el uso y manejo de tierras agrícolas y forestales. Por otro lado, en un taller desarrollado en Nicaragua en Diciembre del 2001, se mencionó que el precio que debería usarse es de unos US $ 8.00 dólares por tonelada de carbono (Troni, 2001). Sin embargo para el caso de este estudio (a pesar de que el Cuadro 5 está en función de US $ 10.00 dólares por tonelada de carbono), se asumirá un precio de US $ 3.00 dólares por tonelada de carbono, con el sentido de ser un poco conservadores, aunque vale la pena señalar que en el caso de que el precio sea mayor al momento de las negociaciones, simplemente se cambiarían las cifras de los montos aquí encontrados. Esto deberá hacerse multiplicando la cantidad de carbono a fijar potencialmente por el valor correspondiente y que ojalá fuese mayor a US $ 3.00 dólares por tonelada de carbono (Troni, 2001). Cuadro 5. Potencialidad de ingresos por actividades de reforestación, detención de deforestación y agricultura sostenible (Niles et al, 2002). Reforestación Carbono secuestrado Valor presente neto Tasa de reforestación 2003-2012 2003-2012 (ha/año) (tC) (US $) 30,000 4,100,000 28,500,000 Deforestación Carbono secuestrado Valor presente neto Tasa de deforestación Deforestación detenida 2003-2012 2003-2012 (ha/año) (ha/año) (tC) (US $) 151,000 7,600 8,900,000 67,600,000 Agricultura sostenible Carbono secuestrado Valor presente neto Agricultura sostenible 2003-2012 2003-2012 (ha/año) (tC) (US$) 200,000 2,200,000 15,200,000 Fuente: Niles et al., (2002) 42 SISTEMAS AGROFORESTALES COMO SISTEMAS PRODUCTIVOS Los sistemas de producción agroforestal se definen como una serie de sistemas y tecnologías del uso de la tierra en las que se combinan árboles con cultivos agrícolas y/o pastos, en función del tiempo y el espacio para incrementar y optimizar la producción en forma sostenida. De la integración de los sistemas resultan tres combinaciones principales (Figura 1). Sistemas agrícolas (anuales, perennes) Sistemas forestales (árboles) Sistemas ganaderos (pastos, animales) Árboles asociados con cultivos agrícolas Árboles asociados con cultivos agrícolas y a la ganadería Árboles asociados a la ganadería Sistemas agrícolas (anuales, perennes) Sistemas forestales (árboles) Sistemas ganaderos (pastos, animales) Figura 1. Sistemas productivos resultantes de la asociación de componentes productivos. Se utiliza el término agroforestería para describir a los sistemas agroforestales. La agroforestería significa, primordialmente y en forma general, una combinación de las prácticas forestales con agricultura y/ o pastoreo sobre una misma unidad de superficie (Von Maydel, 1984). La repartición es regular si el componente forestal se halla mezclado entre el cultivo agrícola, esto incluye, tanto la regeneración natural, como la plantación de árboles forestales. La repartición es irregular si el componente forestal está situado al costado o alrededor del cultivo agrícola, con el cual está en combinación. Esto es ante todo, el caso de plantaciones en línea y en banda (Cuadro 6). MAGFOR/PROFOR/BM 43 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 6. Combinación de prácticas forestales en agricultura y/o pastoreo ESPACIO TIEMPO Combinación Temporal Repartición regular Combinación Permanente • Árboles de valor en los cultivos • Árboles frutales en los cultivos • Agrosilvicultura (repoblación forestal, • Pastoreo (o producción de forrajes en los bosques secundarios. Sistema Taungya) • Árboles productores de forraje. • Pastoreo en las plantaciones • Árboles de sombra en los cultivos o en los pastizales. • Árboles para el mejoramiento de la fertilidad del suelo. Repartición irregular • Cercas vivas • Cortinas rompevientos • Linderos Fuente: Von Maydel, 1984 1. Especies vegetales en sistemas agroforestales En los sistemas agroforestales se asocian árboles con cultivos agrícolas, tanto anuales como perennes, también se asocian árboles con pastos y animales. En el Cuadro 6, se puede observar una lista de especies forestales que pueden ser cultivados en sistemas combinados en cafetales, en pastos y son productores de leña y maderas de aserrío. También en el Cuadro 7, se puede ob- 44 servar una lista de especies presentes en el bosque y que tienen características para ser utilizadas en asociaciones con cultivos, y especies arbóreas que se encuentran formando parte de sistemas de cultivos de café con sombra, tales como la guaba, laurel, espavel y otros. Además, hay dos usos importantes que tienen estas especies (madera y leña), productos importantes para la población consumidora. Cuadro 7. Diferentes especies presentes en sistemas de cultivos y usos apropiados Nombre común Gavilán (ZS) Espavel (ZM) Pochote (ZS) Ojoche (ZS) Indio desnudo (ZS) Nancite (ZS) Guarumo (ZH) Cedro (ZS y ZH) Laurel (ZS y ZH) Cola de pava (ZS y ZH) Guachipilín (ZS) Manzana (ZS) Higuerón (ZM) Guácimo (ZH y M) Guapinol (ZS y ZH) Cuajiniquil, guaba (ZH y M) Guácimo colorado (ZH y M) Capirote casposo (ZH) Leche maría (ZH) Cortez (ZS y ZH) Roble, macuelizo (ZS y ZH) N. científico Albizia adinocephala Anacardium excelsum Bombacopsis quinata Brosimun alicastrum Bursera simarouba Byrsonima crassifolia Cecropia insignis Cedrela odorata Cordia alliodora Cupania dentata Diphysa robinioides Eugenia jambos Ficus spp. Guazuma ulmifolia Hymenaea courbaril Inga vera Luehea speciosa Miconia argentea Symphonia globulifera Tabebuia chrysantha Tabebuia rosea PB x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PC x PP x x x UL x x x x x x x x x x x x x x x x UM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fuente: CATIE, 1998 Clave: PB: Especies arbóreas presente en el bosque, las cuales se pueden iniciar en prácticas de asociación con cultivos propio de su hábitat natural. PC: Especies arbóreas presentes en cafetales formando asociaciones productivas. PP: Especies arbóreas presentes dispersos en pastizales destinados al pastoreo libre. UM: Especies que tienen uso maderable, es decir, para aserrío. UL: Especies arbóreas que tienen uso leñero. ZS: Especies que pueden ser utilizadas en zonas secas. ZH: Especies que pueden ser utilizadas en zonas húmedas. ZM: Especies que pueden ser utilizadas en altitudes medias sobre el nivel del mar. ZS y ZH: Especies que pueden ser utilizadas, tanto en zonas húmedas, como en zonas secas del país. Según la definición de los sistemas agroforestales, éstos son combinaciones de especies vegetales y/o con animales que se utilizan en las diferentes regiones de Nicaragua. Muchas especies arbóreas naturales se han utilizado en los patios y huertos, de modo que ya forman parte de los árboles domésticos utilizados por la población, debido a su importancia económica y ecológica. MAGFOR/PROFOR/BM 45 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua En Nicaragua se han realizados estudios en los cuales se han probado asociaciones de especies arbóreas con maíz y frijoles en sistemas conocidos como “Cultivos en callejones”. López (1991), realizó un estudio agroforestal en Cultivos en callejones de maíz asociado con madero negro (Gliricidia sepium) y leucaena (Leucaena leucocephala) realizadas en la finca El Plantel. Por otro lado, Díaz (1990), realizó una recopilación de datos e indica que en Nicaragua se han realizado estudios experimentales en el occidente con Leucaena leucocephala en cultivos en callejones, es decir, asociaciones de cultivos anuales con leucaena. También, Ugarte (1994), realizó estudios sobre “La caracterización de los sistemas agroforestales en la finca demostrativa La Lucha, en Niquinohomo, Masaya”, en este caso, se hizo una caracterización de uso tradicional de sistemas agroforestales y una valoración económica de éstos, se encontró cercas vivas de madero negro, cortinas rompevientos con eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y sistemas agroforestales de madero negro asociado con chiltoma (Capsicum annum), calala y chayote (Passiflora edulis y Sechium edule), yuca (Manihot esculenta), quequisque (Xanthosoma sagittifolie), piña (Anannas comosus) y maíz (Zea mays). Este mismo autor afirma que los mayores costos de producción se presentaron en el sistema de madero negro con calala y chayote, en el cual en un área de 0.1 ha., el costo resultó de C$ 2,226 en 1992. Este mismo sistema, aportó un ingreso total al año 1994 de C$ 9,180, esto indica un beneficio bruto de C$ 6,954. Es decir, en el estudio se hacen las valoraciones eco- 46 nómicas para cada sistema agroforestal tradicional, o sea, no tecnificado. Según trabajos de compilación de Díaz (1990) y Ugarte (1994), los árboles desempeñan funciones muy importantes, tales como, sombra (en el caso de cafetales), producción de fruta, leña y otros productos; dentro de los cuales se incluyen especies frutales, como: los cítricos (Citrus sinensis, C. aurantifolia y C. grandis), el mango (Mangifera indica), el aguacate (Persea americana) y el jocote de verano (Spondias purpurea). Aún cuando algunos finqueros comercializan las frutas, en la mayoría de los casos la producción satisface el consumo de la familia y gran parte se desperdicia por poca gestión comercial y dificultades de mercadeo. Las diferentes especies del género Inga son un caso especial, ya que aquí, el énfasis está puesto en su función de producir sombra; sin embargo, constituye una de las fuentes más importantes de leña para el pequeño agricultor. No en último lugar se encuentra su función de fijar nitrógeno, la cual es desconocida para muchos agricultores. El género Erythrina quizás contiene especies que no generan productos adicionales (aún cuando algunos agricultores la usan ocasionalmente como leña en los trapiches), sobre todo cumple básicamente la función de generar sombra y mejorar el suelo, por su capacidad para fijar e integrar nitrógeno, así mismo por la contribución que sus hojas realizan como abono en forma de “mulch” sobre éste. En la mayoría de los cafetales hay cercas vivas constituidas por árboles que suelen cumplir también las funciones antes enumeradas y otras que presentan resultados productivos y de protección (producción de fruto, leña, nuevas estacas, sombra y rompevientos), entre ellos se destacan Gliricidia sepium (madero negro), Diphysa robinioides (guachipilín), Bursera simarouba (indio desnudo o jiñocuabo), Tabebuia rosea (roble de sabana) y Miconia argentea (capirote casposo). Una función importante la cumplen las cortinas cortavientos de Cupressus lusitanica, Casuarina equisetifolia, (ciprés y casuarina) en las regiones donde los cafetales se ven fuertemente afectados por los vientos del verano. La producción de madera valiosa está representada básicamente en los cafetales por cedro real (Cedrela odorata), que se encuentra siempre presente en la región seca del Pacífico y región húmeda del Atlántico. Su frecuencia oscila entre 10 a 30 árboles por hectárea, con diámetros que van de 20 a 80 cm y alturas comerciales de 6 m y más, a menudo con buena forma de fuste. En la zona de los pueblos de Masaya, Carazo y Granada, el cedro real crece de forma excelente con un Incremento Medio Anual (IMA) de hasta 3 cm de diámetro por año. El madero negro (Gliricidia sepium) y guachipilín (Diphysa robinioides) son también dos de las especies más representativas de ambas zonas y su madera es utilizada para bases de casas y postes de cercas por su gran resistencia a la intemperie, sobre todo en las zonas secas. Según Budowski (1984), los árboles utilizados son componentes muy importantes porque pueden ser fuentes de madera de construcción, madera de exportación y madera de leña. Generalmente, la utilización de la madera no es la única razón de su utilización. Dentro del sistema existen cultivos umbrófilos que necesitan sombra, como el cacao (Theobroma cacao) y el café (Coffea arabiga), en función de éstos se tiene la utilización específica de árboles de sombra. En varios sistemas los árboles producen frutos que pueden ser utilizados en la alimentación. En función de los residuos de cobertura el suelo o “mulch” puede estar sirviendo para un control de la erosión en función de la cobertura del suelo y muchas veces sirven como fuente de elementos nutritivos, a través de los procesos ya mencionados. Las especies arbóreas son a veces nativas, o sea, que tienen una distribución regional propia o a veces son exóticas, es decir, procedentes de otras regiones del mundo. Los cultivos han sido agrupados según sus productos en cereales, tubérculos, legumbres, aceiteros, frutales, fibras, especies, estimulantes pastos y otros. Los sistemas agroforestales presentan ventajas y desventajas, desde el punto de vista biológico. Entre los aspectos biológicos positivos se encuentran los siguientes: - Regulación de la radiación entre los diferentes estratos vegetales del sistema. MAGFOR/PROFOR/BM 47 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua - Desarrollo de un gradiente de temperatura, tanto en los componentes vegetales, como en el suelo. - Regulación de la humedad relativa del aire. - Disminución del efecto erosivo de las gotas de lluvia y disminución de la erosión. - Limitación del efecto dañino del viento, regulación de la polinización y distribución de las semillas. - Disminución de la evaporación del agua del suelo. Desde luego tienen desventajas, entre las que se encuentran: - Competencia de los árboles por la luz. - Competencia de los árboles por nutrimientos. - Competencia de los árboles por agua. - Influencias alelopáticas. - La explotación de los árboles puede causar daño. - No hay período de descanso - Mayor incremento de la productividad (biomasa y materia orgánica). - No hay, o se dificulta, la mecanización. - Utilización adecuada del espacio vertical y del tiempo e imitación de patrones ecológicos naturales. - La mayor humedad del aire puede favorecer enfermedades (especialmente hongos). - Reciclaje eficiente de los elementos nutritivos, especialmente por su extracción de los horizontes profundos del suelo por parte de los árboles. - Se puede favorecer una proliferación de animales dañinos. - Mejoramiento de la capacidad de absorción del agua en el suelo por medio de cambios en la estructura del mismo. - Los árboles leguminosos fijan cantidades importantes de nitrógeno. - En algunas especies se desarrollan micorrizas para la mejor utilización de Nitrógeno y Fósforo. - Desarrollo de una capa de mantillo (“mulch” o cobertura muerta del suelo). - Efectos benéficos debidos a simbiosis, alotropía, depredación, parasitismo y mutualismo. 48 - Puede haber una excesiva exportación de nutrimientos. La proliferación o control de estas desventajas depende de la eficiencia de manejo que tengan o se le den al sistema productivo. En forma tecnificada no existen en Nicaragua, pero sí, en forma tradicional, por ejemplo, Ugarte (1994), menciona árboles en rotaciones agrícolas, en algunos sistemas agroforestales tradicionales y los dueños de fincas permiten el crecimiento de árboles en las áreas de los cultivos, que anualmente ocupan en la siembra de especies agrícolas de subsistencias, tales como el maíz, frijoles y otros, los árboles normalmente están permanentes en el terreno, esto ocurre sobre todo en la zona de los departamento de Rivas, Carazo, Masaya, Granada y Managua. Se debe aclarar que en Nicaragua, hasta ahora los sistemas agroforestales han sido tradicionales, tanto en cultivos anuales, como con cultivos perennes (café con sombra) y las especies utilizadas son asociadas se puede decir casi de manera espontánea. Una serie de especies que se pueden mencionar son las siguientes: laurel (Cordia alliodora), cedro real (Cedrela odorata), guachipilín (Diphysa robinioides), chaperno (Lonchocarpus minimiflorus), madero negro (Gliricidia sepium), aceituno (Simarouba glauca), guayaba (Psidium guajava), nancite (Byrsonima crassifolia), melero (Thouinidium decandrum), vainillo (Sena atomaria), también se incluyen frutales. En estos sistemas tradicionales no se ha considerado o priorizado si las especies son o no leguminosas (Ugarte, 1994). Sin embargo, ya se ha empezado a utilizar o a implementar los sistemas agroforestales tecnificadamente, por ejemplo el cultivo de café con guaba (Inga vera), café con madero negro; en el caso de cultivos anuales se empieza a practicar el cultivo en callejones priorizando especies arbóreas de leguminosas con el fin de asegurar la fijación de Nitrógeno y las especies que han ensayado son leucaena (Leucaena leucocephala), madero negro, helequeme (Erythrina fusca) y búcaro (Erythrina poeppigiana) (Ugarte, 1994). TIPOS DE SISTEMAS AGROFORESTALES. 1. Sistema Taungya Los sistemas basados en plantaciones forestales asociadas con rotaciones de cultivos temporales con la finalidad de producción de madera en su etapa final, han sido descritos como sistemas de agrosilvicultura o sistemas Taungya. El cultivo agrícola se limita a un corto período (de uno a cuatro años), hasta que los árboles plantados cierran su dosel. El sistema Taungya tiene dos propósitos principales, proteger al suelo de la erosión en las laderas con pendientes mayores al 15% y producir madera para aserrío, por tal razón se le denomina sistema de rotación en laderas, es considerado un sistema de reforestación para protección (Budowski, 1984). Estos sistemas fueron originariamente desarrollados en el suroeste de Asia, especialmente en Tailandia; de donde viene etimológicamente la denominación: ”Taung” colina y ”Ya” cultivo, o sea cultivo de colina. Existen numerosas variaciones dentro de este sistema las más importantes se refieren a la tenencia de las tierras y al MAGFOR/PROFOR/BM 49 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua beneficio de los productos. En el sistema Taungya tradicional, el dueño de la tierra puede pagar a los obreros o permite recoger el producto agrícola exigiendo la limpieza de malezas en la plantación. Existen sin embargo, una serie de formas intermedias en las relaciones propietario – campesino, (Budowski, 1984). El sistema Taungya permite una mayor y mejor utilización del espacio a la vez que reduce el costo y la limpieza inicial de las plantaciones cuando se compara con plantaciones establecidas sin agricultura. En la rotación agrícola - forestal se tiene una buena protección del suelo, se activa el ciclaje de la materia orgánica y de los elementos nutritivos, especialmente del nitrógeno si se usan leguminosas, aumenta la necesidad de mano de obra y permite a largo plazo un cambio de la agricultura migratoria en plantaciones forestales de alto valor. Para el éxito de este sistema se deben tener condiciones propicias de tenencia y área de las tierras, los agricultores deben ser conscientes de su trabajo “forestal”, las cosechas implican exportaciones fuertes de elementos nutritivos (fertilización), se requiere capital, supervisión y condiciones favorables en las relaciones propietario – campesino (Budowski, 1984). En América Latina existen antecedentes sobre sistemas Taungya con las siguientes especies agrícolas y forestales: En Brasil se han utilizado asociaciones de arroz (Oryza sativa), frijol (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays) y cacao (Theobroma cacao) con Cedro macho (Carapa guianensis), Laurel (Cordia alliodora) 50 y Caoba (Swietenia macrophylla). En Guatemala se ha venido asociando en rotaciones de camote, maíz, sandía (Citrullus vulgaris) y sorgo (Sorghum bicolor) con aripín o brasilito (Caesalpinia velutina), casia amarilla (Cassia siamea), madero negro (Gliricidia sepium), guácimo de ternero (Guazuma ulmifolia), guaje (Leucaena glauca) y tamarindo montero (Parkinsonia aculeata) En Haití: calabaza o ayote (Cucurbita maxima), maíz, sandía y sorgo con nim (Azadirachta indica), casia amarilla (Cassia siamea), casuarina (Casuarina equisetifolia), eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), leucocephala (Leucaena leucocephala), tamarindo montero (Parkinsonia aculeata) y vainillo (Sesbania grandiflora). En México con asociaciones de calabazas, maíz y frijol con melina (Gmelina arborea), pino (Pinus patula) y teca (Tectona grandis). En CATIE, Turrialba, Costa Rica, se han conducido una serie de experimentos sobre los sistemas Taungya asociado con: Cultivos agrícolas, Coriandrum sativus (culantro), Cucumis sativa (pepino), Cucurbita maxima (ayote), Manihot utilissima (yuca) Phaseolus vulgaris (frijol), Sechium edulis (ñame), Vigna unguiculata (caupí) y Zea mays (maíz). Con plantaciones forestales como: Cordia alliodora (laurel), Cupressus lusitanica (ciprés), Eucalyptus deglupta (eucalipto), Gmelina arborea (melina), Pinus caribaea (pino costeño), Tectona grandis (teca) y Terminalia ivorensis (guayabo). El sistema Taungya es un tipo sistema agroforestal secuencial y es implemen- tado técnicamente, de tal manera que en Nicaragua no existen experiencias técnicas al respecto. Estos estudios generalmente se refieren a las primeras fases de establecimiento de los sistemas en forma tecnificadas. El comportamiento de la plantación forestal a largo plazo hasta ahora ha sido poco estudiado. 2. Cultivos en callejones Los cultivos en callejones constituyen una práctica de gran potencial dentro de este grupo; este tipo de sistema agroforestal simultáneo, fue desarrollado en Nigeria y consiste en la asociación de árboles o arbustos (generalmente fijadores de nitrógeno), intercalados en franjas con cultivos anuales. Los árboles se podan periódicamente para evitar que se produzca sombra sobre los cultivos, y para utilizar los residuos de la poda como abono verde para mejorar la fertilidad del suelo y como forraje de alta calidad. Un beneficio es el control de maleza (Kass, 1989). En experiencia de seis años de sistemas de cultivos en callejones en el CATIE (Kass, 1989), se establecieron experimentos considerando como tratamientos, los siguientes: 1. Madero Negro (Gliricidia sepium) en cultivos en callejones con maíz, mandioca (Manihot esculenta) y frijol; el madero negro se plantó por estacas de 60 cm, a 6 m x 0.5 m, dando un total de 3,333 árboles por hectáreas 2. Erythrina poeppigiana (poró) en cultivos en callejones con maíz, mandioca y frijol; el poró se plantó con estacas de 2 m de largo a 3 m x 6 m con un total de 555 árboles por hectáreas. 3. Abono verde (“mulch”) de poró (20 toneladas de material verde dos veces por año). 4. Estiércol de vaca, 20 toneladas 2 veces al año. 5. Cobertura verde con Mucuna pruriens, tratamiento que fue reemplazado luego por abono verde (“mulch”) de Gmelina arborea, debido a que la Mucuna invadía demasiado el terreno. 6. Cobertura verde con Vigna sinensis (caupí) que por falta de resultados también fue reemplazada por abono verde de Gliricidia sepium con las mismas dosis anteriores. 7. Testigo con maíz sembrado en mayo 30,000 plantas por hectáreas; en noviembre, luego de cosechar el maíz se sembró el frijol 100,000 plantas por hectáreas. 8. Testigo con mandioca sembrada en mayo 1989 (Kass, 1989) 10,000 plantas por hectáreas; el rendimiento de la mandioca disminuyó de modo que al tercer año este tratamiento fue suspendido, continuándose con el MAGFOR/PROFOR/BM 51 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua testigo del maíz con 40,000 plantas por hectáreas, seguido por frijol con 133,000 plantas por hectárea. El diseño comúnmente utilizado fue parcelas divididas. Los árboles se podaron dos veces por años en mayo y septiembre, la altura de poda fue de 1.5 m. y luego se redujo a 1 m. El maíz fertilizado con nitrógeno, fósforo y potasio tuvo rendimientos similares que el maíz fertilizado con abono verde. A su vez el frijol rindió más en los tratamientos de cultivos en callejones que en el testigo. La producción de biomasa y de nitrógeno, fósforo y potasio se mantuvo estable a lo largo de los 6 años (Kass, 1989). En la agricultura migratoria de áreas tropicales y subtropicales se observan muchas veces combinaciones agroforestales basadas en la utilización de árboles o especies arbustivas combinadas con los cultivos de subsistencia. Las especies más frecuentes presentes en rotaciones agrícolas se presentan en el Cuadro 8. Cuadro 8. Conjunto de especies que se han venido utilizando en asociaciones espontáneas con cultivos de subsistencias Nombre científico Nombre común Anacardium occidentale Marañón Anannas comosus Piña Annona cherimola Chirimoya Bixa orellana Achiote Byrsonimia crassifolia Nancite Carica papaya Papaya Cedrela odorata Cedro real Citrus aurantifolia Naranja agria Citrus aurantium Naranja agria Citrus limon Limón agrio Citrus sinensis Naranja dulce Cocos nucifera Coco Coffea arabiga Café Crescentia cujete Jícaro grande Eugenia jambos Manzana silvestre Genipa americana Guaytil Hymenaea courbaril Guapinol Inga vera Cuajiniquil, guabillo Jacaranda spp. Jacaranda Mangifera indica Mango Manilkara sapota Níspero Musa spp. Plátano Ochroma lagopus Balsa, gato, tambor Persea americana Aguacate Pimenta dioica Pimienta Pouteria caimito Caimito Psidium guajava Guayaba Theobroma cacao Cacao Psidium guajava Guayaba Fuente: INAFOR (SF) 52 3. Arboles de madera comercial en cultivos De acuerdo con el inventario de FAO (1984), coincide en que la mayor parte de los países de América Latina en combinación con los cultivos, usan especies forestales maderables nativas de los géneros Cordia, Cedrela y Swietenia e introducidas de los géneros Gmelina, Eucalyptus y Pinus. La finalidad de las plantaciones y sus densidades son muy variables. En cada país y región se tienen características muy definidas de los sistemas. Así, en México, de los desmontes tradicionales, el campesino mantiene algunos árboles con sus cultivos con el fin de abastecerse de leña, carbón, postes para cerca, etc. Las especies forestales más comunes que ocurren son: Swietenia macrophylla, Cedrela odorata, Tabebuia rosea, Ceiba pentandra, Cordia alliodora, Simarouba glauca (acetuno), Manilkara sapota (níspero). Los cultivos agrícolas manejados bajo esta condición son: maíz, frijol, arroz, caña de azúcar (Saccharum officinale), calabaza y plátano (Musa paradisiaca). Según Loján (1979), en el Ecuador, los sistemas agroforestales (agricultura con árboles) están asociados a la pequeña propiedad rural, en la cual el uso principal es agrícola, pero se utilizan los árboles para demarcar propiedades, utilizándose como madera y leña o alimentación. Las especies más comunes observadas en los sistemas son: eucalipto (Eucalyptus globulus), ciprés (Cupressus spp.), pino (Pinus spp.), guaba (Inga spp.), chirimoya (Annona spp.), acacias (Acacia spp.), guayaba (Psidium guajava), nogal (Juglans spp.), pomarosa (Eugenia jambos), cítricos (Citrus spp.). Así se tienen asociaciones en las cuales los árboles frutales juegan un papel importante. El cacao (Theobroma cacao) es una especie típica umbrofílica, o sea que necesita sombra para su crecimiento óptimo. Martínez y Enríquez (1981), diferencian las especies de sombra transitoria y permanente arbórea o frutícola. Dentro de las especies arbóreas que se mencionan se pueden observar en el Cuadro 9. Cuadro 9. Especies arbóreas utilizadas como sombra en cultivos como el Cacao Nombre científico Nombre común Albizia caribaea Guanacaste blanco Anacardium excelsum Espavel Cedrela odorata Cedro real Cocos nucifera Coco Cordia alliodora Laurel Dalbergia tucurensis Cocobolo Erythrina poeppigeana Poró, búcaro Hevea brasiliensis Caucho, hule Inga edulis Guaba Pithecellobium saman Genízaro Terminalia ivorensis Guayabón Fuente: MAGFOR, 2002 MAGFOR/PROFOR/BM 53 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 4. Árboles frutales asociados con cultivos La asociación de árboles frutales con cultivos anuales, bianuales y permanentes son muy típicas en zonas tropicales, tanto húmedas como, semiáridas y áridas. Las diferentes especies arbóreas utilizadas generalmente además de los frutos producen madera, leña y tienen muchas veces una función ornamental. Generalmente los frutos se consumen localmente en las fincas o se venden en el mercado más próximo (Hecht, 1982). nar maíz, frijol, calabazas y otros cultivos con plantaciones de frutales. Las especies más importantes son: Citrus spp, Carica papaya (papaya), Mangifera indica, Persea americana (aguacate), Manilkara sapota (níspero), Crysophyllum cainito (caimito), Byrsonima crassifolia (nancite) y Anacardium occidentalis (marañón). En México, también es habitual el combi- De acuerdo con Hecht (1982), los árboles frutales más frecuentes y que generalmente se encuentran asociados con cultivos se presentan en el Cuadro 10. Cuadro 10. Árboles frutales que se han venido utilizando en asociación con cultivos Cuadro 11. Árboles frutales que se han venido utilizando en asociación con cultivos Nombre científico Nombre común Annona muricata Annona squamosa Artocarpus altilis Artocarpus communis Calocarpum sapota Citrus limettoides Citrus lemonia Citrus sinensis Inga densiflora Inga edulis Persea americana Psidium guajava Theobroma cacao Guanábana Anona Fruta de pan Fruta de pan Zapote Lima Limón mandarina Naranja criolla Guaba común Guaba Aguacate Guayaba Cacao Fuente: Hecht (1982) De acuerdo con Martínez y Enríquez (1981), las especies frutícolas más frecuentes utilizadas en asociación con el 54 Nombre científico Anacardium occidentale Annona muricata Artocarpus communis Carica papaya Citrus sinensis Citrus lemon Eugenia jambos Jatropha curcas Mangifera indica Melia azederacht Musa paradisiaca Myristica fragans Persea americana Pouteria sapota Spondias purpurea Terminalia catappa Nombre común Marañon Guanábana Fruta de pan Papaya Naranja Limón Manzana rosa Tempate Mango Paraíso Plátano Nuez moscada Aguacate Zapote Jocote Almendro de patio Fuente: Martínez y Enríquez (1981) cultivo de cacao (Theobroma cacao) se presentan en el Cuadro 11. 5. Árboles de sombra en cultivos Los cultivos de café y cacao constituyen la base para muchos sistemas agroforestales simultáneos. El café es cultivado especialmente en tierras altas y fértiles. El cacao, en cambio, prospera en sitios fértiles y baja altitud sobre el nivel del mar. El café es un cultivo que se ha venido utilizando, tanto con técnicas tradicionales, como con técnicas modernas. Con técnicas modernas se utilizan variedades mejoradas como Caturra de alto rendimiento implementada con una sola especie arbórea de sombra. Las técnicas tradicionales utilizan variedades de café más viejas y una mezcla diversa de árboles maderables y frutales. En un sistema de café con sombra se puede obtener una estructura vertical con tres estratos. El estrato uno, está formado por el dosel del cafeto, generalmente de baja altura. El estrato dos, formado por árboles de sombra como Erythrina poeppigiana, frutales como Citrus sp., Musa sp., Mangifera indica (mango) y especies de doble propósitos como Inga sp. Este estrato tiene aproximadamente 6 m. de altura. Un estrato tres, formado por árboles maderables como Cedrela odorata, Diphysa robinioides, frutales como Spondias purpurea (jocote), Persea americana (aguacate) y palma coma Bactris gasipaes (pejibaye). Cuando se utilizan las técnicas modernas de manejo, la distribución horizontal es bastante regular y en número de es- pecies asociadas es relativamente baja. Lo contrario sucede en el caso de sistemas con técnicas tradicionales. El cultivo del café (Coffea arabiga) y del cacao (Theobroma cacao) con árboles de sombra es tradicional en América Latina. Con el cultivo de café a plena exposición solar se logran cosechas más altas, pero las necesidades ecológicas son más elevadas, especialmente la fertilización. La distancia de plantación de árboles para ambos cultivos, varía entre especies; cuando se trata de leguminosas, generalmente se siembra en cuadro entre 8 y 12 m. La utilización de árboles de sombra es común para otras especies agrícolas y diversas especies y condimentos como pimienta (Piper nigrum), vainilla (Vanilla planifolia) y cardamomo (Ellettaria cardamomum). Las especies más utilizadas para sombra permanente del café y cacao pertenecen a los géneros Acacia, Albizia, Erythrina, Inga y Leucaena, tratándose de leguminosa que además de la reducción de la intensidad lumínica fijan nitrógeno en el suelo y aportan cantidades notables de residuos vegetales naturales o por podas como material de cobertura. Otros géneros implementados son; Calliandra, Ficus, Grevillea, Gliricidia, Jacaranda y Mimosa, aunque su uso es restringido. Como sombra transitoria para el café, Carvajal (1984), menciona además, MAGFOR/PROFOR/BM 55 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua especies como: Crotalaria alata (crotalaria), Sesbania punctata (sesbania), Tephrosia candia (tefrosia). En Colombia las especies más utilizadas para sombra del café son: Erythrina spp, Albizia carbonaria, Cedrela odorata, Cordia alliodora, Calliandra lehemania y Cassia spp. Para el cacao utilizan como árboles de sombra, las siguientes especies: Gliricidia sepium, Phithecellobium saman, Enterolobium cyclocarpum, Tabebuia rosea y Terminalia ivorensis. En México utilizan aproximadamente 45 especies de sombra para café, cacao y condimentos. Para el café en los cultivos rústicos y tradicionales se utilizan: Aspidosperma magalocarpon (ñambaro blanco), Bernoullia flamea, Brosimum alicastrum (ojoche), Dialium guianensis (comenegro), Dendropana arboreus (concha de cangrejo), Calophylum brasiliense (palo maría), Ficus spp, Hymenaea courbaril (guapinol), Sterculia mexicana, Swietenia panamensis, Terminalia amazónica (almendro), Talauma mexicana, Vochysia hondurensis (barba de chelo, palo de agua). En el sistema de plantaciones del café se emplean preferentemente el género Inga spp. 6. Cercas vivas, cortinas y rompevientos en fajas El uso de árboles como postes vivos para cercas, es una técnica de amplia difusión en el sector rural americano. Alrededor de muchos cultivos agrícolas y pastizales se pueden observar cercas vivas. Su uso es múltiple, ya que además de la limitación de la finca, la madera producida se usa para leña, carbón postes y a veces para aserríos; al podar los brotes se logra material de cobertura del suelo y para la alimentación del ganado. De acuerdo con Budowski (1984), las cercas vivas presentan además, ventajas sobre las cercas muertas en relación 56 con los costos, durabilidad, productos adicionales económicos y especialmente sobre la fertilidad del suelo (producción de materia orgánica, fijación de nitrógeno, control de la erosión) y regulación de la fauna. Sin embargo, presentan desventajas en el mantenimiento, competencia por agua, nutrimientos, luz con cultivos vecinos y posibles alelopatía nocivas. El empleo de cercas vivas es una actividad tradicional en muchas regiones, ya que cumplen funciones múltiples, mediante el uso de especies con diferentes usos (Cuadro 12). Cuadro 12. Especies de uso múltiple, usadas también como cerco vivo Usos Nombre común Forrajera Madero negro Leucaena Frutales Roble Cedro Ciprés Teca Laurel Mango Jocote Ornamentales Malinche Maderables Nombre científico Gliricidia sepium Leucaena leucocephala Fraxinus chinensis Tabebuia rosea Cedrela odorata Cupressus lusitanica Tectona grandis Cordia alliodora Mangifera indica Spondias mombin Eugenia jambos Spathodea campanulata Delonix regia Euphorbia spp Fuente: Budowski (1984) La mayoría de las especies presentadas en el Cuadro 12, sirven para la producción de leña, además de sus funciones de barreras rompevientos, albergue de especies faunística y atractivos paisajísticos. Las especies más difundidas en el uso de cercas vivas en las regiones tropicales de México son: Gliricidia sepium y Bursera simarouba. Otras especies menos frecuentes son: Tabebuia rosea, Metopium brownei, Haematoxylum campechanum, Spondias mombin, Salix chilensis. En zonas frescas se usan como cercas vivas las siguientes especies: Casuarina equisetifolia, Opuntia spp, Schinus molle, Cupressus spp, Juniperus spp, Agave spp, Fouguieria splendens, Phitecollobium dulcis, Populus spp y Erythrina spp. Las especies más usadas como cortinas rompevientos son: Casuarina equisetifo- lia, Eucalyptus spp, Cupressus lindleyi, Salix spp, Populus spp, Schinus molle, Fraxinus spp, Tamarix plumosa y Platanus spp. El estudio más completo de las especies de cercas vivas en América Latina es el de Sauer (1976), quien encontró en Costa Rica el uso de 57 especies que regularmente son plantadas alrededor de cafetales, pastos y cañaverales. Las 25 especies más importantes descritas por Sauer (1976), de acuerdo a los requisitos ecológicos de éstas, se presentan en el Cuadro 13. Beer et al. (1989), ha informado sobre las experiencias realizadas en Costa Rica y Nicaragua en la plantación y en manejo de cercas vivas de Gliricidia sepium, Erythrina berteroana y Spondias purpurea. MAGFOR/PROFOR/BM 57 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 13. Especies utilizadas más comúnmente en cercos vivos de cafetales, pastizales y cañales en Costa Rica Nombre científico Anacardium occidentale Bombacopsis quinata Bromelia pinguin Bursera simarouba Byrsonima crassifolia Caesalpinia eriostachys Cassia grandis Casuarina equisetifolia Croton niveus Cupressus lusitanica Diphysa robinioides Erythrina poeppigiana Euphorbia cotinifolia Ficus goldmanii Gliricidia sepium Grevillea robusta Inga spectabilis Salix humboltiana Spondias purpurea Syzygium jambos Tabebuia rosea Nombre común Marañón Pochote Piñuela Indio desnudo Nancite Saino Carao Casuarina Copalchi Ciprés Guachipilin Poró Barrabas Matapalo Madero Negro Grevilea Guaba Sauce Jocote Manzana rosa Roble Fuente: Sauer (1976) SISTEMAS SILVOPASTORILES Mucho de los efectos de destrucción de las áreas boscosas se atribuyen a los efectos de la ganadería extensiva que se implementó en la década de los 60, 70 y 80’s. En el caso de Nicaragua se tienen tasas de deforestación mayores a las 50,000 ha por año, aunque tal deforestación contemplaba las acciones conjuntas de agricultura y ganadería, cuyas áreas posteriormente y en gran 58 parte eran abandonadas para dar paso a la conformación de charrales o tacotales y eventualmente a los bosques secundarios (Kaimowitz, 1996). El problema de los ganaderos de América tropical, incluyéndose Nicaragua, es que más del 50% del área de pasturas está en proceso de degradación. La cual tiene como posibles causas: el uso de germoplasma no adaptado o de bajo potencial, sobrepastoreo, quemas no controladas, prácticas de labranza inapropiadas, ausencia de coberturas vegetales y de otros métodos de conservación de suelo, manejo ineficaz de la fertilidad del suelo, manejo ineficaz del sistema de pastura, falta de información acerca de los tipos de pasturas, su agronomía, manejo y uso (CATIE, 1998). El impacto de la deforestación y la degradación de la pastura, ha traído como consecuencia: pérdida de la biodiversidad, ruptura de los ciclos hídricos, degradación del suelo, compactación, lixiviación, erosión, mayor emisión de CO2 y una baja productividad animal (CATIE, 1998). Una de las alternativas para contrarrestar los efectos de la ganadería extensiva y que sea compatible con el medio ambiente son los Sistemas Silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles conforman uno de los grandes tipos de sistemas agroforestales y consiste en la combinación de árboles con sistemas de pasturas dentro de los cuales se contempla la presencia de animales. Son una opción de producción pecuaria que involucra la presencia de las leñosas perennes (árboles y arbustos), interactuando con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y animales), todo ello bajo un sistema de manejo (Pezo e Ibrahim, 1996). Las leñosas perennes pueden constituir o no una fuente alimenticia para los animales. En Nicaragua este sistema agroforestal, se reviste de mucha importancia por las siguientes razones: 1) la actividad ganadera es una de las actividades con un fuerte peso en el PIB (mayor del 25%); 2) los riesgos de pérdidas son menores ante factores ambientales adversos; 3) favorece la recuperación de áreas degradadas por actividades agrícolas y pastoriles; 4) favorece la recuperación del área boscosa; y 5) incrementa la productividad del suelo, y el beneficio neto del sistema a largo plazo; 6) reduce los riesgos a través de la diversificación de salidas del sistema y 7) incrementa la productividad animal y vegetal al atenuar los efectos detrimentales del estrés climático. En los sistemas silvopastoriles la intensidad de las interacciones es mayor cuando los diferentes componentes están presentes en el mismo terreno, aunque no es necesario, dado que la interacción entre dos de ellos (árbol + pasto o árbol + animal) se puede medir por un tercero (Somarriba, 1992). Las combinaciones de las leñosas perennes con pasturas y animales, se puede presentar en formas muy diversas, lo que ha generado diferentes tipos de sistemas silvopastoriles, muchos de ellos forman parte de la cultura productiva de los finqueros nicaragüenses por ejemplo los cercos vivos y árboles. Dispersos en potreros, en algunos casos los diseños se orientan a obtener un beneficio económico, social o ecológico, de las interacciones entre el componente leñoso con las pasturas y los animales, pero en MAGFOR/PROFOR/BM 59 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua otros casos la presencia del componente leñoso puede deberse a procesos de retrogresión en las sucesiones naturales hacia una forma de restauración del bosque como es el caso de los charrales, barbechos o tacotales (Brown, 1994). Entre las opciones de sistemas silvopastoriles que se pueden aplicar a las fincas ganaderas nicaragüenses se encuentran las siguientes: • • • • • Cercas vivas, cortinas rompevientos y leñosas sembradas como barreras vivas Bancos Forrajeros (Islas forrajeras) Sistemas Taungya Leñosas en callejones Árboles y arbustos dispersos en potreros • Pastoreo en plantaciones de árboles maderables o frutales. Estas combinaciones en el tiempo y/o en el espacio son igualmente múltiples y comúnmente practicadas por los pequeños agricultores. Los inventarios regionales o nacionales de estos sistemas no obstante, son escasos y se encuentran actualmente en su base de instrumentación. La decisión de cual de ellas se implementará está determinada por diversos factores, y están sujetos a: el objetivo que el productor tiene de su explotación productiva con respecto a las leñosas (perennes y forrajeras), el tamaño de la finca, su localización, topografía, disponibilidad de mano de obra, recursos económicos y otros (Pezo e Ibrahim, 1996). 1. Descripción de las alternativas Cercos vivos Es una línea de árboles plantados para delimitar fincas, potreros, parcelas de cultivos, en algunos casos puede ser utilizada como cortina rompevientos. Constituyen una opción silvopastoril cuando además de delimitar potreros o áreas de uso ganadero, tiene relevancia ecológica: evitando la intervención del bosque, promoviendo la producción de árboles en la finca, consecuentemente contribuye en la mejora del ambiente (reducción de la temperatura y de la intensidad lumínica, fijación de CO2, etc.), y económica al permitir la diversifica- 60 ción de alternativas productivas dentro de la finca. Los cercos vivos constituyen una de las prácticas Agroforestales más difundidas en Nicaragua y en América Central, ya que los agricultores han hecho uso de ello con la finalidad de delimitar sus fincas y potreros con diversas especies de crecimiento rápido y de uso múltiple, lo cual les permite cierto ahorro en el uso de material muerto que tiene que ser reemplazado cada cierto tiempo. Económicamente reduce los costos hasta en un 46%, produce follaje y frutos, nutrientes/suelo, lo que reduce la importación de éstos a la finca. El establecimiento es a través de diferentes formas de propagación (estacas, plantas en bolsas y siembra directa). El espaciamiento puede ser de 0.5 a 2 m en línea. El manejo: para producción de forraje podas cada 4 a 6 meses a alturas de 2.5 m. y para producción de leña y forraje cada 3 a 4 años. La cerca viva está conformada por una sola hilera de árboles y/o arbustos, que delimitan una propiedad y pueden localizarse en diversas partes de la finca, donde cumplen funciones protectoras y productoras. Pero su función principal es la delimitación de las propiedades y la protección contra los daños de animales y vientos fuertes. Además de ella se obtienen productos adicionales como: leña, madera, forraje para ganado, abono verde, miel, frutos y sombra. En Nicaragua por mucho tiempo se han utilizado en sistemas silvopastoriles y agroforestales en general las especies arbóreas que se presentan en el Cuadro 14: Cuadro 14. Especies usadas en sistemas agroforestales y SSP, en Nicaragua. Nombre común Guácimo Leucaena Madero Negro Genízaro Jícaro Tigüilote Guanacaste Carbón Guachipilín Mango Jocote Helequeme Jiñocuabo Sardinillo Marango Pochote Neem Chilamate Nombre científico Guazuma ulmifolia Leucaena leucocephala Gliricidia sepium Pithecellobium saman Crescentia alata Cordia dentata Enterolobium cyclocarpum Acacia pennatula Diphysa robinioides Mangifera indica Spondias spp. Erythrina Spp. Bursera simarouba Calliandra calothyrsus Moringa oleifera Bombacopsis quinata Azadirachta indica. Ficus sp. Fuente: Durr, (1992); IRENA (1993), Ruiz (1999). MAGFOR/PROFOR/BM 61 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cortinas rompeviento Constituyen una opción silvopastoril al igual que las cercas vivas, en la cual además de delimitar potreros o áreas de uso ganadero, tiene relevancia ecológica: impidiendo que el viento alcance velocidades tal que dañe física y fisiológicamente los cultivos, en este caso los pastos (CATIE, 1998). La forma de establecimiento es similar al de las cercas vivas (a través de plantas en bolsas y estacas). Los distanciamientos de 2.5 x 2.5 m en hileras de 10 árboles perpendiculares al viento a tres bolillos. El manejo: podas cada 4 a 6 meses a 2 m de altura. Su función: contrarrestar altas velocidades del viento (CRV), protección física y fisiológica al pasto, animal, forraje sombra, proveer energía (leña) y madera, mejorar las condiciones ambientales (fijación de CO2). Cultivo en callejones El sistema de cultivos en callejones pretende conciliar la producción agrícola de corto plazo con el mantenimiento de la productividad agrícola a largo plazo a través del manejo adecuado de suelo y agua (CATIE, 1998). Los cultivos en callejones presentan una alternativa de solución para los problemas de deterioro económico y ambiental ocasionado por la no conservación de los suelos, las prácticas de los sistemas agrícolas tradicionales y la no integración de los sistemas agroforestales en 62 las fincas o parcelas de los productores (CATIE, 1998). Consisten en el establecimiento de hileras de árboles o arbustos (generalmente fijadores de Nitrógeno) intercalados en franjas con cultivos anuales. La cual presenta los siguientes objetivos: a) Proveer al cultivo de elementos minerales presentes en el suelo, elaborados por las especies en callejones a través del reciclaje, b) Proporcionar a los cultivos agrícolas un manto protector del suelo, c) Eliminar las malezas durante los períodos de descanso del suelo y d) Proporcionar a los cultivos agrícolas un micro-clima adecuado para su crecimiento (CATIE, 1998). Se consideran como ventajas de estos sistemas: la estabilización de la producción agrícola, la proporción de abono verde al suelo con lo cual se mejora su estructura y fertilidad. Favorece la infiltración de agua y mantienen la humedad en el suelo, sirviendo de barrera para el control de la erosión; permite la diversificación de productos, la reducción del crecimiento de malezas por efecto de la sombra y de la incorporación de material vegetal al suelo y la disminución en las labores de preparación de suelos. Como desventajas se tienen: que el espacio utilizado por los árboles disminuye el rendimiento de las cosechas en términos de peso del producto por unidad de superficie de terreno, aunque esto es superable si se analiza a través de los rendimientos relativos de la producción; Puede haber competencia por agua y nutrimientos entre los cultivos y los árbo- les, el valor de los productos de la poda a veces es mayor que el valor de las cosechas, por lo cual no vale la pena utilizar los residuos como abono. En algunos suelos muy ácidos y con alta saturación de aluminio, los problemas de fertilidad son tan grandes que ni siquiera los árboles crecen satisfactoriamente, de modo que no es posible utilizar este sistema. Altos costos de mano de obra en las etapas iniciales de establecimiento y en el manejo, de modo que su adopción es poco probable en situaciones donde la tierra es abundante y la mano de obra escasa. Las especies seleccionadas para estos sistemas deberán tener las siguientes características: fácil propagación, rápido crecimiento, con capacidad para producir rebrotes, tener una raíz profunda y recta, producir abundante biomasa y ser fijadoras de nitrógeno. Si es posible proporcionar otros productos secundarios, ejemplos de éstos se presentan en el Cuadro 15 (IRENA, 1993). Cuadro 15. Ejemplo de especies a utilizar en SSP Nicaragua y su forma de propagación Nombre común Madero negro Leucaena Marango Helequeme Calliandra Nombre científico Gliricidia sepium Leucaena leucocephala Moringa oleifera Erythrina poeppigiana Calliandra calothyrsus (estaca) (semilla) (estaca) (estaca) (semilla) Fuente: IRENA (1993). Establecimiento: Distanciamiento entre hileras: 4, 6 u 8 m. Distanciamiento entre árboles: 0.5 a 2.0 m. en 1 o 2 hileras de árboles (0.5 a 1.0 m), los cultivo agrícola a 0.5 m de los árboles Manejo del Sistema: Podas (son de formación y mantenimiento de la estructura del componente arbóreo) de las cuales se puede extraer material leñoso, follaje que puede ser utilizado para su distribución en el suelo o para la alimentación animal. Esto se acompaña de la incorpo- ración de rastrojos, para lo cual se recomienda no realizar quemas en las áreas donde se implemente este sistema. Algunas de las medidas que se requieren fomentar para la adopción de esta alternativa de cultivo en callejones son: reducir la competencia del componente arbóreo sobre y bajo la superficie del suelo, reducir la necesidad de mano de obra, aumentar la producción de biomasa, utilizar especies adaptadas a las condiciones locales, introducir la práctica MAGFOR/PROFOR/BM 63 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua como método de conservación de suelos, preferiblemente no cultivar todos los años, aumentar la rentabilidad. Arboles en potreros Esta opción silvopastoril permite el poder brindar una serie de beneficios a los animales en los potreros, tanto físico, fisiológico como nutricional. Tiene relevancia ecológica ya que permite el establecimiento de especies arbóreas (energéticas y maderables) directamente en las áreas empastadas fomentando así la mejora ambiental y la biodiversidad. El establecimiento se hace a través de estacas, plantas en bolsas, siembra directa y por dispersión del ganado. El manejo: para la producción de forrajes con podas cada 4 a 6 meses, a una altura de 2.5 m, para la producción de leña y forrajes cada 3 a 4 años. Su principal función: sombra, forrajes, frutos, madera, leña y madera. Bancos de proteínas Esta opción silvopastoril permite el poder brindar una serie de beneficios a los animales en los potreros, tanto físico, fisiológico como nutricional. Tiene relevancia ecológica ya que permite el establecimiento de especies arbóreas (energéticas y maderables) directamen- 64 te en las áreas empastadas o fuera de éstas, fomentando así la mejora ambiental y la biodiversidad, ya que mediante el consumo animal estimula a las plantas a la producción de biomasa aérea con lo cual se logra además un incremento en la producción leñosa de las mismas produciéndose de esa manera una mayor acumulación de CO2, en esa parte leñosa. El establecimiento es a través de siembra directa, plantas de bolsas y estacas. Con espaciamientos de 0.25 a 1 m. hasta 2 x 1 m. Manejo podas de acarreo cada 4 a 6 meses a alturas de 0.5 a 1m, ramoneo directo corte y acarreo. La función de este tipo de sistema es: protección animal, forraje, leña, madera, acumulación de CO2. Pastoreo o producción de forraje en plantaciones forestales o en bosques secundarios En lo que respecta a la producción forrajera en plantaciones, ésta es una práctica poco tecnificada y difundida, sólo en el caso de pastoreo extensivo en los bosques secundarios se practica más de forma tradicional. En el Cuadro 16 se pueden observar especies forestales que se han venido combinando con algunas especies forrajeras en diferentes regiones de América Latina. Cuadro 16. En América Latina se encuentran los siguientes ejemplos de asociaciones de especies forestales con especies herbáceas forrajeras, sobre todo gramíneas. Chile Especie forestal Nombre científico Pinus radiata Surinam Pinus caribaea Costa Rica Cordia alliodora Cedrela odorata Eucalyptus deglupta Laurel Cedro Eucalipto Pinus caribaea Pino hondureño Ecuador Eucalyptus globulus Eucalipto Brasil Pinus caribaea Pino hondureño Venezuela Pinus caribaea Pino hondureño Región/ país Nombre común Pino Especies forrajeras Asociada Varias Panicum pilosum, Paspalum conjugatum, Imperata spp., Axanopus sokai Cynodon nlemfuensis Panicum spp Setaria sphaecelata Melinis minutiflora, Brachiaria mutica y otras Pennisetum clandestinum Panicum maximum, Pennisetum clandestinum, Brachiaria humidícola Varias Fuente: FAO (1984). De acuerdo con la información de FAO (1984), en el delta del Paraná, Argentina, se pastorea en las plantaciones de álamo a partir del cuarto año, cuando los árboles son más robustos y cuando en invierno se repone la pradera con Bromus unioloides, Trifolium spp, y otros pastos. En Mendoza se pastorea en las plantaciones de álamos después del segundo año con ovejas, aprovechando el denso tapiz del trébol blanco que se instala espontáneamente. También se combinan álamo con alfalfa haciendo coincidir la siembra de alfalfa con la plantación utilizando la gramínea durante cuatro o cinco años. En la provincia de Misiones, Argentina, se pastorea con novillos bajo plantaciones de coníferas, especialmen- te Pinus elliottii y P. taeda. Después del tercer o cuarto año se pastorea también en plantaciones Eucalyptus spp. para reducir el peligro de incendios. En la región semiárida noreste de Brasil se manejan plantaciones de Eucalyptus camaldulensis y de Mimosa Caesalpinia efolia con pastoreo en praderas de “capin buffel” (Cenchrus ciliaris). En la misma región se conoce la asociación tradicional de Prosopis pallida (algarrobo) con palma forrajera, método empleado por pequeños y medianos propietarios que han podido sobrellevar los prolongados veranos con mucho menos dificultades para mantener su rebaño que aquellos que no aplican el sistema. MAGFOR/PROFOR/BM 65 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua En el Estado de Yucatán, México, se suele introducir el ganado a las selvas secundarias en donde, junto con las especies vegetales del estrato herbáceo, ramonea los arbustos bajos y las ramas de los árboles con capacidad forrajera arrancadas por el campesino, especialmente de Brosimun alicastrum (ramón, ojoche). Las sabanas mexicanas mantienen entre las extensas áreas de pastizales, algunas especies del bosque secundario como Byrsonima crassifolia (nanche, nancite) y Crescentia alata (jícaro). En el Estado de Tabasco el ganado pastorea en áreas inundadas de algunas especies acuáticas: lirio (Eichornia spp) y popal (Talia spp) localizándose entre las áreas emergentes de terreno, comunidades arbóreas en que domina Haematoxylum campechianum (tinto) que también es ramoneado por el ganado (FAO, 1984). Árboles (maderables, forrajeros, frutales) asociados con pastizales Las especies arbóreas en zonas secas de Costa Rica son específicas y su uso es generalmente múltiple, para forrajes, maderas y leña así como fuentes de sombra y nutrición humana (Cuadro 17). (FAO, 1984) Cuadro 17. Especies arbóreas en pastizales de la Región Pacífico Seco de Costa Rica N. Científico Acrocomia vinifera Anacardium occidentale Cassia grandis Cedrela odorata Cordia alliodora Diphysa robinioides Enterolobium cyclocarpum Ficus spp Gliricidia sepium Hymenaea courbaril Inga vera Mangifera indica Persea americana Pithecellobium saman Psidium guajava Scheelea rostrata Schizolobium parahybum Spondias mombin Spondias purpurea Tabebuia pentaphylla N. Común Palma coyol Marañon Carao Cedro Laurel Guachipilín Guanacaste Higuerón Madero negro Guapinol Guaba Mango Aguacate Genízaro Guayaba Palma real Gallinazo Jobo Jocote Roble de sabana S x x x x x x x x CV x x x x x x x x x x x x x x x x x x MP L x x x x x x x x x x x x x x x x x CH x x x x x x x x x x x x x x F x x x x x x x x x x x x Fuente: FAO, 1984 CLAVE: S: Sombra CV: Cerca viva MP: Madera o postes CH: Consumo humano L: Leña (preferidos) F: Forraje 66 Se debe mencionar que todas las especies presentadas en el Cuadro 17, están presentes en las zonas secas de Nicaragua. Los árboles productores de forraje (frutos y hojas) más frecuentes en América Central se presentan en el Cuadro 18. Cuadro 18. Especies forrajeras presentes en América Central. N. Científico Brosimun alicastrum Brosimun galactodendrom Diospyros conazatti Diospyros rosei Diospyros sonorae Diospyros spp Ficus spp Guazuma ulmifolia Leucaena spp Pithecellobium dulce Pithecellobium lobatum Pithecellobium jiringa Pithecellobium saman Prosopis juliflora Prosopis tamarugo Prosopis spp Psidium guajava Spondias purpurea N. Común Ojoche Zapote Higuerón Guácimo de ternero Leucaena Espino de playa Guayacán blanco, genízaro Carbón, mezquite Guayaba Jocote Fuente: FAO (1984) Dos experiencias muy importantes se han desarrollado en Chile sobre la base de plantaciones de árboles y arbustos forrajeros nativos de la zona desértica y la zona semiárida del norte del país. El primer caso se refiere al Prosopis tamarugo, con el cual se plantaron en el decenio de 1963 - 73, 20,000 hectáreas que han mantenidos hatos ganaderos, bovinos, ovinos y caprinos permitiendo desarrollar investigaciones completas sobre la factibilidad técnica y económica de someter al aprovechamiento económico un sector significativo del “desierto más seco del mundo” aprovechando las características del P. tamarugo de utilizar capas friáticas del subsuelo y de absorber humedad ambiental con su sistema foliar. La otra experiencia ha consistido en la repoblación de Atriplex spp., en extensas áreas paralelas a las costas nórticas en donde la precipitación MAGFOR/PROFOR/BM 67 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua anual registra promedios entre 100 y 300 mm, con períodos secos de 10 y 11 meses al año. En los últimos años se plantaron unas 15,000 hectáreas a raíz de la inclusión del sistema entre las especies bonificas con el 75 % del costo de la población. Finalmente se ha venido ensayando la recuperación de la estepa con Acacia caven para su manejo silvopastoril. De acuerdo con Torres (1983), las plantaciones de caucho (Hevea brasiliensis) también se pueden asociar favorablemente con pastos o con animales menores (aves). Benavides (1983), publicó originalmente los valores del Cuadro 19 sobre las características nutricionales de las hojas de diferentes especies arbóreas especialmente frutícolas utilizadas para alimentación de cabras en Costa Rica. Cuadro 19. Características nutricionales del follaje de especies frutícolas N. Científico N. Común % M. S. % P.C. % DIV Anacardium occidentale marañón 36,6 10,9 16,2 Bursera simarouba jiñocuabo 35,0 14,5 32,1 Cassia spp. candelillo 37,5 17,8 23,1 Citrus spp. naranja 36,7 14,2 76,4 Crescentia alata jícaro 36,9 9,8 43,8 Erythrina berteroana poró 15,6 27,6 59,8 Eugenia jambos manzana rosa 40,2 10,3 37,6 Ficus spp higuerón 33,2 13,1 48,8 Inga spp guaba 38,7 21,8 32,8 Inga spp guaba 41,2 20,1 27,5 Mangifera indica mango 46,8 8,7 37,0 Persea americana aguacate 36,1 11,8 31,9 Roupala complicata zorrillo 16,4 33,7 68,8 Spondia purpurea jocote 26,5 14,0 58,0 Fuente: Torres (1983). CLAVE: MS: Porcentaje de materia seca; PC: Porcentaje de proteína cruda; DIV: Digestibilidad in vitro. Tal y como se ha descrito en el documento todas las especies mencionadas son utilizadas en el diseño de sistemas agroforestales de diferentes tipos. Para el caso de fijación de carbono se recomiendan las especies que son de rápido crecimiento, tanto de follaje difuso, como de follaje espeso o frondoso. El 68 tipo de follaje quiere indicar, el grado de cobertura que tiene la copa de un árbol y al grado de densidad foliar en relación a la consistencia anatómica de la hoja, en esa medida habrá una mayor o menor capacidad en la captación de luz solar y por ende en la fijación de carbono. De follaje difuso están: Leucaena leucocephala (leucaena), Gliricidia sepium (madero negro), Bombacopsis quinata (Pochote), Caesalpinia eriostachys (Saino), Bursera simarouba (Indio desnudo), Casuarina equisetifolia (Casuarina). De follaje espeso se pueden mencionar, Anacardium occidentale (Marañón), Byrsonima crassifolia (Nancite), Erythrina poeppigiana (poró), Syzygium jambos (Manzana rosa) entre otros. Hay que recordar que los sistemas agroforestales y silvopastoriles (para el caso de Nicaragua) han existido como una forma tradicional de aprovechamiento de los recursos vegetales y animales, tanto en la utilización de asociaciones de árboles con cultivos agrícolas y las asociaciones espontáneas (uso espontáneo de los árboles por los animales) de animales con los árboles en este caso los animales son los que han venido descubriendo la palatabilidad de árboles en propio consumo, de tal manera que los dueños de fincas lo han venido aprovechando, pero sin ningún manejo técnico. De modo que, las especies forestales utilizadas en las asociaciones con cultivos no han sido precisamente para la fijación de carbono, es decir, producción de biomasa para medir la captación de carbono. Sino que estos sistemas, hasta ahora han venido siendo utilizados para la producción de productos de subsisten- cias o de complementación en la producción de productos varios. Según Ugarte 1994, las asociaciones de cultivos anuales como el quequisque, chiltoma, maíz y yuca, con madero negro en la finca La Lucha, en Niquinohomo, el costo de producción de estos sistemas fue de C$ 376 para 0.1 ha, establecidos en barreras vivas. Se debe aclarar que esto corresponde a sistemas agroforestales que son establecidos de forma tradicional y no con la tecnificación apropiada. Las actividades principales que incluyen en el establecimiento de estos sistemas en esa zona son: La preparación del terreno (limpieza, arado), Siembra de matas (árboles y planta anual), Mantenimiento (limpieza, fertilización), Cosecha (recolección y transporte). Unos de los logros principales que se ha tenido con el uso de los sistemas agroforestales es llegar a diversificar la producción de bienes económicos, tanta para la subsistencia, como para comercializar los excedentes, esto se da sobre todo en zona donde la tierra está bien dividida y las propiedades son pequeñas, como en el caso de la zona sur del país (Masaya, Carazo etc.). La limitante se manifiesta en la falta de tecnificación en el establecimiento y un seguimiento en la evaluación de los costos de establecimiento de estos sistemas. MAGFOR/PROFOR/BM 69 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua DATOS SOCIOECONÓMICOS PARA ESTABLECER SISTEMAS AGROFORESTALES (EL DESARROLLO HUMANO EN NICARAGUA, 2000) El objetivo del diagnóstico social y económico es determinar los objetivos, visión al futuro, oportunidades y limitaciones del grupo familiar, de la finca y de sus sistemas de producción. Existen varios niveles de análisis: no de un sistema en particular, variabilidad en rendimientos en cuanto a especies a utilizar de mayor o lento crecimiento, precios y mercados que son variables en cuanto al tiempo. El individuo: La dimensión psicológica de los que toman decisiones en la finca, en este caso puede ser el hombre, la mujer o varios miembros de la familia, sus preferencias en cuanto a los sistemas de producción y aversiones sobre algún o algunos en particular, especialmente en relación a las especies forestales leñosas perennes, sus historias de vida, conocimientos y experiencias, sus futuros. EL núcleo familiar: La composición de la familia, tanto en adulto como niños, mujeres u hombres, en la cohesión, que consiste en la unión familiar a la hora de la toma de decisiones y hacia donde evoluciona, es decir sobre el nivel de vida que alcanza la familia. La gerencia de la finca: El manejo, se refiere a la tecnología que se va a realizar, comercialización de los productos que se generan del sistema empleado, administración de los bienes materiales y financieros que se adquieran producto del sistema, manejo del riesgo de la utilización o 70 La relación entre la finca y la comunidad: Consiste en el nivel de involucramiento existente, por ejemplo, si es abastecedora de productos proveniente del sistema a la comunidad, asociación se refiere a que la finca es miembro de alguna cooperativa, asociación de productores, etc. el marco regional, nacional e internacional, qué grado de relación posee la finca en cuanto a estos tres aspectos y la legislación se refiera al tipo de tenencia de la tierra, si es propia, comunal, cooperativa, alquilada, etc. Hay que tomar en cuenta que Nicaragua tiene una población estimada en más de 4 millones de habitantes de los cuales, 3.5 millones residen en los departamentos de la región semiseca. En el territorio Atlántico del país (38% de la superficie total) vive sólo el 6% de la población total, mientras que en el Pacífico (30% del territorio) vive el 62 % de la población y en la región central (32% del territorio) el 32 % de la población. En el Anexo 5, se refleja la densidad poblacional de Nicaragua, y se observa que las zonas seleccionadas para realizar los trabajos de reforestación son las que se encuentran con bajas densidades poblaciones que oscila entre los 25 y 100 habitantes por km2, lo que influye positivamente en el establecimiento de plantaciones forestales. El mapa que se utiliza en este informe corresponde a información generada en Atlas de la Población Rural de Nicaragua, 2002. En el Anexo 6 se indican las poblaciones rurales de Nicaragua, de las zonas que interesan para efectos de reforestación, esta distribución poblacional se hace por municipio de los Departamentos de interés, donde se reflejan la poca densidad poblacional por kilómetro cuadrado, lo que permitirá una mayor área para tal fin. Entre Los municipios que presentan las menores densidad poblacionales están Acoyapa, Dipilto, El Jicaral, Ocotal, San Francisco Del Norte, San José de los Remates, San Nicolás, Santa Lucía, Santa María, Santo Tomás, Yalagüina, Terrabona, Santo Tomás del Norte, Totogalpa y Santo Domingo. Todos estos sitios se ubican en el área seleccionada para realizar reforestación. En la parte económica para 1999, Nicaragua presentaba como promedio anual expresado en porcentaje una tasa de inflación del índice de precio al consumidor del 11.2 % y una tasa de devaluación nominal en el mercado oficial de 11.6 % (El Desarrollo Humano en Nicaragua, 2000). SISTEMAS AGROFORESTALES Y FIJACION DE CO2 1. Importancia de los sistemas agroforestales en la fijación de carbono La reforestación no incluye exclusivamente a las plantaciones forestales, sino las diferentes formas de cultivo según el fin primordial del establecimiento, así por ejemplo, existen las plantaciones en bloque y las utilizadas en SAF tales como cultivos en linderos, huertos caseros, cortinas rompevientos, sistema taungya, etc. En el caso de los SAF, éstos no sólo actúan como sumideros de carbono, sino que también evitan el agotamiento de los sumideros ya existentes, al reducir la presión sobre los bosques. Al convertir la madera en muebles o usarla en construcción, ésta actúa como depósito de carbono hasta su descomposición completa, que pueden, ser muchos años (Dixón, 1995, citado por Molina y Paíz, 2002). Los SAF tienden a incluir prácticas sostenibles de bajos insumos que minimizan la alteración de los suelos y plantas, y por el contrario, aumentan los rendimientos de la madera sin elevar los costos, lo cual contribuye a crear sumideros para el carbono en forma de árboles y productos maderables perdurables en el tiempo, a la vez ayuda a evitar el agotamiento de las reservas o almacenamientos naturales ya existentes reduciendo la presión sobre los bosques y en áreas donde la leña es escasa. Las masas forestales ubicadas en los SAF pueden llegar a eviMAGFOR/PROFOR/BM 71 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua tar la explotación de los bosques al suplir suficiente energía a bajos precios, y si la madera de los árboles es procesada, 50% de ella actúa como almacén de carbono hasta su descomposición (Dixón 1995, Stella 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). Según Kurstel y Burshel (1993, citado por Molina y Paíz, 2002), la cantidad de carbono secuestrado directamente por los árboles dentro de los diferentes sistemas agroforestales oscila normalmente de 3 a 25 t C ha-1, en el caso de huertos caseros y taungya se logra superar los 50 t C ha-1 de biomasa; las cortinas rompevientos, los linderos y las cercas vivas producen menor cantidad de materia seca. El potencial para el almacenamiento de carbono en sistemas agroforestales incluyendo el carbono del suelo, oscilan entre 12 y 228 t C ha-1 (Dixón 1995), siendo el potencial para el almacenamiento de carbono mayor en el trópico húmedo. En algunos sistemas agroforestales en América Central, se han estimado tasa de fijación de carbono desde 0.1 a 3.6 t C ha-1 año-1. El almacenamiento de CO2 dependerá de la especie arbórea y densidad de la siembra (Segura, 1999; Cubero y Rojas, 1999), la materia orgánica presente en el suelo, edad de los componentes, tipos de suelos, características del sitio, factores climáticos y el manejo silvicultural al que se vea sometido. Los sistemas agrosilviculturales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles pueden en diversos grados, mantener y hasta aumentar las reservas de carbono en la vegetación y los suelos; de hecho, la agroforestería tiende a prácticas sostenibles de bajos insumos que minimicen la alteración de los suelos y plantas, enfatizando la vegetación perenne y el ciclaje de nutrientes, lo cual contribuye a almacenar bancos de carbono que son estables por décadas o siglos (Kurstel y Burshel, 1993). 2. Fijación de carbono en sistemas agroforestales con café Según Márquez, (1997, citado por Molina y Paíz, 2002), ha encontrado que aún no existen estándares técnicos internacionales y nacionales para lograr medir diferente escenarios dentro de los sistemas agroforestales cafetaleros u otro sistema agroforestal como servicio ambiental (situación para reducir emisiones) o sin servicio ambiental (situación dada por no emitir emisiones) y así, lograr comparar las cifras con lo que se hubiere fijado en toneladas métricas 72 de carbono (Alvarado et al., 1999, citado por Molina y Paíz, 2002). En una investigación llevada a cabo en Ciudad Colón, Costa Rica, se obtuvo que un sistema agroforestal de café (compuesto por árboles de sombra de Erythrina spp e Inga spp, cafetales, vegetación herbáceas, hojarasca y la materia orgánica del suelo), contribuyen con 198 t C ha-1 (Fournier 1996, citado por Molina y Paíz, 2002). Según Márquez (1997), en la Unión de Zacapa, Guatemala, un sistema agroforestal compuesto por sombra de la especie Inga sp y sombra para plantas de café, utilizando estratos de bosque (bosque de conífera, bosque latifoliado, bosque secundario latifoliado) obtuvo un promedio de fijación de 91.64 t C ha-1. Se ha buscado identificar los beneficios ambientales de los sistemas agroforestales de café y sin árboles, dada la importancia económica que posee el cultivo de café en Costa Rica, y que las actividades de estos sistemas agroforestales, por su propia naturaleza, modifican los ecosis- temas naturales para ser convertidos en agro ecosistemas, cuya productividad se orienta hacia el suministro de uno o varios servicios de importancia económica (Fournier, 1996). Debido a que la captura de carbono en cafetales tiene su base en la agenda ambiental, su estrategia de comercialización de servicio puede potencialmente ser un instrumento articulado o la estrategia de combate de la pobreza rural, e impulsar con ello, una reconversión productiva hacia esquemas agro ecológicos, en donde se combinen la producción y la venta de servicios en el ámbito nacional y global (UNICAFE, 1995, citado por Molina y Paíz, 2002). 3. Fijación de carbono en sistemas silvopastoriles Según Pomareda (1999, citado por Molina y Paíz, 2002), la capacidad de almacenar carbono por parte de las diferentes pasturas depende de dos factores: primero de la capacidad de crecimiento de cada especie, así como de su ciclo de vida y la extensión de sus raíces y segundo, de las características fisiológicas y la capacidad para absorber y/o descomponer nitrógeno. La combinación de pasturas y árboles es un efectivo sistema para incrementar el potencial de los recursos (ciclaje de nutrientes e interacciones) y contribuir al almacenamiento de carbono. Se ha estimado para balance global del dióxido de carbono que se puede encontrar fijaciones de 0.4 a 4.3 G t C año-1 en los trópicos de Centroamérica (Pomareda, 1999). En un análisis presentado por Fischer et al., (1994, citado por Molina y Paíz, 2002) en las sabanas del neotrópico, se encontró que las pasturas mejoradas almacenan la mayor parte de carbono en las capas más profundas del perfil del suelo, más allá de la capa arable (30 – 80 cm de profundidad) y que las gramíneas introducidas, podrían estar fijando en el suelo de 100 a 500 M t C ha-1. Las pasturas de Brachiaria humidicola y Andropum gayanus contribuyeron con mucho más carbono al contenido del suelo, que los pastos nativos, especialmente al asociarse con alguna leguminosa. Según Fischer y Trujillo (1999, citado por Molina y Paíz, 2002), el carbono acumulado en el suelo debe de originarse del carbono fijado por pasto, es decir, debe de venir de la productividad primaria neta, al depositar en forma constante MAGFOR/PROFOR/BM 73 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua residuos de productividad primaria neta, de materia orgánica en el suelo y renovar raíces, a diferencia de los cultivos anuales de ciclo corto que tienen un desarrollo sincronizado. López (1998), en un potrero con pasto de guinea (Panicum máximum Jacq), obtuvo que se acumuló en el suelo 233 t C ha-1 y en un sistema silvopastoril con laurel (Cordia alliodora) de regeneración natural a una edad entre uno y diez años de edad en un suelo no muy fértil, se almacenó 180200 t C ha-1. Andrade (1999), en Guápiles, Costa Rica, estimó el almacenamiento de carbono sobre el suelo en un sistema silvopastoril con Acacia mangium y Eucalyptus deglupta en combinación con pasturas B. Brizantha, B. decumbes, y P. maximum obteniendo valores que oscilan de 3.7 a 4.7 t C ha –1 de los anteriores, el componente arbóreo aporta un promedio de 76 a 94 % del carbono total. Barrera rompeviento 74 En última instancia, el incrementar el uso de sistema agroforestales para almacenar carbono depende de demostrar sus beneficios ambientales y económicos, como del compromiso de las naciones que tienen tierras aptas para tales sistemas (Dixón, 1995). Diferentes autores (Dixón 1995; Marques 1997; Budowski 1999; Stella 1999; Fischer y Trujillo 1999; Andrade 1999; Alvarado et al 1999; Segura 1999), señalan la importancia de realizar estudios que logren obtener la cantidad de biomasa en los diferentes sistemas forestales, agroforestales o ecosistemas, con la finalidad de obtener datos prioritarios de la cantidad de carbono fijada o almacenada que los mismos representan, conociendo por medio de ella la cantidad de carbono acumulada, de forma tal que se logre cuantificar económicamente su valor y brindar un pago por el servicio ambiental brindado. COMPONENTE II: ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LAS POTENCIALIDADES DEL PAÍS PARA LA FIJACIÓN DE CO2 1. Propuesta de sitios a trabajar en Nicaragua sobre captura de CO2 Uno de los grandes factores que limitan el desarrollo ambiental de los países en general es el efecto de invernadero producto de la emanación de gases con altos contenidos de CO2. Nicaragua, al igual que muchos países, tiene el reto de mantener una tasa de emanación que le permita poder sobresalir en el mundo ambiental, además tiene la oportunidad de obtener algunos beneficios secundarios de actividades de la producción forestal y agropecuaria, como es la venta de servicios ambientales dentro de los cuales se destaca la captura de CO2 (Troni, 2001). La captura de CO2 en Nicaragua se puede realizar a través de plantaciones permanentes o temporales siempre y cuando se tenga presente este beneficio como una actividad secundaria. Para poder ingresar al mercado de servicios ambientales a través de la captura de CO2 y que éste sea atractivo, para el caso de Nicaragua se requiere de mantener o manejar áreas que sobrepasen las 100,000 ha (Fehese, 2001). El reto de alcanzar esta área se encuentra en la forma de organizar a los poseedores de la tierra, los cuales en su mayoría presentan diferentes dimensiones de tierras en sus unidades agroproductivas. Constituyéndose estos en pequeños, medianos o grandes, por lo que uno de los primeros aspectos a considerar es la de establecer cuál, o cuáles son las áreas sujetas a trabajar en función de la captura de CO2, propósito de la realización del presente estudio, donde uno de los principales resultados es la determinación de áreas propuestas. Las áreas propuestas presentadas en este informe se obtuvieron del análisis y síntesis de una serie de mapas, los cuales se encuentran en la base de datos del SIG de la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente (FARENA), de la Universidad Nacional Agraria (UNA), sobre todo se usó el mapa de zonas de vida para el país, según Holdridge. Después de una depuración de zonas de vidas se escogieron cuatro macro zonas, las cuales se presentan en el Mapa 1, donde se agrupan las zonas de vida: Bosque Húmedo Tropical (BhT), Bosque Muy Húmedo Tropical (BMhT), el Bosque Húmedo Subtropical (BhSt) y el Bosque Seco Tropical (BSt). En dicho mapa se puede observar que estas zonas de vida representan mas del 80% del territorio nacional y abarcan las tres grandes zonas geográficas del país (pacífico, central y el caribe). Para la determinación de las áreas propuestas se consideraron los mismos aspectos que sirvieron de base para MAGFOR/PROFOR/BM 75 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua la determinación de las zonas de vida (biotemperatura, precipitación y altitud), con ellos se determinó, según el área de cada zona de vida, su grado de importancia y el número de sub zonas posibles a trabajar en aspectos relacionados a la venta de servicios ambientales. Determinándose lo siguiente: Para la zona de Bosque húmedo Tropical (BhT, Mapa 2), se determinaron tres grandes sub áreas determinadas más por el aspecto de precipitación en los rangos de 1,500 a 1,900 mm; 1,900 a 2,300 mm y > de 2,300 mm considerándose la temperatura como factor invariable (24.5ºC). Las elevaciones consideradas fueron en rangos de 0 a 200 m.s.n.m; 200 a 400 m.s.n.m y de 400 a 600 m.s.n.m. La primera sub zona con precipitaciones de 1,500 a 1,900 mm, altitudes de 0 a 200 m.s.n.m, abarca los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales, comprendiendo un área total de 499,046 ha, la cual estaría ubicada en la zona agroecológica III (EL Bocay y norte sur central), según el documento Guía de Especies Forestales. La segunda sub zona con precipitaciones de 1,900 a 2,300 mm y altitudes de 200 a 400 m.s.n.m abarca los departamentos de RAAN, Chontales, Boaco, Río San Juan y Matagalpa con un área de 3,647,461 ha de las cuales se toman para trabajo a priorizar 1,929,096 ha ubicada en la zona agroecológica IV (Zona del Caribe). Y la tercera sub zona con precipitaciones mayores de 2,300 mm y altitudes de 400 76 a 600 m.s.n.m con un área de 347,618 ha abarca los departamentos de Chinandega (El Viejo), León (Telica, el Sauce, Malpaisillo), Estelí, ubicada en la zona agroecológica I (Zona del Pacífico). Para el Bosque Muy húmedo Tropical (BMhT, Mapa 3), se determinó una área con precipitación de 3,200 a 3,600 mm, abarcando los departamentos de RAAS (Nueva Guinea, Bluefields y Rama), RAAN (Prinzapolka), Río San Juan (Boca de Sábalo), ubicados en la zona agroecológica IV (Zona del Caribe). Para el Bosque húmedo Subtropical (BhSt, Mapa 4), se determinó una sub zona con un área de 232,081 ha que comprende los departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega, sobresaliendo en ella las plantaciones de pinares, ésta se ubica en la zona agroecológica II (Zona Norte Central). Y para el Bosque Seco Tropical (BST, Mapa 5) se determinaron dos sub zonas. La primera con precipitaciones de 800 a 1100 mm con un área de 778,875 ha que contempla los departamentos de Managua, Masaya, Boaco y Chontales. La segunda sub zona con precipitaciones de 1,300 a 1,500 mm abarca un área de 803,591 ha y comprende los departamentos de Managua, León, Masaya, Granada y Chinandega. El consolidado de las subzonas de las cuatro áreas se presentan en el Mapa 6, el cual a priori sin la determinación de ningún factor restrictivo sería el área general de propuestas de trabajo en as- pectos de MDL, para la captura y fijación de carbono (CO2), cuando se aplica la restricción poblacional en dichas áreas como se presenta en el Mapa 7, se excluirían las áreas con densidades poblacionales muy densas (mayor de 20,000 habitantes), esto por considerar que las altas densidades son factor negativo para la implementación de proyectos de forestación y reforestación, dada la demanda de productos arbóreos provenientes de las plantaciones forestales, por parte de los pobladores. En el caso de implementar acciones de producción forestal y de producción agropecuaria se sugiere el establecimiento de sistemas agroforestales, como alternativas de sistemas de producción diversificado, sobre todo en áreas con densidades poblacionales menos densas (entre 5 y 10,000 habitantes), se sugiere el establecimiento de plantaciones forestales puras o en asocio con sistemas agrosilvícolas (áreas cafetaleras y de cultivos) o silvopastoriles (áreas ganaderas), según sea el caso de la zona agroecológica. Las áreas propuestas a trabajar hasta este momento cubren un área total mayor a los 6 millones de hectáreas con lo cual se tendría actividad forestal y agropecuaria para un período no menor de 20 años. En el Mapa 7 se simplifican las áreas de las cuatro zonas y subzonas, con lo cual no se descarta las restantes para trabajos posteriores en acciones de captura y fijación de CO2, sino que por las restricciones poblacionales se excluyen de la presente propuesta. Cabe mencionar que dichas áreas presentan características similares y según el interés de incremento en un futuro de nuevas áreas éstas podrían ser utilizadas y tener las mismas acciones forestales y agroforestales, planteadas en este documento. En el Mapa 8 se presenta el área desprovista de bosque antes del año 1990, según el MAGFOR (2002), esto sirvió como criterio de restricción para definir las áreas finalmente propuestas a trabajar en aspectos de MDL. Según las restricciones de áreas en el protocolo Kyoto para MDL en Nicaragua se tiene que la Región Central y Norte (Río San Juan, Chontales, Boaco, Matagalpa, Madriz, Estelí, Jinotega, Nueva Segovia) y el Pacífico (Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo y Rivas), son las que presentan una mayor proporción de áreas deforestadas antes del año 1990. Finalmente las áreas propuestas para trabajar en Nicaragua se presentan en el Mapa 9, según las restricciones poblacionales, la región del Pacífico se torna super poblada, lo cual traería como consecuencia una alta presión sobre los recursos forestales, así como se requiere que se produzca una mayor permanencia de las actividades forestales, de tal manera que Nicaragua pueda cubrir las áreas estimadas para reforestación (30,000 ha/año) e implementación de agricultura sostenible a través, principalmente, de los sistemas agroforestales (200,000 ha/año). Razón por la cual resulta más conveniente el trabajo sobre la región Central y Norte del país abarcando los departamentos de Río San Juan MAGFOR/PROFOR/BM 77 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua a alto, al igual que el potencial del sector forestal dentro del MDL (Anexo 7). Bosque de Coníferas en Nueva Segovia en la parte Norte. Chontales en la zona central y costera al lago. Boaco, Matagalpa, Estelí, Madriz Nueva Segovia y Jinotega, en la Zona Central. Rivas en las zonas costeras al lago Cocibolca. León y Chinandega en la parte norte de ambos departamentos. Al comparar el área propuestas con mapas realizados por Vitieri y Rodríguez (2002), sobre áreas con potencial biofísico se encontró que las áreas propuestas coinciden con las categorías V, VI y VII mayormente (Anexo 7 Mapa de uso potencial de suelo), y en menor proporción en las escalas I, II y III de la clasificación de uso potencial del suelo de la FAO. De igual manera se logró determinar, según el estudio, que los mapas de potencial socioeconómico para las áreas Kyoto presentadas por ambos autores, estas áreas se encuentran en potenciales de medio 78 Las relaciones en proporción para la implementación de actividades forestales puras y en asocio con sistemas agroforestales (particularmente silvopastoriles), es 30:70 respectivamente, las que pueden variar según el propósito de la alternativa que se proponga para el uso del suelo. Lo anterior se fundamenta en las características de los suelos, dada su clasificación de uso potencial (V, VI y VII mayormente), lo cual nos implica una alta posibilidad de implementación de sistemas de pasturas en asocio con plantaciones forestales, además de que esta actividad representa una posibilidad de mayor atracción para los productores por presentar menor riesgo de pérdidas totales, con respecto a actividades de monocultivo. Asimismo, porque esto permite una mayor seguridad de las plantaciones a establecer en función de secuestro y almacenamiento de CO2. En el Anexo 9 se presenta una breve descripción del uso del suelo en función de los sistemas agroforestales, la cual se elaboró tomando en consideración la clasificación de suelo que realiza la FAO, según Vitieri y Rodríguez (2002). MAGFOR/PROFOR/BM 79 Mapa de Cuadro Zonas de vida propuestas a trabajar en captura de CO2 Mapa de bosques humedo tropical propuesta a trabajar en captura de CO2 MAGFOR/PROFOR/BM 81 Mapa de bosques muy humedo tropical propuesta a trabajar en captura de CO2 Mapa de bosques humedo subtropical propuesta a trabajar en captura de CO2 MAGFOR/PROFOR/BM 83 Mapa de bosques seco tropical propuesta a trabajar en captura de CO2 Mapa de áreas propuesta a trabajar en captura de CO2 MAGFOR/PROFOR/BM 85 Mapa de áreas propuesta y población afectada Mapa 8. Área de cobertura forestal MAGFOR/PROFOR/BM 87 Mapa 9. Áreas propuestas a trabajar en MDL Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua En los Cuadros 20 al 22 se pueden apreciar los cálculos de áreas propuestos por región departamento y total para los valores promedio, máximos y mínimos de las capacidades de fijación de CO2 de especies nativas y exóticas, propuestas en este estudio. Dentro de las mismas se puede apreciar que la región norte central es la que está con la mayor área para el trabajo en proyectos MDL, lo que es coincidente con lo expresado por Vitieri y Rodríguez (2002), en cuanto a potencialidad socioeconómica y de captura de CO2. Así mismo se logra apreciar en la última fila de cada cuadro, la cantidad de veces que se presentan la reducción de emisión de CO2, según lo propuesto Troni (2001), de poder reducir emisiones en 50,000 TM CO2 ha-1, para los dos grupos de especies arbóreas propuestos, sobresaliendo que las especies exóticas presentan mayor potencial. Tal comportamiento se presenta en los valores promedios como en los máximos y mínimos (Cuadros 20, 21 y 22). En los Cuadros 23 y 24, se pueden apreciar las áreas requeridas para cubrir la cuota de comercio de captura de CO2 señaladas por Troni (2001), de 50,000 TM/ha para las especies nativas como exóticas, en ambos cuadros (23 y 24) se parte de los respectivos valores promedios de captura de CO2 y para las especies nativas y exóticas que se presentan en el Cuadro 29. Se puede apreciar en los Cuadros 23 y 24 que las áreas requeridas son mayores con especies nativas que con las exóticas, las cuales oscilan desde 3,000 a 50,000 hectáreas; las especies exóticas, aún cuando presentan valores favorables, es decir menor canti- 88 dad de área y mayor secuestro de carbono, éstas podrían presentar limitaciones si se utilizaran en la implementación de proyectos MDL, por cuanto son especies de rápido crecimiento y su mayor utilidad es de uso múltiple, dentro de lo cual se destaca su uso como forraje, lo que implica que la acumulación de CO2, se puede ver afectada ya que la biomasa producida podría estar en constante ciclaje. En esos mismo cuadros (23 y 24), se hacen los cálculos para dos tipos de actividades 1) para lo referente a plantaciones forestales puras (PP) y 2) en sistemas agroforestales (SAF), bajo diferentes distanciamientos para el componente arbóreo, pudiéndose observar que cuando se implementan los SAF (preferentemente silvopastoriles), se incrementan debido a que se requiere de una mayor cantidad de área para fijar y almacenar CO2. El Cuadro 23, permite poder hacer cálculos de áreas de forma operacional más rápida dependiendo de las especies a utilizar, las cuales pueden ser una sola, como en asociación con otras especies tanto nativas como exóticas. Por ejemplo, si se contara con un área de 5,000 hectáreas, qué especies debería usar para llenar el requerimiento solicitado de 50,000 TM de CO2 fijado para poder formar parte del comercio de venta de servicios por fijación de dicho gas y se tendría, que, si utilizáramos especies exóticas energéticas como el eucalipto ( ), podríamos como plantación pura (PP) tener oferta de venta de servicio hasta de 8 veces lo reque- rido, porque para producir 50,000 TM de CO2 se requieren 603 hectáreas (Cuadro 24), y si se divide el área con que se cuenta (5,000 ha) por dicha área requerida (603) nos da una valor de 8.3 veces. Pero si se tuviese que asociar en SAF en distanciamientos de 3 x 4 podríamos ofertar hasta 2.8 veces la cantidad de captura de CO2, como resultado de dividir las 5,000 ha con que se cuenta por el área requerida que es de 1,827 ha. Si se trabajara con las especies nativas y maderables como Caoba (Swietenia humilis) en plantación pura tendríamos hasta 2.4 veces de oferta de capturar 50,000 TM de CO2, producto de dividir las 5,000 ha con que se cuenta por el área requerida que es de 2,064 ha para alcanzar las 50,000 Tm de CO2, en SAF tendríamos que usar distanciamientos de hasta 2 x 4 metros entre árboles para poder ofertar 1.2 veces la cantidad requerida de comercio. De la misma forma podrían trabajarse con el resto de especies tanto exóticas como nativas, en plantaciones puras (PP) o en sistemas agroforestales (SAF). Cuadro 20. Área propuestas para trabajos de MDL (ha), promedio de CO2 fijado e Ingresos para especies nativas y exóticas, por región, departamento y total para Nicaragua. Región Pacífico Chinandega León Rivas R. Norte Central Nueva Segovia Madriz Estelí Jinotega Matagalpa Boaco Chontales Región Atlántico Río San Juan Total Veces 50,000 T CO2b Ha/ PMDL 258,557 45,711 140,391 72,455 1,570,145 28,121 73,094 140,399 117,521 528,871 304,788 377,351 78,483 78,483 1,907,185 CO2 Nat. (35.32)a 9,132,233 1,614,513 4,958,610 2,559,111 55,457,521 993,234 2,581,680 4,958,893 4,150,842 18,679,724 10,765,112 13,328,037 2,772,020 2,772,020 67,361,774 1,347 Ingresos $ US 27,396,700 4,843,538 14,875,830 7,677,332 166,372,564 2,979,701 7,745,040 14,876,678 12,452,525 56,039,171 32,295,336 39,984,112 8,316,059 8,316,059 202,085,323 CO2 Ext. (69.40)a 17,943,855.8 3,172,343.4 9,743,135.4 5,028,377 108,968,063 1,951,597.4 5,072,723.6 9,743,690.6 8,155,957.4 36,703,647.4 21,152,287.2 26,188,159.4 5,446,720.2 5,446,720.2 132,358,639 2,647 Ingresos $ US 53,831,567.4 9,517,030.2 29,229,406.2 15,085,131 326,904,189 5,854,792.2 15,218,170.8 29,231,071.8 24,467,872.2 110,110,942.2 63,456,861.6 78,564,478.2 16,340,160.6 16,340,160.6 397,075,917 a: Valores entre paréntesis corresponden a los valores promedio de las especies (nativas y exóticas) b: Es el valor mínimo de fijación para ingresar a los mercados de captura de carbono según Fehese (2001) MAGFOR/PROFOR/BM 89 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 21. Área propuestas para trabajos de MDL (ha), valor máximo de CO2 fijado e Ingresos para especies nativas y exóticas, por región, departamento y total para Nicaragua. Ha/PMDL Región Pacífico Chinandega León Rivas Región Norte Central Nueva Segovia Madriz Estelí Jinotega Matagalpa Boaco Chontales Región Atlántico Río San Juan Total Veces 50,000 T CO2b 258,557 45,711 140,391 72,455 1,570,145 28,121 73,094 140,399 117,521 528,871 304,788 377,351 78,483 78,483 1,907,185 CO2 Nat. (80.19)a 22,802,142 4,031,253 12,381,082 6,389,806 138,471,088 2,479,991 6,446,160 12,381,788 10,364,177 46,641,133 26,879,254 33,278,585 6,921,416 6,921,416 168,194,645 3,364 Ingresos $ US 68,406,425 12,093,759 37,143,247 19,169,419 415,413,263 7,439,973 19,338,480 37,145363 31,092,531 139,923,400 80,637,761 99,835,754 20,764,247 20,764,247 504,583,935 CO2 Ext. Ingresos $ US (130.29)a 33,687,392 101,062,175 5,955,686 17,867,059 18,291,543 54,874,630 9,440,162 28,320,486 204,574,192 613,722,576 3,663,885 10,991,655 9,523,417 28,570,252 18,292,586 54,877,757 15,311,811 45,935,433 68,906,603 206,719,808 39,710,829 119,132,486 49,165,062 147,495,185 10,225,550 30,676,650 10,225,550 30,676,650 248,487,134 745,461,401 4,970 a: Valores entre paréntesis corresponden a los valores promedio de las especies (nativas y exóticas) b: Es el valor mínimo de fijación para ingresar a los mercados de captura de carbono según Fehese (2001) Cuadro 22. Área propuestas para trabajos de MDL (ha), valor mínimo de CO2 fijado e Ingresos para especies nativas y exóticas, por región, departamento y total para Nicaragua. Ha/PMDL Región Pacífico Chinandega León Rivas Región Norte Central Nueva Segovia Madriz Estelí Jinotega Matagalpa Boaco Chontales Región Atlántico Río San Juan Total Veces 50,000 T CO2 b 258,565 45,711 140,399 72,455 1,570,145 28,121 73,094 140,399 117,521 528,871 304,788 377,351 78,483 78,483 1,907,193 CO2 Nat. (10.28)a 2,658,048 469,909 1,443,302 744,837 16,141,091 289,084 751,406 1,443,302 1,208,116 5,436,794 3,133,221 3,879,168 806,805 806,805 19,605,944 392 Ingresos $US 7,974,145 1,409,727 4,329,905 2,234,512 48,423,272 867,252 2,254,219 4,329,905 3,624,348 16,310,382 9,399,662 11,637,505 2,420,416 2,420,416 58,817,832.1 CO2 Ext. (19.82)a 5,124,758 905,992 2,782,708 1,436,058 31,120,274 557,358 1,448,723 2,782,708 2,329,266 10,482,223 6,040,898 7,479,097 1,555,533 1,555,533 37,800,565.3 756 Ingresos $US 15,374,275 2,717,976 8,348,125 4,308,174 93,360,822 1,672,075 4,346,169 8,348,125 6,987,799 31,446,670 18,122,694 22,437,290 4,666,599 4,666,599 113,401,696 a: Valores entre paréntesis corresponden a los valores promedio de las especies (nativas y exóticas) b: Es el valor mínimo de fijación para ingresar a los mercados de captura de carbono según Fehese (2001) 90 MAGFOR/PROFOR/BM 91 TM CO2 Especies 35.32d Gallito C. exostemona 80.19 Quebracho L. kellermani 64.23 Aripín C. Velutina 59.82 Madero negro G. sepium 57.99 G. ternero G. ulmifolia 51.38 Gavilán A. guachepele 50.28 Ñámbar D. retusa 47.71 Carao C. grandis 45.51 Aripín C. visicaria 44.04 Genízaro P. saman 26.06 G. blanco A. caribea 25.69 Guanacaste negro E. cyclocarpum 24.59 Caoba S. humilis 24.22 Pochote B. quinatum 19.82 Laurel negro C. aliodora 15.78 Tamarindo montero P. aculeata 14.68 Cedro real C. odorata 13.58 Coyote P. pleiostachyum 11.01 Acetuno S. glauca 10.28 PP 1416 624 778 836 862 973 994 1,048 1,099 1,135 1,919 1,946 2,033 2,064 2,523 3,169 3,406 3,682 4,541 4,864 b 2x4 2x5 3x4 0.5 0.4 0.33 2,831 3,539 4,290 1,247 1,559 1,889 1,557 1,946 2,359 1,672 2,090 2,533 1,724 2,156 2,613 1,946 2,433 2,949 1,989 2,486 3,013 2,096 2,620 3,176 2,197 2,747 3,329 2,271 2,838 3,440 3,837 4,797 5,814 3,893 4,866 5,898 4,067 5,083 6,162 4,129 5,161 6,256 5,045 6,307 7,645 6,337 7,921 9,602 6,812 8,515 10,321 7,364 9,205 11,157 9,083 11,353 13,762 9,728 12,160 14,739 2x8 0.25 5,663 2,494 3,114 3,343 3,449 3,893 3,978 4,192 4,395 4,541 7,675 7,785 8,133 8,258 10,091 12,674 13,624 14,728 18,165 19,455 3x6 0.22 6,435 2,834 3,538 3,799 3,919 4,423 4,520 4,764 4,994 5,,161 8721 8,847 9,242 9,384 11,467 14,403 15,482 16,736 20,642 22,108 4x5 0.20 7,078 3,118 3,892 4,179 4,311 4,866 4,972 5,240 5,493 5,677 9,593 9,731 10,167 10,322 12,614 15,843 17,030 18,409 22,707 24,319 5x5 0.16 8,848 3,897 4,865 5,224 5,389 6,082 6,215 6,550 6,867 7,096 11,992 12,164 12,708 12,903 15,767 19,804 21,287 23,012 28,383 30,399 6x6 0.11 12,869e 5,668f 7,077 7,599 7,838 8,847 9,040 9,527 9,988 10,321 17,442 17,693 18,485 18,767 22,934 28,805 30,964 33,472 41,285 44,216g a: Tonelada de CO2 fijado; b: Plantaciones Puras; c1: distanciamiento entre fila y árbol; c2: índice de conversión; d: valor promedio de fijación de CO2 de las especies nativas; e: área promedio requerida; f: área mínima requerida; g: área máxima requerida. a 2 x 3c1 0.67c2 2,113 931 1,162 1,248 1,287 1,452 1,484 1,564 1,640 1,695 2,864 2,905 3,035 3,081 3,765 4,729 5,084 5,495 6,778 7,259 Densidades e indicadores de conversión para plantaciones arbóreas en SAF Cuadro 23. Determinación de áreas para el establecimiento de proyectos MDL, en plantaciones forestales y sistemas agroforestales (SSP), con especies nativas. 92 L. salvadorensis E. camaldulensis E. tereticornis A. indica G. arborea C. siamea L. leucocephala C. visicaria E. citridora T. grandis Leucaena Eucalipto Eucalipto Neem Melina Casia amarilla Leucaena Aripín Eucalipto Teca 19.82 27.89 44.04 61.66 67.9 68.26 72.3 74.87 82.94 88.08 2,523 1,793 1,135 811 736 732 692 668 603 568 720 384 69.40 130.29 3,765 2,676 1,695 1,210 1,099 1,093 1,032 997 900 847 1,075 573 5,045 3,586 2,271 1,622 1,473 1,465 1,383 1,336 1,206 1,135 1,441 768 2x4 0.5 6,307 4,482 2,838 2,027 1,841 1,831 1,729 1,670 1,507 1,419 1,801 959 2x5 0.4 7,171 4,541 3,244 2,946 2,930 2,766 2,671 2,411 2,271 2,882 1,535 2x8 0.25 8,149 5,161 3,686 3,347 3,330 3,143 3,036 2,740 2,580 3,275 1,744 3x6 0.22 7,372 6,694 6,659 6,287 6,071 5,480 5,161 6,550e 3,489f 6x6 0.11 7,096 10,321 5,068 4,602 4,578 4,322 4,174 3,768 3,548 4,503 2,398 5x5 0.16 8,964 11,205 16,298 5,677 4,054 3,682 3,662 3,458 3,339 3,014 2,838 3,602 1,919 4x5 0.20 7645 10,091 11,467 12,614 15,767 22,934g 5433 3440 2457 2231 2220 2096 2024 1827 1720 2183 1163 3x4 0.33 a: Tonelada de CO2 fijado; b: Plantaciones Puras; c1: distanciamiento entre fila y árbol; c2: índice de conversión; d: valor promedio de fijación de CO2 de las especies exóticas; e: área promedio requerida; f: área mínima requerida; g: área máxima requerida. Moringa oleifera Especies Marango PP d TM CO2 b a 2 x 3c1 0.67c2 Densidades e indicadores de conversión para plantaciones arbóreas en SAF Cuadro 24. Determinación de áreas para el establecimiento de proyectos MDL, en plantaciones forestales y sistemas agroforestales (SSP), con especies exóticas. Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua POTENCIAL PRODUCTIVO DE ESPECIES NATIVAS Y EXÓTICAS APTAS PARA PLANTACIÓN FORESTAL Según las zonas propuestas en Cuadro 25ª se presentan las especies (nativas y exóticas), aptas para el establecimiento de plantaciones forestales o en asocio con sistemas productivos (agroforestales), para las especies presentadas en este cuadro (25ª) se cuenta con información silvicultural, adicionalmente se presenta el Cuadro 25b donde se presentan las regiones agroecológicas según el tipo de vegetación y características edafoclimáticas sobre las cuales se sugiere el establecimiento de las especies reportadas en el Cuadro 25ª. En el Cuadro 26 se presenta una lista de especies también con potencial de explotación en las zonas propuestas, con la salvedad que para ella no existen datos de crecimiento y desarrollo, por ende estimaciones de producción de biomasa y fijación de carbono (información silvicultural), por lo que en caso de su implementación sería conveniente recabar información de las mismas. En el Cuadro 27, se presenta el potencial productivo de las especies nativas aptas para fines de plantación forestal puras o bien se pueden utilizar en asociaciones con otras especies forestales o en sistemas agroforestales, estas son especies adaptadas a climas cálido con temperaturas mayores de 30 °C, también muestra el potencial de fijación de carbono a la edad de 4 años. En ésta evaluación se incluyeron especies madereras y especies productoras de leña (Téllez, 1998). También se incluyen especies mejoradoras de suelo, tales como las fijadoras de Nitrógeno, el madero negro por ejemplo y el ñámbar. Además en el Cuadro 28 se muestra en orden descendente el potencial de carbono elemental y CO2 fijado en Toneladas métricas por hectárea por año (TM/ha/año). En el Cuadro 29, se presentan las especies exóticas aptas para establecer plantaciones forestales puras o bien asociadas en sistemas agroforestales, se incluyen especies de producción maderera y especies de producción leñeras, también incluyen especies que tienen potencial forrajero y productores de materia orgánica. Se observa el potencial de carbono elemental (CF) y dióxido de carbono (CO2) fijado en toneladas métricas de carbono fijado por hectárea por año (Tm/ha/Año). Los valores se presentan en orden descendente, observándose que el marango (Moringa oleifera), es un alto productor de biomasa y por consiguiente esto se refleja en la fijación de carbono. Para la obtención del carbono elemental fijado y el CO2 presentada en los Cuadros 28 y 29 se utilizaron las expresiones matemáticas descritas en el acápite de Bosques, plantaciones y SAF, dicho cálculo se procede de la misma forma en que se presenta el siguiente ejemplo, con una plantación de laurel (Cordia alliodora) el cual tiene una producción de biomasa seca de 21.82 m3/ha/año. Si se utiliza la relación B = V * GE, se tiene los siguiente: MAGFOR/PROFOR/BM 93 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Donde B: es la biomasa seca; V: es el Volumen del fuste; GE: es la gravedad específica o densidad de la especie (Anexo 9). En este caso GE del laurel es igual a 0.44 gr/cm3 B = 21.82 m3 * 0.44 gr/cm3. Considerando que la relación de gr/cm3 a kg/m3 es igual a 1000 (factor de conversión), se obtiene: B = 21.82 m3 * 440 kg/m3 B = 9 600 Kg Una tonelada métrica (TM) corresponde a 1000 Kg, entonces, el resultado será de 9.6 TM, dado que las unidades iniciales se mantienen, entonces, el resultado es de 9.6 TM/ha/año. Por otro lado, según la IPCC se ha logrado obtener un factor de conversión de biomasa seca a Toneladas de carbono fijado, para esta conversión se utiliza el factor 0.45. De tal manera que 9.6 Tm/ha/año corresponde a 9.6 * 0.45, resulta 4.32 Tm/ ha/año de carbón elemental fijado. 94 Según el proyecto Bosque y Cambio Climático para América Central 1 T CO2/ha = 44/12 * TC elemental fijado entonces T CO2 fijado = 3.67 * 4.32 = 15.85 Si se multiplica la cantidad de carbono fijado por el precio base propuesto para el mercado de fijación de CO2 de 3 dólares, se tiene que cada hectárea estaría aportando 47.55 dólares por hectárea por año. Valores de carbono fijado por especie según origen y posible estimado de ingreso en dólares, por hectárea por año se presenta en el Cuadro 30, considerando el precio de 3 dólares por Tm CO2 fijado/ha/año. Adicionalmente en el Anexo 10 se presentan las densidades poblacionales de algunas de especies forestales establecidas en el país, con las cuales se puede trabajar el número de plantas y así estimar la tasa de fijación de carbono elemental y CO2. Cuadro 25ª. Lista de especies según origen nativas y exóticas, recomendadas para su establecimiento en las áreas agroecológicas propuestas en el presente estudio. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombre común NATIVAS Gallito Quebracho Madero negro Gavilán Aripín Aripín G. de ternero Ñámbar Carao Genízaro G. blanco Guanacaste negro Caoba Pochote Roble Macuelizo Laurel negro Tamarindo montero Cedro real Coyote Acetuno EXÓTICAS Teca Eucalipto Leucaena Casia amarilla Melina Neem Eucalipto Eucalipto Leucaena Marango Nombre científico Caesalpinia exostema Lysiloma auritum Gliricidia sepium Albizia guachapele Caesalpinia visicaria Caesalpinia velutina Guazuma ulmifolia Dalbergia retursa Cassia grandis Albizia samam Albizia caribaea Enterolobium cyclocarpun Swietenia humilis Bombacopsis quinatum Tabebuia rosea Cordia alliodora Parkinsonia aculeata Cedrela odorata Platymiscium pleiostachum Simarouba glauca Tectona grandis Eucalyliptus citriodora Leucaena leucochala Casia siamea (Senne siamea) Gmelina arborea Azadirachta indica Eucaliptus tereticornis Eucaliptus camaldulensis Leucaena salvadorensis Moringa oleifera Fuente: Salas, 2002 MAGFOR/PROFOR/BM 95 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 25b. Características de las variables climáticas, edáficas y de vegetación de algunas regiones agroclimáticas y especies forestales nativas y exóticas adaptadas a estas regiones. Región Agroecológica Región Ecológica I: Zona de los departamentos de Rivas, Granada, Carazo, Masaya y Managua. Región Ecológica II: Zona del Noroeste de Boaco, centro y sur de Matagalpa, sur de Jinotega. Estelí, Madriz y Nueva Segovia. 96 Tipo de Vegetación Especies Recomendadas Nativas Exóticas 1.Bosque bajos o medianos de zonas cálidas y secas. 750 a 1250 mm., 26 a 29 ° C, 0 a 500 msnm. Llueve de Mayo a Octubre. Suelos de origen cenizas volcánicas y rocas sedimentarias. Moderadamente profundos a profundos (60 a más de 100 cm), Fertilidad aparente alta, Texturas gruesas, medias, finas y muy finas, Drenaje buena a imperfecto. Taxonomía (Eutrandepts de textura media, Vitrandepts de textura moderadamente gruesa, Argiustolls, Haplustolls, Argiustalfs de textura fina, Vertisoles de textura muy finas. (Managua, sur de Carazo). 1, 9, 3, 8, 4, 12, 10, 14, 13, 18, 16, 15, 7, 20. 3, 4, 8, 9, 10. 2. Bosque medianos o bajos de zona cálida y subhúmedas. 1200 a 1900 mm., 26 a 28 °C. 0 a 500 msnm. Llueve de mayo a Noviembre. Son suelos de origen de cenizas volcánicos (en las cordilleras) y rocas sedimentarias (zonas costeras), poco profundos a profundos 40 a más de 100 cm., textura del suelo (gruesa, media, fina y muy fina), fertilidad aparente media a alta. Suelos con taxonomía: Eutrandepts (textura media), Vitrandepts (moderadamente gruesa), Argiustolls, Haplustolls, Argiustalfs (textura fina), Vertisoles (muy fina). Rivas, Granada, Masaya, Norte de Carazo 5, 6, 9, 3, 8, 4, 12, 10, 14, 13, 18, 16, 15, 7, 20. 3, 4, 6, 9, 10. 3. Bosques medianos o altos perennifolios de zona fresca y húmeda. 800 a 1880 mm, 22 a 24 °C. 300 a 1150 msnm. Llueve de Mayo a Diciembre. Centro de Carazo, Suroeste de Masaya. 17, 14, 18, 7, 20. 1. Bosques medianos o altos perennifolios de zona fresca y húmeda. 800 a 1880 mm., 22 a 24 °C. 300 a 1150 msnm. Llueve de Mayo a Diciembre. Noroeste de Boaco (Boaco, Teustepe, San José), Centro y sur de Matagalpa (Ciudad Darío, Matagalpa, San 5, 6, 3, 4, Isidro, Terrabona, San Dionisio, Matiguás, San Ramón), Jinotega 2, 10, 11, 12, 17, (San Rafael, Apanás), Estelí, Madriz, Nueva Segovia. En la zona 9, 16, 18, de Estelí, Madriz, Nueva Segovia los suelos de origen de rocas 14, 15, volcánicas básicas (basaltos y andesitas), sedimentos aluviales, 16. rocas ígneas (granitos) y rocas metamórficas (mármoles) y sedimentos (esquistos). Desde superficiales (menos de 25 cm.) hasta profundos (más de 100 cm.), bien drenados, de fertilidad aparente de baja a alta. 3, 4, 6, 8, 10. Región Agroecológica Especies Recomendadas Tipo De Vegetación Región Ecológica II: Zona del Noroeste de 2. Bosque altos perennifolios de zonas muy frías y muy húmedas Boaco, centro 1250 a 2 000 mm., 19 a 22 °C, 1 500 a 2 107 msnm Llueve de y sur de Mayo a Febrero. Matagalpa, sur de Jinotega. Estelí, Madriz y Nueva Segovia. 9, 3, 10, 11, 12 3 2, 10 3 9, 12 3 1. Bosque mediano o alto subperennifolio de zona moderadamente cálido y húmedo, 2000 a 2750 mm, 24 - 26°C. 0 a 500 msnm. Llueve de Mayo a Diciembre. Región Ecológica III. Noreste de Matagalpa y Jinotega. 2. Bosque mediano o alto perennifolio de zona fresca y húmedas, 2000 a 2750 mm, 20 - 24 °C. 500 a 1000 msnm. Llueve de Mayo a Diciembre. Suelos que se originan de rocas basálticas y andesíticas en las zonas montañosas, bien drenados de superficiales (menos de 25 cm) a profundos (100 cm), fertilidad aparente alta Región Ecológica III. Este de Chontales y zona costera de Río San Juan en lago de Nicaragua 1. Bosque mediano o alto subperennifolio de zona moderadamente cálido y húmedo, 2000 a 2750 mm, 24 - 26°C. 0 a 500 msnm. Llueve de Mayo a Diciembre. 2. Bosque mediano o alto perennifolio de zona fresca y húmedas, 2000 a 2750 mm, 20 - 24 °C. 500 a 1000 msnm. Llueve de Mayo a Diciembre. Los suelos se originan de rocas basálticas y andesíticas en las zonas montañosas, moderadamente profundos y con drenaje moderado. En la zona costera al lago de Nicaragua son suelos de origen de sedimentos aluviales. FUENTE: Salas (2002); Marín (1997); MAGFOR/PROFOR/BM 97 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 26. Lista de especies para plantaciones forestales, aptas para las zonas propuestas, pero sin referencia de información silvicultural NOMBRE COMUN Quebracho NOMBRE CIENTIFICO Lysiloma semannii Casuarina Casuarina equisetifolia Caliandra Calliandra calothyrsus Malinche Delonix regia Sardinillo Tecoma stan Almendro Terminalia catapa Nacascolo Caesalpinia coriaria Madroño Calicophyllum candiddissimum Cuajiniquil Inga vera Tamarindo Tamirindus indica Ciprés Cupresus lusitanica Melero Thoinidium decandrum Guayacán Guayacum sanctum Palo de sal Aveccenia germinans Tololo Guarea glabra Búcaro Erythrina poepigeana Helequeme Erythrina fusca Helequema Erythrina berteroana Guapinol Hymenaea courbaril Cortez Tabebuia chrysantha Fuente: CATIE. 1997; MAGFOR, 1998. 98 Cuadro 27. Producción de biomasa seca total, carbono elemental fijado y CO2 fijado de especies forestales nativas, aptas para plantaciones puras o utilizadas en sistemas agroforestales N° Nombre Científico Nombre Común Biomasa seca Carbono Fijado CO2 Fijado (TM/ha/Año) * (TM/ha/Año) ** (TM/ha/Año) *** 45.00 20.2 80.19 1 Caesalpinia exostemona Gallito 2 Lysiloma kellermannii Quebracho 39.00 17.50 64.23 3 Caesalpinia velutina Aripín 36.30 16.30 59.82 4 Gliricidia sepium Madero negro 35.10 15.80 57.99 5 Guazuma ulmifolia G. de ternero 31.20 14.00 51.38 6 Albizia guachapele Gavilán 30.50 13.70 50.28 7 Dalbergia retusa Ñámbar 28.60 13.00 47.71 8 Cassia grandis Carao 27.60 12.40 45.51 9 Caesalpinia visicaria Aripín 26.60 12.00 44.04 10 Pithecellobium samam Genízaro 15.70 7.10 26.06 11 Albizia caribaea G. blanco 15.50 7.00 25.69 12 Enterolobium cyclocarpun Guanacaste negro 15.00 6.70 24.59 13 Swietenia humilis Caoba 14.60 6.60 24.22 14 Bombacopsis quinata Pochote 12.00 5.40 19.82 15 Tabebuia rosea Roble macuelizo 11.70 5.30 19.45 16 Cordia alliodora Laurel negro 9.60 4.30 15.78 17 Parkinsonia aculeata Tamarindo montero 9.00 4.00 14.68 18 Cedrela odorata Cedro real 8.20 3.70 13.58 19 Platymiscium pleiostachyum Coyote 6.60 3.00 11.01 20 Simarouba glauca 6.30 2.80 10.28 Acetuno FUENTE: (*) (Téllez, 1998) (**) Según el factor .045. (IPCC, 1992) (***) Según el factor 44/12 (CCAD) MAGFOR/PROFOR/BM 99 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 28. Producción de biomasa seca total, carbono elemental fijado y CO2 fijado de especies forestales exóticas (introducidas al país), aptas para plantaciones puras o utilizadas en sistemas agroforestales. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombre Científico Moringa oleifera Leucaena salvadorensis Eucalyptus camaldulensis Eucalyptus tereticornis Azadirachta indica Gmelina arbórea Casia siamea Leucaena leucocephala Eucalyliptus citriodora Tectona grandis FUENTE: (*) (Téllez, 1998) (**) Según el factor .045. (IPCC, 1992) (***) Según el factor 44/12 (CCAD) 100 Nombre Común Marango Leucaena Eucalipto Eucalipto Neem Melina Casia amarilla Leucaena Eucalipto Teca Biomasa Seca Carbono Fijado CO2 Fijado (TM/ha/Año)* (TM/ha/Año)** (TM/ha/Año)*** 78.80 35.50 130.29 53.30 24.00 88.08 50.30 22.60 82.94 45.30 20.40 74.87 43.80 19.70 72.30 41.40 18.60 68.26 41.00 18.50 67.90 37.30 16.80 61.66 17.00 7.60 27.89 12.00 5.40 19.82 Cuadro 29. CO2 fijado e ingreso estimado en dólares, por especie según origen (nativas y exóticas). Nombre Científico NATIVAS Caesalpinia exostemona Lysiloma kellermannii Caesalpinia velutina Gliricidia sepium Guazuma ulmifolia Albizia guachapele Dalbergia retusa Cassia grandis Caesalpinia visicaria Pithecellobium samam Albizia caribaea Enterolobium cyclocarpun Swietenia humilis Bombacopsis quinata Tabebuia rosea Cordia alliodora Parkinsonia aculeata Cedrela odorata Platymiscium pleiostachyum Simarouba glauca EXÓTICAS Moringa oleifera Leucaena salvadorensis Eucalyptus camaldulensis Eucalyptus tereticornis Azadirachta indica Gmelina arbórea Casia siamea Leucaena leucocephala Eucalyptus citriodora Tectona grandis Nombre Común PROMEDIO Gallito Quebracho Aripín Madero negro G. de ternero Gavilán Ñámbar Carao Aripín Genízaro G. blanco Guanacaste negro Caoba Pochote Roble macuelizo Laurel negro Tamarindo montero Cedro real Coyote Acetuno PROMEDIO Marango Leucaena Eucalipto Eucalipto Neem Melina Casia amarilla Leucaena Eucalipto Teca CO2 Fijado (TM/ha/Año) 35.32 (±20.76) 80.19 64.23 59.82 57.99 51.38 50.28 47.71 45.51 44.04 26.06 25.69 24.59 24.22 19.82 19.45 15.78 14.68 13.58 11.01 10.28 69.40 (±30.77) 130.29 88.08 82.94 74.87 72.30 68.26 67.90 61.66 27.89 19.82 Ingreso estimado $/ha/año 105.95 (±62.27) 240.57 192.69 179.46 173.97 154.14 150.84 143.13 136.53 132.12 78.18 77.07 73.77 72.66 59.46 58.35 47.34 44.04 40.74 33.03 30.84 208.20(±93.32) 390.87 264.24 248.82 224.61 216.90 204.78 203.70 184.98 83.67 59.46 MAGFOR/PROFOR/BM 101 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua A partir de los datos obtenidos del Cuadro 29, se derivaron una serie de datos como son los índices de conversión para plantaciones con distanciamientos de 2 x 2, (es decir densidades de 2,500 plantas por ha), con respecto a la obtención de las potencialidades de fijación de CO2 de dichas especies, las cuales se presentan en el Cuadro 30. En los Cuadros 31 y 32 se presentan ejemplos de la utilidad y la forma de hacer conversiones con dos especies arbóreas. Se incluyen en estos ejemplos los posibles ingresos a obtenerse, con las densidades determinadas. Cuadro 30. Distanciamiento entre línea y planta de, densidad e índice de conversión a la densidad común de especies arbóreas 102 Distanciamiento Densidad 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 3x3 3x4 3x5 3x6 4x4 4x5 4x6 2500 1667 1250 1000 833 714 625 1111 833 667 556 625 500 417 Índice de conversión a la densidad poblacional de 2500 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.29 0.25 0.44 0.33 0.27 0.22 0.25 0.20 0.17 Cuadro 31. Ejemplo de determinación de CO2 fijado e ingresos máximo, mínimo y promedio, para las especies exóticas, haciendo uso de los índices de conversión de densidades, según los diferentes distanciamientos de siembra. Máximo Distancia Densidad 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 3x3 3x4 3x5 3x6 4x4 4x5 4x6 5x5 5x6 6x6 2,500 1,667 1,250 1,000 833 714 625 1,111 833 667 556 625 500 417 400 333 278 Mínimo Promedio Índice de Ingresos Ingresos Ingresos CO2 Fijado CO2 Fijado CO2 Fijado conversión US US US 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.29 0.25 0.44 0.33 0.27 0.22 0.25 0.20 0.17 0.16 0.13 0.11 130 87 65 52 43 37 33 58 43 35 29 33 26 22 21 17 14 391 261 195 156 130 112 98 174 130 104 87 98 78 65 63 52 43 19.82 13.28 9.91 7.93 6.54 5.75 4.96 8.72 6.54 5.35 4.36 4.96 3.96 3.37 3.17 2.58 2.18 59 40 30 24 20 17 15 26 20 16 13 15 12 10 10 8 7 69.4 46.5 34.7 27.8 22.9 20.1 17.4 30.5 22.9 18.7 15.3 17.4 13.9 11.8 11.1 9.0 7.6 MAGFOR/PROFOR/BM 208 139 104 83 69 60 52 92 69 56 46 52 42 35 33 27 23 103 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 32. Ejemplo de determinación de CO2 fijado e ingresos máximo, mínimo y promedio, para las especies nativas, haciendo uso de los índices de conversión de densidades, según los diferentes distanciamientos de siembra. Máximo Distancia Densidad Mínimo Promedio Índice de Ingresos Ingresos Ingresos CO2 Fijado CO2 Fijado CO2 Fijado conversión US US US 2x2 2,500 1.00 80.19 241 10.28 31 35.32 106 2x3 1,667 0.67 53.73 161 6.89 21 23.66 71 2x4 1,250 0.50 40.10 120 5.14 15 17.66 53 2x5 1,000 0.40 32.08 96 4.11 12 14.13 42 2x6 833 0.33 26.46 79 3.39 10 11.66 35 2x7 714 0.29 23.26 70 2.98 9 10.24 31 2x8 625 0.25 20.05 60 2.57 8 8.83 26 3x3 1,111 0.44 35.28 106 4.52 14 15.54 47 3x4 833 0.33 26.46 79 3.39 10 11.66 35 3x5 667 0.27 21.65 65 2.78 8 9.54 29 3x6 556 0.22 17.64 53 2.26 7 7.77 23 4x4 625 0.25 20.05 60 2.57 8 8.83 26 4x5 500 0.20 16.04 48 2.06 6 7.06 21 4x6 417 0.17 13.63 41 1.75 5 6.00 18 5x5 400 0.16 12.83 38 1.64 5 5.65 17 5x6 333 0.13 10.42 31 1.34 4 4.59 14 6x6 278 0.11 8.82 26 1.13 3 3.89 12 104 ASPECTOS ECONÓMICOS 1. Costos de establecimiento de plantaciones forestales Los datos de costos del establecimiento de plantación forestales utilizados en este informe corresponde a investigaciones realizadas por la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente (FARENA) de la Universidad Nacional Agraria (UNA), desde 1990 hasta 1998 y los datos financieros proporcionado por el Programa Socioambiental y de Desarrollo Forestal (POSAF), 2003. El costo de una plantación forestal, es el monto de gastos para realizar y establecer el vivero forestal, y la plantación propiamente dicha en cualquier sitio del país seleccionado para la captura de carbono, el cual cumple con uno de los objetivos planteados en esta consultoría. El análisis económico de una plantación es el costo de la madera producida y su margen de utilidades que dependen del precio pagado por el mercado. El cálculo de costos de una plantación forestal va a depender del tipo de actividades a realizarse las cuales dependen a su vez, de las condiciones del sitio para hacerlas y de la especie a plantar. Para la determinación del costo de una plantación se debe: Elaborar un plan de actividades y un plan de manejo para la especie que se piensa plantar y manejar, como alternativas de un proyecto. Para ello hay que preparar un listado de cada una de las actividades por año. Elaborar tablas de rendimiento por tarea con la cantidad de mano de obra y de insumos que se necesita, de acuerdo con las condiciones del sitio y de la especie. Calcular costo por día de a mano de obra, inclusive los costos de transporte y alimentación si fuera necesario. Determinar los costos de insumos, tanto para plantas de vivero, como el cálculo de hora - máquina. Factores que inciden en los costos de una plantación forestal Con la determinación de todos los costos unitarios, el costo total será la multiplicación de estos factores por la cantidad de los mismos. Los factores principales que inciden en los costos de una plantación forestal, ya sea comercial o energética, son los siguientes: Vegetación Existente: Cuando se va a reforestar un sitio se puede encontrar con una variedad de vegetación y conforme a su altura, diámetro y abundancia se determinan costos distintos, pero se recomienda no olvidar lo siguiente: El destronque sólo se justifica en áreas que permiten la mecanización o sea MAGFOR/PROFOR/BM 105 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua áreas planas. En la práctica, las áreas de pocos tocones son trabajadas directamente por la máquina sin mayores problemas. Las áreas con muchos tocones son trabajadas directamente con tractores de oruga. Topografía: La clasificación de los terrenos en planos, ondulados y acciden- tados no es más que diferenciar la posibilidad de mecanizar los terrenos de aquellos que no se pueden trabajar con maquinaria. Existen otros factores que influyen en la disminución de los rendimientos mecanizados como son la abundancia de piedras y la precipitación. 2. Cálculos de costos de plantaciones forestales En Nicaragua se han realizados cálculos de costos de algunas plantaciones típicas (Cuadro 26), estos varían de acuerdo a factores anteriormente descritos. Estos cálculos corresponden a investigaciones realizadas por la UNA / FARENA, 1990 - 1998 y a la Financiera Nicaragüense de Inversiones, 1994 y POSAF, 2003. En la búsqueda de la información sobre los costos de plantaciones forestales se encontró que éstos son similares debido a que son las mismas especies las 106 que han sido trabajadas por diferentes instituciones como INAFOR y ONGs, los cuales poseen base de datos de los tres primeros años. En el Cuadro 33 se indican los cálculos de las especies por hectárea de las diferentes investigaciones realizadas, así como el lugar, el espaciamiento y las actividades realizadas en cada una de ellas. MAGFOR/PROFOR/BM 107 Tipitapa Rosita Eucalipto Pino Boaco León Eucalipto Pochote Lugar Especie Limpieza del sitio como tumba, quema, barrido, combate al zompopo, plantación, transporte de planta en camión, ahoyado, distribución de plantas, plantado, replante, manual, ronda corta fuego Para la zona de Rosita se empleó un espaciamiento de 3 x 2 metros, para un total de plantas por hectárea de 1667, sin embargo se replantó un 10 %, lo que equivale a un total de 1834 plantas de pino. Combate a zompopo, preparación de suelo, subsoleo, plantación de pseudo estacas, transporte de plantas, ahoyado, plantado, replante, mantenimiento en el primer año: grada mecánica, caseo manual, chapea manual, combate a zompopo, corte de brotes, selección de rebrotes, Combate de zompopo, preparación del suelo con romploneo y subsoleo, plantación, plantas, transporte de plantas, ahoyado, distribución de las plantas, plantado replante, En esta plantación se utilizaron un total de 2000 plantas en un espaciamiento de 2.5 x 2 metros con un replante del 10 %, para un total de plantas de 2200 Se empleó un espaciamiento de 3 x2 metros con un número de plantas en pseudo estacas de 1660, se utilizó un replante del 30 % para un total de pseudo estacas de 2158. El precio es de $ 329.88 (Trescientos veinte y nueve dólares con 88/ 100) Limpieza del sitio, chapea, quema, combate a zompopos, plantación, plantas, transporte de plantas, carretera de bueyes, ahoyado, distribución de plantas, plantado, replante Espaciamiento de 2 x 2 metros. Con un replante del 10 % lo que equivale a un total de 2750 plantas El costo es de $ 356.21 (Trescientos cincuenta y seis dólares con 21/100) El costo es de $ 577 (Quinientos setenta y siete dólares netos). El precio es de $ 425.72 (Cuatrocientos veinte y cinco dólares con 72/100) COSTOS / HECTÁREA ACTIVIDADES DESARROLLAS ESPACIAMIENTO Cuadro 33.- Cálculo de costos de plantaciones forestales por hectárea en diferentes partes en Nicaragua. (Fuente Financiera Nicaragüense de Inversiones, 1994; UNA - FARENA, 1990 – 1998; POSAF, 1999 – 2002). 108 Camoapa, Boaco Pochote Se empleó un espaciamiento de 3 x2 metros con un número de plantas en pseudo estacas de 1660, se utilizó un replante del 30 % para un total de pseudo estacas de 2158. Espaciamiento El distanciamiento utilizado es de 2 x 2 metros con un replante del 10% para un total de plantas León y Leucaena Chinandega de 2750 por hectárea Se empleó un espaciamiento de 3 x2 metros con un número de plantas en pseudo estacas de Masigüe, Pochote 1660, se utilizó un replante del Boaco 30 % para un total de pseudo estacas de 2158. Se empleó un espaciamiento de La 3 x2 metros con un número de Embajada, plantas de 1660, se utilizó un Cedro Camoapa, replante del 30 % para un total Boaco de 2158 plantas. El distanciamiento utilizado es de 2 x2 metros con un replante León y Eucalipto Chinandega del 10% para un total de plantas de 2750 por hectárea Lugar Especie El plan de inversiones par el primer año totaliza $ 350.70 (Trescientos cincuenta dólares con 70/100) El plan de inversiones corresponde al 46.5% a la parte mecanizada, el 38% al establecimiento del vivero y el 8.2% al cercado del área de plantación y el 7.1% al establecimiento de la plantación. El plan de inversiones para el primer año de la población totaliza $ 407.18 (Cuatrocientos siete dólares con 18/100) El costo de es de $778.06 (Setecientos setenta y ocho dólares con 06/100) La Embajada, al igual que el Masigüe y Camoapa, realizaron las mismas operaciones para establecer la plantación Las actividades corresponden al 40.1 % al cercado del área plantada, el 32.7 % al establecimiento del vivero, el 21.1 % a la preparación mecanizada y el 6.1% al establecimiento de la plantación. El costo es de $ 705.63 (setecientos cinco dólares con 63/100) El costo es de $ 680.95 (seiscientos ochenta dólares con 95/100) Costos / Hectárea Las actividades que se realizan en Masigüe son las mismas que se emplearon en Camoapa con la especie de Pochote y el Mantenimiento es el mismo tiempo Actividades Desarrollas Mano de Obra: Rozada del terreno, limpieza y quema, control de zompopo, construcción de cerca, hoyado, plantado y replantado, en Insumos se utilizaron: Compra de plantas, transporte, grapas, zompopicidas y azadones y en Mantenimiento se empleo limpieza, replantación caseo para 2 años. Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Los costos de establecimiento de plantaciones tienen diferentes valores financieros en diversas partes del país, por lo que se recomienda tomar en cuenta a la hora de promocionar las plantaciones forestales lo siguiente: análisis de cada tecnología disponible y calcular el costo por m3 de madera. Con el resultado de este análisis la escogencia del método de plantación deberá ser aquel que produzca la madera más barata. Los principales factores que influyen en los costos de una plantación son: vegetación existente, topografía, piedras, y precipitación. De acuerdo a las condiciones propias en cada caso, el costo por hectárea de plantación varía entre los $ 330 (Trescientos treinta dólares netos) y $ 787 (Setecientos ochenta y siete dólares). Este costo por hectárea puede aumentar o disminuir según los factores del sitio, la tecnología empleada y el costo de las plantas. Los factores que influyen en los costos y el rendimiento maderable de una plantación son: especie forestal, tecnología empleada y tamaño de la parcela a reforestar. La tecnología empleada tiene gran influencia en el costo por hectárea y por consiguiente en el costo por m3 de madera producida. Se debe hacer un La diferencia en los costos de plantación por hectárea se debe principalmente a los diferentes precios que obtuvieron las plantas de las especies utilizadas y al tamaño de la población que es variable entre las plantaciones realizadas. 3. Memoria de cálculo para plantaciones forestales para una hectárea Esta memoria de cálculo (Cuadro 34), se presenta para las plantaciones forestales debido a lo variable de éstas y en dependencia del tipo de plantas a utilizar, las distancias a recorrer, el diseño de plantación y del grado de mecanización que se emplee, pero lo expuesto refleja la mayoría de actividades que se realizan en plantaciones forestales. Dicho cuadro refleja los costos promedios en cada una de las actividades de la literatura citada. MAGFOR/PROFOR/BM 109 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 34. - Labores e insumos y sus respectivos costos unitarios y totales en el establecimiento de plantaciones forestales Actividad Año 1: Establecimiento de la plantación Preparación del sitio Combate a zompopo Subsoleo y romploneo Plantación Mano de obra Plantas Transporte Establecimiento de cerco Mano de obra Poste jalonero (c /25m) Poste (c/3 m) Alambre de púas Grapas Rondas corta fuego Mano de obra Asistencia técnica Subtotal Total Año 1 Año 2: Mantenimiento y Aprovechamiento Limpieza Rondas corta fuego Combate a zompopo Asistencia técnica Subtotal Total Año 2 Año 3: Mantenimiento y Aprovechamiento Limpieza Rondas corta fuego Combate a zompopo Subtotal Total Año 3 Total de las Mejoras Fuente: POSAF, 2002 110 Jornales Dh/año Insumos Costos Dólares Unidad Anual Hectárea 0 8 27.6 3.5 0 5 ha 1ha 0 0 11000 11000 650 m 0 26 postes 190 postes 6 rollo 13 libras 2400 m2 0 100 3.5 5.00 0 0 0 0 0 100 3.5 0 0 0 0 55 32 454 40 414 757.9 97.90 550 110 503.86 56.96 58.50 228.00 150 10.40 6.23 6.23 275 1,996.99 90.8 8 82.8 151.58 19.58 110 22 100.7 11.39 11.7 45.50 30 2.08 1.25 1.25 55 399.40 1.78 1.78 1.78 0 178 6.23 8.90 165.00 358.13 35.6 1.25 1.78 33.00 71.63 1.78 1.78 0 178.00 6.23 110.00 294.23 2,649.35 35.6 1.25 22.00 58.85 529.87 1.78 0.05 0.01 0 1.78 2.25 1.2 25 0.80 0 1.78 En el cuadro 34 se observan las actividades de los tres primeros años de la plantación forestal, en éste se indican que el primer año es donde se requiere una mayor inversión con U$ 399.40 (Trescientos noventa y nueve dólares con 40/100), en comparación con los años restante que abarca sólo mantenimiento, limpieza, combate a zompopo, rondas corta fuego y asistencia técnica. En esta memoria de cálculo se incluye la estimación de ingresos (cuadro 35) en un sistema de reforestación. Los ingresos con fines de producción de madera para leña, aserrado, carbón, en un turno 21 años y tres raleos. Cuadro 35.- Estimación de ingresos en sistema de reforestación (latifoliadas - energéticas) en una área de 5 hectáreas. Producción Leña, carbón y otros Troza, leña, carbón y otros Madera para aserrado. Poste, leña y carbón TOTAL Precio USD Año 7 Unidad Ingresos (m3) / ha Año 14 Unidad Ingresos (m3) / ha año 21 Unidad Ingresos (m3) ha 3 / m3 350 210 0 0 0 0 3.25/m3 0 0 375 243.75 0 0 9 /m3 0 0 0 0 600 1,080 210 243.75 1,080 Fuente: POSAF, 2002. Para obtener el ingreso de US$ 1,080, se multiplica los 600 m3 obtenidos en el año 21 y se multiplica por el precio de US$ 9 m3, lo que da 5400 m3, éste se divide por el área total que es 5 hectáreas lo que nos da como resultado US$ 1,080/ha. Para el caso de la madera en rollo, el precio está basado en el artículo N° 9 del Decreto N° 68 – 2002, de la Dirección General de Ingresos (DGI), el cual notificó que los precios por metro cúbico y que permanecen vigente durante el trimestre de Abril a Junio del 2003 y sobre los cuales se les aplica el porcentaje diferenciado de retención en la fuente a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR), conforme las categorías que se presentan en los Cuadros 36 al 39. En los cuadros se pueden observar que la madera que se comercializa en rollo tiene 3 formas de categorías, por lo tanto diferentes tipos de precio. La madera clasificada como “A” es la que obtiene mayor valor en el mercado y son las especies de mayor demanda en el mercado. El precio promedio es de US$ 84.91 (Ochenta y cuatro dólares con 91/100) el metro cúbico MAGFOR/PROFOR/BM 111 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 36. Especies con categoría A y su precio en rollo por US $ / m3 Categoría A A A A A A A A PROMEDIO Especie Cedro Real Caoba del Atlántico Caoba del Pacífico Pochote Guayacan Granadillo Nogal Ñámbar Nombre Científico Cedrela odorata Swietenia macrophylla Swietenia humilis Bombacopsis quinatum Guayacum sanctum Platymiscium pinnatum Juglans olanchanum Dalbergia retursa Precio en rollo US$ / m3 102.74 84.21 112.69 78.77 79.79 66.08 101.06 53.90 84.91 Fuente PROFOR, 2002. En el Cuadro 37, se clasifican 11 especies en la categoría “B”, son madera en rollo que presenta menor calidad, pero que tienen demanda en el mercado nacional e internacional. El precio promedio de esta madera es de US $ 43.68 (Cuarenta y tres dólares con 68/100) el metro cúbico Cuadro 37. Especies con categoría B y su precio en rollo por US $ / m3 CATEGORIA B B B B B B B B B B B Promedio ESPECIE Manu Coyote Almendro Roble Cedro Macho Guapinol Laurel Mora Mora Cortés Níspero Nombre Científico Minquartia guianensi Platymiscium pleiostachyum Terminalia catappa Tabebuia rosea Carapa nicaraguensis Hymenaea courbaril Cordia alliodora Chlorophora tinctoria Chlorophora tinctoria Tabebuia chrysantha Manilkara achras Precio en rollo US$ / m3 32.40 36.85 51.88 34.27 35.60 41.83 94.32 40.38 28.10 52.94 31.93 43.68 Fuente PROFOR, 2002. En el Cuadro 38, se presenta 12 especies en el mercado, se observa que estas especies clasificadas como “C” tiene un bajo valor comparado con las otras 112 clasificaciones, esto tiene que ver con la calidad de la madera. El precio promedio es de US $ 40.08 (Cuarenta dólares con 08/100) el metro cúbico Cuadro 38. Especies con categoría C y su precio en rollo por US $ / m3. Categoría C C C C C C C C C C C C Promedio Especie Panamá Camíbar Genízaro Guanacaste Blanco Guanacaste de Oreja Guayabo negro Areno Rosita Santa María Nancitón Guayabo Ceiba Nombre Científico Sterculia apetala Cpafeira arómatica Pithecellobium samam Albizia caribaea Enterolobium cyclocarpun Terminalia amazonia Ilex hondurensis Saccoglottis trichogyna Calophyllum brasiliense Hyronima alchorneoides Terminalia oblonga Ceiba pentandra Precio en rollo US$ /m3 34.09 31.98 51.81 37.80 43.76 28.79 49.95 52.94 44.49 39.98 28.79 44.91 40.77 Fuente PROFOR, 2002. La categoría “D” es la que presenta el más bajo valor comercial de madera en rollo, el promedio de esta madera es de US $ 26.09 (veinte y seis dólares con 09/ 100) el metro cúbico. En este cuadro se presenta 12 especies que se comercializan en el mercado, (Cuadro 39). Cuadro 39. Especies con categoría D y su precio en rollo por US $ / m3. Categoría D D D D D D D D D D D D Promedio Especie Tololo Pino caribe Prino ocote Pino Ojoche Pinabete Comenegro Peine mico Espavel Kerosene Palo de agua Manga larga Nombre Científico Guarea glabra Pinus caribaea Pinus oocarpa subsp. oocarpa Pinus oocarpa Brosimum alicastrum Pinus maximinoi Dialium guineense Apeiba tibourbou Anacardium excelsum Tetragastris panamensis Vochysia hondurensis Vochysia ferruginea Precio en rollo US$ /m3 30.85 12.80 16.84 20.21 25.21 20.21 15.27 51.40 43.35 51.40 40.59 30.44 29.88 Fuente PROFOR, 2002. MAGFOR/PROFOR/BM 113 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 4. Flujo de efectivo y análisis financiero en el establecimiento de una hectárea de plantación comercial El análisis financiero conocido también como evaluación financiera o estudio de rentabilidad, permite expresar en forma directa y explícita los problemas de la proyección, además determina en un programa de inversión los recursos por los cuales deben priorizarse. Para realizar un ejercicio del costo de una hectárea de plantación de latifoliada energética se emplearon datos de costos que el POSAF (2002), Fondo Nicaragüense de Inversiones (1994) y UNA - FARENA 1990 -1998, han incurridos en el establecimiento de plantaciones forestales. En esta inversión se prevé un raleo de 3 turnos (Cuadro 28), que corresponde a un turno de 21 años. A los 7 años se aprovecha madera para leña, carbón y otros; a los 14 años se producirá madera para troza, leña, carbón y otros y a los 21 años un corte que permite la obtención de madera para aserrado, poste, leña y carbón. Para realizar el análisis financiero se calculó el 12 % para la Tasa Real de Descuento (TRD), para esto se obtuvo información con el Dr. Néstor Bendaña (2003), quien afirma que para proyecto se trabaja con dicha tasa de interés. INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA DE DIFERENTES ESPECIES EN PLANTACIONES COMERCIALES SIN PROYECTO MDL. En el Programa de Análisis EconómicoFinanciero Cash Flour, se introdujeron datos sobre costos de plantación, pero no se tomaron en cuenta costos de la actividad de transacción y los ingresos por captura de carbono. Como ingreso solamente se toma en cuenta la venta de madera para conocer la rentabilidad financiera en 50 hectáreas de plantación comercial. En el Cuadro 40, se observan los datos de diferentes especies, en él se eviden- 114 cia que la especie Acetuno (S. Glauca), no es rentable en un período de 21 años. El resto de especies se recomienda para realizar plantaciones comerciales con fines de producción para la venta de madera. Las ganancias van de 2.05 a 4.13 en el indicador B/C, en un período de recuperación de 4 a 20 años e intereses que permiten la inversión que van de 17.8 % a 30.8%. Cuadro 40. Indicadores de rentabilidad financiera de diferentes especies forestales en 50 hectáreas de plantaciones. Especie Teca Aripín Acetuno Neem Jenízaro Energéticas* Van 49,379.81 10,8271 - 9,871.74 73,759 36,286.73 42,040 B/c 2.43 4.13 - 0.71 3.13 2.05 2.21 Tir 19.6 30.2 9.5 30.8 18.02 17.8 Periodo de Recuperación 10 4 4 20 20 * Dentro de las energéticas se incluyen: Eucalipto (Eucalyptus spp), Sardinillo (Tecoma stan), Leucaena (Leucaena leucocephala), Madero negro (Gliricidia sepium), y Acacia amarilla (Cassia siamea). Existe mucha información de los sistemas agroforestales en el caso de Nicaragua, pero en estas investigaciones realizadas se reflejan muy poca información sobre los costos de establecimiento de los mismos. En los sistemas agroforestales establecidos, el costo de plantación por hectárea oscila entre los US$ 572 y 1,178 (quinientos setenta y dos a un mil ciento setenta y ocho dólares), estos precios están en dependencia del espaciamiento entre plantas y las actividades que se realizan en las plantaciones que se tomaron en cuenta para establecer el costo por hectárea. A continuación de los Cuadros 41 al 49, se presentan los costos de establecimientos de los tres tipos de sistemas agroforestales (Silvopastoriles), que más se implementan (o que deberían implementarse), siendo el sistema Taungya el que más convendría implementar con miras a realizar la actividad secundaria de venta de servicio a través de la fijación de carbono, por cuanto ello permite tener una mayor captura de CO2, dado que en el caso de los cultivos en callejones la casi totalidad de la biomasa está dirigida a la producción de forraje o bien como materia orgánica al suelo. Así mismo el establecimiento de los sistemas Taungyas pueden seguir los patrones tradicionales en hileras, o bien ajustar las densidades de plantas a un 40 ó 50% de las plantaciones forestales normales, dado que con ello se logra que la relación entre los árboles y el pasto sea de forma indiferente, es decir no influye ninguno (pasto y árbol) sobre la productividad del otro. Como se notará, se plantea el establecimiento de sistemas con alternativas de producción altamente rentable (por el uso de especies forrajeras de alto potencial productiva, pero a su vez de alto costo de implantación), con la finalidad de que la actividad fijación de carbono sea vista como un ingreso adicional y no como el principal rubro en generar ingresos a la unidad de producción, consecuentemente que exista una mayor impacto de adopción e implementación por parte de los productores. MAGFOR/PROFOR/BM 115 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 5. Estimación de costos de establecimiento de un Sistema Silvopastoril, Tipo Cerca Vivas. Especie Arbórea: Madero Negro (Gliricida sepium), Pasto Taiwan 144. Objetivo de la plantación: Proveer de productos diversos a las unidades de producción pecuaria. Productos principales: leña, forraje, postes, entre otros. Espaciamiento: 2X1m No de plantas: 200 Forma de propagación: por estacas. Cuadro 41. Costo para el establecimiento de cerco vivo de madero negro en una hectárea (2 x 1, 200 plantas) Actividad U/Medida Limpieza Chapea/basureo Dh 2 25 50 Control / Malezas Dh 1 25 25 200 1 200 2 200 3 100 2 25 1 600 100 400 50 200 2 200 1 25 2 25 50 400 25 1,900 125.82 Plantación Plantas Unidad Transporte Unidad Ahoyado Unidad Distribución de plantas Por 100 m Siembra/plantado Unidad Mantenimiento Chapea/rondas Dh Podas Unidad Control / malezas Dh Total en C $ Total en $ US 116 Cantidad Costo unitario Total Incluye recuento del suelo Por estaca Cuadro 42. Costo de establecimiento de una hectárea de Taiwan (Pennisetum purpureum CV 144), para un SSP en cerca viva. Actividad U/Medida Preparación de terreno Chapea/basureo Dh Arado con bueyes Dh Surcado Dh Plantación Semilla Tm Siembra Dh Control / Malezas Dh Fertilización Completa Dh Fertilización Nitrogenada Dh Cercado Dh Materiales e Insumos Limas Unidad Machetes Unidad Martillo Unidad Grapas Lbs. Alambre de púas Rollo Herbicida Lts. Fertilizante completo qq Fertilizante nitrogenado qq Total en C$ Total en $ US Cantidad Costo unitario Total 8 1 2 25 200 60 200 200 120 2 5 4 3 3 5 750 25 25 25 25 25 1500 125 100 75 75 125 1 1 1 5 4 1 2 2 48 30 54 6.5 335 52 150 170 48 30 54 32.5 1340 52 300 340 4,716.5 3,12.35 MAGFOR/PROFOR/BM 117 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 43. Costo de establecimiento de una hectárea de SSP Taiwan con Madero negro (en cerco vivo) Actividad U/Medida Preparación de terreno Chapea/basureo Dh Control / malezas Dh Arado con bueyes Dh Surcado Dh Plantación Ahoyado Unidad Distribución de plantas Por 200 m Plantas Unidad Transporte Unidad Siembra/plantado Unidad Semilla pasto Tm Siembra pasto Dh Control / Malezas Dh Fertilización Completa Dh Fertilización Nitrogenada Dh Cercado Dh Mantenimiento Chapea/rondas Dh Podas Unidad Control / malezas Dh Materiales e Insumos Limas Unidad Machetes Unidad Martillo Unidad Grapas Lbs. Alambre de púas Rollo Herbicida Lts. Cantidad Costo Unitario Total 8 25 200 2 25 50 1 2 200 60 200 120 200 2 200 4 200 2 5 4 2 2 5 2 25 3 100 1 750 25 25 25 25 25 2 200 2 25 1 25 50 200 50 1 1 1 5 4 1 48 30 54 6.5 335 52 48 30 54 32.5 1340 52 400 50 600 Por estaca 400 200 1,500 125 100 50 50 125 Pesticida Kg. 2 180 360 Fertilizante completo Fertilizante nitrogenado Total en C $ Total en $ US Qq Qq 6 8 150 170 900 1,360 8,646.5 572.62 118 Incluye recuento del suelo Depende del producto 6. Estimación de costos de establecimiento de un Sistema Silvopastoril, Tipo Cultivos en Callejones. Especie Arbórea: Madero Negro (Gliricida sepium), Pasto: Brachiaria brizantha. Objetivo de la plantación: Proveer de productos diversos a las unidades de producción pecuaria. Productos principales: Madera, leña, abono verde, forraje, postes, entre otros. Espaciamiento 6 m entre hileras y 1 m entre árbol. No de plantas: 1700 Forma de propagación, del componente arbóreo: Por estacas. Cuadro 44. Costo de establecimiento de una hectárea de madero negro en SSP tipo cultivo en callejones Actividad U/Medida Cantidad Costo unitario Total Limpieza Chapea/basureo Dh 2 25 50 Control / malezas Dh 2 25 50 1,700 2 1,700 8 1,700 3 100 1 25 1 5,100 200 1,700 200 1,700 2 1,700 2 25 1 25 50 1,700 50 10,600 702 Plantación Plantas Unidad Transporte Unidad Ahoyado Unidad Distribución de plantas Por 200 m Siembra/plantado Unidad Mantenimiento Chapea/rondas Dh Podas Unidad Control / malezas Dh Total en C $ Total en $ US Incluye recuento del suelo Por estaca MAGFOR/PROFOR/BM 119 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 45. Costo de establecimiento de una hectárea de Brachiaria brizantha en SSP tipo cultivo en callejones con madero negro. Actividad U/Medida Preparación de terreno Chapea/basureo Dh Arado con bueyes Dh Surcado Dh Plantación Semilla Kg Siembra Dh Control / Malezas Dh Fertilización Completa Dh Fertilización Nitrogenada Dh Cercado Dh Materiales e Insumos Limas Unidad Machetes Unidad Martillo Unidad Grapas Lbs. Alambre de púas Rollo Herbicida Lts. Fertilizante completo qq Fertilizante nitrogenado qq Total en C $ Total en $ US 120 Cantidad Costo unitario Total 8 1 2 25 200 60 200 200 120 5 2 6 2 2 5 378.75 25 25 25 25 25 1,893.75 50 150 50 50 125 1 1 1 5 4 1 2 2 48 30 54 6.5 335 52 150 170 48 30 54 32.5 1340 52 300 340 5,035.25 333.46 Cuadro 46. Costo de establecimiento de una hectárea de SSP Madero Negro con Brachiaria, en cultivo en callejones. Actividad U/Medida Preparación de terreno Chapea/basureo Dh Control / malezas Dh Arado con bueyes Dh Surcado Dh Plantación Ahoyado Unidad Distribución de plantas Por 200 m Plantas Unidad Transporte Unidad Siembra/plantado Unidad Semilla pasto Kg Siembra pasto Dh Control / Malezas Dh Fertilización Completa Dh Fertilización Dh Nitrogenada Cercado Dh Mantenimiento Chapea/rondas Dh Podas Unidad Control / malezas. Dh Materiales e Insumos Limas Unidad Machetes Unidad Martillo Unidad Grapas Lbs. Alambre de púas Rollo Herbicida Lts. Cantidad Costo unitario Total 8 25 200 2 25 50 1 2 200 60 200 120 1,700 9 1,700 2 1,700 5 2 6 2 1 25 3 100 1 378.75 25 25 25 1,700 225 5,100 200 1,700 1,893.75 50 150 50 2 25 50 5 25 125 2 1,700 2 25 1 25 50 1,700 50 1 1 1 5 4 1 48 30 54 6.5 335 52 48 30 54 32.5 1,340 52 Pesticida Kg. 2 180 360 Fertilizante completo qq 6 150 900 Fertilizante nitrogenado qq 8 170 1,360 Total en C $ Total en $ US Incluye recuento del suelo Por estaca Depende del producto 17,790.25 1,178.16 MAGFOR/PROFOR/BM 121 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua 7. Estimación de costos de establecimiento de un Sistema Silvopastoril, Tipo Sistema Taungya Especie Arbórea: Cedro (Cedrella odorata), Pasto: Brachiaria brizantha. Objetivo de la plantación: Proveer de productos diversos a las unidades de producción pecuaria. Productos principales: Madera, leña, postes, entre otros. Espaciamiento 6 m entre hileras y 2 m entre árbol. No de plantas: 833 Forma de propagación del componente arbóreo: por semilla (plantas de vivero). Cuadro 47. Costo para el establecimiento de una hectárea de Cedro en cultivo SSP tipo Sistema Taungya. Actividad U/Medida Cantidad Costo unitario Total Limpieza Chapea/basureo Dh 2 25 50 Control / malezas Dh 2 25 50 833 2 833 5 833 3 100 1 25 1 2,499 200 833 125 833 2 833 2 25 1 25 50 833 50 5,523 365.76 Plantación Plantas Unidad Transporte Unidad Ahoyado Unidad Distribución de plantas Por 200 m Siembra/plantado Unidad Mantenimiento Chapea/rondas Dh Podas Unidad Control / malezas Dh Total en C $ Total en $ US 122 Incluye recuento del suelo Por planta Cuadro 48. Costo de establecimiento de una hectárea de Brachiaria brizantha en SSP tipo sistema Taungya con Cedro. Actividad U/Medida Preparación de terreno Chapea/basureo Dh Arado con bueyes Dh Surcado Dh Plantación Semilla Kg Siembra Dh Control / Malezas Dh Fertilización Completa Dh Fertilización Nitrogenada Dh Cercado Dh Materiales e Insumos Limas Unidad Machetes Unidad Martillo Unidad Grapas Lbs. Alambre de púas Rollo Herbicida Lts. Fertilizante completo qq Fertilizante nitrogenado qq Total en C $ Total en $ US Cantidad Costo unitario Total 6 1 2 25 200 60 150 200 120 5 2 6 2 2 5 378.75 25 25 25 25 25 1,893.75 50 150 50 50 125 1 1 1 5 4 1 2 8 48 30 54 6.5 335 180 150 170 48 30 54 32.5 1340 180 300 1360 6,133.25 404.83 MAGFOR/PROFOR/BM 123 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cuadro 49. Costos de establecimiento de una hectárea de SSP Cedro con Brachiaria, en sistema Taungya. Actividad U/Medida Preparación de terreno Chapea/basureo Dh Control / malezas Dh Arado con bueyes Dh Surcado Dh Plantación Ahoyado Unidad Distribución de plantas Por 200 m Plantas Unidad Transporte Viaje Siembra/plantado Unidad Semilla pasto Kg Siembra pasto Dh Control / Malezas Dh Fertilización Completa Dh Fertilización Dh Nitrogenada Cercado Dh Mantenimiento Chapea/rondas Dh Podas Unidad Control / malezas. Dh Materiales e Insumos Limas Unidad Machetes Unidad Martillo Unidad Grapas Lbs. Alambre de púas Rollo Herbicida Lts. Cantidad Costo unitario Total 6 25 150 2 25 50 1 2 200 60 200 120 833 5 833 2 833 5 2 6 2 1 25 3 100 1 378.75 25 25 25 833 125 2499 200 833 1,893.75 50 150 50 2 25 50 5 25 125 2 833 2 25 1 25 50 833 50 1 1 1 5 4 1 48 30 54 6.5 335 180 48 30 54 32.5 1340 180 Pesticida Kg. 2 180 360 Fertilizante completo Fertilizante nitrogenado Total en C $ Total en $ US qq qq 2 8 150 170 300 1360 11,841.25 784.19 124 Incluye recuento del suelo Plantas Depende del producto Para un año Consideraciones sobre las densidades que se pueden utilizar en algunas formas de plantación de las especies madero negro y cedro real. 1. Madero negro (Gliricida sepium) Si se utiliza en cultivos en callejones, 6 metros entre hileras y 1 metro entre árboles, esto da un total de 16 hileras, que corresponde a 1536 plantas por hectárea como densidad inicial. Si se establece como plantaciones normales en las cuales se tiene que aplicar raleos, entonces: a) Si el espaciamiento es de 2 m x 2 m., la densidad resultante es de 2500 pl/ha., Si a los 4 años se aplica un raleo del 30 %, resulta una densidad de 1750 pl/ha. Si a los 8 años se aplica un segundo raleo del 30 %, la densidad resultante es de 1225 pl/ha. b) Si el espaciamiento es de 2 m x 3 m., la densidad que resulta es de 1667 pl/ha., si se aplica un raleo del 30 % a los 4 años, la densidad que resulta es de 1167 pl/ha., si a los 8 años se practica un segundo raleo la densidad es de 817 pl/ha. 2. Cedro real (Cedrela odorata) (plantaciones para madera) En este caso el espaciamiento que se utiliza es de 3 m x 3 m., la densidad que resulta es 1111 pl/ha., Si se practica un raleo del 40 % a los 5 años, la densidad que resulta es de 667 pl/ha., Si se ejecuta un raleo del 40 % a los 12 años la densidad resultante es de 400 pl/ha., Si se aplica un tercer raleo del 60 %, la densidad final resultante para cosecha final es de 160 pl/ha. En los cuadros 50 y 51 se presentan los ingresos a obtenerse en los tipos de sistemas silvopastoriles, para las modalidades con y sin MDL. En los mismos se observan que todos los sistemas productivos y ambientales son rentables, pero para el efecto de implementarse bajo la modalidad de MDL, se consideran de mayor beneficio ambiental los sistemas de cercos vivos y taungya, por retener de cierta forma parte del material forestal en el tiempo, con lo cual se asegura cierta tasa de fijación, acumulación y retención de CO2 en la biomasa de los árboles. En el caso de los sistemas de cultivos en callejones, estos son altamente productivos, pero la biomasa producida en gran parte (más del 70%), es consumida y reciclada, con lo cual no hay acumulación de CO2, tal y como se requiere para la modalidad de MDL en la venta de servicios ambientales. Es conveniente señalar que los sistemas presentados en el presente estudio son sistemas altamente rentables, pero que también requieren altas inversiones, no se utilizaron sistemas naturales o naturalizados por cuanto cualquier tipo de actividad de este tipo debe tener una oferta productiva para que sea atractiva para los productores. MAGFOR/PROFOR/BM 125 126 Ingresos a Obtener en SSP de Cercas Vivas Sin MDL 6 7 Año 1 2 3 4 5 Árbol 0 79 238 0 198 238 0 Estaca 0 79 119 0 79 119 0 Forraje 0 119 0 119 119 0 Pasto 954 954 954 954 954 954 Total 0 1,033 1,192 954 1,152 11,192 954 Ingresos a Obtener en SSP de Cultivos en Callejones Sin MDL Año 1 2 3 4 5 6 7 Árbol 0 844 844 844 844 844 844 Estaca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Forraje 844 844 844 844 844 844 Pasto 596 596 596 596 596 596 Total 0 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 Ingresos a Obtener en SSP de Sistema Taungya Sin MDL (Brachiaria + Cedro) Año 1 2 3 4 5 6 7 Árbol 0 0 33 0 0 33 0 Madera/leña 0 0 33 0 0 33 0 Forraje 0 0 0 0 0 0 0 Pasto 0 596 596 596 596 596 596 Total 0 596 629 596 596 629 596 9 119 119 0 954 1,073 9 844 0.00 844 596 1,440 9 12,510 0 0 596 13,106 8 198 79 119 954 1,152 8 844 0.00 844 596 1,440 8 12,510 0 0 596 13,106 Cuadro 50. Ingresos obtenidos para tres tipos de sistemas silvopastoriles sin MDL. 10 12,510 0 0 596 13,106 10 844 0.00 844 596 1,440 10 119 0 119 954 1,073 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua MAGFOR/PROFOR/BM 127 9 119 119 0 954 20 1,093 9 844 0.00 844 596 54 1,494 9 12510 0 0 596 24 131,30 8 198 79 119 954 20 1,172 8 844 0.00 844 596 54 1,494 8 12510 0 0 596 24 13,130 10 12510 0 0 596 24 13,130 10 844 0.00 844 596 54 1,494 10 119 0 119 954 20 1,093 Se considera que un árbol produce por corte 6 kg de forraje verde,que se realizan 3 cortes por año, es decir 1 corte por cada 4 meses (Ruiz, 1991) El costo por tonelada de forraje es de 500 córdobas Un árbol produce 3 estacas cada 3 años, con un costo de 3 C$/estaca El pasto produce 24 ton/ha/año a 600C$ / ton Año Árbol Estaca Forraje Pasto MDL Total Ingresos a Obtener en SSP de Cercas Vivas Con MDL 1 2 3 4 5 6 7 0 79 238 0 198 238 0 0 79 119 0 79 119 0 0 119 0 119 119 0 954 954 954 954 954 954 20 20 20 20 20 20 20 20 1,053 1,212 974 1,172 1,212 974 Ingresos a Obtener en SSP de Cultivos en Callejones Con MDL Año 1 2 3 4 5 6 7 Árbol 0 844 844 844 844 844 844 Estaca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Forraje 844 844 844 844 844 844 Pasto 596 596 596 596 596 596 MDL 54 54 54 54 54 54 54 Total 54 1,494 1,494 1,494 1,494 1,494 1,494 Ingresos a Obtener en SSP de Sistema Taungya Con MDL (Brachiaria + Cedro) Año 1 2 3 4 5 6 7 Árbol 0 0 33 0 0 33 0 Madera/leña 0 0 33 0 0 33 0 Forraje 0 0 0 0 0 0 0 Pasto 0 596 596 596 596 596 596 MDL 24 24 24 24 24 24 24 Total 24 620 653 620 620 653 620 Cuadro 51. Ingresos obtenidos para tres tipos de sistemas silvopastoriles Con MDL. Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA DE DIFERENTES ESPECIES EN UNA HECTÁREA EN SISTEMAS AGROFORESTALES En el Cuadro 52, se observa los indicadores de rentabilidad financiera obtenidos a través del Programa Cash Flow versión 3.5. En éste se indican tres tipos de sistemas Agroforestales, siendo el de cercas vivas con y sin MDL un Sistema Silvopastoril con Madero Negro (Gliricidia sepium). Los datos que se utilizaron son los costos de establecimiento para una hectárea y los ingresos son los productos que se obtienen de este sistema como son árboles, estacas, forraje, pasto y captura de carbono, en este último caso el programa se utilizó con este ingreso y sin el ingreso de la captura de carbono para conocer el comportamiento la rentabilidad del sistema. En el primer sistema se observa que los indicadores rentabilidad no varían en cuanto el sistema utiliza la captura de carbono o no, es decir que con, o sin el Proyecto este sistema es rentable obteniendo ganancias de B/C que van de 23.94 a 24.53. El segundo sistema, cultivo en callejones, consiste también en una hectárea y se utilizan datos sobre Madero Negro con Brachiaria. Al igual que en el sistema anterior éste presenta resultados positivos utilizando o no el sistema con captura de carbono; en ambos se obtienen ganancias que van de 17.36 a 20.52 en la relación beneficio costos (B/C). El sistema que presenta la mayores ganancia en cuanto al B/C es el Sistema Taungya; en él se utilizan cedro (Cedrela odorata) con Brachiaria obteniendo las mayores ganancias que van de 53.82 a 54.11, éstas se presentan independientemente si el sistema trabaja o no con la venta de captura de carbono. En este sistema las ganancias son superiores debido al precio que se obtiene de la venta de madera de C. odorata en el mercado. En conclusión se puede asumir que todos los sistemas propuestos tienen un valor de rentabilidad positivo con un amplio rango de trabajar con intereses altos debido a la variabilidad de productos que se obtienen en estos sistemas todos los años. Cuadro 52. Indicadores de rentabilidad financiera de diferentes sistemas agroforestales en una hectárea de plantación. Sistema Agroforestal Cercas Vivas con MDL Cercas Vivas sin MDL Cultivos en Callejones con MDL Cultivos en Callejones sin MDL Sistema Taungya con MDL Sistema Taungya sin MDL 128 Van 10,248.19 10,508.37 23,130.21 19,378.38 42,463.84 42,227.45 B/c 23.94 24.53 20.52 17.36 54.11 53.82 Tir 120 120 120 120 130.02 125.47 Periodo de Recuperación 1 1 1 1 2 2 RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE EL COMPONENTE BOSQUE EN FINCA, SU CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. Se desarrolló una encuesta-sondeo para explorar y soportar la voluntad de los productores en cuanto a la reforestación. Entre los criterios que se definieron era que los productores fuesen originarios de las áreas aptas y en donde se podría desarrollar proyectos MDL y que se encuentren reflejadas en el Mapa 9, como un resultado propuesto en este estudio. Al realizar las entrevistas a manera de encuesta-sondeo a noventa y seis (96) productores de nueve (9) diferentes departamentos (Matagalpa, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, León, Carazo, Rivas, Boaco y Chontales) y veinte y dos (22) Municipios (San Dionisio, Rancho Grande, Tuma – La Dalia, Matagalpa, San Ramón, Estelí, Pueblo Nuevo, Yalagüina, Somoto, San José de Cusmapa, Dipilto, Ocotal, La Paz Centro, Jinotepe, Santa Teresa, La Conquista, Diriamba, Tola, Rivas, San Juan del Sur, San Lorenzo y La Libertad) del país con respecto al estado de su finca y su interés en la restauración, conservación y restablecimiento del área boscosa se obtuvieron los siguientes resultados: Los productores opinan que el estado de sus fincas requiere de cambios (78%, Figura 1) lo que debe permitir una mayor diversificación (17%), una mayor producción (14%), una mejora del ambiente (15%), captura y conservación de agua (11%) y obtener así mayores ingresos (8%). Cuando se dijo que no era necesario (22), las razones de mayor peso reportadas fueron que no era necesario (8%) o que lo que tenían estaba bien (8%). Figura 1: Por qué las fincas requieren cambios 20 Diversificación 15 Producción % 10 MejorAmbiente 5 Conserva y captura agua 0 Componentes Más Ingresos MAGFOR/PROFOR/BM 129 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua El 95% de los productores respondieron que estarían de acuerdo en reforestar y las principales razones expuestas fueron: la diversificación de la producción, mejora de la producción y del medio ambiente, conservación de suelo y agua, poder tener un medio ambiente favorable con el cual poder participar en aspectos de venta de servicios ambientales. En cuanto al área a reforestar fue variable desde 0.25 hasta más de 30 manzanas. El 71% (Figura 2), de los productores encuestados señalaron que no pagarían por reforestar, sobre todo por que no cuentan con dinero para ello, y que estarían dispuestos a recibir apoyo con el objeto de mejorar el medio ambiente, un 29% señaló estar dispuesto a hacerlo, por considerar una necesidad el contar con árboles en sus fincas, así como porque esto les mejora las mismas. Figura 2. Consideración de los Productos sobre el pago para reforestar 80 60 % 40 No pagaría Pagaría 20 0 Productores Pero la casi totalidad de productores encuestados (93%), señalaron que sí estarían dispuestos a apoyar a la reforestación siempre y cuando no fuera con dinero. Dentro del apoyo que dijeron estar dispuestos a brindar están: mano de obra para el establecimiento y el mantenimiento, así como el área para la misma. El área de las fincas oscilaba entre 1 y 1000 manzanas siendo la mayoría de entre 5 y 150, de las cuales una mayor parte estaba dedicada a actividades agrícolas y ganaderas y en menor proporción para bosque. 130 Las especies arbóreas a implementar fueron variadas de acuerdo a la zona y al interés de los productores, siendo las especies más comunes Para madera: Pochote, Cedro y Caoba, seguido de Pino, Mandagual y otra variedad de especies dentro de las cuales se destacan: el Guanacaste, Genízaro, Leucaena, Ceiba, Coyote, Eucalipto, Teca, Roble, Ciprés, Guachipilín, entre otras. Para leña: Madero negro, Aceituno, Frijolillo, Chaperno, Variado. Para fruta: Cítricos, Aguacate y Mango, solos o en asocio. Para forraje: Madero Negro, Leucaena, Guácimo, Carbón, Guanacaste, solos o en asocio. De acuerdo a los análisis y resultados de este estudio existe un buen potencial para el desarrollo de trabajos y/o proyectos MDL en el país. Existen 1,907,193 ha distribuidas en tres regiones y 11 departamentos aptos para trabajos MDL La mayor área a trabajar se encuentra en la región norte central con aproximadamente 1,570,145 has. De acuerdo a los análisis realizados se estima que se pueden llegar a generar ingresos promedios por el orden de los 397,075,917 millones de dólares por año. Dichas áreas pueden ser trabajadas en plantaciones forestales (30%) y sistemas agroforestales (70%). Según los análisis, cualquiera de dichas actividades presentan altos beneficios y tasa interna de retorno. De acuerdo a la encuesta a 96 productores de 9 departamentos un 95% están dispuestos a reforestar y el 93% pero no con dinero. Un 71% no paga por reforestar por la falta de recursos y el 29% podría pagar, porque tienen recursos y les preocupa el medio ambiente Capítulo V CONCLUSIONES Las especies mencionadas, requeridas por los productores entrevistados, son en su mayoría nativas a excepción del eucalipto, teca y ciprés. 131 1. Se recomienda realizar trabajos de investigación de manera permanente, sobre la productividad e incremento de la biomasa anual, de aquellas especies (tanto nativas como exóticas) con alto potencial comercial y de adaptación para las diferentes zonas del país y que puedan a mediano y largo plazo llegar a convertirse en generadores de fuentes alternativas de ingreso. 2. También se recomienda efectuar investigaciones para poder cuantificar el crecimiento y por lo tanto la capacidad de almacenamiento y fijación de especies nativas principalmente, con potencial a ser usadas en sistemas agroforestales en general. 3. Hacer investigaciones sobre análisis económicos más localizados a nivel de departamento, en donde se consideren sus características particulares, para así poder obtener información generada localmente. 4. Invitar a los productores beneficiarios de proyectos MDL en la toma de decisiones en relación a las especies a ser utilizadas, para ir desarrollando el necesario involucramiento y participación genuina de los productores. 5. Capítulo VI RECOMEDACIONES Desarrollar actividades de orientaciones, discusiones y capacitaciones en la materia, a nivel nacional y haciendo énfasis en las zonas aptas para el desarrollo de proyectos MDL 133 Acosta, R. Alleen, M. Cheriaan, A. Granich, S. Mintzer, I. Suarez, A. And Von Hippel, D. 1997. Climate Change information Kit. United Nations Environment Program Information Unit for Conventions, 65p. Acuña, G.V.G y Oviedo Z. S. A. 2001. Estudio sobre fijación de carbono en plantaciones de Pinus Oocarpa, de 11años de edad, en los sitios Quinta Buenos Aires, Estelí y Aurora, Nueva Segovia, UNA, Managua – Nicaragua, 64p. Alfaro, M. 1997. Almacenamiento y Fijación de Carbono en ecosistemas forestales. Revista Forestal Centroamericana. No. 19: 9-12. Alonzo, E. 1999. Evaluación Financiera Ex - Ante Bajo Condiciones de Bosque Seco latifoliado en el Municipio de San Francisco Libre, Managua. Trabajo de Tesis para Optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria. Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Managua, Nicaragua, Pág. 71. ANACAFE, 1998, Cuantificación estimada del dióxido de carbono fijado por el agrosistema café en Guatemala, Boletín, 9º Congreso de Caficultura Nacional, Guatemala. 16p Capítulo VII BIBLIOGRAFIA Andrade, C. H. J. 1999. Dinámica Productiva De Sistema Silvopastoril Con Acacia mangium y Eucalyptus deglupta en el trópico húmedo. Escuela de Postgrado, CATIE, Turrialba, Costa Rica. Asamadu, K. 1998, /4 . Boletín de la organización de las maderas tropicales. Volumen No 4, Camberra, Australia, 32p. 135 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Auckland, L.; Moura, P.; Bass, S.; Huq, S.; Landell-Mills, N.; Tipper, R.; and Carr, R. 2002. Laying the Foundations for Clean Development: Preparing the Land Use Sector. A quick guide to the Clean Development Mechanism. IIED natural resources issues paper. IIED, London. 39 p. Azqueta, Diego y Pérez, Luis 1996. Gestión de Espacios Naturales. La Demanda de Servicios Recreativos. McGraw Hill / Interamericana, España. Bastian, E; Graefe, W. 1989. Afforestation with “multipurpose trees” in “media luna” a case study from the Tajira basin , Bolivia. Agroforestry Systems (Holanda) 9:93 - 126. Beer, J.W; Fassbender H; Heuveldop, J. 1989. Avances en la investigación agroforestal (1985, Turrialba, C.R.) Memoria del seminario. CATIE. Serie técnica. Informe técnico no. 117. 379 p. Bendaña, N. 2003. Consulta personal, Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Managua, Nicaragua, el entrevistado es experto en economía y consultor en esa área. Brown, S; Lugo, A. E. 1982. The storage end production of organic matter in tropical forests and their role in the global carbon cycle. Biotropica. 14(3): 161-187. Brown, S; Lugo, A. E.1984. Biomass of tropical forests: A new estimate based on forest volumes. Science. 223:1290-1293. Brown, S; Lugo, A. E. 1989. Biomass estimation methods for tropical forest whit applications to forest inventory data. Forest science 35(4):381-902. Brown, S. 1990. Volume expansion factors for tropical forest. Report, prepared for the tropical forest Resource Assessment 1990 project, FAO, Rome, Italy. Brown, S; Lugo, A. E. 1992. Aboveground biomass estimates for tropical moist forests of the Brazilian Amazon. Interciencia. 17(1): 8-27. Brown, J.R. 1994. State and transition models for rangelands. 2. Ecology as a basis for rangeland management: performance criteria for testing models. Tropical Grasslands 28: 206-213. Brown, P; Cabarle, B and Livernash, R. 1997. Carbon counts: Estimating climate change mitigation in forestry projects. World Resources Institute (WRI). Washington, DC, USA. 25 p. Brown, S. 1997. Estimating biomass and biomass change of tropical forests. Aprimer. FAO, Montes 134. Roma. 55p. 136 Brown, P. 1998. Climate, biodiversity and forests: Issues and opportunities emerging from the Kyoto Protocol. WRI, Forest Frontiers Initiative and IUCN. Washington, DC, USA. 36 p. Budowski, G. 1980. Compilación de las ventajas y desventajas de los sistemas agroforestales en comparación con los monocultivos. Turrialba, C.R. CATIE. 2 p (mimeografiado) Budowski, G. 1984. Los sistemas agroforestales en América Central. In Agroforestería (1981, Turrialba, C.R.). Actas. Ed. por J. Heuveldop; Lagamann. Turrialba, C.R. CATIE.112 p. Budowski, G. 1998. Secuestro de Carbono y Gestión Forestal en América: El Secuestro de Carbono por los Árboles. Ambiente Tico – Octubre, 1998. Turrialba, Costa Rica. P. 9 – 11. Calvo A., 1998. fijación de Carbono: Una aproximación Económica. Revista Ciencias Ambientales. P. 47. Carvajal, J. F. 1984. Cafeto - cultivo y fertilización. 2 ed. Berna, Suiza, Instituto Nacional de la Potasa. 254 p. Castillo, S. C. B. 1998. Evaluación de las Plantación Incentivadas por el Apoyo a la Silvicultura en 4 Municipios de León. Tesis para optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria, Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Pág. 39 CATIE. 1997. Resultados de 10 años de investigación silvicultural del proyecto MADELEÑA en Nicaragua. Editorial Luis A. Ugalde Arias. CATIE. Turrialba, C.R.175p. CATIE,1998. Sistemas Silvopastoriles, apuntes de cursos, Turrialba, Costa Rica. 68p. CCAD/FAO. 2000. Proyecto bosques y Cambios climáticos en América Central. CCAD/FAO. CIFOR, Center for International Forestry Research. 2000. Forest carbon for local livelihoods. Bogor, Indonesia. 12 p. Combe, J; Budowski, G. 1979. Clasificación de las técnicas forestales; una revisión de literatura. In Taller Sistemas Agroforestales en América Latina. (1979, Turrialba, C.R.). Actas. Ed. por G. de las Salas. Turrialba, C.R. CATIE. p 17- 48. Combe, J; Gewald, N,J. 1979. Guía de campo de los ensayos forestales del CATIE en Turrialba, Costa Rica. Turrialba, C.R. CATIE. 378 p. MAGFOR/PROFOR/BM 137 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Deutschie Stiftung fur Internationale Entwicklung. 1983. The role of agroforestetry in the Pacific. Ed. A. Schirmer. Campus Suva, Fiji, University of South Pacific .104 p Durr, P. 1992, Manual de árboles forrajeros de Nicaragua, MAG – Región I, COSUDE, CIIR/CID, Estelí, Nicaragua. 125 p. Ellis, J. 2002. Developing Monitoring: Guidance for Greenhouse Gas Mitigation Projects. OECD and IEA Information Paper. París, France. 46 p. FAO. 1984. Sistemas agroforestales en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Oficina regional para América y el Caribe. s.p. Fassbender, H.W. 1987. Modelos edafológicos de sistemas agroforestales. CATIE. Serie de materiales de enseñanza no. 29. 475 p. Fehese, J. 2001. Etapas del ciclo del proyecto del Comercio de Carbono. In: MARENA. Taller Nacional “Participación del Sector Comercial Nicaragüense en el Mercado Internacional de Carbono”, 03-04 de Diciembre del 2001. ECOSECURITIES. PROYECTO PNUD-NIC/98/G31-MARENA. Fenzl, N. 1988. Geografía, clima, geología e hidrología de Nicaragua. Belén, UFPA/ INETER/INAN, 62p. Gagnon, D.1996. Cincuenta y dos árboles de uso múltiple. Cooperación canadiense. Quebec. Canadá. Sp Gagnon, D. 1996. Árboles de uso múltiple. SFN/IRENA. Managua, Nicaragua. González, J. R. J. 1999. Evaluación de Plantaciones Forestales en Darío, Matagalpa, Nicaragua. Tesis para optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria, Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Pág. 63 Gutiérrez, J. 2000. Comportamiento en Crecimiento de 19 Especies Forestales en el Trópico de Nicaragua, Recreo, Rama, RAAS. Tesis para optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria, Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Pág. 50 Hecht, S. 1982. Investigación sobre agricultura y uso de tierras. Calí, Col., CIAT. 448 p. Hoekstra, D; Kuguru, F ; Ntiru, R.C. (eds.). 1983. Agroforestry for small-scale farming systems. Proceedings of a Workshop(1982, Nairobi, Kenia). Nairobi, Kenia, ICRAF/ BAT. 304 p. INIFOM, 1998 Fichas Municipales, correo electrónico www.inifom.csd/gob.ni 138 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate Change 2001: Synthesis Report. IPCC Third Assessment Report (TAR). A Report of the IPCC. WMO UNEP. Geneva, Switzerland. 184 p. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. 2002. Climate Change and Biodiversity. WMO-UNEP. Geneva, Switzerland. 77 p. IPCC. 1995. INFORME del grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC), cambio climático, Segundo Informe de evaluación. IPIECA, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association. 2000. Opportunities, Issues and Barriers to the Practical Application of the Kyoto Mechanisms. Report of the Milan Workshop, April 2000. London, United Kingdom. 52 p. IRENA. 1993. Costos de Plantación. Servicio Forestal Nacional. Cooperación Sueca al Sector Forestal. Nota Técnica N° 25. Pág. 6 IRENA. 1993. Costos de Plantación. Servicio Forestal Nacional. Cooperación Sueca al Sector Forestal. Nota Técnica N° 25. Pág. 6 IRENA, 1993. Árboles / arbustos forrajeros, Servicio Forestal Nacional, Agroforestería, Cooperación Sueca al sector forestal, Managua, Nicaragua. Nota técnica, 9 p. Kaimowitz, D. 1996. Livestock and deforestation in Central American the 1980s and 1990s: a policy perspective. Yakarta, Indonesia. CIFOR pag. Karremans, J; Radulovich, R; Lok, R.1993. La Mujer Rural. Su papel en los Agro sistemas de la Región Semiseca de Centroamérica. CATIE. Costa Rica. Pág. 223. Lojan, L. 1979. Sistemas agroforestales en el sur del Ecuador. In Taller Sistemas Agroforestales en América Latina (1979, Turrialba, C.R.). Actas. Ed. por G. de las Salas. Turrialba C.R. CATIE. p 132 -134. López A. 1999. Cuantificación del Carbono Almacenado en el Suelo de un Sistema Silvopastoril en la zona Atlántica de Costa Rica. Revista Agroforestal de las América. Vol. 6 No .23. CATIE, Turrialba, Costa Rica. López, L; Oporta, D. 1999. Evaluación del Crecimiento a los Dos Años y Análisis de Costos de Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones de Especies Maderables, Municipio de Camoapa, Boaco. Tesis para Optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria. Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Managua, Nicaragua. Pág. 55 MAGFOR/PROFOR/BM 139 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua López, L; Oporta, D. 1999. Evaluación del Crecimiento a los Dos Años y Análisis de Costos de Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones de Especies Maderables, Municipio de Camoapa, Boaco. Tesis para Optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria. Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Managua, Nicaragua. Pág. 55 MARENA, 1999. Guía para comprender el cambio climático en Nicaragua. Proyecto de apoyo a la implementación de la convención marco de Cambio Climático y del Protocolo de Montreal. Managua, Nicaragua. MARENA, 2000. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Nicaragua. Año de referencia 1994. Proyecto Primera Comunicación Nacional. PNUD- NIC/98/ G31-MARENA. Managua, Nicaragua. MARENA, 2002. Guía de especies forestales de Nicaragua, Managua, Nicaragua. 316 p. Martínez, A; Enríquez G. 1981. La sombra para el cacao. CATIE. Serie técnica. Boletín técnico no. 5. 93 p. Ministerio Agropecuario y Forestal y Proyecto Nacional Forestal, Banco Mundial. 1998. Propuesta del Programa Nacional de Reforestación para Nicaragua. Documento Resumen Ejecutivo MAGFOR Banco Mundial Pág. 12, 13 Molina J.I. y Paíz D. 2002. Almacenamiento de carbono en sistemas silvopastoriles en el municipio de Matiguás, Matagalpa. Tesis. Managua, Nicaragua. 60 p. Montagnini. F. 1990. Sistemas agroforestales. CATIE. Turrialba, Costa Rica. Mussak, M,F. Laarman, J,G. 1989. Farmers production timber trees in the cacao - coffea region of coastal Ecuador. Agroforestry Systems (Holanda) 9: 155 -170. Nair, P.K.R. 1984. Soil productivity aspects of agroforestry. ICRAF. Science and practice of Agroforestry no. 1. 85 p. Niles, J.; Brown, S.; Pretty, J.; Ball, A.; and Fay, J. 2002. Potential carbon mitigation and income in developing countries from changes in use and management of agricultural and forest lands. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A (2002) 360, 1621-1639 Oporta, D; L. L. 1999. Evaluación del Crecimiento a los dos años y Análisis de Costos de Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones de Especies Maderables, Municipio de Camoapa, Boaco. Tesis para optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria, Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. pág. 54 140 Oviedo, S. A. V. 2001. Estudio sobre fijación de carbono en plantaciones de Pinus oocarpa de 11 años de edad en los sitio Quinta Buenos Aires, Estelí y Aurora, Nueva Segovia. Tesis para optar al Título de Ingeniero Forestal. Universidad Nacional Agraria, Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Pág. 74 Pezo, D. y Ibrahim, M. 1996. Sistemas silvopastoriles una opción para el uso sostenible de la tierra en sistemas ganaderos. En. 1er Foro Internacional sobre “Pastos Intensivos en Zonas Tropicales”. Veracruz, México, 7-9 noviembre 1996. Morelia, México. FIRA - Banco de México. 39 p. PNUD, 2001. El Desarrollo Humano en Nicaragua. 2000. Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo. Primera Edición. Managua, Nicaragua. Pág. 196 PNUMA y Secretaría Sobre el CC. 1999. Para comprender el cambio climático, guía elemental de la Convención Marco de las Naciones Unidas y el proyecto Kyoto. Ginebra, Suiza. 35 p. Proyecto Mejoramiento del uso y productividad de la tierra (LUPE). 1998. Manual práctico de manejo de suelo en laderas, primera edición, Honduras, C. A. Septiembre. 9p. Rodríguez, I; Tenorio, A; Siles, A. 1996. Plantaciones de Especies Forestales. Universidad Nacional Agraria y Financiera Nicaragüense de Inversiones. Managua, Nicaragua. Pág. 65 Roldan, H. 2001. Recursos Forestales y cambio en el uso de la tierra, República de Nicaragua. Proyecto Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible: Integrando Esfuerzos Nacionales e Internacionales en 13 países en América Latina, (GCP/RLA/133/EC). Santiago de Chile. Pag. 54 Ruiz F. C. J. 1991. Aceptabilidad de la biomasa forrajera de familias e individuos por ovejas de madero negro (Gliricidia sepium Jacq. Walp), Tesis MSc. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 125 p. Ruiz F. C. J. 1999. Sistemas Silvopastoriles, apuntes de clases, folleto mimeografiado Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua 45 p. Ruiz, M.E. 1983. Avances en la investigación en sistemas silvopastoriles. In Curso corto Agroforestal (1982, Turrialba, C.R.). Ed. por L. Babbar. Turrialba, C.R. CATIE. s.p. Salinas, Z. 2000. Análisis socioeconómico de la actividad del manejo forestal y del cambio del uso de la tierra, El Castillo, Río San Juan, Nicaragua. MAGFOR/PROFOR/BM 141 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua SFN/MARENA. 1992. Eucalipto (Eucalyptus camandulenses) Dehnh. Nota técnica No. 1. IRENA. Managua, Nicaragua. 5p. _________. 1992. Guayacán (Guaiacum sanctum) L. Nota técnica No. 39. IRENA. Managua, Nicaragua. 6p. _________. 1992. Leucaena (Leucaena leucocephala, Lam de Wit). Nota técnica No. 5. IRENA. Managua, Nicaragua. 5p. _________. 1992. Madero negro (Gliricidia sepium Jacq.) Nota técnica No. 2. IRENA. Managua, Nicaragua. 6p. _________. 1992. Melina (Gmelina arborea Roxb.) Nota técnica No. 4. IRENA. Managua, Nicaragua. 6p. _________. 1992. Neem (Azadiractha indica A. Juss.) Nota técnica No. 3. IRENA. Managua, Nicaragua. 7p. _________. 1992. Pino (Pinus oocarpa Shiede.) Nota técnica No. 41. IRENA. Managua, Nicaragua. 6p. _________. 1992. Usos potenciales de 65 maderas nicaragüenses. Primera Parte. Nota técnica No. 43. IRENA. Managua, Nicaragua. 7p. _________. 1992. Usos potenciales de 65 maderas nicaragüenses. Segunda Parte. Nota técnica No. 44. IRENA. Managua, Nicaragua. 7p. _________. 1992. Usos potenciales de 65 maderas nicaragüenses. Tercera Parte. Nota técnica No. 45. IRENA. Managua, Nicaragua. 7p. _________. Gagnon, D. 1996. Árboles de uso múltiple. Salas E., J.B. 2002. Biogeografía de Nicaragua. INAFOR. Managua, Nicaragua. 547 p. Sauer, J. 1976. Living fences in Costa Rica. Turrialba, C.R. 29: 255 - 261. Segura M., Kanninen, M., Alfaro, M y Campos, J. J. 1999. Almacenamiento y fijación de carbono en bosques de bajura de la zona Atlántica de Costa Rica, CATIE. Turrialba, Costa Rica. 20 p. Segura M. M. A. 1999. Valoración del servicio de fijación y almacenamiento de carbono en bosques privado en el área de conservación, Cordillera Volcánica Central, Costa Rica. Escuela de postgrado, CATIE. Turrialba, Costa Rica. 142 Segura, O. 2000, El Sistema de Pago de Servicios Ambientales Peligra. Revista semestral de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional No 18. San José, Costa Rica.38p. Somarriba, E. 1992. Revisiting the past; and essay on agroforestry definition. Agroforestry Systems 19: 233-240. Stienen, H. 1990. The Agroforestry potential of combined production systems in northeastern México. Agroforestry Systems (Holanda) 11:45-69. Téllez Obregón, Y. C. 1998. “Comportamiento en sobrevivencia, crecimiento y producción de biomasa seca de 30 especies forestales bajo condiciones de zona seca, La Leona, León” (Tesis Ing. Forestal). Universidad Nacional Agraria, Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Managua, Nicaragua. 58 p. Torres, F. 1983. El papel de las leñosas perennes en los sistemas agrosilvopastoriles. Turrialba, Costa Rica. CATIE. 46 p. Troni, J. 2001. El Mercado del Comercio de Carbono. In: MARENA. Taller Nacional “Participación del Sector Comercial Nicaragüense en el Mercado Internacional de Carbono”, 03-04 de Diciembre del 2001. ECOSECURITIES. PROYECTO PNUDNIC/98/G31-MARENA. Vitieri, J. A. y Rodríguez, J. 2002. Estudio del potencial de mitigación del sector forestal de Nicaragua para el cambio, dentro del MDL. Managua, Nicaragua, 61 p. Vitieri, J.A. 2003. Comunicación personal. Oficina de Desarrollo Limpio, MARENA, Nicaragua. Young, A. 1987. Soil productivity, soil conservation and land evaluation. Agroforestry systems (Holanda) 5: 277 - 292. MAGFOR/PROFOR/BM 143 ANEXOS Efecto invernadero: Es el calentamiento adicional del planeta, producto de un flujo continuo de energía que proviene del sol, fundamentalmente en forma de luz visible, que llega a la tierra y la tierra regresa de vuelta esta energía hacia el espacio (Rapidel, et al., 1999). Dióxido de Carbono: Es un gas de efecto de invernadero provocado por el hombre y el segundo mayor responsable del efecto invernadero; este gas está naturalmente presente en la atmósfera y está formado por dos moléculas de oxígeno y por una molécula de carbono (Rapidel, et al., 1999). Carbono fijado: Se refiere al carbono que una unidad de área cubierta por vegetación tiene la capacidad de captar en un período determinado (Segura, 1997). Carbono almacenado: Se refiere al carbono que está acumulado en determinado ecosistema vegetal (Segura, 1997). Parqueo de carbono: Es una forma temporal de almacenamiento de carbono (Segura, 1997). Secuestro de carbono: Es un proceso de aumentar el contenido de carbono en un almacenamiento de carbono dentro de un bosque; o sea, se refiere a la acción de remover en forma permanente el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y por lo tanto requiere en la biomasa vegetal del bosque o plantación forestal (Segura, 1997). Capítulo VII ANEXO 1 Glosario de Términos a Considerar en la fijación y almacenamiento de carbono (IPCC, 2002). 145 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Flujo de carbono: Se refiere a la transferencia de carbono de una reserva a otra, medidas en unidades Mg. C ha -1 año-1 (Segura, 1997). Almacenamiento de carbono: Se refiere a la capacidad del bosque para mantener determinada cantidad promedio de carbono por hectárea, que nunca será liberado a la atmósfera (Segura, 1997). Biomasa vegetal: Es un tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediatamente como consecuencia de un proceso biológico, ya sea de tipo autótrofo (fotosíntesis vegetal) o heterótrofo, y es producida directamente por plantas en ecosistemas naturales o agrarios (Fernández, 1991). Sistema: Es un conjunto o combinación de elementos o partes que forman un complejo o unidad, como por ejemplo, un sistema de río o sistema de transporte. Es un complejo o conjunto de miembros correlacionados que interactúan en conjunto y coordinadamente, un sistema está formado por componentes, atributos e interrelaciones (Blanchard y Fabrycky, 1981). Sistema agroforestal: Es un sistema compuesto por especies animales y de cultivos agrícolas y especies forestales; muchas de las cuales son especies de uso múltiple. (Padilla, 1981). 146 Diámetro a la altura del pecho (DAP): Es la medición más sencilla y corriente de medición en árboles en pie, la altura normal del diámetro representativa del árbol es de 1.30 metros desde el nivel del suelo medido sobre la pendiente (Real, et al. 1997). Altura total: Es la distancia vertical entre el nivel del suelo y la yema terminal de un árbol (Padilla, 1981). Altura del fuste limpio: Es la distancia vertical entre el nivel del suelo y la porción donde se inicia la copa del árbol (Padilla, 1981). Servicio ambiental: Se refiere a la oferta que hacen los propietarios de los bosques o algún tipo de vegetación que legalmente se tiene como reserva natural y se aprovecha principalmente su capacidad de producción de agua, fijación de carbono, belleza escénica y biodiversidad, a lo cual se le asigna un valor económico o de utilidad para sociedad, dejando a un lado la tala y extracción de madera del mismo (II Foro Nacional, 2001). Clima: El clima en un sentido menos amplio generalmente se define como el “estado promedio del tiempo” o más rigurosamente como la descripción estadística en términos del promedio y la variabilidad de cantidades relevantes sobre un período de tiempo que puede ir desde meses hasta miles o millones de años. Sin embargo, el periodo clásico es de 30 años, ya que así lo define la Organización Mundial Meteorológica (WMO). Estas cantidades relevantes son muy a menudo variables de la superficie tales como la temperatura, precipitación y el viento. El clima en un sentido más amplio es el estado, incluyendo la descripción estadística, del sistema del clima. Variabilidad del clima: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado promedio y de otras estadísticas (tales como la desviación estándar, la ocurrencia de extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y temporales más allá de sólo eventos del clima individuales. La variabilidad puede ser debido a procesos internos dentro del sistema del clima (variabilidad interna), o a variaciones de fuerzas externas naturales o antropogénicas (variabilidad externa). Cambios climáticos (CC): Cambio climático se refiere a la variación estadísticamente significativa, ya sea en el estado promedio del clima o en su variabilidad a través de un período prolongado (usualmente décadas o de mayor duración). Los CC pueden ser debido a procesos naturales internos o fuerzas externas o a cambios antropogénicos persistentes, que cambian la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra. Cabe señalar que la Convención Marco de CC de las Naciones Unidas (UNFCCC) en su Artículo 1 define “cambio climático” como: “un cambio de clima el cual es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que es en adición a la variabilidad natural del clima observado por periodos de tiempo comparables”. De esta manera la Convención Marco de CC hace una distinción entre el CC atribuible a las actividades humanas al alterar la composición atmosférica y la “variabilidad del clima” atribuible a causas naturales. Adaptación: Son los ajustes que los sistemas naturales o humanos realizan ante un nuevo ambiente o de cambios en el mismo. La adaptación a los CC se refieren a los ajustes de los sistemas naturales o humanos como una respuesta a los estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, los cuales pueden moderar el daño o aprovechar oportunidades beneficiosas de los mismos. Se pueden distinguir diversos tipos de adaptación, tales como la adaptación anticipada y la de reacción, la pública y privada, y la adaptación planificada y la espontánea o autónoma. Capacidad adaptativa: Es la capacidad de un sistema de ajustarse a CC (incluyendo la variabilidad del clima y extremos) para moderar los potenciales daños, aprovechar las oportunidades o enfrentar las consecuencias. MAGFOR/PROFOR/BM 147 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Impactos: Son todas aquellas consecuencias que tienen los CC en sistemas naturales y humanos. Se pueden hacer distinciones entre impactos potenciales y residuale 148 Mitigación: Es una intervención antropogénica para reducir las fuentes o aumentar la capacidad del secuestro de los gases de efecto de invernadero (GEI). ANEXO 2. Inquietudes acerca de los riesgos del CC por aumento de temperatura (IPCC, 2001) Amenazas a especies y sistemas únicos: Algunos cambios en especies y sistemas ya han sido asociados a cambios en el clima observados, y algunas especies y sistemas altamente vulnerables pueden estar en riesgo de sufrir daños o aún pérdidas debido a cambios muy pequeños en el clima. Un mayor calentamiento intensificaría el riesgo sobre estas especies y sistemas y adicionalmente también pondrían a otros en riesgo. Daños de eventos climáticos extremos: Un aumento en las frecuencias e intensidades de algunos eventos climáticos extremos ya han sido observados y lo más probable es que con más calentamiento se incrementen aún más el riesgo a la vida humana, propiedades, cultivos, ganado y ecosistemas. Estos riesgos se incrementan donde está ocurriendo el desarrollo en áreas inherentemente dinámicas e inestables (valles ribereños a ríos y regiones costeras bajas). Efectos que recaen con mayor peso sobre países en desarrollo, pobres y más pobres que habitan en ellos: En general los países en desarrollo están en mucho mayor riesgo de impactos adversos que los países desarrollados, los cuales incluso podrían experimentar beneficios en el sector mercado con un calentamiento que sea menor a unos cuantos °C. Un mayor calentamiento pondría en riesgo de efectos negativos a la mayoría de las regiones, pero los países en desarrollo tendrían un impacto negativo mayor. En estos países la vulnerabilidad es variable y las poblaciones más pobres a menudo están expuestas a aquellos impactos que amenazan sus vidas y bienestar. Impactos globales agregados: Los impactos globales agregados en el sector mercado pueden ser positivos o negativos hasta unos cuantos ºC de más, aunque la mayoría de la gente puede ser afectada negativamente. Al aumentarse el calentamiento, el riesgo de los impactos globales agregados en el sector mercado se incrementan y estos impactos serían negativos para toda la gente. Eventos de gran escala e impacto: La probabilidad de estos eventos en un horizonte de 100 años como la circulación térmica o el colapso de la capa de hielo del oeste del Antártico es muy baja con el calentamiento de unos cuantos °C. El riesgo, como producto de las probabilidades de ocurrencia de estos eventos y la magnitud de sus consecuencias, es no cuantificable. Para un mayor calentamiento y sobre un horizonte mayor de 100 años, las probabilidades y los riesgos aumentan, pero en una dimensión que no puede ser estimada. MAGFOR/PROFOR/BM 149 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua ANEXO 3 Consecuencias de los CC de no aplicarse políticas de intervención climáticas (IPCC, 2001). Cambios climáticos Concentración CO2 T0 media global 1990 Elevación del mar media global 1990 Calor y mortalidad en invierno Enfermedades por escasez de agua Año 2025 405-460ppm 0.4-1.1 ºC Año 2050 445-640 ppm 0.8-2.6 ºC Año 2100 540-970 ppm 1.4-5.8 ºC 3-14 cm 5-32 cm 9-88 cm Efectos en salud humana Aumento de las muertes relacionadas al calor. Efectos tensionales Disminución de muertes térmicos magnificados en el invierno en regiones templadas Expansión de áreas potenciales para la transmisión de malaria y dengue Tormentas e inundaciones Incremento en muertes, heridas e infecciones Nutrición Los pobres son vulnerables a un riesgo aumentado de hambre Efectos tensionales térmicos magnificados Mayor expansión de áreas potenciales de transmisión Mucho mayor incremento en muertes, heridas e infecciones Pobres más vulnerables Pobres más al aumento del riesgo vulnerables al aumento de hambre del riesgo de hambre Mayor incremento en muertes, heridas e infecciones Efectos en los ecosistemas Corales Aumento en muerte y decoloración de corales Mayor aumento en muerte y decoloración de corales Humedales costeros Pérdida de humedales costeros por elevación del mar y aumento de erosión en costas Mayor pérdida de humedales costeros por elevación del mar y aumento de erosión en costas 150 Mayor aumento en muerte y decoloración de corales. Reducción de biodiversidad (peces en arrecifes) Mucha mayor pérdida de humedales costeros por elevación del mar y aumento de erosión en costas Cambios climáticos Ecosistemas terrestres Ambientes de hielo Rendimiento promedio de cultivos Temperaturas bajas y altas extremas Precios e ingreso Año 2025 Alargamiento de la estación de crecimiento en latitudes media y altas, cambios en los rangos de distribución de especies de animales y plantas. Aumento en la productividad primaria neta en bosques de latitudes medias y altas. Incremento de la frecuencia de afectación de los ecosistemas por fuego e insectos plagas Disminución de glaciares y extensión del hielo en el mar, descongelamiento de hielos permanentes, periodos más prolongados sin hielos en lagos y ríos Año 2050 Año 2100 Extinción de especies amenazadas y otras empujadas hacia la extinción. Aumento de productividad primaria neta puede o no continuar. Incremento de la frecuencia de afectación de los ecosistemas por fuego e insectos plagas Pérdida de hábitats únicos y de sus especies endémicas (vegetación de la región del cabo en Sudáfrica y algunas neblíselvas). Incremento de la frecuencia de afectación de los ecosistemas por fuego e insectos plagas Mayor reducción del hielo en el mar del Antártico, beneficiando la navegación pero amenazando la vida silvestre (focas, osos polares y morsas). Hundimientos con daños a infraestructura Pérdida sustancial del volumen de hielo en los glaciares especialmente de los tropicales Efectos en la agricultura Aumento en los Efectos combinados rendimientos de cereales en el rendimiento de en muchas partes de cereales en regiones latitudes medias y altas. de latitud media. Mucho Menos rendimientos en menos rendimientos en el trópico y subtrópico el trópico y subtrópico Reducción de daños por congelamiento Magnificados los efectos en algunos cultivos. de cambios extremos de Incremento de daños por temperatura calor en algunos cultivos y en ganadería Disminución de ingresos para los campesinos pobres de países en desarrollo Reducción general de rendimientos de cereal en todas las regiones de latitud media Magnificados los efectos de cambios extremos de temperatura Incremento de los precios de los alimentos MAGFOR/PROFOR/BM 151 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Cambios climáticos Suministro de agua Calidad de agua Demanda de agua Eventos extremos Energía 152 Año 2025 Año 2050 Efectos en el recurso agua El flujo pico de los ríos cambian de la primavera Disminuido el suministro acercándose más al de agua en muchos invierno en las cuencas países con problemas en donde la nieve es de agua e incrementado una fuente importante de en otros agua Calidad de agua disminuida por temperaturas muy altas. Calidad de agua Cambios en la calidad disminuida por de agua modificados temperaturas muy altas. por cambios en volumen Cambios en la calidad del flujo en el agua. de agua modificados Incremento en la por cambios en volumen intrusión de agua salada del flujo en el agua en acuíferos costeros por elevación del mar Demanda de agua responderá a cambios Magnificados los efectos en el clima, temperaturas de demanda de agua más altas tenderán a aumentar la demanda Incrementado los daños Mayor incremento de de inundaciones por daños por inundaciones. precipitaciones más Mayor incremento de intensas. Aumentada la sequías y sus impactos frecuencia de sequías Año 2100 Magnificados los efectos del suministro de agua Magnificados los efectos del suministro de agua Magnificados los efectos de demanda de agua Mayor incremento de daños por inundaciones. Otros efectos en el sector mercado Disminución de la demanda de energía Magnificados los para calefacción. Magnificados los efectos efectos de demanda Incremento de la de demanda de energía de energía demanda de energía para aire acondicionado Cambios climáticos Sector financiero Efectos en mercado agregado Año 2025 Año 2050 Incrementados los precios de los seguros y reducida la disponibilidad de seguros Pérdidas netas en el Magnificadas las sector mercado en pérdidas en países en muchos países en desarrollo. Ganancias desarrollo. Mezcla de reducidas y pérdidas ganancias y pérdidas en magnificadas en países países desarrollados desarrollados Año 2100 Magnificados los efectos en el sector financiero Pérdidas magnificadas en países en desarrollo. Pérdidas netas en el sector mercado en muchos países desarrollados. ANEXO 4. Ejemplos de opciones de adaptación para sectores seleccionados (IPCC, 2001) Sector / sistema Agua Opciones de adaptación Incremento de la eficiencia del uso del agua con manejo por el lado de la demanda (valorizando incentivos, regulaciones y tecnología uniforme y adecuada). Aumento del suministro de agua o confiabilidad del suministro de agua con manejo por el lado del suministro (construcción de nuevos acopios y almacenamiento de agua e infraestructura de distribución). Cambios en los marcos institucionales y legales para facilitar la transferencia de agua entre los usuarios (establecer mercados de agua). Reducir la carga de nutrientes a los ríos y proteger o aumentar la vegetación de las riberas para balancear los efectos eutróficos de las aguas con temperaturas más altas. Reformas a los planes de manejo de las inundaciones para reducir los picos de los flujos río abajo, reducir superficies pavimentadas y usar la vegetación para reducir las escorrentías por tormentas e incrementar la infiltración del agua. Reevaluar los criterios de los diseños de las presas, diques y otras infraestructuras para la protección contra inundaciones. MAGFOR/PROFOR/BM 153 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua Sector / sistema Opciones de adaptación Alimentos y fibras Cambios en el tiempo de siembra, cosecha y otras actividades de manejo. Uso de labranza mínima y otras prácticas para mejorar la retención de nutrientes y humedad en los suelos y prevenir su erosión. Modificar las tasas de carga animal en los pastizales. Cambiar a cultivos que demandan menos agua y sean más tolerantes al calor, sequías y pestes. Desarrollar investigaciones para obtener nuevos cultivares. Promover los sistemas agroforestales (SAF) en tierras de áreas secas, incluyendo el establecimiento de lotes compactos comunales de madera y el uso de arbustos y árboles como forrajes. Reforestar con una mezcla de especies arbóreas para incrementar la diversidad y flexibilidad. Promover ampliamente iniciativas de forestación y reforestación. Ayudar a la migración natural de especies arbóreas en áreas protegidas conectadas o a su reforestación. Mejorar la educación y entrenamiento de las fuerzas de trabajo rural. Establecer o expandir programas que proporcionen suministros seguros de alimentación como un seguro contra trastornos del sistema de suministro local. Reformar aquellas políticas que puedan alentar prácticas agropecuarias y forestales que sean ineficientes no sostenibles o riesgosas (subsidios, malos manejos de cultivos, suelo y agua) Áreas costeras y pesca Prevenir el desarrollo en áreas costeras vulnerables a la erosión e inundaciones por tormentas. Uso de estructuras “duras” (diques y malecones) o “suaves” (restauración de playas, dunas y humedales y forestación) para proteger las costas. Implementar un plan de sistema de alerta para tormentas y de evacuación. Proteger y restaurar humedales, estuarios y áreas de inundación para preservar hábitats esenciales para la pesca. Modificar y fortalecer las instituciones de manejo de la pesca, así como las políticas para promover la conservación de la pesca. Realizar investigaciones y seguimiento para mejorar el apoyo al manejo integrado de la industria de la pesca. Salud humana Reconstruir y mejorar la infraestructura de salud pública. Mejorar las condiciones para enfrentar epidemias, y desarrollar capacidades para el pronóstico de epidemias y alerta temprana. Monitorear los estados ambientales, biológicos y de salud. Mejorar las viviendas sanidad y calidad del agua. Integrar diseños de urbanización para reducir el efecto del calor isleño (uso de mucha vegetación y superficies coloreadas con colores tenues y claros). Realizar educación pública para promover comportamientos que reduzcan los riesgos a la salud. Servicios financieros 154 Compartir los riesgos a través de seguros y reaseguros públicos y privados. Reducción del riesgo a través del desarrollo de códigos y otros conjuntos de pautas influenciadas por el sector financiero como requisitos para obtener seguro o crédito. MAGFOR/PROFOR/BM 155 156 21,187 65.60 Jinotega 26,126 72.83 Juigalpa Camoapa Ciudad Darío 10,168 92.94 17,299 68.77 La Libertad 54,560 94.72 La Trinidad 3,616 93.22 Limay 9,470 94.36 Macuelizo 15,863 72.10 Matagalpa Comalapa Condega Cua-Bocay Dipilto El Jicaral El Jícaro La Concordia 27,844 61.62 Jalapa Boaco El Tuma - La Dalia Nueva Guinea Pueblo Nuevo Rancho Grande 18,536 87.03 7,307 83.07 9,513 89.70 14,603 50.67 Sto Domingo 3,764 63.26 Sto Tomás 5,398 90.27 Sn Fco. del Norte Sn 44,984 43.10 Fernando 16,961 64.73 Sta Lucía 5,830 36.44 7,843 62.53 3,290 88.97 7,101 86.88 Yalagüina 17,445 86.03 Wiwilí 5,824 77.64 46,537 89.52 % 6,419 94.56 Sn 16,421 96.16 Sebastián de Yalí 5,723 92.31 Teustepe 17,034 76.23 Totogalpa 6,074 79.44 Terrabona 4,584 80.35 Somoto Sto Tomás del Norte Pob.T. Municipios Rural 28,842 87.60 13,788 86.16 Sta María 4,565 95.74 % 12,871 62.06 San Ramón 21,504 93.25 Waslala 16,683 85.41 San Nicolás Sn José de Cusmapa Sn José de 812 3.11 Remates San 8,088 68.29 Lorenzo 47,900 60.43 9,029 72.23 Sn Dionisio 11,251 60.76 Río Blanco 7,431 75.72 5,641 80.03 Quilalí 13,792 27.15 46,398 60.08 Palacagüina 20,088 48.11 Ocotal 21,438 23.05 10,574 68.87 Pob.T. Municipios Rural 31,250 80.99 San Isidro Pob.T. Municipios % Rural 41,011 93.45 Matiguás Pob.T. Municipios % Rural 10,841 82.22 Estelí % Achuapa 9,307 55.13 Pob.T. Rural Acoyapa Municipios Población Total Rural ANEXO 6. Poblaciones rurales de Nicaragua, de las zonas que interesan para efectos de reforestación Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua MAGFOR/PROFOR/BM 157 Áreas con potencial biofísico Potencial del sector forestal dentro del MDL MAGFOR/PROFOR/BM 159 Actividades propuestas dentro del MDL Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua ANEXO 8. Clases agrológicas y su descripción de uso para actividades agropecuarias, forestales y agroforestales. Clase Descripción I Se incluyen tierras con poca o ninguna limitación para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroforestales (agrosilvícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles), con especies arbustivas adaptadas a la zona, las tierras de esta clase son de superficie plana o casi plana, siendo su mayor proporción en la Región del Pacífico y Atlántica del país. II Las tierras de esta clase, presentan leves limitaciones para el desarrollo de algunas actividades agrícolas como monocultivo, no así para la parte pecuaria, forestal y agroforestal (agrosilvícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles), ya que estas contribuyen en la conservación del suelo. III Esta clase presenta limitaciones moderadas que restringen la elección de cultivos agrícolas en monocultivo, ya que requiere de prácticas intensivas de manejo y conservación suelo y agua, siendo las prácticas agroforestales la alternativa adecuada par el establecimiento de cultivos, sobre todo en Cultivos en Callejones o en Sistemas Taungya. Además se puede establecer Sistemas Silvopastoriles y plantaciones forestales puras o en asocio. IV Las tierras de esta clase presentan fuertes limitaciones lo que las al establecimiento de vegetación semipermanente o permanente, como plantaciones forestales, siendo los sistemas agroforestales la alternativa de establecimiento para este tipo de tierras, sobre todo los Sistemas Silvopastoriles, en combinación con árboles de uso múltiple o maderables. V Las tierras de esta clase presentan severas limitaciones lo que el establecimiento de vegetación semipermanente o permanente, siendo los sistemas agroforestales la alternativa de establecimiento para este tipo de tierras, sobre todo los Sistemas Silvopastoriles, en combinación con árboles de uso múltiple o maderables. VI Las tierras dentro de esta clase son utilizadas principalmente para la producción forestal, así como de cultivos permanentes arbóreos o arbustivos como frutales y café, estos últimos requieren de prácticas intensivas de manejo y conservación de suelo, las cuales tienden a reducirse con la implementación de Sistemas Agrosilvícolas y Silvopastoriles como café con sombra y frutales con cobertura permanente. VII Las tierras de esta clase presentan severas limitaciones por lo que no son aptas para el establecimiento de plantaciones forestales. VIII Estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para actividades de producción agropecuaria o forestal, siendo de vocación para la preservación de flora y fauna. 160 ANEXO 9. Densidades específicas de algunas especies forestales En el Anexo 9, se pueden ver las diferentes densidades para especies utilizadas en plantaciones forestales. Densidad específica o gravedad específica representa el grado de ocupación volumétrica en relación con la unidad (peso específico del agua igual a 1), la densidad específica (representa el peso más compacto de la madera de la especie (Densidad específica, De). Anexo 9. Diferentes densidades específicas (básica) de la madera de especies forestales que se pueden utilizar en plantaciones forestales. Especie Acetuno (Simarouba glauca) Balsa (Ochroma lagopus) Caoba (Swietenia macrophyla) Cedro real (Cedrela odorata) Ceiba (Ceiba pentandra) Cortez (Tabebuia crysantha) Genízaro (Pithecellobium saman) Guaba (Inga sp) Guanacaste negro(E. cyclocarpum) Guapinol (Hymenaea courbaril) Laurel (Cordia alliodora) Quebracho (Pithecellobium arboreum) Roble/Macuelizo (Tabebuia rosea) Guayacán (Guaiacum sanctum) Pino (pinus oocarpa) Db (gr/cm3) 0.38 0.10 0.45 0.33 0.29 0.58 0.53 0.67 0.38 0.78 0.44 0.59 0.57 1.24 0.49 MAGFOR/PROFOR/BM 161 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua ANEXO 10 Densidades poblacionales de especies forestales que se pueden emplear en plantaciones. Especies Leucaena * Eucalipto * Madero negro * Quebracho * Casia amarilla * Nim * Melina * Acetuno * Teca * Casuarina * Aripín * Caliandra * Malinche * Sardinillo * Genízaro * Roble macuelizo * Caoba del pacífico ** Cedro real ** Ceiba ** Gavilán ** Guácimo ** Guanacaste blanco ** Guanacaste de oreja ** Laurel negro ** Madroño ** Pino ** Pochote ** Fuente: *CATIE (1997). **Gagnon D. (1996). 162 Leucaena leucocephala Eucalyptus camaldulensis Gliricidia sepium Lysiloma seemanii Cassia siamea Azadirachta indica Gmelina arborea Simarouba glauca Tectona grandis Casuarina equisetifolia Caesalpinia velutina Calliandra calothyrsus Delonix regia Tecoma stans Pithecellobium saman Tabebuia rosea Swietenia humilis Cedrela odorata Ceiba pentandra Albizia guachapele Guazuma ulmifolia Albizia caribaea Enterolobium cyclocarpum Cordia alliodora Calycophyllum candidissimum Pinus oocarpa Bombacopsis quinatum Espaciamiento (m) 2x2 2x2 2x2 2x2 / 2.5x2.5 2x2 2x2 / 2.5x2.5 2.5x2.5 2x2 / 2.5x2.5 2x2 / 2.5x2.5 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2.5x2.5 2.5x2.5 3x3 3x3 3x4 2.5x2.5 2x2 2.5x2.5 3x4 2x2 2.5x2.5 2x2 2.5x2.5 Densidad (plantas/ha) 2500 2500 2500 2500 / 1600 2500 1600 1600 2500 / 1600 2500 / 1600 2500 2500 2500 2500 2500 1600 1600 1111 1111 833 1600 2500 1600 833 2500 1600 2500 1600 ANEXO 11 Términos de Referencia para Estudio Potencial de Crecimiento de Plantaciones y Fijación de Carbono en Nicaragua INTRODUCCION El Proyecto Forestal de Nicaragua, PROFOR tiene como propósito principal fomentar el desarrollo sostenible del sector forestal. Por tal razón es importante contar con información del potencial de crecimiento de especies forestales prominentes en cada región agroecológica del país, con el fin de usar la información en el contexto de proyectos de desarrollo limpio en el área forestal. El presente estudio se basa en los estudios de caso de plantaciones forestales existentes, sistemas agroforestales (agrosilvícolas y silvopastoriles) del país. El estudio es la base principal de la generación de información necesaria para el desarrollo de las líneas de base de los proyectos forestales dentro del mecanismo de desarrollo limpio (MDL). Las oportunidades internacionales que se han abierto mediante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y el Protocolo de Kyoto, abren la posibilidad del pago y venta del servicio ambiental que generan los bosque mediante el secuestro y fijación de los gases de efecto de invernadero (GEI). Las posibilidades de reducción de los GEI son muy diversas y van desde reformas institucionales o legales hasta actividades precisas de modificación de los procesos de producción. Además del po- tencial de crecimiento existente se hace necesario identificar opciones tecnológicas e institucionales para lograr que estas emisiones sean reducidas de manera costo - efectiva. En este documento se plantean los resultados de la consultoría realizada acerca del estudio del potencial de crecimiento y secuestro de carbono para fomentar la implementación de proyectos de reforestación con fines de fijación y secuestro de GEI (CO2) en Nicaragua. Los componentes del estudio fueron los siguientes: Evaluación de las cantidades de potenciales de fijación de carbono (identificación de especies tropicales/ secuestro de carbono y estimación de secuestro de carbono), así como la determinación de áreas donde se pueden realizar las distintas opciones. Valoración económica de las opciones consideradas para determinar los costos de implementación y el alcance en el ámbito nacional. Identificación de los sistemas agroforestales para los sistemas de producción agropecuaria más importantes del país, determinándose para cada sistema las especies a utilizar con su respectiva justificación, así como la MAGFOR/PROFOR/BM 163 Potencial de Plantaciones Forestales y Fijación de Carbono en Nicaragua determinación de las áreas para llevar a cabo las distintas opciones (forestación y reforestación), a partir de la vocación del suelo, ecosistema u otras. Determinación del potencial de crecimiento de las plantaciones y fijación de carbono en Nicaragua. Los objetivos del estudio fueron: Identificar las áreas potenciales y más competitivas para la implementación de proyectos de reforestación y sistemas agrosilvopastoriles con fines de secuestro de carbono y venta de certificados de reducción. Búsqueda, análisis y elaboración de documentación sobre el cálculo y la capacidad de flujos de secuestro de GEI por el sector cambio de uso de suelo y forestal por tipos de bosques y zona agroecológica del país. Se determinaron las áreas donde se pueden realizar las diferentes opciones propuestas en el estudio. 164 Se realizó la valoración económica de las opciones consideradas para determinar los costos de su implementación a nivel nacional. Se identificaron los Sistemas Agroforestales (SAF), para los sistemas de producción agropecuaria más importantes del país (ganadería, café, plantaciones forestales, zonas de amortiguamiento, azúcar y arroz) determinando para cada sistema las especies a utilizar y su justificación. Se determinaron las áreas donde se pueden efectuar las diferentes opciones (forestación y reforestación) a partir de la vocación del suelo, ecosistemas, cultivos actuales u otras que se determinaron. Las estimaciones se informaron de manera cuantificada sobre la base de la metodología del panel intergubernamental de cambio climático (IPCC, por sus siglas en Inglés) y no solamente de forma cualitativa, de tal forma que se puedan establecer comparaciones entre las distintas especies y su crecimiento en las distintas regiones agroecológicas. Las tareas y actividades incluyeron los siguientes elementos: w Revisión de la metodología del IPCC para la estimación del secuestro de GEI en el sector de cambio de uso del suelo y silvicultura. w Búsqueda de información sobre las prácticas actuales (diagnóstico) sobre las posibilidades de incremento del secuestro, usando las metodologías recomendadas y sobre los costos de las intervenciones. Las fuentes probables de información incluyen a los bancos, FAO, FNI, FONDOSILVA, INAFOR, INPYME, MAGFOR, MARENA, NITLAPAN, POSAF, Proyecto de bosque secundario, Los Maribios, UNA/FARENA, UCA-CATIE, PROLEÑA, TRANSFORMA/CATIE y otras instituciones y ONG’s en donde se visitaron las bibliotecas y se entrevistaron a los personeros respectivamente involucrados. Otras fuentes a revisar serán los informes finales y las evaluaciones realizadas a los diferentes proyectos en la búsqueda de cifras de costos de las intervenciones. w Búsqueda de información de crecimiento y fijación de carbono en el sector cambio de uso de suelo y forestal que en países similares a Nicaragua se hayan realizado. También se revisaron las investigaciones realizadas por instituciones de investigación tales como CATIE, IICA, CIFOR, FAO y otros. Los resultados se presentan en capítulos correspondientes a los componentes y objetivos propuestos. MAGFOR/PROFOR/BM 165 Plan Nacional de Desarrollo: Revertir esta situación reforestando 30,000 has. cada año. Mapa de Cambios de la Cobertura Forestal de Nicaragua 1983 - 2000 1983 Fuente: INETER 2000 Fuente: MAGFOR E l Desarrollo sostenible del recurso forestal se justifica por el potencial de bienes y servicios generados por este recurso y que traen beneficios sustanciales a la sociedad nicaragüense. Así mismo se debe señalar que si bien este es un recurso renovable, su permanencia no es garantizada. Más bien su desaparición eventual estaría asegurada, en perjuicio de las generaciones venideras, si no se actúa debidamente para poner en marcha un nuevo andamiaje económico e institucional que conduzca a su manejo sostenible. CONGLOMERADO FORESTAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO En los paises más desarrollados, la política y ley forestal se consideran temas de seguridad nacional.