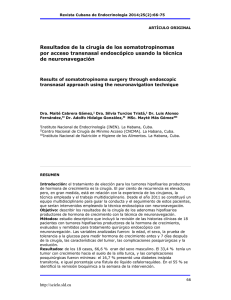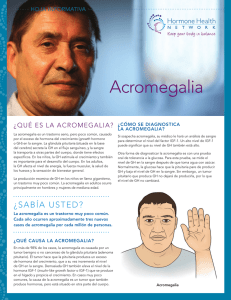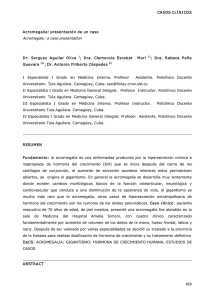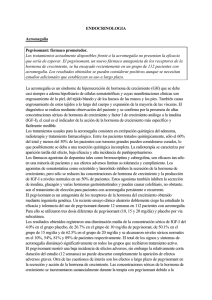acromegalia - Montpellier
Anuncio

ACROMEGALIA Autor Dr. Marcos Manavela Endocrinólogo Universitario Médico de planta de la División Endocrinología, Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Facultad de Medicina. U.B.A. Coordinador de la Sección Neuroendocrinología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Facultad de Medicina. U.B.A. Jefe de Trabajos Prácticos en Endocrinología, Departamento de Medicina. Facultad de Medicina. U.B.A. SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 1 AC R O M E G A L I A INDICE INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 EPIDEMIOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 LA HIPÓFISIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - Secreción y regulación normal del sistema GH/IGF-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - GH, estructura y fisiología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - Eje GH- IGF-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 PATOGÉNESIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 MORTALIDAD EN ACROMEGALIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1. Medición de GH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. Test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. IGF-1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 TRATAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Cirugía:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Radioterapia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tratamiento farmacológico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • Agonistas dopaminérgicos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 • Análogos de la somatostatina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • Antagonista del receptor de GH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 CONCLUSIONES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 REFERENCIAS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 INTRODUCCIÓN Acromegalia es el síndrome clínico que resulta de la elevación crónica, inapropiada y sostenida de los niveles circulantes de hormona de crecimiento (GH) que per se, o generando la síntesis y liberación de factores de crecimiento, promueven el crecimiento grotesco y exagerado de las partes acras, una alteración funcional visceral y un importante trastorno metabólico en el individuo adulto. Cuando este cuadro clínico se produce en la infancia, antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, se denomina gigantismo. EPIDEMIOLOGIA La acromegalia es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia de 50 a 70 casos por millón de habitantes y una incidencia anual de 3 a 4 casos por millón (1). La mayoría de los pacientes son diagnosticados entre la cuarta y la sexta década de la vida, la distribución es igual en ambos sexos y debido a la evolución lenta e insidiosa de la enfermedad, habitualmente se llega al diagnóstico 5 a 10 años después del inicio de los síntomas (2). HISTORIA Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy características, lo que hizo que existieran reportes históricos de la acromegalia y el gigantismo desde el inicio de la humanidad. La tradición judeo-cristiana contiene varias referencias sobre los gigantes; el más famoso, Goliat, campeón de los Filisteos, se dice que medía más de 2,5 metros. (1 Samuel 17:4). En el Deuteronomio, el Rey Og de Bashan medía aproximadamente 4 metros de altura. Los gigantes jugaron un papel central en la mitología griega antigua. Hesiodo contaba fábulas en las que los gigantes eran los hijos de Gaea (tierra) y Urano (cielo), y durante una pelea contra los Olímpicos (Gigantomaquia), los gigantes fueron muertos y enterrados bajo la tierra, formando las montañas. SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 3 AC R O M E G A L I A En los Siglos XVIII y XIX los gigantes adquirieron gran interés público y recorrían Europa vendiendo su apariencia por dinero. Los más notables fueron Maximiliano Christopher Miller, gigante alemán de 2,30 metros; Charles Byrne, gigante irlandés de 2,30 metros; Patrick O.Brien, gigante irlandés de 2,46 metros y Chang Nu Sing, gigante chino de 2,49 metros. El gigante más famoso del Siglo XX, Robert Pershing Wadlow (1918-1940), llamado el Gigante de Alton midió 2,72 metros y permanece como el hombre más alto de la historia. El interés público por los gigantes fue retomado por la profesión médica. En el momento de su muerte en 1783, el esqueleto de Charles Byrne fue adquirido para su exhibición por el Museo de la Universidad Hunt, del Colegio Real de Cirujanos, en Londres. Luego, por pedido de Harvey Cushing, que tenía gran interés personal en los gigantes, se abrió el cráneo de Byrne y se descubrió su silla turca erosionada. En 1864, Andrea Verga proporcionó una de las descripciones más tempranas de los rasgos clínicos asociados con la acromegalia. La denominó con el término “síndrome de prosopectasia”, del griego “prosopon” (cara) y “ektasis” (agrandamiento) (3). En 1886 el neurólogo francés Pierre Marie acuñó el término “acromegalia”, del griego “akron” (extremidad) y “megas” (grande), en su descripción de dos pacientes que había tratado en el Hospital Salpetrière de París (4). En 1892 Massalongo sugirió que la causa de la acromegalia era la hiperfunción de la hipófisis. En 1900 Benda propuso que las células eosinofílicas encontradas en el soma de la pituitaria eran la fuente de esta hiperfunción. Cushing reportó en 1909 que los síntomas clínicos de la acromegalia remitían después de una hipofisectomía parcial, hecho que apoyó con más énfasis la teoría de la hipófisis como fuente de la acromegalia (5). Esta misma teoría fue confirmada por diversos experimentos llevados adelante por Evans y Largo (1921), quienes reprodujeron la acromegalia en ratas mediante inyecciones intraperitoneales de extractos de la hipófisis anterior. En 1963 se dispuso de un radioimmunoensayo adecuado y se demostraron niveles elevados de GH en pacientes con acromegalia (6). Las investigaciones sobre la acción fisiológica de GH llevaron al descubrimiento de las somatomedinas. En 1972 se entendió que este mediador influenciaba en el crecimiento del cartílago y, en el transcurso de 5 años, estuvo disponible un radioinmunoensayo para la medición de somatomedina-C (IGF-1) (7). 4 La disponibilidad de ensayos ultrasensibles para la medición de GH e IGF-1 fue un gran aporte para el diagnóstico bioquímico de la acromegalia, para su seguimiento y para el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. LA HIPOFISIS Secreción y regulación normal del sistema GH/IGF-1 La glándula hipófisis se localiza en la silla turca, sobre la parte superior del hueso esfenoides, en la base del cráneo. Está formada por dos porciones: una anterior, la adenohipófisis, que constituye aproximadamente el 80 % de la glándula, y otra posterior, la neurohipófisis; siendo el lóbulo intermedio rudimentario en el ser humano. Embriológicamente la hipófisis tiene dos orígenes: la adenohipófisis (porción glandular) que deriva del ectodermo oral y la neurohipófisis (porción nerviosa) que se origina del neuroectodermo. La hipófisis adulta mide aproximadamente 13 x 9 x 6 mm y pesa 0,5 a 1 g, dependiendo de la edad y el sexo. Anatómicamente se encuentra rodeada de estructuras importantes; la zona superior está cubierta por una extensión de la duramadre, el diafragma selar. El quiasma óptico yace 5 a 10 mm por encima del diafragma selar, y el tuber cinereum del hipotálamo y el tercer ventrículo descansan sobre el techo de la silla turca. Lateralmente se relaciona con el seno cavernoso, que contiene la carótida interna y los pares craneales III, IV, V y VI. El seno esfenoidal es anterior e inferior, quedando separado de la glándula sólo por una fina capa de hueso. GH, estructura y fisiología El gen que codifica para GH se encuentra localizado en el cromosoma 17q22 (8). La GH está formada por 191 aminoácidos conteniendo 2 puentes disulfuro. Aproximadamente el 70 % circula como una proteína de 22 KD, 10% como una isoforma de 20 KD y el resto como dímeros o isoformas glicosiladas o sulfatadas. La secreción de GH se produce en forma pulsátil, liberándose entre 4 a 11 pulsos en 24 horas, especialmente durante la noche, con valores extremadamente bajos o indetectables en el nadir entre los pulsos. SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 5 AC R O M E G A L I A La secreción de GH está directamente controlada por factores hipotalámicos y periféricos que actúan sobre el somatotropo. GHRH y ghrelina actúan estimulando la liberación, mientras que la somatostatina ejerce un efecto inhibitorio sobre la secreción de GH. La GH circula en sangre unida a proteínas específicas llamadas GHBP. Estas proteínas evitan la degradación de GH, aumentando de ésta manera su vida media. La activación del receptor de GH ocurre cuando la hormona se une secuencialmente a dos moléculas del receptor, induciendo la dimerización del mismo. Una vez que el ligando induce la dimerización del receptor, se produce su activación y unión a protein kinasas JAK2. Tanto el receptor de GH como JAK2 son fosforilados y translocados al núcleo, donde inician la transcripción de proteínas. La GH promueve el crecimiento directamente a través del receptor de GH e indirectamente a través de la estimulación de la síntesis de IGF-1, especialmente en el hígado. Las señales mediadas por el receptor de GH estimulan el crecimiento y la diferenciación de tejidos como los cartílagos de crecimiento para inducir el crecimiento óseo longitudinal, y probablemente, juegue un rol importante en el desarrollo embrionario. La IGF-1 es responsable de múltiples efectos proliferativos y antiapoptóticos, promueve la diferenciación de la mayoría de los tejidos y tiene importantes funciones metabólicas. Eje GH- IGF-1 La IGF-1 es un polipéptido de cadena simple formado por 70 aminoácidos, codificado por un gen situado en el cromosoma 12q22-q24.1. El sistema IGF es extremadamente complejo e incluye IGF-1 y una proteína relacionada IGF-2, 2 receptores (IGFR1 e IGFR2), 6 proteínas de unión a IGF-1 (IGFBP 1-6), una serie de proteínas relacionadas a IGFBP y proteasas reguladoras. La IGF-1 es predominantemente secretada por el hígado en respuesta a los pulsos pituitarios de GH y está sujeta al control de otras hormonas como estrógenos, prolactina y hormonas tiroideas. IGF-1 actúa a través de un receptor específico, el cual es estructural y funcionalmente muy similar al receptor de insulina. La presencia de receptores para IGF-1 ha sido demostrada en la mayoría de los tejidos excepto en el hígado y el tejido adiposo. Las IGFBPs determinan la biodisponibilidad de IGF-1 e IGF-2 y modulan su actividad biológica a nivel tisular. La IGF-1 circulante está unida en su gran mayoría a un complejo dependiente de GH de 150 Kd, 6 que está constituido por el péptido, una proteína ligadora específica (IGFBP-3) y una segunda proteína, la subunidad ácido lábil. Este complejo es incapaz de atravesar el endotelio y actúa como un reservorio intravascular de IGF-1 inactiva. Debido a que IGF-1 refleja la secreción integrada de GH durante 24 horas y a que es un parámetro estable, es aceptado como un marcador confiable para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. PATOGENESIS Más del 95 % de los casos de acromegalia ocurren esporádicamente debido a la presencia de un tumor hipofisario. Aproximadamente 1 % de los casos son causados por enfermedad endocrina familiar o hereditaria como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM 1). Esta y otras causas menos frecuentes del síndrome son expuestas en la tabla 1. Tabla 1. Causas de hipersomatotropismo Exceso de secreción de GH: Exceso de secreción de GHRH: • • Hipofisaria Adenomas secretores de GH (escasa y densamente granulados) Adenomas mixtos secretores de GH y PRL Adenomas de células somatomamotropas Adenomas plurihormonales • Tumor hipofisario ectópico Seno esfenoidal Eutópico Hamartoma hipotalámico • Ectópico Tumor carcinoide Tumor de células pancreáticas Cáncer de células pequeñas de pulmón Adenoma adrenal Feocromocitoma Parafaríngeo • Tumor extrahipofisario Tumores de páncreas, pulmón, ovario o mama SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 7 AC R O M E G A L I A Los tumores hipofisarios son generalmente benignos. Los carcinomas pituitarios secretores de GH son extremadamente raros y suelen tener un comportamiento agresivo. Algunos adenomas somatotropos clínicamente silentes con concentraciones elevadas de GH e IGF1 han sido descriptos (9). En el desarrollo de somatotropinomas esporádicos, diferentes mecanismos han sido sugeridos: 1. Hipersecreción hormonal: ha sido demostrado que la hipersecreción de GHRH hipotalámico induce proliferación e hiperplasia de los somatotropos hipofisarios y podría intervenir en la formación de adenomas (10). 2. Oncogenes: Las mutaciones de la subunidad α estimulatoria de la proteína G (mutación gsp) han sido descriptas en más del 40% de los adenomas hipofisarios secretores de GH. Dichas mutaciones en la cadena α hacen que Gαs esté permanentemente activada, produciendo una activación constitutiva de la adenilciclasa y altos niveles intracelulares de AMPc. Este mecanismo promueve un continuo crecimiento, jugando un rol causal en la transformación neoplásica (11). 3. Otros factores genéticos y moleculares: Una serie de factores como ptd-FGFR4, PTTG, pérdida de heterogeneicidad del cromosoma 11 entre otros, han sido evaluados en somatotropinomas con resultados poco concluyentes. La acromegalia puede también presentarse en forma hereditaria o familiar, formando parte de los siguientes síndromes: 1. MEN-1: desorden autosómico dominante causado por una mutación en el gen que codifica para la proteína supresora de tumores, menina. Dichas mutaciones están asociadas al desarrollo de tumores de paratiroides, páncreas e hipófisis anterior. En evaluaciones de grandes series de pacientes, tumores productores de GH fueron encontrados en más del 10% de los casos de MEN-1(12). 2. Complejo de Carney: Es un síndrome que asocia tumores cardíacos, endocrinos, cutáneos, neurales y una variedad de lesiones pigmentadas de piel y mucosas. Esta rara condición es familiar en más del 70% de los casos y está asociada a una mutación de la protein kinasa A tipo I. La acromegalia se produce debido a la hiperplasia multifocal de células somatomamotropas. 3. Síndrome de McCune- Albright: desorden caracterizado por la asociación de displasia fibrosa ósea poliostótica, manchas cutáneas café con leche asociado a diferentes endocrinopatías. Es producido por mutaciones del gen GNAS1, en el cromosoma 20q13.2. Aproximadamente 20% de los pacientes con éste síndrome cursan con exceso de GH, un tercio de ellos presentan adenoma de hipófisis (13). 4. Acromegalia familiar: es definida cuando 2 o más casos de acromegalia o gigantismo se presentan en una familia en ausencia de MEN-1 o Complejo de Carney (14). 8 MANIFESTACIONES CLINICAS La acromegalia es una enfermedad de desarrollo insidioso, con un retardo diagnóstico de aproximadamente 10 años desde el comienzo de los síntomas. Este trastorno requiere un alto índice de sospecha clínica para ser detectado precozmente. Aproximadamente el 40 % de los casos son inicialmente diagnosticados por el médico clínico, mientras que el resto de los pacientes son derivados al endocrinólogo cuando consultan al oftalmólogo, reumatólogo, etc (15). El síndrome acromegálico presenta una gran riqueza semiológica (tabla 2). Los cambios en la apariencia se producen por el crecimiento esquelético y de los tejidos blandos. Los cambios faciales incluyen agrandamiento de la nariz y labios, crecimiento de los huesos frontales y de la mandíbula con prognatismo, separación de los dientes (diastema) y malaoclusión (figura 1). Diversos factores como niveles de GH e IGF-1 pre y post tratamiento, edad, tamaño y grado de invasión del tumor y duración de los síntomas previos al diagnóstico, determinan la coexistencia de trastornos asociados. La manifestación cardiovascular más común es la hipertrofia cardiaca biventricular que, aunque muchas veces es asintomática, es fácilmente demostrable por ecocardiograma. Al momento del diagnóstico el 60% de los pacientes presentan arritmias, hipertensión arterial y enfermedad valvular cardíaca. La presencia de insuficiencia cardiaca se encuentra exacerbada por la coexistencia de hipertensión, diabetes y la edad, alcanzando al 10 % (16). La hipertensión arterial, cuya epidemiología y etiología no ha sido totalmente elucidada, se presenta en aproximadamente un tercio de los pacientes (17). La artropatía no inflamatoria es un hallazgo común en la acromegalia, ocurriendo en aproximadamente el 70% de los pacientes. Esta se produce por el engrosamiento de los cartílagos y del tejido fibroso periarticular, produciendo agrandamiento articular, dolor y disminución de la motilidad, cuyo estadío final es el desarrollo de una osteoartritis degenerativa. La cifoescoliosis ocurre a nivel cervical en el 21 % y a nivel lumbar en el 37 % de los pacientes. El prognatismo y la separación de los dientes producen malaoclusión dentaria, que lleva a un síndrome de articulación temporomaxilar en el 33% de los casos (17). La miopatía proximal se presenta en un 50% de los pacientes. El síndrome de túnel carpiano se produce por la compresión de las estructuras del nervio mediano dentro del túnel carpiano, siendo reportado en un 20 a 64 % de los casos. Los pacientes con acromegalia desarrollan diversas alteraciones respiratorias como consecuencia de los cambios anatómicos producidos por el engrosamiento de tejidos blandos, pólipos nasales, macroglosia y neumomegalia. La apnea del sueño ha sido documentada en más del 50% de los pacientes, causando ronquidos y somnolencia diurna (18). SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 9 AC R O M E G A L I A Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la acromegalia • • Síntomas por efecto del tumor • Compromiso del campo visual Tiroides Parálisis de nervios craneales Glándulas salivales Cefaleas Hígado Manifestaciones somáticas Bazo Agrandamiento acral (especialmente de manos y pies) Riñones Gigantismo Próstata • Prognatismo Diabetes Mellitus Síndrome de túnel carpiano Intolerancia a la glucosa Acroparestesias Insulinoresistencia e hiperinsulinemia Hipertrofia de los huesos frontales Lípidos Miopatía proximal Hipertrigliceridemia Manifestaciones dermatológicas Mineral Hiperhidrosis Hipercalciuria Piel seborreica Aumento de 25- OH vitamina D3 Papilomas cutáneos Electrolitos Manifestaciones cardiovasculares Disminución de los niveles de renina Hipertrofia del ventrículo izquierdo Hipertrofia septal asimétrica Cardiomiopatía Hipertensión arterial Falla cardíaca congestiva • Manifestaciones pulmonares Trastornos del sueño Apnea del sueño ( central y obstructiva) Narcolepsia 10 Manifestaciones metabólicas Carbohidratos Mala-oclusión dentaria • Visceromegalias Aumento de los niveles de aldosterona • Manifestaciones endocrinológicas Reproducción Trastornos del ciclo menstrual Galactorrea Disminución de la líbido Impotencia Tiroides Bocio Figura 1: Características clínicas de pacientes con acromegalia. Hiperprolactinemia con o sin galactorrea ocurre en aproximadamente 30% de los pacientes, debida a compresión del tallo hipofisario o a un tumor mixto secretor de GH y PRL. El hipopituitarismo debido a la compresión que produce el tumor sobre la hipófisis sana se evidencia en el 40% de los pacientes. La presencia de bocio, generalmente nodular, es detectada por ecografía hasta en el 90% de los casos (19). Es bien conocido que la hormona de crecimiento modula la respuesta tisular a la insulina, y que el exceso de GH puede causar insulinoresistencia. La verdadera prevalencia de diabetes mellitus en la acromegalia es aún incierta, pero rangos entre el 19 al 56% han sido reportados en diferentes series, mientras que la tolerancia alterada a la glucosa se evidenció en un 16 a 46% (17). La GH estimula la hidroxilación renal de la vitamina D, encontrándose elevados los niveles de 1,25 dihidroxicolecalciferol, resultando en una absorción renal de calcio elevada e hipercalciuria (18). Pueden presentar osteopenia u osteoporosis como consecuencia de una falla gonadal secundaria. SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 11 AC R O M E G A L I A Una asociación directa causa-efecto entre acromegalia e iniciación de cáncer no ha sido aún demostrada. La incidencia de cáncer en pacientes con acromegalia no se encontró aumentada en un análisis crítico de 9 estudios retrospectivos (20). La presencia de pólipos benignos de colon fue reportada en el 45% de los acromegálicos, con una incidencia similar a la de la población general. En una gran revisión de la literatura el cáncer de colon fue reportado en el 2,5% de los pacientes acromegálicos. En 1362 pacientes acromegálicos la mortalidad pero no la incidencia por cáncer de colon fue mayor que en la población general y correlacionó con los niveles de GH (21). MORTALIDAD EN ACROMEGALIA: La tasa de mortalidad en pacientes acromegálicos es 2 a 4 veces mayor que en el conjunto de la población (18). Los factores que influyen en el aumento de la mortalidad son la presencia de hipertensión arterial, diabetes, cardiomiopatía y apneas del sueño. Metaanálisis de determinantes de sobrevida en estudios a largo plazo mostraron que niveles de GH < de 2,5 ng/ml, pacientes jóvenes, corta duración de la enfermedad y ausencia de hipertensión arterial predicen una larga sobrevida (22). Algunos estudios han asociado los elevados niveles de IGF-1 con una mayor mortalidad, sin embargo, la mayoría han asociado a GH como un predictor independiente de mortalidad más que a IGF-1. Debido a que en gran parte de los estudios las determinaciones fueron realizadas con ensayos de baja sensibilidad; para determinar si GH, IGF-1 o ambos son predictores independientes de mortalidad, se deberían realizar estudios prospectivos utilizando ensayos ultrasensibles que aumenten la sensibilidad y la especificidad. DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO: El objetivo de las determinaciones bioquímicas es demostrar la secreción autónoma de hormona de crecimiento, lo que en la práctica se puede evidenciar a través de la medición de GH durante el test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG), o evaluando el efecto periférico de la hipersecreción de GH, demostrado por los cambios en las concentraciones de IGF-1. 1. Medición de GH: La secreción normal de GH por la glándula hipófisis es pulsátil, con una mayor producción noc- 12 turna. La mayoría de la determinaciones de GH en un sujeto normal se encuentran en valores entre 0,1 a 0,2 ng/ml. Sin embargo, durante el día se producen varios picos secretores donde se alcanzan concentraciones entre 5 a 30 ng/ml, dichos valores pueden superponerse con los observados en pacientes con acromegalia. Por dicha razón, una medición aislada de GH podría excluir acromegalia solamente si ésta es indetectable (23). Un muestreo frecuente de sangre durante las 24 horas, evalúa la secreción diaria de GH, debiendo ser su concentración plasmática < 1 ng/ml en el 50% de las muestras tomadas durante el día, y la media de los niveles integrados de GH en 24 horas < 2,5 ng/ml. Sin embargo, esto no es fácil de realizar en la práctica clínica, por lo que habiendo una excelente correlación entre el nadir de GH durante un TTOG y la media de los niveles integrados de GH durante 24 horas, en la práctica se realiza el test de tolerancia oral a la glucosa. Diferentes estudios han demostrado que los niveles de GH son influenciados por la secreción pulsátil, el ritmo circadiano, la edad, el BMI, el ejercicio y los niveles de glucemia. Basados en éstos estudios, éstas variables deberían ser tenidas en cuenta para interpretar los concentraciones de GH (24). 2. Test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG): El test clásico consiste en la administración de 75 g de glucosa con la medición basal simultánea de glucemia y GH, y luego cada 30 minutos durante 2 horas. Con el tradicional umbral de supresión de GH a menos de 2 ng/ml determinado con ensayos que utilizan anticuerpos policlonales, se ha demostrado que existe superposición en los niveles de GH entre pacientes con acromegalia y sujetos normales. Por tal motivo, se sugirió un umbral más bajo de GH cuando se utilicen métodos ultrasensibles y, de acuerdo al consenso del año 2000, fue aceptada como normal una supresión de GH < a 1 ng/ml durante TTOG. El punto de corte para GH es aún controversial, algunos autores sugieren una supresión de GH menor a 0,3 ng/ml cuando ésta es medida con técnicas ultrasensibles (25), debido a que tomando como corte 1 ng/ml aún existe superposición entre enfermos y sanos. Se debe tener en cuenta que la utilidad del test es limitada en estados de alto catabolismo como el stress, insuficiencia hepática o renal, diabetes mellitus mal controlada, obesidad, embarazo y reemplazo estrogénico (26). SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 13 AC R O M E G A L I A 3. IGF-1: El método más rápido, sencillo y fiable para el diagnóstico de acromegalia es la determinación de los niveles circulantes de IGF-1, ya que presenta una vida media de 18 a 20 horas y las concentraciones permanecen estables a lo largo del día. Este factor de crecimiento se correlaciona con los niveles circulantes de GH durante las 24 horas y refleja fielmente la acción de GH a nivel tisular. Por lo tanto, altas concentraciones de IGF-1 son diagnósticas de acromegalia. Diversos factores fisiológicos afectan los niveles de IGF-1 y deben ser tenidos en cuenta para interpretar el resultado. IGF-1 es afectada por la edad y probablemente por el sexo, con aproximadamente una disminución de 14% por década durante la vida adulta (26). El uso de estrógenos exógenos, la malnutrición, la anorexia nerviosa y la insuficiencia hepática y renal disminuyen las concentraciones de IGF-1; mientras que la pubertad y el embarazo las elevan. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO: Cuando el resultado del examen clínico y los test bioquímicos específicos confirman la presencia de una acromegalia, se debe realizar la confirmación radiológica a través de una resonancia magnética nuclear (RMN). La imagen neuroradiológica es importante no sólo para confirmar la presencia de un tumor hipofisario, sino también para clasificarlo de acuerdo al tamaño, ubicación con respecto a la glándula, características (ej. quístico), y determinar la relación, extensión e invasión de las estructuras que lo rodean. El refuerzo con gadolinio es útil ya que ayuda especialmente en la detección de microadenomas. De acuerdo al tamaño del tumor se los clasifica como microadenomas (< 10 mm de diámetro) o macroadenomas (> 10 mm de diámetro), considerándose macroadenomas invasores a aquellos con un diámetro mayor a 40 mm (figuras 2 y 3). 14 Figura 2: RMN de un microadenoma hipofisiario productor de GH. Figura 3: RMN de un macroadenoma gigante productor de GH. Los datos aportados por la RMN como volumen del tumor, extensión e invasión son importantes, ya que son predictivos del control post-quirúrgico de la enfermedad (27). Cuando el origen de GH es extra hipofisario, una tomografía computada, una RMN o ambas pueden ser utilizadas para localizar el foco ectópico productor de la hormona. TRATAMIENTOS El objetivo del tratamiento en pacientes con acromegalia es el control del tumor y de la hipersecreción hormonal para prevenir la morbilidad y la mortalidad asociadas a la enfermedad, preservando indemne el resto de la hipófisis sana. Las opciones de tratamiento disponibles en la actualidad para estos ambiciosos objetivos incluyen la cirugía, la radioterapia, la supresión farmacológica con análogos de la somatostatina o agonistas dopaminérgicos y/o el bloqueo del receptor de GH con un análogo de GH modificado. Los criterios de curación para evaluar la eficacia de todos los enfoques terapéuticos, excepto para el antagonista de GH, son el promedio de los niveles integrados de GH en 24 horas menores a 2,5 SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 15 AC R O M E G A L I A ng/ml o GH < de 1 ng/ml luego de TTOG junto a concentraciones séricas de IGF-1 normales para la edad y el sexo. Al momento de tomar la decisión entre una u otra opción terapéutica, se deben evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios que cada una de ellas pueden producir en cada paciente en particular. Cirugía: La cirugía transesfenoidal debe ser considerada como tratamiento de primera elección para aquellos pacientes con microadenomas o con macroadenomas no invasores (28). Por vía transesfenoidal, aproximadamente el 80 % de los pacientes con microadenomas, el 50% de pacientes con macroadenomas y el 17% de pacientes con adenomas gigantes, normalizan los niveles de IGF-1 luego de la cirugía (29). Los tumores que invaden al seno cavernoso generalmente no pueden ser extirpados totalmente y la hipersecreción hormonal persiste luego de la cirugía. En estos casos, la reducción quirúrgica del tamaño del adenoma suele mejorar los síntomas por efecto de masa (ej. pérdida de la visión) y posiblemente resulte más efectivo el tratamiento médico y/o radiante (30). La tasa reportada de éxito quirúrgico es mayor en centros especializados donde el procedimiento es realizado siempre por el mismo neurocirujano (31). El éxito quirúrgico es inversamente proporcional al tamaño y a la invasividad del tumor y tiene relación directa con la experiencia del neurocirujano. La tasa de recurrencia a largo plazo es mayor al 10 % y en algunos casos probablemente se deba a la presencia de tejido residual no resecable (32). La mortalidad post-quirúrgica es rara y la mayoría de los efectos adversos son transitorios. La incidencia de nuevos déficits hipofisarios postquirúrgicos varía entre el 8 al 22 % (31). En los últimos años se comenzó a utilizar el abordaje endoscópico transesfenoidal, el cual permite una visión anatómica general, lo que disminuye el trauma quirúrgico de estructuras nobles y reduce las complicaciones quirúrgicas. Radioterapia: La radioterapia debe reservarse para aquellos pacientes en quienes la cirugía está contraindicada, que presenten persistencia o recidiva post-quirurgia de la enfermedad y que sean resistentes o intolerantes a los tratamientos médicos. La radioterapia externa convencional fraccionada es administrada durante 5 a 7 semanas hasta 16 alcanzar una dosis total acumulada entre 45 y 50 Gy. En un estudio multicéntrico retrospectivo donde se evaluaron 884 pacientes irradiados se evidenció una disminución gradual en los niveles de GH durante 20 años. Los niveles basales de GH fueron < 2,5 ng/dl en el 60% de los pacientes a los 10 años y en el 77% a los 20 años (33). Algunos centros utilizan actualmente radiocirugía, incluyendo gamma knife. Esta es una técnica que, por definición, aplica en una única sesión de entrega una dosis biológicamente efectiva a un blanco bien determinado. Una revisión de 10 centros que utilizaron radiocirugía en 302 pacientes acromegálicos, utilizando diferentes criterios de curación, evidenciaron remisión en el 47% de ellos en un tiempo promedio de seguimiento de 45 meses (34). Esta metodología puede ser utilizada cuando la distancia al quiasma óptico es mayor a 5 mm, debido al potencial daño visual. Algunos autores han informado mejores resultados con radiocirugía que con radioterapia convencional, argumentando que la caída de GH es más rápida, que habría menor daño a las estructuras circundantes y menor frecuencia de hipopituitarismo; pero aún es necesario contar con estudios con mayor número de pacientes y evaluaciones a largo plazo para poder sacar conclusiones definitivas. El efecto adverso más común luego de la radioterapia es el hipopituitarismo, requiriendo reemplazo hormonal más del 50% de los pacientes a los 10 años (35). Otras potenciales complicaciones incluyen radionecrosis, pérdida de la visión, desarrollo de neoplasias secundarias y desórdenes cerebrovasculares. Tratamiento farmacológico: Durante los últimos años, los mayores avances en el tratamiento de la acromegalia se produjeron con el desarrollo de agentes farmacológicos altamente específicos y selectivos, que han facilitado el manejo de situaciones especiales. La indicación de un tratamiento médico debe ser considerada evaluada en cada paciente en particular. El tratamiento farmacológico primario debería ser considerado en aquellos casos recientemente diagnosticados con macroadenomas invasores imposibles de ser resueltos con cirugía, en pacientes en malas condiciones clínicas o que se nieguen a una resolución quirúrgica. Candidatos para terapia médica secundaria serían aquellos casos que presentan persistencia post-quirúrgica de la enfermedad o como coadyuvante de la radioterapia mientras se esperan los efectos de ésta. • Agonistas dopaminérgicos: Los agonistas de la dopamina fueron utilizados durante muchos años como tratamiento para la acromegalia. La bromoergocriptina normaliza los niveles de IGF-1 en 10% de los pacientes y disminuye GH a < de 5 ng/ml en 10-20% de los casos (35). La cabergolina, un agonista de la dopa- SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 17 AC R O M E G A L I A mina de acción prolongada, reduce los niveles de GH a < de 2 ng/ml y normaliza IGF-1 en aproximadamente el 30% de los pacientes (36). Probablemente se logra un mejor control en aquellos pacientes que presentan tumores cosecretores de PRL y GH que en aquellos secretores puros de GH. En pacientes seleccionados, la administración conjunta de agonistas dopaminérgicos y análogos de la somatostatina logran una supresión mayor de GH que cuando se administran ambas drogas por separado. En general, para obtener buena respuesta terapéutica, se requieren altas dosis de agonistas de la dopamina. Teniendo en cuenta estudios recientes que demostraron una alta incidencia de enfermedad valvular cardíaca en pacientes tratados con altas dosis de cabergolina, éste tipo de tratamiento debería ser utilizado con prudencia y evaluado periódicamente con ecocardiograma (37,38). • Análogos de la somatostatina: Los análogos de la somatostatina actualmente disponibles, octreotide y lanreotide, son octapéptidos cíclicos que inhiben la secreción hipofisaria de GH al unirse y activar receptores específicos de la somatostatina. A diferencia de la somatostatina endógena que se une con similar afinidad a los 5 subtipos de receptores, octreotide y lanreotide tienen mayor afinidad por los subtipos 2 y 5, que son la variedad que se expresa en aproximadamente el 90% de los tumores secretores de GH (39). Debido a los altos niveles de expresión, ellos representan un blanco efectivo para la aplicación de éstas drogas. Para uso clínico, en nuestro país disponemos actualmente de octreotide y lanreotide. El acetato de octreotide se utiliza por vía subcutánea, la dosis de inicio es de 100 a 250 mg cada 8 horas hasta una dosis máxima de 1500 mg/día. El octreotide LAR depot, acetato de octreotide encapsulado dentro de microesferas que le confiere una vida media prolongada, es administrado como una inyección IM cada 28 días. La dosis de inicio es de 20 mg mensual, incrementándose progresivamente hasta 40 mg de acuerdo a la respuesta clínica y bioquímica. El lanreotide SR se encuentra incorporado dentro de micropartículas de un polímero biodegradable que le confiere una vida media prolongada. La dosis recomendada es 30 a 60 mg, administrados como una inyección IM cada 7 a 14 días. El Autogel es una preparación depot de lanreotide presentada como una solución acuosa en jeringas prellenadas. La dosis de inicio recomendada es de 60 mg administrados en forma subcutánea cada 28 días, pudiendo incrementarse la dosis a 90 o 120 mg de acuerdo a la respuesta individual de cada paciente. Existen numerosas publicaciones con respecto a la respuesta bioquímica a los análogos de la somatostatina. La mayoría de los trabajos definen como control de la enfermedad una GH < 2,5 ng/ml o la normalización de IGF-1. Octreotide LAR suprime GH e IGF-1 en aproximadamente 65% y 63% de los pacientes respectivamente, mientras que Lanreotide SR lo hace en el 55-75% y 54% de los casos (25). 18 Un análisis crítico de la respuesta a los diferentes tipos de análogos de la somatostatina fue recientemente publicado por Murray y Melmed, quienes evidenciaron que Octreotide LAR y Lanreotide autogel tienen similar eficacia en el control de los síntomas y de los marcadores bioquímicos en pacientes con acromegalia (40). Está demostrado que ambos análogos reducen la hipertrofia de ventrículo izquierdo, mejoran la disfunción diastólica, las apneas del sueño y el perfil lipídico. Mejorías en la sudoración, cefaleas, osteoartralgias, túnel carpiano y agradamiento de los tejidos blandos han sido también reportadas. Además de la mejoría clínica y bioquímica, los análogos de la somatostatina producen una reducción en el tamaño del tumor que varía entre las diferentes series reportadas entre el 30 y el 50%, dependiendo de la droga y la dosis utilizada (28). En general, estas drogas son muy bien toleradas. Los efectos adversos más comunes son gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea, náuseas), habitualmente leves y transitorios. Un 20% de los pacientes presentan anormalidades en la vesícula biliar (sedimento biliar, microlitiasis o litiasis biliar), en general durante los primeros dos años de tratamiento. Los análogos de la somatostatina también inhiben la secreción pancreática de insulina, por lo que podrían evidenciarse trastornos en el metabolismo de la glucosa (41). • Antagonista del receptor de GH: El pegvisomant es un nuevo antagonista del receptor de GH que, a diferencia de los agonistas de la dopamina y de los análogos de la somatostatina, no inhibe la producción de GH sino que bloquea su acción periférica. El pegvisomant es una molécula de GH modificada que compite con la GH endógena por su unión al receptor, inhibiendo en consecuencia la síntesis de IGF-1. Diferentes estudios clínicos demostraron que la administración diaria de 10 a 20 mg de pegvisomant normalizan los niveles circulantes de IGF-1 en más del 90% de los pacientes acromegálicos, manteniéndose dicho control a largo plazo (42). Las concentraciones séricas de GH se encuentran elevadas a más del 76% de los niveles basales, probablemente debido a la falta del feedback negativo ejercido por las concentraciones bajas de IGF-1 (43). Bajo tratamiento con pegvisomant, se han evidenciado casos aislados de crecimiento de tumor residual, especialmente en pacientes no irradiados. No hay evidencia que demuestre que la droga promueve el crecimiento de tejido tumoral residual, de todas maneras se sugiere realizar controles con RMN cada 6 a 12 meses durante el tratamiento. El Pegvisomant en general es bien tolerado y los efectos adversos descriptos son leves y transitorios. Debido a que puede elevar las enzimas hepáticas, se recomienda realizar hepatogramas antes y durante el tratamiento. El uso simultáneo de análogos de la somatostatina asociado a 1 ó 2 aplicaciones por semana de Pegvisomant, ha demostrado ser seguro y eficaz para disminuir los niveles de IGF-1 y para el control de las comorbilidades (44). SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 19 AC R O M E G A L I A CONCLUSIONES: La acromegalia es frecuentemente una enfermedad crónica, que en aquellos casos en los que no se logra un óptimo control, se asocia a una morbilidad y mortalidad elevada. La exposición prolongada a altas concentraciones de GH e IGF-1 produce un daño estructural y funcional en la mayoría de los tejidos, desarrollando enfermedades sistémicas secundarias. El diagnóstico es realizado por la demostración de la secreción autónoma de GH y por imágenes de la glándula hipófisis. El criterio de control de la enfermedad durante o después de un tratamiento, es determinado por las mediciones bioquímicas que incluyan niveles normales de GH e IGF-1, monitoreo del tamaño o del remanente tumoral, evaluación de la función hipofisaria residual y seguimiento de las enfermedades coexistentes. Tradicionalmente, la extirpación quirúrgica del adenoma en manos de un cirujano experimentado es el tratamiento ideal. Debido a que la resección completa no siempre es posible, la mayoría de éstos pacientes son considerados para realizar tratamiento médico coadyuvante, a menos que exista una clara indicación de segunda cirugía. La farmacoterapia, como indicación de tratamiento primario o secundario, es utilizada para el control clínico y bioquímico de la enfermedad. El desarrollo de nuevos fármacos nos permitirá optimizar el control de estos pacientes. La radioterapia es considerada como última alternativa de tratamiento, debido al tiempo que tarda en lograr el control de la enfermedad y a las complicaciones asociadas. Los signos y síntomas de la acromegalia, los marcadores bioquímicos y la RMN deben ser evaluados periódicamente. El control metabólico, la reserva hipofisaria, la función cardiovascular, el status pulmonar y las complicaciones reumatológicas deben ser estrictamente vigiladas. Tratamientos cosméticos y soporte psicológico suelen ser necesarios. En conclusión, la acromegalia es una enfermedad de evolución lenta e insidiosa que produce un compromiso sistémico severo, por lo que la sospecha clínica temprana permitirá realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, equiparando la mortalidad a la de la población general. 20 REFERENCIAS: 1.- Alexander L, Appleton D, Hall R et al. Epidemiology of acromegaly in the Newcastle region. Clin Endocrinol (Oxf). 1980; 12:71-79. 2.- Ezzat S, Foster MJ, Berchtold P, et al. Acromegaly. Clinical and biochemical features in 500 patients. Medicine (Baltimore). 1994; 73:233-240. 3.- Verga A. Caso singolare di prosopectasia. Rendiconti (Reale Istituto 1st Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Scienze Matematiche e Naturali) 1864; 1 111–117. 4.- Marie P. Sur deux cas d’acromégalie: hypertrophie singulière, non congénitale, des extrémités supérieures, inférieures et céphalique. Revue Médicale de Liege. 1886 ; 6 : 297–333. 5.- Cushing H. Partial hypophysectomy for acromegaly: with remarks on the function of the hypophysis. Annals of Surgery. 1909; 50: 1002–1017. 6.- Glick SM, Roth J, Yalow RS and Berson SA. Immunoassay of human growth hormone in plasma. Nature. 1963; 199: 784–787. 7.- Furlanetto RW, Underwood L, V an Wyk JJ and D’Ercole AJ. Estimation of somatomedin-C levels in normals and patients with pituitary disease by radioimmunoassay. Journal of Clinical Investigation. 1977; 60: 648–657. 8.- Owerbach D, Rutter WJ, Martial JA et al. Genes for growth hormone, chorionic somatommammotropin, and growth hormone like gene on chromosome 17 in humans. Science. 1980; 209: 289-292. 9.- Sakharova AA, Dimaraki EV, Chandler WF et al. Clinically silent somatotropinomas may be biochemically active. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90: 2117-21. 10.- Ezzat S. The role of hormones, growth factors and their receptors in pituitary tumorigenesis. Brain Pathology. 2001; 11: 356-70. SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 21 AC R O M E G A L I A 22 11.- Drange MR and Melmed S. Molecular pathogenesis of Acromegaly. Pituitary. 1999; 2: 43-50. 12.- Verges B, Boureille F, Goudet P et al. Pituitary disease in MEN type 1(MEN1): data from the France-Belgium MEN1 multicenter study. J Clin Endocrinol Metab. 2002; 87: 457-65. 13.- Akintoye SO, Chebli C, Booher S et al. Characterization of gsp-mediated growth hormone excess in the context of McCune- Albright syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2002; 87: 5104-12. 14.- Soares BS and Frohman LA. Isolated familial somatotropinoma. Pituitary. 2004; 7: 95-101. 15.- Drange MR, Fram NR, Herman-Bonert et al. Pituitary tumor registry: a novel clinical resourse. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:168-74. 16.- Damjanovic SS, Neskovic AN, Petakov MS et al. High output heart failure in patients with newly diagnosed acromegaly. Am J Med. 2002; 112: 610-6. 17.- Colao AM, Ferone D, Marzullo P et al. Systemic complications of acromegaly: epidemiology, pathogenesis and management. Endocrine Reviews. 2004; 25:102-152. 18.- Melmed S. Acromegaly. N Engl J Med. 2006. 355:2558-73. 19.- Cannavo S, Squadrito S, Finocchiaro MD et al. Goiter and impairment of thyroid function in acromegalic patients: basal evaluation and follow up. Horm Metab Res. 2000; 32:190-195. 20.- Melmed S. Acromegaly and cancer: not a problem? J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86: 2929-34. 21.- Orme SM, McNally RJ, Cartwright RA et al. Mortality and cancer incidence in acromegaly: a retrospective cohort study. United Kingdom acromegaly study group. J Clin Endocrinol Metab. 1998; 83:2730-4. 22.- Dekkers OM, Biermasz NR, Pereira AM et al. Mortality in acromegaly: a metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93: 61-67. 23.- Duncan E and Wass JA. Investigation protocol: acromegaly and its investigation. Clin Endocrinol. 1999; 50: 285-93. 24.- Desailloud R, Crepin-Hemon S and Simovic-Corroyer B. Acromegaly in elderly people. Ann Endocrinol. 2005; 66: 540-4. 25.- Ben-Shlomo A and Melmed S. Acromegaly. Endocrinol Metab Clin N Am. 2008; 37: 101-122. 26.- Cordero R and Barkan A. Current diagnosis of acromegaly. Rev Endocr Metab Disors. 2008; 9: 13-19 27.- Bourdelot A, Coste J Hazebroucq V et al. Clinical, hormonal and magnetic resonance imaging (MRI) predictors of transsphenoidal surgery outcome in acromegaly. Eur J Endocrinol. 2004; 150: 763-771. 28.- Ezzat S, Serri O, Chik C et al. Canadian consensus guidelines for the diagnosis and management of acromegaly. Clin Invest Med. 2006; 29: 29-38. 29.- Abosch A, Tyrrell JB, Lamborn KR et al. Transsphenoidal micro-surgery for growth hormone-secreting pituitary adenomas: initial outcome and long-term results. J Clin Endocrinol Metab. 1998; 83: 3411-18. 30.- Colao a, Ferone D, Lastoria S et al. Prediction of efficacy of octreotide therapy in patients with acromegaly. J Clin Endocrinol Metab. 1996; 81: 2356-62. 31.- De P, Ress DA, Davies N et al. Transsphenoidal surgery for acromegaly in Wales: results based on stringent criteria of remission. J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88:3567-3572. 32.- Biermasz N, Van Dulken H and Roelfsema F. Ten-year follow-up results of transsphenoidal microsurgery in acromegaly. J Clin Endocrinol Metab.2000; 85: 4596-4602. 33.- Jenkins PJ, Bates P, Carson MN et al. Conventional pituitary irradiation is effective in lowering serum growth hormone and insulin-like growth factor-I in patients with acromegaly. Clin Endocrinol Metab. 2006; 91: 1239-45. SEPARATA LÍNEA DELTA 2009 - VOL. 17 N°8 23 AC R O M E G A L I A 24 34.- Vik-Mo EO, Oksnes M, Pedersen P et al. Gamma knife stereotactic radiosurgery for acromegaly. European Journal of Endocrinology. 2007; 157: 255-263. 35.- Katznelson L. The diagnosis and treatment of acromegaly. The endocrinologist. 2003; 13:428-434. 36.- Abs R, Verhelst J, Maiter D et al. Cabergoline in the treatment of acromegaly: a study in 64 patients. J Clin Endocrinol Metab. 1998; 83: 374-8. 37.- Colao A, Galderisi M, Di Sarno A. et al. Increased prevalence of tricuspid regurgitation in patients with prolactinomas chronically treated with cabergoline. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93:3777-84. 38.- Steiger M, Jost W, Grandas F et al. Risk of valvular heart disease associated with the use of dopamine agonists in Parkinson's disease: a systematic review. J Neural Transm. 2009 Jan 14. [Epub ahead of print]. 39.- Vance ML and Laws ER. Role of medical therapy in the management of acromegaly. Neurosurgery. 2005; 56: 877-885. 40.- Murray RD and Melmed S. A critical analysis of clinically available somatostatin analog formulations for therapy of acromegaly. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93: 2957-2968. 41.- Sheppard MC. Primary medical therapy for acromegaly. Clinical Endocrinology. 2003; 58: 387-399. 42.- Higham C, Chung T, Lawrance J et al. Long term experience of pegvisomant therapy as a treatment for acromegaly. Clin Endocrinol. 2008. Nov 5. [Epub ahead of print]. 43.- Trainer PJ, Drake WM, Katznelson L et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone-receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med. 2000; 20: 1171-7. 44.- Neggers SJ, van Aken MO, Janssen JA et al. Long-term efficacy and safety of combined treatment of somatostatin analogs and pegvisomant in acromegaly. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 92:4598-601.
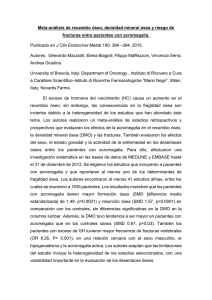
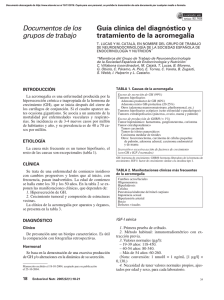


![[ESCRIBA AQUÍ EL TÍTULO DEL TRABAJO]](http://s2.studylib.es/store/data/007254469_1-99da11dbace96ff4910f6a71b76bdb92-300x300.png)