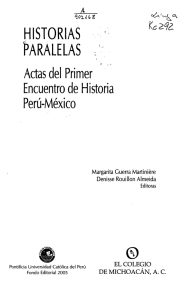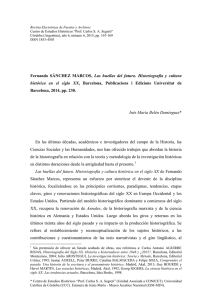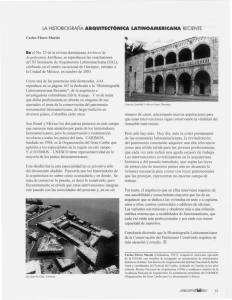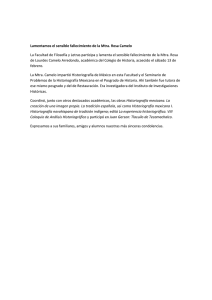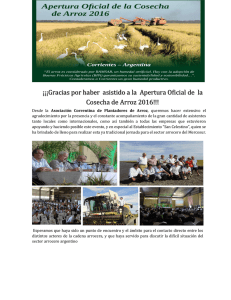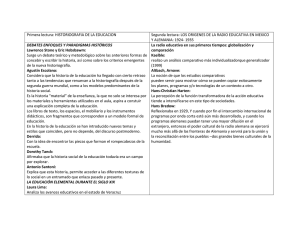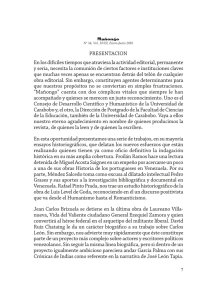Visiones sobre “el otro” en una historiografía provincial
Anuncio

Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Visiones sobre “el otro” en una historiografía provincial: Brasil, Uruguay y Paraguay en la historiografía correntina María Silvia Leoni1 La implementación del Mercosur cultural nos lleva a preguntarnos por las peculiaridades que han ido manifestando los procesos de integración en distintos espacios y, particularmente, en las áreas de frontera. El análisis de esta cuestión en el ámbito de la provincia de Corrientes nos resulta particularmente significativo, ya que la misma ha estado fuertemente marcada en su desarrollo histórico por sus vinculaciones con tres países limítrofes. Nos interesa en esta oportunidad determinar la construcción de la imagen del “otro” entendido como extranjero (“brasileños”, “paraguayos” y uruguayos”) en la producción historiográfica correntina, desde sus inicios a fines del siglo XIX hasta la actualidad, así como los distintos intentos por articular la historia provincial con la nacional y la regional, en un camino de definición del “nosotros” que no resulta nada simple. Las otras actuales provincias del nordeste argentino (Formosa, Chaco y Misiones) tuvieron un desarrollo historiográfico tardío e inicialmente subsidiario del correntino, marcado por las características de su particular organización institucional y posterior provincialización, ya en la década de 1950. Presenciamos aquí la construcción de un relato identitario alterno al del país central, con sus modos específicos de integración y diferenciación respecto de la nación y del extranjero. En esta construcción de otredades, se definen, coexisten y se superponen en un complejo proceso fronteras duras, que transforman a los extranjeros en enemigos y usurpadores, y fronteras flexibles, con un discurso que favorece la hermandad entre los vecinos y la integración de los pueblos2. A través del análisis de la conformación del campo historiográfico correntino y del contenido de la producción generada en el mismo, buscamos determinar el camino trazado por los historiadores correntinos en la definición de la identidad provincial. 1 UNNE (Argentina). Héctor Eduardo Jacquet. Los historiadores y la producción de fronteras. El caso de la provincia de Misiones (Argentina). URL: www.unesco.org/most. 1 2 Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC La conformación del campo historiográfico correntino En la segunda mitad del siglo XIX se inició el desarrollo de la historiografía argentina, con las primeras historias nacionales, edificadas desde la perspectiva de Buenos Aires: la “historia nacional” era la historia escrita con un enfoque centralista, homogeneizador, en la cual estaba presente el “mito de los orígenes” de la nación argentina, que contribuía a la legitimación del estado nacional3. Frente a este panorama, en las distintas provincias comenzó a elaborarse una historiografía dirigida a revalorizar sus respectivos aportes a dicha historia nacional, que los había desconocido. A fines del siglo XIX y principios del XX, encontramos en Corrientes los primeros trabajos historiográficos, que buscaban insertar la contribución de la provincia en ese marco nacional. A partir de allí, se produjo un importante desarrollo a lo largo de la primera mitad del siglo XX, para decaer posteriormente. Desde la esfera estatal se apeló a la promoción y difusión de los estudios sobre la historia local, la publicación de obras históricas, la creación de la infraestructura necesaria (archivo, museos, instituciones vinculadas con los estudios históricos, recopilaciones documentales), que revelan edición de los estrechos lazos existentes entre el poder político y un campo historiográfico aún con límites difusos. Los gobernantes correntinos se preocuparon por fortalecer una memoria colectiva que exaltaba el heroísmo de Corrientes en las luchas por la construcción de una Argentina democrática y federal. Para ello, recurrieron a la realización de grandes homenajes públicos en conmemoración de las gestas de héroes locales, de acontecimientos político-institucionales y de las batallas de la “Cruzada Libertadora” contra Juan Manuel de Rosas. No obstante el apoyo oficial a la tarea historiográfica en la provincia, hasta las últimas décadas del siglo XX, no advertimos la presencia de todos los elementos considerados necesarios para hablar de la constitución de un campo científico y de la profesionalización de los historiadores en un sentido estricto. No hubo inicialmente centros de estudios superiores en el área, sino que el interés por la historia local se fomentó en los colegios secundarios, especialmente el Colegio Nacional, en el cual se formaba la elite gobernante, y la Escuela Normal de Profesores, ambos de la ciudad capital. La “juventud estudiosa” formó distintas agrupaciones culturales que contaron con el apoyo de las autoridades educativas; desde 1910, el Centro de Estudiantes Secundarios del Colegio Nacional lideró las actividades vinculadas con el fortalecimiento de la conciencia 2 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 histórica (homenajes, procesiones cívicas, conferencias, concursos, publicaciones)4. Los maestros primarios también fueron incentivados por el gobierno provincial, a través de la realización de concursos monográficos, para investigar sobre temas de historia de sus respectivas localidades. La enseñanza de la historia recibió especial atención y, a partir de 1928, se contó con obras destinadas a ese fin. El desarrollo historiográfico correntino tuvo como eje fundamental la labor de figuras como Manuel Florencio Mantilla5 (1853-1909), Manuel Vicente Figuerero (1864-1938) y Hernán Félix Gómez (1884-1945). Estos tres historiadores se caracterizaron por sus intentos por brindar una explicación integral y “científica” de la historia correntina, aunque desde posturas políticas diferentes. A ellos deben sumarse otros nombres como los de Valerio Bonastre (1881-1949), Francisco Manzi (1883-1954), Esteban Bajac (1874-1947) y Ángel Acuña (1885-1956), que hicieron que la actividad historiográfica fuera prolífica en la primera mitad del siglo XX. En la década de 1940 comienza la producción de dos historiadores que marcarían con su labor la segunda mitad del siglo: Federico Palma (1912-1985) y Wenceslao N. Domínguez (1898-1984). Todos ellos pertenecían a la elite intelectual de Corrientes; algunos estaban vinculados con las familias tradicionales; otros, de orígenes más modestos, alcanzaron un alto prestigio social por su trabajo intelectual. Se habían educado en el Colegio Nacional y continuado sus estudios, en algunos casos, en centros de Buenos Aires. Ocuparon cargos judiciales, educativos y en instituciones culturales de Corrientes. Sus ideas y acciones se difundieron en periódicos de la provincia, de Resistencia y Buenos Aires. Ya fuera enrolados fundamentalmente en las filas del liberalismo o del autonomismo, los dos partidos tradicionales, su actuación política en el siglo XX no fue central, aunque estuvo estrechamente ligada con su labor historiográfica. El primer grupo adscribió al nacionalismo cultural argentino de principios de siglo, caracterizado por buscar y rescatar las raíces de la nacionalidad en el pasado, frente al avance del cosmopolitismo. Quienes participaron de este nacionalismo, insistieron sobre la necesidad de construir, recuperar o inventar una tradición en la cual los nuevos argentinos pudieran reconocerse: la historia era el instrumento privilegiado de la educación patriótica. Así, un 3 Cfr. CHIARAMONTE, José C.. El mito de los orígenes en la historiografía latinoamericana, Buenos Aires, Cuadernos del Instituto Ravignani, 1991. 4 Cfr. QUIÑÓNEZ, María Gabriela. “La juventud en la escena pública. Los estudiantes y su protagonismo en la vida cívica y social de Corrientes”. En: Decimoctavo Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia, IIGHICONICET, 1999. 3 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 conjunto de intelectuales combinó la tarea del historiador con la de vocero de este nacionalismo6. Este clima intelectual imperante en Buenos Aires, también es observable en Corrientes, donde se asignó un papel imprescindible a la historia en la formación no sólo de la conciencia nacional, sino también de la provincial. Las transformaciones políticas, sociales y culturales del siglo XX, en gran medida atribuidas a la inmigración, produjeron la aparición del "hombre nuevo", al cual vieron caracterizado por su desconexión con el pasado y por la persecución de fines meramente económicos. Frente a esta tendencia que, amonestaban, crecía en las provincias más ricas, Corrientes, pobre y olvidada por el gobierno central, se presentaba como el muro de contención y defensa de lo nacional. Desde esta perspectiva, se consideraba que la enseñanza de la historia debía ser algo más que impartir una crónica regional, de por sí necesaria para afirmar el vínculo del niño con su medio, pero insuficiente para cumplir con los altos fines reservados al conocimiento histórico; dichos fines eran el rescate de la tradición, el respeto a las instituciones establecidas y a los grupos dirigentes, el fortalecimiento de la personalidad provincial y el desarrollo económico regional, todas cuestiones centrales en el pensamiento de la elite correntina de las primeras décadas. Fue Hernán Gómez quien formuló más orgánicamente los postulados compartidos por todos. Este autor, también político, educador y periodista, llegó a convertirse, merced a su vinculación con las grandes figuras del autonomismo, en el “historiador oficial” de Corrientes en las décadas de 1920 y 1930. Bajo el gobierno autonomista de Benjamín González (19251929), que corresponde con la etapa más prolífica de su labor, tuvo en sus manos el manejo de las publicaciones oficiales. Su acercamiento a Juan Ramón Vidal -líder indiscutido del partido autonomista hasta su muerte, en 1940-, le permitió mantener una posición privilegiada en el campo intelectual. Los historiadores correntinos lograron insertarse en ámbitos historiográficos prestigiosos de Buenos Aires de la primera mitad del siglo, como la Junta de Historia y Numismática Americana, luego Academia Nacional de la Historia, a la que se incorporaron como miembros de número, Manuel Florencio Mantilla Mantilla7 (desde 1897) y Manuel V. Figuerero (desde 1923); el director del Archivo de la provincia, Ismael Grosso, fue miembro 5 Si bien Mantilla fallece en 1909, su obra más trascendente, que marcó la historiografía correntina, la Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes, fue publicada recién en 1928. 6 DEVOTO, Fernando. “Entre ciencia, pedagogía patriótica y mito de los orígenes. El momento de surgimiento de la historiografía profesional argentina”. En: Estudios de historiografía argentina II. Bs.As., Biblos. 1999, p.13. 7 Mantilla fue un destacado participante de las tertulias que darían origen a la Junta; también trabajó por la 4 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 correspondiente desde 1925. Hernán Gómez, por su parte, llegó a presidir la Sociedad de Historia Argentina en la década de 1930. Estas instituciones, junto con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dieron cabida en sus reconocidas publicaciones a trabajos de los autores mencionados, así como de Ángel Acuña y Wenceslao N. Domínguez. Autores y movimientos historiográficos iniciales prevalecientes en Buenos Aires tuvieron su proyección en la provincia. Esta influencia, que llegara a Corrientes en las últimas décadas del siglo XIX, se observa particularmente en el interés por exhumar documentos y someterlos a crítica. Bartolomé Mitre fue un referente obligado, tanto en lo metodológico como en su interpretación de la historia correntina de la época de Rosas, expuesta en Una provincia guaraní (1878). En este texto, que fuera reeditado en 1921 por la Imprenta del Estado de Corrientes, aparece la interpretación que harán los historiadores correntinos sobre dicho período8. El aporte de la Nueva Escuela Histórica Argentina, desde la década de 1910, se centró en su proyecto de relevar los archivos provinciales, como paso preliminar de toda investigación histórica; la propuesta de lograr una historia científica, basada en la estricta aplicación de los principios metodológicos expuestos sistemáticamente por Bernheim y Langlois y Seignobos; la decisión de revisar todo lo escrito hasta entonces sobre la base de estos postulados; el propósito de abarcar la historia nacional en toda su dimensión temporal y geográfica9. Para alcanzar esta última finalidad, hombres de la Nueva Escuela procuraron vincular los hechos históricos producidos en el interior con los que se desarrollaron en Buenos Aires. Emilio Ravignani, una de las figuras centrales de la Nueva Escuela, se preocupó por los problemas relativos al origen de las autonomías y de las instituciones provinciales, así como la génesis y el desarrollo del federalismo en el Río de la Plata. Se había propuesto incentivar la revalorización del aporte de las provincias y sus caudillos al proceso de construcción del orden institucional argentino. En aquellos encontraba los orígenes del sistema plasmado en la Constitución de 1853, con su contenido federal y democrático. Señalaba el desarrollo dentro del partido federal de una corriente constitucionalista, uno de cuyos principales apoyos se organización de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 8 Como ejemplo, véase el trabajo de Acuña sobre Corrientes de 1941, en el cual se limita a transcribir a Mitre al abordar aquel tema (Ángel Acuña. “Corrientes (1810-1862)”. En: Academia Nacional de la Historia, Historia de la Nación Argentina. BsAs., El Ateneo, 1941, vol. IX). 9 Cfr. VALENZUELA, María Cristina De Pompert de. “La Nueva Escuela Histórica Argentina: su proyección e influencias (1906-1945)”. En: Folia Histórica del Nordeste, Resistencia, Nº 10, 1991. 5 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 localizaba en la provincia de Corrientes10. De allí las vinculaciones que tejieran Gómez y Domínguez con Ravignani. Los postulados metodológicos de la Nueva Escuela se manifestaron en la obra de los historiadores correntinos más destacados del siglo XX, como Gómez, Figuerero, Bonastre y, más adelante, Federico Palma. Así, se observa en ellos la importancia otorgada a la búsqueda de documentos inéditos en repositorios públicos y privados, no sólo de la provincia, sino también de Buenos Aires y de países limítrofes, para luego editarlos; la pretensión de objetividad a través del análisis de los documentos, para superar lo que Gómez denominó “la historia instintiva de Corrientes”, consistente en la crónica local de los sucesos, que cultiva el odio y la disolución. En la etapa peronista se produjo un hiato en la producción historiográfica correntina. La muerte de los historiadores más destacados y un ambiente político adverso para la intelectualidad correntina marcaron esta declinación. Paralelamente, en los otros espacios de la región nordeste, que serían provincializados en la década de 1950, había comenzado desde el decenio anterior a desarrollarse una historiografía local que cuestionaba las interpretaciones correntinas en lo atinente a sus respectivos pasados. La escena de la historiografía correntina en la segunda mitad del siglo XX está dominada por Federico Palma11, el cual ocupó el lugar que en la primera mitad de siglo correspondiera a Gómez; no obstante, Palma presentaba un perfil totalmente diferente, al rechazar toda relación con el campo político. Tras la muerte de Palma, la historiografía correntina no encontró nuevos referentes locales. Domínguez, radicado en Buenos Aires, cumplió un papel marginal; esta marginalidad no fue sólo espacial, como el mismo se encargara de denunciar, pues la atribuía más bien a sus esfuerzos por revisar la historia de Corrientes. Si bien continuaron los intentos por crear ámbitos institucionales para el desarrollo historiográfico, tarea en la que Federico Palma desempeñó un papel fundamental, aquellos no alcanzaron continuidad. Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XX, la historiografía correntina quedó anclada en las interpretaciones y perspectivas elaboradas en la primera mitad del mismo. Las influencias de nuevos autores y corrientes surgidos en Buenos Aires no 10 BUCHBINDER, Pablo. “Emilio Ravignani: La historia, la nación y las provincias”. En: Fernando Devoto (comp.) La historiografía argentina en el siglo XX. Bs.As., Centro Editor de América Latina, 1993, t. I, p.p. 85, 90 y 96 y “La historiografía académica ante la irrupción del primer peronismo: una perspectiva a partir de la obra de Emilio Ravignani”. En: Investigaciones y Ensayos, Nº 51, Buenos Aires, 2001, pp. 143, 145 y 160. 11 Fue miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia desde 1970. En 1980, la Universidad Nacional del Nordeste le otorgó el Doctorado Honoris Causa. 6 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 llegaron a este ámbito, que permaneció con su mirada puesta en una “edad de oro” historiográfica. Se siguió dialogando con los autores clásicos12, citándolos y hasta parafraseándolos repetidamente. Si bien se discutió la objetividad de algunas de las afirmaciones de los “clásicos”, no se ha producido renovación temática, ni de enfoques. Advertimos así que el intento de revisar la historiografía se realiza dentro del marco de una historia tradicional, por lo que sus aportes son limitados. Los temas siguen siendo acontecimientos políticos, batallas, grandes personajes (a veces, antepasados de los autores). Se busca completar detalles, antes que proponer nuevos acercamientos. Los trabajos, centrados en una historia narrativa y descriptiva, no revelan tampoco ningún adelanto metodológico introducido con posterioridad a la nueva escuela. Hay un sobredimensionamiento del papel de la historia local, de la contribución correntina al acervo cultural argentino y una descontextualización de los procesos locales. La profesionalización del ámbito historiográfico se inició con la creación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, en 1958, aunque ésta se instaló en Resistencia. La definición de un campo profesional de la historia brindaría cimientos más sólidos para los estudios históricos y la determinación de líneas de trabajo, en un intento por encarar esfuerzos sistemáticos. Pero, los resultados de esta labor metódica, se difundieron solamente en un estrecho círculo. El aporte de la Universidad en el campo historiográfico se reflejó a partir de 1975 en la Folia Histórica del Nordeste, publicación especializada, editada conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, dependiente del CONICET. Este último se convirtió en un importante centro de investigaciones. Pero un repaso por las publicaciones realizadas, permite observar que la historia de Corrientes ocupó un lugar secundario en la agenda de las investigaciones. Ernesto Maeder, figura nuclear en la orientación, dirección y desarrollo de las actividades historiográficas en la universidad y el mencionado instituto, contribuyó con un importante trabajo sobre la Historia económica de Corrientes en el período virreinal (17761810), obra considerada por Tulio Halperín Dongui como una de las principales contribuciones historiográficas aparecidas entre 1973-198313. 12 En 1984, el historiador correntino Emilio Castello señala a Gómez como el más importante de los historiadores correntinos. 13 HALPERÍN DONGHI, Tulio. “Un cuarto de siglo de historiografía argentina”. En: Desarrollo Económico, v.25, Nº100, 1986. 7 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 Sólo en estos últimos años, un pequeño grupo de investigadores formados en la universidad, aunque marginal al campo cultural correntino, ha venido estudiando distintos aspectos de la historia de Corrientes del siglo XIX y XX con una perspectiva renovada. 8 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 La historia nacional y la historia provincial: entre la integración y la diferenciación Los historiadores correntinos de la primera mitad del siglo XX pueden incluirse entre los denominados autores “provincialistas”, caracterizados por su revisionismo moderado, consistente en brindar una visión de la historia argentina desde la perspectiva de las provincias, con el fin de demostrar la contribución de éstas al desarrollo nacional. Esta tendencia no fue privativa de Corrientes, sino que se manifestó en distintos ámbitos provinciales. La historiografía correntina partió de un diagnóstico desfavorable sobre el lugar asignado a la elite correntina al producirse la integración al estado nacional. Por ello, la problemática central planteada fue la determinación de la importancia de la defensa de las autonomías provinciales para el fortalecimiento de la Nación. Los historiadores propusieron recuperar el lugar que consideraban le correspondía a la provincia en el contexto nacional, a través de la reivindicación de su aporte al proceso de construcción del orden institucional argentino. Reclamaba Domínguez: “los correntinos obstinémonos en el ideal de que Corrientes sea, como ayer, al frente de los pueblos, índice rector en el Río de la Plata”14. Apelaron al pasado para fundamentar su reclamo de una mayor participación de Corrientes en una realidad nacional que denunciaron avanzaba hacia la centralización. El lema “Hacer la Nación en la provincia”, formulado por Gómez, con algunas variantes, aparece en todos ellos. Gómez subraya que la historia argentina es una, indivisa, pero puede ser vista desde la plataforma de las catorce provincias, que actuaron con ideas y sentimientos propios en el devenir de los sucesos. Sobre esta base, critica la historia escrita en Buenos Aires. Señala que la clave en el proceso histórico nacional no está ni en la emancipación ni en el sentimiento patrio, sino en el sentimiento de individualidad. Para este autor, en la historia argentina se dieron paralelamente dos procesos: uno que iba dando forma a la existencia común de los pueblos y otro que, lentamente, manifestaba la existencia de cada provincia. Sostiene este historiador que las raíces de la Revolución de Mayo pueden hallarse en Corrientes, no sólo en el movimiento comunero, sino también en los debates que sobre cuestiones de interés general (agricultura, ganadería y comercio) se realizaron a principios del siglo XIX. Tras considerar a la revolución como "un movimiento comunal con tendencia a un cambio político en todo el Virreinato, que debía llevarse por las armas", subraya el carácter centralista de la política seguida por la Junta, que sacrificaba los intereses de las provincias a 9 Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC los de Buenos Aires. Esta política sería continuada por todos los gobiernos siguientes, con la consecuencia lógica de que los pueblos del interior levantaran su propia bandera. Acordes con la historiografía liberal de Buenos Aires en la valoración de la línea MayoCaseros, las principales diferencias de los historiadores correntinos con aquella se manifestaron a la hora de evaluar el papel jugado por Corrientes en dicho proceso, al otorgarle centralidad en la defensa de la libertad, el federalismo y la organización nacional. De allí sus constantes reclamos ante lo que denunciaban como el injusto silencio sobre su contribución. Su perspectiva se enfrentaría con el revisionismo rosista, que se desarrolló a partir de la década de 1930. En coincidencia con la historiografía liberal, los historiadores correntinos se presentaron como defensores de las ideas democráticas y juzgaron a Rosas como un tirano que cercenó la autonomía provincial e impidió la definitiva organización del país. Aquí radica incluso la divergencia con la interpretación propuesta por Ravignani, quien consideraba al gobierno de Rosas como una etapa necesaria para la consolidación del federalismo y el fortalecimiento del sentimiento nacional. Los historiadores correntinos, en cambio, rechazaron cualquier evaluación positiva de la acción de Rosas. Se propusieron demostrar el papel central, prácticamente exclusivo, jugado por Corrientes en la lucha contra la tiranía y en favor de la instauración de un orden constitucional. En esta epopeya, destacaron el espíritu de abnegación y sacrificio de los correntinos: “El recuerdo es grato al sentimiento nacional, y sobre todo al pueblo de Corrientes, cuyos hijos, dicho sea sin hipérbole, fueron los únicos que en el transcurso de la ominosa tiranía no cejaron jamás en sus arraigados amores de libertad, fiel tributo que ocasionó su martirio y la devastación de las mejores fuentes de su economía”15. Las ideas federales se habían concretado en Berón de Astrada, cuya derrota en Pago Largo costó a la nación doce años de tiranía16. De allí el lugar central que la conmemoración de esta batalla adquirió dentro del calendario cívico provincial. La inserción regional de Corrientes Un problema que debió afrontar la historiografía correntina fue el de explicar las distintas alianzas que la provincia tejió con los países limítrofes para enfrentarse con otras provincias 14 argentinas. Se fundamentaría entonces, frente a las acusaciones de DOMÍNGUEZ, Wenceslao. La revolución de 1868. En : Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, Bs.As., t.XXIX, 1947, p. 7 15 BONASTRE, Valerio. Corrientes en la cruzada de Caseros. Bs.As., 1930, p. 111. 16 GÓMEZ, H.F.. “Posición de Berón de Astrada en los sucesos del Plata (1838-1839)”. En: Academia Nacional de la Historia. III Congreso Internacional de Historia de América. Bs.As., 1937, p. 253. 10 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 comportamientos “antiargentinos”, que en realidad se buscaba defender los intereses del país ante un centralismo porteño que no dejaba otras alternativas en la lucha por la autonomía. Así, Mantilla se ve obligado a justificar la alianza de Corrientes con el Uruguay para enfrentarse a Rosas: La alianza... se imponía fatalmente en aquella situación inerme, aislada y amenazada... La suprema necesidad de salvación pública, el derecho a la vida, en peligro inminente de enemigos hambrientos de matanza... justificaban ante el juicio social y el criterio político buscar al entonces indispensable Rivera... Los acontecimientos crean a veces torturas que el estadista debe suprimir optando por la mayor ventaja del momento para el bien público”17 Por otro lado, Corrientes también es constantemente presentada como la defensora de la soberanía nacional, antemural con el que chocan las ansias expansionistas del extranjero. Sobre ello insistirá constantemente Mantilla, si bien Gómez, ya en un tono menos exaltado, coincidirá con estos juicios. Este último autor distingue en el período independiente cuatro aspectos básicos de la contribución de Corrientes a la defensa territorial de la nación: 1. La campaña al Paraguay, por Belgrano: Corrientes contribuye en la lucha contra el centro españolista de Asunción y siembra las semillas de la independencia paraguaya. 2. La definición de los sentimientos localistas en formas políticas federales: la gestión de García de Cossio juega un papel fundamental en este campo. 3. La contribución al fin del poderío peninsular en Montevideo. 4. La resistencia y la lucha enérgica contra el poder de Portugal, primero y Brasil, luego, “período virgen de crónica alguna que explica nuestra solidaridad artiguista a raíz del armisticio que las autoridades de Buenos Aires celebraron con los ejércitos portugueses que ocupaban la Banda Oriental”18. En la década de 1920, y fundamentalmente a través de Gómez, se advierte el esfuerzo por superar el localismo de la historiografía correntina. Gómez postuló la necesidad de la integración sudamericana como requisito para que América pudiera ocupar el lugar hegemónico al que estaba destinada. Para ello, propuso volver a las tradiciones de solidaridad, establecer una ciudadanía americana y un marco económico continental. Destacaba entonces la importancia del estudio de la historia americana, para lograr “la posesión completa de los elementos particulares que están influyendo en nuestro destino. El hombre americano no debe marchar a ciegas; debe conocerse y conocer el continente”. Dentro de este contexto, adjudicó a la Argentina el derecho de ocupar un lugar central en la escena continental. Un esfuerzo paralelo al que haría por vincular la historia provincial con la nacional y reivindicar el lugar de Corrientes en este escenario. Esta posición lo llevó a tratar de integrar la historia provincial 17 18 MANTILLA, M.F., Crónica... op. cit; t.II, p. 49 GÓMEZ, H.F.. Páginas de historia. Corrientes, Imp del Estado, 1928, p 49. 11 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 y nacional con la regional, buscando limar asperezas con la memoria histórica de Brasil y Uruguay. Uno de los elementos aglutinantes sería la raíz hispano-guaraní o sólo guaraní, según el caso. Esta perspectiva se manifiesta más claramente en Domínguez, quien rescata este último elemento, al que considera que la historiografía anterior no había ponderado suficientemente. Al hacer hincapié en que Corrientes había estado marcada desde su origen por la idea de autonomía, determinó que fue la conjunción hispano-guaraní la que fundamentó y desarrolló el carácter democrático y federal de las incipientes instituciones: “El estallido de la Revolución de Mayo hizo renovar en Corrientes el recuerdo de los tiempos comuneros con los principios de una patria americana; el derecho de sostener la libertad por las armas y constituir libremente sus propias autoridades”19. Propuso desde la Academia Correntina del Idioma Guaraní, que creara en Buenos Aires en 1940, la recuperación del idioma. En su obra El idioma guaraní. Filosofía-razalengua (1971), señala la necesidad de adentrarse en la historia para conocer la evolución social y política de las generaciones autóctonas, para rescatar la participación del indígena en nuestra nacionalidad: “En la zona guaranítica esta raza también ofrece al estudioso la evidencia de un factor positivo e intensamente influyente en la formación de la sociedad que el conquistador europeo impuso con fuerza inmoderada”20. Critica que la historia y la lengua se estudiaron desde afuera, con criterio europeo y propone analizarlas desde adentro, desde la singularidad de esta cultura. Demuestra cómo una política oficial, destinada a terminar con el mundo guaraní a través de la supresión de su lengua, puede ser revertida: Desde los siglos del coloniaje, el idioma guaraní -desalojado de la vida oficial- se amparó en el hogar patrio. Nuestra madre y nuestro idioma eran la unidad. Vivió en él su pureza y contribuyó como el mejor, en las luchas por la independencia. Nuestro pueblo llevó una vida de heroicidad -desde la colonia hasta la organización nacionalsólo igualada por grandes pueblos del orbe. Mantuvo encendida la antorcha de la libertad frente a todas las agresiones de la tiranía, en todas sus generaciones, y el idioma ocupó constante lugar de privilegio en la vida espiritual de sus hijos21. La recuperación del idioma significa también la de todo un legado espiritual que debe enorgullecer a sus beneficiarios. Una de las cuestiones centrales presente en toda la historiografía correntina, es el supuesto de que un enorme espacio, “la provincia guaraní”, organizado en torno al predominio de la ciudad capital, estaba llamado a ocupar un lugar hegemónico en la historia nacional, pero que, tanto los avances extranjeros (paraguayos y portugueses primero y 19 DOMÍNGUEZ, W.. Corrientes en las luchas por la democracia. El artiguismo en Corrientes. Bs.As., Imp. La Gráfica, 1973, p. 14. 20 DOMÍNGUEZ, W. El idioma guaraní. Filosofía-raza-lengua. Bs.As., Imp. La Gráfica, 1971, p. 7. 12 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 brasileños después) como la despreocupación de los gobiernos españoles y porteños, fueron reduciendo y marginando. Como ejemplo de esta promisoria situación inicial, constantemente se ha esgrimido el acta de fundación de la ciudad de Corrientes, suscripta por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón el 3 de abril de 1588, que constituye la pieza principal que asigna a la ciudad de Vera sus límites y términos22. Estos fueron entendidos por todos los historiadores correntinos como la jurisdicción que se atribuía definitivamente a la ciudad. Mantilla lamentaba que, con el tiempo, estos límites originales fueran sucesivamente restringidos por desmembraciones territoriales abusivas, hasta quedar reducidos a los de la contemporánea provincia de Corrientes. Gómez creía que Corrientes “situada a las puertas del Alto Paraná, que se introduce como una cuña en el seno de la referida provincia de Vera, estaba llamada a sustituir a la Asunción, y así el Adelantado fundador asignole la más amplia de las jurisdicciones, y adornó a su primer gobernante con el título de Capitán General de las provincias del Uruguay, Paraná y Mbiazá, sobre el mar.”23 La conquista y colonización hispana revelan, para Gómez, un desarrollo armónico y complementario, que originó las situaciones que explican la mayoría de los hechos de nuestra historia. Encuentra en las diversas corrientes colonizadoras la piedra inicial del federalismo y, en el ordenamiento adoptado por la corriente de la Mesopotamia, la razón de existir de cuatro provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) y de la República del Paraguay. Corrientes nació como broche de oro de la gestión del Adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, para ser el corazón de la conquista en la zona oriental, hasta el Atlántico. Pero, “¿por qué Corrientes no heredó a Asunción en la hegemonía política y, en cambio, fue perdiendo su importancia y reduciendo su jurisdicción?” Encuentra causas inmediatas, como la renuncia del Adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, que restó el cerebro de quien concibiera este plan de gobierno, y la sustitución de Alonso de Vera y Aragón, cuyos sucesores no estuvieron a la altura de sus deberes. Más allá de esto, la causa fundamental fue que España cambió el orden económico-administrativo de la zona oriental, con el establecimiento de las misiones jesuíticas. Fueron ellas las que impidieron que Corrientes cumpliera con el papel que le había 21 Ibid., p. 58. “Fundo y asiento y pueblo la ciudad de Vera en el sitio que llaman de las siete Corrientes, provincia del Paraná y el Tape, con los límites e términos siguientes: de las ciudades de Asunción, Concepción de la Buena Esperanza, Santa Fe y San Salvador, Ciudad Real, Villa Rica del Espíritu Santo, San Francisco y Biazá, en la costa del mar del norte, para agora y siempre jamás, en el entretanto que Su Majestad o por mi otra cosa no sea mandado en su real nombre...” 13 22 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 sido asignado. De allí que la visión de Gómez ( y de la mayoría de los historiadores correntinos) sobre las misiones fuera totalmente negativa, ya que ellas, con las regalías instituidas en su beneficio, redujeron la jurisdicción territorial de Corrientes. Contra la opresión del poder jesuita se produjo el movimiento comunero de Corrientes, que es como el primer grito de soberanía popular en la noche de la vieja colonia que hoy forma la Patria argentina. Allí, en sus hombres, en sus comuneros que se enfrentan al representante del Rey para pedir garantías y negar su ayuda al jesuita opresor que la esquilma y busca absorberla, está la clave de la herencia valiente de la estirpe que forja a través de los años la maravilla de una epopeya y los cimientos fundamentales del estado nacional.24 La afirmación de Raúl de Labougle, un historiador porteño que se dedicó a la historia de Corrientes, resume la perspectiva correntina: Esa jurisdicción, ambiciosamente fijada por el Adelantado fue, andando el tiempo, unas veces por inercia y otras por la incomprensión de los gobernantes de la lejana metrópoli, sumadas a las usurpaciones de los jesuitas, bandeirantes y paraguayos, reduciéndose paulatinamente, reducción que remató desacertadamente el gobierno nacional al crear, a fines del pasado siglo, el Territorio de Misiones, que hoy constituye la provincia de ese nombre.25 Así, el corolario de este proceso de desmembración de la gran provincia correntina habría sido la separación de Misiones, convertida en territorio nacional en 1881, bajo directa administración de las autoridades centrales. Y fue precisamente la llamada “cuestión Misiones” la que dio inicio a la tarea historiográfica correntina en la década de 1870. Se publicaron trabajos históricos, principalmente entre 1877 y 1881, cuando Corrientes buscó probar sus derechos sobre esos territorios; tal es el caso de la Colección de datos y documentos referentes a Misiones como parte integrante del territorio de la provincia de Corrientes (1877), en tres tomos, debida a Ramón Contreras, Lisandro Segovia, Juan Valenzuela y José Alsina. Gómez señalaría, ya en la década de 1920, que el país requirió de Corrientes el mayor de los sacrificios para evitar el derramamiento de sangre con Brasil. De allí la dura aceptación de la separación de Misiones. Palma, por su parte, en el artículo “Un momento en la Historia de Misiones (18321882)” se ocupó del problema de la organización de los territorios de las Misiones bajo la hegemonía de los correntinos y la defensa que éstos hicieron de él frente a los intereses de paraguayos y brasileños. Se propuso destacar el lugar que le tocó a Corrientes en la historia de 23 Cfr. MAEDER, Ernesto. “La historiografía correntina. Algunas observaciones sobre su visión de la época colonial en esa provincia”. En: Ernesto Maeder, María Silvia Leoni, María Gabriela Quiñonez y María del Mar Solís Carnicer. Visiones del pasado. Estudios de historiografía de Corrientes. Corrientes, Moglia, 2004. 24 GÓMEZ, H.F.. Historia de la Provincia de Corrientes. Corrientes, 1928, t.I, p.115. 25 LABOUGLE, Raúl de. Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes (1588-1814) Bs.As., Platero, 1978, pp. 13-14. 14 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 Misiones hasta 1882, fecha que define como del “cercenamiento territorial”26. Se refiere no solo al aspecto político, sino también la educación y la cultura, poniendo énfasis en los aportes brindados por Corrientes en esas cuestiones para llevar la “civilización” a esas zonas salvajes. Como ha sido señalado en un trabajo referido a Misiones, “al difuminarse las fronteras por el desconocimiento del territorio, tampoco aparecían demasiado claro los enemigos; la verdadera frontera estaba marcada por la falta de civilización.27 En torno a esta cuestión, se marcaría una frontera con los historiadores misioneros, que en la década de 1930 comenzaron a abogar por la provincialización del territorio, en oposición a la postura correntina de reintegración del mismo a la provincia. Corrientes y los “otros” Producto de una política de acercamiento con Brasil, en la década de 1920, Corrientes también se preocupó por estrechar lazos a través de la memoria. El 9 de septiembre de 1922, centenario de la independencia de Brasil, el Colegio Nacional de Corrientes organizó un acto de homenaje en Yapeyú, al que adhirió el gobierno provincial y asistieron delegaciones de Uruguayana e Itaquí. San Martín fue recordado en esa oportunidad como símbolo de la unión americana. Al cumplirse el centenario de la Convención Preliminar de Paz firmada con Brasil, en 1928, el gobierno provincial decidió realizar festejos conmemorativos, basado en que la Convención “importó para las provincias litorales de la República, y especialmente la de Corrientes, un suceso trascendental que abre días serenos de acción fecunda, especializada por razones geográficas en la cooperación económica y afectiva de las zonas limítrofes. En este sentido, las poblaciones del Brasil sobre la frontera correntina fueron hermanas en las luchas por el progreso y el ideal, solidarizadas en las formas contemporáneas de una acción integral que honra nuestra cultura28. Se encargó a Gómez la reunión y publicación de los documentos relativos a dicha convención, conservados en el archivo provincial. Como resultado de esta tarea, se publicó Corrientes en la guerra del Brasil. En el trabajo introductorio, Gómez proporciona una explicación determinista de la guerra con el Brasil: “Cuando sucesivas generaciones se educan bajo la presión de ideas idénticas, créanse en la personalidad social del pueblo 26 PALMA, Federico. “Un momento en la Historia de Misiones (1832-1882)”. En : Boletín de la Academia Nacional de la Historia, vol. XXXVIII, Buenos Aires, 1965, p. 223. 27 Jaquet, op. cit. 28 Reprod. en H.F. Gómez. Corrientes en la guerra del Brasil. Corrientes, 1928; p.p.7-8. 15 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 sentimientos considerados como vitales que obligan el destino en las acciones instintivas de la colectividad. Y el Plata y el Brasil, sucesores de España y Portugal, sienten el fatalismo de esas reacciones liquidando la cuestión secular por medio de las armas29. Se justifica así el comportamiento de los dos actores apelando al fatalismo histórico, para evitar toda referencia a posibles culpas. Las cuestiones relacionadas con Uruguay se centraron en la acción de José Artigas, que obligó a los historiadores correntinos a explicar el por qué de la adhesión de la provincia al caudillo oriental, al mismo tiempo que demostrar la voluntad permanente de Corrientes de permanecer unida a la “nación argentina”. Las vinculaciones con la historiografía uruguaya fueron tempranas. Ello se observa en la discusión entre Francisco Bauzá, historiador uruguayo, y el correntino Ramón Contreras, en 1870, a través de las páginas de El Siglo. Bauzá, en “José Artigas (Estudio histórico)”, buscó reivindicar la figura del caudillo frente a los crímenes que se le atribuían. Reconocía el fusilamiento de Genaro Perugorría, pero lo atenuaba al calificarlo de traidor. Contreras, en “Cuestión histórica”, responde que, si bien Corrientes se inclinaba a la unión con la Banda Oriental, Perugorría entendió que “no podía adherirse a esa unión a trueque de renunciar a los sentimientos que la ligaban con las otras provincias del Virreinato con carácter no menos importante”.30 Para Mantilla, la política siempre egoísta de los gobiernos centrales, que solo atendía los intereses inmediatos de la ciudad-puerto, arrastró a las provincias como Corrientes a reiterados sacrificios, que derivaron en la tendencia a la autonomía, que en el Litoral facilitó el camino a la dominación de Artigas, frente al que se levantó una elite civilizada de sentimientos nacionalistas que pretendía defender su autonomía tanto frente al artiguismo como a las pretensiones dominantes de los gobiernos centrales. Mantilla proporciona una imagen negativa del período de la expansión de la influencia de Artigas, propia de la historiografía decimonónica argentina. Lo caracterizó como una etapa de opresión, en la que los hombres de Artigas usurparon las instituciones de la provincia y la sustrajeron del cuerpo de la nación. Y si bien advierte una continuidad entre esta etapa y la república entrerriana, considera al poder ejercido por Francisco Ramírez como un “mal menor” y le reconoce “ciertos ímpetus de bien público que hicieron más llevadera su omnipotencia.” Luego de este período anómalo, la elite correntina que retomó el poder, encauzó a la provincia por la vía institucional. 29 Ibid.; p. 10. 16 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 En Estudios Biográficos de patriotas correntinos (1884) aparecen las acciones del “réprobo” Artigas y sus “caudillejos”, Esta caracterización negativa de los caudillos que aflora en su obra le impide asociar el origen de las ideas federales con el caudillismo, como lo harían otros historiadores del Litoral, más bien tenderá a exaltar la figura de jurista de José Simón García de Cossio y la de estadista de Pedro Ferré31. Con la historiografía uruguaya se produjo recién un acercamiento en la década de 1920, al revalorizarse la acción de Artigas en la historiografía argentina. Gómez lo rescata como legítimo defensor de los derechos provinciales: en el Litoral, un grupo de hombres, entre los que se destaca Artigas, se hizo intérprete de la libertad autonómica de las provincias. Busca un juicio ponderado de la figura del caudillo, en el que se propone justificar lo que considera sus errores, acudiendo al determinismo del medio social: El acervo de sus errores, de sus excesos, si es que ellos han de reputarse probados frente a tanto noble y humanamente correcto, no pueden ensombrecer las altas cualidades de su espíritu, ni el leal principismo de sus convicciones federales. Los caudillos no son los estadistas tranquilos de las sociabilidades cultas. Nacidos y actuando en el medio difícil de la colonia revolucionada, han debido usar de los hombres que el medio ponía a su alcance, con sus vicios y sus instintos, y Artigas no escapó a esta ley fatal. ¿Cómo, pues, complicarlo culpable de las modalidades primarias de su pueblo, cuando ese pueblo no podía hacer sino aquello que estaba en la medida de su conciencia elemental?32 La valoración positiva de Artigas se realiza en función de la adecuación de sus acciones a los ideales correntinos: Corrientes le debe las prácticas representativas de su democracia, definida por primera vez en el litoral y en el país todo... Corrientes le debe la definición auspiciosa de los sentimientos federalistas de su pueblo dentro de las bases de coordinación general, no en el sentido dogmático de “declaraciones”, sino en el orden de los sucesos y de las leyes... como ese respeto inquebrantable de la autonomía correntina, que contribuye a exaltar en la conciencia pública, la misma que Ramírez iría a destruir33. Encuentra la clave para la comprensión de este proceso en el vínculo estrecho que unía a la Banda Oriental con Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe; esta articulación económica, existente desde la época colonial, explica la preeminencia de Artigas. La clase comercial correntina apoyó el pensamiento económico artiguista, mientras que el pueblo sustentó el régimen democrático que implantara. Pero, cuando Artigas dejó de defender los intereses correntinos, para concentrarse exclusivamente en la guerra contra los portugueses, el aislamiento económico en el que se vio envuelta la provincia produjo su distanciamiento con el caudillo. Si bien la posterior República Entrerriana también garantizó el comercio, su caída 30 La polémica en El Siglo, Montevideo, 4 y 7 de septiembre de 1870. Cfr. QUIÑOÑEZ, María Gabriela. “Manuel Florencio Mantilla y la historiografía decimonónica argentina”. En: Maeder, Leoni, Quiñónez y Solís Carnicer, op. cit. 32 GÓMEZ, H.F. Historia...; op.cit; t. II, p. 303. 33 Ibid.; t. II, p. 304. 17 31 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 no fue motivada por la renuncia a esta política, sino por la reconquista correntina de su dignidad estadoal y de su unidad territorial. Los trabajos de Gómez merecieron elogiosas críticas de Plácido Abad, aparecidas en La Mañana, de Montevideo, en 1927. Abad lo considera “uno de los más fuertes investigadores argentinos” con “una singular personalidad de historiador por la originalidad e independencia de sus juicios basados en la convicción profunda que emerge de lo que ha visto a través de la tesonera, ardua y patriótica labor en medio de archivos inexplorados todavía”. Concluye haciendo votos para que tenga continuadores que logren “una verdadera vinculación nacida del respeto y la admiración al esfuerzo mutuo realizado por los hombres del pasado a favor de la libertad”34. Ante el aplauso con que fuera recibido el tercer tomo de su Historia y el pedido de documentos realizado por historiadores argentinos y uruguayos, se le encargó a Gómez la selección y ordenación de documentos del archivo relativos a las actuaciones de José Artigas y Francisco Ramírez, que aparecieron en dos obras, El general Artigas y los hombres de Corrientes y Corrientes y la República Entrerriana (1929). La primera de ellas fue elogiada por el Ministro de Instrucción Pública de Uruguay, Alberto Demicheli, quien propuso realizar una edición local de la misma. Por su parte, Luis Alberto de Herrera, en 1943, en El Debate, al referirse a sus estudios sobre Artigas, juzga que “escribe la historia de su provincia con alto y sereno criterio... No se trata de un ditirambo, sino de la nueva y verdadera historia, a base de auténticos papeles”35. Gómez, por su parte, catalogaba a Luis Alberto de Herrera como continuador de la línea política de Artigas. La perspectiva de Gómez –a la que se opone Acuña que retoma la visión totalmente negativa de la acción del caudillo, propia de Mantilla- sería continuada por Domínguez. En una obra muy posterior, El artiguismo en Corrientes (1973), Domínguez se propone popularizar la obra de los federales, demostrar su fidelidad a los principios originales de la Revolución de Mayo y explicar su derrota frente a “quienes supieron aprovechar el apoyo interesado de las nuevas tendencias de la “iniciación del preimperialismo europeo”. En la línea interpretativa trazada por Ravignani, niega los propósitos separatistas atribuidos a Artigas y a la dirigencia correntina: entre 1810 y 1814, los gobernadores impuestos por Buenos Aires habían respondido a su política monopolista, por lo que comenzó entonces a 34 ABAD, Plácido. “Caudillos federales. La obra del doctor Hernán Félix Gómez”. En: La Mañana, Montevideo, 3 de abril de 1927. 35 “Carta de Luis Alberto de Herrera a D. Antonio P. Castro”. En: El Debate, Montevideo, 18 de mayo de 1943. 18 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 insinuarse la corriente de reclamos del artiguismo para sostener la autonomía y libertad de los pueblos. Por otro lado, a pesar de las estrechas vinculaciones del pasado correntino con el del Paraguay, y quizá por eso, no existió contacto entre sus historiadores. La Guerra de la Triple Alianza fue un tema de conflictivo tratamiento para la historiografía correntina, que mantuvo en general un cauteloso silencio sobre el mismo, o lo trató superficialmente, para evitar la revisión del papel jugado por los políticos y las familias patricias correntinos en esos acontecimientos. Considerándose heredera de Mitre, buscó evitar confrontar perspectivas con este historiador. Así, Mantilla dirá que la provincia comenzaba a reponerse de las luchas contra Rosas, cuando “cayó sobre ella, de sorpresa, en plena paz y con violación de la fe de las naciones, la invasión de dos poderosos ejércitos paraguayos acto continuo de haber sido traidoramente tomados a mano armada por la escuadra del mismo país”36. Sobre la complicidad de dirigentes correntinos con el Paraguay, se limita a señalar que “ciegos miembros del partido federal (recordemos que Mantilla era liberal) se plegaron al enemigo extranjero”; destaca el “oprobio estéril” de la Junta paraguayista establecida en Corrientes, “mero aparato de ostentación, sin voluntad propia, sin influjo, sin autoridad”, mientras que la provincia debió soportar el terror, con saqueos y ultrajes, el despotismo, la miseria. Resalta el heroísmo de Corrientes en la defensa del territorio, así como en el aprovisionamiento de las tropas al avanzar sobre territorio paraguayo. Cabe señalar que esta perspectiva de Mantilla es coetánea de una visión de la historiografía paraguaya que responsabilizaba exclusivamente a Carlos Solano López por la guerra37. La participación correntina en favor del Paraguay, minimizada y ocultada, será objeto de un análisis, aunque aislado, posterior. Al cumplirse el centenario de la ocupación de Corrientes por las tropas paraguayas, Domínguez publica La toma de Corrientes. El 25 de mayo de 1865, por considerarlo“un asunto ignorado en muchos aspectos por cuanto el acontecimiento histórico fue contemplado únicamente desde afuera y los hechos que ocurrieron en el escenario de Corrientes, han quedado sin que llamaran la atención de los estudiosos” 38. ¿Por qué ese silencio?: “por inconfesables razones”.Al aporte interpretativo proporcionado por la obra, une el aporte documental, con la reproducción del diario de Pedro Igarzábal y de la correspondencia del general Paunero. 36 M. Mantilla Crónica...; op cit; t.II, p. 275. Cfr. BREZZO, Liliana. “La guerra de la Triple Alianza en los límites de la ortodoxia: mitos y tabúes”. En: Universum, Universidad de Talca, Nº 19, 2004, pp. 15-17. 38 DOMÍNGUEZ, W. La toma de Corrientes. El 25 de mayo de 1865. Homenaje a su centenario 1865-1965. Bs.As., Imp. López, 1965, p. 16. 19 37 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 Ya en este siglo, se ha comenzado a retomar la cuestión, a través de la recuperación de fuentes tales como los expedientes judiciales y los periódicos de la época, que permiten tener una visión más acabada del tema, pero que no se han introducido aún en el análisis de las relaciones entre Corrientes y Paraguay. 20 Anais Eletrônicos do VI Encontro da ANPHLAC Maringá - 2004 ISBN 85-903587-1-2 Consideraciones finales En las reuniones de ministros del Mercosur realizadas en los últimos años, se acordó la importancia de utilizar los textos de enseñanza de historia y geografía para favorecer desde ellos la integración regional latinoamericana. En marzo de 2003, los ministros de educación del nordeste argentino acordaron la elaboración de un manual de historia regional para los alumnos del tercer ciclo de la EGB, que integrara la historia de las provincias comprendidas en este espacio con la de los países limítrofes, revisando las visiones del “otro” vigentes; a través de este proyecto de “educación para la integración”, se propuso invitar a las autoridades educativas de los países limítrofes asociados al Mercosur para que aportaran lo que consideraran importante. Ante este panorama, es preciso entonces reflexionar críticamente sobre las imágenes del nosotros y del otro erigidas por la historiografía provincial de Corrientes, así como sobre las visiones predominantes sobre la cuestión regional y nacional. Los historiadores correntinos han ido construyendo, a lo largo de más de un siglo, una visión de la provincia como una avanzada de la nacionalidad, hacia adentro de los límites del país, por su defensa de la tradición y de los principios que se consideran rectores de la historia argentina: federalismo, democracia; hacia afuera, como valla de las penetraciones del extranjero, ante la desidia de los gobiernos centrales. Afirman que esta contribución no ha sido justipreciada, sino que el país con centro en Buenos Aires la ha olvidado y marginado, sentimiento que ha favorecido su proyección sobre la región y el acercamiento hacia sus vecinos, que en la historiografía se advierte a partir de las primeras décadas del siglo XX, en una mirada en la que coexisten el descubrimiento de elementos y problemas comunes, que permiten una proximidad mayor con el “otro” extranjero, al mismo tiempo que trazan las distancias con Buenos Aires, pero buscando siempre resaltar su inclusión en un marco nacional que, sin embargo, la ha dejado abandonada a su suerte. 21