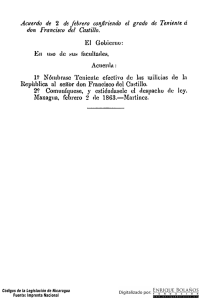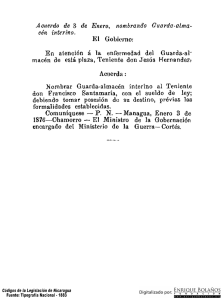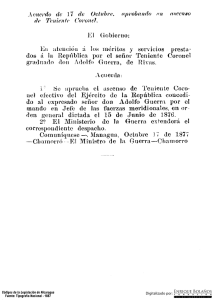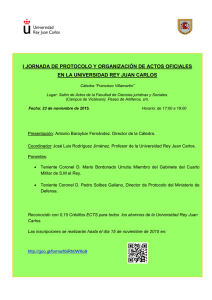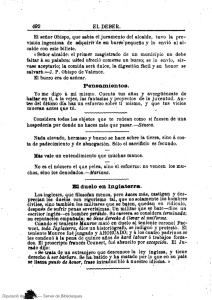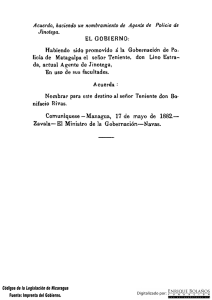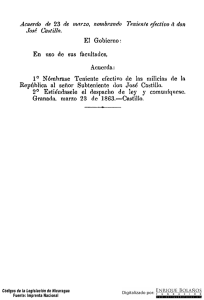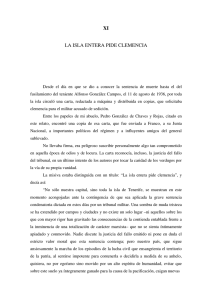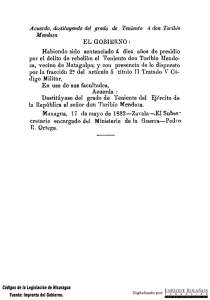Untitled - El Diario de Tenerife
Anuncio

ANDRÉS CHAVES GESTA Y SACRIFICIO DEL TENIENTE GONZÁLEZ CAMPOS SANTA CRUZ DE TENERIFE 2003 Editan: Periódicos de Tenerife/Burgado Editorial con la colaboración del Exmo. Cabildo Insular de Tenerife Copyright: Andrés Chaves/Periódicos de Tenerife S.L.U. Fotografías: Archivo familiar de Alfonso González Hernández y AIN. (Queda prohibida la reproducción por cualquier medio, de textos y fotografías, sin permiso, por escrito, de Periódicos de Tenerife S.L.U.) Primera edición: 1985 Segunda edición: 2003 Edición digital: 2013 Depósito legal: TF.620-2003 ISBN: 84-933041-0-7 Edición especial de www.eldiariodetenerife.com Alfonso González Campos, con uniforme de cadete de la Academia de Infantería de Toledo, donde se formó como oficial del Ejército. (Archivo de A. González Hernández) SINOPSIS El sábado día 18 de julio de 1936, a las seis de la tarde, un grupo de doce guardias de Asalto y algunos civiles armados salió de su acuartelamiento provisional de la calle de San Francisco –hoy Audiencia Provincial– y se dirigió al Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, entonces en la plaza de la Constitución o de la República (hoy de La Candelaria) para liberar al gobernador, Manuel Vázquez Moro, detenido en el edificio y custodiado por tropas leales al general Franco. Al mando de los guardias, que pretendían hacer desistir a la guarnición de la ciudad de que se alzara en armas contra la República, y sacar de su cautiverio al gobernador, iba un oficial de Infantería de 32 años, el teniente Alfonso González Campos, destinado en las fuerzas de Asalto y dispuesto a salvaguardar la legitimidad y a abortar la sublevación militar iniciada en la madrugada de ese mismo día por tropas leales al citado general. El oficial y sus hombres no consiguieron su objetivo, González Campos fue detenido y fusilado, tras un consejo de guerra, el 11 de agosto de 1936, a las 5,15 de la mañana, en la batería del barranco del Hierro, en Santa Cruz. El teniente, a quien la historia ya considera un héroe, tras muchos años de silencios y de olvidos, tiene ahora una calle con su nombre en la ciudad que le vio morir. Esta es la crónica de aquellos sucesos, única acción de guerra que se produjo en Tenerife durante la última contienda civil española. Entre los dobleces de la historia, entre la nebulosa de los recuerdos y puede que metido en alguna carpeta de un archivo militar, quién sabe si un día aparecerá un impreso amarillento de un indulto que jamás llegó, quizá porque tampoco fue concedido. Lo cierto es que esta muerte llenó de vergüenza y desesperación a todos los que condenaron a un hombre inocente, que llegó a mandar su propio pelotón de fusilamiento y que escribió entre otros, este párrafo dirigido al hijo que esperaba su esposa y que hoy prologa este libro, Alfonso González Hernández: “Muero tan honrado y digno como he vivido. Que mi hijo no se avergüence de mi”. Prólogo CONTAR LA HISTORIA Cuando me enteré de que un periodista quería contar la historia de lo que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife aquel 18 de julio de 1936, decidí aportar al relato toda la documentación de la que dispongo sobre el tema. El protagonista de estos hechos es mi padre, Alfonso González Campos, que fue un hombre de honor, un militar entusiasta de pensamiento monárquico, que salió a la plaza de la Constitución aquel día para cumplir con honradez lo que creyó su deber. Frente a él encontró un escenario lleno de inquietudes, temores y ofuscaciones. Ahora, Andrés Chaves me pide un prólogo. Yo no soy escritor, pero si el corazón es capaz de contar las cosas, les diré cuánta admiración, cuánto cariño y cuánto respeto siento por un hombre al que nunca pude conocer: mi padre. La historia, que volverá a traer a la memoria verdades dolorosas y errores irreparables, está escrita por su autor, sin odios. El tema, abordado por el escritor desde un punto de vista periodístico, ayudado por interrogatorios a testigos de aquellos hechos, comienza con el golpe militar y la descripción de algunos personajes. El autor tienen en cuenta la trascendencia del tema y lo trata con toda delicadeza y caballerosidad. Inéditos son los escritos que, como documentos, aporta a su libro el periodista. El oficio del Gobierno Militar que transcribe la orden del Ministerio del Ejército, que nos muestra, da una idea clara de que hubo o anulación de la sentencia o indulto para el teniente González Campos; o, lo que es peor… remordimiento. Por eso no es bueno odiar y mucho menos hacerlo tantos años después. Pero sí se hace preciso recordar a alguien que dio su vida por la patria, que soportó valientemente veintitrés días muy amargos, esperando una condena por un delito de sedición (cuando lo que intentó fue restablecer el orden público); y que sufrió por el engaño y la traición en los que se vio envuelto. Creo, por otra parte, que era un deber de justicia escribir sobre esta acción, en la que no solamente hubo un valiente sino muchos; el relato habla de que, aun en los peores momentos de todas las historias, siempre aparecen hombres con fe, hombres honrados capaces de luchar por su patria y capaces también de dar la vida por algo tan importante y tan noble como ella. Deseo y pido a Dios que jamás se vuelva a repetir un episodio similar sobre nuestro suelo canario. Ojalá que, con el recuerdo de estos amargos acontecimientos, nuestras gentes sepan valorar la paz y condenar la guerra. A las familias de quienes murieron por defender la patria, no importa en qué bando, mi recuerdo. A mi padre, que estoy seguro sonríe desde el cielo y que supo, antes de morir, perdonar a quienes le asesinaron, mi respeto y gratitud. Agradezco profundamente al autor esta obra la deferencia que me hace ofreciéndome la autoría del prólogo y la oportunidad que su libro me brinda para contestar a mi padre las freses que me dedicó en sus cartas, desde el lugar de ejecución y que años después recibí de mi madre y de mi abuela Agustina. Le digo a mi padre: “No me avergüenzo de ti, me honra el ser tu hijo; y yo, desde el vientre de mi madre, también supe perdonar –aquel día triste–, junto contigo”. ÍNDICE I. Amaneció de golpe. II. Suena el teléfono. III. ¡Hemos tomado el Gobierno Civil! IV. El mando militar descubre sus cartas. V. La operación se pone en marcha. VI. Cuando la isla se llenó de odio. VII. Aquella maldita tarde. VIII. El tiroteo. IX. Puerto Cabello, 1955. X. Los testigos. XI. La isla entera pide clemencia. XII. Los últimos momentos. XIII. En memoria de su padre. XIV. Me puede la pasión. I AMANECIÓ DE GOLPE A las cinco y pico de la mañana del día 18 de julio de 1936, Luis López Calero, el barman y encargado del Café La Peña, limpiaba los vasos colocados en hileras sobre el mostrador de madera. En la puerta, una mujer aligeraba de papeles y colillas la acera y unos cuantos madrugadores y noctámbulos hablaban “de lo que estaba pasando”. La noche anterior, los calores de julio se habían entremezclado con los comentarios en torno a la muerte y el entierro del general Balmes, fallecimiento ocurrido, según la versión oficial, al disparársele la pistola que limpiaba en un lugar de la isla de Gran Canaria. Luis López Calero detuvo su tarea, se ajustó la chaquetilla blanca y se asomó a la puerta de La Peña, apartando con la punta de su lustroso zapato negro un trozo de limón sucio abandonado en el centro de la acera. Le pareció escuchar ruido de pisadas sobre el empedrado de las calles próximas y algunas voces. Eran el comandante Moreno Ureña y un grupo de soldados, que llegaban a la plaza por Cruz Verde y Castillo. Unos llevaban pistolas en sus manos y otros fusiles y todos se dirigían al edificio del Gobierno Civil, situado a medio centenar de metros escasos del lugar en que Calero se hallaba. Comenzaba a amanecer. El gobernado civil, Manuel Vázquez Moro, un gallego de 35 años, que había estudiado para marino mercante, no había dormido aquella noche. O al menos le había despertado, sobre las tres de la madrugada, el ministro de la Gobernación, señor Molés: “Sí, Vázquez al habla; dígame, señor ministro”“Gobernador”, ordenó el político desde Madrid, “oponga usted la resistencia precisa si unos militares se alzan en armas en Tenerife. La rebelión tiene que ser aplastada. Tengo lista la Guardia de Asalto. ¿Puedo contar con la Guardia Civil?”. “Creo que no, señor”. “En cualquier caso, convoque ahí a sus mandos”. Tras colgar el auricular, Vázquez Moro se despidió de su esposa, se vistió y abrió la puerta de su despacho. Desde allí realizó dos llamadas telefónicas, una a su secretario particular, Isidro Navarro López, un telegrafista de 26 años que confiaba plenamente en la democracia; la otra a su mejor amigo tinerfeño, José Carlos Schwartz, alcalde de Santa Cruz, a quien le dijo: “Vete ahora mismo al Ayuntamiento y a tu despacho y recoge cualquier documento que pueda comprometerte. Las cosas no andan bien, José Carlos, y por lo que pueda suceder he reforzado la vigilancia en el Gobierno Civil y he llamado a Alfonso González Campos. No creo que podamos contener lo que se nos viene encima sólo con la Guardia de Asalto, pero en fin…”. A las cinco y pico de la mañana, con el gobernador aun en su despacho, Luis López Calero escuchó claramente el mensaje que le trajo un sudoroso cliente que había corrido, Castillo abajo: “¡Vienen soldados y traen un cañón y ametralladoras!”. Calero entró en La Peña, se sirvió un vasito de caña, respiró hondo, se secó las manos en el delantal y se dispuso a ser testigo de la primera acción de una guerra entre españoles que iba a durar tres largos años. *** El el periódico La Prensa, fundado y dirigido por Leoncio Rodríguez, alguien había encendido una radio Pye de once bandas, de aquellas que incluso permitían sintonizar la BBC de Londres, en onda corta. Se quedó perplejo el periodista cuando al pasar el dial por la frecuencia de Radio Club Tenerife reconoció una voz familiar, la del locutor Victoriano Francés que decía: “…En todas las regiones, el Ejército, la Marina, la aviación y las fuerzas de orden público se lanzan a defender la patria. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de las resistencias que se ofrezcan…”. El periodista se extrañó de una emisión a aquella hora. Salió de La Prensa lo más deprisa que pudo, rozando con su cuerpo la puerta del caserón de la calle del Norte que ocupaba el periódico, y se encaminó hacia el café de La Peña. Le dio tiempo de ver al barman, Calero, secarse sus sudorosas manos en un delantal de hilo que guardaban tras el mostrador y le pidió un vasito de caña. Grupo de alumnos de la Academia de Infantería, con varios de sus profesores. El protagonista de este relato es el segundo, de derecha a izquierda, en la fila del centro. (Archivo de A. González Hernández) II SUENA EL TELÉFONO En el Sauzal, la gente pensaba mucho más en la cosecha de la uva que en los movimientos políticos de la capital. El pueblo era un remanso de tranquilidad aquella maldita noche del 17 de julio de 1936. Un guardia municipal, quizá el único del pueblo, dormitaba en su silla en aquel tugurio de la plaza y un gato se colaba por entre sus piernas, en medio de las cacharras de leche, listas para ser llevadas a sus destinos en la primera guagua de la mañana. Eran las diez, o quizá diez menos cuarto, cuando Themis Hernández escuchó el timbre del teléfono, instalado en la mesa de la galería de su casa de verano. Ella sabía que quien llamaba era su esposo, el teniente de Infantería Alfonso González Campos, destinado en las fuerzas de Asalto, en Santa Cruz. Por eso preguntó: “¿Cómo andan las cosas por ahí?”. Alfonso buscó en su bolsillo un fósforo, colocó el auricular entre su cara y el hombro y respondió a su mujer, tras encender un cigarrillo: “Regular, ¿qué tal estás tú?”. Luego de cerciorarse de que en El Sauzal la única novedad destacable era la cosecha de la uva, Alfonso reiteró a Themis que las cosas no iban bien por la capital: “No te preocupes”, le dijo, “es que unos militares amenazan con sublevarse y debemos estar atentos; mañana te llamaré”. Themis, embarazada de varios meses, sabía que habría sido inútil terminar aquella conversación con un “ten cuidado, Alfonso”. Se despidió de él, colgó el teléfono e instintivamente se dirigió a la mesita de noche de su dormitorio en cuyo cajón guardaba, como un tesoro, la cartilla de tapas de cuero que resumía el paso de su esposo por la Academia de Infantería de Toledo. Alfonso había escrito en ella: “La emoción sentida al sellar con mis labios el juramento que hice a mi Dios y prometí a mi Rey hará que en el gran día de peligro pueda cumplir con mi deber hasta llegar a morir por darle más grandeza y días de gloria a mi patria”. Soldados de Infantería, probablemente en el cuartel de San Carlos. El teniente es el cuarto, de derecha a izquierda, de la segunda fila, de abajo a arriba. (Archivo de A. González Hernández) El teniente González Campos apagó el cigarrillo, apenas lo hubo encendido, lanzándolo contra el suelo y aplastándolo con la punta de su bota. Se dirigió al Gobierno Civil, se aseguró con el guardia de puerta que el gobernador estaba ya recogido en sus aposentos y de que no había novedades y enfiló hacia el cuartel de Asalto, en la calle de San Francisco. Al pasar por el café La Peña saludó con un gesto al barman, Luis López Calero, que le correspondió desde detrás del mostrador. Luego desapareció en la oscura calle. Aquella noche, el teniente González Campos y sus guardias vivieron entre el cuartel y el Gobierno Civil. Fueron consumidas docenas de cajas de cigarrillos, preparadas las armas y barajadas varias hipótesis sobre un levantamiento anunciado que no acababa de llegar. Incluso el teniente había estado por la tarde en la Comandancia General, en donde había visto alterados a sus compañeros; alterados y preocupados. Sobre las tres de la madrugada recibió una llamada del gobernador: “Mi teniente”, indicó el cabo Muñoz Serrano, “el señor Vázquez Moro le pide que vaya usted a su despacho enseguida”. Alfonso cogió la gorra azul, de plato, con dos estrellas, que descansaba en una silla de rejillas junto a la mesa de su despacho, pidió al cabo que le acompañara y se encaminó hacia la plaza de la Constitución. Antes le había dicho al sargento del retén de guardia: “No quiero que la gente beba ni una copa. Espere noticias y convoque a todos los hombres para que se concentren aquí, mañana a primera hora. ¡A todos!”. Alfonso González Campos dejó al cabo Muñoz Serrano hablando con el guardia de puerta y él entró en el edificio del Gobierno Civil. Orla de la Academia de Infantería, González Campos es el segundo, de derecha a izquierda, de la primera fila debajo de la alegoría. (Archivo de A. González Hernández) III ¡HEMOS TOMADO EL GOBIERNO CIVIL! Los ánimos estaban tensos. El gobernador, Vázquez Moro, había mandado llamar al teniente de la Guardia Civil y también al teniente Companys, compañero de Alfonso en la Guardia de Asalto. Se daban igualmente cita en el despacho el secretario personal del gobernador, Isidro Navarro López, y un agente del Cuerpo de Vigilancia, la policía secreta de la República. “Esta gente está loca”, repetía el gobernador, “¿qué pretenden hacer?; aquí va a correr la sangre y yo no quiero eso, ni nadie; solamente lo desean cuatro caciques de mierda”. Aquellas dos horas se hacían interminables, todos esperando el levantamiento militar. Eran las cinco y cuarto de la mañana cuando los que se encontraban en el despacho del gobernador vieron entrar a un oficial muy pálido, pistola en mano, seguido por otros compañeros y por dos soldados con fusiles. El teniente González Campos reconoció al comandante Moreno Ureña. Juntos habían pasado muchas horas en el cuartel de San Carlos. Moreno Ureña, con la voz quebrada por la emoción, la alzó y dirigiéndose al gobernador dijo: “Me ordena el comandante militar que le destituya y le detenga, con libertad para permanecer en este edificio y telefonear a sus superiores, siempre que sus conversaciones sean intervenidas. Le digo esto para que sepa usted apreciar la diferencia de comportamiento que existe entre unos caballeros como nosotros y unos asesinos como los que mataron a Calvo Sotelo”. Vázquez Moro miró fijamente al militar y a su pistola. Casi no lo oyó cuando el comandante solicitó un permiso innecesario para telefonear, puesto que ya se había adueñado del auricular del teléfono negro que se encontraba sobre la mesa de nogal de su despacho. Le oyó decir: “Mi coronel, soy Ureña. ¡Hemos tomado el Gobierno Civil! Sin novedad, mi coronel; ¡arriba España! Sí… sí, señor, hemos leído el bando de guerra en Radio Club…”. La memoria del gobernador, con una velocidad como la que imprimen a sus cerebros los condenados a muerte antes de sufrir la ejecución, le trasladó a una fiesta en la Comandancia General, meses antes. Entonces había escuchado aquel extraño grito, “¡arriba España!”, en boca del general Franco, tras concluir un brindis en honor de unos marinos de guerra extranjeros que visitaban la isla. La expresión había dejado perplejas a las autoridades republicanas. Franco se estaba pasando en sus atribuciones como militar y tanto Vázquez Moro como el alcalde de Santa Cruz, José Carlos Schwartz, lo sabían. El día 1 de mayo anterior, sin ir más lejos, el general había mandado un destacamento de Infantería al Puerto de la Cruz, procedente del acuartelamiento de La Orotava, y había ordenado a la tropa instalar ametralladoras en algunas azoteas, con el pretexto de proteger al vice-cónsul británico, señor Read, de unos supuestos manifestantes que pretendían agredir al representante diplomático. Días antes, el general había sido visitado por la superiora de las monjas de La Pureza, la madre Siquier, alertada la religiosa por un viejo socialista de que se iba a producir un asalto al convento portuense. Pero fue un aviso injustificado: en la isla de Tenerife jamás se produjo acción violenta alguna, durante el periodo republicano, contra un centro religioso. Sin embargo, la visita de la monja fue la excusa perfecta de Franco para confirmar aquella demostración de poder en un pueblo de ideología socialista. Vázquez Moro no había dudado ni un instante en ordenar al militar que retirara la tropa, lo que Franco había cumplido a regañadientes. Tampoco dudó en telefonear a Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros, que le había dicho: “Gobernador, le prohíbo que ponga en duda la lealtad del general Franco. No tiene usted razón cuando dice que es un peligro para todos y le reitero la recomendación expresa de que no interfiera en sus funciones”. Ahora, un militar le estaba apuntando a él, al gobernador civil, con una “Astra” del nueve largo. Conocía el arma porque había sido oficial de complemento, aunque jamás tuvo que usar una pistola contra nadie. Noto que el comandante Moreno Ureña sudaba mucho, sus manos estaban literalmente mojadas. Y sentenció: “Comandante, diga a sus superiores que yo intento evitar un derramamiento de sangre. La gente está alterada, sobre todo tres o cuatro caciques que lo que quieren es venganza. Pretendo impedir a toda costa una situación de violencia”. Alfonso González Campos asintió con la cabeza y se colocó junto al gobernador, mientras le decía, por lo bajo, a su secretario: “Vázquez Moro tiene razón, pero debería callarse, por el momento”. El comandante Moreno Ureña dio por finalizado el diálogo, caminando hacia atrás y tocando con la mano libre de la pistola el marco de la puerta de salida: “Señor gobernador”, se despidió, “con derramamiento de sangre o sin él, el resultado hubiera sido el mismo”. Dio media vuelta y desapareció, escaleras abajo. No había alcanzado el último peldaño cuando le gritó al teniente que se hallaba cerca de la puerta del edificio, al mando de un destacamento de soldados: “Deja aquí veinticinco hombres, que yo regreso a la Comandancia. El gobernador está detenido. Infórmame de la actitud que toma la Guardia de Asalto, porque no me ha gustado nada el comportamiento de Campos”. Y se fue, Castillo arriba, seguido por un capitán de Oficinas Militares. Los rayos del sol comenzaban a acariciar las baldosas de la plaza de la Constitución, de la República o de la Candelaria. Extraída de una fotografía de grupo, primer plano del teniente González Campos con uniforme de Infantería. (Archivo de A. González Hernández) IV EL MANDO MILITAR DESCUBRE SUS CARTAS El café La Peña despertó a la mañana con la misma sensación de continuidad de siempre: jamás cerraba sus puertas. Recibía con idéntica sonrisa, cada madrugada, a coristas alegres que a probos padres de familia, a vagabundos que a señoritos. Luis López Calero preparaba los cafés de los tempraneros mientras escuchaba, sin prestar atención, las señales del reloj del Gobierno Civil. Eran las siete de la mañana y la ya lejana y silenciosa sinfonía del amanecer se mezcló con las notas de las campanas de la iglesia de La Concepción, que tocaban a misa. Las ventanas de las casas de la ciudad comenzaron a abrirse, acaso con una desconocida sensación de angustia. Habían acudido a su trabajo las viejas limpiadoras del Casino Principal y el sastre Peceño, madrugador, abría lentamente las puertas de su establecimiento, en la esquina de Cruz Verde con Castillo. Un grupo de beatas llegaba tarde a misa de siete, murmurando entre ellas, con el presagio de la guerra entre aquellas plegarias. La radio “Pye” de once bandas del periódico La Prensa continuaba en la sintonía de Radio Club Tenerife, encendida, con un zumbido constante que martirizaba la tela marrón que cubría su altavoz, protegido por una rejilla de madera. Luis López Calero, o quizá Cayetano Tenorio, que le sustituyó al frente de La Peña, acabaría instalando uno de aquellos aparatos en el café, pasados los años, cuando obligaron a su dueño a cerrar de madrugada, consecuencia de la desesperación del nuevo régimen por prohibirlo todo, incluso los cafés de medianoche. Los soldados jugaban con el cañón que había sido montado en la plaza de la Constitución, frente al Gobierno Civil, y también habían sido instaladas ametralladoras en algunos edificios cercanos. “Joder”, dijo Calero, “esto parece una guerra”. En las esquinas se formaban los grupos. Había llegado a la plaza de San Francisco Sosa Castilla, un joven carpintero de 26 años, presidente del Sindicato de Inquilinos; Domingo Rodríguez Sanfiel, de 33 años, apoderado de la Viuda de Yanes, que le había comentado a un amigo que no tenía las más mínima intención de meterse en líos si pasaba algo en Santa Cruz; y mucha gente más. En la logia masónica de la calle de San Lucas, el mecánico José Cruz, que luego fue guardaespaldas del dictador venezolano Gómez, ayudado de un quinqué, encontraba la lista de los masones principales de Tenerife; escondida en una lata de galletas la sacó luego fuera de la isla con la colaboración del capitán de un barco belga, cuyo nombre jamás reveló. En ese momento estaba salvando la vida a centenares de personas. *** El coronel del Estado Mayor Teódulo González Peral arrastraba su sable por el inmaculado suelo del edificio de la Comandancia General, en la plaza de Weyler de Santa Cruz. Fuera de la estancia, sobre el piso de madera de la segunda planta, podían escucharse pasos acelerados de militares agitados. El coronel había conversado telefónicamente, minutos antes, con el subsecretario de la Guerra, general De la Cruz Boullosa, que requería información sobre el paradero del general Franco. Se habían recibido noticias en Madrid que hablaban del levantamiento en Canarias y en África. El coronel se había puesto firme, por instinto, cuando desde Madrid le comunicaban el telefonema de su superior. En el despacho del comandante militar, amplio, con sillones de cuero negro desplegados en el centro de la habitación y un alto zócalo de madera, se hallaban también presentes el coronel Cáceres, que ostentaba accidentalmente el mando militar en Tenerife tras la marcha de Franco a Las Palmas para asistir al entierro del general Balmes, y tres o cuatro jefes. Eran viejos militares que habían ido a dar con sus reumas y achaques a aquel edificio, convocados de urgencia. A algunos no les entraba el uniforme y tenían aspectos deplorables. Eran demasiado gordos y viejos para la guerra y habían sido llamados a filas con consignas a media voz y con frases de amor patrio. Teódulo González Peral había dado largas al general De la Cruz y le había confesado, con timidez, que ellos estaban con la sublevación. Recibió un chasquido como respuesta, derivado del golpe del auricular contra el cuerpo del teléfono. Teódulo dijo a Cáceres: “Pepe, si esto fracasa, mañana estaremos en el paredón”. Al coronel José Cáceres, comandante militar interino, le entró un sudor frío en el cuerpo que comenzó en el cuello y terminó en la rabadilla. Tuvo fuerzas para decir: “No vamos a fracasar”. En la puerta de la Comandancia General empezaban a formarse corros de adolescentes, casi niños, con bigotes incipientes todos ellos, ávidos de pelea. Comenzaba así una lucha absurda, el golpe más largo de la historia de España, el levantamiento militar más sangriento que nadie hubiera podido imaginar. Algunos de aquellos niños grandes, con muchas ganas de jugar a la guerra, requisaron camiones y detuvieron a gentes de ideas opuestas que eran conducidas a improvisados campos de concentración. Uno de los primeros en ser detenido y asesinado fue el alcalde de Santa Cruz, José Carlos Schwartz. Lo sacaron de la cama, ante la consternación de su esposa y el llanto de sus hijos: “Vístase usted y acompáñenos”, le dijo el individuo que mandaba el piquete de voluntarios. El alcalde sabía que aquello era el final. “¿A dónde me llevan?”, preguntó el edil. “Ya lo sabrá”. Lo introdujeron en un camión, lo condujeron hasta el calabozo de Paso Alto, lo pasearon por los consejos de guerra y como nada punible pudieron demostrarle, sino la inmensa culpa de pensar de distinta forma que sus agresores, un día alguien lo mató cobardemente y lo enterró en algún lugar no revelado de Tenerife. Grupo de jefes y oficiales de la guarnición de Santa Cruz. Alfonso aparece a caballo, en el centro de la imagen. (Archivo de A. González Hernández) V LA OPERACIÓN SE PONE EN MARCHA Los minutos pasaban ahora muy deprisa; era imposible controlar el tiempo. El pusilánime coronel Teódulo González Peral colocó su pistola en la impoluta funda de cuero y salió a la puerta del edificio de la Comandancia General de Canarias. Vio entonces llegar al comandante Moreno Ureña, el hombre que había “tomado” el Gobierno Civil. “Ninguna oposición, mi coronel” “¿ Y los de Asalto?”, preguntó Peral, preocupado. “Se me han cuadrado en la puerta, pero no me gustó la actitud de Campos, dándole la razón al gobernador”. “Habrá que vigilarlo”, respondió el superior sin mucho convencimiento. “Y Vázquez Moro?”. “Parece que no opondrá resistencia”. “De acuerdo”, concluyó el coronel, “tengo la promesa de Franco de que si no intenta nada podremos sacarlo fuera de España. Lo meteremos en un barco y lo mandaremos a Sudamérica; no es mala persona, pero…” “¿Y Campos, mi coronel?”, volvió a preguntar Moreno Ureña. “Acatará las órdenes. Además, voy a llamarlo para que envíe algunos hombres al Norte con el bando de guerra. Póngame con él”. “A la orden”. *** El cabo Lucio Mardones, de la Guardia de Asalto, fue despertado en su casa por un compañero en la mañana de aquel maldito 18 de julio de 1936, el mismo día en que empezó una absurda guerra para los españoles. “¡Cabo!, el teniente Campos le ordena que se presente urgentemente en el cuartel”. “¿Qué pasa, qué pasa?”. “Se ha declarado el estado de guerra, los soldados han ocupado el Gobierno Civil y han montado un cañón en la plaza; ¡dese prisa, cabo!”. El guardia que llevaba la noticia jadeaba. Mardones se vistió rápidamente con su uniforme azul, dijo adiós a su esposa y se dirigió a su compañero. “¡Vamos!”. Lucio Mardones llegó, caminando, al cuartel de la Guardia de Asalto en la plaza y calle de San Francisco y allí se encontró con la orden de su teniente: “Vaya al Norte y recorra todos los pueblos; coloque en las paredes el bando de guerra. He pensado que es mejor que realice usted este servicio y que se quede conmigo el cabo Muñoz Serrano”. “¿Y cómo vamos, mi teniente?”. “Requise los coches de siempre, llévese a cinco hombres”. “A la orden”. Al cabo Lucio Mardones, un agente fiel a la República, salvó en ese instante de su vida. A la vuelta de cumplir su cometido fue detenido por soldados de Artillería, en La Laguna, y retenido en el cuartel “por orden de la autoridad militar”. Ni él, ni nadie, podía imaginar que, horas más tarde, el cabo Muñoz Serrano, su compañero, caería muerto por un disparo, cerca de las escaleras del Gobierno Civil, por defender el orden constitucional y la legalidad democrática. Antes de morir, con ochenta años a sus espaldas y los recuerdos lejanos, con la emoción en su rostro, Lucio Mardones me contaba todo esto, como un homenaje a sus amigos caídos. El mando militar ordenó a improvisados censores vigilar a los medios de comunicación, por expreso deseo de Franco. Ni don Víctor Zurita, director de La Tarde, en su pequeña mesa del callejón del Combate, ni don Leoncio Rodríguez, director y propietario de La Prensa, en la suya de la calle del Norte, sufrieron daño físico alguno, pero si moral. Los dos querían a la República, el primero como fiel seguidor de Lerroux y el segundo como dueño de una indestructible filosofía liberal. A partir de ese momento comenzaba una terrible censura militar dirigida a los medios de comunicación, impuesta desde la misma Comandancia por fiscales fascistas, mandos temerosos y demás gente de orden. Franco salía desde Las Palmas hacia África a bordo del avión Dragon Rapide, con tripulación británica. Teódulo González Peral se miró en el cristal del retrato de Alfonso XIII, colgado en la pared del despacho del general sublevado. Unas horas antes, a bordo del vapor Viera y Clavijo, Franco le había dicho: “No puede haber un solo fallo en la sublevación, Peral, porque de ello depende su continuidad. Dígale a Cáceres que no admita excusas y que cumpla las órdenes”. “Que Dios le acompañe, mi general”. En el cuartel de Asalto de la calle de San Francisco, el teniente de Infantería Alfonso González Campos, destinado en la citada fuerza, limpiaba su pistola “Star” del nueve corto, por lo que pudiera ocurrir. Era un hombre disciplinado y justo, hijo de guardia civil, una persona afable y cariñosa, que estaba también estudiando derecho en la Universidad de La Laguna. Un hombre bueno. Alfonso González Campos con Ángeles Themis Hernández, su esposa. (Archivo de A. González Hernández) VI CUANDO LA ISLA SE LLENÓ DE ODIO Todo fue como una mala nube. De pronto, aquella ciudad tranquila y liberal, aquel Santa Cruz cosmopolita y europeo, tan lleno de culturas y tan ansioso de horizontes, comenzó a teñirse con el color del odio. En la Comandancia General se amontonaban las denuncias contra “los rojos”, casi siempre motivadas por cuestiones personales ajenas a cualquier ideología. Fueron habilitados “auxiliares de policía” para vigilar a los masones. Una pareja de soldados voluntarios rompió la puerta de la logia masónica de la calle de San Lucas. Llegaron tarde. José Cruz se había llevado las listas con los nombres de los principales miembros. Pero aún así encontraron documentos comprometedores. “Quemas eso”, dijo a su compañero uno de los soldados. “¿Cómo lo vamos a quemar? Fíjate en quienes están aquí; no pasará nada. Franco declaró la guerra a los masones, dicen que porque él nunca fue admitido. Los papeles fueron depositados en la Comandancia General por las dos personas que me relataron estos hechos. En los referidos papeles figuraban los nombres de médicos, abogados, militares, sindicalistas. Jamás volvió a saberse nada de aquellos documentos. Pero los odios se multiplicaron por mil y ciertos caciques derramaron su sed de venganza contra los que también perdieron los papeles de la concordia y de la democracia y contra gran cantidad de inocentes que lo único que deseaban era vivir en libertad. Caciques que, con la única legalidad de las armas, vieron su gran oportunidad de abusar aun más del pueblo atizando una guerra entre españoles. Que fueron capaces de arrastrar a aquella gran masa de gente de paz, atemorizada con sus consignas, con sus voces y con sus amenazas; gentes que al final se convirtieron, sin querer o queriendo, en sus cómplices. A las doce del mediodía del sábado 18 de julio de 1936 había dos zonas de Santa Cruz convertidas en hervideros de gente. El café La Peña era aun lugar de cita de los que intentaban, de alguna forma, cortar aquel golpe que se presagiaba de una dureza sin límites. La Comandancia Militar recibía, sin apenas pausa, a voluntarios y a falangistas que deseaban alistarse en las filas del nuevo ejército de Franco. Eran armados y destinados inmediatamente a los distintos cuarteles de la isla. Había también mucha gente de bien entre ellos, gracias a Dios. Los republicanos no se daban por vencidos. Les dolía aquel golpe contra la democracia, aunque muchos de ellos reconocían que la situación del país se había vuelto muy problemática. Pero nada justifica una guerra y menos una guerra entre hermanos. En el Puerto de la Cruz, don Pedro González de Chaves y Rojas, hijo y nieto de alcaldes de su pueblo, hablaba, en el Casino de los Caballeros de la calle Iriarte esquina con la de Blanco, con don Martín Pérez Trujillo, hasta hacía unos años edil de la ciudad. Charlaban los dos, el primero miembro de la derecha civilizada y progresista, el segundo integrante de la honorable izquierda socialista, como cada tarde, junto a la pequeña valla de madera que cubría hasta menos de la mitad de una de las puertas de tea de la sociedad recreativa. Ambos con zapatos muy limpios; don Pedro con un boquín y un cigarrillo, largando suavemente el humo; don Martín fumaba un habano. Los dos tenían hijas que seguían sus estudios en el Colegio de La Pureza, alumnas por tanto de la madre Siquier. “Perico”, dijo el político, “me da la impresión de que estamos ante el principio de una escalada de violencia; la gente se ha vuelto loca”. “No lo creo, Martín, dios quiera que no. Pero en Madrid la situación está muy fea; me han dicho que la gente quiere marcharse de la ciudad”. Don Pedro era, a nivel personal, un liberal. Había estudiado derecho en Sevilla y aprendido inglés en Londres. Se casó tarde, a los 37 años, tuvo tiempo para vivir y para divertirse. Perdió a su hijo en el frente de Teruel, con 16 años, soldado de Franco. Me pusieron su nombre. Cayó junto a mi padre, su hermano, que resultó ileso. Don Pedro era mi abuelo y en su casa jamás escuché hablar de rojos ni de azules. Ni de las dos Españas. El Puerto de la Cruz, la ciudad de mis orígenes, había votado socialista. Cuando se desató el odio, algunos portuenses fueron trasladados al improvisado y duro penal de “Fyffes”, en Santa Cruz, y a la cárcel de la calle Tribulaciones. Luis Rodríguez Figueroa, intelectual portuense, un hombre honesto, salió de es última cárcel citada y en la puerta le esperaba la Brigada del Amanecer. Era un hombre influyente, un caballero, un gran abogado, humanista, excelente escritor, un hombre cabal y valiente que no quiso huir a Francia cuando el capitán del buque que le trasladaba de la Península, meses antes, se lo había propuesto. Pero a Franco no le gustaba la inteligencia. Le “pasearon” aquella noche y le arrojaron al mar. A punto estuvo de llevarse consigo a alguno de sus verdugos. El teniente González Campos, con un grupo de jefes y oficiales en Santa Cruz. Es el que está de pie, sin gorra, debajo del oficial que lleva sombrero de ala ancha. El segundo, de derecha a izquierda, es el coronel Teódulo González Peral, muy citado en esta obra. (Archivo de A. González Hernández) VII AQUELLA MALDITA TARDE El viejo reloj del Gobierno Civil, edificio situado en la plaza de la Constitución de Santa Cruz, había marcado las cuatro de la tarde. La gente se reunía en torno a los receptores de radio en los lugares más diversos: en las plantas bajas de las siempre abiertas casas de la ciudad; en el café Cuatro Naciones, en le Zanzíbar, donde Luciano Galván, el camarero, que vestía un impecable smoking de paño inglés, importado por el sastre Peceño, servía vasos de licor a los clientes. Nada, ninguna novedad desde Madrid. Franco volaba ya hacia Tetuán aquella tarde y todo el mundo esperaba las noticias de la radio procedentes de la capital de España, mientras republicanos muy activos y dicharacheros como Domingo Rodríguez Sanfiel y Francisco Sosa Castilla iban y venían desde Los Piragüitas, en la Alameda del Duque de Santa Elena, a la Comandancia General. Incluso se atrevían a entrevistarse con miembros del mando militar, advirtiéndoles de que el movimiento armado había fracasado en la Península. Sus comentarios los pagarían ambos luego con sus vidas: fueron acusados de un delito de rebelión militar y ajusticiados en el Barranco del Hierro junto al gobernador, Vázquez Moro, y a su secretario particular, Isidro Navarro López. Alfonso González Campos había terminado de almorzar, cualquier cosa, en el café La Peña y se había dirigido al cercano cuartel de los de Asalto. Llevaba en su mano un puro “Yaguas”, de aquello que fabricaba con tanto primor su suegro, don Aurelio “el Tabaquero”. Caminaba el teniente muy deprisa por la calle hacia el recinto donde se hallaban sus guardias. El cabo Muños Serrano le recibió en la entrada: “Mi teniente, ha venido gente aquí para contarnos que el movimiento militar ha fracasado, menos en Canarias, Baleares y África. Su suegro también ha preguntado por usted. Nos ha pedido que nos echemos a la calle y que saquemos del Gobierno Civil a con Manuel”. El teniente respondió con dureza a su subordinado: “Aquí no se mueve nadie sin una orden mía, Serrano. Llama al sargento y que prepare los hombres para salir a dar una vuelta, en caso necesario. Pero no quiero violencia. Cuando yo ordene haremos una ronda y nada más”. “A la orden”. Campos salió presuroso del cuartel y se dirigió al Gobierno Civil, situado a solo unos centenares de metros de distancia. En la puerta fue saludado por el teniente Carmona, que mandaba las tropas que custodiaban el edificio. Varios soldados que permanecían sentados en las escaleras se levantaron al ver a su superior y se cuadraron. Subió los peldaños de dos en dos y accedió al despacho del gobernador, que se hallaba sentado sobre la enorme mesa de nogal, con los pies colgando de ella. Su secretario Isidro Navarro López, estaba también allí. El teniente le oyó decir: “El movimiento militar está fracasando. Ojalá no se produzcan choques armados y esto se pueda parar”. El gobernador asentía con la cabeza pero su gesto se vio alterado por un ruido de voces y carreras que procedía del patio del edificio. El teniente González Campos se asomó por el hueco de la escalera, tras salir del despacho del gobernador, y vio subir, sudorosos, a varios soldados que traían detenido al comisario de policía Miguel Romero Vallés. Vallés era el delegado gubernativo en el Norte de la isla y meses antes había denunciado el golpe de fuerza del general Franco y sus tropas, el 1 de mayo. El sargento que mandaba aquella tropa se cuadró ante el teniente González Campos y le dijo: “Me han ordenado que traiga aquí a este detenido, mi teniente; tiene prohibido abandonar el edificio”. Y se marchó. Romero Vallés, con gesto cansado, se dirigió al gobernador: “Manolo, en el Norte los de Asalto han colocado el bando de guerra en todos los pueblos. Les ayuda la Guardia Civil. La gente está muy nerviosa, ¿qué ocurre en Madrid?” Vázquez Moro se hallaba sereno. Las horas de permanencia en su despacho le habían convertido, primero, en un gato enjaulado y después en un hombre dueño de sus reacciones. “Dicen que el golpe ha fracasado, pero estos… señores no me dejan telefonear a Madrid. No tengo línea y, si la tuviera, no podría hablar con el ministro sin que me intervinieran la conversación. Creo que debemos esperar a las noticias de las cinco. Pon Radio Madrid, Isidro”. Sobre aquella mesa había un tintero transparente, vacío, una pluma de baquelita, una gruesa carpeta con expedientes y una máquina de escribir “Underwood”, negra. Romero Vallés se sentó en una silla de madera de alto espaldar y se puso a escuchar las noticias de Radio Madrid en un enorme aparato receptor. En el café La Peña la gente tomaba una cerveza para aliviar el calor insoportable de aquel sábado. El reloj del Gobierno Civil marcaba las cinco menos dos minutos. Fijas en es reloj estaban las miradas de los músicos Ángel Mañero y Andrés Florido, que charlaban en la puerta del bar y esperaban acontecimientos. A las cinco en punto de la tarde, Radio Madrid emitía una zarzuela aburridísima, ante la desesperación de millares de tinerfeños con sus orejas pegadas literalmente a los receptores. En el Puerto de la Cruz, don Pedro González de Chaves y don Martín Pérez Trujillo observaban al cabo de Asalto Lucio Mardones pegar el bando de guerra en los dos tablones de anuncios de la calle Iriarte. Lo veían desde la puerta del Casino de los Caballeros, sentados en aquellas cómodas sillas, junto a la media valla de madera que precedía a la enorme puerta de tea, en la esquina de Iriarte con Blanco. “Perico”, dijo don Martín, “voy a ver al alcalde; algo tendremos que hacer”. “Yo me marcho a casa, quiero oír lo que dice la radio; además, mis hijos se han ido a Santa Cruz, creo que a alistarse, y estoy preocupado”. Al pasar por la barbería de Ignacio, en plena plaza del Charco, don Pedro pudo escuchar claramente la voz del locutor de Radio Madrid, que decía: “El gobierno informa de un levantamiento militar en el Norte de África, que ha sido sofocado inmediatamente por tropas leales a la República…” La música patriótica seguía al comunicado. En el interior del inmueble ocupado por el Ayuntamiento, en la planta alta del edificio de la Viuda de Yanes, a pocos cientos de metros de la barbería de Ignacio, la corporación socialista portuense parecía eufórica. En la plaza del Charco alguien había gritado: “¡Los militares han fracasado! ¡Viva la República!. Semanas más tarde, docenas de portuenses elegían el exilio para no ser encarcelados. Ni los oficios de tanta gente de buena voluntad situada en el bando de los vencedores sirvieron para evitar que hombres como don Martín Pérez Trujillo se vieran en la necesidad de emigrar para librarse de las garras del cruel dictador y de sus secuaces locales. Su pecado era pensar de distinta manera que los golpistas. Ellos también gritarían muy fuerte sobre las cubiertas de aquellos frágiles barcos de la emigración: “¡Viva la República!” Famoso café La Peña, mudo protagonista de esta historia. (Archivo AIN) VIII EL TIROTEO Juan Pérez Delgado, Nijota, poeta y periodista, y Paco Martínez Pérez, famoso caricaturista y humorista tinerfeño, ambos empleados del periódico La Prensa, doblaron la calle del Norte y bajaron por la de Castillo –entonces de Fermín Galán, antes del Castillo y hoy, de nuevo, del Castillo–, para dirigirse a la plaza de la Constitución. Ambos, por supuesto, hablaban de la asonada militar. Paco Martínez hizo un gesto con su mano derecha y pidió a su compañero que se detuviera, en la misma desembocadura de Castillo con la plaza. “Nijota”, le dijo, “en ese coche viene un guardia de Asalto”. En el instante en que hablaba, un automóvil “Buick” circulaba por delante del café La Peña y Paco Martínez y su amigo pudieron escuchar el grito del agente: “¡Viva la República!, ¡Abajo los fascistas!”. A Paco Martínez no le cupo la menor duda de que aquello era el principio del final, la chispa que encendería la hoguera. Nijota se despidió de su compañero y se dirigió a la parada de la guagua de La Laguna que, como siempre saldría con algo de retraso. Eran las seis de la tarde, Paco Martínez escuchó claramente el reloj del Gobierno Civil que comenzaba a dar las campanadas de cada hora. Cerca, junto a la acera de “La Matildita”, el burro que tiraba de un carro se movía, nervioso, seguramente olfateando la muerte. Y fue entonces cuando Paco Martínez se pegó a la pared de la sastrería de Peceño y vio venir, desde su cuartel, a un grupo de guardias de Asalto y a varios civiles armados. Los guardias llevaban mosquetones y pistolas, éstas enfundadas. En la primera línea del grupo, el teniente Alfonso González Campos y un sargento del cuerpo. Muy cerca de él, el cabo Muñoz Serrano, que no se despegaba de su oficial; distinguió también entre los que llegaban al cabo Polo, otro guardia muy conocido en la ciudad. Lo que ocurrió después casi nadie lo recuerda, tal fue la confusión. Solamente se sabe que ni las tropas que custodiaban el Gobierno Civil, al mando del teniente Croquis de la acción armada de la plaza de la Constitución o de la República, hoy de La Candelaria. A) Gobierno Civil. B) Sastrería de Peceño. C) Lugar donde matan a Santiago Cuadrado. D) Los guardias del teniente González Campos se dirigen hacia la sastrería. E) Otros guardias entran en el café La Peña. F) Calles por donde bajan los soldados, procedentes de la Comandancia General. G) Café Cuatro Naciones. H) Esquina de La Matildita. En el centro de la plaza, donde se encuentra la hilera de personas, murió el cabo Muñoz Serrano. (Archivo AIN) Carmona, deseaban disparar contra los guardias, ni estos contra el destacamento que guardaba el edificio. Alfonso González Campos pretendía evitar, con su presencia y la de sus guardias, que con un movimiento militar fracasado, según las noticias de la radio, se produjera un derramamiento de sangre en la ciudad, entre sus gentes. Él tenía que defender el orden constitucional, él que era un monárquico convencido pero que estaba a las órdenes del Gobierno de la República legalmente constituido. Quizá lo que buscaba era liberar al gobernador y obligar a los soldados a meterse en los cuarteles, a la espera de que la situación se clarificase. Pero lo cierto es que, en un momento dado, alguien, y no se sabe quién, comenzó a disparar. La historia debe detenerse, sin embargo, por un momento. La literatura oficial y los acusadores de los consejos de guerra mantuvieron que Vázquez Moro dio vivas a la República y al comunismo libertario, asomado al balcón del Gobierno Civil. Los espectadores imparciales sólo reconocen que vitoreó a la República. Y otros testigos opinan que el funcionario hizo un gesto con el brazo desde la ventana, dando a entender que los guardias de Asalto deberían replegarse hasta su cuartel y que la gente se dispersara. Pero en la calle había comenzado ya el combate. Un grupo de soldados disparó contra el edificio para obligar a Vázquez Moro a retirarse del balcón, mientras que defensores y atacantes se esforzaban, más que nada, en tirar al aire para no herir a nadie. Sin embargo, la mala suerte hizo que se produjera un tiroteo cruzado entre guardias y soldados. Y allí cayeron dos hombres –y no uno, como la literatura oficial nos hizo creer siempre–. Allí cayó, valientemente el cabo de Asalto Francisco Muñoz Serrano. Y también el soldado voluntario Santiago Cuadrado, acción esta muy ponderada en los años del franquismo, ya que el fallecido pertenecía al mando vencedor. Hubo también varios heridos. Sebastián Herrera Darias, de 41 años, recibió una bala que le entró por la cadera y le salió por el glúteo; Antonio Hernández Henríquez, de 21 años, sufrió un tiro en la nalga, mientras huía, de carácter leve; y Carlos José García, de 25 años, fue alcanzado levemente en un muslo, en el derecho. El parte de Santiago Cuadrado hablaba de herida de bala a través del quinto espacio intercostal derecho, con orificio de salida por la región costal opuesta. Todos, menos Muños Serrano, que recibió un disparo en el corazón y falleció en el acto, y el propio Santiago Cuadrado, eran civiles. De todas partes comenzaron a llegar tropas que intentaban cortar la acción de los de Asalto. Del cuartel de San Carlos, de la Comandancia General. Alfonso González Campos y sus guardias se vieron rodeados y el teniente se refugió en la tienda de Peceño, junto al cabo Polo, éste con una bala del enemigo metida entre el correaje y la camisa, quemándole el plomo la piel. Paco Martínez lo recuerda muy bien, pues se había refugiado en la misma tienda y tuvo tiempo de ver a Peceño, el sastre salir por la ventana a buscar un refugio más seguro: “Alfonso”, dijo el caricaturista al teniente, “aquí no tienes nada que hacer, son muchos soldados”. El teniente le respondió: “Es verdad, ¡nos vamos al cuartel!”. Y salió rodeado por sus guardias. Por la calle del Castillo abajo, hecho un basilisco, venía el capitán de Estado Mayor Francisco Rodríguez con una pistola en cada mano, seguido de varios soldados. Los guardias de Asalto, al sentirse perdidos, se iban entregando a la tropa. Luis López Calero, el barman de La Peña, comprobaba, aterrado, cómo un proyectil había atravesado el mostrador y se había alojado en el serpentín de la cerveza con un sonido de muerte en su camino. La fachada del Gobierno Civil estaba salpicada de plomo. El teniente Carmona había ordenado hasta enronquecer el alto el fuego. El oficial se había esforzado, durante los diez minutos que duró la batalla, en que sus hombres no tiraran a dar. La guagua de La Laguna salía en aquel momento de su parada con Nijota dentro. En el reloj del Gobierno Civil eran las seis y doce minutos. Alfonso González Campos se entregó en Capitanía y posteriormente fue llevado a la sala de oficiales de Almeida, bajo la vigilancia de dos centinelas. Todo el mundo pensaba que no le ocurriría nada malo porque sólo había cumplido con su deber. Los acontecimientos posteriores se encargarían de demostrar que no siempre los que cumplen con su deber obtienen la justa recompensa. IX PUERTO CABELLO, 1955 Unos de los heridos en el tiroteo de la plaza de la Constitución o de la República, Carlos José García, emigró a Brasil. En aquel país ayudó a subir al poder a Getulio Vargas, al frente de un grupo de aventureros. Lo cuenta José Antonio Rial, el gran escritor nacido en la Isla de Lobos y autor, entre otras obras de gran éxito, de “La prisión de Fyffes”, “Jezabel”, “Venezuela Imán”, etcétera. Rial escribió otras dos obras sobre la guerra civil en Tenerife, “El segundo naufragio” y “Tiempo de espera”. Yo tuve el honor de prologar esta última novela histórica, a la que Rial añadió un interesante capítulo titulado “20 años después”, con cierta influencia de Alejandro Dumas, por tanto. Carlos José era mecánico, chofer, protésico y dentista, pero en Puerto Cabello ejercía de médico. Un médico de éxito, pues hasta los gobernadores y políticos de la zona le pedían consejo sanitario como jefe de Sanidad titular. Era el año 1955. Su relato hecho a Rial concuerda en buena parte con lo que hemos escrito aquí, sobre todo en lo concerniente al episodio de la plaza de la Constitución y a los diez minutos que estuvieron a punto de cambiar la historia de España. Pero el falso médico aportó un dato nuevo, un dato espeluznante: él fue quien mató a Santiago Cuadrado y no una bala de rebote con la literatura oficial se encargó de proclamar durante casi cincuenta años. Rial lo relata con gran exactitud, con la misma exactitud con la que lo cuenta Carlos José García: “Yo, este que ves, corrí hasta ellos (los guardias de Asalto) y cumplí lo que tenía planeado: recogí del suelo el fusil Francisco Muñoz Serrano y disparé hasta que se acabaron las tres balas del mosquetón. Y sé que yo, que disparo bien, maté a Santiago Cuadrado, porque le apunté a dar, con toda la calma; yo lo conocía”. Hay otros datos. El falso médico relata a Rial que González Campos lo vio disparar y que no lo delató jamás: “Le hubiera podido salvar la vida si se acobarda y me acusa”, reconocía Carlos José, “porque el gran delito era la muerte de Cuadrado”. El “doctor” se arremangó el pantalón ante mi amigo Rial y le mostró en su muslo derecho, la marca del proyectil. El sol caía a plomo sobre Puerto Cabello aquel día de 1955. Y dijo al escritor: “El jefe de los de Asalto sabía que había muchos soldados y sargentos, con armas en la mano, que eran socialistas y anarquistas y cuando se enteró de que en la calle era ya noticia generalizada que la rebelión militar (descubierta al fin por aquellos ministros que prohibían desconfiar de Franco) había fracasado en Madrid y en casi toda la Península no quiso sentarse a esperar, como tantos paisanos, funcionarios y obreros, a que le sirvieran el triunfo frío y en bandeja, sino que se lanzó a tomar el Gobierno Civil, confiando en que las noticias que circulaban ya habrían bajado las ínfulas al bravucón de Moreno Ureña, al coronel Cáceres y al tardo Teódulo González Peral”. Hay otro párrafo del relato de Carlos José García al periodista Rial, que en la ficción se oculta bajo el personaje de “Ríos”, que resume lo que pudo haber sido y no fue y que refuerza la teoría plasmada en esta obra que el lector tiene en sus manos, que la acción del teniente pudo cambiar el signo de la historia de España, como la veremos al final de estos capítulos: “En la tarde del 18 de julio, Teódulo González Peral, que era un miedoso, temblaba ante lo que se le echaba encima y por miedo a Moreno Ureña, que presumía de hombre fuerte, no llamó a Vázquez Moro por teléfono para entregarle en mando de la provincia. Y si esto lo supieron simples republicanos como Domingo Rodríguez Sanfiel y Francisco Sosa Castilla, que dudaban en cuanto a qué hacer con aquella noticia bomba que llevaban consigo –y que al final les costó la vida–, ¿cómo no iba a conocer tal novedad explosiva un hombre inteligente, atento a la situación y militar de oficio como Alfonso González Campos?” El falso doctor no paraba de hablar y “Ríos” –Rial– aprovechó para sacarle el jugo: “González Campos me dijo en el calabozo que se había dado cuenta de que un hombre decidido al frente de una pequeña tropa leal, como la que él mandaba, hubiera podido tomar sin resistencia el Parque de Artillería de la plaza de Weyler, precisamente por la audacia que significaba meterse allí, frente a la Comandancia General, pero pensó que era mejor liberar a la primera autoridad civil y que Vázquez Moro decidiera”. “Ese error táctico me va a costar la cabeza” –dijo el teniente en su cautiverio– “y es ahora mi gran reproche. Me duele más esta torpeza militar que perder a Themis y al hijo que no conoceré. Me corroe más esa pifia fatal, que como jefe cometí que la angustia para siempre que va a sentir mi madre por mi fusilamiento”. La gorra del teniente, con la insignia de Asalto y las dos estrellas de oficial. (A. Chaves/ Archivo AIN) Campos siguió hablando a Carlos José de su plan para desmontar la sublevación militar en el Archipiélago, pero las noticias de que el golpe estaba ya abortado le hicieron dar un giro radical a su acción: “En la guerra un giro así, de noventa grados, es fatal; sólo un Napoleón puede permitírselo”, dijo González Campos a su compañero de celda. Milimétricamente, todo el relato que le hace Carlos José al reportero “Ríos”, reflejado en la obra de Rial “Tiempos de espera”, coincide con la investigación que quien esto escribe realizó ante testigos presenciales de aquellos acontecimientos. Y, en cierta manera, con el contenido de otras obras consultadas para atar los cabos de esta crónica apasionante de hechos que pudieron cambiar el signo de la guerra civil española. Porque probablemente no se hubiera producido la confrontación entre hermanos sin el levantamiento de las guarniciones de Canarias. El teniente González Campos lo tuvo en sus manos, pero en las batallas se gana y se pierde. Y él perdió. Carlos José García tuvo tiempo de contar a “Ríos” la entereza del teniente en su cautiverio, su hidalguía, su hombría de bien y su valentía, reconocida por todo el mundo, incluso por sus verdugos. X LOS TESTIGOS Hay que tener en cuenta que la primera edición de esta obra fue publicada, y vendida en una semana, en el año 1985. Varios de los valiosos testigos de aquellos hechos ya no están entre nosotros, han muerto. Pero quedan sus declaraciones, todas ellas elogiosas hacía la figura de González Campos, que hasta el momento de la primera aparición de este relato novelado de los hechos (pero absolutamente fiel a ellos, con toda la carga de subjetividad derivada de los recuerdos recogidos y las lagunas de la memoria) era un absoluto desconocido para las nuevas generaciones. Julián de Valentín, que en 1985 tenía 78 años, íntimo amigo del teniente, lo recuerda como un hombre de convicciones monárquicas, dotado de un gran sentido del deber, amigo de todo el mundo. “Estudiaba derecho”, cuenta el amito, “porque quería hacerse notario. Yo mismo telegrafié a Cabanellas cuando Alfonso dejó Infantería para pasarse a la sección de Asalto porque alguien lo estaba fastidiando en aquel cuerpo. Cabanellas fue quien le consiguió el nuevo destino”. Cuando pregunto a mi interlocutor por el motivo de que el teniente saliera a la calle con sus guardias aquel 18 de julio de 1936, responde: “Yo creo que alguien le pidió que fuera a apaciguar los ánimos porque le militarazo había fracasado, según opinión general, y para evitar un derramamiento de sangre. Y por eso lo hizo, pero sin intención de entrar en combate, solamente en misión disuasoria”. Julián Valentín, padrino del hijo de Alfonso González Campos, añadió en aquella conversación: “Muy poca gente fue a verle en su cautiverio en Almeyda; yo si, por supuesto. Él no pensaba que lo iban a matar, no se imaginaba que por cumplir con su deber lo iban a condenar a muerte”. “¿Pidió mucha gente su indulto?” Crónica de un remordimiento. A Pesar de haber sido condenado por sedición, el mando militar concedió a Themis Hernández, viuda de González Campos, una pensión anual de 1.666,66 pesetas el 10 de noviembre de 1945 (Archivo familiar) “Muchísima. Entre los telegramas que dirigimos a las autoridades solicitando el perdón había uno de don Domingo Pérez Cáceres, de don José Víctor López de Vergara y mío. Lo enviamos a Cabanellas, el general Cabanellas, que ni siquiera contestó”. Arturo Rodríguez, compañero de quien esto escribe en tareas periodísticas, igualmente fallecido, también fue amigo del teniente: “Era un caballero; cuando se encontraba en capilla, en la batería del Barranco del Hierro, yo estaba en le bar del brigada músico Matías, en San Carlos. Vinieron a pedir café para Alfonso; se lo llevaron y yo me bebí lo que quedó en el recipiente. Quería tener un último recuerdo del amigo”. “Había gente”, contaba Arturo, “que iba a presenciar los fusilamientos; era terrible, pero algunas veces se llenaba aquello de público. En los fusilamientos se veían siempre las mismas caras”. Cuando le hablé de la reacción de los ciudadanos ante su condena, Arturo me dijo: “existe un dato curioso que avala la popularidad que tenía este hombre y el cariño que los tinerfeños sentían hacia él y es que se enviaron telegramas a Franco pidiendo su indulto por valor de 150.000 pesetas de la época”. Mi compañero fallecido terminó su declaración diciendo: “recuerdo que un alto mando militar de Tenerife estaba muy apesadumbrado por lo ocurrido. Cuando le abordé, en la calle, para preguntarle por qué habían matado a Alfonso, se le rayaron los ojos y respondió: “no me preguntes eso, Arturo, que me voy a echar a llorar delante de ti”. Paco Martínez, muy citado aquí e igualmente fallecido, que vivió los sucesos de la plaza de la Constitución como testigo directo, también guardaba en su memoria algunas de aquellas escenas: “Alfonso, durante el breve combate, estaba tranquilo. Se lamentaba de que alguien hubiera disparado. Yo le dije: entrégate, porque se van a complicar las cosas. Él no quería derramamiento de sangre, sólo pretendía defender la legalidad. Por otra parte, me parece que mucha gente le engañó, que le dejaron solo”. Alfonso González Campos había tomado posesión de su cargo de teniente de Asalto en Barcelona, el 10 de junio de 1935. El 15 de febrero de 1936 era dado de alta en el destacamento de Santa Cruz. El 11 de agosto de 1936 causó baja en el servicio “por haber sido condenado por un consejo de guerra de oficiales generales a la pena de muerte por el delito de sedición, con accesoria, en caso de indulto, de pérdida de empleo”, según su hoja de servicios. XI LA ISLA ENTERA PIDE CLEMENCIA Desde el día en que se dio a conocer la sentencia de muerte hasta el del fusilamiento del teniente Alfonso González Campos, el 11 de agosto de 1936, por toda la isla circuló una carta, redactada a máquina y distribuida en copias, que solicitaba clemencia para el militar acusado de sedición. Entre los papeles de mi abuelo, Pedro González de Chaves y Rojas, citado en este relato, encontré una copia de esa carta, que fue enviada a Franco, a su Junta Nacional, a importantes políticos del régimen y a influyentes amigos del general sublevado. No llevaba firma, era peligroso suscribir personalmente algo tan comprometido en aquella época de odios y de locura. La carta reconocía, incluso, la justicia del fallo del tribunal, en un último intento de los autores por tocar la caridad de los verdugos por la vía de su propia vanidad. La misiva estaba distinguida con un título: “La isla entera pide clemencia”, y decía así: “No sólo nuestra capital, sino toda la isla de Tenerife, se muestran en este momento acongojadas ante la contingencia de que sea aplicada la grave sentencia condenatoria dictada en estos días por un tribunal militar. Una sombra de muda tristeza se ha extendido por campos y ciudades y no existe un solo lugar –ni aquellos sobre los que con mayor rigor han gravitado las consecuencias de la contienda entablada frente a la inminencia de una totalización de carácter marxista– que no se sienta íntimamente apiadado y conmovido. Nadie discute la justicia del fallo emitido ni pone en duda el estricto valor moral que esta sentencia contenga; pero nuestro país, que sigue ansiosamente la marcha de los episodios de la lucha civil que ensangrienta el territorio de la patria, al sentirse impotente para contenerla o decidirla a medida de su anhelo, quisiera, no por egoísmo sino movido por un alto espíritu de humanidad, evitar que sobre este suelo ya íntegramente ganado para la causa de la pacificación, caigan nuevas Tumba del teniente González Campos y de su esposa, en el cementerio de Santa Lastenia, Santa Cruz. (A. Chaves/ Archivo AIN) salpicaduras de sangre española. No necesita para ello acudir a la benignidad del movimiento militar español, demostrada en cuantas ocasiones pudo ser compatible con el deber, porque está firmemente convencido de que para lograr estos fines bastaría recordar la general complacencia con que fue recibida en Tenerife esta acción rectificadora de los rumbos nacionales; y porque sabe también que dentro del contorno de esta isla se inició el movimiento acaudillado por el prestigioso general Franco, comandante militar de este Archipiélago. Por todo esto, el pueblo tinerfeño pide al laureado general, a los componentes de la Junta Nacional de Burgos y a las autoridades militares de la región, libren al país del duelo que en él produciría la ejecución de una pena capital en lugar tan apartado de la empeñada lucha que se está desarrollando”. La carta seguía de esta forma: “El teniente don Alfonso González Campos –apartándonos en el enjuiciamiento de los hechos que motivaron este proceso– no fue ni un cobarde ni un traidor, sino un militar valiente y entusiasta, un hombre caballeroso y honrado y –permítasenos aludir a este para nosotros importante motivo sentimental– un distinguido estudiante de derecho de la Universidad de Canarias. Si delinquió – y así habrá sido si nos atenemos a la rectitud del fallo– la opinión isleña piensa que su falta no pudo haber siquiera rozado En 1935, Alicia Navarro logra el título de Miss Europa. El fotógrafo captó esta interesante instantánea de un homenaje que tuvo lugar en la plaza de toros de Santa Cruz, dedicado a la bella. Junto a Alicia, de negro, a la izquierda, de pie, aparecen en primer término, el alcalde de Santa Cruz, José Carlos Schwartz (con pajarita) y el gobernador, Manuel Vázquez Moro (segundo, de derecha a izquierda, con un pañuelo en el bolsillo superior). Los dos serían asesinados por los franquistas. (Foto Garriga/ Archivo AIN) alguna de las enumeradas virtudes y que, de aunque otro modo fuera, por encima del significado siempre parcial y relativo de todas las acciones humanas, está la clemencia, al mismo tiempo esplendorosa y humilde, que inunda de piedad y de fluido compasivo el corazón de los hombres, aun de los más justicieros e inflexibles. El pueblo de Tenerife pide clemencia y está seguro de obtenerla al afectar en su súplica el sentimiento de los generales directores del movimiento nacional. Aquí, en el seno del solar tinerfeño, dañado y corroído quizá, aunque en mínima parte, por el mismo extendido mal que asolaba a la patria, pero siempre noble e hidalgo, tuvo su hogar el general don Francisco Franco. A su generoso corazón se dirigen ahora angustiados miles y miles de corazones que vibran al unísono, en el acendrado recogimiento de nuestros hogares, puesto el pensamiento en los que saben luchar y vencer. Todavía no sonó la hora de la victoria decisiva que devuelva la paz y el bienestar al pueblo español y le haga recobrar el sentido de su unidad, de su ritmo y de sus altos propósitos; pero estamos seguros de que en estos instantes de inquietud para nuestra isla no tardará en dejarse oír la emocionada voz del perdón y de la clemencia, respondiendo al clamor unánime de un pueblo que aspira a que no queda tronchada una joven y prometedora existencia, que no se quiebre trágicamente la dicha de un reciente y amoroso hogar y, sobre todo, a que no se entenebrezca ni empañe la magnanimidad de los procederes con un infecundo borrón de sangre y con una nueva jornada luctuosa, ya que nada hará decaer una voluntad tensa y una lealtad inalienables puestas denodadamente al servicio del movimiento militar por la República y por España”. La carta, escrita en el lenguaje cursilón y rimbombante de la época, laudatoria para los verdugos muy a pesar del redactor o redactores, llegó a Franco. Casi todos los mandos militares tinerfeños deseaban ese indulto, que jamás recibió. ¿Por qué? Nadie lo sabe, n i nadie lo sabrá jamás. Hasta se dejó en silencio durante toda la noche del 10 y la madrugada del 11 de julio una emisora militar por si la ansiada orden de perdón llegaba desde Burgos. Nada. Alfonso González Campos fue fusilado en el Barranco del Hierro, tras soportar una mascarada de consejo de guerra que comenzó en el cuartel de San Carlos el día 3 de agosto de 1936 y terminó el 7 del mismo mes y año. Fueron interrogados más de cien testigos y el veredicto retumbó en el aire de Santa Cruz, como un mal trueno: pena de muerte para el teniente; reclusiones diversas para varios guardias y seis años de condena para un paisano. XII LOS ÚLTIMOS MOMENTOS Alfonso González Campos subió con decisión al camión que le trasladaba desde el cuartel de Artillería de Almeyda hasta la batería del Barranco del Hierro, junto a la refinería de Santa Cruz. Con él treparon hasta la carrocería sus apenados carceleros. Alfonso no sabía que el pelotón de fusilamiento había sido sorteado entre soldados de Infantería de guarniciones fuera de la isla; ni siquiera hubiera podido imaginar que quienes le iban a disparar, por orden superior, pasarían varios años posteriores a la ejecución aquejados de malos sueños y de ataques de nervios. Tampoco sabía que había sido sorteado tres veces el nombre del oficial que habría de mandar el pelotón. Las tres veces le tocó a la misma persona y aquel hombre, íntimo amigo del teniente, llevó una marca sombría en su corazón durante el resto de su vida. Por razones obvias, su nombres se omite aquí. Alfonso González Campos iba de uniforme, los soldados de guardia en Almeyda se cuadraron ante él, emocionados. Alguien grito: “¡Adiós, mi teniente! ¡Dios le bendiga! En la batería del Barranco del Hierro, el teniente González Campos, totalmente entero, entregó la gorra azul de Asalto y el sable de oficial a Balbino Pérez González, novio de su hermana Teresa e íntimo amigo suyo. El oficial que mandaba el pelotón se le acercó para pedirle perdón, llorando a lágrima viva. El teniente dijo a aquel alférez, en medio de un abrazo: “Cumple con tu deber y no te preocupes por mi”. Permaneció unos minutos e la batería, charlando con los que le rodeaban. Se fumó un cigarrillo. Tomó el café que unos compañeros le habían traído, bien caliente, desde el bar del brigada músico Matías, en el acuartelamiento de San Carlos. Cuando llegó el momento, se puso en pie y se dirigió, él solo, hasta el lugar señalado para la ejecución. Levantó una mano y dijo a los soldados: Plaza de la Candelaria en los años 30. La parada de la guagua de La Laguna (a la que se dirigió Nijota cuando la refriega) está en el borde inferior de la plaza. (Archivo AIN) “Cumplan con lo ordenado y mantengan intacto el respeto a sus jefes. Disparen bien y a la cabeza. Preparados… apunten… ¡fuego!. Una descarga cerrada se escuchó en las sombras de aquel amanecer de agosto. Varios soldados del pelotón olvidaron de pronto su puntería y dispararon muy lejos del hombre al que iban a matar. Entre ellos habían acordado que sólo dos de los tiros alcanzaran al teniente, uno en la frente y el otro en el pecho. Más el de gracia. Un hombre bueno y generoso dejaba su sangre en la seca hierba de aquel barranco. Los soldados lloraban y se abrazaban unos a otros. Sabían que habían disparado sobre un oficial inocente. Incluso todo se retrasó porque, a última hora, hubo un conato de rebelión entre los integrantes del pelotón de fusilamiento, que se negaban a cumplir las órdenes. El mismo día de la ejecución, en papel del mando militar, fueron escritas por Alfonso dos cartas dirigidas a su esposa y a su madre y un mensaje para ser entregado al hijo que aun no había nacido. En el horizonte atlántico se dibujaban al amanecer. Las palabras brotadas de esas cartas caerían como una losa sobre las conciencias de los que no quisieron perdonar la Alameda y calle de La Marina en 1936. Un guardia de Asalto habla con el conductor por la ventanilla de la guagua. (Archivo AIN) vida a un hombre de bien que fue fusilado por defender a su patria y evitar un derramamiento de sangre. Por defender la legalidad. Alguien se acercó al cadáver del teniente y secó la sangre de su rostro con un pañuelo blanco. Ese pañuelo permaneció guardado en casa de su dueño hasta que éste falleció. Tras la descarga de los fusiles, la misma tropa que había disparado rindió honores militares al oficial muerto. Los testigo de la ejecución rezaron una plegaria. Amanecía en Santa Cruz pero, por tantos motivos, aquel no iba a ser luminoso. No voy a poner todavía punto final a esta historia. Manuel Vázquez Moro, el gobernador; su secretario, Isidro Navarro López; Domingo Rodríguez Sanfiel y Francisco Sosa Castilla fueron fusilados, el 13 de octubre de 1936, a las seis de la mañana, en el Barranco del Hierro. Murieron como valientes y uno de ellos exigió al pelotón: “Apunten al pecho, al pecho”. Por decisión del mando militar fueron fusilados sentados en sillas de tijera. No importan ya los nombres de jueces y fiscales de aquella locura porque de esto hace casi setenta años. Los ajusticiados fueron españoles que deseaban lo mejor para su patria, víctimas todos ellos de una guerra entre hermanos, del odio y de la sinrazón. Como dijo uno de los condenados, al finalizar el juicio y después de escuchar su sentencia de muerte, agotados todos los argumentos de su defensa: “¡Juro por mi madre que soy inocente!”. Pongan ustedes el epílogo, si quieren, una vez que analicen lo que me dijo el único hijo de Alfonso González Campos sobre el padre que no pudo conocer y tras leer las conclusiones del autor relativas a estos hechos. El mejor final para unos acontecimientos contados sin odio es que ojalá se acaben las luchas entre los hombres, ojalá terminen las ceguera y las violencias. Ojalá esta tierra, la mía, la nuestra, no conozca más de hechos como estos que obnubilaron las conciencias y que rompieron la convivencia, el amor y la vida. XIII EN MEMORIA DE SU PADRE Hace casi veinte años que conozco a Alfonso González Hernández, hijo de Alfonso González Campos. De tanto escribir sobre su padre, y con muchos años de distancia desde que él murió hasta que yo escribí sobre su gesta, me he convertido sin embargo en su amigo, en amigo del teniente muerto. Alfonso González Hernández no conoció a su padre; nació casi tres meses después de que fuera abatido por las dos balas de aquellos fusiles del pelotón. Pero conserva todos sus recuerdos y sobre todo una veneración hacia su figura que le honra. Para completar mi relato, para añadir detalles a esta crónica novelada, pero absolutamente real, de aquellos hechos, recurrí a él, en 1985. “Mis padres”, cuenta Alfonso González Hernández, “vivían en El Sauzal aquel verano. El día que asesinaron a Calvo Sotelo, creo que el 14 de julio de 1936, mi padre fue a Santa Cruz y ya no vio más a mi madre. Ella no supo lo ocurrido, porque se lo ocultaron hasta que dio a luz, en el mes de noviembre”. “¿Ni siquiera lo imaginaba, no se enteró de la revuelta, ni de sus consecuencias?” “No, le había llegado el rumor de que a su esposo le habían herido de bala. Ella vivió su pena, en los primeros momentos ayudada por su padre y por sus hermanas, que más tarde la arroparían mucho. Vivió muy enamorada de su marido hasta que murió, en 1959. El recuerdo de mi padre la acompañó siempre y guardó luto por él durante el resto de su vida”. “¿Hablaba mucho de él?” “Alguna vez lo hacía y lloraba amargamente. Yo dejé de preguntarle por mi padre porque la entristecía mucho todo aquello. Aquel abatimiento le provocó una enfermedad irreparable; murió joven, con 47 años, en el Hospital Militar de Santa Cruz”. Fachada del palacio del Gobierno Civil, tal y como era en 1936. El edificio existe y lo acaba de adquirir el Ayuntamiento de Santa Cruz. Junto a los toldos de la tienda del edificio de al lado cayó muerto Santiago Cuadrado. (Archivo AIN) “Cuando ocurrió todo aquello era casi una niña…” “Tenía 23 años cuando mataron a su esposo”. “¿Te contó ella algo de tu padre que pueda enriquecer todavía más este relato?” “Algunas cosas; nunca tenía una peseta en el bolsillo porque se la daba a los pobres. En más de una ocasión iba a cualquier zaguán, se quitaba la camisa y se la regalaba a un indigente. La paga de militar nunca llegaba entera a su casa porque por el camino ya había repartido algo”. “Todos los que le conocieron coinciden en que era un hombre simpático, entregado a los demás…” “Sí, lo era. Hay una anécdota inédita. En la Academia de Toledo, y con ocasión de unas maniobras, el Rey don Alfonso XIII pasó revista a la tropa y se quedó parado delante de mi padre, que era cadete. Le preguntó de dónde era. Le dijo que de Güimar, Tenerife, y el Rey le respondió: “Seguramente eres tan alto porque comes muchos plátanos”. La anécdota me la relató el general Pérez de Lema, que fue capitán general de Canarias y que había sido compañero de promoción de mi padre”. Plaza de la Candelaria, en unas Fiestas de Mayo. Foto anterior a estos hechos y al advenimiento de la República, aunque no había variado demasiado su fisonomía. Al fondo, el edificio del Gobierno Civil. (Archivo AIN) “La gente opina también que era un hombre bueno, enemigo de la violencia, con un alto sentido social”. “Probablemente no soy el más indicado para hablar de sus virtudes, pero así era. Alguien me recordaba que en cierta manifestación de La Palma que la Guardia de Asalto disolvió, un guardia iba a pegar a un estudiante con su porra. Mi padre llegó, apartó al agente y le amonestó por intentar hacerle daño a un niño. Muchas familias de aquella isla recuerdan al teniente González Campos”. “Fue compañero de importantes militares…” “En Madrid conocí a varios de sus compañeros de promoción. Hoy (esta entrevista tuvo lugar en 1985) son tenientes generales y algunos han fallecido. Me contaban que era un buen estudiante, ameno en la conversación y con mucho éxito con las chicas. Todo el mundo lo quería. Para ellos mismos, lo ocurrido no tenía otra explicación que la ofuscación de las personas responsables de su ejecución”. “¿Algún testimonio más, Alfonso?” “Si. Mi suegro, don Rafael Madan, que en paz descanse, fue amigo suyo, desde la infancia. Incluso hicieron la primera comunión juntos. El mismo 18 de julio de 1936 estuvo, hacia el mediodía, hablando con él. Jamás se explicó aquella condena. Mi suegro me trató siempre como a un hijo; además, mi mujer es su única hija”. “¿Es verdad que el obispo don Domingo Pérez Cáceres intercedió por tu padre ante el mando militar?” “Rigurosamente cierto, El obispo me hablaba mucho de él. Me hizo prometer que cada vez que fuera a La Laguna pasaría por el palacio a visitarle. Al poco tiempo de mi última visita, don domingo fallecía. Me contaba que lo más que sentía mi padre, y se lo dijo cuando él fue a visitarlo a su cautiverio, era no poder conocer al niño que mi madre esperaba”. “¿Algún otro dato para la historia, amigo?” “Me has emocionado. Tengo un nudo en la garganta y temo no poder seguir. Perdóname. Quizá decir, para finalizar que tengo una esposa, a la que quiero muchísimo, y dos hijos, Alfonso Rafael y María Amparo. Los dos son muy buenos. Y muchas gracias a ti, Andrés, por lo que has hecho”. Alfonso González Campos. teniente de Infantería destinado en las fuerzas de Asalto, muerto como un héroe,, tiene una calle con su nombre en Santa Cruz. También el Ayuntamiento dedicó otra calle al cabo Francisco Muñoz Serrano. El hijo del teniente, mi amigo Alfonso, me ha escrito recientemente, en marzo del 2003, unas letras. Creo que no traiciono nuestra amistad si reproduzco algunos párrafos de su carta: “A ti te dejan mal los recuerdos de tu investigación y no viviste la guerra del 36 al 39; a mí, tú lo sabes, me acompaña un sentimiento de tristeza que, en mi interior, se ha hecho amigo mío de por vida… los hombres aprendemos de todo, pero no hemos aprendido a erradicar la guerra, o tal vez no queremos, que sería peor. Nos puede la ambición desmedida. La paz, solo en los labios, no es conseguir la paz; amar la paz cuesta mucho sudor y mucha sangre. La paz después de lágrimas es paz efímera, es ‘otra guerra’”. Que Dios bendiga a esta familia, heredera de aquel que derramó su sangre en el solar tinerfeño para evitar precisamente eso, la guerra. XIV ME PUEDE LA PASIÓN La investigación posterior de los hechos, una vez salió a la calle la primera edición de esta obra, en 1985, permite al autor hoy, en el año 2003m sacar una serie de conclusiones, en realidad más preguntas que conclusiones, adulteradas quizá por la pasión contagiosa de unos acontecimiento de final tan injusto y trágico. Evidentemente, los lectores encontrarán, en esta segunda edición de la obra, algunos cambios en la narración de los hechos, casi todos ellos de matiz, sin que influyan sustancialmente en la pieza original. Pero quedan en el aire muchas cuestiones sin respuesta. Me voy a referir, por ejemplo, a un misterioso telegrama que cierto sargento entregó a González Campos en el cuartel de Asalto, el mismo día 18 de julio de 1936, o quizá el día anterior, mediante el cual el teniente recibió alguna orden para actuar. ¿De Madrid? ¿Y si era de Madrid, por qué confiar la acción armada para abortar el previsto golpe militar al segundo jefe de la Guardia de Asalto, una unidad republicana indudablemente, y no a su capitán Cortés? Por otra parte, la misteriosa muerte del general Balmes, en Las Palmas, en su despacho, “mientras limpiaba su pistola”, según la versión oficial, pudo tratarse de un asesinato. Cada vez cobra más cuerpo esta hipótesis entre los historiadores de la guerra civil española. Balmes era un experto en armas, profesor de tiro, y su familia, según testimonios, nunca pudo ver el cadáver del militar fallecido, que al parecer había sido encargado por el Gobierno de la República de vigilar al general Franco. ¿Estaba Franco detrás de esta muerte? ¿Lo sabía González Campos, que había caído en desgracia entre los militares que seguían al futuro caudillo por la defensa que había hecho, en un consejo de guerra, de uno de los hijos de don Luis Rodríguez Figueroa, acusado injustamente de delitos muy graves? En esta calle estaban el café La Peña y el periódico La Prensa. Calles del Norte y Cruz Verde. (Archivo AIN) ¿Quisieron eliminarlo por ello y le engañaron, haciendo que saliera a la calle con sus guardias, que al parecer no eran doce, como se indica en la sinopsis del principio, sino más de cincuenta? ¿Mataron al teniente porque sabía demasiado o porque estaba investigando estos hechos? ¿No es cierto que González Campos había sido el jefe de la escolta de Franco durante las primeras semanas de estancia del general en Tenerife, que abortó algunos planes de la izquierda radical para matar al comandante militar y que por ello tenía mucha información de lo que se estaba cociendo en Canarias? Franco se marchó a Las Palmas, burlando el seguimiento que le hacían desde el Ministerio de la Guerra, cuya titularidad había empezado a sospechar de él, con la excusa de asistir al entierro de Balmes. Allí, disfrazado de turista, tomó el avión que le habían enviado desde Londres para trasladarlo a África. El plan resultaba exitoso. ¿Es o no verdad que el teniente de Asalto estaba oficialmente arrestado en su cuartel desde la muerte de Calvo Sotelo, detonante del golpe militar, y que burló su reclusión para protagonizar los hechos que narramos? A la vista de los acontecimientos que contamos no parece lógica esta circunstancias pero… ¿Intentó influir, sin éxito, el comandante jurídico Martínez Fuster, íntimo amigo de Franco (al que llamaba “Paco”), en el teniente para que cambiara su argumento en la defensa del hijo de Rodríguez Figueroa durante el mencionado consejo de guerra, porque los militares querían vengarse de un hombre (don Luis Rodríguez Figueroa) que no quiso sumarse a la conspiración y que murió por ello? ¿No es cierto que el teniente, que estudiaba derecho en La Laguna, con Fuster como profesor, se había negado a cualquier componenda, que defendió con calor y brillantez al acusado y que por ello recibió la felicitación pública de don Luis en la prensa de Tenerife? Ya lo sé, son demasiadas preguntas. Puede que el teniente González Campos, hubiera caído en desgracia por no acatar la voluntad de los que preparaban un golpe de mano mortal contra la República. Algunos otros testimonios recogidos en los últimos años por Alfonso González Hernández indican que la guarnición de Asalto se encerró con su padre en el cuartel y que se consideró también “arrestada” desde el día en que mataron a Calvo Sotelo. Pero tampoco existe certeza de ello. Los testigos de aquellos hechos enmudecieron. Cuando realicé la primera investigación para editar mi libro casi nadie quería hablar y muchos de los que lo hicieron me prohibieron que revelara sus nombres. También se me impidió, por la Capitanía General, el acceso a los archivos militares. No es extraño, porque a pesar de que hacía diez años que había muerto el dictador, las heridas no se habían cerrado del todo. Hoy, casi veinte años más tarde, los protagonistas han muerto y alojados en su memoria se llevaron los recuerdos. Atrás queda una historia terrible. Al hijo del teniente, su abuelo Aurelio lo escondía en una carbonera de El Sauzal para que no viera a los falangistas que constantemente registraban su casa, en busca de las armas del teniente, años después del fusilamiento. El acoso duró mucho tiempo. Parece mentira que estos acontecimientos sucedieran en el seno de una sociedad que parecía civilizada y amable. La contienda española del 36 al 39 destrozó la unidad nacional e hizo nuevamente patente aquella idea de las “dos Españas”. Quizá existan más de dos. En todo caso, si los especialistas advierten algunos errores en la narración de estos hechos, estoy dispuesto a asumirlos. Tras tanto investigar y después de comprobar la tremenda injusticia de esta muerte, he salido derrotado por la pasión que me puede y por la admiración hacia la gesta y el sacrificio de un hombre valiente que dio la vida por los demás. Hasta el punto la gente lo quería, que el comandante Cuadrado, padre de Santiago Cuadrado, el soldado tiroteado en la refriega de la plaza de la Constitución, visitó al teniente en su cautiverio de Almeyda y le dijo que sabía perfectamente que él no había sido responsable de la muerte de su hijo, que a Santiago lo había matado un paisano. Agustina, la madre del teniente, se lo contó a su único nieto, antes de morir. Ahora sí, punto final. Esta historia acaba aquí, aunque espero que no para el recuerdo. Hoy la ciudad de Santa Cruz de Tenerife sí amanece esplendorosa, porque el sol salió esta mañana cuando su gente vive en paz. NOTA FINAL El autor, para completar el relato de estos acontecimientos, ha consultado, además de innumerables notas de prensa y las opiniones de los testigos presenciales, las siguientes obras: “En Tenerife planeó Franco el Movimiento Nacionalista”, de Víctor Zurita, ediciones de La Tarde 1938. “La guerra fraticida”, de Tomás Quintero Espinosa, ediciones Goya Artes Gráficas. “Tiempo de Espera”, de José A. Rial, colección Agustín Espinosa, ViceConsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1991. Prólogo de Andrés Chaves. “El periodista Víctor Zurita y el golpe de Estado de 1936 en Santa Cruz”, de Andrés Chaves, 1986. Prólogo de Ángel Benito. “Días de silencio”, resumen de la tesis doctoral de Andrés Chaves, ediciones Canarias 7, 1990. Prólogo de José A. Rial. Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Litografía Romero el 14 de abril del 2003 La edición digital para se terminó de digitalizar el 21 de septiembre de 2013