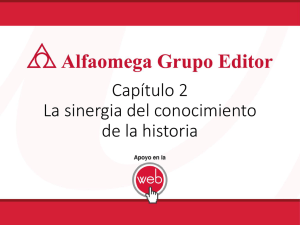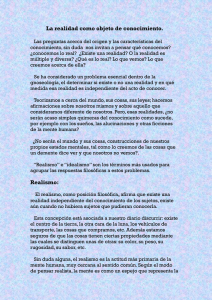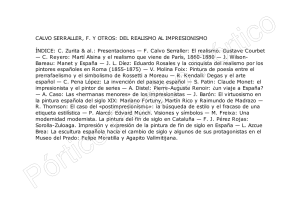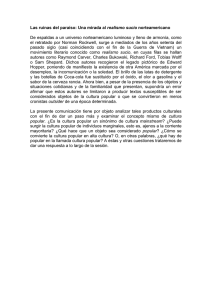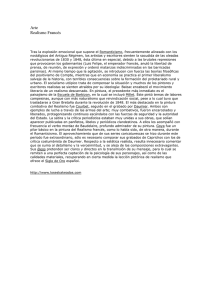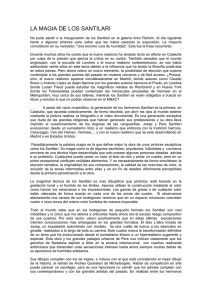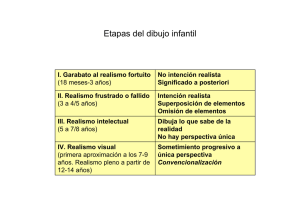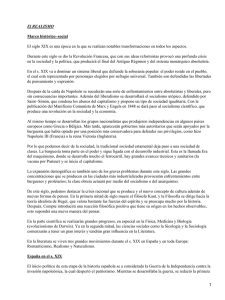GUERRA Y PAZ Plan - Centro de Estudios Filosóficos
Anuncio

GUERRA Y PAZ Plan I. El realismo político A. La prudencia política según Maquiavelo B. Subordinar la guerra a la política: Clausewitz C. Preservar un mundo donde la guerra es posible: Carl Schmitt II. Límites del realismo político A. Los sofismas del realismo político (Kant, Apéndice al Proyecto de Paz Perpetua) B. El realismo debe ser una filosofía para situaciones excepcionales (Kart Jaspers) C. Una crítica contemporánea al realismo político: Michael Walzer. III. La guerra y la historia A. Las guerras ideológicas (De Clausewitz a Hegel. El nacionalismo vitalista. La paz por un imperio) B. Nuevas cuestiones (Sobre el porvenir de la paz. Sobre el porvenir de la guerra) Conclusión: una nueva formulación del conflicto entre el realismo político y el idealismo jurídico ********* Introducción general ¿Es la guerra, o mas bien la paz, el estado normal de las relaciones entre los pueblos de la tierra? En nombre de la vida, en nombre del derecho, en nombre de la historia, en nombre de la libertad, ha sido posible darle prioridad, ya sea a una filosofía de la guerra o una filosofía de la paz. La principal oposición que guiará nuestra reflexión en este seminario se da entre el realismo político, por un lado, y el ideal de una realización de la paz por el derecho, por otro. El realismo político tiene por origen la filosofía de Maquiavelo y Hobbes: descansa sobre una filosofía de la naturaleza y de la historia para la cual las relaciones de fuerza no pueden ser suprimidas de las relaciones entre los pueblos. El idealismo jurídico tiene su origen más célebre en la filosofía de Kant, que considera que la esencia de la modernidad política consiste en instaurar la paz en el mundo. Hoy en día, el idealismo jurídico tiene como representante principal a la ONU y el realismo político encuentra nuevas razones para existir en el nombre de la lucha contra el terrorismo. El seminario tendrá por objetivo hacer un estudio riguroso de los fundamentos filosóficos de aquellas dos posiciones a fin de evitar que se confundan las palabras “pacifismo” y “belicismo”. I. El realismo político ¿Sabiduría política o peligro político? Se presentará tres definiciones del realismo político: - Saber hacer la guerra es necesario para la preservación de un Estado saludable (Maquiavelo) - Se debe subordinar la guerra a la política para evitar lo peor (Clausewitz) - Se debe preservar un mundo donde la guerra es posible (Carl Schmitt) Cada uno podrá constatar intuitivamente que se suscita una reacción ambigua: - El realismo político tiene presupuestos que chocan con la conciencia moral - Pero ¿no tiene acaso razón cuando nos colocamos en una visión del mundo gobernada por las relaciones de fuerza? A. La prudencia política según Maquiavelo - Saber hacer la guerra. Ver El Príncipe, capítulo 14. « Un príncipe no debe tener otro objetivo ni otro pensamiento, ni tomar ninguna otra cosa como su arte, salvo a la guerra y a las instituciones y ciencia de la guerra; pues él es el único arte que conviene a quien dirige (…). Es por el descuido de este arte que se pierden los Estados y es cultivándolo como se los conquista”. Para Maquiavelo la virtud del príncipe consiste en saber afrontar el dominio de lo imprevisible y voltear la fortuna en beneficio de los hombres. El buen príncipe es aquel que sabe asegurar la estabilidad y la prosperidad del Estado. La política, al ser algo humano, tiene por dominio de experiencia la variabilidad de las relaciones humanas, su prontitud para cambiar de rostro; es esta movilidad la causa perpetua de incertidumbre, de inestabilidad y riesgo permanente de violencia. Es necesario saber hacer durar lo que está constantemente amenazado. Dado que los asuntos humanos son movedizos, el príncipe, jefe de un Estado, asume la iniciativa de escoger lo que le es posible hacer; ofrece soluciones que no están dadas por naturaleza, sino que, poniendo en juego la historia y el futuro, deben arriesgarse en lo imprevisible. En política exterior, la ruptura de las alianzas, los cambios en la coalición de los intereses, son suficiente amenaza para justificar la maestría del arte de la guerra. - Saber ser astuto: el modelo del zorro y el del león. Ver El Príncipe, capítulo 18. “El Príncipe aprenderá del primero a ser hábil, y del otro a ser fuerte. Aquellos que desdeñan el rol del zorro no entienden en absoluto su oficio; en otras palabras, un príncipe prudente no puede ni debe mantener su palabra más que cuando puede hacerlo sin perjudicarse y cuando las circunstancias en las que ha contraído un compromiso subsisten todavía. No me preocuparía por dar un precepto tal si los hombres fueran buenos; pero como son todos malvados y prestos a faltar a su palabra, el Príncipe no debe enorgullecerse por ser más fiel a la suya; y esta falta de fe es siempre fácil de justificar. Podría dar diez pruebas de cada una y mostrar cuantos compromisos y tratados han sido rotos por la infidelidad de los príncipes, de los cuales el más dichoso es siempre aquel que sabe cubrirse mejor con la piel del zorro”. La guerra justifica que la prudencia se identifique con la habilidad del zorro. La guerra, que es una situación de excepción, reclama, en la moral igualmente, una situación de excepción que consiste en saber disimular y engañar para no caer bajo los golpes del adversario. - El « maquiavelismo » Maquiavelo es conocido sobre todo por la reputación de “amoralidad” que se le ha construido. La razón de ello es que autoriza al soberano a ponerse por encima de las reglas de la moral ordinaria practicando el engaño. El filósofo alemán Fichte redescubre este principio haciendo de él un verdadero deber de realismo político: todo Estado debe presuponer la hostilidad de los otros Estados. Un particular puede decir: creí en la humanidad, en la fidelidad y en la honestidad: “Si va al fracaso, es él quien lo ocasiona; pero un príncipe no puede decirlo pues él no fracasa personalmente y no va solo al derrota” (Fichte, Sobre Maquiavelo escritor, Payot, 1981, pp. 62). Es, entonces, un deber para un jefe de Estado no adoptar los principios de la moral privada y colocarse más allá del bien y del mal, principios que son del dominio de la conciencia individual. B. Subordinar la guerra a la política: Clausewitz - “Si la guerra no siguiera mas que a su naturaleza”… Su naturaleza propia no consiste en castigar, sino en destruir al enemigo. La igualdad en la extrema violencia hace de la guerra algo natural, en el sentido que la verdadera lucha a muerte no produce ninguna coexistencia ni reconocimiento sino que significa simplemente que la existencia de uno depende de la destrucción del otro” - Pero « la guerra es la continuación de la política por otros medios” La guerra es inteligible sólo por el fin que le es dado, es decir, por el motivo político que decide su plan de conjunto, su duración y su cese; sólo la finalidad política de la guerra permite englobar la paz en el plan de conjunto de la guerra. De este modo, es solamente la política la que puede limitar el uso de la guerra, haciendo de ella un medio subordinado por el cual persigue, sin discontinuidad, sus propios fines. En la medida en que las guerras nacionales legitiman la limitación de la guerra así como la guerra misma, el Estado representa la inteligencia política de los conflictos, la razón política que se plantea como fin el dominio del recurso a la guerra. « La guerra es un instrumento de la política Sabemos evidentemente que solo las relaciones políticas entre gobiernos y naciones engendran la guerra; pero nos imaginamos generalmente que esas relaciones cesan con la guerra y que entonces se establece una situación totalmente diferente, sometida únicamente a sus propias leyes. Nosotros afirmamos lo contrario: la guerra no es otra cosa que la continuación de las relaciones políticas con el apoyo de otros medios. Decimos que a ella se agregan nuevos medios y, además, que la guerra misma no hace cesar las relaciones políticas, no las transforma en algo totalmente diferente, sino que continúan existiendo en su esencia, sean cuales fueren los medios de los que se sirven, y que los hilos principales que corren a través de los eventos de la guerra y a los cuales se vinculan, no sean más que lineamientos de una política continua que va de la guerra hasta la paz” (Clausewitz, De la Guerra, capítulo VI, título: “La guerra es un instrumento de la política”, p. 703) Es belicista la interpretación que invierte la fórmula clausewitziana, que entiende la política a partir la guerra y que hace de la política la continuación de la guerra por otros medios. Pero nada sería más equivocado y peligroso, según Clausewitz, que un dogmatismo militarista, y sería absurdo confiar en los jefes de ejército la elección de la política a seguir. Si, en efecto, el arte militar se impusiera a las decisiones de los gobiernos, estaríamos ante una filosofía totalmente distinta, aquella que identifica la política con la guerra, haciendo de la destrucción del adversario el objetivo exclusivo. La guerra absoluta no conduciría más que a la destrucción y al exterminio del adversario. Para que las relaciones entre Estados no sean abolidas o interrumpidas por la guerra, el interés común de los adversarios es no destruirse entre ellos y buscar la victoria en vista de negociar al mejor precio las condiciones de la paz. Le incumbe entonces al realismo político evitar llegar a los extremos y saber limitar la guerra para así no abolir toda posibilidad de paz. Cuando los límites políticos de la guerra son olvidados, desnaturalizados o negados, nos comprometemos con un uso bélico de la política del que puede resultar, en efecto, la guerra total, forma de la guerra absoluta, guerra de puro exterminio, destructora del otro en tanto nación, raza o cultura enemigas. C. Preservar un mundo donde la guerra permanece posible: Carl Schmitt 1) Para Carl Schmitt la función de la política es señalar al enemigo: La distinción entre el amigo y el enemigo es lo que define más originalmente el rol específicamente político del Estado según Carl Schmitt: ella delimita el sentido de la vida común. Querer reducir la vida en común a una simple suma de intereses es lo mismo que despolitizarla, y sería una ilusión creer que el ocaso del Estado traerá consigo un acontecimiento de paz. “No podríamos negar razonablemente que los pueblos se organizan conforme a la oposición amigo-enemigo, que esta oposición sigue siendo, en nuestros días, una realidad y que ella subsiste en forma de virtualidad real para todo pueblo que tiene una existencia política” (Carl Schmitt, La noción de política, obra escrita en 1932. Publicada en Francia en 1992, edición Champs Flammarion, III, pp. 67.) 2) El realismo político se opone al uso moral del concepto de “enemigo” absoluto Querer institucionalizar la paz de manera que se prohiba el recurso a la guerra puede acarrear el riesgo de una guerra de aniquilación contra un enemigo “absoluto” (enemigo de la paz del género humano) “El concepto de humanidad es, él mismo, un instrumento ideológico particularmente útil para las expansiones imperialistas, y bajo su forma ética y humanitaria, es un vehículo específico del imperialismo económico. (…) Dado que un nombre tan sublime trae determinadas consecuencias para aquel que lo lleva, el hecho de atribuirse el nombre de humanidad, de invocarlo y monopolizarlo no haría sino manifestar una terrible pretensión de negar al enemigo su calidad de ser humano, de declararlo “fuera de la ley” y “fuera de la humanidad” y, en consecuencia, empujar la guerra hasta los límites extremos de lo humano” (Idem, VI, pp. 96). Por consiguiente, el realismo político que rige tradicionalmente las guerras entre los Estados es juzgado infinitamente menos peligroso pues hace de la guerra un estado de excepción destinado, como tal, a encontrar un término por medio del cese de la hostilidad. Estados fuertes, seguros de su unidad y de su identidad, son compañeros menos peligrosos e imprevisibles para el equilibrio del conjunto. Pero ¿cómo distinguir entre la incitación a la sabiduría y la apología de una potencia sin límites del Estado? 3) Las ambigüedades y peligros del realismo extremo consisten en imponer la idea de que no hay política verdadera más que la guerra. Mientras la política permanezca identificada con el ejercicio de un poder vertiginoso, aquel que consiste en decidir soberanamente razones para vivir y para morir, el realismo reconcilia con las cosmologías belicistas y hace de la paz un objetivo indeseable. Dando sólo la opción entre una vida amenazada por la guerra y una vida vegetativa en la paz, no hace más que defender, finalmente, las virtudes de la violencia de las que hace la única legitimidad del poder. Es menos una manera política que una manera militar de mirar la guerra, entendida como algo absolutamente irremplazable. La argumentación de Schmitt se dirige también, en 1932, a las potencias aliadas victoriosas en el Tratado de Versalles que “criminalizaron” al pueblo alemán. Profetiza, de este modo, la respuesta posible a causa de una guerra total de aquel que es considerado “enemigo” absoluto. Ambigüedad de Carl Schmitt - De un lado, considera el respeto al derecho internacional tradicional como un medio para evitar el azote de las guerras totales. - De otro lado, apunta a salvar una cierta concepción de la política que descansa sobre la potencia vertiginosa para decidir las razones de vivir y de morir. Esta posición es, entonces, indirectamente belicista. II. Límites del realismo político A. Los sofismas del realismo político analizados por Kant en el apéndice al Proyecto de paz perpetua El Proyecto de paz perpetua de Kant se dedica a revertir esta filosofía del poder que alimenta la perpetuación de las guerras. No la juzga solamente peligrosa para la paz, sino para la supervivencia misma del género humano pues el realismo conduce a una lógica del exterminio que terminará por imponerse a todos los beligerantes. Kant ha hecho de la crítica del realismo político la condición de posibilidad de una verdadera filosofía de la paz. Juzga, en su Proyecto de paz perpetua, que el realismo no tiende a presentarse simplemente como un arte o como una técnica de gobierno, sino que tiende a imponerse como una verdadera sabiduría política. Esta pretensión es el obstáculo más resistente y más durable para la emergencia de una filosofía de la paz. El realismo político se presenta, en efecto, como una sabiduría pragmática cuya habilidad se llama prudencia en materia de gobierno. La prudencia política admite como una verdad primera la convicción que la salud del pueblo se identifica con la fuerza del poder: la paz misma no es más que un asunto político y es para preservar la paz civil que se impone el poder restrictivo del Estado. Pero esta “sabiduría” no en sí misma mas que el resultado de una concepción belicosa de la política. En tanto ella presupone que los pueblos, al igual que los individuos, están en un estado de guerra potencial permanente, no los mira mas que como enemigos virtuales, presuponiendo su natural “maldad”, es decir, una agresividad humanamente inextirpable. En este contexto de hostilidad generalizada, no es sorprendente ver a la moral relegada al rango de fastidiosa quimera en provecho de la razón de Estado y de una política de poder identificada con el verdadero bien del pueblo. Desde que se erige como norma, como fundamento último de la conducta de los Estados, el realismo político destruye los principios sobre los cuales se asienta el deseo de fundar la paz sobre el derecho. Desde que la guerra, y no la paz, es considerada como la situación más normal en las relaciones internacionales, la paz misma no sirve más que para preparar la guerra. La paz conquistada al interior, la que definen la unidad política de un pueblo, se convierte en la condición de una política extranjera enteramente fundada sobre la lógica de las relaciones de fuerza. Cuando la paz y la guerra no son vistas mas que como móviles políticos, el poder, y no el derecho, decide lo que es justo. La « prudencia política » o realismo político se hace pasar como sabiduría suprema en materia política. Pero Kant acusa a los consejeros del poder de pervertir ellos mismos la noción de « prudencia », haciendo una generalización y una banalización de la excusa de la razón de Estado y, por consiguiente, una trasgresión permanente a la moral. La “sabiduría política » (Staatsklugheit) que él describe no se reduce a un derecho de excepción, al uso contingente y forzado de la violencia en detrimento del derecho cuando las circunstancias lo exigen; no se contenta con dar provisionalmente una licencia a la moral en nombre de la urgencia, sino que se erige ella misma en una moral que substituye a la moral, en una pseudo-sabiduría del interés que pretende eliminar a cualquier otra sabiduría política. Para este moralismo político, no existe otra moral mas que la política misma, no existe otro derecho mas que los goces obtenidos por la fuerza: es la autoridad y no la verdad quien decide lo que es justo y la justicia no es más que el resultado del poder del Estado; no hay felicidad política sino solo dominación exitosa. Todas las máximas del político se reducen a una sola: es absurdo creer que la paz pueda ser deseada por otra cosa que no sea interés, en tanto interés privado de un Estado y con la condición de confundirse con él. Si la paz no es nada mas que un bien físico que se posee y se conquista, el motivo más radical y más banal de la prudencia se encuentra aquí definido: el desprecio de los derechos del hombre cuando esto resulta conveniente. Aquel a quien Kant llama el “moralista político”, porque se fabrica una moral a la medida de los intereses de la política, de la Realpolitik diríamos hoy en día, trata a su propio pueblo, así como a sus Estados vecinos, como enemigos potenciales. La prudencia quiere ser esta sabiduría paradójica que se pliega a la inmoralidad en vistas de la eficiencia, y que relega la moral a las quimeras intelectuales dado que es una posición teóricamente débil en el contexto de la política de la hostilidad generalizada. Pero las promesas del realismo político son engañosas pues apuntan, en realidad, a conferir a la inmoralidad una apariencia de ciencia, y a la tesis de la maldad humana una legalidad pseudo-científica. El realismo político considera a los hombres como eternos súbditos en razón de que son naturalmente malvados y deben ser disciplinados mediante la fuerza. Querer tratar a los hombres “tal como son” significa tratarlos como si no fueran nunca a cambiar; y afirmar que permanecerán indefinidamente inclinados hacia lo peor, es alegar la necesidad de someterlos por medio de la violencia; es pretender que la historia tendrá siempre necesidad del engaño de los poderosos, así como predicar un naturalismo y un historicismo catastrofistas. Es así que el mismo realismo engendra aquellas costumbres de las que se queja: los hombres “tal como son” no son más que los hombres tal como han sido hechos a fuerza de prácticas coercitivas abiertamente indiferentes a la justicia. El realismo no hace más que reproducirse a sí mismo por un amoralismo calculado que rechaza todo sentido, toda dirección saludable para la historia humana. El pretende reaccionar ante la necesidad de las guerras mientras que se alista para la carrera hacia el poder. Es por eso que sigue siendo, aun en la paz, un pensamiento de guerra: la seguridad interior, obtenida por dominación, es el resultado de una proyección que es más técnica que pacífica. En el plano de las relaciones entre las naciones, el realismo supone que el desinterés es algo imposible y que la corrupción es la tendencia mejor compartida. De ahí que imponga este principio en su política extranjera: para los hombres de poder, la paz no es más que un objetivo técnico pragmático que se confundirá siempre con el interés privado de los poderosos. Legitima así una suerte de injusticia profesional de los políticos que “eterniza la violación del derecho” (Kant), haciendo de la paz misma nada más que la ocasión o el pretexto de una extensión del poder. B. El realismo debe ser únicamente una filosofía para situaciones excepcionales: Karl Jaspers En su libro La Bomba atómica y el porvenir del hombre (1958), Kart Jaspers examina el realismo político sobre el fondo de otra perspectiva: aquella de un gobierno mundial posible. Preservar la independencia de los pueblos supone que se mantenga su derecho de recurrir a la guerra y, entonces, al realismo político. Pero el realismo no es una lógica banal y ordinaria de las relaciones entre Estados, no puede ser más que una filosofía para casos límite o situaciones excepcionales. Se debe poder pensar a la vez como Maquiavelo y como Kant... 1) La igualdad de los pueblos tiene por condición el equilibrio de las fuerzas en el mundo, y presupone el poder de cada uno de ellos para acceder a la fuerza y a la prosperidad necesaria para su existencia. El realismo político es la condición de esta igualdad de los pueblos entendida en ese sentido. El deseo de paz mundial no puede fundarse sobre simples ilusiones, sobre el olvido del mundo tal cual es, y el pacifismo que renuncie simplemente a todo uso de la fuerza, con la ilusión de que la paz surgirá de un contagio mágico, es un artificio que no es superior, sino inferior a toda prudencia política. 2) No obstante, el realismo político no puede ser un fin en sí mismo, y es equivocado absolutizar o banalizar sus principios. La “gran política” es aquella que entiende que, en adelante, toda política “seria” no puede sino apuntar hacia una organización del mundo. Por esta razón Jaspers hace una distinción muy clara entre la figura del político, cuyas aspiraciones retrógradas e inclusive despóticas, permanecen y persisten en el culto del poder y de las guerras de conquista, ya sean territoriales o ideológicas, y la figura del hombre de Estado que sabe que su responsabilidad concierne inevitablemente la suerte del mundo. « Es posible distinguir al hombre de Estado de los políticos: los hombres políticos, dotados de una gran potencia vital, adquieren su poder y lo realizan quizá gracias a una habilidad inaudita para la audacia: actúan como tigres de reflejos instantáneos, sin otro freno que la auto-disciplina condicionada por el objetivo del poder en sí. El pueblo es para ellos un poder que se manipula para que obedezca, trabaje y se mantenga tranquilo. El hombre de Estado, por el contrario, es guiado en una situación histórica por ideas morales en política. Su realidad persuade y marca a un pueblo con su huella. Él no puede encontrar imitadores, sino sucesores” (K. Jaspers, La bomba atómica y el futuro del hombre, Buchet Chastel, 1963). C. Un crítico contemporáneo del realismo político: Michael Walter, Guerras justas e injustas El realismo político adopta el principio que consiste en nunca considerar los deberes morales como fundadores de las relaciones humanas. El filósofo americano M. Walzer muestra cómo esta actitud se invierte, y cómo la hipocresía misma prueba el carácter indispensable de las relaciones morales entre los seres humanos. La guerra no puede ser únicamente vista como un fenómeno natural y físico, ella contiene una realidad moral, aquella que le dan los individuos y los Estados que la hacen. Fragmento del capítulo titulado: Contra el “realismo” (penúltimo apartado) « La hipocresía es moneda corriente en el lenguaje en tiempos de guerra, pues lo que importa muy especialmente es dar la apariencia que uno está en todo su derecho. No es solamente en razón del alcance de los compromisos morales – la hipocresía puede ignorarla bastante bien – sino, fundamentalmente, porque sus actos serán juzgados por personas que ignoran la hipocresía y cuyo juicio afectará la actitud para con ellas. Si no fuera así, la hipocresía perdería su razón de ser, al igual que la mentira se haría inútil en un mundo en el que nadie dice la verdad. El hipócrita cuenta con la idea que los otros actúan de acuerdo a la moral y, en mi modo de ver las cosas, no hay más solución que tomar en serio las declaraciones y someterlas a la prueba del realismo moral. (…) Si todos nos hubiésemos convertido en realistas al igual que los generales atenienses o en criaturas en perpetuo estado de guerra tal como lo describe Hobbes, sería lo mismo la moral y la hipocresía. Bastaría decir de manera directa y brutal cuales son o cuales fueron nuestras intenciones. Pero en realidad, lo que queremos la mayoría de nosotros, aun en tiempos de guerra, son actos conformes a la moral, y esto no lo sería mas que en apariencia. La razón es simplemente que sabemos lo que la moral significa (por lo menos conocemos el sentido que la opinión general le confiere)”. Este texto debe ser comparado con la segunda sección del Apéndice al Proyecto de paz perpetua de Kant. Walzer introduce, en efecto, la idea de que la hipocresía tiene necesidad de la moral para ser eficaz. Hay en el realismo mismo la necesidad de presuponer un juicio moral posible acerca de la guerra, la paz, la transparencia posible de las relaciones entre los hombres. En el Apéndice II al Proyecto de paz perpetua Kant señala, también, que nunca un hombre político puede decir abiertamente que su intención es despreciar el derecho y mentir al pueblo. Kant deduce de ahí la regla de la publicidad de las máximas políticas: una máxima política que no puede ser dada públicamente es injusta. Es, para Kant, un medio de conciliar la moral (comprendida como respeto al derecho) y la política. III. La Paz según el derecho A. La influencia de Kant 1) Prioridad de la paz sobre la guerra Es a partir de Kant que se ha impuesto la idea de que la paz, y no la guerra, es el estado normal de las relaciones entre los pueblos. El derecho de gentes, es decir, el derecho internacional se funda, según Kant, en una idea falsa y temible: la idea de que la guerra es un derecho que los Estados tienen de la naturaleza misma: “El concepto de derecho de gentes, tomado en el sentido de derecho a la guerra, es propiamente hablando carente de sentido porque se le considera como el derecho de decidir lo que es el derecho, no a partir de leyes exteriores y universales que establecen límites, sino a partir de máximas parciales del recurso a la fuerza” (Proyecto de la paz perpetua, segunda sección, segundo artículo definitivo, último apartado). En realidad, la guerra no puede ser concebida como un derecho, sino como lo que obstaculiza completamente el surgimiento de las relaciones jurídicas entre los pueblos. Mientras la libertad de los soberanos permanezca como una libertad sin ley, como una independencia característica del estado de naturaleza, las naciones continuarán en estado de anarquía, como un reino del poder sin ley, perpetuación de la injusticia, mantenimiento del mundo en un estado infra-jurídico. En ese sentido, la guerra corresponde a la edad pre-jurídica de la humanidad, a una suerte de estado salvaje de la vida internacional. Tampoco la paz puede ser considerada como un objetivo simplemente circunstancial. Ella no puede ser concebida como un medio, sino deseada como un fin supremo, un fin cuyo fundamento último es moral; sólo la moral da, en efecto, un sentido al rechazo de la guerra. La paz se impone entonces primero como una Idea, como la anticipación de una perfección jurídica de las relaciones humanas, que no se da en la experiencia, pero que amplía el campo de la experiencia posible de los hombres. Así también, ella no es concebible sino como paz perpetua, preservada de las maquinaciones y de las maniobras políticas que la hacen provisoria y frágil. Esto termina por colocarla como un objetivo transpolítico, como una finalidad pura que no se confunde con el interés particular de ningún Estado. “Paz perpetua” significa entonces exactamente “paz universal”, extendida en la escala del mundo, más allá de las alianzas que se preparan para la guerra. Como se trata de algo distinto a una tregua, la paz debe corresponder a un nuevo estado del mundo, que consiste en salir de la anarquía, situación ordinaria de las soberanías, situación de conflicto permanente o de guerra perpetua. 2) Instituir la paz a través de la creación de una Sociedad de Naciones Una paz perpetua será entonces una paz instituida, obra de la voluntad humana a través de la creación de una “Sociedad de Naciones” (Kant, Idea para una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, proposición 7). Kant utiliza también las palabras: “federación de pueblos”, “libre alianza” de Estados (Proyecto de la paz perpetua, segundo artículo definitivo) y “Congreso permanente de Estados” (Kant, Doctrina del Derecho – 1795 -, segunda parte, § 61) para decir que no hay otra moral internacional que la institución de un derecho público común a las naciones. El interés del mundo depende de ello. Mientras que la guerra corresponde al punto de vista privado de los Estados, la paz corresponde al punto de vista del mundo, aquel de una totalidad que reclama un derecho público para que advenga “una situación cosmopolita universal”. Hace falta que se instaure una Sociedad de Naciones para que el derecho pueda administrarse universalmente. No se trata de pactar con la anarquía, sino de entrar en una situación radicalmente nueva y transformada. Una Sociedad de Naciones constituye la única posibilidad para una realización internacional del derecho, pues uno no puede querer el establecimiento de reglas jurídicas internacionales sin apuntar, al mismo tiempo, hacia una gran sociedad humana universal. Es por ello que la paz, y sólo la paz, es la condición de posibilidad de un estado de derecho internacional. Es de la paz, y no del poder, que cada Estado podrá esperar la garantía de su propia seguridad. La innovación en este tema consiste en hacer de la paz el objetivo político característico de la modernidad, políticamente superior al interés privado de los poderosos: una política de la paz no solamente es posible, sino moralmente necesaria B. La Sociedad de Naciones (1919) y la ONU (1945) 1) El idealismo jurídico Muchos de estos principios inspiran el espíritu de los fundadores de la Sociedad de Naciones en 1919: pensar la paz en escala mundial, apuntar hacia una organización jurídica de la vida internacional, obtener el consentimiento universal de los Estados gracias a la aceptación de una misma concepción de un derecho común a todos. La doctrina de los “catorce puntos” del presidente Wilson (Discurso pronunciado el 8 de enero de 1918) tiene mucha similitud con los artículos del Proyecto de paz perpetua kantiano: ella prevé la abolición de la diplomacia secreta, exclusivamente favorable a los intereses privados de los Estados e incompatible con la transparencia pública necesaria para el respeto del derecho; ella considera superada la época de las guerras de conquista y de los incrementos territoriales: reconociendo el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, reclama la creación de una sociedad general de naciones que garantice la independencia política y territorial tanto de los pequeños como de los grandes Estados. Hablar de una inspiración kantiana de la Sociedad de Naciones nos sirve para destacar su alcance internacional y mundial, claramente ilustrado por la voluntad wilsoniana de superar, por medio de una alianza universal, el establecimiento de pactos entre un número pequeño de Estados. La seguridad del mundo no debía limitarse a la de Europa. Las posibilidades de una paz internacional deben concordar con la autonomía y la particularidad de esos grupos humanos diferenciados por el destino, la lengua y los modos de vida; lo que significa esperar de la paz la capacidad de conciliar los principios con la historia. En el plano de los principios, la prioridad es del derecho cuando la igualdad de las naciones se reconoce y afirma como un valor insuperable de la política internacional. Tal es el principio de las nacionalidades, del derecho de los pueblos para disponer de ellos mismos, formulado por W. Wilson que adopta la doctrina Monroe: “que ninguna nación trate de ampliar su poder sobre otra nación, que todas sean libres de determinar su propio régimen, su propio método de desarrollo, sin obstáculos, sin amenazas, sin peligros, tanto las pequeñas como las grandes” (Discurso, 24). Partidario de la paz por medio de la democracia, W. Wilson formula, igualmente, en 1917, una suerte de imperativo categórico de moral internacional: cada nación no debe desear para ella misma sino aquello que está dispuesta a reclamar para toda la humanidad (33). Si cada nación puede y debe de este modo, como lo hizo el entusiasmo revolucionario, “declarar la paz al mundo”, declarar una “definición nacional de la humanidad”, según la bella expresión de Arendt, es posible que no se contravenga el interés general de la solidaridad humana y que ello nos conduzca a una política de la paz, del respeto de naciones libres frente a otras naciones libres. 2) Contradicciones del modelo Pero si la igualdad de las naciones alimenta la esperanza de la paz, de una coexistencia por consentimiento mutuo, la diferencia entre naciones aparece como aquello que le hace obstáculo. Esta observación la hace un internacionalista convencido: “entre el hombre y la humanidad, la historia ha colocado a esa temible realidad que es la nación”. El carácter contradictorio del principio de las nacionalidades ha sido muchas veces subrayado; él vuelve antinómicas las esperanzas del derecho internacional pues le asigna el deber de reconocer y respetar la soberanía de los Estados, su pluralidad y su derecho a la auto-determinación – la soberanía militar incluye, además, el derecho de cada uno de hacer justicia por la fuerza -, reivindicando al mismo tiempo el reino de la ley, dicho de otro modo, el respeto de los tratados y la voluntad de ponerse de acuerdo en una definición legal común de la paz mundial. Se ha reprochado esta debilidad o imperfección del derecho internacional a la Sociedad de Naciones tal como la constituye aun la ONU. La contradicción se reduciría a un absurdo si la misma palabra designara la misma realidad; pero el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos tiene en realidad dos sentidos heredados respectivamente del derecho y de la historia. Podemos llamar al primero “principio nacional”, para subrayar la inspiración republicana y democrática extraída de las revoluciones de América y de Francia, y al segundo “nacionalismo”, para evocar lo que la reivindicación identitaria le debe a las opciones particularistas de los pensadores tradicionales. El principio nacional, erigido en “modelo nacional”, corresponde a una concepción liberal de la auto-determinación cuando confiere a los Estados los derechos de la humanidad que son universalmente reconocidos a las personas; él se identifica, entonces, con una voluntad de paz cuya legalidad se funda en la igualdad de sus miembros internacionales considerados sujetos libres. Si el principio nacional puede instaurarse como factor de paz es porque se presupone que la nación encuentra su realización política en el Estado y que lleva a cabo todas las aspiraciones del pueblo a través de una unidad gubernamental que le da una constitución independiente. Las verdaderas naciones, declara nuevamente Wilson, “son aquellas que se gobiernan a sí mismas”. En esta concepción legalista de la nación, el derecho prevalece sobre la naturaleza y la historia, y es de la capacidad que tienen las naciones para hacerse Estados que puede esperarse “un gobierno del pueblos por el pueblos” que respete la universalidad del derecho reconociendo para todos los mismos derechos. Se comprende, entonces, que el principio de las nacionalidades tenga una doble función, a la vez política y jurídica; fundador de la autonomía nacional, en el plano interno, debe obrar, en materia de política extranjera como un principio verdaderamente transnacional o supra-nacional; la primacía de la ley es el principio que permite superar las diferencias humanas y que prevalece frente al origen puramente histórico, y contingente, del hecho de haber nacido en tal o cual lugar. Esta es, pues, la paradoja (y para algunos, la ilusión) del concepto liberal de nacionalidad: las naciones son invitadas a instaurar un orden internacional de coexistencia, por el mismo respeto a la ley de igualdad que vale para todas; pero su consenso legalista descansa, evidentemente, en la misma repugnancia, liberal en su principio, para con la omnipotencia del otro y para con la dominación sin límite de un poder mundial, fatal para la independencia nacional; de suerte que la voluntad de llegar a un acuerdo entra inevitablemente en conflicto con la voluntad de soberanía. He aquí los límites característicos de los proyectos para instaurar la paz por el derecho y que son los que alimentan las críticas de sus adversarios: el derecho internacional depende, a sus ojos, de concepciones abstractas condenadas a ser formales y sin efecto; el recurso al arbitraje, se argumenta aun, no puede producir ninguna unidad necesaria y obligatoria porque permanece contingente en la dependencia de la voluntad particular de los Estados. Se puede, en efecto, hablar de formalismo para decir que los medios del derecho dan la preferencia a las formas por encima de las fuerzas y que el progreso del derecho internacional consiste en pasar de una manera de pensar a otra, de la guerra en las formas a la paz según las reglas. Este formalismo se da por misión pacificar la representación que las naciones tienen de su pluralidad reconociéndoles la misma vocación para asumir la misma finalidad humana. Al establecer, de este modo, que entre los pueblos la diferencia no es divergencia, ni la pluralidad es hostilidad, el punto de vista jurídico legalista quiere estar condición de hacer del Estado mismo un escudo contra el extremismo nacionalista. III. La guerra y la historia Existe una legitimación histórica o historicista de la guerra que alimenta las guerras nacionalistas, las guerras revolucionarias y también, en parte, el terrorismo internacional. En el plano filosófico, la diferencia en el análisis de la guerra que existe entre Kant y Hegel contribuye a esclarecer la cuestión; mientras que para Kant las guerras no son más que fenómenos naturales, físicos y mecánicos, ellas devienen, para Hegel, fenómenos éticos, orgánicos y atravesados por espiritualidad. Aquello no quiere decir que los objetivos de la filosofía hegeliana sean belicistas, pues Hegel nunca declara que provocar guerras con una intención moral sea un deber (aquello correspondería al moralismo abstracto que toda su filosofía denuncia). Pero su manera dialéctica de razonar concibe la guerra como la realización históricamente concreta de la libertad de los pueblos, como la encarnación, de alguna manera, del espíritu de un pueblo en la historia. Esta manera dialéctica de concebir la guerra inspira, lo sabemos, las concepciones revolucionarias proletarias que hacen de la guerra algo bastante más importante que un conflicto de intereses entre Estados: una verdadera realización de la justicia sobre la tierra. La fuerza, entonces, se convierte en derecho y sobrepasa incluso al derecho (abstracto) por la realización (violenta) de la justicia. Para tomar un ejemplo: la Europa de hoy vive todavía bajo el impacto de los totalitarismos que han justificado las guerras de exterminio (ya sea de una raza o de una clase) en el nombre de una justicia superior a todo idealismo jurídico. A. Las guerras ideológicas 1) De Clausewitz a Hegel La movilización masiva de los ejércitos revolucionarios franceses condujo a Clausewitz a afirmar la naturaleza esencialmente moral de las guerras nacionales que acaparan la energía vital de toda una población. Dado que las guerras son conducidas, sostenidas y alimentadas por los pueblos mismos, se deduce de ello que el acto de la guerra está penetrado por fuerzas y grandezas espirituales y morales, que « es el espíritu que impregna la guerra en su totalidad”. Si los conflictos modernos pueden alcanzar una extensión y un grado de intensidad tan desiguales es porque la guerra popular no tiene ya límites definidos, límites visibles, porque ella ha “derribado los límites de lo posible”; y, si ya no tiene contrapeso, la fuerza ya no basta para detener a la fuerza. El elemento moral contribuye de este modo a superar, en el acto de guerra, los límites materiales de la energía física misma. A partir de entonces es necesario, además, militar y políticamente prudente, pensar la guerra en referencia a su forma absoluta, aquella que apunta, más allá del objetivo clásico de la victoria, a la reducción de las fuerzas enemigas, es decir, la destrucción del enemigo en tanto fuerza o en tanto potencia estatal: la destrucción de las fuerzas del adversario importa más que la posesión de un territorio. Hegel también analiza este poder de afrontar la muerte, el cual considera como la fuerza característica de la vida del espíritu. El miedo, elemento de una vitalidad simplemente animal, es negado y superado en la guerra. El sacrificio masivo de los individuos en los combates, es decir, la negación de su existencia particular, insustancial y finita, no es asimilable a una grandeza numérica, sino solamente a una grandeza moral. Hegel tiene la idea de que las guerras modernas tienen, de alguna manera, sistematizado el coraje de los hombres, el cual se han hecho impersonal y abstracto con las armas de fuego; el sacrificio del individuo por el Estado, de la parte por el todo, del miembro por el organismo, tiene una función espiritual dada su capacidad para superar la muerte, lo que constituye la vitalidad moral del pueblo en su conjunto: por la guerra se conserva “la salud ética de los pueblos”. Esta manera de razonar es chocante para quien la juzga desde un punto de vista subjetivamente moral, aquel de la moral de los “maestros de escuela”, según la expresión hegeliana. Ella nos muestra la mutación conceptual que fue necesaria para pasar de los principios a la historia: en lugar de una filosofía que se dirige a la individualidad razonable, se necesita una filosofía de la razón realizada, desconocida para los individuos, en la historia del mundo. Dado que ningún principio se ha cumplido en la realidad sin que los hombres no hayan tenido que afrontar el peligro de la muerte, los pueblos cosntituyen la carne y la sangre del Espíritu que se realiza en la historia universal. La guerra al sacar lo que hay de sobrehumano en la historia humana muestra que no basta una antropología subjetiva para alcanzar la dimensión teórica que conviene al trabajo del Concepto; dicho de otro modo, el objetivo de la guerra no se deja concebir por la simple violencia de las pasiones, ni por la arbitrariedad de las pasiones atribuidas a los soberanos, ni por la esfera utilitaria de los intereses y contratos privados, cosas todas ellas que permanecen por debajo de la dimensión espiritual de su verdadero carácter. Puesto que la historia universal supera “el simple juicio de la fuerza”, es decir, la necesidad mecánica y ciega del simple derecho del más fuerte, hay que comprender mundialmente la historia mundial, haciendo de ella el “tribunal del mundo” (Hegel, Principios de la Filosofía del Derecho, § 340). 3) El nacionalismo vitalista El nacionalismo es la causa ideológica de guerras muy letales. Hace falta, todavía, distinguir entre un nacionalismo cultural que contribuye a la preservación de un patrimonio y a la memoria del espíritu de un pueblo y un nacionalismo racial de tipo vitalista que hace de la guerra un principio vital. El principio nacional se vuelve el alimento de un nacionalismo militante cuando la particularidad nacional es erigida en un principio abiertamente hostil a todo cosmopolitismo. El romanticismo ha hecho el elogio de una fusión casi-mística entre el individuo y la nación: morir por la patria, sacrificarse por ella en la alegría, es ser testigo de una vida espiritual superior, cuya medida no es individual sino verdaderamente cósmica. Cuando la identificación comunitaria con el grupo está por encima de la identificación universalista con el género humano, es claro que “la definición nacional de la humanidad” (Arendt) es un obstáculo para la unidad humana y para el ideal de la paz. Los teóricos nacionalistas ponen en primer plano el carácter indesarraigablemente histórico de la vida y de las costumbres humanas. La vida real está hecha de lazos particulares, de relaciones afectivas concretas, y la pertenencia a un pueblo reclama adhesión, fe y sacrificios. Los prejuicios nacionales, que son el primer alimento de la sensibilidad y la imaginación, forjan una tradición inimitable que engendra un tipo de hombre singular, distinto y separado de los otros; una nación, como lo resume Spengler, “es una humanidad configurada viva”. La separación entre los pueblos y los individuos se vuelve extrema y beligerante cuando el culto del origen hace del nacimiento un factor de elección y de selección que reclama, no un pluralismo cultural, sino un verdadero imperialismo nacionalista. En nombre de leyes vitales más originarias y más “naturales” que toda construcción filosófica o jurídica se erigen verdaderas cosmologías raciales, adversarias del cosmopolitismo de los “intelectuales”, haciendo de la guerra la generadora de las fuerzas vivas más excelentes de la familia nacional. “El pensamiento puro que se toma a sí mismo como objetivo siempre fue extraño para la vida y hostil a la historia, no guerrera, sin raza” escribe además Spengler, queriendo convertirse en el apóstol del “poder de los hechos” contra los ideales juzgados mediocres y estériles de una civilización gobernada por la razón. Al progresismo de los teóricos de la paz se opone una concepción terrorista (en el sentido Kantiano) de la historia1, que no anticipa más que la marcha de la civilización hacia lo peor. La sustitución de la historia de las razas a la historia de los pueblos se proclama como un “hecho” que permite instaurar el odio y la lucha en una dinámica de evolución resueltamente hostil a la paz y al derecho. Así, la guerra se vuelve causa y fin de sí misma, la razón de ser de su propia reproducción, conductora indefinida de las tensiones vitales juzgadas saludables. La trágica marca del belicismo vitalista es hacer de la paz misma el enemigo, y no el simple contrario, de la guerra. La suerte del mundo se supone que depende de una dualidad ontológicamente radical entre el tipo de humanidad encarnada en el pacifismo, cosmopolita, vil, burgués y decadente, y el tipo salvador de humanidad encarnada por el guerrero que tiene como misión hacer la guerra a la paz. De este modo se instaura un contexto de guerra absoluta, siendo la condición de supervivencia de un grupo, la destrucción de una u más comunidades humanas. Este realismo terrorista hace caer a la inteligencia, y a veces a los intelectuales, en una trampa ilusoria tanto más perniciosa cuanto más paradójicamente seductora: la ilusión de alcanzar el fondo trágico de la realidad mientras sostiene una trágica confusión entre la lucha y la guerra. Pues si la lucha depende, en efecto, de la vida, la guerra, por su parte, depende de la política internacional de los Estados. Deducir del hecho natural de la lucha el valor moral de la guerra termina en una perversión de la esencia política de la guerra: no existe ya una discriminación políticamente posible entre la guerra y la paz si es la vida misma la que quiere y la que alimenta la guerra. El realismo belicista elimina, así, toda distinción entre la función política de las guerras y la exaltación sin límites de la vida, identificando toda lucha con una suerte de política vital, en el sentido en el que Spengler afirma, en su libro El ocaso de Occidente, que « en el sentido supremo, la política es la vida y la vida es la política ». 3) La paz por un imperio La paz puede ser, al igual que la guerra, la causa de una lucha ideológica, de una lucha que apunta a apropiarse, en nombre de la historia, de la legitimidad humana completa. Es lo que confirman las teorías internacionalistas que identifican la paz con la victoria final del proletariado en la historia y que reivindican una transformación de la guerra, la transformación de las guerras nacionales en guerras revolucionarias. Los principios son conocidos: al mismo tiempo que el proletariado, según la ley de la lucha de clases, está llamado a tomar el poder en su momento, tiene la vocación para asumir la tarea última y más justa de todos los tiempos, “hacer la guerra a la guerra” según las palabras de Mao Tse Tung, eliminar definitivamente las razones para la guerra destruyendo las causas políticas de la opresión. Esta fe en la fuerza justiciera de la historia desea trastocar la imagen del mundo forjado por las tesis clásicas (burguesas), interestatales, del derecho internacional y quebrar una representación de la paz juzgada idealista y hostil a los intereses de la revolución. La referencia a la soberanía de la historia viene entonces a alimentar simultáneamente un realismo pacifista y un realismo belicista. Un “pacifismo” activista, puesto que es de una revolución mundial que se espera la paz mundial, que reclama el ascenso al socialismo de todos los miembros internacionales. Un realismo belicista porque la política está subordinada a las leyes dialécticamente conflictivas de la historia. “El marxismo no es un pacifismo” explica Lenin, y renuncia a practicar la guerra según las formas y a esperar la paz de los medios jurídicos. La realización histórica del marxismo ha sido concebida como una aplicación de la fórmula de Clausewitz – “la guerra es la continuación de la política por otros medios” – en un sentido 1 En El conflicto de las Facultades, segunda sección, título 3, A, Kant llama “terrorista” a la concepción de la historia que considera que, en el futuro, todo irá de mal en peor. compatible con sus proyecciones revolucionarias: traídos a la escala mundial, los conflictos entre los Estados han sido interpretados como la manifestación de una inmensa guerra civil internacional entre las clases. Al pensar la mundialización de la guerra y de la paz, la historia nos enseña que la paz puede llevar consigo la posibilidad de la guerra. B. Nuevas cuestiones Tenemos el sentimiento que la historia se ha precipitado a partir del fin de la guerra fría. Para terminar este seminario, evocaremos simplemente algunas orientaciones para la reflexión. La primera pista es aquella que considera que el futuro está, más que nunca, abierto a la paz. La segunda pista de reflexión es aquella que subraya los nuevos peligros que amenazan la suerte del mundo e impiden la construcción de un orden mundial. En conclusión, evocaré una reactualización del conflicto entre el realismo político y el idealismo jurídico a través de la oposición entre la visión americana y la visión europea de la guerra y la paz. 1) El futuro de la paz a) La fe en la supremacía del modelo económico liberal Los teóricos de la paz por medio de la prosperidad económica se basan en la supremacía del modelo económico liberal, modelo que piensan se extenderá en el mundo entero. La fe en las virtudes pacíficas del comercio no es nueva: Voltaire, Benjamín Constant, Tocqueville, entre otros, le han adjudicado una gran importancia civilizadora: el comercio le da prioridad al bienestar, y la preocupación por el bienestar ¿no constituye un deseo potencialmente universal? Luego de la segunda guerra mundial, el modelo de una integración europea “con suavidad” ha conducido a la formación de la Comunidad económica europea. Actualmente, el sueño de ver caer la guerra en desuso se justificaría, pensamos, por los beneficios que los más desfavorecidos podrían extraer de la “mundialización” de los intercambios. A pesar de la sinceridad de esta fe, no es menos cierto que la experiencia de la prosperidad (la cual uno se complace en interpretar, a veces, como fin de la historia mundial) sigue siendo un beneficio occidental que está aún lejos de volverse universal (¡ni siquiera es compartido por todos los pueblos de Europa!) b) La nueva impopularidad de la guerra Los teóricos de la paz por medio de la prosperidad económica invocan, también, el argumento de la nueva impopularidad de la guerra. “Impopular” debe entenderse en un sentido fuerte y no simplemente como un efecto del capricho o de la moda: los pueblos habrían cesado de creer que la guerra es la forma con la que forjan su destino y se dan un lugar en el mundo. La lucha por la libertad estaría, en adelante, superada por el derecho a la palabra, por la protección de los derechos del hombre, los medios de información y de comunicación, el poder conquistado por influencia mas que garantizado por la fuerza. Esta impopularidad mezcla varias cosas en una misma intuición global un poco confusa: la convicción que el fin de las guerras masivas permitiría reemplazar progresivamente la acción militar por operaciones de policía, la convicción de la superación ineluctable de la soberanía de los Estados, la convicción del debilitamiento de la ciudadanía nacional en provecho de una ciudadanía simplemente jurídica, cosmopolita y abstracta… No hace mucho el libro de Francis Fukuyama sobre El fin de la historia y el último hombre suscitaba vivas (y contradictorias) reacciones, porque anunciaba, luego de la caída del muro de Berlín, que el triunfo del modelo liberal, convertido ahora en la única referencia, desacreditaba el modelo hegeliano de la lucha por el reconocimiento. Para Fukuyama, es indiscutible que el modelo liberal democrático ha prevalecido y que es él quien da a la historia humana una unidad como civilización. A sus ojos, la libertad y la igualdad se han impuesto planetariamente como el único modo de reconocimiento de sí, de estima de sí que pueda ser universalizada: “para nosotros, la democracia liberal ha definitivamente resuelto la cuestión del reconocimiento, reemplazando la relación del amo y del esclavo por el reconocimiento universal e igual”. De este modo, el respeto para cada uno como una persona igual a todas las demás es lo que puede procurar un principio de satisfacción con la mayor parte de la humanidad. Pero este fin de la historia se manifiesta también en un tono de desencanto. Pues, si una democratización política general es sin duda deseable, su traducción cultural en el mundo actual no está libre de defectos; y cuando Fukuyama habla de la homogeneización de los modos de vida, de los modos de comunicación, subraya un déficit cultural, un ocaso cultural que reduce todos los comportamientos y todos los intentos de los miembros de nuestra especie, a un mismo condicionamiento generalizado: el consumismo, la reducción de la vida a la esfera devoradora de las necesidades. Una tal homogeneización es recibida como una unidad forzada, sufrida y no deseada, una manera de sentirse condenados a sufrir las mismas influencias. El “fin de la historia” es también el triunfo del “último hombre” en el sentido de Nietzsche. 2) El porvenir de la guerra: nuevos tipos de conflictos Hoy en día, sin embargo, la fuerza de las cosas nos conduce mas bien a constatar una intensificación de la lucha por el reconocimiento por medio de la puesta en peligro de la vida, pero con nuevas incertidumbres acerca del sentido o del sinsentido de la muerte dada o recibida cuando se trata de la eliminación de rehenes, de la muerte fanatizada, del asesinato selectivo de ciertas poblaciones, etc. Asistimos así, a un surgimiento de nuevos tipos de amenaza y de violencia cuyo sentido es poco legible, poco inteligible. El factor mental (cuando se trata de imágenes colectivas) o moral (cuando se trata de razones para vivir) interviene, a su vez, como una nueva causa de conflictos: se trata de conflictos de identidad, de civilización, religiosos, étnicos… En este arrebato de conflictos entre creencias, convicciones y valores, Occidente se encuentra abruptamente y violentamente cuestionado, señalado como el objeto de una guerra que no se denomina solamente justa, sino santa… ¿Debemos entonces decidirnos a admitir que la guerra de mañana superará el control de los Estados (y de los ejércitos) para convertirse en una lucha a muerte entre las culturas? La razón elige no consentir una tal perspectiva, rechazando juzgar políticamente legítimo la profecía de un mundo abocado hacia una guerra entre civilizaciones. Pero ¿cómo actuar cuando las querellas degeneran y se envenenan, al interior de un Estado, con odios traídos de otro lugar? En su libro sobre el Choque de civilizaciones (The clash of civilisations and the remaking of world order), Samuel Huntington constata la existencia de un Estado de guerra entre las civilizaciones. Occidente no es el único que tiene poder: el mundo está ahora animado por una reacción y una oposición a Occidente, y también occidente debe admitir que se encuentra hoy en día en un ocaso relativo (ocaso económico, ocaso demográfico, ocaso cultural). Esta manera de subrayar las potencialidades belicistas de un mundo multipolar en emergencia es característico de un retorno al realismo político. Como sucedía antes con Clausewitz, quien colocándose al nivel de los Estados comprendía la guerra como el medio para ejercer una influencia en el mundo e imponer su voluntad al adversario, del mismo modo Huntington atribuye esta ambición política, ya no a los Estados, sino a las civilizaciones. Resulta que, según Huntington, el futuro será dominado por la aproximación de los pueblos en función de sus afinidades culturales, religiosas y axiológicas; se presupone, pues, que el futuro ya no será determinado, como lo preveía Kant y el pensamiento de la Ilustración, por una voluntad política común de emancipación de todos los seres humanos de una manera general y universal. Conclusión Concluiremos estas interrogantes evocando la existencia de una nueva actualidad del conflicto entre el idealismo jurídico y el realismo político. Ella es formulada por el politólogo americano Robert Kagan en su libro El poder y la debilidad. Estados Unidos y Europa frente al nuevo orden mundial (2003). De manera bastante resumida, la tesis es la siguiente: hoy en día, el mundo “kantiano” es europeo y el mundo “hobbesiano” es americano. El idealismo jurídico es europeo, el realismo político es americano. De un lado, el mundo europeo es “kantiano” porque es pacifista y sueña con realizar la paz únicamente por los medios del derecho. De otro lado, el mundo americano es “hobbesiano”, sumergido en el mundo trágico de la violencia internacional donde todo Estado es un lobo para otro Estado, así como “el hombre es un lobo para el hombre”, según la célebre fórmula tomada de Plauto por el filósofo Hobbes. De un lado, la creencia en el desuso de la acción militar se juzga como “idealista”, por otro, la afirmación de la necesidad de la acción militar se juzga como “realista”. Sería interesante imaginar cuál podría ser hoy en día la respuesta de Kant al realismo político de Robert Kagan… Anexo Fragmento del libro de Robert Kagan, El poder y la debilidad. Estados Unidos y Europa frente al nuevo orden mundial “La lógica geopolítica muestra que los americanos tienen muchas menos razones que los europeos para sostener el multilateralismo como principio universal para regir el comportamiento de las naciones. Ya sea que la acción unilateral sea buena o mala, objetivamente los americanos tienen más que perder condenándola en comparación con cualquier otra potencia en el mundo unipolar que es el nuestro. De hecho, para compartir el punto de vista de los europeos acerca de las virtudes del multilateralismo, haría falta que ellos estén aun más convencidos que estos últimos sobre las ideas y los principios de un orden jurídico internacional. Para los europeos, ideales e intereses convergen en un mundo gobernado según el principio del multilateralismo. Para los americanos, esta convergencia es mucho menor. (…) Esta es una de las razones por las cuales, en el curso de estos últimos años, uno de los objetivos principales de la política extranjera europea ha sido, tal como lo dijo un observador europeo, “multilateralizar” a los Estados Unidos. Por esta razón, los europeos insisten para que estos últimos no actúen mas que con el consentimiento del Consejo de la seguridad de la ONU. El Consejo de seguridad es una vaga aproximación a un verdadero orden multilateral pues fue concebido para dar a las cinco “grandes potencias” de la post-guerra todo el poder de decisión sobre lo que era legítimo o no en materia de acción internacional. En nuestros días, el Consejo no cuenta mas que con una sola “gran potencia”, los Estados Unidos. Aun así continua siendo el lugar donde una nación más débil, como es el caso de Francia, tiene, al menos en teoría, el poder de controlar la acción de los Estados Unidos, a condición de que estos últimos acepten asistir a los debates del Consejo y de plegarse a sus decisiones. Para los europeos, el Consejo de seguridad de la ONU es un sustituto del poder que les hace falta (…).