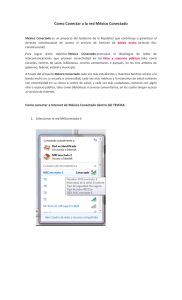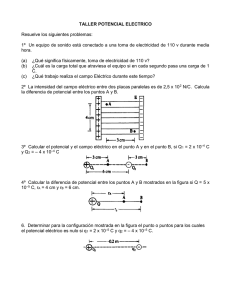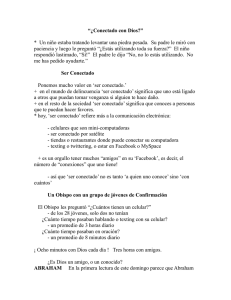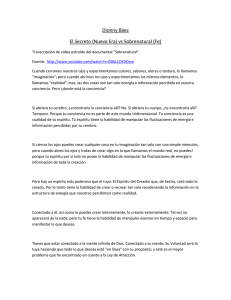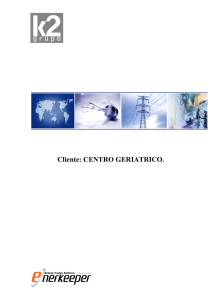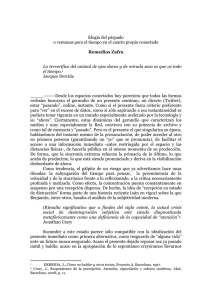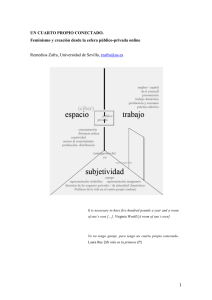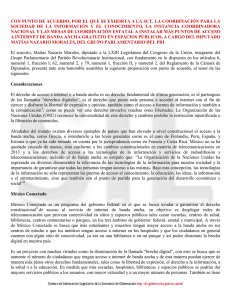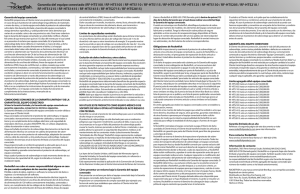Celularitis - Aula de castellano
Anuncio

Celularitis / Postre de notas Ya lo había dicho yo: mucho cuidadito con los tales celulares, que taran a la gente, la idiotizan y podrían causar algún desastre. Y hace unas semanas, paf: ocurrió la tragedia de Galicia, España. El maquinista de un tren de alta velocidad se puso a hablar por el celular cuando iba a 200 kilómetros por hora, se distrajo y no tuvo tiempo de frenar en una curva que debía haber tomado a 80. Resultado: 79 muertos y más de cien heridos. No crean que soy de esos dinosaurios que rechazan toda tecnología nueva y quieren seguir escribiendo a mano y oyendo discos de 78 rpm. Si no fuera por los maravillosos inventos electrónicos de los últimos veinte años no podría trabajar cómodamente en calzoncillos en mi casa vía internet mientras oigo música por el i-Pod, como lo estoy haciendo ahora. El problema es que los clientes de los nuevos aparatos los han convertido en extensiones de su cuerpo sin las cuales no pueden vivir, dormir, caminar, ni comer. La celulitis es una enfermedad cruel, pero es más grave la celularitis. No exagero. Las reuniones de familia son ahora asambleas de parientes que fingen disfrutar juntos pero en realidad solo comparten un espacio, porque de resto cada uno está conectado a su celular, su i-Phone o su tableta. La palabra clave del mal es “conectado”. Tengo un hijo tocayo –cuyo nombre me reservo— que está permanentemente conectado a Twitter: manda y lee trinos a toda hora. Trina hasta en la letrina. En el comedor, cuando uno cree que sonríe porque le gusta la sopa, en realidad lo hace porque acaba de leer un trino divertido en el chéchere que sostiene a escondidas de los demás. Y luego nota uno que sus manos se mueven como si padeciera tembladera y alterna la mirada entre la familia y el teclado. En ese momento podrían ponerle en el plato una serpiente cascabel viva y no se daría cuenta. Pero tampoco lo notarían sus hermanas ni sus sobrinos, porque todos ellos viven entregados a sus propias conexiones –que parecen alias de mafiosos: el Guasapo, el Chato, el Escái, el Carelibro– mientras disimulan malamente su escasa participación en el almuerzo. Más de una vez he enviado a mi mujer desde mi puesto en la mesa un SMS para hacerle caer en cuenta de que nadie le presta atención a nadie. Pero no me responde, porque ella también está tuiteando. No faltan los irresponsables que toman fotos de veladas familiares y las cuelgan en Facebook. La famosa imagen que tanto ha circulado por internet en la que aparezco saliendo de la ducha ataviado solo con un gorro de baño rosado fue uno de esos casos. Mi nieta la colgó con el mayor cariño, pero me dejó ridiculísimo. Literalmente. Vuelvo al celular, que es lo que más me inquieta. Después del horrible accidente en Galicia, la televisión divulgó videos grabados clandestinamente en las cabinas de mando de trenes argentinos. En ellos se veía a los maquinistas en trance de dormir, de leer y, lo peor de todo, de charlar por celular. Ni siquiera miraban el tablero de controles. Mientras tanto, pasaban a mil por las ventanillas casas, árboles, puentes, postes y avisos que ordenaban reducir la velocidad. No recuerdo las cifras, pero las autoridades de tránsito afirman que es altísimo el porcentaje de accidentes debidos a la mezcla letal de timón y celular. Si a ella agregamos el ingrediente alcohol, el estrellón es seguro. Raro es, sin embargo, ver conductores que no estén hablando, peleando, riendo o enamorando por el celular mientras manejan. Está totalmente prohibido, pero los policías de tráfico nunca lo sancionan. Claro: ellos no los ven, porque también se la pasan hablando por el celular. Lo peor es la calle. Antes, cuando uno veía que un tipo caminaba por la acera haciendo eses, era porque se trataba de un borracho. Ahora todos los peatones se comportan como los carritos locos del parque de diversiones: paran de repente, giran sin avisar, se atraviesan, frenan, dan la vuelta, aceleran, todo al ritmo de la conversación que les marque en el móvil. El celular tara. Por eso sus usuarios pasan la calle sin mirar si hay peligro, hablan a gritos en el bus, susurran fastidiosamente en plena película creyendo que nadie los oye, forman un guirigay en los restaurantes y ni siquiera se abstienen de usarlo en el ascensor. Voy más lejos: yo he oído sonidos provenientes de los cubículos del baño de señores en los aeropuertos, y no eran lo que ustedes imaginan, sino peor: eran celulares. Ni qué decir de los que llevan conectado un audífono a la oreja y un micrófono diminuto y van charlando por la calle como si fueran locos o monológamos. Queridos lectores: por lo que más quieran, recuperen la normalidad, tiren a la caneca el celular, záfense de la esclavitud de los aparatos electrónicos, vuelvan a ser libres, gocen la vida… Enviado desde mi i-Phone. SAMPER PIZANO, Daniel. Postre de notas. Revista carrusel. 21 de agosto de 2013