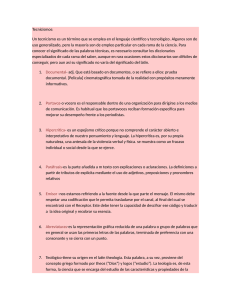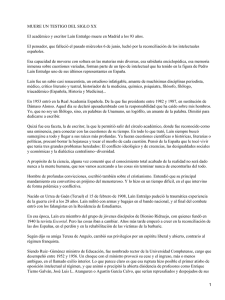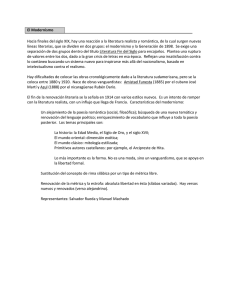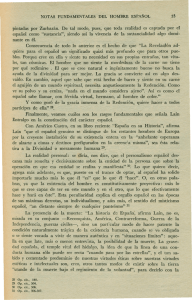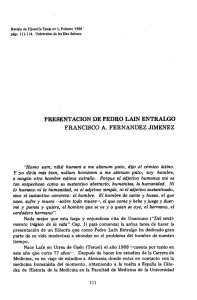Pelayo, Cajal, Ortega, Lain
Anuncio

Pelayo, Cajal, Ortega, Laín: Hacia la idea de España Por Antonio Villanueva (director del S.P.I.L.) on Pedro dedicó muchas páginas, artículos y libros a don Marcelino1, a quien consideraba el segundo español de su siglo, solo por detrás del gigante Cajal. Maravillábale de él su erudición, manifiesta desde la más temprana mocedad; su vehemencia expresiva y grandeza de ánimo, aquel patriotismo tan español, aquella calidad estética de sus escritos. Displacíale, por contra, su fanatismo y su falta de sistematicidad. Solía decir que el santanderino era historiador y literato, más visionario que creador, erudito de poca originalidad, militante de la “sólida tradición del tiempo viejo” antes que filósofo, sin que esas limitaciones empañaran la brillante página que escribió en el libro de la Historia. D Marcelino Menéndez Pelayo Detestaba Laín que tanto talento artístico, aquel esfuerzo titánico por devolver la dignidad a la decaída España del XIX, fuese instrumentalizado por el pensamiento reaccionario para poner a don Marcelino de su lado, como a uno de sus mayores y mejores apologetas. Su prestigio fue tan inmenso (catedrático, académico, director de la Biblioteca Nacional, fugaz diputado conservador, gloria nacional) que, para las huestes tradicionalistas, era honra citarlo entre sus filas. Procedente de la Montaña, de casa hidalga y solariega, su madre era —como la de don Pedro— ferviente devota, mientras que su padre dábase ínfulas de liberal. Erudito, polígrafo y “católico a machamartillo”, como él mismo se definió, bastantes cosas separaban sin embargo a don Marcelino de don Pedro, entre ellas: su integrismo teológico, su odio a la Modernidad, su desprecio 1 Laín publicó en 1943 Sobre la cultura española (Madrid, Editora Nacional), donde presta gran atención a la llamada “polémica de la ciencia española”, en la que Pelayo tomó parte activa. En 1944 editó Menéndez Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales (Madrid, Instituto de Estudios Políticos), luego también recogido en el libro España como problema. En 1986 dedicó uno de los artículos de En este país (Madrid, Tecnos) a “Menéndez Pelayo y el mundo clásico”, donde deja claro que algunas de las visiones de la antigüedad que tenía don Marcelino no eran muy acertadas. Allí lo define como "Culto, archiculto y pluscuamculto". En Hacia la recta final (Barcelona, Círculo de Lectores, 1998) vuelve a hablar del sabio montañés y lo reconoce explícitamente como a uno de sus mayores maestros. 1 por la cultura germánica, por la filosofía (llama “mezquino” a Descartes) y por la ciencia (coloca a Comte en las “hordas positivistas”). Los librepensadores son, decía, “la peor casta de impíos que se conocen en el mundo”. Para Laín, indagar en los problemas intelectuales de aquel hombre de mentalidad antigua era, más allá del reto biográfico, pura necesidad. Pelayo representaba fieramente a una de las Españas, la reaccionaria, enfrentada a muerte a la otra, la liberal, desde por lo menos finales del siglo XVIII. ¿Era Pelayo ultramontano? ¿Habría atisbos de apertura en su pensamiento? Laín quería comprender el “problema de España”, la ibérica pugnacidad, nuestro terrible cainismo de las últimas centurias. Y estudiar a Pelayo era una forma de indagar en el pensamiento conservador al que él mismo pertenecía y al que querría llevar por caminos de tolerancia. Laín se define como “nieto del 98 perteneciente a la fracción católica y nacional”, militante convencido de una de las dos Españas: “a un lado, la afirmación católica y nacional; a otro, la pura negación de esos dos principios o la afirmación de otros que los excluían a limine. Cada cual eligió lo que su propia biografía le hizo creer preferible”2. Traumatizado por la Guerra Civil, por el comportamiento de los suyos —los vencedores— en la posguerra, quería don Pedro una España asuntiva, convivencial. Desencantado de la política, alejado de antiguos correligionarios, se entregó a la fértil soledad de la cátedra universitaria. Desde ella realizó una gran tarea de regeneración; “sanadora”, por utilizar el término del profesor Orringer3. En la memoria, el recuerdo de los tiempos de Urrea de Gaén, aquella vida en familia donde se respetaban las diferencias sin menoscabo del amor. Eso necesitaba la patria: amor familiar, unidad en la diversidad. Para don Pedro, había que rescatar la cultura de los vencidos: Unamuno, Machado, Ortega, Lorca, Marañón… No podíamos renunciar a aquel legado4. Había que indagar también en los errores del bando propio. ¿Quién era don Marcelino? ¿Un recalcitrante? ¿Un dogmático? ¿De qué manera se abría su pensamiento a quienes no pensaban como él? Laín acertó a ver que el Pelayo intransigente no era todo el personaje, sino tan solo una parte: el joven y polemista, matizado luego en la madurez. Los conservadores se habían anclado en una imagen interesada del sabio, en el fondo menos sectario de lo que querrían. Pelayo atacaba a tirios y troyanos, a los del “empalagoso ditirambo”, laudadores de Pavías, Lepantos y Sanquintines, tanto como a los de las “diatribas sacrílegas” contra la fe. Por usar la expresión de Ortega, ni “jabalíes” ni “tenores”: ni embestidas al pasado ni corifeos de las glorias del ayer. El tiempo que le tocó vivir, la España decimonónica, le daba asco. Tradicionalista hasta la médula, anti-krausista visceral, enemigo de la Modernidad, para él la edad dorada había sido la Antigüedad grecolatina y, sobre todo, 2 Laín Entralgo, P., España como problema II, Barcelona, Círculo de Lectores, 2005, p. 386. El profesor Orringer es autor de una magnífica monografía sobre el pensamiento lainiano, La aventura de curar. La antropología médica de Pedro Laín Entralgo (Barcelona, Círculo de Lectores, 1996). 4 En Hacia la recta final, p. 108, dice don Pedro: “Respecto de la España que yo consideraba posible y tan hondamente deseaba, ¿es todavía de noche? Que cada cual responda por su cuenta. Yo sólo puede decir que, impelido por la fuerza de un torrente —en mi caso el que era y sigue siendo, pese al tajo de 1936, la ascendente cultura española de nuestro siglo—, hacia la meta de esa posible España traté y sigo tratando de enderezar mi actitud intelectual”. 3 2 el Renacimiento, con la España de la Contrarreforma en la cumbre de la Historia Universal. La Edad Media y la Modernidad eran despreciables, pues lo alejaban de aquel momento áureo cuando el Cristianismo, en vez de destruir, restauró todo en Cristo; tiempos de aquel Imperium Catholicum, síntesis de teología y humanismo que España dio al mundo y el mundo despreció. Las “nieblas hiperbóreas” lo destrozaban todo, invadiendo bárbaramente Roma primero, con la Reforma religiosa después. La Edad Media era lucha entre la luz clásica y la oscuridad germánica. El XVIII y el XIX no fueron sino siglos de intoxicación, de nefasta influencia francesa y alemana primeramente, inglesa y yankee a continuación. Los nuevos bárbaros, con Lutero a la cabeza, habían sustituido la Fe por la Razón. España languidecía en el XIX: pestilencia doquiera, mecánica grosera, utilitarismo y ciencia experimental. Pelayo elogiaba la intolerancia, “ley forzosa del entendimiento humano en estado de salud”. Su contrario, la tolerancia, era “virtud fácil”, “enfermedad de épocas de escepticismo o de fe nula. El que nada cree, ni espera en nada, ni se afana y acongoja por la salvación o perdición de las almas, fácilmente puede ser tolerante”. Amaba el humanismo de Luis Vives. Decía que Carlos V era germano hecho español. Pedía escolástica, Inquisición. Elogiaba a Balmes y a Donoso Cortés. Nuestra grandeza había consistido en ser “amazona de Roma”, “martillo de herejes”. Si medievalistas como Pidal —discípulo suyo— admiraban el siglo XIII, él anhelaba el XVI, “ínsula añorada del pretérito”, para revivirse como español o florentino, encarnado acaso en Lorenzo el Magnífico. Su maestro Milà decía de él que era hombre del Renacimiento perdido en las postrimerías del XIX. Y Unamuno lo llamaba, entre elogio y vituperio, “desenterrador de osamentas”. El Renacimiento español, con su “avasalladora y luminosa” vida artística, era luz de Roma, culmen de Cruz, triunfo sobre Germania tras larga batalla medieval. Sublimación del “genio de la raza” y la “casta” nacional. Él quería “vivir con los muertos”, instalado en aquella gloriosa centuria del XVI. La Reforma, anticatólica y hereje, sembró de nuevo la semilla de la división, el terrible individualismo teutónico. Los pueblos del Norte siempre odiaron a España. Nuestra derrota del XVII frente a la Europa moderna tuvo grandeza moral. Perdimos, sí. Pero porque estábamos solos. Hicimos bien y no debemos arrepentirnos. El Concilio de Trento tenía razón. Lo moderno es grosero; la literatura y la universidad alemanas son mera “barbarie pedantesca”. ¡Lejos de mí, herejías! Ni Comte ni Voltaire ni Locke, Hume o Bacon. Ni krausismo de Giner o Sanz del Río, “pedagogos insufribles, nacidos para ser eternamente maestros de un solo espíritu y de un solo libro”. Hasta aquí el Pelayo polemista, magnificado por el pensamiento reaccionario. Laín Entralgo observa su evolución y nota que fue distinto en su madurez. Incluso en tiempos ultramontanos, no pudo evitar el interés por los herejes. En Historia de los heterodoxos insistía en su doctrina: en el XVI, España fue superior a todos, hasta en herejías; si Francia tiene a Montaigne, nosotros a Servet. El católico don Marcelino, sumiso en cuestiones de dogma, no quiso ser tomista por ganar en libertad: “En arte soy pagano hasta los tuétanos”, diría alguna vez. 3 El historiador de herejías y letras profanas se asoma en su madurez a otras verdades. Ahora aprende alemán, llama a Alemania “maestra de Europa” y siente la fascinación de Goethe, Mozart, Schelling… Dice de Kant: “Así como en la antigüedad toda la poesía procede de Homero, así en el mundo moderno toda la filosofía procede de Kant”. Y de Hegel: “Es el Aristóteles de nuestro siglo, y su monarquía, aunque no menos negada y combatida que la del Estagirita, dura y durará como la suya”. Afina su concepción de la Historia, basada en el ciclo: a un periodo dogmático sigue otro crítico, por movimiento de reacción y antítesis. Así, la discrepancia es inevitable, consecuencia del vaivén de la Historia: “La filosofía misma lleva implícito siempre cierto grado de escepticismo”. Pelayo se abre a Oriente, a los vedas y al sagrado Ganges. En Orígenes de la novela elogia el cuento oriental y redescubre la Edad Media, que ya no le parece tan siniestra. No se apaga su enorme deseo de saber, la cupiditas sciendi5 que siempre lo embargó. Lee a los autores posteriores al XVII, admite mejor la Modernidad. Abandona su hiperfideísmo, enemigo de la razón. Tolera al discrepante. Y busca una salida cristiana original al problema de su tiempo. Irrequietum cor, dice Laín; para él la inacción es “más pesada que la muerte”. Hombre inquieto, abierto finalmente a la cultura moderna, abandona el casticismo, el aislamiento infecundo. Menéndez Pelayo propone un imposible retorno al espiritualismo (“un concepto metafísico de la realidad más amplio que el de Europa”) en un mundo cada vez más secularizado. Si los españoles catolizaron el Renacimiento, ahora había que catolizar la Modernidad. España, amazona del tiempo nuevo. En sus estudios pelagianos, don Pedro demuestra que el personaje tuvo dos vidas: la polémica y la magistral. No fue tan monolítico como se nos ha hecho creer, hubo en su pensamiento evolución. La apertura a Europa le servirá de correctivo, una suerte de palinodia que anticipará la del propio Laín en Descargo de conciencia6. Don Marcelino fue español adrede, castizo y racial. Hombre de pasión lectiva y corazón ardiente, quiso catolizar el “espíritu de su tiempo”. Un invencible recelo frente al Estado le hizo encerrarse en la soledad del historiador y del esteta. Es por eso por lo que, al contrario de Laín, Pidal, Ortega, no creó escuela. Solamente al final de sus días se abrió a la Modernidad. 5 En La empresa de ser hombre, pp. 271-274, habla Laín de la insuficiencia del saber teológico y de la “osadía de la fe” humana que abre paso serenamente a la necesidad de la pregunta. La cupiditas sciendi estaría vinculada a esa necesidad interrogativa del hombre y alejada de una viciosa libido sciendi como la que embargó, por ejemplo, al Doctor Fausto. 6 Carlos Seco Serrano califica de “ejemplar” la autocrítica de Laín en ese libro, malinterpretado por algunos que lo acusaron de oportunista e insincero. Solo el desconocimiento profundo del pensamiento de Laín puede justificar tales calificativos. Para don Pedro, el científico, el sabio y el humanista están en lucha perpetua con el error, del que solo pueden librarse parcialmente a través de una postura de permanente corrección ad intra et ad extra. Para Laín no era aceptable aquel castizo Sostenella y no enmendalla, de lamentable actualidad en nuestro país. La autocrítica formaba parte de su deber y su sistema de pensamiento. 4 Menéndez Pelayo murió en 1912, a los 56 años. Laín conjetura que, de haber vivido más, se habría hecho pluralista, menos visceral. Sin dejar de ser católico habría venido a ser también actual. Él lo define como puer senex, niño senecto y sabio, con sabiduría inocente y anhelo insaciable de saber. Nunca sombrío, apasionado en sus descubrimientos, Pelayo mira de frente, es ingenuo en sus representaciones y no profundiza demasiado en sus esquemas mentales construidos sobre pocas ideas iniciales demasiado dogmáticas. Pelayo, puer senex, homo bonae voluntatis7. Lo que para Pelayo fue llegada sería para Laín punto de partida. Él, Tovar, Torrente Ballester, Ridruejo y otros liberales del llamado “grupo de Burgos” se opusieron a quienes, desde el bando vencedor, querían, tras la Guerra Civil, una “Nueva España” que dejara fuera a la otra media, la de los vencidos. Había que superar la dinámica “España y anti-España”8. Pedro Laín admiraba el arte exaltado de don Marcelino. Pero en él pudo más la devoción por otro modo de patriotismo español más eficaz, encarnado por don Santiago Ramón y Cajal y don José Ortega y Gasset9. Para Laín Entralgo la patria no era cuestión de “raza” o “casta”, sino de “empresa”. Como Cajal, quería “aumentar el caudal de ideas españolas que circulan por el mundo”. Y si teníamos carencias, lo patriótico era decir con don Santiago: “A patria chica, alma grande”10. La fe de Cajal, como la de Pasteur, en el papel de la ciencia en la vida de los pueblos resulta, vista desde hoy, excesiva, casi ingenua: “La prosperidad duradera, la grandeza y el poderío de las naciones son obra de la ciencia; la justicia, el orden y las buenas leyes constituyen factores de prosperidad positiva, pero secundarios”. 7 La influencia de Pelayo en el pensamiento de Laín ha sido estudiada, entre otros, por el profesor y discípulo de don Pedro, sucesor suyo en la cátedra de Madrid, Diego Gracia Guillén, en “Genio y figura de Pedro Laín Entralgo. Estampas de una vida”, artículo publicado en La empresa de vivir. Estudios sobre la obra y la vida de Pedro Laín (Barcelona, Círculo de Lectores, 2003) 8 La postura aperturista de los intelectuales del “grupo de Burgos” les granjeó las iras del bunker franquista y de la Iglesia, que veían en la filosofía de Ortega y Unamuno un veneno para los jóvenes. Se convirtieron así en el famoso “ghetto al revés”. El rector Laín rehabilitó en sus cátedras a Casas y Mañes, animó a Aranguren a la docencia, admiraba a Ortega… Se convirtió pues en persona non grata, en paria oficial, nunca en paria social, pues como él mismo decía, el pueblo español le había dado todo a pesar de sus magros merecimientos. 9 Ramón y Cajal fue la gran devoción de Laín durante toda su vida. Lo consideraba el primer español de su siglo y uno de los mejores de nuestra historia. A él dedicó varios estudios y trabajos: Estudios y apuntes sobre Ramón y Cajal (1944), Dos biólogos: Claude Bernard y Ramón y Cajal (1949); Nuestro Cajal (1967, escrito en colaboración con Agustín Albarracín); Cajal, Unamuno, Marañón (1988); “El español Cajal”, artículo incluido en el libro En este país (1986); el prólogo al libro Ramón y Cajal, de Alonso Busán y García Durán… En el capítulo de Hacia la recta final (1990) lo reconoce como uno de sus mayores maestros. 10 Entre 1874 y 1875, está Cajal en la guerra de Cuba como médico. Allí evoluciona desde su patriotismo tradicional, de corte imperialista, y mantenido durante sus primeros años, a un patriotismo crítico. Desde 1898, con el Desastre, será decididamente regeneracionista al modo de los maestros Costa, Picavea, Paraíso y Alba. Cajal pide a los españoles una entrega al quijotismo de la ciencia y la técnica, al quijotismo del trabajo científico que en España nunca ha estado muy prestigiado. Su sueño será aumentar el caudal de ideas españolas que circulan por el mundo, enunciado en su famoso lema "A patria chica, alma grande", con el que quería significar que, si se empequeñecían los territorios bajo el mando de España, lo que debía engrandecerse era su aportación a las grandes culturas europeas. 5 Para Cajal, en el principio del saber (initium sapientiae) está el asombro, no la veneración, ajena a cualquier crítica. Un asombro noético, numinoso, del que surge la interrogación, el planteamiento del problema, la esperanza de la respuesta; y del que también procede la eterna adolescencia del sabio, maravillado ante cuanto le rodea: “En el fondo de él [mundo] todo es arcano, misterio y maravilla”, dice. Santiago Ramón y Cajal Laín aprende de aquel Cajal fascinado por la vida y militante de la ciencia la más estimable cualidad del sabio: su capacidad para cambiar bruscamente de opinión. La autocrítica se convierte así en virtud. Y la certeza pierde su valor absoluto. El saber científico se caracteriza constitutivamente por su provisionalidad. Las evidencias son, fundamentalmente, creencias. Don Pedro suscribe la cita de Ortega: “El hombre, en el fondo, es crédulo, o, lo que es igual, el estrato más profundo de nuestra vida, el que sostiene y porta todo los demás, está formado por creencias. Éstas son, pues, la tierra firme sobre que nos afanamos”11. El sabio quiere ser ministro del progreso y sacerdote de la verdad. El saber perfecciona humanamente a su poseedor, eleva ontológicamente a la persona. Y como dice Heidegger, la forma suprema del saber humano es la pregunta. Laín se ocupó también de otro español admirable, por el que tuvo gran devoción: don José Ortega y Gasset. En “La europeización como programa”12, repasa don Pedro la trayectoria de aquel filósofo europeísta y filogermánico. Para comprender el “problema” de España debe estudiar las dos fracciones contendientes en su historia reciente: el progresismo antitradicional y el tradicionalismo inactual. Recuerda que el étimo griego “problema” vale tanto como “propuesta”, algo puesto ante nosotros, una dificultad a la que buscar solución. Explica que el “problema” de España nace a finales del XVII, con nuestra derrota ante la Europa moderna. Galileo, Newton, Descartes, Leibniz relegan a la mística y la escolástica. Racine y Boileau sustituyen a Lope y Calderón. La pugna entre España y Europa se patentiza en el siglo XVIII con la Guerra de la Independencia. 11 Ortega y Gasset, José, Ideas y creencias, Madrid, 1942, p. 31. La noción de creencia, tan importante en la antropología lainiana, es de clara raíz orteguiana. 12 Capítulo II de su libro España como problema. 6 Y en el XIX, con los nacionalismos y el ascenso del pueblo llano, España se divide inevitablemente: - Para los liberales, la utopía progresista, utopía de tejas abajo. Un Reino de Dios secularizado, con fe terrenal e histórica en vez de fe religiosa. La Buena Nueva se llama ahora Constitución. Para el liberal, hidalgo secularizado que desprecia el tiempo viejo y la historia de su patria, no hay más siglo que el suyo ni más momento que el presente. - Para los reaccionarios, la utopía tradicionalista, Reino de Dios políticamente realizado. El Estado íntegramente católico, la Cristiandad post-renacentista que debió traer el triunfo absoluto de Carlos V y Felipe II. El conservador es un cruzado contra el librepensamiento y la Modernidad europea. Un hidalgo anacrónico, resentido contra el momento histórico en que le toca vivir, carente de cualquier grandeza. Utopías irreductibles, para cada parte la otra es despreciable: la Modernidad es el mal, el Catolicismo es el mal. Del enfrentamiento solo podía surgir la pasión de la sangre, las terribles guerras civiles de nuestro siglo XIX, tristemente continuadas en 1936. Si en el XVI, siglo de dominio universal y de catolización hispánica del orbe, el adversario era el no-español o el no-católico, ahora es el hermano, el amigo, el vecino… Para Laín ni liberales ni conservadores estuvieron a la altura de las circunstancias. Hidalgos y heroicos, fueron también mediocres e ineficaces históricamente. Además, nuestra tragedia nacional es risible vista desde afuera. Para los europeos no pasa de ser un pleito local y pintoresco, sin ninguna grandeza, tal como puso de relieve el francés Prosper Mérimée. El pleito entre hispanidad tradicional y europeidad moderna tenía difícil solución. Laín vuelve los ojos a una por entonces joven generación, la de Marañón, D’Ors, Pérez de Ayala, Américo Castro, Madariaga, Azaña…, en la que sobresale Ortega, el más europeísta, pensador liberal y secularizado. El filósofo siente a “España sin pulso”. Cuando piensa en ella, no es orgullo lo que experimenta, sino dolor por su miseria y su fracaso. No le gusta el misticismo español a lo Unamuno. Sufre por la España real y sueña la España posible. Si Europa es la ciencia, España es la inconsciencia. Aquí todo es pueblo, nos han faltado espíritus selectos. Su teoría del vitalismo le lleva a pensar España en términos cuasi biológicos: la patria está moribunda, es organismo agotado, la raza se fatiga. Nuestro feudalismo fue débil, pues fuimos invadidos por los visigodos, el más viejo de los pueblos bárbaros, menos fresco que los francos. Bastó un soplo africano para que todo se derrumbase. Nuestra rápida hegemonía del XVI fue encumbramiento aparente, espejismo más que realidad, debido a la ventaja de los Reyes Católicos al unificar con premura la Península por falta de resistencia de los demás reinos. “España es la historia de una decadencia continuada”, piensa pesimista. “Pero también una altísima promesa”, añade optimista. Ortega ama el ideal de la eficacia. Pasar a la acción tras la reflexión, acción inteligentemente organizada. Actuar sin pensar sería irresponsable. La eficacia pide límite y concreción, metas alcanzables. Para él, el reaccionario es el cantor de las glorias pasadas, quien sienta en su trono a los muertos para que dirijan a los vivos. Él pide resurrección. Si España es el problema, Europa es la solución: 7 “Solo mirada desde Europa es posible España”. Como Francisco Giner de los Ríos, Ortega piensa que tenemos un problema pedagógico: hay que ir a la ciencia por la educación, por la instrucción de una minoría selecta que dirija e instruya a la masa. No debemos llegar a la masa por el alarido o la prédica, sino por la enseñanza. Él quiere nacionalizar lo europeo, no catolizarlo como pedía Pelayo. Si el santanderino se hizo aperturista, el madrileño en su madurez se vuelve aristocrático. Desconfía de las masas, resentidas contra la excelencia. “La masa cocea y no entiende”, dice. La democracia le parece imperio perturbado de las mayorías, nivelación universal a la baja. Y aunque le disgusta el casticismo, se hace casticista. Observa que no solo España, sino Europa entera, están en decadencia. Y desconfía más, entonces, de lo extranjero. Quiere poner a España en forma ante la vida presente, actualizando su tradición, vivificando el pretérito en el presente. Tales las trayectorias de Pelayo y Ortega: el europeísta se hace castizo y el ultramontano, moderno. Esa es la visión integradora de Pedro Laín Entralgo, quien quiso ser hombre de su tiempo. Personalista cristiano, afecto a la católica tradición de nuestro país, vivió el catolicismo como luz y perfección, nunca como coacción. Defendió por ello el paulino Oportet haereses esse, Conviene que haya herejes, la necesidad de la disidencia y la libertad de pensamiento. Se enfrentó al dilema de la patria, condenada en las últimas centurias a guerras intestinas. Como conservador, supo admirar en Menéndez Pelayo al esteta decimonónico, al erudito historiador, al estudioso infatigable progresivamente abierto al mundo exterior. Pero él era ciudadano del siglo XX, y amaba la ciencia, y la filosofía, y la cultura germánica, como Cajal, como Ortega, como Borges, como Zubiri. Laín vivió la catástrofe de la Guerra Civil y quería algo más que tener razón, “su” razón, un trágala que imponer a fuego a los demás. Lo que había que hacer era integrar, abrirse al prójimo. Esa era su manera y su modo de hacer patria: 8 “Sé lo que soy (…), un español que quiere de su país mucho de lo que su país le ofrece y —para su cotidiana desazón— todo lo que su país podría ser”13. Filósofo de la apertura, antropólogo de la esperanza, el amor y la otridad, vivió como espíritu abierto al mundo, dispuesto a devolver cuanto había recibido, consciente de la “misión creadora y oblativa” del intelectual. Antes que a Pelayo, Laín, hombre de ciencia, prefirió a Cajal, cuyo modo patriótico le parecía mejor. En vez del programa y la receta, la empresa personal: “Tratemos de ser virtuosos antes que moralistas (…) y arquitectos de nosotros mismos mejor que dómines del prójimo”, dijo en la introducción a España como problema. Laín aspiraba a una España que no estuviera hecha de exclusiones: “Sé muy bien que en la España a que yo aspiro pueden y deben convivir amistosamente Cajal y Juan Belmonte, la herencia de San Ignacio y la estimación de Unamuno, el pensamiento de Santo Tomás y el de Ortega, la teología del padre Arintero y la poesía de Antonio Machado”. Cajal hombre de ciencia, Ortega el europeizador y el último Pelayo estarían orgullosos. La fórmula personal de don Pedro era el pensamiento liberal, la apertura al otro. Había resuelto el “problema de España”. Como quería Cajal, con un proyecto de gran dignidad científica y antropológica. Como anhelaba Ortega, con influencias de la Germanidad luminosa de la Filosofía. Como pedía Pelayo, con respuesta nueva y cristiana, a la vez moderna y tradicional: tolerancia y respeto al prójimo, ciencia y conciencia. Ahí estaba la clave de la cuestión. Hacía falta un hombre sin prejuicios para verlo. “Enseñar, integrar y aprender han sido, durante varios años de ardiente zozobra, las tareas cotidianas de unos pocos españoles sedientos de perfección y de España. Por lo que a mí toca, ahí quedan —locuaz testimonio de una ilusión española— los cuadernos de la revista Escorial, mis libros en torno a la “generación del 98” y al pensamiento de Menéndez Pelayo, los miles y miles de palabras —torpes, monocordes— con que he predicado opportune et importune nuestra voluntad de integración”14. 13 14 Laín Entralgo, P., Descargo de conciencia, p. 510. Laín Entralgo, P., España como problema II, p. 394. 9