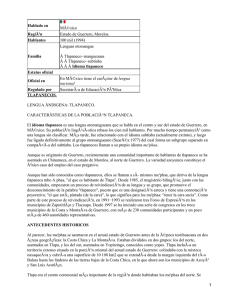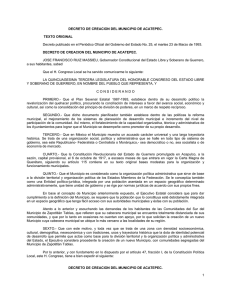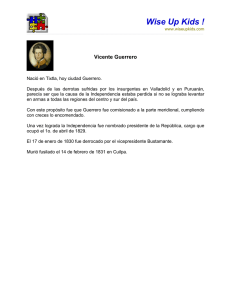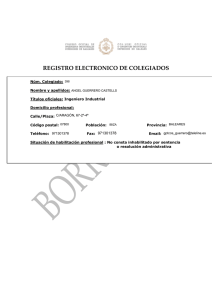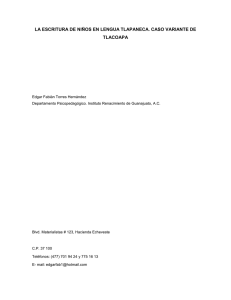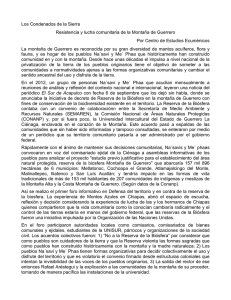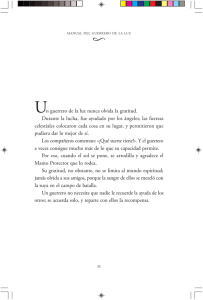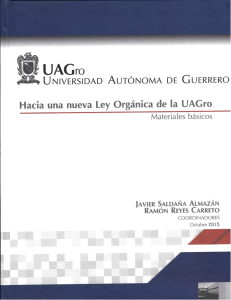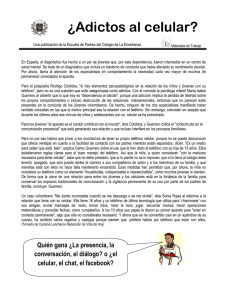me`phaa
Anuncio
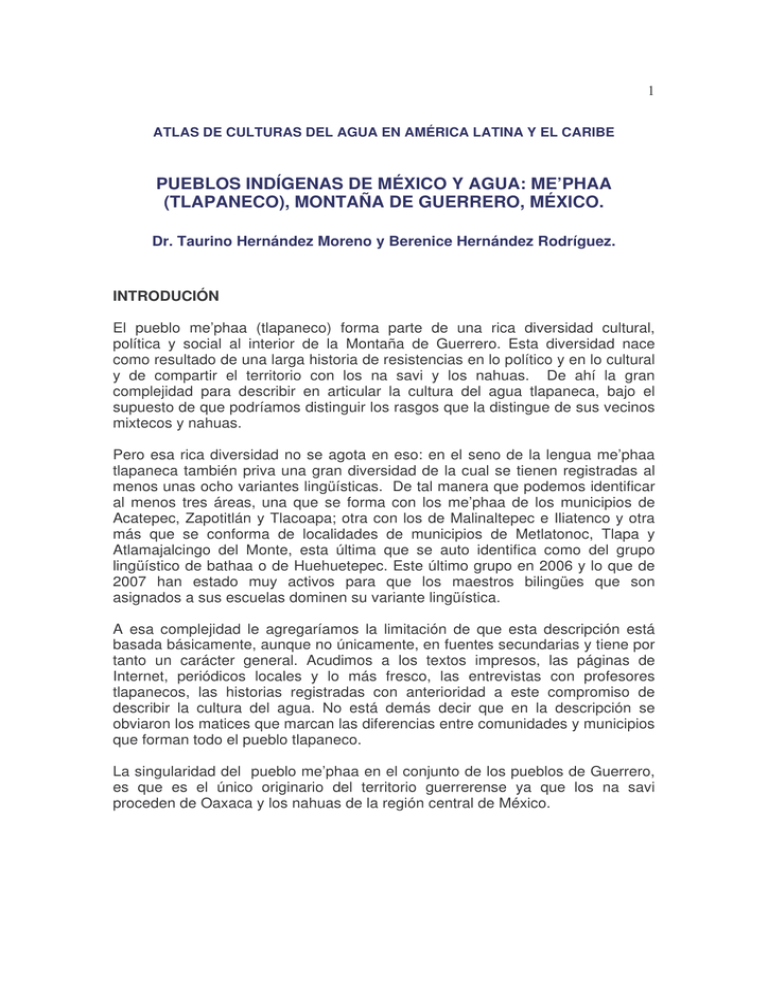
ATLAS DE CULTURAS DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO Y AGUA: ME’PHAA (TLAPANECO), MONTAÑA DE GUERRERO, MÉXICO. Dr. Taurino Hernández Moreno y Berenice Hernández Rodríguez. INTRODUCIÓN El pueblo me’phaa (tlapaneco) forma parte de una rica diversidad cultural, política y social al interior de la Montaña de Guerrero. Esta diversidad nace como resultado de una larga historia de resistencias en lo político y en lo cultural y de compartir el territorio con los na savi y los nahuas. De ahí la gran complejidad para describir en articular la cultura del agua tlapaneca, bajo el supuesto de que podríamos distinguir los rasgos que la distingue de sus vecinos mixtecos y nahuas. Pero esa rica diversidad no se agota en eso: en el seno de la lengua me’phaa tlapaneca también priva una gran diversidad de la cual se tienen registradas al menos unas ocho variantes lingüísticas. De tal manera que podemos identificar al menos tres áreas, una que se forma con los me’phaa de los municipios de Acatepec, Zapotitlán y Tlacoapa; otra con los de Malinaltepec e Iliatenco y otra más que se conforma de localidades de municipios de Metlatonoc, Tlapa y Atlamajalcingo del Monte, esta última que se auto identifica como del grupo lingüístico de bathaa o de Huehuetepec. Este último grupo en 2006 y lo que de 2007 han estado muy activos para que los maestros bilingües que son asignados a sus escuelas dominen su variante lingüística. A esa complejidad le agregaríamos la limitación de que esta descripción está basada básicamente, aunque no únicamente, en fuentes secundarias y tiene por tanto un carácter general. Acudimos a los textos impresos, las páginas de Internet, periódicos locales y lo más fresco, las entrevistas con profesores tlapanecos, las historias registradas con anterioridad a este compromiso de describir la cultura del agua. No está demás decir que en la descripción se obviaron los matices que marcan las diferencias entre comunidades y municipios que forman todo el pueblo tlapaneco. La singularidad del pueblo me’phaa en el conjunto de los pueblos de Guerrero, es que es el único originario del territorio guerrerense ya que los na savi proceden de Oaxaca y los nahuas de la región central de México. INFORMACIÓN PRINCIPAL COSMOVISIÓN: Mitos y leyendas u otros relatos: El mito compartido por los pueblos tlapanecos, aunque con matices según la variante lingüística, fija su origen en las faldas del volcán La Malinche. Carrasco (1995) recogió esta versión de la historia oral tlapaneca, en la cual la fundación del asentamiento tlapaneco más importante, Malinaltepec, está vinculada a la cosmovisión del agua: ! # " !" " $ & ' " ( % “En aquel entonces, había guerras entre varias gentes allá en Puebla, un lado de México. Entonces allí por el cerro Malinche estaban viviendo unos siete de los tlapanecos antiguos en ese entonces. Ellos se llamaban Mónica, Teresa, Malintze, Juana, Bartolomé, Baltasar, y Diego. Todos de familia Temilitzen. Todos ellos en ese entonces se parecían mucho a los mixtecos y les llamaban Rènè kruixò. Ellos vieron que había guerras por tierra y por otras cosas, entonces los ancianos rogaron a su dios a que les ayudara a salir de ese lugar y les concediera el milagro de poder introducirse en la tierra. Además los ancianos dijeron: Aquí hay guerras sobre todo por la tierra, si nos quedamos aquí, nos van a quitar nuestras tierras y no habrá lugar para que vivan nuestros hijos posteriores (descendientes) Es mejor salir de aquí, porque nosotros con el tiempo seremos muchos, al ser muchos, no habrá lugar para vivir. Es mejor buscar otras tierras donde pudieran vivir tranquilamente nuestros hijos -dijeron los ancianos. Entonces, los señores antiguos salieron del cerro Malinche, Puebla, bajo la dirección de Malintze y un sacerdote llamado Gabriel Hurtado de Mendoza, el rey Tecolotzintehtet (tecolotil volador en la piedra o crucetita de piedra) y su esposa Maria Izahuatzin. La jornada duro por varios días, y por fin llegaron al cerro que ellos le llamaron “conejo” del actual municipio de Cualac, que el propio ) Tecolotzintehtet y su esposa Maria Izahuatzin (cara redonda o cara con barros) fundó. Posteriormente siguieron su camino hasta llegar a A’phaá (Tlapa). Cuando llegaron a Tlapa vieron que estaba bueno para que fundaran ahí su pueblo. Allí vivieron un buen tiempo, tuvieron hijos y se hizo grande la familia Temilitzin, que significa piedra chica torcida. El sacerdote Gabriel Hurtado de Mendoza los seguía acompañando, y se dice que se metieron en hoyo bajo tierra y salieron cerca del río Colorado (río tlapaneco ) que pasa a la orilla de una llanura (probablemente el actual Contlalco) en donde asentaron su pueblo después de la segunda jornada de camino, u empezaron a construir sus casas. Eran aun como los mixtecos, o sea Rene Kruíxo. Ahí vivieron mucho tiempo En una ocasión que estaban todos juntos (probablemente en una asamblea) llegaron dos señores que decían que eran reyes y que hablaban otra lengua. Malintze creyó que no era bueno vivir con gentes extrañas, entonces se desata una fuerte lucha entre los Temilitxzin y los recién llegados en el llano. Sin embargo vivieron juntos por unos días. Después de unos días de estancia de los reyes con ellos, los tlapanecos pensaron: Estos extraños no nos van a tratar bien, nos van a tratar mal. Van a tratar mal o matar a nuestros hijos mientras nosotros vayamos a trabajar y pueden dañar a nuestras mujeres para quedarse ellas a vivir aquí con toda su familia .estos extraños seguramente se van aportar mal. Eso era lo que estaban pensando los ancianos tlapanecos, por eso dijeron entre ellos mismos: Será mejor que salgamos de aquí. No les dio tiempo de salir ya que los extraños empezaron a portarse mal y se desató nuevamente una lucha fuerte entre ambos grupos. Pierden los Temilitzin y se salen, ya que su pueblo fue quemado y convertido en cenizas, el cual quedo el nombre de Tlachichinolapa que quiere decir Xkuá Ruthá , llano ardiendo o llano carbón. Entonces se salieron los tlapanecos que en ese entonces estaban viviendo en Tlapa con los reyes. y se metieron adentro de la tierra, fueron a buscar otra parte donde pudieran poner otro pueblo. Sólo almorzaron con los reyes por la mañana. Al medio día cuando los reyes buscaron a los Temilitzin para comer, ya no estaban, porque se fueron a otra parte. Los tlapanecos empezaron a caminar y llegaron a un lugar que llamaron Xkuá yujndá (llano polvoso) que se localiza cerca del poblado de Tlaquilzinapa, lugar en donde duraron muy poco ya que no les gusto para fundar su pueblo. Siguieron caminado hasta llegar a otro lugar llamado Itsí niwi’thá (piedra partida), tampoco les gusto ese lugar. * Había momentos en que se desesperaban por no encontrar un lugar adecuado para fundar su pueblo y se pusieron a llorar, por lo que bautizaron a un lugar xkuà nginá (llano triste), posteriormente siguieron su jornada hasta llegar a un lugar llamado ràxà cùwan (zacate resistente). No les gustó tampoco ese lugar, y por fin llegaron a un sitio que creyeron bueno para fundar su pueblo, y ese lugar lo llamaron iya raun ngù’wà (agua al bordo escondido). Posteriormente, los tlapanecos se metieron en un hoyo dentro de la tierra y salieron por un ojo de agua que esta al pie de Júbà Xuguáá (cerro lucerna), y pensaron que ahí estaba bueno para que fundaran su pueblo. No estaba bueno ese lugar porque estaba en la punta de un cerro, y desde ahí pudieron mirar hacia abajo para ver si era bueno fundar su pueblo. Entonces volvieron a meterse al hoyo que estaba en el ojo de agua, y se vinieron por debajo de la tierra, y salieron en una poza honda del Agua de Tepehuaje. De allí llegaron al Llano Popotillo. Cerca de ahí estaba otro lugar bueno y fundaron unas casitas. Ese lugar lo llamaron Ño’on ndàwíí. Ahí vieron que estaba bueno para su pueblo, ahí construyeron sus casitas (jacales). Posteriormente pusieron otras casas más abajo, exactamente al pie de Ixèrè’è àkuìin xàbò o “árbol de la flor del corazón”. Empezaron a nivelar el terreno, entonces sucedió algo bueno para ellos; donde iban escarbando vieron una piedra de dinero (veta de oro) metido hacia el cerro. Entonces dijeron entre si: Este lugar es bueno para nuestros hijos, asó que lo vamos a cuidar para ellos. De esa mina raspaban para obtener el polvo y pagar ante el gobierno de todas las gentes de esa época. En ese lugar dejaron que viviera Malintze, por eso se llama Malinaltepec ese lugar, por Malintze. Una vez que se establecieron ahí se dijeron entre ellos mismos que ese lugar era bueno para que vivieran sus hijos. Ahí nacieron sus hijos. Ellos empezaron a trabajar y construyeron una casa larga (probablemente una casa oficial) hasta que la terminaron. Vivieron durante mucho tiempo en ese lugar, hasta ahí ya tenían fundados tres pueblitos. Ahí se engrandeció su familia. Por eso el jefe de ellos, un día los reunió, y les dijo: Ya somos muchos ahora, y es necesario fundar otros pueblos para que podamos seguir haciéndonos muchos. + Después de lo anterior, se escogieron a doce hombres y doce mujeres que ya eran de edad para procrear y los mandaron a doce lugares diferentes. Uno de ellos lo mandaron con su pareja fundar Tilapa, y otros los mandaron por Totomixtlahuaca y oros en el Rincón, Colombia, entre otros. Así fundaron doce pueblos en poco tiempo. Otro pueblo que recientemente se fundó es Zitlaltepec, que es propiamente fundada por los Temilitzin cuando Juana cometió adulterio con un mixteco, y fueron descubiertos por las autoridades mixtecas, y obligaron a Juana a pagar una multa ante la autoridad mixteca, pero como no tenia dinero para pagar la multa, la familia Temilitzin dio una parte de su terreno para que viviera el mixteco con Juana, de esta forma se pago la multa mediante el otorgamiento de tierra y a la vez obligaron a los adúlteros a casarse. Los pueblos se fueron fundando también porque es necesario cuidar fronteras del sur, porque otras gentes lo estaban invadiendo. Así estaba cuando nacieron los otros hijos y crecieron ahí en Malinaltepec durante mucho tiempo. Hasta que un día platicaron entre ellos y tuvieron un acuerdo de construir una iglesia. La construyeron y la terminaron. Entonces se preguntaron cómo sería el interior de la iglesia y quién sería el patrón de esa iglesia. Entonces dijeron: “Será San Miguel Arcángel el patrón de esta iglesia” Por eso fueron a Puebla a comprar al santo para que viniera a vivir en la iglesia recién construida. Lo pusieron en el altar. Después se dijeron que era necesario un sacerdote que celebrarlas misas para que sus hijos pudieran asistir en esa liturgia. Y se preguntaron de dónde vendría lo que pagarían al cura. También vieron la necesidad de un juez que pudiera investigar las desgracias que pudieran surgir por sus hijos, donde iban a ocurrir grandes accidentes. Quien no quisiera acatar cualquier orden iría a la cárcel. Entonces el presidente de ellos y el juez dijeron que no estaba bien que la iglesia estuviera abandonada. Que debería estar un mayordomo y un mayor como encargado y que tuviera autoridad para mandar a los comisionados menores que él. Los comisionados inferiores serían los encargados de ir a traer las hojas sagradas (propias para una iglesia) para ponérselas al santo patrón desde antes del día de su fiesta (28 y 29 de Septiembre). También se preguntaron quién sería el encargado de llevar esas hojas a los pies del santo patrón. Entonces se dijeron que serían dos ancianos. Ellos tendrán en sus manos sus hojas y flores (del pueblo) para rogarle al santo por sus descendientes. , Se dieron cuenta que no estaba bueno que el santo estuviera lleno de hojas en el interior de la iglesia, que era necesario un fiscal que sacara las hojas y las flores para que estuviera limpia de nuevo la iglesia. Entonces se preguntaron que quién contestaría la misa. Acordaron en construir una casa para que estudien los muchachos. Trajeron un señor y enseño a los muchachos. De allí salieron los muchachos sabiendo ya leer, ellos eran los encargados de contestar cualquier papel (oficio) que venia del gobierno general de todo el país. De allí mismo salieron los que aprendieron solfeo para que contestaran las misas en cantos (cantores). Después planearon como se iba hacer para construir la torre de la iglesia y empezaron a trabajar. Acarrearon piedras para poner el cimiento de la torre, entonces tuvieron reunión y acordaron que no era posible que lo construyeran ellos mismos porque vieron que era necesario un albañil. Además éste les dijo que era conveniente conseguir campanas para la torre. Por eso se les comisionó a varios señores que lo fueran a comprar hasta Puebla. Los hombres fueron y duraron varios días trayendo una campana bastante grande. Antes de llegar al pueblo se les oscureció y ahí durmieron con la idea de llegar muy temprano al pueblo, pero sucedió que a media noche cuando despertó uno de ellos vio que no estaba la campana, entonces despertó a los demás. Todos estaban angustiados por la desaparición de la campana. La buscaron y no la encontraron, entonces esperaron a que amaneciera, y la buscaron por todos los alrededores y no la encontraron. Ya hasta la tarde empezó a sonar la campana cerca de donde estaban ellos y miraron hacia arriba y la vieron metida en medio del peñasco junto a un árbol llamado xixì’. Trataron de bajarla pero no pudieron porque estaba muy alta la roca donde estaba metida la campana. Eso sucedió un día jueves por la tarde (cuando sonó la campana), por eso cada jueves suena la campana en ese lugar, aunque poco a poco se fue metiendo más y más al interior del peñasco. Entonces regresaron al pueblo y comunicaron lo sucedido, y vino la gente del pueblo, comprobó que realmente estaba metida la campana en el peñasco. Por lo que no tuvieron otra alternativa que fundir el metal extraído de la mina que está en ese pueblo. Así lo hicieron. Construyeron un hoyo para fundir el metal y de ahí hicieron las campanas. Empezaron a trabajar, construyendo la torre con el albañil. Como se iba levantando la construcción de la torre asó iban subiendo las campanas para evitar el trabajo de subirlo después, que sería mucho más difícil. Duraron tres años construyendo la torre hasta terminarla. Cuando terminaron de construir la torre, hicieron una fiesta grande, hubo mucha comida y bebida de maíz fermentado. Así seguían viviendo, hasta que un día llegaron unos extraños buscando oro que supieron que ellos tenían mina. Esos extraños les preguntaron dónde estaba la mina, ellos no quisieron decirles porque aun recordaban la fuente de agua donde Malintze manifestó su lágrima como petición de velar por el pueblo, que es para los hijos. Si mostraban la veta de oro, quedarían pobres sus hijos. Por eso uno de los señores tlapanecos se tendió sobre la veta y dijo: ¡Échenme tierra encima! Ante esta actitud, los señores que estaban ahí le echaron tierra sobre él aun cuando estaba con vida, porque de esa manera manifestaba su amor por los hijos del pueblo. La mina desapareció y no se ha encontrado, porque los ancestros rogaron mucho al alma del señor que se tendió en la veta de no permitir que aparezca la mina. Así sucede hasta ahora. (Registrada por Abad Carrasco Zúñiga (1995:275) Otro mito de fundación es sobre la comunidad me’phaa (tlapaneca) de Acatepec. De acuerdo a la leyenda de los ancianos, en aquellos tiempos, antes de que se fundara la población, un ser misterioso cruzó por este lugar, se dirigía rumbo a Teocuitlapa, distante a unos 6 km de este punto, pero antes de llegar a su destino, fue mortalmente herido por sus enemigos a mitad del camino, entre Acatepec y Teocuitlapa. Por la sangre que había derramado las piedras quedaron pintas de rojo. Hasta la fecha existen de igual color como prueba de lo sucedido. El herido retornó con gran dificultad al cerro de los Carrizos y falleció precisamente a un lado de un manchón de carrizos. Al pie de los mismos brota un borbollón de agua cristalina. Antes de expirar ordenó a la gente que lo acompañaba a levantar chozas y casas y, que ahí se fundara una población en su memoria. (Enciclopedia de los municipios de México. 2001) Deidades y personajes míticos relacionados con el agua: En la mitología me’phaa o tlapaneca se destaca la creación de Akha’ (Sol), Gon’ (Luna) y Akuun Mbatsuun’ (Dios del fuego), los cuales nacieron juntos en la orilla del río y fueron criados por Akuun Ñee (Diosa del Temazcal), portadora de la dualidad del frío –calor. Otro Dios importante es Akuun Mbaa (Dios de la tierra), quien cuida a todos los animales y proporciona todas las semillas y hierbas comestibles. (Carrasco, 1995) Otra historia se refiere al nacimiento de los rayos, conocidos como Bego o Akuun Iya que fueron criados por un anciano, quien les proveyó de instrumentos de trabajo. Cuando crecieron, se trasladaron hacia los siete mares para conseguir maíz y otras semillas fértiles y se apoyaron en una tuza para poder trasladarlos bajo la tierra. Estos dioses ahora controlan las semillas, las nubes y la lluvia. (Carrasco, 1995) . Se identifican otros dioses en el inicio del rito agrícola con la adoración de Bego o Akuun Iya (Rayo), representante del agua (lluvia) y de la fertilidad. Con este se desprenden otras fiestas agrícolas relacionadas con la producción regional. (Carrasco, 1995) En el municipio de Tlacoapa se adora a la diosa iya wha (agua que brota) en el ritual del fuego nuevo y al Mbo juba (el señor del monte). (Dehouve, www. ) El nacimiento y el nahualismo es otro elemento importante. Se cree que cuando un niño nace, al mismo tiempo está naciendo un animal y se dice que ese animal es el nahual del niño. Nadie de la familia sabe que tipo de animal es el que nació, pero el nahual se manifiesta en el sueño de la persona. (Carrasco, 1995) Xabo Jubaa (hombre de barro) Ceremonias, ritos, fiestas y danzas: Fiestas Las comunidades me’phaa comparten el ciclo de rituales religiosos con un fuerte sincretismo entre el panteón católico y sus deidades ancestrales. Para las festividades religiosas se constituye un grupo de mayordomos del pueblo que durante los días festivos organizan actos culturales y de diversión, iniciando con una velada donde se congregan la mayoría de las habitantes del lugar y los visitantes de los diferentes pueblos cercanos. Entre el 24 y 25 de abril se inicia el ciclo agrícola con la petición de lluvias a Bego, conocido también como Akuun Iya o Totonásha, Dios de la lluvia y de la fertilidad. Este Dios ha sido sustituido por San Marcos. Se realiza en el pueblo bajo la responsabilidad de una mayordomía y un maestro o Ndika Bakú que sube al cerro para la petición. (Carrasco, 1995) San Marcos es celebrado el 24 de abril en toda La Montaña por los me’phaa, así como por los na savi y nauas. La fiesta de San Marcos, nombre español, de la deidad precortesaina de la lluvia y el trueno, cuyos festejos se llevan a cabo en la cumbre de los cerros, donde está representado por unas piedras llamadas ídolos. (Danièle Dehouve, 2001) El 28, 29 de septiembre se realiza la fiesta de agradecimiento por la cosecha en honor a San Miguel Arcángel. La fiesta está relacionada con un pájaro llamado Xtálítí, proveniente de la Costa, lo cual indica que ya inicia la buena temporada para los tlapanecos. (Carrasco, 1995) San Miguel, el 29 de septiembre, que tiene que ver con el agradecimiento del alimento nuevo, la cosecha. Preparan danzas como la de los Charreos (también / llamada del señor Santiago) o los Tlaminquis o Tecuanis. (Danièle Dehouve, 2001) El 7 de diciembre se festeja a Sabenáshà, esposa de Bègò o Akùùn Iya o Totonásha. Ella viene desde la costa a visitar a su esposo que vive en La Montaña y trae las mejores semillas para los tlapanecos y como seña, llueve ese día. Llega el día 8 en La Montaña. Actualmente esta diosa fue sustituida por la Virgen de La Concepción. (Carrasco, 1995) En la noche del 24 de diciembre, se le ora a Sabenáshà para que deje las buenas semillas que trajo desde la costa, para que los habitantes de La Montaña tengan buena cosecha en el año siguiente. Sin embargo se festeja el nacimiento de Jesús o Niño Dios, o Navidad. (Carrasco, 1995) El 2 de febrero es el retorno de Sabenáshà hacia la costa y se ruega nuevamente para que deje las buenas semillas en La Montaña; entonces se celebra la candelaria. En el mes de febrero, se festeja el carnaval que representa la lucha de vida o muerte entre los nahuales. Esta lucha indica la sobrevivencia y la renovación de la vida. Los tlapanecos ayudan a su nahual mediante la quema de copales. (Danièle Dehouve, 2001) Los días 10, 2, y 3 de mayo, cada año organizan sus fiestas en honor a Jesús de las Tres Caídas y la Santa Cruz 15 de mayo, San Isidro Labrador. Los días 28, 29 y 30 de junio la población festeja con mucho honor a los santos San Pedro y San Pablo. El Señor Santiago Apóstol, inicio el día 18 de julio y termina el 25 del mismo mes. Los días 14 y 15 de agosto a la Virgen de la Asunción. 1 y 2 de noviembre Día de los Difuntos. El 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Otra festividad es la del Quinto Viernes de Cuaresma a la imagen "Jesús del Nicho" o Cristo de la Misericordia. Ritos Las comunidades me’phaa practican rituales como el de “ofrendas contadas” y el del cambio de autoridades o ritual de fuego nuevo. Danièle Dehouve documentó lo observado en dos pueblos me’phaa. De la primera dice, “…Las civilizaciones mesoamericanas han basado una gran parte de su organización social y de su religión en una ciencia de los números. Pensamos que otro centro de interés sería el de las « ofrendas contadas », es decir, la costumbre de presentar ofrendas constituidas de varios objetos en números cuidadosamente contados. 0 Las ofrendas contadas. La primera descripción de los rituales con ofrendas contadas fue realizada entre los indígenas de habla tlapaneca. Así se diseñaba un área geográfica incluyendo los estados de Guerrero y Oaxaca, que puede aparecer como un foco cultural (o uno de los focos culturales) de las ofrendas contadas. Danièle recomienda: 1. No buscar el significado de los números en sí mismos, sino ubicándolos en el marco de una teoría de la ofrenda. En otros términos y como se va a explicar a continuación, pienso que es imposible dar razón del uso de los números si no se logra entender lo que es una ofrenda y cuáles son sus varios estratos o niveles. 2. No satisfacerse de la descripción de una ofrenda dada en un pueblo dado. Una observación de este tipo es incapaz de desembocar en un modelo de la ofrenda, el cual sólo se puede deducir de una comparación entre varios lugares. El método de análisis que tengo la intención de proseguir durante varios años consiste en comparar las mismas ofrendas en varios pueblos distintos. En este artículo presento un primer resultado que se desprende de la comparación de una sola ofrenda en dos pueblos distintos. Espero así llegar a proponer un modelo interpretativo de las ofrendas y del uso de los números en ellas para confrontarlo con otras descripciones realizadas en las regiones indígenas de México. El cambio de las autoridades y año nuevo. Dehouve dice, “la ofrenda que voy a describir pertenece a un conjunto de rituales realizados a principios de enero en ocasión del cambio anual de las autoridades municipales de nivel subalterno. En efecto, un municipio contiene dos niveles de administración. El ayuntamiento municipal encabezado por un presidente municipal, electo por tres años, tiene su sede en un pueblo mayor que sirve de cabecera. Los pueblos subalternos, que en la región tlapaneca de Guerrero, llegan a un número de 50 a 100 por municipio, acostumbran elegir anualmente sus autoridades encabezadas por un « comisario municipal ». Después de recibir las insignias de su poder (sellos y bastones de mando) de manos del presidente municipal, las autoridades de los pueblos subalternos realizan una serie de ritos que se extienden durante una semana y comprenden numerosas ofrendas contadas. Sin embargo, Marion Oettinger recuerda una fiesta celebrada en Tlacoapa por un cuerpo municipal llamado « inspectores » que desapareció en 1960. Aunque este autor no diga en qué momento del año se verificaba el ritual, pienso que estaba relacionado con los del mes de enero: « [...] Los inspectores celebraban una fiesta del tipo mayordomía. Veneraban una imagen llamada iya wha (agua que brota) en lengua tlapaneca, que no tiene ningún equivalente católico o español [...] Cuando en 1960 llegaron los sacerdotes de la Misión, se espantaron al ver este tipo de culto y en cuanto se recobraron de la sorpresa, prohibieron la veneración de este « santo » del inspector y trasladaron la imagen a la ciudad de México » (Oettinger 1980, p. 139) Conitnúa Dehouve, “El tercer municipio tlapaneco, Zapotitlán Tablas, no fue el objeto de ninguna monografía etnográfica. Cuando lo visité entre 1974 y 1976, me enteré que se realizaban aún los rituales de cambios de autoridades municipales que habían sido señalados por uno de sus sacerdotes: el cura de la parroquia de Atlixtac que mencionó la particularidad de Teocuitlapa (que perteneció mucho tiempo al municipio de Zapotitlán Tablas) « donde, cada año bañan al comisario entrante a media noche con todos sus regidores, para que tengan buena suerte » (Catedral 1953, p. 51, citado en el artículo) Para Dehouve, los rituales de enero presentan un interés excepcional, en primer lugar porque son comunales y, por lo tanto, realizados al mismo tiempo en muchos pueblos donde se pueden observar y comparar. Los dos municipios de Zapotitlán Tablas y Acatepec tienen un número aproximado de cien localidades; un estudio de su historia permite reconstruir el poblamiento de la sierra y trazar la filiación entre las comunidades. Y agrega: “Por el momento, quiero proporcionar unos resultados de las observaciones realizadas en el pueblo de Tres Cruces (al sur del municipio de Acatepec) en enero de 2000, y en el pueblo de Apetzuca (al norte del mismo municipio) en enero de 2001. En ambas localidades, los rituales se prolongan durante una semana y culminan una noche de viernes a sábado, durante la cual las ofrendas contadas son presentadas simultáneamente en varios puntos sagrados de la periferia del territorio comunal. La misma noche, las autoridades municipales se bañan en un ojo de agua para realizar una purificación ritual, antes de entrar solemnemente en el local municipal para tomar posesión oficialmente de su cargo. Los responsables civiles tienen la obligación de guardar una « dieta », es decir, comer comida preparada sin condimentos y, según el lugar, observar una abstinencia sexual durante un periodo de una semana a tres meses. En el transcurso de la semana ritual, todavía no tienen el derecho de hacer justicia ni mandar a los policías, de tal forma que el pueblo queda sin autoridad formal. El objetivo de los rituales públicos, además de otorgar una legitimación al poder político, es « pedir el año », es decir, la vida de cada uno de los habitantes del pueblo, de lo que se encargan las autoridades civiles. Un error en la confección de las ofrendas o una ruptura de la abstinencia sexual por parte de uno de los hombres en puesto puede provocar la muerte de los vecinos del lugar” Alfredo Ramírez Celestino en su libro La etnohistoria de los pueblos indios de Guerrero, describe el rito de los manuscritos. Dice que en la comunidad me’phaa de Acatepec observó lo siguiente: Los Principales sacaron de unos tenates pequeñas esculturas como muestra de sus antepasados…Sacaron los papeles de una caja de madera sobre una mesa donde empezaron a colocar, velas, agua, chocolate, pan e incienso, así como unos bastones a manera de ofrendas alrededor de los documentos. Una ceremonia de la que sólo alcance a presenciar el final, cuando terminaban de amarrar las flores a mitad de unos bastones que probablemente sean de los regidores que participarían en el ritual de los manuscritos, son los llamados san marquitos por los tlapanecos, aunque no fue posible tomar fotografías ya que el chaman o curandero no quiso que le tomara ninguna porque me llevaría su sombra, que se considera parte de su alma. De los San marquitos sólo sabemos que los bañan antes de llevárselos a la cima del cerro donde se encuentra una cruz, el 24 de abril, cuando se inicia la celebración de la petición de lluvia, así mismo se le ofrenda sangre de las gallinas que sacrifican ante la cruz y en este caso, se les unta a los san marquitos esta sangre embadurnándola de ambos lados de la cara, se envuelven en copos de algodón y así permanecen durante todo el año en la casa municipal, hasta que los vuelven a llevar al cerro en esta misma fecha. Es así como los tlapanecos rinden culto a los san marquitos, nombre que reciben tanto los bastones de mando, como las esculturas mezcala y los propios manuscritos pictográficos, de manera semejante como los católicos adoran a la imagen que se encomiendan. Por esta vez suponemos que la participación de los san marquitos ante las ofrendas presentadas ante los títulos primordiales de sus tierras, tienen que ver porque no pueden vivir sin sus tierras y con la lluvia que las hacen producir. Otro ritual es el baile de los ratones. Pudimos reconstruirlo a partir de varias fuentes documentales y de observaciones de campo. El ritual comienza con la designación por el pueblo de los fiscales, éstos con 15 días de anticipación comienzan la cacería de los ratones y el día de la fiesta se los entregan a las autoridades para que cada uno de ellos les den de tomar aguardiente o mezcal hasta que los ratones estén borrachos y así los hacen bailar. La finalidad es que éstos respeten las cosechas y no perjudiquen las milpas. Se da de comer “pozole de fríjol” a los invitados o “pozole de ratón”. La Enciclopedia de los Municipios, registra también el emborrachamiento de ratones, fijando como fecha el 15 de julio. Y agrega: cuando no llueve, los habitantes de Zapotitlán llevan la imagen de San Marcos a los cerros más altos, donde celebran misas en su honor (Enciclopedia de municipios, 2001) Es una tradición que las bodas deben celebrarse los días martes y sábados, si no es así habría muchas dificultades en la vida conyugal de la pareja. (Enciclopedia de municipios. 2001) Petición de la novia. Tradicionalmente el matrimonio de dos jóvenes es considerado por los pobladores como un medio para reforzar la estructura interna del grupo, mediante los múltiples lazos familiares que la acompañan. Los ) diversos rituales del casamiento tlacoapeño actúan como agentes de consolidación. (Enciclopedia de municipios, 2001) Danzas En las fiestas religiosas se pueden admirar las danzas regionales acompañadas de las bandas de viento o del Chile Frito o un solo instrumento musical, entre otros. Los Chareos, Tlamanques, Vaqueros, Siete Vicios, 12 Pares de Francia , Los Tres Pares de Francia, Los Moros, los 12 Pares de Francia, La Taminque, La Monarca – Cortés, El Conejo, La Maroma y La Señora. Canciones, música y refranes: La música del pueblo me’phaa se caracteriza por el uso de instrumentos de viento y los violines, la música original es la banda filarmónica que surgió aproximadamente en el año de 1850, la Banda de viento, tropicales, corridos. (Enciclopedia de municipios.2001) Lugares sagrados: Los tlapanecos acuden a los cerros más altos, cuevas o manantiales pues dicen que ahí se juntan los cuatro vientos o puntos cardinales; es ahí donde se vincula la naturaleza con el poder de los dioses. La música de banda es un elemento que no falta en las celebraciones, igual que el aguardiente, las danzas y las flores. Aproximadamente a dos kilómetros al sur del pueblo de Zilacayotitlán, del municipio de Atlamajalcingo del Monte se encuentra una piedra rústica que le llaman San Marcos y se encuentra en la cima del cerro de nombre “cerro de Chilacayote”. Es sagrada por cuatro pueblos Tlapanecos indígenas, piden al ídolo el agua para sus siembras y ganado. Se le celebra con música de viento, danzas (El Vaquero); además de las ofrendas de chivos, guajolotes y aguardiente. Posteriormente se trasladan a la iglesia para rezarle (Enciclopedia de municipios, 2001) Léxico del agua: El profesor tlapaneco de Malinaltepec, Inocencio Navarro Solano, en septiembre de 2007, apoyó a los compiladores de esta monografía con la traducción de este lexico del agua: Agua: iyaa Lluvia: Ru’wa Nube: du’un Agua fría o nieve: iyaa nguwa Agua dulce: iyaa taun Humo malo: guni xkawe Río: mataá * Lago, laguna (agua quieta, tranquila, que no se mueve): iyaa ganoó Ojo de agua (agua que brota, se mueve): iduu iyaa Río grande: mataá mba Río pequeño o manantial, que cruzas con un paso: mataá laguií Neblina: rumbaá Torrente (lluvia fuerte, con viento): ru’wa guiñaa Arcoiris: Tokayaa Beber, tomar agua: magá iyaa Usar agua: majma iyaa Cuidar el agua: maña uun iyaa Toponimia hídrica: La región me’phaa se compone de varias comunidades que se conforman en municipios de acuerdo a la distribución político- administrativa del estado de Guerrero. A continuación algunas toponimias, todas de raíz náhuatl, que aparecen registradas en varios textos de la región, pero aquí tomamos los que incluye la Enciclopedia de los municipios de México. Acatepec, de origen náhuatl: Acatl – carrizo, Tepetl- cerro, lo que quiere decir “el cerro de carrizos”. Zapotitlán deriva de los vocablos náhuatl tzpotl: zapote, ti: partícula eufónica y tlán: junto o cerca “junto con los zapotes”. Malinaltepec, se llamaba Noyosotaini, que en mixteco significa “tierra de la flor de corazón”, y en 1564 se le aplica el nombre actual, que del mexicano significa “pueblo de Candeleros” o “cerro de los Candeleros”. El nombre de Tlacoapa fue Tlacoapan “río de las jarillas” de los vocablos náhuatl tlacotl-retoña; allo-mimbre; y apan-río, y en español significa “entre ríos”. Atlixtac. La palabra Atlixtac se deriva del náhuatl, su escritura correcta es Atliztac “En el Agua Blanca” (del n. atl-agua; iztac-blanco y el c-en). Atlamajalcingo del Monte, Atl-Agua, majalcingo-lugar donde se juntan dos ríos, del Monte - nacido en el monte. El grupo de comunidades tlapanecas de Atlamajalcingo lo conforman: Huehuetepec, Álvaro Obregón Zilacayotitlán, Santa Cruz, Benito Juárez, El Rosario y la Colonia Piedra Blanca. Glifo En la época Prehispánica se acostumbraba a representar el nombre de los pueblos o lugares a través de elementos de la naturaleza más representativos del lugar, lo que daba origen al glifo que lo identificaba. De acuerdo con Velez Calvo, aparece un glifo para un pueblo con el mismo nombre del municipio de Zapotitlán Tablas en la lámina 45r. del Códice Mendocino y consta de un árbol con frutos que representan al zapote y la terminación Tla y expresada por dos dientes. CONOCIMIENTO: Conocimiento de los ciclos naturales, taxonomías y capacidad para predecir y pronosticar fenómenos: + El ciclo de fiestas y rituales descritos arriba están asociados a los ciclos de la fertilidad, sequía y lluvias. Astronómicos: Los me’phaa interpretan el movimiento de los astros y lo aplican para su trabajo en el campo. Cada posición de la luna significa un momento de siembra o cosecha, también determina si es propicio cortar los árboles que se utilizan para la construcción de las casas. Asimismo, si alguien desea miel, debe castrar con la luna nueva y si lo que prefiere es la larva, entonces debe hacerlo cuando sea luna llena. Entre los me’phaa se interpreta una luna roja con la llegada de un huracán o lluvias excesivas y cuando el sol tiene un circulo amarillo alrededor, como si fuera su casa se interpreta de manera similar, con algunas variaciones. Cuando la Luna es llena y opaca, con un tono amarillo se pronostica mucha lluvia en ese mes o agua en abundancia. Meteorológicos: Los me’phaa relacionan el rebuzno de un burro o bien el muido del toro con la pronta llegada de una lluvia agresiva, fuerte. El encontrarse hormigas negras en fila, por los caminos significa que habrá una lluvia equilibrada, buena, sin destrozos, contrario a que si las encuentran de manera dispersa o regadas que anuncia lluvias con granizo, fuertes aires por lo que la gente se previene y encierra a sus animales para evitar perdidas (entrevista a Profesor Inocencio Navarro realizada por Carmen González) La aparición de plagas o malos presagios los relacionan con el canto del pájaro carpintero, aparición de tarántulas, la marta, la lechuza que significa deceso o males para una familia. Si por los meses de mayo-junio las comunidades amanecen en medio de humo negro, como si hubiera un incendio anuncia mala cosecha, no habrá producción de maíz o de lo que se sembró porque caerán plagas como la gallina ciega o habrá sequía. Para los me’phaa no es bueno señalar con el dedo el arcoiris porque las herramientas de trabajo que se utilizan en la siembra como el garabato, el machete, se vuelven frágiles y se quiebran porque el arco iris nace en un pantano u ojo de agua. Además de que se forma con la combinación del agua y la luz del sol, que es la energía y por eso también se le ve como un rayo. , Biológicos: En septiembre un pájaro llamado Xtálítí, proviene de la Costa, tierra caliente a la tierra fría donde se asientan los me’phaa y su llegada la relacionan con el inicio la buena temporada para los tlapanecos. (Carrasco, 1995) Calendarios: Las festividades religiosas ubican el calendario agrícola; el inicio su conclusión y la temporada de secas y la de lluvias. El 24 y 25 de abril se inicia el ciclo agrícola con la petición de lluvias a sus dioses ancestrales y se sube al cerro para la petición, aunque en lo católico se festeja a San Marcos, nombre español, de la deidad de la lluvia y el trueno, cuyos festejos se llevan a cabo en la cumbre de los cerros, donde está representado por unas piedras llamadas ídolos. (Carrasco, 1995; Dehouve, 2001) El 28, 29 de septiembre se realiza la fiesta de agradecimiento por la cosecha, el alimento nuevo, en honor a San Miguel Arcángel (Carrasco, 1995) El 7 y 8 de diciembre se festeja a la Virgen de La Concepción o a Sabenáshà, Ella viene desde la costa a visitar a su esposo que vive en La Montaña y trae las mejores semillas para los tlapanecos y como seña, llueve ese día. (Carrasco, 1995) En la noche del 24 de diciembre, se le ora a Sabenáshà para que deje las buenas semillas que trajo desde la Costa, para que los habitantes de La Montaña tengan buena cosecha en el año siguiente. Sin embargo se festeja el nacimiento de Jesús o Niño Dios, o Navidad. (Carrasco, 1995) El 2 de febrero es el retorno de Sabenáshà hacia la Costa y se ruega nuevamente para que deje las buenas semillas en La Montaña; entonces se celebra La Candelaria. En el mes de febrero también se festeja el carnaval que representa la lucha de vida o muerte entre los nahuales. Esta lucha indica la sobrevivencia y la renovación de la vida. Los tlapanecos ayudan a su nahual mediante la quema de copales. (Danièle Dehouve, Etnobotánica: La mayor parte del área me' phaa presenta la flora de bosque acicolifolio de la Sierra Madre del Sur, con presencia de ocote chino y variedades de pino que alcanzan una altura media de 20 a 25 m. Se nota también la presencia de diversas gramíneas y encino rojo y blanco. En la parte baja crecen caobas y una variedad de árbol conocido como ixe riñuu, que es utilizado para postes esquineros de las casas por su alta resistencia a la humedad. En la parte alta existe gran variedad de quelites silvestres y hongos que son aprovechados por los habitantes de la región para complementar su dieta alimenticia. Entre las plantas domésticas que se dan en la zona se encuentran platanares, cafetales, guayabos y guarumbo (Carrasco, 1995) Para los me' phaa, la mayoría de las enfermedades tienen su origen en la violación de ciertas leyes que regulan la coexistencia del hombre con la naturaleza. Para el tratamiento de las enfermedades realizan prácticas médicas tradicionales mediante el uso de plantas propias de la región. Dichas prácticas también incluyen a rezanderos, parteras y hueseros. Una figura importante dentro de estos especialistas es el méso o curandero. Para los me' phaa la enfermedad está relacionada con sus síntomas; así, según su propia expresión, las dolencias más comunes, luego de la desnutrición, son la diarrea, el dolor de estómago y el hinchazón La utilización de tecomates para la elaboración de jícaras que son utilizadas en la vida cotidiana de los pueblos indígenas, puesto que servían como recipientes (Danièle Dehouve, 1995) Etnozoología: La fauna silvestre que habita la región está compuesta por tlacuaches, armadillos, conejos, víboras, zorros, zorrillos, ardillas, pájaros diversos y abejas silvestres. En la zona boscosa hay venados, la nutria o perro de agua, tlacuache, tejón, ardilla jabalís y tigrillos, el jaguar, que por la excesiva cacería están en proceso de extinción. Anfibios: Ránido rana sierramadrensis y el hylido ptychohyls leonbardshuultzei y el hyls smithii especies frecuentes en los arroyos. Cuijes o lagartijas Cnemidophorus communis y C lineattssimus, Culebras. En Aves: Zopilotes, Tortolita, El colibrí, El pájaro carpintero, El tirano, El mulato, El zanate (MIE- PNUD, 2007) Principales fuentes percibidas y utilizadas: Las fuentes de donde los me`phaa se abastecen para el consumo humano son las aguas subterráneas, los pozos u ojos de agua de los cerros es de donde procede el agua que consumen. Las aguas superficiales, con los ríos, arroyos, manantiales además del uso doméstico las usan para pequeños riegos en cañadas o mediante mangueras que conducen el agua por gravedad. . Los me’phaa son ricos en agua. La mayoría de los pueblos están asentados en el parteaguas de dos grandes cuencas. Tienen incluso una porción de bosque mezófilo, que es muy húmedo. Los me’phaa consideran que no es bueno tomar agua de los pantanos porque huele a oxido, para ellos el pantano es identificado como un lugar húmedo, con mucha agua pero que no se consume, todo el tiempo se la pasa lodoso y abundan los berros, plantas comestibles, y los camotes de planta morada, éstos sí son comestibles. Otra característica es que el lugar se ve rojizo, naranja o morado y el olor a fierro y oxido es fuerte. El agua buena que se debe tomar es la que proviene de los cerros y manantiales Conocimiento de riesgos: El exceso de viento u aire por más de tres días los alerta de que vienen fuertes lluvias. PRÁCTICAS: Adecuación y distribución del agua: Antes acarreaban el agua de los pozos a su casa o colocaban el kiote o cañuela del maguey partidos a la mitad que funcionaban como mangueras o acueductos naturales por donde se transportaba el agua. Actualmente los sistemas de agua en algunas localidades se dan a través de las mangueras que se colocan en los pozos de agua o manantiales para llevarla a los hogares, todo es por gravedad. Los pueblos tlapanecos se abastecen directamente de sus manantiales que están en los cerros. Los cerros con mejores manantiales son cerro tepiltzahua, el cerro santiago, el cerro lucerna. De esos manantiales conectan mangueras negras que llevan el agua por derivación hasta las poblaciones. En los últimos años han venido sustituyendo las mangueras por tubos de pvc. Pero las comunidades más pequeñas siguen conectando las mangueras; se observan como del cerro bajan una red de mangueras hacia las poblaciones. Se observa un desperdicio de agua: Después de llenar sus recipientes dejan que el agua siga escurriendo en el suelo. Usos del agua: Para uso doméstico de las familias, para beber de sus animales, el baño en los arroyos y cascadas. Se establecen cultivos de riego. Recientemente están planeando hacer un campamento eco turístico aprovechando la belleza de una caída de agua en un pueblo de Iliatenco. Está muy próxima la inversión para la construcción de ese campamento y son recursos que gestionaron y obtuvieron del PNUD y de la CDI. / Cassi toda las coumindades tkapabecas disponen de un nordemaiento ecológico para la cosnservaciòn de sus bosques. Ha tenido bueba acogida la conservación. Se nota una brecha generacional enre los que propugnan la conservación y los qe están más por hacer aprovechamiento forestakl para obtener ingresos para el pueblo. Lois jóvenes están más por la conservación. Manejo de excretas y basurales: Al aire libre, son escasas las letrinas. Las cabeceras municipales como Ilietanco ya tene drenaje, antes descargan las aguas al rio. Se construyen lagunas de oxidación, al menos en las cabeceras municipales para tratar las aguas residuales de drenaje de las zonas más urbanizadas. La basura se vierte de manera directa en barrancas. Métodos de potabilización el agua: El agua se toma directa, sin potabilizar. mangueras por entubamiento del agua. Poco a poco se sustituyen las Sistema tecnológico y prácticas para adaptarse a las condiciones de la oferta natural de agua: La percepción del riesgo y la intervención de comerciantes comienzan a vincular el agua de las partes altas con el mercado regional. Ejemplo de esto, es que ya un comerciante ha comenzado a llevar agua a través de pipas de la región alta tlapaneca a las poblaciones de la parte baja y venderla ya envasada en garrafones de 20 litros. Impermeabilización y aislamiento: La vivienda generalmente está hecha de adobe con techo de zacate o teja, consta de un cuarto aunque recientemente tienden a estar subdivididas en dos espacios. En las rancherías tienen uno o más anexos que se usan en caso necesario como vivienda o para almacenar granos u otros productos agrícolas. Casas de madera y zacate. Casas de adobe que algunos recubren con cemento blanqueado o cal. El fogón es de tres piedras y se pone en el centro de la habitación. Como las casas no tienen ventanas ni chimeneas, el humo del fogón se concentra en el interior, con lo que se ahuyenta a roedores e insectos. 0 Descripción de la organización para la gestión del recurso hídrico y los otros recursos que dependen del agua: Cajas colectoras o depósito del agua con líneas de conducción y distribución del líquido. Agua de buena calidad que proviene de un lugar conocido como Agua Fría, espacio que ha sido definido como área de conservación comunitaria. Las familias beneficiadas por el servicio de agua potable deben pagar una cuota anual, especial, para el suministro y reparaciones del sistema (MIE- PNUD, 2007) Agua y género: Las actividades agrícolas son para los hombres, en un porcentaje elevado y las mujeres prepararan la comida o los trabajos domésticos. En los rituales de petición de lluvias los participantes son hombres y las mujeres se quedan a preparar los alimentos para alimentar a los que bajan del cerro. Uno de los alimentos es el atole agrio y los tamales. En los municipios tlapanecos las autoridades organizan a la población masculina en grupos de trabajo encargados del mantenimiento de los caminos y la construcción de los edificios públicos y religiosos. (Danièle Dehouve, 2001) Después del nacimiento de un niño las parteras tlapanecas riegan “agua bendita” en la puerta de la casa para que no entre el mal aire, rezan 10 “padres nuestros” y “aves marías” y con una vela de sebo, copal y un huevo, limpian entre rezos a la parturienta. La expulsión de la placenta se provoca introduciendo la punta de los cabellos en la boca de la parturienta para producirle nauseas y la arroje. La placenta se envuelve en una hoja de plátano muy limpia y durante tres días se cuelga de una rama de árbol para que no se la coman los animales o se entierra. Se corta el cordón umbilical con un fragmento de carrizo y se coloca en lo alto de un árbol para que cuando el niño crezca le guste subirse a ellos. (Rodríguez, 2004, www.) La mujer parturienta, no debe trabajar durante cuarenta días, ni tocar ni beber agua fría. Para regular el calor de su cuerpo, debe de tomar un baño de temazcal con el agua de “cola de caballo” hervida. (Carrasco, 1995) Tabúes de cacería y pesca: Para los me’phaa es difícil controlar la cacería de animales y que sea vigilada por la autoridad, puesto que es un medio eficaz para obtener y consumir carne, pero los animales silvestres tienen dueño: Àkùùn júbà. Por ello cada cazador está obligado a celebrar una ceremonia denominada como “entrega de cabezas de los animales”. En la ceremonia se consigue un rezandero quien tiende un petate y ahí se ponen todas las calaveras de los animales cazados; para animales pequeños como pájaros o abejas (para castrar miel o panal) se ponen bolitas de algodón. Ahí mismo se ruega por la salud de los animales heridos. Está ceremonia se considera un elemento autorregulador, porque quien no cumple con dicha ceremonia, automáticamente pierde la puntería y ya no puede cazar ningún animal o se enferma. (INI, Perfil del grupo me’phaa) Para los me’phaa la locura tiene su origen en la cacería, es decir, los animales cazados reclaman su cabeza y esto se resuelve cumpliendo con el rito de entregar las cabezas de todos los animales cazados ante Mbo juba (el señor del monte). (Carrasco, 1995) Principales sitios arqueológicos o de observación de los sistemas y de la tecnología hídrica: La zona arqueológica Texmelican y de Contlalco Se pueden ubicar los restos de lo que fue un gran asentamiento donde se localizan sótanos, pequeños cerros en forma de pirámide, roca labrada en forma triangular, de aproximadamente 18 toneladas y objetos de metales preciosos; aunque éstos últimos han sido sustraídos por gentes extrañas a la región, todo lo señalado fue localizado en la zona arqueológica ubicada al norte de la cabecera municipal. El juego de pelota, tumbas y edificios; además piedras labradas y cerámicas, que denotan una cultura posterior a la Teotihuacana y posiblemente derivada de la de Tula; son las tres secciones en que se divide la zona arqueológica de gran importancia, ubicada en Texmelican, cerca de Malinaltepec. (Enciclopedia de municipios, 2001) MECANISMOS DE EQUILIBRIO SOCIAL: Formas organizativas: Las formas de organización de los pueblos me’phaa se basa en la legislación político-administrativa que constituye el eje de la vida pública y religiosa local, Danièle Dehouve lo explica en su Ensayo de geopolítica indígena: Lo político-administrativo. Los municipios: que aglutinan a comunidades y rancherías y que construyen un ayuntamiento municipal, en la cabecera o comunidad más grande, como un espacio para cumplir una serie de tareas administrativas y políticas: establecer el registro civil, ejercer funciones de policía y de justicia, cobrar contribuciones, celebrar fiestas nacionales, entre otras. Las comisarías: como parte de los pueblos aglutinados en su interior ocupan categorías subalternas, que se representa por un comisario municipal y varía en número de ayudantes según las comunidades. Las rancherías y colonias: son los parajes con poca población, generalmente menor de 200 habitantes. Se reconocen como delegaciones, donde se designa a una persona como delegado para que interceda ante el municipio. La organización comunal o ejidal Incluye autoridades agrarias para administrar las tierras que les fueron dadas, que constituyen un cuerpo aparte de las autoridades civiles y religiosas. En una asamblea general deciden a su comisariado compuesto de seis miembros; presidente del comisariado, secretario, un tesorero y sus suplentes, el consejo de vigilancia. Lo religioso El grupo del fiscal o wixka: el encargado de ayudar al cura en el sacerdocio, quienes a la vez se apoyan de los fiscales chiquitos tacumes o wixkalaki para los trabajos. Su función es de sacristanes que toquen campanas o aseo del templo, reciben el diezmo, barren antes de procesiones. Los Sacristanes. Los cantores y músicos. Las mayordomías. Los principales, los hombres de mayor edad para dirigir las ceremonias u opinar sobre asuntos de la localidad. En los municipios tlapanecos las autoridades organizan a la población masculina en grupos de trabajo encargados del mantenimiento de los caminos y la construcción de los edificios públicos y religiosos. A dicho trabajo se le da el nombre de “servicio”, sin establecer una diferencia terminológica con los otros “servicios”, que son los cargos. También es usado el término de “faena” o “fajina” Lo propio: La gente del pueblo delibera antes de aprobar decisiones como es que alguien extraño recopile o fotografíe material sobre sus ceremonias o ritos o en la consulta de los documentos de su historia que se encuentran en un baúl o cajón en la casa comunal. El ritual es poner flores, chocolate y agua, en tanto los sacan a la par que rezan para pedir protección y nada malo ocurra a la gente del pueblo o quien los consulta. (La etnohistoria de los pueblos indios de Guerrero. (Ramírez, 2006) Lo compartido: El pueblo me’phaa comparte el calendario de festividades, rituales, las danzas, con los pueblos na savi (mixtecos) y con los naua. Esto es comprensible en tanto comparten los territorios. Pero las semejanzas con otros grupos van más allá fuera del territorio Me’pha. Por ejemplo, el ritual del fuego nuevo en las ) comunidades me’phaa tiene semejanzas en otras regiones indígenas de México, como entre los mixes de Oaxaca, en que se señala el baño ritual de las autoridades en Atlixco y describe el ritual de año nuevo que se celebró por última vez en 1970 en Ixcatlán (Frank Lipp, 1991, pp. 140-146, citado por Dehouve)) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DESCRIPCIÓN DEL PUEBLO, GRUPO ÉTNICO O DE LA CULTURA Familia lingüística: El me' phaa es una lengua tonal, lo cual quiere decir que una misma palabra cambia de significado según el tono en que se pronuncie. Pertenece al tronco lingüístico otomangue y a la subfamilia subtiaba-tlapaneco. Tiene siete variantes dialectales en el país, además del dialecto subtiaba, que se hablaba en Nicaragua. (Carrasco, 1995) Danièle Dehouve, en su libro de 1994, Entre el Caimán y el Jaguar. Los pueblos indios de Guerrero, señala que el tlapaneco que se habla hasta la fecha en el sur de la sierra de Tlapa se ha clasificado dentro de la familia hoka de la gran familia hoka-siou, junto con el maribio o subtiaba de Nicaragua. Y la autora agregó: Pienso que el yopi, hoy desparecido, era un dialecto tlapaneco. Demostré que unas fuentes del siglo XVI mencionan el “yopi” mientras otras hablan de “tlapaneco a propósito de tres pueblos de la costa: Ayutla, Tututepec y Xochitonala, lo que para mi significa una equivalencia entre el yopi y el tlapaneco. De ser así, en ese mismo texto menciona que, los yopis también son conocidos por unos de sus dioses, Xipe Totec, el señor de los desollados, culto adoptado por los aztecas cuyos sacerdotes sacrificaban a prisioneros en su honor y revestían con su piel. Xipe Totec era también dios de los orfebres de metales preciosos, entre los cuales figuraba el oro, que se encontraba en abundancia en los ríos de la Costa Chica donde vivían los yopis. Cabe mencionar un reciente descubrimiento sobre los tlapanecos que habitaban en el reino de Tlachinollan (Tlapa) y que posiblemente hablaban un dialecto yopi. Vega, en un trabajo publicado en 1991, estudia los anales de este reino desde el año 1300, planteando la existencia de una influencia teotihuacana en esa parte del estado de Guerrero; los tlapanecos fueron el único pueblo mesoamericano que compartió con Teotihuacan la cuenta del calendario o tonapohualli de 2 a 14 en vez de 1 a 13. Para el 2001, en otro trabajo, da por sentado que los tlapanecos y los yopis son los mismos, al no hacer más diferencias y comentar sus deducciones anteriores. La lengua me’phaa, tonal, con tres tonos básicos y siete variantes dialectales, está poco estudiada. Al principio clasificada-juntos con el maribio o subtiaba y el maribichicoa de Nicaragua- en la familia Holkaltec, está considerada hoy como * una de las diez lenguas que conforman el grupo otomangue, junto con el amuzgo, chinanteco, otomí cuicateco, mazateco, trique, chatino, mixteco y zapoteco. (Danièle Dehouve, 2001) Por su parte el Instituto Lingüístico de Verano (en su portal de Internet) menciona que el me’phaa tiene por lo menos ocho variantes importantes, que se pueden identificar por los pueblos más grandes en las regiones donde se hablan: Acatepec, Azoyú, Malinaltepec, Nancintla, Teocuitlapa, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas (incluso Huitzapula, que según algunos, es distinta), y Zilacayotitlán. Es difícil decidir cuáles variantes son lenguas distintas, porque muchos hablantes han aprendido más de una variante y las diferencias entre variantes pueden ser grandes o pequeñas; dependiendo de cuál par de variantes se considera. Actualmente (2007) un grupo reducido de profesores me’phaa están organizando talleres y congresos regionales sobre la lengua y ellos reconocen ocho variantes dialectales y trabajan en la craeación de un diccionario y otros documentos sobre la gramática y escritura (trabajo de campo y nota informativas en Periódico El Sur). VARIANTES RECONOCIDAS 1 2 3 Me’phaa Xkua ridíí Me’phaa Wí’ íín Me’phaa Bata 4 5 6 7 8 Mi’phaa Miíjuíí Me’phaa Xirágáá Me’phaa Aguaa Me’phaa Tsíndíí Me’phaa Xma’íín Ixi Malinaltepec Llano de la flor del corazón Acatepec Filo de los Carrizos Zilacayotitlán/Huehuetepec Lugar donde se fabrica la jarana Tlacoapa Lugar picoso Zapotitlán Tablas Lugar de zapotes Huitzapula Lugar de espinas Azoyu Piedra del Tigre Teocuitlapa Nombre propio: Se llaman a sí mismos me' phaa, que deriva de la lengua tlapaneca mbo A phaa, "el que es habitante de Tlapa". Nombre atribuido: Tlapaneco Desde 1985, el magisterio bilingüe, junto con las comunidades, empezaron un proceso de reivindicación de su lengua y su grupo, que promueve el desconocimiento del término "tlapaneco", puesto que es una designación mexica y tiene una connotación peyorativa: "el que está pintado (de la cara)", lo que significa para los me' phaa: "tener la cara sucia". Como parte de este proceso de + reivindicación, en 1991-1993 se realizaron tres Foros de Expresión en los municipios de Zapotitlán y Tlacoapa. Desde 1997 se ha iniciado una serie de congresos en los trece municipios de la Costa y Montaña de Guerrero, con más de 230 comunidades participantes y un poco más de 460 autoridades representativas (entrevista a Abad Carrasco, 2007, por Carmen González) Área cultural: La región me' phaa se localiza entre la vertiente de la Sierra Madre del Sur y la costa del estado de Guerrero. La población me' phaa se ubica, en su mayoría, en los los municipios de Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas y, en menor concentración, en Atlamajalcingo del Monte, Metlatonoc, Tlapa, Quechultenango, Ayutla, Azoyú y Acapulco, todos en el estado de Guerrero. Etnohistoria: Los españoles llegaron al territorio tlapaneco en 1521 y, según el Códice Azoyú, el proceso de conquista no fue violento ya que los españoles aprovecharon la estructura que dejaron los aztecas, y la región se sometió al sistema de encomienda. En cambio, Los yopes nunca obedecieron a los aztecas y menos a los españoles de tal manera que preferían la muerte y la guerra antes que dejarse someterse. Áreas ocupadas por el grupo étnico o cultura: De acuerdo a la historia oral registrada por Carrasco, al llegar a A’phaá (Tlapa) que era un territorio muy vasto, cuatro mujeres y tres hombres provenientes de una región lejana, la convirtieron en el centro ceremonial más importante de la región. Al empezar a crecer se fundan cuatro cacicazgos: Buáthá Wayíí (Huehuetepec), Mañuwiín (Malinaltepec), Miwiin (Tlacoapa) y Xkutií (Tenamazapa). La ubicación del cacicazgo Buáthá Wayíí (Huehuetepec) le permitió crecer y extender sus dominios al norte, siguiedo la orilla del cerro de la Reata e introduciéndose en forma de cuña en territorio na savi (mixteco) y se fundan los pueblos de Zilacayotitlán, San Juan Puerto Montaña, El Rosario, Juanacatlán, El Zapote, Santa María Tonaya y Las Pilas. El cacicazgo Mañuwiín (Malinaltepec), creció al sur donde fundaron dos pueblos: Moyotepec y el Tejocote. Más tarde en busca de la sal y dominar la ruta comercial hacia el mar y se fundan los pueblos de Paraje Montero, Ojo de Agua, Xochiatenco, Iliatenco, Yerba Santa (Colombia de Guadalupe), Tierra Blanca, Tilapa, Tierra Colorada, El Rincón, Pueblo Hidalgo lo cual debilitó el territorio de los na savi (mixtecos). , El de Miwiin (Tlacoapa) no creció porque su terreno era muy pobre y geográficamente estaba fuera de la ruta comercial. El de Xkutií (Tenamazapa) se apoderó de otra ruta comercial al sur y fundó Ahuejuyo, Totomixtlahuaca, Aguacate, Páscala del Oro Mezcalapa y Metlapilapa. El cacicazgo se trasladó a Acatepec que resultó estratégicamente comercial y se fundó Apetzuca, Zontecomapa, Barranca Pobre y Zapotitlán Tablas. Actualmente el área me' phaa va de la Costa a La Montaña, y es de aproximadamente 3 000 km2. Su topografía es accidentada y de 800 a 3 050 metros sobre el nivel del mar, por lo que se divide en tres zonas: un alta con clima frío, otra central con clima templado y una baja ubicada en la Costa Chica. De la parte alta nacen distintos ríos que alimentan al Papagayo y el Mezcala; entre los más importantes se encuentran el Tlapaneco, el Totomixtlahuacac y el río Chiquito. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica (INEGI) contabiliza como población indígena a aquella de 5 años o más que habla lengua indígena, considerando que esta población está en posibilidades de hablar su idioma, hablar solo español, o bien hablar ambos. Para 2005, en el estado de Guerrero 14% de la población de 5 años y más (383,427 personas) es indígena, mientras que en la región de la Montaña, 70% de su población se considera indígena (186,300 de un total regional de 270,951 de 5 años y más). Es relevante señalar que la región concentra 48% de la población indígena del estado, lo que caracteriza a esta región como altamente indígena. Los municipios de la Montaña, que registran porcentajes más altos de población indígena son: Metlatónoc (95.8%), Acatepec (97.4%), Atlamajalcingo (97.6%), Cochoapa el grande 98.8%, Malinaltepec (91.3%), así como Xalpatláhuac, Iliatenco y Alcozauca, con alrededor de 90% en cada uno de ellos. Mientras que otros municipios registran poca población indígena, como Xochihuehuetlán (.04%), Alpoyeca (15%) y Huamuxtitlán (15%) (PNUD- CONANP, Plan Ecorregional de la Montaña, 2007) En el resto del estado, se registra un grupo de 7 municipios con porcentajes igualmente importantes de población indígena; San Martín de Cintalapa (48%), San Luis Acatlàn (55%), Zitlala (58%), Copalillo (77%), Tlacoachistlahuaca (78%), Xochistlahuaca (92%), José Joaquín de Herrera (93%), concentrando 23% de la estatal. Como puede observarse, en este grupo de municipios más de 45% de la población en cada uno de ellos, es indígena (OP CIT) Tiempo de ocupación del territorio: Existen referencias de su existencia hacia el año 2500 aC Formas de asentamiento: Los pueblos tlapanecos se pueden identificar en tres unidades de tipo administrativas, reconocidas legalmente y por sus habitantes: la ranchería (un paraje), el pueblo y el municipio. Los bienes comunales o el ejido representan el tipo legal de la propiedad de las tierras. En cuanto a la vivienda, Danièle Dehouve, 2001, describe que no hay un tipo característico de vivienda. Los materiales utilizados, la distribución y la forma varían de una región a otra ya que el me' phaa tiene normalmente dos casas: una en el centro de la comunidad y otra en la ranchería en donde tiene sus terrenos de cultivo, donde vive la mayor parte del tiempo. En la vivienda original, las paredes y el techo estaban hechos de tejamanil. La mayoría constaba de un solo cuarto y carecía de ventanas y de escape del humo del fogón, lo que permitía mantener alejados a los insectos. Actualmente, las casas de la comunidad se hacen por lo regular de adobe con techo de teja, lámina de cartón o asbesto. El fogón, compuesto de tres piedras redondas, se ubica en el centro de la habitación. Imaginemos a un hombre en medio de La Montaña, mostrando un terreno cubierto de bosque de encino, y diciendo: ¡aquí habrá un pueblo! Así es como nacieron muchas rancherías, del puro sueño de un campesino perdido en la inmensidad de las montaña. Una vez talados los bosques y construidos los primeros edificios, la gente exclama: ¡es un pueblo que se está formando! Los lugares más planos parecen los más bonitos, destinados a recibir muchas construcciones y volverse el centro de un poblado con categoría superior. Un hombre forma con sus hijos, yernos, primos y sobrinos un poblado. Danièle Dehouve, 2001) En la región tlapaneca un asentamiento –muchas veces escondido detrás de un bosque de plátanos- comprende una o varias casas con una milpa, una huerta de café, de plátano o de jamaica y un corral de chivos. Los campesinos cultivan otras milpas en lugares un poco alejado, y dejan pastar su ganado en el monte. Estos pequeños núcleos de residencia pueden reunir a una unidad doméstica o a varias. Relaciones patri y matrilaterales. Un big man el que es capaz de organizar a un grupo (parientes, hijos, sobrinos, hermanos). (Danièle Dehouve, 2001) Los nombres de las rancherías se relacionan con historias de sus fundadores como Laguna Seca, de Malinaltepec: el fundador vivía con su padre en una parcela pantanosa. Vino el párroco de Malinaltepec a bendecir la parcela, y la laguna se secó hasta no quedar más que un poco de lodo. (Danièle Dehouve, 2001) Otra historia de asentamiento muy reciente es la de Plan de Galeana, que en 2001 un grupo familiar de 36 personas, encabezados por un señor de apellido . Galeana, se establecieron a un costado del río en un paraje distante unos 2 kilómetros de la población de Iliatenco. En agosto de 2007 que visitamos ya registra una población de 200 pobladores (Taurino Hernández y Carmen González) Migraciones: El relato de fundación de Malinaltepec, del 6 de marzo de 1556… Aquí salimos donde está un arroyo de agua y donde se narra el otorgamiento de tierras por parte de señores con nombres precortesianos y cristianos, que se mantiene en la tradición oral de los pobladores. (Danièle Dehouve, 1995) En la época actual, comparado con los otros grupos indígenas de la Montaña de Guerrero, los me' phaa emigran menos debido a que su actividad en el campo absorbe la mayor parte de la fuerza de trabajo familiar. Tienen los mejores bosques de la región y el corte de la madera es fuente de ingresos. Emigran temporalmente a Acapulco y a la ciudad de México, aunque ya se comienza a observar incremento en la migración al extranjero. Hoy casi todas las familias tienen a uno de sus integrantes fuera de la comunidad. Sistema de culto: EL sistema de culto de la zona me’phaa es católico en su mayoría y se observa en las fiestas a imágenes o santos a lo largo del año, aunque hay algunas incursiones de religiones evangélicas que han provocado enfrentamientos entre los habitantes, ya que al cambiar de religión ya no se sienten obligados a cooperar con el ritual católico. Las creencias en entidades anímicas que son el nahuali –li (doble animal del individuo y el tonal-li destino y fuerza del individuo. En la época precortesina, los sacerdotes llamados, nahuali-li tenían el poder de transformarse en varios animales y lograban de esta manera, conseguir la lluvia o combatir a los enemigos de su grupo. (Danièle Dehouve, 1995) El levantamiento de la sombra. Las enfermedades especificas del niño recién nacido. La rifa del maíz, la medida del brazo por el palmo servía para “adivinar” si iban a sanar o morir los enfermos, el remedio que se les tenía que aplicar, o bien, conocer quien había hurtado alguna pertenencia. La rifa del maíz, consiste en escoger de una mazorca o de entre mucho maíz los granos más hazonados (sasonados) y hermosos, de los cuales se entresacan tal vez diez y nueve granos y tal vez veinte y cinco, y esa diferencia causa la que tienen en ponerlos sobre el lienzo en que se echa la suerte. En otros casos, los / granos se echaban en una jícara de agua. Era de dichoso agüero que el maíz cayera en el fondo del agua y de funesto presagio que quedara en la superficie o en medio. Sistema económico: Los me' phaa dependen de la economía nacional, principalmente del mercado de café. El café y la madera, y algunas frutas nativas, son los principales productos ligados al mercado y que generan ingresos. Las tierras descienden desde alturas que van de 2 800 metros hasta la de unos 800 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran las tierras fértiles ribereñas al río Tlacoapa, muy codiciada por los agricultores, quienes desean realizar varias cosechas al año de maíz, plátano y café. La posesión de bienes comunales también conlleva consecuencias económicas de peso: permite que la localidad dueña perciba arrendamientos de los pastores itinerantes de chivos que cruzan territorios; y, sobre todo, permite dar fundamento legal a la concesión de sus bosques a empresas madereras. (Danièle Dehouve, 2001) La producción artesanal varía según la región. Los me' phaa de Acatepec, Malinaltepec, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas elaboran con su familia gabanes de lana de borrego; las familias de Huitzapula, municipio de Atlixtac, hacen ollas y comales de barro, y los que conviven con los mixtecos de Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa tejen sombreros y sopladores de palma. DESCRIPCIÓN DE LA ECO REGIÓN DE LA QUE FORMAN PARTE LOS TLAPANECOS La región de La Montaña comprende varias zonas ecológicas, como la depresión del río Balsas, con una altura entre 1 000 y 1 500 metros sobre el nivel del mar y con una baja pluviosidad. Siguiendo su camino hacia el sur en dirección del Pacífico, el viajero sube hacia los altos de la Sierra madre del Sur, con alturas por arriba de los 2 000 msnm, que alcanzan los 3 000 metros en los cerros más altos. Para progresar en dirección hacia el Pacífico, hay que bajar hasta los 500 msnm por un relieve muy accidentado que alterna altos cerros con profundas cañadas y barrancas. Casi toda la región tlapaneca se extiende entre los latos de la sierra y la costa del Pacífico, una zona en la cual el relieve y la pluviosidad permiten la existencia de una gran variedad de nichos ecológicos, los cuales aprovecha el hombre para desarrollar sus actividades agropecuarias. (Danièle Dehouve, 2001) )0 Oferta Climática: Los datos que siguen tuvieron como fuente el Plan Ecorregional, 2007 del PNUD y la CONANP. En la región se tiene una variación de climas que, conjugados con otros factores físicos, determinan la presencia de diferentes tipos de ecosistemas y diferentes potenciales de aprovechamiento de los ecosistemas. Los climas predominantes son el clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano (A)C(w) y semicálido húmedo (A)C(m), en la zona centro y norte de la región. El clima templado húmedo C(m) y subhúmedo con lluvias en verano C(w), en el sur de la región. El clima semiárido cálido BS1(h´)w y semicálido BS1hw en la parte norte de la región (Figura 2). Oferta de suelos: En la región predominan cuatro tipos de suelos de acuerdo a la clasificación FAO UNESCO (Figura 5): regosoles, litosoles, cambisoles y rendzinas. Los suelos Regosoles se encuentran ampliamente distribuidos en las áreas agrícolas y forestales de los municipios de la región, con excepción de Metlatonoc, Cochoapa el Grande e Iliatenco. Aunque los regosoles son considerados suelos de formación incipiente y de baja fertilidad, en el área prioritaria de la cañada son la base de la producción agropecuaria en el agrosistema ribereño, que es el de mayor productividad agropecuario de la región. La producción de cultivos en este tipo de suelo requiere una alta aplicación de fertilizantes o de abonos orgánicos. Los Litosoles se distribuyen en parte de los municipios de Metlatonoc, Alcozauca, Malinaltpec, Atlixtac, Atlamaljacingo del Monte y Olinalá. Los Cambisoles ocupan porciones importantes de los municipios de Tlacoapa, , Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, y pequeñas porciones de los municipios de Huamuxtitlán, Alpoyeca, Olinalá, Malinaltepec, Metlatonoc y Xochihuhuetán. Los suelos cambisoles tienen una fertilidad inherente bastante elevada y, aunque se requiere mantener su fertilidad a través del uso de fertilizantes, los agroecosistemas pueden manejarse con prácticas como la agroforestería que permiten una producción agropecuaria importante. Las Rendzinas se localizan en los municipios de Huamuxtiltán, Alpoyeca, Cualac, Olinalá y Xochihuehuetlán. Estos suelos tienen una capa delgada con alto contenido de materia orgánica, y su escasa profundidad y alta permeabilidad imponen fuertes limitaciones para la producción agropecuaria. Generalmente se requiere la aplicación de abonos orgánicos ya que el alto contenido de calcio pude producir deficiencias de microelementos. Los litosoles son los suelos más pobres de la región, ya que son superficiales (su profundidad es de 10 cm. o menos). Estos suelos son típicos de las áreas ) montañosas o donde ocurre una erosión fuerte. En la región ocupan partes importantes de los municipios de Alcozauaca, Metlatonoc, IliatencoCochoapa el Grande y Malinaltepec, así como una pequeña porción del municipio de Atlamajacingo del Valle. Los litosoles son el sustrato de parte importante de los ecosistemas forestales de la región. La pérdida de la cubierta forestal de estos ecosistemas hace fuertemente vulnerable a estos suelos por la erosión hídrica. Oferta del Relieve: El relieve está compuesto de zonas accidentadas, zonas semiplanas y de zonas planas. Las alturas de su orografía varían de 1,000 a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Destacan los cerros: Zopitepec, la Lucerna, Iliatenco, Santiago, Soledad, Telpezahuac de las Hierbas y Cenizas, Alcececa, Ahuatanahcia o Ahuatahuac y Metlantepec, otras elevaciones: El Coral, Apetzuca, Colorado y Ahuitlatzala, también los cerros de Ixtla, la Purísima y la Nube Vegetación y biomas: En la región se tienen tres provincias fitogeográficas principales. La provincia Serranías meridionales cubre la mayor parte de la región, un área importante se ubica en la provincia Depresión del Balsas y una porción muy pequeña forma parte de la provincia Costa Pacífica (Figura 6). Asociado a estas provincias fitogeográficas se ha delimitado dos tipos de vegetación potencial: bosque de coníferas y encino en la parte centro – sur de la región y bosque tropical caducifolio (Figura 7) Los tipos de vegetación presentes en la región son el bosque de pino y mésofilo en las partes altas (Figuras 9 y 14); pino-encino y encino en las partes medias – alta (Figuras 8 y 10); la selva baja caducifolia en las áreas con menor elevación (Figuras 11), y pequeñas áreas de palmar en noreste de la región (Figura 12) y selva mediana en el sureste (Figura 13). La distribución de los tipos de vegetación es importante ya que cada uno requiere diferentes estrategias de manejo. El aprovechamiento de recursos maderables está asociado a los bosques templados, mientras que las selvas bajas tienen mayor potencial de recursos no maderables. De particular importancia es el bosque mesófilo de montaña que aunque cubre una superficie pequeña de la región, ecológicamente es muy importante y requiere protección especial. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA: Oferta superficial: ) Hidrología. La región de la Montaña de Guerrero está comprendida en las regiones hidrológicas Balsas y Costa de Guerrero, con una mayor superficie de la región dentro de la región Balsas. El parteaguas que divide a estas dos regiones hidrológicas (grandes cuencas) se localiza en las partes altas de los municipios de Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Malinaltepec, Atlamaljacingo del Monte, Alcozauca y Metlatonoc. Los municipios ubicados completamente dentro de la región hidrológica del Balsas son Alpoyeca, Cualac, Huamuxtitlán, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa, Xalpatlahuac y Xochihuehuetán. Hacia la región hidrológica Costa de Guerrero drenan partes importantes de los municipios de Atlixtac, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Malinaltepec, Iliatenco, Cochoapa el Grande y Metlatonoc. Dentro de las dos regiones hidrológicas se ubican seis cuencas: Río Balsas – Mezcala, Río Tlapaneco y una pequeña porción de la cuenca del Río Atoyac, en la región del Balsas; Río Papagayo, Río Nexpa y Río Ometec o Grande en la región Costa de Guerrero. El río principal de la región, por su área de drenaje, es el Tlapaneco, que corre de sur a norte dentro de la Región Hidrológica del Balsas. La red de corrientes y la delimitación de las cuencas de la región se presentan en las Figuras 3 y 4. En las estribaciones de la sierra Madre del Sur se observa la formación de dos cuencas hidrográficas, una de ellas desemboca en el río Balsas y la otra directamente al océano Pacífico. El principal río de Zapotitlán, lo forman los afluentes de las montaña de Telmilinga, Cuapala, Cerro Verde, Matha Xaxdá, que en tlapaneco se le denomina Barranca Mora, río San Marcos; todos estos en su conjunto forman el caudal del río Tlapaneco, en el trayecto se le unen otros, formando así el caudal del río Balsas. Existen otros ríos como el Papagayo y el Acatepec, además de los arroyos Mezcalapa, Camolotillo, Xochitepec, Mixcatapa, Ocotillo, Cachotepec, Platanal, Apetzuca, Zontecamapa, Capulín, Tamaloya, Mixcahuymatanaquilla. En Malinaltepec se cuenta con los recursos hidrológicos del río Malinaltepec y los arroyos: Grande, Hondo, San Pedro, Rincón, Capulín, Iliate, Toronja, Víbora y Oxtocamac, Bandido, entre otros El potencial hidráulico con que cuenta el municipio lo forman los ríos Tlacoapa, Malinaltepec y Papagayo: Existen arroyos como el Tecolutla, la Nopalera, la Sabana, Ixcote, Zocoapa o Perico, el Sabino, el Tenazapa, el Mamey, las Huertas y el Ahuesuyo; estos arroyos sólo llevan escurrimientos en época de lluvias. )) En Atlamajalcingo del Monte se cuenta con corrientes y cuerpos de agua de ríos y arroyos. El río de Cuautipán y el de Atlamajalcingo, los arroyos de Zilacayotitlán, El Rosario y Plan de Guadalupe. ANEXOS 1) BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Textos Entrevista a Inocencio Navarro Solano, profesor y nativo de la comunidad de Malinaltepec. Daniele Dehouve. 2001. Ensayo de geopolítica indígena. Los municipios tlapanecos, México, Editorial Porrúa. Danièle Dehouve. 1994, Entre el Caimán y el Jaguar. Los pueblos indios de Guerrero, México, editorial CIESAS Danièle Dehouve. 1995, Hacia una historia del espacio en La Montaña de Guerrero. Carrasco, Abad, 195, Los pueblos indios. Los Tlapanecos. 1995. editorial INI. Perfil del grupo Me’phaa. Monografía realizada dentro del proyecto Perfiles Indígenas de México, financiado por el Banco Mundial y ejecutado por el INI. El equipo consultor: antropólogo, Abad Carrasco Zúñiga, el economista Fernando Guadarrama Olivera y el MVZ Rubén Langle. Instituto Lingüístico de Verano. www.sil.org/MEXICO/00e-index.htm Enciclopedia de los municipios de México. Centro Nacional de Desarrollo Municipal. 2001. Gobierno del estado de Guerrero: www.guerrero.gob.mx/?P=acatepec www.guerrero.gob.mx/?P=zapotitlan_tab las www.guerrero.gob.mx/?P=tlacoapa Indígen as Primero s contact os Ciencia s sociale s Expert os )* www.guerrero.gob.mx/?P=malinaltepec& TV=imprimir www.guerrero.gob.mx/?P=atlamajalcingo http://jsa.rvues.org/document1996.html. Danièle Dehouve. El Fuego Nuevo: interpretación de una « ofrenda contada » tlapaneca (Guerrero, México). Journal de la Société des Américanistes, 2001, 87, pp. 89-112. Proyecto identidad y cultura indígena y campesina, remedios tradicionales y rituales para el alumbramiento entre los grupos indígenas de México. María J Rodríguez Shadow. www.antropologia.inah.gob.mx/pdf/pd f_diario/abril_04/CD_abril_04.pdf La etnohistoria de los pueblos indios de Guerrero. Alfredo Ramírez Celestino. Balances disciplinarios. Suplemento del boletín Diario de campo. Agosto 2006. suplemento 38. www.antropologia.inah.gob.mx/pdf/pd f_diario/agosto_06/supl_agosto-06.pdf Así Somos. Periódico-cartel. Órgano quincenal de información cultural. Centro de Investigación y cultura. 1995. Secretaria de Desarrollo Social, gobierno del estado de Guerrero. PNUD, CONANP, UAG, 2007, Ordenamiento ecológico para el desarrollo sustentable del municipio de Iliatenco, Montaña de Guerrero, Tlapa. 2) ILUSTRACIONES: SE ANEXAN FOTOS 3) CONTACTOS Y DIRECCIONES: Taurino Hernández Moreno. Calle Hidalgo No. 311, Tlapa de Comonfort, Estado de Guerrero, México. [email protected] Carmen González Benicio. [email protected]