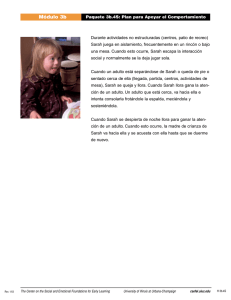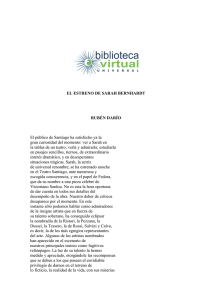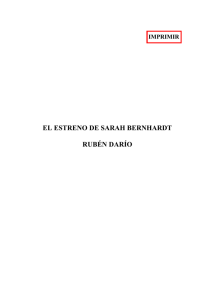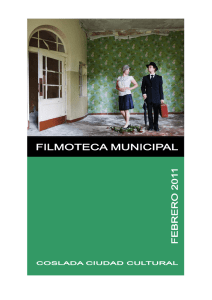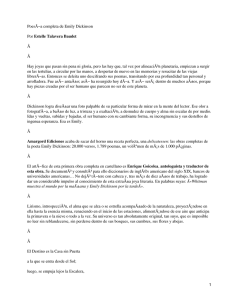Ninguna de las hermanas Grimes estaba destinada a ser feliz, y al
Anuncio
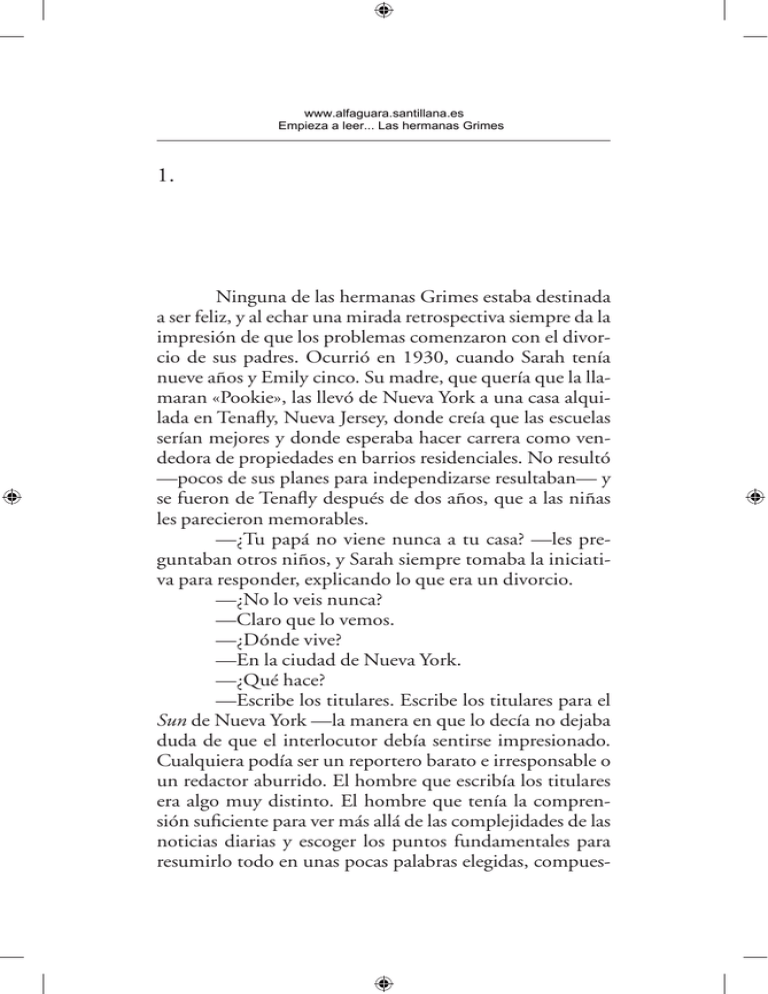
www.alfaguara.santillana.es Empieza a leer... Las hermanas Grimes 1. Ninguna de las hermanas Grimes estaba destinada a ser feliz, y al echar una mirada retrospectiva siempre da la impresión de que los problemas comenzaron con el divor­ cio de sus padres. Ocurrió en 1930, cuando Sarah tenía nueve años y Emily cinco. Su madre, que quería que la lla­ maran «Pookie», las llevó de Nueva York a una casa alqui­ lada en Tenafly, Nueva Jersey, donde creía que las escuelas serían mejores y donde esperaba hacer carrera como ven­ dedora de propiedades en barrios residenciales. No resultó —pocos de sus planes para independizarse resultaban— y se fueron de Tenafly después de dos años, que a las niñas les parecieron memorables. —¿Tu papá no viene nunca a tu casa? —les pre­ guntaban otros niños, y Sarah siempre tomaba la iniciati­ va para responder, explicando lo que era un divorcio. —¿No lo veis nunca? —Claro que lo vemos. —¿Dónde vive? —En la ciudad de Nueva York. —¿Qué hace? —Escribe los titulares. Escribe los titulares para el Sun de Nueva York —la manera en que lo decía no dejaba duda de que el interlocutor debía sentirse impresionado. Cualquiera podía ser un reportero barato e irresponsable o un redactor aburrido. El hombre que escribía los titulares era algo muy distinto. El hombre que tenía la compren­ sión suficiente para ver más allá de las complejidades de las noticias diarias y escoger los puntos fundamentales para resumirlo todo en unas pocas palabras elegidas, compues­ 12 tas artísticamente para adecuarlas a un espacio limitado, era un periodista consumado y merecía ser su padre. En una ocasión las niñas fueron a visitarlo a la ciu­ dad y él las llevó por las instalaciones del Sun y vieron todo. —La primera edición está lista para entrar en las máquinas —dijo él—, así que iremos a la imprenta para ver el proceso. Después iremos arriba —las llevó al sub­ suelo por una escalera de hierro que olía a tinta y recién impreso, hasta que llegaron a un recinto lleno de rotativas alineadas. Había obreros que caminaban a toda prisa. To­ dos usaban sombreritos cuadrados, hechos de papel de diario plegado intrincadamente. —¿Por qué llevan esos sombreros de papel, papá? —preguntó Emily. —Ellos probablemente te dirán que es para no en­ suciarse el pelo con tinta, pero creo que lo hacen para te­ ner buena pinta. —¿Qué quiere decir «pinta»? —Buena «pinta» es lo que tiene ese osito tuyo —dijo, señalando un broche de granates con forma de osi­ to de felpa que Emily se había puesto con la esperanza de que su padre lo notara—. Ese osito tiene muy buena pinta. Observaron las curvadas láminas de metal, recién hechas, que se deslizaban sobre rodillos que las transpor­ taban hasta el lugar en que se las grapaba a los cilindros. Luego, al sonar de campanillas, las prensas comenzaron a girar. El suelo de acero vibraba bajo sus pies, lo que hacía cosquillas, y el ruido era tan abrumador que resultaba im­ posible hablar: sólo atinaban a mirarse y a sonreír, y Emily se cubrió las orejas con las manos. En todas las máquinas se veían tiras blancas de papel y diarios recién impresos que fluían en prolija abundancia. —¿Qué os parece? —preguntó Walter Grimes a sus hijas cuando subían la escalera—. Ahora echaremos un vistazo a la sección de Ciudad. 13 Se trataba de un piso lleno de escritorios ante los cuales había hombres aporreando máquinas de escribir. —Ese lugar de ahí delante, donde los escritorios están todos juntos, es el mostrador de la ciudad —dijo—. El editor de la sección Ciudad es ese hombre calvo que está hablando por teléfono. Y el que está ahí es más im­ portante aún. Es el gerente de ediciones. —¿Dónde está tu escritorio, papá? —preguntó Sarah. —Oh, yo trabajo en la sección Copias. En el ex­ tremo. ¿Alcanzáis a ver aquello? —señaló una mesa gran­ de, en forma de semicírculo, de madera amarilla. Había un hombre sentado en el centro, y otros seis sentados a su alrededor, que leían o escribían. —¿Es allí donde escribes los titulares? —Bueno, sí, parte del trabajo consiste en escribir los titulares. Lo que sucede es que cuando los reporteros y los redactores terminan sus artículos, se los dan a un asis­ tente de copista —ese joven que veis allí es uno de ellos— y él nos los trae. Nosotros corregimos la gramática, la orto­ grafía y la puntuación, escribimos los titulares, y ya están listos para ser impresos. Hola, Charlie —le dijo a un hom­ bre que pasó a su lado, y que se dirigía a tomar agua—. Charlie, quiero que conozcas a mis hijas. Ésta es Sarah, y ésta es Emily. —Vaya —dijo el hombre, inclinándose—. Son un par de encantos. ¿Cómo os va? Luego las llevó al cuarto donde estaban los teleti­ pos, y vieron las noticias transmitidas por cable desde todas partes del mundo. Después fueron a la sección Composi­ ción, donde ponían las noticias en tipos y las adecuaban a las páginas. —¿Estáis listas para ir a almorzar? —les pregun­ tó—. ¿Queréis ir al baño primero? Atravesaron el parque de City Hall bajo el sol pri­ maveral, de la mano de su padre. Las dos llevaban un abrigo 14 liviano sobre el mejor vestido que tenían, medias cortas blancas y zapatos de charol negro. Eran dos chicas boni­ tas. Sarah era trigueña, con un aspecto de inocencia que nunca la abandonaría; Emily, más baja, era rubia, delgada y muy seria. —City Hall no es gran cosa, ¿no? —dijo Walter Grimes—. ¿Veis ese edificio grande, a través de los árbo­ les? ¿Ese rojo oscuro? Es el del World, o era, mejor dicho; cerró el año pasado. Era el periódico más grande de Esta­ dos Unidos. —Pero ahora el mejor es el Sun, ¿no? —dijo Sarah. —Oh, no, querida; el Sun no es un buen diario. —¿No lo es? ¿Por qué no? —Sarah parecía preocu­ pada. —Es algo reaccionario. —¿Qué quiere decir eso? —Quiere decir que es muy, muy conservador. Muy republicano. —Y nosotros, ¿no somos republicanos? —Supongo que tu madre sí, cariño. Yo no. —Oh. Tomó dos tragos antes del almuerzo, pidió ginger ale para las niñas. Luego, mientras comían el pollo con puré, Emily habló por primera vez desde que dejaron el diario. —Papá, si no te gusta el Sun, ¿por qué trabajas allí? Su rostro alargado, que las dos niñas consideraban bien parecido, tenía aspecto de cansado. —Porque necesito un empleo, conejito —dijo—. No es fácil conseguir trabajo. Supongo que si tuviera mu­ cho talento podría buscar otro empleo, pero sólo soy un copista, ¿sabéis? No era una gran noticia para llevar de regreso a Tenafly, aunque por lo menos podían seguir diciendo que redactaba los titulares. —... Y si piensas que escribir los titulares es fácil, estás muy equivocado —le dijo Sarah a un muchacho 15 grosero un día en el patio de recreo, después de horas de clase. Emily, por su parte, se aferraba a la verdad literal. Cuando el muchacho se hubo alejado, le recordó a su her­ mana cuáles eran los hechos. —No es más que un copista —dijo. Esther Grimes, o Pookie, era una mujer pequeña y activa cuya vida parecía dedicada a la persecución y man­ tenimiento de una imprecisa cualidad que ella llamaba «encanto». Devoraba las revistas de moda, se vestía con gusto y vivía cambiando de peinado, pero no lograba des­ terrar de sus ojos esa mirada de asombro ni aprendió nun­ ca a circunscribir el lápiz labial a los límites de la boca, lo que le daba un aire de aturdida y vulnerable incertidum­ bre. Consideraba que los ricos tenían más encanto que los integrantes de la clase media, y por eso aspiraba a que sus hijas fueran educadas para emular las actitudes y modales de la riqueza. Siempre buscaba barrios «bien» para vivir, aunque a veces estaban fuera de sus posibilidades econó­ micas, y trataba de ser estricta en asuntos de decoro. —Querida, me gustaría que no hicieras eso —le dijo a Sarah una mañana, durante el desayuno. —¿Que no hiciera qué? —Que no mojaras las tostadas en la leche de esa forma. —¡Oh! —Sarah extrajo una tostada entera de su vaso de leche, untada de mantequilla, y se la llevó, cho­ rreando, a la boca—. ¿Por qué? —preguntó después de masticar y tragar. —Porque yo lo digo. No queda bien. Emily es cuatro años menor y no hace cosas como ésa, propia de bebés. Siempre sugería, de una manera u otra, que Emily poseía más encanto que Sarah. Cuando resultó evidente que no iba a triunfar en el negocio inmobiliario en Tenafly, empezó a hacer viajes fre­ 16 cuentes a otras ciudades, o a Nueva York. Iba y venía en el día, pero dejaba a las niñas al cuidado de otras familias. A Sarah no parecía importarle la ausencia de su madre, pero a Emily sí, no le gustaban los olores de las casas de otra gente; no podía comer; estaba preocupada todo el día, imaginán­ dose terribles accidentes de tráfico, y si Pookie se demoraba una o dos horas, se ponía a llorar como un bebé. Un día, durante el otoño, fueron a quedarse con una familia de apellido Clark. Llevaron las muñecas, por si tenían que estar solas, lo que parecía bastante probable, ya que los tres hijos de los Clark eran varones, pero la se­ ñora Clark le había recomendado a su hijo Myron que fuera atento, y el muchacho, que tenía once años, se tomó las tareas de anfitrión con seriedad. Se pasó la mayor parte del día tratando de lucirse. —Eh, mirad —decía todo el tiempo—, mirad cómo hago esto. Había una barra horizontal de acero sostenida por puntales en la parte de atrás del patio de los Clark, y Myron hacía demostraciones en ella con gran destreza. Corría hasta la barra, con la camisa asomándole bajo el jersey, la tomaba con ambas manos, pasaba las piernas por encima y se colgaba de las rodillas, con la cabeza abajo; luego se daba la vuelta y se dejaba caer al suelo en medio de una polvareda. Más tarde les enseñó a sus hermanos y a las chicas Grimes un complicado juego de guerra, y después fueron adentro a ver su colección de sellos. Cuando volvieron a salir no les quedaba mucho por hacer. —Eh, mirad —les dijo—. Sarah tiene justo la al­ tura para pasar por debajo de la barra sin tocarla —era verdad: de pie bajo la barra, quedaba un espacio de un par de centímetros entre ésta y su cabeza—. Ya sé lo que va­ mos a hacer —dijo Myron—. Que Sarah corra hasta la barra lo más rápido que pueda, y pasará debajo de ella ro­ zándola. Va a quedar genial. 17 Fijaron una distancia de treinta metros; los demás se apostaron a los costados, para observar, y Sarah empezó a correr, agitando su pelo largo. Lo que nadie había adver­ tido era que Sarah al correr sería más alta que cuando esta­ ba de pie, quieta. Emily se dio cuenta de ello una fracción de segundo demasiado tarde, cuando ya no había tiempo ni para gritar. Sarah se pegó justo sobre un ojo con un rui­ do que Emily nunca iba a lograr olvidar. ¡Ding! De pron­ to, la niña se revolvía y gritaba en la tierra, con la cara cu­ bierta de sangre. Emily se hizo pis encima mientras corría hacia la casa con los muchachos Clark. La señora Clark también gritó un poco cuando vio a Sarah; la envolvió en una man­ ta (había oído que a veces los accidentados pueden sufrir un shock) y la llevó al hospital en el coche. Emily y Myron iban en el asiento de atrás. Sarah ya había dejado de llorar (nunca lloraba mucho) pero Emily acababa de empezar. Lloró durante todo el camino al hospital y en el pasillo junto a la sala de emergencias de la que la señora Clark salió tres veces para decir, sucesivamente: «No hay fractu­ ra», «No hay conmoción», y «Siete puntos». Luego regresaron a casa —«Nunca he visto a nadie que se portara tan bien», no cesaba de decir la señora Clark—. Sarah estaba acostada en el sofá del cuarto de estar, a oscuras. Tenía la cara hinchada, color azul y púr­ pura, un pesado vendaje le cubría un ojo, y encima de él le habían puesto una bolsa de hielo. Los muchachos habían vuelto a salir al patio, pero Emily no quería alejarse del cuarto. —Debes dejar descansar a tu hermana —le dijo la señora Clark—. Ve a jugar fuera, cariño. —Está bien —dijo Sarah con una voz extraña y distante—. Deje que se quede. Así que a Emily la dejaron quedarse, lo que estuvo muy bien, ya que si alguien hubiera tratado de alejarla se­ guramente se habría resistido a patadas. Permaneció de pie 18 en la fea alfombra de los Clark, mordiéndose el puño hú­ medo. Ahora ya no lloraba; se limitaba a observar a su postrada hermana en la sombra, presa de un sentimiento de terrible pérdida. —Está bien, Emmy —le dijo Sarah con su voz distante—. Está bien. No te sientas así. Pookie va a venir enseguida. A Sarah no le pasó nada en la vista. Sus grandes ojos castaños siempre fueron el rasgo dominante de un rostro que llegaría a ser hermoso, pero le quedó para siem­ pre una pequeña cicatriz muy fina que bajaba de una ceja hasta el párpado como el trazo vacilante de un lápiz. Emily, cada vez que la veía, se acordaba de lo valiente que había sido su hermana para aguantar el dolor. También le hacía pen­ sar que ella era fácil presa del pánico, y que tenía un mie­ do inmenso a estar sola. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).