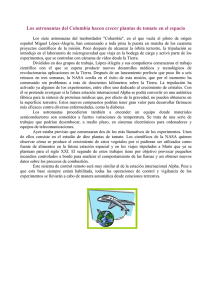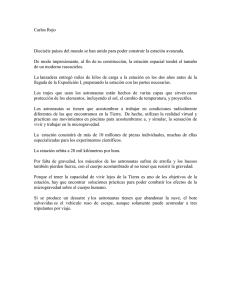Terror en el Cosmos - Angela Posada Swafford
Anuncio
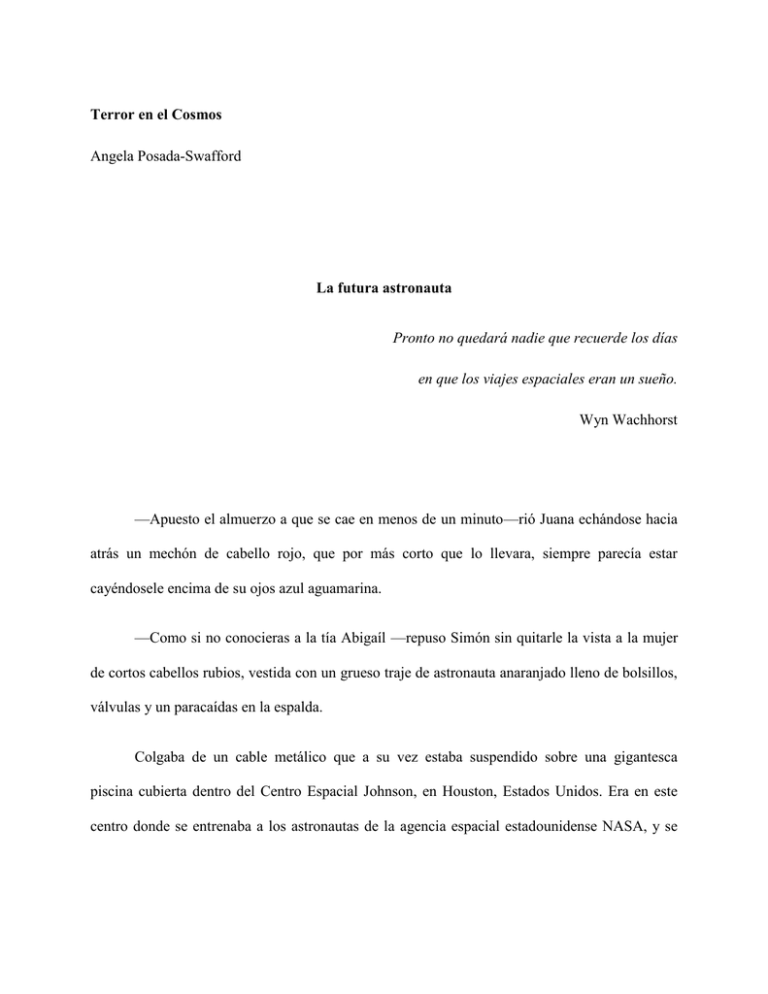
Terror en el Cosmos Angela Posada-Swafford La futura astronauta Pronto no quedará nadie que recuerde los días en que los viajes espaciales eran un sueño. Wyn Wachhorst —Apuesto el almuerzo a que se cae en menos de un minuto—rió Juana echándose hacia atrás un mechón de cabello rojo, que por más corto que lo llevara, siempre parecía estar cayéndosele encima de su ojos azul aguamarina. —Como si no conocieras a la tía Abigaíl —repuso Simón sin quitarle la vista a la mujer de cortos cabellos rubios, vestida con un grueso traje de astronauta anaranjado lleno de bolsillos, válvulas y un paracaídas en la espalda. Colgaba de un cable metálico que a su vez estaba suspendido sobre una gigantesca piscina cubierta dentro del Centro Espacial Johnson, en Houston, Estados Unidos. Era en este centro donde se entrenaba a los astronautas de la agencia espacial estadounidense NASA, y se llevaba a cabo todo lo que tenía que ver con vuelos tripulados al espacio. Con cuatro pisos de profundidad y 6’000.000 de galones de agua, era la piscina más grande del mundo. —¿Ésta es la prueba de natación? —preguntó Isabel, la melindrosa hermana menor de Simón, cuyas gafas rectangulares de marco azul hacían juego con la cinta que le adornaba el cabello rubio—. ¡Pero Abi no lleva puesto el traje de baño! —Porque es la prueba de escape de emergencia, Isa —explicó su primo Lucas, que tenía puestos unos jeans y una camiseta que decía “Necesito mi espacio”, con el logo de la NASA. El único objetivo en la vida de Lucas era convertirse en astronauta, por lo que leía todo lo que le aterrizaba en las manos sobre el tema—. Es un examen de resistencia en el agua por si acaso la tripulación tiene que lanzarse al mar durante el despegue o el aterrizaje. Por eso todos deben estar vestidos exactamente como lo estarían el día del lanzamiento. Abigaíl, la tía de Simón, Isabel y Lucas, había sido seleccionada por la NASA como la primera periodista que subiría al espacio, para pasar dos semanas a bordo de la Estación Espacial Internacional, el proyecto científico más grande y complejo jamás concebido en la historia del ser humano. La Estación, que estaba en plena construcción todavía, era el resultado de la colaboración entre 16 países para mantener en órbita un laboratorio donde ya se llevaban a cabo experimentos en gravedad cero que comenzaban a resolver interesantes problemas de medicina, astronomía, ingeniería y muchas otras ciencias. También se estudiaban los efectos de la falta de gravedad sobre el cuerpo humano, algo crucial para aprender a mantener la buena salud de los miembros de las futuras tripulaciones de vuelos de larga duración a lugares como la Luna, Marte o más allá. Por lo tanto, su entrenamiento como astronauta para la misión, bautizada como STS-150, era tenaz. Ya llevaba más de un año, y le faltaban varios meses más. Entre otras muchas cosas, Abigaíl tendría que aprender a usar un traje espacial y a trabajar, comer, dormir e ir al baño en gravedad cero. La periodista había invitado a sus sobrinos y a Juana, la inseparable compañera de aventuras del grupo, a pasar todo el año con ella para poder seguir su entrenamiento de cerca. Se había decidido que los cuatro asistirían a una escuela de Houston para no quedarse atrás en el colegio. Para los chicos, los viajes con la tía, que era una reportera de temas científicos y ambientales, se habían convertido en episodios maravillosos, pues visitaban lugares increíbles. Y por alguna razón, siempre terminaban enredados en algo emocionante. Abi era divertida, tomaba las cosas con un grano de sal y tenía el don de reírse de sí misma, incluso en las situaciones más tenebrosas. Además, les contaba cosas interesantes y siempre parecía saber lo que ellos estaban pensando. Esa mañana los cuatro estaban parados al borde de la colosal piscina de entrenamiento que, según Lucas, había necesitado un mes para llenarse de agua. —Creo que ya perdiste tu apuesta, Juana —bromeó Simón—. Abi lleva tres minutos colgada del cable sin asustarse con la altura y fíjate que ahora le están haciendo señas para que se suelte. Alto para sus 13 años y medio, Simón era el mayor de los cuatro, y el que pensaba bien las cosas antes de lanzarse a alguna locura, algo que los otros tres tendían a hacer muy a menudo. —¡Ahí va! —gritó Isabel, que a los nueve años era la menor del grupo, abriendo los ojos negros de par en par, como hacía siempre que estaba sorprendida. Abigaíl desenganchó el mecanismo que la sostenía del cable, y se precipitó hacia el agua con un pluff. —¡Qué caída! —exclamó Isabel. —Sí, por lo menos dos pisos, ¡uff! —repuso Juana—. ¿Se habrá golpeado muy duro contra el agua? —Espero que no —comentó Lucas tomando una estupenda foto en el momento mismo de la caída, con una diminuta cámara digital—. Mira lo grueso que es el traje de astronauta. ¡Ahora lo complicado va a ser mantenerse a flote! —Con el agua, el traje se pone varias veces más pesado —sentenció Isabel—. Eso me pasó a mí una noche de brujas cuando me caí a un lago con mi disfraz de la Sirenita. No me podía mover. Me comencé a hundir. —¿Si eras una sirena cómo fue que no saliste nadando? —dijo Juana, burlona, cruzándose de brazos. —¿No tienes un chiste menos estúpido que ese? —repuso Isabel, seria. —¡Mira eso! —exclamó Lucas, que seguía atentamente lo que sucedía en el agua—. Tiene que nadar tres piscinas con todo y zapatos y después sobreaguar durante diez minutos. Y no se vale si la tienen que ayudar los buzos. Debe poder hacerlo sola. ¡Cómo me gustaría ensayarlo! —A mí no, gracias —dijo Simón observando la piscina con sus ojos color miel. Todos sabían que su relación con el agua era más bien de lejos, si lo podía evitar. Sabía nadar bien, pero el agua profunda le daba miedo, a causa de un viejo accidente de velero en el que falleció su padre. Abigaíl había nadado tres piscinas de espalda y ahora estaba flotando. Pero se veía cansada. El traje anaranjado, con todo y casco, más las botas negras de estilo militar, eran un conjunto que pesaba como si fueran de plomo. Ella sentía como si estuviera nadando dentro de una bolsa de plástico llena de mangueras. Mirando a su joven audiencia, intentó saludarlos con la mano, pero el movimiento la hizo hundirse un poco más. Simón contuvo el aliento con preocupación. —¡Deja de mirar a los espectadores, que no estamos en los Juegos Olímpicos! —gritó su entrenador después de pitar con un silbato que tenía colgado del cuello—. Anda, ¡concentración! —¡Abi, tu puedes! —gritó Juana calándose una gorra de béisbol para tratar de controlar el rebelde mechón de pelo—. ¡Sólo faltan cuatro minutos! Jadeando y resoplando, Abigaíl se concentró en los movimientos de sus brazos y piernas, como si fueran pequeños motores. Debajo podía ver grandes trozos de tamaño real de partes de la Estación, que eran usadas para que los astronautas ensayaran la secuencia de su ensamblaje en órbita, porque estar debajo del agua era lo más parecido que existía a estar en el vacío espacio. La piscina era tan grande y honda, que no sólo cabía en ella la maqueta de la Estación, sino que del otro lado estaba otra maqueta de tamaño natural de las partes principales del shuttle o transbordador espacial. Abi sabía que no podía permitirse el lujo de darse por vencida. “Fallar no es una opción”, se repetía a sí misma citando a un célebre director de vuelos de la NASA que había logrado rescatar a tres astronautas años atrás, cuando su cápsula espacial había sufrido una avería a medio camino entre la Tierra y la Luna. Pero este vuelo suyo iba a ser diferente de todos: sería el primer lanzamiento de un transbordador espacial de la NASA después de más de dos años. La trágica razón era que el shuttle Columbia se había desintegrado sobre los cielos de Texas a su regreso a la Tierra; los siete astronautas murieron al instante. Tras una larga serie de investigaciones se determinó que el intenso calor de la fricción atmosférica había penetrado la nave por un gran agujero abierto en su ala izquierda durante el despegue. El boquete había sido causado por un trozo de la espuma aislante que cubría el tanque de combustible, el cual se había desprendido con el calor de los motores y se había estrellado con gran fuerza contra el borde del ala del Columbia. El problema se había corregido de varias formas, pero las expectativas y la presión para todos los involucrados en el programa espacial eran muy altas. Abigaíl se estremeció pensando en el accidente. Pero sabía que no había sido el primero y tampoco sería el último. Porque la verdad era que ir al espacio nunca dejaría de ser una aventura peligrosa. Y eso lo sabían todos los astronautas y sus familias, quienes aceptaban voluntariamente el riesgo. Para pensar en otra cosa, Abi trató de imaginarse a sí misma flotando en el espacio con su traje blanco presurizado, ayudando a desplegar un satélite para observar el estado de salud de los océanos. Todavía le costaba trabajo creer que estaba metida en pleno entrenamiento en el centro espacial para ser lanzada en el Discovery dentro de unos meses. Era como un sueño. ¿Cuántos años había estado viniendo hasta aquí a entrevistar astronautas, ingenieros, médicos y científicos de todas clases, para escribir acerca de los viajes de ellos al espacio? Cuando la NASA había anunciado su intención de poner un periodista en órbita, ella había saltado ante la oportunidad. La competencia había sido brutal. No menos de 5.000 personas de todo el país inundaron las oficinas de Houston con sus solicitudes. La mitad no pasó por el primer filtro. Poco a poco fueron quedando menos. Las cualidades que debe tener un astronauta son demasiadas, decía la NASA. Y no era fácil encontrar gente que las reuniera al tiempo. El candidato ideal no sólo debería ser un estupendo reportero y escritor, sino estar en excelente estado físico y mental, ser buen compañero de equipo, resolver problemas rápidamente sin entrar en pánico, además de poder adaptarse a cosas como cambios de horarios, de trabajo y de comida. De todas maneras, si la competencia entre los últimos cien periodistas fue difícil, la batalla entre los últimos diez fue a muerte. Al final se escogieron tres personas. Una viajaría al espacio, la otra lo haría en el futuro y la tercera sería el reemplazo de las dos primeras. El reemplazo de Abi, en caso de algún problema, sería el veterano reportero espacial de CNN, Chris O’Toole, quien se había mostrado visiblemente devastado cuando se enteró de que había quedado en segundo lugar. —¡Diez minutos! ¡Terminaste! —gritó el entrenador soplando nuevamente por el silbato y regresándola a la realidad—. Ahora viene la última parte, ¡ya sabes qué hacer! —¡Bravo, Abi! —gritó Isabel dando salticos al borde de la piscina, ante la mirada divertida de los buzos que comenzaban a hundirse para iniciar otros ejercicios alrededor de la maqueta de la Estación Espacial. La última parte de la sesión de entrenamiento consistía en convertir el traje de astronauta en una balsa salvavidas; un ejercicio importante en caso de tener que esperar varias horas para ser rescatado del agua. Abigaíl desabrochó algunos botones y cremalleras de su equipo de emergencia y de pronto su traje se ensanchó y se inflaron unas bolsas plásticas cosidas dentro de la tela, de tal manera que ella quedó dentro de un cómodo nido anaranjado. Todavía con el casco puesto para que el agua no se le metiera dentro del traje, hizo una señal de OK con la mano, y dos buzos se le acercaron nadando para empujarla hacia la orilla. —¡Genial! —exclamó Simón mientras Abigaíl era ayudada a salir de la piscina por dos de los entrenadores—. ¡Un traje que se convierte en balsa salvavidas! Tía Abi, déjame ver… —Es cuestión de saber qué cordones halar y qué cremalleras abrir… ¡antes de hundirte! —repuso ella sentándose en una silla mientras los entrenadores la ayudaban a salir de la mojada envoltura—. ¡Pero me siento como si estuviera metida dentro de una empanada! —Ahora debes cambiarte y venir al salón de clase para responder un cuestionario —dijo el jefe de los técnicos colocándole una mano sobre el hombro—. Lo hiciste muy bien. La semana entrante volveremos a repetirlo, ¡para que te lo aprendas todavía mejor! —¿Si ven cómo funciona este negocio de subir al espacio? —les dijo Abigaíl, cansada, pero con una sonrisa enorme, secándose el cabello con una toalla—. La práctica nos ayuda a perfeccionarnos. Mientras yo termino, ¿por qué no echan una ojeada al entrenamiento de AEV de Miguel? El mío no está asignado sino hasta el mes entrante. —¿AEV? —¿qué rayos es eso? —preguntó Juana haciendo una mueca. —AEV: actividad extravehicular, es decir, salir de la cápsula a dar una “caminata espacial” para reparar algo —se apresuró a decir Lucas antes de que Abigaíl pudiera abrir la boca. —¡Oye, Miguel! —llamó ella a un hombre alto y fuerte de cabellos castaños que pasaba justo al lado de ellos. Estaba vestido con una especie de pijama blanca de mangas largas muy pegada al cuerpo. Al acercarse, los chicos notaron que el traje era una malla de una pieza y que tenía varios tubos de caucho transparentes llenos de algo que parecía agua, entretejidos en la tela elástica. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. No podía creer que estaba tan cerca al famoso astronauta que había sido uno de los primeros estadounidenses en vivir meses en el espacio, junto a dos colegas rusos. Su hazaña había dado mucho de qué hablar, porque hasta ahora se sabía muy poco de lo que le sucedía al cuerpo tras vivir allá arriba meses enteros. Los amigos del colegio de Lucas coleccionaban fotos, autógrafos e información acerca de futbolistas y estrellas de rock. Las paredes del cuarto de él estaban empapeladas con fotos de cohetes, planetas y astronautas. La de Miguel ocupaba un lugar de honor sobre su escritorio. —¿Qué tal si les muestras a los chicos cómo es el proceso de salir a dar un paseo espacial? —dijo Abigaíl. —Hola, Abi, ¡no te reconocí! Pareces un patito mojado —rió Miguel, deteniéndose ante el grupo y dejando ver unos dientes blanquísimos y parejos. —Miguel será mi compañero de caminata espacial —les dijo ella—. Es uno de los astronautas con más experiencia. Él va a terminar de instalar dos de los paneles solares de nuestra casa en el espacio, ¡y supuestamente yo le tengo que ayudar! Miguel, estos son mis sobrinos y Juana. —Ya me llegaron noticias de ellos —dijo él, sonriente—. Los cuatro aventureros que no conocen el miedo, ¿cierto? A propósito de miedo —añadió mirando a Abigaíl con una mueca cómica— recuerda que esta noche hay una reunión con los ingenieros de esos paneles solares, precisamente. Nos van a mostrar algunos detalles importantes. ¡No lo olvides! Y ustedes, ¿qué esperan? ¡Vamos a trabajar! Los cuatro siguieron a Miguel en fila india por el borde de la piscina, hasta llegar a un extremo donde había una grúa blanca que sostenía una plataforma con pasamanos a ambos lados y que colgaba sobre la piscina. A su alrededor había varias personas encargadas de vestir a Miguel. Los chicos notaron que, esparcidos en el piso, había trozos de un traje blanco de astronauta: un par de piernas, un torso y dos brazos rígidos, como si alguien hubiera desmembrado a un robot Miguel se sentó en una silla y dos técnicos le ayudaron a colocarse los tiesos pantalones que terminaban en un aro metálico que hacía las veces de cinturón. Después le pusieron las botas, y sellaron las junturas con unos aros especiales. —¿Cuál de ustedes es el futuro astronauta? —preguntó Miguel mirándolos uno por uno. —Y… yo —tartamudeó Lucas enrojeciendo hasta las orejas. —OK, comienza por pensar para qué pueden ser estos tubos de plástico llenos de agua que forman parte de la tela de mi ropa interior… Lucas lo miró con la mente en blanco. Aún estaba como hipnotizado por la presencia de su ídolo. Le provocaba pellizcarse a ver si estaba soñando. —¿Para tomar? —preguntó Isabel sin nada de timidez. —No exactamente, pero no es mala respuesta: allá abajo me va a dar sed, ¡y sí tendré que tomar agua! Sólo que la tomaré de una bolsa que llevaré en la espalda, como un camello — respondió Miguel pasando un dedo sobre la tela elástica de su traje interior—. Bien, pues por éstos tubos corre agua constantemente, y esa agua lo que hace es mantener mi cuerpo fresco, para que no se sobrecaliente al estar encerrado dentro del traje durante siete horas. O para calentarme, en caso contrario. —¿Siete horas? — exclamó Simón—. ¿Quiere decir que va a estar siete horas debajo del agua? —Podrían ser seis… si logro hacer mi trabajo mejor que ayer —contestó el astronauta, guiñando un ojo a los tres técnicos que sostenían el pesado torso sobre su cabeza—. Y antes de que pregunten, sí: llevo puesto una especie de pañal absorbente porque siete horas bebiendo agua son muchas. —¡Espero que no te hayas desayunado con mucho café, Miguel! —rió uno de los técnicos. Juana arrugó la nariz y contuvo una risita. Como metiéndose dentro de una armadura, Miguel sacó la cabeza y los brazos por los agujeros del torso que los técnicos conectaron con el aro metálico de los pantalones. Después le colocaron un gorrito con los audífonos de las orejas cosidos a la tela, y lo hicieron subir a la plataforma que sostenía la grúa. Finalmente le pusieron en la espalda un pesadísimo morral blanco, dentro del cual había tanques de oxígeno, un aparato para reciclar el aire, un sistema de comunicaciones por radio y otros sofisticados equipos. —¿Exactamente qué hay allá abajo? —preguntó Simón señalando hacia el fondo de la piscina. —Hay una réplica de la Estación Espacial; en ella practicamos una y mil veces todo lo que tenemos que hacer allá arriba —respondió Miguel apuntando hacia el techo con un dedo—. Es un proyecto monumental, ¿sabían? Algo así como cuando los egipcios hicieron las pirámides. Llevamos varios años trabajando en él, como quien arma un Lego inmenso en el vacío del espacio, a base de trozos que vamos conectando uno con el otro. Lo difícil es que muchas de esas partes son fabricadas en otros países, y cuando estén en órbita tienen que “cazar” perfectamente una con la otra. En esta misión, su tía Abi y yo vamos a colocar unos paneles que absorban la luz del sol y le den más electricidad a la Estación. Pero como sucede en muchos edificios en “obra negra”, ya hay personas viviendo y trabajando allá arriba. ¡Son tripulaciones cuyos turnos duran seis meses! Y a ellos les tenemos que llevar comida fresca, ropa y cartas de sus familias. Y claro, después están las toneladas de experimentos científicos que tenemos que ayudar a llevar a cabo. —¿Y bucear, entonces, es lo mismo que estar en el espacio? —preguntó Simón aterrado de la cantidad de cosas que Miguel y Abi tenían por hacer. —Uno flota, aunque no tanto como en el espacio, pero entrenar aquí ayuda mucho allá; de hecho, por cada hora que pasemos fuera de la nave trabajando, tenemos que practicar diez en esta piscina —explicó Miguel verificando sus audífonos—. Esto lo tendrás que hacer algún día —añadió mirando al aún aturdido Lucas, cuya cabeza se acababa de hacer a la idea de pasarse seis meses en órbita a como diera lugar—. Así que ven y me ayudas a ponerme los guantes. Fíjate que uno de ellos tiene un aro rojo, y el otro, uno azul. Es para saber cuál va en cada mano y no confundirse. Las mangas del traje terminan en el mismo color, como podrás ver. Lucas tomó el grueso y pesado guante preguntándose cómo podría alguien mover los dedos allí dentro. Miguel metió en él la mano y después, guiado por uno de los técnicos, Lucas le dio la vuelta al aro azul, que hizo clic, sellando la muñeca de Miguel dentro del traje. La última pieza fue el casco blanco con el visor transparente, que fue atornillado al aro del cuello y tras comprobar si la radio y las luces del casco funcionaban, la grúa comenzó a mover a Miguel hacia el agua. —¿Por qué no puede él meterse al agua como un buzo cualquiera por sí mismo? —quiso saber Juana. —Simplemente porque ese traje y el morral pesan 140 kilos —dijo uno de los técnicos empujando un mecanismo que hizo hundirse lentamente a la plataforma. —¡Ufff!, ¿140 kilos? ¡Eso es como alzar a dos adultos! —dijo Simón lanzando un silbido de admiración. —Algo así; más el peso de tu propio cuerpo. Pero como debajo del agua las cosas pesan mucho menos, Miguel no tendrá problema con el equipo. Y como en el espacio las cosas no pesan nada, allá arriba le molestará todavía menos. Cuando estaba a punto de desaparecer bajo el agua, Miguel alzó la mano y saludó a los chicos. —Nos vemos antes de la cena, Andy —le dijo al asistente principal a través de la radio—. Diles a los chicos que pueden seguir la acción desde los televisores del Centro de Control en el segundo piso, o mirando a través de los ventanales. La vista desde allí arriba es fenomenal. —¡Qué barbaridad, qué vestimenta tan complicada! —exclamó Juana—. Me recuerda los trajes para el frío extremo que usan en la Antártida. —Piensa que este traje tiene que proteger a Miguel del frío, el calor, la falta de presión, los meteoritos y la radiación que hay en el espacio —dijo Lucas recobrando el habla de pronto— . Es muy peligroso allá arriba… De hecho, ese traje es como su propia nave espacial en miniatura. Echando burbujas, la cabeza del astronauta desapareció bajo el agua. Miguel observó a su alrededor. Era como descender a otra dimensión. El agua azul era de una transparencia absoluta, y había buzos por todas partes soltando chorros de burbujas que ascendían verticalmente. Se veían tan diminutos en la inmensidad de la piscina, como peces de neopreno negro en una barrera de coral. Una serie de bolsas amarillas ascendían y descendían entre la superficie y el fondo, como globos en una fiesta, transportando las herramientas necesarias para los entrenamientos. Cuatro buzos estaban pendientes de la más pequeña necesidad de Miguel, colocándole y quitándole pesas en los pies para mantenerlo suspendido. Cuando quedó flotando torpemente como un globo hinchado en un desfile municipal, lo ayudaron a pararse sobre el armazón principal de la maqueta sumergida. Uno de los buzos le pasó una herramienta similar a una llave inglesa. Estaba fabricada con una exótica aleación de cobre-berilio, materiales sumamente resistentes para trabajar en gravedad cero y en un ambiente donde los cambios de temperatura son brutales y constantes. El astronauta estaba en contacto directo con los supervisores en el Centro de Control, y las En el libro 90 grados de latitud sur, de esta misma colección, se encuentra mucho más sobre los trajes de la Antártida y la exploración a este continente. conversaciones de logística iban y venían en su propio idioma secreto, mientras fijaba uno a uno los ensamblajes del enorme panel solar con la herramienta de un cuarto de millón de dólares. Miguel no se hacía ilusiones. Sabía que el futuro de la Estación Espacial Internacional o ISS, como se conocía en todas partes por sus iniciales en inglés, no estaba tan sólido como al comienzo del proyecto, diez años atrás. Los gobiernos que la financiaban estaban cortos de dinero y los planes maravillosos que existían, ahora habían cambiado, en gran parte porque el accidente del Columbia había detenido los vuelos de los transbordadores durante dos años. La razón era que la NASA se había negado a volar de nuevo hasta no haber resuelto el problema de ingeniería de la espuma aislante. Y como sólo los transbordadores eran capaces de acarrear los componentes más grandes de la Estación, su construcción se había congelado durante todo ese tiempo. Ahora que la flota de orbitadores volvía a entrar en juego, la NASA enfrentaba una carrera contra el reloj: terminar la construcción en el espacio para el 2010, año en que la agencia planeaba retirar de la circulación la envejecida colección de transbordadores espaciales. Por otro lado, como ahora sólo podían vivir en el espacio tres astronautas de los siete que habrían de hacerlo en el futuro, los experimentos científicos eran aún un poco limitados. Los tres tripulantes de la ISS pasaban la mayor parte de su tiempo en tareas de mantenimiento y navegación. Entonces, la Estación era vista por algunos como un “elefante blanco”, donde se hacía una ciencia que no justificaba el gasto tan grande. Cada vez más personas tenían puestos los ojos en la Luna, como trampolín para llegar a Marte, y pensaban que invertir en una estación espacial a unos cuantos kilómetros del planeta era perder el tiempo y el dinero. Pero Miguel sabía que eso era absurdo. “Es imposible pretender ir a Marte o a cualquier otro punto del espacio profundo sin aprender las lecciones cruciales que nos está dando la ISS”, pensó. La Estación era el primer peldaño de esos viajes. ¡No en vano ya había seres humanos viviendo permanentemente en el espacio! “Todos los conocimientos acumulados acerca de cómo la gravedad cero afecta al cuerpo y a la mente humana, a los materiales de construcción, a las células de los embriones de otros animales, a las propiedades físicas y químicas de un sinfín de elementos y objetos, es algo sumamente valioso, no sólo para futuros viajes siderales, sino para el presente de la medicina y la ingeniería en la tierra”, se dijo por centésima vez mientras trabajaba con la sofisticada llave inglesa. “Una de las cosas que estamos aprendiendo es cómo se rompen las cosas en el espacio, y cómo se reparan en órbita —declaró una vez en una acalorada conferencia de prensa—. Cuando damos un paso atrás y miraos todo lo que hemos hecho gracias a esta estación espacial, es simplemente asombroso. La NASA tiene los ojos puestos en la Luna y en Marte. Pero si descuida la ISS, no va a lograr llegar ni siquiera a la mitad del camino”, concluyó. Encima de todo, ya había empresas de turismo presionando para convertir la Estación exclusivamente en un hotel para aventureros extremos llenos de dinero. De hecho, ya cuatro millonarios habían pagado a los rusos montañas de dinero para ir a pasar dos semanas a bordo de la ISS, en contra de la voluntad de la NASA. Y hasta el mismo gobierno ruso había aceptado millones de dólares de donantes varios para fabricar un futuro avión espacial y eventualmente llevar pasajeros a la Luna. “Una cosa es hacer ciencia en la Estación Espacial, y otra, llevar gente a pasear sólo para hacer dinero”, pensó Miguel. Estaba de acuerdo con el desarrollo del turismo, pero sin tener que usar para ello un laboratorio científico. Era equivalente a pretender convertir en hotel un observatorio vulcanológico. Por todo aquello, el gobierno estadounidense había decidido enviar a un periodista que fuera capaz de poner la situación en perspectiva ante la opinión pública. Por otra parte, era cierto que las cosas se dañaban constantemente allá arriba. Era algo totalmente normal en un medio ambiente tan hostil. Pero como desde hacía dos años el shuttle no había podido llevar las toneladas de repuestos clave para los miles de sistemas en órbita, la situación de seguridad a bordo de la ISS se ponía más peligrosa con cada día que pasaba. Uno nunca sabía qué sistema iba a fallar o cuándo. Era como jugar a la ruleta rusa. A pesar de la cómoda temperatura dentro de su traje, Miguel sintió un escalofrío en la espalda. El Premio X —Damas y caballeros, ¡el futuro de los viajes espaciales de turismo levanta vuelo frente a ustedes! —exclamó apasionadamente el millonario diseñador de aviones ante el micrófono. Tenía largas patillas y una mata de pelo canoso que ondeaba con la brisa. Su cara bronceada estaba marcada de arrugas causadas más por la determinación de salir adelante que por el sol. Estaba parado al lado de una pista de aterrizaje en un aeropuerto abandonado en pleno desierto de Mojave, California. El viento barría bolas de matorrales secos frente a un cementerio de aviones carcomidos por el óxido que languidecían bajo el sol del mediodía. Miles de personas se habían congregado para ver al que se daba por sentado como ganador del Premio X, un concurso cuyo premio de diez millones de dólares se otorgaría al grupo de personas no asociado a ningún gobierno que pudiera enviar al espacio una nave con capacidad para más de un tripulante, de forma segura, y repetir la hazaña a las dos semanas. El hombre de las patillas canosas había logrado su primer vuelo hacía poco, sin haber invitado a ningún observador, salvo a los jueces del concurso. Ahora estaba a punto de demostrar el segundo, volando aún más alto. Y esta vez, todo el mundo estaba invitado a verlo, incluyendo las cámaras de los canales de televisión. —¡Obsérvenlo! —gritó, apuntando hacia delante con el walkie-talkie—. ¡Están siendo testigos del nacimiento de la primera aerolínea espacial en la historia de la aviación! En medio de las exclamaciones de admiración de los miles de espectadores, un extraño aparato blanco que semejaba un cruce entre una nave espacial y un insecto apareció volando en el horizonte. Eran, básicamente, dos planeadores de alas largas y muy delgadas, unidos entre sí por un fuselaje ovalado y puntiagudo. El cuerpo del avión estaba lleno de ventanas redondas de varios tamaños, colocadas desordenadamente a los lados y arriba, como huecos en un queso suizo. Asido al abdomen de la nave madre había un “insecto bebé” casi idéntico, pero de alas cortas y anchas, terminadas en una cola como de pescado. También era blanco y lleno de ventanas desordenadas, y tenía la barriga pintada de estrellas azules. Tras dos pases a vuelo rasante para lucirse ante los jueces, el pájaro estrambótico cobró altura y casi desapareció en el firmamento. —Ahora el Aether se desprenderá de la nave madre, Nyx, para iniciar el ascenso suborbital— explicó el millonario con el walkie-talkie al oído, escuchando la conversación que estaba teniendo lugar en las cabinas de ambas naves. El momento era crucial. Nunca antes, en sus tres décadas de diseñar aviones, Bryan Rice se había propuesto dejar caer del cielo un avión tripulado con tantos riesgos. “Estamos absolutamente locos”, se dijo a sí mismo en el colmo del nerviosismo, refiriéndose a su pequeño grupo de ingenieros y pilotos renegados que habían aceptado el reto de hacer lo que todo el mundo decía que era imposible. “Nadie ha diseñado jamás una cosa así: un avioncito de resinas y fibras de vidrio cubierto con tela y pegantes para ir al espacio. Una versión grande de un modelo para armar. Estamos yendo al espacio por una pequeña fracción de lo que se gasta la NASA”, pensó. —Diana, ¿lista para separación? —preguntó el piloto del Nyx con un dedo sobre el interruptor. A 50.000 pies de altura, en el Aether, Diana Reeve agarró la palanca de control y respiró profundamente dentro de su máscara de oxígeno. El sol se filtraba alegremente por las múltiples ventanitas, iluminando el interior negro de la cabina. La configuración estaba diseñada para que ella pudiera ver el paisaje justo al frente y bajo sus pies. Pero Diana tenía los ojos pegados a su pantalla de control. —Lista. Diana sintió como si la hubieran soltado desde lo alto de un precipicio. Por unos segundos la cadena que llevaba al cuello con las iniciales de sus dos niños quedó flotando ingrávida. —Separación limpia —dijo, notando que la fuerza de gravedad comenzaba a halarla—. Lista para el encendido del cohete… cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡encendido! Una columna de fuego anaranjado brotó de la angosta cola del Aether, alimentada por una exótica mezcla de caucho de llantas y óxido nitroso, el llamado “gas de la risa”. La fuerza del disparo aplastó a Diana contra el respaldar de su silla y la pequeña nave comenzó a subir verticalmente a cuatro veces la velocidad del sonido, apilando fuerzas G sobre cada centímetro de su cuerpo. En tierra, los pasmados espectadores vieron el punto blanco dibujar una raya recta como una flecha hacia el cenit. Parecía una acrobacia en un espectáculo aéreo. Cincuenta segundos después el combustible del cohete se agotó, el motor se apagó y el avión quedó flotando fuera de la atracción terrestre. Diana estaba a 100 kilómetros de altura, la frontera donde el firmamento pasa del azul oscuro al negro: el borde del espacio. —Cien kilómetros y subiendo —anunció Diana por el auricular, sonriendo al escuchar el estallido jubiloso de gritos y aplausos en el centro de control del hangar de Mojave. Para Diana la gravedad cero era una sensación completamente familiar. Después de todo, ella había sido la primera mujer en comandar un transbordador espacial de la NASA. El día de su primer vuelo, hacía 12 años, su delicado rostro ovalado enmarcado en cabellos negros había salido en más portadas de revista que el de las supermodelos del momento. Ahora, retirada de la agencia espacial, su cara estaba a punto de aparecer nuevamente en las primeras páginas de todas las publicaciones del planeta sobre el cual flotaba en ese momento. La curvatura de la Tierra aparecía mucho más cerca de lo que ella estaba acostumbrada a verla durante sus siete misiones en el transbordador. Pero es que el shuttle y la Estación Espacial volaban mucho más alto, y el tamaño del shuttle exigía motores muy poderosos para sacarlo de la atracción terrestre. Este avioncito ligero llegaba un poco más allá del límite entre el espacio y la atmósfera. Ahora podía ver más detalles en la geografía del planeta. —Ciento nueve kilómetros —anunció, abriendo el bolsillo de su uniforme de vuelo y dejando escapar bolitas de dulce de todos colores, para que la cámara de abordo las visualizara flotando por toda la cabina—. Bryan, te saliste con la tuya —le dijo al jubiloso millonario, que literalmente daba brincos de alegría en tierra—. ¡Creo que hemos ganado el Premio X! —¡Tú lo estás haciendo por todos nosotros, Diana! —gritó Bryan en el colmo de la dicha, pero conteniendo el aliento. Porque la parte más peligrosa del vuelo no había comenzado aún. En el espacio, el avioncito hacía suaves giros sobre su eje, dándole a Diana un paisaje del mundo que cambiaba constantemente. La astronauta notó que la gravedad empezaba a reclamarla. Su nave era como una piedra que alguien hubiera tirado muy alto. Pero como la piedra, el aparato tendría que finalizar su curva y caer en algún momento. Caer era la palabra adecuada. Sin motores para controlar su descenso, el Aether, al igual que el transbordador, tenía que orientarse de tal manera que creara menos resistencia contra la atmósfera. La estrategia de Bryan había sido ingeniosa: doblar el avión en dos, con las alas apuntando hacia arriba, como un ave que alza las plumas perpendicularmente a su cuerpo. De esta manera había menos superficie del avión expuesta al roce atmosférico. “Y entonces la nave es mucho más estable y genera menos calor. ¡Y con eso nos evitamos los dolores de cabeza que tiene el transbordador espacial con sus alas fijas!”, pensó el día en que se le ocurrió la brillante idea. Pero si la “pluma” —como habían bautizado al ala móvil— no cambiaba de posición cuando iniciaba su descenso a tierra, el Aether se desintegraría, sus pegantes y resinas se derretirían como la cera de una vela. —Levantando la pluma —se dejó escuchar la voz de Diana. La tensión en el aire era insoportable. Diana pensó en su familia. Ellos eran la razón por la cual había decidido dejar la agencia espacial para aceptar la propuesta de Bryan. Al lado del inventor, estaba ayudando a crear una nueva industria. Un trabajo cuyos horarios le permitían estar al lado de sus dos hijos de una vez por todas y así dejar de sentirse culpable cada vez que se perdía alguno de sus cumpleaños, o morir de preocupación cuando alguno enfermaba estando ella lejos de casa. El simple hecho de estar presente cuando llegaban de la escuela por las tardes era un lujo que saboreaba desde que se despertaba. Una luz verde en su consola de control indicó que el mecanismo del ala funcionaba a la perfección. —Muchachos, estoy “emplumada” —dijo alegremente—. ¡El ala está alzada! El aparato había comenzado su ingreso a la atmósfera. Al principio, las fuerzas G la aplastaron contra su silla. Era, por lo menos, cinco veces lo que se siente en condiciones normales. Pero de pronto la pesadez desapareció y el aparato se comenzó a deslizar de una forma tan suave que Diana quedó boquiabierta. Era algo muy diferente del feroz reingreso del orbitador, o las naves Soyuz, que regresaban a casa como meteoritos, envueltos en gases calientes. Gradualmente el panorama pasó del negro al azul oscuro y al azul celeste. Al poco tiempo el avión volvió a su posición normal, como un planeador, y todo lo que ella tuvo que hacer fue guiarlo dando giros como un águila que desciende desde lo alto. —Bryan, tu bebé vuela como un sueño. Dejó de dar vueltas y es increíblemente estable. Es tan suave como caer en un colchón de plumas. Está muy bien diseñado. —¡Vuela bien porque tú lo vuelas bien! ¡Anda, linda, baja ya, que tenemos que celebrar! Bryan miró a su alrededor, a su grupo de compañeros de aventura. Apenas eran una veintena, ¡y habían creado su propio programa espacial! Ni más ni menos. Nunca había estado tan orgulloso de un puñado de gente en su vida. De pronto todos se estaban abrazando y dándose palmadas en la espalda, mientras Aether y Nyx carreteaban en la pista en medio del griterío de la muchedumbre y las cámaras de televisión. El director del Premio X, otro millonario que había hecho su fortuna creando software de computadores, se acercó entonces al podio de los micrófonos. —Tengo el placer de anunciar que el Aether es la primera nave espacial tripulada construida por la industria privada, sin el apoyo de ningún gobierno, en alcanzar el espacio. Por eso ganó el premio de diez millones de dólares. ¡Enhorabuena a todos! —exclamó agitando una botella de champaña para mojar a los creadores del aparato. —Ahora mismo hay menos de 500 personas que han volado al espacio en 40 años —dijo Bryan a la audiencia con la camisa empapada de champaña y los ojos húmedos de la emoción—. Es hora de cambiar eso. Es hora de hacer posible que la gente común y corriente pueda entrar en órbita, y que pueda hacerlo de forma segura, sin tener que pagar millones. Estén atentos al primer vuelo turístico de Global Spaceways. ¡Haremos que ir al espacio sea algo de rutina! ¡Es hora! *** —Sí, sí, ¡¡ES HORA!! ¡Llévenme a mí! —gritó Lucas ansiosamente, haciendo que los comensales del restaurante se voltearan a verlo sorprendidos. —¡Cállate! Pareces una cotorra histérica —siseó Juana dándole una patada bajo la mesa. Los cuatro y Abi estaban en su restaurante favorito de Houston pegados al televisor, que transmitía en vivo los últimos momentos del Premio X. —Es como estar viendo el primer vuelo de los Hermanos Wright hace cien años —dijo Abi—, o a Charles Lindbergh cuando cruzó el Atlántico solo. Ambos vuelos fueron el resultado de un concurso de aviación. ¿No es interesante eso? Lucas, ¡no has tocado tu hamburguesa! —¿No ves que está en trance? —rió Isabel robándole del plato los anillos de cebolla apanados—. Se pone como un monje que está teniendo una visión. —Buen nombre, el de los aviones —dijo Lucas reaccionando a tiempo para recobrar los anillos del tenedor de Isabel, ante la risa de Simón—. Aether… Dime qué es y te doy las cebollas, Isa. Su prima sonrió y se enderezó las gafas. Lucas nunca acababa de entender que a ella no le podían ganar en historia y mitología. Levantó el tenedor como si fuera un tridente listo para ensartar los anillos y pronunció tranquilamente: —No qué, sino quién, burro. Aether, o éter, era el dios de la atmósfera superior. Era el representante del aire puro, allá arriba, que sólo respiraban los dioses. Lo contrario de Aer, el aire de aquí abajo que respiran los mortales. Y era hijo de la diosa Nyx, la noche. El nombre de ese avioncito es simplemente perfecto. Dame acá esas cebollas doraditas. Lucas no tuvo más remedio que reírse. De dónde sacaba Isa todos esos datos, era algo que no le cabía en la cabeza. Abi asintió, porque le estaba leyendo los pensamientos, como de costumbre. —Abi, ¿por qué Diana no siguió comandando el orbitador? —preguntó Simón propinándole un codazo de aprobación a Isa y atacando un cesto de papitas a la francesa. Abigaíl había entrevistado a Diana hacía años, cuando se preparaba para su primer vuelo. —Ella siempre tuvo el conflicto entre su trabajo y su familia, como les sucede a muchas astronautas. Ustedes ya se han dado cuenta de cómo es aquello: muchas horas de entrenamiento y muchos días y noches lejos de casa. Y eso es antes de dejar la Tierra —añadió Abi tratando de leer la cuenta, sin éxito—. ¿Qué rayos dice aquí, Juana? Juana tomó el papel. —Mira esos garabatos. Creo que es un siete —criticó la niña—. Podría estar escrito en ruso. —¡Ruso! ¡Eso era lo que se me había olvidado! —exclamó Abi consultando su reloj y haciéndole un gesto al mozo—. ¡Mi clase de ruso es en diez minutos, y hoy me toca exponer! Vamos, Isa, ¡levántate de la mesa! Listado para un día de trabajo en la Estación Espacial Internacional 06:10-06:40 Preparación tras haberse despertado 06:40-07:30 Desayuno 07:30-07:45 Preparación del trabajo 07:45-08:00 Conferencia con Control para planear el trabajo del día 08:15-10:15 Experimentos científicos 1: Biología de plantas de gravedad cero. Objetivo específico: observar el comportamiento de las raíces de una planta “que no saben para dónde crecer”. Objetivo general: aprender formas nuevas de hacer crecer plantas en gravedad cero. Observación de cómo el vacío del espacio degrada diez de los 200 materiales distintos colocados en el casco externo de la ISS. 10:15-11:00 Mantenimiento mensual de sistemas de computadores 11:00-13:00 Ejercicio físico: cinta rodante 13:00-13:30 Lectura del analizador de gases 13:30-14:30 Almuerzo 14:30-14:55 Conferencia telefónica privada con familiares 14:55-17:00 Experimentos científicos 2: Efectos de la falta de gravedad en humanos: (a) los huesos y músculos; (b) cómo se mueve la sangre dentro de los capilares sanguíneos. (c) Cómo funciona la presión del corazón. Efectos de la alta radiación del espacio en los fetos de ratón y en las moscas de fruta. Comportamiento de los líquidos en la ingravidez. Cristalografía: fabricación de cristales de las proteínas del parásito causante de la enfermedad del Chagas. Objetivo: aprender formas de destruir ese parásito. 17:00-17:30 Conferencia con Control en Rusia 17:30-18:30 Ejercicio físico: bicicleta estática 18:30-19:00 Tomar fotografías de la Tierra para el atlas digital por Internet 19:00-20:00 Cena 20:00-20:30 Verificación de sistemas eléctricos de la Estación 20:30-21:00 Experimento de astronomía (descargar al computador las imágenes del telescopio de la Universidad de Arizona instalado en el casco exterior de ISS) 21:00 - 22:00 Preparación para dormir 22:00 - 06:00 Dormir Una frágil burbuja de vida Un mundo sin ciencia es un mundo sin descubrimiento. A 360 kilómetros de altura sobre la Tierra, la Estación Espacial Internacional navegaba silenciosamente, completando una más de sus 16 vueltas diarias. Viajaba a la increíble velocidad de 28.163 kilómetros por hora, como todos los objetos que orbitaban el planeta a esas alturas, aunque desde esa perspectiva aparecía flotando serenamente en medio de la negrura del espacio. Desde lejos aparecía como una estrella, envuelta en la luz solar que reflejaban sus paneles. Una frágil burbuja de vida en medio de la oscuridad y el vacío aplastantes del espacio, la ISS redefinía el concepto de puesto fronterizo y simbolizaba el avance tecnológico del ser humano. Las mentes más brillantes del momento decían que la supervivencia de la raza humana dependía de nuestra habilidad para hallar nuevos planetas adonde ir a vivir, porque eventualmente terminaríamos destruyendo la Tierra. La ISS era parte de esa tarea. Como un juguete de armar de proporciones monstruosas, estaba compuesta de varios módulos cilíndricos plateados del tamaño de buses de turismo, conectados entre sí. Unos estaban unidos por la nariz, como si se hubieran encontrado todos al tiempo en una intersección, mientras que otros estaban interconectados como vagones de un tren. La estructura en general abarcaba dos campos de fútbol y estaba dominada por cuatro pares de paneles solares que se extendían como alas rectangulares azules de 30 metros de largo. Estaban sostenidos por una gigantesca viga que servía de espina dorsal para toda la construcción. Una viga más pequeña perpendicular a la grande hacía las veces de cola, abriéndose, a su vez, en otras ocho alas solares más estrechas. En el futuro, cuando estuviera terminada, la estructura tendría el doble de paneles, antenas y módulos. Era un ave extraña y algo cuadrada, que no necesitaba la elegante forma aerodinámica de un avión para sostenerse en este ambiente sin aire. La ISS era una hazaña sencillamente increíble de la ingeniería internacional. Ensamblarla en el espacio, el medio más hostil a cualquier ser vivo, era equivalente a construir un transatlántico en medio del mar, en una tormenta, con una pequeña lancha yendo y viniendo a la isla más cercana a buscar herramientas. Treinta años atrás, a nadie se le habría pasado por la cabeza que Estados Unidos y Rusia, los dos archienemigos de la Guerra Fría, habrían de terminar como socios en el espacio. Pero el “matrimonio” se había dado porque los estadounidenses necesitaban el amplio conocimiento de los rusos en vuelos de larga duración. Y los rusos necesitaban desesperadamente el dinero que ofrecía Estados Unidos a cambio. Y ambos le daban la bienvenida a los europeos, japoneses, canadienses y brasileños, que también aportaban efectivo y tecnología importante, y quienes sabían que si querían hacer algo en el espacio, este era el momento. Puesto que el diseño y el mayor aporte de dinero y maquinaria para la ISS provenían de Estados Unidos y Rusia, estos dos países tenían el privilegio de turnarse para ser comandantes de cada una de las expediciones, que duraban seis meses. En este momento el timón estaba a cargo de los norteamericanos. Flotando dentro del módulo de Servicio y Comando (también llamado Zvezda, o “estrella”, en ruso) donde estaban los sistemas de control y propulsión, más todo el “cerebro” de la Estación, el comandante Edward Rockwood estaba preocupado. La noche anterior habían surgido problemas con el sistema de producción de oxígeno de abordo. Habían dedicado seis horas de trabajo continuo y aún no lograban hacerlo funcionar. Supuestamente debía ser algo simple. Pero en el espacio nada era simple y nada se podía dar por sentado. Esa había sido la primera lección de Ed hacía quince años, cuando inició su carrera de astronauta. Era un ex miembro de los Navy SEALS de los Estados Unidos, fuerte y no muy alto, con el cabello rubio ceniza. Durante esta expedición había demostrado una manera equilibrada de dirigir, sin descuidar la misión, pero poniendo a los tripulantes primero, sabiendo cuándo hacerlos descansar y cuándo mantenerlos despiertos toda la noche en proyectos especiales. Este era uno de esos momentos. Ed miró por la pequeña ventana hacia la nave rusa Soyuz aparcada en el extremo del módulo Zarya, que significaba “amanecer”. Parecía el cuerpo segmentado de una hormiga negra sin patas, con dos alas rectangulares en la base. A su lado había otra nave parecida, un robot llamado Progress que se usaba como un taxi no tripulado para traer cosas de tierra y descartar la basura, puesto que siempre se destruía intencionalmente al ingresar a la atmósfera terrestre. Hasta el momento la Estación tenía tres “portones”: tres sistemas de acoplamiento para recibir al shuttle de la NASA y a las Progress y Soyuz, esta última siempre estaba lista para partir en caso de emergencia. De hecho, la nave Soyuz era el único bote salvavidas que tenían los navegantes espaciales. El comandante frunció el ceño. No quería que su tripulación fuera la primera en tener que usar el vehículo para escapar. —Dime algo, Pablo —pidió por el delgado auricular que llevaba en la cabeza. —Pues digo que sigue apagado —dijo la cansada voz de Pablo desde el módulo Destiny—. Llevo un día con este equipo, y estoy más liado que pata de romano, como dicen en mi país. Acabo de ensayar la nueva bomba con otra conexión distinta, y nada. Escogido dentro de una lista de 4.000 candidatos a astronauta para la Agencia Espacial Europea, el madrileño Pablo Albear era un ingeniero excelente. Si él no había podido hacer nada, el problema que se les venía encima era grave. El Sistema Elektron era un inteligente pero viejo invento ruso que usaba electricidad para separar las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno que había en las aguas de desecho de abordo. El dispositivo podía funcionar indefinidamente produciendo aire respirable, siempre y cuando el aparato no sufriera una falla mecánica… que era justamente lo que venía sucediendo desde hacía meses, incluso después de las reparaciones más meticulosas hechas por los tres miembros de la tripulación. — Es como si fuera un paciente con las arterias del corazón tapadas de grasa —explicó Pablo—. Pero los controladores rusos en tierra aseguran que no es eso. ¡Ya los quisiera yo ver aquí ahora mismo! Flotando frente a su monitor de computador portátil, Edward apretó los labios. Él era famoso por sus constantes chistes y buen ánimo, pero ahora estaba bastante molesto. Le parecía que los rusos tenían la tendencia a restarles importancia a los problemas que se presentaban a bordo, y en general a todo lo que afectara a sus sistemas y cosmonautas. Curiosamente la NASA era todo lo contrario: a veces ponía demasiada atención a las cosas más triviales. En este caso del oxígeno, sin embargo, la NASA les había rogado a los rusos que le dieran un reporte exacto del estado de los generadores. —No lo entiendo —dijo Ed por el micrófono—. La agencia espacial rusa esperaba que el sistema generador de oxígeno durara al menos otros seis meses antes de morir del todo. Y basado en esas predicciones se decidió que estaba bien esperar a enviar el nuevo sistema en el shuttle, dentro de cuatro meses. Hubo un silencio del otro lado del recibidor. En el módulo Destiny, Pablo flotaba cabeza abajo frente al aparato roto, sosteniendo una llave inglesa. Sabía que no estaban en peligro inmediato porque existían ciertas reservas de oxígeno a bordo. Pero cuatro meses era demasiado tiempo. El aire de la Estación se iba a poner cada vez más viciado. Hasta el punto de que podía poner en peligro la seguridad de los tres hombres a bordo. En el módulo de servicio, Ed sintió la inquietud de Pablo. —Recuerda que aún tenemos 28 kilos de oxígeno en un tanque dentro del Progress que está atracado aquí afuera —dijo el comandante en tono casual—. Eso nos dará por lo menos para 16 días. Y además tenemos las 84 latas de oxígeno sólido, que nos darían otro mes y pico. Y claro, los rusos deben enviar otra nave robot con más tanques de oxígeno, que nos duren hasta que llegue el Discovery. —Correcto —dijo Pablo—. La cuestión es cuándo lo harán. —¿Ya hablaste con Sasha al respecto? —preguntó Ed, quien estaba muy lejos de sentir la seguridad que transmitía su voz. —Sí. Está en el Zarya, intentando razonar con sus jefes del TsUP sobre eso y lo del sueño. —¿Siguen insistiendo con el tal experimento del sueño? Pensé que le habían dado permiso de descansar. El pobre lleva noches sin dormir bien, y no solamente por ese dichoso ejercicio. —Pues vamos, que han vuelto a la carga —dijo Pablo sin ocultar su desacuerdo con la forma en que el TsUP, el control de misiones ruso, trataba a sus cosmonautas. Ed se abstuvo de decir nada en voz alta, y con un movimiento que demostraba control absoluto de la ingravidez, nadó hacia el módulo ruso Zarya. Aunque el exterior de los módulos en la ISS era cilíndrico, su interior era rectangular, y estaba todo forrado de un acolchado material blanco con trozos azul celeste. No se podía decir que había “piso” o “techo” porque en la falta de gravedad no existe ese concepto y uno puede flotar tan tranquilamente mirando hacia arriba, abajo o a los lados, sin darse cuenta exacta a veces de la dirección en que está orientado. Los módulos eran relativamente espaciosos aunque estaban tapizados de gavetas y anaqueles con instrumentos y cajas de experimentos científicos, teclados, cámaras de fotografía y de video con sus respectivos juegos de lentes, montones de mangueras, repuestos de toda clase de cosas, ropa y cables cuidadosamente enrollados pegados con velcro o restringidos por tiras elásticas. Incluso los sacos de dormir de los astronautas estaban asidos a las paredes de cada uno de sus diminutos cubículos, como murciélagos en una cueva. Desde el tubo de crema de dientes hasta la tapa del tubo, la peinilla, los bolígrafos, las gafas y prácticamente todo lo que en la tierra se deja simplemente sobre una mesa, aquí arriba estaba atado a una cuerda o pegado a algo para que no saliera flotando. Ed no se lograba acostumbrar a lo rápido que se perdían los bolígrafos al quitarles la vista de encima por unos cuantos segundos. Era como si tuvieran vida propia. Terminaban escondiéndose detrás de los paquetes de ropa sucia, se alojaban bajo los instrumentos, o se perdían entre los cables. Y a veces reaparecían días después, en los lugares más insospechados. Ajustando la trayectoria de su cuerpo con un ligero movimiento, Ed pasó por un corto corredor hasta entrar en una intersección que se abría en seis pasadizos en todas direcciones: arriba, abajo y a los cuatro costados. Era el nódulo Unity, una especie de articulación que servía de conducto a los cables esenciales: electricidad, aire, comunicaciones y líquidos, permitiendo que eso llegara a todos los rincones de la Estación. Estos cables eran una red tan compleja, que si se extendieran, formarían una línea de cuatro kilómetros de largo. Pero la característica más genial del Unity era la Cupola, una enorme ventana abombada hacia afuera compuesta por paneles hexagonales. La vista del planeta desde allí era simplemente soberbia, y se había convertido en el sitio favorito de todo el mundo. Entre otras cosas porque también había un teléfono de Internet, desde donde se podía llamar a casa cuando la Estación pasaba por el territorio barrido por los satélites que servían la conexión. Ed llegó al Unity y no lo dudó un segundo: la escotilla del Zarya quedaba justo al frente. Al principio el astronauta vivía desorientado: no sabía cuál módulo quedaba dónde, si a la izquierda o a la derecha, túnel abajo o arriba. Pero ya se le había convertido en algo automático. Al igual que el vuelo. Durante sus primeras misiones espaciales volaba como Superman, con los brazos extendidos al frente. Con la práctica había aprendido a hacerlo de cabeza, calculando la cantidad de impulso exacta que necesitaba para ir de un lugar a otro, y llegando a su destino en tiempo récord. En la NASA se burlaban de aquellos astronautas que estaban aprendiendo a volar “de cabeza”, porque algunos regresaban de su primera misión con la cara cubierta de magulladuras y chichones. Era el resultado de no saber calcular su impulso ni frenar a tiempo. “¡Miren a Harry! ¡Se dio un tortazo de narices contra la escotilla del shuttle!”, decían riendo a carcajadas. Zarya tenía su propio ambiente. Las paredes eran más beige que blancas, y definitivamente había más objetos y más desorden que en los demás módulos. Un grueso tubo blanco segmentado pasaba por el techo contorsionándose como una anaconda en una selva de alta tecnología. Los ventiladores, generadores y filtros que reciclaban el aire producían un zumbido alto y constante, al igual que en el resto de la Estación. Había fotografías de lugares de Rusia, recortes de periódicos en ruso, fotos de chicas bonitas, un anaquel con gruesos manuales de operaciones, una guitarra y una mesa plegable roja. Un pequeño mamut de felpa con todo y colmillos flotaba patas arriba. Ed sonrió. Definitivamente le gustaba el Zarya. Sentía que era “más casero” y tenía más personalidad que el resto de la Estación. O quizás era porque allí vivía Sasha, con quien había desarrollado una amistad especial desde que comenzaron su entrenamiento juntos en Star City, el equivalente en Rusia del Centro Espacial Johnson, en Houston. Aleksandr ‘Sasha’ Solovyov estaba ante una consola de comunicaciones, con los pies enfundados en una especie de zapatillas de danza blancas de piel muy suave, asidos a cintas retenedoras en el suelo. Las zapatillas eran importantes para no herirse los dedos de los pies al agarrarlos instintivamente a los objetos en las paredes. Sasha tenía 50 años, diez más que Ed y Pablo. Era la persona que más tiempo había vivido en órbita en el mundo: en seis misiones separadas, había acumulado 800 días. ¡Eso eran más de dos años! Y la verdad era que Sasha se comportaba como si hubiera nacido en el espacio. Nadie, ni siquiera el mismo Ed, se desplazaba con tanta armonía en gravedad cero, sin tan siquiera rozar las paredes, ni era capaz de arquear su cuerpo de tales formas y permanecer inmóvil, como una burbuja suspendida en medio de la nada. Sasha nunca había sentido el mareo que aqueja a los astronautas al principio de sus vuelos y nunca se había enfermado en órbita. Pero hoy, hablando rápidamente con los controladores de vuelo en la ciudad de Korolev, cerca de Moscú, se veía exhausto y estresado. —Doce días seguidos es demasiado —dijo por el auricular—. Es irónico pero el estudio del sueño está dañando mi ciclo de descanso. Simplemente necesito unos días para reponerme. Además, con el problema del oxígeno, debo tener todos los sentidos alerta. Tengo que estar listo para ayudar a la tripulación en caso de alguna emergencia. Propongo que terminemos el ejercicio la semana entrante. —Vamos a pensarlo, Sasha. De todas formas, alista el equipo para esta noche —dijo la voz del director de vuelo, Boris Vinogradov. Ed, que era uno de los astronautas que mejor hablaba el ruso tras años de estudios en preparación para estas misiones, escuchó consternado la conversación. Aunque él era comandante de la Estación, no podía interponerse ante las órdenes que recibían los tripulantes de sus respectivas agencias espaciales en cuanto a los experimentos científicos que cada una de ellas llevaba a cabo en órbita. Es decir, a menos que la seguridad de la Estación estuviera de por medio. Muchas veces se veía mediando diplomáticamente entre su gente y los controladores en tierra, cuyas expectativas del trabajo que podían hacer los astronautas a veces no tenían nada que ver con la realidad que se vivía en el espacio. A bordo, cada minuto estaba programado según un listado que mandaban de tierra, y encima de todo, cada agencia espacial incluía sus propias tareas para sus respectivos astronautas. Ed presentía que esta vez la diplomacia no iba a servir de mucho. Imaginó a los controladores del TsUP encorvados ante sus monitores en el gran salón de control de misiones fumando cigarro y criticando la actitud de su cosmonauta. Sasha miró a Ed sin decir nada. Tenía un hoyuelo en la quijada y un par de ojos pardos como balas que hacían juego con su fuerza de voluntad de hierro. Había sido uno de los aviadores militares quizás más condecorados de la antigua Unión Soviética, antes de optar por el espacio. Con cara de resignación sacó un gorro azul celeste lleno de sensores para el experimento del sueño. Detestaba el aparato porque uno de esos dispositivos terminaba en una pata curva que se colocaba encima del párpado izquierdo para medir los movimientos del ojo mientras él dormía. Pero era prácticamente imposible conciliar el sueño con eso encima. El experimento exigía, además, que Sasha se llenara el pelo de una sustancia gelatinosa y se colocara más sensores sobre el cuero cabelludo. Pero ahí no terminaba el estudio. Porque tres veces a la semana el cosmonauta debía insertarse un catéter en las venas del brazo para sacarse sangre cada hora. —No olvides que esta noche es la de sacar sangre —dijo Vinogradov. Ed sintió que le subía la ira como el mercurio de un termómetro. Le pareció que, en vista de las circunstancias con el sistema de oxígeno, el TsUP se había pasado de la raya. Para empeorar las cosas, la semana anterior Sasha había tenido que llevar a cabo tres rigurosas caminatas extravehiculares para reparar una antena en el casco del Zarya, y había tenido problemas con la presión dentro de su traje espacial. Esto lo había dejado agotado y un poco débil. Y Ed sabía que Sasha no iba a pelear mucho, porque esa era la naturaleza de la relación entre cosmonautas y controladores en Rusia. Históricamente, los cosmonautas eran una especie de esclavos en órbita. De hecho, existía un afiche en Korolev que mostraba a un cosmonauta exhausto, sostenido por cuerdas como una marioneta guiada por una mano invisible y todopoderosa. —¡Pero qué se creen! —murmuró—. Control, es Edward —dijo tomando el micrófono del sorprendido Sasha—. Como comandante de la ISS me opongo al estudio del sueño y de la sangre esta noche, porque atenta contra la seguridad de la Estación y la salud de mis tripulantes. —Ed, spokojnoj nochi, buenas noches —dijo Vinogradov con tono conciliador—. Sólo nos quedan cuatro días del estudio del sueño. Estamos obteniendo información muy valiosa. —A un precio muy alto, me parece. En este momento la prioridad de todos nosotros debe ser el hacer llegar oxígeno a la Estación. El Sistema Elektron murió antes de tiempo. La calidad del aire no es la mejor. ¿Cuándo podemos esperar más tanques? Hubo un silencio del otro lado. Al cabo de un rato escucharon de nuevo la voz de Vinogradov, menos amigable. —Pronto. Tendremos que llevar a cabo una serie de reuniones de planeamiento. Te confirmaremos mañana en la noche. Ed miró a Sasha, quien estaba moviendo la cabeza en señal de negativa. Agradecía la preocupación de Ed, pero sabía que lo que éste acababa de decir le iba a costar caro a él mismo a su regreso a Moscú. Quizás su promoción a teniente coronel. O aun peor, el bono especial de salario por las caminatas espaciales, con el cual estaba contando para salir de deudas. Para todos los demás astronautas internacionales, el sistema de pagarle al cosmonauta según su desempeño en el espacio era ridículo y algo degradante. Pero Sasha estaba tan exhausto, que le parecía que la escena la estaban viviendo otros personajes. Ed prosiguió: —Les propongo un trato: una nave Progress con tanques de oxígeno para dos meses. Y cuando se estabilice la cuestión del aire abordo, Sasha continuará con lo del sueño. —¡Bien dicho, hijo mío! —aprobó Pablo, quien acababa de entrar en el módulo. —Ed, escucha, pon a Sasha… —Lo siento, Control. No le escucho bien. Hay mucha interferencia. Ed movió un interruptor y la señal de radio murió de pronto. Tom Smith, el enlace de la NASA en Korolev, que seguía la conversación, levantó la vista alarmado, sacó su teléfono celular y marcó un número en Houston. Se estaba armando un motín a bordo de la Estación Espacial Internacional.