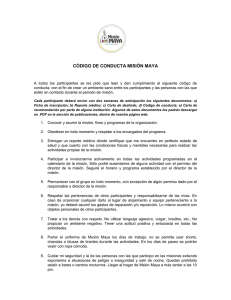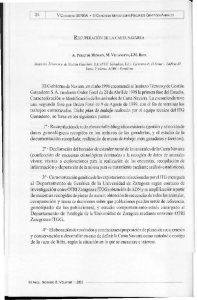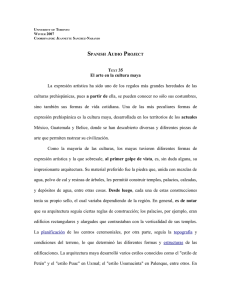Desde uno de los ventanales de su mansión, el rajá Suddhodana
Anuncio
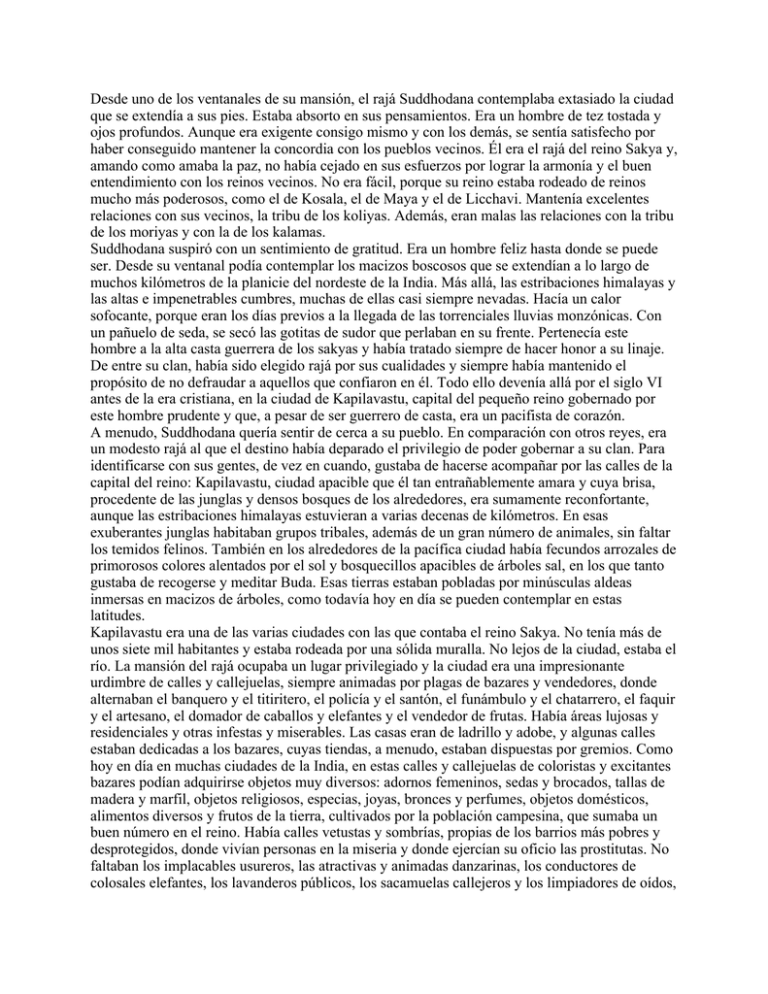
Desde uno de los ventanales de su mansión, el rajá Suddhodana contemplaba extasiado la ciudad que se extendía a sus pies. Estaba absorto en sus pensamientos. Era un hombre de tez tostada y ojos profundos. Aunque era exigente consigo mismo y con los demás, se sentía satisfecho por haber conseguido mantener la concordia con los pueblos vecinos. Él era el rajá del reino Sakya y, amando como amaba la paz, no había cejado en sus esfuerzos por lograr la armonía y el buen entendimiento con los reinos vecinos. No era fácil, porque su reino estaba rodeado de reinos mucho más poderosos, como el de Kosala, el de Maya y el de Licchavi. Mantenía excelentes relaciones con sus vecinos, la tribu de los koliyas. Además, eran malas las relaciones con la tribu de los moriyas y con la de los kalamas. Suddhodana suspiró con un sentimiento de gratitud. Era un hombre feliz hasta donde se puede ser. Desde su ventanal podía contemplar los macizos boscosos que se extendían a lo largo de muchos kilómetros de la planicie del nordeste de la India. Más allá, las estribaciones himalayas y las altas e impenetrables cumbres, muchas de ellas casi siempre nevadas. Hacía un calor sofocante, porque eran los días previos a la llegada de las torrenciales lluvias monzónicas. Con un pañuelo de seda, se secó las gotitas de sudor que perlaban en su frente. Pertenecía este hombre a la alta casta guerrera de los sakyas y había tratado siempre de hacer honor a su linaje. De entre su clan, había sido elegido rajá por sus cualidades y siempre había mantenido el propósito de no defraudar a aquellos que confiaron en él. Todo ello devenía allá por el siglo VI antes de la era cristiana, en la ciudad de Kapilavastu, capital del pequeño reino gobernado por este hombre prudente y que, a pesar de ser guerrero de casta, era un pacifista de corazón. A menudo, Suddhodana quería sentir de cerca a su pueblo. En comparación con otros reyes, era un modesto rajá al que el destino había deparado el privilegio de poder gobernar a su clan. Para identificarse con sus gentes, de vez en cuando, gustaba de hacerse acompañar por las calles de la capital del reino: Kapilavastu, ciudad apacible que él tan entrañablemente amara y cuya brisa, procedente de las junglas y densos bosques de los alrededores, era sumamente reconfortante, aunque las estribaciones himalayas estuvieran a varias decenas de kilómetros. En esas exuberantes junglas habitaban grupos tribales, además de un gran número de animales, sin faltar los temidos felinos. También en los alrededores de la pacífica ciudad había fecundos arrozales de primorosos colores alentados por el sol y bosquecillos apacibles de árboles sal, en los que tanto gustaba de recogerse y meditar Buda. Esas tierras estaban pobladas por minúsculas aldeas inmersas en macizos de árboles, como todavía hoy en día se pueden contemplar en estas latitudes. Kapilavastu era una de las varias ciudades con las que contaba el reino Sakya. No tenía más de unos siete mil habitantes y estaba rodeada por una sólida muralla. No lejos de la ciudad, estaba el río. La mansión del rajá ocupaba un lugar privilegiado y la ciudad era una impresionante urdimbre de calles y callejuelas, siempre animadas por plagas de bazares y vendedores, donde alternaban el banquero y el titiritero, el policía y el santón, el funámbulo y el chatarrero, el faquir y el artesano, el domador de caballos y elefantes y el vendedor de frutas. Había áreas lujosas y residenciales y otras infestas y miserables. Las casas eran de ladrillo y adobe, y algunas calles estaban dedicadas a los bazares, cuyas tiendas, a menudo, estaban dispuestas por gremios. Como hoy en día en muchas ciudades de la India, en estas calles y callejuelas de coloristas y excitantes bazares podían adquirirse objetos muy diversos: adornos femeninos, sedas y brocados, tallas de madera y marfil, objetos religiosos, especias, joyas, bronces y perfumes, objetos domésticos, alimentos diversos y frutos de la tierra, cultivados por la población campesina, que sumaba un buen número en el reino. Había calles vetustas y sombrías, propias de los barrios más pobres y desprotegidos, donde vivían personas en la miseria y donde ejercían su oficio las prostitutas. No faltaban los implacables usureros, las atractivas y animadas danzarinas, los conductores de colosales elefantes, los lavanderos públicos, los sacamuelas callejeros y los limpiadores de oídos, los adivinos y los tahúres. Los barrios más pobres, algunos miserables, contrastaban con los más aseados, hermosos y residenciales, cuyas casas estaban a menudo llamativamente adornadas. En esas callejuelas encontramos al contador de fábulas, al hábil herrero, el ciego pedigüeño y al curtidor de cuero; hallamos a la hermosa cortesana, hábil en las artes del amor erótico, y al descastado cuya vida vale menos que la de un perro sarnoso. Los barrios periféricos eran los más miserables. La ciudad gozaba de parquecillos y bosquecillos en los que habitaban o acampaban peregrinos, sadhus, renunciantes espirituales y monjes mendicantes. Cerca de la mansión del rajá se levantaba la amplia sala del consejo. Suddhodana tenía una actitud democrática y los asuntos del Reino se debatían públicamente y a ellos podían asistir como oyentes gentes de todas las castas. Era Suddhodana el encargado de dictar sentencia en los juicios y gustaba de ser puesto al corriente de los asuntos principales del Reino, aunque contaba con un número no despreciable de nobles, funcionarios y administradores. No hay que olvidar que su Reino era pequeño y por eso más fácilmente administrable, pero no exento muchas veces de la injusticia, los abusos policiales y la corrupción. En Kapilavastu no podían faltar los lugares de culto brahmánico ni las casas de los brahmanes. Eran éstos los custodios del culto védico y por su prepotencia y arrogancia no eran muy bien vistos por la casta guerrera ni por la casta de los comerciantes. Diariamente celebraban el culto del fuego con pujas (ceremonias) al amanecer y al atardecer, tal y como, seguramente, se vienen practicando en la actualidad, como una milenaria e ininterrumpida tradición. Como rajá electo, Suddhodana se debía a su pueblo. Nunca lo olvidaba, pero sabía que a menudo los impuestos (que muchas veces se pagaban en especies) eran demasiado elevados y que, allende las murallas de la ciudad, había barrios malolientes donde habitaban personas muy desvalidas y donde abundaban los pordioseros, los deformes y mutilados, los recogedores de boñigas, que luego se utilizaban para el fuego, y los maltratados descastados. Quizá estaba en estos apesadumbrantes pensamientos cuando se abrió la puerta de su alcoba y pudo ver ante él la elegante silueta de su esposa Maya. Era una mujer hermosa. En su rostro destacaban unos fascinantes ojos rasgados de mirada intensa y viva. -Te veo muy absorto, querido mío -dijo la reina casi en un susurro-. No estarás enfermo, ¿verdad? El Rey se incorporó y se aproximó a su esposa. Ella le rodeó el cuello con sus brazos y demoró su tibia mejilla unos instantes junto a la de su esposo. Se hizo un silencio perfecto. Los rayos del sol penetraban por el ventanal iluminando la habitación. Esta mujer no era joven, pues ya había cumplido los treinta y nueve años, pero una confortadora e inocente sonrisa persistía siempre en sus labios y le daba un aire de doncella. El Rey rodeó su talle con uno de sus brazos. Unos instantes después se separaron y se miraron a los ojos. De súbito, la sonrisa de la Reina se desvaneció por unos instantes. -¡A veces me pone tan triste no haberte todavía podido dar un hijo! -Llevas muchos años dándome lo más valioso del mundo: a ti misma. La sonrisa destelló de nuevo en el rostro de la mujer. Su nombre era Maya, había nacido en la ciudad de Devadaha y hacía muchos años que llevaba compartiendo su vida con la de Suddhodana, el admirado rajá del clan Gotama. -Tú me has enseñado -dijo el monarca- virtud, paciencia, generosidad, fortaleza y ternura. Hasta el hombre más exigente se sentiría satisfecho. Has sido el consuelo de mi vida, pero hoy, sí, mi querida Reina, siento que la tristeza anida en mi corazón. Mañana tendré que dar mi veredicto en un juicio. No me gusta juzgar; se me impone como obligación, pero cada vez que emito un veredicto, me asalta el fantasma de la duda. ¿Puede la justicia humana ser justa? -También -dijo la Reina- el abatimiento me supera hoy al pensar que el tiempo huye y no puedo quedarme encinta de ti. ¡Me siento tan vacía por no poder llenar mi vientre para ti.! No lo dudes, Suddhodana, debes dejar encinta a mi hermana Pajapati. El Rey estaba desposado con Maya, que era la hermana mayor, y con Pajapati. Aunque Pajapati no era ni mucho menos tan agraciada como Maya, era también una mujer cariñosa y de natural bondad.
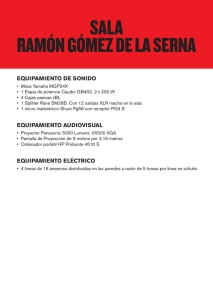

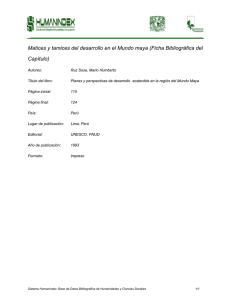
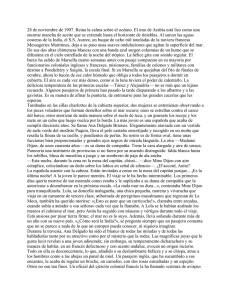
![Arquitectura maya [diálogo entre hombre y Dioses]](http://s2.studylib.es/store/data/003401062_1-9eb1c51470411feb6f1ffe19421c8ba5-300x300.png)