el cuento fado - Coordinación de Estudios de Posgrado
Anuncio

EL CUENTO FADO Llegó cuando ya nadie la esperaba. Recibíamos sus cartas, cada día más espaciadas, mientras su imagen se iba haciendo más confusa en el recuerdo, casi hasta convertirse en un nombre que por lo extraño, despertaba nuestra imaginación, Umbelina. La tía Umbelina se había casado con un joven portugués que llegó a Querétaro buscando documentación para complementar su estudio histórico, que aspiraba a ser el más documentado y enjundioso de la ida del desgraciado archiduque Maximiliano, que había vivido sus últimos días en esta ciudad. Galán, obsequioso y amable, rápidamente había seducido a las jóvenes casaderas de la sociedad queretana y de ellas Umbelina fue la que por sus gracias hogareñas y por su elevada estatura, lo cautivó. Esto de la estatura no dejó de causar extrañeza, pues era vox populi que Umbelina Lozada, si bien tenía una serie de irtudes: bella, amable, alegre, devota, buena cocinera, inteligente, estudiosa y mejor hija, tenía un enorme defecto: era altísima y esto, en un país de chaparros, casi o sin el casi, la condenaba a perpetua soltería. En los bailes habitualmente se quedaba sentada. En una ocasión en la que un primo de los Alcocer vino de la ciudad de México, fue al baile de presentación de la más pequeña de las niñas Lozada y al ver a Umbelina sentada, tan bella como una virgen de Rafael, la sacó a bailar. Cuál no sería su sorpresa cuando al levantarse, se fue desenrollando hasta alcanzar el metro noventa y dos centímetros y a él no le quedó más remedio que tomarla entre sus brazos y bailar, mientras su cabeza intentaba no reposar en su pecho, que era hasta donde él le llegaba, mientras ambos trataban de no agobiarse con las amables y regocijadas burlas de los amigos. Desde ese día, Umbelina sin perder la compostura decidió no ir a los bailes y mucho menos bailar. Alvar do Figueroa era el típico portugués de hermosa cara semítica, barbado, de voz suave y aire reposado, quien fascinado por la actitud atenta con la que Umbelina escuchaba sus eternas disertaciones históricas, decidió pedirla en matrimonio y llevársela lo más pronto posible a su casa en la Rua dos Bacalhoeiros, cerca de la Casa dos bicos. Todos los parientes fueron a despedirla, a ella y a sus treinta maletas, en las que llevaba, ropa, juguetes, libros, discos, partituras, paquetes con mole y un saquito llena de tierra de Cimatorio. En aquel tiempo, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, ir a Europa y sobre todo a vivir, era una experiencia que conmovía no sólo a la familia del viajante sino hasta a los amigos más lejanos y todos se fueron a despedirla a la ciudad de México. Contrataron un mariachi, para que le tocara sones abajeños y Las golondrinas; ella parada en la escalerilla del avión, ya vestida de negro, con un sombrerito ladeado con velo de mosquitas, movió sonriente su rostro, como una girándula, hizo un gesto con la mano y desapareció en las entrañas del avión. Pasaron arios meses y finalmente llegó su primera carta. En ella, con un tono de forzado optimismo nos contaba su asombro al contemplar por primera vez la ciudad blanco negro y azul de Lisboa, que aparecía apenas escorzaba bajo la pertinaz lluvia de noviembre; el súbito despertar en medio de los desgarrados gritos de las vendedoras de pescado; nos describía a las mujeres portuguesas, siempre vestidas de negro, “como en Atotonilco”; su errabundo caminar por las tortuosas calles de la vieja Lisboa. Era la carta típica de la tía Umbelina, pero hubo un párrafo que nos llamó la atención: “Apenas llegamos y Alvar me llevó a su biblioteca. ¡No se imaginan ustedes, cuántos, pero cuántos libros y papelotes tiene!, después de mirar ese caótico mundo de libros, papeles y revistas me dijo: Umbelina, yo quisiera que desde mañana empezaras a ordenar todo esto; mira: lo he puesto en aquel rincón. ¡Y a que no saben ustedes lo que me esperaba!, ¡una pirámide, casi tan alta como la de Keops, de todo tipo y tamaños de libracos!. Los va a ir sacudiendo, numerando y ordenando en los anaqueles pegados al techo. Allí tienes un banquito que te servirá, pues como eres tan alta, con eso bastará para que hagas tu trabajo”. No dejó de causarnos risa la situación de nuestra jirafa familiar convertida en bibliotecaria ex-oficio, hecha una portuguesa messma. Meses después nos llegó otra carta en la que nos contaba cómo la libresca pirámide iba quedando reducida a las modestas dimensiones de una pirámide de Tlatilco. El problema era que eso de los libros y las bibliotecas es como una especie de marea roja o cáncer; en lugar de disminuir con la medicina del choque de la catalogación y el acomodo, se reproduce entusiasmada en proporción geométrica; si ya quedaban arreglados unos anaqueles, al mes siguiente Alvar había comprado cincuenta li BROS más. “Hace como dos meses que no salgo. Al principio y por las tardes, me iba caminando, rua abajo hasta la Praca de Comercio y de allí al Fuerte do Belem, desde donde contemplaba el Tejo y cuando me sentía nostálgica, imaginaba que en un barco remontaba el río y llegaba hasta la vastedad atlántica y después de varios días, no se cuantos, veía el fuerte de Santiago y el Castillo de San Juan de Ulúa. Sueños. La verdad es que Alvar y yo. Yo más que Alvar, nos pasamos el día arreglando la biblioteca. La casa es como una isla del silencio en medio de la algarabía del barrio. Alvar, y creo que su familia también, no abren las ventanas, que herrumbrosas se van deshaciendo lentamente igual que las cortinas de oscuro terciopelo, desde hace más de cien años. “El aire marino y la luz destruyen los libros. Por favor cierra las cortinas. Obrigado, obrigadísimo”. Dice la sirvienta, que por cierto, aquí son respetuosísimas, que debería conocer el Miradouro de Santa Luzia, desde donde se contempla una vista maravillosa de los tejados de Lisboa y los espléndidos azulejos musulmanes del balcón cerrado. Luego he sabido que en ese lugar, se reúnen los ancianos lisboetas. ¿Será que donna Ana piensa que soy vieja? Apenas tengo veinticinco años”. Pasaron seis años antes de que volviéramos a recibir carta de Umbelina. Preocupados, hasta telegramas habíamos enviado, pero el silencio más absoluto fue la respuesta; finalmente una Semana Santa Recibimos su carta. “No lo van a creer pero, por fin, ¡Oh Dios! He terminado de arreglar la biblioteca de Alvar. Fue una tarea de Sísifo. Cada día empezaba mi tarea y al anochecer, poco antes de tomar el té y poner mis manos sobre el bastidor, en el que está el tapiz de punto de arraiolo que Alvar quiere que adorne el piso de la biblioteca, cuando mi respetado y apergaminado esposo llegaba con una nueva ringlera de libros. He pasado seis años sin salir, aunque tal vez soy injusta pues un día que Alvar llegó exultante de alegría porque le habían mandado de Londres una preciada joya bibliográfica, me invitó a ir al Castelo do Sáo Jorge. Quisiera poder explicarles, comunicarles mi gozo al respirar el aire marino y recorrer las escalpadas y bellas terrazas del castillo. Fue como revivir. Tener nueva conciencia de mi cuerpo y sus sentidos mientras contemplaba el solemne caminar de los pavo reales y el vuelo azabache de los cuervos. En estos años, siempre sumida en la penumbra de la biblioteca o la focalizada luz de las viejas lámparas victorianas, el deslumbramiento que sufrí allá arriba, mientras mis ojos contemplaban el ambarino centelleo del Tejo fue algo indescriptible al mismo tiempo que un sordo rencor hacia Alvar nacía incontenible en mi corazón. Alvar con una cortesía abrumadora, me había ido esclavizando, aislando a grado tal, que ni el más macho de los jalisquillos de nuestra tierra, hubiera soñado. Tengo treinta y un años y vivo cautiva entre libros. Libros son mi horizonte y libros son mi futuro. Yo, que amaba la lectura, he acabado por odiarla. Un día le pregunté a Alvar, por qué no teníamos un hijo, encubierta manera de expresarle mis deseos reprimidos y él, amable y distante, me contestó, tal vez, escandalizado de mis impulsos: “Umbelina, nosotros debemos estar por encima de esas pasiones. Los libros son mejores hijos, no causan problemas y permanecen siempre allí, en sus anaqueles... y de lo otro, tú sabes que para mí, el espíritu, la pureza de las costumbres fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad. Así es que, querida amiga, olvidemos esta incómoda conversación. Mira, traje unos libros muy interesantes, puedes acomodarlos allá cerca del retrato de Schopenhauer”. Callé, siempre callo y seguí acomodando libros. Pero olvidemos todo, lo importante es que ya quedó todo ordenado. El tapiz de arraiolo, está a la mitad, posiblemente porque Alvar se empeño en que hiciera un dibujo muy complicado y apenas si trabajando sistemáticamente, hago una línea cada veinticuatro horas. Se imaginan ustedes, el tapiz mide ocho metros cuadrados. Después de esta carta, Ubelina dejó escribir por años. En Navidad recibíamos una tarjeta, siempre del mismo diseño y cada vez más amarillenta. Como siempre fuimos mal pensados, sacamos en conclusión de que Alvar había comprado algunas gruesas al mayoreo de tarjetas navideñas, para enviarlas hasta que el diablo se lo llevara. En 975 recibimos otra carta. Umbelina ya no ordenaba la biblioteca sino que atenta al trabajo de su marido, sacaba y metía libros en los anaqueles superiores sin un momento de reposo. A veces, por no decir siempre, cuando veía que Umbelina tenía una mirada soñadora, Alvar la llamaba y la hacía buscar un libro, el que fuera más difícil de encontrar. “Queridos míos, no saben cómo los extraño y como he llegado a aborrecer a este hombre. Nos hemos convertido en dos viejos folios, apergaminados, olorosos a moho, carcomidos por la polilla del desencanto. El, a pesar de cuanto estudia, no ha dejado de ser un académico mediocre y yo soy una sombra de sombras vestida, el pelo restirado, la boca herméticamente cerrada. Un día, desesperada, rompí los discos que traje de México. ¡Qué objeto tenía alimentar vanas esperanzas y recuerdos!. La voz de Jorge Negrete despertaba en mí tan dolorosas añoranzas que seguirlo escuchando era una prueba de desenfrenado masoquismo. A veces, cuando la soledad amenaza con enloquecerme, salgo de la casa, con mi oscuro sayal, pues vestido no se le puede llamar a esta tela sin forma que cubre mi desgarbado cuerpo, negro y con cuellito de encaje, parezco hermana de la caridad; y así transformada, camino por las calles, camino al río; a lo lejos escucho las voces que van jalonando mi paseo, voces que desgarradas cantan fados, no los hechos para los turistas, sino el fado, que nace de la entraña misma de la soledad y el dolor y yo lo oigo retumbar en las angostas paredes de mi pecho. Llego a la Porta do Belem, que si para los viejos navegantes portugueses fue un puerto de buena esperanza, que ya atisbaban en su añoranza desde las lejanas playas americanas, para mí, es el imposible punto de partida de un viaje de retorno y allí en la parte más alta de sus almenas, contemplo el horizonte mientras lágrimas de rabia e impotencia empañan mis ojos. Otras veces, tomo el convoio y voy hasta Carcavelos y camino lentamente por sus platas. Pero me hace daño ver a esos jóvenes, bellos, despreocupados, sanos, libres, mentiras yo me he convertido a los cuarenta y cinco años en una vieja amargada. Jamás habíamos recibido una carta tan amarga. El tío León pensó que era necesario tratar de liberar a Umbelina del pesado yugo de un matrimonio infeliz, pero sus hermanas le dijeron que en líos de casados lo mejor es no meterse, que “tú lo quisiste, fraile mostén, tú te lo ten”. Así entre unas cosas y otras se fue pasando el tiempo. Ese día llegó. Llegó cuando ya nadie la esperaba. Cuando de una manera u otra la dábamos por perdida. Al principio no la reconocimos, sólo una cosa no había cambiado : su jupiterina estatura. En realidad se había convertido en un altísimo esqueleto vestido de negro desde los pies hasta la plateada cabeza. La abrazamos mientras ellas no veía con sus apagados ojos tras unos enormes espejuelos. Las preguntas que le hacíamos parecían rebotes de un vertiginoso ping-pong. “Gracias a Dios, se lo llevó al éter, murió contagiado por un extraño hongo que producen los libros viejos y que le perforaron los pulmones como si fuera un queso Emmental... ¿qué por qué me viene?. Porque el día que lo enterramos en su pequeñísimo féretro, pues era casi un enano, ¿lo recuerdan?, bueno pues ese mismo día un incendio arrasó nuestra casa... ¿qué cómo fue?... no sé, tal vez, tal vez fue una imprudencia mía, pues dejé caer sobre los alambres desnudos de una lámpara de la biblioteca, que Alvar me pidió que compusiera... ¿qué hice con el tapiz?, lo boté a la basura, para terminarlo hubiera tardado otros diez años... no, nunca más. Umbelina volvió a vivir en la casa de sus padres, a veces por las tardes canta algún fado en voz baja, entonces, como impulsada por una fuerza extraña, se sube al pequeño Cerro de las Campanas y desde allí sueña con la torre de Belem y el Tejo. Eugenia Revueltas* * Facultad de Filosofía y Letras

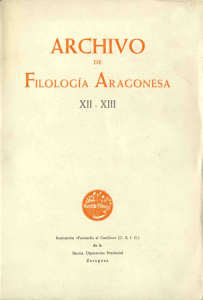
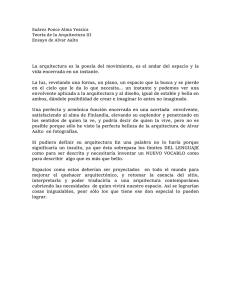
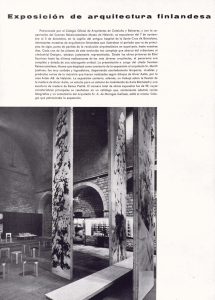

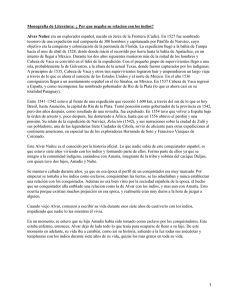
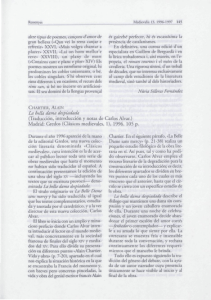
![[consultar programa]](http://s2.studylib.es/store/data/001995268_1-aaed887ebc7522d1741de2a89a13384c-300x300.png)