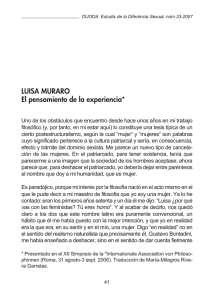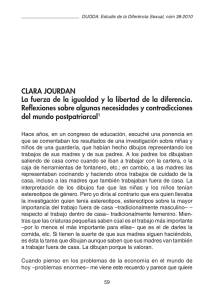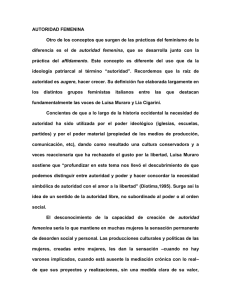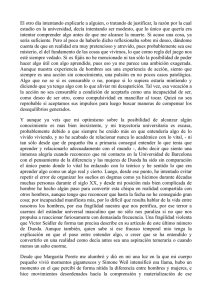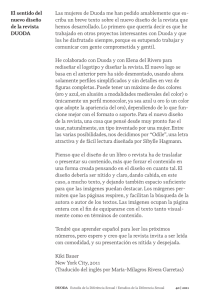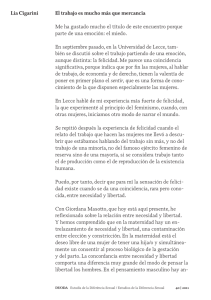DANIELA RIBOLI La creatividad de la relación
Anuncio

DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 DANIELA RIBOLI La creatividad de la relación* La idea de tratar el tema Tiempo de maternidad / Tiempo de creación acercando mi experiencia de enfermera de adultos con enfermedades psíquicas a la reciente experiencia de maternidad de mi hermana, me vino del constatar que las dos relaciones son formas que toma la autoridad al ayudar a crecer. Me la sugirieron algunos acontecimientos relacionales a los que asistí y que, después, han actuado en mí de varias maneras. Entre otras cosas, el observar –yo, que no soy madre- la interacción amorosa entre mi hermana y su criatura (y al revés), ha acabado por iluminar de un modo distinto mi modo profesional de hacer, un modo que sé que ya era de por sí comprometido y apasionado. Espero ser capaz de explicar, según vamos avanzando, el imponerse de una intuición -que me apremia- de conexión entre ambas cosas. El hecho es que he preparado esta conferencia teniendo en la cabeza y, a veces, teniendo literalmente ante los ojos una fotografía especialmente buena y emocionante que retrata la cara de mi sobrino cuando tenía poco más de un mes de edad. La foto, al mirarla, hechiza y relaja, libre como está de la idea de cansancio: lo que se percibe es la alegría extática de la implicación relacional (supongo que con la madre, que está aunque no salga en la foto): la mirada intensamente orientada, los labios fruncidos casi como para hablar, un claro tender hacia... Había sucedido ya que mientras, * Traducido del italiano por María-Milagros Rivera Garretas 85 Daniela Riboli. La creatividad de la relación por invitación de la madre, le cambiaba el pañal al recién nacido, este advirtiera la presencia en movimiento de la madre en el cuarto. Sin hacerme ningún caso, a pesar de que le estaba manipulando, Oliviero –que acababa de cumplir una semana– se volvía hacia donde notaba que estaba su madre hasta captar su atención, hasta ganarse un gratificante contacto de piel, de olores, besos, palabras... Mientras observaba sorprendida y emocionada la fuerza de esa precoz interacción promovida por la criatura y recogida y ampliada enseguida por la madre, vi cómo mi hermana incitaba a su hijo a conocer y darse a conocer a su tía, o sea a mí, que intentaba torpemente cogerle confianza desde las alturas de mi experiencia pasada y solo profesional con recién nacidos. Solo más tarde reconocí en ese momento el principio de una relación nueva entre mi hermana y yo y, a través de ella, entre mí y su hijo. Cuando ocurrió, supe solo entrar en contacto con un niño al que yo amaba como extensión del amor que le tengo a su madre, a la cual, como hermana mayor de una familia proletaria tradicional, había ayudado mucho a crecer, por delegación materna. La posición de la tía,1 una posición interesante por la distancia-cercanía en la que te pone, ofrece a quien la ocupa un ángulo de observación desde el que me parece instructivo reconsiderar el intercambio entre mujeres: con mi hermana, que ahora es madre, con mi otra hermana, que no consigue serlo, con la mujer que es nuestra madre, con las madres de mis pacientes, con mis pacientas, con amigas que han elegido no ser madres, con amigas que son madres (a veces, al principio, a su pesar). La maternidad de Tamara, la más joven de las mujeres de mi familia y la única hija que es también madre, ha modificado de hecho las relaciones entre madres-hijas-hermanas-amigas, modificaciones que me interpelan y que piden ser puestas en palabras. No obstante, sobre todo en las relaciones más familiares, noto en mí cierto pudor: no todo puede o debe ser explicitado porque sé muy bien que cada sensibilidad singular pide ser escuchada y respetada, y que es sobre todo mía la urgencia de nombrar la práctica de poner en el centro los vínculos entre mujeres (¡una práctica política feminista que no nació en los contextos familiares!). Creo que no es casual que me impresionara mucho la sabia pregunta lanzada por Luisa Muraro en las páginas de un diario italiano (il manifesto 21/3/06): “¿Podemos decir la verdad?” Lo que ahí sostenía la 86 DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 amada filósofa, aunque en un contexto muy distinto, era una dimensión de la verdad más oída que dicha. Según ella, la verdad hay que “generarla en primera persona, de lo vivo de una situación, y generarla como decible y compartible por otros, según una concepción relacional y contingente: la verdad como algo que puede acaecer, tener lugar, en la palabra intercambiada con otros, sabiendo –hay que añadir– que su lugar preferido no está del lado de quien dice sino del de quien escucha”. Desplazarse del registro de lo implícito al de lo explícito con tiempos o modos inadecuados –lo sé también por experiencia profesional- puede generar rigideces y cierres más que aperturas y ampliaciones. Por lo demás, que yo sea una mujer que ha elegido no tener hijos y decidido jugarse en otro lugar el deseo de realización y de trascendencia, es un hecho ineludible y que tiene su peso. Sé que el haber puesto la diferencia sexual en el centro de mi experiencia de mujer me ha permitido realizar de otra manera, con ligereza y libertad, mi potencialidad creadora, iluminando de otro modo lo que tradicionalmente habría sido legible solo como falta de... hijos, marido, familia... Estoy íntimamente convencida de que “un hijo no es el único ser vivo que una mujer puede traer al mundo” (L. Bianchi) y tengo presentes espléndidos ejemplos de grandes empresas femeninas que lo testimonian (piénsese en Florence Nightingale y su invención de la profesión de enfermera; o en Melanie Klein y sus metáforas de envidia y gratitud), como, en su pequeñez, lo hacen mi compromiso y mi pasión tanto política como profesional junto con la sustancial alegría y fecundidad relacional de mi vida. Tengo, sin embargo, curiosidad e interés por mujeres que han decidido ser madres. Son amigas, una hermana, cuyos hijos empecé a amar no tanto por ellos como en nombre de la relación que me vincula con sus madres. He comprobado, así, que les resulto simpática a los niños en cuestión y que lo sigo siendo para sus madres si están seguras de que intento sostenerlas a ellas y su fundamental papel: ¡ninguna apropiación indebida de afectos ni amenaza de destitución debe perfilarse en el horizonte! En realidad, mi presencia junto a las criaturas se traduce más bien en una especie de restitución-ampliación de la madre, de su grandeza. Por lo demás, ya antes, 87 Daniela Riboli. La creatividad de la relación para que sea posible el encuentro, llega la autorización materna a que la criatura pueda conocer y ser reconocida por la “tía”. No son discursos explícitos sino acciones hablantes, danzas comunicativas, delicadas complicidades. La eficacia está en la fuerza del deseo materno de presentar a su criatura al mundo y el mundo a ella y, a la vez, en mi saber estar en mi lugar... de tía. En estas condiciones, no explícitas sino practicadas y verificadas, mi hermana ha podido regalar(me), con una generosidad tranquila y segura, una relación renovada con ella y con su criatura. Gracias a su autorización, el niño ha podido acceder desde muy pronto a numerosas y variadas relaciones de amor y no solo de deber, garantizadas por el amor difuso de otras personas hacia su madre (también su padre es amado, pero en este orden del discurso existe sobre todo como compañero de la mujer que le ha dado un hijo y por amor a la cual se compromete a medirse con la disparidad en competencia femenina de la vida y a aprender algo de ella). He visto siempre que es la madre la que celebra el rito de presentación recíproca criatura/mundo y siempre ella la primera en propiciar-confiar-garantizar-autorizar: es a ella a quien mira la criatura en espera de asentimiento. Fuera de la retórica de la maternidad autoevidente, mi hermana, pensativa, sentenció al comunicar su embarazo: “Ahora ya no estaré nunca sola”. En estas palabras yo sentí toda la responsabilidad de su deseada maternidad y, al mismo tiempo, la conciencia de la forma que elegía para realizarse ella y su creatividad: el ser madre en el sentido de formar parte de una relación para toda la vida que trasciende la propia singularidad. En su hacer apasionado y tranquilo está la consciencia de que la madre es la que enseña la naturaleza y la medida de la felicidad ayudando a la criatura a ejercitarse en las primeras sensaciones fundamentales de placer, modulando su expresividad para que sea percibida la diversidad de sus niveles de belleza. Sin embargo, dándose cuenta de la grandeza y potencia de su papel, pero también de la posible peligrosidad de su lado oscuro, ella sabiamente se asegura nutrición, saber y medida en una densa constelación de relaciones que teje y cuida incansablemente para ella y para su hijo. El alma humana, por lo demás, arraiga y se organiza en torno a la experiencia perceptiva de lo otro, tanto en sentido activo como pasivo: el alma del recién nacido nace desde el principio dentro de la relación. 88 DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 He hablado por azar con Clara Jourdan de la afirmación a ella atribuida (y que no comparte) de que el ser madre te arraiga en la tierra, relacionándola con la fuerza y arraigo del sentido de sí que puede derivar, en algunas mujeres, de la experiencia de ser madre. Para Clara, es la percepción de ser para alguien la persona más importante lo que efectivamente da una medida más alta del estar en el mundo; yo me inclino más bien por la eficacia de un desplazamiento desde una idea de responsabilidad como un hacerse cargo de –que implica la búsqueda de modelos de control cada vez más sofisticados–, al sentido de responder a –que abre a la escucha, a la comunicación, a lenguajes nuevos.2 A la luz de lo hasta aquí vivido y relatado de las relaciones que se dan entre una madre y su criatura ¿qué pasa con la huella que nos deja la relación originaria con nuestra madre, una relación en la que el aprendizaje –cuando todo va bien– se da en un estado de recíproca adoración? La usan y la borran los filósofos.3 La ocultan y tergiversan las lecturas sociales que temen que esa relación sea central en la edad adulta; pero ¿en el ser más propio de las mujeres y de los hombres? ¿En la política? ¿En mi ser enfermera después del encuentro con el pensamiento político de la diferencia? ¿Qué relación tiene con la creatividad propia de cada cual cuando inventa su propia vida? En lo que a mí respecta, creo que encuentro su huella en la capacidad que tengo de relacionarme, de ver lo otro, de correr el riesgo de nombrar de modo insólito los hechos y de considerar que esta posibilidad es terapéutica además de política. Sigo también estando convencida de la validez de la idea, propuesta en su día por el feminismo, de que el haber nacido del mismo sexo que la madre es para mí un privilegio que pongo en juego de muchas maneras, sabiéndolo y sin saberlo. Lo pienso cada vez que me doy cuenta de la indiscutible mayor capacidad de relación y de palabra partiendo de sí de las mujeres. Así, en la fuerza del deseo de poder ayudar a habitar más a gusto y con mayores posibilidades vitales el mundo en el que se está, le encuentro sentido y satisfacción a mi trabajo de enfermera con adultos que tienen 89 Daniela Riboli. La creatividad de la relación enfermedades psíquicas graves, y están no pocas veces implicados en difíciles relaciones con la madre: con frecuencia se trata precisamente de intentar una especie de re-presentación del mundo (y de ellos al mundo) a mujeres y a hombres que llevan inscrita en el cuerpo una historia dolorosa que yo tengo que conocer para poder cuidarla. Pienso que es en este nivel donde se juegan gran parte de mis posibilidades creativas: intentar volver a dar lugar a relaciones, vínculos, deseos, reencuentros y zurcidos, pero también cortes: en pocas palabras, a la puesta en juego personal y relacional a un tiempo, que es para mí la clave de la vida misma. Mi idea de la maternidad no se limita, pues, a la procreación, ya que es para mí, más bien, una cuestión de creación continua y continuamente renovada de vida relacional y de civilización. Obtengo algunas pistas útiles de la observación curiosa y atenta de la diferencia infantil, que en este momento tengo la suerte de tener cerca: ¡hay tanto empleo de inteligencia y ganancia de sentido en su hacer! A mi sobrino, que tiene ahora ocho meses, le resulta natural, ante dificultades insuperables y después de intentarlo razonablemente sin éxito, el no dudar en dedicarse a otra cosa que ingeniosamente descubre para desplazar creativamente la atención. Luego, suele volver a intentar la misma empresa, pero partiendo de otro lugar. ¿Dónde ha ido a parar, en nuestra complicada vida adulta, ese saber que fue inevitablemente de cada cual y, por tanto, también mío? ¿Se puede de algún modo recuperar? ¿Por qué ya no está culturalmente disponible un modelo tan útil de comportamiento, un modelo que sabe hacer de la necesidad “un verdadero laboratorio de transformación-conocimiento de mí y del mundo?”4 Me he servido ya eficazmente del paradigma de la gestación para hablar de aspectos del trabajo de enfermería,5 y también he visto usado el paradigma materno lejos de los contextos tradicionalmente considerados como de cuidado.6 Se trataba, por lo general, de re-utilizar fecundamente y en otros contextos (el hospital, la arquitectura, el teatro) la competencia femenina de la vida y del cuidado, las cualidades relacionales de la experiencia de ser madre, la especificidad femenina de estar abierta a la relación. La atención la ponen, sin embargo, principalmente en las propiedades de uno de los 90 DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 sujetos –la madre- de los dos que constituyen la “pareja creadora originaria”. Según Luisa Muraro, con más precisión aún que Winnicott,7 la “creación de mundo” es obra de la pareja que hace cada criatura, en los albores de su vida, con su propia madre (o quien esté por ella), en una relación especial que se propone que sea pensada, más que como de dos sujetos propiamente dichos, como “una relación del ser con el ser”, precisando que “el ser-parte puede, en ciertas condiciones, ponerse en relación creativa con el “ser-ser”.8 Lo que yo querría examinar es precisamente la hipótesis de que es posible reactivar, en la vida adulta y en la relación enfermera/ paciente en particular, esa potencia de la pareja creadora originaria, manteniendo en juego contemporáneamente a ambos sujetos, que ahora son tan claramente distintos. Lo considero posible a partir de algunos datos de hecho: cada adulto o adulta ha pasado necesariamente por la experiencia de haber estado activamente en pareja creadora, como mínimo en la posición de criatura, y tiene, por tanto, que llevar dentro de sí las huellas de esa vivencia fundamental. Además, según sostiene Luisa Muraro (1994), hay una predisposición simbólica de la madre a dejarse sustituir (no del todo pero algo sí), mientras que la criatura tiene, por su parte, la capacidad de aceptar sustitutos de la madre (sin necesariamente perder la gratitud hacia ella). Incluso, precisa Luisa Muraro, la posibilidad que tenemos de aceptar sustitutos de la madre es el modo propiamente humano de salvar los fenómenos, o sea, de asegurarle realidad a nuestra experiencia no obstante su insensatez e insatisfacción. Lo que quiero intentar, concretando más, es una lectura de la eficacia de mi ser y hacer profesional reconsiderados a la luz de la fuerza dinámica de la “pareja creadora”. Estoy convencida de que algo de esa experiencia originaria lo he podido reactivar en mí poniéndome en el punto de vista del orden simbólico de la madre (o sea, aprendiendo a amarla y a reconocer y respetar su grandeza, su autoridad). En la fuerza de esta reapropiación-reactivación personal puedo, pues, hacer palanca para despertar algo vital en las pacientes (los pacientes) que me confían o que confían en mí. Pero es indispensable que también la/el paciente haga su parte llegando a pronunciar dentro de sí su propio sí a la relación. Se trata de un desplazamiento esencial. Intentaré verificar mi intuición repasando algunos eventos relacionales que 91 Daniela Riboli. La creatividad de la relación me han implicado en las actividades cotidianas que desarrollo desde hace unos dos años con los pacientes ingresados en la comunidad en la que trabajo, que son mujeres y hombres ya no muy jóvenes que están voluntaria y conscientemente dedicados a complejos itinerarios personales de rehabilitación. Lo haré dejándome orientar/inspirar por algunos fragmentos clave del libro de Luisa Muraro El orden simbólico de la madre, fragmentos que pienso que contienen una apuesta más válida que nunca y por la que me siento interpelada. La perspectiva que ofrece el pensamiento político de la diferencia femenina me ha hecho caer en la cuenta de lo esencial que es para mi existencia libre el poder usar simbólicamente la potencia materna. Pero para poderlo hacer es necesario que yo me coloque en un orden simbólico que no despoje a la madre de su autoridad y grandeza, de sus cualidades, y que me dé medida y orientación. He tenido que reaprender a “saber amar a la madre” para poder intercambiar gratitud por potencia, para comprobar que gano en la relación con otras mujeres, para relanzar a lo grande lo que espero de la realidad entera, que quiero que cambie para respetar de verdad la diferencia y la libertad femenina. Desde esta experiencia, que es a la vez personal y política y que desde un cierto momento ha marcado mi existencia en su totalidad, hago una especie de traducción que configura mi modo de ser enfermera dedicada a volver a enseñar/despertar el saber amar (que entiendo que es el sentido del vivir, o sea, la combinación de pasión, de deseo, de actividad de la mente, de entendimiento de Amor) en mujeres y en hombres que, de maneras diversas, han perdido-estropeado su sentido y su posibilidad. Pretendo también hacer de esta apuesta (personal, profesional y política) una enseñanza transmisible a colegas y a estudiantes de enfermería. Para hacerlo, trabajo en la construcción de relaciones significativas (terapéuticas y de magisterio) en las que practico la disparidad, la autoridad, el affidamento, el hallazgo y la producción de saber vinculado con la experiencia, la escucha y la posibilidad de decir la verdad, la reflexión y la palabra, la invención y la creatividad, la capacidad de hacer vínculo y de establecer conexiones de sentido, la valentía para imaginar lo invisible y tomarlo para que se pueda 92 DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 realizar, la intuición de un lugar otro, la traducción de la experiencia en un saber útil... Todo teniendo muy firme dentro la idea-guía de restitución de la grandeza que es propia de la mujer que trae a cada persona materialmente al mundo dando, juntas, la vida y la palabra. Es por aquí por donde me atravesó recientemente la intuición, aún por validar, de que en el éxito del trabajo terapéutico con C. lo que ha ocurrido es que yo he sustituido temporalmente a su madre pero recuperando y ampliando intencionadamente su obra. A partir de la conflictividad que caracteriza todas las relaciones vivas, el pensamiento de la diferencia da un salto que la clínica psicoanalítica debería tener en cuenta: “Apostad por la posibilidad de seguir ante la mirada de la madre sin temer su terrible represalia si el amor, la inversión, es trasladado a otra: a lo otro”.9 Elaborar lo irrenunciable de la relación con la madre, de la que nos podemos diferenciar manteniéndola viva, supone un aumento enorme de la capacidad de estar “en relación con”. Y sin embargo, todavía hoy, es costumbre también clínica considerar positiva para el crecimiento la separación de una mujer de su madre. Esta convicción es defendida a pesar de los enterados estudios psicoanalíticos femeninos que han desplazado el desafío que es el desarrollo individual, del tradicional proceso de separación/individuación al más complejo de diferenciación y autenticidad de la relación.10 Crecer creando vínculos cada vez más profundos y elaborados, caracterizados por la reciprocidad y por competencias relacionales cada vez más refinadas, es pues la puesta en juego para la madurez adulta del sujeto que sabe que, inevitablemente, está en relación. Es, efectivamente, en la relación donde se define y refuerza la subjetividad y donde es posible negociar deberes, posiciones, iniciativas, capacidades, espacios, palabras, mediaciones, relaciones nuevas... La posibilidad misma de iniciar, de arriesgar, de sostener conflictos, es función de la competencia relacional adquirida y de la confianza que se tenga en la posibilidad de transformar la relación. El deseo de vínculo, especialmente en una mujer, además de ser leído como signo de dependencia-debilidad-necesidad de aprobación-confusión de identidades, puede, pues, ser más adecuadamente reformulado en téminos de motivación al vínculo y a la reciprocidad que respeta las diferencias. Convencida de que es la naturaleza del 93 Daniela Riboli. La creatividad de la relación vínculo lo que facilita u obstaculiza el crecimiento de quien en él participa, he procurado al máximo que la relación, aunque problemática, entre C. y su madre no fuera obstaculizada por la experiencia en comunidad, intentando en cambio aprovechar la ocasión para contribuir a poner orden en la relación misma restándoles poco a poco terreno a las partes que se habían deteriorado, garantizando un mayor espacio y respiro recíproco, algunas mediaciones refinadas y seguras, y formulaciones más adecuadas de los problemas. Mi insistencia en poner en el centro el desarrollo relacional, o sea, la adquisición de competencias relacionales, responde al intento de reactivar la apertura emotiva de la infancia para ponerla en juego en el presente. He invertido mucho en la relación enfermera/paciente con el fin de poder convertir el pánico de la separación madre/hija en posibilidad confiada de pensar la diferenciación individual dentro de una relación recíprocamente más auténtica. Sé bien que se es solo por diferencia, y exclusivamente en la relación; y sé también que la unicidad de cada cual no se acaba de alcanzar nunca. Y, sin embargo, el valor absoluto de la independencia simbólica, la posibilidad de decir “yo”, sigue siendo una conquista muy recomendada en los procesos de rehabilitación, a pesar de que muy frecuentemente es pagada con el precio de perder el ser en relación y su correspondiente punto de vista. Pero para modificar lo existente es necesario pasar por la modificación de algo en mí, y esto puede ocurrir si se pasa por la experiencia de ser en relación con. Lo descubrió también C. reconociendo que saber hablar de su dependencia y saberla aceptar, ha significado reconocer y dar dignidad de primer orden a la necesidad, que ya no es puesta en el sufrimiento del cuerpo y de la mente sino expresada con palabras. Para llegar a esto, C. tuvo que revisar su pretensión de autosuficiencia y correr el riesgo de entregarse a una relación de disparidad. Ha sido ella misma la que ha reconocido: “Ha tenido que cambiar mi modo de ser para poder recuperar la salud. Una salud, sin embargo, distinta”. Los pacientes –y no solo ellos- que han perdido la capacidad de palabra, o sea, el sentido de su fatigosa existencia, pueden esperar recuperarlos solo mediante una experiencia renovada de relación: todo el mundo aprendió a hablar de su madre como parte esencial de la comunicación vital con ella. Reconquistar de algún modo la fuerza del punto de vista de 94 DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 la pareja creadora originaria activa mi creatividad y –lo he experimentado muchas veces aunque no en todas las relaciones– de algún modo también la de la/el paciente: cuando funciona, las dos aprendemos a asumir de un modo nuevo el estado de necesidad contingente, allí donde esté en cada momento, regresando al saber de la infancia. C. lo indica muy bien cuando, al pasar por angosturas terapéuticas y personales importantes, se pone a balbucear y luego a tararear “como una niña pequeña”, dice ella misma. Esto, para quien sabe mirar, es lo que sucede en la superficie. Hace falta tiempo para que lo que está trabajando en profundidad se manifieste en una capacidad personal recuperada de relación y de vida: y, cuando aflora, somos más de una las que nos sorprendemos y nos emocionamos. Ahora, C. está dedicada a la formación profesional previa a la búsqueda de trabajo y tiene el proyecto de vivir más adelante en su propia casa: su existencia simbólica al lado de la madre es una certidumbre ya obtenida, hasta el punto de que ya no hace falta que ella ocupe físicamente ese puesto, sacrificando en ello su salud. También la madre, entretanto, ha pasado de ser hipercrítica y despectiva a ser capaz de reconocerle valor a la hija a la que, viéndola otra vez bien, estima y apoya en el camino emprendido. Pero para que los pacientes vuelvan a aprender a hablar con un decir auténtico, es necesario que ponga yo primero en práctica mi capacidad y fuerza creativas: tengo que “pensar” a mis pacientes para que también ellos –y este paso es determinante– se atrevan a pensar-pensarse-pensarme, o sea, aprendan a / corran el riesgo de ponerse en relación. Es lo que ha sabido hacer L., que de por sí tiende a hacerse ignorar “volviéndose tapicería incolora” y que, en cambio, es convocado a la existencia por el sentirse pensado. Primero porque se le interpela directamente, luego mediante intentos espontáneos cada vez menos tímidos, llega a reencontrar emociones en su interior y a rebuscar palabras compartidas para decírselas al otro, aunque no a un otro cualquiera. Luego, poco a poco, es al mundo a quien se dirige, tanto que hoy L. tiene un trabajo de verdad y está intentando vivir en un piso solo, con un apoyo exterior mínimo. Sabiamente se ha garantizado una forma personal de continuidad de las relaciones ya entabladas: ocasionalmente con la comunidad en su conjunto, con más frecuen95 Daniela Riboli. La creatividad de la relación cia y con mayor libertad de iniciativa con algunos excompañeros que ahora frecuenta como amigos. Sucede a veces que yo, la enfermera, “piense por los pacientes” en el sentido de tener en la cabeza algo simbólicamente significativo que ofrecer en forma de sugerencias útiles para la articulación de ideas y de asociaciones. Uso entonces varias estrategias aprendidas de la experiencia y creativamente reformuladas en el contexto: aquí dejo caer la formulación de una pregunta titubeante, ahí expreso una observación de sorpresa, aludo distraída a un deseo, tropiezo con un error irónicamente amplificado, uso palabras a ras de tierra, repropongo expresiones de otros pacientes enriqueciendo su significado... Se trata de saber ver con antelación la conexión útil en la trama de relaciones complejas y, en parte, casuales, entre varios sujetos. Y de correr el riesgo de usarla -la conexión- reproponiéndola en su universo de significados posibles. D. es una paciente que padece una psicosis muy grave y está ahora en fase aguda con puntos de acentuado aislamiento social y agresividad de comportamiento. La vida de la comunidad sufre mucho con sus provocaciones y agresiones reiteradas. Existe el riesgo de que, a pesar del comprometido y articulado trabajo de los responsables, la persistencia del problema pueda desembocar en la expulsión de D. de la comunidad. Ocurrió una tarde que D. se me acercó y se inclinó amable sobre mí, que estaba sentada tomando té. Con garbo me solicitó algo a lo que ya había respondido inútilmente muchas veces. Lo nuevo era, sin embargo, el tono, la postura, la sonrisa que le iluminaba la cara haciéndola incluso bella, a pesar del descuido de su persona. El contacto es fugaz, como siempre con ella en los últimos meses. Unas horas más tarde, en la reunión colectiva de antes de la cena, la veo aislada y silenciosa, lacónica en las respuestas que da a quien le pregunta, como de costumbre, cómo ha pasado el día que acaba de terminar. Al pedirle que describa con el título de una canción el tono de su día, declara casi resoplando: “No se me ocurre nada”. Inesperadamente, el paciente que tiene sentado enfrente le sugiere con una tímida sonrisa, en un susurro: “Mi ritorni in mente” (el título de una célebre canción del famoso cantautor italiano Lucio Battisti). Otra se anima y, con delicadeza, se apunta entonan96 DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 do “bella come sei...”, pero no se atreve a seguir. D., descolocada, levanta la vista y me sonríe, y entonces yo sigo con la estrofa de la canción: “Forse ancor di più...”. El grupo entero se pone a cantarle en coro el estribillo, mientras yo compruebo que sí, que hoy D. está verdaderamente más guapa y sonriente. Vamos a cenar en un clima general finalmente alegre. Yo tengo la agradable sensación de haber estado como dentro de un círculo virtuoso de emociones, el que sale cuando las intuiciones de las vivencias de la otra no se desperdician y la comunicación se desbloquea. No sé si sería casualidad que, unas semanas después (los tiempos de ejecución-acción de mis pacientes pueden ser tanto jurásicos como fulminantes), D., todavía desde la cama pero sonriente y satisfecha, me enseñara lo que le habían hecho la esteticista y la peluquera, a las que había decidido volver a contactar después de meses. Lo disfruté con ella. No es que yo sepa con antelación lo que pasa ni cómo me tendría que comportar: algunas opciones de fondo las he hecho mucho antes –el amor a mis pacientes, el interés sincero por sus historias, la comprensión de sus dificultades, la confianza en la construcción de relaciones auténticas y empáticas-; luego, todo va solo y su sentido más pleno, dentro de lo que se puede saber, llega muchas veces solo después. Lo que es seguro es que tengo que estar muy atenta a no llenar de mí la relación. Pasa así también cuando me vienen a la mente conexiones que luego intento poner a disposición de los pacientes con los que estoy en relación. Un ejemplo: tengo en la cabeza la idea de que es oportuno encontrar el modo adecuado de que los internos de la comunidad aprecien la riqueza del estar en relación y se impliquen conscientemente en ello con aportaciones personales. Recibo la oferta de entradas gratuitas para el Concierto de Navidad del Teatro alla Scala de Milán. Tengo turno de descanso y las entradas que me han dado son más de las que necesito. Pienso que asistir a un concierto en la Scala podría ser una buena ocasión que regalar a mis pacientes y, implicando a los compañeros de trabajo, lo propongo. Al final me encuentro con dos pacientes directamente en el teatro. Mientras disfruto el concierto y nos saludamos desde los respectivos palcos, pienso que la belleza de la ejecución que estamos presenciando y el prestigio del lugar en 97 Daniela Riboli. La creatividad de la relación el que estamos tienen por sí solos algo terapéutico. Pero hay más: la armonía de la melodía escuchada es conseguida con la sabia maestría del director de orquesta y, también, con la valía y el esfuerzo de cada músico: ¡esta es la conexión que buscaba! La usaré con estudiada ligereza en el intercambio de opiniones con los pacientes hábilmente llevados a expresarse sobre el tema. Ellos mismos verbalizarán lo que tanto deseaba que hicieran y se quedarán sorprendidos. Sucede a veces que los pacientes den a entender que están inmersos en una realidad constituida por muchas cosas pero todas aisladas entre sí, una realidad en la que no les es posible ningún impulso creativo para conectar, reevocar y emocionarse. No se habla por casualidad de “desierto psicótico”: la enfermedad mental, al menos al principio, parece ser precisamente una enfermedad de la vida emocional más que del pensamiento en cuanto tal. Antes de aprender a hablar, de hacerse sujeto en relación, pasamos todos por un ponernos y volvernos a poner activamente en relación con la madre, es decir, con el mundo, con el ser. Si algo se estropea, es de ahí que he visto que hay que recomenzar con paciencia y confianza, procurando ofrecer palabras y gestos capaces de tocar, de reconstruir, de mostrar, de hacer reajustes para (re)contratar existencia simbólica. La realidad en la que vivimos pide sentido, y el sentido posible está en vilo en un hiato entre una interpretación ya dada, prefabricada, y una interpretación que hay que inventar. La posibilidad de creación está ahí, en la no saturación de la realidad con lo ya sabido. Es un saber a poner en circulación. Queda siempre el problema de tener un lenguaje adecuado al querer decir algo que se sabe que existe pero que no está previsto por las reglas corrientes para interpretar lo que sucede. notas: 1. Letizia Bianchi, La posición de la tía, en Annarosa Buttarelli, Luisa Muraro y Liliana Rampello, eds., Dos mil una mujeres que cambian Italia, Valencia: Denes Editorial y Edicions del Crec, 2005. 98 DUODA. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33-2007 2. Véase: Annalisa Marinelli, Etica della cura e progetto, Nápoles: Liguori, 2002. De la misma autora: Agire con cura, “Via Dogana. Rivista di pratica politica”, 65 (2003). 3, Luisa Muraro, La maestra de Sócrates, en VV. AA., Dos mil una, op. cit. 4. Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, trad. de B. Albertini, M. Bofill y M.-M. Rivera, Madrid: horas y HORAS, 1994. 5. Daniela Riboli, Infermiera, en Dos mil una, cit. 6. Annalisa Marinelli, op. cit.; Francesca Cazanelli, Il paradigma materno come altra prospettiva del lavoro in teatro. Tesis de licenciatura en Pedagogía, Università degli Studi di Verona, 2004/2005, dirigida por Luisa Muraro. 7. D. W. Winnicott, Sulla natura umana, Milán: Raffaello Cortina Editore, 1989. 8. Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, cit. 9. Manuela Fraire, Amare al cospetto della madre, “il manifesto” 26/10/2006. 10. Véase: Janet Surrey, Crescita in connessione: il modello del ‘Sé in relazione’ nello sviluppo psichico femminile, en VV. AA., Identità Genere Differenza, al cuidado de Caterina Arcidiacono, Milán: Franco Angeli, 1991. Fecha de recepción del artículo: mayo de 2007. Fecha de aceptación: mayo de 2007. Palabras clave: – Creatividad – relación – maternidad – amor – madre – hija – hijo – pensamiento político de la diferencia – enfermera – enfermedades mentales. Keywords: – Creativity –relationship – motherhood – love – mother – daughter – son – sexual difference – nursing – mental illness. 99