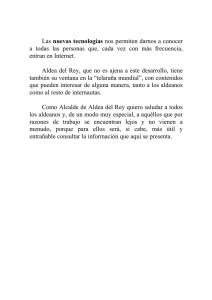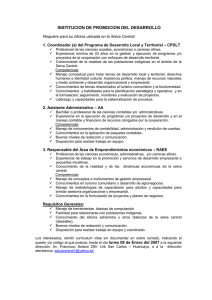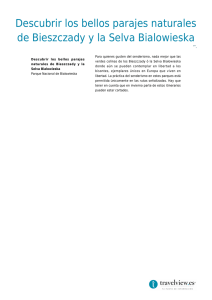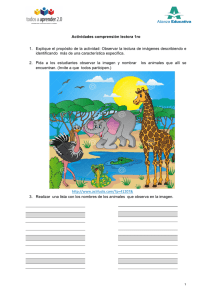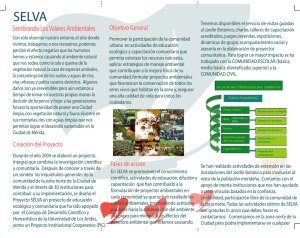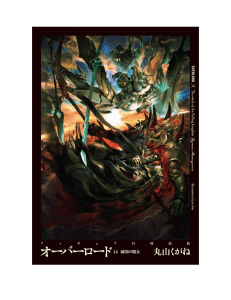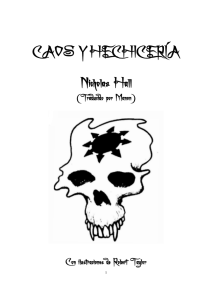El chamán de la tribu
Anuncio

El chamán de la tribu © de las ilustraciones: Gusti © del texto: Ricardo Alcántara © 2007, Cromosoma, SA www.cromosoma.com Cromosoma, SA - Perú 174 - 08020 Barcelona Edición y diseño: Equipo Cromosoma Primera edición: marzo del 2007 ISBN: 978-84-95727-76-3 Depósito legal: B-8567/07 Impreso en Gràfiques Maculart, SA Impreso en España Prohibido copiar sin permiso de la editorial. Reservados todos los derechos. El chamán de la tribu Ricardo Alcántara · Gusti Para Alberto, Lupe y Batoví. Ricardo Para Adri y Yuri por compartir el camino. Gusti Primera parte Un buen sobresalto S ucedió al atardecer, cuando el sol estaba a punto de ocultarse, en el momento en que el cielo se tiñe de naranja, cuando la luz del día y la oscuridad de la noche se juntan y los dioses se disponen a enviar sus mensajes. De pronto, como fulminado por un rayo, el búho que siempre revoloteaba por la aldea cayó muerto en medio del poblado. Se trataba de un campamento levantado en un claro de la selva y formado por una treintena de chozas, por lo que la noticia no tardó en llegar a oídos de unos y otros. Tal fue el desconcierto entre su gente, que se acercaron lentamente y en silencio rodearon al animal. Lo observaron con gesto de extrañeza y temor. Para ellos, la figura del búho era símbolo de ayuda y protección. Estaban convencidos de que durante la noche, encaramado a su árbol, el búho vigilaba 9 atento. Si algún enemigo merodeaba por allí no dudaría en ahuyentarlo. Eso les daba confianza para enfrentarse a la oscura noche de la selva. Por eso, al ver que el búho caía muerto del cielo, creyeron que aquello no presagiaba nada bueno. Se sintieron presas del miedo. Sin la presencia del animal se encontraban indefensos, a merced de su suerte. Pronto el sol acabó por desaparecer y la oscuridad de la noche se dio prisa en apoderarse del paisaje, como si tuviera la intención de jugar con ellos, de asustarlos aún más. Algo raro notó el hechicero de la tribu. Sabiendo que la oscuridad, cuando se muestra huraña y amenazadora, no es buena compañera, ordenó: –Echad más leños a la hoguera. Aquella noche las llamas del fuego sagrado se alzaron más altas y vigorosas que de costumbre; sin duda, advertían a sus adversarios que no se atrevieran a acercarse a la aldea. Es más, por indicación del hechicero, varios hombres danzaron alrededor de la hoguera, mientras entonaban sus cantos. Los demás habitantes del poblado formaron un círculo alrededor de ellos. Era preciso estar juntos, despiertos, al calor del fuego… Sólo así estarían a salvo de las terribles criaturas de la noche hasta que llegara el momento de enterrar al búho. Entonces, según el hechicero, el animal desaparecería cubierto por la tierra y otro búho ocuparía su lugar. Así el poblado recuperaría su normalidad y la confianza, pues el atento vigilante nocturno volvería a velar por ellos. 10 Serio y concentrado, el hechicero esperó la señal para llevar a cabo su tarea. Cuando la luna se puso en lo alto del cielo, cuando las nubes se deslizaron suavemente para no tapar ni un trozo de su esfera, entendió que había llegado el momento. Envolvió al animal sin vida con hojas secas. Pero, en un momento de arrebato, arrancó tres plumas del cuerpo del búho. Fue entonces cuando acabó de envolverlo y lo enterró en un hoyo profundo. Los aldeanos seguían con la mirada todos sus movimientos. Después el hechicero ató las tres plumas en el collar que pendía de su pecho y que nunca se quitaba. Apenas hubo terminado, un viento arremolinado, que no se alzaba a más de un palmo del suelo, recogió y zarandeó las hojas secas que encontraba a su paso. Dio vueltas y más vueltas entre las chozas que formaban la aldea y luego rodeó a sus habitantes. Era tan molesto e insistente que más de uno creyó ver en él un claro mensaje. Sin embargo, el hechicero no alcanzaba a comprender qué sucedía. Alguien más poderoso que él ponía todo su empeño en nublarle los sentidos para que no pudiera ver con claridad. Se trataba de un ser que vivía en un mundo que no todos conseguían ver, del que resultaba muy difícil entrar y salir, y al que los indios llamaban mundo de abajo. 11 Sin que el hechicero se diera cuenta, la poderosa criatura, que podía adoptar infinidad de formas e incluso hacerse invisible, le tapó los ojos, los oídos, la piel que recubría su cuerpo y hasta su propio corazón para que no alcanzara a darse cuenta de que sucedía algo grave. –Es tarde. Podéis retiraros. Debemos descansar –dijo con voz tranquila, dando a entender que no había motivo de preocupación. Entornó los ojos y permaneció junto a la hoguera. Tenía la intención de pasar la noche junto al fuego sagrado. Los aldeanos se miraron unos a otros. Poco dados a protestar o a cuchichear entre ellos, se retiraron a sus chozas. Sin embargo, su respiración era inquieta; el aire resonaba dentro de sus pulmones con la fuerza de los tambores. Algo les advertía que debían permanecer atentos. No les fue posible conciliar el sueño. Era como si el propio viento, que no paraba de soplar agitado, les arrebatara el sueño y lo llevara lejos de la aldea para mantenerlos despiertos. Pero, de pronto, el viento cesó. Se hizo entonces un silencio tan absoluto que parecía que la selva se hubiera quedado sin voz y sin respiración. Como si de un complot se tratara, varias nubes cubrieron la luna hasta hacerla desaparecer completamente. La noche se volvió más oscura y misteriosa. Fue en ese momento cuando se oyó el grito de una mujer. Poco después, desde otra choza, un nuevo grito agitó la noche. Y hubo un tercero, de una tercera mujer. Un rato más tarde, casi al mismo tiempo, tres bebés que acababan de nacer arrancaron a llorar. 14 Habían nacido en medio de aquel silencio sobrecogedor, mientras la luna permanecía oculta por las nubes y la aldea estaba sin protección… Y lo más extraño era que habían nacido antes de lo previsto y sin que nada anunciara su llegada. El hechicero, que continuaba sentado junto al fuego, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Se incorporó de un salto. Los músculos de su cuerpo se tensaron mientras miraba desafiante a su alrededor. Por fin se dio cuenta de que el peligro había visitado la aldea, de que estaba allí entre ellos, pero era demasiado tarde para atajarlo y echarlo fuera. Era preciso esperar para descubrir qué daño había causado y si era posible remediarlo. Mientras el hechicero continuaba con sus cavilaciones, notaba el calor del fuego en su rostro y el llanto de los bebés recién nacidos. «Niños fuertes», pensó al oír la potencia de su llanto. Pero la noche siguió avanzando y el llanto de los pequeños no cesaba. No callaron mientras los bañaban, ni cuando los envolvieron con un trozo de cuero para que se sintieran protegidos, ni cuando las madres los acunaron entre sus brazos. 15 –Con el amanecer, cuando aparezca la luz, callarán –dijo el hechicero en voz baja, con la mirada fija en las llamas. Pero aquel día algo impidió que la luz se extendiera sobre la selva. Faltaba poco para que el sol asomara, cuando unos oscuros nubarrones se apoderaron del cielo. En un instante surgieron truenos y relámpagos y, poco después, cayó una copiosa lluvia. Tal vez asustados por la tormenta o porque algo los aquejaba, los críos no paraban de llorar ni para llenarse los pulmones de aire. Era un llanto tan triste, desconsolado y penetrante que los aldeanos comprendieron que pasaba algo raro. «Pero… ¿qué debe ser?», se preguntaban, sin que nadie encontrara una respuesta. Así fueron pasando los días. Ni el llanto de los niños, ni la lluvia, ni la oscuridad que se había adueñado de la aldea parecían tener fin. La inquietud entre los indios iba en aumento. En la cabeza de todos ellos rondaban las mismas preguntas, y lo hacían con tanta insistencia que comenzaron a hacer comentarios: –El llanto les está quitando la vida a los niños. –Si de pequeños no oyen el ruido del río, si no huelen las flores, no serán hijos de la selva. –Si los árboles no los ven, ¿cómo podrán reconocerlos? Los mirarán como a extraños –se decían, convencidos de que los primeros momentos en la vida de un niño son sumamente importantes. 16 El tiempo apremiaba. Los críos debían salir en brazos de sus padres y ser presentados al río, a las plantas, a los animales, al sol y a la luna, al propio aire… Sólo así el paisaje podría verlos, sentirlos de cerca, adoptarlos como algo propio; entonces susurraría el nombre que habría que poner a los pequeños. Mientras no tuvieran nombre, no era posible llamarles, ni referirse a ellos, ni pedirles a los dioses que intercedieran a su favor. Tampoco podían recibir la bendición de sus antepasados ni ser considerados del grupo, pues aún no habían sido reconocidos por la gran madre: la selva. Pese a tener temple y paciencia, conseguidos a base de muchos inviernos y veranos sobre las espaldas, de haber visto con sus ojos lo que alegra al corazón y lo que entristece al alma, de aceptar sin sobresaltos el designio de los dioses, los ancianos de la aldea consideraron que no podían seguir esperando, que era menester hacer algo. Así es que convocaron una reunión. En una choza amplia, preparada para tales eventos, se reunieron los ancianos, los considerados más sabios porque tenían más experiencia que los demás. Los abuelos de los bebés recién nacidos estaban entre ellos. El hechicero formaba parte del grupo de los venerables, avalado por sus cabellos blancos, las arrugas de su rostro y los achaques de su cuerpo. 17 Se sentaron en círculo, se saludaron respetuosamente unos a otros y luego hicieron un gesto de reverencia a los dioses que los acompañaban, dispuestos a ayudarles en su cometido. Lo hicieron sin hablar, pues respetaban el silencio casi tanto como a los espíritus sagrados. El más viejo de todos encendió una pipa, soltó una generosa bocanada de humo y, sin prisas, la pasó a su compañero de la izquierda. Así, uno a uno, fueron fumando de la pipa hasta que se formó una nube de humo espesa y de penetrante aroma. Nuevamente permanecieron quietos, con la mirada fija en un punto; aguardaban pacientemente a que algún dios generoso se apiadase de ellos y les enviara una buena idea. Poco después, sin alterar el gesto y moviendo apenas los labios, como si en realidad no fuera él quien hablara, uno de los ancianos dijo: –Si la selva no puede ver a nuestros pequeños, nosotros debemos contarle cómo son. El resto inclinó la cabeza, en señal de respeto y agradecimiento. Les habían ayudado a dar un gran paso: sabían cómo actuar en una situación tan delicada como poco habitual. Puesto que deseaban comunicarse con la selva de una forma clara, simple y emotiva, todos coincidieron en que sólo podían hacerlo a través de la música. Cogieron tambores, maracas y palos y, a través de la melodía, contaron a la gran madre la buena noticia: habían nacido tres bebés en la aldea. La respuesta no se hizo esperar. Valiéndose de las hojas de los árboles, de las ramas, de las cañas y de las gotas que 20 repiqueteaban en los enormes charcos que se habían formado, la selva les comunicó su enorme júbilo y que reconocía a los tres pequeños como hijos suyos. Los ancianos se miraron con un gesto de alivio y satisfacción. Entonces, el abuelo de uno de los bebés cogió el tambor para pedir a la selva que le brindara un nombre para su nieto. Ella se tomó su tiempo. Luego, golpeando en el tronco de los árboles, como si de un tambor se tratara, respondió: –Zorro. –Gracias –murmuró el anciano, un tanto perplejo a su pesar. No era habitual que la selva otorgase a los niños nombre de animal. 21 Tras un breve silencio, otro de los abuelos de los nuevos bebés se dirigió a la selva usando el sonido del tambor. También él pidió un nombre para su pequeño. –Mono –le indicó la gran madre. –¿Mono…? –repitió el hombre, temeroso de haber entendido mal. Los demás ancianos asintieron con la cabeza. El tercero de los abuelos pidió lo mismo. También a él la selva le ofreció un nombre de animal: –Colibrí. –¡Gracias! –dijo él de buen grado, y sus penetrantes ojos oscuros brillaron de una forma especial. Para nadie en la aldea era un secreto el interés y respeto que este anciano sentía por los pájaros. Podía pasar mañanas enteras observando su vuelo, oyendo su canto, recogiendo las plumas caídas sobre la hojarasca, cuidando y alimentando aves heridas… –Aymarán tiene espíritu de ave –decían en la aldea, y posiblemente tuvieran razón. 22 Lo cierto es que al saber que su nieto había recibido nombre de pájaro, el viejo Aymarán no cabía en sí de gozo. Nunca hubiera esperado que la selva le distinguiese con tal honor. El grupo de ancianos acabó la reunión dando las gracias a la gran madre y cada uno fue a ocuparse de sus quehaceres. Los abuelos de los tres recién nacidos se dirigieron a sus chozas para compartir con sus familias el nombre de los pequeños. 23