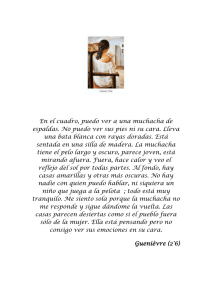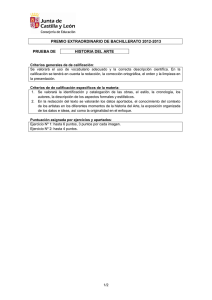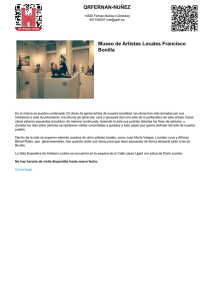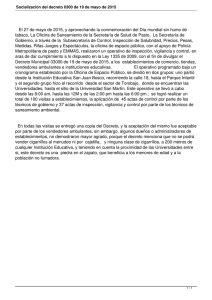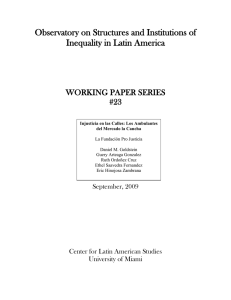Había una vez, en un pequeño pueblo costero no muy alejado de la
Anuncio
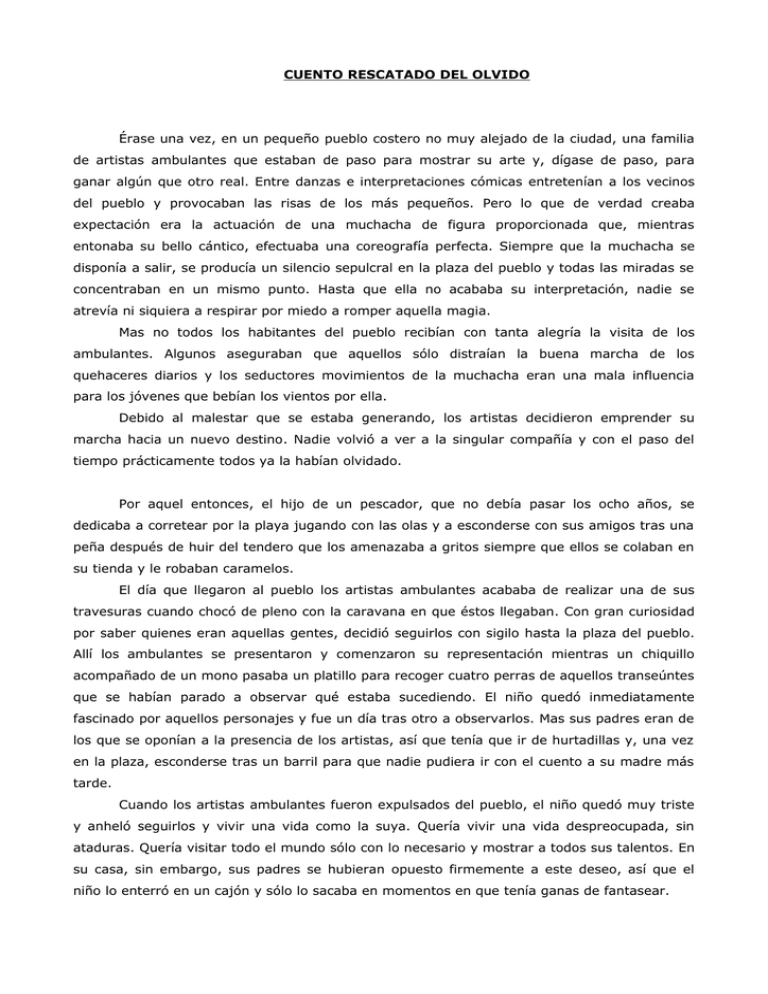
CUENTO RESCATADO DEL OLVIDO Érase una vez, en un pequeño pueblo costero no muy alejado de la ciudad, una familia de artistas ambulantes que estaban de paso para mostrar su arte y, dígase de paso, para ganar algún que otro real. Entre danzas e interpretaciones cómicas entretenían a los vecinos del pueblo y provocaban las risas de los más pequeños. Pero lo que de verdad creaba expectación era la actuación de una muchacha de figura proporcionada que, mientras entonaba su bello cántico, efectuaba una coreografía perfecta. Siempre que la muchacha se disponía a salir, se producía un silencio sepulcral en la plaza del pueblo y todas las miradas se concentraban en un mismo punto. Hasta que ella no acababa su interpretación, nadie se atrevía ni siquiera a respirar por miedo a romper aquella magia. Mas no todos los habitantes del pueblo recibían con tanta alegría la visita de los ambulantes. Algunos aseguraban que aquellos sólo distraían la buena marcha de los quehaceres diarios y los seductores movimientos de la muchacha eran una mala influencia para los jóvenes que bebían los vientos por ella. Debido al malestar que se estaba generando, los artistas decidieron emprender su marcha hacia un nuevo destino. Nadie volvió a ver a la singular compañía y con el paso del tiempo prácticamente todos ya la habían olvidado. Por aquel entonces, el hijo de un pescador, que no debía pasar los ocho años, se dedicaba a corretear por la playa jugando con las olas y a esconderse con sus amigos tras una peña después de huir del tendero que los amenazaba a gritos siempre que ellos se colaban en su tienda y le robaban caramelos. El día que llegaron al pueblo los artistas ambulantes acababa de realizar una de sus travesuras cuando chocó de pleno con la caravana en que éstos llegaban. Con gran curiosidad por saber quienes eran aquellas gentes, decidió seguirlos con sigilo hasta la plaza del pueblo. Allí los ambulantes se presentaron y comenzaron su representación mientras un chiquillo acompañado de un mono pasaba un platillo para recoger cuatro perras de aquellos transeúntes que se habían parado a observar qué estaba sucediendo. El niño quedó inmediatamente fascinado por aquellos personajes y fue un día tras otro a observarlos. Mas sus padres eran de los que se oponían a la presencia de los artistas, así que tenía que ir de hurtadillas y, una vez en la plaza, esconderse tras un barril para que nadie pudiera ir con el cuento a su madre más tarde. Cuando los artistas ambulantes fueron expulsados del pueblo, el niño quedó muy triste y anheló seguirlos y vivir una vida como la suya. Quería vivir una vida despreocupada, sin ataduras. Quería visitar todo el mundo sólo con lo necesario y mostrar a todos sus talentos. En su casa, sin embargo, sus padres se hubieran opuesto firmemente a este deseo, así que el niño lo enterró en un cajón y sólo lo sacaba en momentos en que tenía ganas de fantasear. El niño fue creciendo y, cuando ya era suficientemente mayor, fue a trabajar de pescador con su padre como era costumbre en su pueblo y en la mayoría de pueblos de la región. Al joven no le disgustaba su trabajo y amaba el mar por encima de muchas cosas pero a veces sentía que sería más feliz si pudiera volar libremente como las gaviotas que querían comerse su pescado y a las que tenía que ahuyentar. A parte de sus fantasías pasajeras, el joven había dejado atrás al niño travieso que había sido y se había convertido en un joven ejemplar digno de admiración y al que no le faltaban pretendientas. Pero rechazaba a todas por no querer atarse a nada ni nadie más de lo necesario. Su madre empezaba a preocuparse por su felicidad, pero no podía intuir los deseos secretos del joven, porque éste no se había atrevido nunca a revelarlos a nadie y porque, absorto en su trabajo, hasta él había llegado a olvidarlos. Pasaron unos años y el joven, convertido en hombre, sucumbió a las súplicas de su madre y dejó que ésta arreglara su matrimonio con una muchacha unos años más joven que él, de buen ver, que procedía de una familia de comerciantes bien estantes. Se celebró el casamiento y la pareja se instaló en una casa cercana al muelle, no muy amplia, pero con espacio suficiente para poder formar una familia con normalidad. La descendencia no se hizo esperar y en poco más de nueve meses la casa se había convertido en un mar constante de llantos y risas, de caricias y carantoñas. El hombre y su mujer compartían sus días y sus noches con una niña rubia con unos ojos verdes enormes y penetrantes a la que hacían crecer bajo normas muy estrictas que, sin embargo, no les impedían darle grandes muestras de afecto. En poco tiempo se habían convertido en unos padres felices y orgullosos de su hermosa hija que demostraba tener una gran inteligencia y sensibilidad. Era la imagen del hijo que todos los padres habrían deseado tener. La niña se hizo mayor y, rechazando los consejos de su madre que le decía que se quedara en el pueblo, formara una familia y heredara el negocio, decidió marcharse a la ciudad para estudiar y escaparse de aquel pequeño pueblo, donde se veía privada de intimidad y donde no tenía la posibilidad de entablar una conversación seria acerca de nada que no tuviera relación con barcos, pescado o economía a nivel elemental. Ella conocía sus capacidades especiales y no quería desaprovecharlas. Así que, tan pronto se le presentara la ocasión cogería un transporte y partiría hacia la ciudad donde ya había contactado con unos conocidos que se encargarían de ella. La madre estaba desesperada porque su única hija, que además era mujer, se iba y la dejaba allí sin preocuparle nada ni nadie. Intentó buscar un punto de apoyo en su marido, pero no lo encontró. El hombre se había puesto de parte de su hija desde el primer momento y hasta le dio dinero para el transporte. Finalmente la hija se marchó, estudió mucho, se casó con un inteligente compañero de carrera y vivió feliz en la ciudad, aunque visitaba a su familia y el pueblo muy a menudo. La pareja de pescadores se quedó en el pueblo, siguió sus tareas diarias como habían hecho durante toda la vida y vivió con tranquilidad y pequeñas dosis de nostalgia el tiempo que les quedaba. Nunca sabremos qué habría pasado si aquel joven soñador no hubiera enterrado sus sueños por miedo a represalias y hubiera hecho caso de sus impulsos cuando tuvo ocasión. Pero no hay que olvidar que, aunque renunció a sus anhelos, el camino que escogió le llevó a una felicidad ni mejor ni peor de la que hubiera tenido si hubiera decidido ser libre. No hay decisiones buenas ni malas, sino maneras de actuar consecuentemente con ellas. Sigamos el camino que sigamos, siempre habrá una manera de descubrir aspectos positivos que nos pueden llevar a una felicidad insospechada y quizá nos rescataren de la soledad que puede sobrecogernos en determinados momentos de nuestra vida. Astrid de la Torre 2 BTX IES Vila de Gràcia