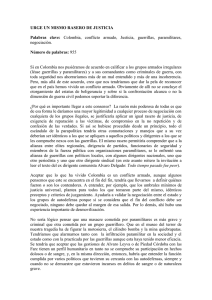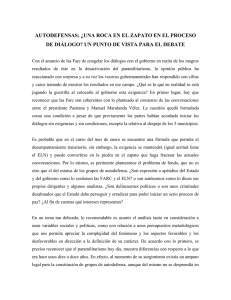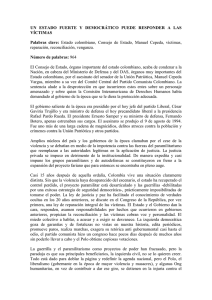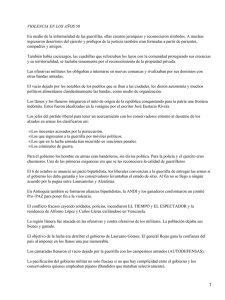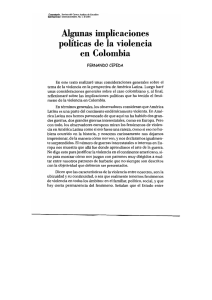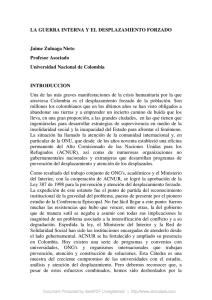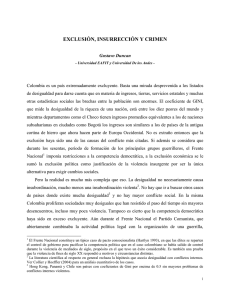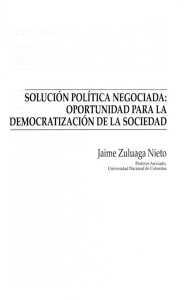La izquierda democrática y el liberalismo han asumido una actitud
Anuncio
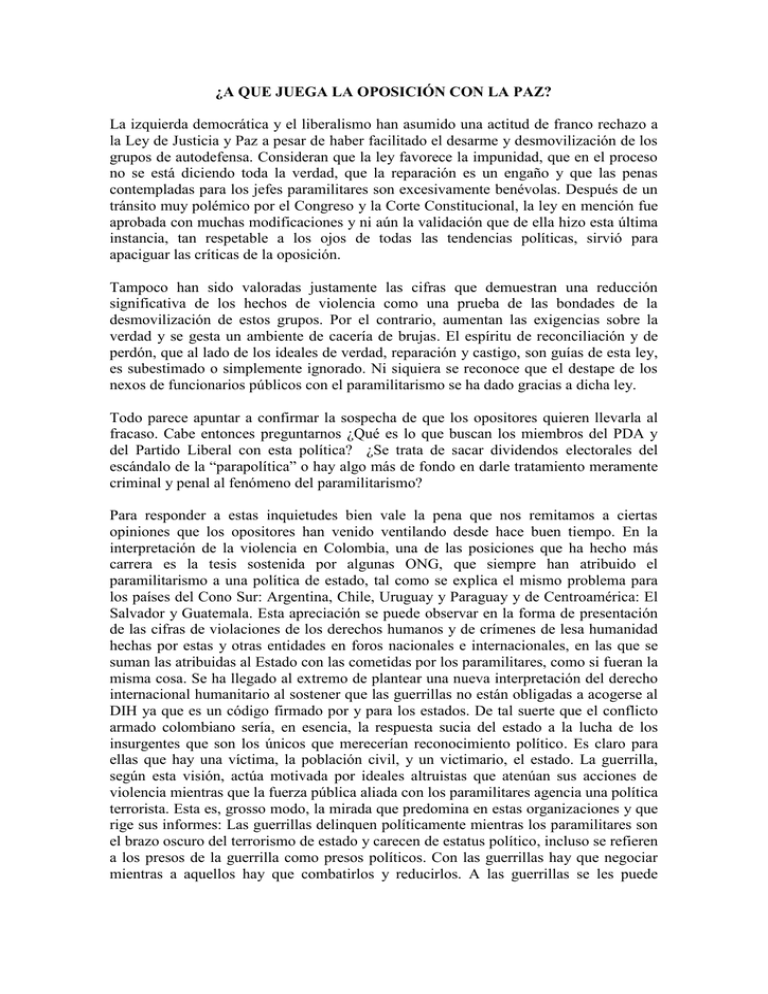
¿A QUE JUEGA LA OPOSICIÓN CON LA PAZ? La izquierda democrática y el liberalismo han asumido una actitud de franco rechazo a la Ley de Justicia y Paz a pesar de haber facilitado el desarme y desmovilización de los grupos de autodefensa. Consideran que la ley favorece la impunidad, que en el proceso no se está diciendo toda la verdad, que la reparación es un engaño y que las penas contempladas para los jefes paramilitares son excesivamente benévolas. Después de un tránsito muy polémico por el Congreso y la Corte Constitucional, la ley en mención fue aprobada con muchas modificaciones y ni aún la validación que de ella hizo esta última instancia, tan respetable a los ojos de todas las tendencias políticas, sirvió para apaciguar las críticas de la oposición. Tampoco han sido valoradas justamente las cifras que demuestran una reducción significativa de los hechos de violencia como una prueba de las bondades de la desmovilización de estos grupos. Por el contrario, aumentan las exigencias sobre la verdad y se gesta un ambiente de cacería de brujas. El espíritu de reconciliación y de perdón, que al lado de los ideales de verdad, reparación y castigo, son guías de esta ley, es subestimado o simplemente ignorado. Ni siquiera se reconoce que el destape de los nexos de funcionarios públicos con el paramilitarismo se ha dado gracias a dicha ley. Todo parece apuntar a confirmar la sospecha de que los opositores quieren llevarla al fracaso. Cabe entonces preguntarnos ¿Qué es lo que buscan los miembros del PDA y del Partido Liberal con esta política? ¿Se trata de sacar dividendos electorales del escándalo de la “parapolítica” o hay algo más de fondo en darle tratamiento meramente criminal y penal al fenómeno del paramilitarismo? Para responder a estas inquietudes bien vale la pena que nos remitamos a ciertas opiniones que los opositores han venido ventilando desde hace buen tiempo. En la interpretación de la violencia en Colombia, una de las posiciones que ha hecho más carrera es la tesis sostenida por algunas ONG, que siempre han atribuido el paramilitarismo a una política de estado, tal como se explica el mismo problema para los países del Cono Sur: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay y de Centroamérica: El Salvador y Guatemala. Esta apreciación se puede observar en la forma de presentación de las cifras de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad hechas por estas y otras entidades en foros nacionales e internacionales, en las que se suman las atribuidas al Estado con las cometidas por los paramilitares, como si fueran la misma cosa. Se ha llegado al extremo de plantear una nueva interpretación del derecho internacional humanitario al sostener que las guerrillas no están obligadas a acogerse al DIH ya que es un código firmado por y para los estados. De tal suerte que el conflicto armado colombiano sería, en esencia, la respuesta sucia del estado a la lucha de los insurgentes que son los únicos que merecerían reconocimiento político. Es claro para ellas que hay una víctima, la población civil, y un victimario, el estado. La guerrilla, según esta visión, actúa motivada por ideales altruistas que atenúan sus acciones de violencia mientras que la fuerza pública aliada con los paramilitares agencia una política terrorista. Esta es, grosso modo, la mirada que predomina en estas organizaciones y que rige sus informes: Las guerrillas delinquen políticamente mientras los paramilitares son el brazo oscuro del terrorismo de estado y carecen de estatus político, incluso se refieren a los presos de la guerrilla como presos políticos. Con las guerrillas hay que negociar mientras a aquellos hay que combatirlos y reducirlos. A las guerrillas se les puede amnistiar y perdonar y hasta negociar con ellas la agenda nacional y la suerte de las instituciones mientras que con aquellos sólo vale el castigo ejemplar. Esa concepción del conflicto es la misma que impregna a las fuerzas opositoras. Es lo que sale a flote en los debates realizados por sus respectivas bancadas en las dos cámaras del Congreso donde han sido lideradas por voceros reconocidos como Gustavo Petro y Piedad Córdoba. También de tiempo atrás, estos sectores, coincidiendo con columnistas y periodistas de los principales medios han sostenido que el presidente Uribe es una ficha, cuando no el jefe del paramilitarismo. Esto es ya un lugar común en las esferas de estos movimientos. Petro llegó a sostener en diciembre del 2006 que el estado colombiano era un estado mafioso cuya capo mayor era el presidente Uribe. Córdoba ha difamado a Uribe cada vez que ha querido con el mismo señalamiento. Muchos columnistas -no creo necesario recordar nombres- no dejan de estigmatizar este gobierno y al presidente en los mismos términos insultantes. Los señalamientos, tienen en común la ausencia de pruebas respecto de lo que se afirma, todo queda en el campo del rumor y de la conseja. Se apela incluso a demeritar a las personas porque algún miembro de la familia o pariente ha estado incurso en alguna investigación penal, como si en este país no fuese corriente vivir este tipo de situaciones sin que sus familias tengan porqué sufrir las consecuencias. ¿Por qué la izquierda recurre al macartismo mientras se queja del macartismo de la derecha, en una especie de lógica que se podría resumir en esta frase: “Yo te insulto tú me respetas”? No encuentro otra explicación que la pretensión de superioridad moral que esgrime frente a las otras corrientes políticas de centro y de derecha o incluso ante la izquierda moderada. Las peleas doctrinarias en las viejas agrupaciones de izquierda siempre tuvieron el espíritu del dogma en el que cada quien se sentía poseedor de la verdad revelada. Quiero ilustrar esto apoyándome en la respuesta dada por Samuel Moreno Rojas a Yamid Amat (El Tiempo 11/02/07) ante una pregunta sobre si fueron tan criminales los paras como los guerrilleros del M-19, cuando afirmó: “No. Desde ningún punto de vista pueden compararse esas acciones. Rechazamos las dos, sí, pero no son comparables. Los primeros se equivocaron gravemente dentro de un ideal político. Los segundos son unos criminales que nunca estuvieron por fuera del aparato de estado” La lógica que encontramos aquí es pues bien peculiar, quiere decir que entre una masacre paramilitar y una de las guerrillas hay diferencias éticas por que unas son cubiertas por un ideal político y otras no por ser meramente criminales o patrocinadas por el estado, esa lógica cabe también para explicar el problema de la influencia determinante del narcotráfico en las actividades de todos los grupos ilegales que sería perversa en el caso del paramilitarismo y es de medio o circunstancial en el de las guerrillas. Equivale a pensar que el terrorismo de la guerrilla es menos malo que el de los paramilitares. De nada vale decir que se rechaza a ambas si a renglón seguido se atenúa una de ellas por estar inspirada, supuestamente, en ideales políticos. Lo afirmado por Moreno no es cosa rara en los círculos de izquierda y no porque en ellos se destile un apoyo o un sesgo favorable a las guerrillas, no hay razones para creer que ello sea así. No, lo que ocurre es que la izquierda en casi todos sus matices encuentra razonable, por lo menos sociológica o históricamente, la lucha insurgente. La intelectualidad colombiana, con pocas excepciones, atribuye una aureola positiva y altruista a los grupos armados de izquierda, a pesar de todas las atrocidades que han cometido. No pienso que ello revele complicidad con las guerrillas, pero, si creo que implica una gran ingenuidad política y una inexplicable claudicación intelectual. Así pues, que las antípodas del conflicto colombiano son claras para quienes piensan como Moreno Rojas: de un lado unos bandidos criminales y del otro unos luchadores con ideales que cometen equivocaciones. La idea de la superioridad moral de la izquierda en las luchas políticas, incluidas todas las formas de lucha, es lo único que nos permite entender que ella considere grave la toma política de ciertas regiones del país, la corrupción de la clase política, la usurpación de poderes y funciones públicas, el robo de los recursos del estado, por parte del paramilitarismo. Parecer con el cual no es difícil coincidir. Y en cambio, no se haya calificado de la misma manera las prácticas, exactamente iguales, de las guerrillas cuando se tomaron de hecho el estado en el sur del país o en Urabá, en Meta y Caquetá, en el Sur de Bolívar o en el Magdalena Medio o en Norte de Santander. Que consideren escandaloso y condenable que la dirigencia política y gremial haya tenido tratos o contactos con los paramilitares o los hayan visitado en Ralito durante las negociaciones de paz con este gobierno sin diferenciar los niveles de culpabilidad y compromiso con sus acciones criminales y en cambio nunca se haya dicho nada crítico respecto del desfile que tuvo lugar hacia el Caguán por parte de muchos dirigentes de la izquierda, de gremios y partidos y hasta de personalidades internacionales cuando las FARC negociaban con el gobierno de Pastrana. Esa doble moral es lo que produce el razonamiento extraviado según el cual hay crímenes de lesa humanidad tolerables o explicables o perdonables, los de la guerrilla, mientras que los de los paramilitares deben recibir condena ejemplar a la luz de los postulados de la Corte Penal Internacional, lo que tiene la implicación de desvirtuar la filosofía subyacente en la noción de delitos de lesa humanidad, como actos de violencia que vulneran el mínimo de humanidad, independientemente de quién o con qué pretextos los cometen. O que se piense que la influencia del narcotráfico sólo es condenable y perniciosa cuando toca al estado o a los paramilitares pero no cuando lo hace con la guerrilla. Podríamos poner muchos más ejemplos que demuestran el relativismo moral de la oposición política en Colombia, pero más vale pensar en qué es lo que hay detrás de todo esta conducta que pone en grave riesgo de fracaso el proceso de paz con los grupos de autodefensa. Reitero mis interrogantes ¿Se trata de una estrategia de corte electoral en vista de la proximidad de las elecciones regionales? O ¿lo que se busca es hacer fracasar este proceso en tanto es uno de los resultados más promisorios de la política de seguridad democrática? ¿Será que la oposición cree que es necesario hundir al presidente para poder despejar su camino a la presidencia en el 2010? Magnificar los problemas, negarse a reconocerlos como parte de un proceso histórico tiene que ver con una vieja estratagema usada por los políticos opositores que hace creer que estamos al borde del abismo para que sus propuestas emerjan como la salvación. Tiene que haber voces sensatas en la izquierda democrática y en el liberalismo que sepan calibrar las nefastas consecuencias que para la política colombiana traería el derrumbe de la Ley de Justicia y Paz, que intuyan cuánta sangre y quién sabe cuántos años más de sangría se producirían de concretarse dicho fracaso. Dirigentes debe haber que entiendan que al poder no se puede llegar sobre las ruinas de las instituciones y haciendo campañas catastrofistas y apocalípticas sobre el país. Tiene que haber dirigentes que entiendan que los más directos beneficiarios de la paz que ha alcanzado el país son precisamente los sectores de la oposición y con mayor claridad los de la izquierda democrática y que ello es muy positivo para nuestra democracia. Por eso causa tanto asombro el espectáculo que vienen dando los que persisten en un ideal de verdad, reparación y justicia absoluto, como si todo este drama pudiese tener un final feliz y que en nombre de las víctimas emerjan como incitadores de la retaliación y le apuesten a una paz judicializada carente de contenidos políticos. Todos estamos de acuerdo en que la verdad debe ser revelada, las víctimas reparadas, los políticos que no se acogieron a la ley ser investigados y sancionados según su nivel de culpa y compromiso, pero, también en que debe cesar el interés de convertir todo esto en un espectáculo circense o en oportunidad para pescar votos en río revuelto o para crear una atmósfera de venganza que prive del perdón a quienes lo han buscado a través de una negociación. Es indudable que el fracaso de esta ley tendría serias repercusiones negativas en la negociación que se avecina con el ELN. Los dirigentes de esta guerrilla no aceptarán ser tratados como simples delincuentes ni que se les hagan las mismas exigencias que se les están haciendo a los jefes paramilitares. Estos a su vez, rechazarán que a las guerrillas se les de un trato preferencial y exigirán las mismas condiciones. Todo esto apunta a reconocer la necesidad de que se quiebre esa presunción de superioridad moral que tiene la izquierda colombiana para buscar con sensatez caminos razonables de paz y reconciliación y por qué no para forjar un gran acuerdo nacional para evitar que la situación se salga de control. No hacerlo equivale a apostarle al relanzamiento de la violencia. Resulta paradójico que quienes más han insistido en la salida negociada al conflicto y sostenido que lo que vive Colombia es una guerra o un conflicto armado interno, se muestren contrarios a que esa salida negociada y política tenga lugar con los grupos de extrema derecha y que ahora sólo sea válida para aplicar a las guerrillas. Es la negación misma del conflicto y de contera, el impedimento para forjar un auténtico proceso de reconciliación en el que deben participar todos los grupos armados ilegales bajo la principal condición de someterse a la legitimidad del estado y de renunciar a la violencia. Darío Acevedo Carmona Medellín, febrero 16 de 2007