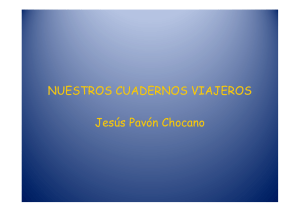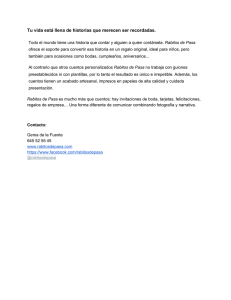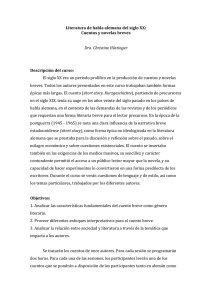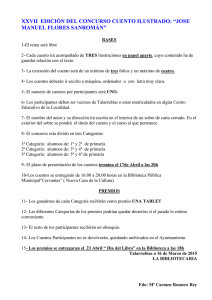Colección Pensamiento Dominicano, Volumen II
Anuncio
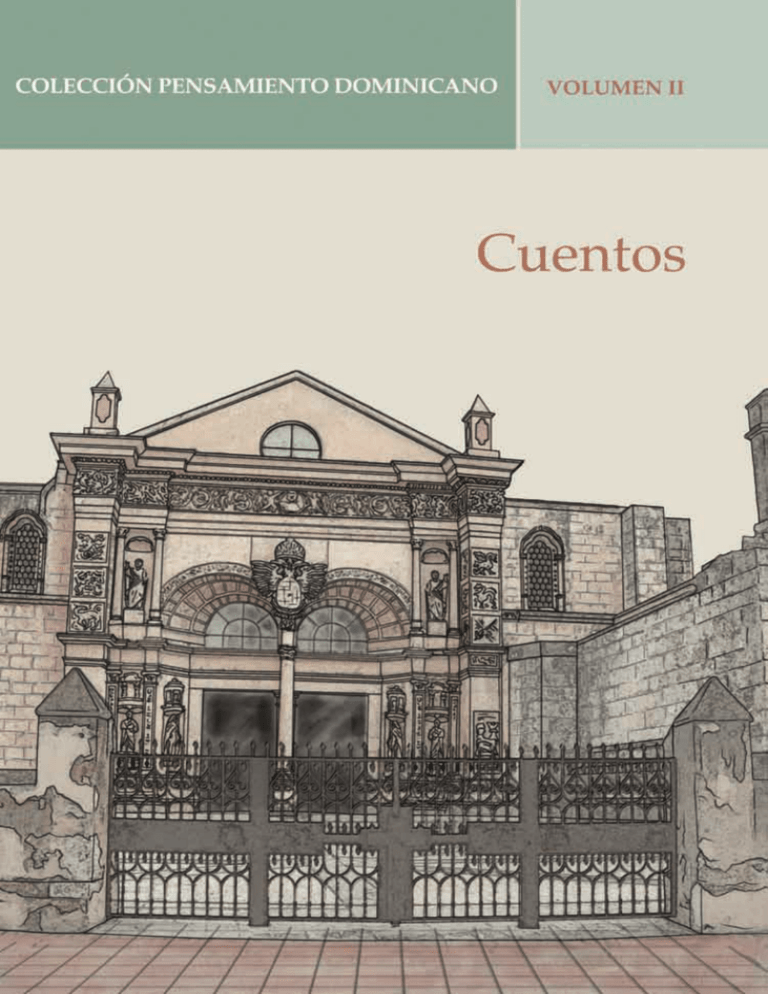
COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO VOLUMEN II Cuentos COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO VOLUMEN II Cuentos SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO | SELECCIÓN ANTOLÓGICA – TOMOS I Y II J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS EMILIO RODRÍGUEZ DEMORIZI | CUENTOS DE POLÍTICA CRIOLLA JUAN BOSCH | MÁS CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO VIRGILIO DÍAZ GRULLÓN | CRÓNICAS DE ALTOCERRO EMILIO RODRÍGUEZ DEMORIZI | TRADICIONES Y CUENTOS DOMINICANOS Introducción a la primera y segunda sección: Diógenes Céspedes Santo Domingo, República Dominicana 2008 Sociedad Dominicana de Bibliófilos CONSEJO DIRECTIVO Mariano Mella, Presidente Dennis R. Simó Torres, Vicepresidente Antonio Morel, Tesorero Manuel García Arévalo, Vicetesorero Octavio Amiama de Castro, Secretario Sócrates Olivo Álvarez, Vicesecretario Vocales Eugenio Pérez Montás • Miguel de Camps Edwin Espinal • Julio Ortega Tous • Mu-Kien Sang Ben Marino Incháustegui, Comisario de Cuentas asesores José Alcántara Almánzar • Andrés L. Mateo • Manuel Mora Serrano Eduardo Fernández Pichardo • Virtudes Uribe • Amadeo Julián Guillermo Piña Contreras • Emilio Cordero Michel • Raymundo González María Filomena González • Eleanor Grimaldi Silié • Tomás Fernández W. ex-presidentes Enrique Apolinar Henríquez + Gustavo Tavares Espaillat • Frank Moya Pons • Juan Tomás Tavares K. Bernardo Vega • José Chez Checo • Juan Daniel Balcácer Jesús R. Navarro Zerpa, Director Ejecutivo Banco de Reservas de la República Dominicana Daniel Toribio Administrador General Miembro ex oficio consejo de directores Lic. Vicente Bengoa Secretario de Estado de Hacienda Presidente ex oficio Lic. Mícalo E. Bermúdez Miembro Vicepresidente Dra. Andreína Amaro Reyes Secretaria General Vocales Ing. Manuel Guerrero V. Lic. Domingo Dauhajre Selman Lic. Luis A. Encarnación Pimentel Dr. Joaquín Ramírez de la Rocha Lic. Luis Mejía Oviedo Lic. Mariano Mella Suplentes de Vocales Lic. Danilo Díaz Lic. Héctor Herrera Cabral Ing. Ramón de la Rocha Pimentel Ing. Manuel Enrique Tavárez Mirabal Lic. Estela Fernández de Abreu Lic. Ada N. Wiscovitch C. Esta publicación, sin valor comercial, es un producto cultural de la conjunción de esfuerzos del Banco de Reservas de la República Dominicana y la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN Orión Mejía Director General de Comunicaciones y Mercadeo, Coordinador Luis O. Brea Franco Gerente de Cultura, Miembro Juan Salvador Tavárez Delgado Gerente de Relaciones Públicas, Miembro Emilio Cordero Michel Sociedad Dominicana de Bibliófilos Asesor Raymundo González Sociedad Dominicana de Bibliófilos Asesor María Filomena González Sociedad Dominicana de Bibliófilos Asesora Jesús Navarro Zerpa Director Ejecutivo de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos Secretario Los editores han decidido respetar los criterios gramaticales utilizados por los autores en las ediciones que han servido de base para la realización de este volumen COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO VOLUMEN II Cuentos SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO | SELECCIÓN ANTOLÓGICA – TOMOS I Y II J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS EMILIO RODRÍGUEZ DEMORIZI | CUENTOS DE POLÍTICA CRIOLLA JUAN BOSCH | MÁS CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO VIRGILIO DÍAZ GRULLÓN | CRÓNICAS DE ALTOCERRO EMILIO RODRÍGUEZ DEMORIZI | TRADICIONES Y CUENTOS DOMINICANOS ISBN: Colección completa: 978-9945-8613-9-6 ISBN: Volumen II: 978-9945-457-01-08 Coordinadores: Luis O. Brea Franco, por Banreservas; y Jesús Navarro Zerpa, por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos Ilustración de la portada: Rafael Hutchinson | Diseño y arte final: Ninón León de Saleme Corrección de pruebas: Jaime Tatem Brache | Impresión: Amigo del Hogar Santo Domingo, República Dominicana. Junio, 2008 8 contenido Presentación Origen de la Colección Pensamiento Dominicano y criterios de reedición.............................. Daniel Toribio Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana 11 Exordio..................................................................................................................................... Mariano Mella Presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos 15 Introducción a la primera sección........................................................................................ Diógenes Céspedes 17 Sócrates nolasco El Cuento en Santo Domingo. selección antológica Tomo I: Aparición y evolución del cuento en Santo Domingo. Noticias preliminares...... Tomo II............................................................................................................................... 37 109 J. m. sanz lajara El Candado (Prólogo): Manuel Valldeperes . ...................................................................................... 193 juan BOSCH cuentos escritos en el exilio y Apuntes sobre el arte de escribir cuentos Apuntes sobre el arte de escribir cuentos............................................................................ Cuentos escritos en el exilio................................................................................................ 259 271 Introducción a la segunda sección....................................................................................... Diógenes Céspedes emilio rodríguez demorizi Cuentos de política criolla (Prólogo): Un libro de cuentos políticos................................................................................ Juan Bosch 363 385 Juan BOSCH mÁs cuentos escritos en el exilio................................................................ 475 virgilio díaz grullón Crónicas de Altocerro. Cuentos (Prólogo): Carlos Curiel..................................................................................................... 599 emilio rodríguez demorizi Tradiciones y cuentos dominicanos Presentación ....................................................................................................................... 655 Semblanza de Julio D. Postigo, editor de la Colección Pensamiento Dominicano............ 771 9 presentación Origen de la Colección Pensamiento Dominicano y criterios de reedición Es con suma complacencia que, en mi calidad de Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana, presento al país la reedición completa de la Colección Pensamiento Dominicano realizada con la colaboración de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, que abarca cincuenta y cuatro tomos de la autoría de reconocidos intelectuales y clásicos de nuestra literatura, publicada entre 1949 y 1980. Esta compilación constituye un memorable legado editorial nacido del tesón y la entrega de un hombre bueno y laborioso, don Julio Postigo, que con ilusión y voluntad de Quijote se dedica plenamente a la promoción de la lectura entre los jóvenes y a la difusión del libro dominicano, tanto en el país como en el exterior, durante más de setenta años. Don Julio, originario de San Pedro de Macorís, en su dilatada y fecunda existencia ejerce como pastor y librero, y se convierte en el editor por antonomasia de la cultura dominicana de su generación. El conjunto de la Colección versa sobre temas variados. Incluye obras que abarcan desde la poesía y el teatro, la historia, el derecho, la sociología y los estudios políticos, hasta incluir el cuento, la novela, la crítica de arte, biografías y evocaciones. Don Julio Postigo es designado en 1937 gerente de la Librería Dominicana, una dependencia de la Iglesia Evangélica Dominicana, y es a partir de ese año que comienza la prehistoria de la Colección. Como medida de promoción cultural para atraer nuevos públicos al local de la Librería y difundir la cultura nacional organiza tertulias, conferencias, recitales y exposiciones de libros nacionales y latinoamericanos, y abre una sala de lectura permanente para que los estudiantes puedan documentarse. Es en ese contexto que en 1943, en plena guerra mundial, la Librería Dominicana publica su primer título, cuando aún no había surgido la idea de hacer una colección que reuniera las obras dominicanas de mayor relieve cultural de los siglos XIX y XX. El libro publicado en esa ocasión fue Antología Poética Dominicana, cuya selección y prólogo estuvo a cargo del eminente crítico literario don Pedro René Contín Aybar. Esa obra viene posteriormente recogida con el número 43 de la Colección e incluye algunas variantes con respecto al original y un nuevo título: Poesía Dominicana. En 1946 la Librería da inicio a la publicación de una colección que denomina Estudios, con el fin de poner al alcance de estudiantes en general, textos fundamentales para complementar sus programas académicos. Es en el año 1949 cuando se publica el primer tomo de la Colección Pensamiento Dominicano, una antología de escritos del Lic. Manuel Troncoso de la Concha titulada Narraciones Dominicanas, con prólogo de Ramón Emilio Jiménez. Mientras que el último volumen, el número 54, corresponde a la obra Frases dominicanas, de la autoría del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, publicado en 1980. 11 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | POESÍA Y TEATRO Una reimpresión de tan importante obra pionera de la bibliografía dominicana del siglo XX, como la Colección Pensamiento Dominicano, presenta graves problemas para editarse acorde con parámetros vigentes en nuestros días, debido a que originariamente no fue diseñada para desplegarse como un conjunto armónico, planificado y visualizado en todos sus detalles. Esta hazaña, en sus inicios, se logra gracias a la voluntad incansable y al heroísmo cotidiano que exige ahorrar unos centavos cada día, para constituir el fondo necesario que permita imprimir el siguiente volumen –y así sucesivamente– asesorándose puntualmente con los más destacados intelectuales del país, que sugerían medidas e innovaciones adecuadas para la edición y títulos de obras a incluir. A veces era necesario que ellos mismos crearan o seleccionaran el contenido en forma de antologías, para ser presentadas con un breve prólogo o un estudio crítico sobre el tema del libro tratado o la obra en su conjunto, del autor considerado. Los editores hemos decidido establecer algunos criterios generales que contribuyen a la unidad y coherencia de la compilación, y explicar el porqué del formato condensado en que se presenta esta nueva versión. A continuación presentamos, por mor de concisión, una serie de apartados de los criterios acordados: Al considerar la cantidad de obras que componen la Colección, los editores, atendiendo a razones vinculadas con la utilización adecuada de los recursos técnicos y financieros disponibles, hemos acordado agruparlas en un número reducido de volúmenes, que podrían ser 7 u 8. La definición de la cantidad dependerá de la extensión de los textos disponibles cuando se digitalicen todas las obras. Se han agrupado las obras por temas, que en ocasiones parecen coincidir con algunos géneros, pero ésto sólo ha sido posible hasta cierto punto. Nuestra edición comprenderá los siguientes temas: poesía y teatro, cuento, biografía y evocaciones, novela, crítica de arte, derecho, sociología, historia, y estudios políticos. Cada uno de los grandes temas estará precedido de una introducción, elaborada por un especialista destacado de la actualidad, que será de ayuda al lector contemporáneo, para comprender las razones de por qué una determinada obra o autor llegó a considerarse relevante para ser incluida en la Colección Pensamiento Dominicano, y lo auxiliará para situar en el contexto de nuestra época, tanto la obra como al autor seleccionado. Al final de cada tomo se recogen en una ficha técnica los datos personales y profesionales de los especialistas que colaboran en el volumen, así como una semblanza de don Julio Postigo y la lista de los libros que componen la Colección en su totalidad. De los tomos presentados se hicieron varias ediciones, que en algunos casos mo- dificaban el texto mismo o el prólogo, y en otros casos más extremos se podía agregar otro volumen al anteriormente publicado. Como no era posible realizar un estudio filológico para determinar el texto correcto críticamente establecido, se ha tomado como ejemplar original la edición cuya portada aparece en facsímil en la página preliminar de cada obra. 12 PRESENTACIÓN | Daniel Toribio, Administrador General de Banreservas Se decidió, igualmente, respetar los criterios gramaticales utilizados por los autores o curadores de las ediciones que han servido de base para la realización de esta publicación. Las portadas de los volúmenes se han diseñado para esta ocasión, ya que los planteamientos gráficos de los libros originales variaban de una publicación a otra, así como la tonalidad de los colores que identificaban los temas incluidos. Finalmente se decidió que, además de incluir una biografía de don Julio Postigo y una relación de los contenidos de los diversos volúmenes de la edición completa, agregar, en el último tomo, un índice onomástico de los nombres de las personas citadas, y otro índice, también onomástico, de los personajes de ficción citados en la Colección. En Banreservas nos sentimos jubilosos de poder contribuir a que los lectores de nuestro tiempo, en especial los más jóvenes, puedan disfrutar y aprender de una colección bibliográfica que representa una selección de las mejores obras de un período áureo de nuestra cultura. Con ello resaltamos y auspiciamos los genuinos valores de nuestras letras, ampliamos nuestro conocimiento de las esencias de la dominicanidad y renovamos nuestro orgullo de ser dominicanos. Daniel Toribio Administrador General 13 exordio Reedición de la Colección Pensamiento Dominicano: una realidad Como presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, siento una gran emoción al poner a disposición de nuestros socios y público en general la reedición completa de la Colección Pensamiento Dominicano, cuyo creador y director fue don Julio Postigo. Los 54 libros que componen la Colección original fueron editados entre 1949 y 1980. Salomé Ureña, Sócrates Nolasco, Juan Bosch, Manuel Rueda, Emilio Rodríguez Demorizi, son algunos autores de una constelación de lo más excelso de la intelectualidad dominicana del siglo XIX y del pasado siglo XX, cuyas obras fueron seleccionadas para conformar los cincuenta y cuatro tomos de la Colección Pensamiento Dominicano. A la producción intelectual de todos ellos debemos principalmente que dicha Colección se haya podido conformar por iniciativa y dedicación de ese gran hombre que se llamó don Julio Postigo. Qué mejor que las palabras del propio señor Postigo para saber cómo surge la idea o la inspiración de hacer la Colección. En 1972, en el tomo n.º 50, titulado Autobiografía, de Heriberto Pieter, en el prólogo, Julio Postigo escribió lo siguiente: (…) “Reconociendo nuestra poca idoneidad en estos menesteres editoriales, un sentimiento de gratitud nos embarga hacia Dios, que no sólo nos ha ayudado en esta labor, sino que creemos fue Él quien nos inspiró para iniciar esta publicación” (…); y luego añade: (…) “nuestra más ferviente oración a Dios es que esta Colección continúe publicándose y que sea exponente, dentro y fuera de nuestra tierra, de nuestros más altos valores”. En estos extractos podemos percibir la gran humildad de la persona que hasta ese momento llevaba 23 años editando lo mejor de la literatura dominicana. La reedición de la Colección Pensamiento Dominicano es fruto del esfuerzo mancomunado de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, institución dedicada al rescate de obras clásicas dominicanas agotadas, y del Banco de Reservas de la República Dominicana, el más importante del sistema financiero dominicano, en el ejercicio de una función de inversión social de extraordinaria importancia para el desarrollo cultural. Es justo valorar el permanente apoyo del Lic. Daniel Toribio, Administrador General de Banreservas, para que esta reedición sea una realidad. Agradecemos al señor José Antonio Postigo, hijo de don Julio, por ser tan receptivo con nuestro proyecto y dar su permiso para la reedición de la Colección Pensamiento Dominicano. Igualmente damos las gracias a los herederos de los autores por conceder su autorización para reeditar las obras en el nuevo formato que condensa en 7 u 8 volúmenes los 54 tomos de la Colección original. Mis deseos se unen a los de Postigo para que esta Colección se dé a conocer en nuestro territorio y en el extranjero, como exponente de nuestros más altos valores. Mariano Mella Presidente Sociedad Dominicana de Bibliófilos 15 introducción a la primera sección Diógenes Céspedes Sócrates Nolasco: El cuento en Santo Domingo a) Visión del presentador En la introducción titulada “Aparición y evolución del cuento en Santo Domingo”, que figura en el tomo I del libro El cuento en Santo Domingo, Sócrates Nolasco1 afirma que el cuento antiguo como género cultivado en España desde el Renacimiento –y cita a El Conde Lucanor, de don Juan Manuel, y el “Rinconete y Cortadillo”, de Cervantes, como ejemplos– llegó a Santo Domingo, donde se conservó “sin esenciales alteraciones”. (I, 7) Afirma también Nolasco que “en El Conde Lucanor vino además el cuento correcto; y siguiendo los ejemplos del precavido y atildado don Juan Manuel, las Antillas pudieron producir cuentistas siglos antes de que el cuento y la leyenda se imprimieran en los países del continente americano. Pero si alguno de nuestros hombres de letras, pertenecientes a los siglos anteriores al siglo XIX, se entretuvo en un género que pasó a ser por mucho tiempo desestimado, carecemos de testimonio.” (Ibíd.) Existen pruebas documentales de remisión a las Antillas y Tierra Firme de estas obras de don Juan Manuel y Cervantes y otros autores de la misma época por parte de los mercaderes de libros de Sevilla, pero la ausencia de imprenta entre los siglos XV y XVIII, amén de la prohibición imperial de imprimir libros en las colonias, salvo que no trataran de asuntos religiosos o morales, explica la ausencia de escritores que escribieran acerca de temas profanos, mentirosas historias y fantasías2. No sé si Nolasco conoció la polémica entre Irving Leonard y Pedro Henríquez Ureña acerca de este tema, pero lo cierto es que el cuentista dominicano tiene su propia versión de por qué el cuento no fructificó en Santo Domingo si teníamos la fuente directa de España: “Aquel modelo de ‘cuento universal’, de enseñanzas y moraleja sin moral rígida, fácilmente traslaticio, sin otro sitio determinado ni sabor regional, ni juego descriptivo de una realidad impresionante, tan pronto se formaron nuestras ciudades abandonó el vecindario urbano, y antes que el romance, la décima y la copla, se refugió entre aldeanos logrando perdurar con variantes adquiridas y bautizado con el pintoresco apelativo de cuento de camino, familiar y repetido para entretenimiento en las veladas nocturnas.” (I, 7-8) Harto difícil es el creer que el cuento correcto al modo de El conde Lucanor o Cervantes, es decir, el género tal como lo conocemos hoy, se haya aposentado en las Antillas y que estas hayan producido cuentistas siglos antes de la introducción de la imprenta en América hispánica, sobre todo si carecemos de testimonios. 1 Ciudad Trujillo: Librería Dominicana, Colección Pensamiento Dominicano n.o 12, 1957 (dos tomos). Las citas remiten directamente al tomo y la página. 2 Irving Leonard. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Económica, 1979, pp.12, 222, 265-280. 17 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS El mismo Nolasco sugiere que después de la introducción de la imprenta en el continente americano, los grandes cuentistas hispanoamericanos son deudores del cuento francés del siglo XIX –Alfonso Daudet y Guy de Maupassant– y no del cuento español. Y cita Nolasco en apoyo de su tesis a Rubén Darío y Manuel Díaz Rodríguez, cuyos cuentos “no pierden la gracia de productos de escritorio.” (I, 9) El antólogo precisa que la primera gran antología de cuentos españoles de Antonio Paz y Meliá, publicada en 1890, no surtió la influencia esperada en América hispánica porque tampoco la tuvo en la Península, aparte de que en ultramar muy pocos poseyeron un ejemplar. De esto se desprende que si la cultura de lengua española ofrecía, con la picaresca, “modelos sobresalientes para el estudio y la pintura de tipos, y para entenderlo así bastaba con fijarse en “Rinconete y Cortadillo”, de Cervantes (I, 8), ¿por qué ir a abrevar en el naturalismo francés a fin de aprender a fijar en el marco del cuento artístico lo esencial de la vida circunstante?” (Ibíd.) La moda y la traducción, así como el acceso a tales traducciones, sumado a la demanda y la oferta del mercado francés y la prontitud de entrega con respecto al mercado español, atravesado por la crisis del imperio (guerra de Cuba y guerra hispano-norteamericana en las Filipinas), quizá expliquen la preferencia de los autores franceses, así como de otros extranjeros, rusos por lo demás, tales como Tolstoi, Gorki, Andreiev y Chéjov, citados por el propio Nolasco, los cuales ofrecían también lo mismo que los cuentistas franceses, pero además, el valor agregado de una moda diferente: el exotismo, según la expresión del referido antólogo, producido por “observadores de un mundo remoto y desconocido.” (Ibíd.) ¿Cuál fue el resultado de la aclimatación de esos cuentos y autores naturalistas, modernistas y rusos en el ambiente literario y cultural dominicano? Un bello artificio, como lo prueba el caso paradigmático de Fabio Fiallo, un escritor de talento, modelo para otros aclimatadores de cuentos exóticos, pero que no cambia el ritmo de la cuentística dominicana hasta que no abandona esas frivolidades literarias plenas de exotismo y retórica contenidas en Cuentos frágiles, del tipo “Yubr”, que abre el libro, o “La domadora”, “Tiranías”, “Entre ellas”, “Ernesto de Anquises”, “La condesita del Castañar”, “Soika”, “Rivales” y “El nabab”3. Aunque Nolasco achaca el resultado de esa aclimatación a un historicismo: la aparición tardía del cuento moderno en América, este mito racionalista no explica la ausencia de grandes cuentistas en Santo Domingo cuando Nicaragua ofrece el ejemplo de un Darío y Cuba el de un Martí, un Casal o una Avellaneda y Venezuela el de un Díaz Rodríguez. La modernización, la técnica y la tecnología pueden explicar el desarrollo capitalista de un país con respecto a otro que no haya accedido a esa especificidad histórica, pero no su modernidad, ya que esta es criticidad radical de los discursos y prácticas de una sociedad. La aparición de esta criticidad radical es el verdadero “progreso” y “desarrollo” de una sociedad, si suscribiera yo, que no es el caso, esas dos nociones del sentido de la historia. La aparición de un poeta, de un escritor que asuma en su sociedad esta crítica radical, no obedece al alto grado de su sistema educativo, sino a la inteligencia personal de ese intelectual. Este tipo de intelectual (sea el cuentista, el novelista, el poeta o el ensayista) es el que Santo Domingo no produjo en aquel final de siglo XIX y principio de siglo XX. A finales del segundo decenio del siglo XX y hasta su muerte en 1946, Pedro Henríquez Ureña será ese intelectual crítico que la cultura dominicana no produjo en el período que he considerado Obras completas. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Volumen II. Santo Domingo: Editora de Santo Domingo, 1980. 3 18 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes más arriba, con la salvedad de que los efectos de su labor se sintieron con toda eficacia en México y Argentina, España y los Estados Unidos y con menos peso en el Caribe y el resto de la América hispánica por razones explicables conforme a su exilio político e intelectual. De ahí el resultado obtenido por la cultura dominicana y que Nolasco explica tan lúcidamente: “Los críticos no han tenido la oportunidad de decir que aquel modelo exótico produjo en nuestro país engendros endebles, numerosos y afectados. Asombra que sin vocación ni necesidad tantas personas honorables se dieran a producir tan pobres resultados. Abogados, notarios, comerciantes, honestas señoritas y señoras, compitiendo por ser cuentistas llenaban La Revista Ilustrada de Miguel Ángel Garrido –1898-1900– creyendo seguir el dechado de Francia. Pararon de repente sorprendidos por los cuentos de dos maestros del modernismo: Manuel Díaz Rodríguez y Rubén Darío…” (Ibíd.) Nolasco suministra en nota al calce una lista larga de esos “cuentistas” y asiduos colaboradores de la revista de Garrido, carentes de vocación y que competían por figurear en la referida publicación. Esta observación del antólogo, a medio siglo de haber sido formulada, tiene hoy vigorosa vigencia en nuestro medio social: cantidad enorme de hombres y mujeres de todas las clases sociales, sin vocación ni necesidad, salvo que no sea el salir del anonimato y la chatura a que les reduce el capitalismo, el aparentar o el escalar socialmente, se pelean por aparecer con su firma en revistas, periódicos y suplementos, con los mismos resultados endebles y afectados de ayer. En el siglo XIX, dice Nolasco que quienes “le dieron realidad precisa al cuento en la República Dominicana”, aun con grandes y pequeños defectos, fueron Virginia Elena Ortea, José Ramón López, Augusto Franco Bidó, Fabio Fiallo, Rafael Justino Castillo, Rafael Deligne, Federico García Godoy, Ulises Heureaux hijo y ocasionalmente Federico Henríquez y Carvajal. Ha de suponerse que cada uno de estos autores aplicó en sus cuentos la teoría que define a finales del siglo XIX y principio del XX los rasgos distintivos del género, según Nolasco, a saber: 1) realidad del personaje, 2) lugar y ambiente, 3) dominio del idioma o corrección conveniente, 4) la originalidad como virtud, y 5) la no confusión entre anécdota y cuento. Naturalmente, con esos rasgos distintivos o atributos del cuento no se mide el valor literario. Solo el dominio del idioma o corrección conveniente sí es uno de los atributos específicos del valor literario. Pero sospecho que en la época de la escritura de Nolasco esta corrección conveniente tenía que ver con la gramática normativa. La originalidad, ya se sabe, que no remite a nada y sí a lo indemostrable, lo inasible, aunque se la ha confundido con la novedad desde los tiempos de Aristóteles. La realidad del personaje remite a lo convincente, a lo verosímil, a un cierto nacionalismo como ideología literaria, pero si se le concibe como remisión a la especificidad cultural puede ser semánticamente productivo, mientras que el lugar y el ambiente son ideologías que oponen lo nacional a lo extranjero, pero como copia o imitación, tal como la rechaza Nolasco con respecto al uso que hicieron algunos aficionados al cuento con Alfonso Daudet y Guy de Maupassant o con los cuentistas rusos. Tres años más tarde, en 1960, Juan Bosch esbozará en el ensayo publicado en Caracas con el título de Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, nuevas reglas más específicas a lo literario, las cuales cambian las de Nolasco y las que se conocían acerca de este género en América hispana. Y luego de su llegada al país en octubre de 1961, Julio D. Postigo emprende la publicación del libro Cuentos escritos en el exilio, cuya introducción es nada más y nada menos que el célebre ensayo publicado en Caracas, cuyos antecedentes remiten a los años 40 del siglo pasado en La Habana. 19 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS De modo que este texto teórico, que Nolasco leyó sin duda, sepulta las ideas acerca de lo que es el valor literario del cuento. A partir de 1964 y en la misma colección donde se publicaron los dos tomos de Nolasco en 1957, abrió Bosch el camino para una generación nueva que surgía sin una idea clara de las características del cuento. Creo que el libro de Nolasco no tuvo el tiempo necesario para ejercer influencia en la generación de cuentistas que surgió luego de la caída de la dictadura trujillista, pues las imágenes del mundo que surgió después del 30 de mayo de 1961 no cabían en el recetario de Nolasco, hombre literariamente conservador y políticamente vinculado con el trujillismo, del cual fue Senador en el Congreso. Tampoco ejerció Nolasco influencia en los antologados, muchos de los cuales estaban todavía vivos en 1957, ya que estos participan de las mismas ideas de Nolasco en política y literatura. Esto explica que los criterios de Nolasco para escoger los cuentos que forman su obra sean los de “una recopilación intentada sin mayor rigor de florilegio”, como él mismo aclara (I, 12) y como, tal vez, al copiar a su primo Max Henríquez Ureña y a la autoridad literaria de la cual estaba investido, sucumbió a la misma idea de don Max al escribir su Panorama histórico de la literatura dominicana en 19454. Salvo que el libro de Emilio Rodríguez Demorizi titulado Cuentos de política criolla no tuviera en su edición de 1963 el prólogo de Bosch (reproducido en la segunda edición de 1977), Nolasco no leyó la definición de lo que era el cuento para Bosch y esta le encaja perfectamente a casi todos los textos de su antología. Sin embargo, el valor de la antología de Noslasco es principalmente histórico como documento de primera mano para el estudio antropológico de la mentalidad y la cultura dominicanas de fin de siglo XIX y principio del XX, es decir, lo que aquella cultura de treinta años de autoritarismo entendió por cuento, literatura y sujeto. De acuerdo a la visión del presentador de la antología, Nolasco tenía la siguiente esperanza al entregar al público el primer tomo de su obra: “Responde a estas observaciones la recopilación que se entrega al público sin la severidad que requieren los florilegios, que implican selección obtenida mediante examen comparativo de los ejemplares de cada autor.” (I, 25) Y promete “pronto dar a la publicidad otro volumen en el cual tendrán cabida autores de no menor calidad y reputación que los comprendidos en el presente.” (Ibíd.) El párrafo final explica la selección sin rigor de florilegio hecha por Nolasco: “Librería Dominicana, entendiendo que el cuento en nuestro país ha alcanzado su plenitud durante la era de Trujillo, realiza ahora un nuevo aporte como entusiasta colaboradora en la obra del desarrollo cultural que le imprime sin desmayo a la república de las letras el Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva.” (Ibíd.) Este solo párrafo bastó para que la generación de escritores surgida luego del ajusticiamiento de Trujillo, rechazara en bloque la antología de Nolasco. A casi cincuenta años de aquellos acontecimientos, sin la pasión política que obnubila, la antología de Nolasco hay que verla, tanto en su prólogo como en su selección, con criterios estrictamente literarios y la propaganda trujillista contenida en sus páginas debe ser situada en sus efectos políticos e ideológicos, sin conciliación ni atribuciones de responsabilidad al tiempo o a las circunstancias. Es dicho párrafo una hábil maniobra literaria que responsabilizaba al editor del contenido de una alabanza a Trujillo que se convirtió en aquellos 31 años en un estereotipo obligado. Publicada en Río de Janeiro en 1945 para la época en que fue embajador en Brasil. 4 20 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes En la antología de Nolasco todos los cuentistas elegidos son funcionarios del régimen. Y sin embargo, el hombre que en 1933 cambió para siempre la forma de escribir cuentos en el país con Camino real quedó excluido de esa antología a causa de su condición de exiliado político y líder del partido de oposición más importante en el exilio. Aunque quienes siguieron su enseñanza y escribieron influidos por él (Hilma Contreras, Virgilio Díaz Ordóñez, Ramón Marrero Aristy, Ramón Lacay Polanco, J. M. Sanz Lajara, Néstor Caro y José Rijo, para citar a los más importantes), figuran en la antología de Nolasco. Hay que acotar que Hilma Contreras fue siempre una disidente discreta del régimen y que no llegó nunca ostentar cargos públicos de responsabilidad política en el régimen de Trujillo. Sanz Lajara no figura en la obra quizá debido a la ideología literaria del nacionalismo de la antología de Nolasco, la cual repugnaba por artificiales o exóticos los cuentos que trataran temas sin vinculación con la historia y la cultura dominicanas, como son Aconcagua y Cotopaxi. Nolasco debió leer estos dos libros de viajes y cuentos, el primero publicado en 1949 y el segundo en 1950. Nolasco se incluyó en su propia antología, procedimiento que han seguido, salvo una que otra excepción, casi todos nuestros antólogos literarios, hombres o mujeres. En ese primer tomo, casi todos los textos son posteriores a Camino real, de Bosch, publicado en 1933, pero algunos de los cuentos contenidos en este volumen vieron la luz antes de su inclusión en el referido volumen, de modo que casi todos los escritores y escritoras incluidos en la obra de Nolasco debieron leer los cuentos de Bosch. Aunque pocas veces Nolasco da la procedencia de los textos incluidos en los dos volúmenes, se infiere, aunque no siempre, que el cuento antologado se encuentra en las obras de los autores que se citan al calce. b) Visión de cada obra Haré una lista de los textos que más se aproximan a lo que Bosch entendió por cuento, con sus dos leyes de la palabra precisa para describir la acción y la fluencia constante, pero que el propio Nolasco les encuentra defectos, ya que no cumplen con los rasgos que él ha dado a conocer en el prólogo a su libro: En “El forastero” (II, 159), de José María Pichardo, la acción no se detiene, pero contiene zonas donde la palabra precisa para la descripción de la acción no es la perfecta. Los dos libros de cuentos de Pichardo son de 1917 y 1927. En “Mujeres” (II, 37) y “El fugitivo” (II, 45), de Marrero Aristy, domina el procedimiento de los cuadros de costumbres. En “Pero él era así” (p.II, 9), de Ángel Rafael Lamarche, prevalece el procedimiento artificial y exótico de Fabio Fiallo, recusado por Nolasco, y que el lector puede encontrar en “El príncipe del mar” (I, 87). En “El tren no expreso” (II, 203) dominan la estampa y el exotismo, aunque aparece el contexto local, rasgo exigido por Nolasco, así como el nacionalismo literario que primó en la era de Trujillo y que luego fue recogido por la teoría marxista del compromiso literario. En “Floreo” (I, 179), de José Rijo, se cumplen las leyes del cuento boschiano. En “El regidor Payano” (II, 81), de Francisco Moscoso Puello, se cumple el procedimiento de la estampa literaria localista. En “Ma Paula se fue al otro mundo” (II, 95) y “Ángel Liberata” (II, 105) los dos temas son excelentes, propios del realismo mágico, pero las digresiones y desvíos a que el narrador somete a los personajes les inhabilitan para calificar como cuentos bien logrados. Nolasco 21 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS aplicó a los dos textos el principio de la moraleja sin moral rígida y los dejó en estampas clásicas regionales del Sur. “Los diamantes de Plutón” (II, 123), de Virginia Elena Ortea, es considerado por Nolasco como “un puente entre el cuento moderno y el cuento antiguo” y personificación del “mito heleno de Perséfone” (I, 10), carente de sitio y tiempo, defectos del modelo de cuento del antólogo, pero con “estilo sobrio, claro y animado”, lo cual no significa nada. “A mí no me apunta nadie con carabina vacía” (I, 29), de Julín Varona, tiene, al igual que “El forastero”, de Pichardo, el mismo mérito: la acción no se detiene nunca y las palabras que describen las acciones del personaje principal, Ismenio, y del asaltante, Benceslao, son las precisas. Este es un cuento de la estirpe de los de Camino real. El pintoresquismo del idioma del Sur es igual al pintoresquismo del español cibaeño que tan bien domina Bosch. Es una ideología lingüística de época, propia del realismo de la novela de la tierra. En “Cielo negro” y “Guanuma” (I, 43, 48), de Néstor Caro, coexisten dos temas boschianos –el buey y el diablo como personajes– cultivados desde Camino real con “La pájara” y reanudados en Cuentos escritos en el exilio y Más cuentos escritos en el exilio con “El funeral”, “Maravilla” y “El Socio”. Igualmente, “La cuenta del malo” (II, 171), de Freddy Prestol Castillo, se queda en estampa del tema del diablo, muy ligado al cuento de camino que emigró al campo dominicano. En “La eracra de oro” (II, 131), de Virginia de Peña de Bordas, existe un mayor acercamiento a las reglas del cuento de Nolasco, pues la cultura taína empalma con la afrohispana como parte de la historia dominicana, es decir, que este texto responde a la exigencia de lo local, del sitio y tiempo, dominio del idioma y, también, a las dos leyes del cuento boschiano. Igualmente, responden a las mismas exigencias los cuentos “El centavo” (I, 39), de Manuel del Cabral, “La Virgen del aljibe” (I, 55), de Hilma Contreras, “Aquel hospital” (I, 79), de Virgilio Díaz Ordóñez, “Deleite” (I, 145), de Tomás Hernández Franco, y “Mi traje nuevo” (I, 163), de Miguel Ángel Jiménez. Con respecto a “La conga se va” (I, 123), de Max Henríquez Ureña, y “La sombra” (I, 139), de Pedro Henríquez Ureña, hay que decir que no responden a la exigencia nolasqueña de lo local, pues ambos textos están ubicados el primero, en Santiago de Cuba, y el segundo no determina sitio ni tiempo. Ambos responden a las dos leyes boschianas del cuento y en esta teoría no es pertinente la determinación del espacio geográfico o la fecha de la escritura para que un texto tenga valor literario, como lo prueban los cuentos de ambiente y época hispanoamericana escritos por Bosch, verbigracia “La muchacha de La Guaira”, “El indio Manuel Sicuri”, “El hombre que lloró”, “La muerte no se equivoca dos veces”, “Rumbo al puerto de origen”, “La mancha indeleble”, por no citar otros. Finalmente, el cuento “La bruja” (I, 189) anda cerca de la exigencia boschiana, pero hay digresiones y desvíos que matan el interés del lector. El texto de Gustavo Díaz “Dos veces capitán” (I, 73) es una ideología patriótica que cae perfectamente en la tradición al estilo de Penson o Troncoso de la Concha. Lo mismo se puede decir de “La cita” (I, 93) de Federico García Godoy. Igualmente, caen en las tradiciones dominicanas los textos de Antonio Hoepelman “Nobleza castellana” (I, 157) y “Honor trinitario” (I, 171) de Miguel Ángel Jiménez, ideología hispánica el primero e ideología patriótica el segundo, aunque este último tiene madera de cuento con final sorprendente. Pero en la teoría boschiana este es un rasgo que puede estar presente o ausente del cuento. El texto “El general José Pelota” (II, 53), de Miguel Ángel Monclús, y “Cándido Espuela” (II, 215), de Vigil Díaz, son, al igual que “El general Fico”, de José Ramón López, cuadros de costumbres de la época montonera o de Concho Primo. 22 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes En cambio, “Las tres tumbas misteriosas” (II, 149), ¿cuento gótico con moraleja sin moral rígida?, de José Joaquín Pérez, y “Una decepción” (II, 189) y “El proceso a Santín” (II, 196), de Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, así como “Humorada trágica” (I, 113), de Federico Henríquez y Carvajal, y “Modus vivendi” (I, 65), de Rafael Damirón, bien escritas, con las dos leyes boschianas presentes y con los requisitos nolasqueños en acción, son, sin embargo, tradiciones dominicanas en el mejor sentido. Los textos de Ramón Emilio Jiménez titulados “La escalera inesperada” (II, 179) y “Duelo comercial” (II, 183) son perfectos cuadros de costumbres pintorescos y picarescos, llenos de malicia cibaeña, de gracejo y humor. En “El sueño del guerrero” (I, 105), del general Máximo Gómez, existe determinación de sitio y tiempo (Cuba, Cuartel de la Demajagua, junio de 1889) y con una contra-ideología que recusa la matanza de los indios por Colón y los conquistadores del Nuevo Mundo y coloca al Almirante en un limbo o purgatorio donde expía sus crímenes, sin posibilidad de acceder al Paraíso. Y, finalmente, “Por qué el negro tiene la piel así” (II, 220) es, como su nombre lo indica, un verdadero cuento de camino, no exento de una ideología legendaria y mítica que no atina a explicar el racismo en contra de los negros sino por mediación de una fabulación. c) Visión de hoy Todos estos textos, sean estampas, anécdotas, cuadro de costumbres o tradiciones han envejecido con las circunstancias que les dieron origen. No han envejecido, sin embargo, “Floreo”, de Rijo, “Aquel hospital”, de Díaz Ordóñez, “Mi traje nuevo”, de Miguel Ángel Jiménez, “El centavo”, de Manuel del Cabral, y “Deleite”, de Hernández Franco. Hay que señalar que el envejecimiento no significa que no leamos dichos textos con curiosidad a fin de saber qué temas prefirieron nuestros escritores y cuáles teorías literarias e históricas pusieron en juego a finales del siglo XIX y un poco más allá de la mitad del siglo XX. Son documentos que simbolizan la arqueología del cuento dominicano y sus vicisitudes antes de llegar a las puertas del hecho-tema único y las leyes de la palabra precisa para describir la acción y la fluencia constante de Bosch. A pesar de las circunstancias de época, los cuentos que no han envejecido tienen un valor humano indudable y no han perdido el interés del lector gracias al ritmo que anima los sentidos y las acciones del hecho-tema único de cada uno de ellos. J. M. Sanz Lajara5 : El Candado a) Visión del presentador Si existen dos temas ideológicos que definen la cuentística de J. M. Sanz Lajara, de acuerdo al diagnóstico de Manuel Valldeperes y al del propio autor, son el vitalismo y el americanismo. Esos dos leit-motiv son, por supuesto, conceptos pertenecientes a una teoría literaria: el nacionalismo literario, el cual surgió primeramente como metáfora política a partir del movimiento de independencia de las colonias americanas del imperio español y luego como 5 Ciudad Trujillo: Editorial Librería Dominicana, Colección Pensamiento Dominicano n.º 16, 1959, 154pp. Solo daré para las citas, el número de la página. 23 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS concepto literario con Martí, Hostos, Pedro Henríquez Ureña y una legión de escritores, filósofos y críticos literarios. Ese nacionalismo literario tuvo diferentes aplicaciones y resultados según la especificidad de cada república hispanoamericana. En el prólogo de Valldeperes al libro de cuentos El candado, el conocido crítico remontaba al año 1949 la aparición del vitalismo y el americanismo de Sanz Lajara con la publicación de Cotopaxi, libro de viajes y cuentos “de ambiente americano”6. (I) Pero Sanz Lajara toma estas nociones literarias de un discurso ajeno, pues en la presentación de su obra afirmó: “Alguien dijo, hablando de la vida (en 1939, DC) que en ella existe toda plasmación. Añadiremos que la fantasía en literatura está desapareciendo, si no ha desaparecido ya. Este libro se formó en la vida, con ella y de ella. Los hombres que voy a presentar cruzaron sus caminos con el mío. Las mujeres pasaron por mi puerta y algunas –¡benditas sean!– dejaron un beso, una caricia y una que otra lágrima, que sin dolor no hay sentido del propio destino.” ( (Ibíd.) La teoría y la práctica son dialécticamente inseparables. Por eso pasaron idénticas de Cotopaxi a Aconcagua y de estas dos obras a El candado con el nombre de realismo o verismo literario. Existe quizá un malentendido que es preciso aclarar. Cuando Sanz Lajara dice que la fantasía está en camino de desaparecer, si no ha desaparecido ya en 1949, en modo alguno se refiere él a la capacidad de imaginar, fantasear, crear mundos no vistos o que no existen en la vida real, sino que se refiere a un subgénero entendido como evasión literaria donde el compromiso del texto en cuestión es el olvido de lo político. Esa es la característica de la literatura frívola, de ensueño o light. Ni siquiera el cuento fantástico escapa a lo político, como podía pensarse, pues sus sentidos están orientados al prevalecimiento de la justicia en contra de los desafueros de los poderosos. Quede claro, pues, que los cuentos de Sanz Lajara son ficción, no documentos o testimonios históricos. Y las crónicas de viaje, aunque no son cuentos, están salpicadas de ficción, son más signo que símbolo. Algunos cuentos de Sanz Lajara podrán no tener valor literario, pero son una invención, no una crónica de viaje. El nudo de sus cuentos radica en la experiencia del otro, de los demás. Ese trabajo artístico de la cotidianidad es lo simbolizado en los cuentos de El candado. Puede decirse incluso que casi todos los héroes de los cuentos de esta obra son negros, negras e indios elevados a la categoría de sujetos. Aunque Valldeperes sí reparó en este detalle, no toda la crítica de la época lo hizo. Si bien lo puramente rural jerarquizado por la teoría de la novela de la tierra va de paso, en los textos de Sanz Lajara prima más lo semi-urbano y lo urbano con su constelación de pobres y grupos étnicos olvidados, los cuales constituyen un significante social. ¿Cuál fue la recepción de Valldeperes a los cuentos de El candado en 1959? ¿Con los términos de la Poesía Sorprendida? Oigamos lo que dice: “El americanismo de este libro –americanismo con anhelos y angustias para y por el hombre universal– no discrimina: presenta los hechos con toda su intrínseca e influyente veracidad. Por eso, precisamente, el hombre de América se reconoce en sus páginas. Se reconoce como colectividad con un destino común y con la sola ambición de este destino.” (III) Existen también ideas de época y puntos de contacto con el mesoamericanismo postumista de Moreno Jimenes y con la teoría y la práctica del cuento de Camino real de Juan 6 El prólogo no tiene numeración de página. Le he puesto números romanos para distinguirlo de los números arábigos de los cuentos. 24 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes Bosch. La vida del hombre o la mujer comunes es el tema por excelencia de los cuentistas del realismo dominicano. Ser humano y ambiente, según Valldeperes: “Y a descubrir esta felicidad, después de haber descubierto el hombre y el paisaje americanos –su naturaleza incitante–, tienden las inquietantes y sutiles páginas de El candado. A descubrir esta felicidad al través de la vida cotidiana, con todo lo que hay en ella de alegre y de bueno y también de angustia y sufrimiento.” (Ibíd.) Los rasgos pertinentes para el nacionalismo literario de Nolasco, Valldeperes y los partidarios de esta teoría son, como se ha visto, el ser humano y el ambiente, es decir, lo nacional, local o regional, la corrección conveniente, la originalidad como virtud y si universalizada, mejor. En la teoría de Bosch estos elementos pueden estar presentes o ausentes, pero no definen el valor del cuento, ya que solo el hecho-tema único, la ley de la palabra precisa para describir la acción y la ley de la fluencia constante constituyen la calidad de un cuento. Las características literarias de la escritura de Sanz Lajara han sido realzadas por Valldeperes, de la siguiente manera: “estilo impresionista, ágil; descripción clara y precisa; escritor de temple que sabe descubrir en la actualidad viva lo que hay de legendario en América, diversidad de tipos y temas americanos captados en un instante de vida, captación de la sana alegría de vivir, que es la gran esperanza y el gran estímulo del hombre.” (IV) Refuta Valldeperes la teoría que sostiene que “el cuento literario es la transformación de la verdad verdadera, al través de una mente apasionada, hasta convertirla en una mentira bella.” (Ibíd.) Para el crítico, Sanz Lajara es original y no se queda “nunca en el interés puramente descriptivo” y por eso “se mantiene en ese punto intermedio, vital y emotivo al mismo tiempo, entre el desprecio de los hechos, que conduce a un lirismo estéril, y la supervaloración de estos, que nos sitúa en el campo estricto del reportaje.” (V) El crítico literario también consideró que Sanz Lajara fue “un escritor original, de la estirpe de los grandes de América, porque contempla la vida con afán analítico.” (Ibíd.) Y agrega además que el autor de El candado “no desarma nunca la estructura interna de la realidad para narrar los hechos. Tampoco cae en el boceto costumbrista, porque en sus narraciones hay emoción.” (Ibíd.) ¿Cuáles son los rasgos de los personajes de los cuentos de Sanz Lajara? Valldeperes los ve de esta manera: “son reales, vivos, arrancados de la desnuda y aleccionadora realidad de cada día y el autor no los aparta, al darles vida literaria, de esa realidad, de su realidad. Son seres que no se miran vivir, sino que viven. Sus miradas se vuelven hacia dentro para verse tal como son, para mostrarse, en la plenitud de su vigencia humana, tal como son.” (Ibíd.) Otra característica de los personajes de estos cuentos, según el crítico literario, es que no presentan “el más mínimo atisbo de falsedad.” (V-VI) Ha encontrado Valldeperes que lo más impresionante de los cuentos de Sanz Lajara no son los personajes y su existencia real, “sino su vida espiritual, con todo lo que hay en ella de videncia y de presentimiento, de sugestión de otras vidas. Se trata de un trasunto de lo individual a lo universal y humano al través del cual trata de descubrir el sentido superior del hombre como paso seguro hacia la fijación de su destino.” (VI) Rechaza también el crítico la teoría de una obligada nacionalidad de los temas de la cuentística de Sanz Lajara. Valldeperes ve solamente en lo textos del autor prologado, “una necesidad intrínseca de su obra y, por consiguiente, un atributo de esta: la fuerza y la vivencia del origen. Por eso, a pesar del ámbito americano de los cuentos de Sanz Lajara, la presencia del dominicano está latente en todos ellos.” (Ibíd.) 25 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS b) Visión de cada obra A casi cincuenta años de la publicación de El candado, los distintos textos que componen la obra no han perdido su valor de época, excepto quizá “Ñico”, que se asemeja más a la tradición o a la estampa, si bien su técnica está elaborada con la recomendación boschiana del personaje central único, aunque las diferentes anécdotas contadas por Ñico a los niños, incluido el autor José Mariano, vuelto también personaje del cuento, disgregan lo que debe ser el hecho tema-único, si bien el hilo que sostiene las acciones corre por cuenta del mismo protagonista, quien es personaje-narrador. Mantiene la vigencia de los cuentos un humor que, manifestado de varias formas, produce en quien los lee una orientación del sentido en contra de la dominación y la injusticia que el sistema social y los poderosos ejercen sobre los personajes que pueblan el mundo americano que Sanz Lajara ha querido reivindicar, incluso en cuentos como “Curiosidad”, el cual no tiene que ver con un cambio o una crítica a lo social, aunque el personaje femenino ha experimentado una transformación de su concepción del amor al cambiar un sentimiento confuso previo entre amor y pasión que la había arrastrado a la infidelidad, a despecho de las razones valederas que pudo haber tenido a causa de la insatisfacción sexual en que la sumió su esposo, más interesado en los negocios que en el sexo con amor. Otras son las medidas por adoptar ante situación parecida, pero los personajes son lo que el texto nos presenta, no lo que quisiéramos que fueran, según nuestro deseo. c) Visión de hoy Pocos han sido los estudios que se han producido en la sociedad dominicana en torno a los cuentos, o incluso las novelas, de Sanz Lajara. Con excepción de las opiniones convencionales de las antologías y las historias literarias tradicionales, dos son los ensayos, que sobre este escritor –que vivió casi toda su vida en el extranjero en misión diplomática– han visto la luz en el país después de su muerte el 20 de junio de 1963 en Madrid7. Di Pietro ha sido el primero en llamar la atención acerca de la cuentística y la novelística de Sanz Lajara8 y el estatuto contradictorio entre su vida y sus textos literarios. La pregunta que se ha formulado Di Pietro es cómo Sanz Lajara, a pesar de escribir cuentos que plantean el problema social de campesinos, obreros y proletarios, no llega nunca a oponerse a la dictadura de Trujillo. El crítico ha analizado novelas como El príncipe y la comunista y Caonex y concluye en que la primera es una “pornografía política” y la segunda un “respaldo incondicional a la dictadura de Trujillo.” (Temas, 86) ¿Cuál ha sido la única teoría literaria que desde los griegos hasta hoy lee las obras literarias como un reflejo de la vida del autor? Desde los presocráticos, desde Aristóteles y Platón y todos sus epígonos hasta hoy 7 Véase “J. M. Sanz Lajara, su prosa de viajes y sus cuentos”, en Temas de literatura y de cultura dominicana. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 1993, pp.79-94. Di Pietro analizó parcialmente las novelas de Sanz Lajara en el libro citado y a “Caonex, una novela conservadora dominicana”, en Quince ensayos de novelística dominicana. Santo Domingo: Departamento de Publicaciones del Banco Central de la República Dominicana, 2006, pp.17-40. 8 Cabe realzar que la primera antología de cuentos que incluyó profusamente a Sanz Lajara (con cinco textos) fue La narrativa yugulada, de Pedro Peix. Santo Domingo: Biblioteca Nacional, 1981, pp.271-287. La de Diógenes Céspedes contiene un solo texto, “Curiosidad”, pero esta antología se fija esa cantidad como límite por cada autor. Santo Domingo: Editora de Colores, 1996, 1ª ed., y 2ª ed. Santo Domingo: Editora Búho, 2000. Los estudios académicos más serios hasta ahora son los de Di Pietro y el extenso prólogo titulado “Noticias”, de Andrés L. Mateo, a la edición de los cuentos de Sanz Lajara publicados en Santo Domingo por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos en 1994. Ambos autores partieron de lo ya hecho por Manuel Valldeperes en sus dos artículos sobre Sanz Lajara. 26 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes esa ha sido la norma, el método de las poéticas aristotélicas, cuya culminación cierra una época con Buffon cuando proclamó que el estilo era el hombre. Lo que hicieron después en los siglos XIX y XX las teorías del arte por el arte, la sociología marxista de la literatura y los estructuralismos lingüísticos y semióticos fue confirmar el dogma buffoniano. Pero la poética meschonniciana plantea, desde 1970, que casi nunca la ideología del escritor es la de su obra. La vida de los escritores está hecha de intereses muy contradictorios, de ideologías y creencias ancestrales que se remontan al seno de la cultura familiar, las tradiciones repetidas desde la infancia y de las cuales es muy difícil desembarazarse, sin que importen la inteligencia del escritor y los estudios realizados en prestigiosas universidades. Pero sea revolucionaria o conservadora, la ideología de un escritor no pasa como biografía a la obra, pues eso sería producir un reflejo mecánico que identifica y lee las obras artísticas y literarias como vida del autor. Cuando el escritor tiene conciencia de lo que es la obra como valor, ¿qué hace? Como su vida y sus opiniones carecen de interés para que figuren en su obra literaria, él o ella dota, consciente o inconscientemente, a uno o varios personajes o a estructuras del sistema del texto, de sentidos que se orientan políticamente en contra de las ideologías o creencias que funcionan como verdades en la sociedad y en la época donde vive el escritor o escritora. En este sentido, la poética meschonniciana postula entonces que existe una homogeneidad entre el decir-vivir-escribir del sujeto de la escritura y la obra. El sujeto de la escritura no es idéntico al autor. El primero es contra-ideología, mientras que el segundo es ideología. Son escasísimos los casos donde autor y sujeto de la escritura son homogeneidad entre el decir y el hacer y el vivir-escribir. Talvez José Martí sea un caso único en América. El siglo XX encumbró el mito de que el hombre era el estilo, es decir, que la obra literaria se explicaba a través de la vida del autor. Y ese mismo siglo XX acabó con semejante mito. Las obras anónimas, según ese cliché literario, jamás podrán analizarse, ya que no conocemos a su autor. Pero sabemos todo lo contrario, que esas obras han sido muy bien analizadas. En este contexto tiene sentido la respuesta que busca Di Pietro al analizar “Hormiguitas”, ese cuento de El candado que el crítico lee simbólicamente como un sentido político orientado en contra de la dictadura de Trujillo. Pero no es Sanz Lajara como diplomático al servicio de la dictadura quien es antitrujillista. Esto no se produce en toda su vida. Sus variados intereses no se lo permitían. Entonces, él, como escritor, consciente o inconscientemente, estructura dos instancias que en el cuento “Hormiguitas” simbolizan esa crítica en contra del sistema: a) el personaje del idiota, y b) la estructura del narrador, quien, en el sistema de la obra, distribuye en el discurso literario la crítica a las ideologías de época que el régimen encarna. Tales ideologías son analizadas casi en su totalidad por Di Pietro y Mateo, aunque este último manifieste en poco de recelo con respecto al método utilizado por el primero. Mateo dice entender la propuesta de lectura de Di Pietro, y “aunque sigue siendo una propuesta” o tesis, “parecería arriesgado asumir[la]. (“Noticias”, 29) Lo que produce la duda en Mateo es la doblez que Di Pietro imprime al personaje del idiota, el cual encarna la parte rebelde de Sanz Lajara como intelectual consciente de lo que sucedía durante la dictadura, mientras que el coronel encarna al Sanz Lajara diplomático, conservador, trujillista y ex miembro del Capítulo de la Falange en Santo Domingo. Esta es la tesis estilística que lee la obra literaria como reflejo de la vida del autor. En la poética se examina cómo está orientada la política del sentido que el ritmo ha organizado 27 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS en el discurso literario, pero a partir de instancias o estructuras del sistema semántico de la obra, no con conceptos prefabricados ad-hoc por otros discursos que no tienen nada que ver con la especificidad de lo literario, como es el de la biografía del autor. El resultado obtenido con el uso de conceptos extraños a la especificidad de la obra literaria es, como lectura, un determinismo político, histórico, social o biográfico que no pasa de ser una metáfora improductiva. Los cuentos de Sanz Lajara son una mezcla de hechos-temas únicos extraídos de tres canteras: a) la vida campesina, b) la vida de los indios y negros de los países latinoamericanos, y c) la vida semi-urbana o urbana de esos mismos países. La trashumancia como diplomático es la responsable de que Sanz Lajara, hombre extremadamente conservador, se volcara, aunque de manera paternalista a veces, a valorar desde su cuentística, la vida de la gente humilde. ¿Por qué eligió a los humildes si él provenía de la pequeña burguesía alta, de sangre española y enquistada con el trujillismo a través de Peña Batlle, cuya esposa, Carmen Defilló Sanz, era prima de José Mariano Sanz Lajara?9 En esto también el responsable, con la teoría y la práctica en acción, fue Juan Bosch, quien en 1933 les dejó Camino real como herencia a los escritores que surgieron después de su salida al exilio en 1938. La tesis de Bosch acerca del arte de escribir cuentos está implícita en Camino real, pero comenzó a hacerse más explícita en las notas de presentación que escribía para el Listín Dominical10 y finalmente el bosquejo en la revista Bohemia, de La Habana, de lo que habría de ser en 1958 el ensayo “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, publicado en la revista Shell, de Caracas11 y reproducido en varios libros, revistas y antologías dominicanas y extranjeras y desde 1964 en Cuentos escritos en el exilio (Santo Domingo: Colección Pensamiento Dominicano n.o 23). Esta es la herencia teórico-práctica de Bosch a los cuentistas de su país y desde su salida a Puerto Rico en 1938, él se preocupó por que sus mejores textos llegaran a manos de dichos intelectuales, ya fuera por mediación de sus amigos Mario Sánchez Guzmán o de sus colegas escritores Emilio Rodríguez Demorizi, Héctor Incháustegui Cabral, Ramón Marrero Aristy y otros, así como a través de viajeros ocasionales de extrema confianza y discreción. Por eso Sanz Lajara, Hilma Contreras, José Rijo, Lacay Polanco, Virgilio Díaz Ordónez12 y otros se beneficiaron de las ideas claras de Bosch acerca de cómo escribir cuentos y, sin duda, influyó decididamente en todos ellos y de todos fue amigo, relación que incrementó a su llegada al país en octubre de 1961. De igual manera, decisiva fue también su influencia en los cuentistas y novelistas surgidos después de la caída de la dictadura, pero esta influencia se atenuó un poco después de la irrupción del boom latinoamericano. 9 El dato de los lazos familiares con la familia Peña Batlle-Defilló Sanz lo confirma Manuel Núñez en su libro Peña Batlle en la era de Trujillo. Santo Domingo: Letra Gráfica, 2007, p.20. 10 En la carta dirigida a Silvia Hilcon (seudónimo de Hilma Contreras), de fecha 8 de marzo de 1937, están esbozados los grandes temas de la teoría del cuento de Bosch, tal como los conocemos hoy. Véase la carta en Hilma Contreras: La carnada. Cuentos. Santo Domingo: Editorial Letra Gráfica, 2007, pp.4-5. Para los escritos teóricos de La Habana que prefiguran el ensayo “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, véase su conferencia titulada “Características del cuento”, publicada en Mirador Literario. La Habana, julio de 1944, pp.6-9, reproducida en el libro de Guillermo Piña Contreras titulado Juan Bosch: imagen, trayectoria y escritura. Imágenes de una vida. Santo Domingo: Comisión Permanente de la Feria del Libro, t. I. pp.63-68. 11 Año IX n.º 37, diciembre de 1960, pp.44-49. 12 Hay que acotar que Bosch también fue amigo de Virgilio Díaz Grullón, hijo de Díaz Ordóñez, también buen cuentista que recibió la influencia boschiana, tal como él mismo lo confesaba a menudo y como se advierte en sus obras Crónicas de Altocerro, Un día cualquiera y Más allá del espejo. 28 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes Para cerrar este excurso, creo que El candado, con su cuento que da títulado al libro, así como “El otro”, “Hormiguitas”, “El milagro”, y el último titulado “Curiosidad”, cuya influencia es patente en “El gato”, de Armando Almánzar Rodríguez, donde el felino y Ernesto simbolizan el gato, mientras que el perro simboliza al esperado amante innominado de “Curiosidad”; y, el ratón, a la amante asesinada. En el texto de Sanz Lajara, la amante se transforma en un sujeto femenino, mientras que en el de Almánzar Rodríguez la mujer es una víctima de su pareja, Ernesto, quien la asesina al regresar a su hogar luego de pasar un rato donde su amante Julián. Este asesinato simboliza en “El gato” un castigo a ese tipo de relación amorosa, condenado también por los Códigos Penales, mientras que en Sanz Lajara dicha relación simboliza la libertad y el fin de la moral convencional sobre el adulterio. Es decir, que en Almánzar Rodríguez no existe ni siquiera lo que Nolasco llama, como atributo del cuento, una moraleja sin moral rígida, mientras que en “Curiosidad” los sentidos están orientados políticamente a la ausencia total de castigo moral. En uno ideología, en el otro contraideología. Juan Bosch: Cuentos escritos en el exilio a) Visión del presentador Los antecedentes teóricos de “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos” que figuran como prólogo o introducción a Cuentos escritos en el exilio13 son la carta a Silvia Hilcon14 (seudónimo de Hilma Contreras) que figura en su libro de cuentos La carnada y la conferencia “Características del cuento”15, dictada por Juan Bosch en 1944 en la Institución Hispanocubana de Cultura16. Esos mismos “Apuntes…” son los que figuran como visión del presentador17 de los cuentos que integran los dos tomos de Cuentos escritos en el exilio y Más cuentos escritos en el exilio marcados con los números 23 y 32 de la Colección Pensamiento Dominicano publicados en 1962 y 1964, respectivamente. En los “Apuntes…” existen pocas referencias de Juan Bosch a los cuentos de estos dos volúmenes. La mayoría de las referencias a estos y otros cuentos, escritos o no en el exilio, figuran en entrevistas posteriores concedidas a los medios. Las dos referencias más famosas son las que Bosch asumió cuando dijo que su dominio de la técnica del cuento se consumó con la escritura de “El río y su enemigo” y que consideraba 13 Santo Domingo: Julio D. Postigo e hijos, Editores, Colección Pensamiento Dominicano n.º 23, 1964. Fue publicado en forma de folleto en la revista Shell, IX n.º 37, diciembre de 1960, Caracas, como ya se dijo. 14 En La carnada. Cuentos, bibliografía ya citada. 15 Publicada en Mirador Literario, La Habana, julio de 1944. 16 En Guillermo Piña Contreras, bibliografía ya citada. 17 Existe una Nota de los Editores que sirve, más que de presentación, de advertencia a los lectores y, de ninguna manera, aunque contiene opiniones sobre los cuentos y los apuntes, puede ser considerada, en este contexto, como un estudio. Dice así: “Los cuentos del presente volumen no fueron seleccionados ni por el autor ni por los Editores. Se reunieron los que estaban más a la mano, entre los originales de Bosch, antes de que él pudiera reorganizar su archivo a su vuelta a la República Dominicana. […] Los editores recomiendan muy especialmente a los lectores interesados la introducción del libro que aparece bajo el título de “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, pues en esa materia hay muy poco escrito en lengua española, e incluso lo que sobre el arte del cuento, considerado el más difícil de los géneros literarios, se ha publicado en otros idiomas como material de texto para Escuelas Superiores y Universidades, es generalmente incompleto. Creemos que este trabajo de Juan Bosch es el más amplio producido por un escritor profesional de cuentos de todos los que se han publicado hasta ahora.” 29 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS que los textos que figuran en su libro Camino real, aunque aceptables, no tenían todavía la maestría de los que escribió en el exilio. Acaso tenga razón y los únicos cuentos que se salvan de Camino real sean “La mujer” y “Dos pesos de agua”, tan llevado y traído el primero por el realismo cuya ideología hace previsible el mecanismo de la escritura, y menor en el segundo cuento debido al trabajo de lo fantástico. Si se los compara con “La mancha indeleble”, “La Nochebuena de Encarnación Mendoza”, “El indio Manuel Sicuri”, “El hombre que lloró”, “Los amos” y “Luis Pie”, la apuesta política del sentido de estos textos de Cuentos escritos en el exilio es de transformación de las ideologías mayores de la sociedad dominicana y latinoamericana de la época: la crítica al partido único que es inseparable de cualquier dictadura de derechas o de izquierdas, en “La mancha…”; la crítica a la jerarquía militar y su espíritu corporativo en dictadura o democracia, en “La Nochebuena…”; la crítica a la justicia de los seres humanos prevista por los códigos en oposición al derecho natural donde las ofensas al honor se lavan con sangre, en “El indio…”; la crítica al racismo de los dominicanos en contra de los haitianos a causa de la enajenación ideológica, en “Luis Pie”; la crítica a la ética del deber y el sacrificio por la revolución opuestos a los valores del amor filial y familiar, en “El hombre que lloró” y, finalmente, en “Los amos”, la crítica a la explotación despiadada al campesino dominicano por parte de los terratenientes precapitalistas. Pero este excurso lo empalmo con los “Apuntes…”, lugar teórico donde todo lector de los cuentos de Bosch debe volver si desea constatar por sí mismo si la práctica de la escritura iguala y, luego, sobrepuja las ideas contenidas en el referido ensayo. En tres nudos de los “Apuntes…” debe concentrarse el lector de los cuentos boschianos para saber si estos responden al rigor implacable de la técnica: a) la ineludible ley de la fluencia constante, b) la ley ineludible de la palabra precisa para describir la acción, y c) el ineludible hecho-tema único. La primera ley, de la fluencia constante, consiste en que “la acción no puede detenerse jamás; tiene que correr con libertad en el cauce que le haya fijado el cuentista, dirigiéndose sin cesar al fin que persigue el autor; debe correr sin obstáculos y sin meandros; debe moverse al ritmo que imponga el tema –más lento, más vivaz– pero moverse siempre. La acción puede ser objetiva o subjetiva, externa o interna, física o psicológica; puede incluso ocultar el hecho que sirve de tema si el cuentista desea sorprendernos con un final inesperado. Pero no puede detenerse.” (1962: 31) “La segunda ley –dice Bosch– se infiere de lo que acabamos de decir y puede expresarse así: el cuentista debe usar solo las palabras indispensables para expresar acción. […] La palabra puede exponer la acción, pero no puede suplantarla. Miles de frases son incapaces de decir tanto como una acción. En el cuento, la frase justa y necesaria es la que dé paso a la acción, en el estado mayor de pureza que pueda ser compatible con la tarea de expresarla a través de palabras y con la manera peculiar que tenga cada cuentista de usar su propio léxico.” (1962: 32) Un rodeo antes de pasar al hecho-tema único, el cual es, junto a las dos leyes definidas más arriba, una de las tres características esenciales, necesarias, para quien desee dominar la técnica del cuento concebido como lenguaje (=tema), acción (=ritmo y economía lingüística o las palabras indispensables para describir la acción). El resto son los detalles o las variantes combinatorias asociadas a las tres características. Los detalles más importantes confluyen y están subordinadas al hecho-tema único y las dos leyes del cuento. Por ejemplo, la definición del cuento: “un cuento es el relato de un hecho que tiene indudable importancia.” (1962: 7) 30 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes Si el meollo del suceso o hecho carece de importancia, estamos en presencia de “un cuadro, una escena, una estampa, pero no de un cuento.” (Ibíd.) Según Bosch, “la importancia no quiere decir novedad, caso insólito, acaecimiento singular” (Ibíd.), sino que la importancia radica en que el hecho es de indudable valor humano o humanizado. La técnica es el ritmo y el ritmo es la técnica y esta consiste en “mantener vivo el interés del lector y por tanto sostener sin caídas la tensión, la fuerza interior con que el suceso va produciéndose. El final sorprendente no es una condición imprescindible en el buen cuento.” (1962: 10) La técnica exige que si hay descripción, esta debe ser muy breve y debe poner de inmediato al protagonista en acción, física o psicológica (1962: 11) ¿Cómo evitar que el lector se canse o se aburra? Bosch señala que hay que colocar el principio a poca “distancia del meollo mismo del cuento”. (Ibíd.) Al citar a Quiroga, Bosch dice que “un cuento es una flecha disparada hacia un blanco”. (Ibíd.) Lo de la flecha, el aviador o el tigre que nunca se desvían de su objetivo son las metáforas con que Bosch define el cuento como unidad de un hecho-tema único y sus dos leyes ineludibles, todo lo cual significa que hay que saber comenzar y terminar un cuento, integrar al lector, atraparle y no soltarle: “comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvío: he ahí en pocas palabras el núcleo de la técnica del cuento.” (1962: 12) De detalle es esconder o no al lector el hecho-tema único, pero el buen cuentista lo hace con sucesos secundarios subordinados a dicho hecho-tema, con palabras o ideas ajenas al hecho tema o “el cuentista esconde el hecho a la atención del lector” (1962: 16) y “lo va sustrayendo frase a frase de la visión de quien lee, pero lo mantiene presente en el fondo de la narración y no lo muestra sino sorpresivamente en las cinco a seis palabras finales del cuento.” (Ibíd.) Para Bosch es menos importante un final sorprendente en el cuento que el “mantener en avance continuo la marcha que lo lleva del punto de partida al hecho que ha escogido como tema.” (Ibíd.) Cuando el cuentista escoge este tipo de técnica de ocultamiento del hecho, a lo cual se prestan todos los temas, tal procedimiento consiste, en quien domina la técnica, en llevar “al lector hacia ese hecho que ha escogido como tema; y que debe llevarlo sin decirle en qué consiste el hecho. En ocasiones resulta útil desviar la atención del lector haciéndole creer, mediante una frase discreta, que el hecho es otro.” (1962: 17) La literatura de enredo, sobre todo en la comedia y el teatro, es especialista en ocultar el hecho-tema, pero en el cuento el desvío no puede ser tan brusco que el lector pierda el interés y se canse o se sienta descaminado y confundido: “El cuento debe ser presentado al lector como un fruto de numerosas cáscaras que van siendo desprendidas a los ojos de un niño goloso.” (Ibíd.) Un hecho tiene varios ángulos, vertientes o perspectivas. Según Bosch, el buen cuentista “tiene que estudiar el hecho para saber cuál de sus ángulos servirá para un cuento.” (1962: 19) El hecho que da el tema deber ser “humano o por lo menos humanizado” y debe responder a valores universales positivos o negativos. (1962: 18) Otro detalle importante, según Bosch, es el que marca la diferencia entre novela y cuento: “en la novela la acción está determinada por los caracteres de sus protagonistas, en el cuento el tema es la acción.” (1962: 21) Esto determina, a juicio de Bosch, que “los personajes de una novela pueden dedicar diez minutos a hablar de un cuadro que no tiene función en la trama de la novela: en el cuento no debe mencionarse siquiera un cuadro si él no es parte importante en el curso de la acción.” (Ibíd.) 31 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS El lector y el tema del cuento están indisolublemente unidos. Son un significante y un significado, el anverso y el reverso de una hoja de papel. Si se corta la hoja, los dos componentes del texto –lector y tema– sufren la misma cortadura: “el lector y el tema tienen un mismo corazón. Se dispara a uno para herir al otro.” (1962: 22) En cuanto a las nociones trabajadas por Bosch en la tercera parte de sus “Apuntes…” (estilo como “el modo, la forma, la manera particular de hacer algo”), su concepto de la lengua como instrumento (1962: 23), su idea acerca del tema y la forma, su unidad indisoluble en música, pero no en la escritura (1962: 25), su creencia de que “en el cuento el tema importa más que en la novela”, son deudoras de la estilística dualista propia de las poéticas aristotélicas y de las cuales jamás saldría bien librado18, salvo en asuntos de intuiciones de escritor como la de que “el cuento es el relato de un hecho, uno solo, y ese hecho –que es el tema– tiene que ser importante, debe tener importancia por sí mismo, no por la manera de presentarlo.” (Ibíd.) El hecho es importante porque debe ser humano o humanizado y tiene categoría universal. El hecho es el tema y el tema es el hecho es un axioma que significa, en el método boschiano, una unidad indisoluble, es decir, una unidad dialéctica. Entendida la dialéctica como la contradicción indefinida, sin posibilidad de solución. b) Visión de cada obra La visión que tengo de los “Apuntes…” y de los cuentos incluidos en este volumen, y el de la crítica de mi generación, así como el juicio es, con respecto a la teoría, que esta será siempre una ayuda indispensable para los que se inician en la escritura del “género” cuento. Por lo menos, del cuento conocido y practicado hasta la época de Juan Bosch, es decir, el llamado cuento tradicional. ¿A qué se llama cuento no tradicional? Al que ha cuestionado los fundamentos esbozados por Poe, Quiroga, Alone, Chéjov y sistematizado por Bosch: el del hecho-tema único que obedece a las dos leyes ineludibles: la fluencia constante y la palabra imprescindible para describir la acción. Todos los cuentos de este volumen responden de manera irrestricta y rigurosa a esas tres características del cuento esbozadas por Bosch y él se aventura, en muchos de estos, luego de dominar el “género”, a navegar o crear todos los ardides y trampas que el buen cuentista avezado lanza al lector para esconderle el hecho y atraparle en su interés. Por supuesto, unos cuentos más que otros responden cabalmente al dominio de la técnica –teoría y práctica en acción– contenida en los “Apuntes…”. Por ejemplo, pienso en “La mancha indeleble”, “La Nochebuena de Encarnación Mendoza”, “El indio Manuel Sicuri”, “El hombre que lloró”, “Luis Pie”, “Los amos”, “Rumbo al puerto de origen”. En la medida en que la forma-tema del cuento se inscribe en el realismo puro, como “Los amos” o “Victoriano Segura”, las estructuras del sistema de los textos boschianos halan el sentido hacia soluciones morales binarias donde triunfa la fuerza del bien y se cumple el rasgo que Nolasco señala como “moraleja sin moral rígida”. En otros, como en “Los amos” no hay, de parte del sujeto de la escritura, condena moral en contra de don Pío, sino que se deja al lector, a quien se le ha presentado la acción, la posibilidad de orientar él mismo el sentido en contra de lo injusto del patrón. 18 Para la crítica y una valoración de las nociones y creencias literarias de Bosch en estos apuntes, véase mi libro Lenguaje y poesía en Santo Domingo en el siglo XX. Santo Domingo: Editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1985, pp.198-210. 32 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN | Diógenes Céspedes Pero aquí habría que escrutar el juicio de un lector que sea finquero y tenga la misma ideología precapitalista y los mismos intereses de don Pío para constatar si el cuento suscita el mismo espíritu de indignación y revuelta que en un proletario campesino o en un pequeño burgués revolucionario. c) Visión de hoy La dimensión nacional del liderato político ejercido por Juan Bosch desde octubre de 1961 hasta su muerte en 2001 opacó, en el ámbito histórico y social, su dimensión de escritor y teórico de la literatura. Dentro de 50 ó 100 años, cuando las pasiones o el fanatismo de quienes él animó desde 1940 hasta la hora de su muerte hayan desaparecido del escenario de la República Dominicana, no es principalmente por su condición de político que Juan Bosch será recordado, sino eternamente por su carrera de escritor, al lado de sus grandes cuentos, su novela La Mañosa y su teoría del cuento. Su magisterio en la política y su efímero paso por el poder merecerán, dentro de 50 ó 100 años, la misma cantidad de páginas que un historiador dedica hoy en un manual de historia dominicana al gobierno de Ulises Francisco Espaillat o en Venezuela al período de Rómulo Gallegos. Los proyectos políticos de los tres intelectuales no cuajaron, no porque estuvieron muy adelantados a su época, como sugeriría cualquier racionalismo historicista, sino debido a los intereses que afectó el simple conocimiento de la catadura ética y moral de los tres presidentes. Lo político tiene un peso extraordinario, en la hora actual, para juzgar a Bosch desde esa tribuna y él mismo impuso ese ucase al declarar, siempre que se presentaba la ocasión, que había decidido abandonar la literatura desde el momento en que abrazó para siempre la política. De modo que en los dos partidos que fundó y que llegaron a ejercer el poder político del país, el primado de lo político ahogó lo literario y esta última práctica fue siempre vista como un complemento instrumental del líder político. Por supuesto, eso mismo ocurrió con Balaguer cuando al contrario de Bosch, que la abrazó para defender ideales en contra del patrimonialismo y el clientelismo, el hombre de Navarrete decidió, para resolver problemas económicos de su familia empobrecida por la crisis de 1922 al 29, abrazar la política al lado de Trujillo y abandonar la literatura. Para Balaguer la literatura fue siempre un adorno instrumental que prestigiaba al político y le daba un aire de intelectual culto. Este mito es una herencia del siglo XIX, sobre todo a partir del romanticismo y luego con el modernismo. La prueba de que este mito no funciona para los escritores de oficio es que allí donde los intelectuales o los escritores han gobernado, han dejado intacto, o lo han reforzado, el patrimonialismo y el clientelismo, las dos plagas que han impedido en Hispanoamérica la fundación de verdaderos Estados nacionales como los surgidos en Europa y América del Norte con los Estados Unidos y Canadá entre el siglo XVIII y el XIX. Tal como veo hoy el valor de las obras literarias de Bosch, es esta situación la que me lleva a considerar que será la literatura la que terminará imponiéndose como el rasgo distintivo de la personalidad de Juan Bosch. Sus obras teóricas, hijas del contexto y la cultura de su época, caducarán cuando las condiciones sociales que denunció hayan desaparecido. En cambio, sus grandes cuentos de valor literario hablarán por él eternamente. 33 No. 12 sócrates nolasco No. 13 el cuento en santo domingo selección antológica –Tomos I y II– Tomo I aparición y evolución del cuento en santo domingo Noticias Preliminares Cuando la cultura medieval se iluminaba con los albores del renacimiento embarcó en España y llegó el cuento antiguo a Santo Domingo, en donde lo conservaron sin esenciales alteraciones. En El Conde Lucanor vino además el cuento correcto; y siguiendo los ejemplos del precavido y atildado don Juan Manuel, las Antillas pudieron producir cuentistas siglos antes de que el cuento y la leyenda se imprimieran en los países del continente americano. Pero si alguno de nuestros hombres de letra, pertenecientes a los siglos anteriores al XIX, se entretuvo en un género que pasó a ser por mucho tiempo desestimado, carecemos de testimonio. Aquel modelo de “cuento universal”, de enseñanza y moraleja sin moral rígida, fácilmente traslaticio, sin sitio determinado ni sabor regional, ni juego descriptivo de una realidad impresionante, tan pronto se formaron nuestras ciudades abandonó el vecindario urbano, y antes que el romance, la décima y la copla, se refugió entre aldeanos logrando perdurar con variantes adquiridas, y bautizado con el pintoresco apelativo de cuento de camino, familiar y repetido para entretenimiento en las veladas nocturnas.1 La aparición del cuento moderno fue en América un fenómeno tardío y de expresión vacilante; y a pesar de Santo Domingo ser primero entre las sociedades del Nuevo Mundo, durante años aparecimos siendo de los rezagados en el cultivo de una expresión artística tan interesante. Ningún lector ignora que el señorío de las artes y su irradiante influjo, ni tienen patria ni residencia fijas: son veleidosos y las naciones alternan en la principalía. Autores y lectores cambian de gusto, y no fue raro que a fines del siglo XIX el lector dominicano, vástago desprendido del solar materno y sin frecuentes relaciones, no continuara viendo el cuento español como arquetipo del género, cuando los mismos peninsulares, de espaldas al caudal propio, pasaban a ser imitadores de los franceses. Si el florilegio de cuentos clásicos españoles, escogidos con exigente y depurado gusto en 1890 por don Antonio Paz y Meliá, no bastó para detener a los noveleros de allá, menos podía surtir efecto en el continente americano y en Santo Domingo, donde lo leerían muy pocos o no se le conocía. No parece reacción de pensamiento llegar a la conclusión de que no era indispensable esperar a que en Francia fructificara la escuela naturalista para que aprendiéramos a fijar en el marco del cuento artístico lo esencial de la vida circunstante. Modelos sobresalientes para el estudio y la pintura de tipos, ofrecía la picaresca, y para entenderlo así bastaba con fijarse en Rinconete y Cortadillo, de Cervantes. Pero el cuento francés moderno, esquema o trasunto de aspectos de una sociedad de viejo refinamiento, se puso de moda, facilitando su lectura entre nosotros la colección traducida por el francófilo Enrique Gómez Carrillo. Alfonse Daudet y Guy de Maupassant acabaron siendo los favoritos. Importadas sus obras y entregadas a la comprensión de un medio social todavía precario, de pronto no parece que estábamos preparados para aprovechar su incitación a fijar en dimensiones breves el calor humano y los rasgos distintivos, locales, que lejos de restar interés universalizan. En la página final del 2º tomo, se incluye un ejemplar de Cuento de Camino, o folklórico. 1 37 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Los críticos no han tenido oportunidad de decir que aquel modelo exótico produjo en nuestro país engendros endebles, numerosos y afectados. Asombra que sin vocación ni necesidad tantas personas honorables se dieran a producir tan pobres frutos. Abogados, notarios, comerciantes, honestas señoritas y señoras, compitiendo por ser cuentistas llenaban La Revista Ilustrada de Miguel Ángel Garrido2 –1898-1900– creyendo seguir el dechado de Francia. Pararon de repente sorprendidos por los cuentos de dos maestros del modernismo: Manuel Díaz Rodríguez y Rubén Darío; maestros que se entretenían y regodeaban jugando con el matiz, con los primores de forma, y que por la misma pulcritud del apurado estilo en vez de animar trataban el posible impulso. Todavía hoy, leídos con el respeto debido, los cuentos de Darío y Díaz Rodríguez pierden la gracia de productos de escritorio. A continuación de Maupassant y Daudet vinieron obras de León Tolstoy, Máximo Gorki, Leónidas Andreyev, Antón Chéjov, observadores de un mundo remoto y desconocido. ¿Quiénes y cuándo le dieron realidad precisa al cuento en la República Dominicana? Los cuentistas que sobresalieron a fines del siglo XIX y a principio del XX fueron Virginia Elena Ortea, José Ramón López, Augusto Franco Bidó, Fabio F. Fiallo, Rafael J. Castillo, Rafael Deligne, Federico García Godoy, Ulises Heureaux hijo, ocasionalmente don Federico Henríquez y Carvajal, y abundaron otros de significación menor. La primera, culta relatora de sobrio, claro y animado estilo, en su más acabada producción personificó el mito heleno de Perséfone (Los Diamantes de Plutón) y sin determinar sitio ni tiempo, tendió un puente entre el cuento moderno y el antiguo. Lo más importante de ese ejemplar, que aparece en todos los propósitos de selección antológica realizados hasta la Colección Trujillo, así como En Tu Glorieta (primer premio de certamen celebrado el 27 de febrero de 1899) sigue siendo la personalidad de la escritora. El segundo, José R. López, miró hacia adentro tratando de enfocar lo genuinamente nuestro, aunque con desenfado notorio olvidó a menudo la corrección conveniente, y burlando la guardarraya entre lo suyo y lo ajeno, igual que varios autores antiguos no creyó que la originalidad era virtud y a ratos se sintió heredero de don Juan Manuel. Con regocijada ligereza confundió más de una vez la anécdota con el cuento y no se percibe a simple vista si al contar consiguió todo lo que se propuso. De su producción literaria suelen encomiar El Loco, “laureado en certamen con accésit al primer premio de prosa”. A pesar de la acción flaca, la carencia de realidad del personaje único y el olvido de lugar y ambiente, la tentativa podría aceptarse siquiera como cuento antiguo, si interesara. Al escribir El General Fico realizó José Ramón López, su esfuerzo más apreciable: trazó con brío y le dio realidad local a un rústico mandatario de carne y hueso, a quien hizo al fin morir en improvisada forma. Del conjunto de sus Cuentos Puertoplateños no están ausentes los rasgos característicos y la naturalidad y gracia corrientes, aunque dispersos en diferentes unidades. Que el autor fue un buen periodista, afirman. Acaso la facilidad adquirida en el ejercicio del periodismo se sobrepusiera, como enemiga, a las cualidades exigentes del cuentista. Pero es oportuno reconocer que con José Ramón López la literatura cuentística se inclinó hacia las costumbres campesinas nuestras. A pesar de sus defectos abundantes, los dominicanos le deben agradecer a López que en El General Fico se asomara a ver una fisonomía, en su tiempo intacta, de lo criollo. 2 “Cuentistas” y asiduos colaboradores de La Revista Ilustrada fueron Alberto Arredondo Miura, Luis A. Bermúdez, Andrés Freites, Rafael O. Galván, Esteban Buñols, Jacinto de Castro, Jacinto B. Peynado, Luis Garrido, Amalia Freites, Amelia Francasci, Luisa O. Pellerano, E. Prud’Homme, Rafael Justino Castillo, etc., etc. 38 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Preciso y cuidadoso de las dimensiones, elegante y casi siempre correcto en el estilo, Fabio Federico Fiallo se evadía de la realidad presente para darle vuelo a su imaginación de poeta lírico a la hora de escribir cuentos. A uno de los más interesantes por el feliz desarrollo le encontró escenario en la Rusia de los Zares, totalmente desconocida de él y de los demás dominicanos. Discurre la acción de otros en ámbitos indeterminados, vagos; pero nunca en Santo Domingo. El Príncipe del Mar, cuento de fantasía delicadísima, prueba que en cualquiera modalidad se logran triunfos, cuando se tiene el don de escritor que era natural en Fiallo. Difundió sobre esta obra un hálito de simpatía tan sugestiva que hará siempre agradable su lectura. Fabio F. Fiallo fue amigo personal de Díaz Rodríguez y Rubén Darío. Conoció sus cuentos; pero se mantuvo romántico y libre del avasallamiento de ambos. Don Federico Henríquez y Carvajal escribió seis cuentos en veinte y nueve años: en 1895 Un Rey Destronado y Dualidad de Amor en 1924. Seis cuentos en tan largo tiempo dan testimonio suficiente para convencer de que el venerado maestro y periodista, aunque no desdeñó el género, se entretuvo en él sólo en momentos circunstanciales. Sorprenderá que en el presente volumen figure Máximo Gómez entre escritores con un cuento legendario. A uno de los que primero se atrevieron a mirar sin desdén esa forma literaria, porque fuera ante todo hombre de armas y no vislumbrara la importancia que el cuento alcanzaría en su patria después de cincuenta y ocho años de haber escrito, no se le debe excluir de una recopilación intentada sin rigor de florilegio. El Sueño del Guerrero es página de campamento bosquejada en tregua nocturna (1898). El viejo posó ahí la garra y marcó su huella. Del moribundo romanticismo puso lo desmesurado y el escrutar mirando atrás; del guerrero mandón la osadía con que Simón Bolívar dialoga todavía con el dios de Colombia sobre el Chimborazo. ¿Capricho? Oleaje de pesimismo, quizás, en humanísimo señor endurecido en sucesivas guerras. El último Quijote combate por cerrar la independencia del Nuevo Mundo. Abarca y pondera la suma de sacrificios a raíz de Martí y Maceo morir y, ensombrecido por el vaticinio de “la posible ingratitud de los hombres”, como premio, la mano fatigada se le cae sobre la pluma. Escudriña. Encarna en Cristóbal Colón el afán de los descubridores, la saña y los trabajos imponderables de los exploradores y conquistadores y finalmente de los libertadores, para, en resumen, beneficiarios extraños y de hostilidad disimulada. Cuando los críticos dominicanos rescaten nuestros valores literarios que ruedan dispersos en tierra ajena, ocupará Máximo Gómez el sitial de escritor que le corresponde. El crítico Juan Jerez Villarreal, de orgulloso abolengo dominicano, apuntó en Cuba irónicamente: —¡Y el viejo tuvo coqueteos literarios!… Fíjense: con menos desagrado hubiese tolerado él que le criticaran su estrategia que los frutos de su pluma”. ¡Y qué coqueteos! La descripción de la Batalla de Mal Tiempo no ha sido superada en la épica antillana. Su relato de las andanzas y muerte de José Maceo tiene más valor de vida y emociona más que una de las Vidas Paralelas de Plutarco. En su pésame a María Cabrales late tan profunda angustia que su lectura emocionará mientras el dolor exista. Pero tratar de Gómez escritor ahora es salirse del marco destinado sólo a las noticias y apuntes que anteceden a la evolución del cuento en Santo Domingo, que autoriza la Colección Pensamiento Dominicano. El publicista Manuel de Jesús Troncoso de la Concha puso a un lado momentáneamente la leyenda, cultivada por él con pericia y jovial espíritu, para concurrir en 1909 a un certamen 39 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS y ganar el primer premio con Una Decepción. Por aquel triunfo figura como uno de los primeros cultores del cuento moderno en la República Dominicana. Puntualizó el momento definitivo en que se deja atrás la creación carente de realidad humana. Con medalla de oro le premiarona a Gustavo A. Díaz (1910) Dos veces Capitán, cuento de atisbos psicológicos, conflictivos, en que el autor redime a un seguidor del Gral. Pedro Santana en los azares de “la anexión” o eclipse de la soberanía dominicana. En el feliz ensayo, aunque el fondo histórico del motivo hace olvidar el ambiente de la manigua, se evidencian en su autor cualidades literarias postergadas desde entonces, o completamente desvanecidas. Quizás si aquella medalla de oro convenció al joven escritor de que la literatura es menos generosa que la política. El triunfo le sirvió de estribo para escalar posiciones en “la cosa pública”, y las buenas letras trocaron al escritor por un político alerta. Del mismo tiempo es Manuel Florentino Cestero, periodista, autor de Cuentos a Lila. Con Pan de Flor, volumen publicado en 1912 por José María Pichardo, Nino, confirma el cuento nacional la propia fisonomía. El veterano ensayista y crítico Federico García Godoy escribió Carmelita y Sor Clara en 1898 y 1899, y ya en 1888, con Margarita, había intentado realizar la novela corta. Por fin en 1914, en Guanuma –”episodio nacional”– intercaló un cuento que es joya de primer orden. El crítico Joaquín Balaguer, perspicaz y certero, lo desprendió y puso a vivir aparte. García Godoy no tuvo un capricho sin precedentes: igual que él procedió Cervantes enriqueciendo Don Quijote de la Mancha y Persiles y Segismunda, y en la antiquísima Ciropedia injertó Xenofonte aquella Pentea que, desvinculada de la obra histórica, se reproduce de tiempo en tiempo conservando vida fresca e imperecedera. Nuestro don Federico García Godoy fue superior cuentista en capítulos de sus “episodios nacionales” que en sus cuentos de juventud. Todas sus grandes cualidades de escritor están palpitando en el ejemplar admirable que se inserta en la recopilación presente; pero sobre todo, el insuperable don descriptivo, la embriaguez amorosa de los sentidos ante los panoramas y la maestría del narrador, palpitan, viven, resaltan y para siempre jamás serán testimonio cierto de cómo fueron aquellos bosques vírgenes y terrenos exuberantes hoy convertidos en potreros y cañaverales. El periodista Antonio Hoepelman vuelve la mirada atrás y refresca anécdotas y episodios insuflándoles vida y valor artístico. Aunque su cuento El Tesoro de Moncada es más interesante por el enredo y el estilo vivaz, se le da ahora preferencia a Nobleza Antillana por el escenario y el motivo de sabor histórico, y por lo que en las letras dominicanas significa como trasunto de la vida colonial. Enrique A. Henríquez y Rafael Vidal y Torres mantuvieron en certámenes las características y el realce adquiridos por el cuento moderno, con Tindito (historia de un toro joven) premiado al primero en certamen de 1916, y con un relato de ardiente nacionalismo, otro primer premio, ganado por el segundo. A continuación el poeta J. Furcy Pichardo alcanzó otro galardón con asunto igual, de nacionalismo auténtico, y en 1921 publicó Manuel Patín Maceo sus cuentos intitulados Serpentinas. El periodista y novelista Rafael Damirón incluyó en sus Estampas volanderas (1938) un cuento, de viejo escrito, que es acertada caracterización de un tipo de mujer capitaleña a quien el crecimiento de la ciudad y la multiplicación de las familias ricas descartaron de las costumbres y relegaron a la memoria de algunos sobrevivientes. No parece que Balaguer haya tenido la intención de agrupar en su Historia de la Literatura Dominicana a aquel veterano del periodismo entre los escritores que califica como pertenecientes a la Era de Trujillo. 40 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Del mismo tiempo es el incatalogable y desconcertante Otilio Vigil Díaz, celebrado autor de Orégano (1949). ¿Cuáles son los cuentistas sobresalientes que han llegado a la plenitud de sus facultades a partir de 1930? Anticipos admirables son Ramón Emilio Jiménez, poeta, periodista, ensayista, biógrafo, costumbrista y cuentista; y Miguel Ángel Monclús: autor de ensayos sobre el viejo caudillismo, de un Caleidoscopio de Haití loado en el extranjero, de la novela Cachón y de numerosos cuentos (Estampas Criollas), quien también ha completado su destreza de escritor durante los últimos lustros. En Archipiélago (1947), visión panorámica de las islas del Caribe, Ligio Vizardi señala con emoción reprimida la dispersión de diez y nueve millones de seres humanos. Preocupado por su existir presente, abre signos interrogantes a lo porvenir y nadie conseguirá cerrarlos sin perplejidad del ánimo. Apunta el caso único en América, y pocos sabrían exponer la ansiedad que sus problemas suscitan en prosa tan comedida y clara. El sentimiento de simpatía, el rigor depurador de la idea y el castigo de la frase resaltan en sucesivos cuentos intercalados. Atraído por una tentación del arte los enhebró en novela itineraria; pero en verdad se sobreentiende que Ligio Vizardi es cuentista que no ejercita con franqueza su vocación. El lector se olvida de la concepción vasta, deteniéndose a meditar al término de cada cuadro, cuando no se extasía ante las bellezas parciales levantadas con señorío por el concepto ponderado y el adjetivo exacto, bruñido y sugeridor. Aquel Hospital lleno de vidas en orto y ya lesionadas, estremece de entrañable misericordia. ¡Feliz el que sabe escribir cuentos así! Y llegan por fin los cuentistas de los últimos veinte y siete años. En el grupo figura Julín Varona (Julio Acosta hijo), autor de un volumen de cuentos muy bien escritos que guarda con celo para que lo publiquen, sin él incurrir en gasto… después que lo socorra la muerte. Con regocijado humor individualizó y animó en 1930 el sentimiento religioso del dominicano “común” en un azuano que anda por ahí desempeñando el oficio de músico de oído y viviendo de lo que Dios depare… Canta, peca, reza, sin que en ningún momento sienta que se le ha ensuciado el alma. Pero, por si acaso… promete ir de romero a Higüey. Prepara y aceita una carabina y, de ruta, mata porque matar le parece prudente y adecuado, para después, sintiendo fresca y aligerada la conciencia, arrodillarse en el templo ante la imagen de la Virgen de la Altagracia, seguro de que ella lo protegió durante la acción sangrienta y ahora lo cubre bajo su ancho manto florecido de piedad. La indigenista Virginia de Peña de Bordas, autora de la novela Toeya y de cuentos y novelas cortas, por la fértil imaginación, la ductilidad del estilo vigoroso y su encanto de narradora natural, se distingue sobre todo en el cuento de niño, o para niños, rama literaria que ningún dominicano ha sabido explotar como ella. Con esta fisonomía encantará a los niños, seguramente; pero ningún adulto de elevación moral terminará de leer La Eracra de Oro sin internos sacudimientos, hijos de pura emoción estética. A la autora le interesó el tema indígena en aspectos diversos y solía apuntar con disimulo que aquella familia rudimentaria, de endeble civilización, era fácil de absorberse por la española mediante la devoción a Jesucristo, sin necesidad de recurrir al sistemático y devastador imperio de la fuerza puesto en ejecución por Fray Nicolás de Ovando y sus imitadores. No en el estilo, elegante y evocador, ni en el cuidadoso estudio de los motivos autóctonos enriquecidos de leyendas: la virtud superior de esta cuentista se transparenta en un don de ternura maternal, que arroba. Que Tamayo fue implacable y duro defendiendo a los de su 41 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS raza, refirieron y se repite. Manso no era. Virginia de Peña lo limpia al presentarlo en edad adolescente; sin ñoñería reviste a aquel voluntarioso brote de hombre con atributos latentes que en los días de prueba levantaron hasta el heroísmo al guerrero irreductible. Flor del indigenismo, es La Eracra de Oro. Sumada como ilustración al lugar que hoy lleva el nombre de Tamayo, más que el tributo debido es la resurrección: la resurrección que perpetúa a una gran figura defensora en América del derecho a ser libre. Al sorprendente Ramón Marrero Aristy, autor de la novela Over y de Balsié (libro de cuentos publicado en 1938) lo estampó en los días de su aparición un eminente crítico de hispanoamérica con sólo dos adjetivos: ignorante genial. Con sus dos libros obtuvo dos ruidosos triunfos. Daba entonces la impresión de ser un guerrillero de las letras. Iba gradualmente cultivando el espíritu y ganando experiencia literaria, sin maestro, con particular lectura y a fuerza de tropezones, cuando de súbito torció el rumbo y se dio entero al mundo de la política. Comprueban la facultad extraordinaria que tiene para revelar al campesino hasta en los más íntimos repliegues y en los menores detalles, dos de sus cuentos: Balsié y Mujeres, comparables en el acierto de ejecución a La Conga se va, de Max Henríquez Ureña: cuento cumbre del realismo por la vitalidad, el colorido y movimiento de muchedumbres. En Mujeres Marrero no es el observador urbano que va con su libreta al campo a examinar y tomar apuntes para luego escribir, ni el que escribe saturado de vida rural: es un campesino más que tiene el don maravilloso de trasmutarse en cada uno de los personajes. Está en el paisaje y en cada hombre y mujer que pinta y, evidentemente, él es también el niño de la batata. El que estas líneas escribe es natural de la provincia Barahona y no conoce en las letras dominicanas copia más genuina de los campesinos de la región, que la de ese cuadro; si acaso le falta algo es un atisbo de la imponente belleza del Bahoruco y el vislumbre de esperanza, que en los corazones de allá nunca se pierde. También pertenece a este período el cuentista José Rijo: cauteloso, autocrítico, de preciso equilibrio mental, descriptor seguro, sin trucos, y de elegante y esmerada prosa. Y Miguel Ángel Jiménez, autor de varios cuentos premiados y cuya creación –Mi Traje Nuevo– puede parangonarse por la concepción curiosa, la realización cabal, la sutileza y un espolvoreo de fino humor, con ejemplares de Antón Chéjov. Al escribir esa pequeña obra maestra Jiménez se empinó hasta alcanzar insospechada eminencia. Del mismo ciclo es Tomás Hernández Franco, poeta, prosista brillante y relator bullente y salpicado de imágenes y giros impresionistas. En un volumen (Cibao) insertó cinco cuentos y un relato: Deleite, creación particularísima de un caballo loco sobre el cual pasa el jinete “asombrado por el poderío inédito que siente agigantarse bajo las rodillas”. En la prosa de Hernández Franco se suceden las sorpresas desbordadas en rasgos bellos y desorbitados. “Tierra para llamarla mía… Patrimonio sin código con fronteras de Dios… Agrimensura de génesis en palabra de varón sin pecado por haber pecado mucho”. “Bolas de equilibrio sobre las pértigas las gallinas recontaban las plumas de sus alas sin vuelo”. Revestir la imagen y las ideas de esa o de otra manera, para producir el estremecimiento nuevo, como dijo el viejo Hugo, cuando se escribe con talento a nadie debe asustar. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será… En el retorno eterno, que apunta el Eclesiastés, quizás si varios giros de aquel cuento egipcio (La Historia del Náufrago) del Imperio Medio de los Faraones, cuya culebra vuelve ahora a formar el círculo por verse otra vez la cola, fueran ya retazos de un traje viejo de nuestro joven impresionismo. 42 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I A Tomás Hernández Franco, de exuberancia vital y artista verdadero, le bastaría Deleite para mantener vivo su nombre, si no figurara ya entre los buenos escritores dominicanos.3 A continuación se distingue Freddy Prestol Castillo, contando con ojos anchos de azoro cómo pasaron en el Este de la República los pequeños labrantíos y las parcelas de bosques vírgenes, del ignaro entorpecido por la superstición al latifundio del extranjero ausente. El mal que Francisco Moscoso Puello expuso con criterio de sociólogo, a Prestol Castillo se le convierte en caso dramático, en cuento dramático. Sus cuentos, preñados de problemas, así como los de Rijo, están dispersos en los periódicos diarios: ¡infeliz manera de sostener la nombradía merecida! Entre los cuentistas jóvenes, por su cultura y cualidades sobresalientes se distingue Hilma Contreras. Sabe crear. Sus personajes viven naturalmente. Es artista, tiene conciencia de la importancia que ha adquirido el cuento y con pulso firme desde las primeras líneas agarra y subordina la atención del lector con interés que se mantiene encendido hasta el final. Quien tenga la suerte de leer sus cuentos, ricos de ocurrencias oportunas, comprenderá que la autora de La Virgen del Aljibe no necesita voces de estímulo ni adjetivos de ponderaciones. En cuento emocionante y breve (Cielo Negro) sugiere Néstor Caro problemas de los trabajadores en cañaverales del Este de la República, y de pronto el lector no sabe si admirar más la reducida exposición del drama contenido en cuadro tan limitado, o el nervio poderoso del escritor, la belleza formal o la recóndita simpatía a los explotados. En otra forma, se plantea el drama apuntado por Prestol Castillo que, afortunadamente, a la carrera y en gran escala está remediándose. En otro de los mejores cuentos de Caro (Chano) el personaje principal discurre sombrío y amargo como algunos tipos de Gorki. En el más reciente (Guanuma) el misterio va rodeándolo todo gradualmente y el interés crece en un cuadro cuyo asunto central es la superstición de rústicos que cuchichean acerca de un jinete de vivir dudoso, que asoma en paisajes bien descritos y pasa de escotero, siempre solitario. Néstor Caro es un escritor económico de frases. Ceñido a lo que juzga indispensable, elimina, retoca, lima; pero ni se amanera ni aminora la amplitud e intensidad del sentimiento decididamente trágico. Al disconforme las intenciones, desde antes de convertirse en ideas claras, le trabajan y punzan iguales que tumores en cuerpo dolorido, que se rebela. Sus cuentos merecen que un dramaturgo los amplíe, escenifique y lleve al teatro. La reputación, el renombre, se adquiere frecuentemente por diligencia personal o aupado por propaganda de amigos, y muchas veces valores de superior calidad quedan limitados en estrecho círculo. La modestia es virtud literaria que no abrillanta ni después de la muerte. Pero suele suceder que en el convencimiento del valer propio haya un grado de soberbia, que aísla. Autónomo cibaeño, representativo en legaciones distantes: en la Argentina, en Chile, en el Perú, en España y otra vez en la Argentina, cruzando océanos y en Tierra Firme, Manuel del Cabral anda con su patria adentro. El cibaeño es un dominicano que difícilmente se desvincula de la república, y del Cabral es el cibaeño. No importa que a la vez sea poeta de virtudes universales: en él todo se entremezcla y se le vuelve Compadre Mon. Hoy se imagina que no le basta ser así no más, y extiende la mirada al cuento con pretensión de revolucionarlo. A simple vista se diría que al dejar el camino real por la vereda Dios no le 3 El crítico Pedro R. Contín Aybar, publicó en El Caribe un juicio nutrido de acertadas observaciones sobre Tomás Hernández Franco y su obra. 43 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS indica el rumbo. Pero… En 30 Parábolas y 12 cuentos lanza un libro que sobresalta como una casa de orates. Lunáticos numerosos, en riesgoso pretil bailan un carabiné y son capaces de contagiar al lector que los analice. El autor no es un alcohólico, como Edgar Poe: es abstemio; pero desde que en uno de sus poemas se vio de cuerpo presente, asistiendo a sus propios funerales y oyendo lo que opinaban del difunto, asomó en él un bromista macabro. ¿Cuenta para asustar, por divertirse, o procura encontrarle al cuento fases nuevas? Cuenta. Penetra en la subconciencia y hurga hasta encontrar el asunto extravagante, revuelto, que le perturba, crece, le obsede impulsado por “idea-fuerza” que de repente salta del cráneo, se corporiza y se le escapa huyendo. El autor medita sobre el fenómeno y luego se va detrás apuntando silenciosas interrogaciones. En la calle, en el restaurante cercano o en la plazoleta, lo alcanza a ver y reconoce que es verdad que “aquello” ha adquirido vida independiente. Se llama Odorico… Lo encuentra hablando con otro ser que, igualmente, le había salido a Cabral de un desdoblamiento de las ideas. El instinto y la razón dialogan y dicen razones tan extrañas que el padre de las criaturas, intrigado, interviene en la conversación. Ellos se lo permiten. Entre los cuentos de Cabral que mejor caracterizan esa fisonomía figura Odorico, aunque Yepe y otras diferentes representaciones de la locura le superen por la forma literaria. Pero su hallazgo extraordinario es El Centavo, cuento-parábola constreñido en sólo una página y escrito con sobriedad, sequedad y sencillez dignas de un sabio. No conozco en castellano, a excepción de El Pata de Palo, de José Espronceda, otro que le iguale en interés y extravagancia. Con menos de lo que a del Cabral está aleteándole en el cerebro le bastó a Maupassant para enloquecer y a Horacio Quiroga para acudir al suicidio; pero los poetas guardan en la convicción de la grandeza propia talismán preservativo. Almas, seres y cosas llenan el mundo con el fin único de servirle de escenario, espectáculo y divertimiento. Y siendo del Cabral un gran poeta, no se columbra ni el más lejano peligro de que se pierda. Y ahora, últimos en el tiempo, irrumpen los abundantes de promesas: los nuevos. Descuellan varios y entre ellos Ramón Lacay Polanco alzando el brazo y enseñando su enamorada Bruja, alabada en el país y reproducida con elogios en una revista extranjera. Reclaman el sitial que les corresponde: el primero… En un grupo de escritores mozos, como entre estudiantes de término, hasta en el de apariencia inofensiva se disimula un iconoclasta. Impetuosos y ávidos de sustituciones, avanzan con su carga de promesas que se cumplirán si trabajan más los motivos y no se engríen con los parabienes, que desvirtúan. Mañana llegará, para ellos también, el convencimiento de que aspirar a sustituir y ser el primero contrae el deber de estudiar y crear. ¡El primero!… que entre intelectuales nadie se satisface en Santo Domingo sin ser el primero, empinándose arriba. ¿Los demás?… Ganímedes sirviéndole a Zeus “el divinal licor” en copa de bronce. Señales hay, no obstante, anunciando el día en que los escritores dominicanos aprenderán a entusiasmarse con la obra ajena, experimentando el placer elevadísimo de sentirse compañeros, sentimiento que es suma de fuerza y valores para la patria. ¿Qué autor extranjero ejerció influjo en nuestros cuentistas? Flor de entelequia es la originalidad absoluta, que ningún pueblo ha conseguido: porque en el comercio espiritual las creaciones artísticas trascienden y repercuten por remotas que parezcan y en similares circunstancias suelen dar parecidos frutos. Puede afirmarse sin jactancia que el cuento criollo fue ascendiendo hasta encontrar madurez desde que 44 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I el dominicano miró hacía adentro y comprendió lo suyo. Entre las provincias hispánicas del Nuevo Mundo ninguna ha corrido tantos azares, como la dominicana, hasta mantener libres sus persistentes características y los matices diferenciales adquiridos al través de los sucesivos eclipses de su fortuna. Es natural que los superficiales y los imitadores no abunden en una familia así, y que a menudo aparezca en su producción la nota sombría. Fuimos un pueblo sin temprana risa, y ahora, cuando la sonrisa asoma en obras ingeniosísimas y del más fino humor –El Tren no Expreso – Mi Traje Nuevo– es florescencia equívoca de un viejo padecimiento con que el autor se ha connaturalizado. El sano y jovial acento de un Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, o del Ramón Emilio Jiménez de Al Amor del Bohío, es caso raro. Y como el nativo no es trabajador tenaz, con excepciones muy respetables, en la poesía y en el cuento encuentra el molde para su expresión más adecuada: no en la novela, que obliga a prolongado esfuerzo. Responde a estas observaciones la recopilación que se entrega al público sin la severidad que requieren los florilegios, que implican selección obtenida mediante examen comparativo de los ejemplares de cada autor. Labor ardua, en donde el cuento ha venido apareciendo con intermitencias y disperso en periódicos distintos y en fechas diversas. Pronto daremos a la publicidad otro volumen en el cual tendrán cabida autores de no menor calidad y reputación que los comprendidos en el presente. Librería Dominicana, entendiendo que el cuento en nuestro país ha alcanzado su plenitud durante la Era de Trujillo, realiza ahora un nuevo aporte como entusiasta colaboradora en la obra del desarrollo cultural que le imprime sin desmayo a la república de las letras el Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva. 45 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS julio acosta hijo (Julín Varona) (N. 1888)* A mí no me apunta nadie con carabina vacía El cantor vale Ismenio hacía cuarenta años o más que debía una promesa y no había podido cumplirla porque en aquellos tiempos se contaban hazañas de bandoleros y para viajar desde Las Charcas hasta Higüey tenía el romero que portar una carabina de las que se cargaban con cartuchos de pistón y llamaban chisperos. Ismenio era muy pobre; y como vivía cantando mangulinas en las fiestas, siempre improvisaba alguna copla plañidera diciendo que iba a morir sin cumplir con la Milagrosa por faltarle aquella carabina. Por fin compadeció al cantor el jefe de un baile de enramada, quien le prestó un chispero en buen estado de uso, pero sin un solo cartucho. Al día siguiente partió de Las Charcas el bale Ismenio con su peregrinación hacia el lejano santuario de la Virgen de la Altagracia. Esperaba apertrecharse, mendigando los cartuchos en los pueblos de su ruta, antes de entrar en la zona peligrosa, entre Bayaguana y Hato Mayor, por donde, –se decía entonces– merodeaban los salteadores y no dejaban con sus alforjas a los romeros mal armados. Cabalgando en una mulita sanjuanera, sin acompañante para no dividir su macuto de comida, a los tres días de caminata ya había vaciado dos de sus tres canecas de aguardiente. En las repletas árganas de su aparejo llevaba cecinas de chivo, fundas de tostones de plátano y rosquetes de catibía, blancas panelas de dulce de leche, galletas de huevo, raspaduras, botellas de melado, café en polvo y calabazas y morritos para colarlo. Pero el tesoro de su peregrinación consistía, además del acostumbrado traje de penitente, (pantalones y saco de áspera coleta), en un par de muletitas de plata, ex-voto que llevaba colgado del cuello para ofrendarlo ante el altar del santuario y cumplir así la promesa que había hecho cuando era vagabundo mujeriego y estuvo a punto de quedar tullido a causa de un mal paso entre “ellas”. Animado en todo el camino por el contenido de sus canecas, cruzó las poblaciones sin acordarse de los cartuchos. Por este olvido se encontró indefenso cuando al oscurecer de una tarde, mientras vadeaba una cañada, le salió repentinamente al encuentro el salteador que tanto temiera. Tenía puesto un antifaz de cuero negro de puerco y avanzó contra Ismenio con un machete desenvainado, voceándole —¡Alto! Pero el vale romero se desmontó de su mulita, y dándole la espalda al enmascarado, a la carrera se puso lejos de su alcance. Cuando creyó que había salvado la pelleja, le dio el frente para desahogarse vomitando insultos que llenaron el monte circundante de resonancias de las enérgicas “erres” y “eses” de la pronunciación sureña. Voceó el asaltado: —Mira, hijo de la gran puta; si yo hubiera tenío mi cachafú carrgao, no hubiera sido tú quien me sarrteaba. ¡Ladronasso! ¡La Virgen te pudra er caco con tu careta de puerco! Y le contestó el bandido: —Epérame ahí, maihablao. Yo no quiero las polquerías de tus árganas! Pero no te me bas a dir con tu carabina. ¡Párate y no juigas! Pero cuando el salteador volvió sobre su víctima, ésta se metió en una espesura selvática tras de haber pasado, con la rapidez de un hurón, por entre espinosas cercas de mayas. *Julio Acosta hijo (Julín Varona). Periodista. Autor de un volumen de cuentos inéditos. 46 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Entonces su perseguidor, deteniéndose ante las mayas, desde ellas habló con mucha dulzura en el tono de su voz, como la zorra de la fábula le habló a la oveja. Dijo a Ismenio que todo había sido una broma para asustarlo, que saliera del monte y viniera al camino para que hablaran como buenos amigos y comprarle su carabina. —Yo le juro que se la quiero comprá legalmente, viejo santo; y si usté no desea benderla, entonces benga a mi casa que allá le podré dar cartuchos de una cartuchera que tengo llenesita. Pero la oveja escondida, no respondió ni se dejó ver del taimado zorro. Había entrado la noche cuando el vale Ismenio salía del bosque donde estuvo desorientado. Destornillándolo, había quitado el martillo a su carabina, y lo llevaba ahora en un bolsillo de su ropa como medida de precaución. Andando un poco más, en busca de posada para pernoctar, la encontró en un bohío de aislados moradores de aquellos contornos casi despolvados. A ellos contó lo que una hora antes le había pasado por viajar “con este chispero que no tira”, según les dijo. —¿Y está descompuesta? –preguntó el hombre de la casa, escudriñando con la vista el arma del huésped y expresando pena en la pregunta. —Béala en sus manos. No más le farta el martillo; pero en cuantico llegue a Higüey la mando a arreglar. —Yo creía que con lo que le ha pasao, que por poco no lo cuenta, usté se diba a debolbé p’alas Charcas. —Yo me encomendé a la Virgen y bajo su amparo hasta su artar no paro. Sé que andando a pie llegaré con los pieses como mameyes de hinchaos y no me verá con la “ropa de promesa” que me han robado. —¿Y con qué alfoja ba a seguir caminando? —Le pediré limosna a los romeros cuando nos pechemo. Dios Todopoderoso siempre ayuda. La conversación se prolongó entrando los tres participantes en la intimidad de los informes biográficos. Entonces supieron ellos que el huésped se llamaba Ismenio de Jesús, y entre otros pormenores de su vida, que nunca se había casado, aunque había tenido incontables mujeres, hijos y nietos. Por su parte, el huésped supo muy poco de los parcos moradores del bohío. El hombre dijo llamarse Benseslao, su mujer Sinforosa, y tener tres hijos que habían dado a una abuela de ellos, los cuales no tenían nombre porque todavía estaban sin bautizar. En cuanto a los perros presentes durante la plática, uno se llamaba Sato Viejo, su compañera Garrapata Sata, y los retoños de esta pareja todos meneaban el rabo cuando los llamaban Saticos. Mientras hablaron en familia, hasta que se apagó la luz de un candil, el hombre de la casa, su mujer e Ismenio se bebieron una botella de ron misteriosamente sacada de algún escondite. Al paladear esa bebida el bale azuano recordó, como en una revelación providencial, el sabor inconfundible del aguardiente preparado con hojas de ajenjo que llevaba en sus canecas. Finalmente se dieron las buenas-noches para entregarse al sueño y el huésped subió a dormir en una alta barbacoa bajo el techo de su albergue. En este lecho se tendió encima de su carabina y no cerró los ojos. Veló en la oscuridad y el silencio de la noche como gato desconfiado. Muy en la madrugada se levantó el romero y despertó a toda la gente y a los perros de la casa para darles agradecido el adiós. Pero la buena siña Sinforosa no quiso que Ismenio 47 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS se despidiera sin tomar el café, y mientras ella preparaba esa colación matinal, su marido se excusó del viajero, despidiéndole anticipadamente, por tener que irse a sacar unos “biberitos del conuco” antes de que saliera el sol. —Dios se lo pague todo; –dijo el peregrino al devolver vacío el morrito del café. —La Virgen lo acompañe y lo libre de mal en su camino; –le respondió ella con entonación cadenciosa de beata. Y el solitario romero volvió al camino del Este, hoyándolo esta vez con sus gastadas soletas. Cuando hubo andado largo trecho, alejándose de donde había pernoctado, sacó de un bolsillo de su pantalón el martillo de la carabina, lo atornilló en su sitio con una uña y la cargó con uno de los cartuchos que había sustraído de una cartuchera cuando la gente y los animales dormían, –la gente borracha– en la lobreguez del rancho donde se desveló. Poco después, para reforzar sus pasos, improvisó unas coplas de caminante: Soy azuano como epina, Benseslao. Tu serbana como er Soco, Sinforosa. Si me pinchas yo te rajo, Benseslao. No me juches tu marío, Sinforosa. Tolelá, Tolelá, talé la-lá. Asuanito cuar guasábara, Y der pueblo de Las Charcas con la epina prepará. Salía el sol cuando dejó de cantar y ya violaba el silencio mañanero del camino el rumor de la cañada donde el vale Ismenio había sido asaltado en el atardecer del día anterior. Allí se le apareció otra vez, a la orilla del mismo arroyo, el mismo salteador blandiendo su amenazante machete. En este asalto cabalgaba en la mulita que se había robado. —Agora si te quito el cachafú, ¡viejo mañoso! –voceó el bandido. —Ya te llegó tu hora, ladronasso! –le replicó Ismenio, abocándole el arma. —¡Ja, ja! A mí no me apunte con carabina vacía, ¡embustero! —Pero es con tu misma bala que te boy a tirar, ¡pendejo! Y le disparó certeramente a boca de jarro, tumbando al salteador de la montura. Entonces le quitó la careta y salió de las fauces del herido agonizante un tufo de aguardiente preparado con ajenjo, recuerdo de la revelación providencial que había tenido Ismenio en la víspera de esta vindicta. —Hombre, Benseslao: –le dijo al muerto– lo único que siento es no poder sacarte ahora del buche los tragos de mi caneca que vaciates. Pero dende hoy diré sin reírme como tú: ¡A mí no me apunta naide con carabina vacía! Y volviendo a montar su mulita sanjuanera prosiguió el azuano su camino hacia Higüey, ya armado caballero de chispero y machete, con una aventura más que agradecería a la Virgen en su santuario dominicano y que contaría en Las Charcas, al regresar, con su promesa cumplida y su conciencia limpia de culpas. 48 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I MANUEL DEL CABRAL (n. 1912)* El centavo Sequía, el avaro, no perdió dos minutos en dirigirse a su casa para guardar el último centavo que le cobró sin escrúpulos a uno de sus pobres inquilinos. El usurero era frío. Su silencio era cruel. Su casa sólo tenía un ruido: el oro de Sequía. Y una muda biografía: aquel centavo… Pero Sequía inquietóse… Iba a ver el centavo diariamente. Y una mañana se despertó sorprendido: encontró que la moneda tenía el doble de su tamaño. Poco tiempo después, el centavo ya no cabía en las manos ni en la caja de hierro de su dueño. Pero, ¿a quién comunicarle un hecho tan útil, tan valioso? Su dueño pensaba que aquello podría ser su gran mina de hierro. Sin embargo, fue inútil el silencio de Sequía. El centavo, en un rápido y extraño crecimiento, cubría ya la habitación de su amo, amenazando rajar y derrumbar las paredes de la casa. Desesperado, Sequía hacía astillas su silencio, y como un agua sin cauce, sale su grito en busca de caminos. La calle hecha ojos, rodea al avaro, rodea su casa. En tanto, el centavo, en una desenfrenada hinchazón derriba el caserón y, de súbito, invade el pueblo. Mas los picapedreros, las dinamitas… Todo ha resultado inútil; pues donde el centavo se le quita un pedazo crece inmediatamente renovando lo perdido. La gente huye hacia el campo. Se vuelven de metal calles y plazas. No queda hondonada ni agujero, ni llanura. El centavo por minutos crece más y más. Ahora, su gran masa de cobre se desplaza hacia los fugitivos; por momentos, da la sensación de que aquella fuerza sin límites es un instinto, un impulso premeditado y dirigido, porque el centavo es un huracán de hierro sin piedad… Hombres y bestias huyen a las montañas. Y el mundo comienza a morir bajo aquella extraña mole. Vegetación y agua han desaparecido. De pronto, la poca humanidad que quedaba en tierra alta ve a Sequía andando sobre la gran moneda. Y con las lágrimas que caían de la gente que estaba en las montañas, Sequía el avaro, se quitaba la sed. NÉSTOR CARO (N. 1917)* Cielo negro El empujón del viento tiró las cañas a la vera del camino. La carreta, con Cielo Negro uncido al yugo, sigue por los trillos con su ruido penetrante. Clap, clap, clap. *Manuel del Cabral: 30 Parábolas y 12 Cuentos - Talleres Gráficos Lucania, Buenos Aires, 1956. Del Cabral ha escrito: Compadre Mon, Chinchina busca el tiempo, Trópico negro, Los huéspedes secretos, Sangre mayor, Un cuarto de siglo de poesía, Pilón, De este lado del mar. Manuel del Cabral es, de los poetas de la República Dominicana, el de más nombradía en habla castellana. *Néstor Caro publicó Cielo Negro, volumen de doce cuentos. Año 1949, en Impresora Dominicana, C. por A. Ciudad Trujillo. En periódicos ha publicado varios más, posteriormente. Es doctor en derecho, graduado en la Universidad de Santo Domingo. 49 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —”Sube, Cielo Negro”. “Atrinca, Niña Linda”. “Cierra, Bagoruno”. “Arre, bueye”. “Arre, ¡carijo!” El sol mira desde muy alto. Se recrea en la espalda de Marcial el carretero, agitando su látigo de fuego, sol y tierra negra. Hombres y cañas de azúcar. Hombres vencidos antes de ganar la esperanza. —A este buey lo quiero porque me entiende. Cuando llamo mueve las orejas y mira por debajo del yugo. No sé por qué le pusieron Cielo Negro. “¡Arre, Cielo Negro! ¡Arre!” El cariño del boyero es ancho, como los brazos abiertos del cielo. No importa que sea estrecho el camino a los bateyes. Cuando la miseria le golpea la frente, entonces Marcial piensa mejor y pasa los días recordando a La Negra, la novia que dejó en el Sur con su palabra envuelta en un pañuelo. —Le dije que la quiero y tengo que traerla, pa que viva conmigo. Si espero la mejoría, pasarán muchas zafras y cuando venga no servirá ni “pa oír los truenos de mayo”. ¿No es verdad, Cielo Negro? En el “tiro”, el capataz saborea comentarios de la gallera. Cuando la carreta de Marcial entra en el batey, aún queda un borrón de sol trepado sobre la tarde. La bomba suena lejos. Nino, el muchacho aguador, cruza el potrero cercano. La noche va cayendo sobre el silencio y sobre los hombres… Como luceros encendidos con luces de brujería, los fogones le hinchan el hambre a la noche del batey. Las voces de los peones surgen apagadas y sin eco frente a la bodega, en donde la sombra del último vagón asecha la algazara de Leticia Sanetils. —Bon nuit, carretero. ¿Comme sa va? ¿Tú ta bián? —Sí, Leticia, estoy bien. —¿Cuándo venez tu negrita, carretero? —Agora en el pago mandaré por ella. Ya no espero más. —Sí, tráila, carretero. Se vive mejor entonce. Bon nuit, carretero. La última palabra, huida de la voz de Leticia, cae sobre la primera lamentación de Nonino de Vargas. —Ay, Marcial, he pasado todo el día meloso de una fiebre loca, y esta mañana le puse la mano a una palma verdecita. —Usté siempre quejándose, vale Nonino. Cuando no son la fiebre es la raquiña. —Marcial, por Dios, ¿qué quiere tú? Si te pasara dos o tres días entre el yerbaso del tablón aprenderías una cosa buena. ¡Desconsiderao! Estos blancos del dianche. —Cállate. Si te oye un yuncú1 tienes que desgaritarte… Nonino, pronto traeré mi negrita. —Cuanto antes, Marcial. Así la vida te será mejor. Después que uno cae en este infierno no le queda otro camino. Cuando cantaron los ruiseñores la carreta de Marcial resbalaba ya sobre la grama: Clap, clap, clap… —”¡Sube, Cielo Negro!” “¡Eh, Niña Linda!” “¡Empuja Bagoruno!” “¡Arre, carijo!” El sábado en la tarde, cuando llegó La Negra del Sur, Marcial veía los cañaverales muy lejos y el árbol más alto lo miraba pequeño. Yuncú: hombre poderoso. 1 50 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I —Llegó La Negra de Marcial. ¡Es linda como la flor del cajuil! ¿Le viste los ojos, Belarminio? Son grandes y con ojeras. ¡Válgame Dios, qué mujer se ha echao ese hombre! —Nonino, es que pa los laos del Sur la mujer sabe a canela. Usté porque no ha dío. La casita de Marcial está pintada de cal, junto al camino que conduce al abrevadero; por la ventana asoma la cara linda La Negra, con una rosa en la selva negra de los cabellos y una sonrisa más blanca que la leche de la vaca moruna. Aquella noche –pensaba Marcial– en la casita dormiría el amor bajo los luceros. Los luceros vagabundos mirarían la casita con el rubor de los niños, y la chicharra echaría su grito feo en la alforja sin fondo del potrero. —¡Marcial, Marcial, te llama míster Bauer! Que vaya en seguida –anunció un peón sudoroso. —… Pero míster Bauer, Cielo Negro es un buey manso y cualquiera puede amarrarlo. Yo mandaré a Nonino. —No, Marcial, tiene que ir usted… Hasta luego. La silueta del amo blanco, jamás se pareció tanto al demonio como entonces. Marcial no pudo decirle que había llegado La Negra. Su Negra del Sur. —¿Ha visto a Cielo Negro? —Va p’arriba. Hace tiempo que lo vide. Marcial lo sigue con el lazo, pero el pensamiento se le quedó con La Negra en la casita pintada de cal. Los luceros de la noche lloran la suerte de Marcial. Aquella noche querían treparse sobre el techo de la casita en donde estaría durmiendo, como un ángel, el amor del Sur. El de Marcial y la negra bonita. En la madrugada Marcial regresó con Cielo Negro. El buey volvía amarrado; pero traía la cara levantada, porque había estado libre. ¡Libre! Sí, venía amarrado, pero sacudió los potreros con sus mugidos y vio en una cerca distante a su amigo Cacha e Palo. La casita blanca estaba muerta de frío con el techo mojado del sereno. Marcial traía los ojos como brasas. ¡Maldita noche! ¡Maldito Cielo Negro! —Negra linda, despierta. Dame café que ya es hora de volver a la lucha. Esta gente no respeta ni los domingos. Dame café, prieta linda. El sol se esconde tras una nube gruesa, temeroso de que Marcial crea que ha podido ayudar a Cielo Negro. El rocío le besa los pies al infeliz carretero mientras suena la carreta: “Clap, clap, clap”. —”¡Eh, Niña Linda! ¡Atrinca, Bagoruno! ¡Atesa tú, maldito Cielo Negro! ¡Cierren, carijo! ¡Cieeeerren!” La Negra linda llora en la casita. Hubiera sido distinto, si Marcial le hubiera pedido siquiera un beso. Ya no volverá hasta muy tarde. Desde lejos llega el ruido de la carreta: “Clap, clap, clap”. —¡Cierra, Niña Linda! ¡Atesa, Bagoruno! ¡Maldito seas, Cielo Negro! Guanuma El llano verdeante está frente a los altos piramidales de Guanuma. Entre los cerros el camino alargado hasta perderse a la vista es sitio frecuente de “propios y recueros” que pasan cantando bajo espléndida luna o abrasados por el sol de fuego que hacia el mediodía 51 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS se prodiga en los lugares. Es camino con historias. Unas recostadas sobre las habladurías de los compadres y otras inverosímiles y crueles aferradas a la noche del viajante con luciérnagas y duendes que espantan el silencio. Badalillo es solamente un manso hilo de agua que sesea en el llano antes de hundir la cola en Charcambrienta, celosa laguna con la pupila de aguas azulosas y el fondo lleno de fango asesino. Los lugareños de los altos piramidales de Guanuma bajan al llano por el afán y las urgencias. En cada rezongo del potro cansado se agrietan, al igual que en un ladrillo machacado, la esperanza y el querer vivir mejor de los hombres que trabajan la tierra alta de Guanuma. Pero después de todo con afán y con urgencias, el llano del frente es verdeante y por él, antes de perderse entre las lomas, pasa el Pancho Valera mentao, macho sin entrega y sin lunares, varón de la madrugada y de los amaneceres; con una sonrisa para todos los días y un alegre cancionero en la mochila. ¿Quién es el Pancho Valera mentao?, parecen preguntar los truenos que resuenan a lo largo del cielo de Guanuma. ¿Será uno de esos que detienen aguaceros con cruces de cenizas y señales de oración, o será un “parejero” con sombrero de cana que hace sonar las espuelas al pasar ante los ojos de una mujer? Más que al trueno los lugareños le temen al rayo, que no da tiempo a morir con oración. El Pancho Valera mentao ha visto morir a su lado a “propios y recueros” fulminados por los rayos que le temen a él, que tiene arreglos con el “socio” y viaja en la noche con la sonrisa de siempre y el cancionero madrugador. Sol muy alto, el de esta tarde. Supremo vigilante del alto Guanuma. La voz del “socio” se anuncia en un trueno lejano que cruza veloz por todo el cielo asustando las nubes. Con el favor del sol la figura de un jinete comienza a escalar el alto. Detrás de la sombra rueda discreto un inmodesto cantar: Pancho Valera es mentao En el alto de Guanuma; No le importan pareceres, Ni come en plato prestao. Su sonrisa es de caimito Y el maldito es bien plantao; Usa sombrero de cana Y espolines plateaos… El caballo conoce el terreno que pisa y parece que cuenta las piedras del camino. Se sabe bien enjaezado y ya quisiera soldar su figura de bronce animado a la de su erguido jinete, que va siendo legendaria. Frente al rancho de Ceferino Constanzo un relincho sugiere la presencia de la hembra esclavizada al cabestro. La brida se estira junto al cuello de la bestia y sangra la boca de donde partió el relincho. El Pancho Valera mentao palidece antes de musitar respetuoso: —Buenos días, don Cefe. 52 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Para oír solamente, un seco: —Buenos días, Valera. Estampa fuerte ésta del encuentro del Pancho Valera con Ceferino Constanzo. Lejos de parecer contrito y respetuoso, Ceferino Constanzo es altivo y clava su mirada de fiera en el hombre que tiene arreglos con el “socio” y llama Relámpago a su caballo. Pálido hasta parecer febril el Pancho Valera hunde sus espuelas en los ijares del caballo y se aleja dejando a su espalda un hálito de misterio que se acuna en el silencio. En el silencio ilímite del alto Guanuma. En el alto, apenas si hablan los lugareños. El sol acabará muy pronto su tarea y luego vendrá la noche. Sobre los árboles caerá un rosario de avemarías y todos los vecinos se persignarán y pedirán clemencia a las ánimas. El camino quedará borrado durante toda la noche y abrirá sus precipicios a la voluntad de los duendes. En el pico de Santa María la lechuza dirá su deseo y en el instante, en el “casi ya” de los vecinos, se oirá un grito largo, adolorido, proferido por los difuntos. ¿Quién anda en la noche en el alto de Guanuma? Sólo el Pancho Velera mentao es capaz de recorrer todo el lugar, porque es amigo del “socio” y le tiene el alma vendida por unos cuantos placeres; sólo él con un farol pintado de rojo, irá cuesta arriba y cuesta abajo con los ojos desorbitados como le gustan al “socio”; sólo él es capaz de asomarse a los caminos en las noches largas del alto Guanuma. Los vecinos imploran al sueño que les haga olvidar las historias llenas de duendes que recorren todos los caminos. Si ocurre algo, que sea con Valera, el varón del sitio, el de los espolines de plata y el sombrero grande de cana. —El padre de toos los cuentos es el mismo Valera –informa una voz en el rancho que está frente al pico de Santa María. —No diga eso, don Cefe –contesta alguien desde un rincón cuajado de sombra espesa. —El Valera es hombre de cuidado. Tiene las mismas cosas de Badalillo, coquetea y coquetea, y si uno le coje confianza lo empuja pa la laguna. Yo recuerdo el lance que tuvo en Mata María con el Negro Trinidad. Los dos dizque eran buenos amigos, y hasta bebían tragos de la misma botella; pero vino la mala –el “no te mereces mis atenciones”, el tú o yo en este sitio– y cuando el Negro Trinidad quiso aclarar el punto, ya tenía el acero en la barriga y los cuajarones de sangre le cerraban la garganta. Después… se vido al Pancho Valera, que entonces no era mentao, secar el cuchillo con el pañuelo, treparse al caballo impaciente y seguir sin rumbo como un pedazo del viento. —Esos cuentos los ha inventao él pa’cojerse el sitio. Observen que cuando me mira se pone pálido. Pa’pleitos no tengo agallas; pero a este hombre no le temo, replica con bríos Ceferino Constanzo. —Pues a mí… que me reviente la rueda de una carreta en el camino o me parta un rayo en el conuco; pero eso de tener líos con un amigo del “socio” y quedarse uno sin una tumba en el cementerio no me parece negocio. La otra noche lo vieron hablando con el “socio” y cuando se dio cuenta de que lo miraban hizo una señal y donde él estaba parao lo que encontraron fue candela; –comenta con lengua temblorosa Simeón el higüeyano. —A Ceferino Constanzo no le venden ésa. Pa’mí to lo que se dice de él es mentira. Si está condenao con el “socio” cuando menos a mí me respeta. 53 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Amanecer distinto éste del Alto Guanuma. Desde los cielos, luceros semiapagados miran hacia el camino irregular que se pierde entre los altos piramidales. Las gotas de rocío dormidas sobre las hojas de los árboles ven pasar a los recueros recién salidos del sueño de la madrugada. A lo largo del camino el silencio se divisa. Imposible pregonar la última ocurrencia. Todos los lugareños van contritos y azorados hasta donde lo exige el menester. La noche estuvo cuajada de sombras espesas y los perros aullaron como nunca. A medianoche se oyó en el sitio el galopar de un caballo magnífico y un grito prolongado, agorero. Lentamente bajan del Alto Guanuma hombres que buscan en el favor del camino la satisfacción de las urgencias. En el decir, lleno de miedo, baja con ellos la última ocurrencia: —El Pancho Valera mentao ya no vive en el Alto de Guanuma. ¡Se lo llevó el diablo! Sobre el llano verdeante el viento silba un inmodesto cantar: No come en plato de naide, Y el maldito es bien plantao; Usa sombrero de cana Y espolines plateaos. HILMA CONTRERAS (N. 1913)* La virgen del aljibe En el lugar había una casa abandonada y en la casa, un aljibe. La memoria pueblerina es prodigiosa. Todos conocían el motivo de ese abandono y tácitamente velaban por el mantenimiento de la interminable cuarentena impuesta a la vieja casona. Así, a fuerza de tejer y tejer suposiciones y comentarios, la verdad y la fantasía se confundían; porque en los pueblos existe el culto del barroco narrativo, de lo misterioso que va de mano por el mundo con la tiritante superstición. La malquerencia local llegaba hasta la calumnia; abusaban de la pasividad del aljibe; a él atribuían todo lo malo que en el pueblo acontecía, y a él pedían cuenta de los sinsabores padecidos por los moradores de Cueva. A tal punto subió la agresividad que por las noches apedreaban el ruinoso caserón; en el silencio nocturno semejaba un tiroteo contestado por la carcajada tosigosa del zinc. Dentro de la cisterna dormitaba el agua, con mechones de lama sobre el rostro cuadrangular, tan callado y sombrío. A veces, un escalofrío de renacuajo le recorría la carne húmeda; y en las épocas lluviosas, roncaba su garganta de batracio. Si sobrevenían aguaceros torrenciales, el aljibe lo pasaba mal: el agua, entregada al temporal en un desborde de lujuria, se contorcía en su ámbito, crecía incontenible, y en una hemorragia bullente, salía al patio por la nariz del aljibe. El agua de aljibe es una virgen agreste, que siempre se asusta al caerle encima la violencia del chorro de los caños. Pero el abandono de la gente tórnase maldición para su vientre, y como aquella doncella envidiosa de los cuentos, vomita sapos y mosquitos. *Hilma Contreras, profesora de francés. Ha publicado: 4 Cuentos, Edit. Stella, Ciudad Trujillo, 1953, y el ensayo: Doña Endrina de Calatayud. Impresora “Arte y Cine”, C. T., 1955. 54 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Sí, el aljibe de la casona estaba maldito, pero era por culpa de los hombres. La casa pertenecía al sacristán Prudencio, que la había heredado de su abuela materna. Pero no la vivía. Y no dejaba de tener sus razones el viejo sacristán. Uno a uno se habían tuberculizado los miembros de la familia en esa casa, y uno a uno habían salido de ella para el cementerio. Tal desgracia les había acaecido a todos por testarudos y apegados a la propiedad; a todos, menos a él, que no era más que un bastardo y vivía al margen de la familia. Una vez segados por la guadaña niveladora los herederos legítimos, la abuela se la donó al nieto de la orilla, fruto de los amores ilícitos de su hija mayor con un beodo despreciable. Mas, no era tan tonto el favorecido, ni tan ávido de bienestar, como para instalarse en el foco infeccioso. Por algo se llamaba Prudencio. Y la vieja murió sola en medio de sus bacilos. Así las cosas, no había que pensar en alquilarla; nadie la quería. La Sanidad habló de quemarla, pero se temió una explosión en el puesto de gasolina contiguo; y en lo que discutían si derribarla o no, falleció el médico de servicio. —Déjenla ahí –dijo entonces el sacristán–, Dios dirá lo que convenga. —¡Maldito lugar! La tuberculosis primero, luego las apariciones y los lamentos, y por último esa historia siniestra del aljibe. Desde entonces la gente le sacaba el cuerpo al callejón “Córdoba”, después de la Oración. En la misma bomba se detenía poca gente; los tres o cuatro choferes de Cueva preferían abastecer sus carros de gasolina a cualquier hora del día, cuando el sol, como un centinela rubicundo, vigilaba sobre los solares que componían el resto de la cuadra. Una rigurosa sequía se había apoderado de Cueva. Dos meses sin lluvia, bajo un cielo de infierno, es casi castigo inquisitorial. Los hombres trabajan mal, y la sed y el hambre diezman el ganado. Los tanques se secaron. La corriente del riachuelo se afiló hasta la ridiculez, y en los recodos bostezaba una lama pestilente. Del cielo no caía ni una gota. En semejante trance pudo más el terror a la inanición que el miedo a la enfermedad. Los pobres recurrieron al aljibe abandonado. Como la cobardía individual suele trocarse en valor colectivo, abordaron el sitio en masa. El primer día casi alcanzaron el agua con las manos. El cántaro sonó en la oquedad como una profanación; mas la sed la mitigaron. Sólo Prudencio, que era algo anormal y muy cobarde, se abstuvo de probar el líquido embrujado. Porque lo estaba; y de ahí el miedo supersticioso de los moradores, además del provocado por el temor al contagio. Del aljibe salían gemidos al filo de la medianoche; unos gemidos muy quedos que erizaban los vellos a los trasnochadores. Pasaron varios días. Una semana, dos, casi tres. Ese viernes amaneció nublado; por fin iba a llover. Pero ya Prudencio no podía más. Necesitaba agua, agua y más agua, para dar de beber a sus poros calenturientos. ¿Y si no llovía? ¿Cuántas veces anunciaron lluvia las nubes y no la dieron? Era indispensable que se bañara; precisamente ponerse en remojo para amortiguar la fiebre que le resecaba la piel. Y vino temprano al aljibe con un baño de zinc a cuestas. El agua andaba escasa, pero cubito a cubito reuniría bastante para refrescarse. El estruendo del cántaro en el fondo; un entrecejo contrariado porque apenas sube mediado, y con retemblores contra el brocal, la burla del agua pajosa y gusaraposa dentro del baño. 55 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Sacaba el cubo por quinta vez. —No es posible –murmuró. Y se inclinó para explorar el fondo. —Sin embargo, eso parece –monologó desfalleciente– ¿Una qué…? Pero… ¡Ave María Purísima! Loco, aullante, con los pelos erizados, se dio a la fuga. Sus compueblanos abrían las puertas en ese momento, unos para atender a sus quehaceres, otros reclamados por la iglesia; y los demás para pendenciar. —Por ahí va Prudencio –voceó el alcalde a su consorte– como alma que lleva el diablo. Metióse el fugitivo en la sacristía, tembloroso, tartajoso, con los ojos desorbitados. El cura se asustó. —¿Qué le ocurre, Prudencio? —¡Una maldición, señor Cura! El Padre lo miró como quien observa a un bicho raro. —En el aljibe hay un muerto. —Un… ¡Bah! –pronunció el venerable sacerdote– ¡Eso nos faltaba, que se rematara el sacristán!… Y a propósito, Bolo acaba de irse con un dolor, ¿quiere subir y dar el tercer toque de misa? Aterrábale la idea de verse solo en el campanario. Pero debía obedecer y se levantó con las piernas de trapo. De repente, las campanas doblaron gravemente. El Padre arqueó las cejas, excesivamente sorprendido. —¿Qué es esto? –sofocó–. ¡Este hombre se ha vuelto loco declarado! ¡Eh, Pedritín, sube a ver lo que pasa! La sotana del monaguillo aleteó en la prisa que requería el suceso. Gravemente tocaban a muerto las campanas, y la misma gravedad se extendía por la cara criolla de Prudencio. Tlan, tin… tin… Había solemnidad tal en el espectáculo que Pedritín, acezoso por la rápida ascensión, se estuvo quieto, como idiotizado. —Prudencio –dijo al fin con recelo– ¿por qué doblas? La voz monaguil se diluyó en el intenso plañido de los toques. —¿Qué por qué doblas? –chilló entonces el muchacho. Oyóle el sacristán esta vez y contestó: —Por el descanso de ese muerto. —¡Qué muerto ni qué vieja tuerta! ¡Toca pronto dejar! En la sacristía el Cura se mesaba los escasos cabellos en medio de las beatas alarmadas y de los curiosos que había congregado la desbocada carrera del sacristán. —No quiere callarse –informó el monaguillo al entrar. —Déjenmelo a mí, que yo lo hago callar –prometió el dueño de la bomba. —Un momento –rogó el Cura, y dirigiéndose al monaguillo–: ¿por qué dobla Prudencio en vez de tocar tercero? El aludido abrió unos ojos entontecidos. —Por el descanso del muerto, dizque. Algunos rieron. Otros, los más, se persignaron. 56 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I —Por… por… –tartamudeó el tonsurado– Bueno, esto es inaguantable… Vamos todos al aljibe. —¡Al aljibe! –gritaron varios. En el camino se agregaron muchos, de suerte que cuando llegaron al callejón “Córdoba”, parecía una manifestación obrera. Un silencio impresionante dormía su hastío en todo el patio. Densas nubes ocultaban el sol, y el aire electrizado oprimía los pechos de antemano agarrotados por la aprensión. Por encima de la cisterna vibraba el quejumbroso volteo de las campanas. Tin… tin… tin… Tlan… Inclinóse el religioso sobre el brocal, y con él los más cercanos. —No veo nada –dijo–. Aquí no hay nada, sino agua. —El miedoso de Prudencio vio visiones. —¡Jesús… María y José! –exclamó el monaguillo–. ¡Una calavera! Efectivamente, cuando la vista se acostumbraba a la penumbra del pozo, distinguíase, blanqueando en el fondo, un cráneo luciente con las dos cuencas hambrientas de luz. Importunado por la conversación, un sapo arrugado saltó de su escondite y se posó en la frente pelada. Una mujer del pueblo se deshizo en vómitos; desmayóse una jamona histérica; otras gritaron, y los hombres empalidecidos, sentían el agua estancada en el estómago, y en la boca el sabor putrefacto del cadáver. Cada uno urdió el drama conforme a su idiosincrasia. Suicidio. Homicidio. Muerte accidental. Cruel asesinato. Algo horrible, espeluznante y macabro. Los más simples se representaban el alma del difunto, que venía gimiendo en las tinieblas a calentar su osamenta. Únicamente el Cura le restó importancia al hallazgo. —¡Bah! –dijo– algún bromista tiraría ese cráneo en el aljibe. —De todos modos –argumentó el alcalde– hay que bajar a investigar el caso. Es el deber de la justicia. —Hoy no será –advirtió el Cura, extrañamente regocijado–. El aguacero se nos viene encima. A lo lejos se oía el atropello del chaparrón. Venía galopando como un energúmeno, al viento la bufanda gris, y la mirada puesta en Cueva, jadeante. La gente corrió a guarecerse, la Autoridad a la cabeza. Un ruido ensordecedor lo ahogó todo, hasta la noción del tiempo. Dentro de la cisterna, la virgen de vientre maldito, bramó al caerle encima el chorro de los caños. Y así fue creciendo, hermosa y lujuriosa, hasta salir al patio por la nariz del aljibe. De nuevo, pudorosa y joven, el agua reía para ocultar la repugnancia de sus entrañas. Reía, reía, olvidada de su vergüenza… 57 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS RAFAEL DAMIRÓN (1882-1956)* Modus vivendi Ca uno es como ca uno, dice uno de los tres Baturros de la comedia argentina así intitulada. De modo que cuando los insidiosos vecinos de doña Nico no se explicaban cómo siendo tan pobre, primero dejara de comer que de comprar el diario que circulaba a las siete de la mañana, ella murmuraba entre dientes: —Tan entremetidos y tan groseros… Doña Nico tenía por verdadero nombre el de Nicolasa, pero de niña, las hermanitas del Hospicio Santa Clara le decían Nico, apodo que ella aceptaba como testimonio de afecto y simpatía. Doña Nico pasaba muy pocos días del mes en el seno de la pequeña casita que representaba su único haber en el mundo, y era ya muy notorio, que cuando faltaba en su casa, algún enfermo adinerado se encontraba en estado de gravedad. Y no andaban errados sus vecinos al suponer que doña Nico leía con tanta puntualidad el diario de la ciudad porque algo había en él que la interesaba. ¿Qué cosa? ¿Quizá la que luego la hacía ausentarse por semanas enteras de su casa? ¿Quizá algún enfermo grave, naturalmente, miembro de una familia bien? Cuando doña Nico mandaba su precioso Niño Jesús de visita a casa de sus ricas creyentes, era cosa sabida, sin temor de caer en error, que la gente acomodada de la urbe gozaba de la más perfecta salud, y ya entonces, era seguro, que el divino mensajero de la cristiandad traería en las manos el devotísimo tributo que haría sonreír la cara alborozada de su fanática preceptora. Doña Nico, pues, se sabía al dedillo el padecimiento de cada uno de los ricos de la ciudad, y sabía, más que los mismos médicos igualados de las casas, el nombre de las inyecciones que servían para atenuar la neurosis de los viejos, y las que eran infalibles para aplacar el histerismo de las doncellas cuarentonas. Doña Nico hacía ya dos semanas que no regresaba a su casa, es decir, según aseguraban sus vecinos, desde que cayó en cama don Ramón. Sin embargo, cierta inquietud mantenía en expectativa a esos mismos vecinos, porque, por desgracia, una fuerte epidemia de gripe azotaba la ciudad, resultando más alarmante, precisamente, entre la gente pudiente, ya porque sabían pagar mejor sus solicitudes, ya porque los médicos, en estos casos, suelen ver mayores peligros en quienes mejor pueden retribuir sus servicios profesionales. Pero es lo cierto que el vecindario se preguntaba: —¿Dónde está doña Nico? Las telarañas cubrían ya totalmente la cerradura de la puerta de su casa. —¿Dónde estará doña Nico? –murmuraban, y con esto, que ahí viene ella, más gorda y más afanosa que antes, con un maletín en la mano que parecía repleto, más que de buenos consejos, de filosóficas providencias. *Rafael Damirón. Periodista y poeta. Autor de las novelas: Del Cesarismo –1911–, El monólogo de la locura –1914–, ¡Ay de los vencidos! –1925–, La Cacica –1944–. Obras de teatro: Alma Criolla –1916–, Como cae la balanza, Mientras los otros ríen, La trova del recuerdo, Los yanquis en Santo Domingo, Una fiesta en El Castine, Sátiras teatrales. Cuadros de costumbres: La Sombra de Concho –1921–, Estampas –1938–, Pimentones (recopilación de artículos) –1940–, Revolución (cuadros de política) –1940–. Poesías dispersas en periódicos. 58 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Cierta vecina que se llevaba bien con ella, en cuanto se dio cuenta de su presencia en la casa, llamó desde su ventana: —Doña Nico… doña Nico… dichosos los ojos… —¡Ay, hija de mi alma! ¡Estoy muerta! ¡Veinte noches sin dormir! No sé cómo me tengo en pies con tanto ajetreo como he tenido en estos últimos días; pero tú sabes que yo con don Ramón, no puedo menos. Ya te he contado cómo me trata su mujer, y cómo me quieren sus hijos. —¿Y cómo está él? —Regularcito, se ha visto entre la vida y la muerte; pero hoy ha amanecido un poquito animado. ¡Pero qué lucha!… Que cada hora una cucharada de esto; que cada media hora el gorro de hielo; que la inyección; que el purgante; que los sobos en el bajo vientre; que el termómetro; que las criadas; que las visitas; que el lechero; que el carbón; que, figúrate, ¡algo tremendo, hija!… Si no fuera porque soy mujer fuerte, me hubiera muerto primero que él… —Pero oye, parece que estás más gorda… —¡Ah!, eso sí, tú sabes como es esa gente. —Más buena que el pan. —Dios los conserve. A mí no me falta nada en esa casa: jamón, huevos, chocolate, pan fresco y mantequilla por la mañana; casi un banquete a mediodía; por la tarde, a las cuatro, chocolate, pan y mantequilla; a las siete, otro banquete; a las doce, un tentenpiés riquísimo; por la madrugada, leche con gengibre, galletas de soda, y queso rosqueforte. —¡Qué gusto! –exclama la vecina. —Si yo no fuera de tan poco apetito estaría como una bola, porque a la verdad, esa gente no tiene nada suyo. —¡Qué bueno! ¡Lo que vale ser servicial como tú!… —¡Ay, hija!, yo creo que si hay gloria, para allá voy el día que me muera. —Así mismito, bien te lo mereces. —Bueno, te dejo porque no vine más que a darle un vistazo a la casa. Tengo que irme enseguida. La pobre señora no puede moverse sin mí. ¡Adiós! —Adiós, y que vuelvas pronto, Nico. —Ojalá. Ahora mismo voy a ordenar una misa de salud. —¡Adiós! —¡Adiós! Doña Nico comenzó a colocar las cosas, ya limpias, en su puesto. Sacó del maletín que había traído, dos trajes casi nuevos, que le regaló la esposa del enfermo; tres cortes de traje, regalo de la hija; algunas cajas de ampolletas sobrantes de suero; otras de cacodilatos; algunas latas de conservas; varios pares de media y un millón de menesteres más con que la habían obsequiado generosamente, por sus valiosos servicios, además de algunos billetitos de banco que ella cambiaría en oro acuñado para enterrarlo al pie del guayabo que crecía en el pequeño patio de su casa. —Ahora –se dijo– déjame volver, que esa pobre gente, tan sufrida y tan buena, no puede moverse sin mí. Ya de regreso en la casa, lo primero que hace es tocarle la frente al enfermo. —Está fresco –exclama–. ¿Se tomó las cucharadas? —Sí, doña Nico –contesta la esposa. 59 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¿Le pusieron el lavado? —Ah, no; la esperábamos; usted sabe que él no quiere que nadie se los ponga más que usted. —Bueno, entonces, déjenme ir a la cocina a calentar el agua. Y empuja una puerta; cierra otra; cruza por entre las habitaciones; llama a las criadas; ordena, manda, discute, pone a hervir el agua, y entonces, con voz imperativa, pide a los familiares dejarla sola. —Con cuidado, don Ramón; no se apure; póngase así, así, así; no se mueva… ahora… ve usted que bien. Pero don Ramón de súbito se ha agravado, y también súbitamente se ha ido de la vida. Doña Nico se adueña del muerto; recoge en su corazón las lamentaciones de la esposa inconsolable; los ayes de los hijos; los abrazos condolidos de los amigos; los comentarios generales alrededor de la irreparable desaparición, y entonces, toma posesión de la absoluta dirección de la casa. ¿Cómo va la esposa, en tan duro trance, a atender a nada? ¿Cómo, los hijos y las hijas del difunto? Doña Nico enciende las velas de la ardiente capilla; doña Nico ordena y administra el reparto del café, pan y queso del velorio; doña Nico, en fin, estará al punto de todo, hasta que la cruz llegue por el cadáver. Doña Nico, así luego, fatigada, vencida casi, se iría a buscar el reposo en su casa abandonada desde hace cerca de dos meses; pero, es obligación que se ha impuesto la de estar presente los nueve días subsiguientes para dirigir los rezos en favor del alma del difunto. Durante estos nueve días, doña Nico aún conserva la casi total administración de los asuntos de la casa. —Yo quisiera irme ya –exclama dirigiéndose a la viuda inconsolada. Pero la viuda la dice suplicante: —No me deje, doña Nico. ¿Cómo voy a hacerme ahora sin Ramón? Y doña Nico se queda, asiste a la lectura de la testamentaria, y días después, recibe algún regalo que con pena y con cierta resistencia, al fin acepta, para dedicarse, en la tranquilidad de su casa, a leer las crónicas del diario que no tardarán mucho en hacerla saltar en un conmovido gesto de piedad hacia otro grave don Ramón que esté a punto de pasar a mejor vida. Mientras tanto, doña Nico vestirá lujosamente a su bello Niño Jesús, para que comience sus visitas y retorne de ellas con el tesoro de sus manos llenas de brillantes lentejas. GUSTAVO A. DÍAZ (N. 1882)* Dos veces capitán El Capitán Diego Molina había alcanzado su grado, cuando todavía en las milicias nacionales existían grados subalternos y cada marcial insignia rememoraba una épica *Gustavo A. Díaz. Licenciado en Derecho. Ha sido Encargado de Negocios, Presidente del Senado, Consultor Jurídico en la Presidencia de la República, y, finalmente, miembro de la Corte Suprema de Justicia. 60 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I proeza. Su grado era su honra; y el despacho en que se lo consignaron, la siguiente mañana de la batalla de Santomé, era la única cosa escrita que guardaba, con honores de reliquia. Diego Molina hizo su carrera, desde soldado, a las órdenes del General Santana, su “padrino de sangre”, como él lo llamaba, y a quien se sentía sometido, más que por todo precepto disciplinario, por ese rudo cariño que engendra en el alma de los bravos la comunión de peligros y victorias. Tenía para el viejo Libertador, más que eso, una veneración ciega y fanática, cuya única forma de expresión era un respeto casi trémulo que hacía del héroe un siervo. El Libertador, que lo había visto erguirse, radiante de bélica grandeza, y empinar su coraje por sobre la eminencia de todos los peligros, lo agasajaba con su confianza, que es el severo cariño de los jefes. Lo había visto apoderarse, en un arrebato de acometividad salvaje, de un cañón enemigo; lo había visto, impasible ante la muerte, arreglar el freno de su caballo, que una bala había roto. Cuando volvió el rústico prócer, después de su última ruta, a su descuidada heredad de las orillas del Seybo, llevó al triste bohío: un recóndito orgullo en el alma, una cicatriz profunda en la cabeza y su inmaculado despacho de Capitán de cazadores, que el propio General Santana había firmado. Pero sobrevinieron días de tristeza y de oprobio para la Patria que él también, con su esfuerzo y con su sangre, había creado, y que allá en lo hondo de su pecho siempre tuvo la firmeza y el calor de las pasiones que acendran almas primitivas. La bandera dominicana, que a sus ojos de guerrero fue siempre como la visión radiosa de la propia victoria, y que jamás vio plegarse en derrota ante las acometidas enemigas, ahora caía como un sudario sobre las muertas glorias de la República. La lúgubre tragedia moral de la Anexión se había consumado. El General Santana –pensaba él– se había vuelto loco, o le habían echado algún maleficio. El día que en el Seybo se izó la bandera española, el Capitán Molina no entró a la población, “porque eso él no lo había visto nunca, ni lo quería ver”. Y se quedó, fiero y huraño, en la rebelde soledad de su bohío, ¡que en medio de aquel tremendo naufragio moral fue un leño que no zozobró jamás! Un día le llevaron una carta en que el General Santana lo requería a la Capital. Dispuso en breve tiempo lo necesario para su viaje, y tras rápida jornada compareció ante su antiguo jefe. Se le había llamado para otorgarle una distinción que más le llenó de congoja y de rubor que de alegría. El General Santana, su protector; su “padrino de sangre”, había obtenido que se le reconociera su grado de Capitán, y ya lo había hecho inscribir en la llamada Reserva activa del ejército español. Fue como un viento de desolación lo que agitó su espíritu y aturdió su pensamiento, cuando oyó el severo acento del General: —Ya lo sabes. Desde hoy eres Capitán del ejército de la Reina de España, cuyas banderas defenderás conmigo. Es una alta merced que he alcanzado para ti, porque te creo digno de ella. A sus ojos asomó su alma, hosca y bravía, en una muda protesta. Y se alejó lleno de una callada turbación que parecía de orgullo, ¡que parecía de dolor! Se volvió a su retiro, inconforme y como abrumado por el peso de una tremenda infamación. ¡El General Santana le había perdido! ¡Lo había hecho oficial de los españoles! ¡Y tener 61 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS que resignarse! porque lo que era él no tenía voluntad para oponerse a lo que el General resolviera. Callado y taciturno, por confesión suya nadie supo en el Seybo el resultado de aquella entrevista. Un silencio amargo selló sus labios, hasta la hora en que, ante su propia conciencia redimido, los desplegó en un altivo reproche. La hora se la anunció un día la voz que desde la áspera manigua llamó a los dominicanos a la guerra santa de la Restauración. En su atormentado espíritu renacieron los vigores de otros tiempos; iluminó su pensamiento el albo resplandor de sus altivos ideales, y se aprestó a renovar sus pasadas gallardías de soldado. De un lado lo llamó un absurdo deber, a defender la bandera de España. De otro lado, desde su propia conciencia, desde su pasado, lo reclamó la Patria. Y se fue a la manigua. Se incorporó bizarramente a las tropas revolucionarias, bajo las órdenes del General Antonio Guzmán. Las altas empresas de la intrepidez llegaron pronto, y le brindaron a la gloriosa ambición que ardía en su pecho el anhelado instante. Suya fue la primera victoria que se alcanzó después de su incorporación a las tropas. Se fue como un león sobre el enemigo; se batió desesperadamente, y, cuando se reconcentraron las tropas después de terminada la batalla, trajo entre sus manos trémulas, hecha jirones, una bandera arrebatada a los españoles. La presentó, radiante de altivez, y dijo: —Mi General, si es que esto vale algo, voy a pedir la recompensa que ambiciono. —Para los valientes son las recompensas. —¡Yo quiero mis galones de Capitán! El General Guzmán no comprendió aquella extraña petición, hecha por quien llevaba honrosamente el grado que solicitaba. O estaba aquel hombre trastornado por la emoción, o rechazaba inexplicablemente el ascenso. —Capitán –le dijo– me parece muy extraño lo que le oigo decir. Tengo entendido que es ése precisamente su grado. —No, mi General. Yo era Capitán; pero el General Santana me degradó. Yo quiero volver a ser el Capitán Diego Molina, bajo la bandera dominicana. Aquel mismo día, que inmortalizó el heroísmo, fue proclamado Capitán del Ejército Restaurador, el bizarro Capitán Molina. VIRGILIO DÍAZ ORDÓÑEZ (Ligio Vizardi) (N. 1895)* Aquel hospital Aquel hospital era tan moderno, de fachada tan elegante, que producía la impresión de un paredón de lujo contra el cual la muerte ejecutara una parte de sus habituales *Virgilio Díaz Ordóñez (Ligio Vizardi). Licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Santo Domingo. Poeta: autor de Los Nocturnos del olvido (1925), La sombra iluminada (1929), Figuras de Barro (1930); y de las novelas: Alma Antillana y Archipiélago. Actual Rector de la Universidad de Santo Domingo. Ha representado al país como Embajador en varias naciones y en las Naciones Unidas. 62 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I fusilamientos diarios. Por el lado anterior, una escalinata de cinco gradas impecablemente blancas hacía pensar en un pentagrama sereno en donde el mármol soñara vibrar en melodías de vida y de esperanza. Del lado opuesto, otra escalinata más sencilla presenciaba cómo descendían a veces pequeños ataúdes, tan pequeños que parecían estuches de grandes violines. En el interior todo era nítido. Tabiques de cristal e instrumentos plateados daban la sensación de que se estaba frente a la vitrina de una joyería. Y por todas partes la nota blanca: en las paredes, en los lechos, en los uniformes de médicos y enfermeras. La sala de cirugía, con su lámpara cenital ovalada, imponía su austeridad silenciosa como si fuera una sagrada capilla. Se hubiera dicho que hasta el olor de aquel hospital era blanco, aséptico. Clínicos, especialistas, radiólogos, laboratoristas, cirujanos y enfermeras se deslizaban calladamente, como sombras blancas también, por los pasillos silenciosos. Movimientos precisos y economía de palabras parecía ser la tácita consigna. Pero el hospital era para niños; y los niños sonríen y juegan y cantan cuando el dolor, la fiebre o el delirio no los abaten. Y allí el silencio era ya el único juguete que ellos, elegidos precoces de la enfermedad, podían romper con frecuencia. La disciplina interior era estrictísima. Madres o padres, tutores o familiares, sólo podían visitar a sus niños, allí internados, los días viernes de cada semana, de dos a seis de la tarde, como regla invariable. Y aquel día era un viernes. Un ascensor silencioso, casi lúgubremente silencioso, me llevó en ruta vertical a uno de los pisos altos y me depositó calladamente sobre uno de los amplios corredores. Tanto silencio, tantas personas sin palabras, en marcha muda y rápida, producían un poco de angustia. Se adivinaba que detrás de aquel alineamiento de puertas cerradas bullía un pequeño mundo de niños enfermos, inocentes, que ignoraban la existencia de aquella discreta escalinata posterior por donde con frecuencia descendían las grandes cajas de violín y desde donde partían hacia el misterio los amiguitos que se ausentaban tendidos en un oscuro coche grande. Pasé junto a una de aquellas puertas, que estaba abierta. Pasé sin mirar al interior; pero en mis oídos quedó una voz que sonaba a música triste. Una voz infantil, suplicante, repetía una frasecita que no pude comprender y que era dicha con modulación enternecedora cada vez que alguien cruzaba frente a aquella puerta. Cuando llegué a la dirección todavía resonaba en mi oído la vocecita tenue, frágil, insistente. Las Oficinas de la Administración refulgían de orden y limpieza. Centenares de pequeñas gavetas blancas tapizaban gran parte de las paredes. Esas pequeñas gavetas guardaban millares de fichas, notas, diagnósticos, diagramas de temperatura, análisis: eran el registro, el archivo, la cronología y la historia de las enfermedades que habían pasado por miles de cuerpecitos que acaso ya no existían. Quizás, en forma inédita, aquello era una colección de errores de diagnóstico, de irreparables excesos de ciencia, de inútiles recordatorios del primo non nocere consagrado por el apotegma hipocrático. En aquellas gavetas estaban las enfermedades que habían perdido ya su cuerpo. En aquellos diminutos nichos la experiencia hablaba en estadísticas y tosía números. A la Dirección entraban y salían técnicos y enfermeras, con un rótulo rojo sobre el bolsillo izquierdo de las blancas blusas. Aquellos rótulos parecían escritos con la sangre de alguien. Junto al escritorio principal, masa cúbica y blanca como tope de cristal grueso que, como un 63 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS espejo verdoso, se empeñaba en duplicar el rostro y los gestos del ocupadísimo Director, una pobre mujer humilde, con un pequeño bulto sostenido en sus manos chupadas por el hambre y supliciadas por trabajos rudos, esperaba una información que había solicitado. —No encuentro, doctor, a la internada número ciento cuarentitrés, –dijo una enfermera que se acercó al escritorio. —Yo dejé aquí a mi hijita el jueves pasado, –dijo la mujer–. Se llama Carmen, como yo. ¡Por favor, llámela, búsquela usted! Quiero verla hoy que es día en que está permitido visitar los enfermos. No podría resistir otra semana más sin verla. Los registros fueron nuevamente consultados. Carmen, Carmen, Carmen, repetía el Director después de preguntar otra vez por la fecha de ingreso, la edad de la internada, el nombre de los padres. De pronto el Director detuvo el índice de su mano derecha y mostró en una columna del registro algo a la enfermera. Director y enfermera cambiaron una mirada rápida y llena de comprensión. Y yo no sé cuál fue la voz que dijo: —Carmen, de siete años, cama número ciento cuarentitrés, falleció el miércoles y fue sepultada ayer jueves, a las diez de la mañana… Mientras esas palabras caían, como una sentencia misteriosa e injusta, sobre la pobre mujer, yo vi cómo de sus manos resbaló el pequeño bulto envuelto en papel, y cómo, al golpear sobre el suelo, se rasgó la frágil envoltura dejando en libertad un par de manzanas frescas y rosadas que rodaron casi alegremente, con algo de travesura infantil y como buscando las ausentes manecitas para las cuales estuvieron destinadas. Durante una hora estuve en las oficinas de la Administración. Retorné hacia los ascensores por el mismo amplio corredor que me sirvió para llegar hasta la Dirección. Otra vez las batas blancas con los hilillos rojos, las enfermeras y médicos presurosos y callados. Y otra vez algo en que había dejado de pensar: la vocecita suplicante que repetía para mí una frase ininteligible. Pero esta vez contuve un poco la marcha al acercarme al lugar de donde salía aquella súplica triste. Me detuve al fin frente a la puerta abierta y allí, con un paquete de ropitas humildes sobre las rodillas, un niño, con huella de lágrimas en las mejillas, me dijo: —¡Agüita, señor!, ¡agüita, señor! Por fin conocí la letra de la música triste que había escuchado una hora antes. Aquel niño tenía sed y pedía agua. Se encontraba en la sala destinada a los que habían sido dados de alta. Supliqué a una enfermera que ofreciera un poco de agua a aquella criatura sedienta que decía a todos los que pasaban ante la puerta: ¡agüita, señor! La enfermera fue generosa en explicaciones. En aquella pequeña sala deben ser recogidos por sus familiares los enfermos dados de alta. A los interesados se les avisa con suficiente anticipación para que estén allí en determinado día y hora. Para esa sala no hay, como es natural, enfermeras asignadas. El pequeño debió ser reclamado desde hacía tres horas; pero los padres o familiares no acababan de llegar. Quizás hacía tres horas que sentía sed… Pero la disciplina es estricta: para aquella sala no hay asignado ningún servidor especial. Mientras la enfermera monologaba sus explicaciones (que nadie había solicitado), el pequeño se quedó dormido con la cabeza apoyada sobre el bulto de sus modestas ropitas, acaso soñando felizmente con muchos, muchos vasos inagotables de agua fresca… No sé cuanto tiempo más tardaron en venir a buscarlo. 64 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Y ya en el exterior, bajo un cielo espléndido, teniendo frente a mí la perspectiva alegre del camino y dejando a mis espaldas la masa simétrica y blanca, imponente y elegante del Hospital de Niños quedé sorprendido por mi propia voz cuando, pensando en voz alta, me oí decir: el Hospital es perfecto, moderno, admirable. Lo único que le falta es un poco, sólo un poco más de piedad… FABIO FEDERICO FIALLO (1866-1942)* El príncipe del mar Aquel cuartito de Octavio era un caprichoso museo de exquisitos despojos femeniles. Allí se encontraban trofeos de todas las conquistas, laureles de todos los triunfos. Pero, ni la cajita de palo de rosa, donde alguien había sorprendido el oculto tesoro de la más hermosa y rubia y ondulante cabellera; ni el fino pañuelo de batista que ostentaba una corona de marquesa por blasón; ni el abanico de blonda y nácar, evocador de cierta leyenda sangrienta; ni la blanca liga de desposada…; ni los dos antifaces, negro y rojo el uno, rojo y negro el otro, que aún parecían conservar, frente a frente, la misma actitud hostil que una noche adoptaron al encontrarse en aquella misma alcoba sus respectivas dueñas; ni la sugestiva zapatilla azul que Octavio no tocaba sin besar, digna del breve pie de la Cenicienta; nada, nada mortificaba tanto mi curiosidad como la sarta de lindos caracolitos guardada devotamente en rico estuche de marfil. ¿Acaso este ateo impenitente abrigaba la cándida superstición de los amuletos? Una noche, por fin, interrogué a Octavio: —¿Y esto? —¿Eso?… ¡Ay! Es una historia bien triste la que me pides, la historia de un amor irreal. Miré con extrañeza a mi amigo. —¿Te sorprende la palabra en mis labios? —¿A qué ocultártelo? —Pues, escucha: Todas las tardes ella bajaba a la playa y allí acudía yo tan sólo por verla saltar descalza, de roca en roca, hasta alcanzar el abrupto peñón que se erguía en el mar, casi a la orilla, frontero al viejo torreón del castillo. Y poniendo aquel soberbio pedestal a su temprana hermosura, se hacía contemplar de las ondas, de las ondas a las que ella hablaba con la gracia y la majestad de una reina enamorada. ¿Qué les confiaba? No sé. Sin duda, embajadas de amor que las coquetuelas, modulando su canción de espuma, corrían alegres y presurosas a recibir, y presurosas y alegres se llevaban. Una tarde… ¡Oh!, ¡estaba más bella que nunca! Su flotante cabellera blonda parecía llenar el aire de átomos de oro, y en el azul de sus grandes pupilas se reflejaba algo de la imponente y bravía inmensidad del mar. Traía al cuello esa sarta de caracolitos que ha sido aguijón de tu curiosidad. Vino a mí, se sentó a mi lado sobre el césped, y me dijo: *Fabio Fiallo, poeta y prosista. Autor de Cuentos Frágiles –1908–, La Cita –1924–, Las Manzanas de Mefisto –1934–, Poema de la Niña que está en el Cielo –1935–, El Balcón de Psiquis –1936–, La Comisión Nacionalista Dominicana –1939–, Primavera Sentimental –1902–, Cantaba el Ruiseñor –1910–, Canciones de la Tarde –1920–, Canto a la Bandera –1925–, La Canción de la Vida –1926–. 65 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¿Sabes que me llaman loca? —¿Quién? —Ellas, las envidiosas, las que odian mis cabellos porque él los besa, y mis ojos porque él se mira en ellos. —¿Él? —Sí, el Príncipe del mar, mi novio. Y al decir así, sacudió con arrogancia sus cabellos. —Cuéntame tus amores, preciosa niña. Miróme breves instantes en silencio; después, con acento que mi recuerdo doloroso convertía en murmullo, me contó: —Tú sabes que la tarde que enterraron a mi pobre madrecita quedé sola, sola en el mundo. Yo estaba muy triste, y una noche, para llorar con más desahogo, vine a orillas del mar y aquí caí dormida. Súpolo el Príncipe, y en su carro de perlas tirado por cuatro tritones acudió a consolarme. Me rogó que no sufriera y me dijo que yo era muy bonita y que él se casaría conmigo. —¿Cuándo es la boda? —No sé; ¡mucho tarda ya esa hora de suprema ventura! ¡Oh!, ¡esperar!… ¡Qué duro es esperar cuando el tiempo no marcha con la violencia que palpita el corazón! Y mientras exclamaba así, miraba con sus grandes pupilas azules las ondas que alegres murmuraban su canción. —¿Por qué esperar? —Mi palacio aún no está concluido. Un palacio hermosísimo de granito más blanco que el mármol, con galerías de nácar, grutas de perlas y bosques inmensos de coral. Serán mis pajes los delfines y las ondinas mis doncellas. ¡Qué feliz voy a ser! ¿no es verdad? —Sí, muy feliz. —Todas las noches durante mi sueño viene el Príncipe a visitarme. ¿Ves estos caracolitos? Cuentan las veces que nos encontramos. Tengo muchos, muchos; ellos alfombran mi cabaña. Hoy estamos a trece y ya tengo doce. Después prosiguió como en un ensueño: —Mi Príncipe, ¡cuán bello es! Tiene la cabellera negra y ensortijada, la frente pálida y hermosa, los ojos tristes y soñadores, el pecho alto y vigoroso, el talle elegante y fino, el ademán firme y cortés. Cuando cierro los ojos y le contemplo tan bello, siento impulsos de correr a su encuentro y lanzarme al mar… —Te ahogarías. —No. Los tritones me recogerían y en su carro conduciríanme al palacio; pero temo que mi Príncipe se enoje. Y se alejó susurrando dulcemente un canto de amor. Tres días después ocurrió el hecho fatal. Corrí a la playa donde yacía tendida sobre el abrupto peñón que tantas veces había servido de soberbio pedestal a su hermosura. Un hilo de sangre corríale por la sien y manchaba de púrpura el oro de sus cabellos; por sus labios amoratados parecía aún vagar una sonrisa, sonrisa de mujer enamorada que corre al encuentro del amado, y del cándido cuello pendía la sarta de caracolitos que habían marcado las horas felices de aquel mes. Los conté: ¡doce! ¡Eran los mismos que me había enseñado! Desde aquel día no había vuelto el Príncipe y la visionaria se había lanzado al mar en su busca. 66 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I FEDERICO GARCÍA GODOY (1857-1924)* La cita Dormía voluptuosamente la siesta en una hamaca el coronel Virico García cuando un ruido de voces en la puerta del rancho en que se alojaba en compañía de dos oficiales de las reservas lo despertó de una manera algo brusca… —Coronel, aquí hay un hombre que quiere verle ahora mismo, –le dijo un fornido negro, especie de Hércules de ébano que le servía de asistente. —Que pase, que pase… La figura de un campesino vestido paupérrimamente, lleno de manchas de lodo, interceptando la luz, destacóse en el estrecho espacio de la puerta de la rudimentaria barraca… Un instante bastó para que el coronel Virico lo reconociese, a pesar de haberse por completo afeitado el bigote y llevar por todo calzado unas rústicas soletas. Caía en aquel momento una lluvia muy tenue. —¡Fonso! Acabas de llegar seguramente. Siéntate, siéntate, –y le señalaba dos sillas serranas desvencijadas que había en el cuarto–. Por dicha estamos solos… No te esperaba tan pronto, a pesar de lo que me dijiste ayer… Como una especie de incesante zumbido de colmena, los mil rumores confusos de un campamento en plena actividad venían de afuera, a veces como tenues susurros, a veces como encrespamiento de oleaje rugiente. Cerca de dos mil hombres allí acampados ponían sobre aquel trozo de llanura como una nota de vida continua e intensa. Empezaba a declinar la tarde, una tarde de cielo plomizo, fría, lluviosa, que esparcía no sé qué tonos de lúgubre opacidad, no sé qué tintes de cadavérica palidez sobre el paisaje circunstante. Cosas y personas parecían como sumergidas en un ambiente gris, de suprema melancolía… En la sabana de Juan Álvarez, conquistada a fuego y sangre al enemigo, hacía ya días que Santana había establecido el campamento de las tropas con que salió de Santo Domingo para aplastar la revolución estallada en el Cibao. Extensa y pintoresca, la sabana se dilataba hasta confundirse con los bosques que como espesa faja de un verde muy oscuro parecían por todas partes servirle de infranqueable límite. El río, el Guanuma, muy encajonado, corría sobre un lecho fangoso, a veces creciendo de manera rápida e imprevista hasta hacer muy difícil el paso. Diversas avanzadas, colocadas en puntos bien escogidos, mantenían a toda hora una cuidadosa vigilancia. El enemigo solía acercarse para desde el borde del bosque disparar a mansalva algunos tiritos… En la Bomba, bien resguardados se situaron el hospital y los almacenes. En desordenada profusión, desparramadas irregularmente, tiendas de campaña, chozas apresuradamente construidas, chicas y grandes, ocupan una vasta porción de la amplia sabana. Cobertizos muy prolongados sirven de alojamiento a la tropa. Aquí y allá, minúsculas cañadas, charcos de agua cenagosa cubiertos de obscura lama contrastan con el verde tierno del césped que se extiende hasta perderse de vista. En la larga y rústica casa que sirve de hospital se amontonan en catres y hamacas los numerosísimos *F.G.G. Obras: Crítica literaria: Recuerdos y Opiniones (1888), Impresiones (1899), Perfiles y Relieves (1907), La hora que pasa (1910), Páginas efímeras (1912), Literatura americana (1915), De aquí y de allá (1916), Americanismo literario (1918), Ensayos: José Martí, Alma Dominicana, Guanuma, El Derrumbe (obra ésta incinerada por el gobierno militar impuesto a la República Dominicana por Estados Unidos de América). Novela corta: Margarita (1888) y Cuentos: Sor Clara (1898). Hizo además labor de periodista; fue diputado al Congreso Nacional. 67 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS enfermos de la tropa española. Por falta de catres o hamacas, algunos yacen tendidos en lechos de serones o de yaguas. Las fiebres palúdicas, las perniciosas, la disentería, se ceban en aquellos soldados peninsulares no acostumbrados al enervante clima de estos países intertropicales. Las deserciones frecuentísimas de las milicias del país y las numerosas enfermedades han reducida considerablemente el número de hombres de aquella fuerte columna… Hacía rato que había escampado, aunque el tiempo no presentaba trazas de serenarse. El crepúsculo, de un gris intenso, se diluía lentamente en las primeras sombras de una triste noche de octubre. Muy salteadas, en escaso número, principiaban a brillar tenues luces en algunas chozas. El coronel Virico y Fonso, el primero con un farolillo en la mano, tan pronto cerró la noche, a guisa de paseo, empezaron a recorrer en todos sentidos el campamento. Con las nuevas explicaciones de su compañero y con lo que había podido observar aquella tarde, creíase ya Fonso en capacidad de poder suministrar al gobierno provisional datos positivos que suponía de bastante importancia… Ambos avanzaban lentamente, desechando los pantanos, salvando las cortaduras del terreno, abriéndose camino al través de obstáculos en realidad insignificantes; pero que la creciente obscuridad revestía de temerosos aspectos. El coronel, acostumbrado a inspecciones de vigilancia nocturna y gran conocedor del terreno, guiaba expertamente. Reinaba sepulcral silencio en algunas chozas, que semejaban como tumbas de una vasta necrópolis. En una de las chozas, la mejor alumbrada, algunos oficiales jugaban al dominó. Agrupados en torno, familiarmente, algunos camaradas siguen con interés las jugadas comentándolas en alta voz… Noche, noche intensamente negra. El cielo obscurísimo, lleno de nubes, descubre, a raros intervalos, el resplandor de una que otra lejana estrella. Ambos, como movidos por la misma fuerza, se detienen repentinamente. De un bohío inmediato, quejumbrosas, sollozantes, se escapan las dolientes notas de una guitarra. Un sargento de Bailén mueve con hábil mano las cuerdas. En la silente noche, en aquel augusto recogimiento de las cosas, bajo el cielo sombrío, esos sonidos impregnados de hondas nostalgias parecen como la evocación plañidera de cosas amadas perdidas en melancólicas lejanías… Tal vez en esos arpegios palpita el recuerdo de la madrecita que reza por él en la iglesia de su aldea; tal vez en ellos flota la imagen de la mujer querida que lo aguarda; acaso palpita en esos sones la visión de alguna casa de Cádiz o de Sevilla, donde en tiempos desvanecidos en tristes realidades apuró sendas copas de manzanilla en compañía de fácil y garrida moza tocada con vistosa mantilla… Siguen, siguen… Ante los dos exploradores nocturnos, álzase ahora una choza más grande y mejor construida que las otras en cuya puerta hace centinela un soldado con bayoneta calada. Cerca del bohío, en un tosco banco, bostezan o dormitan sus compañeros de guardia. En el interior, un hombre corpulento, de rudo aspecto, de imperativo gesto, desde la hamaca en que está sentado dicta algo a un joven que sin levantar la cabeza escribe apresuradamente. El viento hace a cada momento oscilar las luces de las dos velas de un candelabro de metal colocado en la mesa que sirve de escritorio… El coronel Virico toca en un brazo a Fonso, y le dice en voz baja: el general… Como fascinado, Fonso se detiene clavado en el suelo por una fuerza superior. A la distancia, lejanos, óyense los ¡quién vive! de los vigilantes centinelas. Dos tiros lejanos interrumpen el silencio de la noche sin que parezcan llamar la atención del general y del secretario que llena con letra cursiva hoja tras hoja de papel. Fonso Ortiz continúa con la vista fija en el Marqués de las Carreras… 68 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I II En las vastas profundidades del bosque tropical, a medida que avanzaban cautelosamente al través del ramaje entrelazado en busca de un paraje bien retirado del camino real donde pudiesen conversar a sus anchas sin el más leve temor de ser oídos, empezaba la tarde a revestirse de tonos grises, a esparcir jirones de tenue sombra sumergiendo los objetos en una semi-obscuridad que se espesaba lentamente… Afuera, en el llano, todavía reinaba bastante claridad. En el fondo de la llanura, en la lejanía, los picos de las primeras estribaciones de la cordillera central se recortaban con perfecta limpidez en el horizonte todavía iluminado por los resplandores de la tarde que caía. Sobre la llanura vasta y silenciosa, corría un vientecillo sutil haciendo oscilar el tostado pajonal en que, aquí y allá, como hundidos en un mar de extraño verdor pastaban sosegadamente algunos animales… Fonso Ortiz y el coronel Virico, uno detrás del otro, continuaban abriéndose paso por entre la maleza cada vez más inextricable. Ante ellos, a sus lados lo mismo que por detrás, surgían con profusión robustos troncos de árboles en cuyas copas frondosas, por entre las ramas estremecidas, penetraban los dardos solares a manera de largas rayas de luz, y a cada paso tropezaban con las raíces desparramadas sobre el suelo como formidables tentáculos de animales pertenecientes a no sé que misteriosa fauna desconocida… Suponiendo ya el lugar bastante resguardado, Fonso Ortiz se detuvo algo cansado de aquella fatigosa caminata. Virico lo estaba también. El coronel era un mulato muy claro, casi blanco, de treinticinco a cuarenta años, corpulento, de fisonomía expresiva siempre iluminada por una sonrisa, verdadero tipo militar que a todo el mundo resultaba extremadamente simpático… Nadie hubiera podido percatarse de la presencia de ambos en aquel oculto rincón del bosque visitado sólo por algunos animales. Era ya hora de que pusiesen en movimiento la lengua… —Y bien –interrogó Fonso– ¿qué ha sido de ti desde que nos separamos en Santiago, te acuerdas, aquella noche de Carnaval en que corrimos juntos tamaña juerga? Estabas alegre, lo que se dice muy alegre… Créelo, chico, con algunos tragos más eras hombre al agua… —Nunca he olvidado esa noche en que me salvaste el pellejo. Después de Dios, a ti te debo el estarlo contando. La culpa la tuvo aquella mascarita del baile a que fuimos en los Chachases. Coqueteó conmigo cuanto le dio la gana pero no pude conseguir nada de ella; nada, créelo, ni pizca… Era una gran hembra… ¡Pero qué hombre aquel tan celoso, Virgen Santísima! Desde que principié a bailar con ella estaba acechándome… Y si tú no le desvías el brazo y lo sujetas en el momento en que me fue encima con un puñal, adiós coronel Virico… Dos días después, sin despedirme de ti, pues me dijeron que estabas en el campo, regresé a Santo Domingo muy satisfecho de mi paseo a Santiago… —Se dijo poco después que te habías retirado del servicio… —Estaba disgustado con lo de la anexión. Me había dedicado al comercio y empezaba a prosperar lo más quitado de bulla cuando al estallar la revolución me llamó el general para que lo acompañase al Cibao. No podía negarme, pues ya sabes que cuanto valgo se lo debo al general. Pero soy dominicano, y cuando ayer en el campamento recibí el papel que me enviaste con el vale Goyo me dio el corazón un vuelco. Inmediatamente resolví acudir a tu llamada y aquí me tienes… —No esperaba menos de ti. Allá todos te consideran como un buen dominicano. Don Benigno me dijo que conocía mucho tu familia. En ella todos son santanistas, pero eso no quita que quieran la libertad de su país. En nombre de él te hablo. No pretendo que traiciones a Santana, pues ya sé que no lo harías. Lo que quiero es que me prestes tu ayuda para 69 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS salir con bien de una empresa que me han confiado. Cumple con lo que crees tu deber no abandonando a Santana. No te lo censuro. La gratitud es el primer deber en todo hombre bien nacido. Pero eso no impide que puedas hacer algo por tu patria. La revolución avanza triunfante. En Santiago está ya instalado el gobierno provisional. Los españoles sólo tienen en el Cibao el fuerte de Puerto Plata. Dime con franqueza… ¿Viene o no Santana al Cibao? —Creo que ni aun él mismo lo sabe, amigo Fonso… ¡Pobre General! Él creía otra cosa. Él esperaba que los blancos gobernasen mejor. Si hizo la Anexión, júralo, puedes jurarlo, fue para salvarnos de los haitianos para siempre. —Y quedarse él y su gente con la batuta por los siglos de los siglos… —Entonces no hubiera renunciado el mando como lo hizo de su espontánea voluntad… Pero lo cierto es que el general está enfermo, aburrido, llevándoselo el diablo con las dificultades que para que fracase le pone día por día el Capitán General… —En el Bonao cuentan que los oficiales españoles le faltan el respeto a cada momento… —Embuste, embuste, –replicó presuroso el coronel Virico–. Bueno es el viejo para soportar que nadie le tosa en la cara. El sábado lo probó retebién. Había prohibido que los oficiales llevasen impermeables por “no ser prenda de vestuario”… Llovía que era un diluvio, ¡Virgen de la Altagracia!… El General en su rancho se mecía en una hamaca mirando hacia fuera. Estaba ese día de pésimo genio. De pronto ve a un teniente que pasaba muy bien arrebujado en su impermeable… Rápido, de un salto, se tiró de la hamaca, y sin decir palabra, corrió tras el oficial, lo agarró por el cuello, y después de quitarle la capa lo metió a empujones en el calabozo… —Pero ¿qué se propone actualmente? —No creo que piense ir al Cibao; por lo menos tan pronto como se dice. El general tiene muy buen olfato y no quiere moverse sin dejar muy bien cubierta su espalda. Hay malos síntomas. Las deserciones y las enfermedades aumentan. En la Capital se asegura que de España viene una escuadra con mucha tropa. El general tiene el alma en un hilo temiendo que el Seybo se descomponga. Empieza ya a sospechar de algunos en quienes tenía confianza. Los jefes españoles dicen que con excepción de Suero, Contreras, los Puello y algunos otros, muy pocos, todos los dominicanos que sirven a España están jugando a dos manos. —Y es natural. Cada uno debe estar con los suyos. Si los nuestros llegan a ponerle la mano encima a Santana lo fusilan en lo que canta un gallo. El gobierno ha dado un decreto autorizando al jefe que lo aprese a romperle inmediatamente el pescuezo… —¡Pobre general! Créelo, Fonso, no es tan malo como dicen sus enemigos. Nunca supuso que al quitar la bandera iban a pasar tantas barbaridades. No creyó jamás que al hacernos españoles lloverían sobre su país mayores desgracias que las producidas por las guerras con los haitianos… Mientras conversaban, Fonso Ortiz se había levantado tomando ambos amigos la dirección del sitio en que habían dejado las monturas. Virico le seguía dando noticias pormenorizadas respecto del número y clase de tropa acampada en Guanuma. El general decía públicamente que tan pronto llegasen los refuerzos que había pedido a la Capital, para reponer las bajas sufridas por las deserciones y las enfermedades y pudiera dejar bien cubierta su retaguardia, continuaría su movimiento de avance; pero Virico creía, por muchísimas razones, que tal avance no sería posible por ahora… Con esa celeridad con que acostumbraba tomar sus resoluciones, decidió Fonso, acto continuo, trasladarse en persona al campamento de Guanuma, y de ahí, siempre trajeado como un 70 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I campesino, seguir viaje hasta la misma Capital y comunicar algunas instrucciones a la Junta secreta que dirigía allí el cotarro revolucionario. El coronel Virico procuró disuadirlo de tan peligroso empeño. Si por cualquier casualidad se descubría quién era, cuatro tiros lo despacharían incontinente al otro mundo como espía. Y con los pésimos antecedentes que tenía… —Tengo que ir y lo haré aunque pierda la vida. Esta noche escribiré al general Salcedo informándole de todo lo que he podido saber y mañana me presento en el campamento fingiendo ser un peón de la finca del vale Goyo, que quiere colocarse en el servicio de convoyes que se mantiene con Santo Domingo. Lo único que exijo de ti es que pongas lo que puedas de tu parte para que me acepten… No creo eso cosa difícil… El coronel Virico no opuso a esto ninguna objeción seria. Le recomendó únicamente que no llevara sobre sí ningún papel que pudiera comprometerle. Había que prever cualquier endiablado percance… Avanzaban con trabajo por en medio del bosque espeso. Hilos de tenue claridad muy vaga, que iba atenuándose rápidamente, se filtraban aún al través del espeso ramaje. Al salir del bosque se dieron un fuerte apretón de manos. Momentos después ambos se alejaban por distinto rumbo espoleando sus respectivas cabalgaduras. Comenzaban a oírse vagos rumores. La naturaleza se aletargaba en una paz infinita, en un silencio solemne interrumpido solamente por el monótono estridor de los grillos y lejanos relinchos de caballos. Anochecía… MÁXIMO GÓMEZ (1836-1905) El sueño del guerrero Para Clemencita Gómez Toro …Desaparecía el sol; apenas doraba con sus últimos rayos las cimas de las altas montañas del Jatibonico: el alborotoso pájaro negro1, escondiéndose en el ramaje de las altísimas palmas y de los corpulentos árboles, puso término a su atormentadora algarabía… ………………………………………………………………………………………………………… Al fin el Corneta de Órdenes tocó silencio; los demás lo repitieron y apenas se extinguió el eco prolongado de esta consigna, cuando quedó todo el campamento sumergido en el más profundo silencio y obscuridad. Y yo me tendí cuan largo soy, en mi hamaca de campaña. Pasado un momento, un hombre, un anciano de aspecto venerable, con blando paso que apenas se siente, se acerca a mi tienda y, como quien no desea ser oído de otro, pide permiso para hablarme, entra y se sienta. Quedéme un tanto sorprendido al apercibirme de aquel extraño desconocido que así se atrevía a faltar a esas horas a la consigna; pero al fin accedí a su súplica, y le permití que hablase, lo que hizo de la manera siguiente: —”Mi nombre poco te importa saberlo; y la mansión de donde vengo, tampoco es del caso que lo sepas; es inútil que me lo preguntes pues no te lo diría; lo que quiero que sepas, y es lo que importa, es mi historia. Nací pobre, mi alumbramiento costó la vida a mi madre; apenas fui amparado por la Fortuna, pronto el Destino me dejó huérfano, y quedé solo vagando entre los hombres como el fragmento, en el espacio, de un planeta muerto. Para Alusión al Cao. 1 71 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS mi mayor tortura, puso Dios una idea en mi mente que a medida que el tiempo pasaba y los años maduraban mis juicios, quemaba mi cerebro como lava ardiente, comprimida en el fondo de apagado volcán, y me devoraba el corazón, como el apasionado de una belleza ideal que huyese al contacto de su ardiente mirada. ¡Ah! ¡cuánto he sufrido antes, y cuánto he padecido después!… Cuántas veces he maldecido mi existencia, pesándome hasta haber nacido…” Al mismo tiempo que aquel anciano proseguía en su narración, su semblante se iluminaba con una aureola casi divina, y mi espíritu se sentía sobrecogido por una especie de religioso temor. Después de una breve pausa, continuó, y yo escuchaba asombrado. —”Sometido a varias torturas y contrariedades, víctima de infamias y desprecios, por entre peligros y escollos, solo, perdido y desamparado, sin más amparo que Dios, pude al fin realizar mi empresa, y arranqué al Mundo –para el Mundo mismo– un portentoso secreto. Entonces el Universo entero me saludó entusiasmado, y me apellidó El Glorioso. Las naciones todas me rindieron adoración y respeto, y reyes hubo que se sintieron humillados y empequeñecidos ante la majestad y grandeza de mi gloria. Los más pequeños me creyeron un Dios, y besaban de rodillas mis vestiduras. Rodeado de tanto agasajo y ovaciones humanas, colocado de pie encima de pedestal tan alto como el Sol; alumbrando los rayos de mi gloria dos Mundos a la vez, no sintió mi corazón –por fortuna mía– el tormento de la vanidad y la soberbia: antes por el contrario, yo sentía en mi alma un secreto dolor que me consumía sin podérmelo explicar. Sobre mi corazón y mi conciencia pesaba un insoportable remordimiento y en vano trataba de averiguar la causa. Era la tortura del criminal a solas temblando ante la presencia de su interno y severo juez. Inútilmente interrogaba mi pasado, y me detenía a escudriñar mi presente; ningún acto mío acusaba mi alma de maldad. La blanca túnica de mi inocencia no estaba manchada con ningún crimen mundanal; yo no había hecho más que obras de bien; yo no había amado nunca sobre la tierra más que a dos deidades: la Ciencia y la Virtud, que eso es amar a Dios. “Yo no había hecho, en fin, derramar una lágrima, sino más bien provocar sonrisas y alegrías. ¿Por qué, pues, tan tremendo castigo de la inquietud tan acerba y constante que acosaba mi espíritu y que no me dejaba gozar de las delicias que proporcionan la Gloria y la Fama?… Loco me fui adonde el cóndor hace su nido y desde allí –en la soledad del desierto– llamé a los espíritus para que dijeran la causa de mi secreta angustia; y ni el desierto ni los espíritus, me contestaron; tan sólo el silencio y el vacío me circundaban. No pudiendo resistir más mi existencia, pesada como un fardo, en un impulso irresistible de desesperación, quise arrojarme al torrente y una mano invisible me separó del peligro. “Crucé entonces el océano y suplicante interrogué al mar y a la tempestad; y el trueno ahogó mi voz. Desesperado me precipité a los abismos para concluir con el dolor de mi existencia desapareciendo en sus insondables misterios; pero una mano invisible me salvó medio muerto y me arrojó –como el despojo de un naufragio– sobre la arena de la playa. Incorporado apenas, sentí de nuevo en mi pecho el diente que me mordía y me devoraba… ¿por qué, oh cielos, tan cruel tortura? Decídmelo… ¿Cuál ha sido mi gran culpa? Los cielos guardaron silencio. No contento el Destino con el suplicio a que eternamente me había condenado, preparó la Envidia y la Calumnia que armadas me asaltaron en el camino, y los hombres se hicieron mis enemigos y me vejaron y me despreciaron. Largo tiempo –como un mendigo– vagué entre ellos cual un desconocido y apestado. Y cuando creí curarme de mis dolores, porque se cumplió el plazo y abandoné la envoltura que aquí me retenía, me 72 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I elevé a la mansión en donde termina el misterio de la vida. Yo aparecí entonces manchado de sangre”. —¿Y tú quién eres, asesino? –exclamé indignado, sin poderme contener y borrándose de improviso en mi ánimo la impresión de compasión y de ternura que aquel ente singular y desconocido me había inspirado, con la narración de sus desdichas. —”Aguarda –me dijo con calma y gravedad aterratoras– aún no he terminado; no me juzgues sin haber antes acabado de oírme. En vez de condenarme, con tu alma grande me tendrás lástima. Demasiado desgraciado he sido, –dijo–, y continuó: Si en la tierra fui un paria desheredado, sin asilo y sin fortuna, en la mansión de los justos me está prohibido entrar sin el perdón de dos razas; porque ha caído sobre mí –como lava ardiente de encendido volcán– la sangre de una raza inocente extinguida; y desde aquella terrible hecatombe quedó marcado sobre mi nombre y mi conciencia, como un hierro candente, el crimen de haber descubierto un mundo y el de haberlo entregado a la barbarie y la usurpación. “Recogieron los hijos de los nuevos pobladores la desgraciada herencia de tormentos y martirios que les legó la raza desaparecida al furor de los conquistadores, bárbaros y estúpidos. Y tú, insigne, ilustre guerrero, que ya estás en víspera de terminar la gran obra de la Redención de esta Tierra, por mí descubierta, vengo aquí –postrado a tus pies– a suplicarte me consigas el perdón de todos los tuyos y quede cumplida la Eterna Sentencia… Soy Colón” –dijo, y calló… Un sonido estridente me sacó de aquel estado: el corneta tocó diana. Era un sueño. Cuartel General de La Demajagua. Junio, 1889. FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL (1848-1951) Humorada trágica ………………………………………………………………………………………………………… Sita en la linde oeste de la villa, aislada en su solar urbano, había una casa de madera pintada a dos colores: azul i crema. Circuíala una galería de torneadas columnas. Por ellas subía en espiras la trepadora madreselva. El interior se distribuía en cinco piezas: sala, comedor i tres alcobas. En el patio –un cuadrado con arbustos florales– erguíase un árbol, atalaya i nido de ruiseñores, que convidaba a dormir la siesta bajo el quitasol esmeralda de su tupida fronda. Tres damiselas, no familiares, tenían su morada en ese alegre hogar sin fogones ni estufas. No eran las Gracias del helenismo ni las Marías del cristianismo. Eran cortesanas a la moda, con algunos rasgos de belleza juvenil i no pocos de buen humor, nacidas en andaluces lares, tal vez en cármenes granadinos, i sacadas de pila con sendos nombres de esos que guarda el santoral o que ofrecen las hojas diarias del calendario. Concepción, Susana e Inocencia –respectivamente– eran sus nombres de pila. Con esos fueron inscritas en el registro parroquial del templo católico en que cada una de ellas recibió el agua del bautismo. En el mundo era otra cosa. En el mundo –el suyo– conocíaselas con estos apelativos disílabos: Pura, Casta y Niña. Era evidente que de cada nombre propio fue deducido el que cada una de ellas llevaba i hasta con ufanía. 73 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Las tres estaban en la primavera de la vida i las tres eran hetairas. Hacían la vida en común i como si fuesen hermanas: hermanas en la servidumbre del placer furtivo i efímero. Luego –en el medio día de su vida licenciosa– lo serían por el legado prematuro de su anómala existencia: el dolor, la inopia i el hospicio. ¡Lástima de juventud florida que a diario se mustia i se deshoja al fuego de la lascivia! Dos de ellas –Casta i Pura– lucían el mismo color mate-moreno –suele decirse en el solar hispano– i ambas tenían, como los ojos, negro el pelo de ondulada caída. Las manos, mórbidas, eran pequeñas; los pies, menudos, les cabían en las manos. Coincidían también en gustos i carácter. Hacían, por eso, mui buenas migas. La Niña, por el contrario, era gruesa, casi redonda, cuellicorta. Tenía los ojos garzos y el cabello como oro en ascuas. La piel, mui fina, tenía el color i el brillo del alabastro; encendíasele, a menudo, en el rostro, con oleadas de sangre a flor de cutis. Su grosura no era óbice a su apetito desordenado. La gula había hecho presa en su insaciado organismo físico. —Vas a reventar, chica, como un globo inflado con aire –decíanle a menudo sus dos amigas, delgadas i esbeltas, que eran parcas en el comer i sobrias en el beber. En todo lo demás formaban un trío. Gustábales el canto. Bajo la copa del árbol, en horas de siesta, solían entonar canciones i puntos antillanos. Solían alternarlos con seguidillas i malagueñas o con soleares i cantares de la tierra de Mariasantísima. A veces, en la noche i a guisa de serenata, organizábase el concierto vocal en la galería i bajo la enredadera que ponía en la casa-quinta algo de misterio i algo de poesía. Entonces entraba en juego la guitarra a la par alegre i triste. Leían mui poco. Pero en veces saboreaban, como rara golosina, versos eróticos. Una los leía, o los recitaba, –no sin énfasis declamatorio– i todas los celebraban. El palique, en cambio, constituía para todas la comidilla cuotidiana. ¡Claro! En la charla se habla de todo i aún de todos. “La murmuración –se ha dicho i no de ahora– es un puntal de la vida”. Con él apuntalaban ellas la suya. El tránsito por aquella calle limítrofe era escaso. Entre los transeúntes, aves de paso, a la caída de la tarde, en ocasiones se veía pasar al venerable Cura de almas de la parroquia. Iba siempre, lentamente, sin volver la cara e inclinado bajo el peso de su edad provecta o de su espíritu lleno de virtudes. Era el anciano presbítero don Vicente Villanueva. Padre Vicente le llamaba el vecindario. Seis a siete lustros contaba en aquel curato. Era manso e ingenuo. Era un bueno i teníanle por un santo. El de Paúl le servía de modelo. Era, como él, caritativo i casto. Un aura de respeto i de cariño lo envolvía, como una aureola, dentro i fuera del templo. Lucía la tarde de un día festivo. La villa estaba de gala. El trío había formado la tertulia en la galería i frente a la calle. Entreteníanse en ver la gente que iba o venía. El buen humor daba sueltas a la lengua i la lengua suelta destilaba acíbar sobre los transeúntes. Las damas salían peor libradas que los caballeros. En eso apareció el párroco. Iba cabizbajo, abstraído, según su costumbre. Tal vez lo llamaba la tierra… Memento homo… —Creí, por la falda, que el Cura era una de tantas… –dijo la Niña. —Anda, chica, deja en paz al señor Cura. —A ese viejo todos le debemos respeto. Es un santo. —¡Bah! Es un hombre i ha sido joven. ¡Quién sabe si todavía!… 74 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I —Pues aseguran que nunca ha pecado. —Siempre ha vivido solo. Ni ama de llaves ni sobrino tiene… —¡Oh! cuando se muera, el pobrecito, será canonizado por sus virtudes i el almanaque traerá esta leyenda en su honor: San Vicente de la Aldea, Virgen i mártir. Una risa, clamorosa, coreó la irreverente burla de la atrevida hetaira. Ese mismo día, en la prima noche, hallábanse a la mesa. Era una cena opípara. Costeábanla dos apuestos jóvenes cogidos en la jaula del trío. El uno cortejaba a Pura; a Casta, el otro. La Niña echaba de menos un tercero. En todo era golosa. Se desquitaba comiendo i bebiendo. La conversación, por instantes, adquiría tonos subidos en color i ritmo. El vino se les subía a la cabeza. Entre sorbo i sorbo, como una saeta, volaba el dicho agudo i picante. El beso, a dúo, sellaba los labios agresivos. La Niña protestaba. Había comido i bebido con exceso. Estaba harta i un poco ebria; pero ayuna de caricias. Era un abuso. Hubo un rato de silencio. La Niña cavilaba. La austera figura del levita se dibujó en su imaginación enardecida. Se sonrió con una mueca satánica e hizo, en alta voz, esta afirmación provocativa: —Si el padre Vicente estuviese aquí lo haríamos caer en pecado… —No digas eso, Niña. El es inviolable. Sus canas le sirven de escudo. —El padre Vicente es un santo. —Apuesto –insistió la Niña– a que, si lo hiciésemos venir aquí, esta misma noche, se quemaría en el fuego de todos los besos que arden en mi boca. —¡Vanidosa! Pues yo apuesto a que te haría caer de rodillas i pedirle perdón por tu insolencia. —Eso mismo digo yo i voi en contra tuya. —Santurronas. Eso decís porque estáis acompañadas. Otra cosa diríais, egoístas, si estuviérais en mi caso. Los jóvenes, ajenos a la disputa, no cesaban de reír a mandíbula batiente. La Niña propuso: —Hágase la prueba. Yo me voi a la cama. Estoi enferma i necesito de los auxilios espirituales. Hai que llamar al Cura… —El caso es urgente i de conciencia… ¿Qué os parece? —La broma es pesada… —Pero digna de una tragicomedia –completó uno de los jóvenes. —Sea. Llamemos al párroco –concluyó Casta– antes de que la Niña se arrepienta o se despida en viaje por expreso para el otro barrio. Pura escribió unas líneas i –ya en la puerta de la calle– puso el papel i una moneda en las manos de un adolescente que acertó a pasar por allí en aquel instante. El mandadero, gustoso i listo, echó a correr con dirección a la morada del cura. Media hora había transcurrido cuando –en ejercicio de su ministerio i llevando consigo el ánfora de los santos óleos– llegaba el padre Vicente a la casa de la enferma fingida. Desde la puerta hizo el saludo ritual del oficiante: —¿El Señor sea con vosotros! Pudo haber dicho “con vosotras”. Los jóvenes se habían refugiado en el lado opuesto de la galería. 75 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Buenas noches, padre. —Entre. En aquella alcoba está la enferma. I le señalaban el aposento en donde estaba la Niña. La risa les retozaba en el cuerpo. El anciano sacerdote entró solo a la alcoba. Al entrar tuvo la sensación de la penumbra. Bajo una guardabrisa, color de ópalo, atenuaba la luz una lamparita. El anciano miró con su cansada vista. En el lecho había alguien. Una mujer, sin duda. Para confesarla había ido. Miró de nuevo… La joven hetaira, desnuda, parecía una estatua yacente. Oíase en la estancia un ronquido sordo. Allegóse a la cama, como quien mira i no ve; tomó la sábana de blanco lino, con mano trémula, i la subió hasta los hombros de la joven desnuda. Su mano rozó, ligeramente, con un seno de la enferma i lo sintió vibrar al contacto de su mano. No se inmutó por eso. Otro ronquido, sordo, se produjo en la abultada i enrojecida garganta de la Niña. —Hermana: aquí estoi. Vengo a confesarte. Pon tu fe i tu esperanza en el Cordero sin mancilla. Magdalena, la pecadora, fue perdonada por haber amado mucho i por haber creído. La joven hizo un esfuerzo, como si recuperase la conciencia, i se quedó mirando dulcemente al venerable anciano. Luego, casi afónica, como un eco sin palabra, articuló por sílabas esta frase de fe i de esperanza: —El padre Vicente es un santo i con su perdón i sus oraciones me abrirá las puertas del cielo. Se moría. La broma se había convertido en un drama. La Niña era presa de una apoplegía fulminante. ¡La infeliz! Había intentado salir del lecho, había querido gritar, i no pudo. Estaba a dos pasos de sus compañeras e iba a morirse abandonada i sola. ¡Pero ya no! El bondadoso Cura de almas se hallaba a su lado. Este volvió a llamarla. En vano: No contestó. La confesión era ya imposible. Se moría. Apenas había tiempo sino para administrarle la extremaunción. Eso hizo; la moribunda, con los ojos entreabiertos, sonreía… Así, sonreída, entró en el arcano del eterno sueño. El párroco tomó las manos de la muerta i se las puso en cruz encima del pecho. Le cerró los ojos. Oró por ella. E inclinándose, con piedad i ternura, ungió la frente de la pecadora con un ósculo de paz i de misericordia. —¡La Niña ganó la apuesta! Era una algarada de voces ebrias i de risas locas. Las dos hetairas, seguidas por sus compañeros de orgía, habían creído ver que el anciano sacerdote deshojaba la flor de un beso en los burentes labios de la Niña. Entraban a la alcoba, para ver i celebrar el triunfo del placer i de la vida, harto efímero, i se hallaron con un cuadro de dolor y de muerte. El levita les salió al paso para decirles con voz unciosa: —Callaos. No la despertéis de su último sueño. No pude confesarla. Llegué tarde. Se moría con los ojos del alma fijos en el cielo. Sólo he podido ungirla, in extremi con los santos óleos i con el beso de paz i de amor en Cristo. ¡Dios la acoja en su seno i en su gloria! Casta i Pura –sobrecogidas de espanto i de angustia– cayeron a los pies del lecho mortuorio, musitando a dúo el padre nuestro. Luego, con un gesto fervoroso, cada una de ellas le tomó una de las manos al venerable Cura de almas para besársela. Era la atrición. Era el último dolor, medroso, de haber pecado con su complicidad en tal aventura sacrílega. I siempre de rodillas –como la cortesana de Magdala con el dulce Nazareno– 76 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I cubrieron de besos i bañaron con sus lagrimas aquellas manos –lirios de castidad i de pureza– que acababan de administrar el último sacramento a la hetaira súbitamente fenecida. El padre Vicente trazó en el aire el signo de la cruz –símbolo de redención i de amor en Cristo– i las bendijo… Santiago de Cuba, 1922. MAX HENRÍQUEZ UREÑA (N. 1885) La conga se va… —¡No sea freco! ¡No te conoco! —¡Deja la muchacha quieta! ¡Sinvergüenza! —¡Adió! ¿Qué se habrá figurao la negra vieja? ¡ni que la chiquita fuera de seluloide! ¿De dónde vendrán a la dos de la mañana? Pa mí que… El impertinente que así hablaba –un mulato vestido de blanco–, no pudo acabar la frase: junto a las dos mujeres apareció de súbito un mocetón de negra tez que le descargó en el rostro un tremendo puñetazo. Perdió el equilibrio el atrevido, que desde el borde de la estrecha acera se inclinaba con alcohólica efusión sobre la chiquilla, y rodó en el polvo. —¡Jesú! –gritó la negra, abrazándose a la niña. —No se asute bieja –exclamó con voz sosegada y firme el inesperado defensor–. Ese salao no se levanta deay en una hora. Si un polisía topa con él, pasará la noche en el bibac. ¿Dónde biben utedes? —Aquí serquita, en San Mateo casi esquina Carbario. —Boy con utedes. Y los tres echaron a andar. —Mucha grasia, joben –dijo la vieja al doblar la esquina. —No la merese. —Si no’e por uté, ese condenao no jecha a perdé la noche. ¿Cómo ‘e su grasia? —Mario Luna, pa serbirle. —¡Qué bonito suena ese nombre! –murmuró la chiquilla, mirándolo con sus grandes ojos expresivos. Pareció vacilar un momento y tras breve pausa inquirió: —¿Y cuántos años tienes? —¿Yo? Ando en diesisei… —¿Na má? Pué parese tener má. Te pasa lo que a mí, que tengo trese y tó er mundo cree que ando en lo quinse. Él la miró a su vez y no dijo nada. Al cabo de un rato preguntó: —¿Y tú cómo te yama? —¿Yo? ¡Tengo un nombre má feo! Juaniquita Lafori… —No hay nombre feo si se sabe yebá bien. —¡Qué grasioso! Parese que ere tan baliente como tan fino… Los dos se miraron y sonrieron. Nuevo silencio, que a los pocos momentos rompió la vieja: —¡Ay! Entoabía me dura er suto. Mira, muchacho, que la jubentú de hoy no sirbe pa na, mejorando lo presente. Tós son uno perdío, como er freco ese que preguntaba aónde íbamo 77 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS de madrugá. Beníamo de la tumba fransesa ¿sabe? Dende chiquita aprendí a bailala, pero ya no la bailamo má que lo biejo. ¡Ese si ‘e baile fino! Hay mucha gente de arriba que pasa por ayí pa bela bailá. Un fransé de Fransia tubo a bela una noche y dijo que se paresía a un baile de su tierra, del tiempo de lo reye; desía que la yamaban minué. Yo yebo siempre a mi nieta pa que me acompañe y pa que aprenda. Pero lo jóbene de ahora no tan má que por er son, cuando no tán pensando en que yeguen lo carnabale pa salí en la conga. Y esa conga que salen ahora no son má que un relajo… —¡Ay! ¡Ma Juana, no diga eso, que yo me muero por la conga! ¿No le guta ese cantico que dise: La conga se bá, Y yo me boy tras eya…? —Céllate, muchacha, que ni yo ni tu mamá, que en gloria eté, salimo nunca en una conga. Y tú no irá tampoco. —¿Y qué otra dibersión tenemo en lo carnabale de Santiago de Cuba? Mire, agüela, lo blanco jasen su carnabale en febrero, con flore y papelito; pero lo bueno son lo carnabale de nosotro en julio, con mucha conga… El año pasao pasó por casa una conga grande, grande… ¡Cuánta gente!… Cuando la cabesa yegaba a Carbario, la cola pasaba toabía por la otra esquina… —Ahí taba yo –dijo Mario. —¿No lo dije? –interrumpió la abuela–. Si eta jubentú tá perdía. ¿Qué saca un muchacho como tú, que paese buena persona, con andá en ese relajo? Un día saldrá deay con la boca rota y jata con puñalá en er corasón… —¡Ay, agüela, no diga eso, por su madre! Mario soltó la carcajada. —¿Qué quiere usté, bieja? –dijo–. La jubentú ‘e pa dibertirse. Tó er que entra en la conga se siente alegre. En lo periódico se quejan a vese de que la autoridá deja salí las conga. Pero si le quitan eso ar pueblo ¿qué le ban a dejá? —Aquí ‘e –dijo la abuela deteniéndose ante una vetusta casucha que en su reducido frente lucía un amplio portón y una ventana con barrotes de madera–. Ya sabe, Mario, que aquí tiene tu casa. Date tu bueta por acá uno de eto día. Y que Dió te bendiga… —Grasia, bieja. Adiós, Juaniquita. —Adiooós, Mario. II Mario volvió días después y gradualmente se habituó a frecuentar aquella casa y a oír de labios de Ma Juana el recuento de toda su vida. Ma Juana entretejía sus recuerdos como quien piensa en alta voz. El nombre de su marido, Esteban Lafori –criollo, mitad francés, mitad cubano–, brotaba a cada momento en su charla: Esteban fue en su tiempo el mejor carpintero de Santiago de Cuba; Esteban había torneado los barrotes de madera recia que lucía la ventana, y a él se debía casi toda la obra de carpintería de aquella casa, que era el fruto de sus ahorros. Cuando estalló la guerra de independencia, Esteban se fue al monte, y ella se puso a trabajar como lavandera para ganar su propio sustento y el de la única hija del matrimonio. Después no hubo más noticias de Esteban; parece que murió en la invasión a Occidente, no se sabe si de fiebre o de bala. ¡Qué lástima que Esteban no alcanzara a ver 78 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I convertida en mujer, y en hermosa mujer, a la hijita que dejó de pocos meses! ¡A Juanita no había otra mulata que le pusiera el pie delante! ¡La pobre! Si Esteban hubiera vivido no pasa lo que pasó… Juanita, que tantos enamorados tuvo, dispuestos a casarse, y fue dejando pasar el tiempo sin decidirse por ninguno, puso un día los ojos en un desconocido que vino de otra provincia, y se dejó seducir por él. Después que la abandonó se supo que era casado. Esos amores fueron fatales para Juanita, que murió al dar a luz una niña… ¡Cómo se parecía Juaniquita a su madre: tenía su misma cara y su mismo cuerpo! Mario escuchaba entretenido, durante horas, esa animada reconstrucción del pasado; pero otras veces, como si esquivara la parlería torrencial de la vieja, daba desde la acera las buenas noches y se detenía en la ventana a hablar con Juaniquita. ¿De qué hablaban? Juaniquita no hilvanaba recuerdos, como su abuela, sino anhelos. Ansiaba romper con la paz de aquella vida que su abuela le había impuesto: soñaba con fiestas populares, suspiraba por ser reina de carnavales, sentía temblar sus pies ágiles con sólo evocar la idea del baile. ¡El baile! Ya en la tumba fransesa le concedían alguna vez un turno. Majestuosa y esbelta, marcaba el paso con gracia, y todo su cuerpo se estremecía con la rítmica ondulación de sus caderas cuando, erguido el busto donde los senos eréctiles parecían horadar el corpiño, daba la vuelta al salón bajo la caricia de cien ojos codiciosos que sentía clavarse en cada uno de sus poros cual ósculos de fuego. En más de una reunión familiar celebrada en el vecindario, Mario la sintió languidecer de deleite entre sus brazos al bailar el danzón: se unía a él con flexibilidad de serpiente, y si se separaban momentáneamente para hacer figuras de capricho, complacíase en marcar el compás a contratiempo para girar después hasta el vértigo sobre sí misma y caer de nuevo en brazos de su galán, en señal de abandono. Al poco tiempo de conocerse eran novios. III Se acercaban los carnavales de verano. La época de la esclavitud implantó esta costumbre, en armonía con las necesidades de la industria azucarera. Consagrados los meses de invierno y primavera a la molienda de caña, sólo en el verano podían los esclavos libertarse del látigo del mayoral que les laceraba las espaldas y disfrutar de algunos momentos de solaz. Los amos les permitieron celebrar fiestas carnavalescas en los meses de julio y agosto. Después de extinguida la esclavitud, la tradición mantuvo la celebración de esa fiesta como diversión popular. —¡Estos carnabales sí que han a tar bueno! –decía Mario a Juaniquita en los primeros días de julio–. Ba a ber mucho jaleo, mucho baile y mucha recholata. Me han dicho que ban a sacá reina a una muchacha que trabaja en la fábrica de Martíne. ¡Ah! Y me han invitao a salí en una conga que dicen que ba a dejá chirriquiticas a toas las que se han bisto ata ahora. —¡Ay, Mario! ¡Yébame! —Pero muchacha, si tu agüela no te ba a dejá… a eya no hay quién la conbensa… —No importa: yébame. Dende chiquita toy loca por dir a una conga. Quiero dir manque sea una sola ves. ¡Qué gustaso tan grande me boy a dar si tú me yeba! ¡Y contigo, mi negro, eso será la gloria! —No sé cómo te bas a arreglá… Yo no me atrebo, bidita. —¿La conga no sale el benticuatro? —Sí, el día de Santa Cristina, y buelbe a salí al día siguiente, que ‘e Santiago, y al otro día, que ‘e Santa Ana. 79 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Pué yo me hoy ar Santo de Critinita y de por ayí nos bamo… Ma Juana siempre me deja dir sola temprano y de ayí me traen. Esa noche le digo a Critinita que no pué sé que me quede, y tú me espera por ahí serca. —¿Y despué, si tu agüela lo sabe? —Ya beremo… —¡Jum! ¡No me guta! —¡Ay, Mario! Si tú me quiere de berdá, tú me yeba. —Bueno, prenda. Dios quiera que tó salga bien. —¡Cómo no! Si contigo tó tiene que salí bien… ¡Qué bueno ere! ¡Cómo nos bamo a dibertí!… IV Llegó el día de Santa Cristina, esperado por Juaniquita con viva ansiedad. Radiante de ilusión y de contento abandonó a temprana hora la fiesta familiar que le sirvió de pretexto para salir de casa con permiso de la abuela y fue a reunirse con Mario en una esquina próxima escogida por ambos como punto de cita. —Ni te ocupe, mi negro. Tú no sabe er gustaso que tú me da… ¿Por aquí biene la conga? —Por aquí tiene que pasá… ¡Ahí biene! ¡Óyela! Juaniquita prestó atención y percibió un vago rumor que por momentos se acrecentaba: ruido de atabal diluido en el viento, ecos confusos de voces humanas, de cantos y gritos… El rumor iba creciendo, y cada vez se hacía más distinto el rítmico tamborileo del bongó junto con el cuchicheo del güiro y el desenfrenado resonar de las maracas… Mil gargantas entonaban a un tiempo el canto popular, repitiendo sin desmayos la frase musical, primitiva y breve como su letra: Bururú, barará, Cómo tá Miguel. Bururú, barará, Bámono con él… La inmensa ola humana llegó, precedida de un grupo de chiquillos desarrapados que hacían cabriolas y marcaban el ritmo con el temblequeo incesante de sus hombros. Algunos portaban largas varas que remataban en farolillos de papel. —Bamos, ahí tán mis amigos –dijo Mario a Juaniquita–, señalando unos muchachones alegres que venían en primera línea. —¡Aquí toy, Panchito! –gritó. —¡Se acabó caña! –contestóle un joven de rostro ancho y regocijado–. ¡Aquí tá Mario! —¡Se acabó caña! –repitieron los demás– ¡Que biba Mario! —¡Bibaa! —Y viene acompañao –observó uno. —Ya lo creo. La muchacha tá pasá –agregó otro–. ¡Qué buena hembra! —Cuidao, señore –advirtió Mario–, que esa buena hembra ‘e mi nobia. —¡Pue que biba la nobia! —¡Que biba la buena hembra! —¡Bibaa!… –vocearon en coro. 80 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I El oleaje multánime los arrollaba y los apretujaba unos contra otros. Juaniquita se sintió oprimida contra el joven de cara ancha a quien primero saludó Mario. —¡No arrempujen, caballeros! –gritó Panchito. —¡Y pá qué tamo aquí sino pa arrempujá? –contestó una voz fuerte detrás del grupo. —¡Arroyando, arroyando! –vociferaron algunos. Entre tanto, el canto seguía: En este mundo infinito, lo juro por San Antonio, la mujer ej’un demonio y el hombre ej’un angelito. Todos unieron sus voces para repetir en coro el estribillo que seguía a la estrofa: Bururú, barará, Cómo tá Miguel. —Con tu permiso, Mario –dijo Panchito. Y agarrando por el talle a Juaniquita la estrechó contra su pencho, marcó en el espacio vacío que precedía a la horda delirante algunos pasos de rumba, y soltando después su pareja, giró en redondo sobre sus pies; mientras Juaniquita, después de dar una vuelta vertiginosa volvía hacia él, pero cada vez que Panchito pretendía de nuevo ceñirle el talle se escurría con donaire. Bururú, barará… La ola humana los envolvió y siguieron la marcha juntos. Ya eran el juguete de la multitud gesticulante que los arrastraba entre contorsiones lúbricas y respiraciones jadeantes. —¿Y Mario? –preguntó Juaniquita. —No sé –contestó Panchito. Juaniquita, atemorizada al sentir la presión constante del enorme gentío, se abrazó a Panchito. Y abrazados, apretándose más y más el uno contra el otro hasta sentir adoloridos los músculos, se dejaron llevar por la muchedumbre. ¿Cuánto tiempo transcurrió así? Juaniquita no habría podido decirlo. Las casas y los faroles danzaban ante sus ojos como fantasmas. La conga irrumpió en una de las calles de mayor tráfico, cruzó bajo la catarata de luz de las vidrieras comerciales, y tras de recorrer algunas manzanas torció hacia la parte baja de la ciudad. Juaniquita, siempre enlazada a su compañero, caminaba llevando el ritmo con todo su cuerpo, estremecida y palpitante… De súbito oyó la voz de Mario, seca y enérgica: —Bámono, Juaniquita. La agarró por el brazo y la separó bruscamente de Panchito. Ella se dejó conducir, atontada, mientras Mario se abría paso a empujones. —¡Maldita sea la hora en que te yebé a la conga! Por suerte no son má que las onse y tu agüela no sabrá ná. Esas fueron las únicas palabras que Mario profirió en todo el trayecto hacia la casa de Juaniquita. Ella guardó silencio; pero al llegar frente al viejo portón se detuvo y volviéndose rápidamente besó a Mario con furia en la boca. 81 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¡Mario! –murmuró suplicante–. Mañana no puedo dir a la conga, pero me tienes que yebá pasao mañana. Como ‘e Santa Ana, yo conseguiré que Ma Juana me deje ir a ber una amiga, y de ahí nos bamo junto. ¡Pero no te desperdigue como eta noche, mi negro! —No me hable más de conga, que pué sé tu desgracia –contestó Mario en tono de disgusto, deshaciéndose de Juaniquita. Y se alejó. V Cuando al anochecer del día siguiente se acercaba Mario a la casa de su novia, alcanzó a distinguir un hombre que se despedía de ella en la ventana y se retiraba luego con andar presuroso. —¿Era Panchito el que hablaba contigo? –dijo al llegar, como único saludo. Juaniquita sonrió: —Bueno ¿y qué? Si tú no me quiere yebá a la conga, Panchito me yebará. Y al ver el rostro congestionado de Mario, agregó: —¿Jesú! No te ponga tan guapo. Paese que me ba a comé… ¿Tá seloso? —Óyeme –masculló Mario casi entre dientes, tratando de bajar la voz por temor a que la abuela se enterara de lo que pasaba–, ya entre nosotros no hay na, pero ten cuidao… ¡Que no te bea en la conga, porque!… Quiso agregar algo que vagamente se traducía en un gesto amenazador, pero la ira ahogaba las palabras en sus labios trémulos. —¿Qué? –inquirió Juaniquita en tono de desafío. —¡Na! –contestó él. Y echó a andar calle arriba. VI Al incorporarse con Panchito a la conga del día de Santa Ana no experimentó Juaniquita las mismas emociones del primer día. La muchedumbre ofrecía un aspecto extraño y lúgubre que le infundía temor. Al cabo de tres días consecutivos de euforia carnavalesca, las voces enronquecidas ponían graves notas de miserere en la tonada popular, que el cansancio hacía más pausada: Bu-ru-rú, ba-ra-rá, Có-mo-tá Mi-guel… El ritmo lento, los rostros desencajados, los gestos incoherentes, daban a aquella conga, aún más nutrida que la primera, un aspecto de aquelarre. En el aire flotaban, sacudidos por el viento quemante de la canícula, extraños símbolos que aparecían como absurdo remate de pértigas descomunales: un penacho de plumas rojas, a modo de plumero; un estandarte negro en cuyo centro sonreía una calavera… Junto al macabro estandarte Juaniquita vio refulgir un relámpago. Alzó los ojos y vislumbró muy cerca una mano negra que esgrimía un puñal; luego, un rostro sonriente y terrible de un gigante de ébano, iluminado por una doble hilera de blanquísimos dientes, que le parecieron enormes como los de un puerco cimarrón. –Bururú, barará– cantaba con voz de 82 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I trueno el negro hercúleo, mientras con la hoja brillante y afilada trazaba rítmicamente en el aire signos cabalísticos. Juaniquita quiso huir, pero Panchito la atrajo hacia sí con violencia, y apretándola con frenesí la besó en la nuca. Un escalofrío de placer sacudió su cuerpo, y su cabeza cayó pesadamente sobre el hombro de Panchito. Poco a poco la conga fue cobrando vida. El calor era asfixiante. El olor acre y capitoso del sudor humano mezclado con el alcohol enardecía a la muchedumbre como un tufo afrodisíaco. A las voces veladas por la afonía se mezclaban alaridos que taladraban el aire como voceros de insania. Por momentos el ritmo de la tonada se hizo más y más vivaz; y el coro inmenso y jadeante, atropellando la frase melódica, sólo acertaba a balbucir las primeras sílabas del estribillo popular, repetidas con exaltación creciente hasta el infinito: Bururú, barará, bururú, barará, bururú, barará… Bongoes, claves, güiros y maracas sonaban de manera incesante, al conjunto de manos febriles. Niños, hombres y mujeres se agitaban con lúbricas contorsiones o saltaban ebrios de locura dionisíaca. La conga, epiléptica de lujuria, se retorcía y vibraba como si tuviera un solo cuerpo y una sola alma… Bururú, barará –repetía junto a Juaniquita el negro horrendo, al compás de su rítmico puñal. De súbito se volvió hacia Panchito, mostrando sus colmillos de jabalí: —No te lo quiera coger tó, que la muchacha tá pulpita… Y ciñendo con el brazo la cintura de Juaniquita, al par que marcaba el compás con los relámpagos del acero que llevaba en la diestra, la levantó casi en vilo y avanzó con ella algunos pasos, siguiendo el vaivén isócrono de la muchedunbre. Con furioso golpe, una mano fuerte separó de la cintura de Juaniquita el brazo fornido que la ceñía. Era Mario. El puñal frustró en el aire su rítmico centelleo y el brazo negro y lustroso se alargó en la altura para descender con ímpetu hacia Mario, trazando una parábola amenazante. —¡Mario, que te matan! –clamó Juaniquita. Mario se irguió como para defenderse y recibió el golpe en mitad del corazón. Mientras su cuerpo se desplomaba en brazos de Juaniquita, la conga siguió, frenética, su camino: Bururú, barará, bururú, barará… Desde el balcón vecino, voces infantiles rompieron a cantar: La conga se va, Y yo me voy tras ella… 1920 83 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (1884-1946) La sombra En la tarde, al llegar a mi nueva casa cerca del mar, sentí la fruición de las cosas bien logradas: el jardín, que recibimos en desorden salvaje, iba definiendo formas; las enredaderas iban subiendo decididas; los rosales habían encogido su exuberancia de ramas dispares; en los naranjos se afianzaban las orquídeas familiares de las Antillas: la mariposa y la flor de lazo, que allí no se siente catleya vanidosa y envanecedora como en climas extraños. Pero en la galería encontré al perro desconocido. Echado en actitud vigilante. Me miró; lo miré; no se inmutó. Mediano de tamaño; afilado de hocico; piel negra con manchas claras. Nada extraño que hubiera atravesado el jardín y se hubiera plantado en la galería: en la feliz confianza de las tierras tropicales no hay verjas cerradas. En otro tiempo ni siquiera puertas cerradas. Pero ahora las puertas se cierran, y yo cerré la mía. Por la noche, a altas horas llamaron en la casa. Abrí una ventana de la galería, y mi cara estuvo a punto de chocar con otra cara, grande, envejecida, de cochero. —Aquí traigo al señor. —¿A qué señor? —Al inglés que vive aquí. —Aquí no vive ningún inglés. —Pero si yo lo he traído muchas veces… —Habrá vivido aquí antes que nosotros. —¿Y no sabe dónde vive ahora? Ha bebido mucho y no le entiendo lo que dice. —No lo conozco y no sé dónde vive. Lo siento mucho. —¡Adónde lo llevaré! Al dormirme, en la flojedad aprensiva de la somnolencia sentí desecha la felicidad de la tarde y envuelta la casa en aura de persecución: perros desconocidos… ingleses ebrios… Al día siguiente, al caer la tarde, el perro estaba de nuevo echado en mi galería. Me miró; lo miré; se levantó del suelo, con los ojos fijos en mí. Entré, cerré la puerta, y no hubo más. A la tercera tarde, el perro estaba allí otra vez. Al verme, se levantó del suelo gruñendo. Lo amenacé con el bastón y huyó. No volvió a echarse en la galería. Pero noches después divisé en la calle la sombra negra con manchas claras. Se lo mostré a mis hijos; salieron a mirarlo, y hablaron de él con niños del vecindario: supieron que había vivido en la casa y que su amo era inglés; al inglés lo pintaban ebrio, rojo, malhumorado. —¿No será que el amo lo trata mal y que quiere venir a vivir aquí? ¿Quieres que lo dejemos? Estará mejor que con el inglés. —Si quisiera… Pero de seguro está enojado porque vivimos en esta casa: él cree que es suya. Si volviera y no nos amenazara… El animal volvió, pero en actitud de amenaza. No entró a la galería delantera, como antes: se escurrió por el camino lateral hacia la cochera, en el fondo del terreno, y se instaló en la cocina, separado del cuerpo principal de la casa. Allí, al caer la tarde, recibió con gruñidos a la cocinera. La excelente Celia (¡qué tortugas!, ¡qué langostas!, ¡qué camiguamas!) no tuvo valor para afrontarlo y me pidió socorro. Afortunadamente, la cocina tenía ventanas, y amenazando al perro desde una de ellas, bastón en manos, pude 84 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I hacerlo huir. Se escapó, con ladridos cortos de despecho, de rabia contra los intrusos que le vedaban su hogar. Semanas después, cuando íbamos olvidándonos de él, lo encontramos inesperadamente en una confitería vecina, adonde acompañé a mis hijos en busca de caramelos y piñonates. Me miró fijamente, con ojos de conocido, sin aire de rencor. —Lo conozco bien –me dijo el dueño de la confitería. Sus amos vivían donde viven ustedes ahora. Ahí murió su ama, que era inglesa; el inglés se mudó en seguida. —¡Ah! ¿Pero la señora murió ahí? No sabíamos. —Sí. Se ve que el perro no sabe qué hacerse sin ella: al caer la tarde viene siempre a este barrio y ronda la casa. —Entonces… tendrá ganas de irse con nosotros. Si quiere, nos lo llevaremos. Miré al animal: me devolvió la mirada sin temor y sin ira. Lo llamé y se acercó, manso, amistoso: al fin comprendíamos sus deseos. Le hicimos señas para que nos acompañara y se puso en camino con nosotros. Mis hijos iban delante saltando. —¡Qué bueno! ¿No se peleará con el gatito? —Verás que no: él es grande ya; el gato es muy chico; yo creo que le hará gracias. Apenas abrimos la puerta de la casa, el perro corrió ansioso al aposento principal. Allí observó, olfateó… De cuando en cuando nos miraba: al fin vimos en sus ojos el desconsuelo del vacío. Después, pausadamente, como quien cumple el deber sin la urgencia de la esperanza, recorrió todas las demás habitaciones. Y entonces, cabizbajo, sin mirarnos siquiera, salió de la casa, y nunca lo volvimos a ver. 1935. TOMÁS HERNÁNDEZ FRANCO (1904-1952)* Deleite (Historia de un caballo) Esto es historia muy antigua, pero alguna vez había que contarla, porque es fácil de hacerlo y porque no tiene mayores complicaciones. Es una simple historia de un paquete de músculos de acero y de un tremendo haz de nervios que se agruparon, por única vez en la historia, en el cuerpo flaco e inverosímil de un caballo de Puerto Rico. A los tres días de haber nacido, ya aquel potro defraudaba completamente las esperanzas y los cálculos del dueño de aquella finca en los alrededores de Humacao. Si la ciencia y la experiencia no fallaran, debió haber nacido de un suave color de oro puro que se iría enrojeciendo después con los años, guardando siempre, para mayor belleza, las crines y la cola mucho mas claras que el resto de la pelambre. Nació de una estupenda yegua andaluza traída para recreo y vanidad por un Capitán General y de un semental inglés con más abuelos que un sumarai. Pero, el potro desmentía todo aquello. Nació con un profuso pelo largo color de peña sucia, magnífico para cualquier burro, pero imposible de admitir en un caballo de raza. Con todo, era mucho más ridículo que feo. Cuando se agarraba a las tetas de su madre importada, tenía una tan horrible manera de poner los ojos en blanco, de estirarse *T. H. R. Publicó: Canciones del litoral Alegre (1936) y Yelidá (1942), obras poéticas. En 1951 publicó un volumen de seis cuentos: Cibao. 85 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS sobre las patas traseras, de escarbar la tierra con las manos, que hacía, desde luego, reír a la peonada, satisfecha de aquel fracaso, y mover lentamente la cabeza al Patrón. Cada día le fueron descubriendo nuevas imperfecciones. Era imposible que empezara alguna de esas cabriolas que todos los potros del mundo y de todas las razas ejecutan con tanta gracia, sin que antes no disparara un par de coces sobre lo que tuviera más a su alcance: animal, cosa o persona. A esto y a que muy pronto dejó ver una irrefrenable voluntad de morderlo todo, se debieron las primeras palizas. Los primeros palos, naturalmente, se los administró la peonada fuera del alcance de la vista del Patrón y los recibía, invariablemente, por allí por donde más pecaba: las patas y la boca. El día en que logró introducirse, no se pudo averiguar mediante qué artes, en el jardín de la casa y tragarse deliberadamente un sembrado de claveles, sin contar las más bellas rosas de un rosal, azucenas, gardenias y lirios, recibió la primera tunda oficial, pública, ordenada con voz frenética por la Doña, la propia mujer del Patrón, que sostenía su histeria, su nostalgia y su aburrimiento, sembrando flores en aquel tropical olor de estiércol fresco y de caballo sudado. Mucho antes de cumplir el año de vida, ya tenía un nombre propio: “EL LOCO”, dado de común acuerdo por todos y cada día se las arregló para hacer algo que justificara más, si ello hubiera sido posible, aquel bautizo calificador. Sus principales y más extraordinarias fantasías fueron, al comienzo, realizadas en lo que se refería a su propia alimentación. Muy pronto dejó andar sola a su madre, la yegua andaluza, y se las arreglaba caminando desperdigado por el potrero, triscando y tragando hojas extrañas al pasto, mascando raíces amargas. Su predilección, sin embargo, fue siempre, entonces y después, la ropa mojada que ponían a secar al sol: le encantaban los pantalones azules y las camisas blancas y los pañuelos rojos ya tenían que ser secados al humo apestoso de la cocina para que “EL LOCO” no los viera. Con todo eso, las palizas aumentaron ya sin órdenes previas, a cualquier hora y por cualquier motivo. De cuando en cuando, también le llovía, de lejos, alguna tremenda pedrada. Así fue como, cuando “EL LOCO” llegó a cumplir dieciocho meses de edad, tenía un aspecto bien poco agradable. Los golpes le habían hinchado las cañas, los manudillos y las cernejas; tenía la testera pelada, roto el belfo, maltratados los ollares, enmarañadas las crines, deformados los cascos, hundidos los sulcos; pero, así y todo, tan lamentable como estaba, los peones no podían acercársele sin llevar algún leño en las manos; pateaba las vacas los terneros y cuando tiraba las orejas hacia atrás y agachaba la cabeza casi a flor de tierra, derrotaba a los perros y era el terror del patio. Como era “EL LOCO”, no supo de esos pacientes mimos que los demás potros de la finca recibían en las largas horas de limpieza, ni de la caricia larga y voluptuosa del cepillo. Cambió el pelo cuando buenamente se le quiso caer aquel ominoso de burro que trajo al mundo y le nació otro desteñido color de caoba sin brillo. Al fin y al cabo, llegó a parecer algo así como un alambre retorcido en forma de caballo y entonces comenzó la época en que debía fijarse su extraordinario destino. El Patrón sabía que “EL LOCO” no podía ser vendido a “nadie que tuviera ojos en la cara”. Felizmente, el mejor mercado para los potros de Puerto Rico había sido, desde siempre, la República Dominicana, situada al otro lado del Canal de la Mona y en donde guerras y distancias mantenían firme el medioeval concepto de “Dios y hombre a caballo”. Había que prepararlo, pues, para la exportación y con esa idea dio comienzo una de las más tremendas épocas en la vida de “EL LOCO”. A fuerza de cuerdas, voces y palos, estirado hasta romperlo 86 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I casi, apresado, magullado, lleno de improperios y maldiciones, a pesar de toda su voluntad de no dejarse tocar, le cortaron y limaron los cascos, le cortaron casi regularmente los pelos de la corona, le limpiaron las orejas, le desenmarañaron las crines y cola, le arrancaron unas garrapatas enormes que tenía desde siempre y terminaron por amarrarlo, alto y corto, y molerlo nuevamente a palos. Había que “romperlo” un poco antes de tratar de venderlo. Entonces, “EL LOCO” sacó, en su batalla diaria y directa contra el hombre, todos los recursos de lucha que había espontáneamente aprendido en su existencia libre. No quedó hombre en la finca que no recibiera su golpe. Brazos, costillas y piernas rotas, iban, poca a poco, señalando los progresos de “EL LOCO” en el camino de la civilización. Le hacían tirar de un pesado carromato cargado de piedras durante todo el día y al anochecer un negro le metía el freno entre los dientes sangrantes y se le encaramaba al puro lomo magullado. Todavía entonces, desesperado, verdaderamente loco, encontraba fuerzas para lanzarse contra una pared o para revolcarse en el suelo. Así, muchos meses después, cuando ya casi no era ni siquiera un alambre retorcido, era una simple cosa viva, siempre iracunda, que podía tolerar por algunos minutos que un hombre le oprimiera los flancos y le pasara entre los riñones y la cruz. El Patrón sabía aquello de que “no hay mejor engaño que la verdad”. Así fue como el pedigree de “EL LOCO” se copió en una larga carta para la República Dominicana, con la advertencia de “potro sin domar” y con el precio absurdo de “mil pesos”. Por aquella carta, “EL LOCO” tuvo una estupenda fama entre los estancieros del Cibao, desde los llanos de Montecristi hasta la Sabana de San Diego y hablaban de él, “del potro que hay en Puerto Rico”, en las largas veladas de las estancias de Higüey y de San Juan de la Maguana. Pero, el precio, realmente incomprensible para “un potro sin domar”, alejaba las proposiciones en firme. Se suspiraba por él como por una mujer imposible, se le discutía, se le comentaba, se le comparaba a otros caballos y se envidiaba ya a quien lograra ser su dueño. Por fin, un hombre del Cibao escribió una carta enviando el dinero y pidiendo que le embarcaran aquella maravilla. El Patrón leyó, regocijado, aquella carta a toda su peonada reunida en el patio, convencida, por una razón más, de la incurable estupidez de los dominicanos y, pocos días después, metido a fuerzas de palos y de gritos en el vientre mal oliente de una goleta, salió “EL LOCO” para el puerto de Santo Domingo de Guzmán. El hombre del Cibao había hecho el viaje de cientos de kilómetros, con sus peones y sus caballos, atravesando montañas, sorteando precipicios, vadeando ríos, cruzando bosques y sabanas, para estar presente en el puerto, en las orillas sucias del Ozama, a la llegada de la “María Limpia”, Capitán: John. Así fue como pudo ver cómo “el potro de Puerto Rico” manoteaba en el aire sujeto en la primera lingada. Puesto en tierra, entre un gran chillido de paleas, enredado lastimosamente en la red, más magullado todavía por el roleo, “EL LOCO”, cuyo verdadero nombre era ya un misterio, presentaba un aspecto desdichado. Antes de que el hombre tuviera, en su estupor, tiempo de hablar, el Capitán John, bien aleccionado, le puso entre las manos un papel: certificado oficial del Señor Alcalde de Humacao, dando fe de que aquel potro correspondía exactamente al pedigree ya antes comunicado. No había engaño, ni posibilidad de protesta. 87 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Agarre “eso” y salgamos ahora mismo otra vez… No diga a nadie que yo he comprado “eso”… ni que “eso” es mío. Así fue saludado “EL LOCO” a su llegada y así, sin que le dejaran tiempo de saber que estaba pisando tierra firme, emprendió el largo y fragoso camino que conduce a esa tierra de maravilla que es el Cibao. Porque el caballo del hombre empezó a cojear, a las pocas horas de abandonada la ciudad, le vino a la boca la ocurrencia: —Ensillen “eso”, a ver lo que es… Cuando el hombre montó sobre aquel pelado paquete de huesos no tenía otra idea que no fuera la de sacrificarse para dejar descansar unas horas sus caballos; pero, perdido, extasiado, borracho en el ritmo de aquel paso, asombrado por la revelación de aquel poderío inédito que sentía agigantarse bajo sus rodillas, mecido en la firmeza sonora de aquellos cascos golpeando la tierra dura, haciendo volar rotas las piedras del camino, convencido de que estaba presenciando algo sobrenatural, dejó que “eso” se adelantara y así continuó por todas las horas del día y de la noche, estupefacto y feliz de ir descubriendo que se podía jinetear un relámpago o un torrente, sin mover la mano en las riendas, sin cambiar de postura en la silla, dejando que aquella cosa absurda de azogue quisiera detenerse, rota y deshecha en cualquier parte, que reventara en el aire aquel resorte animado por nadie sabe qué impulso. Pero “eso” ni se rompía, ni se gastaba, ni se detenía, apenas si martillaba con más fuerzas el camino y si los ollares, amplios y rojos, hacían silbar un poco el aire. Cuando, en la medianoche, se acercó a besar a su mujer y ésta, entre sueños, le preguntara: ¿Qué tal, el potro?…, solamente pudo contestarle lo que era el fondo de su convicción: “¡No sé… tal vez el Diablo!” Así estuvo llamándose durante muchos meses: “El Diablo”. No hubo forma de que aumentara en carnes. Apenas lograron sacarle un poco de brillo al pelo, a fuerzas de precauciones y caricias. Cualquier ruido imprevisto le hacía pasar días enteros sin probar bocado y los ejercicios en el picadero le ponían los ojos de un temible color morado de ira. Con todo, el hombre y “El Diablo” se entendían. Se entendían en ese borde mismo que es la tragedia inevitable, pero que tarda en llegar y como aquel caballo era siempre una especie de guerra y de aventura, el hombre le cambió el nombre. Se llamó “Deleite” durante dos años y durante esos dos años llegó a valer mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos, tres mil pesos, para todos los estancieros de la comarca. De todos era sabido que era una especie de máquina incansable, un extravagante caso de resistencia atroz, unida a una insólita y firme suavidad de pasos. Sus iras, sus resabios, su increíble malgenio, eran un secreto entre él y su dueño. El tenía su particular criterio sobre un montón de cosas: forrajes, ruidos, arneses, personas, animales, horas del día. De tanto estudiarlo, observarlo, amarlo, llegó a ser un libro abierto para nosotros: el día que descubrimos que le irritaba caminar sobre su propia sombra, anotamos cuidadosamente ese capricho y evitamos sacarlo al sol alto de por el mediodía. Casi todos los días, el patrón nos comunicaba algún nuevo descubrimiento hecho por su cuenta y cada día modificábamos, contentos, nuestras relaciones con “Deleite”. Por el Patrón, sabíamos 88 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I que éste, una vez en camino, tenía que estarse quieto en la silla, no mover las manos, no levantar la voz, no hacerlo cruzar agua sucia, no obligarlo a dar vueltas inútiles. En cambio de todo eso, “Deleite” era casi un milagro de docilidad, no variaba nunca el paso, obedecía ciegamente la más disimulada presión de las rodillas y si hacía estallar bajo sus cascos alguna ramilla seca, el Patrón tenía que perdonarle que pasara su buena media hora haciendo tonterías. Pero, un buen día, inesperadamente “Deleite”, nunca supimos exactamente por qué, mató de una coz al peón que le limpiaba la cuadra y, a ruegos de la Señora hubo que venderlo “al primero que pasara”. Para cumplir esa fórmula “Deleite” fue vendido por “cuarenta pesos”. Cuando lo sacaron de la cuadra, todos llorábamos en la finca y todos hicimos el mismo comentario: “Era… el único caballo que había en el mundo”. Después, de tiempo en tiempo, empezaron a llegarnos noticias: don Fulano lo compró en quinientos pesos, pero no lo puede montar… Ahora le dicen “El Bronce” y dizque lo han castrado para quitarle bríos… Le rompió una pierna a don Zutano… Ya lo vendieron en veinte pesos para el Este… Dicen que lo tienen cargando piedras… Lo trajeron otra vez para el Cibao y lo vendieron en mil pesos… Lo tiene el Presidente… Lo tienen tirando una carreta en la finca de doña Mengana… Se nos fueron pasando los años, moteados de noticias de “Deleite”. Sabíamos todas sus terribles aventuras por todo el territorio, tan enorme a pie y tan chico para sus bríos, de nuestro Cibao, de nuestra Patria. “El Loco”, “Deleite”, ‘El Bronce”, no se hacía viejo. Seguía de finca en finca, rompiendo brazos, costillas y piernas, oscilando en precio, de los veinte a los tres mil pesos, tejiéndose una leyenda prodigiosa que era mantenida cada día más fresca en la perenne evocación de nuestro recuerdo. La realidad de su existencia se nos confirmaba por rasgos invariables: sus iras inmotivadas, su tremenda capacidad de recibir golpes, su inaudita facultad de realizar todos los trabajos, su resistencia en el camino, sus bríos inagotables. A veces, de muy lejos, nos llegaban peones cansados que traían consultas: “¿Qué hay que hacer cuando “El Bronce” no quiere beber?”… “¿Qué qué se le hace al caballo cuando no quiere salir de la cuadra?”… “¿Qué qué se le hace cuando se muerde los ijares?”… Por esos mismos mensajeros sabíamos siempre historias nuevas de fracturas o de viajes tremendos realizados “de un tirón” por “Deleite” y nosotros aumentábamos todo eso en la finca, y lo contábamos luego con mejores y más brillantes detalles. A esos que venían a preguntarnos cosas, les inventábamos las fórmulas más pintorescas, pero siempre con la intención y la seguridad de halagar a “Deleite”, estuviera en la condición que tuviera: “que le pongan cerca unos pantalones azules del dueño empapados en agua de azúcar”… “que le den a comer media docena de pañuelos de seda”… “que entierren todas las espuelas”… Como con aquel caballo todo era posible, menos que se declarara vencido por algo, estábamos seguros de que todas nuestras recomendaciones eran, luego, seguidas al pie de la letra. Después, estuvimos mucho tiempo sin noticias. A veces, cuando llovía mucho o cuando el calor era asfixiante, alguno preguntaba: “¿Dónde estará “Deleite”, ahora?” Siempre vivimos en la esperanza de que volviera a la finca, pero se sabía que eso era imposible por no ofender la memoria del peón muerto en el patio. Una noche, un hombre “de por la costa”, que pidió posada en medio del temporal, nos dio la noticia: 89 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Al “Bronce” lo mató un rayo… Nos cayó encima un silencio enorme. Habíamos vivido muchos años de la historia de ese caballo. El peón más viejo, el que más sabía de “animales”, hizo el único comentario: —Sólo de igual a igual podía perder. ANTONIO HOEPELMAN (N. 1874)* Nobleza castellana Don Nuño Valderrama y don Pedro Alcántara Ríos, eran dos bravos, jóvenes y apuestos cortesanos del Alcázar que alojaba a los Virreyes don Diego Colón y doña María de Toledo. Validos del favor de sus Altezas, gozaban de buenos miramientos y consideraciones en el seno de aquella pequeña corte y eran tenidos ambos por muy correctos y valientes caballeros, mantenedores de estrecha personal amistad. No era secreto que los dos habían puesto ojos interesados en la belleza y gracias miles de doña Consolación Olivo, dama joven en la servidumbre de la Virreyna y la requerían de amores con esperanzas, cada uno, de ser el agraciado y correspondido por la discreta castellana. No era secreto, tampoco, que los galanteos y requiebros de don Pedro eran los recibidos con mayores complacencias por parte de la bella joven, para desesperación de don Nuño, quien comenzó a odiar, agitado por los celos, al importuno rival. Una tarde en que observara que doña Consolación besó una perfumada flor que le obsequiara don Pedro, no pudo resistir la creciente ira que le consumía y tomando papel y pluma, escribió y envió la siguiente esquela: “Señor don Pedro Alcántara Ríos, Sus propias manos. Tened por cosa sabida que os odio de todo corazón. Vos me estorbais y suprimiros será mi mayor empeño. Ya que presumís de caballero, venid a demostrarlo en el campo del honor. A él os emplazo por estas líneas. Os aguardo en el solar yermo que está detrás de los muros que rodean el Alcázar. Allí estaré antes de la salida del sol. Sed discreto si no sois cobarde. Nuño Valderrama”. Recibió y leyó don Pedro, con notoria sorpresa, la inesperada misiva, preguntándose en cuál forma hubiese él ofendido a don Nuño, si bien presumió que tal airado reto era producto de los celos o despecho por causa de un amor no correspondido. Envuelto en su capa y con la espada al cinto, encaminóse el madrugador don Pedro al lugar de la cita cuando los celajes de la aurora desaparecían en el horizonte y surgían por el otro los tenues rayos del sol. *Periodista. Autor de un volumen de cuentos y narraciones, inédito. Ha sido diputado al Congreso Nacional, Secretario del Presidente de la República (1924) y Presidente de la Cámara de Cuentas. 90 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Allí estaba, madrugador también, el caballero retador que al verle llegar le dijo: —”Puntual sois a vuestra cita con la muerte”. —¿Muerte decís? Pues no la veo por parte alguna. No comprendo, don Nuño, ni vuestra misiva ni aquesta vuestra extraña salutación. —¡Pues tened por seguro, don Pedro, que la muerte la tenéis en la punta de mi espada! —Me asustaríais, don Nuño, si no estimara que ha escogido mal representante la pálida y descarnada señora. —Pues tirad de vuestra espada y ya veréis que sé cumplir el encargo que se me confía. —No dudo de vuestra valentía sino de vuestro brazo. Y ya que así lo queréis, me batiré con vos; pero, quiero preveniros antes, que acometéis una temeraria empresa. Tendréis la culpa del para vos, funesto resultado. Vos queréis matarme y yo quiero que viváis; pero sin esperanzas de ver cumplidas vuestras locas ilusiones. Sabed, si no estáis ya por fortuna avisado, que debéis renunciar al amor de doña Consolación, porque ella me ha entregado su corazón y la desposaré en breve con la venia de sus Altezas los Virreyes. —¡Mentis! ¡mentís! –replicó, pálido, tembloroso y enfurecido don Nuño acometiendo a don Pedro. Este, que estaba prevenido, paró el ataque con un quite maestro mientras gritaba al insensato atacante: —No os mataré; pero os arrancaré la lengua que me insulta. Don Nuño, cegado por la cólera tiraba mandobles, se lanzaba a fondo, con bravura pero sin tino, como quien solamente tenía un supremo interés: arrancar la vida a su rival. Don Pedro, en cambio, más sereno y dueño de sí, con más práctica en el uso del acero, paraba las acometidas desafortunadas de su atacante con quites oportunos que le enfurecían más y más. Y como la lucha se prolongaba y el ruido de la pelea podría atraer la atención de algún vecino que acertase a pasar por el lugar, ya alzado el día, determinó acabarla don Pedro quien, aprovechando un descuido de don Nuño, le descargó tremendo cintarazo sobre la diestra mano obligándole a dejar caer la espada. Iba don Nuño a lanzarse para recuperar su arma; pero don Pedro, poniéndole en el pecho la punta de la suya le dijo: –”Teneos, don Nuño, si no queréis que os atraviese de parte a parte”. —Matadme sí, matadme ya que me véis desarmado. Más quiero la muerte que el martirio de vivir sin esperanzas. —No os mataré, don Nuño; que no he de bautizar con sangre asesina la dicha que me posee. Recoged vuestra espada y vuestra capa e id en buen hora a roer vuestra desdicha y vuestro despecho. ¡Os perdono en nombre de aquella noble criatura, Consolación, que no tiene culpa de vuestra desventura! Capa y espada recogió don Nuño y humillado abandonó en silencio el solar. Días después, apadrinados por los Virreyes, se desposaron doña Consolación y don Pedro, con la natural alegría de damas y caballeros que asistieron a los festejos ocurridos en el Alcázar. Don Nuño, algunos días antes, había embarcado con don Diego Velázquez a la conquista de Cuba. Allí iba él a buscar olvido a sus pesares o la muerte en los campos siboneyes. 91 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ (N. 1885)* Mi traje nuevo Aconteció en una de las calles principales de la ciudad. A esa hora de la tarde en que los establecimientos comerciales van quedándose sin voces. Los últimos clientes salían con paquetes debajo del brazo. Una luz opalina bañaba los seres y las cosas. En esa luz iba yo de regreso de mi oficina de trabajo. Caminaba despacio, como si paseara. La tarde invitaba a la contemplación y yo vestía mi mejor traje. ¡Mi traje nuevo! Gris perla; paño inglés; confeccionado a la medida. ¡Qué trazos; qué caída! ¡Una obra de arte! Me lo había puesto aquella tarde por necesidad. Los dos restantes estaban en la lavandería; eran de buen paño también, pero con una larga hoja de servicio. Por las aceras iban y venían diversos transeúntes: hombres jóvenes, mozas garridas, ancianos, niños. Un agente de la policía, en la esquina cercana, movía los brazos constantemente. Pare; siga; a la derecha; a la izquierda… Aquel personaje anónimo tenía muchas vidas aseguradas en los hilos invisibles de sus señales. Cada indicación del placa 406 mantenía el equilibrio de aquel río interminable de vehículos. La muerte acechaba sus movimientos, pero no le era posible hacer nada. Con todo, sonó un grito de dolor y se oyó el ruido de unos frenos… El agente levantó las manos en cruz y al instante se pararon todas las máquinas. Yo me detuve al escuchar el grito; como yo, dejaron de caminar muchos transeúntes. —Ese carro ha aplastado a un hombre –gritó una mujer. Con la exclamación viajaron las miradas hacia el vehículo rojo, hacia el verde, hacia el negro… Pero estaba cogido por el automóvil gris. El placa 406 sonó su pito de reglamento y comparecieron dos agentes. —¿Qué ocurre? —Un accidente. El carro gris. —¡Vamos! Antes de llegar la policía, ya los curiosos rodeaban la máquina. Existen los apasionados del accidente. Los agentes ordenaron que se alejaran, pero hubo necesidad de amenazar. A mí me llamaron para que ayudara. No habían reparado en mi traje nuevo. Yo me había olvidado también. Uno de los agentes me indicó: *M. A. J. es autor de La hija de una cualquiera, novela; y de numerosos cuentos, varios galardonados en certámenes. 92 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I —Trate de levantar esa rueda; tiene cogida la ropa del hombre. Obedecí. A mi lado hacía fuerza también el conductor del vehículo, un negro delgado a quien se le había perdido el color. El placa 406 dijo: —Mejor es que nosotros cuatro levantemos las dos ruedas delanteras y que usted hale al hombre. —Está bien, –contesté. —¡Listos! —¡Listos! El chofer aprovechó para decir: —Yo no tuve la culpa, yo no tuve la culpa… —¡Cálmese!; ¡y arriba!; ¡levantemos! Alzaron el carro y yo así al hombre y tiré de él como pude. —Ay, caballero, gracias: estoy casi muerto, –expresó desfalleciente. Era un hombre como de unos cuarenta años; de estatura mediana, gordo y blanco; sus facciones eran correctas, pero estaba sin afeitar. Tenía la ropa sucia. —Debe ser paciente, –le dije e iba a sentarlo, pero el placa 406 me lo impidió. —No lo tuerza, puede tener roto el espinazo. —No; todo ha sido aquí en el pecho, –explicó. —Lo llevaremos en seguida al hospital más cercano. —Sí, pongámoslo dentro del carro, hay uno poco distante. Uno de los agentes tuvo que apartar todavía a los curiosos. El placa 406, sus compañeros, el chofer y yo cargamos al hombre hasta el interior del automóvil. —Pónganme más a la derecha… —Sí. El placa 406 preguntó: —¿Este chófer podrá guiar bien? —Pero él no tuvo la culpa; yo… Al conductor le volvió la sangre a la cara; pero el contuso no pudo seguir hablando. —Este hombre está mal; llévenselo en seguida. —Yo puedo guiar; estoy seguro. —Pues andando; váyanse; yo tengo que continuar mi servicio. —Conforme; nosotros lo llevaremos. Iba a continuar mi camino, pero el desgraciado indicó con su voz desfalleciente: —Venga usted también, caballero. —Si quiere, puede subir. Venga; complázcalo. —Está bien, iré. —Conduce con tino, chofer. —Sí, agente. Nos colocamos como pudimos en el interior del automóvil y el placa 406 se alejó a reanudar el tránsito. El carro gris fue de los primeros en ponerse en marcha; a su interior volaron ahora las miradas de los curiosos. No había vuelto a pensar en mi traje nuevo, pero el contuso dijo: 93 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —El señor bien vestido que me sostenga por el hombro. —Muy bien; sí. Así al desdichado por la parte superior de la espalda mientras uno de los agentes le indicaba al conductor la dirección del hospital. —Me siento mal de todos modos. No estoy herido, no he echado sangre, pero ¡cómo me duele el pecho!… —No hable; puede hacerle daño, –le recomendé–. Pronto llegaremos. —Está bien. El carro continuaba su marcha y ahora entraba en un sector muy tranquilo de la ciudad. —Ya estamos llegando. —Sí, es allí. El carro se detuvo delante de una magnífica construcción. —Entre todos podemos cargarlo, –expresé a uno de los agentes. —No es necesario; iré a avisar para que vengan con una camilla a buscarlo, –me contestó y se dirigió al interior del hospital. —Vendrán en seguida, –expresó el otro agente. El contuso estaba como desmayado; con los ojos cerrados y muy pálidos. Cuando retornó el agente, vino con tres mozos que acostaron al hombre en un pequeño catre y se dispusieron a llevarlo a un cuarto de emergencia. Detrás de la camilla íbamos los miembros de la policía, el chofer y yo. Primero cruzamos una gran puerta de hierro, caminamos por un amplio salón y ascendimos después por una espaciosa escalera. Olía a drogas y un silencio que caía como de los altos paredones, nos envolvía. En una habitación con ventanales de vidrio instalamos al contuso. Unas religiosas con tocas blancas ayudaron a acomodarlo. Los agentes se quedaron después, un momento, a solas con el hombre. Luego se dispusieron a marcharse llevándose al motorista. Yo también me iba, pero al despedirme del desafortunado, todavía me suplicó: —No se vaya, señor del traje nuevo; estoy asustado ¿Dónde está el doctor? —Vendrá en seguida. —Acompáñeme un poco más, señor; no se vaya. —Está bien; no se impaciente; lo acompañaré. Las religiosas salieron de la habitación y permanecí con el contuso. Las luces amarillas del atardecer lo volvían más pálido. —Esta vez me ha salido todo muy mal, caballero… —No desespere; quizás le diga el médico que no es cosa grave. Las monjas fueron a buscarlo, urgentemente. —No me refería al golpe; hablaba de mi trabajo. Se lo expliqué a la policía, porque el chofer no tuvo la culpa. Hizo una pausa y después prosiguió: —En otros tiempos vivía bien, era empleado de comercio y ganaba bastante, pero perdí la cabeza con el juego y la bebida, me retiraron y ahora me dedicaba a ese otro oficio: vivía del accidente. Miré al sujeto con extrañeza y pensé que deliraba, pero él prosiguió: 94 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I —Me explico su asombro, pero es la pura verdad: esa era mi profesión, y me producía para vivir. Indiqué al desdichado que guardara silencio, que no se agitara; él estaba empeñado, empero, en continuar su relato. Se trataba de una labor arriesgada, me informó; pero él la dominaba. Era como uno de esos trabajos peligrosos que efectúa muchísima gente. No hacía más de dos semanas que le había producido cuarenta pesos. Aguardó a que pasara en su automóvil un rico de buen corazón, y ¡zas!… Simuló que quería suicidarse tirándose sobre un botafango. Hoy tenía que volver a trabajar y me había escogido a mí para que lo favoreciera; pero le habían fallado los nervios. —Quizás bebí demasiado con aquellos cuarenta pesos, –prosiguió diciéndome, y agregó quejándose y con la frente sudorosa–: ay, me vuelve el dolor, caballero. Me ataca por instante… Es como si quisiera destrozarme. No sabía qué contestar a aquel desgraciado y callé conmovido. El continuó: —Mi nombre es José Luna, pero me dicen Serrucho… Ya el Serrucho no cortará más… Siento otra vez el dolor. ¿Por qué no viene el médico? —Debe venir ya pronto; resista un poco más; usted es un hombre valiente. —¿Valiente?… Bueno, ¡quién sabe!… Se necesita serlo para vivir de lo que yo he vivido. Oiga, señor… —No converse más; le perjudica. —Tal vez; pero piense que pueden ser mis últimas palabras… Quise quedarme callado, pero aquel hombre parecía tan triste, tan solo… —Yo se lo dije porque a lo mejor si se excita… —No crea; estoy tranquilo. Iba a decirle que estoy muy satisfecho de usted. No me ha dado dinero, pero me ha consolado; yo no tengo madre, ni un hermano. —Todos los hombres somos hermanos. —¡Si así fuera realmente! Se llevó las manos al pecho y volvió a quejarse. —¿Le duele otra vez? —Siento que me he hinchado por dentro; siento que me voy. —El médico debe estar al llegar. —¡Maldito dinero; malditos errores! —No le doy algo porque no soy lo que usted ha imaginado, soy pobre también. —No se apure; me parece que el dinero no me molestará más. Tornó a llevarse las manos al pecho y se le humedecieron los ojos. Yo guardé silencio mientras él lloraba. Luego tuvo un sacudimiento y se quedó como dormido. Continué mirándolo con tristeza mientras de los altos paredones seguía cayendo aquel silencio compacto que lo envolvía todo. Cuando el médico llegó, dijo en un tono muy frío, después de levantarle los párpados y tomarle el pulso: —Pero con éste ya no hay nada que hacer. —¿Está muerto? —Sí. ¿Es familiar suyo? —Es mi conocido de esta tarde; un auto lo… El galeno ya no me oía, se mostraba cansado y con un bostezo agregó: 95 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Avisaré al director para que disponga según los reglamentos. Después salimos de la habitación y yo volví a la calle. Me sentía triste y como avergonzado de mi traje nuevo. Era ya de noche y de las estrellas descendía el polvo de la eternidad. Honor trinitario —Guata: dile a Pancho que me mande el caballo. El peón que se había quedado medio dormido, cerrada la noche, en el comedor de la casa de tablas de pino, abrió los ojos nerviosamente. —¿Cómo dice el don? —Que vaya a decirle a Pancho que me mande el caballo y que le ponga la silla nueva. Guara se apartó del rincón en donde estaba sentado sobre una mecedora vieja de baítoa. La luz de una lámpara jumiadora tiró su sombra contra la pared. —Está bien, don. El hombrecito moreno, de la Línea Noroeste, rechoncho, con la carne apretada, salió luego del cuarto sin desperezarse. La orden del viejo lo obligaba a salir de pronto porque le había hablado en un tono que empujaba. Ya en el camino, Guata se pasó dos veces las manos sobre los ojos para espantarse el sueño; después monologó: —¿Qué le pasará a mi don?… Me jabló como quien va pa un desafío. Hace dos días que viene preocupao. ¡Quizás es por el encargo que le hicieron al jijo. Pobre hombre! ¡Dios quiera que no pase na malo! Mientras Guata rompía las sombras, en dirección a los potreros, Marcelo se dirigió a la sala, hizo luz en ella encendiendo una lámpara de vidrio que había sobre la mesa, y entró luego al dormitorio. En la soledad de la vivienda, le crecía una resolución. Abrió el baúl grande y sacó de él un machete de pelea; lo miró fijamente, con emoción; después se lo terció pasándose sobre el hombro izquierdo el cinturón de tela que sostenía la vaina. Cuando acabó de colocarse el machete, no dijo una sola palabra, pero estaba pensando muchas. Con el arma puesta se veía bien; era un hombre vigoroso a pesar de sus años, de buena estatura, blanco, encanecido, con los brazos largos y las manos recias. Salió del aposento y volvió a la sala. Allí se sentó cerca de la puerta que daba al camino. La sala tenía un aire singular, con sus muebles severos y un no sé qué de rural señorío. En aquella casa solamente vivían él y Guara. Su mujer hacía tiempo que la habían enterrado debajo de aquella mata de jobo que estaba cerca de la morada, y Chano, su hijo único, ya tenía hogar aparte. —Le voy a dar una lección a ese muchacho que no parece de mi cata, dijo monologando. Volvió a meterse en su silencio por un rato, y luego agregó: —Ca hombre de vergüenza tiene su machete, y tú eres el mío. La noche era cada vez más negra, no se distinguía mi árbol ni nada; parecía que iba a llover, hacía calor y tronaba del lado de los pomares; era un ruido como de rocas que se despeñan; primero surgía una luz y después se escuchaba el estruendo. 96 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I El viejo Marcelo no reparaba en nada, no estaba en el mundo exterior, continuaba pensando con profundidad, cegado de soberbia. ¡Cuántas ideas cruzaban por aquella cabeza! Episodios de la juventud y de su vida de hombre maduro. Toda una larga historia de actividades varoniles, que caían como azotes sobre el recuerdo de su hijo. Los pasos del animal que había ido a buscar Guara, lo sacaron de su mundo adentro, se puso en pie y salió de la sala. —Has vuelto pronto –le dijo al peón. —Lo consiguieron con facelidá –contestó éste mientras se apeaba. —¿Estaba en el primer cerceo? —Sí, mi don; en el chiquito. Guara acabó de bajarse del animal y después preguntó: —¿Y usté va a salir de una vez? —Ahora mimo. Si no he vuelto de madrugá, dile a Pancho que atienda a la pulpería y que ponga al compay Lolo a cuidar los animales. —Está bien. Con las dos últimas palabras Marcelo subió con ligereza de joven sobre el caballo alto y brioso; luego agregó: —Y tú, Guara, te quedas aquí, encargao de las gallinas y de las cosas de la muerta. A mi jijo ya lo he borrao; más te estimo a ti, que parece que tienes vergüenza. —¡Mi don!… —En este momento estará él, seguramente, en su bojío, jugando barajas, mientras los compañeros aguardan que cumpla con su encargo. —Perdóneme, mi don; yo sé que no debo meterme, pero óigame: usted no debería intervení en eso; usted no debe eponerse. ¡Si no fuera porque quizás yo no sirvo!… —No, Guara, a mí es a quien le toca. Tú ayudarás en lo que puedas cuando te llamen. ¡Cómo me duele que ese muchacho no haya cumplío!… Guara oyó con respeto y admiración a su amo. A poca distancia se escuchaba el rumor del río… —¡Esas aguas saben quién soy yo! ¡Ellas me vieron al lado de Serapio Reinoso! Las palabras finales del soldado de la Reconquista, ahora trinitario, cayeron sobre el peón como carbones encedidos. Después el guerrero picó el caballo y se fue a escape. Guara lo vio penetrar de pronto en la oscuridad, ágil, impetuoso, decidido, y se quedó pensando en lo que le habían referido de la pelea en La Emboscada. La luz que salía por las puertas y ventanas tenía forma cuadrada; había disminuido la amenaza de lluvia porque ya no relampagueaba, ni se oía el viento correr en el monte. Las pisadas del caballo de Marcelo sonaban ya del otro lado. Guara mordió una ruea de andullo, comenzó a masticar tabaco y luego se sentó sobre una piedra grande que había en la esquina de la vivienda. —El asunto es defici, monologó; yo no quise decirle más na al don; pero a lo mejor con el que debió trabajar Chano, es un vendío, un traidor. Terminó de hablar con una escupidura. La noche lo envolvía como polvo de carbón; recogió los pies descalzos, endurecidos de transitar; cruzó los brazos y se quedó pensando. En la oscuridad parecía otra piedra. 97 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Todos los caminos estaban rebosados de tinieblas, pero Marcelo Figueroa estaba acostumbrado a ver en la noche; su montura conocía bien todos aquellos derrocaderos que llevaban a la vivienda de Chano y el viejo era buen jinete. Primero cruzó el vado del río, después anduvo por un pequeño valle, cortó tres veces más la corriente y luego hizo alto frente a una cerca de palos. Había llegado, se bajó de la silla, amarró el caballo y después echó a caminar por entre unos matojos. En los minutos se agrandaba su inconformidad. Cuando encontró un sitio apropiado, se encaramó sobre dos travesaños y salvó la cerca. Aquel vallado daba al patio de la casa de su hijo; caminó hacia ésta con sigilo y cuando pudo, pegó los oídos a uno de los setos de tablas de palma, pero no oyendo palabras, ni ruido, ni nada, miró entonces por un agujero y vio que la puerta del frente del bohío estaba abierta. Esperó ver a alguna persona, pero como no lo lograba, se apartó, se fue para adelante y llamó a su hijo: —¡Chano!… ¡Chano!… El hombre joven, alto, fornido, el retrato del padre en su mocedad, abandonó su hamaca, vestido como estaba, y salió en el acto. —¿Qué hay, viejo? ¡La bendición! Marcelo no profirió vocablo, pero su silencio quemaba. —Perdóneme, Marcelo; yo no sabía na. A mí tenía que decírmelo Olegario y ése no era puro, ¡ése era un traidor! El soldado miró de hito en hito a su hijo. Los dos rostros podían distinguirse bien ahora; el patio estaba claro; una lunilla de cuarto creciente se había comido las tinieblas. —¿Me sale con eso, después que no has sabido cumplir con tu deber?… —¿Cómo?… —Chano: tú no conoces el honor; ¡tú no tienes vergüenza! ¡Cómo nos estarán maldiciendo los trinitarios! El mancebo sintió que le habían herido el rostro y le costó trabajo contenerse. —Marcelo ¡usted es el primer hombre que me insulta, y si no fuera porque es mi taita!… —Eh, ¡porquería! ¿Tú ves este machete?… —¡No debe ser más cortante que éste! Marcelo clavó los ojos en el arma que el joven había sacado de la vaina que pendía de su correa. —¿Me desafías?… —Le explico que este colín tiene tuavía sangre de gente… —¿Cómo? —Y que Olegario no era trinitario; era un vendío, pero conseguí las armas y hace poco que las escondí en el rancho, debajo de los serones de guatapaná. —¿Y se fue Olegario? —¡A Olegario lo enterré en su propio cercao! Marcelo sonrió satisfecho y vio que su hijo se ponía grande, como un jabillo, como una palma. 98 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I RAMÓN EMILIO JIMÉNEZ (N. 1886)* La escalera inesperada De los tibios en arreglo de cuentas, que han estado siempre al uso en todo tiempo y en cualquier medio, como azote de comerciantes, había una vez uno en la ciudad de Barahona, conocido generalmente por Perucho. Cogía fiado con facilidad y pagaba con dificultad, lo cual fue causa de que, a la larga, le fiaran con dificultad aunque pagara con facilidad. Perucho era de los que se acogían con el mayor buen humor del mundo a la apertura de crédito y con el peor humor de la tierra a la clausura del débito. Los cobradores éranle sencillamente detestables. Es el peor oficio que pudo haberse inventado, según él, y de tal modo se condujo con éstos, que llegó a inspirarles miedo, menos por la cara infernal que les ponía cuando se le acercaban con recibos, que por el duro trato que les daba. Las cuentas de Perucho eran siempre exigencias de buen apetito. Comía, según suele decirse, “como un desesperado”, bien que los desesperados venían a ser, a la hora del cobro, los que le fiaban los ricos jamones y los buenos quesos que eran su debilidad en un sentido, aunque su fortaleza en otro. Preocupábale, como nada en la vida, la despensa. Su mujer, que hacía mesa moderada, y sus hijos, que habían salido a él en lo goloso, aunque a la madre en lo de bien hablados a la hora del pago, le reprochaban a Perucho las señaladas muestras de disgusto con que recibía a cobradores que, en rigor, no hacían sino cumplir con su deber, cuanto más que no era culpa de ellos el haberles tocado el oficio de cobrar, que, antipático y todo, es tan viejo como el mundo. Pero aquel gastador de buena mesa, que llegó a ser terror de cobradores, porque los insultaba, llegó a serlo también de vendedores, porque no les pagaba, o porque, al menos, era lo que se llama, en boca de acreedores, “ser duro de pagar”. Llegó a faltarle aquella facilidad en girar por cuenta propia, y sufría cuando se hallaba flojo de dinero. Si era de alabar su afición a la buena mesa, era de lamentar su apego a la tacañería, que llegó a comprometer la envidiable serenidad de su despensa. Y para colmo de desdicha sucedióle lo que acontece por lo general en estos casos: a medida que se le cerraba el crédito, se le abría más el apetito. Ya la filosofía vulgar lo ha sentenciado: “mientras más calor, más ropa”. El sueldo de que disfrutaba en la agencia comercial de que era empleado, apenas si le alcanzaba para otro fin que el de la mesa, y su mujer solía desaprobarle esta conducta. Fina de gusto, como la naturaleza la había hecho, cobróle afición a los pájaros, para los que era extremosa, holgándose en cuidarlos en dorada pajarera que su amor, tocado de la magia de lo ingenuo, hizo construir en el patio de la casa para regalo de su oído y maravilla de sus ojos. Mas el temperamento de Perucho no se avenía con esta política de pájaros de su mujer, salvo lo de la crianza de palomas, a las que deseaba ver siempre, no vivas en su expresión de alas y de arrullos, sino muertas y servidas bajo sus manos armadas de cubiertos. Y como le riñera su mujer por esta irreverencia contra lo que fue siempre en ella regalo de buen gusto espiritual, respondióle con otra brutalidad por el estilo de la primera, diciendo que alababa el gusto de los romanos, que contaban entre sus platos favoritos las lenguas de ruiseñores. *R. E. Jiménez, poeta y prosista. Obras: Lirios del trópico –1910–, Espumas en la roca –1917–, El Patriotismo y la escuela –1917–, Diana lírica –1920–, Al amor del Bohío –1927-29–, La Patria en la Canción –1933–, Oración panegírica –1938–, Espigas Sueltas –1938–, Del lenguaje dominicano –1941–, Biografía de Trujillo –1945–, y trabajos dispersos en periódicos y revistas. Periodista, durante varios años director del diario La Nación. Maestro, fue director de la escuela Normal (C. T.) y Secretario de E. de Educación. 99 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS ¡Lástima de plato ya en desuso! –decía como para mortificar a la esposa, que tenía, entre las aves que cuidaba, un bello par de ruiseñores–. Y sabía esto acerca de tan original plato, de que hablaban las crónicas antiguas, no precisamente por lujo de conocimientos, sino por erudición culinaria adquirida en los manuales de cocina que no le faltaban cerca de su mesa, únicos libros que leía con devoción. Cierta vez, mientras paseaba por una de las calles de Barahona, divisó, con el brillo particular de cosa nueva, una recién abierta pulpería. Llegóse a ella y quedó boquiabierto ante unas piernas de jamón que pendían, provocadoras, de la parte más alta de los tramos. Inquirió el precio, y se lo dieron; la frescura del artículo, y también se la dieron. Cinco pesos, selecta clase y acabado de recibir; los datos no podían ser más interesantes. Su vista, con impertinencia de garra, se clavó en la flamante envoltura de henequén, y nuestro hombre ordenó al dependiente: “¡Bájeme una pierna de jamón!”; pero éste aparentó no haber escuchado la orden de Perucho, con un periódico en las manos fingiendo que leía, como para dar tiempo a que llegara el dueño del establecimiento, que no se hallaba lejos de aquel sitio. —”¡Bájeme el jamón!” –volvió a ordenar al empleado, que al fin le respondió: —“Será en otro momento, porque ahora me hace falta una escalera”. A lo que respondió Perucho sin demostrar la menor contrariedad y sacando de entre uno de los bolsillos del pantalón un billete de cinco pesos, que extendió al desconfiado dependiente mientras le decía, con dominio de la situación: —”¡Aquí tiene usted la escalera!” Un duelo comercial Pedro Antonio fue al establecimiento comercial de José Batlle, que era en Santiago de los Caballeros a fines del pasado siglo y principios del actual, el de más negocio en tabaco, pieles y cera, que exportaba a los Estados Unidos de América. Era una atienda mixta, preferida de la servidumbre casera, que allí iba de compras atraída por el cebo de la ñapa. Cromos, almanaques, confites de bolas, de los que se pegaban entre sí y de los frascos, y puñados de azúcar pardo, constituían el acicate de los mandaderos de oficio. Dependencias de la tienda eran el vasto almacén, destinado a tabaco y el pequeño a pieles de chivo que llenaban la calle de groseras emanaciones. Llevaba Pedro Antonio una marqueta de ocho libras con la forma del caldero en que había sido derretida la cera, y el avisado dependiente aplicó a la pesada masa rubia un asador caliente, que empujó hasta perforarla. Repitió la operación en varias direcciones y el agudo instrumento salía sin dificultad por el extremo opuesto al de su entrada en la pasta de oro, hecho lo cual retiró el utensilio y pagó las ocho libras que indicó la balanza, entre el loco volar de las abejas que allí no faltaban en los sacos de azúcar, atraídas por el olor que despedían, al que se agregaba el de la cera. Volvió otro día con nueva cera, y el punzante instrumento de demostración no reveló nada anormal en la masa dorada y aromosa, haciéndole el ambiente de confianza a Pedro Antonio. Otros vendedores de ese producto habían puesto piedras en el interior de la masa logrando mayor peso y burlando al comprador, y a esto se debía el procedimiento del asador sobre un brasero en el patio de la tienda, como aparato de escarmiento contra la industria y la malicia campesinas. No se corrían por esto los labriegos. Agudizaban su imaginación en el ardid para vencer en nuevas trampas, y decían, respecto de aquellos comerciantes: 100 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I —Buscan la piedra en lo que les vendemos, y no en el corazón de piedra que ponen cuando compran; semos como ellos son. Como nos toquen el merengue, lo bailamos. Hubo siempre lucha artera entre la astucia urbana y la rural. Comerciante y campesino tratábanse de mala fe. En las compras de tabaco el campesino dejaba, de ordinario, según típica frase: “el cuero en manos del comprador”. Había la romana corriente, que era la de vender, y la “cargada”, que era la de comprar, en la que una arroba venía a parar en treinta libras. Tabaco bien pesado en el campo se aligeraba demasiado en el pueblo. Tela al parecer bien medida en el pueblo, se acortaba mucho de medida en el campo. Solía mezclar el campesino, en la venta de naranjas “de china”, las dulces con las agrias, dando a probar las dulces en desquite de bebidas ligadas y libras incompletas. El del campo decía: —De hombre de pueblo no me fío. Y el del pueblo exclamaba: —¡El más bruto del campo sirve para arzobispo! Claro que todos los comerciantes no procedían de igual modo, y entre éstos debía de hallarse José Batlle; ni todos los agricultores procedían de tal suerte, pues habíalos ejemplares; pero el pecado de muchos en la violación del sexto mandamiento del Decálogo, en perjuicio de los agricultores, reunió la mayoría de éstos en un frente común contra el comercio cibaeño. La imaginación fue bien lejos en refinamientos de común superchería. Cierta vez llegó Pedro Antonio con seis cargas de tabaco a la tienda de don José Batlle. Era un rico tabaco de olor, elástico, penetrante. Rezumaba miel la hoja y se ofrecía a la vista como seda. Capa pura… Don José llamó al Encargado del Almacén. Fue abierto un serón, del que se extrajeron varias sartas. Estornudos… Picazón en los ojos… adherencia en los dedos… ¡Inmejorable! —¿Es de Hato del Yaque? –inquirió don José, interesado en conocer la procedencia del fruto. —No, de piedra adentro, –respondió el astuto vendedor. Se dio la orden de compra y Pedro Antonio salió, sonriente, de la tienda. Al día siguiente fueron vaciados los serones, con alarma de todos los que servían en el almacén. Largas piedras achatadas se hallaron entre las sartas de tabaco. Don José fue llamado en el acto a presenciar el burdo timo, y con asombro de hombres y mujeres ocupados en la faena, que esperaban la indignación del rico comerciante, prorrumpió éste en estrepitosas carcajadas, incomprensibles para los espectadores, que no sabían por qué reía el buen señor, burlado, más que engañado, por el astuto campesino que, barajando con agudeza la idea de lugar con la condición, aseguróle que el tabaco era “de piedra adentro”. RAMÓN LACAY POLANCO (N. 1925)* La bruja Sola en su rancho que ocultan las bayahondas, sus ojos son duros, y su cuerpo firme adopta, a veces, laxitudes sensuales. Es Nena, la bruja, vestal tenebrosa de las tierras del Sur. Esta mujer tiene las orejas traspasadas por relucientes argollas, y parece gitana. En la mejilla izquierda ostenta tatuajes extraños; gasta pañuelo de cuadros amarillos envuelto en *Ramón Lacay Polanco. Autor de una novela y de cuentos no publicados en volumen. 101 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS la cabeza casi cana. A su manera, ella supo conquistarle a la vida todo lo que quiso. Es de esa estirpe que sabe vivir y morir en pie. Sola, siempre, su tristeza es hermana de la tierra, y de la cruz de Jericó del difunto, que luce a un lado del rancho llena de cascarones de huevos y trinitarias, donde cada día ella clava una oración y eleva un canto de recuerdos rogando a Dios por el descanso de aquella ánima que todavía está penando. Los lugareños le temen. A su paso se santiguan. Es Nena, la bruja, vestal tenebrosa de las tierras del Sur. Pero antes fue estampa de caminos. Bella, de carnes duras como la sequía de la tierra; de ojos asombrados, como las tórtolas que huyen a la orilla del Yaque. Ella conoció a Lico Bueyón, hombre realengo del Sur, y sin meditarlo se ayuntó con él. Es la suya una historia de tierras enfebrecidas y noches ardientes. No oculta sus aventuras de contrabandista, y habla de sus tiempos cuando era caballo y se montaba con el espíritu de Ogún Balenyó. Entonces cruzaba la raya cuando los cielos de la frontera eran sendas nocturnas de estrellas. Debió bailar en Veladero y Las Caobas y conocer las rutas de Puerto Príncipe. La tambora enfebreció su carne al ritmo del vudú, en la ancestral orgía africana que enciende las noches de Haití. A su regreso, a través de las madrugadas foscas, sus monturas se inclinaban al peso del clerén. Y comenzaba la otra aventura, la venta ilegal. La marcha larga sobre los trillos secretos que cortan las montañas y conducen a los poblados de Barahona, Hondo Valle, San Juan de la Maguana… siempre de noche por zonas de angustia. Cruzando amaneceres en el viaje de vuelta, amparada por los espíritus del agua y de la tierra, llamando a Papá Legbá cuando el peligro la amenazaba o transformándose en piedra, o en tronco, o en perro cada vez que los bandoleros le cruzaban el paso. El calendario de Nena, la bruja, es un calendario de lunas y estrellas, con las distancias medidas por el paso de los ríos y las guardias ocultas, escalas de la novela del alijo haitiano. En sus anécdotas figura el gavillero Rafael Lucas, que asaltaba las recuas en el paso del Naranjal. Fue amante del negro Cinturón, asesino sin rival y vagabundo de rutas. Explica historias del Bagá (espíritu diabólico que se aparece en forma de perro, de jabalí o de pájaro y puebla de miedo los parajes oscuros). Estremece su relato el paso de la tarimba: la parihuela que conduce al muerto va rodeada de gentes vestidas con ropas de chillones colores, que beben, bailan y cantan el rito en patois. Y sus recuerdos del monte la Urca, en el camino de San Juan… Y sus noches de vela, junto a Telésforo, bailando Los Palos del Espíritu Santo, en junio, cuando las lomas, la selva y las sabanas se juntan y confunden en un paisaje gris que tiembla vacilante, ayuno de agua, con perros algebraicos y algodonales amplios, y cañadas sedientas que se duermen al son de los atabales… Pero entre esta mujer que ahora tiene carnes flácidas y el bandolero Lico Bueyón, creció una pasión avasalladora, tan violenta como crece el maíz en la menguante. Ella lo hizo cabecilla. Apegada a su hombre como la yedra al jabillo vigoroso, invocó una tarde a los espíritus del mal y lo preparó para las luchas de guerrillas, el maroteo de siempre, y el contrabando. —Ven –le dijo–. Quiero prepararte. Penetró en la habitación del rancho. Esta era una pieza atiborrada de imágenes de santos, cada una de las cuales poseía un velón encendido. En el fondo estaba un camastro pequeño 102 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I cubierto con frazada roja. En el piso, dispersos, podían contemplarse unos cofrecillos oscuros y un baúl amarillento. Nena tomó a Lico por la mano y desnudó su cuerpo de ropajes. Le ordenó que se pusiera boca abajo, sobre la cama. Entonces abrió un maletín, sacó varios objetos de cera, un crucifijo, una esponja y una pluma de ánade incrustada en un frasco alargado que contenía un líquido verdoso. Inmediatamente empezó una extraña oración mezclada con cánticos ininteligibles. Con la pluma de ganso mojada en el líquido trazó diversos signos desde el nacimiento de la cintura hasta la parte alta de los pulmones. Lico sentía una comezón extraña en la piel dibujada. Luego encendió un mechón de aceite que traía consigo y una llama azulada dio perfiles siniestros en la habitación. Lico estaba asombrado. La bruja quedó en éxtasis. Primero sintió un golpe de muerte sacudir todo su cuerpo, y luego, envuelta en sopor enervante, pronunció palabras incoherentes, dio varios gritos espeluznantes y empezó a bailar alrededor del lecho donde estaba tirado su hombre. De sus manos parecían nacer hilos invisibles que alargaba con sus dedos amaestrados. Era un rito donde semejaban flotar duendes y vampiros de alas membranosas que le dejaban al paciente un raro calofrío en el organismo. La bruja invocaba los espíritus del agua y las montañas, y bajo el influjo de su voz profunda la estancia colmábase de corrientes magnéticas, como si un enorme generador de electricidad hubiese descargado toda su potencia. Luego la hechicera, siempre murmurando misteriosas frases, tomó un vaso de agua, echó en él varios paquetitos de polvos de colores y empezó a mirar concentradamente el líquido tornasolado. Sus mandíbulas se movían con inquietud, sus pupilas brillaban con extraño fulgor. Del vaso empezó a salir una espiral de humo perfumado que se extendía sobre las paredes y hacía pensar en los encantamientos. Inmediatamente le lanzó en la espalda a Lico Bueyón aquella poción y lo frotó con un paño negro, lleno de pinturas raras. Sacó de su seno una tibia de algún pobre difunto y volviéndolo de perfil dióle con el hueso tres golpes en la frente. Luego se separó y procuró en uno de los baúles una bolsita de hule, en la cual colocó unas insignias misteriosas, y cosiéndola con una aguja larga le puso un hilo oscuro y la colgó del cuello de su hombre. —Ya está. Lleva esto siempre encima y te acordarás de mí –dijo– sacudiéndose como si tuviese frío, y empezó a tomar sus objetos. —Nadie podrá contigo. Sólo yo, que tengo la contra –agregó la médium. El hombre, sonrió, tranquilamente. El galope de su caballo, desde entonces, había sido un clarín de guerra en la comarca. Empezó a traficar en Clerén. Con el vudú y sus sortilegios, y el dolor de las recuas, aquel gavillero fornido, amarillento, con el pelo rojizo y la boca grande, de bigotes largos y largas manos de verdugo, empezó a seleccionar su grupo de forajidos, unos hombres duros como la tierra, que le seguían por todas partes y acataban sus órdenes sin recelo. Junto a ellos, a veces, estaba Nena, la mujer del jefe, quien cantaba lamentos y hacía ritos para la largueza de días de su hombre. Pero he aquí que el bandido, ya poderoso, se cansó de ella. Nena, la médium, fue suplantada por Cecilia. Lico Bueyón vivía apegado a la negra, ebrio de clerén y café cargado, y en los cantones donde moraban después de los latrocinios y las incursiones, Cecilia curaba a los heridos con sus ungüentos y pócimas y preparaba sahumerios para ahuyentar a las ánimas 103 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS en pena. Pasaba el tiempo y Cecilia conservaba siempre un cuerpo de doncella. Maravilloso cuerpo de ébano que le hizo creer al bandolero en los misterios de la jungla. Cecilia tenía movimientos suaves y delicados, y sus ojos guardaban el poder de mantener encendido el amor de los hombres. Se había bañado en un río secreto en noches de luna llena, y su carne era carne esculpida en brisas, hojas y estrellas. Agüe, el dios de las aguas, de las fuentes misteriosas, le comunicó el hechizo. Fue una noche de humedad y estrellas pequeñas cuando Lico y Cecilia se unieron. Aquella noche se encendió un bongó detrás de las lomas. Allá lejos sus notas caían sobre los campos recién mojados, sobre las hojas que tumbó el viento y los luceros hundidos en las cañadas. Un coro humano, con grito ritual, se expandía en la noche que iba creciendo, creciendo en misterio y en extraña belleza, mientras de la tierra surgía un perfume angustiado de jazmines tronchados en las charcas y de guayabas exprimidas por el paso de los mulos. La cuadrilla avanza sudorosa y cansada. Lico Bueyón ha azotado a Bánica; y la cañada de Juan Felipe y el Cerro de San Francisco, en la distancia, han contemplado sus hazañas. Ahora, con fatiga y sueño, llevan dos heridos, y el jefe, con los ojos semicerrados, se deja guiar por el balsié que estremece la selva. Todo tiembla y vacila en el paisaje inhóspito. Lico lleva el ala del sombrero agachada sobre el rostro. La tropa, en silencio avanza entre los árboles, y parecen legionarios de un mundo fantástico. Pronto el escenario se ofrece ante sus ojos. —¡Alto! La voz del jefe sacude a los hombres. Desenfunda el revólver y se tira de la montura. Sus pasos son anchos y sus botas se clavan pesadas en el suelo. Detrás de los ramajes hay un claro iluminado por fogatas. Varios negros tocan los parches, en éxtasis, mientras en el centro una negra con cuerpo de junco mueve las caderas en el rito. Tirados a ambos lados los otros lugareños se confunden con el lodo, se pasan los calabacines de clerén, y las mujeres, con niños desnudos a horcajadas en las cinturas, se van retirando al caserío. La bailarina, sobre una estera, se ha ofrecido mirando a las estrellas. Brilla su rostro, sacude los hombros en frenesí vehemente, y lanza un grito estridente que hiere la noche: —¡Ohué! ¡Ohué! El sonido de los atabales empieza a adormecerse, y un silencio sobrenatural, pesado, sólo turbado por las gotas de agua que se balancean sobre las hojas y por los sapos que hablan en japonés, envuelve el ofrecimiento. Lico Bueyón, entonces, irrumpe entre los festejantes. Le sigue su cuadrilla. —Bon suá, gran Agüe. Todos se ponen en pie. Le rodean. Los más viejos le abrazan. Hablan en creole y la bailarina le contempla entusiasmada. Cecilia acaricia con sus ojos al bandolero. Este llama al sacerdote y le deja entre las manos un puñado de monedas. Beben clerén. En la alta noche traspasada de estrellas el bandido y su gente se acomodaron en los catres. Quien hubiera contemplado la sombra, descubriría a una figura de mujer deslizarse hasta el lecho de Lico Bueyón, aferrarse a su cuerpo, tibia y anhelante, y ofrecerle sus carnes y su alma. Desde esa noche el bandolero tuvo una concubina negra, con todo el sensualismo de su raza y toda la fiebre endemoniada de su tierra. Cecilia, que había contemplado cómo iba madurando su cuerpo en el espejo del río, por primera vez sintió como se angustiaron sus senos en aquella noche con estrellas grandes clavadas como ángeles de la brisa y del sueño sobre la selva. Ella que era la novia de las supersticiones africanas, se convirtió en la amante del contrabandista, en la hembra bravía del gavillero. 104 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I Todo esto lo recuerda Nena mientras prepara el cotidiano ramo de rosas para la tumba que luce a un lado del rancho agujereado. No han importado los soles implacables, las lluvias de mayo, el polvo de septiembre. Cada día, mientras el crepúsculo dora las copas altas de las guásimas, y los burros retozan en la tierra, y las gallinas acezan por el calor y la sequía, esta mujer desgarbada, flaca como cerbatana, eleva su cántico y deja una oración enterrada en el paisaje de La Culata. Ella convive con el muerto. Le habla. Dialoga con la tumba en las noches de luna, y cuida sus despojos con cariño enfermizo, arrancándole los hierbajos de cundeamor o cadillo que rastrean al lado del montículo. Cuando realiza estos menesteres su cara manifiesta regocijo, y sus dientes largos surgen amarillentos, triturando la breva que masca tesoneramente. De lejos, escondidos en las cejas de monte, los muchachos en cuero de los villorrios colindantes la contemplan asombrados, y corren a los ranchos llevando la noticia. Y las viejas atacadas del reuma, y las comadres, y los haraganes maridos, y la parida, y la doncella, se santiguan, temerosos. Y exclaman: —¡Animamea! ¡Jesú Manífica! Mientras los viejos murmuran por lo bajo: —¡Jú! Eto no e cosa de ete mundo. De momento Nena va a salí volando prendía en candela… Nena no se conformaba con su soledad, con el desprecio de su hombre. Y le trituraba el ánima el saber que Cecilia gozaba de sus favores y sus aventuras y correrías. Y vivía apegada a su recuerdo. Y se tornaba más triste su rostro. Y su cuerpo, antes vigoroso, volvióse flaco en el cambio de una luna, y sus ojos, antaño expresivos, adquirieron un brillo acerado que sorprendía. Ella y su rancho se hermanaron en el infortunio. Y he aquí que Lico, el bandolero de caminos, fuerte como el odio, tenaz como el dolor, se internó hacia el Norte. Asoló las comarcas de Hato Nuevo y La Piña, y los villorrios desnutridos sintieron en su desmirriada expresión el paso de muerte de aquel emisario del demonio. El miedo creció como fuego en hojarasca. Y la leyenda llenaba de espanto los caminos. Nadie osaba cruzar las rutas, aun en noches de luna. Y los lugareños sentían escalofrío cuando pronunciaban aquel nombre. Porque Lico Bueyón regalaba un pasaporte seguro hacia la muerte. Pero la ley la hicieron los hombres para los hombres. El Comisario Basilio Peña, de San Juan de la Maguana, era duro como róqueda o páramo. Tenía las cejas pobladas, el bigote crecido. Sus largos brazos de simio le rozaban las rodillas, y aunque pequeño, de cuello abotagado, poseía una voluntad de hierro. En su fabla gangosa ponía de manifiesto lo ladino de su espíritu. Para su disciplina la ley era la ley y había que cumplirla, de todos modos. Y hasta su celo llegó la noticia de las correrías de Lico Bueyón. Y sintió que el destino ponía a prueba su eficiencia. 105 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Eto ya se va a acabá. El Lico Bueyón del diache ya me tiene jarto. Ahora dique va a saqueá a Pedro Corto. ¿Pero e que ese hombre no se quiere? Y llamando a su edecán agregó: —Guelo: organiza a lo muchacho. Hay que traé a Lico Bueyón vivo o muerto. Ese e jel parte de la capital. Y organizó su tropa. Eran hombres avezados en la guerrilla. Doblegadores de rutas y sabanas. Armados hasta los dientes. No importa el sol. Ni la sequía. Todo queda detrás, lejano, cuando los hombres del Comisario sacuden a sus cabalgaduras. La ruta larga y seca, que se recuesta en el Yaque y lo vadea, tiembla de miedo ante los soldados. Esos hombres no conocen la fatiga, ni el sueño. Avanzan y avanzan. Y la corneta grita, sacudiendo las lontananzas. Y a la cabeza de la legión, Basilio Peña, el Comisario: duro, cerrado como nublazón de mayo. Ellos han cruzado a Santomé y queda un naufragio de árboles y matojos. Y el crepúsculo les da de frente. Y cae la noche. Y avanzan, avanzan. Y vuelve el alba temblorosa. Y avanzan. Avanzan hacia Pedro Corto. Y aunque las montañas son interminables, y el calor es sofocante, Basilio Peña y su gente, avanzan. Avanzan. Nena tuvo un sueño terrible. Soñó con cardosanto, y las hojas del arbusto sufrido se teñían de sangre. Se sobresaltó en la noche. Levantóse rápidamente y contempló la luna. Una luna redonda, colgada en el Este. Y el astro lucía encarnado, con signo de tragedia, como su sueño. El presentimiento le golpeó las sienes. Se amorró el madrás de cuadros amarillos en la cabeza, y tomó su camándula haitiana. Con la noche partió hacia Pedro Corto, el nuevo can de Lico Bueyón. Ella sabía que habría de caminar mucho antes de llegar a su destino. Por el olor del monte y la altura de las estrellas comprendió que estaba al filo de la medianoche. Y apretó el paso. Y salvó veredas, y lomas, y riachos. Y no se fatigaba. Iba rezando, rogando a los santos, con la camándula en la diestra, por la seguridad del cuerpo de su hombre. El amor, a veces, es una obstinación desesperada. No se arredra ante nada. Su sentimiento despierta una fuerza sublime, que llega hasta el sacrificio. Y esto lo experimentaba Nena por su hombre. Y esto lo sentía aquella mujer por el bandolero. Con la madrugada llegó a Las Charcas. Era el recodo. El cruce. Áspera tierra caliza. Bohíos derrengados, perdidos en la sombra. Nena, la bruja, estaba cansada, pero alegre. Con la fatiga lucía más desmirriada su figura. Y el pecho se expandía con la respiración fatigosa. Y los ojos se le agrandaban en el resuello. Cuentan los lugareños que allí sucedió el encuentro. La mujer se sentó en una piedra, a la orilla del camino, y no se prolongó su espera. En la madrugada clarísima del Sur, por la ruta de Vallejuedo, venían Lico Bueyón y sus hombres. Regresaban de sus latrocinios e iban en pos de Pedro Corto. Marchaban cautelosos. No querían despertar a los del lugar. Ella lo columbró de in promptu. —Lico… Lico… –dijo, en un susurro. El hombre se volvió. Desenfundó el revólver. —¿Quién vive? 106 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO I La mujer se incorporó, sumisamente. —Soy yo. Nena… La palabra le azotó el rostro. Sintió el odio brotarle de la entraña. —¿Qué quieres? —Que no vayas a Pedro Corto. Vine a avisarte. Yo soñé anoche… —Ja… ja… ja… ja… ¡Lárgate de ahí! ¡No me vengas con boberías! —No vayas, Lico. No vayas. Te tienen una en Pedro Corto. No vayas. Y se aferró a las riendas, suplicante. El hombre, violentamente, encabritó la montura. Nena rodó por el suelo, magullada. Cecilia sonreía. —Yo no quiero saber de ti. Quítate de mi camino. Creyendo en tonterías… —Lico… Lico… El caballo pisoteó a la hembra. El bandolero dejó en el aire su carcaja escalofriante. Y arrancándose la bolsita de cuero que llevaba pendiente del cuello, se la arrojó al rostro. Cecilia tuvo una expresión de triunfo, y sus ojos gozaron con el acontecimiento. Inmediatamente el hombre y su concubina, haciendo sangrar los ijares, se perdieron en el monte. Una nube de polvo cubrió sus siluetas. La voz de Cecilia, con su canto monótono, llenaba la madrugada caliente. El encuentro fue trágico. Basilio Peña y su gente tocaron a degüello. Los cadáveres se amontonaron. Parecía un naufragio la sabana de Pedro Corto. Los perros alzados y los cerdos consiguieron festín lujoso. Y Lico Bueyón ya estaba enmadrinao. También Cecilia. Y dos forajidos más que se salvaron milagrosamente. El bandolero ya está preso. El toro del Sur había perdido. Las sogas le aprietan la carne. Los nudos son fuertes y le destrozan el pecho. Cuando llegaron a Las Charcas los vecinos quedaron asombrados. El sol fuerte calienta los caminos. Y el piquete ya está preparado. Basilio Peña gritó: —Guelo: Suéltale la mano a la fiera eta pa que jaga su propio hoyo. Vamo a fusilá a ete como ejemplo. Y a los otros lo llevaremo pal pueblo. Eto se pudrirán en la cárcel. La chirona amansa los guapos. La muchedumbre se agolpa. Lico Bueyón empieza a cavar su propia sepultura. Está flojo, triste. La muerte vela sus latidos. La fronda de los aromos, y el aire caliente, se le cuelan por los poros mostrándole la vida. Entre los curiosos se levanta una voz: —Padre nuestro que estás en los cielos… Lico Bueyón experimenta un sacudimiento. La plegaria de Nena lo estremece. Levanta los ojos, temeroso, y la mirada de amor, de la mujer, le llega como una caricia. Bajo el sol sureño, que reseca los árboles y las almas, aquel plañir melancólico anuncia la muerte. El bandolero está callado. Y suda. Ha terminado su faena. El Comisario Basilio Peña da la señal. Lo empujan hacia la guásima. Lo atan al palo. El corneta tocó: ¡Firme! … Y la voz de: ¡Fuego! salió de la garganta del Comisario como un rayo. Los disparos cruzaron el aire. La cabeza de Lico Bueyón se dobló sobre el pecho. Murió sin decir palabra. Inmediatamente se abrió paso entre los asombrados asistentes, una mujer. Lucía magnífica, soberbia. Nena, la bruja, sacó del seno un puñal y cortó las sogas que ataban el cadáver. Aquel hacinamiento de sangre le cayó en los brazos. Y encarándose a Cecilia, le gritó, desafiante: 107 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¡Quítamelo, ahora! Todos quedaron estupefactos. El Comisario Basilio Peña ordenó la retirada. Nena buscó un yaguacil y colocó los despojos de su hombre. Bajo el sol del Sur que revienta las guazábaras, la bruja quedó sola con su muerto. á. . . á ó, . í ó, á í á , ño . 108 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Tomo II ÁNGEL RAFAEL LAMARHE (N. 1900)* Pero él era así… Rupert Lowell hacía rato que había regresado a la casa, y aún Catharine, su mujer, no se había atrevido a preguntar. Cuando Rupert llegó estaba anocheciendo, y ella, que lo estuvo esperando con ansiedad, precisamente por eso, todo el día, se dijo: “Aguardaré a que pase la cena”. La cena había terminado, y Catharine tuvo tiempo de ponerlo otra vez todo en orden, sin que de sus labios brotara la pregunta. Ahora, sentados en la sala, frente a frente, por más de una ocasión lo intentó, pero apenas lo pensaba se arrepentía. Al fin logró decidirse: —Rupert… ¿traerán hoy el retrato de Sim? El hombre, redoblando las chupadas a su pipa, habló sin mirarla: —Esta noche… Eustace Addison me lo enviará con un mensajero. Tosió y tras de golpear la pipa en el viejo cenicero de peltre y atacarla nuevamente de tabaco rubio, continuó: —Tienen mucho trabajo… Hizo otra pausa para encender un fósforo. Con uno no le fue suficiente. Encendían mal. Y antes de proseguir, se cercioró de que estaban bien apagados los que tiró en el cenicero. —Trabajan también de noche. Había levantado los ojos grises de un azul acerado, como si realmente le interesaran las volutas de humo que arrojaba con alarde por la boca, y concluyó con voz indiferente en apariencia: —Me ha prometido que la ampliación quedará muy bien… Quiso que lo comprobara… pero yo no podía detenerme, y preferí que tú y yo lo viéramos aquí juntos. Catharine Lowell no pronunció una sola palabra. Se puso en pie, aparentemente para rectificar un pliegue indebido en el tapete de una mesa, y después salió de la sala. Rupert se volvió para verla salir. No ignoraba adonde se dirigía, y movió la cabeza con ese movimiento del que ve confirmada sus previsiones. Murmuró: —Va a ser imposible… *Impresas ya las noticias preliminares de El Cuento en Santo Domingo, hemos tenido la satisfacción de conocer Los Cuentos que New York no sabe, de Ángel Rafael Lamarche. Más que un juicio particular, formulado bajo la sugestión de su inmediata lectura, vale recordar que los cuentos de Lamarche han merecido elogios de los venerables Baldomero Sanín Cano, Federico de Onís y Ricardo Rojas; de críticos renombrados de México, Cuba, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Argentina; de los catedráticos norteamericanos Frank Tannebaun, Robert G. Mead, Allen W. Phillip, H. R. Werfeld; del crítico español Federico C. Sainz Robles; del célebre profesor florentino Oreste Macri; del novelista francés Francis de Miomandre y del crítico, también francés, George Pillment, quien afirma en su antología de cuentistas que Ángel Rafael Lamarche es “uno de los dos representantes del cuento en la República Dominicana”. Para prestigio del autor de Los Cuentos que New York no sabe, si en el reconocimiento no figurara la aprobación de un Federico de Onís, de B. Sanín Cano y Ricardo Rojas, bastaría el testimonio de tres grandes escritores de hispanoamérica: José María Chacón y Calvo, Enrique Gandía y Martín Luis Guzmán, el autor de El Águila y la Serpiente. Clara idea de la calidad y de la técnica del cuentista que es Ángel Rafael Lamarche, le dará al lector Pero él era así…, cuento psicológico admirablemente escrito, de intenso dramatismo, cuya acción discurre y termina en un momento y perdura en la memoria. 109 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Como su marido lo había sospechado, ella avanzó por el pasillo hasta el cuarto de Sim. Tuvo que luchar con la cerradura porque la puerta estaba cerrada y por allí no se veía bien. Pero cuando abrió, la ventana de la habitación que caía a la calle amplia y llena de ruido, libre del obstáculo de las cortinas, dejaba penetrar la claridad de un farol próximo. Se acerco. Por esta ventana había visto regresar más de una vez a Sim, o algunos años antes lo vio jugar en la calle con sus compañeros. Levantando el brazo, buscó la bombilla e hizo luz. Todo se hallaba igual que cuando él se fue. La cama con su colcha de raso a franjas blancas y azules. Los cromos de lindas muchachas y el banderín triangular del equipo náutico de su escuela. En un rincón se recostaban, como si esperaran el término de aquellas prolongadas vacaciones, el bastón de esquiar y los puntiagudos esquís. Los libros vueltos de lomo en el pequeño estante, fingían abultarse más para que volviese a tomarlos una mano conocida. Abrió un cajón de la cómoda. Ahí estaban los “pull-overs” de bandas caprichosas, las botas de hule con que chapoteaba por los ríos y pantanos en las partidas de pesca, los calcetines y mitones de grueso estambre para los deportes de invierno… Todo se hallaba como él lo dejó la última noche que pasó aquí… Sí, Catharine lo sabía bien. Rupert y ella lo habían guardado cuidadosamente… Pero esta noche en que iba a ver la ampliación de la última fotografía que Sim se hiciera en Nueva York, sintió como nunca el deseo de visitar este cuarto. Aquella misma mañana lo había hecho. Lo efectuaba diariamente. Con frecuencia, muchas veces al día. Pero se le había ocurrido que, de visitarlo ahora, vería mejor el retrato de Sim, como si realmente necesitara revivir sus recuerdos. Y, sin embargo, no había olvidado la menor cosa… Ni aun era posible olvidar la afición de Sim por el pan de pasas y la sopa verde de guisantes… ¡Oh, no!… No era eso… Simón Lowell fue desde temprano un muchacho estoico. Si sus travesuras le proporcionaban un descalabro, lo ocultaba sin una queja. Ni Catherine ni Rupert tuvieron jamás que sufrir a causa de aquel hijo único… El hijo único. Esto lo medía todo. Actualmente le parecía muy raro que este hijo fuese sólo un hijo muerto. Muerto, y no un hijo como son y se quieren los hijos, para repasarle la ropa y verle todas las mañanas tomando el desayuno, con el libro al lado y metiéndose los dedos en los cabellos, o tocarle la puerta del cuarto de baño y advertirle, entre el estrépito de la ducha y la algazara de una canción: “¡Eh, Sim, que se te va la hora!”… No; aunque le pareciese increíble, ni siquiera Rupert y ella, por las noches desde la cama, le oirían entrar lo mismo que antes, diciéndose el uno al otro, como si fuera posible que pudieran tener dudas respecto de quien entraba: “Es Sim”… Miró el retrato de la muchacha que estaba en la mesilla de noche. Era Louise. Los grandes ojos negros sonreían con extraña expresión de incertidumbre, y sobre el pecho una letra cuadrada, esquinándose, había escrito: “Para que no dejes de pensar en mí constantemente, darling”. Catharine se reprochó casi con encono: “Fue una estupidez que no se casaran antes de que él se fuera”… Pero inmediatamente se arrepintió; debía ser justa: Louise era sólo una muchacha y únicamente hubiera conseguido crearse una serie de complicaciones, en tanto que hoy le quedaría como una pena dulce el recuerdo de Sim, y no tardaría en casarse con otro. Pensó que Louise vendría a ver también, dentro de un momento, la ampliación, pero “Sim se hallaba muerto”. Muerto: una sola palabra y, no obstante, qué resultados tan enormes. Desde que uno nace empieza a oír por dondequiera: la muerte… la muerte. Se dice la muerte, y todos, con los ojos en blanco, creen que comprenden su significación. En la actualidad, Catharine sí sabía lo que era la muerte. Pero su aturdimiento se renovó. La desconcertaba aceptar que Louise no tendría en lo adelante para ella el interés que tuvo anteriormente, y 110 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II que cuando la propia Louise tuviese novio o se fuere a casar, sus consultas y su confianza serían para la madre de otro hombre… Y con lo fácil que había resultado todo aquello… Catharine estaba convencida de que las cosas más grandes suceden así, de un segundo a otro, con la mayor sencillez… Aun creía mirar a Sim aquel día: “Estamos en guerra”, dijo, y bajó los ojos, pero los volvió a levantar y sonreír… Sonriendo de esa forma se fue… Entonces vinieron las cartas: “No creo que se preocupen por mí; me molestaría; me siento sano y alegre… Ustedes saben bien que me gustaron siempre las empresas más peligrosas y las aventuras… Además, la guerra vista a distancia es muy distinta a como se ve entre sus “mismas conmociones”… Era un tono idéntico al que empleaba cada vez que Rupert o ella parecían flaquear ante las inevitables cuestiones de la vida: “¡Eh, padre, no olvides que me siento orgulloso de tu valor!”; o con cara muy seria, pero besándola con inocultable ternura, le decía a Catharine: “¡Hum, madre, recuerda que me gustan las mujeres fuertes!… Por Navidad escribió: “Me parece advertir que ustedes quieren saber cómo me va con la nieve. Pero ¡si nací y me crié entre ella!… Bueno, en realidad, ha sido mucha, pero no ignoran cómo me satisface. De modo que en vez de lamentar su abundancia, la he agradecido. Tocándola día y noche a campo raso me convertí un poquito en el héroe de todos los sueños que desde la infancia me despertó y no pude vivir allá, sino por momentos y como un muchacho esclavo de las horas y los libros; en resumen, como un muchacho enfadosamente “civilizado”. En “Christmas eve” fue mucho mejor. Me sirvió para celebrarla. Cubría con su blancura todo el terreno, y como abundan los pinos, y esa noche estaba el cielo muy azul, y la propia noche tenía una especie de oscuridad azulada, yo mismo llegué a creerme una de esas figuritas que aparecen en el paisaje de las lindas tarjetas de “Christmas”. Detrás de mí, mis camaradas, a la sordina, hacían música; yo había avanzado unos pasos, tantos como me lo permitieron el reglamento y la precaución; levanté la vista y parecían recién estrenadas las estrellas, y se me antojó que “eran todas las estrellas de los árboles de las “Christmas” que pasé en compañía de ustedes… ¡Oh! Los recordé, cómo los recordé… y aún los estuve viendo, de la misma manera que me pareció ver a Louise… Y como el viento aullaba con fuerza, imaginé todavía más: que estaba oyendo los hurras de toda la “banda”: de Bob, de Molly, de Sam, de Letty; o que oía cantar a Gail Walker, aquella muchacha de ojos verdiazules que me llamaba “Simón el pendenciero” y fue vecina nuestra y cantaba en Broadway, a quien si la encuentran por ahí, les ruego la saluden de mi parte. Y aun cuando “mother” lo dude, entonces, mirando las estrellas, canté también, con alegría, mi canción… ¿El peligro? Bah… No me importa, ni creo tampoco mucho en el peligro. Ya volveré. Y cuando vuelva, volviese como volviere, ni ustedes ni yo, ¿verdad?, derramaremos una sola lágrima”. Pero no volvió. Un día, ese día que no se parece a ningún otro, porque no es sino ése, vino el aviso intransformable. Desde luego, en eso no había dudas, el informe lo precisaba con claridad: “Murió como un valiente”. Pero no había vuelto… No; Catharine estaba segura que cuando Rupert viera la ampliación no podría resistir e iba a suceder lo que precisamente ni su marido ni ella, sin decírselo, querían que sucediera… Al regresar Catharine a la sala, Rupert pareció no apartar la atención del periódico que leía. Pero la observaba de reojo y no se le escapó que se sentaba lentamente como si en verdad la rindiese la fatiga. Fue un largo timbrazo, uno solo. Catharine, que se había llegado a incorporar, volvió a sentarse como avergonzada de su desconcierto. Rupert lanzó el periódico y echó a andar 111 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS precipitadamente, como si temiera no llegar nunca; pero al fijarse en su mujer, caminó paso entre paso. El mensajero se cercioró: —¿El señor Rupert Loweil? Era un muchacho quizá un poco más alto y delgado que Simón. Rupert tuvo la certeza de que cuando Catharine lo viese pensaría lo propio que él había pensado: “Tiene la misma edad de Sim”. Con mano segura firmó el recibo y, ayudado por el mensajero, llevó el bulto hasta ponerlo sobre la inútil chimenea de la sala, en dirección de la puerta. Al entrar allí, el muchacho saludó: —Buenas noches, señora. Los ojos de Catharine, al verlo, brillaron de modo especial, pero permaneció muda. El mensajero bajó los ojos y se devolvió por el pasillo. Rupert lo había seguido y no se limitó en la propina. —Gracias, señor –dijo confuso el muchacho. Lowell sonrió; aparecía perfectamente en calma, pero se olvidó de cerrar la puerta. Cuando volvió, Catharine no se había movido aún y miraba como fascinada el bulto. Era de tamaño considerable y estaba cuidadosamente protegido por un papel castaño fuerte. Rupert, sin vacilar, empezó a romper la envoltura. Fue en ese momento cuando Catharine se aproximó. El papel estallaba como quejándose y resistiéndose. El retrato apareció; no comprendía mucho más del busto; Rupert retrocedió unos pasos. Era Sim, sin objeción el mismo Sim, un Sim vivo y alegre: el cabello casi rubio partido escrupulosamente a un lado; los ojos, de una transparencia infantil, diríase que tras de mirar a los dos, se levantaban un tanto para no perder un solo detalle de lo que ocurriese en la puerta; los labios, al sonreír, se entreabrían como si acabaran de hablar o por el contrario se impacientaran por hacerlo; se veía aún el principio de la chaqueta color de arena a grandes cuadros de un gris azulado; en la solapa rojeaba un tulipán… Catharine y Rupert, inmóviles, parecían impasibles, pero se clavaban fuertemente los dedos contraídos en la palma de la mano. Sí, era la imagen de Sim, de un auténtico Sim; la boca entreabierta quería, sin duda, comunicarles algo; pero tal vez el mejor mensaje se encontraba en ese soplo de vigilancia que sentían Rupert y Catharine bullir entre los dos, y apoyarse igual que una mano cariñosa en el hombro del uno y del otro, y que luego de escudriñarles ansiosamente la cara, ya más tranquilo, sonreía con enternecimiento al mirarles el corazón… Nervioso, Rupert se acercó y enderezó el cuadro un poco más. Catharine le observó con inquietud, y en su mirada apareció visiblemente el miedo, sí, un indecible miedo y gritó: —¡Es que no lo vas a dejar tranquilo! Rupert se volvió estupefacto, pero al mirarla no tardó en responder con agresividad: —No sabes decir más que estupideses. Ella estalló nuevamente: —Es preferible a ser un completo idiota. Las voces se alzaban y las injurias se enardecían. Alguien acabó de empujar la puerta. Era Louise. Deslumbrada al descubrir el retrato de Sim, la sacudió un estremecimiento. Y se detuvo. Estaba escuchando. Tapándose los oídos, retrocedió. Con los ojos húmedos, creía imposible que hubiesen esperado para conducirse de esa manera a que estuviese delante el propio Sim… Tan engolfados se hallaban en la disputa que no parecieron darse cuenta de la presencia de la muchacha. Al fin, Catharine vociferó: 112 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II —¿Piensas pasar así toda la noche, imbécil? Rupert contestó con rabia: —Me voy a acostar… pero en el sofá… No puedo dormir junto a una infame de tu clase… Ella recalcó con agrio desdén: —Eso era lo que deseaba, mal hombre. Sin embargo, al separarse en opuestos rumbos, Rupert acertó a volverse en momento que Catharine no lo veía y en sus ojos relampagueó como una pícara ternura; quizá por coincidencia, y en otro instante semejante, a ella le pasó igual. En veinte años de matrimonio era ésta su primera disputa y la primera vez que no dormirían uno al lado del otro. Todo esto era extraño. ¿Sim, que los había unido tanto siempre, terminaba ahora por separarlos? No; hoy se sabían más unidos que nunca y Sim era el broche de esa unión. Pero mañana sería otra cosa… Ambos suspiraron con ese suspiro de los que acaban de pasar victoriosamente, no importa el sacrificio, por una gran prueba. Experimentaban orgullo, inmenso orgullo… Ahí estaba Sim, y que lo dijese él: no habían derramado ni “una sola lágrima”. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ (1886-1922)* El general Fico A don Andrés Julio Montolío Venía cabizbajo de Las Escaleretas a la Palma, siguiendo a lo largo del camino en su caballo rucio avispado, al que soltó las riendas sobre el cuello, por lo que el rocín iba paso entre paso, imprimiendo al jinete un movimiento oscilatorio que le inclinaba tan pronto a uno como a otro lado de la bestia. El jinete era feo. Las piernas encorvadas por el hábito de montar a caballo, encajaban sobre el cuerpo del animal circunvalándolo como una cincha, y estaban envainadas en sendos pantalones, anchos y sobre-cortos, que dejaban en descubierto cuatro dedos de jarrete musculoso y peludo; y después unas medias de a real, caídas sobre los ZAPATOS DE OREJAS salpicados de lodo, con enormes espuelas de cobre bien aseguradas, rechonchos y sin lustre, fundas de los enormes pies que no se calzaban sino los domingos y fiestas de guardar. El tronco era robusto, cuadrado, ordinariote, terrible con su chaquetita corta y mal traída, de gusto y hechura rural, huyéndole a la pretina de los calzones, a dos dedos de ella, con anchos bolsillos donde guardaba el descomunal cachimbo de tape y la vejiga de toro henchida de picado andullo, y dejando ver los pliegues de la camisa listada y la ancha correa de que pendían el sable truculento, el cuchillo COLLIN de luciente y afilada hoja, y su revólver de MITIGÜESO, que así lo llamaba. Y como coronamiento de aquel sagitario tremebundo, de aquel ecuestre Hércules pigmeo, una cabeza sobre cuello apoplético, con la faz cetrina teniendo por frente una pulgada de surcos rugosos entre el cabello apretado y las alborotadas cejas tras las cuales brillaban, emboscados como salteadores, dos ojillos negros de expresión felina, entrecerrados ahora, mirando paralelamente a la nariz de forma cónica, rematada en trompa y como queriendo zamparse en la espaciosa boca de labios gordos y *Autor de: Cuentos Puertoplateños, un v., 1904. Tip. Olga, Santo Domingo (C. T.); Nisia (1898), novela corta; Geografía (1915), Manual de agricultura (1920), La alimentación y las razas (1896), folleto. 113 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS negruzcos, que se abría hasta cerca del remate de las quijadas como agallas de tiburón que, con los pómulos salientes, le cuadraban la cara. De ésta, a manera de velamen, se destacaban una chiva larga y puntiaguda, y dos orejas espantadizas, desconfiadas, adelantándose en acecho para oír mejor. Y por sobre todo ese conjunto abigarrado y monstruoso un breñal de cabellera amoldada al sombrero y al pañuelo que llevaba atado, y afectando las formas de un paraguas o de un hongo. Era el General Fico, cacique el más temido en los alrededores. Machetero brutal y alevoso, holgazán consuetudinario que vivía cobrando el barato de todo en toda la comarca. De súbito se irguió como por resorte, arrendó el caballo, y en todo su ser se reflejó una expresión de fuerza bruta irritada, de tigre hambriento que olfatea la presa y se alista a caer de un brinco sobre ella. Aguzó el oído, y creció la ferocidad innata de su gesto, avivada por la pasión; sus ojos despedían relámpagos, y sus músculos se marcaban con brusquedad sobre la piel, como las venas hinchadas de sangre. Se apeó del caballo, sacó su revólver y se lanzó con paso cauteloso hacia la selva por entre la cual iba el camino. Cinco minutos hacía que andaba así, escudriñando por entre el claro de los troncos y las malezas, cuando vociferó una interjección de rabia, y se quedó parado entre dos ceibas de alto y grueso tronco. —Ei diablo me yebe. ¡Bien sabía yo que era beidá! Y me oyén eso do sinseibires, bagamundo je ofisio, y se han laigao! ¡Si yo cojo ese güele fieta y a esa arratrá! Aquí se contuvo, y volvió a examinar los árboles. —No hay dúa –continuó–. La señai no manca. Aquí taba ei picando el palo con su cuchiyo, sin atrebeise a miraila y eya detrá de lotro palo con lo sojo bajo, ei calabazo de agua en ei suelo y jasiendo un agujero en la tierra con el deo grande dei pié. Eso jueron lo golpe que oí. Pero ai freí será ei reí. No ar plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y regresó mascullando tacos y maldiciones al camino, donde volvió a enhorquetarse sobre su caballo, y siguió marcha a la casa del vale Pedro, que se veía sobre un cerrito a distancia de un cuarto de milla, contrastando su techo pajizo y su maderamen de tablas de palma con el verde panorama, ondulado de colinas y vallejuelos, que la rodeaba. Ya no iba cabizbajo. El pensamiento airado no se refleja mansamente en la fisonomía: es el resplandor de un incendio que caldea el rostro y se propaga al ademán. Entre uno y otro parpadeo flameaban sus ojillos como brasas sopladas, y se aventaban sus narices a compás de las crispaduras de sus puños. De cuando en cuando espoleaba maquinalmente el rucio, que en la primera arrancada hacía traquetear el sable encabado, golpeándolo sobre un costado de la silla. Torció a la izquierda y ganó la vereda que conducía a casa del vale Pedro. Ideas salvajes de deseos, venganza y exterminio azotaban el pequeño cerebro del General Fico. Estaba locamente enamorado de Rosa, hija del vale Pedro, la más linda campesina de los alrededores; pero la muchacha se resistía a corresponder esa ferviente pasión carnal de groseras manifestaciones, y desechaba las oportunidades de encontrarse con el fauno que no le perdía pies ni pisadas, en su empeño de conquistarla a todo trance. El había perdido la tranquilidad de bestia saciada con los nuevos apetitos que le aguijoneaban. Su pobre mujer y sus chiquitines andaban ahora temblando cuando él estaba en casa, porque se quedaba horas y más horas meciéndose en la hamaca, con el gesto áspero de mastín en guardia, echando pestes como si para eso y para hartarse solamente tuviera la boca: cuando no les llovía una granizada de puntapiés y garrotazos sin motivo alguno. Recordaba en este momento las facciones de Rosa, dulces como una sonrisa; su lozanía robusta y graciosa, que parecía que iba a estallar como la concha de una granada y a avivar el sonrosado de las mejillas; sus 114 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II ojos negros de miradas acariciadoras, su pelo reluciente, que de tan negro se tornasolaba, y aquel cuerpo de ondas firmes, acopio virgen de bellezas tentadoras… Y que un patiporsuelo que iba a las fiestas sin chaqueta le disputara la posesión de ese tesoro, a él, al primer varón de Los Ranchos, al que hacía temblar a hombres y a mujeres y con su nombre se acallaba a los pequeñuelos traviesos… a él, que disponía de todo, que cobraba primicias así de las labranzas como de las muchachas casaderas!… ¡No, no podía ser! Aquello acabaría mal, si esos tercos no entraban en razón. Porque no le cabía duda: las negativas empecatadas de Rosa provenían de que andaba en teje-menejes con ese perdido de Julián, a quien tenía que meter en cintura haciéndole sentir todo el peso de su autoridad. Había visto sus cuchicheos en la fiesta del domingo anterior, y aún recordaba que Rosa se puso como una amapola cuando Julián, con el güiro en la mano, entonó unas décimas cuyo pie forzado era: “La mujei que te parió puede desir en beidá que tiene rosa en su casa sin tenei mata sembrá”. Y ella también estaba esa noche más adornada que de costumbre: estrenaba un trajecito blanco con chambra y falda de arandelas; una mantilla rosada, y un ramito de clavellinas matizadas en el pelo ¡Qué muchacha! Olía a gloria y era de chuparse los dedos. Pero urgía proceder de firme y rápidamente, porque la cosa iba de largo: acababa de ver la señal de que hablaban en el monte, saliendo ella con pretexto de ir por agua al río. Y para ganar tiempo resolvía ponerlo en conocimiento del vale Pedro, cosa de que espantara a Julián y vigilara a Rosa, en lo que él ideaba algo que le asegurara la posesión de la muchacha. Al desembocar a un recodo de la vereda se encontró con aquella. —Bueno día le dé Dio –le dijo Rosa toda asustada. Llevaba su calabazo de agua pendiente, por el agujero, del índice encorvado. Efectivamente había estado conversando en el monte con Julián, tranquilizándole de sus celos de Fico, cuando oyeron los pasos de éste. Se le había adelantado, y la turbó encontrarse con él toda sudorosa, jadeante, temiendo que sospechara algo al verle los colores encandilados y el traje lleno de cadillo. —Bueno día –le contestó Fico acentuando mucho las silabas; y luego añadió: —¿Qué jeso? ¿Hay arguna laguna en ei monte, que no ba ja bucai agua po la berea? —No, jue que… —Sí, ya se lo que e. Agora memo iba a desíselo a tu taita, poique ésa no son cosa de donseya honeta. Qué poibení te quea co nese arrancao que no tiene conuco y anda de fieta en juego y de juego en fieta. Poique yo sor claro: de dai un mai paso se da con quien deje: con hombre que sean batante pa yebai qué comé y qué betí. —Pero, general si yo con ninguno… –tartamudeó Rosa. —No me digaj na que yo lo sé to. Y como tengo que mirai poi tojutede, si o acaban eso, bor a jasei que recluten pa soidao a Julián. —¡Binge santa! ¿qué dise uté, generai? A soidao… ¿Y poiqué? ¿Qué ha jecho ese bendito? Poi Dio… Déjelo quieto… —¡Y te atrebej a intereaite por ei alante mí. Un bagamundo que no tiene má sembrao que tre sepe plátano? Cuaiquiea te coje jata tirria. Mira: si diaquí a trej día no sé con seguridá 115 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS que lo haj dejao, ba pai pueblo. Hor é lune, Ei sábado, o me aj dicho que si o buela éi co nala de cabuya, camino e Pueito Plata. La pobre Rosa de deshizo en lágrimas y ruegos: que no lo persiguiera; que se habían visto por casualidad, y ella no podía ponerle mala cara a ese cristiano que se había criado junto con ella; que qué mal le habían hecho ellos para que los tratara como a jíbaros… Pero no alcanzaba nada. Fico al fin la dejó plantada en medio de la trilla, recordándole al volverse su amenaza: ¿Soy o no autoridad?, se preguntaba él. Vamos, Fico, ¿para qué te ha entregado el mando el Gobierno?… ¡No faltaba más: perderle así el respeto!… El sábado siguiente, muy de mañanita, iba el pobre Julián entre cuatro cívicos, atados los brazos a la espalda, guiado como un marrano a la Fortaleza de Puerto Plata, donde le meterían en el siniestro Cubo con los criminales más atroces, para luego salir a montar la guardia y quedar condenado a envejecer bajo un fusil. En aquella mañana tan hermosa comenzaban sus amarguras. Mientras él ahogaba los sollozos de dolor y rabia, la naturaleza saludaba la dicha de vivir con la alegría de sus cantos aurorales. El inmenso azul se teñía de franjas purpurinas que asomaban como cabellera hirsuta por la cima de los montes negruzcos que se veían al Oriente, despertándolo todo; levantóse una brisita fresca y reposada, mensajera del perfume de la selva; cantando al pasar por entre las añosas ramas, e inclinándose a susurrar secretos a los inmensos pastos de yerba de guinea, esmaltados de rocío, que se inclinaban para oírla. El gorjeo de los ruiseñores se unía a los tiernos arrullos de la paloma, y al suave murmurar del Bajabonico; cantaban los gallos, sultanes de su harem y las vacas con la ubre repleta, mujían tristemente llamando a sus becerros. Y el hombre también comenzaba su labor: hendiendo las nieblas que se disipaban, subían alegres de las rústicas cocinas densas columnas de humo como matinal incienso al Dios que hizo del amor el génesis y el impulso de la vida. Y el infeliz Julián, aquel mozo robusto como una ceiba, de mirada enérgica y facciones agradables, aquel pobre muchacho, bueno y fuerte, amante y laborioso, veía todo eso con los ojos húmedos, y le parecía imposible que a su edad y entre esas lomas, bordes del inmenso tazón de suelo fértil en que había vivido, pudiera el dolor arrancarle lágrimas. Ni se fijaba en los sombríos verdes y olorosos, en los ganados relucientes y gordos que retozaban a distancia, ni en los bohíos encaramados como cabras en lo alto de las colinas y picachos. Solamente cuando pasó frente a casa de Rosa salió del atontamiento en que su repentina desgracia le tenía sumido. ¿Perderla?… ¿y por qué? Por el capricho de un asno satiriaco (sic) y omnipotente. ¿Cómo sería posible? Aquel trozo de alma, aquella hermosura como flor silvestre que se iba derechamente a él para que la recibiera en sus brazos y la trasplantara a su corazón, no había de ser suya? ¿Por qué andaban las cosas tan destartaladas en el mundo? ¿Por qué el Gobierno escogía para representar la autoridad a un truhán como el general Fico? ¿Acaso no había buenos hombres en los Ranchos? ¡Ah! pero los del campo son el ganado humano: les ponen un mayoral, mejor cuanto más malo, para que arree la manada a votar por el candidato oficial, o a tomar las armas y batirse sin saber por qué ni para qué. Nada de prédica, nada de escuelas, nada de caminos, nada de policía. Opresión brutal. Garrote y fandango: corromperlos, pegarles y sacarlos a bailar. Y en cambio de eso, que el mayoral haga lo demás. Que estupre, robe, exaccione, mate… con tal que el día de guerra o de elecciones traiga su gente. 116 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Todo eso le trasteaba confusamente la cabeza a Julián: creía tener derecho a rebelarse contra tamaña iniquidad. ¿Eso era Gobierno?… ¿Si un toro furioso le embestía en el camino, no se defendería? ¿Y qué toro se igualaba al general Fico?… Luego pensó en su madre, en la pobre viejecita que estaría a estas horas hecha un río de lágrimas, sin amparo, sin auxilio, quizá maltratada por ese mala casta… Estiró los brazos como para quebrar las cuerdas, y tomó tal impulso que derribó a los dos que lo sujetaban; pero los otros lo dejaron sin sentido a culatazos, llevándole luego bien seguro y casi a rastras hasta la población. Pasó una semana más sin que Fico se dejara ver por los alrededores de la casa de Rosa; pero a los ocho días la esperó a la vera del río, y cuando ella asomó pálida y ojerosa, pintado su dolor en el semblante, le preguntó que cuál era su resolución. Y ella volvió a deshacerse en ruegos y protestas: que sacara a Julián de soldado porque no había nada entre los dos; que si estaba desesperada era por la idea de que ella fuese la causa de la desgracia de un prójimo: fuera de ahí nada. En cuanto a lo otro no, no insistiera, porque primero moriría que tener frutos que no fueran de bendición. Él la contemplaba extasiado. Arrobábale su hermosura, ora grave de máter dolorosa, con la delgadez semitransparente arrebolada de ideales, y se arrodilló, suplicante a su vez, implorando un jirón de amor, por el que le ofrecía su poder omnímodo, su brazo omnipotente, su voluntad que dominaba las otras desde Tiburcio hasta Las Hojas Anchas, desde el mar hasta La Cumbre. Satanás enamorado debe tener la hermosura siniestra y tenebrosa que la fiebre del amor creó en Fico. Arrebatado por su pasión vehemente, como que tenía fuertes asideros en la carne, tomó una de las manos de Rosa, y estampó en ella besos de fuego, que resonaron en la soledad confundiéndose con el bullicio argentino de la corriente. —Jesús –gritó Rosa–, retirando con violencia la mano y haciendo un gesto de asco y de desprecio. Miró a todos lados buscando un salvador, pero allí, fuera del monstruo, sólo había pájaros y peces. Entonces echó a correr por el repecho de la hoya, hasta que salió al camino. El se quedó mirándola con los brazos cruzados, torvos los ojos, meciendo la cabeza sobre su cuello toruno. Estaba sentenciada. La miseria y el dolor, como círculo de fuego, no tardarían en rendirla. No transcurrió mucho sin que se esparcieran rumores funestos en toda la comarca que riega el Bajabonico. Rosa y el vale Pedro comenzaron a notar aislamiento, vacío en torno de ellos. Se pasaban los días sin que a su puerta se oyera el ¡Alabado sea Dios! o el ¡Dios sea en esta casa! de una visita. Rosa decía a veces con una sonrisa de enfermo que se le estaba olvidando ya el contestar ¡por siempre! Sospechaba el manejo oculto. Bien se le alcanzaba que todo era obra de Fico, quien los había señalado como objeto de su prevención y de su tirria, espantando a los atemorizados vecinos, que ninguna clase de solidaridad querrían con los amenazados por el tiranuelo. Así había excomulgado a muchos. Pero Rosa tranquilizaba a su padre achacándolo a lo afanados que andaban en todas las casas con la madurez de la cosecha. No sabía nada de Julián, lo que la traía desasosegada e inquieta. A veces se iba al monte para escapar a las miradas de su anciano padre, y allí daba rienda suelta a su llanto. Traía a la memoria las horas de dicha en que bajo los mismos árboles relamía a hurtadillas con 117 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS la vista la varonil hermosura de su novio; y ahora se encontraba sola: el quién sabe cómo; ella bajeada y perseguida por el enemigo de su recato, que tal vez a cuáles extremos la conduciría. Una tarde, al regresar del cercano monte, la encontró siña Nicolasa, y con misteriosos ademanes le indicó que quería hablarle de algo reservado, y la llevó tras una mata de bambú muy ahijada, como enorme mazo de plumas gigantescas. Allí le contó que había sabido lo que el general Fico quería contra ellos, pues lo oyó hablando a la vera del camino con tres de sus hombres, mientras ella recogía leña en el monte. Su plan era reclutar para soldado al vale Pedro; y cuando Rosa quedara sola, acabar poco a poco con cuanto tenían, mientras el viejo se pudriera haciendo guardias; hoy una vaca, mañana un caballo, después otra bestia… así irían llevándoselo todo, hasta dejarlos en la inopia y los tres bribones se encargarían de vender a medias en otra parte lo robado. Rosa, aunque no le sorprendió la noticia, pues ya lo venía temiendo, se aterró: Julián era mozo y podía esperar a que las cosas cambiaran; pero su pobre taita, viejecito que ya miraba al suelo, se le iba a morir en el servicio. Le debía más que la vida, que cualquiera la dá; le debía una consagración idólatra, con ternuras y delicadezas femeniles; había sido para ella, desde el mes de nacida, padre y madre al mismo tiempo: casi ni la había dejado ocasión de notar la falta de la que la echó al mundo. Y ahora que estaba en sus manos el salvarlo, ¿no lo haría? ¡Pero, qué sacrificio era necesario! Entregar su virginidad como flor a un verraco. Encenegarse con aquella fiera, y renunciar a la realidad de sus sueños, a la vida de amor idílico con Julián, que ya consideraba como cosa hecha. Desprenderse de la riqueza, de los goces materiales, es durísimo trance; pero deshacerse de un ideal, arrancarlo después que sus raíces profundizaron en el corazón, es la muerte del alma: sigue existiendo el cuerpo, pero no vive: las piedras crecen también. Y no daba espera la maldad del general Fico. A la mañana siguiente iba a empezar la ejecución de sus planes tenebrosos. Esa noche el vale Pedro notó la aflicción de su hija, y quiso averiguar la causa: ella estuvo tentada a confesárselo todo; pero previó la amargura del buen viejo; y quién sabe si su rectitud en materia de honra pudiera llevarlo hasta a un combate en que de seguro moriría… y quiso economizarle esos dolores: sonrió forzadamente y dijo que estaba indispuesta… poca cosa… ¡Qué noche! ¡Cuánto ir y venir con la imaginación, buscando una salida para todos! Pero no había otro remedio: para salvar a los demás precisaba que ella quedara en prenda. Cuando asomaron los claros del día, ya su resolución era firme: se sacrificaba entregándose a aquel hombre implacable que le causaba horror. Coló el café y salió luego con dos calabazos, más que por buscar agua para aguardar a Fico en el camino y tratar accediendo a sus infamias. No esperó mucho. Desde lejos lo vio venir cabalgando en su rucio, y rodeado de sus cuatro hombres, los brazos de sus maldades, que venían a llevarse al vale Pedro. Le llamó aparte, y la horrible transacción quedó consumada. Ella estaría a media noche en la puerta tranquera, y él perdonaba al vale Pedro. Oíase el segundo canto de los gallos cuando Rosa se deslizó como una sombra y se detuvo en la tranquera, donde se recostó casi desvanecida. Otra sombra avanzó entonces y empezó a hablarle en voz baja; pero cuando se disponía a saltar las varas, sonó una interjección seguida 118 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II del relampagueo de un cuchillo que se hundió en las entrañas del general Fico, para salir goteando sangre al caer el cuerpo de este bandido. El matador era Julián. Se había escapado de la Fortaleza, y venía a ver a Rosa para ocultarse en cuanto amaneciera, cuando reconoció en las tinieblas a Fico que entraba en la vereda. Lo siguió andando por el monte sin perderlo de vista, luchando entre los celos y el temor de alguna nueva infamia y, resuelto a saberlo todo, se apostó en acecho cuando Fico se detuvo frente a la tranquera del vale Pedro. Rosa, defendiéndose de las acusaciones que su amante, tentado de matarla, le imputaba, refirióle lo acontecido; y cuando el vale Pedro salió a las voces, tuvo que convenir en que era necesario escapar esa misma noche. Recogieron algunas bestias, y cargando con cuanto les fue posible, se encaminaron hacia los cortes de Jamao, refugio inviolable, saldo de cuentas de los que tienen alguna que arreglar con la justicia. En La Palma, cuidando la propiedad del vale Pedro mientras la vendían, quedó la madre de Julián, aguardando a que su hijo viniera una noche a buscarla. En cuanto al general Fico, hasta el Gobierno abandonó su causa cuando dio las espaldas a este mundo, y al cabo de un mes nadie se acordaba de él sino para bendecir al que libró la comarca de tan perniciosa alimaña. RAMÓN MARRERO ARISTY (N. 1913)* Mujeres Había junta en “El Arroyo”. Ese día se estaba sembrando maíz en las tumbas nuevas que se abrieron en el terreno de las múcaras, al Este. Varios hombres del lugar estaban en la siembra. Unos vinieron solos, otros con muchachos que ya podían tomar parte en el trabajo, echando cinco y seis granos de maíz en los hoyos y luego tapándolos con lo pies; los menos trajeron sus mujeres para que hicieran la comida en el bohío. Desde el rancho de palos parados, tendiendo la vista hacia el lugar de las siembras, por encima de batatales y guandules pequeños, se alcanzaban a ver los hombres como muñequillos bajo el sol; unos inclinados sobre la azada, otros echando el grano en el hoyo. De un lado de la tumba, al borde del monte, salía un tenue humillo de la candela que tenían para conservar brasas y encender los cachimbos. En el centro del batatal que había de por medio, se levantaba un viejo higo retorcido, gigantesco, negro y musculoso, con un sombrerito de hojas en lo alto. Las mujeres eran tres, y estaban en la cocina del bohío. Una era vieja, negra, delgada, con algunos dientes menos. En la cabeza tenía el inseparable pañuelo de madrás que le ocultaba las canas, y en la boca el cachimbo. La otra era de color amarillento, y la piel de su cara harto áspera, no había conocido más que agua del arroyo, agua de cielo y sol. Su cuerpo era lleno y fuerte. La más joven, una mulatita fresca, de diecinueve años, respondía al nombre de Tatica, y tenía bastante belleza. Negro pelo se le enroscaba en dos moños a ambos lados de la cabeza; todavía sus dientes no habían sido ennegrecidos por el cachimbo y su cuerpo tenía toda la belleza de una fruta sana madurada en la mata. *R. M. A. es autor de un volumen de cuentos: Balsié (1938) y de la novela Over (1939). Ha sido Diputado al Congreso Nacional y Secretario de Estado de Trabajo, etc. 119 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS En una barbacoa había un caldero grande, tapado, lleno de locrio de gallina con auyama, despidiendo vapor por los hoyitos de una lata que le servía de tapa. Las mujeres estaban, una sentada en el pilón pelando plátanos; otra en cuclillas, arreglando las brasas y volteando los que estaban allí asándose, y otra, raspando los que ya lo estaban. Yo metía un cuchillo viejo en la candela tratando de mover una batata que pretendía asar. Como sólo tenía unos diez años y era de carácter muy apacible, las mujeres no se cuidaban de hablar en mi presencia. De ahí que charlaran como si estuvieran solas, sobre la parte más delicada de su pasado: aquella que se refería a los amores. —Cuando yo vivía con Julián, –decía la de tez amarillenta–, lo único que gané fueron golpe; ¡ay jija! porque ese hombre na má sabía echale trozo a la mujer como si fuera una puerca, sin acordáse ni an siquiera de comprale un vetío. Dígame que él dende que una miraba a otro, ya se creía que se la diba a pegá… No jija, tá con hombre asina e una verdadera calamidá. Yo me metí con’él porque cuando a una le dentra la gana e tené macho, se vuelve loca… —La falta de iperencia, –dijo la más vieja de todas–; si cuando yo me fui con el difunto Maleno hubiera sabío cómo eran las cosa, hoy pudiera contá algo. Supónganse utede que a mí me querían llevá pal pueblo a la casa e don Luí, ese señor que é dueño de medio mundo e tierra, por loj lao del baoruco; y dipué de tó tá arreglao, antonce, por tá de pendeja, me llevé d’él y me juí… ¡Jesús! Cuando yo veo muchachitaj como eta que se meten en hombre sin calculá… Dijo esto dirigiéndose a la más joven. La aludida, que era la encargada de raspar los plátanos, se arregló la falda que le estaba dejando al descubierto los muslos, y creyéndose obligada a decir algo, murmuró: —Pa laj cosa no hay má que pedile suerte a Dió y confiá e n’El… —¿A Dió? –volvió a decir la más vieja–; é verdá, pero Dió dice: “ayúdate que yo te ayudaré”. Si tú viera pensao bien, a eta s’hora pudiera viví mejor. Una muchacha buena moza siempre jalla un hombre que la pueda poné en condición, mientras que dipué que se mete co n’un fuñío, no le queda má que aguantá. —¿Pero cómo se hace una? –preguntó resignada. —No me vengaj con n’eso. Lo que hay é aguantáse y no echase a perdé nuevecininga. Ya vé tú lo que hicite, que ni an amore teniaj con Julito cuando te fuite co n’él. —Yo no tenía amore, pero me pasó una cosa que me comprometió má… —¿Noj quiere decí que te forzó? –terció la de rostro amarillento– ¡ay, Tatica, por Dió! Toa nosotra semo maj vieja que tú… —Yo no he querío decí eso. Lo que a mí me pasó fue má grande. Y yo creo que a toa la mujer de vergüenza que le pase tiene que hacé lo mimo. —Vamo a vé, qué podría sé… –exigió la vieja. La llamada Tatica comenzó a relatar. —Dende hacía tiempo Julito andaba tirándome puya, pero yo nunca había pensao en meteme en ná co n’el, ni con nadie. En mi casa no lo veían con malo s’ojo, porque a mi pai tó se le diba en alabá lo trabajador que era y qué sé yó y qué sé cuando. Cuando un día se acabó e l’agua e bebé en la casa a eso de media tarde, y yo fuí a bucá un calabazo a l’arroyo, pa llená la tinaja. Me puse en el caño e llená, y como toavía el sol picaba, yo había llegao con mucho calor. Relojié pa toa parte, y como no vide a naiden me fuí por la barranquita del lao allá y me pasé al bañadero e la mujere. Me quité el camisón y una enagua, y con la otra me metí e n’e l’agua… Yo taba lo má quitá de bulla bañándome porque como por’ahí no andaban hombre, cuándo diba yo a creé que naide me tuviera mirando, y asina llena e confianza, dipué 120 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II de refrecame bien, salí p’afuera. Me jinqué de epalda pa la chorrera, no fuera cosa que me viera alguno que viniera de l’otro lao, y me quité la enagua mojá. E n’eso me fijé que tenía e n’el pecho una cuanta s’hoja, y de un momento me puse a quitámela… —”¡Ay, señore!, yo taba encuerita en pelota e n’ese momento, cuando de ahí mismo en frente, de atrá e la piedra esa que tá e n’el sitio adonde uno se quita la ropa, casi pegao de mí, se paró Julio… —”¡Anja, Tatica! Ya te vide –me djo “¡Ay, que vergüenzas, Dió mío! Me dentraron gana e gritá, de salí corriendo… ¡de tó! Y lo que atiné fue a echame la ropa embollá en laj pierna y a cojeme lo pecho con la mano, pa que no me viera má de la cuenta. —¡Julio el Diache! –le dije–; ¡vete de ahí, condenao! “Y él me repondió: —”¡Qué voy yo a dí! Jata que no me prometa dite conmigo, no me meneo d’ete sitio. “¡Ay, Dió mío! Yo ni an sé cómo no me decalabré toa, señore. Porque me dentró una cosa que parecía como el prencipio de un insulto, y me largué en la chorrera, embollá en la ropa, pero con casi to el cuerpo afuera. —¿Y qué hizo Julio? –preguntó la más vieja con gran ansiedad. —El condenao, que al prencipio taba demigajao de la risa, al vé que yo me tiré como una loca y casi me tuve al matá, se asutó, y prencipió a vociame: —”¡Pero bueno Tatica!: ¿tú ere loca? “¡Pero bueno, muchacha!: ¿te ha dentrao lo malo? “Y yo le vociaba: —”¡Tú eré un abusador, malvao! “¡Jesú! Yo taba casi fuera e mi juicio. En’el l’agua me había pueto toa la ropa mojá, y entonce taba entripaita, pará en la corriente, con toa la ropa pegá del cuerpo y e l’agua a la rodilla, azorá como un animal cimarrón. Y él, parao en l’orilla, blanquito del suto, diciéndome: —”¡Pero bueno, Tatica!… ¡ofrécome!… Yo no creía que tú era loca… —”¡Quítate de ahí! –le vociaba yo–; quítate de ahí, y si no voy a dejá el condenao calabazo botao y entonce cuando me pregunten tú verá lo que voy a decí… —”¡Pero Tatica, por Dió! –volvía él a decí– ¿qué te ha dentrao, muchacha? ¡Si yo…! ¡bueno… ! ¡yo no sé que…! —”¡Quítate de ahí! –volvía yo a gritá casi llorando. “Al fin se quitó. Yo salí má epantá que el Diache y a toa carrera l’eché mano a mi calabazo y me lo puse a la cabeza. E l’hombre que se había mantenío alejao, ahora vino a acercáseme. Yo prencipié a subí la barranca, y por má que quería apretá el paso, él diba ahí mimo, apariao, diciéndome: —¡Tatica, por Dió!… ¡Tatica!… ”Y se le atrabancaba lo que me quería decí. “¡Señore! Utede han de creé que e n’ese momento tuve al cojele pena… ¡Qué se yo!… Y entonce le dije: —”Mira, Julio: lo que yo quiero e que te vaya, ¡por Dió! Y si tú no te vá, va j’a vé lo que te vá a pasá, porque se lo voy a decí a mi pai… “¡J’Ave María! Yo no sé qué fué lo que le dentró. Parecía que se le habían prendío la j’abipa, o que le habían mentao su mai. Me dió un sangulutión po r’un brazo que el calabazo fué a caé por casa e la porra debaratao en pedazo, y casi echando chipa por lo s’ojo, me gritó: 121 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —”Mira, carajo, mojiganga, ¡mofia! ¡Si tú te cré que tú pai come gente tá equivocá, porque yo me le atrabanco a cualquiera e n’el gañote!… y ahora se lo va já decí, ¡Y bien dicho!… “Y enseguida me cerró a pecozone… —¡Critiana! –interrumpió la de la piel amarillenta–; ¿pero cómo se te pudo ocurrí, decalentale la sangre a u n’hombre? —Sí señóo… –afirmó la otra. —Animalá; animalá; –continuó Tatica–; que yo taba como loca dipué que él me había vito ejnúa, y eso fué tó. —Y dipué que te cayó a pecozone, ¿qué pasó? –preguntó la vieja. —¡Jesúu! Yo me taba volviendo loca, porque no podía darme cuenta de lo que tenía. Primero me había vito encuera, entonces me taba dando pecozone; en vé de otra cosa, lo único que me se ocurría pensá era que él tenía razón… ¡Utede han de cré!… —”¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! –principié a decile, llorando– ¡por Dió! que si viene gente se vá a dá cuenta… —”Cállese, carajo! –me gritaba él. “Yo le quería obedecé, pero no me podía aguantar y le volvía a decí: —”Por Dió, Julio: ¿qué vaj tú a cometé?… ¿Me va j’a matá?… “Ya me había dao como dié pecozone, y al yo decí asina, se paró. Pero casi loco de rabia, y jalándome po r’un brazo, me volvió a decí: —”¡Cállese, le he dicho! ¡Ahora mismo se va uté conmigo! ¡Camine po r’ahí, carajo!… “¡Ay señore! Consideren que yo me taba muriendo del miedo y de yo no sé qué, y lo único que pude fué decile: “¡Tá bien, Julio, tá bien! “Señore: me echó por delante, jipiando del llanto, sin hablá una palabra; ya utede conocen el reto: ¡jata el día de hoy!… —¡Pero esa te la ganate tú! –dijo la vieja, escupiendo. —¡Yo sí creo! –afirmó la otra. —¡Cómo va a sé, señore! –volvió a decir Tatica–; si dipué que un hombre la ha vito a una encuera ya se pué decí que la gobierna… digan su verdá… Esa frase desconcertó a las otras mujeres. Permanecieron un momento en silencio, como quien sabe que ha perdido una discusión y titubea antes de declararse vencido. Ambas se ocuparon, durante un momento, de remover los plátanos en las brasas. Al fin la razón pudo más que todo, y la más vieja comentó… —Bueno… dipué de tó… cuando un hombre le ha vito a uno laj parte… —Juu… –sopló la otra por la nariz. En ese momento se oyeron las voces de los hombres que venían del conuco. Las mujeres entraron súbitamente en gran actividad. —Ahí vienen… –dijo Tatica muy apurada. —¡Señore! –exclamó la más vieja, ya en pie–: si hemo perdío toa la mañana hablando zanganá… A lo que respondió la otra, poniendo en una yagua nueva los plátanos que había raspado Tatica.: —¡Jesú!… Verdá que aonde na má hay mujere… Ya mi batata estaba asada, negra y sucia de ceniza, a la vez. Envolví mi manjar en una hoja de plátano, y me fuí detrás del bohío a comer. 122 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II No se movía una hoja. Las gallinas venían del conuco acezando, huyéndose al sol. Silbó una manjuilita que venía en largo y cansado vuelo y se metió en las ramas del gran jobobán. Mujió una vaca bajo la guázuma. Se revolcó el mulo. El fugitivo El hombre dio media vuelta, se llevó la mano derecha al sobaco izquierdo y, exhalando un grito, cayó con medio cuerpo dentro del cuartel. Al otro se le encabritó el caballo mientras luchaba por dominarlo con una mano. En la otra le humeaba el revólver pavón blanco con que acababa de matar. Y sin perder un segundo que le hubiera sido fatal le hundió las espuelas en los ijares al bruto que saltó sobre un pelotón de cinco individuos armados de carabinas que pretendieron cerrarle el paso. Se desgranaron como una mano de plátanos que cae de lo alto. Dos se estrellaron de espaldas sobre las piedras sueltas. Un tercero, que el caballo pechó de frente, quiso volverse para defender la cara y rodó violentamente raspándose el rostro, el vientre y las manos. El cuarto se enredó en las patas del animal y quedó pisoteado e inservible. El quinto, desorientado, atolondrado, con las manos vacías no atinaba a coger la carabina que se le cayó al recibir el violento choque. El caballo se tendió a galope por la estrecha calle bordeada de bohíos cobijados de cana. El jinete se le acostó en el pescuezo. Al pasar frente a una casa de acera alta le hicieron un disparo. Un cañón que había salido por una ventana, desapareció humeando. Al llegar a la primera esquina, el hombre echó el cuerpo a un lado y tiró de la brida izquierda. Por un momento pareció que el caballo iba a resbalar y caerse. Una vieja que salía de su casa, fue encontrada por el animal y se estrelló contra el pedregal que hacía de acera en su bohío. El jinete no volvió la cara. Clavó otra vez las espuelas en los ijares del animal. Este recobró más velocidad. Parecía que se había estirado, que se iba a romper. Comenzó a oírse un tiroteo que venía por la otra calle. Pero antes de un minuto, caballo y jinete volaban por el camino real como una exhalación. Así corrió diez minutos, veinte, media hora. Los tiros venían detrás, siempre detrás, por el ancho camino que iba entre dos alambradas que cercaban potreros y conucos. El hombre pensaba que no había otro remedio que huir y llegar al paso del río. Allí terminaban los alambres y comenzaba el monte sin cercas. Volaba el caballo. De no ir el jinete ensordecido por el viento y por la fiebre de escapar, hubiera oído su resuello precipitado y recio. La roja tierra del camino que había mojado la llovizna de la noche anterior, impelida por las patas del caballo, se elevaba a sus espaldas. Pasaron otros diez minutos de vértigo. Apareció a la vista la ceja de monte que cubría la ribera del río. El hombre sintió deseos de caer del otro lado. El rojo camino hacía un recodo a la izquierda y comenzaba a bajar. El caballo no aminoró la velocidad. Había perdido el control y corría a precipitarse. El jinete tentó las bridas. Entonces el animal, con la boca abierta, espumajeando, cogió la bajada resbalando, sentándose en las cañas traseras. De cinco o seis resbalones cayó en el cascajal. Allí, ante el agua, quiso titubear. Las espuelas volvieron a herirlo. Enloqueció. Se disparó al cauce y se envolvió en millones de gotas que se elevaron como un surtidor. Tronó el fondo del río. El animal quedó ciego y tropezó. Fue un segundo nada más, pero un segundo que casi fue fatal. Bajaba la cuesta el tiroteo. Rugieron veinte voces que se ahogaron en los tiros: 123 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¡Párate ahí! —¡Párate ahí! El hombre volvió la cara. Apuñaleó al animal con las espuelas, castañeando los dientes primero y luego lanzando una maldición. El bruto rompió el agua que se volvió a levantar en furioso surtidor. Veinte tiros se zambulleron a sus lados. Saltó el animal a la barranca que se elevaba ahí mismo. Veinte tiros más se enterraron en el barro. El animal se sintió asesinado otra vez por las espuelas y casi pegó el hocico en tierra cuando se tendió a lo largo de la cuesta. Un nuevo recodo a la derecha. Dos espolazos más. Nuevo acopio de bríos del animal. Veinte balas rompieron el monte. El trueno de los perseguidores cruzaba el río, detrás. —¡Hay que cojelo! —¡Hay que cojelo! —¡Párate ahí! —¡Párate ahí! ¡Otra descarga! El fugitivo apretaba los dientes. Se abrazaba más al pescuezo del animal. —¡Vienen ahí! –le dijo al caballo– ¡Vienen ahí! Otro recodo. Una descarga más. —¡Vienen ahí! Espuelas. Casi estallaron los músculos del animal. ¡Tiros detrás! —¡Vienen ahí! Espuelas. El caballo estaba loco. —¡Párate ahí, carajo! —¡Párate ahí! Dentro de un minuto sería blanco de sus perseguidores. Aparecerían en la curva y comenzarían a cazarlo. ¡Espuelas! El caballo no podía dar más. Entonces el hombre rugió: —¡Carajo! ¡Ahora verán! Y tiró frenéticamente de las riendas. El caballo estaba loco. El tirón inesperado, lo hizo saltar de flanco. Se encabritó. El hombre se lanzó a tierra. Siempre aferrado a las bridas se fue hacia la derecha con el caballo en dos patas, parado como un canguro en las cañas de atrás. —¡Quieto que ahí vienen! Se tiró a los matojos en lucha con el animal. Su propio resuello le ahogaba. —¡Sitó! ¡Quieto! El caballo se encabritaba. Ahí venían los tiros. Llegaban los perseguidores. Se precipitaba el tropel. —¡Por ahí va! —¡Por ahí va! Sonó otra descarga. La lucha entre la bestia y el hombre seguía. El caballo ya comenzaba a asentar las patas delanteras en tierra, tembloroso, obedeciendo a la voz. El hombre lo sujetaba con la mano izquierda, en la misma barbada, y en la derecha sostenía el revólver. Cada vez dominaba mejor al animal. Lo hizo evolucionar para que pusiera las ancas hacia el camino y se le metió detrás del pecho cuyos músculos temblaban bañados en sudor. Decía resollando: —¡Sitó! ¡Quieto! ¡Me quedan cinco tiros! Tenía el brazo y el hombro bañado de la espuma y el sudor del animal. Ahí venía el tropel. —¡Párate ahí, carajo! 124 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II —¡Párate ahí! Otra descarga. Galope desenfrenado. Humo. El hombre esperaba detrás del caballo, medio oculto en los matojos. Resoplaba: —¡Quieto! ¡Cinco tiros! ¡Cinco hombres! Ahí estaban. Gritos. Voces: —¡Por ahí va, carajo! —¡Por ahí va! Una nube de humo. Veinte caballos desbocados. Otra descarga más. Pasaron frente a los matojos como una exhalación. —¡Cinco tiros! Pero el caballo tiró de la brida. Le bañó el pecho de espuma y sudor. Con la cabeza le golpeó el codo. Era un todo estertor. Se perdió la tropa en un recodo. Siguieron los tiros. Se fue apagando la gritería y a poco no se oyó más. MIGUEL ÁNGEL MONCLÚS (N. 1893)* Una campaña del General Pelota En aquella ocasión era el General José Pelota, Jefe Comunal de La Matraca. Desde joven, fusil al brazo, el General había tomado parte en todas las asonadas que se provocaron en el Este o repercutieron en él y cuando fue jefe, adoptó militarmente una táctica propia, la táctica de los jarretes. Y era prodigiosa su movilidad. Siempre a pie, seguido por los más que podía arrastrar, en una noche, corta o larga, solía tirotear tres pueblos distantes y sin embargo, le salía el sol sobre el pico de una loma en el corazón de la Cordillera. Ya en campaña, cuando le anochecía en Guaza, le iba a amanecer al Jovero. A fuerza de curtido en estas ocurrencias, se hizo un personaje guerrero de proporciones nacionales. Se impuso en su lugar como batuta y su nombre era citado con frecuencia en los corrillos politiqueros de la Capital. Con los días, el José Pelota rústico, se convirtió en ente de mucha prosopopeya. Se pulió en el hablar y consiguió propiedades que eran plantíos que hacía cultivar a los presos y a los dragones, y manadas de reses que le pastoreaban sus compadres los pedáneos. En aquella ocasión, el General José Pelota, Jefe Comunal de La Matraca, tenía la confianza del Gobierno, que por llevar algunos meses en el poder se estaba haciendo irresistible. Una primanoche, a favor de la oscuridad del pueblo, el General recibió un mensajero. Venía de la Capital y era portavoz de la Junta Revolucionaria recién establecida. Se le requería para que se sumara al movimiento que en breve se precipitaría en el Cibao, en el Sur y con seguridad en la parte del Este. Le prometían dinero, carabinas, pertrechos y las copias de los manifiestos al país que se estaban escribiendo. El General trató la cosa con la marrulla consiguiente. Dijo que sí y dijo que no. Que él era el hombre que garantizaba los intereses y la propiedad, pero por fin, y después de muchas *M. A. M. ha publicado: Cosas Criollas (1929), cuentos; y Escenas Criollas, cuentos y novelas cortas (1941); Cachón, novela; Historia de Monte Plata, estudio histórico (1943); El Caudillismo en la República Dominicana, ensayos biográficos; y el examen sociológico: Caleidoscopio de Haití (1953). 125 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS vueltas, convino en que si no había papeles por medio él entraba, si además de lo que le prometían lo nombraban Jefe de Operaciones. En esa inteligencia se fue el mensajero. No transcurrió mucho rato, cuando se le presentó el Ayudante de Plaza. Era un compadre suyo, campesino, agricultor acomodado, buen padre de familia, a disgusto con el cargo que sin paga alguna lo obligaba a permanecer en el pueblo. El Ayudante le informó, que le habían informado, que decían, que había entrado al pueblo un forastero… —Eso puede ser, compadre –replicó el General con aplomo. La paz reina en el país y si tiene sus pasaportes en regla, puede cruzar por donde quiera. Aquí, compadre –agregó– estoy yo para hacer respetar los derechos y la propiedad. Aquí no hay más que un hombre peligroso, como muchas veces se lo he dicho a usted; ese Juan Labraza, de Los Cerritos, que hasta aspira mi puesto y siempre me va a la contraria. Pero la República sabe –y aquí alteró la voz– y lo saben en la Capital, ¡que yo soy el horcón de La Matraca y la garantía y el respeto de la propiedad! El compadre aprobaba moviendo la cabeza. —¿Dice usted, Ayudante, que ha entrado un forastero? —Mis ojos no le han caído arriba, pero dicen que ha dentrao. —Pues haga las pesquizas y si lo encuentra, condúzcalo a la Comandancia. Pero con la idea de hacerle ganar tiempo al mensajero, apagó el tabaco que llevaba encendido y llamó al Ayudante: —Présteme sus fósforos, compadre. Rayó un palillo que se apagó; rayó al paso otro y comenzó a hablar con amplio ademán, y se apagó también. Encendió un tercero, un cuarto y hablando siempre, o bien se apagaban de inmediato o se consumían en idas y vueltas al tabaco, hasta que agotó la caja de fósforos. Entonces ordenó: —Vaya, vaya, Ayudante, con actividad a ver si logra en la plaza al forastero. Desde luego, fueron inútiles las diligencias del Ayudante. Al día siguiente, el telefonista apresurado, sacó al General de la hamaca en que estaba, con el aviso de que el Gobernador lo llamaba al aparato. Fue a la oficina y frente al teléfono, se colocó el auditivo con desconfianza, haciendo salir antes al empleado de la habitación. —¿Qué hay? ¿Cómo estamos?… ¡Anjá! Mire… y aquí ni propagandas. —………… —Juan Labraza, Gobernador, ese de Los Cerritos es el único peligroso; siempre está cabeciando y es muy enemigo de la situación… Pierda el cuidado, pierda el cuidado; se lo voy a remitir amarrado como un andullo; pero asegúrelo bien o disponga de él allá, porque es muy peligroso. —………… —Ah!, bueno, bueno, muchas gracias. Dígale al Gobierno que yo aquí me hago ceniza. Por aquí no habrá quien se menee. Sí, sí; voy a acuartelar las gentes; pero mándeme en seguida los cuartos para las raciones y que sean muchitos. Mándeme de viaje el despacho de Jefe de Operaciones y las carabinas y los pertrechos, que eso aquí está escaso, y descuídense de aquí. Se despidieron. El General volvió a mirar con desconfianza al aparato, y ya en la calle, tocó el pito repetidas veces en señal de alarma. 126 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Acudieron presurosos el Ayudante, los policías y algunos vecinos. Dióles con energía la orden de acuartelarse y mandó a buscar su machete de cabo. A poco la tranquilidad habitual de La Matraca se transformó en un hervidero humano. El Cura y el Presidente del Ayuntamiento, iban y venían azorados y el único pulpero del pueblo, atrancaba presuroso las puertas de la tienda. En las esquinas se formaban corrillos. —Pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? —Yo no sé, pero desde ayer se ve que la cosa está mala. —Sí, hombre, si seña Justa me dijo que uyó que poi el alambre decían: p’arriba se tá peliando; p’arriba se tá peliando. —Y el forastero que dentró anoche… —Ese de seguro que venía de casa de Juan Labraza… —Como eso sí que es así. —Eta va a sei goida. —Yo me vuá dí con tiempo. —Y jata yo… Y así por dondequiera. Una nueva revolución: ¿qué traía? Para La Matraca de seguro nada; nada bueno ni nuevo; otras habían acontecido, y el General Pelota, jarreteando o no, manejó las cosas de modo que se había quedado con el puesto, con las onzas recibidas para racionar la tropa y con varias mancornas de becerros de las contribuciones impuestas para mantener el cantón. El era el horcón de La Matraca. Cuando vino a anochecer, el grupo acuartelado se había engrosado considerablemente. Campesinos con fundas y fusiles casi llenaban la barraca que tenía por sede la Comandancia de Armas, bohío que le había costado treinta pesos al General y que cedió al Gobierno a cambio de cuarenta caballerías de los terrenos del Estado. A la luz de un mechero de gas, el General arengó a la tropa. Le dijo que el Gobernador le había comunicado que había un “meneo” contra el Gobierno. Que eso de seguro era la obra de tres o cuatro vagabundos y que el General Tal les daría cuatro patadas. Que a él lo habían nombrado Jefe de Operaciones y que, contando con ellos, respondería de los intereses y de la propiedad. Y como rigurosa consigna, les dio, que no respondieran sino vivas al General José Pelota. Llamó luego aparte al Ayudante y confidencialmente le dijo que como él iría pronto de jefe grande a otro lugar, lo iba a hacer nombrar Jefe Comunal de La Matraca; que contara con eso y no se apurara pensando en sus intereses. La vivienda del General no estaba lejos del cuartel. De una a otro se oía la voz cuando se levantaba. El patio de ambos era un platanal que colindaba con el bosque que rodeaba el pueblo. Muchas veces había usado el General ese escape al sentir movimiento sospechoso en el poblado. Un poco tarde de aquella misma noche, junto a la mesa adosada a un seto, el General se aplicaba a un plato enladrillado de trozos de plátano que coronaba como trofeo una prominente pieza de carne. El General era buen diente. Comía despacio, desplazando metódicamente los trozos de la orilla para acometer por último a la carne. En eso estaba, cuando sonaron en la puerta del patio, cerrada, unos golpecitos discretos. El General detuvo la labor y paró la oreja. Los golpes se sucedían insistentes. —¿Quién vá? 127 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Yo. —¿Quién es yo? —Yo, primo José. —No atino, no atino… —Soy yo, Juan… —¿Juan? —Sí, primo José. —Pero, ¿y qué Juan? —Juan Labraza, primo José. —¿Eres tú, tú mismo, Juan? —Sí señó… —¿Y qué te pasa, muchacho? —Que quiero verlo, primo José. —¿Tú andas solo? —Sí señó. —¿No anda nadie contigo? —No señó. Se paró cautelosamente y se arrimó a la puerta cuya aldaba presionó con ambas manos y así siguió el diálogo. —Juan ¿quieres pasar? —Sería mejor que conversáramos afuera, primo José. —Muchacho, yo tengo mucha flusión y el frío de los plátanos me hace malo. —Pero, ¿ahí no hay gente, primo José? —No, el bohío está solo. —Po antonce baje la lú, primo José. —Está bajita, Juan. —Es que el negocio de que quiero hablarle… —No tengas cuidado, por todo esto no zumba una mosca. —Pué antonce, pasaré… En puntillas, el General se retiró a un extremo de la habitación y llamó alto: —Jacobo, ¡abre la puerta del patio! Un muchachón surgió de un rincón de la penumbra y abrió la puerta. —Ven a cenar, Juan, ven. —Que le aproveche, primo José –dijo el aludido sin entrar, guardándose de la claridad. —Entra, entra, Juan; aquí no hay nadie. Precisamente y husmeando, Juan Labraza avanzó algunos pasos hacia el interior. —Siéntate, Juan, siéntate, hacía tiempo que no te veía. —Asina mismo, primo José. —Pero asíllate, Juan. —No, primo José, ando de pronto y solamente viene… —Ve diciendo, Juan. —A decirle que el hombre me vido. Hubo una pausa embarazosa. El General avanzó como al descuido un paso hacia la puerta del patio que estaba semi–abierta a la espalda de Labraza. —Que te vió el hombre decía… 128 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II —Sí, y me dijo del asunto, pero… —Yo tengo muchos asuntos, Juan, y la memoria se me está poniendo mala con tanta broma que dan las autoridades y el mando y los robos y los vagos, y el fijo y tantas cosas que día a día son más. No tengo tiempo, Juan, ni para rascarme la cabeza. —Yo considero, primo José. —¿Dijiste de un hombre?… —Sí, primo José, que lo vido a usted primero. Ese que vino de la Ciudá. —¿Y qué te dijo, Juan? Mientras hablaba, ya el General tenía en empuñado el canto libre de la puerta. Labraza quiso teminar: —Bueno, me dijo que usted también convenía en entrar, pero… ya yo tenía la cosa lista. —Tú tenías la cosa lista, Juan… Sí. Yo sé todo lo que pasa aquí. ¿Cómo no? Pero tú sabrás Juan, que soy aquí en La Matraca la garantía del orden y de la propiedad. –Iba alzando gradualmente la voz–. Yo soy el respeto y la garantía de la propiedad y eso lo saben aquí y en todas partes. Cuando se llega la hora –y la voz siguió subiendo– soy yo, José Pelota. Yo José Pelota, quien responde como quiera, porque yo me hago cenizas y respondo de la tranquilidad, y del orden; que mientras yo esté vivo… Al llegar a este punto las voces trascendían al extremo del caserío. El resultado no se hizo esperar. Apresuradamente irrumpieron en la sala de la casa el Ayudante seguido por un escuadrón de hombres armados. El General rápidamente apuntaló la puerta con las espaldas, y con voz autoritaria le gritó a los recién llegados: —¡Hagan preso a ese hombre! Cayeron sobre Labraza y lo despojaron del revólver y del puñal que portaba. —¡Ayudante!, ¡enciérrelo con buena custodia! Se lo llevaron en tumulto y tras él, iba la voz del General, remedada por el eco, retumbando en los vecinos cerros: Hor-hor-cón… garan… tíaaa… pro-pie…daddd. El resto de la noche pasó en calma, pero no la madrugada. Antes de amanecer, sonaron tiros, gritos, y un tropel de gentes corría en todas direcciones. A poco sucedió la calma y surgió el General en el Cuartel. Había pasado que el preso se fugó en complicidad con la guardia, formada en su mayoría por gentes de Los Cerritos, sus parientes y parciales. El General con el machete en la mano, echaba escarabajos por la boca y partía el mundo por la mitad. La emprendió con el Ayudante, hombre flojo que no sabía de nada, poco militar y confiado. Lamentaba que se hubiera llevado algunas carabinas, pero por suerte con pocas cápsulas, gracias a su precaución de racionarlas a no más de cuatro balas. Pero, ¿a dónde se metía ese sarnoso que él no lo cogiera? El era el horcón de La Matraca. Con él no había quién se meneara. En eso estaba cuando volvieron a llamarlo por teléfono. Otra vez era el Gobernador. Las circunstancias –según decía– eran muy apremiantes y el Gobierno quería contar más que nunca con la lealtad y el celo de sus amigos. El General respondió que estaba dispuesto a hacerse ceniza en defensa del gobierno, pero reiteró con urgencia el pedido de parque, el dinero y el nombramiento que le habían ofrecido. —En cuantico lleguen esas cosas, no hay petíguere por aquí que chille, Gobernador. —………… 129 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Bueno… –y el General miró con disgusto al aparato–. Bueno, pero usted sabe que ese hombre es mi compadre, pero no está civilizado en esas cosas. —………… —Eso sí, puede que acepte; pero a mí me parece… —………… —Oiga, pero es que él nunca ha hablado por este bejuco, Gobernador… —………… —Es que ahora mismo no esta aquí… —………… —Casualmente, y ya que usté lo manda le diré que venga; pero mire, mi compadre el Ayudante, de Ayudante está bien; yo no lo recomiendo para la Jefatura y más cuando yo puedo con las dos cosas… —………… —Bueno, se lo voy a llamar…, espérelo. Y el General se paró, sacó el sable y le cayó a machetazos al aparato, cuyos alambres y pedazos saltaron con estrépito. Entró apresuradamente el telefonista y se quedó pasmado frente a la hecatombe: —¡Por hablador, ese diablo de bejuco? –sentenció el General. Era la guerra. Los habitantes de La Matraca liaban sus bártulos y las familias salían en cordón en todas direcciones hacia los campos, o se alojaban en la iglesia al amparo de los ruinosos paredones. Rodaban, abultándose de más en más las propagandas. El nombre de Juan Labraza estaba en todas las bocas y se le atribuían palabras y amenazas terribles que cumpliría con toda seguridad, pues contaba con más tropa que hormigas había en La Matraca, y tenía un cañón, dos cañones, tres cañones, cuatro cañones… En esas apretadas circunstancias, el General Pelota reunió el Ayuntamiento y requirió la asistencia del Cura. Frente a los atemorizados regidores, el General desató su conocida oratoria. —Como ustedes saben, yo soy la primera autoridad de la Común, el Jefe nato, y la garantía del orden y el respeto de la propiedad. Eso soy yo, pero hay un “meneo” contra el Gobierno y aquí mismo anoche se ha levantado ese bandolero de Juan Labraza. Yo salgo en operaciones y he pensao descargar la autoridad en ustedes para que no sufra la población. Mis intereses particulares se los dejo encargado al Cura que está presente. Los regidores acataron con un murmullo aprobatorio y el Cura juntó ambas manos con unción. Seguido, el General exigió que se levantara acta de aquello y el Secretario de la Corporación garrapateó en el libro: “En la Común y Pueblo de San Benito de la Matraca, a los…” Después, desfiló la tropa con el General al frente por un callejón que no iba hacia ninguna parte conocida. Sin embargo, a una hora de marcha a monte traviesa el General enderezó la ruta en sentido contrario al rumbo que había tomado a la salida, y llegó a un arroyo. —¡Por aquí muchachos!: arroyo arriba y por el cañón del río; el agua no pinta huellas; para alante, muchachos. La tropa chapoteaba con el agua a la rodilla y el General también; a trechos la arengaba: —¡Jarretes, muchachos!, ¡jarretes!; a fuerza de jarrete botamos a los españoles y botamos a Báez; ¡jarretes, muchachos!… 130 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II El cauce del arroyo se iba estrechando y ya trepaban por los barrancones como chivos. —¡Jarretes, muchachos!… –voceaba el General. Por fin el arroyo se extinguió en la falda de una loma; la emprendieron loma arriba y anduvieron hasta que ya oscureciendo divisaron a lo lejos los fundos de Las Palmitas, una de las secciones más lejanas de la Común. Se acercaron al caserío. Los perros ladraron y fue como el aviso para que los vividores se escurrieran como sombras monte adentro. El General tocó muchas veces el pito y dio voces al Pedáneo, que por fin apareció agachándose: —Comandante; ¿ejusté? —Sí, hombre, ¿y quién va a ser? El pedáneo se acercó y hablaron. —¿Cómo está ésto, Anselmo? —Aquí tamos medio epantao, Comandante. —¿Y por qué? —Je… yo toi viendo que lo de uté no há sío ná… —¿El qué? —Po aquí se suena que en ei pueblo había la dei préquete y que tá ei mueito ñango y que a uté lo habían jerío, mai jerío… —¿Y quién es el de esa propaganda, Alcalde? —Esa voce andan asina porei mundo, Comandante, y ya de aquí mesmo parece que se han dío aiguno… —¿Adónde? —Como no va a séi pande Juan Labraza… —¿Y usted sabe de él? —Bueno, po yo lo hacía en ei Pueblo, asigún lo que dijeron… —¿Y qué dijeron? —Po como le iba diciendo, que había dentrao ai Pueblo a sangre y fuego y mire que seña Casiana que etaba en La Loma le pareció que uyó lo tiro… —Lo que pasó, Alcalde, fue que Juan Labraza, que estaba preso en el calabozo, se huyó y la guardia le hizo fuego y por cierto lo cortó, Alcalde; Juan Labraza está cortado y ya la ronda debe haberlo cogido. Hágalo saber así a la Sección. Pero antes consígame una mancorna de las reses que estén a la mano aunque sean de las ánimas, y busque víveres que la tropa no ha comido. Los víveres y la mancorna aparecieron y las pailas empezaron a hervir sobre grandes fogones encendidos en la plazoleta, los cuales incesantemente atizaba el General. Comieron y después de disponer la marcha, a tiempo de partir, el General le dio al Pedáneo sus últimas instrucciones: —Oiga, Alcalde: No haga por verlo, pero si casualmente usted se ve con Juan Labraza, dígale que yo ando con doscientos leones, pero que si no me tira, no le tiro. El pueblo de La Matraca había quedado bajo la autoridad del Municipio, forma inocua que lo colocaba a merced del elemento de armas que deseara hacerse cargo de él. Al otro día, surgió Juan Labraza a la cabeza de sus parciales y lo ocupó militarmente en nombre de la Revolución. En seguida, reunió el Ayuntamiento e hizo comparecer al Tesorero Municipal y al 131 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Cura. Exigió dinero. En la Caja Comunal no había más que dos pesos con sesenta centavos; cargó con ellos y con nueve pesos más que le reunieron en suscripción abierta en la Sala Capilar. La gente de Labraza eran en su mayoría vecinos de la sección de Los Cerritos, varios de los cuales, dos días antes, formaban en la tropa del General Pelota. Se dieron a la tarea de trastear por las cocinas abandonadas y perseguir las gallinas y lechones que andaban realengos por el pueblo. Juan Labraza, autonombrado General, arrastraba tras de sí un nutrido estado mayor, armado con machetes, y todo el contingente lucía, pendiente de los sombreros o amarradas en las chamarras, tiras de tela roja a manera de divisa. Sacaron de la iglesia un cañón que servía para celebrar las fiestas y lo cargaron imponentemente, hasta la boca; pertrechándolo con grapas, clavos, piedras y plomos rayados en cruz. Lo apuntaron hacia la entrada principal del Pueblo y para el caso de disparar, encendieron, no lejos, un fogón que constantemente atizaban los artilleros. Y sucedió que a media noche, cuando hasta los centinelas dormían, la población se estremeció y siguió un estruendo, tal como si hubiera estallado una bomba… Gritos, voces, carreras, ladridos de perros y escarceo de gallinas y el eco que se alejaba repercutiendo como un trueno. Los escasos vecinos que aún quedaban en el Pueblo, entre ellos el Cura, se tiraron de las barbacoas y de los catres, al suelo, de barriga. La tropa, en un ¡Sálvese quien pueda! Echó a correr cada quien por donde pudo, abandonando los fusiles. Al fin, una voz poderosa gritó obstinadamente: —¡No ha sío ná!… Señores, ei cañón que deplotó!… En Los Cerritos, un viejo veterano, desvelado en su tarima, oyó la explosión y le dijo a su compañera: —Acucha, Magalena, como tá Juan limpiando ei campo. El General Pelota anduvo con su tropa hacia el norte, viró al sur, tomó nuevos rumbos, deteniéndose únicamente para comer, hasta que al clarear de un día, asomó a la sabaneta del batey La Batea. Las casas estaban situadas en hileras hacia el fondo. Se notó que de ellas se desprendieron jinetes, que en carrera desbocada, huían hacia los bosques. Eran pocos y portaban divisas rojas. El General encargó a la tropa que no disparara y, braceando, trataba de dirigirse a los jinetes: —¡Párense!, ¡párense!… ¡todos somos uno!… ¡párense! Ni oían, ni entendían y desaparecieron a escape. El General las emprendió entonces con el Ayudante. Le dijo improperios. Hombre poco previsor, inútil, que no era militar ni sabía de nada. Si la tropa hubiera llevado su divisa colorada, esas gentes no se hubieran ariscado: —¡Aquí mismo, Ayudante!, consígale a cada uno un trapo colorado; consígale también uno prieto y por lo que pueda suceder, consígale uno blanco. Consígalo, ¡aunque sea del faldón de las mujeres!… El Ayudante se vio negro para cumplir la orden. La tienda del Batey estaba cerrada y pocas mujeres no lo habían abandonado. Consiguió sin embargo los gallardetes y se los repartió a la tropa. 132 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II De esa manera estaban cuando surgió sin zapatos, sin sombrero y desgarrado, Liquín Canela, el Jefe de Orden del Batey. Había tenido que salir huyendo, –contó–; cuando llegaron los revoltosos. No tuvo tiempo de coger ni los zapatos, ni el revólver, ni el puñal. Sintió que fueron directamente a su casa con malas intenciones. Eran de la gente de Juan Labraza, echando vivas a la Revolución y abajo el Gobierno. Liquín Canela era sobrino del Gobernador. Se le tenía por muy gobiernista y mandaba a la baqueta La Batea, de donde por derechos de juegos y otras alcabalas, sacaba por semana tajadas apreciables. El General y Liquín entraron en explicaciones. —¿Por qué no le había hecho fuego? –y Liquín reparó a la tropa y le extrañó el empavesamiento: —¿Y esa divisa roja?… El General trató de explicar y el disgusto sospechoso de Liquín crecía a medida que la explicación iba extendiéndose. El General, dijo, andaba en una operación muy importante que le había confiado el Gobierno. Trataba de averiguar los ánimos de la Común y desde hacía tres días caminaba en eso. Si era conveniente, debía hacerse boya frente a los ya declarados enemigos de la situación, para conocerlos bien; con eso, daba tiempo para que llegaran los refuerzos que le había anunciado el Gobernador y, entonces, con dos patadas acabaría con todo. Liquín era ardiente y rebosaba ira contra lo revoltosos. Le parecía que no se debía permitir que los enemigos cogieren alas, y el General debía… Pero ahí fue Troya. Cuando Pelota entendió que se mezclaba en sus atribuciones y pretendía dictarle normas y procedimientos, de seguro prevalido de su parentesco con su inmediato superior, entonces, montó el disco de su decantada autoridad y del horcón y alterando la voz, llegó a los elementos, enfurecido por el porfiado que no arriaba bandera y que alzaba el tono a la medida de él. Llegó un momento en que se volvió al Ayudante y le ordenó colérico: —¡Ajuste preso a este hombre!… ¡Tránquelo en la Ermita! Y se dirigió a la tropa, casi toda reunida en torno. —¡Viva el General José Pelota! —¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! –contestaron. A poco, el General buscó al Ayudante para conferenciar: —Compadre: ¿Qué le parece ésto? —Yo, compadre… —¡Ese es un atrevimiento!, ¡el que manda soy yo!… ¡Yo!, –y se tocaba en el pecho. —Sí, compadre… —¡Yo no permito que se me abra gañote! —Sí, compadre… —De momento voy a fusilar uno para dar un ejemplo. —Sí, compadre… —Nadie sabe en lo que ando y ni el Gobierno tiene que meterse en eso. —Sí, compadre… Y bajando la voz: —¿Qué iba diciendo por el camino? 133 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Que dique le diba a mandá un propio a su tío, contándole cómo taban la cosa… —Que se lo mande… que se lo mande… —Que dique uté taba a do boca… —¿Le dijo eso, compadre? —Sí, pero guárdeme el secreto. —Usted vé, compadre, usted vé… más le valiera al Diablo no jucharme, porque si yo doy un zapatazo… —Sí, compadre… —A mí me solicitan toditos porque se sabe que yo soy el horcón de La Matraca y si yo doy un zapatazo… Y se dirigió a la Ermita cuya puerta abrió y cerrándola tras sí, penetró en el interior. Aquello estaba oscuro. —¡Liquín!… ¡Liquín!… ¿dónde estás tú? —Aquí –respondió una voz áspera. —Acércate aquí, muchacho. Se oyen pasos involuntarios. —Mira, Liquín, mira; uno tiene sus actos bruscos y más cuando anda con las orejas calientes. Yo he procedido así contigo, por la confianza y para imponerle disciplina a la tropa. Calcula si no fuera así, cómo se pondrían esas gentes… A ti, Liquín, por la confianza yo puedo abrirte mi pecho. Oye, tanto el Gobierno, como el Gobernador, tu tío, me han encargado que antes de nada revise la Común y con toda la malicia estudie la gente. Ya por lo pronto sé en qué pie está parado Juan Labraza. Mira, ese es el único aspavientoso, pero no tiene más que cuatro gatos y le voy a cumplir la palabra que le dí a tu tío, de mandárselo amarrao como un andullo. Cuando yo meta mano, Liquín, y espéralo, ¡todo esto aquí se acabó! Ahora Liquín, de los refuerzos que espero y que hoy mismo voy a alcanzar, sé que me mandan hasta un cañón, te voy a mandar una columna para que defiendas tus intereses y hagas respetar aquí al Gobierno. –Y agregó con tono familiar– Ahora, como tú estás descansado y mi compadre el Ayudante no sirve para nada, vé a ver si de pronto procuras con qué coma la tropa; pero date de pronto porque casi estamos saliendo. La puerta se abrió y ambos salieron. Liquín llevaba otra cara. El Ayudante que no estaba lejos, viendo aquello, pensó en su simplicidad que él a la verdad no sabía de esas cosas. En marcha abigarrada desfiló la tropa sin tomar ninguna vereda, a través del pajonal. Así marchó mucho tiempo a la voz de: ¡Jarretes, muchachos!, hasta encontrar el camino real. Entonces, el General se dirigió a un sitio estratégico. Escalonó la tropa en sucesivos barrancones en el cauce de un arroyo y se situó personalmente a retaguardia, en un alto, poblado de mangos gruesos que dominaba el camino en una distancia considerable. De esta manera interceptaba toda comunicación entre La Matraca, la cabecera de provincia y la Capital. Allí esperó alerta. Con la tarde, asomó un jinete. A lo lejos acusaba ser persona extraña a la Común. El General se adelantó hacia él. Venía de la Capital enviado por la Junta Revolucionaria al General Pelota. Le entregó una talega que contaba veinte onzas y varias comunicaciones. El General las leyó atentamente e impuesto de su contenido le dijo al expreso que no contestaba por escrito porque no tenía papel, pero que como él era carta viva, le dijera a 134 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II los Generales de la Junta que él estaba como un trinquete y que nadie le echaría un paso adelante. Que tuvieran confianza en él y le señaló hacia los barrancones en donde se veía hormiguear la tropa, cuyos gallardetes flotaban al aire. —Dígale a los Generales de la Junta, y no se le olvide, que aquí estoy luchando con dos hombres a cual de los dos peor. Uno es enemigo declarado de la Revolución y hombre muy peligroso, sobrino del Gobernador, se llama Liquín Canela y el otro es un “saltiador” que se ha metido para desacreditarnos. No se ocupa sino de granjearnos enemigos y se llama Juan Labraza. Juan Labraza por un lado y Liquín Canela por el otro, son capaces de acabar con nosotros, mi amigo… —General, ¡pero a gente así se le quita de en medio. —Justamente, justamente y me alegro que usted lo diga; se ve que usted es militar; pero quiero poner las cocas en claro y usted es una carta viva. —Descuide, General Pelota. Se despidieron. Cuando ya iba lejos el General le repitió a voces el encargo acerca de Labraza y Liquín Canela. El expreso había caminado media hora cuando se cruzó con dos viajeros a caballo que llevaban una mula del cabestro. Ambos portaban carabinas y el avío de los animales, eran largos serones como para llevar andullos. Unos y otros se lanzaron miradas cargadas de sospechas, y siguieron presurosos, cada cual a su destino. El General Pelota no tardó en divisar la recua y presuroso, se dirigió a su encuentro. Este era un expreso del Gobernador. Lo que parecía andullos eran carabinas, con buena provisión de balas. Aparatosamente y después de saludarlo, el encargado del convoy le entregó al General una funda larga que parecía un calcetín y le pidió que en su presencia contara el contenido. El General se puso en cuclillas, la vació en el suelo y una tras otra, contó veinticuatro morocotas. El expreso era un oficial despierto y el General lo comprendió. Le exigió recibo y contestación a las cartas que portaba. El General adujo que por estar en campaña, no tenía papel de oficio, pero como contraseña le llevara al Gobernador una prenda que aquel conocía y se despojó de un anillo grueso que montaba piedra, y de boca, porque el expreso era una carta viva, que ya Juan Labraza había caído en la trampa, que lo tenía cercado en el Pueblo y que sólo esperaba esos pertrechos para caerle encima y que pronto de Labraza no iban a quedar los ripios. Se despidieron. Menudamente, el Ayudante, de lejos, había observado aquellas cosas; además, notaba los bolsillos del General sobrecargados por el peso de los talegos. El tocino le olía y no encontraba forma cómo abordarle. Entrecortado se le arrimó al fin: —Compadre –dijo rascándose la cabeza– yo quisiera una licencia para dir a casa. —¿A su casa, Ayudante?, ¿a su casa, con la piña tan agria como se está poniendo? —Pero vea que… —Compadre, ¿así es como quiere usted ganar galones y jefaturas? —Compadre, es que yo tengo un compromisito de unos centavos… —No se ocupe, Ayudante; no se ocupe de compromisos ahora… ¡Déjese de eso!… —Pero es que tengo la mujei ai cogei la cama… —Pero de seguro que usted no la va a partiar… —¡Ah!, como eso no… 135 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Pues entonces… —Pero tengo que jacei la paga porella y pa lo demá preventivo… —Mire compadre, mire; yo he recibido algunos chavitos que mandó el Gobernador; pero usted debe tener paciencia y tenerme confianza como a la Virgen de la Altagracia. Usted tiene su parte, compadre, usted la tiene, júrelo; pero aguántese, cristiano, aguántese. —Ello, así será, Compadre… Amaneció otro día. Un soldado se le acercó al General, para avisarle que del lado del Pueblo venía un parlamentario con bandera blanca y por el color del bulto parecía ser el Cura. —Vaya, reconózcalo, y si es el Cura déjelo pasar hasta aquí. Era el Cura en efecto y habló al General. Debía evitarse el derramamiento de sangre entre hermanos. La República necesitaba a todos sus hijos para que la honraran con hechos contra sus enemigos y la engrandecieran con su trabajo. —Asimismo pienso yo, Padre; asimismo –repuso el General complacido. —Además, –prosiguió–, la lucha aquí en La Matraca, está demás; ya el Gobierno capituló. —Eso lo sé yo por oficio hace rato, Padre y tengo poderes de la Revolución… —¿Cómo? —Sí, Padre; siempre estoy diciendo que venga como venga el palo, no hay más que José Pelota en La Matraca. Mire, me han nombrado Delegado y ahora voy de Adjunto a la Gobernación… —¿Se va uted, Comandante? —Sí, Padre; en mi puesto queda Juan Labraza. Juan queda como Comandante de Armas. —Lo siento y me alegro al mismo tiempo. Lo mejor es que todo termine así como hermanos, así es lo mejor… —Ahora, Padre, vaya al Pueblo y dígale eso a Juan, si no lo sabe. Dígale que todos somos uno y que tengo una funda de dinero en oro que le han mandado de la Capital; pero que como yo soy hombre puro y delicado, deseo entregársela en presencia de todo el mundo y teniéndolo a usted, Padre, por testigo. ¿Oyó? El Padre había oído y después de esto, abrazó al General y partió foeteando el caballo que montaba. Juan Labraza recibió el parlamento entre inconforme y halagado; sobre todo, la anunciada funda de oro lo mareaba. Malo era eso de recibirla en presencia de todos. Cavilando en esto estuvo mucho rato, hasta que por fin invitó al Cura y ambos tomaron el camino del campamento del General Pelota. A prudente distancia. Labraza se plantó en medio de la sabana y envió al Cura de emisario. Que viniera el General, pero que viniera solo, que en aquel sitio hablarían. El Cura se fue y no tardó en retornar, siguiendo al General que, jarreteando, traía el caballo del Presbítero al trote. El General le dio a Labraza un abrazo efusivo que éste no esperaba y le repitió lo mismo que le había dicho al Cura; pero en cuanto al oro, esperaba la ocasión de entregárselo en el Pueblo, en presencia de todo el mundo, y eso no lo hacía por él, Juan, sino por la gente que era muy mal intencionada. 136 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II —Pero mire, primo José –arguyó el interesado–. Mis cosas me gusta manejarla yo… Amá que aquí ta ei Cura de tetigo… —No digo lo contrario, Juan y más que lo ajeno llora por su dueño, pero como soy tan legal… —Por eso no tenga pena, primo José; yo no niego lo que recibo… —Bueno, pues mire Padre, entréguele a Juan, contadas, que yo mismo no sé lo que hay. Así como lo recibí lo entrego. El Cura desató la funda y fue sacando del fondo y depositando en las palmas de las manos de Labraza, onza por onza. Contó hasta nueve y el tintineo era grato. —¿Eran toas, primo José? —Ni una más, ni una menos. El contacto del oro, transformó el talento de Labraza; se hizo amable e invitó al General a que entrara al Pueblo con su tropa, ya que todos eran uno. —Iré con la fresca, después que mi gente coma. Guárdenme media botella… Con la fresca entró al Pueblo el General Pelota, seguido por la tropa. Era medio centenar de hombres, harapientos y derrengados por las marchas. Se refugiaron en el Cuartel, después de saludar jubilosos a los hombres de Juan, no más de veinticinco, pintorescamente armados. Dialogaban los soldados, con chanzas y risotadas; mas por obra de malas artes, no tardó en cundir por todas partes la noticia del dinero recibido por Labraza. —Fue una funda apretada de morocotas… —¡Adió!, pero aguáitenle lo bolsillo; lo tiene que no pué con ello… —Y ese agallú, ¿lo querrá tó parei? —A mí me da de cuaiquiei manera… —Y yo también quió lo mío… En presencia de uno de esos grupos, el General Pelota se hizo el aludido: —Por mis manos lo que hicieron fue pasar. El Cura es testigo de que en su presencia le entregué la talega de morocotas que de la Ciudad le mandaron. La intriga siguió ensanchándose. Cuestionado el Cura afirmó la declaración de Pelota y entonces la conjura tomó forma y se hizo estridente; parecía azuzada por alguien y menudeaban las botellas de ron. En autos, Labraza se refugió en la casa curial y hasta allí fue lo que era ya un tumulto vociferante. Uno de los más atrevidos, penetró en la casa y lo cuestionó sobre el dinero a voces, y manoteándole el rostro. Labraza indignado desenvainó el sable y lo castigó. Aquello fue lo bastante para que el grueso cargara sobre él, y la respetable mansión se convirtiera en un campo de Agramante. Mientras los vidrios saltaban y se estremecían los setos, todo acompañado de una gran algarabía, el levita, en la calzada, daba grandes voces al General Pelota. José Pelota compareció sable en mano, seguido por su tropa. Echando rayos por la boca, maldiciendo al condenado que ni la casa del Cura respetaba, hizo agarrar por sus gentes a Labraza y se lo entregó al Ayudante. —¡Péguele una soga, lléveselo, y entréguelo en la Ciudad, en la misma Fortaleza! –Y agregó: —Ayudante: ¡lleve otra soga para que amarre de camino a ese Liquín Canela y lo mancorne con él! 137 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Y acercándose al Ayudante le dijo, por lo bajo: —Juan lleva las morocotas, son nueve, y oiga: “¡con sus intereses, usted me responde de ellas! Y para dominar el tumulto, se empinó y gritó a todo pulmón: ¡Viva el Gobierno de la Revolución! ¡Viva el General Pelota! —¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! –respondieron a granel. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO (N. 1885)* El regidor Payano El Comandante Pantaleón Payano había nacido en los barrios altos de la ciudad. Era capitaleño, lo cual le colmaba de orgullo. Muy popular entre los obreros. Había sido carpintero, casi ebanista. Pero la política le había hecho abandonar su oficio. En los Montones, bajo las órdenes del General Cabrera, alcanzó envidiable prestigio. Demostró un valor extraordinario, al decir de sus compañeros. Fue un héroe. Desde aquella época Payano era considerado como uno de los hombres más valientes de la República. Pero no había tomado más las armas. Desempeñó algunos cargos en sucesivas administraciones, cargos de confianza, pero ahora vivía de negocios. Compraba y vendía propiedades, hacía de corredor. Cobraba cuentas comerciales. Hacía hipotecas, préstamos. Tenía sus asociados. Llevaba una lista de las personas que tenían necesidad de dinero y las ponía en relación con los prestamistas. Sostenía muy buenas relaciones con dos o tres notarios de la ciudad. No hacía grandes ganancias; pero vivía. El Comandante Payano tenía tres hijos naturales y dos legítimos. Estaba divorciado hacía años. Sus hijos naturales los tenía su madre, los legítimos vivían con él y Rosaura, una mulatica a quien le había puesto casa, dos años antes de separarse de su esposa. Estaba satisfecho de su nueva mujer, sobre todo, porque le trataba muy bien los hijos. Los quería mucho y estaba dispuesto a darles una buena educación. Aspiraba nada menos a que Pantaleoncito, el mayorcito, que contaba catorce años, fuera médico y José, que apenas tenía diez, fuera abogado. Payano era un hombre de aspiraciones. Continuamente se lamentaba de que no lo hubieran puesto a la escuela. Su padre, el Coronel restaurador Marcos Ledesma, no tuvo empeño en ello. No se lo reprochaba, sin embargo. Entonces no eran las cosas como ahora. Estuvo de aprendiz en una zapatería cuando tenía doce años, después se colocó en una pulpería ganando tres pesos por mes. Luego entró en casa del maestro Cabral a aprender el oficio de carpintería. En aquella época el taller estaba especializado en hacer catres y mesitas de pino barnizadas para salas. Más tarde trabajó con el maestro Cerón y entonces fue cuando aprendió todo lo que sabe. Trabajó mucho en caoba, obras finas, con lustre de puño que gustaban mucho. *F. Moscoso Puello, después de su novela Cañas y Bueyes, publicó Cartas a Evelina, obra que en su género no tiene par en nuestra producción literaria: contiene un caudal de observaciones sobre las costumbres y lacras de la familia dominicana reveladas con fino humor y sin asomo de amargura. Es autor, además, de dos volúmenes de cuentos, aún inéditos, y de una obra monumental relativa a la medicina y a los médicos que han vivido en este país desde los primeros días del descubrimiento de América. Es un estudio de valor imponderable. También inédita conserva la novela Sabanas y Fundos, y un examen sociológico e histórico intitulado La Odisea de la Española. Ha dictado numerosas conferencias de carácter científico. Navarijo, el último de sus libros publicados, abundante en erratas, es narración de motivos que revisten la obra del interés que los franceses califican de petite histoire. F. M. P. es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Santo Domingo. 138 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Después, la política; hasta que en los Montones las circunstancias le hicieron desplegar un valor que le prestigió y le permitió cambiar de fortuna. Él mismo no se daba cuenta de la estimación que se le tenía. En San Miguel era casi un ídolo. Había que contar con él para todo empeño. Ninguna iniciativa lograba éxito si no tenía en su favor la influencia del Comandante Payano. Las fiestas en que él no tomaba una gran participación no quedaban lucidas. Las reuniones en las cuales no estaba presente resultaban frías. Sus servicios eran muy estimados. Sus hazañas en la pelea de los Montones eran muy conocidas. Había salvado la vida varias veces al General Cabrera, antes de que fuera herido. Rivalizó con él en valor. —Pero, cuando las cosas van a suceder, –solía decir en tono sentencioso– no hay quien las pueda evitar. Le había llegado su día al General. En diferentes ocasiones, después que Payano se retiró a la vida privada, había sido solicitado su concurso. —Hombres así, –se decían los políticos de San Miguel– son los que se necesitan. Como el Comandante entran pocos en libra. El Comandante mostraba una sonrisa de satisfacción. No pudo resistir a las solicitaciones de sus amigos y en las elecciones del 19… el Comandante Payano fue elegido Regidor de la Común de Santo Domingo. Allí aumentó su prestigio, porque fue un defensor celoso de los intereses de la ciudad y en particular de los obreros, gremio al cual se ufanaba en pertenecer, aún cuando hacía tiempo que no trabajaba la carpintería. Había dado órdenes a Rosaura de que le limpiara el paletó y le tuviera lista toda la ropa necesaria, pues tenía intenciones de asistir al banquete con que obsequiaría al Presidente del Ayuntamiento un grupo de sus amigos, con motivo de haber sido condecorado con la Orden del Libertador Simón Bolívar. Ese paletó lo había mandado a hacer para el 27 de Febrero, día en que lo estrenó con motivo de los actos oficiales a que tenía que asistir. Fue un día feliz éste para el Comandante Payano. A las nueve en punto estaba en el Ayuntamiento. Lucía su elegante paletó de paño negro, su corbata negra y blanca, de las mismas que usaban los diputados. Un pantalón a rayas, oscuro, unos zapatos de charol y su chistera plegadiza. Se encontró muy bien vestido. Marchó en compañía de sus compañeros a la Catedral. El Tedéum quedó solemne. Monseñor habló, elogió al gobierno y lo puso bajo la égida de la Virgen de la Altagracia; luego, en el Cabildo, teniendo a la espalda los retratos de los Padres de la Patria, su emoción llegó a sus límites. Se sentía orgulloso, henchido de patriotismo. Únicamente lamentó ese día no haber sido un orador para poder expresar todo lo que sentía y pensaba en aquellos momentos en que las notas del Himno Nacional le habían hecho poner las carnes de gallina, recordando las historias que tantas veces le había oído repetir a su padre, el Coronel restaurador Marcos Ledesma. Pero, las palabras del Presidente del Cabildo lo dejaron satisfecho. Habló muy bien. El Comandante aplaudió varias veces con entusiasmos. Otros oradores tomaron la palabra, hasta diez, pero ninguno se expresó como el Presidente. Quedó agradecido cuando este funcionario se refirió a la obra del Municipio, y cuando aludió a la buena colaboración que había tenido de sus demás compañeros. Este rasgo de justicia lo dejó satisfecho. Porque él, Payano, se había entregado en cuerpo y alma a los intereses de la Común. Muchos informes y proposiciones había presentado, por los cuales había sido felicitado por personas de valer, por gente de primera, y en una ocasión por el propio Presidente de la República, que le aseguraba que estaba satisfecho de haberlo llevado ahí y de sus actuaciones. 139 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS No había tenido ocasión de usar otra vez el paletó. Pero como ahora estaba invitado a ese banquete, Rosaura lo tenía ya al sol, para quitarle el polvo. Payano se disponía a salir, cuando llegó el Síndico. —¿Qué dice el Comandante Payano? —¡Qué va a decir! ¿En qué puedo servirle?, –contestó–. Pase adelante y siéntese. El Síndico se sentó en una mecedora, frente a Payano. Después de preguntarle por los hijos y tocar algunos puntos sin importancia agregó: —Lo he venido a buscar, Comandante, para que demos un paseíto por ahí, para que usted vea algunas obras ya terminadas de las que se me ordenaron ejecutar. Han salido un poco caritas, pero han quedado muy bien hechas. Como usted es Miembro Interino de la Comisión de Fomento, deseo que usted quede bien impresionado. Usted sabe, Comandante, que yo tengo mis enemigos en el Ayuntamiento y no quiero que el pago de estos trabajos se retarde ni que discutan los precios. —No se preocupe, –dijo el Comandante–. Usted sabe que puede contar conmigo en todo tiempo. —Por eso vine donde usted, –agregó el Síndico–. Basta que seamos hermanos masones. Se pusieron de pie y se dirigieron al carro, –un auto Packard con el escudo de la ciudad. Descendieron por la cuesta y se introdujeron en la calle Separación. Payano y el Síndico entraron en intimidades. Se habló de los chismes municipales y el Síndico volvió a repetir a Payano que contaba con él, para que con su voto le allanara dificultades. Hacía días que se decía en la Plaza de Colón que el Síndico Rodríguez sería destituido. Se le acusaba de mala administración. Dos o tres Regidores le habían ya puesto la proa, pero él contaba todavía con el resto y con su hermano Payano y gastaba muchas atenciones con éste. Al cruzar la calle 19 de Marzo alcanzaron a ver al General Pérez, y Rodríguez, tocando a Payano por el codo le dijo: —¿Y este tipo, en qué está? Payano le contestó que en su opinión era un cohete tirado. Toda la vida había vivido explotando su figura, sobre todo sus bigotes, pero ya eso se le acabó. Y añadió: —Según me han informando está haciendo curvasos. Le ha escrito varias cartas al Presidente, ofreciéndole sus servicios, pero no le tiene confianza, porque es muy compinche de los enemigos. Se dirigieron al Hospedaje Municipal y allí inspeccionaron los trabajos de desagüe. Payano le manifestó a su amigo que en realidad aquello hedía mucho antes, que el periódico tenía razón en haberse quejado. Encontró muy bueno el desagüe y mejor colocadas las plumas de agua. De allí siguieron para el Matadero. Payano celebró el trabajo. Lo encontró limpio y felicitó al Síndico. —¡Déjelos que hablen! Que vengan a ver este trabajo para que se convenzan de que el Ayuntamiento se ocupa. Como el nuestro no ha habido otro en la Capital. Y al subir de nuevo al carro exclamó: —¡Yo no sé lo que hacían con tanto dinero! —Eso pienso yo. Y conste que el presupuesto este año es más bajo que el otro. Rodríguez se sentía satisfecho de la aprobación que dio Payano a sus trabajos. Se informó del costo que no podía ser más bajo. 140 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Payano rechazó una copita con la cual el Síndico quiso corresponder a sus cumplimientos. —¿Dónde consiguió esa pintura?, –preguntó Payano volviendo la cara para ver por última vez a través del vidrio del carro el Matadero–. Parece muy buena. Pensaba en esos momentos en que su casa estaba necesitada de una buena mano de pintura para remozarla, y que así presentaría mejor aspecto, ya que constantemente, con motivo de su cargo, recibía visitas hasta de los tutumpotes de Gazcue. —En el “Faro de Colón”. Allí es donde solamente se mandan las órdenes del Ayuntamiento. Por eso se había retrasado ese trabajo, porque no tenía existencia y hubo que esperar el vapor. El Síndico le manifestó enseguida que se podía conseguir una poca, si su trabajo no era muy grande. —Me parece que han sobrado algunos potes, –agregó. Payano levantó el brazo para subrayar un ¡no! seco y terminante. —¡Dios me libre de mal! Aquí las gentes hablan mucho y se fijan en todo. Usted me obsequia con esa pintura sobrante y dicen de una vez que estoy desfalcando al Municipio. Usted sabe que aquí no van muy lejos para menear la lengua. ¡Dios me ampare! El Síndico le advirtió que tampoco había que ser demasiado escrupuloso. Y le recordó el desastre del pasado Ayuntamiento. —¡Esos sí hicieron su agosto, compadre! y, sin embargo, ¿qué les pasó? Si quiere la pinturita me avisa. De regreso Payano encontró algunas personas en su casa. Le aguardaban. Uno le entregó una tarjeta del Diputado Díaz. Había un cargo vacante en la Secretaría y su amigo el Diputado Díaz le recomendaba al portador, que era del partido y persona competente. Otro venía a exponer una queja con motivo de un trabajo del que lo habían despedido. El tercero quería hablar en privado. El Comandante Payano pidió permiso para quitarse alguna ropa y volvió en mangas de camisa. Dirigiéndose al primero, un jovencito flacucho y casi blanco, le dijo: —¿Qué cargo es ése? —Auxiliar de la Secretaría, –le dijo el joven tembloroso. —¡Ah sí!, ¿el que desempeñaba la Señorita Castro? —El mismo. —Bueno, a mí no me gusta comprometer mi voto. Aquí han venido ya varias personas a verme para eso y yo no me he comprometido todavía. ¿Usted vio al Presidente? —Sí, señor. Le llevé otra tarjeta. Usted sabe, Comandante, que yo trabajé mucho en las elecciones. Yo arrastré mucha gente, rompí muchos votos contrarios, yo hablé mucho. ¿Usted recuerda el molote que se armó en Santa Bárbara? Yo estaba ahí y si no es por mí rompen la urna. Usted sabe que yo tengo una hermana muy amiga del Síndico Rodríguez. —¡Ah! ¿Usted es Ricardito Peláez? —El mismo, para servirle. —Bueno, vuelva mañana, que yo hablaré de eso. Y lo despidió amablemente. Y dirigiéndose al otro, morenito presuntuoso: —¿Y usted qué desea? —Me dijeron que viniera donde usted, porque me podía arreglar eso. Resulta que yo vendí mi sueldo a don Remigio y tenía que entregarle un piquito que le debo; pero parece que él se ha entendido con un joven de la Tesorería y no sé por qué no me quieren pagar. —Pero si hay fondos, –exclamó el Comandante. 141 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Sí, yo sé que hay; pero me ponen inconvenientes. Ese muchacho es el que está encargado de cobrarle a don Remigio los cheques que le corresponden. Y parece que como yo no se lo he vendido esta vez, me ponen inconvenientes. —Bueno, yo le arreglaré eso. Vuelva mañana. El Comandante hizo una señal al tercero y entraron a un departamento que hacía de oficina privada. Un escritorio de caoba, que el propio Comandante había hecho hacía quince años y tres sillas modestas, un retrato de la Tabacalera y un bouquet de flores de papel, dentro de un florero, sobre una mesita de caoba también, eran los objetos que más se destacaban en la habitación. Tomaron asientos. —Yo he venido, Comandante, a informarle de algo que oí en los bajos del Palacio Municipal esta mañana. Como se trata de usted no perdí tiempo. —¿Y de qué se trata? —Bueno, allí decía esta mañana un grupo, que a usted lo iban a sacar del Ayuntamiento. Que le habían dicho al Presidente que usted era un inconveniente. Que usted le negó el voto a Pedro Soto, el que recomendó el Presidente para la oficina de Impuestos Municipales. Hablaron otras cosas, pero yo tuve que retirarme no fueran a sospechar que estaba oyendo. —¿Y quiénes eran? –dijo curioso e impaciente el Comandante. —Bueno. ¡Yo no sé! Había uno alto con un sombrero de pajita, vestido de blanco; un morenito vestido de casimir, y el otro me dijeron que era el Síndico. —¿El Síndico? –exclamó sin poder disimular su asombro el Comandante Payano–. ¡Eso no puede ser! ¿El Síndico? No lo puedo creer. —Yo no se lo aseguro, pero me puedo informar. Si usted tiene interés en asegurarse, yo lo averiguo, porque la cara no se me ha olvidado. —¿De qué color era? —Bueno, indio claro. —¿Tenía bigotes? —No. Estaba afeitado. —¿Bajito o gordo? —Como yo, más o menos. —¿De qué color estaba vestido? —De dril blanco, con un sombrero de fieltro gris. El Comandante se quedó callado un momento. Luego preguntó: —¿Habla fañoso? —Sí, tiene una vocesita rara, –contestó el visitante. —Pues bien, –agregó el Comandante– no repita eso. Quédese callado. Yo no creo que sea el Síndico. El que le dijo eso lo engañó. El Síndico y yo somos de los más unidos en el Ayuntamiento. Pero como la política es política… Hubo otro silencio que el Comandante interrumpió. —Muchas gracias. Todo eso es una invención. Pero si usted oye algo, vuelva por aquí. Esta es su casa. Payano se quedó reflexionando, después que despidió al amigo que le dio esos informes. Así, pensativo, lo encontró Rosaura cuando lo llamó a comer. Durante el almuerzo, Pantaleoncito refirió a su padre lo que había pasado en la escuela. Dos profesores, de los que más enseñaban, el señor Torrez y el señor Domínguez, no volverían más. 142 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II —Mira, papá, –decía Pantaleoncito entristecido–, yo no sé cómo me voy a hacer. El señor Torrez es muy buen profesor. Y como el señor Domínguez, nadie para enseñar matemáticas. Ese es un toro en números. —¿Y qué chisme ha pasado? –preguntó el Comandante. —Yo no sé. Dicen que porque no quisieron firmar una hoja. —¡Ah! eso es por el voto de confianza al Presidente, –exclamó el Comandante, y agregó: —Es que estos jovencitos se las dan mucho. Están viviendo del Gobierno y quieren hacer lo que les da la gana. Así no son las cosas. Cuando uno es empleado tiene que estar de buena fe. —Pero, ¿y si nombran otros que no sepan, papá? —¡Cómo no los van a encontrar competentes! Lo que se sobran aquí son profesores. —Pero el señor Torrez y el señor Domínguez saben mucho, papá! —Ni tanto saben, hijo. Ya ves que se han dejado quitar por una tontería. Si hubieran sido tan competentes, como tú dices, sabrían que aquí hay que hacer lo que le mandan. Para mí han sido unos brutos. Rosaura fue al patio a recoger el paletó, porque se había puesto nublado, y el Comandante Payano le echó una mirada a su pieza que le quedaba tan bien y con la cual había recibido tantas satisfacciones. SÓCRATES NOLASCO (N. 1884)* Ma Paula se fue al otro mundo Al Dr. Ramón Blanco Isusi Un alarido de gargantas vigorosas, seguido de uno, dos, tres disparos de carabina, le anunciaban al mundo un grave acontecimiento. Detrás del caobal del cerro, en la planicie vecina, el gafo guardián del colmenar sopló el fotuto de poderosa voz. Y respondiendo a la señal oficialmente pautada, desde el fundo de la Domingona, y más lejos, hicieron tronar otros y otros fotutos que, a mayor distancia, contestaron otros, y otros más, con toques de alerta que sucesivamente pasaban de fundo a fundo, del monte al llano, dilatándose hasta una distancia enorme en un ulular tremendo. El aviso, la señal anunciando el grave acontecimiento, llegó así a todos los conucos, y horas después se acercaban a la aldea, precavidamente armados, los pobladores de las cercanas y las remotas viviendas. Papá Sindo, el comandante del Puesto Cantonal de Petit-Trou, ya a la oración agrupó a los recién llegados bajo el ramaje de una baría frondosa y con agria y autoritaria voz de domador de gente, habló y sus palabras fueron atentamente escuchadas. No se trataba de una de tantas incursiones del ejército de Haití. La noticia, aunque parecía increíble, era hoy tranquilizadora, y si maquinalmente el jefe le apretaba la empuñadura al machete de cabo que le colgaba de una banda roja, blanca y azul, era por la costumbre de arrear hombres en las peleas contra los enemigos de la república. A ese machete le debía el grado de comandante, de que estaba orgulloso, y el prestigio de matón de súbditos del *Ha publicado: Cuentos del Sur –1938–; El Gral. Pedro Florentino y un momento de la Restauración –1938–; Viejas Memorias (1941), Escritores de Puerto Rico (1953); ha dictado conferencias, etc., etc. 143 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Emperador Faustino Soulouque, de que no se jactaba porque le parecía la cosa más natural del mundo. —Compañeros… –dijo y esperó con calma a que se impusiera el silencio–. Compañeros… ¡Ma Paula se fue del mundo! A su lado el secretario Lorenzo, Lorencito, iba leyendo para sí el discurso que le había enseñado al superior, a ver si éste se equivocaba. Espantados de oír lo increíble, se miraron todos y se dijeron: —¡Se murió Ma Paula! —En ella se ensuelva, profirió un atrevido. —¡Cállese el deslenguao! —regañó Papá Sindo, y la voz se le rajó en la garganta—. Ma Paula se fue del mundo —reiteró–. Cayó con la boca echando espuma y ya al minuto estaba tiesa como si fuera de palo. Los tonto que secretiaban que iba a vivir ciento setenta y siete año en cumplimiento del pacto que ella tenía con Sataná, queden convencido de que si ni tan siquiera el arzobipo puede alargar la vida propia con oracione a Nuestro Señor Jesucrito, meno sabrán los haitiano inmunizarse con la malicia del diablo y la de sus Luase y Papá Bocó. Con nuestros machete, nuestros fusile y sobre todo con la cruz de nuestra bandera, podremo triunfar siempre de los enemigo. Siempre. Siempre que recemo el Creo en Dios Padre defendiendo la república a tiro y a machetazo. Compañeros… –agregó cambiando de tono y mirando de soslayo–. Aquella novilla berrenda, que era de los biene de la difunta, ordeno y mando que la beneficien para pasar el velorio. Mándenme los filete. Y últimamente –dijo empinándose–. Advierto que el aguardiente se hace para beberlo; pero hay que saber beberlo. No quiero gresca. He dicho. Papá Sindo, alto y seco, resultaba tan imponente de cerca como de lejos, y los caprichos y rebeldía de la s le añadían gracia en vez de restarle elocuencia a sus arengas. Tan pronto se alejó el áspero y autoritario jefe empezaron los comentarios y murmuraciones: “El era así, duro y seco, pero no malo. Tenía la lengua tan agria porque estaba del pecho y sabía que no tenía remedio. Pero, aparte de eso, la verdá es la verdá; y sin dizque ni que me dijeron, ¡se murió Ma Paula!” Allí, puesta boca arriba sobre la barbacoa y el colchón de guajaca que le servía de cama, en medio del patio de su vivienda, en donde la habían colocado, estaba tiesa y más seria que cuando vivía. Varios opinaron que en la región no estarían preservados del espíritu de la bruja sino después del novenario. Y así y todo habría que hacerle el hoyo bien hondo y ponerle arriba piedras pesadas, por si acaso intentara salir a hacer de las suyas. —Papá Sindo manda que no crean en brujos; pero al decir que no crean en ellos atestigua que los hay –dijo uno reflexivamente. —De que los hay los hay. Pero si él mismo, que es cofrao de la Virgen de la Altagracia, siempre que se veía en confusión se encerraba con la vieja a consultarla sobre política. ¡Cómo si uno se olvidara de cuando el alazano rompió el lazo y se le etravió! Mediante un cabo e vela encendío al revé, la clara de un huevo crúo en aguardiente alcanforao, y una peseta fuerte pa San Antonio y real y medio pa Pedro Congo, en lo que se presina un Cura loco la vieja hizo aparecé el caballo. A los del vecindario les parecía que el comandante no habló de la difunta con el miramiento debido. Se acercaban al bohío en donde estaba la anciana, de cuerpo presente, con el respeto que a la muerte le rinde todo mortal. En realidad, estaba ahí, boca arriba. No cabía 144 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II duda. El hule del rostro le relumbraba con el reflejo de las cuatro velas prendidas en las bocas de cuatro botellas vacías. Así, estirada en su cómodo colchón, la bruja parecía más larga. Sólo tenía un ojo cerrado. El otro se lo cerraban y se volvía a abrir, obstinado en continuar mirando. Larga y ancha bata blanca la tapaba del cuello a los pies. La habían tocado con cofia blanca y con blanco barbiquejo le apretaron la mandíbula floja. En la comisura de los labios le asomaba un hilo de blanca espuma, seguro indicio de lo milagroso de tan larga vida, ya que no se podía pensar en la pureza de su alma. Lo secaron y volvía a filtrar. En el conjunto blanco sólo contrastaba la mancha negra localizada de la frente a la barbilla. Las fosas de la aplastada y ancha nariz eran dos agujeros tan prietos como la piel. Del rostro, así partido por la franja de trapo, trascendía una seriedad tétrica e imponente que acentuaban el ojo obstinado en mirar y el respeto que la hechicera inspiraba aún después de muerta. Sin faltar a la verdad no se podía negar que la vieja era fea. Un olor fuerte emanaba del cuerpo recién bañado con un cocimiento de hojas de salvia, de malagueta, de guayuyo morado y de rompesaragüelles; olor que se mezclaba con el de la gente sudorosa que llegaba de los distintos fundos. En derredor del cadáver seguían gimiendo y lanzando lamentos las hijas, nietas, biznietas y tataranietas de la finada. Era un deber: la vieja dejaba herencia de vacas, puercos, cabras y un bohío cómodo, y nadie quería acabar de llorar primero. Las vecinas, que le temían a la bruja y nunca dejaron de maldecirla, ahora que la veían difunta rezaban por el descanso de su alma; la engalanaron y la adornaban con flores de adelfa colocándole tres pétalos en los labios. Otras fregaban diminutas vasijas de higüerito cimarrón, para brindar el café y el aguardiente, licores imprescindibles en los velorios. Afuera de la enramada los hombres sostenían contrarios pareceres. El cadáver de una persona de más de noventa años (y a Ma Paula le suponían no menos de ciento veinte) ¿debería ser velado con la circunspección requerida por un difunto que no había cumplido ochenta? Igual que si se tratara de un muerto recién nacido, de un trabado, ¿no podrían pasar la noche entretenidos en juegos de prenda y cantando el baquiní y echando décimas y coplas y cantos de plena? El secretario de Papá Sindo, Lorencito, que por ser capitaleño se creía en el deber de saber de todo, decidió el punto: —El cadáver de un ser que vivió cerca de un siglo y hasta más de un siglo, está sujeto a las mismas reglas que un trabado o muerto recién nacido. Este es un angelito que no tuvo culpas que purgar, y aquel ya las ha purgado todas a fuerza de tropezones y padecimientos. Falta saber qué edad tendría la interfecta –subrayó afirmando su argumento–. Yo la deduzco… por lógica que no engaña. Estamos en el año 1858 de Nuestro Señor Jesucristo. El hijo menor de Ma Paula cree tener cincuenta y seis años, aproximadamente. De los tres varones, mayores que él, dos murieron peleando contra los haitianos, sus compañeros de raza, y el otro se pudrió comido de viruelas. —¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Abrevea… —De las siete hembras ni Dios distingue si alguna es más joven que el varón sobreviviente. A la gente prieta tarde se le ve la edad. Los nietos y demás descendientes se multiplican como marranos… —¿Y qué significa ese lío pa si se cantan o no se cantan décimas en el velorio? Lorencito era un capitaleño de asombrosa locuacidad y le gustaba lucirse y pasar por inteligente aun ante los habitantes de la más remota y aislada aldea de la república. 145 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Se enfrascó en la tarea de explicar cómo el Capitán Musundí, liberto que se distinguió peleando a favor de España, no quiso saber de los franceses cuando los dominicanos pasaron a su bandera. Negros criollos y hasta de Haití vinieron y se le agruparon y, como si él fuera un segundo cacique Enriquillo, otra vez la región del Bahoruco quedó convertida en un baluarte de la libertad. —Ma Paula –continuaba Lorencito con su inmoderada verborrea de sabelotodo– fue una de las barraganas de Musundí, de quien no le quedaron hijos. —Se los comería al momento de parí… –le interrumpieron. —¿Y qué necesidá tenía de comé gente en un sitio en que abundan tanto la vaca y el puerco cimarrón? –comentó otro. —No. Es que todavía Ma Paula no era católica – continuó el orador–. Quería a Musundí y se acostaba con él por el prestigio; pero ni ella era todavía cristiana ni quería tener hijos con uno que no fuera congo o aradá. Sentía un orgullo de tribu superior. —A este Lorencito lo revientan a patás y a garrotazo de un momento a otro, dende que el comandante se descuide. ¡Dizque venile a enseñá a la gente de aquí quién fue Ma Paula! Como si naide supiera que a ella y a otras como ella las cogién en lazo. Que comiera gente o no comiera, que le chupara la sangre a los de teta o no se la chupara, ni quita ni pone cuando se dice a sé bruja. Después de cerrar la noche llegó Baltasar, el hijo sobreviviente de los varones de la difunta. Venía de las monterías, de Mucaral adentro. Y las mujeres, desde que lo alcanzaron a ver, renovaron las lamentaciones con el inicial vigor. Este hijo montaraz tuvo el sentido práctico de dejarles a las hembras de la familia el cuidado de la madre anciana. Compungido ahora, con una pena parida de remordimientos, prorrumpió en clamores que ahogaban a los de las hembras. Aprovechaba la oportunidad para vociferar su amor filial detallando las virtudes de la difunta. Sentía ese imperioso deber de hijo. Pero tan duro así no podía seguir aullando. Para descansar, con disimulo salió al patio a dar órdenes prohibiendo el juego de prendas, el canto de plena, las coplas, y el baquiní. Aprobaba que dijeran décimas por argumento y a lo divino. En el cráneo de huidiza y achatada frente, borrosas y tartamudas ideas le apuntaban que los cantares y el juego de prendas quedarían en la memoria de los concurrentes testimoniando el desprestigio de la familia. —Amigo, siga berreando y no se meta a opinar en cosas que son costumbres aristocráticas… –vociferó Lorencito, sintiendo trasegada en él toda la autoridad del comandante de la región–. El que no se crea decente que cierre su casa y entierre él solo su muerta, –agregó. Al oír pronunciar las palabras mágicas aristocracia y decencia, Baltasar quedó cohibido, perplejo. Tres sobrinos, los más adictos, se le acercaron y en voz baja le hicieron comprender su pifia contra las buenas costumbres. Se lo llevaron, gimiendo él, hacia el gran árbol de caoba a cuya sombra Ma Paula les había domado el ímpetu a hijos y nietos haciéndoles entender los consejos a rebencazos. Allí, ayudado por los tres sobrinos y nueve sobrinas, trazó un círculo, barrió hojarasca, juntó leña, hizo fuego y ahuyentó la sombra. La curiosidad que iba despertando ahora borró el desdén a que se había hecho acreedor minutos antes. Disminuían los rezos abogando por el descanso del alma de la difunta. Y cuando la directora rogó: —”¡Señor! Por la afrenta que sufrites con la cruz a cuesta, y por el martirio que padecites en el madero, apiádate del alma de Ma Paula, tu sierva”… la súplica quedó sin la reiteración coreada. 146 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Cesaron por un momento las lamentaciones y un grupo de auténticos amigos de la familia se acercó a Baltasar. Con un brebaje, mezcla de ginebrón y raíces maceradas que en un calabazo había traído de su fundo del Mucaral, invocó un nombre, roció las primicias hacia los cuatro puntos cardinales, y se tragó el resto. La cantidad ingerida por él hubiera sido bastante para emborrachar a diez hombres. Se estremeció atarazado por el fuego interno, que le ardía en el estómago y en las venas. Dijo otra vez un nombre, ¡el nombre!, lo repitió dos veces más y retrocedió y avanzó, y quedó siendo el centro, lo más importante del velorio. Con las palabras rituales del voudou, invocaba y volvía a invocar al dios de la tribu aradá, que era la suya. Quedó en medio del círculo, abstraído, ausente de todo lo circunstante, vacío de apetencias y pasiones materiales. Con la vista fija en un punto avanzó y retrocedió hasta el centro, ansiando y temiendo el encuentro con el poderoso espíritu, que se le acerba. Un segundo más, y cuando quedó transportado, en la entrega total, alguien comenzó a cantar y aullar en él con lenguaje intraducible las palabras que la madre le enseñó a repetir y cuyo significado exacto ni ella sabía: ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hen! ¡Hen! ¡Hen! Can ga bafió te. Can ga mun de ye. Can ga do ki la. Can ga li. ¡Can ga li! En derredor del fuego Baltasar giraba ahora con rapidez. Miraba al cielo estrellado, cantaba y mugía y, rodeándole, los tres sobrinos y nueve sobrinas coreaban alternativamente, batiendo con los pies el suelo y mugiendo y rugiendo para convencer al dios de la inmensa aflicción de una familia sumisa y buena. Trataba de callar y se estremecía, mientras de su garganta, superiores a la voluntad de él, seguían saliendo las voces que le hervían en la sangre y los antepasados le cantaban dentro. El funeral lamento, creciendo y volando sobre el terral despertó al Comandante Papá Sindo y lo hizo acudir corriendo, sable en mano, como si temiera que los haitianos estuvieran irrumpiendo por la frontera vecina. Y entonces fue cuando sucedió lo asombroso. Crugió la barbacoa, el camastro de la difunta. Cayeron y se apagaron las cuatro velas que le alumbraban a Ma Paula el sendero definitivo, y ella en persona se enderezó, engalanada, y avanzando hacia la muchedumbre se arrancó el barbiquejo y preguntó autoritariamente: —¿Y qué vagamundería son eta? —¡Detente animal feroz, que antes de tú nacer nació el Hijo de Dios! –gritó Lorencito, tembloroso, y huyó desamparando al jefe. Ese grito, el terror y la fuga, fueron contagiosos, y huyeron y gritaron todos: —Virgen del Amparo, ¡aprotégeno!… —¡No nos disgreguemo! –imploró la directora de rezos–. ¡No me abandone, Miguel! –agregó sujetando al marido. Entonces Papá Sindo, que era un valiente, le apretó la empuñadura al machete y se le oyó vocear: —Si avanzas… te rajo de un machetazo… ¡vieja del diablo! 147 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Ángel Liberata ¡Fueron 820! Diezmados al principio por la infantería enemiga, dispersos por los escuadrones y acosados por el espanto, huyeron silenciosos como sombras. En la noche lóbrega pasaron por Pueblo-Viejo, siguiendo el atrecho de El Curro que los llevara a juntarse con su jefe natural, con el auténtico Jefe. Los demás sobrevivientes, orientados por el otro derrotero, se separaron en Quita-Coraza tomando las rutas de Rincón y de Neiba. Endurecidos por la ruda disciplina que había mantenido él, habituados a dormir a suelo raso, a alimentarse de pie con plátanos y cecina cada veinte y cuatro horas, podían recorrer distancias enormes sin rendirse a la fatiga. Tenían prohibidos el aguardiente y las barajas, porque deshonran, y la hamaca, la música y las faldas, porque inclinan a la molicie, indigna del guerrero. Y ellos, educados así, habían visto con asombro al otro jefe, al que mandaba en todo el Sur, traicionado, ¡vendido! y asesinado. ¡Fueron 820! Pantalones y guerrillera de “fuerte-azul”, soletas dobles, un machete, una carabina, una cartuchera, un concepto de hombría que les impedía recular en la pelea, si no se les ordenaba, y obligaba a morderse la lengua y a morir antes que soltar palabra que menguara el prestigio de la República y favoreciera al enemigo. Así los había forjado él, y así habían pasado de su autoridad a la de Pedro Florentino, de la de Pedro Florentino a la de Gregorio Luperón, y otra vez a la de Pedro Florentino. ¡Fueron 820! ¡Puello! ¡Puello! Regresaban: ocho de Rincón, con el Coronel Cabuya; cinco del Puesto Cantonal de Petit-Trou, con el Sargento Payén; doce de Barahona, con el Capitán Antonio Blas; treinta de Neiba, nueve de Pesquería, dos de La Descubierta. Contaba en silencio y volvía a contar de nuevo. Una arruga perpendicular partía su frente. Las sombrías pupilas escudriñaban con ansias disimuladas las bocas de los caminos y los caminos estériles mantenían las cifras inalteradas: ocho de Rincón, cinco de Petit-Trou, doce de Barahona, treinta de Neiba, nueve de Pesquería, dos de La Descubierta… ¡Fueron 820! Pasó toda la mañana y lo dejaba la tarde bajo la baitoa del patio, sentado en el taburete forrado de cuero crudo. Extraía de los relatos, hechos, nada más que hechos, desnudos de la bazofia de comentarios. La Gándara y Puello (¡Puello! ¡Puello!, ¡dominicano traidor y azote del Sur!), aniquilaron las avanzadas de los patriotas en Haina y en San Cristóbal. En Baní, los banilejos se pasaron al enemigo y contribuyeron al exterminio. Azua está en poder de España. El ejército del Sur –cuatro mil trescientos hombres– destruido. Y el General Pedro Florentino, su compadre de sacramento, asesinado. ¡Este era el cuadro consolador! Ensimismado en un silencio hostil, parecía sordo al lloro desgarrador de las mujeres. A medida que se generalizaban las noticias los crecientes clamores se multiplicaban, subían hacia las lomas de Panzo perdiéndose en las laderas, se derramaban sobre Cerro en Medio, volaban sobre Cambronal y Las Marías. Y Cambronal y Las Marías y Cerro en Medio, gritando también sus muertos, devolvían el lamento funeral. Un inmenso dolor se dilataba sobre el vasto valle de Neiba. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra. Pasaría la noche y lo 148 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II sorprendería otro sol sentado en el taburete forrado de cuero crudo, con las pupilas enrojecidas y exigentes clavadas en las bocas de los caminos. A pesar de los lamentos y de un repentino ladrar de los perros, pudo percibir trote de cabalgaduras que avanzaban por el lado de Azua. Un oficial de alto rango, guiado por un práctico y seguido de seis militares –españoles y criollos– se acercó luego preguntando por él, que empezó a acariciarse la descuidada y puntiaguda barba. En la travesía, ellos no habían visto siquiera un hombre de armas, desvaneciéndose las presunciones de Puello y confirmándose el criterio de La Gándara: En Azua fue destruida la resistencia del Sur. Uno del grupo se acercó anunciando título absurdo: —El Marqués de la Concordia. El ojo experto del que anunciaron fiscalizó: —Rústico escenario. Bohío con puertas ausentes, (los vanos miran al norte y al sur). Enramada, sin cerca, sirve de cocina. De las soleras, suspensos en colmillos de cerdos monteses, cuelgan ordinarios aperos de montar, útiles de labranza, y excusabaraja, sin tapa, que amenaza caer sobre apagado fogón. ¿No habrán comido aquí hoy? Patio casi yermo. Pocas gallinas, poca gente… Un hombre, mujer de garbo, muchacha apetitosa, una niña y… miseria… miseria… ¿De qué vivirán en esta aldea? —Muy buenas tardes, General. —Muy buena se la dé Dios. Al responder al saludo se iba incorporando el hombre. Botó en el taburete y pegó en la corva curvo sable pendiente de terciada y galana banda. Prosiguió el ligero examen: Alta, seca estatura. Pobre indumento. Nervios en lugar de carnes. Cara dura. Duras barbas de chivo que rozan el pecho. Duros, rígidos mostachos. Duro mirar que se va suavizando hasta ganar triste dulzura en mi presencia… Este mulato es persona. —General, vengo en misión de mi Gobierno, con plenos poderes, para tratar con usted. —Lo supongo. Haga el favor de sentarse y beba conmigo un cafecito. Dispensará el ajuar: no es aparente y fino como los que se usan allá lejos, en su país. Se dejaba examinar y parecía no interesarse en averiguar cómo era el recién llegado. Había oído decir que era Brigadier y jefe de la artillería realista. Ahora le bastaba advertir que se trataba de hombre de mando, que tenía gracia natural, y deseos disimulados de ser agradable, sin duda para ganárselo. El café humeaba en dos diminutas vasijas de güira silvestre. Estaban solos. Del lado afuera de la cerca se agazapaban sombras armadas de fusiles. —Desde El Seybo hasta la frontera, se ha impuesto la paz –continuó el español. Se restaura en El Cibao, donde los facciosos, carentes de los recursos más elementales y de la más elemental disciplina, se dividen en banderías. Él aprobaba y callaba moviendo afirmativamente la cabeza. —Este pliego fue retirado de los papeles del infortunado General Pedro Florentino. Le suplico que lo lea. Habla del destino deparado al General Gregorio Luperón. 149 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Él extendió el brazo, tomó el pliego y lo abrió y leyó en silencio. La arruga perpendicular se pronunció, doliente como una herida. Los clamores se volvieron con la noche invasora más graves y lastimeros. —El Gobierno admira el heroísmo de la gente del sur y lamenta su derroche innecesario e infructuoso. Se le ofrecen a usted. No… No se trata de garantías, permítame explicar… La jefatura de toda la región de Neiba, el reconocimiento del grado de usted y de sus oficiales y los gastos efectuados por usted y por ellos. Es el ramo de olivo, General: es la concordia. —Perdóneme, mi señor. Se levantó otra vez y, desenvainando el curvo sable, fue hasta la empalizada y cortó una rama de guasábaras. Al regresar traía las espinas empuñadas en la encallecida mano, sin miramientos, y mostrándolas con el brazo estirado dio expresión a la respuesta: —Concordia, esta es mi paz. En seguida le arrancó al pulgar y al mayor un sonido bronco y seco como un latigazo, y dijo al joven que acudió al reclamo: —Pedro, este Señor es Marqués… Acampáñalo hasta el Yaque. Ese río con la oscuridad es muy temeroso. Cuando se retiraban se oyó que el Ayudante del Marqués preguntaba burlonamente: —¿El tío ese de las barbas es General? ¡Causa ganas de reír!… —Te reirás…, le contestaron entre dientes. El lucero del alba brillaba como lejano faro. A la lumbre del ardiente fogón se preparaban los emisarios que saldrían llevando órdenes en diversas direcciones. Varias mujeres desgarraban sábanas y enaguas volviéndolas hilachas para aplicar a las futuras heridas. —Padrino, dice mamá Lin que venga. Llamaban del aposento. A puerta cerrada trabajaban la esposa y la sobrina. Entró dejando detrás de sí la humareda que soltaba su cachimbo. La niña dormía tranquila sobre una estera extendida en el suelo. —¿Cuántas tienen listas? –preguntó en voz baja. —La madeja encarnada sólo dio doscientas once –respondió la esposa. Es una lana ordinaria y enredosa. De la amarilla llevamos preparadas ciento cinco. En total: trescientas diez y seis… —Faltan más de la mitad, –observó él, disconforme. —Padrino, los tres no me caben ya, –protestó la joven. —Aprieta las letras. —Es que la mano se cansa. Mire cómo van saliendo. Tomó él la diminuta cartulina y leyó: ÁNGEL LIBERATA FÉLIX, y, tras breve reflexión, ordenó: —Economiza el Félix… Después de todo en la guerra no debe uno pretender vivir siendo feliz. Y cuando te canses suprime el Ángel. Y, cuando no puedas más, en lugar de Liberata escribe Libre. Es lo mejor de mi nombre y lo que vale más de la reliquia. Meditó y agregó dulcificando el tono: —Candelaria Ferrera, perdóname la penosa vida que te doy. Te debiste unir a un hombre manso. 150 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Y, con sabor de picardía: —El hombre es fuerte cuando pone fe en un talismán. Por eso las reliquias nunca dejan de ser útiles. Preservan de las balas cuando el que las tiene se defiende tirando a punto metido. Estas no las fabrican ahora: las hicieron en el extranjero y las “curaron” en Haití… Las conseguí por medio de mi compadre Bucán Ti Pie…, dijo ¿Entienden ustedes? Y salió sin esperar respuesta, oyendo que Pedro había regresado. La embestida fue violenta y torpe, como de gente bisoña que llegaba enardecida y no podía detenerse, y el triunfo de los españoles facilísimo, a pesar de su desventajosa posición. El Yaque, en creciente, dificultaba el paso de las municiones y la artillería. Las frágiles canoas y las balsas y los bongos improvisados, cruzaban en sesgo de una a la otra orilla, cuando fueron atacados por los nativos que avanzaron hasta la margen occidental, enredándose en las caña-brava. En el caudal de aguas ocres patalearon cuarenta y siete españoles heridos y diez muertos, entremezclándose con las reses aterrorizadas. Chocaron una balsa y tres bongos, los bongos se desprendieron de las amarras y se deslizaron arrastrados por la corriente. En el recodo vecino recuperaron dos y el otro desapareció con dos cañones, hundido, o vomitado río abajo por el remolino. Pero desde que los asaltantes alcanzaron a ver formándose el clásico “cuadro”, se dispersaron dejando una docena de muertos: todos flacos, desarrapados, mulatos, y de mandíbulas apretadas. —El 31 de enero –¡desde hace tres días Mariscal Puello!–, salimos de Azua y todavía se obstinaba usted en una marcha de tortuga para tan mezquina escaramuza; –dijo con sorna La Gándara. Confiese que no era menester tanta cautela. Marqués, deme la razón. El Excelentísimo Señor Don Manuel Pereyra y Abascal, el Marqués de la Concordia, no quería expresar concepto sobre el Liberata ese. Un salvaje que respondía con señales aprobatorias y, cuando se le creía convencido, daba una vuelta y se presentaba con una rama de espinas. Además, para él, veterano de las campañas del Danubio y de Crimea, y animal de raza fina, la espectacular demostración de fuerzas de La Gándara tendía a impresionar más al Ministro de Ultramar que a los campesinos sublevados… Sinceramente creía menos costoso y más cómodo pagar a cualquier precio la adhesión del Liberata que exponer a tres mil hombres a la fiebre amarilla y al vómito negro en tan ingratos andurriales. Se iba aburriendo de una aventura guerrera sin posible honra que abrillantara los laureles que había ganado entre iguales, y de cuando en cuando lo invadía una honda nostalgia de paz. ¡Paz! ¡Retirarse con su familia a un rincón escogido del Cantábrico, o del Mediterráneo!… Eusebio Pueblo tampoco quería responder. Se acostumbraba a las bromas del Capitán General; pero en el fondo le mortificaba la torpeza con que atacaron los dominicanos, en un lugar que les era tan favorable, y el pavor con que huyeron dejando sus muertos. Prefería ver exterminados a sus antiguos compañeros a que se desacreditaran de esa manera. El se iba a ceñir la faja de Mariscal de Campo y, a pesar de eso, sentía un criollismo incurable. Desde antes de salir de Santo Domingo había avanzado su opinión sobre los hombres que tenían que batir. “Luperón es directo, arrogante y noble hasta en el combate. Repugna las estratagemas, cuida al enemigo herido y fraterniza con los prisioneros. Pedro Florentino es de ímpetu inicial arrollador, torrencial, irresistible en la refriega; y en la derrota lo enciende ferocidad 151 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS irrefrenable: le incomodan los heridos y los prisioneros. Ángel Liberata Félix es la trampa. Parece genero como Luperón y, sin embargo, es cruel. Embiste como Florentino y se escurre como la culebra”. Eso había dicho. Y al primer encuentro el General Ángel Félix atacaba como un tonto y corría como un cobarde. Estaba casi convencido de su error de apreciación; pero con su testarudez natural insistió en que debían continuar a marcha lenta. El día cinco, al ponerse el sol, oyeron cantar los gallos de Neyba y se disponían a entrar en la aldea cuando en Las Cabezadas de Las Marías atacaron la retaguardia. El empuje fue fragoroso y violento al iniciarse. Varios muertos rodaron por un barranco y asustaron a los caimanes. Durante media hora se mantuvieron a la ofensiva; pero los tiros fueron cediendo en disminución gradual, desde que la artillería realista entró en acción y los invasores formaron el cuadro, hasta reducirse a disparos intermitentes. Lo extraño esta vez fue que no se vio al enemigo y que las bajas que causó fueron en su mayor parte de oficiales: ¡como si los estuvieran seleccionando! Ocuparon Neyba al anochecer y la encontraron vacía de hombres. Los disparos hostiles siguieron sonando toda la noche. Dos días después llegaron a La Salina. Las mujeres de Cristoba, graciosas, de un trigueño pálido y de ojos lánguidos, llegaron como las de El Naranjo, cargadas de sartas y canastas de viajacas, de lebranches, de quéqueres y de huevas secas de pescado. Las de Lemba y Las Saladillas, de tostado rostro, pelo lacio y vestidos de colores vivos que contrastaban con el luto general, bajaron con rosquetes, quesos de chivas, plátanos, cocos, ristras de cebollín, andullos de tabaco. A la sombra de frondosos mangos y barías se agrupaban formando mercado al aire libre y discutiendo el trueque de los artículos de consumo. Un pesado olor a pescado, a macho cabrío, a miseria pública, trascendía del mercado, de los corrales vecinos, y flotaba como si fuera emanación del pobre río. Los soldados se juntaron con las mujeres piropeándolas y comprando lo que necesitaban y lo que no necesitaban. De improviso las mujeres de Cristoba, con el dorso de la mano izquierda en el cuadril y manoteando con la diestra, comenzaron a insultar a las de Lemba. ¿Quiénes eran las de Lemba? Unas chinchosas y embusteras. Las de Cristoba eran las que habían visto al madrugar ese día a Pedro Inacia y a Angelito Liberata llegar por la laguna “pusando” un bongo nuevo. Lo pasaron del río Yaque por el caño de Rincón cargado de cañones y balas. ¡Mentira!, les respondieron a gritos. Las de Lemba y Las Saladillas fueron las que vieron “al romper el nombre” a Ángel Liberata, a Pedro y a los Florián, que venían de Las Damas en compañía de “El Torito e May Juliana”, con unas cargas grandes de cañones. En el escándalo intervinieron las de El Naranjo. Ellas eran las que habían visto pasar por su sección a Ángel Liberata con los rinconeros y los de Petit Trou cargando muchos cañones. Al General le arañaba la barba el pecho al paso de su caballo. ¡Si conocerían ellas el caballo prieto del General! Para las de Lemba y Las Saladillas, las de Cristoba y El Naranjo eran unas piojosas, pánfilas de comer viajacas con coco. Esas perras se querían lucir delante de la gente. Las de Cristoba y El Naranjo no le iban a hacer caso a esas infelices de Las Saladillas ¡Jesús! (Escupían cuando las mentaban). En cuanto a las de Lemba eran ellas y su barrio 152 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II tan fatales que al pasar por allá al río se le salaba el agua. De las de Cristoba y El Naranjo sí “que naide podían dací que les tenían la cola pisá… Lo único que podían decí de ellas era que sabían salir algunas puta… ¡Y eso!” Un soldado le dio aviso a un oficial y el oficial a La Gándara, quien hizo llamar a las mujeres para someterlas a interrogatorio. Cuando llegaron a la presencia del jefe español estaban todas de acuerdo. Todas ellas era mujeres “honrás y de palabra, que nunca hablaban embuste”. Cada grupo corroboraba lo que decían las del otro. Todas habían visto en la madrugada llegar por sus barrios respectivos a Ángel Liberata. El General español podía jurarlo, “por ésta, que son cruce”. (Y formaban cinco cruces con los dedos de las manos). El resultado fue desconsolador. La Gándara acabó riendo con fingido asombro de las sandias salineras que la misma noche a la misma hora vieron llegar por el Este, por el Sur y por el Oeste, a su generar con crecientes cargas de cañones. Las mujeres se retiraron charlando amistosamente, decepcionadas. Una espulgó el pliegue del pañuelo que le aprisionaba la cabellera y extrajo un fósforo de peine, lo frotó reciamente en una chancleta, hizo fuego y encendió un cachimbito de barro. Se juntaron unas a otras y, ladeando los rostros, iban comunicando el fuego de uno a otro cachimbo. Luego se despidieron hasta el sábado siguiente enviando mutuas memorias y riéndose del jefe español. “El sonso ese va a sabé aonde carga el maco la manteca. ¡Como si el hijo de Liberata no pudiera está a la mesma vez en los lugare que que le dé la gana!” Se apretaban las verijas temiendo reventar de risa. El Marqués oía y callaba, deseando que se precipitara el final de los sucesos, aunque fuera aventando al duende a cañonazos, para salir de tan inhóspitas tierras. Cuando se borró la púrpura del poniente, en los pequeños remansos croaron los batracios. Un silencio profundo bajó de los cerros, se impuso en la aldea y se extendió sobre el lago vecino. Ni un hombre, ni eco alguno de voz varonil, ni huella, ni señal del enemigo percibieron ese día. Sólo allá, cuando cruzaban caldeados de sol los áridos salitrales de La Madre del Muerto, un oficial creyó divisar con sus catalejos, en la linde casi imaginaria, la sombra de un jinete fugitivo. En la mañana siguiente amanecieron degollados los últimos centinelas. Amanecieron degollados los centinelas y desjarretadas las cabalgaduras. El Capitán General tendría que ir caminando a pie, o cabalgando en un burro hasta Barahona. Enviaron a un pelotón a requisar bestias de carga del lado del sur, a los conucos de los Terrero. A poco oyeron dos, seis, ocho disparos, contados con cerradas descargas. En seguida se trabó la lucha de tal modo que lo oídos atentos apenas diferenciaban el estrépito simultáneo de la fusilería de los regulares, del graneado tiroteo de los nativos. Se afirmó la ofensiva y regresaron, en repliegue, los realistas. Los 3,000 hombres de La Gándara quedaron listos en un instante, esperando órdenes, cuando les abrieron fuego del lado de oriente y cayeron 7, 8, 9 zapadores de la escolta del Capitán General. El combate se generalizó. Entró en acción la artillería. El Marqués cañoneaba troncos de barías, ceibas, mangos, cocoteros, detrás de los cuales salían mortíferas balas. A una mujer, que halaba su asno para librarlo 153 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS de riesgo, le explotó en el pecho una metralla, y parte de la mujer y la cabeza del asno quedaron adheridas a una ceiba. Entonces fue cuando, del lado suroeste, desde la cresta de un cerro cercano, rugió la voz formidable: —¡Concordia, esa es la paz! Y un tronido, semejante a un desprendimiento de la altura, bajó con la voz matando a doce hombres, barriendo al Marqués y dejando fuera de combate uno de su cañones. Volvieron a sonar tronido y voz, repercutiendo, irritados, en las espeluncas del Bahoruco y la sagrada cordillera se enarcó, aguaitando, porque Ángel Liberata había vuelto a pelear. Rugían y volvían a rugir los cañones con que el Yaque contribuyó a luchar por la República y, con pretensiones de recuperarlos, el Ayudante del Marqués y un Teniente y muchos españoles, embistieron al cerro. Se deslizaron los cañones del lado opuesto y, en un choque cuerpo a cuerpo, quedaron abatidos el Teniente y dos soldados, y prisionero el Ayudante. —Capitán: me estorba ese hombre… ¡Cójelo!, ordenó la voz terrible: ¡hazlo reír!… Y como el subalterno se apartó con el Ayudante prisionero, ningún ojo vio cuando le alzaron el brazo y le abrieron la herida que hace enloquecer; pero muchos oídos oyeron una macabra carcajada y un cuerpo y una cabeza rodando ladera abajo. Continuaron el tableteo agresivo y las descargas cerradas de la fusilería, y los españoles se fueron, acosados, buscando el mar. En las estrechuras los soldados de la impedimenta se escudaban con los heridos. Cuando pasaron por el caserío de Rincón, los arroyos La Peñuela, El Uvero, La Isabela y Cachón Pipo se deslizaban cantando… porque en aquel lugar le habían cortado el ombligo al Jefe del Sur. La refriega continuó a lo largo del camino. Cuando La Gándara y Puello llegaron a Barahona, el paseo triunfal de los vencedores de Azua, de Baní y de San Cristóbal, había adquirido los caracteres de la derrota. Se hundieron en occidente Las Tres Marías, Los Tres Reyes, Las Siete que Brillan y se apagaron Los Ojitos de Santa Lucía… Empinado sobre un peñón de Las Balizas, miraba él cómo ardían las casas y miserables bohíos iluminando la orilla del mar por donde se retiraban los invasores. Adusta y sombría se alzaba a sus espaldas la cordillera maternal. Un silencio ancho y hondo bajaba de la eminencia y se extendía cubriendo el valle de Neiba. Con la aurora las luces creaban formas fantásticas a los ojos de Ángel Liberata Félix. Creía ver la aldea de Barahona transformada en una ciudad inmensa que comenzaba a vivir vida futura. Volutas y grumos rojizos se desprendían de las gigantes chimeneas de fábricas donde trabajaban, pacíficamente unidos, españoles y dominicanos, junto a obreros de todas las naciones. Ignoraban e ignorarían los sacrificios y los nombres de él, de los 820, de todos lo anónimos fundadores. La exaltación de la lucha fue cediendo a un sentimiento nuevo, a un deleite que asomaba, impreciso, brumoso, como el hálito que le denunciaba la existencia del Yaque lejano desembocando en la gran bahía de aguas tranquilas. Entonces, pasándose la mano diestra por la cara, ahuyentó las visiones, hizo lumbre en su yesquero, encendió el cachimbo, pisó estribos y tomó la ruta por donde iría a averiguar qué había sido de Candelaria Ferrera. El relincho de su caballo tuvo repercusiones de clarín. Sus barbas de chivo padre, meneadas por el terral, le acariciaban el pecho. 16 de agosto, 1936. 154 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II VIRGINIA ELENA ORTEA (1866-1903)* Los diamantes de Plutón Plutón, con un humor más negro que su reino, se paseaba por las galerías de su palacio, gesticulando y hablando, aunque nadie le escuchaba. ¡Cualquiera se habría acercado a calmarle en aquellos momentos, cuando su rostro mostraba el sordo furor que rugía en su pecho! Plutón tenía mal genio de suyo, y como su reino no estaba en condiciones de alegrar a nadie, en sus días malos causaba verdadero pavor verle, como energúmeno, retratadas en sus rudas facciones todas las durezas de su corazón. Proserpina, su cara mitad, había amanecido caprichosa, inconforme, quejándose amargamente de la lobreguez de aquel reino, por ella compartido. Y aunque el rostro del marido habría impuesto respeto al mismo Hércules, ella, una mujercita fina y delicada como una alondra, se había encarado con él para decirle con sobrada impertinencia cuanto a la boca llevó su rebeldía. —Por qué estoy en este sombrío palacio, oh Destino? –gemía sin importarle nada las arrugas que se multiplicaban en la frente de Plutón–. ¡Reniego mil veces de la inmortalidad aquí, que ella me condena a la eterna contemplación de vuestros sombríos dominios! —No te quejes –replicó él con admirable calma. Eres reina, tienes una corte a tus pies. —Valiente corte la tuya –exclamó ella con sorna–. ¡Tener el Vicio, la Crueldad, la Calumnia, la Envidia a mis pies! ¡Ver de continuo los feroces rostros de los hijos del infierno, mis cortesanos, que sólo me causan horror! ¡Oh, mejor quisiera estar en la tierra! ¿Por qué me arrebataste de ella, mi patria? —¡La tierra! –dijo Plutón con sorna también– Pero desdichada, ¿no sabes que la tierra es un infierno, y que si allí fueras reina tendrías a tus pies una corte igual a la mía? —¡Mentira, mentira! Allí no tienen rostros tan feroces como los que aquí me rodean. —¡Tonta! –exclamó él con desdén. Son los mismos, pero disfrazados hábilmente y guiados por aquella, la más vil de mis hijas, la que arrojé de aquí, y allá fijó su residencia: la Hipocresía. Al escuchar el cruel insulto, Proserpina puso el “grito en el cielo”, y como hasta él llegaron sus lamentos y Júpiter se enterara de la desavenencia, no queriendo Plutón desacreditar su alardeado temple de voluntad y su poderío y no viendo que de otro modo pudiese calmar a su mitad, empezó a ceder y aun a tratarla con cierta dulzura desacostumbrada. No hay para qué decir que Proserpina, en vista del terreno ganado, se sostuvo en la ofensiva; no tardando en declarar que abandonaría su triste mansión para volver a la tierra. Ahora bien, Plutón no quería pensar en ello, y tales son los motivos por los cuales le hallamos tan sombrío. Parece que después de meditar detenidamente el asunto, el rey tomó el partido de convencer a la reina de que aún mucho peor que el infierno es nuestro desdichado valle de lágrimas, y dirigiéndose a su habitación empezó una larga perorata llena de elocuencia, exponiendo por primera vez desconocidas dotes de oratoria, explicándose con calor, presentando ejemplos, datos conmovedores; en fin, haciendo verdaderos prodigios de perspicacia y tacto. *V. E. Ortea escribió cuentos, novelas y ensayó piezas de teatro. 155 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS ¡Pero cualquiera convence a mujer de cabeza dura, que no entiende de razones! Toda aquella alocución cayó en saco roto, y erre que erre, seguía en sus trece la diosa del Infierno. Verdad que a cada razón del marido opuso ella una réplica más o menos oportuna. No se desanimó él, y continuó demostrando con irrecusables verdades sus razones, y ella, al verse vencida en aquel torneo de palabras, comenzó a llorar amargamente, quejándose… de que en la tierra había “algo” bueno que no tenían en el infierno… flores. Nada tuvo que contestar el rey del Averno a esta verdad abrumadora y bajando la cabeza, furioso, se apretaba las manos una con otra. —Me voy para ese Paraíso que tales adornos produce –chillaba ella sin el menor respeto a su categoría. ¡Desdichada de mí, que con nada puedo realzar aquí mi belleza! —¡Flores dijiste! –gritó el dios, o más bien rugió trémulo de ira–. Yo te daré algo mejor para que te adornes –añadió metiendo la mano en un horno encendido que por allí había y sacando algunas brasas que apagó entre sus nervudos dedos. —Toma, mujer –dijo–, ya tienes las flores que aquí se producen. —Te burlas de mí –clamó ella rechazando la mano de su esposo–. Y volvió a gemir sin consuelo. —No me burlo; abre tus bellos ojos y mira… Ella por curiosidad miró lo que le ofrecía, lanzando un grito de sorpresa y placer al ver los apagados carbones convertidos en piedras que lanzaban cascadas de luz fosforescente de un brillo fantástico, deslumbrador. En tanto él se reía a más y mejor al depositar en la falda de su aturdida mitad los brilladores carbones. Proserpina se dedicó desde ese día por completo a sus nuevas joyas, que en joyas había convertido un diablillo inteligente a las “flores” del infierno. Plutón, mohíno, la contemplaba cada día más vanidosa, más necia, más pegada de su belleza, que sin cesar adornaba con las fosforescentes luces de sus joyas… Llegó el caso de que el desdén de la reina alcanzara a su mismo compañero, con menoscabo de su majestad y exposición de un rompimiento peligroso; pero ello es que la Soberbia y el Orgullo se habían hecho consejeros favoritos de su Alteza, y la cegaban con maña. Sabido es que así sucede… casi siempre. Y no es esto sólo. La Envidia había revuelto a los habitantes del Averno promoviendo una verdadera rebelión. La Perfidia trabajaba activamente en ella, y las delaciones se sucedían ante el trono, de modo que el rey, desde el malhadado asunto de los carbones, no había tenido día tranquilo, y empezaba a juzgarse, por primera vez, el más desdichado. Las cosas llegaron a su colmo el día que Proserpina, radiante de pedrería, quiso subir al Olimpo, para lucir en él sus esplendores. Plutón no pudo resistir su ira, y arrancado los diamantes a la reina, los arrojó con ímpetu al infinito, con tal fuerza, que por nuestra desgracia acertaron a caer en los abismos de la tierra. Proserpina cayó presa del más espantoso ataque nervioso, librándose así de la furia que aún quedaba en el pecho de su rey y marido, furia que desahogó él en las desdichadas joyas. —¡Malditas! –gritó. Seréis causa de crueles ambiciones, de infames crímenes, de viles deshonras, de desdichas sin cuento. Atraeréis a la Envidia hacia vuestro brillo funesto. ¡Seréis fuego de infierno para quien os desee! A estas voces volvió en sí Proserpina, y a su vez habló interpelando a sus perdidos bienes: 156 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II —¡Benditas! Ya que no puedo poseeros, ¡llevad al pecho de la mujer que os posea los encantos que el mío ha gozado! ¡Embelleced la garganta, el cabello sobre que os asentéis con fulgores de aureola! Y Plutón, calmado su enojo, añadió burlón: —¡Brillad, deslumbrando, sobre las cabezas que queráis perder! VIRGINIA DE PEÑA DE BORDAS (1904–1948)* La eracra de oro1 (Cuento para niños) En esta tierra quisqueyana, rica en leyendas gloriosas, vivía en tiempos de Cristóbal Colón un indiecito de unos trece años, osado e inteligente, llamado Tamayo. Era hijo de uno de los nitaínos más valientes y había aprendido de su padre a usar el arco y las flechas con maestría sin igual. Pertenecía a la noble raza de los arahuacos, pacíficos pero valientes en grado sumo. Su constitución emotiva demostraba que, como todos los hombres de su estirpe, era soñador y capaz de entregarse a la meditación. Así lo pregonaban el límpido fulgor de sus ojos y la dignidad y sosiego de su continente. Un buen día decidió solicitar el permiso de su padre para ir en excursión a las montañas del Bahoruco, donde imaginaba que moraban aún las Ciguapas de luenga cabellera, y las Opias de sus mágicas leyendas. El nitaíno, anciano de severo semblante y porte altivo, escuchó la petición de su hijo con un destello de comprensión en la mirada y sus labios se comprimieron con gesto apenado. —¿Es posible –preguntó en su sonoro idioma antillano– que te sea indiferente perder la vida? Has de saber que las selvas milenarias están cuajadas de peligros. ¿Acaso lo ignoras? La expresión del chico era el anverso de una decepción. Por eso contestó con presteza: —Por el contrario, padre, lo he oído comentar muchas veces, pero… ya sé que pronto, cuando cumpla los catorce años, me veré precisado a laborar en las plantaciones y en las minas; y como me resta tan poco tiempo de libertad, bien quisiera aprovecharlo. —Comprendo… musitó el padre y sus ojos se nublaron repentinamente, pues no esperaba semejante confesión de su hijo. Pero debo advertirte que la aventura que has soñado es harto peligrosa y otros más denodados que tú han perecido en la demanda. ¿Por qué no desistes? Te asaltarán criaturas extrañas como jamás soñaste conocer. —¡Bah! –contestó despectivamente el chico–. ¿Acaso te encontraste con ellas alguna vez en tus andanzas por los montes? En la mirada del anciano relampagueó el recuerdo. —Aún me parece verlas: pálidas, iracundas, con la cabellera al viento y los ojos desorbitados; ¡pero mis pies fueron bastante ligeros para esquivarlas! Sabía que me esperaba en su compañía una muerte segura entre los despeñaderos. Creen que todos los humanos somos hijos de Maboyá, que todos llevamos en el alma el germen de la *Virginia de Peña de B. publicó Toeya, novela (1949); Atardecer en las Montañas; Sombra de pasión, y Cuentos para Niños. 1 Eracra: –templo. Nitaíno: –cacique subalterno. Opia: –alma de los muertos… Maboyá: demonio. Matunheri: –alteza. Caobay: –el purgatorio. Ciguapa: –mujer legendaria, cuyos pies marcaban huellas en dirección contraria adonde se dirigían. Guabancex: –diosa de los huracanes. Turey: –cielo. Nonum: –luna. 157 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS ambición y el desenfreno… ¡Y quizás estén en lo cierto! No perdonan ni un pensamiento impuro ¿comprendes? —¡Ah, más que nunca anhelo ahora subir al Bahoruco! Padre, ¿me concedes tu permiso y me das tu bendición? El nitaíno no albergaba ya pensamientos de liberación. Aquella había sido la existencia bendita de sus antepasados; pensó entristecido: ¡la libertad! Y deseando que su hijo la disfrutase, a despecho de las duras circunstancias de su vida, dijo blandamente: —Los indios no escatimamos la ocasión de hacer hombres valientes de nuestros varones. Está concedida tu petición. —Gracias, padre –agradeció entusiasmado el adolescente–; me haces el más feliz de los mortales. ¿Me prestas tu piragua y tu hacha de monte? Quizás es mucho pedir… Vencido por su amor paternal, el nitaíno contestó: —Ambas están a tu disposición, aunque mi hacha te serviría de poco: ¡hoy no es más que un símbolo! Trabajada con esmero y tesón durante mucho tiempo, fue confeccionada para procurarnos el sustento y defendernos de nuestros enemigos ancestrales, los Caribes, tan fieros como valientes. Hoy es poco menos que inútil para defendernos de los guerreros de pecho de hierro que nos esclavizan. Por eso te ofrezco la piragua: puede servirte mejor… ¡Ve, hijo mío, y que Luquo, el Ser Supremo, te proteja en el camino! Y arrancando una aromática rama de curía le tocó en el hombro, bendiciéndole. La floresta, henchida de trepidaciones y ruidos apagados, elevaba al cielo la alegría del trópico. El lago de Jaragua era una gema irisada de divinos matices. La piragua, como una sombra, se deslizaba ante el sol. Todo era brillantez y luminosidad cegadoras. El rostro oliváceo del indiecito se tornaba cada vez más jocundo. No le arredraban las enormes iguanas y caimanes que veía deslizarse sobre sus orillas porque sabía esquivarlos. La canoa, de pulida caoba, se deslizaba bajo los árboles de ramas caídas, que moteaban el agua de sombra y sol. Pájaros diversos de vistosos plumajes, saltaban audaces de rama en rama, llamándole la atención. El ruido isócrono de los remos cesó de improviso. Percatóse con asombro de que su piragua se había inmovilizado, como si de repente hubiese echado raíces. ¿Sería la mano de algún Cemí que la retenía? ¿Es que estaba vedado pasar por allí? Algo semejante debía suceder, pues al tocar los remos la superficie lisa y brillante del lago arrancáronle chispas luminosas, como de una gema que hiriese el sol, pero no avanzaba en modo alguno. Estaba perplejo; no sabía qué partido debería de tomar. Hizo un supremo esfuerzo por darle impulso y los remos se quebraron, astillándose. ¡La masa de sus aguas se había petrificado! Alrededor la tierra era toda bermeja, ornada de árboles florecientes. Como sucede a menudo en el trópico, el crepúsculo caía rápidamente y el paisaje entero se envolvía en sombras de misterio. Bajo unas palmeras, que se agrupaban en forma de templo, creyó ver ojos humanos que le atisbaban. Eran criaturas pálidas, hurañas, cuyas cabelleras luengas y sedosas las cubrían enteramente, como un manto. No cabía duda: ¡eran ciguapas!, según los indígenas: abortos de Luzbel, según los frailes hispanos. Tamayo conocía sus implacables y frías decisiones; por tanto debía proceder con cautela. En aquel paraje reinaba un silencio absoluto y se percibía la melodía del viento entre las hojas. La luna en el horizonte era un espectro pálido. Ya estaba allí y era indigno de un taíno volverse atrás, aunque sentía clavados en él sus ojos desafiadores. Sin pensarlo más, arrastró su piragua hasta la orilla y la ató cuidadosamente al tronco de una ceiba con un fuerte bejuco de jagüey, que colgaba de un árbol de la ribera. Acto seguido se encaminó al grupo que le miraba con atención. Notó al acercarse 158 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II que no eran como las imaginara, sino criaturas demasiado jóvenes y hermosas para causarle daño a ningún mortal. Por lo menos eso le sugería su mente de niño inocente. Las interpeló, pues, sin sombra de temor: —¿Serían tan amables en decirme qué paraje es éste y por qué motivo se ha encayado mi piragua en el lago? Me ha sido imposible moverla… —Forastero, preguntas muchas cosas a la vez –contestó la que parecía de más edad– y eres demasiado joven para aventurarte por estas soledades. Harías bien en volverte por donde has venido y tratar de olvidar todo lo que has visto… El indiecito vivía la embriaguez de un sueño y repuso sin amilanarse, contemplando los ojos hipnotizantes: —¡Ah, es demasiado hermoso para olvidarlo! Y además, soy hijo de nitaíno, y he aprendido desde la cuna a no temerle a hombres, ni a bestias… —¡Ah, eres tan valiente como testarudo! –amonestó la más joven, cuya voz alada tenía resonancias de cascabeles–. ¿Cómo te llamas, chiquillo? —Yo me llamo Tamayo… Y vosotras, ¿cómo os llamáis? —Somos la Indolencia, la Oscuridad y la Superstición. —¡Qué nombres más extraños! En fin, deseaba conoceros y pensé que quizás me enseñaríais donde se encuentra la felicidad en esta tierra nuestra. Las ciguapas se miraron entre sí, lanzando al chico una mirada perversa. —La felicidad existe en el bosque milenario de las ciguapas, donde todo es belleza y encantamiento –repuso la Indolencia con voz cansina; y añadió bostezando–: Jamás se ha cortado un árbol, ni se ha pescado en nuestros ríos… Las frutas más tentadoras caen maduras al suelo sin que haya necesidad de tumbarlas. Hasta ahora nadie había llegado a nosotras por determinación propia. Si deseas conocer las maravillas que encierra esta tierra de tus antepasados, permanece con nosotras una noche completa y conocerás los secretos de los Cemis: penetrarás en la eracra sagrada que guarda las cenizas de los Tres Behiques sabios que enseñaron las artes de tu tierra natal. Allí existen tesoros incalculables, amuletos que llevaron al cuello los caciques ya desaparecidos. Y cuenta cierta conseja que el valiente que logre ceñir a su garganta esos preciosos ornamentos, logrará vencer al opresor. Tan sólo debes probarnos que eres valiente a toda prueba… ¿No te tienta la aventura? —Sí que me tienta… pero no sé a que llamáis valor. ¿Enfrentarse acaso a las bestias feroces? No existen en esta tierra nuestra animales, ni alimañas que ataquen al hombre… —No, pero hay criaturas que nos ofenden hoy más que las bestias: hombres vestidos que hacen daño a los nuestros… ¡Deben perecer todos! —Cierto; pero no es de indios traicionar y les llamo hermanos desde que aprendí a amar a su Dios. Ya veis que no os sirvo. Los ojos de la ciguapa Oscuridad lanzaron chispas de furor, golpeándose maquinalmente las rodillas con dedos que remataban en afiladas puntas. —¡Ah, ya comprendo! –masculló con sibilante acento–. Serás traidor a los tuyos, como lo fue Guacanagarí, quien creyó encontrar amigos en los maguacochíos y abandonó a los de su propia raza… ¡Infeliz! Ya el chico iba a dar la espalda malhumorado, cuando su interlocutora lanzó una especie de alarido y exclamó exasperada, revelando lo que bullía en su oscuro cerebro: —¡Pues bien, ya no podrás marcharte, mal que te pese! ¡Tus pies se adherirán a la tierra, como tu piragua al lago! Forzosamente pasarás esta noche entre nosotras y harás lo que se 159 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS te ordene en todo momento. Estás completamente a nuestra merced; con que comienza a rezar por tu alma. En el silencio que siguió a esta declaración tan inesperada se adivinaba la sorpresa del muchacho, pero su altivo semblante apenas trasuntó una leve emoción. —¡Pues tanto mejor! –dijo con aplomo al cabo de breves instantes–. La suerte está echada… Me consuela que no podéis quitarme más que la vida: he aprendido de los frailes hispanos que el alma es intocable e imperecedera y en cambio la materia es barro vil y deleznable. La ciguapa Superstición lanzó una extraña carcajada, muy semejante a un bufido, y dijo con sorna: —¡Vaya que eres valiente entre las mujeres! Al parecer sólo los hispanos te intimidan… Mira, esta noche la luna tiene dos alas; es la luna roja de las ciguapas, embozada en nubes; propicia para las moradoras del bosque, pero adversa para los mortales. Dentro de unos instantes bajará hasta nosotros y nos servirá de carruaje. —No tienes por qué intimidarte –bisbiseó la ciguapa más joven, llamada Indolencia– preocúpense o no los mortales, a cada cual le llega su fin, con que abandonarse a su sino sería lo más acertado… –y volvió a bostezar como si el sueño la venciese. —Pues yo estoy convencido –aseveró el indiecito con entereza– que sólo Dios puede acelerar nuestros días, con que ya veis que no podéis intimidarme. Es inconcebible, además, que los astros bajen hasta nosotros. ¡Jamás oí decir semejante cosa! –añadió despectivo. —Pues agárrate bien, si no quieres caerte desde las nubes –ordenó la ciguapa mayor– porque aunque no lo creas, ya vamos emprendiendo el vuelo. Tamayo sintió que se erizaba su cabellera porque se elevaban vertiginosamente, agarrados unos a los otros. —¡Aquí no se puede respirar –suspiró el indiecito– y además hace un frío horrible! —Olvídate de tu condición de humano y será como si fueses divino –aconsejó la ciguapa Superstición con voz casi inaudible. Tamayo comprobó que olvidándose de sí mismo sentía un agradable bienestar y aunque volar en compañía de aquellas hijas de Maboya era por lo menos anonadante, experimentó la emoción incomparable de ser mago o cemí al trasladarse con tanta celeridad de un mundo a otro. Volaban por encima de la luna en fantástica procesión y el chico contemplaba a su placer lo que otros hombres imaginaban apenas. Los perfiles de las altas montañas hacíanle sentir una admiración reverente. Todo parecía escarchado y en penumbra, de una belleza deslumbradora y tranquila. Y allá abajo, ¡cuánto ruido! ¡Cuánta gente! Por eso dijo con llaneza infantil: —Mucho me gustaría poder permanecer aquí: ¡es más bello de lo que soñé!… —Desdichadamente tornamos a la tierra. La luna se ha cansado de volar y tú has salido airoso de esta prueba. Por lo menos eres valiente y sereno –comentó con menos aspereza la ciguapa Oscuridad. Descendían, y el descenso era aún más vertiginoso que la ascensión. Cortábale el aire la cara y zumbábanle los oídos, como si le abanicase un huracán. De pronto sintióse sumergido en las aguas de un río y creyó que iba a perecer ahogado, pero recordó las mágicas palabras de la Superstición y olvidó una vez más su condición de humano. Seguro de hacerle frente a las más duras pruebas comenzó a nadar sosegadamente, como lo había hecho mil veces en compañía de sus amigos, buscando escondrijo entre los juncales del río. 160 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Las aguas turbulentas se cerraron sobre su cabeza, pero continuaba nadando rítmicamente, seguido de cerca por sus celosas guardianas. Las sombras que le rodearon bajo las aguas no eran tan sólo las de las ciguapas; parecían las de caciques destronados, quizás largo tiempo desaparecidos. Marchaban unos tras otros, altivos y desafiantes, coronadas de plumas sus cabezas de largas cabelleras, negras como la endrina. Una sombra, la más erguida, se detuvo ante él con el brazo extendido en ademán de reto. De su muñeca pendía el grillete que le permitió reconocer a Caonabo, el más valiente de los quisqueyanos. —Si no eres de los nuestros, que quisimos morir por echar de nuestro suelo al usurpador, partirás con nosotros a la tierra de las sombras, preferible mil veces a vivir avergonzado ante los hombres de tu estirpe. Di, ¿qué eres? El indiecito sintió un tumulto en su corazón al proferir: —Soy indio y siento como indio, Matunhetí. Mi rebeldía está aquí –confesó, oprimiéndose el pecho con orgullo–, pero tengo un padre anciano, quien ha padecido ya bastante y temo por él. Algún día cuando él sea tan sólo espíritu, como lo sois vosotros, empuñaré las armas y haré la guerra contra los invasores a la manera de mis antepasados. ¡Así me escuche Luquo! —¡Ah, creímos que eras cristiano! ¿Acaso es Luquo tu Dios? —Para mí, como para mi padre, Luquo es Jesús, un Ser Omnipotente, todo clemencia y comprensión. No importa lo que le llaméis, siempre vela por nosotros y perdona nuestros yerros. —Está bien orientado, compañeros; –concedió el cacique de la Cibuqueira–. Es de los nuestros… Así podemos marchar en paz a la región del Coaibay. Que Luquo te conceda la mayor de las glorias humanas: ¡luchar por tu patria! Hieráticos y solemnes deslizáronse unos tras otros, cual si fueran arrastrados por el ímpetu de la corriente. Apesadumbrado, Tamayo reconoció entre el grupo a Caribes, Macorixes y Ciguayos, de la raza que dejaba crecer sus cabellos como símbolos de su hidalguía. Mirándoles pasar caían sus lágrimas ocultas como lluvia de fuego sobre su corazón. Entonces las ciguapas, que habían permanecido tranquilas y observantes, le rodearon de nuevo, diciendo: —Por segunda vez te ha salvado tu buena estrella… No tenemos reproche alguno que hacerte y ahora vas a conocer la eracra de oro y los orígenes milagrosos de tu pueblo. En ninguna época ha pisado allí criatura viva y el impío que pasa inadvertidamente por aquel sacro recinto, muere en el acto, como fulminado por el rayo. Tamayo guardó silencio. La bondad inesperada de aquellas hijas de Maboyá le pareció un buen augurio. Por fortuna, había conservado puro su corazón y alimentado su alma con las enseñanzas milenarias de sus mayores. Su rostro volvió a tomar su expresión jocunda. Y emprendieron el camino, que alumbraban a trecho los cocuyos formando cascadas de luz. No había allí claridad ni de noche, ni de día; la planta del hombre jamás había hollado aquella tupida selva, ya que la espesura del bosque era tal que apenas se filtraba la luz de la luna por entre el espeso ramaje y sólo podían avanzar marchando de uno en uno. Como finos encajes, la guajaca colgaba de los árboles y flotaba con la brisa. La vegetación lujuriante, adornada de helechos arborescentes, cortinajes foliáceos y altísimas palmeras era un espectáculo imponente en su grandeza milenaria. Veía por todas partes criaturas semejantes a las que le acompañaban, algunas con aquella expresión intimidante en sus rostros de belleza perturbadora. Había riachuelos y cascadas, en los cuales advirtió grupos que parecían solazarse en las aguas, como niñas traviesas y turbulentas. Para él aquel inmenso bosque 161 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS estaba inundado de sombras y misterio. Caminaron durante varias horas en silencio: las ciguapas delante, sin dar jamás la espalda, siempre cautelosas y desconfiadas, sondeando sus ojos a cada instante. Ya sólo faltaba el último picacho, que se le antojaba inaccesible, y avanzaba, con las ropas empapadas todavía, dando traspiés por aquella jungla enmarañada; pero tal era el dominio que ejercían sobre él aquellas mujeres tenebrosas, que con sólo clavarle sus ojos hipnotizantes recobraba de nuevo el equilibrio y proseguía la ascensión. De súbito vislumbró en lo alto un fulgor extraño, como de un sol que alumbrase a medianoche. Ya sentía el frío de la madrugada y un temor reverente invadía su ánimo. ¿Verían de nuevo las opias de los caciques desaparecidos? ¿Podría platicar con el bravo Caonabo, frustrado redentor de los suyos? El paisaje cambiaba. Cesaba la espesura y se convertía en un opulento prado, ornado de arbustos y florecillas olorosas. La luna brillaba intensamente y el cielo estaba cuajado de estrellas. En el fondo de la meseta revelóse a sus ojos la masa deslumbradora de la eracra sagrada, como un gran escudo finamente labrado. Imposible le hubiera sido avanzar un solo paso hacia aquel prodigio, si una de las ciguapas no le hubiese tomado de la mano para conducirle. Vacilaban sus pies y se adherían a la tierra, a pesar de su ávida curiosidad. —¡Avanza! –ordenó imperiosamente la Oscuridad, apuntando hacia la eracra, con un fulgor inusitado en sus pupilas insomnes–. Ahora somos tus ángeles; ¡quizás más tarde seamos tus jueces implacables! Tamayo siguió la ruta indicada. Un soplo compensador de brisa, cargada de aromas, hízole suponer aquel recinto un paraíso. Flamencos de color rosado se alzaban soñolientos, huyendo amedrentados a su paso. Llegó al arqueado portal y los dorados goznes giraron suavemente, como si la mano invisible del genio de la noche se hubiese extendido para darle paso. Fortalecida el alma por lo que juzgaba un milagro, el joven penetró en el sacro recinto y sus ojos le parecieron demasiado pequeños para admirar lo que se ocultaba a la vista de los profanos. Allí estaban colocados en nichos los Cemís adorados por sus antepasados, representados por caprichosas figuras en oro sólido; y sobre pulidas bateas, negras y brillantes como ébano, veíanse amontonadas joyas de complicados adornos, con medallas y amuletos. Como sobre un aparador, en una barbacoa de roja ácana, estaba colocada toda una vajilla del mismo precioso metal. Veíanse frutos exquisitos sobre los cuencos; y pirámides de cazabe, fino y blanco como obleas, del que consumía la gente principal. Tamayo no había ingerido alimento alguno en muchas horas, y el aroma apetitoso de aquellos frutos variadísimos producíale un cosquilleo en el estómago; pero comprendiendo que estaban allí como ofrenda a los Cemís se abstuvo de tocarlos. Contemplábalo todo absorto y maravillado, cuando sintió una terrible conmoción. El templo osciló, como si amenazase un cataclismo; y una voz tenue se dejó oír por entre las reverberaciones: —Nosotros, los que estamos aquí sepultados durante siglos, trillamos la senda para que las generaciones del futuro aprendiesen a ensancharla, ennobleciéndola. Escucha lo que nuestros abuelos dijeron a nuestros padres: estas islas son las cumbres de una tierra portentosa que la ira de Guabancex sepultó en el fondo de los mares… Nuestra raza desaparece y renacerá otra más fuerte. Está escrito en el firmamento ¡pero seguiremos siendo cumbres! Tamayo escuchaba con intensa atención, apretando a sus labios el puño cerrado convulsivamente. Agitaba su hermosa melena, negándose a comprender. En él equivalía a un apostolado la felicidad de los suyos y ante aquella declaración un estremecimiento de rebeldía recorrió 162 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II todo su cuerpo. Desorbitados sus ojos en alucinación, contemplaba el techo abovedado, esperando ver allí algún nuevo prodigio. El monólogo se había demorado un breve instante para proseguir con más pujanza; la voz hasta entonces apagada adquiría la claridad de un clarín, estremeciendo de nuevo el templo y algunos ídolos rodaron al suelo con estrépito. —Si pretendes alzarte hasta el turey atiende a la Divinidad, que es más potente que las nuestras; esfuérzate en aprender lo bueno que te enseñan los naguacoquios: cultiva la tierra, que es la fuente de todas las riquezas; aprende su idioma y estudia sus libros, que contienen la sabiduría del universo. ¡No basta morar en las cumbres; es menester alzarse hasta Nonum por nuestros propios merecimientos! Los ojos del indiecito ostentaban un brillo acerado y su rostro tenía una expresión confusa. No pudo menos que arrodillarse y de sus labios brotó espontáneamente esta plegaria: —¡Ah, Señor de los cielos, escúchame y atiéndeme! Estamos exentos de ambiciones bastardas: no queremos oro, ni riquezas, ni civilización siquiera… ¡Todo cuanto te pedimos es la libertad! Vivir nuestra existencia pacífica de antaño, libre de sujeciones y tributos. ¡Permite que cuando sea hombre yo pueda luchar por los míos… aunque en ello pierda la vida! ¡Queremos libertad o muerte! Su voz, henchida de fervor patriótico, pregonaba la rebeldía de su corazón. Las ciguapas habían desaparecido y el joven respiró aliviado, admirando con curiosidad no exenta de veneración los extraños ídolos caídos a sus pies. En su cerebro infantil amalgamábanse perfectamente la realidad y la ficción; las verdades austeras del cristianismo con las poéticas leyendas de su patria. Reverberaba en su pecho el sentimiento inmortal que eleva el alma de los hombres y se persignó a la usanza cristiana, emocionado. Pensaba que al fin le habían abandonado sus exigentes guardianas y que podía marcharse libremente, pero se equivocaba. Ya se alzaba, cuando irrumpieron en la eracra sus tres jueces fortuitos, pero esta vez eran más blandas sus maneras. La frescura y virginidad de su alma habían desarmado a aquellas mujeres implacables. —No venimos a torturarte de nuevo –rió guturalmente la ciguapa Superstición– no somos tan pérfidas como nos suponen…, pero hablemos de ti: has triunfado en las tres pruebas decisivas y ya puedes marcharte en paz adonde los tuyos; pero antes debo concederte el premio que mereces por tu fervor y desinterés de patriota innato. En tu alma no anida el rencor contra los opresores, porque estás exento de soberbia. En cambio, no aceptas el triunfo de otra raza sobre la nuestra… Eres denodado y resuelto y Luquo sabrá premiarte como mereces. Para ti son esos preciosos ornamentos, que algún día ostentarás con orgullo. ¡Llévatelos, y que sea luminosa tu senda! Tamayo escuchaba con un sentimiento indefinible de alivio y quedó como extático ante aquella asombrosa concesión. Solamente podría ostentar aquellos ornamentos como vencedor, y de aquel modo con gusto ofrendaría su vida… Pero… ¿merecería realmente tal gracia? ¿Acaso no eran todos los indios desinteresados y amantes de la libertad? Quizás era ésta una nueva celada, pensó con cierta duda todavía; pero las ciguapas recogieron aquellas riquezas, colocáronlas sobre una de las bateas y añadieron frutas y cazabe al ponerlas en sus manos. Entre esquivo y emocionado el indiecito no acertaba a dar las gracias debidamente. —Ahora márchate a enfrentar la vida… Ya amanece y ningún mortal debe contemplarme a la luz del sol… Así habló la Oscuridad, mientras Tamayo con lágrimas en los ojos, daba fácil salida a sus emociones. Las ciguapas desaparecieron en un remolino de aire, tendidas al viento las 163 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS cabelleras e iluminadas sus frágiles siluetas por la luz imprecisa de la aurora. Bandadas de aves revoloteaban mansamente en torno suyo, ensayando trinos armoniosos. Música más dulce no podía ser oída en parte alguna, pensó entusiasmado, porque la tristeza había huido de su corazón. El ambiente era fresco y convidaba al reposo. Sentóse bajo unos mameyes, no lejos de la eracra de oro, para disfrutar de un suculento refrigerio. Luego, sintiendo que el sueño le vencía, tendióse satisfecho, teniendo cuidado de poner a buen recaudo su tesoro. A despertar ya era pleno día y el cielo estaba inundado de luz. Su primer pensamiento fue para la eracra sagrada, preguntándose cómo luciría a la luz brillante del sol. Recordó al mismo tiempo el regalo de las ciguapas y advirtió la batea junto a sí, cargada con sus valiosos dones. Miró con delectación hacia el templo, pero éste había desaparecido. Con los párpados entumecidos aún por el sueño, Tamayo trataba de analizar el prodigio. ¿Es que no estaba ya bajo los mameyes? Miró hacia arriba, sintiéndose bastante desconcertado, y advirtió que le cobijaba la ceiba, a cuyo tronco había amarrado su piragua. Allí estaba tal como la dejó, con los astillados remos echados a un lado. Y el lago de Jaragua resplandecía al sol como una gema viviente, moviéndose sus aguas al impulso de la brisa. Sentía una certidumbre tan profunda de su aventura que no la podía desterrar del pensamiento. Le habían trasladado dormido de un sitio al otro, que no pudiese tornar jamás a aquel refugio o paraíso vedado. Poniéndose lenta y calmosamente en pie, su rostro pareció transfigurarse, pues el extraño e increíble episodio revestía el carácter de divinos augurios. JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ (1845-1900)* Las tres tumbas misteriosas La hendida campana de la Puerta del Conde daba las doce de una noche oscura, como las de aquellos tiempos en que los medrosos habitantes de esta ciudad antigua no tenían, casi en su totalidad, sino un miserable candil de aceite de coco o una chorreosa vela de sebo criollo detrás de un velón de papel amarillento para alumbrar sus casas. En el ángulo único que forman los de la plazuela de San Juan de Dios, había el bulto de una persona, confundida con la oscuridad impenetrable. De pronto se abrió la puerta de un balconcete, y de allí descendió algo sujeto a una cuerda, que fue recibido ansiosamente por el misterioso personaje, el cual, con precipitación, se puso en movimiento, deteniéndose de vez en cuando, como para cerciorarse de que nadie venía por las calles. Llegó a una casucha de la calle de la Universidad, y allí entregó lo que traía, a una mujer y a un hombre, diciéndoles: —¡Ya lo saben ustedes! A las cuatro, en marcha. ¡Dios los proteja! Después de dar algunos pasos para salir, volvió y descubriendo el objeto, que era un cesto donde había un niño recién nacido, besó a éste y exclamó: —¡Pobre hijo mío! ¡Adiós! La sociedad te condena; pero Dios te salvará. ¡Yo rogaré a él por ti! *Autor de Fantasías Indígenas - Contornos y Relieves (poesías); Flor de Palma (novela) - Crítica literaria. Ejerció la profesión de Notario. Fue Ministro de Instrucción Pública. 164 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Quien tal hizo y quien tal dijo era un sacerdote. Los que recibieron el depósito eran unos infelices y honrados esposos. —Juana –dijo el marido–, nada hay como tener buen corazón para encontrar la felicidad. Somos ya padres. Dios nos envía este hijo, y con él los medios de vivir, sólo por hacer un bien al prójimo. —Sí, Martín, el padre José puede estar seguro de que le cuidaremos mucho a su hijo como si fuese nuestro. El Señor, que vela por los inocentes, nos lo premiará algún día. Y ambos acostaron al niño en una humilde cama, mimándolo, mientras la mujer le ponía en los labios un chupón de leche de cabra, que sorbió con avidez. En la madrugada salieron en buenas cabalgaduras los esposos por la Puerta del Conde, llevando al infante. Hicieron viaje rápido hasta Higüero, donde se hospedaron en un bohío nuevo y cómodo, con todos los muebles campestres necesarios y una amplia fresca hamaca de cajón para el niño. Dejemos que esas buenas almas de beatos sigan criando al fruto de los amores del padre José, como cómplices inocentes del suceso que vamos a narrar con la mayor brevedad posible. La casa de don Félix del Prado era una de las más respetables de esta ciudad en aquella época. Familias de buena cepa, con raíces nobiliares, eran las del esposo y de su mujer, doña Cándida Pedrozo. Aquel hogar servía de templo a las virtudes y a la piedad, y la vida de ambos cónyuges y de su única hija Margarita, bellísima y tierna adolescente, se ocupaban sólo en rezar el rosario, ir a misa, confesarse y comulgar a menudo, huyendo del contacto de los hombres como de cosa del diablo. Pero éste iba atizando su fuego en el alma candorosa de Margarita con los deseos naturales de amar a alguien. Y ese alguien único que visitaba constantemente aquella casa y era el árbitro, juez y confidente de todos, se llamaba el padre José de la Calzada, varón preclaro y virtuoso, humilde, caritativo, y joven, de buen porte, voz meliflua, maneras distinguidas y gran ascendiente. No debemos exigir que la seducción de unos ojos de fuego y de una boca modelada para el deleite se combata con ascéticas inclinaciones y prácticas. Carne envuelve el espíritu de cualquier santo, y aquélla es flaca y frágil y se ladea hacia donde se la llama con afán y se la avisa con repetidos contactos. El padre José se dejó llevar y cayó en las tentaciones dulcísimas de un amor sin límites. De aquí al pecado no hubo sino una ocasión propicia para consumarlo. Ya sabemos, pues, que aquel niño fue la encarnación de aquel amor llamado sacrílego por la Iglesia. Nadie supo en casa de Margarita su estado, porque ella se valió de todos los medios que para tales casos inventa la necesidad de parecer honrada. Sucedió que a los seis meses, el Gobierno confió una comisión importante a don Félix del Prado, y éste hubo de embarcarse para España. De manera, que sólo la madre de Margarita, a los siete meses del embarazo de ésta, recibió de su bija la confesión de su culpabilidad. 165 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Gente de tal copete no hace escándalo ni pone su honra en la boca del pueblo. Ni a su esposo reveló doña Cándida el secreto. Todo se arregló de manera que para no dar qué decir, continuó el padre José visitando la casa como antes, aunque sin ver más a Margarita. A ésta, se le hizo creer que su hijo había muerto. La madre fue la que en aquella noche oscura, arrió el cesto con el nietezuelo, que recibió el padre José. El año 1801, cuando ya de regreso de España don Félix del Prado, hubo la emigración de muchas familias a la América del Sur y a Cuba y Puerto Rico, debido a la cesión de la isla y a la entrada de Toussaint Louverture en la parte española. La familia de don Félix fue de las emigradas, pero sólo iba éste con su hija Margarita, porque su esposa, víctima de la tristeza que le causó el golpe terrible de la deshonra de su hija, había muerto tres meses antes. Fueron a Santiago de Cuba. Al cabo de algunos meses, don Félix, hombre recto, ilustrado y de buenas relaciones, alcanzó alto puesto en la judicatura y Margarita llegó a ser la niña mimada de los salones, la que daba el tono a la moda, la belleza saliente y de más fortuna para atraer cerca de sí a una corte de adoradores. Al fin, un teniente coronel español hizo esfuerzos inauditos para obtener la mano de Margarita; y a pesar de que ella no sentía inclinación hacia el galán, su padre insistió tanto en que se verificase la boda, que ésta se celebró con inusitada pompa. No sabemos cómo Margarita se dio sus trazas para que el teniente coronel Uribe la tuviese por mujer honesta, poseedora de la pureza que había perdido. Lo que sí sabemos es que fue modelo de esposas y que aquel hombre la amaba con locura. Corrieron los tiempos y Felipe Belgrano, el hijo de Margarita, que pasaba por hijo de los esposos Belgrano, ocupaba ya posición distinguida. Aprendió en la Real y Pontificia Universidad, tan en auge entonces en esta llamada Atenas del Nuevo Mundo y de la cual era profundo catedrático en ciencias teológicas el padre José de la Calzada. Recibió su título de Doctor y a los veinte y un años fue ordenado de sacerdote. En esto murió el padre José y el duelo fue general, porque ninguno como él tan virtuoso, tan humilde, tan caritativo. Dejó el padre José la mayor parte de su fortuna –que no era pequeña– a otro sacerdote, quien tuvo encargo secreto de ponerla en manos de los esposos Belgrano. Estos, para justificar tan extraño acontecimiento ante su hijo, que le preguntaba siempre la causa de esa preferencia, le revelaron todas y cada una de las circunstancias de su nacimiento sin poder decirle el nombre de su verdadera madre, porque el padre José tuvo buen cuidado de no comunicar esto a nadie. Llegó el año 1822 y la invasión haitiana hizo también emigrar mucha gente. El padre Felipe Belgrano salió, como otros, yendo a establecerse en la isla de Cuba. Estuvo en la Habana y no hallando allí colocación, vino a Santiago de Cuba, donde el obispo de aquella diócesis le nombró para el curato de la parroquia mayor. Muy estimado fue allí el padre Felipe. En la Congregación de mujeres piadosas que él fundó, llamadas “Hijas de San Vicente de Paul”, figuraba como funcionaria principal doña Margarita del Prado de Uribe, a quien él confesaba y administraba la comunión muy a menudo. 166 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Doña Margarita iba a tener el primer hijo de su matrimonio, cuando llegó el momento de dar a luz, lo perdió. De resultas del alumbramiento, quedó muy enferma, y un día estuvo grave. Opinaron los galenos que moriría, y se la dispuso para la confesión y recibir los auxilios de buena cristiana. Fue el padre Felipe a recibir la confesión general de la enferma. Solos ambos en el amplio aposento, ante la imagen del Redentor, hizo doña Margarita la relación de toda su vida pecadora al padre Felipe, quien, ante la revelación del secreto de su existencia, se arrojó a los brazos de su madre, derramando ambos copiosas lágrimas en medio de la más profunda emoción, mezclada de alegría y de pesar. Al oír el coronel Uribe, desde la pieza contigua, los sollozos y los ayes, abre con cautela la puerta y presencia aquel cuadro que creía de aterradora realidad para la ofensa de su honra. Rápidamente empuña su espada, y se avanza sobre el sacerdote, atravesándole por la espalda el corazón, exclamando: —¡Muere! ¡Infame! ¡Traidor!… Doña Margarita, sobre cuyo rostro saltó la sangre del padre Felipe, hace esfuerzos para levantarse y grita: —¿Qué has hecho? ¡Has matado a mi hijo!… —¿Tu hijo?… exclamó el coronel Uribe. –¿Tú hijo?… Y atónito, aterrado, con los ojos saliéndose de las órbitas, pálido, vacilante, contempla aquel cuadro; ve que su esposa cae también exánime, y algo como el soplo de la locura pasa por su espíritu. Vuelve entonces la punta de la espada hacia su pecho, hiriéndose con furia; y cayendo a los pies del ensangrentado lecho conyugal, murmura, entre los estertores de la agonía —¡Perdón, Dios mío, para mí y para mi pobre Margarita! Pasó todo aquello rápidamente. Los comentarios diversos y contradictorios fueron el tema de todas las conversaciones durante mucho tiempo. Y el secreto pavoroso quedó sellado con las lápidas misteriosas de tres tumbas en la necrópolis de Santiago de Cuba!1 JOSÉ MARÍA PICHARDO (Nino) (N. 1888)* El forastero José Paniagua se levantó de improviso de la mesa de juego musitando algo por cierto no muy agradable. Al mismo tiempo Paco Marmolejo arrojó las barajas al suelo y desenfundando su revólver le hizo un disparo a quema ropa. El proyectil rasguñó el robusto cuello de José, yendo a romper con grande estrépito varias botellas de ron en el aparador de la próxima cantina. Sin pérdida de tiempo Paniagua le hizo fuego a su agresor, hiriéndolo mortalmente. El incidente sobrevino tan rápidamente que nadie pudo intervenir para evitarlo. Pocas personas lo presenciaron, porque ocurrió ya de madrugada, y sólo unos cuantos jugadores Este cuento se consiguió por cortesía del Dr. Vetilio Alfau Durán. *José María Pichardo: Periodista. Autor de un v. de cuentos: Pan de Flor, y Tierra adentro, novela –1917–; De Pura Cepa: narración –1927–. 1 167 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS estaban cerca y ninguno de ellos se movió, ni dijo una palabra, quizá sobrecogidos por lo súbito de la trágica escena. —Ustedes vieron lo que ha ocurrido, amigos –dijo José guardando su revólver–. Recuerden los detalles de este desgraciado suceso, para el caso de que sean llamados a declarar. He matado a Paco en legítima defensa. Y ya lo saben: a mí no se me puede ganar con barajas marcadas. José Paniagua se retiró con serenidad por la puerta del patio, encaminándose donde acostumbraba a dejar su caballo. Nadie lo siguió. Poco después perdíase en las sombras de una callejuela vecina. El cuerpo del muerto fue cubierto con una sábana en el mismo lugar donde cayó, y le colocaron cerca de la cabeza una vela encendida. Las autoridades del lugar –el alcalde pedáneo y un agente de la policía– llegaron como siempre, tardíamente, levantando el acta correspondiente. José Paniagua, hombre belicoso, jugador consuetudinario, aunque no de oficio, había matado a tres hombres en el curso de su vida tempestuosa, y, valiéndose de artimañas, de malas leyes y de algún padrino influyente en la política, nunca visitó la cárcel por más de un mes. Él jugaba, no en busca de ganancias pecuniarias, sino por el placer de hacerlo, porque la emoción del juego, con sus alternativas y azares, lo atraían, lo sojuzgaban. Su personalidad dominante le había granjeado muchos amigos. Locuaz, espléndido, buen bailador, amante de las fiestas, galanteador y buen tipo, tenía gran prestigio entre las mujeres, que eran, según él mismo decía, su debilidad más grande. Después del trágico acontecimiento, José se ocultó en los montes y luego se fue a otro lugar lejano, cansado de vivir escondido, prófugo de la justicia. En su vieja guarida de Los Mameyes no se le volvió a ver. Un año más tarde el poblado de El Carrizal tuvo el honor de ser elegido por José Paniagua como sitio de su residencia, y allí se instaló, llevando una vida cómoda y tranquila, en la casa de la viuda Gonzalito, quien poseía el gran atractivo de tener una hija, todo un primor de juventud y belleza. José se dedicó a la compra de productos agrícolas, especialmente de maíz y habichuelas, y muy pronto el negocio prosperó, proporcionándole medios honestos de subsistencia. Como medida de precaución se alejó de las casas de juego. El Carrizal, ubicado en un pequeño valle, a la falda de una alta loma poblada de pinos, en la remota sección de El Memizo, sólo tiene una calle que la forman dos hileras de casuchas primitivas, construidas de tablas de palmera y techadas de hojas de cana. Presenta un bello panorama, con encantadores paisajes bucólicos. El río Sonador, de aguas claras y rumorosas, corre cerca entre bosques de pomarrosas y gigantes jabillos. En el centro del poblado queda el mercado público, en una extensa enramada con amplio patio. En los días de mercado, una vez a la semana, acuden de las secciones vecinas y de los parajes próximos innúmeros campesinos a vender los productos de sus afanosas labores: café en grano, maíz, arroz, tabaco en rama, habichuela, miel de abeja, raspaduras, distintas clases de frutas, árganas, macutos y serones hechos de hojas de palma cana tejidas, recados de montar, sogas y cuerdas fabricadas de pita. El Carrizal se anima en los días de mercado; ofrece un aspecto pintoresco. Se nota en todas partes un ajetreo de colmena laboriosa. Llegan constantemente recuas de animales de carga. Jinetes en potros briosos corren de un lado a otro. Se ven mujeres vestidas con 168 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II sus mejores trajes, llevando algunas pañuelos vistosos en la cabeza, y las más jóvenes lucen ramos de flores silvestres. Abundan las mozas apuestas, de ojos tentadores, alegres y bailadoras. El acordeón y el tambor invitan a bailar el merengue cadencioso, con cantores que entonan coplas populares. En la gallera, que se levanta en una altura donde termina la calle, riñen gallos, y el pregón de las apuestas, las exclamaciones ensordecedoras que lanzan los espectadores cada vez que un gallo pica o mata a su rival, se escuchan desde lejos. El orgullo de El Carrizal es la pequeña y bella iglesia recién construida por contribución popular, con su alto y elegante campanario desde el cual se domina toda la campiña. Se levanta el templo en medio de un prado risueño, detrás de frondosos mangoteros, con jardín primoroso, donde crecen lozanos rosales, gigantescos girasoles, abundan las azucenas y lirios silvestres y gardenias, cuyas suaves fragancias se sienten desde lejos. Contribuye a la prosperidad de El Carrizal y la instalación de un moderno aserradero, situado a un kilómetro de distancia del poblado. Las casas de los trabajadores y empleados, diminutas, hechas de madera de pino y techadas de zinc, forman contraste con las otras viviendas rústicas. El batey, que se extiende en dos alas abiertas, con una alta chimenea, ocupa un gran espacio llano, con depósitos para la madera cortada y secada al aire libre. Se ven montones de aserrín, que se usa como combustible. El olor de los pinos aserrados impregna el ambiente. La bodega del aserradero donde se pueden adquirir mercancías diversas, es el lugar de comercio y atracción más importante de la localidad. Tiene un anexo donde se reúnen los moradores del lugar, en ratos de ocio y a primanoche a jugar naipes y dominó, a beber ron y ginebra, a ventilar asuntos y a concertar negocios. La casa escuela, moderna, con aulas espaciosas y ventiladas, suficientes para alojar con comodidad a la población escolar de El Carrizal y de las secciones cercanas, se alza majestuosa más allá de la iglesia, con grandes extensiones de grama y un gran huerto donde se hacen experimentos agrícolas. Transcurrieron monótonos y largos los días para José Paniagua, obligado a adoptar un nombre falso, a vivir tranquilo y con recato, evitando las discusiones acaloradas y pendencias, temeroso de que cualquier otro incidente o disputa revelara su identidad y se reanudara la persecución de la justicia por el suceso de Los Mameyes y tuviera que escurrir el bulto otra vez. Él no se había preocupado nunca por ningún peligro; pero la idea de que era fugitivo de la ley lo perseguía, lo atormentaba, desde que comenzó a dedicar sus pensamientos y sus atenciones a la hija de la viuda Gonzalito. Alicia ejercía en él una influencia irresistible. Le había hecho modificar su manera de pensar y vivir. Ya no era el hombre que perdía los estribos a la primera provocación, ni malgastaba el tiempo o el producto del trabajo. Y él mismo se asombraba del espíritu de ahorro que lo dominaba, que pudiera perdonar una ofensa, y resistir la tentación de enamorar a una mujer ajena. En la gallera lo engañaron un día con un gallo untado, y no quiso reivindicar su derecho contra el fraude; y en un baile cuando le negaron una pareja ásperamente, se limitó a dar las gracias por la negativa truculenta en vez de armar la camorra acostumbrada por lo que él consideraba un insulto intolerable. —Yo soy una especie de abejón, Alicia, –díjole un día a la muchacha–, y presiento que me estoy enamorando de ti. Así, pues, creo que lo mejor es que conozcas algo acerca de mi permanencia en El Carrizal. La razón por la cual me encuentro en este lugar, no es porque me guste, sino en cuenta de cierto suceso desagradable que ocurrió hace algún tiempo. Yo tuve que matar a un pícaro jugador de barajas en Los Mameyes, y por eso estoy aquí. 169 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¿Qué te obligó a matarlo? –le preguntó Alicia, mirándolo fijamente en los ojos. —No hubo más remedio, chiquita. Era un guapo de oficio y disparó un segundo antes que yo lo hiciera; pero erró la puntería. —¿Por qué no regresas allá y explicas eso? –sugirió Alicia. —Porque mi nombre luce mal en mis libros. Esa ha sido la tercera vez que me he visto obligado a despachar a un ladrón, y repetir el mismo alegato de defensa propia ya me parece una bagatela. No me creerán. Lo único que deseo saber es si todas esas cosas establecerán alguna diferencia entre nosotros. —Ninguna –afirmó Alicia–. Si todas fueron muertes en buena lid y no hubo asesinato, eso no influirá adversamente en mí. Seré para ti la misma de siempre. —Mi palabra no vale mucho, pero puedes tomarla como oro puro. Te juro, Alicia, que todas fueron peleas rectas. No hice otra cosa sino defenderme. Nunca disparé primero. —Hablemos de otra cosa—, propuso Alicia. —Lo haremos –asintió Paniagua–. Dime, ¿eres libre para permitirme que te enamore? ¿Quieres casarte conmigo? —¡Libre como el viento! –Exclamó Alicia entre risas–. Sólo que una vez hubo un hombre… Bueno, ya eso pasó para nunca volver. En cuanto a matrimonio, tiene que probar que me quieres. José no la dejó continuar y tomándola entre sus brazos vigorosos, la besó en la boca. —Nosotros comenzamos un pliego limpio—, le dijo José–. Tengo parientes en el Este, y el día menos pensado pueden dejarme algo, porque son muy viejos. En lo alto del cerro, desde donde se divisa todo el poblado voy a construir una casa. He comprado doscientas tareas a los Escotos. El porvenir se presenta claro para nosotros, Alicia, ahora que sé que me quieres. En la bodega José escuchó un día una conversación referente al hombre de quien Alicia le había hablado. Él oyó una larga historia acerca de un forastero, cuyo caballo tordillo muchas veces permanecía horas enteras amarrado ante la puerta de la casa de la viuda Gonzalito. El extraño visitante era delgado y alto, bien parecido, con un luengo bigote rizado. Un sábado por la tarde el jinete misterioso montó su caballo, trotando entre nubes de polvo por el camino real y desde entonces más nunca nadie lo había vuelto a ver… Y maliciosamente alguien sugirió que “quizá Alicia podía dar algún informe, si ella deseaba hacerlo”. Esta sugestión, recalcada con perversidad, irritó a Paniagua, quien se puso de pie, puesta la mano en la cacha de su revólver; pero sin desfundarlo, y dijo a los murmuradores: —¡Dejen eso y no lo mencionen otra vez! Quienquiera que lo repita le pesará. Luego él habló a Alicia acerca de tan enojoso asunto, y ella replicó: —Ya te dije que una vez hubo un hombre, y también te dije que todo estaba olvidado. Tienes que creer mi palabra. Lo olvidado, olvidado está. Soy una mujer honrada y eso basta. Besando a Alicia muchas veces y estrechándola entre sus brazos, José le prometió no hablar más de un asunto que pertenecía a un pasado ya muerto y que no había razón para resucitarlo, diciéndole: –Eres mía y sólo mía. No importa lo ocurrido tiempos atrás. Se deslizaron varios meses y el forastero no se mencionó más, ni en la casa de la viuda Gonzalito ni en la bodega. Las pocas veces que José descubrió algún celo irrazonable queriendo echar raíces en su corazón, lo alejó. —¡Soy un tonto! –Se decía a sí mismo–. Alicia me ama, porque ella lo dice así y porque ella lo ha demostrado. 170 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Una cálida tarde del mes de agosto regresaba José por el camino real cansado de un largo día de trabajo infructuoso en una cacería. El crepúsculo comenzaba a purpurar las nubes sobre las lomas. Al doblar un recodo, vio de lejos la casa de a viuda Gonzalito, y una sonrisa de inefable ternura asomó a sus labios cuando se encendió en una de las ventanas de la casa una luz como un pálido luminar. —Es Alicia que me espera–, dijo José en voz alta y un íntimo regocijo lo invadió. Ya cerca de la casa, José se detuvo en medio del camino, y entonces notó que un caballo estaba atado junto a la puerta principal de la casa, y el corazón le dio un vuelco. —¡Es él! –Exclamó José–. Es el forastero que vino en busca de Alicia. No hay duda, ese es su potro tordillo. Mientras José permanecía como petrificado en el camino, lleno de confusión y temor, dos figuras humanas aparecieron en el umbral de la puerta de la casa de la viuda Gonzalito. Una era Alicia y la otra un hombre alto y delgado. Ambos reían alegremente. Uno de los brazos del hombre ceñía la cintura de Alicia. Paniagua se deslizó entre los matorrales cercanos, ocultándose en atisbo. Su boca estaba seca y su respiración era anhelante. Alicia y su acompañante vacilaron un momento y luego se encaminaron hacia el sitio donde José acechaba, caminando despacio. Y cuando ellos se acercaron, José notó que el compañero de Alicia era todo un buenmozo, y su bigote luengo y rizado. Lentamente José levantó la escopeta hasta que el cañón reposó sobre una rama próxima, apuntando bacia el hombre que acompañaba a Alicia. José tenía el dedo en el gatillo. La pareja pasó a veinte pasos de distancia del lugar donde José vigilaba. Hablaban en voz baja, con risas ocasionales. El cañón de la escopeta de José describió un amplio círculo, en dirección de la pareja que se alejaba. Repentinamente el forastero se detuvo y atrajo hacia él a Alicia, estrechándola en apretado abrazo, y ella luchó con bríos por escapar, rehuyendo la boca ardorosa que se empeñaba en besarla, hasta que logró desasirse de los tentáculos que la aprisionaban, huyendo en dirección del aserradero. En ese mismo instante el forastero dio media vuelta, trató de mantener el equilibrio y cayó de bruces, echando sangre por la boca. Una columna de humo blanco y ligero fluía de la escopeta de José, dispersándose. El ruido de un disparo de arma de fuego se repitió, retumbando en ecos prolongados por el valle y las lomas. Un momento después José salió de su escondite, encaminándose hacia la casa de la viuda Gonzalito a buscar su montura. En su rostro se podían leer los efectos turbadores de la tragedia acaecida. El caballo del forastero lo saludó con un relincho y él acarició su grupa al pasar. Dentro de la casa reinaba el silencio. Sólo se escuchaba el mecánico tic-tac del reloj de pared y se sentía el grato olor de la cena ya dispuesta. José llamó en voz alta. Nadie le respondió. Entonces su mirada se detuvo en un pedazo de papel blanco clavado con un alfiler sobre el paño de la mesa del comedor. Lo desprendió de un tirón, acercándose a la lámpara para leerlo. Decía: “Querido Pepe: Volveré tan pronto me sea posible. Salí a dar un paseo con un agente de la policía. Él se detuvo para pedir un vaso de agua; pero descubrí quien era y lo que buscaba. Él ha venido a hacerte preso por el hombre aquel que mataste en Los Mameyes. Déjame recado para donde irás, y vete pronto, porque yo 171 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS no puedo entretenerlo mucho tiempo”. –Alicia. P. D. –”Llévate su caballo, porque el tuyo está lejos”. FREDY PRESTOL CASTILLO (N. 1913)* La cuenta del malo Marcelina perdió su fundo y su cacaotal y apenas sabe cómo fue. Las tierras las vendió su tío Leonardo, el viejo que se arrastra como rana y anda vestido de estameña, cargado de cruces como templario. Es Leonardo el endemoniado. Un día vendió las tierras de la sobrina. Después vendió las pocas de él. Ahora sólo tiene la tierra del camino y un bordón rústico. Se arrastra de bohío en bohío implorando un pan, los ojos penitentes fijos en la tierra, mientras de lo alto lo castiga un sol fuerte y un cielo impasible lo mira con ojos de desprecio. Un día, los bueyes de una plantación extranjera sacaron a la vieja de su fundo, porque en el Este, en aquellas épocas los bueyes fungían de diligentes alguaciles. Los bueyes desalojan de la tierra a los que nacieron en ella. Lo pisotean todo y lo destruyen todo. Destruyen los maizales, los campos de yuca, y hasta derriban los cacaotales cuando los acosan los mayorales y los caminos entre las plantaciones son muy estrechos. La tierra queda asolada, sola. Después, la tarde es melancólica, lenta. Sólo quedan árboles aplastados y ranchos quemados. Del fundo, más viejo que el hombre que habitaba en él, porque fue levantado por los abuelos, apenas quedan el calvario donde se evocó siempre el martirio de Cristo, el arbusto de piñón y las cruces caídas. El desalojo es una vorágine. Actúan hombres y bueyes. Todo es grito, sonar de látigos, raíces arrancadas, cercas descuajadas como por obra de un terrible meteoro que asolara a tierras y hombres. Bueyes y mayorales siguen adelante como aguas descauzadas. Cuando llega frente a las cruces, ahí se detiene el negro que arrea y asusta la manada. Se quita el sombrero de anchas alas y, con las manos en el pecho, dice estas palabras: —Perdóneme la Cruz de Mayo… esto es cosa de blancos… Entonces recuerda que es hijo de esa misma tierra. Quizás, hace tiempo, por su fundo también pasó otra manada. Junio claro, con soles fuertes, propios del verano de San Juan. El cielo era impasible, como rostro de juez; y los bueyes eran grandes “como las lomas”. Así, de ese tamaño, los veían los ojos hundidos de la vieja, acaso por el hambre y las fiebres que tenía. El “piñón” del Calvario que está frente al rancho, desgarrado, rezumaba un líquido rojo, como sangre. Decía Marcelina que era la sangre del Señor Jesús, el que subió a la Cruz por los justos. Pero ahora, en medio del estruendo, las calmas de la fiebre la llevan a desandar el tiempo y recuerda que un día, casi niña, el Leonardo la llevó a la Notaría. Ella está segura de que allí no habló nada. Recuerda la Notaría, boardilla oliente a papel viejo y a posturas de murciélago. Recuerda en la fiebre la casa del Notario, flaco, como se ponen los pericos *Fredy Prestol Castillo: Licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Santo Domingo. Autor de cuentos publicados en periódicos y revistas. Ha sido juez. 172 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II cuando no hay maíz en los conucos. Usaba leontina y chaleco y su cara semejaba un pájaro picudo, de largas zancas y caminar lento y grave. ¿Pero y qué? Ese mismo es el buen señor don Manuel ¡El señor don Manuel es bondadoso y ha bautizado a dos de sus hermanos! ¡No! ¡No pudo ser él! La fiebre lleva al delirio. Y otra vez repite: ¡No! No fue el señor don Manuel. Es castigo del Señor. Pasó la fiebre. No le quedó más que maldecir al Leonardo mientras huía a las reses que colmaban la sabana y que treparon los riscos y altozanos hasta la cúspide de las lomas, como las hormigas sobre un pastel enorme. La tierra, acaso, es como la yegua que relincha frente al amo que la crió, aunque cambie de dueño. Si tuviera palabra, esta tierra aclamaría a Marcelina, su dueña, la vieja del fundo. Desde el camino la ven los ojos casi apagados de la vieja; donde hubo plantaciones de cacao, ahora son potreros inmensos. El potrero parece una gigantesca hoja de lechuga tendida de loma a loma. Allí los toros son más amables que los capataces. Marcelina levantó su choza pajiza en el camino, a la buena de Dios, y allí se está en espera de su hijo que trabaja en la nueva finca. Cada sábado el mocetón viene al rancho con unos cuartos redondos que le caben en el bolsillo menor. En el rancho no hay ajuar. Y cono siempre, desde los padres, desde los abuelos, de siglo en siglo, las tres cruces y el arbolillo de “piñón” en todos los caminos del Seibo. El pilón tumbado es el único asiento. Pero hay algo más en el rancho: el “quijongo”, con el cual el mocetón, en las tardes, canta cantos melancólicos a la cruz y al Señor, cuando pasan las perdices. A veces la vieja mira sus tierras perdidas, y entonces monologa: —Me las dio el Señor y me la quitan hombres… ¡Alabado sea Dios! El Leonardo anda como rana, ¡y Marcelina todavía pará!… Una tarde me contó, al venir la noche, la historia del Leonardo, el que le vendió sus tierras a ‘“los blancos”. Recuerdo las gruesas venas que rodeaban su cuello de pájaro como jirones de soga pardusca, donde corre una sangre cansada, lenta como el arroyo del paraje. —Tenía el Leonardo tratos con el Malo. Y tenía la abundancia en su bojío. No había seca, ni verano, ni cuaresma macho pa el Leonardo. Su campo siempre verde y muchas cabras y bestias sueltas. Pero quiso también engañá al Malo y cuando venció la fecha del trato, el Malo vino a buscar su novilla y la rabisa de añojos que le pertenecían. ¡Y he aquí que el Leonardo había vendío el ganao y enterrao las morocotas!… —Desde entonces el Malo le salía por toas partes. No podía dormí, ni comé, ni sieteá… Al Leonardo le sale el Diablo por toas partes: en los conucos, en las lomas, a la entrada de los caminos, a la vera del río… “Tuvo que vendelo to, para pagá la deuda. Acabó vacas y bestias y tierra y too… Y tuvo que poné las onzas donde se había comprometío con el Diablo. “Lo malo es que todavía debe, porque le faltan vacas en la cuenta del Malo. Y se la cobra, y se las cobra… Y ahí anda cargao de cruces… “Nos vendió a toiticos y después vinién los bueyes a desalojarnos como a intrusos… 173 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Por los caminos de La Candelaria, arrastra su mendicidad, cargado de cruces, Leonardo Catedrá. Vive solo, abandonado al final de la inmensa sabana. Las cruces son la obsesión de su locura. El viejo loco, abandonado por todos, reza, reza, reza, acaso inútilmente. Su ánima apenas tiene reposo. El rancho del endemoniado se columbra desde lejos. La visión es tétrica. Todo un jardín de cruces delante del rancho, y cruces en el patio. Allí fenece lentamente, mascullando rezos inútiles. La conseja afirma que la visión del Demonio le obsede sin cesar. Cielo del Seybo, claro, sereno, y uno como silencio de tribunales cuando el juez va a dictar sentencia. En la finca próxima, la antigua tierra de Marcelina, las manadas inocentes de los crímenes de los hombres pacían tranquilamente los abundantes forrajes. Ese día yo iba en pos de mi ganado extraviado. Una fila de hombres cabizbajos llamó mi atención. Escuché los saludos al pasar el río. —Ahora vamo a Magarín a enterrá a Leonardo Catedrá… . Amaneció en la sabana bañao de azufre y mordío de perros… Ahora le pagó su cuenta al Malo, pues le robó su novilla… Volví al fundo de Marcelina cuando retornaba con mis ganados. En la puerta del rancho estaba, raída y serena. Me parecía una Diosa miserable, o algo así como la buena bruja de la noche que ya emborronaba la sabana. Hablando de la tragedia de Leonardo, sólo dijo estas palabras: —Es que Lucifer da la riqueza… pero la dicha, ¡sólo el Señor! JOSÉ RIJO (N. 1915)* Floreo La casa era cada vez más hostil. Todo cuanto hacía estaba mal y ni siquiera se le criticaba en un lenguaje que pudiera entender. No sabiendo cómo corregirse se tiró a las calles. De noche le cerraban la puerta y tenía que dormir a la intemperie porque si se colaba para descansar en algún rincón se le echaba a puntapiés y con palabras que debían tener un significado terrible; pero el hambre, siempre el hambre y un no explicado sentimiento le obligaban al regreso. Volvía después de las comidas. Entonces, entre atisbos y sobresaltos, comía, en total, nada: los desperdicios, lo que sobraba, lo que nadie quería de unos pucheros miserables, a base de salazones y de azúcares. Luego, otra vez la calle. A huir, sin tiempo para beber en las regolas que cruzan el poblado. Aun el agua tenía que beberla a prisa, como si fuera un robo, lejos de donde las mujeres lavan la mugre del fuerteazul, los refajos sudados y los pañales de las paridas y los recién nacidos. Lejos de donde llenan las potizas y las alcarrazas de uso familiar, lejos de todo y de todos, hasta de los muchachos barrigudos y enclenques que en la sequedad del paisaje jugaban con los caños a los ríos crecidos y a los barcos de vela naufragando. Suyo, con libertad de posesión a medias, sólo tenía el monte. Muchas veces se internó en los roñosos guazabarales para buscar un poco de sombra o un camino que lo sacara de aquel *José Rijo: Es autor de cuentos no impresos en volumen. Licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Santo Domingo. 174 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II sitio. Pero ya sabía que tendría que esperar mucho para salir de Pedernales. De un lado estaba el mar sonoramente rugidor, rompiéndose siempre en la amenidad de sus olas bravas que se amansaban luego, hechas espuma y piedras de colores; por otro, la frontera amalgamada de casuchas pajizas y edificios de presuntuosa jerarquía oficial, voces que hablaban aquel lenguaje odioso con que le echaban de la casa cuando quería dormir o robarse un bocado. Sólo había un camino y lo había emprendido muchas veces para volver siempre cansado de no hallar ni casas ni personas ni término posible. Se iba poniendo flaco. Los ojos antes brillantes, se adormilaban en la opacidad de las pupilas que nunca alumbran una sola alegría o la humedad del llanto. La esbeltez de su raza se reabsorbía en la osamenta de su esqueleto casi desnudo, a flor de piel. Su misma agilidad lo abandonó. Lo supo una noche que un grupo de perros sucios y canijos, dejaron de seguir a una perrita renca y preñada para volverse contra él. Como siempre, le gruñeron con malsana intención, luego, uno se le acercó con el respeto humildoso de los perros realengos ante la gente que se baña y viste ropa limpia. Rasando el suelo, dio una vuelta a su alrededor, lo olió, torció el cuello hacia los otros y todos a una se le abalanzaron. El colmillo de uno de esos canes con sarna y pelumbrosos lo había herido. Tuvo miedo y huyó. Detrás corría la jauría hambrienta ladrándole con furia, tenaces, insistentes. El edificio de la Fortaleza estaba cerca. Ahí podría refugiarse, pero la voz de un centinela voceó amenazante: —Otra vez esos malditos perros; cualquiera le pega un tiro al primero que se acerque. Cambió de dirección, y siguió corriendo, corriendo con sus últimas fuerzas hasta dejar atrás el camino en donde nunca había encontrado ni techo, ni personas, ni término posible. Lejos, quizá más allá de la frontera, se oían los tambores de una fiesta de luá, y en el poblado los ladridos que anunciaban lascivas correrías de los perros bajo la luna sencilla y alta del cielo verdeazul que mira a Pedernales. Y se hizo un vagabundo del monte y los caminos, por culpa de las miradas torvas que le negaban un mendrugo, y los perros ociosos que odiaban su limpieza y su raza. Después de todo, ¿qué? El no era más que un perro, pero un perro distinto. Desde muy lejos había llegado a Pedernales. Lo llevó el amo para su compañía. Por entonces su único pesar era la añoranza feliz de la casa lejana, y el patio enorme en donde su presencia era el mejor guardián. Lo demás no le importaba. El tiempo lo adaptaba a este vivir distinto que miraba pasar desde la puerta de su señor ocupado en números y planos. Ya casi ni quería el regreso: era holgada la vida sin nada que guardar ni nadie que robara, sin más verjas que el lindero del campo abierto a cielo y sol. Y así los días y las noches; menos aquella en que cambió su vida. Si lo hubiera tenido que referir, borrosamente habría recordado cómo se le acercó aquel hombre. Debía ser un maestro del gateo y el asalto. Tanto sigilo hubo en su modo de acercarse, que Floreo no supo si gruñir o menear el rabo. Quizás todavía lo estaría pensando si no le hubiera puesto sobre el mismo hocico, un envoltorio de inevitable tentación. Era carne, y comió. Ni los perros ni muchos hombres pueden advertir detrás de cuál placer está el doblar del destino. Así, Floreo no pudo reaccionar al efecto del regalo apetitoso. No dependió de él la docilidad que lo embargó. Al reclamo, un tanto cariñoso, del hombre que le ofreció la cena inesperada, correspondió obediente; y lo siguió hasta no supo dónde; luego sobrevino el sueño. Cuando despertó estaba tirado en un cuartucho miserable, quizá en un campamento de cazadores o ladrones en la mitad del monte. 175 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Fue al querer salir cuando comprendió que en su cuello había una soga, la misma que no le quitaban sino en las horas del nuevo entrenamiento. Era sencillo, pero extraño a sus costumbres. Para complacer al nuevo amo le habría bastado imitar los otros perros: descubrir el pasto de los rebaños y echarlos poco a poco a los lugares de apresamiento fácil. Mucho se prolongaron los días de enseñanza sin que Floreo supiera matar la presa mansa. Educado para saber guardar, nunca aprendió a robar. Y lo dejaron libre por inútil. Y volvió a la casa que se le hizo hostil porque ya el amo de los planos y los números no estaba en Pedernales. Ya era en todas partes el intruso, el dolido, el paciente que va y que viene sin destino. Un día uno le gritó: —Zombí, Zombí— y ése no era su nombre. ¡Cuánto hubiera agradecido que dijeran Floreo!; pero nada. Nada ni nadie a quién brindarle un poco de gratitud, ni siquiera el derecho de manifestarle a alguien la cantada fidelidad en los seres de su raza. Por eso era ahora un perro cimarrón bajo la ley del monte. A veces, el deseo de otro perro o de una mano amiga venía a su recuerdo como a los hombres llega la nostalgia del país natal no visto desde niño; sobre todo cuando el calor arreciaba, era poca el agua o difícil la caza, como en aquella noche en que todavía las piedras quemaban como el sol que ardió sin tregua durante todo el día. Desde su cueva oía el rastrear de las iguanas y el seseo de las culebras mudándose a otros sitios en busca de aire o de rocío. Cayendo la madrugada hubo un momento de humedad. Fue un bostezo de Dios, dando su aliento para que el cactus siguiera verdeando y las bayahondas cuajaran las yemas de sus flores moradas. Después, todo volvió a ser un horno cociendo piedras y tostando espinas. Un paisaje sin cambio que se animó de pronto por un rumor extraño. Las orejas y el instinto oyeron. Había presencia de chivos, olor de hombres y perros. Era un borrego de buena carne perseguido de cerca por una traílla de monteo y le cogió la delantera. Esquivando el testuz del animalejo, escurriéndose allá y mordiendo aquí, logró desjarretarlo; luego, una dentellada al cuello. Y ahí estaba el borrego casi motón aún. Los perros y los hombres en la presa miraban la propiedad ajena. Y surgieron comentarios. —Un perro cimarrón. —Quitémosle el chivo. —Sí, pero hay que matar el perro. —Eso voy a hacer –dijo uno que tenía una escopeta terciada. Y no hubo necesidad de dispararle. Floreo conocía esta vos y a este hombre. Meneó el rabo, le brilló la alegría, era el hombre de la cena. Al verlo manso la gente reanudó el comentario. —Mira, ese perro es de alguno que anda monteando por aquí. —Bueno, ¿y qué? Espanta el perro y llevémonos el chivo. Lo demás, ¿qué importa? Lo echaron hasta los matorrales. Desde ahí miró desollar el animal y tirarle las vísceras a la jauría hambrienta. Era su hora de comer también y le espantaron de nuevo amenazándolo con piedras y con palos. Pronto estuvo el animal descuartizado y metido en un saco, lo mismo que la piel. Al marcharse sólo dejaron la cabeza del chivo, que los perros mondaron hasta dejarle la osamenta inútil aun para otro perro. Sólo eso quedó y el estiércol que regaron los perros al pelearse por las tripas y la panza repleta. Eso y un rastro de sangre sobre la grama pobre. Floreo lamió la yerba y la tierra hasta la última gota de coágulo. Mordisqueó la cabeza y la dejó, desesperado. Tenía hambre y sed. De haber sido un hombre habría llorado como lloran los hombres, pero él era un perro… 176 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Quizá lloró mientras gacha la cabeza, husmeó de nuevo tras el rastro de los hombres que se fueron. El calor seguía subiendo. Negras nubes se arremolinaban y un viento de polvo y hojas secas volaba por el inhóspito paisaje. Floreo caminaba arrastrando la lengua. De pronto comenzó a lloviznar, luego la harina de agua se tornó aguacero. Un chubasco de prisa, como algo que se da a disgusto, parte de alguna nube escapada del cielo antes azul y limpio. Y seguía bajo el chaparrón tirado de limosna a la sequedad del mucaral y los cambrones. No pudo más. El agua limpiaba todo rastro y la sed lo maneaba. Quería hartarse con los ojos cerrados en algún hoyo hasta oír su propio estómago desplazando los gases. Luego vendría el sol. La vida del mucaral. De las cuevas salían las iguanas con las sierras dorsales listas a destrozar una presa para el día, y las culebras tentaban el ambiente con sus bífidas lenguas azuladas. Pronto el sol evaporaría el agua. Se detuvo, y al inclinarse a un pozo, retrocedió espantado. En el fondo del agua estaba él, astroso, sin lana, vuelto un perro cualquiera. Ya no era Floreo, el perro de salón que comía helados, dormía en una perrera con abrigo y jugaba en las alfombras con los niños; era un perro cualquiera, desgarbado como los perros que corren tras las perritas rencas y pulgosas en las noches que platea la luna, sencilla y alta, que mira a Pedernales. Ya. Eso era él… Un perro como todos, un perro cualquiera, sin más destino que las rondas nocturnas y un mendrugo tirado. Se lo decía el agua, lo gritaba su sed, su soledad, su hambre. Y se convenció de que debía seguir las huellas de aquellos hombres y esos perros. Iba a beber para seguir el rastro, cuando desde una cueva la sierra de una iguana le asaltó amenazante. Como la gente del viejo Pedernales, también el bicho le negaba la comida y el agua y hubo de defenderse. De entre saltos y embestidas, rumores y gruñidos de fiera, salió la iguana muerta. La azulada barriga vuelta al cielo tiñó de sangre el marfil de Floreo. Harto como las bestias buscó otra vez el agua, y se miró de nuevo temblando ante aquel perro que retrataba el pozo. El no quería ser eso: siempre sería Floreo. Y apretando los músculos de su flácida carne, levantó alto el hocico, dio un aullido distinto a todos sus aullidos y emprendió una carrera sin dirección entre los matorrales husmeando en el viento un nuevo Pedernales. ML. DE JS. TRONCOSO DE LA CONCHA (1878-1955)* Una decepción ¡Qué cosas las de Tronquilis! Era de oírle sobre todo cuando en la prima noche, después de la cena, tomaba asiento en su silla rústica, frente al mostrador del ventorrillo, a la luz de una vela de sebo y aspirando un oloroso ambiente de guineos, guayabas, zapotes, piñas y otras frutas de esta zona. Acompañado siempre de la mujer y no pocas veces de algunos vecinos de su calle, la de El Conde, Tronquilis llevaba casi constantemente la palabra. ¿Quién como él para ver claro? Y lo cierto es que en ocasiones empleaba al platicar una lógica asombrosa, contundente, digna de quien, al revés de él, hubiese calentado los bancos de la escuela. *Obras de M. de J. Troncoso de la Concha, Doctor en Derecho: Elementos de Derecho administrativo (1939); Anecdotario Dominicano (1942); Narraciones dominicanas (1946); El Brigadier Juan Sánchez Ramírez –ensayo histórico– (1944). Fue Presidente de la República, del Senado y de la Academia de la Historia. 177 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Era gallego. Había venido a Santo Domingo en busca de fortuna y poco a poco, a fuerza de economías, llegó a reunir unos realitos. Ya cuarentón, abandonó la vida de célibe, uniendo su suerte a la de una criolla, muchacha más buena que el pan y trabajadora como una abeja. Con la mujer ¿quién lo duda? el viento de bonanza que le había estado soplando arreció, y tanto, que de dos subieron a cuatro las mesitas de frutas y hasta dieron las ganancias para establecer una regular venta de licores, en cuarto reservado, adonde los de la cofradía de saco acudían a saborear el dulce y picante Licor Rosolio, lucidor de los colores del iris y dispuesto en damajuanitas de cuello delgado y ancho fondo, la confortadora ginebra holandesa Mañana Imperial o el bravo aguardiente Cañete, insustituible diluidor de penas. Por varios años estuvieron la nata sobre la leche Tronquilis y su costilla. Habríales augurado cualquiera, para la vuelta de algún tiempo, una riqueza completa. ¿Qué más sino persistir en el trabajo y economizar cuanto se pudiera? Los tiempos cambian, sin embargo. Un día el gobierno se equivocó ¡quién lo creyera! y para aumentar el numerario hizo llover sobre el país un diluvio de “papeletas”, con lo cual no pocos se ahogaron y algunos quedaron con el agua al cuello. Tronquilis entre éstos. Por grados fue reduciéndose hasta limitarse a una mesa el ventorrillo y la botillería disminuyó considerablemente. ¡Cómo que ya cada copita de Rosolio salía por un ojo de la cara y la caneca de ginebra se había subido hasta las nubes! Y a todas éstas, para colmo de males, el sitio. Porque es de saberse que a modo de irresistible alud, habían irrumpido del Norte, del Sur y del Este los revolucionarios del 7 de julio contra Báez. Tronquilis estaba descorazonado. Gracias que el “cuarto reservado” sostenía aún parte del negocio. A libar en él iban con frecuencia Benito “el gambao”, azuano, que allá en Santomé cortó de sendos tajos la cabeza a dos “mañeses”; Ugenito Lantigua, coplero y soldado, capitán de cívicos; Martín “el brujo”, embaucador de campesinos y gran tocador de “cuatro”; “Gollito” Rodríguez, muchacho de la orilla, más malo que coger lo ajeno y encabezador habitual de cencerradas; “Enemencio” Mártir, seibano machetero, con tres cicatrices enormes que le formaban una N en el rostro; “Toñico” Hernández, por mal nombre “El Caimán”, montecristeño, con más alma que cuerpo y dos hileras de dientes que parecían querer salirse de la boca; el capitán “Apuntinodá”, bravatero de continuo, que no cumplía jamás sus amenazas; “Periquito” Caballero, solicitado “maquiñón”, que saltaba en su corcel, sin sujetarse, las más grandes candeladas de San Juan; el “jefe” Hipólito; el “vale” Toribio; Pepito el Indio; y otros tantos al servicio del gobierno sitiado. A falta de tales parroquianos ¿qué habría sido de Tronquilis? Nueve meses llevaba el asedio, sin que parecieran dispuestos a ceder los de adentro; pero mucho menos los de afuera. El gallero y su mujer comenzaban a desaparecer. ¿Duraría esa situación toda la vida? Por otra parte, el “cuarto reservado” se vaciaba. Veces hubo en que Tronquilis, antes de alcanzar una caneca llena, cogió hasta doce apuradas. A los diez meses llegaron al oído del desventurado negociante rumores de capitulación. Entonces ocurrió algo nuevo: el número de los parroquianos, de la “gente del gobierno”, bajó sensiblemente. ¿Qué es eso? —¡Mujer! ¡mujer! ¡nos acabamos! Esto no puede aguantarse ya, –exclamaba el pobre hombre. 178 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Una mañana, sin embargo, la esperanza sonrió en la casita de Tronquilis. Venía en forma de conspirador urbano. Alguien, que acudió a “tomar la mañana” allí, oyó las cuitas de aquellos consortes, su falta de fe en los días cercanos, su desesperación inmensa. El matutino visitante, luego que el otro desahogó su pecho, pareció reflexionar. Después, a manera de explorador del terreno, salió a la puerta, dirigió escrutadoras miradas al Oriente y al Poniente, y cerciorado ya de que sólo Tronquilis y su mujer habían de oírle, dio rienda suelta a su palabra de revolucionario convencido. Mucho les habló y algo muy bueno debió de ser. Tal al menos habría cualquiera leído en la cara placentera que ambos tenían mientras el visitante peroraba. —¿De suerte y modo –observó Tronquilis a su interlocutor cuando éste hacía un paréntesis para trasegar en el estómago “tres dedos” de ginebra– que pronto cambiarán las cosas? —Pues ya lo creo que sí –repuso el conspirador–; es gente nueva la que viene y con muchísimos cuartos. Cuando le aseguro que ni en el paraíso vamos a estar mejor. —Pero… ¿y eso se dilatará mucho tiempo? —¡Qué va! ahorita mismo; quién sabe si no pasa ni una semana. —Y dice usted que… —Lo que le digo: que son gente nueva y buena y que usted verá cómo del infierno vamos a la gloria con zapatos. A poco el hombre se marchaba. No había pagado la “mañana”; mas ¿qué falta hacía, cuando el alegrón de Tronquilis compensaba con creces el gasto? Algo extraordinario ocurre en la ciudad. Inusitado movimiento se nota en sus calles principales. En la del Arquillo y más aún en la de El Conde la animación es grande. Filas desordenadas de hombres y muchachos por la acera y variados grupos por en medio de la calle, hablando, gesticulando, levantando a su paso nubes de polvo, se dirigen incesantemente al extremo oeste de la población. Cada vía transversal es uno a modo de tributario de donde afluyen sin interrupción grandes y chicos, que vienen a aumentar aquella continua circulación de gente. Al pie de la Puerta del Conde, a medida que la multitud avanza, va formándose una masa humana, cada vez más grande, cada vez más compacta, un verdadero mar de cabezas, cuyos movimientos producen ondulaciones, unido a ello una gritería confusa, en que todos hablan y casi nadie entiende. —¿Qué pasa? Es que va a entrar, triunfante, la Revolución. Tronquilis y su consorte no son ajenos al bullicio de la urbe. Antes bien ha querido él celebrar el fausto acontecimiento con su ropa dominguera y debido a tal circunstancia se halla todavía en el aposento cuando la avanzada revolucionaria está llegando al Rastrillo y en lo alto de El Conde suena un largo redoble de tambores. Asómase a la puerta la mujer. —Ven Tronquilis –dice–; ya están acercándose. Despáchate pronto que… No puede terminar la frase. Una avalancha de curiosos ha invadido la acera para abrir campo a un caballo que corcovea. Váse ella un tanto atemorizada hacia el interior de la casa, mientras Tronquilis, empaquetado, “como un veintisiete”, viene de adentro para afuera, con cara de jugador afortunado. —Ya sí se cuajó– murmura con visible gozo. 179 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Intenta salir a la calle. La apretada hilera de espectadores se lo impide. Forcejea para abrirse paso. Nada. —Pues señor; no hay fresco de que esta gente me deje el camino franco. Me costará ver desde aquí. Para poner su resolución en práctica, se apodera de su silla rústica, que tiene al alcance de la mano. Trepa en ella. De improviso un jinete de la avanzada, echando medio cuerpo afuera, con un pie en el estribo y el otro al aire, grita estentóreamente, a la vez que agita un pañuelo: —¡Adiós, Tronquilis! ¡Tronquilis, adiós! Entre confuso y afectuoso, Tronquilis corresponde al saludo. Juraría que aquel hombre es “Periquito” Caballero. Para cerciorarse recoge la mirada. Luego profiere entre dientes: —Periquito es. Suenan enseguida en la avanzada otras voces. —¡Abur, Tronquilis! —¡Viva el paisano! —¡Hasta luego, Tronquilis! ¡memorias a la doña! Tronquilis no entiende aquello. Sus ojos no le engañan. Con toda seguridad, quienes le van saludando son Martín “el brujo”, Gollito Rodríguez, el vale Toribio, “Ugenito” Lantigua… Su mente se pierde en un mar de confusiones. Pasó la avanzada. Ahí viene una guerrilla de francotiradores. A su frente marcha un hombre, color mulato oscuro, de grave continente. Es el jefe Hipólito. Cerca de él, el capitán Apuntinodá gesticula. Por encima de la general vocinglería se le oye gritar: —¡Ya si se acabó el mamey! ¡Ahora van a saber lo que es cajeta! En el ánimo de Tronquilis ha prendido la más cruel de las desilusiones. Desmorónase súbitamente, a impulsos de una conmoción interna, el castillo de sus ensueños. ¿Dónde está la “gente nueva”? No vio más. No quiso ver más. Bajó de la silla entontecido con el desencanto pintado en el rostro y casi maquinalmente, huyendo, diríase, de aquel ruido que ya le molestaba, volvió al aposento de donde había momentos antes salido. Al ruido de sus pisadas, la mujer fue a su encuentro. Tronquilis, que la vio, vaciló primero en hacerla partícipe de su negra pena. Después, a tiempo que ella también iba a hablar, díjole en tono amargo y moviendo tristemente la cabeza: —¡Ay mujer, mujer! ¡Son los mesmos!…1 El proceso de Santín Don Bernardo Santín era uno de los comerciantes de mayor arraigo de la vieja ciudad de Santo Domingo. De fortuna más que regular, si se le comparaba con la generalidad de las de aquellos tiempos, dedicábase a los ramos de quincalla y loza. El almacén de sus negocios se hallaba situado en las proximidades de la Atarazana. Natural de Cataluña, había venido a radicarse, siendo muy joven, en la capital de la antigua Española. Primer premio en los juegos florales del 27 de febrero de 1909. 1 180 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II Creyente sincero, cumplidor de sus obligaciones como cristiano católico militante, amante de las glorias de su rey, exacto siempre en el pago de los tributos con que contribuía a las cargas del gobierno de la colonia, nunca había dado motivos para dudar de su fidelidad a la Iglesia, ni de su lealtad a la persona de su príncipe. Vivía con su familia, compuesta de su mujer y varios hijos, en una casa de la calle del Caño, cerca de la iglesia de Santa Bárbara, lugar de residencia de varias de las más linajudas personas de la ciudad. Casi no había occasion de la arribada de un barco en que don Bernardo no recibiese algún cargamento destinado a mantener en estado floreciente una de las líneas de su comercio. En una de esas llegó al Puerto del Ozama un bujel de matrícula española. Procedía de Portugal. Gran parte de la carga venía destinada a don Bernardo. Todo quincalla y loza, principalmente esto último. Las mercancías dirigidas a Santín fueron llevadas al almacén, mediante un ligero examen del contenido de los bultos. Transcurridos varios días, una noche, poco después de la media, varios toques dados a la puerta de entrada de la casa de Santín despertaron a cuantos dormían dentro. El primero en incorporarse fue Santín. No habló, sin embargo. Minutos después resonaron los mismos toques. Esta vez, con voz entrecortada por la impression que había producido en su ánimo aquella intempestiva llamada, inquirió: —¿Quién va? —En nombre del rey, abra seguido. A la intranquilidad de los primeros momentos, sucedió el miedo. —¿Quién… dice?… –balbuceó. —¡La Santa Inquisición! Estas palabras llegaron a sus oídos con sonido lúgubre. Sus manos frías por el terror que se apoderó de él, se alargaron para tomar de una mesita próxima la palmatoria. No pudiendo sostenerla, a causa del temblor que agitaba ya todo su cuerpo, la palmatoria cayó al suelo. La mujer de Santín, que lo había oído todo; pero que no había podido articular palabra, exclamó entonces: —¡La Virgen de las Mercedes nos valga! Escucháronse de nuevo las voces: —¡Abrid sin tardanza! ¡Paso a la Santa Inquisición! Un tanto repuesto de la primera impresión, don Bernardo Santín, buscando a tientas, recogió la palmatoria del suelo, hizo luz y fue hacia la puerta. Sosteniendo la palmatoria en la siniestra, mientras con la diestra levantaba la aldaba, advirtió: —¡Cuidado con la puerta, que allá vá! Apenas había abierto, penetraron dos hombres: dos alguaciles. Después dos más: un oidor y un amanuense de la Audiencia. —Tenemos denuncia de un sacrilegio –dijo el oidor– y venimos a inquirirlo. Don Bernardo no contestó. Faltábale aliento. Luego de implorar mentalmente el auxilio del cielo, exclamó: —¿Sacrilegio? ¿Quién? ¡Imposible! —Ya lo veremos. ¿Dónde se halla el último cargamento que usted recibió? 181 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —En mi almacén. —¿Está completo? —Tiene que estarlo. —Acabe de vestirse y traiga sus llaves. Vamos allá. A poco, por las lóbregas calles que conducían a la Atarazana, los agentes del rey, llevando a Santín delante, se encaminaron al almacén de éste. Ya adentro, alumbrados por la palmatoria que llevó Santín y un candil que allí había, el oidor extrajo de sus bolsillos varios papeles. Luego de examinarlos detúvose en uno y en seguida examinó igualmente el exterior de los bultos que conteían los objetos recién depositados en el almacén. Con la seguridad de quien sabe lo que hace le ordenó a uno de los alguaciles. —Abra éste. El alguacil tomó de una bolsa de cuero que había llevado consigo dos o tres herramientas y ejecutó la orden. —Saque los orinales que están ahí. Desenvuélvalos. Lo que a la escasa luz de la palmatoria y el candil apareció ante la mirada atónita de los circunstantes fue algo que los ojos de don Bernardo Santín no habrían querido ver jamás: el fondo de algunos orinales mostraba en colores una imagen del Corazón de Jesús y otros la del Corazón de María. —¿Cómo justifica usted esto? –exclamó en tono grave el inquisidor. Don Bernardo Santín, horriblemente empalidecido, buscando maquinalmente apoyo como para no caer, dirigiendo alternativas miradas a los sacrílegos objetos y al magistrado, cuya pregunta, en realidad, no había percibido, decía al mismo tiempo: —¿Qué es esto, Dios mío, qué es esto? ¡Qué profanación! ¡Esto merece un castigo muy grande! —¿Cómo justifica usted la posesión de esas cosas sacrílegas? –volvió a hablar el inquisidor, tomando del brazo a Santín. ¡Conteste! Don Bernardo lo miró con ojos extraviados. Esta vez, desfallecido, respondió: —No sé, no sé… Dio varios pasos con la cabeza cogida entrambas manos, dobló el cuerpo sobre un aparador, apoyándose en los codos, y rompió a llorar como un niño. Se principió a sustanciar la sumaria. Oyéronse testigos. Se usó bastante papel. Parece, sin embargo, que el proceso fue sobreseído. Al menos, contra don Bernardo Santín no se fulminó sentencia. Tampoco se le descargó. Estuvo encerrado unos días en la Torre del Homenaje; pero por orden de la Real Audiencia, actuando como Tribunal del Santo Oficio, se le excarceló. Nunca se supo si se llegó a poner algo en claro. La voz popular afirmó que todo había quedado reducido al esclarecimiento de una trama formada por rivales de Santín, en quienes había hincado su envenenado diente el áspid de la envidia y los cuales habían querido perderlo, sin remisión posible. Se dijo que el siniestro plan había sido concebido y ejecutado por safardíes establecidos en Portugal, relacionados indirectamente con mercaderes de Santo Domingo cuya identidad no se logró establecer y que la misma nave que trajo las mercaderías destinadas a la proyectada víctima fue portadora de un 182 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II escrito anónimo dirigido al Santo Oficio, en el cual se le denunciaba las marcas de los bultos que los contenían. Lo cierto es que el asunto no volvió a tratarse más y don Bernardo Santín no sufrió ninguna nueva molestia. JULIO A. VEGA BATLLE (N. 1899)* El tren no expreso Yo experimentaba la sensación de que la mañana olía a alcoba de enfermo y que estaba invadida por esa inexplicable tristeza que no tiene causa, hecha de incertidumbres, pero sostenida por hondos presentimientos. Era el presentimiento de que estaba cerca de algo insólito, que latía en el ambiente, que venía hecho cosa tangible. A poco me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de un presentimiento, sino más bien de un sentimiento. Sí, de un sentimiento de calor y ruido. Y comprendí que estaba cerca de una locomotora. Hice un ligero esfuerzo de reconcentración sobre mí mismo, recapacité un tanto, y así pude reconstruir los últimos acontecimientos. Yo había llegado de Santiago; estaba en Moca; iba para Santos, y debía hacer el viaje en ferrocarril. Pero, mientras tanto, ¿qué hacía yo en aquel andén, solo, completamente solo? Bastóme otro ligero esfuerzo mental: yo esperaba que llegara la hora de la partida. Sí, así era. Y comprendí que había llegado demasiado temprano. Cuando regresé de la anterior reconcentración, me di con que frente a mí estaba la locomotora, y a mi lado, de pie y silenciosas, me miraban varias personas desconocidas. Comprendí que eran viajeros, igual que yo, y me llevó a tal acierto el hecho, comprobado a priori, de que todos llevaban maletas. No había errado en mis cálculos; los vi subir al carro de pasajeros. A poco subí yo, el último como debía corresponder a mi humildad. Nos sentamos. Desde la ventanilla, me puse a mirar a la mañana. En efecto, tenía el aspecto de cuarto de enfermo. Hasta podría decirse que olía a desinfectante, a ese desinfectante que echan en los cuartos de los enfermos y que flota en el aire como si fuera un cartelón: –¡Peligro de contagio!– y que el enfermo finge no sentir, pero que sabe que le ha de matar. Sí, abstraído, iba a continuar tan mayúsculas filosofías, cuando un afilado estilete perforó mi cabeza, de oído a oído: era el silbato del tren que mataba mis ideas para indicarme que había llegado la hora de no esperar más. Entonces se oyó una voz que dijo: –Los pasajeros que hagan el favor de subir. Nadie se movió en el andén. ¿Hacía, acaso, milenios que ya todos habíamos hecho el favor de subir? Yo continuaba asomado al ventanillo, mirando a la mañana, que ahora se había vestido con el humo blanco del silbato. Tal vez hubo algún empeño de parte del humo para entrar en mis ojos, porque tengo la convicción de que dejé de mirar a la mañana. Inspeccioné el carro. Era grande, como para treinta pasajeros, pero sólo íbamos seis: un matrimonio joven, *Nota: Los cuentos de Vega Batlle no se han publicado en volumen. Él ha sido Rector de la Universidad de Santo Domingo, embajador del país en el extranjero, etc. 183 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS con una niña de brazos que siempre chupaba objetos; un oficial de policía, una señora carente de detalles y yo. El convoy se componía de la locomotora, negra, pequeña, aguda y femenina, como llena de precoz desaliento del que se sabe inútil. Su aspecto era enfermizo; daba la impresión de que sufría un gravísimo complejo de inferioridad: entonces comprendí que ella, y sólo ella, pudo transmitir a la mañana ese ambiente de pesadumbre que llevaba dentro. Después, diez y ocho vagones para la carga, gruesos, hondos, largos pero vacíos, y, por último, el carro de pasajeros, con sus sillones pareados, adulterados por el tiempo y su riente water-closet, como de tienda de juguetería. Hacía muchos, muchos años que rendía servicio. Tantos, que podía echarse el lujo de hacer juegos de palabras, y decir, por ejemplo, décadas, en lugar de años. Su nombre oficial era Ferrocarril de Santana a Santiago. Sin embargo, era notorio que nunca pudo salir de Santana ni llegar a Santiago. Su servicio se limitaba a ir y venir de Moca a Santos, dos estaciones intermedias entre Santana y Santiago, distantes setenta y cuatro millas. En ese pequeño trayecto había diez y nueve diminutas estaciones, y en cada una de ellas el tren debía hacer una parada. Una parada, solamente; vale decir: detenerse, pitar, esperar… pitar, esperar de nuevo el transcurso del tiempo: ese tiempo que siempre está atrasado, con ese fuerte empeño de atrasarse que tiene el tiempo en todas las estaciones de ferrocarril; luego pitar, seguir adelante un poco, apenas un poco, pero siempre adelante hasta llegar a la próxima estación, a la próxima solamente, nunca a la última, porque nunca arribaba a la última… Algo me indicó que el tren se estaba poniendo en marcha. Sí: un leve resoplido salió de lo hondo de la locomotora: un pitido largo, como de viejo detective; más tarde, una campanada; después, el chirriar de todo el convoy. Observé que avanzaba diez metros; luego desanduvo quince; otros diez de avance; treinta de retroceso y, por fin, la marcha definitiva hacia Santos, la meta del viaje. Los primeros pasos fueron leves, tranquilos, acordes. Después, poco a poco, el carro fue tomando un movimiento ondulatorio y desarticulado, de arriba hacia abajo; a los cinco minutos de marcha, ya aquel raro movimiento había alcanzado las proporciones de un trote fuerte como de mula embravecida. Y se detuvo en seco. Todos los pasajeros caímos al suelo. Todos… ¡ay!… menos el oficial de policía. Se había atado fuertemente al pasamanos del sillón. ¡Hombre precavido aquél! ¿Habrá ascendido en los grados de su cuerpo de seguridad pública?… Nos levantamos, ilesos, aunque llenos de profunda vergüenza. Puedo asegurar que la señora sin detalles recibió una pequeña herida en el temporal izquierdo; yo vi su sangre, que ella disimuló rápidamente. El esposo que fue el primero en reponerse, quiso reír, pero sólo un vago gemido salió de su boca: un pequeño gemido, casi microscópico. ¡Pobrecillo! No sabía él las terribles pruebas que el destino le reservaba… Me avergüenza contar cuál fue mi actitud; pero debo hacerlo. Tan pronto comprendí que estaba de bruces en el suelo, calculé lo incorrecto de mi posición y tomé en levantarme. Un abundantísimo rubor debía cubrir mi rostro. Quise sonreír, y cuando comprendí que me era imposible, me puse a mirar hacia afuera, por el ventanillo. ¡Horror! Allí estaba la mañana, fija en mí, con la bravura del enfermo que se siente perturbado en su anhelada y nunca satisfecha soledad; y sus olores, que se me fueron cuerpo adentro, hasta agarrotarme la garganta. Escupí, a través de la ventana. Parece que el choque había hecho caer el cristal del ventanillo, 184 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II porque vi aquella pequeña y decente secreción de mis glándulas salivales rodar, lentamente, cristal abajo, hasta perderse en el doble tabique del vagón. Ninguna importancia hubiera tenido aquel fracaso, a no ser porque oí cinco sonrisas a mi alrededor… Cinco sonrisas que patinaban por toda mi epidermis. Entonces comprendí que mi alma lloraba, avergonzada. Habíamos llegado a la primera estación. Bajé. Contemplé de nuevo a la mañana, que ya aparecía más adulta, y fui a sentarme en un banco del solitario andencillo, junto a un señor que parecía dormir. Al sentirme, como que quiso despertar. Por fin abrió los ojos y musitó: —¿Pasajero? —Sí. ¿Y usted? —Soy el conductor–maquinista. Le miré, arrobado. Era flaco y pequeñito. Tenía un copioso bigote de mandarín. En la punta de cada pelo bailaba, arremolinada, la gota de carbón escapada de la túnica del humo de la chimenea. Y sentí por él un gran cariño, una respetuosa admiración. Conversamos. Luego nos dijimos cosas íntimas. —Soy padre de familia y tengo cincuenta años. Toda mi vida fui maestro de escuela. Hace algunos meses clausuraron el plantel, por falta de alumnos. La miseria amenazaba a mi familia, y decidí aceptar este puesto de maquinista. —Pero… ¿tenía usted prácticas anteriores? —No. En dos días aprendí, y… ya ve usted: no vamos tan mal. Saqué el reloj y le advertí la marcha del tiempo. Mas él apoyándose de nuevo en el respaldo del banco, pleno de un viejo y profundo cansancio, me dijo: —¿Qué importa una hora más o menos? Nadie lleva prisa. Después de una pausa, agregó, casi a mi oído: —Me es usted simpático y voy a hacerle una confidencia. Es un secreto de oficio, pero sé que sabrá guardarlo. Oiga: Las estadísticas de la empresa demuestran que la resistencia física y moral del maquinista apenas alcanza para un año de servicio. Si es cierto que hubo uno que estableció un récord de once meses, también es cierto que otro apenas duró ochenta días, al cabo de los cuales tuvo que ser recluido en una casa de salud, acosado por una fuerte y persistente manía persecutoria. Y no es para menos, señor. ¿Ve usted esta casi imperceptible torcedura que llevo en el cuello? Es algo terrible que me arrastrará a la tumba. Su causa obedece a que, mientras el tren marcha, necesito imprimirle a mi cabeza un movimiento semigiratorio, de modo que pueda ir mirando la vía, por delante, para evitar choques con las vacas y otros animales que siempre la obstruyen, y al mismo tiempo ir viendo hacia atrás, para llevar la certeza de que el último carro, el de pasajeros, sigue unido al convoy. —Pero… ¿suele desprenderse? –inquirí atónito. —Con más frecuencia de la que usted pueda imaginar. Hubo maquinista que se vino a percatar de ello al llegar a Santos, después de diez y siete horas de viaje. Hoy, mi mente es incapaz de reconstruir la magnitud de mi asombro. El viaje se reanudó. Esta vez me di cuenta de que llevábamos mayor velocidad y más acopio de ruidos inéditos. Un pitido violento, seguido de otra brusca parada, y como es lógico, todos vinimos al suelo. Media hora de inútil espera… y vuelta a la consabida escena, ahora con una ligera variante: cuando, al incorporarnos por tercera vez levanté la cabeza, díme con la señora sin detalles, que ahora parecía un monumento, de pies ya, los brazos al cielo, los ojos desorbitados, levantarse las ropas hasta más arriba del vientre, rugir como una fiera acosada, dar un salto trascendental y lanzarse por la ventanilla. Había perdido la razón. 185 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Luego, según puede hoy colegir mi vacilante memoria, el tren siguió haciendo breves recorridos interrumpidos por luengas paradas. En una de ellas, la más larga, bajé de nuevo al andén. Ya la mañana no estaba allí. Se había quedado atrás. Debí presumir que caminábamos a gran velocidad. Tal vez… En cambio, había llegado la tarde, sana de cuerpo, como una rapaza de la montaña, llenos los vellos de sus piernas con los cadillos y las zarzas de estrellas y de las nebulosas que eran como un presagio de la noche que venía para poner a la tarde bajo el embozo de la sombra. La noche, sí, con los botones de las estrellas en los ojales de las nebulosas… Al cabo de centurias de minutos, me lancé a preguntar a mi amigo la causa de espera tan larga. Le encontré bajo un árbol, en el límite del bosque. Lloraba. Preguntéle la causa de su pena: —Señor –díjome–, se ha agotado el carbón. El tren no puede caminar. Vinieron lágrimas a mis ojos. Las columbraba, entre los hilos de mis pestañas, saltar, como pequeñas olas de un mar disperso. Cuando pude hablar le dije: —¿Y no es posible idearse algo para que camine? Si lo empujáramos… no cree usted –me aventuré a insinuar. —Imposible. Pesa demasiado. Entonces fue cuando sentí, en la obscuridad de mi cerebro, como que encendían el fósforo del genio, que sólo una vez es genio, y grité: —¿Y si desarmamos uno de los furgones de carga y lo utilizamos como combustible? Sentí el garfio del nervio que no tiene control en el entusiasmo súbito: eran las manos de mi amigo el maquinista que estrechaban las manos de su amigo el viajero. ¡Pobre alma buena! Le vi correr hacia la víctima… hacia la víctima, que era el carro número catorce… El tren caminó. Ya habían traído el paraguas de negro terciopelo de la noche. Eran las nueve. Entonces pude observar un cintillo negro en el brazo izquierdo del joven esposo. ¿Era, por ventura, un jirón de la noche? A mi pregunta respondió: —Es por la niña. La enterramos en la estación anterior. Fue en ese mismo momento cuando observé lleno de pavor, que el carro se deslizaba como en el aire; que luego le entraba un extraño melindre afectado, cual si le hubieran dado un pinchazo: eran las espuelas de la Muere que se clavaban en los ijares del convoy… Me percaté de que íbamos en vilo, por los elementos. Percibí un cambio radicalísimo en los ruidos. Luego un silencio atroz, que duró un instante. En mi cabeza entró el vacío… y perdí el conocimiento. Cuando volví a la razón, estaba en Santos, la dulce y bella pequeña villa, en la honda axila de la bahía… Allí lo supe todo. Yo era el único superviviente. El tren había llegado a Santos sin locomotora ni maquinista. La empresa explicó el hecho diciendo que ambos se fueron por un puente, desapareciendo en el fango, y que el resto del convoy, por impulso y desnivel, siguió corriendo hasta llegar a Santos. El pueblo, sin embargo, tuvo distintas maneras de interpretar aquello… Mas yo creo, francamente, que la máquina abandonó el carril y se fue por la jungla, desesperada, llena de remordimientos, plena de pensamientos suicidas, por la antropofagia cometida con el vagón de carga, que engulló en su vientre de llamas. Tal vez podría 186 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II vérsela, corriendo, desaforada y sin rumbo, por bosques y montañas, en noches óquedas y tempestuosas, como un terrible fantasma de hierro y fuego, violador de mañanas enfermizas. OTILIO VIGIL DÍAZ (N. 1880)* Cándido Espuela A Elías Brache hijo En el plácido y pintoresco pueblecito de Jarabacoa –un nido en el corazón de la montaña– Cándido Espuela era el hombre polivalente. Político de fuste, secretario de todas las secretarías, maestro de escuela, agricultor, orador, curandero, boticario, negociante, corresponsal del Listín Diario, literato, hacedor de charadas, maquiñón, prestidigitador y gallero. Todos estos ejercicios eran circunstanciales y transitorios, y los cambiaba dado su temperamento inquieto, aventurero y guerrero, por las armas, que eran su delirio, su vocación permanente, básica, definitiva; por las armas reivindicadoras y vindicadoras, como decía él, seguido que estrellaba el primer cojetazo en uno de los cuatro puntos cardinales de la convulsiva República. No se habían cicatrizado aún las heridas profundas que habían hecho en el crédito político, económico y social, en el mismo corazón de la república, la llamada “Revolución de la Unión”, ese amasijo de felonías y fechorías, de ambiciones y de crímenes, en la que tomó parte activa, activísima y decisiva, el malicioso Cándido Espuela, cuando la llamada Revolución de la “Desunión”, la más cruenta y salvaje de todas las habidas, prendió de nuevo la tea de la guerra civil, cuyas llamas iluminaron, trágicamente, a esta tierra nuestra, la más dulce, la más bella, la más fecunda y desgraciada del mundo. Una de esas mañanas alegres, del precioso y canoro valle de La Vega Real –recargado siempre de perfumes bucólicos– se sintió, de súbito, un tá, tá, tí, tá, un toque de corneta de los lados de la Cigua, por donde un sobrino del polivalente Cándido Espuela, polivalente y bélico, llamado Turín, un muchacho medio civilizado, honrado y trabajador, ajeno por completo a ventajas y canallerías de la malvada política criolla, que tenía una pulpería buenaza, hecha de hombre a hombre, con honradez, con el sudor de su frente, que es como aconsejó Dios que se haga el dinero, para que no envenene el alma, el pensamiento, la vida y la muerte… —Esa tropa –murmuró el joven y honrado comerciante–, segurito que es de tío Cachito, como le decía él cariñosamente, y como si le hubieran tocado un botón eléctrico, saltó hacia la parte afuera del mostrador, en mangas de camisa. Apenas habían desfilado, de uno en fondo, frente al bien surtido establecimiento de Turín, los veinte o treinta infelices campesinos, jocundos y chachareros, regalando saludos y adioses, de boca, de manos y de sombreros, cuando irrumpió en la amplia enramada anexa a la pulpería, el Jefe de la Columna, que venía a lomo de Cañonga, su mula baya, cañas negras, su ñoña, como decía él, que estaba para ese entonces que se le podía jugar dados en las nalgas, redonditas y lustrosas. *O. Vigil Díaz, autor de Góndolas (1912); Miserere Patricio (1915); Galeras de Pafos (1921); Del Sena al Ozama (1922); Orégano (1940); Lilís y Alejandrito (1956), y artículos y juicios críticos (fatamorgana) dispersos en diarios y revistas. 187 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Cándido Espuela venía armado hasta los dientes. Traía un sable de espejitos, un revólver nuvesiningo, cacha de nácar, con dos correas llenas de cápsulas preciosas. Un puñal pata e venao y un brogocito sobre las ingles. En el sombrero, con el ala levantada alante a lo mambí cubano, que le dejaba al descubierto la cara blanca, pero fuertemente tostada por el sol, un lazo grandísimo de candelón. En bandolera, la porturola, la cartuchera de búfalo, hecha en Santiago, y nuevecita también. —La bendición, tío Cachito. —Dios de bendiga, sobrino, y te haga un santo. —Desmóntese, tío; pa que tome café y se desayune. —Hombre sí, sobrino, te voy a complacei, poique eta milicia endiablá, me tiene, que a eta hora que tú ve, no me he echao ni un trago de jengibre en el buche. El malicioso, práctico y mentiroso Cándido Espuela, echó pie a tierra con dificultad, entorpecido por las armas superabundantemente innecesarias, y poco después de los abrazos, bendiciones y saludos, a familiares y extraños, tío y sobrino, con empalagosa amabilidad foránea, se sentaron a la mesa cibaeña, siempre oportuna, suculenta, nitrogenada, esa mesa digna de la caverna prehistórica, recargada de viandas humeantes, de huevos fritos con los cebollines y la clara achicharrada, de carne y longanizas fritas sin estáticas, sin burruqueos inciviles. Ya en el café, en el paladeo de ese aromático y sabroso café de La Vega, en el preciso momento filosófico en que Espuela encendía un cigarro, el sobrino, que lo quería y que ya tenía su trompo embollado, le rastrilló a boca de jarro: —Tío, perdóneme la pregunta, ¿pero para dónde va uté con esa tropita?… —Para dónde voy a dir, muchacho, parriba, pai sitio de la Capitai. —Dispénseme, tío Cachito, pero dígame, ¿cuándo e que usté va a entrai en juicio?… Uté no sabe que la cosa pallá arriba está que arde. A Eliseo y otro General colúo le han rompío la caja dei pecho de un cañonazo. Si a usté lo malogran en una de esas sabanas grandísimas, se lo comen los perros, ahí no entierran a nadie. Si uté se muere pacá, le llenan la sepultura de clavellina y estefanotas, toitico el mundo lo llora, le hacen un rincón bien gritao, y una misa con música. Cómo se le ocurre, cojei ahora parriba, licencie esa tropita en llegando a Pontón, y vuéivase, que usté es un hombre muy querío, útil, necesario, indispensable, sin uté su pueblo no es pueblo, quédese poi Dió, no vaya a paite. Espuela, con la barba sobre el pecho, afectadamente enternecido y agradecido por las cándidas reflexiones del sobrino, le contestó: —Tropita no, sobrino, tropa y de la buenaza, de la caliente, de esas que dejan el sitio pelaito largando plomo. Pero, después de to, no te preocupe, que yo nunca me adentro mucho en la chispa, yo peleo siempre detrá del jumo, que digamos, –y echándose la porturola, la cartuchera de búfalo, sobre el ombligo– ve, –le dijo, y fue sacando y poniendo sobre la mesa: Un pedacito de corcho, un cabo de vela de cera, tres cajas de fósforo, dos juegos de barajas españolas viboreá, dos dados cargados en tres suertes en la carrera, y una panela de dulce de leche. Sobrino, yo no he matao ni pienso matai a naide. Y hurgando de nuevo hasta el fondo de la porturola de búfalo, sacó y le mostró al sobrino algunas cápsulas, haciéndole notar sus condiciones inofensivas. —Ve, sobrino, son de güebo e chivo y mi carabina es un brogocito; y después de relojear los contornos de la pulpería, por si había moros en la corte, le dijo casi en el estribo del oído: 188 SÓCRATES NOLASCO | EL CUENTO EN SANTO DOMINGO – TOMO II —En el último sitio, en el de la Unión, yo me gané mil pesos. Déjame jacei, que yo no dentro en eta cosas sino poi negocio na má, yo no creo en nada ni en naide… Y le echó la pierna a Cañonga, que piafaba en la enramada, loca por tragar tierra caliente, tierra de guerra… CUENTO DE CAMINO Por qué el negro tiene la piel así* A la sombra de caoba corpulenta reposan Jesucristo y San Pedro, después de andar por el mundo mejorando la suerte de los mortales. El mal se alejaba momentáneamente de la tierra, y el divino Jesús quiso, además de todo el bien realizado, otorgarle un don a cada ejemplar de las razas humanas. Entonces fue cuando San Pedro hizo comparecer al indio, al blanco, al negro, al amarillo y al mulato. Trató de colocar al negro en lugar de preferencia, compadecido de haberlo visto trabajar de seis a seis, tostado por el sol y en ocasiones bajo torrenciales aguaceros. Y su mirada, a la que nada se esconde, notó que el negro se deslizaba, se evadía colocándose en la retaguardia. —Jesús –habló San Pedro– está satisfecho del regular comportamiento de ustedes y, compadecido por los viejos padecimientos de todos, quiere otorgarle un don a cada uno. Pídele tú lo que más deseas, –le ordenó al blanco. —Señor –suplicó el aludido arrodillándose ante el Redentor del mundo– dame una chispa de tu sabiduría. Tengo fe y con tu ayuda sabré descubrir medios para aliviar y mejorar la suerte de mis semejantes. —Otorgada te es: estudia y sabrás… –le dijo el Señor. —Pídele ahora tú, –le ordenó San Pedro al amarillo. —Señor, que una chispa de tu lumbre resplandezca en la hoja de mi espada: quiero ser un conquistador. Por la memoria del llavero eterno pasaron sombras diversas, chorreando sangre… y las pupilas se le nublaron. —Otorgada te es, y conquistarás mientras seas clemente; –díjole Dios. —Pídele tú, –le ordenó San Pedro al indio sin volver a mirar al amarillo. —Quiero una brasa de tu luz, Señor, para encender el tabaco de mi cachimbo, y fumar, y soñar… –suspiró éste. —Otorgada te es: tómala, fuma y… sueña; –le dijo Jesucristo envolviéndole las ideas en la humareda en que se convertía el tabaco de su cachimbo. —Pídele tú, –le ordenó San Pedro al mulato mirándole hasta el fondo de la conciencia y sin pizca de simpatía. —Dame, buen Dios, la chispita necesaria para mantener encendido el fuego de mis apetitos: quiero gozar… ¡Gozar y gozar y no perder el gusto! —Otorgada te es, –suspiró Jesús–. Peca y… arrepentido, reza. Y el negro, receloso, no se acercaba. Un viento manso venía de más allá del mar, voló sobre la llanura y, feliz, acarició durante un rato las sedosas y abundantes barbas del llavero eterno, quien, dulcificando aún más la voz, ordenó con simpatía: *Este cuento de camino, o folklórico, le fue dictado en Enriquillo a Sócrates Nolasco por el señor Numa Pompilio Sánchez, ahora ciego, de setenta años de edad, quien fue Juez Alcalde durante varios años. 189 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —No seas tan tímido; acércate y pide. Entonces el negro, sospechando como ante un recodo del camino real, se rascó la cabeza y mirando de soslayo, precavidamente dijo: —Mire, Siño Jesucrito, y Uté, don San Pedro… no se preocupen por mí, que yo ando atrá d’esta gente: soy el encargao de llevale las maletas. Y desde aquel lejano día, por haber preferido a una chispita divina la desconfianza, hija de la malicia, anda y andará el negro con la piel a oscuras sabrá Dios hasta cuándo. 190 No. 16 J. M. sanz lajara el candado Prólogo Manuel Valldeperes prólogo Cuando J. M. Sanz Lajara publicó en 1949, los primeros cuentos de ambiente americano en su libro Cotopaxi, hizo, en las palabras de presentación, una confesión que es válida para toda su obra posterior. “Alguien dijo, hablando de la vida –escribía hace diez años–, que en ella existe toda plasmación. Añadiremos que la fantasía en literatura está desapareciendo, si no ha desaparecido ya. Este libro se formó en la vida, con ella y de ella. Los hombres que voy a presentar cruzaron sus caminos con el mío. Las mujeres pasaron por mi puerta y algunas –¡benditas sean!– dejaron un beso, una caricia y una que otra lágrima, que sin dolor no hay sentido del propio destino”. Refiriéndonos a este libro –cuentos y narraciones ecuatorianos–, dijimos: “Sanz Lajara es un escritor que aspira a la máxima naturalidad y también a la más diáfana claridad descriptiva. Leyendo las páginas de Cotopaxi se siente la sensación del contacto directo con lo que en ellas se describe. El paisaje adquiere extraordinaria grandeza, no porque haya acertado a presentarlo en su natural fisonomía, sino por haber sabido descifrar su misterio y descubrírnoslo con emocionada sinceridad. Y si ha sabido calar hondo en la entraña de la tierra, de una tierra serena y colérica al mismo tiempo, poblada de volcanes, no ha sido menor su acierto al presentarnos a los hombres que la animan con sus cantos y que la riegan con sus lágrimas. Cotopaxi cuenta, pues, con el respaldo de la vida”. “La vida es el hombre –agregábamos–. Por eso Cotopaxi recoge las verdades de la vida, ora alegres ora trágicas, al través de lo cotidiano, de la simplicidad de lo cotidiano. El emético Pedro, el terrible Juan Manuel, la cerril Maruja y la romántica Sheila, para no citar más que algunos de los tipos que desfilan por ese retablo de amor, son seres arrancados de la realidad. Seres a quienes el autor ha visto amorosamente y ha tratado en su diario vivir. Sus huellas están en el libro en la plenitud de su vivencia espiritual. El fervor descriptivo es lo que Sanz Lajara ha puesto en ellos para que el instante de vida que ha captado tenga, además de verismo, impresa la huella de la emoción verdadera. Y esto es lo que hace que Cotopaxi sea, no sólo una biografía con alma, sino la captación amorosa –y por amorosa espiritualizada– del alma de un pueblo”. En Aconcagua, libro de cuentos publicado en 1951, Sanz Lajara sigue las mismas sendas vitales de Cotopaxi. Vitales y luminosas, porque ambos libros se formaron en la vida –con ella y de ella–, para ser vida a su vez: vida animada por un tesoro inapreciable de experiencias. Conocedor de América –hombre y paisaje, acción y ambiente–, Sanz Lajara nos presenta un “Aconcagua”, relatado con la emoción del observador inquieto, lo que su escrutadora mirada ha descubierto, fuera de lo común, por tierras del Perú, de Chile, del Brasil y de la Argentina. Son hombres y mujeres de América, con sus peculiaridades al descubierto, porque nos las presenta con el corazón palpitante, dentro de un ambiente tan real como incitante. En el libro de ahora, en El Candado –veinte cuentos de ambiente continental–, al igual que en Cotopaxi y en Aconcagua, el hombre de América y la América misma, palpitan. El americanismo de este libro –americanismo con anhelos y angustias para y por el hombre universal– no discrimina: presenta los hechos con toda su intrínseca e influyente veracidad. Por eso, precisamente, el hombre de América se reconoce en sus páginas. Se reconoce como colectividad con un destino común y con la sola ambición de este destino. Ha dicho Sanz Lajara, para resumir ese esencial americanismo: “…hay en esta América tanto y tanto de ver y de amar, que no hace falta mirar a otra parte. Bajo sus cielos azules, 193 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS conviviendo con sus pueblos y razas, siendo parte de ellos, se acerca uno bastante a la felicidad”. Y a descubrir esta felicidad, después de haber descubierto el hombre y el paisaje americanos –su naturaleza incitante–, tienden las inquietantes y sutiles páginas de El Candado. A descubrir esta felicidad al través de la vida cotidiana, con todo lo que hay en ella de alegre y de bueno y también de angustia y sufrimiento. Las páginas de este libro resuman, como las de Cotopaxi, como las de Aconcagua, una profunda compenetración espiritual con el medio y un hondo conocimiento de la realidad. De esta comprensión y de esta penetración, tanto como de la manera directa y simple de narrar los hechos, no exenta de un dulce hálito poético, surge la impresionante sinceridad de los cuentos de El Candado. Escritor ávido de vida, Sanz Lajara capta lo que trasciende de esta tierra recatada y virgen y la ama. Este amor es lo que ha dejado flotando en el libro para hacer cierta su propia afirmación: para hablar de montañas hay que amar a las montañas, para hablar de hombres hay que amar y comprender a los hombres. Y de amor y comprensión está hecha su obra. Es sorprendente comprobar cómo, en un estilo impresionista, ágil y vigoroso al mismo tiempo, va arrancando Sanz Lajara los secretos a la naturaleza y al hombre para describirlos con precisión y claridad. Y es sorprendente comprobar, también, cómo se va perfilando la biografía de la vida, al través de pinceladas nerviosas, en las páginas emocionadas y emocionantes de El Candado. Esta difícil facilidad es la que acredita a Sanz Lajara como escritor de temple. Como un escritor de temple que sabe descubrir en la actualidad viva lo que hay de legendario en América y que el hombre no ha dejado morir para que perdure su singular contextura psicológica. Los tipos cuyo instante de vida ha captado Sanz Lajara en sus cuentos son diversos, con esa diversidad que hace infinita en matices la biografía del hombre. De esa diversidad ha sacado provecho el autor para ofrecernos una síntesis de la vida del hombre americano. Y si es cierto que nos ha presentado a todos y a cada uno de ellos con amor, también lo es que por ese amor, por su fidelidad a ese amor, no ha dejado de ser fiel a la verdad. De Camilo a Luis y de la joven María a la negra Ángela hay un abismo que vencer; pero flotando por sobre ese abismo de caracteres está la vida, triunfante, con su lastre de angustias y de dolores y también de sanas alegrías: la sana alegría de vivir, que es la gran esperanza y el gran estímulo del hombre. Y esto –el alma de un continente– es lo que late en los cuentos de Sanz Lajara. Se ha dicho que el cuento literario es la transformación de la verdad verdadera, al través de una mente apasionada, hasta convertirla en una mentira bella. Esto no es el caso de Sanz Lajara, cuya originalidad, que es una transposición de la realidad más íntima, constituye una protección contra interferencias extrañas o, si se quiere, contra la violación, por ajenas sensibilidades, de una intimidad en carne viva. Ya hemos dicho que el autor de Cotopaxi, de Aconcagua y de El Candado aprehende, en sus cuentos, los secretos de la naturaleza y del hombre para describirlos con precisión y claridad, sin quedarse nunca en el interés puramente descriptivo. Por eso se mantiene en ese punto intermedio, vital y emotivo al mismo tiempo, entre el desprecio de los hechos, que conduce a un lirismo estéril, y la supervaloración de éstos, que nos sitúa en el campo estricto del reportaje. 194 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Sanz Lajara es un escritor original, de la estirpe de los grandes de América, porque contempla la vida con afán analítico. La desnuda, la desmonta y la reconstruye con su propia personalidad revelada de adentro hacia afuera; pero no desarma nunca la estructura interna de la realidad para narrar los hechos. Tampoco cae en el boceto costumbrista, porque en sus narraciones hay emoción. Por eso sus cuentos son cauce de una expresión netamente americana. Todos los personajes de los cuentos de El Candado y de sus libros anteriores –Cotopaxi y Aconcagua– son reales, vivos, arrancados de la desnuda y aleccionadora realidad de cada día y el autor no los aparta, al darles vida literaria, de esa realidad, de su realidad. Son seres que no se miran vivir, sino que viven. Sus miradas se vuelven hacia adentro para verse tal como son, para mostrarse, en la plenitud de su vigencia humana, tal como son. En ninguno de los humildes personajes que nos presenta Sanz Lajara, tan llenos de vida, tan sublimes en el dolor, tan esperanzados, hay el más mínimo atisbo de falsedad. Son reales –algunas veces cruelmente reales– y, sin embargo, destilan poesía. La misma poesía con que el autor va creando el ambiente que les circunda. Así son María de La casa grande, tan serena en el amor; Paulo, el de la vida bien vivida, de El sueño; Isaías y Ángela, los negros felices de El milagro; el indio Osvaldo, sumergido en el recuerdo de Shirma… Así son todos los hombres y mujeres a cuya vida nos acerca. Es que Sanz Lajara nos presenta al hombre como parte articulada de la naturaleza, en su esencia humana y vinculado al medio para que su espíritu trascienda y se manifieste ampliamente. Así es como surge el fondo de poesía que hay en sus cuentos y, sobre todo, su calidad pictórica, alucinante y emotiva. Y así es como consigue que sus descripciones posean una emocionante y sugestiva plasticidad. Pero, a pesar de su poder de sugestión, no es la existencia de los personajes –lo real de esa existencia– lo que más nos impresiona en los cuentos de Sanz Lajara, sino su vida espiritual, con todo lo que hay en ella de videncia y de presentimiento, de sugestión de otras vidas. Se trata de un trasunto de lo individual a lo universal y humano al través del cual trata de descubrir el sentido superior del hombre como paso seguro hacia la fijación de su destino. La nacionalidad no es una obligación impuesta al escritor, sino una necesidad intrínseca de su obra y, por consiguiente, un atributo de ésta: la fuerza y la vivencia del origen. Por eso, a pesar del ámbito americano de los cuentos de Sanz Lajara, la presencia del dominicano está latente en todos ellos. Y es desde este espíritu, precisamente, que ve lo americano con claridad y simpatía, con amor y, sobre todo, con esperanza. Su estilo es claro porque ve las cosas con claridad y las dice de manera convincente. Prosa clara, diáfana, dinámica en la que las palabras, imbuidas de aliento poético y de humano temblor, nos dan una idea exacta de su valor: la más adecuada a las ideas y a los sentimientos que expresan. Esta claridad es parte muy importante de la originalidad que se manifiesta en El Candado. Ahora que la pasión creadora de América se ha concentrado, para dar en el cuento lo más peculiar y lo más auténtico de sí misma, J. M. Sanz Lajara ha de ser tenido por uno de los escritores más representativos de nuestro Continente, porque esta pasión creadora –reveladora– está viva en él, con toda su influencia trascendente. Manuel Valldeperes Ciudad Trujillo, mayo de 1959. 195 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Sanz Lajara recoge en este libro un grupo de cuentos que ha recorrido América y Europa. Mundo Hispánico en Madrid, La Prensa en Lima, Clarín y el Nacional en Buenos Aires, Hablemos en New York, Américas en Washington, Correo da Manha y Tribuna de Imprensa en Río de Janeiro, publicaron oportunamente lo mejor de esta cosecha del escritor dominicano que ya es propiedad del gran público continental. Cuando el autor era embajador en el Brasil, un grupo de intelectuales formó en aquella capital una peña literaria que recibió el nombre de Rui Barbossa. La edición brasileña de estos cuentos dijo entonces: “El Candado, El Charco, El Otro, El Feo, no sólo caracterizan a un escritor, señalándolo definitivamente como uno de los artistas más perfectos, sino que, sobre todo, lo inscriben entre los creadores dotados en igual dosis de la llama del talento y del secreto de la artesanía, pues él es artista y artesano, como lo son pocos cuentistas contemporáneos que, frecuentemente, hacen cuentos perfectos a su manera, despreciando las reglas del género”. (O Cadeado, página 128). “Estos cuentos forman, desde ahora, parte de una antología del cuento americano que ha de ser hecha sin prejuicios y preconceptos. Para que un cuentista pueda ser llamado maestro en el género, para que sus historias se transformen en eso que se acostumbra llamar literatura en vida inmediata, en vida vivida y sufrida, no es necesario otra cosa, no se precisan otros elementos que esos usados por Sanz Lajara con tal fuerza –y firmeza– que después de la primera página de cualquiera de sus trabajos se cautiva al lector y después de la última lo obliga a quitarse el sombrero. Quitemos, pues, el sombrero”. 196 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO El candado —¡Váyase, compadre! ¿No está viendo que bebió demasiado? —Sírvame otro, otro no me hará mal. Camilo inclinó la cabeza sobre la mesa y se hundió los puños en las mejillas. En la calle un viento frío golpeaba las casas dormidas. En la taberna el humo de los cigarros no podía salir. —Deme, –ordenó Camilo– este último será el mejor. No quería volver a casa. Estaba, de pronto, cansado de luchar contra su corazón que adoraba a Elena y contra su orgullo que deseaba matarla. Eran cosas de hombre y cosas de indio todos los pensamientos de Camilo. Apuró su trago y suspiró. Seguramente que llevaba caminados muchos suspiros aquella noche. Y muchas maldiciones, encerradas en su pecho, como el humo de la taberna que no podía salir. —Voy a cerrar –dijo el tabernero, con una voz sin apelación. Los indios se fueron levantando a regañadientes, como si la muerte les hubiese llegado en la última copa. Camilo quedó sentado, encogido dentro de su dolor. —¡Ándale, Camilo! –le suplicó el tabernero, cuando los dos estuvieron solos en el salón acallado. Se levantó, irguió la cabeza, se echó atrás el pelo, caminó hacia la puerta. Sentía que el piso le golpeaba con su oleaje y que las paredes estaban bailando una danza triste, como la música que los indios entonan en tiempo de sequía. En mitad de la calleja se detuvo y respiró con los brazos abiertos. —No se me pierda, compadre –oyó decir al tabernero–, mire que la Elena luego me echa la culpa. Camilo se movió cuesta arriba, sobre los adoquines que resbalaban en sus alpargatas. Las montañas se inclinaban para recoger, suavemente, a la arcaica ciudad violeta. Una luna de pizarra saltaba de un cerro al otro, borracha de distancias, como Camilo. En las puertas cerradas no había ningún candado. Los indios dormían, o hacían el amor, o sufrían, o rezaban, o estaban quietos, esperando morir en una noche así, de luna de pizarra encima de la ciudad violeta. Camilo sabía que en la puerta de su casa no habría candado. Era esa su ilusión, su gran esperanza, masticada entre tragos, soñada ante la mesa de la taberna, en las horas de sueños y de temores. Y si no había candado, podría tocar con escándalo para que Elena le abriese y en Elena descargar su hambre de besos y su fiebre de mimos. Iba solitario, luchando contra la calle que se alzaba y se caía, como el lecho tormentoso de un río, como las grietas misteriosas de un glaciar. Contó las puertas, contó las casas. En ésta nació un niño que no vería la luz del sol, en aquélla murió un viejo muy viejo, de cara ovejuna y nariz ganchuda, en esa otra presintió silencio, el silencio que dejan los hombres y las mujeres que no son más. Y Camilo estuvo frente a su puerta. Y sintió temblíos, porque en su puerta, colgado como un pezón, estaba el candado. Elena su mujer no había regresado, y Camilo tuvo ganas de llorar. Miró al candado, lo tocó con sus manos, lo acarició. Luego descargó en él una patada, y otras muchas, y en ellas su ira y su encono, sus furias de macho vencido. Se arrodilló, cerró los ojos. —¡Mi Elena! –monologó. ¡Mi Elena del alma! ¿Por qué te has ido? ¿No ves que te quiero, no ves que no puedo vivir sin ti? 197 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Sus palabras rebotaron en la calle desierta, de casa en casa, de esquina en esquina, desesperadas y calientes, como animalitos acabados de nacer. Después volvieron hasta su boca, abierta en la noche como un pozo insondable. —Un hombre sólo quiere a una mujer, Elena. Yo te quise desde niña, desde que jugábamos en el valle y nos bañábamos en el río. Tú no tienes otro dueño, yo no tengo otra dueña. Nos conocemos como la tierra al agua que baja de las nubes, Elena. ¿Por qué me haces caso? ¿No ves que soy el más bruto de los indios, el más imbécil de los hombres? ¡Mi Elena! Tú cerraste esta puerta, para dejarme en la calle, borracho como estoy, sufriendo como estoy… Se agrandaba el lamento, un lamento que iba perdiendo orgullo a medida que crecía y enjuagaba el candado con saliva. Camilo lloraba con lágrimas grandes. Hipaba, se contorsionaba. La luna se había aquietado sobre un cerro. La ciudad no se movía, a pesar de que los perros ladraban su intranquilidad. —Yo no puedo dejar de quererte, Elena, no podría jamás. ¿No sabías que tú eres la cosecha y la lluvia, la paz y el amor, mis hijos y mis locuras? Perdona mis golpes, perdona mis insultos, perdona a tu Camilo… Sé que he afrentado a tu cuerpo, pero también puse en él todas las ansias que traje de mi padre. ¡Elena…! El nombre de la mujer ausente se elevaba ante la puerta, hendía los maderos y entraba al cuarto oscuro y vacío, donde esa noche Elena no había venido a dormir, ni a esperar la paliza de Camilo. Y el indio siguió llorando, a la callandita, con unos ruidos que parecían de ratón, con unos ruidos que arañaban la puerta o hacían tintinear al candado, siempre colgado como un pezón. —¡Mentira que eres mala! ¿Me oyes? ¡Mentira! Son cosas que me invento para hacerte sufrir, para que sepas que yo soy el macho, que yo mando en mi casa, en mi cama, en tu cuerpo, en tu corazón. ¡Porque soy muy macho! Le parto el pescuezo al que te mire… No lo dudes, Elena. No me importa que los niños te hayan ablandado la barriga, ni que tus pechos no sean los palomos de nuestra juventud. ¡No me importa! Lo que me importa es tu abrazo, es tu llanto, son tus ojos que cuidan mi sueño de borracho, que saben cuando los niños tienen fiebre. Lo que quiero es que te quiero. ¡Y te quiero tanto que ya no tengo orgullo y te lloro, Elena, te lloro como si toditas mis lágrimas no me bastaran, y me fuera preciso irme al río, y allí mojarme los ojos, para llorar más! ¡Qué poco hombre he sido, Elena, qué poco macho que soy para ti! Comenzaba a bajar la niebla de la serranía. Del negro costillar de los volcanes fue cayendo la sábana envolvente, en la que pronto se arropó, llena de frío, la ciudad. Y los indios dormidos la sintieron llegar hasta sus lechos, encogiéndolos como bestias gastadas, como ramas de un árbol que arrancó el huracán. —¡Elena! –mugía Camilo, arrodillado ante el candado que no quería contestarle. Ya le dolían las piernas y las rodillas ante aquel altar solitario–. ¡Mi Elenita buena, mi Elenita mansa, mi Elenita santa, más santa y más buena que todas las santas…! Déjame entrar, Elena, déjame entrar a mi cama y besarte, besarte mucho, como yo sé que a ti te gusta que te besen cuando hace frío. Déjame que durmamos juntos, como siempre hemos dormido. No te he de pegar, Elena, no te he de pegar más. Camilo sintió frío, el frío seco y agudo de los indios que se emborrachan ante las zambas y en los zaguanes, el frío que mata los animales en los páramos o enloquece a los volcanes. Pero su llanto, saliéndole del pecho y corriéndole por las mejillas, le calentaba la boca y las manos, sus manos hechas zarpas sobre el candado. 198 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —Elena, ya me estoy enojando, ya me están cargando tus indiferencias. ¡Abre esta puerta, Elena! Quita este maldito candado que no me deja verte, ni besar tu boca, ni morder tu pelo, ni decirte al oído, bien cerquita, todas las cosas que tanto te gustan… ¿Te recuerdas cuando nació el Emilio, y la Elenita, y los mellizos, y el Josecito, y las mellizas? Nuestro amor es grande, tan grande como los montes… Cayó el borracho sobre la calzada y cerró los ojos. En el principio de su sueño profundo le dio un beso a Elena. Y con el beso aquél, un abrazo apretado, un abrazo amoroso, de vuelta a la vida, de vuelta a su mujer que regresaba. Amaneció. El sol anduvo buscando camino en la cordillera y se coló al fin por el desfiladero, y entró a la ciudad sin premuras, como si su visita fuera cosa manoseada y común. Luego los indios, desperezándose, fueron asomando sus caras en las puertas entreabiertas y uno que otro levantó los ojos, saludando al sol, o persignándose, sin comprender el nuevo amanecer. —Ahí está el Camilo, borracho como siempre; ¡qué hombre, Dios mío! Pobre de la Elena! Aguantarse un marido que no sirve para nada… Tímidas como hormigas, despertadas de un sueño sin descanso, murmuraron las mujeres camino de la ciudad. Y los niños, emponchados, comenzaron a corretear en la calleja. Uno de ellos envió una piedra, que golpeó sonoramente el candado de la puerta de Camilo. Después llegó Elena, con la fila de los inditos detrás. —Sin ruido, hijos, que vuestro padre está mal otra vez. Pasó sobre el cuerpo de Camilo, abrió el candado con una llave grande y pesada y rogó a los hijos: —Ayúdadme… No le despertéis… Cargaron a Camilo, como en un entierro. Le llevaron a su cama y le arroparon cuidadosamente. Después Elena se asomó a la puerta y antes de guardar el candado, se puso a llorar silenciosamente en un rincón. Allí estuvo unos minutos, antes de comenzar a preparar el desayuno, usando de algunas de las lágrimas que tenía guardadas en el pecho, desde que era niña, hasta que fuera vieja. La casa grande Era una casa con historia. Casi con mil historias. Se alzaba en lo alto de la colina y se subía a ella por un caminito resquebrajado y pedregoso. Tenía ancha balconada y ventanas azules, que eran los ojos de la blanca pared de cal. Hubiera sido una casa más, de no ser por las luces que la abrillaban de noche y las risas que saltaban hasta el valle como cohetes. Además, en la casa grande siempre había hombres y mujeres, muchos hombres y muchas mujeres. Y risas, risas y risotadas y aun carcajadas. Nadie había buscado lágrimas en la casa grande. Cuando trajeron a María a la casa grande, María todavía era niña, un ovillo de carne acremada, con dos ojos profundos y verdes, como agua de mar tropical, y un cuerpito rosado y débil, tan débil que en él los movimientos parecían cansados antes de comenzar. La entregaron de noche y allí se quedó, remota y perdida, envuelta en las luces, el ruido, y el taconeo de las mujeres, desconocida por los hombres que no podían comprenderla. Después, con los años, María fue en la casa grande sólo una cosa, sin sexo, sin palabras, con el hálito de vida indispensable para no ser confundida con las alfombras o con la escupidera. 199 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Luis era del pueblo, como los árboles o las piedras. Y el padre de Luis, y el abuelo de Luis, también eran del pueblo. Y como Luis sabía que el padre suyo y el abuelo suyo conocían la casa grande, en Luis, desde muy niño, latió el deseo de conocer la casa grande. Le atraían las luces y las risas y sobre todo el perfume que un día percibió en una de las mujeres de la casa grande cuando ella pasó por su lado, en una calle del pueblo. Eran muy conocidas las mujeres de la casa grande. Como habían llegado de todos los caminos y sabían de todas las historias, y además amaban en todos los amores, la gente respetaba un poco a las mujeres de la casa grande. No tenían nombres exóticos ni grandes preocupaciones, algunas no sabían leer y la mayoría era holgazana, un rebaño de hembras que vivía de noche. Y esto último estaba muy de acuerdo con la voluntad y los deseos de los hombres del pueblo. Y aun de los hombres de algunos pueblos vecinos. Y hasta de otros pueblos que no eran vecinos. Por eso Luis oyó decir una vez que sin la casa grande toda aquella comarca hubiera sido de lo más aburrida. Los pensamientos de Luis respecto a la casa grande eran muy diversos. Noches hubo en que la comparó con un coche que corría por el bosque; noches en que odió la algazara que de ella salía hasta meterse debajo de su almohada, no dejándole dormir; noches en las que, sin entenderlo bien, deseó que la casa grande fuera un bote de río y él su piloto, para llevársela hasta el mar y dormirse en las olas. Eran pensamientos invertebrados, los pensamientos sin huesos de los niños que todavía no saben amar. Luis creció alto de cuerpo, un mulatón con el arqueo de un gorila y la fuerza de una locomotora, aunque una locomotora a vapor, no eléctrica, porque sería demasiada fuerza en un hombre. Gustaba cosas raras Luis. Gustaba de bañarse bajo la lluvia, de montar caballos al pelo, de comer frutas de ramas altas y luego, cuando la escuela le metió la lectura en el último recoveco del cráneo, gustó Luis de leer a solas libros de cuentos y novelas, imaginándose que él era siempre el héroe, malo o bueno, en derredor de quien la trama era urdida. Un día se encontraron en el río Luis y María. —¿Quién eres? –le preguntó ella. —Soy Luis. A nadie tengo miedo. María deseó reír, pero no se atrevio y dijo: —Yo soy María –y bajando los ojos, agregó–: Vivo en la casa grande. Luis la miró con curiosidad. Las mujeres de la casa grande no eran tan tímidas, ni andaban con los labios secos de pintura, ni hablaban, en el río, con mulatos como él. Luis decidió que aquella mujercita le engañaba y se mostró receloso. —No creo que seas de la casa grande. No estás perfumada –sentenció. —Y sin embargo –afirmó María–, soy de la casa grande. Luis la vio desaparecer en la hojarasca y oyó, minutos más tarde, el golpe aplastado de un cuerpo cayendo en el agua de la poza. Luis quiso ver aquel cuerpo, porque era el cuerpo de una mujer de la casa grande. Y Luis se abrió paso por entre las lianas, hasta encaramarse en la ribera. Y allí se quedó sin aliento, con los ojos y el corazón tumultuosos. Nunca más pudo dormir Luis tranquilamente, ni pensar con orden, ni sentirse héroe, ni comer con apetito. En Luis los sueños siempre llegaban con una moza desnuda que nadaba en aguas translúcidas, los pensamientos eran de una moza desnuda que besaba su frente, la heroicidad era salvar a una moza desnuda de un torrente y el hambre era poner suculentos manjares en la boca de una moza desnuda. En la boca de una moza de la casa grande. En la boca de una moza que él deseaba besar. 200 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO En las noches rieladas de otoño, Luis se pasaba las horas en una hamaca, contemplando a la casa grande. Y cuando las risotadas tocaban la puerta de su oído, o cuando la música llegaba en la mecedora del viento, o cuando las luces danzaban un vals en sus ojos, Luis temblaba febrilmente y se sonaba los dedos, como si fueran palillos usados. Y era que en risas, luces y música, Luis cuajaba sus ansias de visitar y conocer la casa grande, y en la casa grande a María, la moza desnuda de la poza en el río. —Ya estás hecho un grandulón –le había dicho su padre–. Habrá que casarte, muchacho. —¿Por qué, mi viejo? Yo no tengo prisa. —No es cuestión de prisa, hijo mío, es cuestión de la vida. Pero Luis no quedaba convencido. Pensar en otra mujer que no fuese María era absurdo; era como bañarse sin estar sucio o comer sin tener hambre. Y Luis siguió contemplando a la casa grande y soñando con la carne acremada y los ojos profundos y verdes de María. —Yo quiero conocer la casa grande –dijo al padre una tarde. Y el viejo le clavó un bofetón en la curva de las mejillas. Y mirándole de hito en hito, le amonestó: —¡Desgraciado! ¡Atrevido! Ahí sólo hay vicio, perdición… Te prohíbo que vuelvas a hablarme de eso. El padre de Luis era un padre sin imaginación. De seguro creía que a los hijos se les educa mejor a palos o que la vida es una cosa y no una vida. Eso, a pesar de que el padre de Luis era un buen hombre y un no muy mal padre. —Madre –le preguntó Luis a la vieja–, ¿qué hay en la casa grande para que yo no pueda visitarla? —Todas las cosas que a tu padre le gustaban cuando mozo –replicó ella, porque ese día estaba enojada con el marido. —Entonces, ¿puedo ir a verla? —No hijo, porque no basta con ver a la casa grande para poder entenderla. —Explícate, madre. —No, hijo. Las madres no podemos hablar de aquello que sabemos mejor que los padres. Y Luis siguió aturdido y confuso, como un árbol azotado por la ventisca. Y pensando en María, como un desierto en la lluvia. En la casa grande, mientras tanto, María era esa cosa que se llama a todas horas y en la que no se piensa, eso que no duerme ni responde ni sufre ni puede ir al baño ni mucho menos reír o llorar. María era un adorno, un mueble, una incomodidad, un adefesio, una sábana, una prenda interior, a veces un insulto, un empellón, una caricia sin objeto. Las mujeres de la casa grande estaban, la mayor parte del tiempo, demás ocupadas para ver a María y los hombres de la casa grande eran hombres enloquecidos, hombres atormentados y hasta hombres avergonzados. Por eso María no fue objeto de sus búsquedas ni de sus desprecios. —Lo más que puedes esperar tú –le había dicho doña Nené, la dueña de la casa–, es engordar un poco, desarrollarte, hija, y ser una de las nuestras. María, como siempre, había asentido con su cabeza gacha, un banderín desgarrado en una batalla. Pero a solas María se había atrevido a pensar y a comparar. Ella no quería gritar cuando el pueblo dormía, ni recibir el aliento de hombres a quienes no conocía, ni llorar cuando, de mañana, los afeites quedaban en la almohada y en la casa grande sólo se veían caras sucias, caras tristes o rostros espantados ante el espejo. Y María comenzó a recordar a Luis, aquel muchachote que en el río le asegurara, muy seriamente, que él no tenía miedo. 201 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS ¿Miedo de qué? María tenía miedo de los puntapiés de los borrachos, de las blasfemias, de los vasos rotos, del amor, de la cara de un Cristo lleno de espinas que ella conservaba escondido entre sus ropas, como si mirarlo frente a frente pudiera provocar entre ellos un choque inexplicable. Por eso María admiró a Luis. Y lo mejor de su admiración era el saber que Luis nunca había estado en la casa grande. Para María los hombres que iban a la casa grande no eran muy hombres. Como el río era para Luis y María el lugar de un recuerdo, ambos regresaron a la poza y en ella a encontrarse y a hablar. Sorprendidos hallaron que a medida que las palabras se entrelazaban, un respeto mutuo nacía de sus cuerpos y aun de sus pensamientos. No era amor el de ellos todavía, porque ninguno de los dos conocía el amor. —¿Qué hay en la casa grande? –preguntaba Luis. Y como María no respondía, él se quedaba quieto, mirando la imagen de ella en el agua, encontrando que el agua nunca había estado tan linda. —Yo soy tan fuerte –afirmaba él otras veces–, que podría llevarte cargada hasta el horizonte. Ella no lo dudó y al recordarlo, en las noches de la casa grande, María temblaba incoerciblemente. Los encuentros de los muchachos en la poza fueron un día del conocimiento de los padres de Luis. —Te prohibimos –sentenciaron– ver a esa cualquiera. ¿Cómo puedes andar con una mujer de la casa grande? —Ella no es de la casa grande –había asegurado Luis. —Entonces, ¿dónde vive? —No importa. ¡Ella no es de la casa grande! Era el animal acorralado. Luis defendía a María con la misma fuerza con que había prometido cargaría hasta el horizonte. —¡Basta! –terminara el padre–. ¡Si la vuelves a ver te rompo la cabeza! Todas las mujeres de la casa grande son malas. Como Luis no era más que un muchacho, no reparó en la mirada de su madre. Ni en la vacilación del padre al salir del cuarto. Sin embargo, Luis supo allí mismo que desobedecería a los viejos por la primera vez. Indudablemente, Luis era un verdadero héroe. Y a la noche siguiente, Luis subió hasta la casa grande. Era noche vacía de estrellas y de cielo pegajoso. En la neblina de los cañaverales, la casa grande parecía un incendio. O, quizás, una rosa roja clavada en el pecho negro de la muerte. Pero Luis había leído tantos libros que a lo mejor eso era de alguno de los más aburridos. Le parecía mentira subir el camino pedregoso y poder volverse a mirar, atrás, el pueblo desde el cual tanto ansiara conocer la casa grande. Pero no era mentira. La casa grande, de cerca, no era tan grande. Era sólo una casa llena de luces y de ruidos y de música. Y en ella, en algún rincón, estaba María. Y Luis sólo quería conversar con María. Le pareció bien poca cosa la casa grande. Y tocó a una de sus puertas. —¿Qué quieres? –le preguntó una cabeza de colores. A Luis le entraron ganas de correr, porque nunca había visto una cara más fea ni una voz tan desagradable, pero se contuvo y respondió: —Quiero ver a María. —¿A María? –dijo la cabeza de colores, y alzando su voz desagradable, mandó un grito por toda la casa grande–: ¡María!… ¡María!… 202 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Luis experimentó la sensación de que se ahogaba. Le faltaba el aire y la camisa apretaba en su cuello como una soga de buey. El grito seguía caminando por la casa grande, como caminaba la angustia por el pecho de Luis. Pero el grito volvió y con él otra cara muy rara, como la de un cirio que pudiera hablar. —Yo soy María, ¿qué quieres? Luis miró dos veces. Y hasta una tercera vez. —Usted no es María –aseguró. La cara de cirio que hablaba se rió. Y la risa hizo eco en otras risas que salieron de los cuartos de la casa grande. “¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!” Así fue la risa, pero en la cabeza de Luis sonó como el pum, pum, pum de un cañón. —¡Usted no es María! ¡Quiero ver a María! Las dos cabezas de colores se reunieron y echaron humo de cigarrillos sobre Luis. Y nuevamente, la más vieja de ellas, dijo: —¿Conque María? ¿Eh? ¡María…! ¡Ven acá, desgraciada…! Y entonces respondió la María que Luis deseaba ver, porque las risas de la casa grande enmudecieron y hasta las cabezas de colores dejaron de reír. Era curiosa la sensación que tuvo Luis en el pecho, y en los ojos, y hasta en la boca. Pecho, ojos y boca estaban secos. Asomó la cabeza suave y menuda de María, su María, en la puerta de la casa grande. —María –dijo Luis. —Luis –dijo María, y añadió–: ¡Luis! ¿Tú aquí? —Quiero verte, María. ¡Quería verte tanto! —Yo también quería verte, Luis. De las ventanas y de las puertas, por los pasillos, caras de mujeres y de hombres se alzaron silenciosamente. Era una floración de cabezas y de ojos, como un abanico de carne y de humo. Y el abanico rodeó, poco a poco, a María y a Luis. Cesó la música de la casa grande. Y el silencio estuvo de pronto en la balconada, también rodeando a los dos muchachos que se miraban y remiraban. —María –dijo la voz de Luis, encalmadamente–, quiero que vengas conmigo, quiero que dejes la casa grande. —¿Estás seguro, Luis? ¿Estás seguro? —Lo estoy, María, lo estoy. Te cargaré hasta el horizonte. Soy fuerte, más fuerte que nadie, más fuerte que todos los hombres de la casa grande. —Lo eres, Luis. Yo lo sé, Luis. Y en la noche silenciosa de la casa grande, María dijo: —¡Llévame contigo, Luis, llévame contigo! No se volvieron, ni miraron nuevamente las cabezas raras enganchadas en puertas y ventanas, ni oyeron el murmullo, ni repararon en las risas recién nacidas que explotaban en la balconada, ni en la música que de nuevo inundaba la casa grande. El otro Con las manos enlazadas en la nuca, Jorge cerró los ojos y trató de dormir. Sabía que sería el último sueño en su cama, en su cuartucho, en aquella ciudad. Pero no pudo dormir. Y eso también lo había presentido, porque no se puede dormir con sudor en las manos, hielo en el estómago y pensamientos gastados en el cerebro. 203 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS En la calle oyó el rechinar de frenos, luego portezuelas que se cerraban y voces de hombres en el zaguán, haciendo preguntas que él sabía de memoria cómo eran. Pero ya no importaba, porque él era la respuesta y esta vez ni huiría ni lucharía. La huida y la lucha estaban detrás, en algún recodo de la vida. Jorge se quedó quieto y miró al techo, un techo lleno de sombras y vacío, como casi todos los techos de los cuartos por donde había paseado sus remordimientos. Veinte años para pensar no eran mucho tiempo. En un principio no fue fácil vivir con la seguridad de que ella estaba muerta. La cara ensangrentada de su amante no se podía borrar de un manotazo, con sólo recordarla en su impudicia, en su maldad, en su traición. Además, era una muerte suya. Había deseado eliminarla, sacarla de su cuarto, de su cama y de sus noches, echarla a la calle con los perros, o con esas mujerzuelas que se venden en las esquinas oscuras. Como no fue posible, esperó que otro lo hiciera. Y aquella tarde se cumplieron sus deseos y a ella la golpearon hasta la muerte. ¡Matar a una mujer! Cierto que para él no hubo más insomnios ni cansancio, lágrimas ni suspiros. La ausencia de ella era una ausencia cómoda, pero relativa. Le bastaba pensar que el otro la había asesinado y que ella estaba definitivamente muerta, para gozar mejor de su cama y de su cuarto, de la música que salía de la vitrola, de los libros que nadie podía ahora perder, del balcón por donde iban desfilando las nubes silenciosamente. Por todo esto prosiguió siendo amigo del criminal y hasta le cobró cariño. Le parecía que era un hombre valiente aquel hombre que había matado a su amante. En sus conversaciones con él, quiso preguntarle por qué lo había hecho tan sorpresivamente, sin que mediara con la víctima ningún lazo de afecto o de pasión. Pero decidió que no era conveniente, por si descubría que también con el criminal le había engañado su amante. Y así vivió. A la semana del crimen la policía opinó que era un suicidio. A él le dio risa, porque su amante no era mujer de quitarse la vida, sino de amargársela a otros, y mucho menos podía suicidarse una mujer golpeándose la cara con un bastón de acero. Indudablemente, los policías son hombres de poca imaginación. Se mudó del cuarto dónde la habían matado. No porque las paredes marrones ni el cuadrito de Modigliani le recordaran algunas escenas de amor. Ni tampoco porque en la mesita de noche estaba el florero japonés que una vez él le regaló a ella. La razón de la mudanza era porque estaba muy nervioso, había perdido el apetito y no se sentía nada bien de salud. —Usted –le dijo el médico–, es un sentimental. Aceptemos que su amante se ha ido para siempre. ¿Y qué? Perdone la franqueza, amigo mío, pero, no hay mujer que no podamos sustituir. En su caso, Irene era demasiado bella quizás, o demasiado inteligente. ¿Y qué? ¿Y qué? Jorge no había obedecido a un médico tan desconcertante y tan pueril en sus raciocinios. Además, poco se podía esperar de quien preguntaba incesantemente. Aquellos “¿Y qué?” no tenían sentido. Y Jorge no lo volvió a ver más. La ciudad era muy grande, tan grande que nadie sabía dónde terminaba, y Jorge también se fue de la ciudad. Se buscó un poblado chiquitín, tan pequeño que todo el mundo sabía dónde estaba y el número exacto de sus habitantes. Pero como en el poblado no se sintiera feliz, Jorge vivió en el campo, en una cabaña, en lo alto de un monte cubierto de pinares, con un riachuelo que llegaba hasta sus laderas, lo rodeaba y se marchaba bosque abajo, como un niño jugando al escondite. Allí Jorge pasó varios años, con la única compañía de su gran amigo, el asesino de su amante. 204 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO La suya fue una amistad interesante. Conversaban en los atardeceres y en las noches, cuando hacía frío y ambos gustaban de beber interminables botellas de cerveza. Escuchaban música de Bach, de discos que llegaron a gastarse. El órgano inundaba la cabaña y chorreaba por el monte, como aguacero estrepitoso, y en mitad de la música Jorge y su amigo callaban, atontados y confusos. Otras veces leían a Goethe, a Cervantes o a Shakespeare. Si se cansaban de tantos pensamientos elevados, recurrían a las revistas norteamericanas y en seguida se les calmaban ánimo y cerebro. Jorge se maravillaba de encontrar tantos puntos de contacto, tantas semejanzas entre él y su amigo. Y aún más le sorprendía, con los años, descubrir que entre el asesino y él sólo existía la diferencia de un único momento de valor, o de audacia. Porque no había la menor duda: Para matar era preciso ser audaz, no como él, que siempre había sido timorato, egocéntrico y sentimental. Hasta que un día, Jorge se cansó de vivir en el campo y así se lo dijo a su amigo. Para su sorpresa, él manifestó la irrevocable voluntad de quedarse allí. —No puede ser –habíale suplicado Jorge–, ¿cómo podríamos separarnos? Debes venir conmigo. —¡Imposible! Me quedo. Habían discutido todas las razones, sin convencerse. Mientras Jorge ansiaba por el bullicio y el ruido, el tráfico y las gentes, su amigo se sentía tan feliz que no pedía más nada. —¿Pero y tus remordimientos? había preguntado Jorge. Nunca debió haberlo hecho. Su amigo permaneció un largo rato callado y luego contestó: —Yo nunca he tenido remordimientos, ni los tendré. ¡Eso es de los débiles! ¡Déjame, te ruego! Y Jorge había liado sus bártulos y se había marchado, sin atreverse a volver la vista, por si se aflojara su ánimo y en la despedida se le aguaran los ojos. Una vez en el tren pudo respirar aliviado y tratar de olvidarlo. Comprendía, al fin, que hasta de las amistades el hombre debe libertarse, si quiere ser dueño de su propio destino. Jorge volvió, de esta forma, a vivir entre el gentío, a los pies de los edificios de hierro y cemento, por las calles de ruidos silenciosos, porque no tienen alma. Pero no fue feliz. Cuando comenzaron a llegarle las cartas de su amigo, las encontró tan semejantes a sus pensamientos que llegó a dudar de si él mismo no las había dictado, alguna vez, en el pasado, cuando estaban juntos en el campo. Raras veces, ahora, pensaba en su amante muerta. Como él sólo había tenido el amor y la traición de Irene, mientras su amigo se había llevado la vida de ella, consideró que al otro le tocaba recordarla y no a él. Sus remordimientos, en cambio, fueron los remordimientos de un hombre que no ha hecho nada útil con su vida. Por lo menos su amigo podía llamarse un asesino. Tuvo otras mujeres. Las encontró en el camino y en el camino las fue dejando, como prendas de vestir gastadas por el uso, sin comprender que ellas le dejaban a él. A una la amó durante un par de años, y eso porque era una extraña muchacha que no hablaba. Por otra sintió una gran pasión y le compuso varios sonetos, que luego rompió disgustado, porque la poesía no tiene lugar en mitad del instinto. Con una tercera se empobreció. Ella coleccionaba perlas y el cáncer de las ostras es bastante codiciado. A partir de ese momento, se decidió por las mujeres a precio. Las compraba por una hora o dos, raras veces pagaba una noche entera. 205 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Un día se vio en el espejo y se encontró viejo. Meditó acerca de tan sorprendente descubrimiento, pero nada sacó en claro, a no ser que se sintió más cerca de la muerte. Como la muerte siempre le pasara lejos, decidió que ser viejo era una sensación manoseada y sin interés. Cultivó entonces la amistad de los niños y los encontró interesantes, lo más parecido a los viejos que existe. Le gustó sostener largas conversaciones con ellos, hallando que el hombre, aun en la infancia, ya tiene maldad en el corazón, ya juega a matarse, a enamorar la mujer del prójimo, a asaltar la propiedad ajena, aunque todas sus acciones sean jubilosas, lanzadas alegremente por los senderos de un parque y vigiladas por los ojos de una niñera amodorrada o de un guarda reumático e indiferente. Recibió una carta. Era de su amigo ausente, pero no la había escrito su amigo. Era una carta impresa. En ella, con muy pocas palabras, se le comunicaba que su amigo se había muerto. No le decían de qué y a Jorge se le ocurrió, en medio de su dolor, que la muerte no necesita explicarse, por lo definitiva que es. Lloró bastante, en memoria de su amigo el asesino. Después de todo, había sido un pobre hombre sin escrúpulos que había matado a una mujer con menos escrúpulos. Y Jorge procedió, con el egoísmo de un viejo, a olvidar a su amigo. Le pareció lo más apropiado, porque si aquel amigo descansaba, en la tumba, de toda angustia y de todo dolor, él no tenía necesidad de complicarse la existencia con su recuerdo. Pero en vez de olvidarlo, lo tuvo presente a toda hora. Su rostro suave y apacible, su conversación reposada, sus manerismos bonachones, estuvieron en el cuarto de Jorge con mayor fuerza que en el pasado. Era como si su amigo no desease abandonarlo o no quisiese dejarlo a solas con el crimen de Irene. Jorge comenzó a languidecer y a preocuparse. Se le aflojaron las carnes y le salieron los pómulos, como si pasara hambre; arrastró los pies y descuidó la ropa; adquirió el hábito de escupir, para limpiarse la boca de todas las blasfemias que había dicho en su vida. Y no amó más mujeres. No porque no le gustaran, sino porque sus amores ya hubiesen sido inútiles. Así cumplió cincuenta años, sintiéndose como de cien, o de mil quizás. Cuando se levantaba, en las mañanas, tenía en las piernas y en el pecho una armazón de hierro que no le dejaba moverse y los ojos, entrecerrados, vacilaban si abrirse al nuevo día o permanecer dormidos, de espaldas a la vida. En su cama, Jorge oyó los pasos de los hombres que subían la escalera. Se acercaban. Faltaba muy poco para tenerlos frente a frente. Jorge miró por la ventana abierta, al cielo que estaba color de noche, a la luna que se había posado sobre una chimenea, curioseando la ciudad. Y tocaron a su puerta. El hombre del impermeable marrón se echó el sombrero sobre la frente y preguntó: —¿Usted es Jorge? —Soy… —¿Vive aquí hace mucho tiempo? —No, poco tiempo. —¿Dónde vivió antes? —En otra casa. Y en otra antes. Y aun en otra mucho antes. —¡Bien! ¡Bien! Nos gusta que coopere. Queremos interrogarle… Era el mismo diálogo, persiguiéndole como la cara ensangrentada de Irene, como la indiferencia del amigo que se muriera en la cabaña. 206 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —¿Acerca de qué me quieren interrogar? —De un crimen…, de una mujer asesinada, hace muchos años. —Bien –respondió, sintiéndose más cansado que nunca–, conozco el crimen. Puedo contarles. Comenzó a vestirse. El hombre del impermeable marrón y el hombre del paraguas le miraban curiosamente. Afuera, en la calle, comenzó a llover. Jorge pensó que la lluvia siempre había llegado, para él, en los momentos más inoportunos de su vida. —¿Cómo era Irene? –le preguntaron los hombres en la puerta. —¡Oh! ¿Irene mi amante? Debió decir muchas tonterías acerca de Irene, porque los hombres se miraron entre sí y sonrieron. Jorge no pudo oír sus propias palabras, porque no era él quien hablaba, sino el otro, su amigo el asesino, vuelto de la tumba para poner en su boca cosas que no debían, ni podían, estar allí. —¿Es decir que usted, Jorge, nada tuvo que ver con su muerte, que a Irene la mató un amigo suyo, que usted ha callado ese secreto, durante veinte años, a la policía de todo el país? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! La risa de los dos hombres salió hasta el balcón, se enredó en las cortinas, en la ropa de Jorge, en los oídos, en la luna. Era una risa cortada y difícil. Era una risa que parecía llanto. Y Jorge no tuvo ganas de reír y comenzó a sollozar. Sus sollozos no pudieron con aquella risa desbordada y se quedaron en el pecho, arqueándolo, como si contra él soplara una ventisca furibunda. —La mató mi amigo, la mató mi amigo, la mató mi amigo. ¡Yo nunca habría matado a Irene! ¡Era tan linda! ¡Era tan mala! —¿Dónde está su amigo? —Mi amigo está muerto. —¡Ah! Sería interesante que descubriéramos ahora un crimen castigable. ¿Quién es su amigo? —Mi amigo es el otro, mi amigo vivía conmigo en la ciudad, en el pueblecito, en la cabaña que juntos alquilamos en la cumbre del cerro. —¿Quién es su amigo? Jorge explicó detalladamente quién era su amigo, su querido e inolvidable amigo el asesino. Y explicó también por qué su amigo, sin razón ni premeditación, había matado a Irene. Y agregó que el crimen de Irene fue un crimen justificado, como se justifica el pisotón que damos a las cucarachas o el puntapié a los perros rabiosos. Jorge ya estaba tan cansado que le dolían los párpados, pero los hombres querían saber más. —¿Quién es su amigo? Lo contó todo. Y a medida que hablaba, Jorge tuvo la sensación de que el otro estaba a su lado, dictándole palabra por palabra, cuidadoso de que no cometiera errores o dijera mentiras. —¿Y dice que su amigo murió en la cabaña? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Volvía la risa a enredarse donde nadie lo hubiese creído. Jorge pensó que si aquella risa terminaba, él se habría sentido muchísimo mejor. Pero la risa seguía, agrandada, sobre los tres hombres y su apretado diálogo. —Usted nunca tuvo tal amigo, Jorge. ¿Oye bien? ¡Nunca! Ni en la ciudad, ni en el pueblo, ni en el campo. ¡Nunca! 207 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¿Nunca? –preguntó Jorge. Y en seguida, con una voz que no era la suya, rugió–: ¡Mentira! ¡Mentira! Tuve un gran amigo, un inolvidable amigo. No tengo la culpa de que fuera él quien matara a mi amante. —No se excite. Cálmese. Si existió ese amigo suyo, ¿cómo puede probarnos su existencia? —Lo conoció todo el mundo. Nos vieron juntos. Y Jorge refirió que su amigo había sido un hombre esbelto y macizo, de clara mirada y ancha frente, un hombre que seducía con su sola presencia, con sus palabras que eran órdenes y su talento que era luz. Nadie lo sabía mejor que él, un Jorge enclenque y debilucho, un hombrecito que aun saliéndose de la multitud y gritando a voz en cuello que estaba vivo, nadie se hubiese molestado en creerlo. —Y ese amigo memorable, ¿le dio a usted detalles del asesinato de Irene? —Todos… Sé hasta la forma en que ella cayó al suelo, puedo repetir sus últimas palabras. ¡Ni siquiera derramó una lágrima de arrepentimiento! Los dos hombres se remiraron entre sí, pero esta vez no rieron. El del impermeable marrón se acercó a Jorge y le puso una mano en el hombro. Y le dijo, calma y sosegadamente: —Jorge, no lo tome usted a mal. ¿Oye? No lo tome usted a mal… Siempre que piense en su amigo, en la cabaña donde murió, en todas las cosas que hablaron ustedes, en la forma en que mató a Irene, su amante, repítase hasta convencerse: ¡No es cierto! ¡No es cierto! Yo nunca tuve un amigo, yo fui quien mató a Irene. Yo soy un asesino. En el cuarto se produjo un silencio sin risas. Los dos hombres regresaron a la puerta y volviéndose hacia Jorge, se despidieron. —Ni la ley puede, después de veinte años, castigar un crimen. Ni el asesinato de Irene. ¡No lo olvide, Jorge! La puerta se cerró en el cuarto de Jorge. El ruido de los pasos en la escalera se fue apagando. El auto también se marchó por la calle mojada. Y Jorge, de bruces en el piso de su cuarto, quedó gritando: —¡Era tan linda y tan mala! ¡Pero no la maté! ¡No la maté! La mató mi pobre amigo. ¡La mató el otro…! Hormiguitas El coronel era un hombre metódico y era un hombre valiente. Se levantaba todos los días a la misma hora, en el mismo momento que el sol aparecía sobre las palmeras, tomaba el mismo vaso de agua, hacía las mismas genuflexiones, se afeitaba, se bañaba, se vestía y procedía a realizar la misma minuciosa inspección del cuartel y de la tropa. El coronel tenía la más brillante hoja de servicios y había recibido todas las condecoraciones. El coronel, sin lugar a dudas, era un militar excepcional. El pueblo era limpio y ordenado, un grupito de casas a la orilla del mar, rodeado de palmeras y de cocos. Las casitas eran casi todas blancas y dentro de ellas sus habitantes eran casi todos negros. El cielo era azul las más de las veces, aunque de tarde en tarde se ponía gris y aun bermejo. El mar era también azul, aunque una mañana estuvo color chocolate, pero eso fue en un ciclón. En el pueblo nadie era importante. En las afueras del pueblo, sin embargo, había una casa verde con galería de zinc y ésa era la casa diferente, porque en ella vivía la amante del coronel. 208 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO La amante del coronel era una mulata estupenda y muy hermosa, pero eso sólo lo sabía el coronel, que era muy celoso y a nadie permitía hablar con ella. Su amor era algo privado, lleno de besos y suspiros y promesas y aun de discusiones, pero siempre privado y detrás de las puertas cerradas. La amante del coronel no podía mezclarse con la gente del pueblo. La gente del pueblo temía, pero respetaba al coronel. Todos reconocían en él a un verdadero héroe, aunque, la verdad sea dicha, el coronel hablaba tan poco que su verdadero carácter era un misterio. Y la gente dejó de preocuparse del carácter del coronel, por si a él pudiese molestarle. Era muy importante llevarse bien con el coronel. En la carretera que saliendo del pueblo flirteaba con el mar y se perdía perezosamente en el vientre de una montaña muy fea, vivía un idiota. El idiota era un pobre hombre con cara de niño. No había hablado nunca y babeaba como si fueran a salirle los dientes, aunque los dientes le habían salido ya. No se peinaba ni se afeitaba y había que vestirlo todos los días, porque si no el idiota era capaz de salir desnudo y eso hubiera disgustado al coronel. El idiota no hacía absolutamente nada de importancia. Todas las tardes le dejaban sentarse a la vera del camino y allí tomaba tierra en las manos y la colocaba en otro lugar o, con una ramita, trazaba surcos que a nadie interesaban. Indudablemente, el idiota era el hombre menos importante del pueblo. Cuando el coronel se trasladaba, todas las tardes, en su chevrolet, desde el cuartel adonde su amante, debía pasar siempre ante la casa del idiota, pero como iba tan preocupado en que el pueblo estuviese limpio y sus habitantes no tramaran una revolución, el coronel nunca reparó en el idiota. Pero una vez, el chevrolet se descompuso, tosió imperativamente y vino a parar ante la casa del idiota. El coronel, de muy mal humor, hubo de descender y estaba muy aburrido porque tenía ganas de besar los labios hinchados de su amante la mulata. —¿Cómo te llamas? –le preguntó al idiota–, pero el idiota, que no sabía hablar, se rió. Era la primera vez que alguien se reía del coronel. Una mujer muy desgreñada salió de la choza y le dijo al coronel, por cierto muy respetuosamente: —Señor coronel, perdone usted a mi nieto, porque el pobre es idiota de nacimiento. —¡Ah! –exclamó el coronel–. ¿Y qué hace con esa ramita? ¿No ve usted que está sentado encima de un hormiguero? Esas hormigas pican… Efectivamente, el idiota estaba sentado sobre un hormiguero, pero, en contra de lo que decía el coronel, el idiota parecía jugar con las hormigas. Además, si las hormigas le picaban, ¿cómo podría quejarse el idiota si no sabía hablar? —Señor coronel –dijo entonces la vieja–, él juega con las hormiguitas. Son sus únicos juguetes. El coronel se rascó la cabeza y le dio la espalda a la vieja. Indudablemente, el coronel no había conocido a nadie que jugara con hormigas y se puso a observar al idiota con interés. Había muchas filas de hormigas, muchísimas. Salían de la hierba, de los troncos de las palmeras, de los montículos de arena. Eran verdaderos ejércitos –pensó el coronel sorprendido–, que caminaban ordenadamente, trabajaban ordenadamente y rodeaban al idiota por todos lados, también ordenadamente. El coronel nunca se equivocaba y decidió que eran hormigas muy tontas las que perdían el tiempo divirtiendo a un idiota. Cuando el chevrolet estuvo sin tos en el motor, el coronel se marchó donde su amante y el idiota siguió jugando con las hormiguitas. La abuela del idiota respiró tranquila, porque, 209 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS verdaderamente, hubiese sido desagradable que el coronel se molestara con su nieto y las hormigas. El coronel siguió divisando al idiota desde su chevrolet, todas las tardes, sin darle mayor importancia. Durante una siesta, sin embargo, el coronel, que nunca tuvo pesadillas, se levantó agitado porque había soñado con el idiota. Como era un sueño muy raro en que el coronel se veía jugando con hormigas y el idiota pasaba, atrevidamente, vestido de coronel en el chevrolet, el coronel no durmió más y comenzó a pasearse de un lado al otro, asustando, como es natural, a los centinelas que no estaban acostumbrados a recibir órdenes a la hora de la siesta. El coronel continuó sin dar importancia al asunto. Pero el sueño se repitió noches más tarde y aun otras noches después. Y a la quinta o sexta vez, el coronel decidió que esas pesadillas eran muy molestas y que había que tomar medidas. El coronel se fue a ver al idiota. –Aunque no sepas hablar, idiota, debes respetar las órdenes que llevo impartidas. ¡Señora! –dijo, llamando a la vieja–, es preciso que lave usted al idiota, que lo peine y que no lo deje jugar con hormigas. La vieja asintió con grandes reverencias y el coronel se hubiese marchado satisfecho, si el idiota no se riera. El coronel pensó que castigar al idiota no era digno de un oficial como él y siguió en su chevrolet para casa de su amante la mulata. Se hicieron el coronel y su amante el amor muchas veces, pero ella le dijo al coronel que lo encontraba preocupado y que no era el mismo. El coronel se rió de buena gana, porque eso era una tontería, como todas las cosas que dicen las amantes en la cama. Un día el coronel debió castigar a un soldado y lo mandó al calabozo. Cuando se llevaban al preso, con la cara muy triste, el coronel dio otra orden y lo perdonó. “Después de todo –se dijo–, la falta cometida no es grave”. Los soldados quedaron muy sorprendidos, porque era la primera vez que el coronel se mostraba débil. Pero como los soldados no gustan de pensar, se fueron a cumplir con sus obligaciones y olvidaron, muy pronto, que el coronel había perdonado a uno de ellos. Un día el coronel pensó en el idiota sin estar soñando y decidió que ya eso era demasiado, y se fue a verlo inmediatamente. Cuando preguntó a la vieja por él, supo que ahora el idiota, cumpliendo las órdenes del coronel, jugaba con sus hormiguitas en la parte trasera de la casa, en vez de hacerlo, como antes, en el frente. –¿Me quiere usted decir –preguntó el coronel– que el idiota ha llevado las hormigas para allá? –No, no, señor coronel. Las hormiguitas se fueron detrás de él. —¡Ah! –exclamó el coronel–. ¡Esto debo verlo! Y efectivamente, el coronel pasó al patio trasero de la casa y vio al idiota, sentado en el suelo, con su ramita, dirigiendo sus filas de hormigas. —Increíble –se dijo el coronel–, increíble—. Y se rascó la cabeza. Se la iba a rascar otra vez, cuando se le ocurrió que el orden de las hormigas del idiota era parecido al que él tenía establecido en el pueblo. Y se sonrió el coronel. Y el idiota, con la cabeza alzada, como una escoba rota, imitó la sonrisa del coronel. Y desde ese día fueron amigos el coronel y el idiota. Es difícil describir o explicar la amistad de un coronel con un idiota, pero así fue. Todas las tardes, antes de llegar a la casa donde vivía su amante la mulata, el coronel detenía su chevrolet, esperaba que el sargento abriera la portezuela y descendía frente a la casa del 210 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO idiota. En seguida llegaba al patio y se paraba, muy tranquilamente, a espaldas del idiota. Nadie supo nunca cuáles fueron los pensamientos del coronel. Allí pasaba por lo menos una hora. Le fascinaba contemplar a las hormiguitas en sus correcorres, transportando insectos muertos o partes de insectos, construyendo diques, túneles, tocándose entre ellas las narices, o lo que fuera, y aun haciéndose el amor en la vía pública. Sólo la omnipotente ramita del idiota presidía toda aquella actividad. Y el coronel se rascó tanto y tanto la cabeza que comenzó a encalvecer. Llegó a tener casi un campo de fútbol en lo alto del cráneo. Todos los negros de las casas blancas comenzaron a murmurar acerca de las visitas del coronel al idiota. No, no era posible que un militar tan brillante se complaciera en hormigas y en un tonto. Además, ¿cómo podía el coronel, tan metódico, dejar a su amante la mulata por visitar al idiota? Y con el murmurar de aquella gente, algunos comenzaron a aprovecharse. Los soldados llegaban tarde al cuartel o andaban bebiendo ron en la playa, los pescadores dejaron de pescar y un muchachón de cara chupada, como caramelo abandonado, habló en voz baja de insubordinación. —¡No es posible! –repetía en la plazuela o en las callejas–, este coronel es un tonto. Un día llegó un telegrama para el coronel. Y el coronel se puso todo colorado cuando lo leyó y tomó su chevrolet, esta vez sin el chofer, y se fue a la capital. Lo recibió el Ministro de la Guerra y le dijo: —Señor coronel, esto es imperdonable. Un oficial como usted, orgullo mío, desatiende sus obligaciones, descuida a la tropa y permite que le critiquen los hombres mismos de quienes debe hacerse respetar –y golpeó, sobre su escritorio, un montón de cartas sin firma–. ¡O se pone usted enérgico o lo rebajo a capitán y lo hago mi ayudante! —Señor Ministro… –comenzó a decir el coronel. —No quiero oírle. ¡Fusile a ese idiota y se acabó! Como el coronel era un oficial muy obediente y no quería perder sus condecoraciones, golpeó los talones, saludó marcialmente, dio media vuelta y se marchó, de regreso al pueblo. —¡Tráiganme al idiota! –ordenó al sargento de guardia. Y se lo trajeron, hasta con la ramita en la mano. Y dijo el coronel, sin que le temblara la voz: —Por causar desasosiego, por vagancia, porque en este pueblo debe reinar el orden y nadie, ¡nadie, óiganme bien!, puede andar organizando a hormigas, dispongo que se le fusile. Mañana a las siete de la mañana, ¡que lo ejecuten! El idiota, como no podía hablar, se rió. Y los soldados, muy serios y obedientes, se lo llevaron a un calabozo, donde el idiota pasó la noche sin poder dormir, buscando en vano a sus hormiguitas. En cuanto al coronel, no pegó los ojos esa noche y hasta llegó a decir algunas palabras bastante feas, tan feas que no se pueden repetir, aun siendo palabras de un coronel. A las seis y media de la mañana sacaron al patio al idiota y le preguntaron cuál era su último deseo. El idiota volvió a reír, por lo cual el sargento decidió que alguien tan estúpido estaría muy bien fusilado. A las seis y tres cuartos se formó el pelotón y colocaron al idiota frente a una pared pintada de blanco. A las seis y cincuenta minutos bajó el coronel de sus habitaciones, con la cara bastante arrugada, pero con los zapatos muy lustrados, la chaqueta impecable y la 211 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS gorra con su insignia reluciente, como una estrellita inventada por algún poeta para un soneto romántico. —¿Todo en orden? –preguntó el coronel. —Todo en orden –repitió el sargento. —Absolutamente todo –decidió completar el capitán, pues aspiraba a un ascenso. —Veamos –dijo entonces el coronel. Y seguido del capitán y del sargento, se acercó al idiota y se lo quedó mirando. Aunque sabía muy bien que el idiota no podía hablar, como el coronel era un hombre y un oficial muy metódico, le preguntó: —¿Estás en paz con tu sentencia? ¿Tienes algo que decir antes de que te ejecute? El idiota no respondió. El coronel le tomó por el pelo y le alzó la cabeza. Pareció mentira, pero en los ojos del idiota había dos lágrimas grandes, tan grandes que le cubrían las mejillas y le agrandaban la baba en la boca. El coronel no gustó de aquellas lágrimas y con voz estentórea, como la que usaba cuando era teniente, le dijo: —¿Por qué lloras? Hay que morirse alguna vez. Hay que morirse como los hombres, sin lágrimas, de pie. Indudablemente, el coronel era un oficial sin tacha. El idiota, que seguía con la cara alzada, donde se la dejaran las manos del coronel, entreabrió sus labios húmedos y, para asombro del pelotón de fusilamiento, del sargento, del capitán y hasta del coronel, pronunció pesadamente las primeras palabras de su vida: —Hormiguitas… Hormiguitas… El coronel se quedó muy rígido y se quitó la gorra. Miró entonces al idiota con una mirada mansa, como la de una ola que cae en la playa, y sacó su pistola. —Está muy bien –se dijo el sargento–, va a ajusticiarlo él mismo, para ejemplo de la tropa. Pero no sucedió así. Exactamente a las siete de la mañana, el coronel se llevó la pistola a la cabeza y se pegó un tiro. Un tiro seco y perfecto, como que fue disparado por un gran oficial y un mejor tirador. Y el coronel cayó al suelo muerto, de ojos abiertos y sorprendidos, pero infinitamente iluminados. Al idiota se lo llevaron de nuevo al calabozo, sonreído por haber descubierto que podía decir “hormiguitas…” Lo fusilarían más tarde. Ahora había que enterrar al coronel, porque no se podía dejar en el suelo del patio del cuartel al cadáver de un oficial tan metódico y tan brillante como fuera en vida el señor coronel. El sueño En un principio fue la cerradura. Una cerradura cualquiera, suspendida en un muro blanco. No había duda: La cerradura estaba suspendida, no empotrada en el muro. Después salió el ojo de la cerradura y se puso a bailar, dando unos saltos simétricos por toda la estancia. El ojo era azul, pero a ratos era negro. Era un ojo de mujer, pero parecióle absurdo saber que era de mujer, porque todos los ojos, cuando andan sueltos y bailando, son iguales. Paulo estaba dormido. Estaba absolutamente seguro de haberse dejado caer en el sillón con un cansancio de muchos siglos, como se sienten las piedras en las catedrales o las aguas de algunos ríos silenciosos de la selva. Pero era el suyo un sueño arreglado, con las ideas muy en orden, como ropa en armario de vieja. Paulo gustaba de que sus ideas fuesen 212 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO siempre ordenadas a pesar de que alguna vez una idea u otra se le escapaba y andaba luego importunándole. Las ideas de Paulo no estaban del todo civilizadas. El avión en el cual viajaba Paulo era un avión muy grande. Hasta la gente del aeropuerto tenía la duda de que aquel avión volase ordenadamente. Pero los ingenieros que diseñaron el avión eran unos ingenieros muy inteligentes y los mecánicos que prepararon el avión eran unos mecánicos muy preparados y los pilotos que piloteaban el avión eran unos pilotos muy competentes. Por todas estas razones el avión iba volando muy ordenadamente. Paulo viajaba en el avión. No le gustaba ese avión ni ningún otro avión, pero como Paulo era un hombre muy civilizado, tuvo que viajar en el avión. Fue una suerte que su cansancio le diera sueño, porque con el sueño no tenía que viajar en el avión. Lo que no había previsto Paulo era la cerradura y mucho menos, por supuesto, aquel ojo de tantos colores que bailaba de un lado para el otro, como si no tuviese otra cosa que hacer. Paulo quiso aconsejar al ojo que se dedicase a mirar, pero encontró que en su sueño no había voces. Esto lo desagradó. Los sueños debían tener voces y no ser mudos. La vida de Paulo había sido una vida bien vivida. Era como una vida distinguida, sin llegar a ser completamente distinguida, pero Paulo no estaba disgustado con su vida y eso era suficiente. Paulo siempre fue conformista, por lo menos respecto a su vida. Y también con sus sentimientos. Los sentimientos de Paulo no eran tan ordenados como sus ideas, pero la verdad era que los sentimientos no son obedientes y Paulo había leído eso en algún libro. Puede que el libro no dijera todo lo que hay que decir de los sentimientos, pero Paulo tampoco gustaba de leer demasiado. La lectura no pasaba de ser en Paulo como el agua de un chubasco. Y no de un chubasco fuerte, sino de un chubasco pequeño, de esos que caen y el sol no se molesta en meter la cara detrás de las nubes. El ojo del sueño de Paulo no se cansaba de bailar. Estaba visto que era un ojo incansable y Paulo decidió no darle tanta importancia. A lo mejor el ojo decidía entrarse nuevamente en la cerradura y dejar el sueño de Paulo un poco más limpio. Pero no sucedió así y Paulo siguió soñando. El avión era de metal por todas partes. El avión volaba velozmente sobre cielos color chocolate y no se preocupaba con el sueño de Paulo. El avión estaba acostumbrado a que sus pasajeros soñaran como les viniera en gana. Los sueños no eran de la incumbencia del avión. Al avión sólo le interesaba volar y volar bien, porque para eso lo habían construido. Se podía comprender que aquel avión era un avión de los mejores. El ojo del sueño de Paulo decidió quedarse tranquilo unos segundos. Así se clavó en el muro blanco del sueño y se puso a girar para arriba y luego para abajo. Paulo miró al ojo fijamente, pero el ojo, que tenía ahora color violeta, no devolvió la mirada y se enroscó detrás de la cerradura. Paulo pensó en la muerte. No en la muerte suya o de todos los hombres que él conocía, sino en una muerte desconcertante, de brazos verticales como en un cuadro de Guayasamín y de cara vacía, como arenas de desierto. La idea de la muerte no era una idea ordenada y en seguida Paulo mudó a la idea del amor. La idea del amor no estaba muy clara. Quizás porque el amor era también un sentimiento y en Paulo los sentimientos no podían hablar, ni aun despiertos. Paulo recordó un amor diminuto de su infancia y se sonrió. Hacía mucho tiempo que no había pensado en aquel amor. No porque fue un amor pequeño, tan pequeño que sólo tuvo un beso, sino porque a los amores de infancia Paulo los había archivado, como sus primeros cheques y 213 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS sus camisas viejas. Sólo en un sueño tan cansado como el suyo podía surgir aquel amor pequeñito de la infancia. Paulo no pudo sonreírse nuevamente y el amor pequeñito se subió al muro, al lado del ojo que había vuelto a danzar. Paulo pensó que su sueño era un sueño bastante desordenado. Del amor de la infancia Paulo pasó a la angustia. En el primer momento fue una angustia controlada, como las angustias de las niñas de buenas familias, pero luego su angustia fue una angustia mayor, como la angustia de los animales que se pierden en un bosque. O como la angustia que Paulo sintió, ya hacía mucho tiempo, frente a su primer cuerpo desnudo de mujer. Entonces tuvo la sensación de caer en un abismo y a pesar de agitar sus brazos desesperadamente, sus brazos no pudieron agarrar nada, porque los sollozos de una virgen no son como las ideas, ni siquiera como los sentimientos. En el muro del sueño de Paulo apareció una boca. Era una boca sin pintura, carnosa y sensual. Indudablemente que Paulo había besado alguna vez aquella boca o dejado en ella gran parte de sus instintos, pero la boca nada le decía ahora, porque era una boca de un sueño y las bocas de los sueños no pueden hablar. Paulo no le dio importancia. En la vida de Paulo muchas bocas habían quedado esperando. Algunas porque Paulo no quiso besarlas más y otras porque Paulo las besó demasiado. Sin embargo, la boca del sueño era una boca diferente, como una boca que va a decir una mala palabra o proferir una maldición. Lo último le pareció más acertado y Paulo miró a la boca. Paulo deseó que la boca se colocase debajo del ojo. Quizás así pudiera formar un rostro y ordenar un poco su sueño, pero la boca comenzó a bailar. Y la cerradura se despegó del ojo y los tres –la cerradura, el ojo y la boca– dieron grandes saltos por el muro blanco del sueño de Paulo. Paulo se estremeció. No porque recordara a aquella hermosa muchacha que él había seducido para abandonar en la esquina triste de una ciudad cualquiera, sino porque el avión había dejado de volar ordenadamente y estaba cayendo por el cielo en una forma tan precipitada que hasta el angustiado sueño de Paulo comenzó a caer junto con el avión. La muchacha seducida no apareció en el muro blanco. Por el contrario, la boca y el ojo y la cerradura y hasta el muro no quisieron caer con el avión y se quedaron arriba, todos encaramados en el cielo color chocolate. En cambio Paulo bajó con el avión. Y con Paulo su sueño, que ya era un sueño desordenado y un sueño angustiado, con la angustia de todos los sueños que no van a terminar. El avión se hizo pedazos sobre una tierra negra, una tierra que lo abrazó con lujuria, porque era una tierra que odiaba a los aviones grandes y rígidos que solían volar sobre ella sin detenerse. Y en el avión se quedó Paulo, con su sueño cansado, que era un sueño que no tenía despertar. El milagro El morro era chato y negro, pegado al mar que lo lamía con olas cansadas de tanto viajar. En el morro había muchas chozas llenas de negros que cantaban canciones tristes y canciones alegres. Y en lo alto del morro, Isaías había fabricado una casa de tablones, con techo de latón y ventanas simuladas, como heridas sin cicatrizar. Los negros del morro tenían mucha estimación por el negro Isaías. La negra Ángela llegó al morro en una noche estrellada vestida de rojo y con perfume de coco en el grueso cabello irredento. La trajo un camino enredado en la selva, un camino 214 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO sin rumbo dormitando entre árboles. Llegó alborotada y alegre porque quería vivir en el morro, a la orilla del mar. Ángela tenía en el pecho un corazón pequeñito, de ambiciones pequeñitas. En sus ojos, también pequeñitos, Ángela lucía algunos sueños y una que otra ilusión, que también era de muy reducido tamaño. Cuando se casaron el negro Isaías y la negra Ángela los negros del morro bebieron cachaza y saltaron como cascabeles en un carnaval. Hubo hasta trompeta irritando al viento y sambas sensuales y gritos sonoros y hojarasca pisada y las ventanas de la casa del negro Isaías parecieron alegres en la noche de bodas. Y el cura, con su sotana negra, se retiró temprano porque no quería prohibir a los negros sus bailes y cánticos. El cura se fue persignando por el morro abajo, como una piedra gastada. Y los niños del morro le dijeron, con mucho respeto, que rezara por ellos y por el negro Isaías y la negra Ángela, y porque Dios trajera agua al morro para que todos se pudieran bañar en las mañanas y nadie oliera mal. Porque el agua era el gran problema del morro. La ciudad llena de autos y tranvías y de gente apresurada, rodeó al morro y no le dio agua. La ciudad necesitaba su agua para lavar las calles y los tranvías y para llenar los baños y los fregaderos de las casas de muchos pisos, construidos de acuerdo a la ley, las casas donde vivía la gente que no baila sambas en los morros y mucho menos pone ventanas simuladas para engañar a los curiosos. La ciudad era muy celosa con su agua, su agua que venía de las chorreras en las montañas o de los ríos en la selva y que la ciudad se había cuidado de ordenar en canales y filtrar en depósitos para que nadie se pudiera quejar de dolores en el vientre después de beberla. Se entendía muy bien que la ciudad no tenía tiempo para darle agua al morro, un morro que, después de todo, nadie deseaba ver enclavado allí, a la misma orilla del mar. Ángela era una negra muy limpia y cuando, a los dos días de casada, adquirió confianza con su esposo Isaías, le dijo: —Me quiero bañar. —No puedes, mi amor; en el morro no hay agua para esos lujos. El agua es para cocinar y beber. No podemos –aclaróle Isaías– malgastarla bañándonos. Para eso tenemos el mar. —¡No! –le dijo ella, rebelde como toda mujer–, el agua salada me pica en el cuerpo. Yo quiero agua dulce. Yo me quiero bañar. El negro Isaías, con su cuerpo tan largo como hilo de teléfono y su cabecita que parecía un alfiler, se sentó en lo alto del morro, preocupado porque no tenía agua para que su mujer, la negra Ángela, se pudiera bañar. El negro Isaías nunca gustó de pensar, porque luego le dolía la cabeza. Las cosas se hacían según se presentaban. Eso de buscar mañana lo que hace falta hoy, no era acertado. Isaías era un negro demasiado simple. Seguramente que sus abuelos debieron ser simples, como agua de lluvia o lágrimas de monja. —No hagas caso a Ángela –le aconsejó Mariano, un amigo suyo que no era tan negro como Isaías–, ya se le pasará. El agua es algo importante y no podemos malgastarla. Mariano era un negro con preocupaciones. No muchas, pero algunas. Mariano se permitió añadir: —Lo que pasa con Ángela es que no es una negra de morro. Ángela debería vivir en las matas. Edúcala, Isaías, edúcala. Isaías asustó sus ojos y se tiró de la oreja. Isaías se tiraba siempre de la oreja cuando algo no le gustaba, y ahora, a pesar de lo que le aconsejaba su amigo Mariano, él sólo deseaba 215 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS que su Ángela se pudiera dar un baño. Un baño no era un pecado ni mucho menos algo que debía prohibirse a los negros del morro. Isaías se sintió aturdido con tantos pensamientos complicados y se fue a la orilla del mar, a mirar las olas sin verlas. Esto siempre le calmaba y además le daba apetito. Era preciso tener apetito para comer luego la frijolada y digerirla sin acritud en la boca y sequedad en el paladar. Pero Isaías estaba, indudablemente, en un mal día, porque las olas no le quitaron de la mollera la imagen de su Ángela sin poderse bañar. Isaías regresó al morro y caminó por los trillos, latigazos de polvo entre la verde maraña. El negro Isaías comenzó a sudar un sudor muy desagradable, porque era un sudor que le salía del cráneo pequeñito. —¡Voy a buscar agua! –se dijo resueltamente. Y buscó agua debajo de los árboles y debajo de las rocas. Y la siguió buscando y el agua, que estaba en la ciudad y no en el morro, siguió muy escondida, sin que Isaías la pudiera encontrar. —Si la encuentro –se dijo Isaías–, la regalaré a todos, para que se bañen a gusto. ¡A todos! El negro Isaías, como era un negro bastante distraído, no recuerda todavía el momento exacto en que sintió el pie mojado, pero lo cierto es que allá en lo alto del morro, no muy lejos de su casa con las ventanas simuladas, debajo de un mango muy regordete, como los diputados de la oposición, Isaías vio brotar un hilillo de agua que comenzó a llorar por la vertiente y a salpicar las puertas abiertas de las chozas de los negros. —¡Agua! ¡Agua! –gritó el negro Isaías, con los ojos más asustados que nunca–. ¡Es agua del morro! ¡Agua del morro! Y el grito se agrandó en las orejas de todos los negros y hasta de los negritos y los de una negra muy vieja, tan vieja que nadie hablaba con ella. Y los negros y los negritos corrieron hacia donde estaba el negro Isaías. Y hasta la vieja muy vieja se inclinó en su mecedora y murmuró una plegaria, que de seguro era una plegaria muy vieja también. El agua que salía de debajo del mango era un agua insistente y no paró de manar en una hora, ni en un día ni en un año y sigue manando. Era como el agua de un manantial bastante importante. Los negros del morro cantaron y bailaron muchas sambas y abrazaron al negro Isaías, que seguía de ojos muy asustados. Y el cura, cuando se enteró, mandó a repicar la campana pequeña del campanario de su iglesia pequeña, porque hubiera sido demasiado repicar la campana grande sólo por un manantial que no era un manantial grande. La negra Ángela no pudo bañarse en seguida, porque se puso a bailar las sambas y a cantar con una voz gorjeante bajo el cielo del morro. Pero al otro día, cuando ya todos supieron que el agua y el manantial eran de su marido Isaías, la negra Ángela se dio un baño muy largo, muy largo, con tanta y tanta agua que los negros del morro pensaron que se le iba a gastar la piel. Pero no se le gastó y se le quedó lustradita y reluciente, como moneda en manos de rico. Muchos baños se dio la negra Ángela. Y el negro Isaías aprendió a bañarse. Y los negros del morro aprendieron a bañarse. Cuando las autoridades de la ciudad, celosas de ver aquella agua consumida sin el pago de impuestos, subieron al morro a tomar providencias, los negros pusieron unas caras tan negras que las autoridades dijeron que esa agua podía usarse libremente. Fue entonces que el morro se hizo importante, porque era el único morro con agua en la ciudad. Y los negros fueron los negros más limpios y más importantes. 216 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Isaías y Ángela también fueron importantes y todavía lo son, a pesar de que son viejitos y ya no piensan tanto en bañarse como antes. Gentes hay que le llaman al agua del morro el milagro del negro Isaías. Puede ser. Puede ser que no. El negro Isaías, con su cuerpo largo como hilo de teléfono y sus ojos asustados, ha sido y es un negro feliz. ¡Es natural! Desde que Ángela encontró agua para bañarse, el negro Isaías no tuvo que pensar más, ni tuvo dolores en su cráneo pequeñito, tan pequeñito como aquella primera gota de agua que le mojó el pie, el día en que los negros se pudieron bañar. Calamidad Una luna mulata se había trepado desde la sonochada en lo alto del cielo. Los cocoteros, clavados en la tierra como puñales de goma, eran mecidos por la brisa. Cinco negros de bronce y ébano empujaron suavemente un bote por la arena. En el campanario del pueblo golpearon las ocho, hora de marineros en cita con el mar Caribe. Calamidad se ajustó los calzones, respiró fuertemente y abandonó la choza de sus padres, también él con rumbo hacia la playa. —No salgas mar afuera –le aconsejó la vieja, arrugada en el umbral como papel con traza. —No, mai. Voy al arrecife, cerca de la Matita. A las cuatro te traigo percao… —Bien, hijo, bien, pero cuídate de la raya. La Diabla no tiene amigos. Calamidad sonrió. Todos en Boca Chica y en Andrés venían hablando de La Diabla desde hacía muchos años. Él sólo la vio una noche, casi a cien metros del arrecife, una sombra monstruosa debajo del agua, que se agitaba velozmente, con los movimientos de una hoja mecida por los vientos. Eran tan grande que por un instante puso a zozobrar su bote. Después, sin hacerle caso, había proseguido su camino, cortando las olas y ondeando la cola, que se asemejaba a un látigo. —Me cuidaré, mai. Uté sabe que La Diabla no gusta de arena. Ella pasea mar afuera… —Hasta un día, muchacho. Los animales no diferencian. Calamidad cruzó la aldehuela, que en esa época era un grupo de bohíos, una docena de casas de madera frente a la playa y una iglesia pequeñita, como avergonzada de poder ella sola albergar a Dios. La luna mulata comenzaba a esconderse en las almohadas del horizonte. Y un viento que llegaba frío de sus rondas vagabundas, estaba golpeando la bahía. El negro llegó hasta su bote, que de ligero era casi canoa. Lo arrastró al agua, empuñó los remos y comenzó a bogar. La playa le vio persignarse y rezar un Padre Nuestro. Después, la noche se lo tragó en su silencio y el mar lo recibió para platicar con él la sempiterna canción del pescador. Era Calamidad un mozalbete aún. No conocía de barba ni de amores, ni tampoco de odios. El hambre no le había tocado y su fe era sencilla como guayaba madura, una creencia en que alguien ordenaba las puestas de sol y las alzas de la marea, un alguien que Calamidad no podía explicar por qué era blanco, siendo él tan negro. Por eso a veces soñaba con un Dios de su color, con quien pudiera conversar más a gusto o pedirle todas las cosas que andaban enrevesadas en su cerebro. Cerca de la Matita, isleta que suele parecerse a un buque sin luces que huye por el mar, Calamidad tiró la red, de la cual extrajo una docena de sardinas, y un erizo. Repetía 217 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS la operación cuando oyó chasquear el agua en forma para él no muy común. Pensó en que algún pez grande andaba suelto arrecife adentro y no prestó interés. Al rato, sin embargo, una sombra chata saltó a su diestra. Súbitamente impresionado, Calamidad divisó a La Diabla. Juguetón y nervioso, el monstruo nadaba sobre los bancos de arena, a punto de vararse en aquellos parajes de poca profundidad. —¡Válgame el cielo! –exclamó–: Pues no será bruta… ¿Y qué no sabe que por aquí no hay agua pa ella? La raya se había dado vuelta y cruzado velozmente junto a su bote, que se conmovió. En seguida, dando de latigazos, inició un círculo en derredor de Calamidad. —¡Guaite con la traviesa! ¿Y qué querrá? El negro comenzaba a sentir cosquilleos en el estómago. No lo achacó a miedo. La raya se encontraba en un lugar peligroso de la bahía y Calamidad ni siquiera pensó en trabar duelo con ella. En él lo que más había era curiosidad. No podía explicarse cómo La Diabla, terror de pescadores, andaba esa noche en los alrededores de la Matita. Si era cierto que la marea estaba alta, también lo era que nunca antes se atrevió La Diabla a penetrar la barrera de los arrecifes e irrumpir en las aguas mansas del litoral. Calamidad la buscó con ansiedad, pero el selacio había desaparecido. Sólo pececillos auríferos saltaban, a ratos, en derredor del bote. La bahía había quedado, después de escaparse la luna, llena de una apacible oscuridad. Las estrellas, las palmeras, la brisa y el bramido del mar, chocando contra las rocas del arrecife, continuaban su coloquio sin edad. Calamidad volvió a tirar la red y esperó. Cuando jalaba de ella, percibió que el fondo del mar registraba un tono más oscuro, pero todavía no quiso creer. Pensó en tantas cosas el pobre negro que los brazos se le quedaron fláccidos a ambos lados del pantalón. —Es verdad –se dijo–; La Diabla está aquí, esperando o descansando junto a mí… Y Calamidad sopesó, con esa lucidez de los hombres que viven solitarios, la significación de su aventura: Había pescadores de San Pedro, de La Caleta, de Guayacanes, hasta de la misma capital, para quienes encontrarse con La Diabla hubiese valido más que la vida. ¡Porque aquella era La Diabla! No podía dudarlo. Esa mota negruzca de tres metros de circunferencia, con el rabo ondulante a los costados, era la raya famosa. —Si la toco, me muero –suspiró el negro–; si la dejo ir, no me lo creen. ¡Ayúdame, Santo Dios! Y Calamidad hizo la señal de la cruz sobre su frente húmeda. En seguida agarró la lanza que, a modo de arpón, suelen usar los pescadores de Boca Chica en la pesca y captura de rayas, y la sujetó nerviosamente. —¡Si Dios fuera negro! –murmuró–: ¡Entonces sí que me comprendería! Calamidad volvió a tirar lentamente de la red, para no agitar las aguas. La tenía toda a bordo cuando se le enganchó un pie en ella. Calamidad tropezó, levantó los brazos inútilmente y cayó fuera del bote. En seguida se levantó, paralizado de terror. No podía pensar y rezó una plegaria simple, mientras las olas le lamían suavemente los muslos. La raya se acercó. La mota de furia y de poder vino a su lado y onduló suavemente entre él y el bote. Calamidad se veía frente a la muerte y érale trabajoso, en mitad de sus angustias, comprender cuanto le ocurría. —Si me libro de este trance –se dijo–, nunca volveré a hablar de ti, Diabla. ¡Aunque me coma la lengua! ¡Óyeme Dios de los negros, óyeme, negro que estás en la altura…! 218 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Hirvieron de pronto las aguas con la arrancada de la raya. Chasqueó su cola una última vez y La Diabla nadó furiosamente, perdiéndose de vista. Calamidad permaneció inmovilizado sobre el banco de arena. Minutos u horas más tarde, el negro subió a su bote y remó hacia el poblado. Amanecía, pero él no se daba cuenta. Ya los otros botes estaban descansando en la playa y por detrás de los cocoteros los cangrejos huían de la luz del sol. Atracó, encaramó su embarcación en la arena y caminó lentamente hacia su casa, sin molestarse en recoger las sardinas que trajera. La cabeza le daba vueltas y en los ojos había un brillo nuevo, difícil, como nunca antes tuviera Calamidad. —Mai –dijo a la madre–, averigüé que nosotros los negros tenemos Dios. —¡Y cómo no, muchacho! Siempre tuvimos. ¿Pero qué te pasa? —No pasa na… A mí no me pasa naa… Hubo otras noches de luna en Boca Chica y Calamidad volvió a hurgar en la bahía su triste encomienda de sardinas. Llegó, con los años, a convertirse en pescador de mar afuera, de esos bravos que luchan contra el viento y las olas, de esos hombres para quienes el mar, el agua y la muerte son sólo hermanos. Y cuando era viejo, alguien le oyó decir, a la callandita, esta frase que nadie ha podido explicar: —¿Viste negro, cómo te guardé el secreto? La gente, que no conoce esta historia, debe pensar que Calamidad no fue más que un pobre negro loco. La piedra El mundo de Ernesto fue siempre un mundo fácil y hermoso: Su casita blanca, sus vacas pardinegras, los mangos frondosos, el algarrobo y el valle estrecho, recortado por los cerros abruptos y afilados. Casabe y plátanos, a veces carne, los domingos sancocho y todos los días arroz con habichuelas. En las noches, bajo el rielar de la luna inflada, una plegaria sin ensayos que Dios recibía sonreído. ¡Hasta aquella mañana en que Ernesto reparó en la piedra! La revelación, por insospechada, le estuvo agria, dejándole alma y voluntad en acecho. Era como si a la bucólica placidez del valle hubiese llegado la tormenta. Durante toda su vida –recordaba Ernesto– la piedra estuvo clavada en la ladera del monte como una nariz. Bruñido por los vientos, el peñasco era aquella parte del paisaje que todos guardaban en la hondura del ojo. Algún cataclismo la movió de la cima, posándola sobre el promontorio, con la seguridad del granito, eterna como el cielo o la envidia de los hombres. Sin embargo, cuando Ernesto realmente comprendió a la piedra, la piedra no era la misma. —Son cosas de la imaginación –había sentenciado su mujer, posada a la vera del arroyo, golpeando la ropa sobre los guijarros–, la veo igualita que anoche, que el año pasado. —No, Mischa, esa piedra nos odia. —¡Alabado sea el Señor, Ernesto! ¿De dónde te sacas semejante entrevero? —Del corazón, negra; el corazón no me miente. Verás. La gente cayó en cuenta de inmediato, porque en Ernesto la alegría, los cantos y silbidos, el sudor cristalino y el andullo se convirtieron en una sola larga mirada triste que de los pastos y el cafetal se enredaba en la piedra y allí se quedaba, como quien ha visto un fantasma y no se atreve a decirlo o siquiera confesarlo. 219 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¡Ernesto, Ernesto! –le amonestaban las comadres y la mulata Dolores, el guardia Cirilo y el ñato Santiago–, vive tu vida y olvida a la piedra, que ella ni tiene alma ni se mete con nadie. —No puedo –aseguraba Ernesto–, ¡ya pagaría por olvidarme de esa intrusa que nos quiere tan mal! Y la piedra parecía gemir en los atardeceres, cantar bajo el sol de agosto, contemplar en silencio al valle y la casa, a Ernesto, Mischa y los siete negritos con sus siete barrigas y sus siete ombligos. Nunca campesino alguno supo hasta dónde llegó la tortura de Ernesto, porque los hombres que andan sobre la tierra, con los pies encallecidos y las manos duras, son hombres sin lágrimas, sin miedo, sin ruidos. Sólo el corazón, bien cubierto de pecho, adelantó su ritmo cuantas veces Ernesto conversó con la piedra. —Dime, intrusa, ¿quién te cambió la cara? ¿Qué quieres de mí o de los míos? ¿Por qué no te lanzas al barranco y te haces pedazos? ¡Maldita! Yo era feliz. Vivía tranquilo, sin ambiciones, sin dolores, sin duelos, sin hambre. ¡Tú has venido a buscarme y tengo frío en el estómago, pelada del diablo! La piedra jamás contestó sus denuestos. Sólo a ratos el viento, con sus golpetazos sin rumbo, la ponía a ulular. Y Ernesto se estremecía de pavor. Huyó la paz de aquel mundo fácil y hermoso. Las vacas fueron descuidadas, el conuco y el cafetal quedaron sin mimos y las lianas y los yerbajos desfilaron hasta la puerta misma de la casita blanca. —No es posible, no puede ser –suplicaba Mischa– que una piedra venga a desgraciarnos, Ernesto. Anímate, ¡lucha! —Déjame, mujer, ¿qué sabes tú de mi infortunio? Y pasaron los meses. Corroída su alma por el miedo, poseído de sus angustias y enfermo de pesar, Ernesto se convirtió en una sombra dolorosa, un hálito de hombre para quien la vida sólo fue sucesión de temblíos, frontera de locura. Era esperar y esperar, convencido de que la piedra acabaría con él y con los suyos. Pero la piedra no tenía prisas y continuó clavada en lo alto del monte, como si el valle fuese una presa demasiado fácil para tragarla sin suplicios o torturas. En un principio Ernesto, cuando nadie lo veía, trató, apurado y jadeante, de empujar la piedra hacia la otra vertiente, donde, cayendo, fuera a perderse en el lecho del río. En vano. Si los siglos no habían podido conmoverla un ápice, ¿cómo iban los brazos y las manos de Ernesto a trocar la pétrea voluntad del granito? Muchas noches recogió la torrentera el grito de impotencia: “¡Maldita, maldita!” Luego abandonó toda lucha y se refugió en la angustia, angustia de ojos hundidos y brazos en postura de lápices usados, angustia de barba zahareña y piernas vacilantes, como árboles que se han muerto de pie. Nadie pudo redimir a Ernesto. Ni las amenazas del guardia Cirilo, ni los consejos del ñato Santiago, ni los besos calientes de Mischa en las noches de luna llena, ni los vaticinios de la mulata Dolores, para quien el demonio se podía ahuyentar con “un té de yerbabuena, dos velas en el patio y un puerquito matado en viernes, para que la sangre no caiga sobre nadie”. Ernesto envejeció, solitario y misterioso, hablando a solas con los algarrobos y los mangos, comiendo flores y bañándose en el río, un pobre loco triste que sólo hablaba de su piedra y lo mucho que ella le odiaba y malquería. ¡Hasta que la gente dejó de hacerle caso y se rió de él! Los siete negritos con sus siete barrigas y sus siete ombligos –sus hijos– crecieron y se regaron 220 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO por los caminos, en busca de más negritos con más barrigas y más ombligos. La Mischa envejeció con él, pero hosca y vacía, desconociendo a este Ernesto que ya no le traía flores del valle ni la trepaba en su potro bayo ni le regalaba amores al oído, cuando el sol se mecía en el ancho trapecio del cielo. Y un día Ernesto el loco se murió tranquilamente, en una tarde bermeja, rodeado de margaritas, con un clavel en la boca, vidriando los ojos en dirección de la piedra y murmurando: “Que Dios te perdone, que yo te perdono, que no hagas más daño…” La Mischa lloró sobre el cuerpo del loco Ernesto y unos días más tarde se murió también. La gente dijo que ella también era loca, aunque la mulata Dolores aseguró que su locura era sólo de amor por Ernesto. Y por último, en una mañana cualquiera, en un aguacero cualquiera de los que vienen sobre la cordillera y se marchan luego arroyos y ríos abajo, la piedra cayó del cerro y arrancó de sus cimientos a la casita blanca donde fueran felices Ernesto, Mischa y los siete negritos con las siete barrigas y los siete ombligos. El charco Sobre la limpia superficie del asfalto cayó el primer picotazo. El negro sembrado de músculos se pasó una mano por la frente. En la esquina el sereno encendió un cigarrillo, inhaló con la boca abierta y se marchó hacia su casa. Por la orilla del mar pasó un automóvil y en seguida otro. El sol apuntó su nariz colorada en el cielo lleno de bruma. La ciudad se desperezaba. Elsa se apoyó en la ventana y miró al negro que rompía el asfalto. Era su asfalto, el pulido paño gris que llenaba su calle y que ella cruzaba todos los días. Hoy tendría que ir hasta la esquina a tomar el ómnibus. Bostezó. Entró al baño. El ronco reloj de la iglesia anunció que eran las siete. Elsa dejó que el chorro de agua resbalara sobre su cuerpo desnudo. Se estremeció. El agua de la ducha era su único amante. El negro sintió la sangre caliente en sus brazos poderosos. El pico se alzaba y caía rítmicamente. Aquel asfalto era un asfalto blanco y dócil y el pico del negro era un pico lleno de rabias y de odios y de venganza. El asfalto se fue abriendo y en la llaga quedaron a la luz cemento y piedra. La piel de la ciudad era una piel sin resistencia. Elsa saludó al portero, balanceóse coquetonamente y taconeó en la acera. El negro que rompía el asfalto la miró con curiosidad y demoró el ritmo del pico. Elsa se subió al ómnibus y comenzó, desde el asiento, la diaria contemplación de calles y plazas, de parques y gente, de las cosas intestinales de la ciudad. Elsa pensó en que el saludo del portero era la primera palabra dedicada a su oído desde la tarde anterior. Elsa era también una cosa de la ciudad. Cuando Elsa llegó a su oficina, tuvo que pasar ante la mirada vacía del ascensorista, la mirada idiota de las compañeras, las miradas cansadas de algunos hombrecitos, la mirada codiciosa de su jefe y la mirada perdida de la mujer que barría los pisos. Después que Elsa pasó ante todas aquellas miradas, pudo sentarse a su escritorio y comenzar a trabajar. En seguida Elsa guardó sus pensamientos. Los dejó al lado de una novelita intrascendente que quería leer, cuando tuviera tiempo. Fue un día lleno de cartas y de dictados y de calor. Al mediodía tomó café y comió un sandwich con sabor a resina. Un vaso de agua y un cigarrillo y otra tarde de cartas y de 221 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS dictados y de miradas que llegaban hasta su rincón, pero que Elsa no sentía. Eran miradas de la ciudad y Elsa no gustaba de la ciudad. Su pueblo era mucho mejor, pero era un pueblo que estaba lejos, encaramado en un cerro, sin asfalto, con un novio que no la quería y aun la engañaba, con un hermano borracho y muchas viejas que la señalaban y la criticaban. Era un pueblo perdido, como la luna cuando huye entre nubes negras. Era preferible vivir en esta ciudad de asfalto, llena de miradas y de calles iguales, de gente que se reía sola, como si sobre el mundo se estuviese oyendo un solo chiste graciosísimo. Elsa regresó a su calle cuando oscurecía. Otros negros llenos de músculos se habían unido al primero y varios picos golpeaban ahora al asfalto. Elsa se detuvo y los miró. Pensó que su asfalto estaba horrible y desfigurado y que aquellos hombres no tenían corazón. Elsa se encaramó en su ventana, sacó sus pensamientos y quedóse quieta, contemplando la muerte del asfalto de su calle. En la noche los negros encendieron luces y cenaron pan y carne sobre los pedazos de asfalto. Elsa había perdido el apetito. Estaba intrigada con la suerte de su calle y de su asfalto. Elsa hubiese querido protegerlos de los picotazos, devolverles su tersa fisonomía, su tranquilidad. Se consoló pensando que quizás el asfalto estaba enfermo y había que sacarle sus males y curarlo. Elsa era una mujercita desolada y solitaria y sufría siempre con los sufrimientos de los demás. Llovió. Las gotas resbalaron sobre las espaldas desnudas de los negros y mojaron el asfalto, pero no interrumpieron el picoteo ni aliviaron el dolor de la calle revuelta. A medianoche, cuando Elsa bostezaba un poco, un negro dio un grito de júbilo y de la herida del asfalto manó un chorro de agua sucia y maloliente. —Es la cañería central… La de las aguas muertas… Sus compañeros dieron asentimiento con las cabezas y uno de ellos, que por su tamaño y su voz disonante debía ser el capataz, ordenó usar los taladros eléctricos para llegar más pronto a la cañería accidentada. Elsa pensó que era una aorta de la ciudad con mala circulación y la fosa que abrían los negros le pareció un cáncer, el cáncer del asfalto. —¡Pobrecito asfalto! –se dijo Elsa, antes de acostarse en su cama sin calor–. ¡Pobrecita mi calle! Ya nunca será igual. Elsa se durmió aquella noche con un sueño agitado y en varias ocasiones despertó, como si fuera en su cabeza que golpearan los taladros y se hundieran los picos de los negros. Recordaba haber salido nuevamente a la ventana, de madrugada, para ver con asombro que los negros habían agrandado la fosa, hasta casi cubrir la calle de acera a acera. Y vio también que la fosa estaba llena de aguas sucias y que los negros, al parecer cansados, comenzaban a marcharse por la ciudad en silencio, dejando al charco de la calle sin amigos y sin consuelo. Elsa soñó una última vez, antes de que llegara la mañana, pero fue un sueño que no pudo recordar después. Seguramente que había vuelto a su pueblo y le había contado a las viejas chismosas que el asfalto estaba roto. Y a su novio le habló del asfalto, pero él se rió y Elsa no gustaba de la risa de su novio, porque era una risa engañosa. Elsa decidió, en su sueño, regresar a la ciudad y ver cómo estaba el asfalto. Apresuró las diligencias del despertar y bajó a la calle. Los hombres y las mujeres y los niños dormían todavía y la ciudad no hablaba. El mar, en cambio, estaba cantando a solas, antes de que el sol viniera con sus luminosidades a llenarle las olas de crestas blancas y la playa de espuma danzarina. El mar era confidente de las preocupaciones de Elsa, pero no en aquel día. Elsa sólo quería ver a su asfalto enfermo. 222 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Caminó lentamente hacia el charco. Experimentaba cierta voluptuosidad en estar a solas con él, en hacerle algunas preguntas, que por supuesto el charco iba a dejar sin contestación. Se llevó una mano a la nariz, evadiendo el olor desagradable. Su calle estaba herida en muy mala forma. Indudablemente, sufría tanto como Elsa. Se oyó música en la calle y junto al charco. Era una canción deprimente, la canción de un hombre que tampoco había dormido. Elsa no pudo tararearla, porque Elsa no sabía cantar. Elsa, en cambio, había aprendido bien lo único que podía darle su pueblo lejano, la desolación. Sobre el charco los negros habían colocado un largo tablón, de orilla a orilla. Era como un puente para cruzarlo, pero en realidad no era un puente necesario, puesto que con bordearlo se podía fácilmente pasar al otro lado de la calle. Elsa deseó encaramarse en él y cruzar el charco. Nadie podía ver su gesto infantil, ni nadie se reiría de ella. Además, era su charco, porque estaba formado de la sangre de su calle y de su asfalto. Elsa dio los primeros pasos. El tablón era firme y sólido. El agua lo lamía con un chapoteo imperceptible. Elsa se sintió inmensamente feliz con su travesura. Se sintió dueña del charco y de la calle y del asfalto y de la ciudad. Elsa pensó que al fin realizaba algo que los hombres y las mujeres de la ciudad no podían hacer libremente. Y Elsa tropezó. Cerró los ojos horrorizada y miró hacia el cielo. Pero se vio en mitad de las aguas pútridas y empezó a hundirse en ellas. Sabía que no podía nadar. En su pueblo, encaramado en el cerro, nunca vio más agua que la del baño. En el mar Elsa sólo había mojado sus muslos y se había enjuagado la cara y el pelo. Por eso ahora las aguas del charco se la tragaban definitivamente. Y Elsa quiso rezar, pero la boca se le llenó de aguas pútridas y el estómago se le arqueó, sin dejar salir el grito de espanto que venía viajando desde su pecho desolado. Y Elsa se ahogó en lo hondo del charco, frente a los mudos pedazos de asfalto que los negros habían arrancado a su calle. El cuerpo de Elsa flotó solitario, junto al tablón que creyó puente para travesuras. El negro musculoso fue el primero en verlo y en pregonar su asombro por la calle que se despertaba. La ciudad poco dijo, porque era una ciudad acostumbrada a encontrar cuerpos de hombres y mujeres sin historia, perdidos en sus calles o durmiendo para siempre en algún parque lleno de frondas y de aromas. El charco lo cerraron después, cuando la cañería fue debidamente reparada. Y los negros se fueron con sus picos en busca de otros charcos. Los Pacolola El día en que nació Lola, no se sabe si por coincidencia, subió el precio del cacao en los mercados internacionales; el día en que nació Paco, quizás por casualidad, faltó vinagre en todas las tiendas de provisiones de su pueblo. Lola, hija de hacendado y poetisa, pasó su niñez en Cuernavaca, esa ciudad mexicana bordada en la falda de la sierra con casitas de tejas rojas, calles retorcidas y música de mariachis que no duermen nunca. De niña –recuerdan quienes la conocieron bien–. Lola nunca jugó con muñecas ni tuvo momentos de solaz en el jardín de su casa. Fue, desde un principio, una criatura venida al mundo única y exclusivamente para usar el paladar. Y lo usó con tanto deleite que ya a los seis años de edad parecía uno de esos globitos que se venden en las ferias o en los parques y que si los niños sueltan se van volando por los cielos. 223 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Paco, hijo de un militar amargado que jamás pasó de teniente y de una acapulqueña que soñaba con la playa distante, fue confundido al nacer, por su flacura, con un bastón. Esta flacura, en vez de desaparecer, continuó con los años, hasta perfilarlo por todos lados, como una varilla de acero. Las comadres de Cuernavaca refieren que un día de lluvia su madre, colocándole en la cabeza una escoba, lo usó para barrer el patio de las aguas inundantes. Paco y Lola fueron a la misma escuela y mientras Paco se chupaba los dedos, quizás en la creencia de que la saliva era alimento, Lola se relamía con caramelos, indicio de que la niña era precoz. Paco estudió en Ciudad de México y Lola en Guadalajara, pero Paco tuvo que abandonar la universidad porque los profesores tenían dificultad en ver con quién hablaban y Lola regresó de Jalisco porque un alcalde, viejo politicastro marrullero, consideró que aquella gorda desentonaba con las clásicas bellezas de la tierra de María Félix. Y así fue como, jóvenes ambos, Lola y Paco se encontraron en Cuernavaca sin tener dónde ir y con una amargura infinita hacía la vida y la humanidad en general. Eran dos jóvenes deformes, pero con dos corazones de oro. Vivían relativamente tranquilos, Lola engullendo bombones en cantidades astronómicas y Paco chupándose los dedos o tocando una guitarra que le regalara un tío compasivo, por ver si el muchacho se agarraba en algo y el viento no se lo llevaba hasta la cumbre del Popocatepelt. Un día murieron los padres de ambos. Lola puso, con el dinero heredado, una confitería especializada en bombones. Paco, casi en la misma calle, montó una tienda de alfileres, negocio cómodo para él porque podía confundirse con la mercancía cuantas veces algún amigo o acreedor venía a conversarle. Lola siguió engordando hasta convertirse en una curiosidad turística que los norteamericanos retrataban tan pronto llegaban a Cuernavaca y Paco enflaqueció más todavía, acercándose peligrosamente a la invisibilidad. De ahí que los guías comenzaron a llamar a la calle de los dos infortunados como la de los Pacolola. Luego alguien compuso una canción ranchera acerca de un elefante y un puñal y la gente en seguida la denominó el Canto de los Pacolola. –Aquí –le anunciaban a uno en los grandes hoteles de Ciudad de México–, después de ver las pirámides, hay que ver a los Pacolola. —¿Y eso qué ser…? —preguntaban los gringos. —Pues la mujer más gorda del mundo y el hombre más flaco, más requeteflaco de México y del mundo, mano… –solían decir los cicerones de las agencias turísticas. Pasaron los años y con ellos crecieron las hacendillas de Paco y Lola hasta convertirse en verdaderas fortunas, la fama de los dos desgraciados y un sentimiento de mutua comprensión y ayuda entre ambos, cada vez más señalados por el infortunio de la curiosidad populachera. Una noche de diciembre Lola, vestida y acicalada para irse a la iglesia y rezar una salve, tropezó con Paco, que venía de ver en el cine una película de vaqueros. —Lola, ¡está usted rechula! —Vamos, Paco, lo que estoy es muy gorda. —No, Lola, se ve usted esta noche pero que muy bien… —Ándele, Paco, y no sea mentiroso. ¿Está tomado? 224 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Y el diálogo, sin ellos darse cuenta, los llevó por las callejas y los empujó hasta la plaza, donde no repararon en el saludo de amigos y amigas, ni en la luna, chata y pícara, que desde el cielo quería también enterarse de la conversación. Paco y Lola se casaron un mes más tarde, con el beneplácito del síndico, del alcalde y del gobernador. Y del cura y del jefe de los mariachis de Morelos. Y de las palomas, que en bandadas revoltosas, concurrieron al atrio de la iglesia a ver a la gorda y al flaco uniendo sus tristes destinos. Fue un acto conmovedor, pero no hubiese resultado memorable si el señor cura, al pronunciar las palabras bíblicas, no se equivocara, preguntando a Paco: —Paco del Castañedo, ¿toma usted a este globo, digo, a esta mujer, como su legítima esposa…? Pero Paco, inmortalizándose, como Romeo o como Fausto, replicó: —Sí, padre, la tomo, aunque usted la crea un globo. Y volvieron a transcurrir los meses y los años, registrándose un curiosísimo fenómeno: Paco comenzó a engordar y Lola a perder peso. En un principio la gente no se dio cuenta, hasta que un turista señaló con desagrado: —Estos Pacolola son puro cuento… Ninguno excepcional. Y Cuernavaca entera cayó en cuenta de que, en efecto, el amor había transformado en tal forma a los esposos, que ya no eran el hombre más flaco de México ni la mujer más gorda del mundo. Y ni siquiera de Morelos, pues con los tacos y las tortillitas y los huacamoles, mujeres más rechonchitas existían que Lola y hombres más verdes y más flácidos que Paco se consumían en los bancos de la plaza. Perdieron pues los Pacolola su fama internacional y huyeron de su callejuela los turistas, algunos de los cuales, con detrimento del fisco de Cuernavaca, continuaban, sin detenerse, hacia Tasco o Acapulco. Mas en la casita bermeja donde Paco y Lola tenían su nido de amor, una pandilla de mocosos y mocosas atestiguaba que aquel matrimonio era feliz y que el mundo ni las gentes les interesaban un bledo. —Es que, manito –decía un político con ambición de llegar a diputado– no sabemos organizar el turismo en este país. Hemos abandonado a los Pacolola a su suerte, en vez de resguardarlos en jaulas, para la admiración del mundo entero. Claro está que algunas de las hijas de los Pacolola engullen bombones y pastelería que da miedo y unos cuantos de los hijos se chupan el dedo, pero de nada les vale. La posteridad sólo recordará a sus padres, a Paco y a Lola, a él por ser el hombre más flaco de México, cuando era soltero, y a ella por ser la mujer más gorda del mundo, también cuando soltera. Porque la verdad es que el matrimonio, con todas sus ventajas, aplana a hombres y mujeres en un anonimato que da lástima. Curiosidad En el tejado oscuro el gato se movió con lentitud y miró hacia la ventana donde estaba el hombre fumando el cigarrillo. La ciudad seguía iluminada, llena de ruidos que comenzaban a morirse en la noche calurosa de verano. Un humo pardo y vacío llegaba por el cielo y se desdoblaba sobre los álamos y en los estanques del bosque. El gato se acurrucó en el alero y bostezó. El hombre de la ventana tiró a la calle su cigarrillo y apuró un trago largo de whiskey. 225 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Un taxi se detuvo en la esquina y de él descendió una mujer. Era una mujer apresurada y una mujer nerviosa y tenía, además, la ecuación del miedo en los ojos azules. Si aquella mujer no hubiera sido la amiga del hombre de la ventana, su figura se hubiese quedado tranquilamente en la calle o su taconeo, que ya avanzaba hacia el zaguán, hubiera seguido en la sombra, hasta perderse a la vuelta de la esquina. La mujer apresurada se entró por la puerta y tomó el ascensor. Alguien escuchaba, detrás de una pared, un disco gastado de Bach. Y alguien más, en otro lugar de la casa, se reía con una risa galopante, como el tableteo de una ametralladora. Al cuarto llegó primero su perfume, que el hombre agarró en la nariz y lo guardó en el pecho. En seguida estuvo su cuerpo, un cuerpo mordido de deseos y tembloroso, con el temblor de una tierra movediza. —¡Amado mío! —¡Idolatrada! Los amantes no eran originales y cambiaron en un abrazo su ausencia de palabras. El gato permanecía en el alero. El gato presentía que su enemigo el perro no estaba muy lejos y todo lo relativo al perro tenía suma gravedad. Los amantes se asomaron a la ventana, tomados de las manos. Era una situación a la que el gato estaba absolutamente acostumbrado. La música de Bach era ahora música de Beethoven y la risa de ametralladora fue una blasfemia incontenible que trepidó en el alero donde se acurrucaba el gato. La ciudad comenzaba a apagarse, con bastante sueño. El humo pardo y vacío se tornaba negro, pero eso era porque la ciudad perdía sus luces y no porque el humo hubiese dejado de ser pardo. Los amantes decidieron besarse. Comenzaron con un beso tímido que se desfloró a flor de labios, un beso tranquilo como el agua de los estanques del bosque. La mujer no gustó del beso tranquilo y se sonrió. El hombre comprendió aquella sonrisa y cambió el beso tranquilo por un beso fuerte y húmedo. Duró mucho aquel beso, tanto que los amantes tuvieron tiempo de pensar y aun de recordar. Los pensamientos fueron bastante comunes, los recuerdos bastante cursis, pero los amantes no conocían nada mejor. El hombre estuvo convencido de que al fin lograría la posesión de aquella mujer hermosísima. La mujer achacó a curiosidad el encontrarse allí y en aquella situación de desprendimiento. Era suficiente. Cuando se conocieron, en una fiesta olvidada ya, el hombre tuvo para ella frases galantes que producían cosquillas. Ella había mirado a su esposo y el esposo conversaba con otra mujer, muchísimo menos elegante que ella. Por eso la mujer había decidido escuchar las frases galantes. Días después se encontraron a la salida de un cinema. Tomaron té en un salón muy chic y allí él repitió las frases galantes, mientras tomaba una y otra vez sus manos, que se resistían. Prefirió no decir nada al esposo, porque no hubiese comprendido que tomar las manos no es cosa importante. Continuaron los encuentros y el hombre arreciaba las palabras y hasta llegó a pronunciarlas muy quedamente, como gotas de agua en la misma orilla de sus oídos atentos. Eran palabras, indudablemente, que ella no había escuchado en los labios de su marido. A pesar de que ella se sentía gozosa como una gatita cuando, en las noches, su marido la besaba con rabia y la hacía dormir agotada. 226 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Después el hombre de mundo la llevó a su departamento y oyeron ambos música romántica, música apropiada para sorber menta y fumar cigarrillos rubios, llenos de un humo que subía voluptuosamente hasta el techo y se quedaba tranquilo, como una nube haciendo la siesta. Era la de ellos una amistad de gente complicada, o de gente aburrida, y la mujer comenzó a gozar con aquellos encuentros inocentes. Además, en el matrimonio no había tiempo para pasar las tardes con el marido bebiendo menta y fumando cigarrillos rubios. El marido, al menos el suyo, sólo hablaba de negocios y ella, para desquitarse, sólo hablaba de sus hijitos, que eran hijitos de los dos. La mujer empezó a temblar. Era un temblor muy raro y las rodillas quedaron flojas y en las mejillas se prendió un color de rosa que casi era el sangrante de una puesta de sol. A ella le pareció que era la puesta de un sol de verano, porque el aliento del hombre salía caliente y pesado, como en una garganta que no ha bebido agua en muchos días. —¡Dé jame! –dijo la mujer, arreglándose el desaliño del vestido y yendo a sentarse en el sofá. —¡No! –contestó él, mientras pensaba que aquello era muy aburrido. La entrega no podía demorarse una noche más. Para el hombre la virtud era una prenda incómoda y aquella mujer la había usado. Los besos fueron esta vez más largos y húmedos. Y el abrazo se extendió sobre los dos, arropándoles en una mortaja que no dejaba pasar los ruidos de la ciudad, la música de Beethoven, la risa convertida en blasfemia y el maullar del gato en acecho. La luz de la ventana del cuarto donde el hombre había fumado cigarrillos se apagó y una brisa refrescante movió las cortinas. La mujer cerró los ojos, no obstante haberse apagado la luz. Así, nadie la vio desnuda, arqueada e impúdica, sofocada como una bestiezuela. El hombre la cubrió con sus caricias y ambos corrieron por una selva en llamas, en mitad de las explosiones de un volcán. El hombre volvió primero, porque había perdido el interés unos minutos atrás. La mujer se vio vestida nuevamente, tan cansada que le dolían los párpados, aun estando los párpados humedecidos por una que otra lágrima. Pero como eran lágrimas de la casualidad, el hombre creyó oportuno ofrecerle un coñac. El coñac, para aquel hombre, era la bebida apropiada en todos los finales. —¡Déjame! –repitió ella. Y él no la escuchó, porque era una palabra gastada en su departamento de mundano. Sobre la ciudad la noche envejecía con ruidos muertos sobre los hombres y las mujeres y los niños y unos pocos viejos. Y algunos amantes, como los vecinos del gato, que todavía esperaba la aparición del perro, su enemigo. —No volveremos a vernos –sentenció la mujer, dibujando el rouge en su carita inocente. El hombre no esperó respuesta, porque de memoria sabía que todas las mujeres regresaban, que la caída es una sola. Y sin embargo, tuvo un escalofrío y remiró a su amante. Ella estaba en la puerta, observándole fría e imperturbablemente. —¿Qué te sucede? –le preguntó. Ella siguió en silencio. Del alero del tejado brotó un maullido desconsolador y se pudo ver al gato huyendo por entre las chimeneas, rumbo al abismo. —¿Qué te sucede? –repitió el hombre. La mujer se levantó y se dirigió hacia la puerta. Allí se detuvo, se volvió hacia él y dijo, antes de salir: —No valía la pena. ¡Prefiero a mi marido! 227 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS El hombre no contestó. Regresó al balcón y encendió un cigarrillo. Desde allí vio al taxi doblando la esquina. Y vio también al gato, que volvía del abismo y se disponía a dormir, acurrucado en el alero, como una cuchara de sombra en el festín de la noche. El hombre bostezó. La sombra en el cerro Mi tierra es una isla, grande y hermosa, clavada en la mitad del Mar Caribe, en el corazón de América. Es tierra roja y tierra verde, alzada en montañas y dormida en playas, es la tierra donde los taínos dieron batalla al conquistador europeo y donde vive hoy un pueblo con su historia, su trabajo, sus amores y sus leyendas. Este relato me lo hizo mi abuela, anciana a quien nunca olvidaré, en una tarde de sol, cuando yo, niño todavía, vacilaba, reía o lloraba ante su rostro arrugado o sus manos que sólo me brindaron amor y sosiego: En el macizo de nuestra cordillera central, donde el trópico se enfría con la altura y los valles se cuajan en pinares, vivió el negro Sebastián. Era un gigante de cráneo oblongo, ojillos tristes y unos brazos tan largos que nunca sabía dónde tenerlos. Era también bueno, de una bondad que no conocía límites y que se prodigó sobre cuantos le trataron o le pidieron alguna vez un favor, que fueron los más. Sebastián nació en los bosques aledaños a Constanza, en bohío de yaguas prendido al monte como una estrella al cielo. Infante aún solía perdérsele a la madre por los barrancos, confundiéndose el azabache de su cuerpo con los troncos de árboles centenarios. El frío de las heladas y el hervor del sol quisqueyano le endurecieron la piel; y los pies, de corrotear por los espinares, se le convirtieron en garras. ¡Era hermoso el negro Sebastián! —Los niños como tú –díjole la madre muchas veces– debían nacer con otro color del que tu padre y yo te dimos. —No, mamá, no diga eso –respondía él– que me gusta ser negrito. Y así, feliz y montaraz, Sebastián vivió sus primeros años en esa cándida existencia del campesino, gozador de la naturaleza sin saber que es el mejor regalo de Dios. La tragedia, sin embargo, matizó su vida en forma imborrable. Vivía Sebastián frente a un cerro en cuya cumbre balanceábanse los pinares en danza continua con el viento. De él lograba su padre el diario sustento, cortando troncos y vendiendo tablones de pino en los villorrios del Cibao. Pero una tarde fría de diciembre trajeron al leñador con una herida en el vientre de la que murió horas más tarde, en mitad del llanto de esposa, familiares y vecinos. Y una anciana pronunció, ante el cadáver, las palabras que nunca olvidaría Sebastián. —Es la sombra del cerro que lo mató. ¡Sombra maldita! –había dicho la vieja persignándose. El niño, días más tarde, preguntó a la madre: —¿Dónde está la sombra que mató a papá? —¡Yo qué sé, déjame en paz! Búscala tú, muchacho. Y en sus horas vacías, encaramado en un montículo o corriendo por los senderillos, Sebastián evitaba pensar en el cerro que dominaba el pueblo con su mole redonda y maciza. En un principio fue un temor leve que le causaba temblores en piernas y brazos; luego, a medida que crecía, fue un odio caliente hacia aquella montaña que, llevándose al padre, robara de su infancia la protección, el afecto, el amor duro y necesario del progenitor. Sebastián trabajó desde los diez años. Había que llevar yuca, arroz y café para el sustento de la madre que se destrozaba las manos lavando en el río, era necesario llenar las barrigas 228 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO redondas. Así, Sebastián aprendió a montar en caballejos de estampa esquelética y guiar el hato de ganado de un ricachón con finca en las proximidades del pueblo. Eran diez horas diarias de gritos, sudor y andanzas por el bosque. El niño se hacía hombre, pero sin jamás subir al cerro donde muriera el padre. —Te estás haciendo cobarde –decíale la madre–; a tu padre en el cielo le debes causar náuseas. Y era más que miedo aquella sensación cosquilleante de Sebastián. En su cerebro de lentos movimientos la montaña se había convertido en algo lleno de misterio y aun de espanto. Bastaba, por ejemplo, que tronara en la cordillera para que Sebastián se refugiara en alguna cueva y se tendiera en el suelo, trémulo de sollozos, con lagrimones que le agriaban la boca. La gente, en sus parlerías nocturnas ante las jumiadoras, hizo de sus cuitas una sabrosa historia, un chisme que llegó a los últimos confines de la región. Y Sebastián, a los veinte años, tuvo la denigrante reputación de cobarde, tal y como su madre lo presintiera. Comenzaron unos a abusar de él con palabras y otros con la acción. Fue, desde entonces, un pobre negro a quien nadie dio importancia, al menos la importancia que los hombres, como los animales en un rebaño, prestan siempre a aquél de ellos que se impone por la astucia, el talento o la fuerza todopoderosa de los puños. Sebastián el negro comenzó a languidecer, a mustiarse en su infortunio. La flacura le sacó los huesos al nivel de la piel, le hundió los ojillos y le brotó los pómulos. Sebastián fue un árbol roto en el río del miedo. Así las cosas arribó al villorrio, en noche de luna chata, la mulata Mariela, con sus caderas de mariposa y su cintura de alfanje, con sus desparpajos y su impudicia, con su salerosa actitud de hembra que todo lo puede. Y la Mariela, que conocía muchos bravos, se enamoró del negro Sebastián. Fue el suyo un amor terremótico, una pasión de esas que consumen al ser humano como vela de entierro en brisa mañanera. A la semana de ver pasar a Sebastián camino de los potreros, la Mariela se le acercó y lo trabó en conversación. —¿Conque me dicen que tú eres el que no sube al cerro? –le dijo, a modo de saludo. Sebastián, que ni tiempo había tenido para mirarse en ojos de moza, sintió como si un alfiler le pinchara el pecho. —¿Qué te importa? –contestó, vengativo, sin que el rubor pudiera brotar a su piel de cacao viejo. —¡Ah, negro, me das risa! –y con una mueca le dejó plantado. Ese día Sebastián se cayó del caballo, comió menos que de costumbre, lo que es decir, no comió nada, y al volver a su hamaca, al atardecer, se petrificó frente a la montaña, con unos ojos quemados por las lágrimas. “¡Pobre de mí!” –pensó. “Ayúdame, Dios, que ya no aguanto más”. Serían las tres de la madrugada. Un resplandor argentaba el cerro y las tripadas de sus farallones. Sólo el viento gemía por entre los pinares. Sebastián se levantó y descalzo, de pecho desnudo, cruzó el poblado y caminó. No sabía si rezaba o si maldecía. En sus oídos, como aldabonazos, resonaban las palabras de Mariela: “¡Ay, negro, me das risa!” Sebastián comenzó a trepar el senderillo vagabundo por donde, año atrás, habían bajado el cadáver de su padre. El miedo, sólido ahora, se le entraba por el corazón y le cortaba el aliento en pedacitos, pero siguió adelante. Llegó a un bolinguín natural que la hierba había formado en la ladera siniestra del monte y se detuvo, ya jadeante. Allí oyó el grito que le petrificó. Fue un aullido, una ululación que, débil en un principio, creció luego hasta ensordecerlo. Quiso huir cuando, casi quemándole la nuca, el aliento de Mariela provocóle: 229 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Estoy contigo, ¡sigue! Sebastián se volvió, incrédulo. La mulata estaba allí, también temblorosa, como él. Se miraron frente a frente y ella le tomó de la mano. Caminaron. El grito salvaje no se había repetido y Sebastián, por la primera vez en su vida, sentía desaparecer de su cuerpo los temblíos. Le pareció, de pronto, que el cerro, aun siendo aterrador, era un poquito menos esa noche. —Llévame a la cumbre, negro –invitó ella–, quiero ver la luna desde lo alto del monte. Y treparon y treparon… La noche agonizaba en el horizonte cuando Sebastián y la mulata Mariela, cansados hasta una eternidad, llegaban al más alto promontorio del cerro. Allí, silenciosos, huérfanos de energía, estuvieron los dos un largo rato sin pronunciar palabra. —¿En qué piensas? –preguntóle ella al fin. —En nada…, en todo. —Sebastián, ¿y la sombra del cerro? —No la vi, Mariela, ¿pero y el grito? —Estaba en tu cabeza, en la mía. La oyó nuestro miedo. —Bésame, negro. ¡Dame un beso en la boca! Ella tuvo que agarrarlo, poniendo sus manos en la espalda dura y desnuda, hasta hacer que los labios se juntaran. Sebastián se estremeció. El beso primero se prolongaba en otros y los ojos de entrambos se cerraban. La mañana comenzaba a explotar en los cielos. Después descendieron lentamente, de vuelta al villorrio, por los trillos dormidos de hojarasca, coreados por ruiseñores, y vigilados por las yaguasas y las palomas. La soledad, en adelante, estaría construida para ellos con un recuerdo; el amor sería, mientras viviesen, un beso húmedo en la cumbre de un cerro sin sombras. Caminaron entre los primeros ranchos, por una angosta callejuela. Mariela le soltó de la mano y antes de entrar a su bohío se despidió: —Hasta luego, Sebastián, mi negro guapo… El se bamboleó indeciso y prosiguió, ahora riéndose solo, entre el asombro de las comadres y el gorjeo de los chiquillos. Luego, a su madre que lo esperaba angustiada, sólo dijo: —Mamá, mamacita del alma, he subido al cerro. ¡Ya no tengo miedo! —¿No te lo decía? –replicóle ella, con alborozo. —Sí, madre, las sombras no matan. El viejo murió trabajando. Los hombres no pueden ser cobardes… Han pasado muchos años desde que Mamá Teresa, mi abuela, me hiciera este cuento. Como yo era niño, ella nunca me dijo que Mariela besara a Sebastián, pero añadió, como en todos los cuentos, que el negro y la mulata vivieron felices. Sin embargo a mí, con Greene, se me ocurre que siempre, dondequiera, hay un hombre que llora en una torre, la torre de la soledad y de la desesperación, hasta que un amor de mujer lo libera de sus angustias o de la sombra en el cerro, como liberó Mariela a Sebastián. Los muertos quietos Era una bandeja de plata en el rielar de la luna el cayuco de Vale Juan. El bosque se mecía blandamente con los ábregos y allende las torrenteras, donde terminaban los pinares, se abría el valle de la Vega Real como un abanico al que las jumiadoras en los bohíos motearan de lentejuelas. ¡Era la noche grande y definitiva para Vale Juan! 230 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO El negro, enroscado en la proa, respiró hondamente, mientras el sudor le bañaba frente y tórax. Los brazos, largos y felinos, se entraron en el agua y bogaron sin ruido, cual si al cayuco le hubiesen salido garras. Los labios, de vez en vez, runrunearon palabras quedas, válvulas en mitad de los salivazos de andullo. Pedrico, en la popa, habló primero: —¡Vuélvase, Vale, que esto no tiene remedio! —Lo tendrá –replicó el otro– porque entonces mejor es no andar vivos. Pedrico no conocía el miedo. Lo había perdido años atrás en mitad de las sabanas, encaramado en los potros, siempre en pos del Vale Juan. Pero lo de esa noche era suicidio y ambos lo sabían. Dos hombres solos, acosados y perseguidos, ¿qué podían hacer? Pedrico recordó lo que entrambos realizaran con la vida. De niños, de adolescentes, de jóvenes, el juego de la guerra los atrajo como una droga. Comenzaron sin darse cuenta, siguiendo un día a un grupo de campesinos que se iba, armado de machetes, a defender sus tierras. Después, dominada esa revuelta, vino otra y otra más, y luego, con los años, la historia sangrienta del país que no se redimía fue la de ellos también, fue polvo y sudor y sangre y hambre; y cansancio de andar a tiros en mitad de sinrazones. Así, volvieron al pueblo. Nada pedían a Dios sino paz, un techo, un pedazo de pan y una hamaca para construir sueños. Los dos casaron tempranamente, formando hogares donde el amor fue dueño de las noches y el trabajo de los días. Vale Juan y Pedrico, sin ser mejores que otros campesinos, fueron, sin embargo, los dos más bravos de la comarca entera. Quizás debióse a eso que los revolucionarios cebaran su saña en ambos. En noche brumosa cayeron sobre el pueblecito, saqueando e incendiando en minutos todo cuanto estuvo en su paso. A Vale Juan y a Pedrico no les quedó más que olor a metralla y la sangre de los suyos en las manos. Sin lágrimas, porque el dolor que ha sido presentido está demasiado hondo para mostrarse en el rostro, los dos compadres se unieron a otros ultrajados y marcharon por los montes tras los asesinos. Cuando al fin se toparon con ellos, los rifles derribaron amigos como a árboles en un ciclón y sólo Vale Juan y Pedrico habían quedado vivos, para agrandar la venganza y no poder dormir. —¡Volvamos! –repitió Pedrico. —Digo que no –susurró Vale Juan–, y le repito que usted puede volverse. A mí tienen que matarme. Quedaron flotando las palabras. Pedrico, sin interrumpir el rítmico movimiento del remo, frunció la frente y rezongó: —No, Vale, o los dos o ninguno. ¡Eche pa adelante! Relampagueó. Un trueno se fue de bruces hasta el horizonte y se encaramó en la luna. Mientras las chicharras gritaban sus nostalgias, llegaron a las torrenteras. De un golpe rápido en el agua, Vale Juan empujó el cayuco hacia la ribera y lo escondió en el matorral. —Allí están –murmuró, señalando con la barbilla a luces débiles que se entreveían a un centenar de metros. A los oídos llegó el tañer de una guitarra y voces de hombres que discutían. Los dos negros, arrastrándose, iniciaron el avance, como raíces que al crecer se van moviendo en la selva. El andullo se amargaba en la boca del Vale Juan y las espinas, al clavársele en el pecho, en los brazos y en el rostro, no dolían ni quemaban, que no puede haber sensación cuando el alma anda empecinada en emociones. Se iban acercando. Los hombres tomaban formas concisas en derredor de una hoguera, las jumiadoras olían a esa distancia y la guitarra resumó lascivias en una canción de burdel. 231 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS El campamento de los saqueadores celebraba su último crimen. Y Vale Juan y Pedrico estuvieron, de pronto, en el límite de la espesura, a varios alientos de la venganza. —¿Y ahora? –preguntó Pedrico. —Ahora nos aguantamos y pensamos –contestó el otro–, que Dios es grande… Sentía Vale Juan que la angustia, sólida, arqueante como un vómito, le subía por el esófago y se le prendía en el paladar. Cerró los ojos y pudo ver a su mujer, dormida por los balazos, rumbo a la eternidad, suplicando que perdonara. Y vio a los hijitos, desparramados como muñecos rotos, huérfanos de risas ante la muerte, y Vale Juan tuvo ganas tremendas de llorar. Se palpó el calzón y bajo él el cuchillo y en el cuchillo se le calentó la mano como en una caricia. —¡Malditos! ¡Malditos mil veces! –sollozó–. Os tengo que matar a todos para yo poder vivir. —¿Qué le pasa, compadre? –preguntó Pedrico. El compañero no pudo responder. Las lágrimas de macho salen sin ruido, jamás con prisas. Pedrico tuvo temblíos en su cráneo de coco maduro. Transcurrieron horas interminables. En el campamento crecía la borrachera y con ella la alegría y los desenfrenos. Habían llegado mujeres, negras vestidas de percal, mulatas aceitadas y ampulosas y la guitarra, los timbales y el balsié atacaban los merengues con compases rápidos, llenos de sudor y de ron. La luna, fatigada de tramontar, huyó tras las sierras. Ahora se acercaba la tormenta, queriendo llegar antes que el sol de la mañana. Grandes saetazos de luz ametrallaron el cielo, barridos luego por el bramar de los truenos. —Va a aclarar –advirtió Pedrico–, decidamos, Vale. —Rece, compadre, rece, que en seguida nos tiramos al degüello. —Entonces nos morimos –y en la voz de Pedrico hubo cansancio, hastío de estar vivo, deseo de terminar, sed de sangre, hambre de muerte… —Nos morimos, si la Virgen del Cerro1 así lo quiere –sentenció Vale Juan. Por las fisuras del bosque inicióse el danzar de la lluvia. Gotas flacas primero, rechonchas después, comenzaron a patinar en la hojarasca. Gallos lejanos interrumpieron sus buenos días mientras las sombras emprendían retirada. Los dos negros, aplanados y rígidos, reconocieron a nuevos latidos en los corazones. Vale Juan arqueó las piernas, extendió la mano diestra en la que ya ondeaba el cuchillo y dio de pronto un grito salvaje, agudo, como el de la bestia que va al sacrificio. —¡Ahoraaa! –gritó, mientras corrían hacia el campamento, donde nadie los esperaba. Los dos primeros en volverse hacia los negros no tuvieron tiempo de respirar, cayendo ovillados en la hierba. Vale Juan saltaba como un simio; Pedrico le seguía, asestando puñaladas que todavía la música del merengue no descubría. Pero repentinamente, asaltantes y asaltados quedaron rígidos. Fue una fracción de segundo o un segundo largo como siglo. En los pies la tierra había comenzado a bailar grotescamente y un bramido se levantó de la espesura. —¡Tiembra, tiembla! –gritaron hombres y mujeres. El bosque se alzaba como una bandera, los árboles se reunían y separaban, el río se salía de cauce, grietas oscuras rajaban el monte y succionaban lluvia y hombres, empavorecidos hombres y mujeres, tragados en la mueca de la naturaleza desbocada. La Virgen del Santo Cerro, imagen existente en un santuario de la Cordillera Central de la República Dominicana. 1 232 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —Virgencita mía –dijo Pedrico, arrodillándose–, ¡perdónanos! —¡Dios! –rugió Vale Juan–, déjame terminar con ellos… Pero el terremoto continuaba con mayor bastedad, desjarretando la savia de la tierra. Los borrachos caían en las zanjas, chocaban contra los troncos de los árboles, huían en vano. En un minuto sólo quedaron unos pocos, petrificados en el suelo por el terror. Y esos miraban a Vale Juan sin comprender. El cuchillo del negro también temblaba, pero de rabia, de desesperación, de impotencia. Sonó un tiro seco. Vale Juan abrió la boca y vidrió los ojos. En seguida se fue desplomando, como un ceibo abatido por un rayo. Después, el negro quedó muerto, de cara a la lluvia que le agrandaba la sangre sobre la tetilla, un muerto quieto y vencido, como todos los muertos, como todos los hombres que acaban de pronto su angustia y entran por la puerta de la eternidad. Pedrico corrió hacia su amigo, se abrazó al tórax de azabache y gimeteó sollozos que parecían de niño. —Pobre Vale Juan! –lloró–. ¡Pobre Vale Juan! Que Dios te perdone, como a mí… También le abatieron de un balazo. La tierra fatigada tornó a tranquilizarse, y la lluvia, amurallada en catarata, siguió cayendo con su canción aguanosa. A lo lejos, en la serranía, el sol no pudo alumbrar la sangrienta mañana de los muertos quietos. Shirma Allá encima del nevado, donde el hielo era transparente y las nubes revoloteaban en escuadrones, se clavaban, mañana a mañana, las miradas de Osvaldo el pintor. No podía evitarlo. Cuando, vuelto de sueños donde miles de paisajes celebraban danzas multicolores, Osvaldo abría la ventana y tragaba el aire de la sierra, la montaña siempre le hacía una mueca burlona y le invitaba a vivir. Era desafío y requiebro, intimación y huída. —Alguna vez –se decía– escalaré la cima y traspasaré a mis lienzos el albo resplandor que me enceguece. Pero aquello tenía en su magín la rapidez de un relámpago y Osvaldo, perdido en fiebres, medicándose con ocres, naranjas y verdinegros, viajaba por un cielo donde no había montañas y sólo rostros atormentados, hombres quejumbrosos y niños pidiendo pan. Osvaldo era indio, con cuarenta siglos de orgullo y sesenta mil años de piedad en el alma. Una herencia mágica le vino prendida en los dedos, mariposa creadora de luces y de sombras, madre de las angustias de su raza, más vieja que los volcanes, más hermética que los pedregales o los páramos. —Yo pinto –solía decir– como llueve en la selva o como hay olas en el mar. Si mis ojos se beben la vida, mi corazón siempre anda triste. Y mi tristeza es como el nevado: todos lo ven y nadie lo domina. Así nació en él, poco a poco, el deseo de definirse a sí mismo, de encontrar, de una vez por todas, la razón de sus temores y sus odios, de sus amores y sus ambiciones. Una noche fría de enero Osvaldo decidió hurgar el monte y sacar de los hielos alguno de sus misterios, o al menos aquél de ellos que debía pintar, si es que los misterios tienen color: Después, no recordaba exactamente qué ocurrió. Sabía que la cima no llegó a estar lejos y que el aire estuvo lacerante, un cuchillo que al perforar el pecho dolía con todos los dolores. Pero entre las rocas o la alfombra gris de la lava, vio por primera vez a la niña de 233 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS tez aceitunada y cabellera dormida, de ojos fosforescentes y voz como gemido lánguido, confundible con el viento. —Shirma… ¡Shirmaaa! –la saludó en su lengua ancestral. Y cuando quiso besarla, preguntarla si se hallaba perdida, si precisaba de ayuda, la niña se esfumó en el volcán. El artista era hombre de mundo y tenía treinta baúles en la cabeza con treinta pedazos de vida como treinta novelas. Por eso a nadie habló de Shirma. No iban a creerle y todos, de seguro, hubiesen trocado en sarcasmo su cándido cuento. Y Shirma se le prendió en la curva del pecho, donde los pintores mecen su cuna de sueños. Osvaldo se hizo famoso. Su fama rompió la cordillera y paseó por ciudades llenas de luz y de vicio. La gente admiró la originalidad de sus cuadros, donde un rostro de niña aparecía siempre en mitad de otros rostros dolorosos, fuente de agua en mitad de una selva. —¿Quién es? –le decían–. ¿Dónde sacaste esa cara y esos ojos que, siendo dulcísimos, llevan tanta y tanta tristeza? ¿Dónde está, dónde está esta visión tuya que no podemos olvidar? Y Osvaldo sonreía, y aun los críticos que alguna vez le combatieran, declararon que la niña de sus cuadros era indudablemente genial y que el genio, besando la frente del artista, era el único responsable de aquel toque mágico, irreal y fascinante. Pasó mucho tiempo. Osvaldo viajó por el mundo entero y comenzó a envejecer. Su caminar, despacioso y reposado, sus ojos menos brillantes, sus canas prematuras, le dieron al fin un aire de neurótico, un matiz de hombre que conoce todos los caminos, los ha descrito hábilmente y no ha encontrado en ninguno a la felicidad. —Tienes en el rostro –le dijo alguien una vez– un paisaje angustiante, como de seguro es tu alma. Y Osvaldo no respondía jamás. Hubiese sido ridículo confesar que soñaba con la niña del volcán, que buscaba por doquier una cara de mujer que se asemejara a Shirma, la dueña de sus sueños y de sus pesadillas. Y mientras la seguía dibujando en los fondos de sus cuadros, su corazón sollozaba por ella. Un día decidió regresar a su país y no viajar más. Ante la consternación de parásitos y la incredulidad de íntimos, Osvaldo volvió a vivir tranquilamente en su casa de la sierra, nuevamente frente al blanco resplandor del nevado. —Aquí –se dijo el pintor– estoy cerca de Shirma y nadie podrá enturbiar mi amor por ella. Su atelier convirtióse en remanso y torrentera. Allí creaba quimeras y sueños, allí morían las horas en un concierto de pinceles, allí corría, ladeaba la cabeza, sudaba, giraba y se estremecía cuantas veces la imagen de Shirma quedaba presa en los óleos o en las acuarelas. Pero no fue feliz. Shirma, que era suya, se le iba en vagabundas rondas y él seguía vacío, sin una piel caliente en la cual dejar un beso o unos ojos donde posar blanduras y encalmar angustias. ¡Pobre Osvaldo el pintor! Era Dios un segundo y un pobre artista siempre. Fueron pasando los años de pláticas con el volcán, de amores con Shirma, la niña triste del nevado. Y un día llegó al atelier un mendigo que pedía monedas para comprar pan. Tenía una barba mal traída, dos manos largas y huesudas y un bastón nudoso, con el que golpeaba los senderos vacilantemente. —¿Qué quieres, anciano? –le preguntó el pintor. —Hablar contigo de penas. 234 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —Yo no tengo penas, soy alegre como el sol. Pinto cuadros hermosos que la gente compra. Dicen que soy brillante. La fama es mi esposa, el halago de los hombres llega hasta mi puerta. ¿Para qué quiero más? —¿No quieres a Shirma? Osvaldo sintióse temblar y miró al viejo de hito en hito. —¿Quién te dio su nombre? ¿Cómo sabes de ella? —Lo sé todo, pintor. Tu angustia es mi angustia, tu amor uno de los míos. —¿Qué puedo hacer, mendigo? ¿Cómo creer en ti que nada tienes, ni siquiera cuadros que se venden o críticos que te ensalzan? —La vanidad se me perdió en un camino, el dinero nunca me acompañó. —Sigue, mendigo, ¡te suplico! —Ven, Osvaldo, vamos hasta el volcán. Pocos saben el final de esta historia, porque pocos fueron quienes vieron a Osvaldo y al mendigo escalar la montaña. Como era noche cerrada y relampagueaba sobre la cordillera, los indios estaban acurrucados en sus chozas y los callejones de la ciudad sólo reflejaban una que otra luz mortecina, como velón de entierro de fraile. El pintor Osvaldo apareció muerto en el helero, con los ojos vidriados y fijos en alguna visión desconocida. Quienes lo encontraron afirmaron que había en su rostro una dulce y plácida sonrisa de paz. Era como si todas sus angustias y sus dolores hubiesen salido para siempre del pecho, dejándole un sueño final en el que todos los hombres atormentados y quejumbrosos huyeran de su camino y en su lugar dejaran un mundo maravilloso, sin dolores y sin odios, sin ambiciones ni envidias, sin niños pidiendo pan. De esto hace mucho tiempo. Con la muerte, los cuadros de Osvaldo andan por el mundo como gorriones dispersos por el vendaval y mientras su cuerpo descansa a la sombra de un ciprés, su fama ha crecido hasta los últimos confines del globo. Sin embargo, muy pocos, fuera de su pueblo natal, saben que en el atelier se encontró el día en que lo enterraban, un cuadro de niña con tez aceitunada y cabellera dormida, descalcita sobre un nevado blanco, caminando en las nieves con los brazos suplicantes y los ojos fosforescentes. Como es natural, el cuadro pasó a ser propiedad de los indios que tanto le amaran y hoy no se conoce exactamente dónde está. Empero, hay quien asegure que el cuadro viaja de choza en choza, manoseado respetuosamente por hombres y mujeres y que en las noches de luna, cuando el volcán resplandece, los indios le sacan bajo las estrellas y en los campos sólo se oye una plegaria rítmica y alargada: “¡Shirma! ¡Shiiirmaaaa!” El geófago He viajado bastante en mi vida. Han querido la suerte y mi carrera que mis andanzas fuesen numerosas, pero aún no he podido dominar o controlar civilizadamente la emoción que me causa un viaje en barco o por tren. Muchas veces me he preguntado si entre mis antepasados no hubo algún marinero o, por lo menos, el maquinista de alguna asmática locomotora. El caso es que a mí, cuando el paisaje se mueve, me baila el alma. Y aclaro todo esto para que no se ponga en tela de juicio por qué diablos me metí en aquel trencito, en aquella inolvidable noche de invierno y llegué a conocer a Tomás 235 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS y a su mujer, la rubia Gladis. Recuerdo haber estado indeciso, en la tarde, de si tomar un avión o regresar a mi casa en auto. Como ambos medios de transporte son hoy en día de lo más vulgares, a mi se me ocurrió que el tren, aquel renqueante trencito de opereta, valía una mala noche y algunos malos ratos. Me inclino a creer que no hemos perdido todavía, los hombres empequeñecidos por la civilización, el sabroso placer de la aventura. La salida estaba anunciada en los pizarrones para las ocho, pero no fue hasta bien entrada la medianoche cuando tosió el convoy, rechinaron las ruedas y dejamos atrás la estación del balneario. Hacía muchísimo frío. La nieve cubría la comarca entera y se le helaba a uno hasta la digestión. Me parece que fueron dos las copas de coñac que ingerí en el restaurant para calentarme. La sinceridad, sin embargo, me obliga a decir que las tomé porque me gusta el coñac y no en busca de calor. Cuando me echaba al coleto la última, entraron Tomás y Gladis. Ella, alta, con una hermosura relumbrona y con el pelo horriblemente teñido, me desagradó desde un principio. ¡Para que hablen de atracción de los sexos! Además, considero que una mujer puede ser fea en cualquier parte de su anatomía, menos en su nariz, y Gladis tenía la nariz más dura, más grande y más desagradable que he visto hasta la fecha. Para colmo, aquel apéndice le servía de brújula, de norte, pues lo movía siempre segundos antes de hablar. Tomás, por el contrario, era la antítesis de su mujer, lo que en sí no es extraño; era, el infeliz, uno de esos hombres a quien lo del cero a la izquierda se les hizo a medida. Gesticulaba, comía, hasta pensaba, siempre y cuando le diera permiso su mujer… con la nariz. Como yo era el único pasajero que tomaba coñac, o mejor dicho, el único pasajero con inquietud suficiente para beber en esa noche, de inmediato le fui sospechoso a Gladis. Diremos que su nariz olfateó que era mala compañía para su esposo. La casualidad, esa vez en forma de barman deseoso de matar su aburrimiento con cualquier clase de conversación, nos amigó, aun a nuestro pesar. Así, sin ton ni son, una vez que Gladis ordenó para ella un vodka con limón y una limonada, bien dulce, para su Tomás, el Barman consideró que las murallas de Jericó estaban en el suelo y nos aunó a los tres. —Señores, la noche está que da miedo, –dijo. Pensé que lo que menos tenía él era miedo, pero dos coñacs, cuando uno viaja solo, tienen efecto impresionante y me sometí. —Da… –dije, y volviéndome a Tomás, pregunté–: ¿Van ustedes hasta Wilmington o siguen hasta Washington? —Seguimos a Washington –replicó y, en seguida, como un eco, Gladis aseguró–: A Washington… ¿El señor es extranjero? A mí me han espetado la misma pregunta en veinte países, pero nunca me supo a balazo, a trueno, a inquisición, como esa vez. Los ojos de Gladis, clavados en mí, parecían los de un investigador que acaba de descubrir a un microbio insignificante en el fondo de un tubo de laboratorio. Nadie podría criticarme si apuré mi copa de coñac y pedí, con énfasis, una tercera. Por cautela o precaución decidí suspender inmediatamente todo contacto con aquella singular pareja. Así, me volví hacia una ventanilla y me quedé mirando, sin ver, los copos de nieve que chocaban contra los vidrios, desintegrándose. Gladis sorbía lentamente su vodka y Tomás su limonada. El trencito proseguía su marcha. Tomás comenzó a dormitar con los ojos abiertos. 236 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —Es preciso –oí decir a Gladis en voz baja– que aprendas a no familiarizarte con extraños. Un día vas a tener un disgusto. —Pero, mujer, ¿qué de malo hay en hablarle a otro viajero? –Y el hombrecito se llevó los dedos al cuello, como ahogándose. —¡No me discutas! ¡Eres un cándido! Pasaron unos minutos. El barman, convencido de que éramos tres irreconciliables, nos había dado la espalda y puéstose a limpiar, con olímpica elegancia, las copas del vasar. Con los años he descubierto que habría mucha más inteligencia en el mundo si todos los hombres tuviésemos siempre a mano un vasar lleno de copas y vasos vacíos para limpiarlos cuando alguien no nos agrada. O para tirarlos –se me ocurre ahora–, a la cabeza de algunas señoras como Gladis. Me entraron unas ganas tremendas de charlar. Fueron cosquillas incoercibles en la punta de la lengua que no calmaban ni el cigarrillo ni el coñac. Y me metí en honduras. —La marcha de este tren –aventuré–, me recuerda la de uno en el cual viajé hace años, de Quito a Guayaquil, en Ecuador. —¡Muy interesante! ¿Y por qué? –preguntó Tomás, con el rostro iluminado, como un chiquillo a quien le ofrecen un chocolatín que la madre le tiene prohibido. —A mí no parece –intervino, tajante, Gladis–, pues he oído decir que en Sur América hay indios y aquí no. —Señora –afirmé yo, con la misma sensación de quien pincha, en la escuela, con un lápiz, al compañero que menos nos gusta–, los indios, aunque a usted le cueste trabajo creerlo, son de lo más simpáticos. —¡Je, je! –rió Tomás, con una risita que fue un grito de independencia. Gladis se quedó rígida y bermeja, como un tomate al que van a convertir en jugo. —¿De qué ríes, tonto? –dijo–. ¿Cuál es la gracia? Este señor sin duda es medio indio y le encanta hablar de ellos. —Señora, soy indio del todo –respondí, pidiendo mentalmente perdón a mis padrecitos baturros. —Usted, ¡indio! –y Tomás se paralizaba de estupefacción. —No un piel roja, pero en fin, un indio con corbata que bebe coñac –me vi obligado a afirmar. —El señor es un guasón –amonestó Gladis–. ¿Cómo puedes creer tontería semejante? —Le aseguro, señora –insistí yo maliciosamente– que no guaseo. Además de indio, soy geófago y experto en problemas metapsíquicos, mis ojos son estemáticos y cultivo la anaptixis. Gladis se irguió en su banqueta, Tomás sonrió y el barman dejó caer una copa. Tuve la sensación que seguramente experimentó el mariscal Ney en Waterloo. Tomás, con una candidez desconcertante, exclamó: —¡Es! ¿Quiere usted repetir? —Imposible –aseguré–, porque a mi mismo me costaría trabajo. Nosotros los indios expresamos nuestro pensamiento una sola vez. Tomás pidió otra limonada que, no sé por qué, presumí cargada con ginebra por el barman, como para unirnos todos en contra de Gladis. Ella, mientras tanto, habíase quedado mirando hacia las ventanillas, como si la nieve estuviese de pronto, de lo más desconcertante. Así estuvimos un rato largo, ensimismados en nuestros vasos y en nuestros pensamientos. De pronto Tomás dijo: 237 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¿Sabe usted una cosa? Cuando lleguemos a Washington, voy a querer que nos dé una conferencia en nuestra escuela. —Amigo, los indios no dan conferencias. Las escuchan. —No importa, será usted el primero. ¡Ande!, le pago otro coñac. Después, sé que Gladis abandonó olímpicamente el bar y que Tomás, el barman y yo entablamos una charla caliente y efusiva, como la de tres náufragos abandonados en una isla desierta. Reímos juntos, nos ofrecimos préstamos, casas, autos, medicamentos contra el reuma, teléfonos de chicas lindas, amistad y consuelo eternos. Y decidimos, casi al final, cuando amanecía, que un mundo sin Gladis, sin mujeres con narices grandes y pelo teñido, sería indudablemente un mundo mejor. Tomás, con lágrimas en los ojos, me abrazó, como si yo fuese el libertador de todos los hombres oprimidos. Y yo me lo creí, sin pensar que Tomás había ingerido cinco limonadas con ginebra. Llegamos a Washington cuando clareaba el sol sobre las cúpulas de los edificios gubernamentales y las riberas del Potomac. En el andén de la estación Tomás me abrazó efusivamente, Gladis me estrechó la mano con friura y ambos se fueron en un taxi amarillo. Pasaron unos meses. Una noche, en el fover del Statler, me los volví a encontrar. Tomás caminaba erguido, hasta con desplante, mientras Gladis parecía seguirle humildemente. En un principio no comprendí y me quedé mirando a ambos, abobado. Fue Tomás quien, agarrándome por el brazo, me dijo al oído: —¿Cómo está el indio con corbata que bebe coñac? ¡Cuánto le hemos recordado! —Muchas gracias –repliqué–; yo a ustedes también. —¿Querrá creerme que mi mujer es otra desde que charlamos con usted en el tren? –dijo Tomás. —¿Cómo así? —Esa mañana, cuando llegamos a casa, busqué un diccionario y después de enterarme de lo que es un geófago, decidí convertirme en tal. ¡Gladis casi se muere del susto! Desde entonces ni me contradice ni me vigila. Es una santa. Evité una carcajada, remiré a ambos y le pregunté a Tomás, bajando mi voz: —¿En serio que ha comido usted tierra? —¡No, hombre, no! ¡Pero mi mujer tiene un miedo de que lo haga! Y nos despedimos, sin que Gladis levantara los ojos de la alfombra. Me dio pena, y lástima. Ya ni siquiera su enorme nariz se atrevía a dirigir a Tomás. Y él, orgulloso de su independencia, me lanzó como adiós: —¡Fíjese que hasta entiendo de problemas metapsíquicos…! Los ojos en el lago Salí del Llao Llao. La noche comenzaba a enfriar y el lago parecía de vidrio, un espejo recortado por los cerros abruptos. El viento me golpeaba en la cara y los grandes árboles parecían invitarme a la caminata nocturna. Tomé el senderillo que bajaba hacia la orilla del lago y muy pronto las luces del hotel y el ruido isócrono de la orquesta que hacia música de baile quedaron atrás. De muy lejos oí el suave bramido de un motor de yate que cruzaba el Nahuel Huapí. Estaba al fin solo frente al Ande, con esa agradable soledad que dan los propios pensamientos. 238 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —¡Eh, patrón! La voz venía del lago, del agua o de la noche, quizás de la montaña misma. Me detuve y hurgué en la oscuridad. —Aquí, patrón, aquí –repitió la voz, cascada y ronca. A pocos pasos de distancia distinguí al fin al vejete, sentado en la grama, con una humeante pipa en la boca, tocado de gorra, vestido con suéter y calzones estrechos. De no haberme hablado pude confundirlo con un tronco más. —Buenas noches –saludé. Muy buenas –me dijo y en seguida, sin sacarse la pipa de la boca, me invitó a sentarme a su lado. —Me aburría –expliqué innecesariamente–, no hemos venido a Bariloche para llevar la misma vida que en Buenos Aires. ¿No le parece? —Me parece, patrón –asintió–, pero muy pocos lo comprenden así. La gente huye en el verano de las ciudades y se viene al campo o se va a la playa a hacer exactamente lo mismo que en las ciudades. Bailan, beben, trasnochan, se fatigan más todavía. —Habla usted –le dije– como si nos criticara. —¿Criticar, patroncito? ¿Quién soy yo para criticarlos a ustedes, los señoritos? Además –y el tono de su voz adquirió de pronto una sorna tenue–, de los patrones vivo yo. Me pagan bien por llevarlos a pescar, por recorrer los lagos, por trepar a los cerros. Callamos un rato largo. De pronto perdí yo todo interés en conversar y la contemplación de las montañas, bajo el luar de febrero, me fue más grata que la charla aguda del vejete de la pipa. Motas de nieve inderretible, prendidas en las cumbres, se enjuagaban con la claridad de la noche indescriptible. Temblé repentinamente con un escalofrío, confundido quizás con la grandeza de aquel paisaje fueguino que jamás olvidaré. —Le conmueve –oí al anciano a mi lado–, a usted, a mí, a todo hombre con alma, con corazón o con recuerdos. Este paisaje lo hizo Dios para recordarnos cuán pequeños nacimos y cuán pequeños moriremos. —Cierto –respondí, sin quererlo–, me conmueve en extremo. Estos cerros tajantes, como cortados con cuchillo, esta luna translúcida, estas aguas sin fondo…, no puedo compararlos con nada… —Por eso, patrón, estoy aquí –dijo el viejo–, y si no le molesta, le cuento. —Cuénteme usted –asentí–, que me interesa. —De mozo, patrón –comenzó el viejo, vaciando la pipa y volviendo a llenarla de tabaco, que había sacado hábilmente de una bolsa– de mozo fui rico, tuve mujeres, todas las que quise… Viajé desde el Plata hasta la India, desde Belgrado a Vladivostock, desde Islandia hasta Borneo. Era yo uno de esos marineros para quien la única felicidad está en el mar y no en tierra, para quien un amor o unos besos saben mejor recordados desde la popa de un buque, cuando la estela, al ensancharse, nos va alejando de tierra más y más, separándonos para siempre de un momento inolvidable. —Buena vida la suya –no pude dejar de decir. —Pues fue, patrón, fue así no más…, durante años, de mocedad y de madurez, sin cansarme de ella nunca. Amé mucho, patrón, hasta que de puro cansado el corazón no era mío. Y siempre quería más, como si en cada playa la mujer fuera más hermosa que en la anterior. El viejo mordía ahora la pipa duramente, pues sentí sus dientes rechinando sobre la madera y el humo, a borbotones, saliendo de la poza y calentándome la cara. Le miré 239 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS fijamente. Me parecieron sus ojos, bajo las cejas gruesas, dos ascuas encendidas por un fuego –Mas un día, patrón, llegó una playa y en ella una mujer. ¡Je, je! Como si no hubiera millones de mujeres en el mundo esperándome, me enamoré de una solita, misterioso. Como un borrego, necesitaba sus besos y los de nadie más; como un imbécil, me la enterré aquí –y se golpeó el pecho– y no me la pude sacar. ¡Y traté! Agarré un carguero y me largué a Australia, me bebí mil botellas de whiskey, trasnoché durante meses, me hundí en una orgía que me hiciera olvidar. ¡En vano! El hombre nace, ama y muere una sola vez: es ley, patrón. Quien diga lo contrario, miente. —Sin embargo, todo hombre civilizado se jacta de haber tenido muchas veces el corazón empeñado –me atreví a disentir. —De la boca afuera –contestóme el viejo– somos tenorios; de la boca adentro llevamos todos prendidos a una novia buena y dulce que nos amó de muchachos o a un amor duro y difícil de la madurez; pero convénzase, patrón, sólo se ama una vez. Las palabras roncas y despaciosas del anciano iban cayendo musicalmente en mis oídos, mientras la noche danzaba sus galas con el Ande y los lagos. El zumbido del yate retornaba, vibrando entre los copudos eucaliptos, los olmos y los cedros. —Un día, patrón, me convencí de lo inútiles que eran mis esfuerzos en olvidar a Irmgard y regresé, más viejo en mis canas, más enclenques mis rodillas de alcohólico, todo lleno de parches el corazón resquebrajado. Miré al viejo y no sé por qué presentí dos lágrimas en sus entrecerrados ojos. Evité así su mirada y le alenté a seguir. –La historia ya no se alarga, patroncito –prosiguió–, porque cuando volví por ella, mi Irmgard estaba muerta. ¡Muerta, patrón, muerta como los ruiseñores que mata el frío del invierno! Sólo que a Irmgard la mató mi amor. ¡Y yo de bruto huyendo de ella! ¡De bruto, patrón, de brutísimo…! —Pero entonces, ¿por qué vino usted tan lejos? ¿Qué le hizo buscar a Bariloche y el Nahuel Huapí como refugio? –pregunté. —Porque en las aguas de los mares y de los ríos que he conocido, siempre me imaginé ver reflejados los ojos de las mujeres que me amaron y en las aguas del Nahuel Huapí sólo se reflejan los ojos de mi Irmgard. —¿Únicamente los de ella? —Sólo los de ella, patrón, solitos y tristes, como invitándome a seguirla en la muerte. En lo alto del cielo, por encima de la cordillera gigantesca, explotó un trueno lejano, que fue luego huyendo por el horizonte. La luna, tímidamente, se acostaba en dirección de la pampa. —¿Se llamaba realmente Irmgard la moza de sus amores? –pregunté. —¡Ah, patrón! –aclaró el viejo, alargando interminablemente las palabras, como si le dolieran–, eso es cosa mía, y de mi corazón. El nombre de Irmgard me ha gustado siempre, pero el nombre de mi amada no se lo digo a nadie. —¿Y por qué? —Porque a lo mejor es ésa la condición para que yo vea, noche a noche, sus ojos en el lago. Es nuestro secreto, que me llevaré a la tumba, cuando Dios me pida estos huesos prestados o cuando yo suba detrás de la luna, en el humo de mi pipa. Me levanté y quise dar unas monedas al viejo, que fueron rechazadas. Di las buenas noches y caminé de vuelta al hotel, donde las luces del comedor y del salón de baile se 240 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO apagaban. Subí por el jardín y, antes de retirarme, contemplé por última vez el Nahuel Huapí. Los ojos en el lago no quisieron mirarme… Ñico Yo tenía ocho años de edad cuando mi madre decidió pasar una temporada al lado de mi abuela, en la hidalga ciudad de Santiago de los Caballeros, en el Cibao. Recuerdo que salimos de la capital –entonces Santo Domingo– en una mañana húmeda de enero y arribamos al hogar de mi inolvidable mamá Teresa esa misma tarde. La llegada fue memorable. Ivonne, mi hermana, bufaba de hambre y yo, aun gastándomelas de caballerito, mostré rebeldía a los besos y los mimos con los que me recibieron mis parientes. Nos zambulleron en la cama al toque de oración. Hoy, no obstante los años transcurridos, guardo todavía en mi memoria la imagen de mamá Teresa, paliducha y huesuda, murmurando las palabras del Santo Rosario y sonriendo, de vez en vez, en cuantas ocasiones reparaba en nosotros. Al amanecer me despertó un coro de sonidos para mí inexplicable. Imaginé rugidos de leones, estornudos de elefantes y en las voces que al través de las paredes de madera llegaban a mi oído, creí reconocer las de algún pirata salgarino, de aquellos que ya para esa época conocía yo tan bien. Así, ¡gran decepción la mía al salir luego al patio y no encontrar otra cosa ni otros seres que unos cuantos negros campesinos y una recua de burros y caballejos! Mi tío Miguel Ángel poseía y regenteaba una farmacia, aledaña a la casa. Desde el patio se podían ver los anaqueles, repletos de frascos multicolores y a mi tío, de negro bigote y reposado caminar, hurgando allí y acá, con aires para mí de lo más misteriosos, con ese misterio que el mundo adquiere para los ochoabrileños, como era yo entonces. —Ven, sobrino –me dijo al divisarme–, quiero presentarte a unos amiguitos. Me tomó de una mano, abrió una puertecilla que en el muro del patio había e irrumpimos en el solar colindante. Allí vi más animales y más negros, oí más piafar de bestias y decires campesinos. Tío Miguel Ángel silbó cabalísticamente y surgieron de detrás de un mango un par de chiquillos, con pistolas al cinto y arrogancias de caciques. —Raymundo y Manuel –dijo mi tío–. Son tus vecinos y debes jugar con ellos. Formamos de seguida un conciliábulo, en el cual se decidió que para ser yo un capitaleño no estaba del todo mal. Raymundo me prestó una de sus pistolas y me anunció: —Eres raso, ¿me oyes? Manuel es el capitán y yo el coronel. Tienes que obedecernos. Aquello no fue muy de mi agrado y un rato más tarde le endosamos a mi hermanita Ivonne los deberes de un soldado raso y yo quedé ascendido a teniente. ¡Las cosas no iban tan mal! Sorteamos, entre los dóciles burriquitos presentes, al que sería mi Rocinante. —Ahora –me ordenó Raymundo–, tienes que montarlo. Admitir que no sabía hubiese sido imperdonable de mi parte y así, ante los alaridos de espanto de Ivonne, salté sobre el lomo de la bestia e iluminé mi rostro con destellos de héroe o de conquistador. El burro, que era muy burro, no estuvo de acuerdo y comenzó a lanzar coces. Volé por la primera vez en mi vida, cerrando los ojos en espera de un golpe morrocotudo. ¡Pero no caí! Algo suave y acojinado detuvo mi vuelo y cuando abrí los ojos me encontré en brazos del negro Ñico. —¡Negro Ñico! –exclamaban a coro Manuel y Raymundo. 241 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¡Muchachitos malos! –dijo él. ¿De quién fue la idea de montar a mi burro Colasín? ¿No saben todavía que es indomable? El negro Ñico me colocó tiernamente en el suelo y me miró. Después a mi hermanita, quien, mujer al fin, lo examinaba con recelo. —¿Cómo os llamáis? Nos presentamos como mejor pudimos y el negro Ñico nos hizo sentar a todos bajo el mango. ¡Negro Ñico! Era muy flaco, de barbilla salida como una aguja, ojillos escondidos y curiosamente verdes, pelo hirsuto y casi del todo blanco, pecho y brazos simiescos. Se movía lentamente, agitaba sus manos a cada palabra y no pasaba un minuto sin que exclamara esta frasecilla, que era como una clave de su humor: ¡Uay ombe! Aquella mañana se inició nuestra amistad, amistad que debía durar todo el tiempo que estuvimos en Santiago. El negro Ñico era, de lo que luego he ido hilvanando, personaje muy discutido en el pueblo y en los campos. No era dominicano, pues hablaba el castellano castizamente; no era campesino, que sus manos sin callos jamás realizaron faena dura. Pero el negro Ñico siempre tenía dinero, lo gastaba a manos llenas y nunca hizo daño a nadie. Y por sobre todo, el negro Ñico, con sus cuentos, entretenía a nuestra pandilla de aventurerillos, para tranquilidad y reposo de mi madre, mi abuela y mi tío. ¡Por eso el negro Ñico podía entrar y salir como le viniera en gana! —Con lo único que no estoy de acuerdo –solía decir mi tío Miguel Ángel– es con las historietas que Ñico le hace a los niños. Eso no está bien. ¡No debes creerlas! –me advertía–. Son una sarta de mentiras. —Déjalo en paz –ordenaba mamá Teresa–. ¡Ya descubrirá José Mariano mentiras peores en la vida! Y así, consentido por mi abuelita, con mi madre haciéndose la sorda y mi tío resignado, el negro Ñico siguió brindándonos ratos inenarrables bajo el frondoso mango del patio. El único inconveniente era Ivonne. A mi hermanita no le interesaban los cuentos del negro Ñico y cuando él comenzaba a hablar, ella tomaba una de sus muñecas y se iba al más lejano rincón del patio. Desde allí, sola y herida, nos miraba con indiferencia olímpica. —Es mujer –comentaba el negro Ñico–. ¡Déjala en paz! ¡El mundo sería tan agradable sin las mujeres! Y Ñico alzaba sus manos y hablaba, hablaba por los codos, por la camisa, por los ojos. Relatábanos correrías por los montes, él en comando de una guerrilla de revolucionarios que siempre ganaba la revolución; de su entrevista con el “Presidente”, cuando Su Excelencia le ofreció un puesto de capitán que Ñico –¡negro astuto!— no aceptó, por no comprometerse con las amistades de los otros partidos. –Yo soy un caso único —decíanos–, yo soy negro de pelo en pecho. —Y eso, ¿qué es? –inquiríamos abobados. —Para ser de pelo en pecho hay que haber peleado mucho y no tenerle miedo a nada ni a nadie, como yo. —¿Tú no le tienes miedo a nada? –preguntaba Raymundo. —¡A nada! –aseguraba Ñico–. Cuando la guerra de Puerto Rico yo solo maté a veinte hombres. —¿Veinte? –y abríamos la boca de a vara. —Creo que treinta, o más. Y en Venezuela fui a pie desde el Orinoco hasta Panamá. ¡Uay ombe! Yo he nadado desde Higüey hasta Ponce. 242 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Luego, con los años, ante el mapa de América, iba yo a descubrir que las hazañas de Ñico superaban las de todos los héroes griegos y romanos. Pero entonces no había estudiado cosas tan complicadas y Ñico fue adquiriendo en mi cerebro las proporciones de un ídolo. Un ídolo tan humano como sólo puede crearlo un niño. —¡Cuántos años tienes, Ñico? –le pregunté un día. —¡Uay ombe! ¡Eso sí que no lo sé! —¿Y por qué, Ñico? Mi vida es muy complicada, muchacho. Gente como yo, que ha vivido en todas las islas del Caribe, no puede pensar exactamente cuándo nació. Madre decía que en el sesenta, padre que en el cincuenta. ¡Uay ombe! Podré tener ochenta años, pero me siento más fuerte que un toro de dos años. —¿Y de dónde sacas tanta plata? –guiso saber Raymundo, quien con sus doce años no creía a pie juntillas a Ñico. —¡Hum! –exclamó el negro–. ¡Esa es historia larga! Pero se las voy a hacer. Eso sí, me guardan el secreto. ¿Entienden? —¡Claro, Ñico! –juramos al unísono. —Bien… –comenzó–, cuando yo era pirata… —¡Pirata! –exclamamos. —¿No se los había dicho? ¡Claro que fui pirata! Me enrolé en una banda de ingleses que vino a Puerto Plata en el ochenta y cinco y en tres asaltos que dimos llegué a capitán. ¡Uay ombe! Si ustedes hubieran visto si negro Ñico con un puñal en la boca, gritando desde proa: “¡Enemiiigo a la vista!” Yo solito decidí una batalla frente a Mayagüez y Juan el Terrible… ¡Ese era mi Jefe…! Pues me dijo: “Ñico, tú eres el más bravo de mis bravos. Quiero regalarte mil pesos oro y nombrarte mi segundo”. Yo me rasqué la cabeza y le dije: “Juan, muchas gracias, pero no puedo aceptarle el nombramiento. Ñico no se puede amarrar con una obligación”. —¿Y qué dijo Juan el Terrible? –interrumpíamos sin aliento. —Juan me miró asombrado, escupió cinco veces, para quitarse la mala suerte de una negativa como la mía, y dijo: “Sabe, Ñico, que a otro lo hubiese hecho colgar del palo mayor, pero a ti debo perdonarte. Puedes irte. ¡Te ragalo dos mil pesos oro en vez de mil…!” Y yo me fui, sí, señores. Agarré un bote de vela y fue cuando me vine para Samaná. Y allí… –añadió, bajando la voz y alzando las manos al cielo–, en un islote que nadie conoce, escondí mis morocotas. ¡Je, je, je! Me puse a trabajar y gané más… y más… y llegué a ser el hombre más rico de Samaná, pero como era negro, un blanco gringo me quiso robar… Y entonces fue cuando yo encabecé la revolución del ochenta y ocho. ¡Que ganamos, uay ombe, que ganamos…! —Entonces, fue cuando me metí a contrabandista, el mejor de todos los contrabandistas desde La Habana a la Martinica. Vendía ron, quinina, piedras preciosas… De todo un poco. Un día me apresaron, en la Florida, pero escapé y trabajé de pescador en el Golfo de México. Adquirí miles de perlas, que luego vendí a precios fabulosos en Nueva Orleans… Y el negro Ñico, flexuoso y elástico, hablaba de todas sus hazañas, hazañas en las que él era el único vencedor. ¡Gran Ñico inolvidable! Una noche nos dijo mamá que regresábamos a casa. Ivonne comenzó a saborear la idea de volver a sus muñecas y sus amiguitas, al parque de la capital, los bombones, los autos, pero yo no pude dormir, febril y preocupado. Irme de Santiago, ¡cuando ya era coronel de 243 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS mi pandilla! ¡Dejar a Ñico y sus cuentos! ¡Y lloré sobre mi almohada!, lloré con desconsuelo al comprender que se terminaban los veinte días más felices de mi vida. Por la mañana nos despertaron muy tempranito, mamá Teresa nos acicaló con cuidado y nos atiborró de dulces y golosinas; mi tío Miguel Ángel hasta me regaló un frasquito, lleno de un líquido verde, que siempre ambicioné poseer. Mas nada de eso me consolaba. Cuando llegó el supremo momento de la despedida, se me aguaron los ojos y busqué en mi derredor… ¿Dónde estaba el negro Ñico? ¡Ah! Al arrancar el auto con mi madre, mi hermana y yo, el viejo negro, jinete en su arisco Colasín, apareció a la vuelta de una esquina, alzó su mano diestra en un saludo rítmico y gritó: —¡Adiós, mi comandante, adiós…! Han pasado muchos años. Yo nunca volví a ver a Ñico ni a escuchar sus sabrosas historietas. Cuando la vida me enseñó lo que es verdad y es mentira, hubo en mí cierta rebeldía al pensar en Ñico. ¿Ñico embustero? ¡No! Ese negro bueno, ese negro de gran imaginación, no fue nunca un embustero. Aunque mi tío Miguel Ángel o mi hermana Ivonne ni siquiera lo recuerden, yo sé que el negro Ñico está en el cielo, esperándome impaciente con nuevas historias y quizás… –¿por qué no?– dispuesto a saludarme, a mi llegada, con un estentóreo: —¡Salve, mi comandante José Mariano, salve…! El feo El mayor enemigo de Cándido era el espejo. Nunca quiso, compasivamente, cambiar su nariz de albóndiga, sus cejas tupidas como bigotes, su mentón prognático, sus ojos tan pequeños que costaba trabajo encontrarlos en la cara repelente. Pero el espejo también había sido, en la vida de Cándido, un enemigo silencioso, con quien se podía conversar de todos los temores y las ansiedades, a quien se podía hacer confidencias, el único que jamás respondió con evasivas o estalló en carcajadas ante su grotesca cara de payaso. Y el espejo, para Cándido, fue el único leal compañero en los años de soledad y de desesperación. Cándido era viejo ya. Sus memorias, pocas y estrechas, podían guardarse en un solo bolsillo del corazón. Su miedo, tu timidez, sus vacilaciones, habían llegado a los cincuenta años como cachorros cansados de jugar a solas. Y su ansia de amar seguía en Cándido como un animal enjaulado, ansioso de salir a la luz del sol. Porque Cándido no conocía el amor. Tenía leídos muchos libros y registrados muchos suspiros, recordaba noches de insomnio y mañanas vacías, mañanas sin besos y sin palabras de mujer, pero el amor siempre estuvo en la mesa de al lado, siempre pasó por la acera de enfrente, o se sentó en la butaca de atrás, o se entró en la puerta de la casa que no era la suya. Por eso la vida de Cándido no era una vida digna de contarse y él no se atrevió jamás a compararla con otras vidas que pasaron a su lado. Era la suya una vida pequeña y apagada, una vida casi dolorosa, casi desesperada. La recibió del vientre de su madre y cuando ella lo dejó huérfano, Cándido quiso encontrar en su padre aquello que no podía definir, aquello que no se reía de su nariz ni de su cara, aquello que abría los brazos o bajaba hasta su frente y suspiraba, aquello que debía ser la bondad. Pero su padre huyó de él avergonzado. Como era hombre, consideró a Cándido un engaño o un castigo, nunca como a un hijo. Y Cándido vivió solo, únicamente acompañado por su fealdad. 244 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO Cándido era profesor. En las aulas su talento, un talento construido con el tesón y el tiempo necesarios para derribar al más viejo de los árboles, era respetado y temido. Durante sus clases nadie podía reír del feo, porque el feo sabía más que todos los alumnos hermosos o las alumnas bellas. Y así navegaba Cándido su existencia, un viejo y renqueante remolcador, carcomido por aguas que de seguro terminarían un día en el olvidado puerto de la muerte. Hasta que una tarde, a Cándido se le ocurrió sentarse en un banco del parque que circundaba la universidad y dar de comer a las palomas. Oscurecía. Platos de sombras rellenaban el mantel del cielo y en las casas de la ciudad los hombres se lavaban de sus encuentros con el odio, la ambición o la maledicencia de otros hombres. La mujer que caminaba por el parque era bella, con la misma belleza que Cándido había idealizado, con la belleza de los cuadros que colgaban en las paredes de su casa. Cándido se estremeció cuando la desconocida tomó asiento al lado suyo, en el banco rodeado de palomas hambrientas. Cándido esperó. Sabía que ella, en el reojo de sus ojos zarcos, miraría hacia él y reiría, con la risa que todas las mujeres siempre regalaban al feo. Sabía también que una vez constatada, su fealdad la ahuyentaría y la vería marchar parque abajo, sin comprender que aquel hombrecillo sólo pedía unas palabras de misericordia o un saludo, un simple saludo que abarcara el tiempo, las palomas, el atardecer, un saludo que sin entrar en la amistad tocara siquiera el conocimiento. Pero no ocurrió así. Ella lo miró y lo remiró. Luego le dio las buenas tardes. Cándido, al contestarles temblaba como quien se zambulle en el mar por la primera vez. Y habló con la mujer. Sus palabras tropezaban, llegaban cojeando, pero salieron de su boca como chiquillos en vacaciones. —Me gusta el parque, me gustan los árboles, el rumor de las cascadas, el silbato de los guardas, las niñeras que se besan bajo los cedros, el ciclista que pedalea, el jinete y su arte difícil, hoy desusado… Cándido calló. Aun queriendo continuar, tuvo el valor de cerrar los labios y esperar que ella dijera algo a cambio. Como era su primer diálogo con una mujer en el parque, Cándido se sentía más feo que nunca, como si tal cosa fuese posible. —¿Usted es poeta? –preguntó ella. —No –le dijo Cándido–, no he podido hacer versos. Esa clase de belleza nunca pudo tocarme. Se sentía repentinamente fuerte y desafiador. Si aquella mujer, quizás por equivocación, llegó para romper su círculo de soledad, él podía provocarla, restregándole la amargura en la cara, por si quería irse ya y dejarlo tranquilo, dejarlo con su nariz de albóndiga y sus años cansados. —Sin embargo –contestó la mujer, derribando un poco la altivez de Cándido–, da usted de comer a las palomas. ¡Y las palomas son tan amigas mías! —Y mías –admitió Cándido–, ellas me conocen, ellas no me tienen miedo. La mujer sonrió con una sonrisa gastada y tranquila. Luego metió la mano en su bolso y sacó migas de pan, que regó por el césped. Cándido se agarraba a su paraguas, hacía girar su sombrero hongo en las manos, miraba al cielo, a uno que otro árbol. —¿No será que las palomas han querido reunirnos? –preguntó ella–. ¿No querrán presentarnos en esta tarde? ¡Hace tanto frío! 245 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Cándido y la mujer se acercaban. Les parecía que la ciudad se había alejado y que ellos dos solos presidían un mundo silencioso, donde sólo los cerezos y los sauces podían hablar, donde sólo las palomas gobernaban y los hombres todavía eran desconocidos. —Cuando yo era niña –dijo ella–, mi madre no quería dejarme venir al parque ni dar de comer a las palomas. Por eso, desde que ella murió, las palomas son mis compañeras. ¡Cómo gustaría de llevármelas a casa y darles todo el dinero que mamá me dejó! —Hágalo usted, sería hermoso –admitió Cándido. —No podría, mi casa es pequeña. Además, las palomas gozan más en libertad. En el parque se sienten mejor. Cándido se abrió el sobretodo, sacó un cigarrillo, ofreció uno, que ella no aceptó. Al inhalar la primera bocanada, su pecho se expandió sosegadamente. Todavía estaba lejos la ciudad, con sus hombres apresurados y sus mujeres que reían, con su cielo lleno de hollín y sus autos veloces. Le preguntó a ella cómo se llamaba. —Rosalía –contestó–. ¿Le gusta mi nombre? Cándido gustó de él y sintió que le gustaba su dueña, con los ojos grandes e inquietos, con el pelo recogido en un moño, detrás de la nuca tersa y llena de lunares, con las manos de uñas largas y con venas azules, transparentes. La noche vino a ellos repentinamente y en el parque las farolas perforaron un poco la neblina. Las palomas se habían ido, con sus migas de pan en los picos, rumbo a las ramas de los sauces. El río continuaba corriendo hacia el mar, murmurando en las riberas. El policía examinó su uniforme y continuó su ronda. Los niños y sus niñeras de seguro dormían. —¿Querría cenar conmigo? –invitó Cándido. Su fealdad también se había marchado, en el horizonte, con el día muerto. —No, amigo mío. En otra ocasión. ¡Nos conocemos tan poco! Pero ella no se fue. Cándido y Rosalía conversaron en el banco del parque durante muchas horas, con una conversación tumultuosa, hablándose de cosas que, por intrascendentes, borraban en Cándido todo recuerdo de amarguras. Y el espejo del cuarto de Cándido no podría imaginarse que el feo, en esa noche, era el más feliz de los hombres, que casi era un hombre normal, sin mentón prognático, cejas como bigotes y ojos pequeñitos. —Yo nunca he amado –le confesó Rosalía–. Para mí el amor es un sentimiento que no puede darse a nadie, el amor es una nube que cubre el mundo en que vivimos, que nos arropa, que nos consume. Cándido se sintió egoísta y ambicioso. ¡Un beso! ¿Por qué no conseguir un solo beso de aquella mujer que no amaba a nadie? Él jamás había besado, porque los besos colocados en las mejillas de su madre habían sido regalos. ¡El beso de una mujer! Se estremecía de pensar que con sólo inclinarse, por sorpresa, podía poner sus labios calientes en la cara de Rosalía y conseguir un beso. Aunque ella se volviese y le quemase con un bofetón, aunque ella se levantara y, sin despedirse, se marchara para siempre del banco del parque. Sí, le pediría un beso, pasase lo que pasase. Y mientras ella hablaba, Cándido medía el rostro ovalado, discutía con su corazón el lugar exacto dónde poner sus labios, cerrar los ojos y darle gracias a Dios. —¿En qué piensa usted? –preguntó ella, como adivinara. Todavía no tuvo el coraje ni el valor de confesar. Sus ojos se replegaron, como las fisuras de una pared mal encalada, y su boca, repleta de dientes ennegrecidos, se le quedó apretada, casi mordida en un gesto de impotencia y de desesperación. 246 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —Amigo mío –dijo ella al fin–, debo marcharme. Se hace tarde. Es preciso que nadie me vea en el parque a estas horas. —¿Volverá usted? ¿Verdad que volverá, Rosalía? La voz de Cándido se resquebrajaba y era como el ruido de un trueno en mitad de la jungla. La mujer se levantó en silencio. Él la siguió. Frente a frente, a Cándido las piernas le bailaban temblorosas. Las bocas estuvieron cerca, recamadas con la luz de una farola. —Volveré, amigo mío, volveré al parque, para que conversemos de todas las cosas que usted conoce mejor que yo. Y las palomas, sus amigas y mis amigas, nos verán juntos. ¿No es eso lo que quiere? —Sí –dijo él–, eso es lo único que le pido. Regáleme unos minutos en las tardes. Muéstreme, Rosalía, que no le asusto, que no se empavorece con mi rostro de payaso, que no soy para usted el feo de quien ríen todos los hombres y las mujeres de la ciudad. Rosalía echó atrás su cabeza y le miró de hito en hito. Le puso luego ambas manos en los hombros. No sonrió. Nada dijo. Y acercando lentamente su cara a la de él, depositó en la boca de Cándido un beso, un solo beso suave y tibio, un beso que quemó la boca del feo como un latigazo. —¡Gracias, Rosalía, gracias…! Pero ella se iba rápidamente de su lado, caminando por el parque oscuro. Y a la vuelta del sendero, se la tragó la neblina. Cándido dio un suspiro y se llevó una mano a los labios. Luego, se besó la mano y miró hacia el cielo. Cándido abrochó su sobretodo, alzó sus hombros hasta allí caídos, empuñó su paraguas y caminó también hacia su casa. El aire estaba límpido, el parque cantaba, las palomas parecían regresar a su lado. Así, no pudo ver a un grupo de gente arremolinado en la calle, en derredor de una ambulancia. Ni pudo escuchar a dos novios que, cruzándose con él, comentaban: —¡Al fin la agarraron! ¡Pobre loca! ¿Sabes que cada vez que se escapa vuelve al manicomio diciendo que un hombre la ama…? ¡Es Rosalía, la loca romántica! El loro En varias ocasiones mi amigo mencionó a Sisebuto, su talento y su tacto prodigioso de mundano. No creo que le prestara mucha atención. Para mí Sisebuto era algún poeta en quiebra o un filósofo aburrido. Un día, sin embargo, mi amigo me llevó a su casa y conocí a Sisebuto. Sisebuto, de verde plumaje, ganchudo y fuerte pico, ojillos traviesos y garras respetables, resultó ser un loro de lo más distinguido. Y no me pregunten ustedes por qué sé yo cuando un loro es distinguido o no. Me agradó Sisebuto. A diferencia de otros loros que he conocido, Sisebuto no se mostró parlanchín, entrometido ni quisquilloso. Por el contrario, Sisebuto asistió a nuestra conversación con bastante decoro, limpiándose de vez en rato sus plumas brillantes, guiñándome un ojo o balanceándose en su pértiga con prosopopeya y ritmo. Sólo en una ocasión, cuando mi amigo levantó la voz para imponerme un juicio suyo, Sisebuto pronunció una frase sonora, alargando las palabras, como si quisiera probarme que él sabía más que yo: —¡Bien, muy bien, muy requetebién…! Miré a Sisebuto, miré a mi amigo. Me rasqué la cabeza. 247 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¿Se lo enseñaste? –pregunté a mi amigo. —¡De ninguna manera! ¿No te dije que Sisebuto era admirable? Y desde esa tarde, admiré a Sisebuto. Cuantas veces me topaba con mi amigo, le preguntaba por Sisebuto antes de hacerlo por su mujer o sus hijos. Me tranquilizaba saber que Sisebuto vivía en perfecto estado de salud y envejecía con dignidad y sapiencia. Mi amigo progresó espléndidamente con los años. Convirtióse en abogado de fama, luego en millonario. —¿Cuál es el secreto de tu éxito? –inquirí yo de él. —Sisebuto –me dijo–. Antes de ir a estrados, le leo mis defensas; antes de hacer un negocio o comprar un bien raíz, le consulto. Y me basta que Sisebuto diga “Bien, muy bien, muy requetebién…!” para saber que triunfaré. —Y Sisebuto –insistí yo con malicia–, ¿sólo sabe decir eso? ¿No te contradice nunca? —¡Jamás!– ¡Jamás! ¡Sisebuto es un loro inteligentísimo! –terminó mi amigo. Y al parecer lo era, pues mi amigo fue orador político y arrastró con sus párrafos ditirámbicos a las multitudes, especuló en la bolsa y sus pujas y repujas pusieron temblequeante al mercado, escribió novelas y hubo quien lo comparó con Dumas, Balzac o Dostoiesky, tuvo amantes y hacia él acudieron las cortesanas más lindas y famosas de veinte países. Al viajar yo, olvidé un poco a mi amigo y su carrera meteórica. Con el tiempo, él y Sisebuto pasaron, en mi memorial, al rincón de los recuerdos empolvados y telarañosos. ¿Cómo no asombrarme al leer una tarde en el diario que mi famoso amigo se había pegado un tiro? Escribí a mis conocidos y uno de ellos, un muchacho de quien siempre creí que sólo sabía componer sonetos clorofórmicos, me envió esta carta maravillosa: “Fulano se pegó un tiro. ¡Era de esperarse! Llegó a confiar tanto en Sisebuto, loro al fin, podía cambiar de opinión. Cuentan que le sometió a Sisebuto un proyecto para terminar de una vez y por todas con las guerras y Sisebuto, dejándole petrificado, dijo: “Muy mal, muy requetemal, muy requetemalísimo…!” Fulano abandonó su casa, compró una pistola y se la aplicó, por cierto con muy poca originalidad, en la sien derecha…” “¿Y Sisebuto?”, pregunté yo en otra carta. “Lo vendieron esa tarde. ¿O es que tú creías que la familia del difunto iba a conservar a un loro tan bruto?”, me replicó mi amigo poeta a vuelta del correo. El machazo Todavía no había salido el sol. Los cañaverales, yermos y muertos por la zafra, llegaban a lamer el bohío de Cirilo. A lo lejos, en el cielo de nácar, unas estrellas holgazanas jugaban a amanecer. Cirilo se alzó del catre y se restregó los ojos. Con el pie descalzo trató de zarandear a Quiterio, su compañero. —Las cinco –le dijo–, hay que cobrar y largarnos. —¿Qué? –preguntó el otro, todavía dormido. —Nos vamos, llegó el momento. Hay mucho que caminar. Quiterio se rascó el cráneo, redondo y brillante, abrió los ojos y miró por la ventana. —No ande de impacientes compadre. Ni amanece… Los dos hombres se vistieron con lentitud. En el patio, con agua del pozo, se enjuagaron las caras y las bocas, haciendo gárgaras sonoras que asustaron a las gallinas de Juana la negra. —¿No le parece mentira? 248 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —A mí, no. Mire, Cirilo, ¿usted cree que mis callos y mi espalda, que no hay día en que no duelan, no saben lo que llevo trabajado cortando caña? Es poca la plata pa tanto sudor… —Boberías, boberías… Ya son nuestros los pesos, ahora sí que no vamos a andar por los bateyes. Cirilo y Quiterio caminaron, rumbo al ingenio. Encima de la sabana quemada podíase divisar la fábrica de azúcar, cuadrada y hosca, con sus narices de hierro llenas de humo, en conversación con las locomotoras pequeñitas que acudían de los cuatro ámbitos del cañaveral. Perfume a melao rondaba por la tierra y en las camisas de los hombres. —Buen día, Cirilo. —Con la gracia de Dios… —¿Conque se va, como los haitianos? —Como ellos no, Toño. Ellos van de camión y bien lejos. Yo me voy hasta mi pueblo na más. —¡Eh, Quiterio! ¿Qué va a hacer con la plata? —No sé entoavía. A lo mejor me la guardo. Otros hombres se echaban al camino y se emparejaban con ellos. Algunos eran negros y no hablaban. Eran los haitianos, para quienes también, con el final de la zafra, había llegado el día de rehacer el largo camino y volver a su tierra, allende la cordillera, por el lago Enriquillo. Iban alegres, tintineándoles en el cerebro la pequeña fortuna que cobrarían dentro de poco. —Paul… ¿Todo listo? —Cirilo, tou é bien, tou é bien. —¿Y no agarró la lengua? A lo mejor el año que viene ya la sabe hablar, ¿no, Paul? —Dificile, muy dificile. Le dominiquén é compliqué. Reían, bromeaban, se saludaban, mientras la polvareda crecía en el camino, como el grupo de hombres. Salió el sol y se trepó en el cielo con prisa, como si él también fuera a cobrar su zafra. Vientos en caracol soplaron de la costa y el salitre se sintió en las narices, envuelto en una que otra astillita de bagazo huida de las trituradoras. Ante las bodegas los hombres hicieron alto. Como las puertas de las oficinas todavía estaban cerradas, Cirilo y Quiterio se acomodaron debajo de una palmera y comenzaron a roer pedazos de pan que habían traído en el bolsillo. —¿No le dije? Mire qué bien hicimos llegando temprano. ¡Va a haber unas colas pa cobrar…! —Aunque las haya, ¿qué importa? ¿No era peor andar por los cañaverales cortando caña? ¿O ya se me olvidó usted del calor y de los alacranes? —No, de eso no me olvidé, Quiterio, de eso no… —¿Qué va a hacer con la plata? Cirilo entrecerró los ojos y enmudeció unos segundos. Cuando habló nuevamente, se le habían hinchado las aletas de la nariz y el pecho se le arqueaba suavemente. —Le haré la casa a la vieja y a los muchachos. ¿No sabía? —Buena obra. Techo pa la familia está bien… —Toa la vida lo pensé, compadre, y nunca pude… Verá… Los pesos que uno se gana no dan… Me llevé a la Petra, luego nos casamos, uté sabe cómo es de religiosa… Vinieron los hijos… Uno, dos, ya andamos por cuatro. —¡Cuatro! 249 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Ellos llegan con el pan debajo del brazo, dice el refrán. Pero a veces cuesta darles el pan, y a mí me ha dao brega. Gano, trabajo como burro, ¿pa qué? Cuando contamos los pesos, no dan más que pa la comida y los trapos. —¿Y por eso se vino al ingenio? —Por eso. Aquí uno consigue un poco más y todo junto. La Petra lava ropa y por lo menos los muchachos no pasan hambre. Ahora me vuelvo con los trescientos pesos y el bohío se hace, vale. ¡Esta vez se hace! —¡A cobrar…! ¡A cobrar…! El grito jubiloso recorrió el grupo de hombres, levantándole. Se acercaron, caracoleando los pies como potros que quieren dejar los corrales. Y el turno llegó para Cirilo y Quiterio. —Pérez, Cirilo, trescientos con cuarenta –tronó el pagador. —Los cuarenta pa tabaco, ¿eh, ñato? —Está bueno –sonrió el pagador–, veo que no usaste ni un chele. Cirilo contó los billetes cuidadosamente, se echó el fajo al bolsillo y comenzó a silbar un merengue, que los otros corearon. —¿Y usted? –preguntó a Quiterio, quien ya venía detrás, estrallándose los dedos. —Ciento y treinta. Usted sabe cómo le doy al romito… Los dos amigos desandaron el camino hacia la casa de Juana la negra. Ella estaba, con su rechonchez y sus pechos enormes, vigilante en la puerta. —¿Creía que nos íbamos? Le pago… —Ansí me gusta. Quien no paga no vuelve. Zanjaron sus cuentas con Juana. Por lavarles la ropa, por darles camas, por prestarles lo suficiente para la botellita de ron de los sábados, por el tabaco y el andullo, por el arroz con habichuelas, los fritos y la carne, por tenerles de huéspedes durante toda la zafra. Y al viajar el dinero a las manos de la negra, las sonrisas estuvieron con ellos. —Bueno, Juana, hasta luego. Ya nos vamos. —¿Regresan el año próximo? —Dios dirá. —Yo, no –afirmó Cirilo–, la caña cansa. No tengo pies pa andar entre matas. Lo mío es la cal y la pintura. En el pueblo trabajo más a gusto. —Ca hombre piensa como Dios se lo enseña, ¿no, vale? –rezongó Juana. Se estrecharon las manos. Cirilo dio una nalgada cariñosa en la grupa de Juana. Ella rió con su batallón de dientes, temblequeando la montaña de sus carnes como en un terremoto. —¡Ah, Cirilo sinvergüenza! ¿Cómo le gustaría que lo viera su mujer? El camino, estirado entre los bateyes, debajo del sol que ya quemaba, vio a los amigos alejarse de la choza de Juana, rumbo a la carretera. Otros hombres también caminaban. En el cruce, frente a la pulpería enguirnaldada, Quiterio propuso: —Mientras llega la guagua, ¿nos echamos un trago? Cirilo se pasó la lengua por el paladar, que encontró seco y pastoso. Sudando, replicó: —Vaya usted. Yo le espero aquí fuera. —No me diga que tiene miedo, compadre. Cirilo pensó en la casa que sus sueños habían construido y no vaciló. —Pué ser. ¡No entro! Se alzó duramente la mañana en el cielo. Cirilo se abrió la camisa y se limpió con su pañuelo las gotas de sudor que se le enredaban en las tetillas zahareñas. 250 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —¿Y con este calor usté afuera, vale? –le preguntaron los amigos que entraban a mojar el gaznate. No se molestó en contestar. ¿Cómo explicarles que si entraba, la mojazón podía extenderse como un guaraguao y clavársele en todo el cuerpo? ¿Quién mejor que él para saber lo que era beber, él, Cirilo, que podía terminar una botella de añejo sin pestañear? No, mejor era no entrar. Además, la guagua estaba llegando, con sus ruedas amarillas y su techo blanco, llena de hombres y de mujeres, y de niños que sólo sabían llorar. —¡Quiterio! –gritó–. ¡Que nos vamos! El otro salió, limpiándose la espuma de la cerveza, enroscada en la nariz y en el bigote, como algodón. —Estaba buenaza, compadre, buenaza le digo… Se encaramaron en el vehículo, pagaron el pasaje y comenzó el viaje. Era larga la cosa, muchos kilómetros hasta el villorrio donde Cirilo había dejado a su mujer, sus hijos y sus ansias. —Es lindo tó esto… ¿No? Y lo era. La llanura calcinada, con los cuadrados llaneros de maíz y de plátanos; los bohíos blancos, de puertas azules que parecían ojos de gringas; los cocoteros siempre meciéndose, como si hubiesen bebido; la carretera asfaltada donde una que otra mano amiga quedaba levantada en un saludo y voces mansas se alborozaban al pasar la guagua; la serranía reverdecida y húmeda, preñada de ceibos y de mangos, de algarrobos y de pinos, con las margaritas y los claveles, las rosas y las azucenas jugando al escondite en la yerba; los arroyuelos jubilosos bajo puentes que la vegetación parecía estar esperando para cubrir amorosamente… —Es lindo, vale, es la tierra nuestra… Oscurecía cuando se descompuso el motor. —No hay caso –dijo el chofer, después de meter su cráneo en el cráneo lleno de cilindros y de tubos y de bloques–, el condenao falla y lo que es yo, no entiendo. —¡Ah, ñato! –rezongó una mulata llena de hijos–. ¿Va a querer que yo camine? ¿Pa eso paga una los pesos? —Mal, no me culpe. Eta mañana etaba bien. ¿Qué hago? Cirilo sacó la mirada hacia el paisaje y dijo: —Estamos a la vuelta de la pulpería del gallego. ¿Uté cree que podemos esperar allí? —Guaite, vale. ¡Quién sabe! A lo mejor esto no anda más. Mecánico no hay por estos entreveros. Cirilo y Quiterio se echaron a la carretera y dejaron atrás la guagua con los berridos de los niños y las protestas de los pasajeros. Tenían sed. La pulpería, con las dos jumiadoras encendidas detrás de las puertas abiertas, invitaba. El gallego estaba sentado en una mesa con tres hombres. Todos tenían machetes. Bebían. —¡Buenas, Cirilo! ¿A pie? —La guagua no quiso llegar. Ya ve. ¡Y la Petra tan cerca! —¡Y mire usted –dijo el gallego– que su mujer está hecha un pimpollo! —¿La vio últimamente? —Casi todos los días. Como voy al pueblo, la diviso en el río, dale que dale a la ropa. —Pobre –aclaró triunfalmente Cirilo–, ya llego yo con plata pa acabar ciertas cosas. —¿Le entra a la casa de que hablaba? –preguntó uno de los campesinos. 251 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —¡Claro! ¿Pa qué cree que me chupé toa la zafra? —Bueno –cortó el gallego–, ¿qué va a ser? ¿Ron o cerveza? —Pa mí, el romo –dijo Quiterio, relamiéndose. —Pa mí una cerveza –asintió Cirilo. Nuevamente vio la casa, el techo pegadito, la letrina pintada del mismo color, el jardincito para que los niños no salieran a jugar a la carretera. Y al sentirse los billetes, agrupados en su bolsillo como soldados en atención, le subió a los labios una ancha sonrisa. ¡Al fin iba a tener casa propia! A la vera del camino se detuvo un auto grande y charolado. Cuatro hombres vestidos de dril y encorbatados se bajaron de él. —¡Eh, gallego! ¿Tienes whiskey? —Buenas noches, don Carlos. Sí, señor, para usted tengo whiskey, y del bueno. La pulpería no será como le manda Dios, pero surtida lo está. ¿Una botella? —Si, y hielo y soda. Vamos a beber en regla esta noche. —¿Alguna fiesta? —Ujú, en la capital. Hay que calentar el bocao para llegar bien metido. Con las muchachitas de hoy hay que tener coraje. ¡Que si no…! El gallego extrajo una botella del vasar, hielo de la nevera y vasos. Después de abrir la soda, colocó todo en la mesa. Los hombres se sirvieron y comenzaron a beber. Cirilo daba sorbos de su cerveza y pensaba: “¡Si la Petra supiera! ¡Cómo va a gozar ella estos pesos que le traigo! Compraré la madera y el zinc, que la piedra tenemos. También me hacen falta clavos, cal y un poquito de cemento, pa los suelos. No está bien eso de andar en la tierra, por los niños… Esta cerveza sabe sabrosa… Es el calor, la guagua todo el día… Cerveza no hace mal… No es como el romo, que me pone raro… La Petra no debe tener más muchachos… Cuestan, carajo. ¡Qué si cuestan! Y luego me la ponen a Petra gorda, me le ablandan la barriga. ¡No pue sé! Romo no tomo, aunque lo beba Quiterio. Quiterio no tiene familia. El pue bebé lo que quiera. La cerveza llena demasiado…” —Este whiskey es de calidad, gallego –decía en la otra mesa uno de los señores–. Lo que yo digo, los ingleses inventaron una bebida que les dio un imperio. Whiskey es bueno, a cualquier hora, en cualquier parte. —¿Es cierto que ellos lo beben sólo con agua, sin hielo? –preguntó otro. —¡Caro! Pero en este clima, quema si se bebe así. —Oiga, Cirilo, ¡déjeme la cerveza! ¡Bébase un trago de macho! –le dijo Quiterio–. ¿No ve que ya casi está en su casa? —Casa no tengo –replicó Cirilo–, pero la voy a tené. Y no bebo ron, no, compadre. Hoy no bebo. —¿Alguna promesa, vale? –preguntó uno de los señores de corbata, que no pudo dejar de oír a los dos campesinos. —Parecido…, sí, señor. Todos se volvieron sonriendo hacia Cirilo. Y uno de ellos, aquel a quien el gallego llamara don Carlos, invitó con malicia: —¿Aceptaría usted un whiskey, compadre? Cirilo se rascó la cabeza con ostensible indecisión. Nunca habido whiskey en su vida. Tenía oído relatos de algunos amigos y sabía que no existían muchas diferencias con el ron, por lo menos en sus efectos, pero él no pudo jamás gastarse sus pocos pesos en beber cosa tan cara. ¿Por qué no aceptar ahora una copita? Una sola no le haría daño. ¡Claro que no! 252 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO —La verdad –contestó–, la verdad, don Carlos, que no lo he probao. —Entonces, ven –le dijeron–. ¡Tú, gallego, ofrece a los muchachos de nuestra botella! El pulpero corrió a complacerles. El whiskey traía buena ganancia. ¡Si todo el mundo bebiera whiskey! ¡Qué ricos serían los pulperos! Cirilo miró su vaso. El gallego lo había llenado hasta la mitad con el líquido amarillo. Y Cirilo lo llevó lentamente hacia los labios. Un sorbo, otro sorbito. Sintió que entraba un río caliente por la garganta y bajaba hasta la última cueva de su vientre. “¡Esto es buenazo!” pensó Cirilo, “¡Buenazo de verdad!” —¿Le gusta? –preguntó don Carlos. —¡Mucho! –y Cirilo se relamió disimuladamente. —Pues beba, compadre, que hoy pago yo. ¡Beba! El segundo vaso aflojó los resortes más íntimos de Cirilo. ¿Qué mal había? Estaba cerca de la Petra, su dinero dormía intacto en la hondura del bolsillo, él llevaba muchos meses sin gozarse unos tragos. Sí, había que darse gustos de hombre. Los sueños de Cirilo, perdidos en el tiempo, comenzaron a clavársele en el corazón. Le agradó aquello. Los sueños no podían dejarse desparramados, o perdidos. No, sus sueños eran suyos y debían estar a su lado, haciéndole compañía. —Don Carlos –se oyó decir a Cirilo con una voz que caminaba firme y segura–, la próxima botella la pago yo. El gallego, los hombres, Quiterio, todos miraron a Cirilo. El campesino tenía en el rostro muchos árboles encrespados. —Hombre –replicó don Carlos–, no es para tanto. El whiskey cuesta mucho… De todos modos, gracias. —Así no –desafió Cirilo–. ¡He dicho que les pago una botella y la pago! Nadie contradijo. El fajo de billetes se replegó sobre la mesa, como una araña dispuesta a luchar. La pulpería quedó silenciosa. El gallego puso ante los bebedores la otra botella. —Cortesía, don Carlos –dijo Cirilo– es ley de esta tierra. Hoy tengo plata… —Muchacho –aclaró el hacendado–, me das un placer y bebo a tu salud. ¿Pero no crees que es mejor guardar tus pesos, que tanto te ha costado ganar? Se acabaron las pautas y las advertencias. Los hombres entraron en la selva de sueños y desgajaron los árboles de la vacilación. La borrachera se les entregaba, como mujer a precio. —¡Guaite con el compadre! ¡Bebe con autoridad! –decía Quiterio. El gallego calculaba en su cabezota las cuatro botellas. Y después las cinco botellas, y dejó de calcular. En la noche llena de jumiadoras y luna, la pulpería brillaba como una luciérnaga y las voces roncas de los borrachos asustaban a los sapos en el río. Alguien cantaba: “General Bimbín, déjese de bullas, ya se está creyendo que toítas son suyas”. —¡Un merengue! –interrumpió Quiterio, en pugna con su baba. —Un merengue, que lo pago yo –ordenó Cirilo. Dentro de la niebla que cubría su cerebro, Cirilo pudo a ratos ver la casa con el techo de zinc, los niños jugando sobre el suelo de cemento, la Petra por el patio, el algarrobo y los mangos. Pero como la niebla alejaba aquella casa y él no podía ver bien las caras de la Petra y de los niños, Cirilo apuró otro trago. Los tragos pasaban ahora como escopetazos, rumbo al mar. 253 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Bueno, Cirilo –se levantó don Carlos, ayudado por su tambaleo–, nosotros debemos proseguir viaje. Nos vamos. —¿Tiene miedo? –preguntó la arrogancia de Cirilo, llegada desde el bosque de sus sueños. —¿Miedo? ¡No, hijo, no! —Entonces, ¿por qué no bebe con más coraje? —Mira, Cirilo –y el hacendado se rascó la cabeza–, me gusta emborracharme y no me tiembla el pulso para hacer cualquier locura, pero tú deberías irte ya para casa. No está bien que tires el dinero así. ¿Quieres que pague todo esto y te lleve? No me cuesta nada retroceder un poco, antes de seguir viaje. “Me desprecia –pensó Cirilo–, el blanquito no quié bebé conmigo”. —Usted no me lleva, don Carlos –dijo, y los ojos estaban helados–, yo voy a seguí… Los hombres de corbata se iban. El dinero de don Carlos se levantó en las manos de Cirilo y regresó al bolsillo de su dueño. El dinero de Cirilo se hizo un charquito verde ante los ojos del gallego, que se relamía. Don Carlos suspiró y dio las gracias. El auto arrancó, carretera adelante. Cirilo gritaba: —¡Se jueron! Vamo a bebé sin pepillos. Gallego, ¡venga otra! Cuando amaneció, la pulpería estaba callada. El ábrego inclinaba de vez en cuando las palmeras y un puerco cebado husmeaba a la vera del camino. Como era domingo, la carretera no tenía ruidos. Las yaguazas se lavaban bajo los sauces. El cielo estaba color de cofre. Llovería. —¡Cirilo…! Era Quiterio, dormitando sobre sus manos callosas. —¿Qué fue, compadre? —Me duele la cabeza. Como si me picasen las avispas. —Déjese de avispas. ¿Qué hora é? Regresaban vacilantemente del abismo, pero todavía no lograban sujetarse a las raíces cruzadas ante ellos. El sabor en las bocas roía piedras. Los ojos lagañosos se inventaban cucarachas. El piso no se estaba quieto. —Cirilo, ¡qué bebedera! Se irguieron. El gallego roncaba, doblado en su silla como una interrogación. —¡Gallego! ¡Gallego…! El pulpero levantó la cabeza. Los ojos eran dos pozos bermejos, sin luz. —¿Qué pasa, ridiez? —Otra botella. —¡No! Se van a matar. —Mire, o pone la botella aquí –y Cirilo golpeó la mesa– o Dios sabe lo que va a pasá. ¿Me oye? En la cabeza de Cirilo se abrían círculos que llegaban a mojar una casa y un piso y un patio. Pero los círculos volvían, en busca de más whiskey. —Yo no aguanto más –intervino Quiterio–. Me voy, compadre, me voy ahoritica. —¡Pues váyase! Buen viaje… —Cirilo, ¿uté se volvió loco? Ahora resulta que se lo quié bebé todito. ¿Es que no le duele la cabeza? Cirilo no respondió. Con las manos aferradas al vaso, apuraba rápidamente un trago más. Quiterio suspiró, abrió la puerta de la pulpería y se fue tropezando. El gallego había vuelto a roncar en el mostrador. Las mesas se habían vaciado de hombres. Cirilo y la niebla 254 J. M. SANZ LAJARA | EL CANDADO llenaban la pulpería. En la carretera era domingo. El campaneo de la iglesia del pueblo no llegaba hasta la pulpería. “Haré la casa con piso de cemento. La Petra podrá dormir tranquila, sin alacranes y culebras debajo de la hamaca. Mataré todas las culebras. ¡Soy rico!” Cirilo comenzó a tararear canciones tristes. El dolor de cabeza viviría para siempre en su cráneo. Bebió. Volvió a beber. —¡Gallego! —¡Gallego! La mano de Cirilo salía del bolsillo horrorizada. —¡Mi dinero, gallego del diablo! ¡Mi dinero! —¿Qué dinero, Cirilo? ¿Qué dinero…? El borracho estaba de pie, con un frío que le calaba los huesos. Las culebras se le enredaban en la garganta. —El dinero pa mi casa. ¡El dinero pa mi casa, gallego! —Oiga, Cirilo. Anoche hubo de todo aquí. ¿O es que no se recuerda? —Mi dinero, gallego… ¿Dónde está? El pulpero recibía en la frente la angustia de Cirilo. Y con lástima y desprecio le dijo: —No me venga con lagrimeos. Usted está bebiendo desde hace más de quince horas, como un machazo, que es lo que le gusta ser. Desafió anoche a don Carlos, no le dejó pagar, no dejó pagar a nadie en la pulpería. Consumieron diez botellas de whiskey, mis mejores cigarros, casi todas mis provisiones. Sólo le cobré setenta pesos. El resto, y es bueno que lo recuerde, lo jugó a los dados, lo regaló…, ¡qué sé yo! Y no se me haga el incrédulo, que estoy harto de oírle gritar lo machazo que es… Los dos hombres quedaron silenciosos. Las moscas runruneaban en derredor de ellos. El sol no podía acompañarles. “¡Virgen de la Altagracia! ¿Soy loco? ¿Qué hice?” La cabeza de Cirilo fue bajando lentamente en el tiempo. El corazón de Cirilo ida delante, todavía más abajo. —Uté no me va a engañar –dijo Cirilo. —¿Yo? ¿Cuándo tuve fama de mentiroso? –y el español se erizaba ofendido. Cirilo llevó un último vaso a la boca, que le regó el mentón. En seguida, agarrándose de las sillas, se dirigió hacia la puerta y la abrió. El aire tibio de la serranía le entró en la nariz. El pulpero no había vuelto a hablar y le miraba con sus ojos adormecidos. Cirilo dio un portazo y se paró a la vera de la carretera. Nubes trotonas venían desde muy lejos para observar al borracho. Cirilo miró en dirección del pueblo, oculto detrás de las palmeras y los mangos. A varios centenares de metros, su Petra lo esperaba. Los niños, de seguro jugaban en el río. Como era domingo… —¡Dios! ¡Diooos…! Fue un grito alargado y rabioso, que en el pecho de Cirilo mataba a la resignación. Pero Cirilo dio la espalda a Petra y los hijos y mientras caminaba por la carretera, de regreso al ingenio, a los bateyes y al azúcar, pensaba con dificultad: “Haré la casa. Tendrá piso de cemento, para que las culebras no suban hasta las hamacas. Será toda blanca, de cal en la pared. Sí, haré la casa. ¡Sí que la haré!” No se tocó más el bolsillo, por si en él dormía alguna culebra. 255 No. 23 juan bosch cuentos escritos en el exilio y apuntes sobre el arte de escribir cuentos apuntes sobre el arte de escribir cuentos I El cuento es un género antiquísimo que a través de los siglos ha tenido y mantenido el favor público. Su influencia en el desarrollo de la sensibilidad general puede ser muy grande, y por tal razón el cuentista debe sentirse responsable de lo que escribe, como si fuera un maestro de emociones o de ideas. Lo primero que debe aclarar una persona que se inclina a escribir cuentos es la intensidad de su vocación. Nadie que no tenga vocación de cuentista puede llegar a escribir buenos cuentos. Lo segundo se refiere al género. ¿Qué es un cuento? La respuesta ha resultado tan difícil que a menudo ha sido soslayada incluso por críticos excelentes, pero puede afirmarse que un cuento es el relato de un hecho que tiene indudable importancia. La importancia del hecho es desde luego relativa, mas debe ser indudable, convincente para la generalidad de los lectores. Si el suceso que forma el meollo del cuento carece de importancia, lo que se escribe puede ser un cuadro, una escena, una estampa, pero no es un cuento. “Importancia” no quiere decir aquí novedad, caso insólito, acaecimiento singular. La propensión a escoger argumentos poco frecuentes como tema de cuentos puede conducir a una deformación similar a la que sufren en su estructura muscular los profesionales del atletismo. Un niño que va a la escuela no es materia propicia para un cuento; porque no hay nada de importancia en su viaje diario a las clases; pero hay sustancia para el cuento si el autobús en que va el niño se vuelca o se quema, o si al llegar a su escuela el niño halla que el maestro está enfermo o el edificio escolar se ha quemado la noche anterior. Aprender a discernir dónde hay un tema para cuento es parte esencial de la técnica. Esa técnica es el oficio peculiar con que se trabaja el esqueleto de toda obra de creación; es la “tekné” de los griegos o, si se quiere, la parte de artesanado imprescindible en el bagaje del artista. A menos que se trate de un caso excepcional, un buen escritor de cuentos tarda años en dominar la técnica del género, y la técnica se adquiere con la práctica más que con estudios. Pero nunca debe olvidarse que el género tiene una técnica y que ésta debe conocerse a fondo. Cuento quiere decir llevar cuenta de un hecho. La palabra proviene del latín computus, y es inútil tratar de rehuir el significado esencial que late en el origen de los vocablos. Una persona puede llevar cuenta de algo con números romanos, con números árabes, con signos algebraicos; pero tiene que llevar esa cuenta. No puede olvidar ciertas cantidades o ignorar determinados valores. Llevar cuenta es ir ceñido al hecho que se computa. El que no sabe llevar con palabras la cuenta de un suceso, no es cuentista. De paso diremos que una vez adquirida la técnica, el cuentista puede escoger su propio camino, ser “hermético” o “figurativo” como se dice ahora, o lo que es lo mismo, subjetivo u objetivo; aplicar su estilo personal, presentar su obra desde su ángulo individual; expresarse como él crea que debe hacerlo. Pero no debe echarse en olvido que el género, reconocido como el más difícil en todos los idiomas, no tolera innovaciones sino de los autores que lo dominan en lo más esencial de su estructura. El interés que despierta el cuento puede medirse por los juicios que les merece a críticos, cuentistas y aficionados. Se dice a menudo que el cuento es una novela en síntesis y que la novela requiere más aliento en el que la escribe. En realidad los dos géneros son dos cosas 259 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS distintas; y es más difícil lograr un buen libro de cuentos que una novela buena. Comparar diez páginas de cuento con las doscientas cincuenta de una novela es una ligereza. Una novela de esa dimensión puede escribirse en dos meses; un libro de cuentos que sea bueno y que tenga doscientas cincuenta páginas, no se logra en tan corto tiempo. La diferencia fundamental entre un género y el otro está en la dirección: la novela es extensa; el cuento es intenso. El novelista crea caracteres y a menudo sucede que esos caracteres se le rebelan al autor y actúan conforme a sus propias naturalezas, de manera que con frecuencia una novela no termina como el novelista lo había planeado, si no como los personajes de la obra lo determinan con sus hechos. En el cuento, la situación es diferente; el cuento tiene que ser obra exclusiva del cuentista. Él es el padre y el dictador de sus criaturas; no puede dejarlas libres ni tolerarles rebeliones. Esa voluntad de predominio del cuentista sobre sus personajes es lo que se traduce en tensión y por tanto en intensidad. La intensidad de un cuento no es producto obligado, como ha dicho alguien, de su corta extensión; es el fruto de la voluntad sostenida con que el cuentista trabaja su obra. Probablemente es ahí donde se halla la causa de que el género sea tan difícil, pues el cuentista necesita ejercer sobre sí mismo una vigilancia constante, que no se logra sin disciplina mental y emocional; y eso no es fácil. Fundamentalmente el estado de ánimo del cuentista tiene que ser el mismo para recoger su material que para escribir. Seleccionar la materia de un cuento demanda esfuerzo, capacidad de concentración y trabajo de análisis. A menudo parece más atrayente tal tema que tal otro; pero el tema debe ser visto no en su estado primitivo, sino como si estuviera ya elaborado. El cuentista debe ver desde el primer momento su material organizado en tema, como si ya estuviera el cuento escrito, lo cual requiere casi tanta tensión como escribir. El verdadero cuentista dedica muchas horas de su vida a estudiar la técnica del género, al grado que logre dominarla en la misma forma en que el pintor consciente domina la pincelada: la da, no tiene que premeditarla. Esa técnica no implica, como se piensa con frecuencia, el final sorprendente. Lo fundamental en ella es mantener vivo el interés del lector y por tanto sostener sin caídas la tensión, la fuerza interior con que el suceso va produciéndose. El final sorprendente no es una condición imprescindible en el buen cuento. Hay grandes cuentistas, como Antón Chéjov, que apenas lo usaron. A la deriva, de Horacio Quiroga, no lo tiene, y es una pieza magistral. Un final sorprendente impuesto a la fuerza destruye otras buenas condiciones en un cuento. Ahora bien, el cuento debe tener su final natural como debe tener su principio. No importa que el cuento sea subjetivo u objetivo; que el estilo del autor sea deliberadamente claro u oscuro, directo o indirecto: el cuento debe comenzar interesando al lector. Una vez cogido en ese interés el lector está en manos del cuentista y éste no debe soltarlo más. A partir del principio el cuentista debe ser implacable con el sujeto de su obra; lo conducirá sin piedad hacia el destino que previamente le ha trazado; no le permitirá el menor desvío. Una sola frase aún siendo de tres palabras que no esté lógica y entrañablemente justificada por ese destino manchará el cuento y le quitará esplendor y fuerza. Kipling refiere que para él era más importante lo que tachaba que lo que dejaba; Quiroga afirma que un cuento es una flecha disparada hacia un blanco y ya se sabe que la flecha que se desvía no llega al blanco. La manera natural de comenzar un cuento fue siempre el “había una vez” o “érase una vez”. Esa corta frase tenía –y tiene aún en la gente del pueblo– un valor de conjuro; ella sola bastaba para despertar el interés de los que rodeaban al relatador de cuentos. En su origen, el cuento no empezaba con descripciones de paisajes, a menos que se tratara de un paisaje descrito con 260 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS escasas palabras para justificar la presencia o la acción del protagonista; comenzaba con éste, y pintándolo en actividad. Aún hoy esa manera de comenzar es buena. El cuento debe iniciarse con el protagonista en acción, física o psicológica, pero acción; el principio no debe hallarse a mucha distancia del meollo mismo del cuento, a fin de evitar que el lector se canse. Saber comenzar un cuento es tan importante como saber terminarlo. El cuentista serio estudia y practica sin descanso la entrada del cuento. Es en la primera frase donde está el hechizo de un buen cuento; ella determina el ritmo y la tensión de la pieza. Un cuento que comienza bien casi siempre termina bien. El autor queda comprometido consigo mismo a mantener el nivel de su creación a la altura en que la inició. Hay una sola manera de empezar un cuento con acierto; despertando de golpe el interés del lector. El antiguo “había una vez” o “érase una vez” tiene que ser suplido con algo que tenga su mismo valor de conjuro. El cuentista joven debe estudiar con detenimiento la manera en que inician sus cuentos los grandes maestros; debe leer, uno por uno, los primeros párrafos de los mejores cuentos de Maupassant, de Kipling, de Sherwood Anderson, de Quiroga, quien fue quizá el más consciente de todos ellos en lo que a la técnica del cuento se refiere. Comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvío: he ahí en pocas palabras el núcleo de la técnica del cuento. Quien sepa hacer eso tiene el oficio de cuentista, conoce la “tekné” del género. El oficio es la parte formal de la tarea, pero quien no domine ese lado formal no llegará a ser buen cuentista. Sólo el que lo domine podrá transformar el cuento, mejorarlo con una nueva modalidad, iluminarlo con el toque de su personalidad creadora. Ese oficio es necesario para el que cuenta cuentos en un mercado árabe y para el que los escribe en una biblioteca de París. No hay manera de conocerlo sin ejercerlo. Nadie nace sabiéndolo, aunque en ocasiones un cuentista nato puede producir un buen cuento por adivinación de artista. El oficio es obra del trabajo asiduo, de la meditación constante, de la dedicación apasionada. Cuentistas de apreciables cualidades para la narración han perdido su don porque mientras tuvieron dentro de sí temas escribieron sin detenerse a estudiar la técnica del cuento y nunca la dominaron; cuando la veta interior se agotó, les faltó la capacidad para elaborar, con asuntos externos a su experiencia íntima, la delicada arquitectura de un cuento. No adquirieron el oficio a tiempo, y sin el oficio no podían construir. En sus primeros tiempos el cuentista crea en estado de somiinconsciencia. La acción se le impone; los personajes y sus circunstancias le arrastran; un torrente de palabras luminosas se lanza sobre él. Mientras ese estado de ánimo dura, el cuentista tiene que ir aprendiendo la técnica a fin de imponerse a ese mundo hermoso y desordenado que abruma su mundo interior. El conocimiento de la técnica le permitirá señorear sobre la embriagante pasión como Yavé sobre el caos. Se halla en el momento apropiado para estudiar los principios en que descansa la profesión de cuentista, y debe hacerlo sin pérdida de tiempo. Los principios del género, no importa lo que crean algunos cuentistas noveles, son inalterables; por lo menos, en la medida en que la obra humana lo es. La búsqueda y la selección del material es una parte importante de la técnica; de la búsqueda y de la selección saldrá el tema. Parece que estas dos palabras –búsqueda y selección– implican lo mismo; buscar es seleccionar. Pero no es así para el cuentista. El buscará aquello que su alma desea; motivos campesinos o de mar, episodios de hombres del pueblo o de niños, asuntos de amor o de trabajo. Una vez obtenido el material, escogerá el que más se avenga con su concepto general de la vida y con el tipo de cuento que se propone escribir. 261 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Esa parte de la tarea es sagradamente personal; nadie puede intervenir en ella. A menudo la gente se acerca a novelistas y cuentistas para contarles cosas que le han sucedido, “temas para novelas y cuentos”, que no interesan al escritor porque nada le dicen a su sensibilidad. Ahora bien, si nadie debe intervenir en la selección del tema, hay un consejo útil que dar a los cuentistas jóvenes: que estudien el material con minuciosidad y seriedad; que estudien concienzudamente el escenario de su cuento, el personaje y su ambiente, su mundo psicológico y el trabajo con que se gana la vida. Escribir cuentos es una tarea seria y además hermosa. Arte difícil, tiene el premio en su propia realización. Hay mucho que decir sobre él. Pero lo más importante es esto: El que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que está en la obligación de poner al servicio de la sociedad. La única manera de cumplir con esa obligación es desenvolviendo sus dotes naturales, y para lograrlo tiene que aprender todo lo relativo a su oficio; qué es un cuento y qué debe hacer para escribir buenos cuentos. Si encara su vocación con seriedad, estudiará a conciencia, trabajará, se afanará por dominar el género, que es sin duda muy rebelde, pero dominable. Otros lo han logrado. El también puede lograrlo. II El cuento es un género literario escueto, al extremo de que un cuento no debe construirse sobre más de un hecho. El cuentista, como el aviador, no levanta vuelo para ir a todas partes y ni siquiera a dos puntos a la vez; e igual que el aviador se halla forzado a saber con seguridad adonde se dirige antes de poner la mano en las palancas que mueven su máquina. La primera tarea que el cuentista debe imponerse es la de aprender a distinguir con precisión cuál hecho puede ser tema de un cuento. Habiendo dado con un hecho, debe saber aislarlo, limpiarlo de apariencias hasta dejarlo libre de todo cuanto no sea expresión legítima de su sustancia; estudiarlo con minuciosidad y responsabilidad. Pues cuando el cuentista tiene ante sí un hecho en su ser más auténtico, se halla frente a un verdadero tema. El hecho es el tema, y en el cuento no hay lugar sino para un tema. Ya he dicho que aprender a discernir dónde hay un tema de cuento es parte esencial de la técnica del cuento. Técnica, entendida en el sentido de la “tekné” griega, es esa parte de oficio o artesanado indispensable para construir una obra de arte. Ahora bien, el arte del cuento consiste en situarse frente a un hecho y dirigirse a él resueltamente, sin darles caracteres de hechos a los sucesos que marcan el camino hacia el hecho; todos esos sucesos están subordinados al hecho hacia el cual va el cuentista; él es el tema. Aislado el tema, y debidamente estudiado desde todos sus ángulos, el cuentista puede aproximarse a él como más le plazca, con el lenguaje que le sea habitual o connatural, en forma directa o indirecta. Pero en ningún momento perderá de vista que se dirige hacia ese hecho y no a otro punto. Toda palabra que pueda darle categoría de tema a un acto de los que se presentan en esa marcha hacia el tema, toda palabra que desvíe al autor un milímetro del tema, está fuera de lugar y debe ser aniquilada tan pronto aparezca; toda idea ajena al asunto escogido es yerba mala, que no dejará crecer la espiga del cuento con salud, y la yerba mala, como aconseja el Evangelio, debe ser arrancada de raíz. Cuando el cuentista esconde el hecho a la atención del lector, lo va sustrayendo frase a frase de la visión de quien lo lee, pero lo mantiene presente en el fondo de la narración y no lo muestra sino sorpresivamente en las cinco o seis palabras finales del cuento, ha 262 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS construido el cuento según la mejor tradición del género. Pero los casos en que puede hacer esto sin deformar el curso natural del relato no abundan. Mucho más importante que el final de sorpresa es mantener en avance continuo la marcha que lo lleva del punto de partida al hecho que ha escogido como tema. Si el hecho se halla antes de llegar al final, es decir, si su presencia no coincide con la última escena del cuento, pero la manera de llegar a él fue recta y la marcha se mantuvo en ritmo apropiado, se ha producido un buen cuento. Todo lo contrario resulta si el cuentista está dirigiéndose hacia dos hechos. En ese caso la marcha será zigzagueante, la línea no podrá ser recta, lo que el cuentista tendrá al final será una página confusa, sin carácter; cualquier cosa, pero no un cuento. Hace poco recordaba que cuento quiere decir llevar la cuenta de un hecho. El origen de la palabra que define el género está en el vocablo latino computus el mismo que hoy usamos para indicar que llevamos cuenta de algo. Hay un oculto sentido matemático en la rigurosidad del cuento; como en las matemáticas, en el cuento no puede haber confusión de valores. El cuentista avezado sabe que su tarea es llevar al lector hacia ese hecho que ha escogido como tema; y que debe llevarlo sin decirle en qué consiste el hecho. En ocasiones resulta útil desviar la atención del lector haciéndolo creer, mediante una frase discreta, que el hecho es otro. En cada párrafo, el lector deberá pensar que ya ha llegado al corazón del tema; sin embargo no está en él y ni siquiera ha comenzado a entrar en el círculo de sombras o de luz que separa el hecho del resto del relato. El cuento debe ser presentado al lector como un fruto de numerosas cáscaras que van siendo desprendidas a los ojos de un niño goloso. Cada vez que comienza a caer una de las cáscaras, el lector, esperará la almendra de la fruta; creerá que ya no hay cortezas y que ha llegado el momento de gustar el anhelado manjar vegetal. De párrafo en párrafo, la acción interna y secreta del cuento seguirá por debajo de la acción externa y visible; estará oculta por las acciones accesorias, por una actividad que en verdad no tiene otra finalidad que conducir al lector hacia el hecho. En suma, serán cáscaras que al desprenderse irán acercando el fruto a la boca del goloso. Ahora bien, en cuanto al hecho que da el tema, ¿cómo conviene que sea? Humano, o por lo menos humanizado. Lo que pretende el cuentista es herir la sensibilidad o estimular las ideas del lector; luego, hay que dirigirse a él a través de sus sentimientos o de su pensamiento. En las fábulas de Esopo como en los cuentos de Rudyard Kipling, en los relatos infantiles de Anderson como en las parábolas de Oscar Wilde, animales, elementos y objetos tienen alma humana. La experiencia íntima del hombre no ha traspasado los límites de su propia esencia; para él, el universo infinito y la materia mensurable existen como reflejo de su ser. A pesar de la creciente humildad a que lo somete la ciencia, él seguirá siendo por mucho tiempo el rey de la creación, que vive orgánicamente en función de señor supremo de la actividad universal. Nada interesa al hombre más que el hombre mismo. El mejor tema para un cuento será siempre un hecho humano, o por lo menos, relatado en términos esencialmente humanos. La selección del tema es un trabajo serio y hay que acometerlo con seriedad. El cuentista debe ejercitarse en el arte de distinguir con precisión cuándo un tema es apropiado para un cuento. En esta parte de la tarea entra a jugar el don nato del relatador. Pues sucede que el cuento comienza a formarse en ese acto, en ese instante de la selección del hecho-tema. Por sí solo, el tema no es en verdad el germen del cuento, pero se convierte en tal germen precisamente en el momento en que el cuentista lo escoge por tema. 263 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Si el tema no satisface ciertas condiciones, el cuento será pobre o francamente malo aunque su autor domine a perfección la manera de presentarlo. Lo pintoresco, por ejemplo, no tiene calidad para servir de tema; en cambio puede serlo, y muy bueno, para un artículo de costumbres o para una página de buen humor. El tema requiere un peso específico que lo haga universal. Puede ser muy local en su apariencia, pero debe ser universal en su valor intrínseco. El sufrimiento, el amor, el sacrificio, el heroísmo, la generosidad, la crueldad, la avaricia, son valores universales, positivos o negativos, aunque se presenten en hombres y mujeres cuyas vidas no traspasan las lindes de lo local; son universales en el habitante de las grandes ciudades, en el de la jungla americana o en el de los iglús esquimales. Todo lo dicho hasta ahora se resume en estas pocas palabras: si bien el cuentista tiene que tomar un hecho y aislarlo de sus apariencias para construir sobre él su obra, no basta para el caso un hecho cualquiera; debe ser un hecho humano o que conmueva a los hombres, y debe tener categoría universal. De esa especie de hechos está lleno el mundo; están llenos los días y las horas, y adonde quiera que el cuentista vuelva los ojos hallará hechos que son buenos temas. Ahora bien, si en ocasiones esos hechos que nos rodean se presentan en tal forma que bastaría con relatarlos para tener cuentos, lo cierto es que comúnmente el cuentista tiene que estudiar el hecho para saber cuál de sus ángulos servirá para un cuento. A veces el cuento está determinado por la mecánica misma del hecho, pero también puede estarlo por su ausencia, por sus motivaciones o por su apariencia formal. Un ladronzuelo cogido in fraganti puede dar un cuento excelente si quien lo sorprende robando es un hermano, agente de policía, o si la causa del robo es el hambre de la madre del descuidero; y puede ser también un magnífico cuento si se trata del primer robo del autor y el cuentista sabe presentar el desgarrón psicológico que supone traspasar la barrera que hay entre el mundo normal y el mundo de los delincuentes. En los tres casos el hecho-tema sería distinto; en el primero, se hallaría en la circunstancia de que el hermano del ladrón es agente de policía; en el segundo, en el hambre de la madre; en el tercero, en el desgarrón psicológico. De donde puede colegirse por qué hemos insistido en que el hecho que sirve de tema debe estar libre de apariencias y de todo cuanto no sea expresión legítima de su sustancia. Pues en estos tres posibles cuentos el tema parece ser la captura del ladronzuelo mientras roba, y resulta que hay tres temas distintos, y en los tres la captura del joven delincuente es un camino hacia el corazón del hecho-tema. Aprender a ver un tema, saber seleccionarlo, y aun dentro de él hallar el aspecto útil para desarrollar el cuento, es parte importantísima en el arte de escribir cuentos. La rígida disciplina mental y emocional que el cuentista ejerce sobre sí mismo comienza a actuar en el acto de escoger el tema. Los personajes de una novela contribuyen en la redacción del relato por cuanto sus caracteres, una vez creados, determinan en mucho el curso de la acción. Pero en el cuento toda la obra es del cuentista y esa obra está determinada sobre todo por la calidad del tema. Antes de sentarse a escribir la primera palabra, el cuentista debe tener una idea precisa de cómo va a desenvolver su obra. Si esta regla no se sigue, el resultado será débil. Por caso de adivinación, en un cuentista nato de gran poder, puede darse un cuento muy bueno sin seguir esta regla; pero ni aún el mismo autor podrá garantizar de antemano qué saldrá de su trabajo cuando ponga la palabra final. En cambio, otra cosa sucede si el cuentista trabaja conscientemente y organiza su construcción al nivel del tema que elige. 264 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Así como en la novela la acción está determinada por los caracteres de sus protagonistas, en el cuento el tema da la acción. La diferencia más drástica entre el novelista y el cuentista se halla en que aquel sigue a sus personajes mientras que éste tiene que gobernarlos. La acción del cuento está determinada por el tema pero tiene que ser dictatorialmente regida por el cuentista; no puede desbordarse ni cumplirse en todas sus posibilidades, sino únicamente en los términos estrictamente imprescindibles al desenvolvimiento del cuento y entrañablemente vinculados al tema. Los personajes de una novela pueden dedicar diez minutos a hablar de un cuadro que no tiene función en la trama de la novela; en un cuento no debe mencionarse siquiera un cuadro si él no es parte importante en el curso de la acción. El cuento es el tigre de la fauna literaria; si le sobra un kilo de grasa o de carne no podrá garantizar la cacería de sus víctimas. Huesos, músculos, piel, colmillos y garras nada más, el tigre está creado para atacar y dominar a las otras bestias de la selva. Cuando los años le agregan grasa a su peso, le restan elasticidad en los músculos, aflojan sus colmillos o debilitan sus poderosas garras, el majestuoso tigre se halla condenado a morir de hambre. El cuentista debe tener alma de tigre para lanzarse contra el lector, o instinto de tigre para seleccionar el tema y calcular con exactitud a qué distancia está su víctima y con qué fuerza debe precipitarse sobre ella. Pues sucede que en la oculta trama de ese arte difícil que es escribir cuentos, el lector y el tema tienen un mismo corazón. Se dispara a uno para herir al otro. Al dar su salto asesino hacia el tema, el tigre de la fauna literaria está saltando también sobre el lector. III Hay una acepción del vocablo “estilo” que lo identifica con el modo, la forma, la manera particular de hacer algo. Según ella, el uso, la práctica o la costumbre en la ejecución de ésta o aquella obra implica un conjunto de reglas que debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar esa obra. ¿Se conoce algún estilo, en el sentido de modo o forma, en la tarea de escribir cuentos? Sí. Pero como cada cuento es un universo en sí mismo, que demanda el don creador en quien lo realiza, hagamos desde este momento una distinción precisa: el escritor de cuentos es un artista; y para el artista –sea cuentista, novelista, poeta, escritor, pintor, músico– las reglas son leyes misteriosas, escritas para él por un senado sagrado que nadie conoce; y esas leyes son ineludibles. Cada forma, en arte, es producto de una suma de reglas, y en cada conjunto de reglas hay divisiones: las que dan a una obra su carácter como género, y las que rigen la materia con que se realiza. Unas y otras se mezclan para formar el todo de la obra artística, pero las que gobiernan la materia con que esa obra se realiza resultan determinantes en la manera peculiar de expresarse que tiene el artista. En el caso del autor de cuentos, el medio de creación de que se sirve es la lengua, cuyo mecanismo debe conocer a cabalidad. Del conjunto de reglas hagamos abstracción de las que gobiernan la materia expresiva. Esas son el bagaje primario del artista, y con frecuencia él las domina sin haberlas estudiado a fondo. Especialmente en el caso de la lengua, parece no haber duda de que el escritor nato trae al mundo un conocimiento instintivo de su mecanismo que a menudo resulta sorprendente, aunque tampoco parece haber duda de que ese don mejora mucho cuando el conocimiento instintivo se lleva a la conciencia por la vía del estudio. 265 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Hagamos abstracción también de las reglas que se refieren a la manera peculiar de expresarse de cada autor. Ellas forman el estilo personal, dan el sello individual, la marca divina que distingue al artista entre la multitud de sus pares. Quedémonos por ahora con las reglas que confieren carácter a un género dado; en nuestro caso, el cuento. Esas reglas establecen la forma, el modo de producir un cuento. La forma es importante en todo arte. Desde muy antiguo se sabe que en lo que atañe a la tarea de crearla, la expresión artística se descompone en dos factores fundamentales: tema y forma. En algunas artes la forma tiene más valor que el tema; ese es el caso de la escultura, la pintura y la poesía, sobre todo en los últimos tiempos. La estrecha relación de todas las artes entre sí, determinada por el carácter que le imprime al artista la actitud del conglomerado social ante los problemas de su tiempo –de su generación–, nos lleva a tomar nota de que a menudo un cambio en el estilo de ciertos géneros artísticos influye en el estilo de otros. No nos hallamos ahora en el caso de investigar si en realidad se produce esa influencia con intensidad decisiva o si todas las artes cambian de estilo a causa de cambios profundos introducidos en la sensibilidad social por otros factores. Pero debemos admitir que hay influencias. Aunque estamos hablando del cuento, anotemos de paso que la escultura, la pintura y la poesía de hoy se realizan con la vista puesta en la forma más que en el tema. Esto puede parecer una observación estrafalaria, dado que precisamente esas artes han escapado a las leyes de la forma al abandonar sus antiguos modos de expresión. Pero en realidad, lo que abandonaron fue su sujeción al tema para entregarse exclusivamente a la forma. La pintura y la escultura abstractas son sólo materia y forma, y el sueño de sus cultivadores es expulsar el tema en ambos géneros. La poesía actual se inclina a quedarse sólo con las palabras y la manera de usarlas, al grado que muchos poemas modernos que nos emocionan no resistirían un análisis del tema que llevan dentro. Volveremos sobre este asunto más tarde. Por ahora recordemos que hay un arte en el que tema y forma tienen igual importancia en cualquier época: es la música. No se concibe música sin tema, lo mismo en el Mozart del siglo XVIII que en el Bartok del siglo XX. Por otra parte, el tema musical no podría existir sin la forma que lo expresa. Esta adecuación de tema y forma se explica debido a que la música debe ser interpretada por terceros. Pero en la novela y en el cuento, que no tienen intérpretes sino espectadores del orden intelectual, el tema es más importante que la forma, y desde luego mucho más importante que el estilo con que al autor se expresa. Todavía más: en el cuento el tema importa más que en la novela. Pues en su sentido estricto, el cuento es el relato de un hecho, uno solo, y ese hecho –que es el tema– tiene que ser importante, debe tener importancia por sí mismo, no por la manera de presentarlo. Antes dije que “un cuento no puede construirse sobre más de un hecho. El cuentista, como el aviador, no levanta vuelo para ir a todas partes y ni siquiera a dos puntos a la vez; e igual que el aviador, se halla forzado a saber con seguridad adonde se dirige antes de poner la mano en las palancas que mueven su máquina”. La convicción de que el cuento tiene que ceñirse a un hecho, y sólo a uno, es lo que me ha llevado a definir el género como “el relato de un hecho que tiene indudable importancia”. A fin de evitar que el cuentista novel entendiera por hecho de indudable importancia un suceso poco común, expliqué en esa misma oportunidad que “la importancia del hecho es desde luego relativa; mas debe ser indudable, convincente para la generalidad de los lectores”; y más adelante decía que “importancia no quiere decir aquí novedad, caso 266 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS insólito, acaecimiento singular. La propensión a escoger argumentos poco frecuentes como temas de cuentos puede conducir a una deformación similar a la que sufren en su estructura muscular los profesionales del atletismo”. Hasta ahora se ha tenido la brevedad como una de las leyes fundamentales del cuento. Pero la brevedad es una consecuencia natural de la esencia misma del género, no un requisito de la forma. El cuento es breve porque se halla limitado a relatar un hecho y nada más que uno. El cuento puede ser largo, y hasta muy largo, si se mantiene como relato de un solo hecho. No importa que un cuento esté escrito en cuarenta páginas, en sesenta, en ciento diez; siempre conservará sus características si es el relato de un solo acontecimiento, así como no las tendrá si se dedica a relatar más de uno, aunque lo haga en una sola página. Es probable que el cuento largo se desarrolle en el porvenir como el tipo de obra literaria de más difusión, pues el cuento tiene la posibilidad de llegar al nivel épico sin correr el riesgo de meterse en el terreno de la epopeya, y alcanzar ese nivel con personajes y ambientes cotidianos, fuera de las fronteras de la historia y en prosa monda y lironda, es casi un milagro que confiere al cuento una categoría artística en verdad extraordinaria.* “El arte del cuento consiste en situarse frente a un hecho y dirigirse a él resueltamente, sin darles caracteres de hechos a los sucesos que marcan el camino hacia el hecho…” dije antes. Obsérvese que el novelista sí da caracteres de hechos a los sucesos que marcan el camino hacia el hecho central que sirve de tema a su relato; y es la descripción de esos sucesos –a los que podemos calificar de secundarios– y su entrelazamiento con el suceso principal lo que hace de la novela un género de dimensiones mayores, de ambiente más variado, personajes más numerosos y tiempo más largo que el cuento. El tiempo del cuento es corto y concentrado. Esto se debe a que es el tiempo en que acaece un hecho –uno solo, repetimos–, y el uso de ese tiempo en función de caldo vital del relato exige del cuentista una capacidad especial para tomar el hecho en su esencia, en las líneas más puras de la acción. Es ahí, en lo que podríamos llamar el poder de expresar la acción sin desvirtuarla con palabras, donde está el secreto de que el cuento pueda elevarse a niveles épicos. Thomas Mann sintió el aliento épico en algunos cuentos de Chéjov –y sin duda de otros autores–, pero no dejó constancia de que conociera la causa del aliento. La causa está en que la epopeya es el relato de los actos heroicos, y el que los ejecuta –el héroe– es un artista de la acción; así, si mediante la virtud de describir la acción pura, un cuentista lleva a categoría épica el relato de un hecho realizado por hombres y mujeres que no son héroes en el sentido convencional de la palabra, el cuentista tiene el don de crear la atmósfera de la epopeya sin verse obligado a recurrir a los grandes actores del drama histórico y a los episodios en que figuraron. ¿No es esto un privilegio en el mundo del arte? Aunque hayamos dicho que en el cuento el tema importa más que la forma, debemos reconocer que hay una forma –en cuanto manera, uso o práctica de hacer algo– para poder expresar la acción pura, y que sin sujetarse a ella no hay cuento de calidad. La mayor importancia del *Debemos esta aguda observación a Thomas Mann, quien en Ensayo sobre Chéjov, traducción de Aquilino Duque (en Revista Nacional de Cultura, Caracas, Venezuela, marzo-abril de 1960, págs. 52 y siguientes), dice que Chéjov había sido para él “un hombre de la forma pequeña, de la narración breve que no exigía la heroica perseveración de años y decenios, sino que podía ser liquidada en unos días o unas semanas por cualquier frívolo del Arte”. Por todo esto abrigaba yo un cierto menosprecio (por la obra de Chéjov), sin acabar de apercibirme de la dimensión interna, de la fuerza genial que logran lo breve y lo suscinto que en su acaso admirable concisión encierran toda la plenitud de la vida y se elevan decididamente a un nivel épico… 267 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS tema en el género cuento no significa, pues, que la forma puede ser manejada a capricho por el aspirante a cuentista. Si lo fuera, ¿cómo podríamos distinguir entre cuento, novela e historia, géneros parecidos pero diferentes? A pesar de la familiaridad de los géneros, una novela no puede ser escrita con forma de cuento o de historia, ni un cuento con forma de novela o de relato histórico, ni una historia como si fuera novela o cuento. Para el cuento hay una forma. ¿Cómo se explica, pues, que en los últimos tiempos, en la lengua española –porque no conocemos caso parecido en otros idiomas– se pretenda escribir cuentos que no son cuentos en el orden estricto del vocablo? Un eminente crítico chileno escribió hace algunos años que “junto al cuento tradicional” al cuento “que puede contarse”, con principio, medio y fin, el conocido y clásico, existen otros que flotan, elásticos, vagos, sin contornos definidos ni organización rigurosa. Son interesantísimos y, a veces, de una extremada delicadeza; superan a menudo a sus parientes de antigua prosapia; pero ¿cómo negarlo, cómo discutirlo? Ocurre que no son cuentos; son otra cosa: divagaciones, relatos, cuadros, escenas, retratos imaginarios, estampas, trozos o momentos de vida; son y pueden ser mil cosas más; pero, insistimos, no son cuentos, no deben llamarse cuentos. Las palabras, los nombres, los títulos, calificaciones y clasificaciones tienen por objeto aclarar y distinguir, no obscurecer o confundir las cosas. Por eso al pan conviene llamarlo pan. Y al cuento, cuento”.* Pero sucede que como hemos dicho hace poco, un cambio en el estilo de ciertos géneros artísticos se refleja en el estilo de otros. La pintura, la escultura y la poesía están dirigiéndose desde hace algún tiempo a la síntesis de materia y forma, con abandono del tema; y esta actitud de pintores, escultores y poetas ha influido en la concepción del cuento americano, o el cuento de nuestra lengua ha resultado influido por las mismas causas que han determinado el cambio de estilo en pintura, escultura y poesía. Por una o por otra razón, en los cuentistas nuevos de América se advierte una marcada inclinación a la idea de que el cuento debe acumular imágenes literarias sin relación con el tema. Se aspira a crear un tipo de cuento –el llamado “cuento abstracto”–, que acaso podrá llegar a ser un género literario nuevo, producto de nuestro agitado y confuso siglo XX, pero que no es ni será cuento. Ahora bien, ¿cuál es la forma del cuento? En apariencia, la forma está implícita en el tipo de cuento que se quiera escribir. Los hay que se dirigen a relatar una acción, sin más consecuencias; los hay cuya finalidad es delinear un carácter o destacar el aspecto saliente de una personalidad; otros ponen de manifiesto problemas sociales, políticos, emocionales, colectivos o individuales; otros buscan conmover al lector, sacudiendo su sensibilidad con la presentación de un hecho trágico o dramático; los hay humorísticos, tiernos, de ideas. Y desde luego, en cada caso el cuentista tiene que ir desenvolviendo el tema en forma apropiada a los fines que persigue. Pero esa forma es la de cada cuento y cada autor; la que cambia y se ajusta no sólo al tipo de cuento que se escribe sino también a la manera de escribir del cuentista. Diez cuentistas diferentes pueden escribir diez cuentos dramáticos, tiernos, humorísticos, con diez temas distintos y con diez formas de expresión que no se parezcan entre sí; y los diez cuentos pueden ser diez obras maestras. *Alona (Hernán Díaz Arrieta), Crónica Literaria, en El Mercurio, Santiago de Chile, 21 de agosto de 1955. 268 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Hay, sin embargo, una forma sustancial; la profunda, la que el lector corriente no aprecia, a pesar de que a ella y sólo a ella se debe que el cuento que está leyendo le mantenga hechizado y atento al curso de la acción que va desarrollándose en el relato o al destino de los personajes que figuran en él. De manera intuitiva o consciente, esa forma ha sido cultivada con esmero por todos los maestros del cuento. Esa forma tiene dos leyes ineludibles, iguales para el cuento hablado y para el escrito; que no cambian porque el cuento sea dramático trágico, humorístico, social, tierno, de ideas, superficial o profundo; que rigen el alma del género lo mismo cuando los personajes son ficticios que cuando son reales, cuando son animales o plantas, agua o aire, seres humanos, aristócratas, artistas o peones. La primera ley es la ley de la fluencia constante. La acción no puede detenerse jamás; tiene que correr con libertad en el cauce que le haya fijado el cuentista, dirigiéndose sin cesar al fin que persigue el autor; debe correr sin obstáculos y sin meandros; debe moverse al ritmo que imponga el tema –más lento, más vivaz–, pero moverse siempre. La acción puede ser objetiva o subjetiva, externa o interna, física o psicológica; puede incluso ocultar el hecho que sirve de tema si el cuentista desea sorprendernos con un final inesperado. Pero no puede detenerse. Es en la acción donde está la sustancia del cuento. Un cuento tierno debe ser tierno porque la acción en sí misma tenga cualidad de ternura, no porque las palabras con que se escribe el relato aspiren a expresar ternura; un cuento dramático lo es debido a la categoría dramática del hecho que le da vida, no por el valor literario de las imágenes que lo exponen. Así, pues, la acción por sí misma, y por su única virtualidad, es lo que forma el cuento. Por tanto, la acción debe producirse sin estorbos, sin que el cuentista se entrometa en su discurrir buscando impresionar al lector con palabras ajenas al hecho para convencerlo de que el autor ha captado bien la atmósfera del suceso. La segunda ley se infiere de lo que acabamos de decir y puede expresarse así: el cuentista debe usar sólo las palabras indispensables para expresar la acción. La palabra puede exponer la acción, pero no puede suplantarla. Miles de frases son incapaces de decir tanto como una acción. En el cuento, la frase justa y necesaria es la que dé paso a la acción, en el estado de mayor pureza que pueda ser compatible con la tarea de expresarla a través de palabras y con la manera peculiar que tenga cada cuentista de usar su propio léxico. Toda palabra que no sea esencial al fin que se ha propuesto el cuentista resta fuerza a la dinámica del cuento y por tanto lo hiere en el centro mismo de su alma. Puesto que el cuentista debe ceñir su relato al tratamiento de un solo hecho –y de no ser así no está escribiendo un cuento–, no se halla autorizado a desviarse de él con frases que alejen al lector del cauce que sigue la acción. Podemos comparar el cuento con un hombre que sale de su casa a evacuar una diligencia. Antes de salir ha pensado por dónde irá, qué calles tomará, qué vehículo usará; a quién se dirigirá, qué le dirá. Lleva un propósito conocido. No ha salido a ver qué encuentra, sino que sabe lo que busca. Ese hombre no se parece al que divaga, pasea; se entretiene mirando flores en un parque, oyendo hablar a dos niños, observando una bella mujer que pasa; entra en un museo para matar el tiempo; se mueve de cuadro en cuadro; admira aquí el estilo impresionista de un pintor y más allá el arte abstracto de otro. 269 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Entre esos dos hombres, el modelo del cuentista debe ser el primero, el que se ha puesto en acción para alcanzar algo. También el cuento es un tema en acción para llegar a un punto. Y así como los actos del hombre de marras están gobernados por sus necesidades, así la forma del cuento está regida por su naturaleza activa. En la naturaleza activa del cuento reside su poder de atracción, que alcanza a todos los hombres de todas las razas en todos los tiempos. Caracas, septiembre de 1958. 270 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Los amos Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. —Le voy a dar medio peso para el camino. Usté está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla, que le temblaba. —Mucha gracia, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. —Puede quedarse aquí esta noche, si quiere, y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero, y el pelo abundante, largo y negro, le caía sobre el pescuezo. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro, de pómulos salientes. —Ta bien, don Pío –dijo–; que Dio se lo pague. Bajó lentamente los escalones, mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro. Al llegar al último escalón se detuvo un rato y se puso a mirar las vacas y los críos. —Qué animao ta el becerrito –comentó en voz baja. Se trataba de uno que él había curado días antes. Había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y saltaba alegremente. Don Pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reses. Don Pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos. Cristino tenía tres años trabajando con él. Le pagaba un peso semanal por el ordeño, que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuido de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo aquel hombre, pero había enfermado y don Pío no quería mantener gente enferma en su casa. Don Pío tendió la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo, y sobre los matorrales, las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado poner tela metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía puertas ni ventanas; no tenía ni siquiera setos. Cristino se movió allá abajo, en el primer escalón, y don Pío quiso hacerle una última recomendación. —Cuando llegue a su casa póngase en cura, Cristino. —Ah, sí, cómo no, don. Mucha gracia –oyó responder El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana. Desde las lomas de Terrero hasta las de San Francisco, perdidas hacia el norte, todo fulgía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos, había dos vacas. Apenas se las distinguía, pero Cristino conocía una por una todas las reses. —Vea, don –dijo–, aquella pinta que se aguaita allá debe haber parío anoche o por la mañana, porque no le veo barriga. Don Pío caminó arriba. —¿Usté cree, Cristino? Yo no la veo bien. —Arrímese pa aquel lao y la verá. Cristino tenía frío y la cabeza empezaba a dolerle, pero siguió con la vista al animal. —Dése una caminadita y me la arrea, Cristino –oyó decir a don Pío. —Yo fuera a buscarla, pero me toy sintiendo mal. —¿La calentura? 271 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Unjú. Me ta subiendo. —Eso no hace. Ya usté está acostumbrado, Cristino. Vaya y tráigamela. Cristino se sujetaba el pecho con los dos brazos descarnados. Sentía que el frío iba dominándolo. Levantaba la frente. Todo aquel sol, el becerrito… —¿Va a traérmela? –insistió la voz. Con todo ese sol y las piernas temblándole, y los pies descalzos llenos de polvo. —¿Va a buscármela, Cristino? Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba. Resonaron pisadas arriba y Cristino pensó que don Pío iba a bajar. Eso asustó a Cristino. —Ello sí, don –dijo–; voy a dir. Deje que se me pase el frío. —Con el sol se le quita. Hágame el favor, Cristino. Mire que esa vaca se me va y puedo perder el becerro. Cristino seguía temblando, pero comenzó a ponerse de pie. —Sí; ya voy, don –dijo. —Cogió ahora por la vuelta del arroyo –explicó desde la galería don Pío. Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encorvado para no perder calor, el peón empezó a cruzar la sabana. Don Pío le veía de espaldas. Una mujer se deslizó por la galería y se puso junto a don Pío. —¡Qué día tan bonito, Pío! –comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló hacia Cristino, que se alejaba con paso torpe, como si fuera tropezando. —No quería ir a buscarme la vaca pinta, que parió anoche. Y ahorita mismo le dí medio peso para el camino. Calló medio minuto y miró a la mujer, que parecía demandar una explicación. —Malagradecidos que son, Herminia –dijo–. De nada vale tratarlos bien. Ella asintió con la mirada. Te lo he dicho mil veces, Pío –comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana. En un bohío La mujer no se atrevía a pensar. Cuando creía oír pisadas de bestias se lanzaba a la puerta, con los ojos ansiosos; después volvía al cuarto y se quedaba allí un rato largo, sumida en una especie de letargo. El bohío era una miseria. Ya estaba negro de tan viejo, y adentro se vivía entre tierra y hollín. Se volvería inhabitable desde que empezaran las lluvias; ella lo sabía, y sabía también que no podía dejarlo, porque fuera de esa choza no tenía una yagua donde ampararse. Otra vez rumor de voces. Corrió a la puerta, temerosa de que nadie pasara. Esperó un rato; esperó más, un poco más: ¡nada! Sólo el camino amarillo y pedregoso. Era el viento, ahí enfrente, el condenado viento de la loma, que hacía gemir los pinos de la subida y los pomares de abajo; o tal vez el río, que corría en el fondo del precipicio detrás del bohío. Uno de los enfermitos llamó, y ella entró a verlo, deshecha, con ganas de llorar pero sin lágrimas para hacerlo. 272 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS —Mama, ¿no era taita? ¿No era taita, mama? Ella no se atrevía a contestar. Tocaba la frente del niño y la sentía arder. —¿No era taita, mama? —No –negó–. Tu taita viene dispués. El niño cerró los ojos y se puso de lado. Aun en la oscuridad del aposento se le veía la piel lívida. —Yo lo vide, mama. Taba ahí y me trujo un pantalón. La mujer no podía seguir oyendo. Iba a derrumbarse, como los troncos viejos que se pudren por dentro y caen un día de golpe. Era el delirio de la fiebre lo que hacía hablar así a su hijo, y ella no tenía con qué comprarle una medicina. El niño pareció dormitar y la madre se levantó para ver al otro. Lo halló tranquilo. Era huesos nada más y silbaba al respirar, pero no se movía ni se quejaba; sólo la miraba con sus grandes ojos serenos. Desde que nació había sido callado. El cuartucho hedía a tela podrida. La madre –flaca, con las sienes hundidas, un paño sucio en la cabeza y un viejo traje de listado– no podía apreciar ese olor, porque se hallaba acostumbrada, pero algo le decía que sus hijos no podrían curarse en tal lugar. Pensaba que cuando su marido volviera, si era que algún día salía de la cárcel, hallaría sólo cruces sembradas frente a los horcones del bohío, y de éste, ni tablas ni techo. Sin comprender por qué, se ponía en el lugar de Teo, y sufría. Le dolía imaginar que Teo llegara y nadie saliera a recibirlo. Cuando él estuvo en el bohío por última vez –justamente dos días antes de entregarse– todavía el pequeño conuco se veía limpio, y el maíz, los frijoles y el tabaco se agitaban a la brisa de la loma. Pero Teo se entregó, porque le dijeron que podía probar la propia defensa y que no duraría en la cárcel; ella no pudo seguir trabajando porque enfermó, y los muchachos –la hembrita y los dos niños–, tan pequeños, no pudieron mantener limpio el conuco ni ir al monte para tumbar los palos que se necesitaban para arreglar los lienzos de palizada que se pudrían. Después llegó el temporal, aquel condenado temporal, y el agua estuvo cayendo, cayendo, cayendo día y noche, sin sosiego alguno, una semana, dos, tres, hasta que los torrentes dejaron sólo piedras y barro en el camino y se llevaron pedazos enteros de la palizada y llenaron el conuco de guijarros y el piso de tierra del bohío crió lamas y las yaguas empezaron a pudrirse. Pero mejor era no recordar esas cosas. Ahora esperaba. Había mandado a la hembrita a Naranjal, allá abajo, a una hora de camino; la había mandado con media docena de huevos que pudo recoger en nidales del monte para que los cambiara por arroz y sal. La niña había salido temprano y no volvía. Y la madre ojeaba el camino, llena de ansiedad. Sintió pisadas. Esta vez no se engañaba: alguien, montando caballo, se acercaba. Salió al alero del bohío, con los músculos del cuello tensos y los ojos duros. Miró hacia la subida. Sentía que le faltaba el aire, lo que le obligaba a distender las ventanas de la nariz. De pronto vio un sombrero de cana que ascendía y coligió que un hombre subía la loma. Su primer impulso fue el de entrar; pero algo la sostuvo allí, como clavada. Debajo del sombrero apareció un rostro difuso, después los hombros, el pecho y finalmente el caballo. La mujer vio al hombre acercarse y todavía no pensaba en nada. Cuando el hombre estuvo a pocos pasos, ella le miró los ojos y sintió, más que comprendió, que aquel desconocido estaba deseando algo. Había una serie de imágenes vagas pero amargas en la cabeza de la mujer: su hija, los huevos, los niños enfermos, Teo. Todo eso se borró de golpe a la voz del hombre. —Saludo –había dicho él. 273 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Sin saber cómo lo hacía, ella extendió la mano y suplicó: —Déme algo, alguito. El hombre la midió con los ojos, sin bajar del caballo. Era una mujer flaca y sucia, que tenía mirada de loca, que sin duda estaba sola y que sin duda, también, deseaba a un hombre. —Déme alguito –insistía ella. Y de súbito en esa cabeza atormentada penetró la idea de que ese hombre volvía de La Vega, y si había ido a vender algo, tendría dinero. Tal vez llevaba comida, medicinas. Además, comprendió que era un hombre y que la veía como a mujer. —Bájese –dijo ella, muerta de vergüenza. El hombre se tiró del caballo. —Yo no más tengo medio peso –aventuró él. Serena ya, dueña de sí, ella dijo: —Ta bien; dentre. El hombre perdió su recelo y pareció sentir una súbita alegría. Agarró la jáquina del caballo y se puso a amarrarla al pie del bohío. La mujer entró, y de pronto, ya vencido el peor momento, sintió que se moría, que no podía andar, que Teo llegaba, que los niños no estaban enfermos. Tenía ganas de llorar y de estar muerta. El hombre entró preguntando: —¿Aquí? Ella cerró los ojos e indicó que hiciera silencio. Con una angustia que no le cabía en el alma se acercó a la puerta del aposento; asomó la cabeza y vio a los niños dormitar. Entonces dio la cara al extraño y advirtió que hedía a sudor de caballo. El hombre vio que los ojos de la mujer brillaban duramente, como los de los muertos. —Unjú, aquí –afirmó ella. El hombre se le acercó, respirando sonoramente, y justamente en ese momento ella sintió sollozos afuera. Se volvió. Su mirada debía cortar como una navaja. Salió a toda prisa, hecha un haz de nervios. La niña estaba allí, arrimada al alero, llorando, con los ojos hinchados. Era pequeña, quemada, huesos y pellejo nada más. —¿Qué te pasó, Minina? –preguntó la madre. La niña sollozaba y no quería hablar. La madre perdió la paciencia. —¡Diga pronto! —En el río –dijo la pequeña–; pasando el río… Se mojó el papel y na más quedó esto. En el puñito tenía todo el arroz que había logrado salvar. Seguía llorando, con la cabeza metida en el pecho, recostada contra las tablas del bohío. La madre sintió que ya no podía más. Entró, y sus ojos no acertaban a fijarse en nada. Había olvidado por completo al hombre, y cuando lo vio tuvo que hacer un esfuerzo para darse cuenta de la situación. —Vino la muchacha, mi muchacha… Váyase –dijo. Se sentía muy cansada y se arrimó a la puerta. Con los ojos turbios vio al hombre pasarle por el lado, desamarrar la jáquima y subir al caballo; después lo siguió mientras él se alejaba. Ardía el sol sobre el caminante y enfrente mugía la brisa. Ella pensaba: “Medio peso, medio peso perdío”. —Mama –llamó el niño adentro– ¿No era taita? ¿No tuvo aquí taita? Pasándole la mano por la frente, que ardía como hierro al sol, ella se quedó respondiendo: —No, jijo. Tu taita viene dispués, más tarde. 274 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Luis Pie A eso de las siete la fiebre aturdía al haitiano Luis Pie. Además de que sentía la pierna endurecida, golpes internos le sacudían la ingle. Medio ciego por el dolor de la cabeza y la debilidad, Luis Pie se sentó en el suelo, sobre las secas hojas de la caña, rayó un fósforo y trató de ver la herida. Allí estaba, en el dedo grueso de su pie derecho. Se trataba de una herida que no alcanzaba la pulgada, pero estaba llena de lodo. Se había cortado el dedo la tarde anterior, al pisar un pedazo de hierro viejo mientras tumbaba caña en la colonia Josefita. Un golpe de aire apagó el fósforo, y el haitiano encendió otro. Quería estar seguro de que el mal le había entrado por la herida y no que se debía a obra de algún desconocido que deseaba hacerle daño. Escudriñó la pequeña cortada, con sus ojos cargados por la fiebre, y no supo qué responderse; después quiso levantarse y andar, pero el dolor había aumentado a tal grado que no podía mover la pierna. Esto ocurría el sábado, al iniciarse la noche. Luis Pie pegó la frente al suelo, buscando el fresco de la tierra, y cuando la alzó de nuevo le pareció que había transcurrido mucho tiempo. Hubiera querido quedarse allí descansando; mas de pronto el instinto le hizo sacudir la cabeza. —Ah… Pití Mishé ta eperán a mué –dijo con amargura. Necesariamente debía salir al camino, donde tal vez alguien le ayudaría a seguir hacia el batey; podría pasar una carreta o un peón montado que fuera a la fiesta de esa noche. Arrastrándose a duras penas, a veces pegando el pecho a la tierra, Luis Pie emprendió el camino. Pero de pronto alzó la cabeza: hacia su espalda sonaba algo como un auto. El haitiano meditó un minuto. Su rostro brillante y sus ojos inteligentes se mostraban angustiados ¿Habría perdido el rumbo debido al dolor o la oscuridad lo confundía? Temía no llegar al camino en toda la noche, y en ese caso los tres hijitos le esperarían junto a la hoguera que Miguel, el mayor, encendía de noche para que el padre pudiera prepararles con rapidez harina de maíz o les salcochara plátanos, a su retorno del trabajo. Si él se perdía, los niños le esperarían hasta que el sueño los aturdiera y se quedarían dormidos allí, junto a la hoguera consumida. Luis Pie sentía a menudo un miedo terrible de que sus hijos no comieran o de que Miguel, que era enfermizo, se le muriera un día, como se le murió la mujer. Para que no les faltara comida Luis Pie cargó con ellos desde Haití, caminando sin cesar, primero a través de las lomas, en el cruce de la frontera dominicana, luego a lo largo de todo el Cibao, después recorriendo las soleadas carreteras del Este, hasta verse en la región de los centrales de azúcar. —Oh Bonyé! –gimió Luis Pie, con la frente sobre el brazo y la pierna sacudida por temblores–, pití Mishé va a ta esperán to la noche a son per. Y entonces sintió ganas de llorar, a lo que se negó porque temía entregarse a la debilidad. Lo que debía hacer era buscar el rumbo y avanzar. Cuando volvió a levantar la cabeza ya no se oía el ruido del motor. —No, no ta sien pallá; ta sien pacá –afirmó resuelto. Y siguió arrastrándose, andando a veces a gatas. Pero sí había pasado a distancia un motor. Luis Pie llegó de su tierra meses antes y se puso a trabajar, primero en la Colonia Carolina, después en la Josefita; e ignoraba que detrás estaba otra colonia, la Gloria, con su trocha medio kilómetro más lejos, y que don Valentín Quintero, el dueño de la Gloria, tenía un viejo Ford en el cual iba al batey a emborracharse y a pegarles a las mujeres que llegaban hasta allí, por la zafra, en busca de unos pesos. Don Valentín acababa de pasar por aquella trocha en su estrepitoso Ford; y como iba muy alegre, 275 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS pensando en la fiesta de esa noche, no tomó en cuenta, cuando encendió el tabaco, que el auto pasaba junto al cañaveral. Golpeando en la espalda al chofer, don Valentín dijo: —Esa Lucía es una sinvergüenza, sí señor, ¡pero qué hembra! Y en ese momento lanzó el fósforo, que cayó encendido entre las cañas. Disparando ruidosamente el Ford se perdió en dirección del batey para llegar allá antes de que Luis Pie hubiera avanzado trescientos metros. Tal vez esa distancia había logrado arrastrase el haitiano. Trataba de llegar a la orilla del corte de la caña, porque sabía que el corte empieza siempre junto a una trocha; iba con la esperanza de salir a la trocha cuando notó el resplandor. Al principio no comprendió; jamás había visto él un incendio en el cañaveral. Pero de pronto oyó chasquidos y una llamarada gigantesca se levantó inesperadamente hacia el cielo, iluminando el lugar con un tono rojizo. Luis Pie se quedó inmóvil del asombro. Se puso de rodillas y se preguntaba qué era aquello. Mas el fuego se extendía con demasiada rapidez para que Luis Pie no supiera de qué se trataba. Echándose sobre las cañas, como si tuvieran vida, las llamas avanzaban ávidamente, envueltas en un humo negro que iba cubriendo todo el lugar; los tallos disparaban sin cesar y por momentos el fuego se producía en explosiones y ascendía a golpes hasta perderse en la altura. Se levantó y pretendió correr a saltos sobre una sola pierna. El haitiano temió que iba a quedar cercado. Quiso huir. Pero le pareció que nada podría salvarle. —¡Bonyé, Bonyé! –empezó a aullar, fuera de sí; y más alto aún: —¡Bonyéeee! Gritó de tal manera y llegó a tanto su terror, que por un instante perdió la voz y el conocimiento. Sin embargo siguió moviéndose, tratando de escapar, pero sin saber verdad qué hacía. Quienquiera que fuera, el enemigo que le había echado el mal se valió de fuerzas poderosas. Luis Pie lo reconoció así y se preparó a lo peor. Pegado a la tierra, con sus ojos desorbitados por el pavor, veía crecer el fuego cuando le pareció oír tropel de caballos, voces de mando y tiros. Rápidamente levantó la cabeza. La esperanza le embriagó. —¡Bonyé, Bonyé –clamó casi llorando–, ayuda a mué, gran Bonyé; tú salva a mué de murí quemá! ¡Iba a salvarlo el buen Dios de los desgraciados! Su instinto le hizo agudizar todos los sentidos. Aplicó el oído para saber en qué dirección estaban sus presuntos salvadores; buscó con los ojos la presencia de esos dominicanos generosos que iban a sacarlo del infierno de llamas en que se hallaba. Dando la mayor amplitud posible a su voz, gritó estentóreamente: —¡Dominiquén bon, aquí ta mué, Lui Pié! ¡Salva a mué, dominiquén bon! Entonces oyó que alguien vociferaba desde el otro lado del cañaveral. La voz decía: —¡Por aquí, por aquí! ¡Corran, que está cogío! ¡Corran, que se puede ir! Olvidándose de su fiebre y de su pierna, Luis Pie se incorporó y corrió. Iba cojeando, dando saltos, hasta que tropezó y cayó de bruces. Volvió a pararse al tiempo que miraba hacia el cielo y mascullaba: —Oh Bonyé, gran Bonyé que ta ayudán a mué… En ese mismo instante la alegría le cortó el habla, pues a su frente, irrumpiendo por entre las cañas, acababa de aparecer un hombre a caballo, un salvador. —¡Aquí está, corran! –demandó el hombre dirigiéndose a los que le seguían. Inmediatamente aparecieron diez o doce, muchos de ellos a pie y la mayoría armado de mochas. Todos gritaban insultos y se lanzaban sobre Luis Pie. 276 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS —¡Hay que matarlo ahí mismo, y que se achicharre con la candela ese maldito haitiano! –se oyó vociferar. Puesto de rodillas, Luis Pie, que apenas entendía el idioma, rogaba enternecido: —¡Ah dominiquén bon, salva a mué, salva a mué pa llevá manyé a mon pití! Una mocha cayó de plano en su cabeza, y el acero resonó largamente. —¿Qué ta pasán? –preguntó Luis Pie lleno de miedo. ¡No, no! –ordenaba alguien que corría–. ¡Denle golpe, pero no lo maten! ¡Hay que dejarlo vivo para que diga quienes son sus cómplices! ¡Le han pegado fuego también a la Gloria. El que así gritaba era don Valentín Quintero, y él fue el primero en dar el ejemplo. Le pegó al haitiano en la nariz, haciendo saltar la sangre. Después siguieron otros, mientras Luis Pie, gimiendo, alzaba los brazos y pedía perdón por un daño que no había hecho. Le encontraron en los bolsillos una caja con cuatro o cinco fósforos. —¡Canalla, bandolero; confiesa que prendiste candela! —Uí, uí, –afirmaba el haitiano. Pero como no sabía explicarse en español no podía decir que había encendido dos fósforos para verse la herida y que el viento los había apagado. ¿Qué había ocurrido? Luis Pie no lo comprendía. Su poderoso enemigo acabaría con él; le había echado encima a todos los terribles dioses de Haití, y Luis Pie, que temía a esas fuerzas ocultas, no iba a luchar contra ellas porque sabía que era inútil. —¡Levántate, perro! –ordenó un soldado. Con gran asombro suyo, el haitiano se sintió capaz de levantarse. La primera arremetida de la infección había pasado, pero él lo ignoraba. Todavía cojeaba bastante cuando dos soldados lo echaron por delante y lo sacaron al camino; después, a golpes y empujones, debió seguir sin detenerse, aunque a veces le era imposible sufrir el dolor en la ingle. Tardó una hora en llegar al batey, donde la gente se agolpó para verlo pasar. Iba echando sangre por la cabeza, con la ropa desgarrada y una pierna a rastras. Se le veía que no podía ya más, que estaba exhausto y a punto de caer desfallecido. El grupo se acercaba a un miserable bohío de yaguas paradas, en el que apenas cabía un hombre y en cuya puerta, destacados por una hoguera que iluminaba adentro la vivienda, estaban tres niños desnudos que contemplaban la escena sin moverse y sin decir una palabra. Aunque la luz era escasa todo el mundo vio a Luis Pie cuando su rostro pasó de aquella impresión de vencido a la de atención; todo el mundo vio el resplandor del interés en sus ojos. Era tal el momento que nadie habló. Y de pronto la voz de Luis Pie, una voz llena de angustia y de ternura, se alzó en medio del silencio diciendo: —¡Pití Mishé, mon pití Mishé! ¿Tú no ta enferme, mon pití? ¿Tú ta bien? El mayor de los niños, que tendría seis años y que presenciaba la escena llorando amargamente, dijo entre su llanto, sin mover un músculo, hablando bien alto: —¡Sí, per; yo ta bien; to nosotro ta bien, mon per! Y se quedó inmóvil, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Luis Pie, asombrado de que sus hijos no se hallaran bajo el poder de las tenebrosas fuerzas que le perseguían, no pudo contener sus palabras. —¡Oh Bonyé, tú sé gran! –clamó volviendo al cielo una honda mirada de gratitud. Después abatió la cabeza, pegó la barbilla al pecho para que no lo vieran llorar, y empezó a caminar de nuevo, arrastrando su pierna enferma. La gente que se agrupaba alrededor de Luis Pie era ya mucha y pareció dudar entre seguirlo o detenerse para ver a los niños; pero como no tardó en comprender que el espectáculo 277 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS que ofrecía Luis Pie era más atrayente, decidió ir tras él. Sólo una muchacha negra de acaso doce años se demoró frente a la casucha. Pareció que iba a dirigirse hacia los niños; pero al fin echó a correr tras la turba, que iba doblando una esquina. Luis Pie había vuelto el rostro, sin duda para ver una vez más a sus hijos, y uno de los soldados pareció llenarse de ira. —¡Ya ta bueno de hablar con la familia! –rugía el soldado. La muchacha llegó al grupo justamente cuando el militar levantaba el puño para pegarle a Luis Pie, y como estaba asustada cerró los ojos para no ver la escena. Durante un segundo esperó el ruido. Pero el chasquido del golpe no llegó a sonar. Pues aunque deseaba pegar, el soldado se contuvo. Tenía la mano demasiado adolorida por el uso que le había dado esa noche, y, además, comprendió que por duro que le pegara Luis Pie no se daría cuenta de ello. No podía darse cuenta porque iba caminando como un borracho, mirando hacia el cielo y hasta ligeramente sonreído. La Nochebuena de Encarnación Mendoza Con su sensible ojo de prófugo Encarnación Mendoza había distinguido el perfil de un árbol a veinte pasos, razón por la cual pensó que la noche iba a decaer. Anduvo acertado en su cálculo; donde empezó a equivocarse fue al sacar conclusiones de esa observación. Pues como el día se acercaba era de rigor buscar escondite, y él se preguntaba si debía internarse en los cerros que tenía a su derecha o en el cañaveral que le quedaba a la izquierda. Para su desgracia, escogió el cañaveral. Hora y media más tarde el sol del día 24 alumbraba los campos y calentaba ligeramente a Encarnación Mendoza, que yacía bocarriba tendido sobre hojas de caña. A las siete de la mañana los hechos parecían estar sucediéndose tal como había pensado el fugitivo; nadie había pasado por las trochas cercanas. Por otra parte la brisa era fresca y tal vez llovería, como casi todos los años en Nochebuena. Y aunque no lloviera los hombres no saldrían de la bodega, donde estarían desde temprano consumiendo ron, hablando a gritos y tratando de alegrarse como lo mandaba la costumbre. En cambio, de haber tirado hacia los cerros no podría sentirse tan seguro. El conocía bien el lugar; las familias que vivían en las hondonadas producían leña, yuca y algún maíz. Si cualquiera de los hombres que habitaban los bohíos de por allí bajaba aquel día para vender bastimentos en la bodega del batey y acertaba a verlo, estaba perdido. En leguas a la redonda no había quien se atreviera a silenciar el encuentro. Jamás sería perdonado el que encubriera a Encarnación Mendoza; y aunque no se hablaba del asunto todos los vecinos de la comarca sabían que aquel que le viera debía dar cuenta inmediata al puesto de guardia más cercano. Empezaba a sentirse tranquilo Encarnación Mendoza, porque tenía la seguridad de que había escogido el mejor lugar para esconderse durante el día, cuando comenzó el destino a jugar en su contra. Pues a esa hora la madre de Mundito pensaba igual que el prófugo: nadie pasaría por las trochas en la mañana, y si Mundito apuraba el paso haría el viaje a la bodega antes de que comenzaran a transitar los caminos los habituales borrachos del día de Nochebuena. La madre de Mundito tenía unos cuantos centavos que había ido guardando de lo poco que cobraba lavando ropa y revendiendo gallinas en el cruce de la carretera, que le quedaba al poniente, a casi medio día de marcha. Con esos centavos podía mandar a Mundito a 278 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS la bodega para que comprara harina, bacalao y algo de manteca. Aunque lo hiciera pobremente, quería celebrar la Nochebuena con sus seis pequeños hijos, siquiera fuera comiendo frituras de bacalao. El caserío donde ellos vivían –del lado de los cerros, en el camino que dividía los cañaverales de las tierras incultas– tendría catorce o quince malas viviendas, la mayor parte techadas de yaguas. Al salir de la suya, con el encargo de ir a la bodega, Mundito se detuvo un momento en medio del barro seco por donde en los días de zafra transitaban las carretas cargadas de caña. Era largo el trayecto hasta la bodega. El cielo se veía claro, radiante de luz que se esparcía sobre el horizonte de cogollos de caña; era grata la brisa y dulcemente triste el silencio. ¿Por qué ir solo, aburriéndose de caminar por trochas siempre iguales? Durante diez segundos Mundito pensó entrar al bohío vecino, donde seis semanas antes una perra negra había parido seis cachorros. Los dueños del animal habían regalado cinco, pero quedaba uno “para amamantar a la madre”, y en él había puesto Mundito todo el interés que la falta de ternura había acumulado en su pequeña alma. Con sus nueve años cargados de precoz sabiduría, el niño era consciente de que si llevaba al cachorillo tendría que cargarlo casi todo el tiempo, porque no podría hacer tanta distancia por sí solo. Mundito sentía que esa idea casi le autorizaba a disponer del perrito. De súbito, sin pensarlo, corrió hacia la casucha gritando: —¡Doña Ofelia, empréstame a Azabache, que lo voy a llevar allí! Oyéranle o no, ya él había pedido autorización, y eso bastaba. Entró como un torbellino, tomó el animalejo en brazos y salió corriendo, a toda marcha, hasta que se perdió a lo lejos. Y así empezó el destino a jugar en los planes de Encarnación Mendoza. Porque ocurrió que cuando, poco antes de las nueve, el niño Mundito pasaba frente al tablón de caña donde estaba escondido el fugitivo, cansado, o simplemente movido por esa especie de indiferencia por lo actual y curiosidad por lo inmediato que es privilegio de los animales pequeños, Azabache se metió en el cañaveral. Encarnación Mendoza oyó la voz del niño ordenando al perrito que se detuviera. Durante un segundo temió que el muchacho fuera la avanzada de algún grupo. Estaba clara la mañana. Con su agudo ojo de prófugo, él podía ver hasta donde se lo permitía el barullo de tallos y hojas. Allí, al alcance de su mirada, no estaba el niño. Encarnación Mendoza no tenía pelo de tonto. Rápidamente calculó que si lo hallaban atisbando era hombre perdido; lo mejor sería hacerse el dormido, dando la espalda al lado por donde sentía el ruido. Para mayor seguridad, se cubrió la cara con el sombrero. El negro cachorrillo correteó, jugando con las hojas de caña, pretendiendo saltar, torpe de movimientos, y cuando vio al fugitivo echado empezó a soltar diminutos y graciosos ladridos. Llamándolo a voces, y gateando para avanzar, Mundito iba acercándose cuando de pronto quedó paralizado: había visto al hombre. Pero para él no era simplemente un hombre sino algo imponente y terrible; era un cadáver. De otra manera no se explicaba su presencia allí y mucho menos su postura. El terror le dejó frío. En el primer momento pensó huir, y hacerlo en silencio para que el cadáver no se diera cuenta. Pero le parecía un crimen dejar a Azabache abandonado, expuesto al peligro de que el muerto se molestara con sus ladridos y lo reventara apretándolo con las manos. Incapaz de irse sin el animalito e incapaz de quedarse allí, el niño sentía que desfallecía. Sin intervención de su voluntad levantó una mano, fija la mirada en el difunto, temblando, mientras el perrillo reculaba y lanzaba sus pequeños ladridos. Mundito estaba seguro de que el cadáver iba a levantarse de momento. En su miedo, pretendió adelantarse al muerto; pegó un salto sobre el cachorrillo, al cual 279 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS agarró con nerviosa violencia por el pescuezo, y a seguidas, cabeceando contra las cañas, cortándose el rostro y las manos, impulsado por el terror, ahogándose, echó a correr hacia la bodega. Al llegar allí, a punto de desfallecer por el esfuerzo y el pavor, gritó señalando hacia el lejano lugar de su aventura: —¡En la Colonia Adela hay un hombre muerto! A lo que un vozarrón áspero respondió gritando: —¿Qué tá diciendo ese muchacho? Y como era la voz del sargento Rey, jefe de puesto del Central, obtuvo el mayor interés de parte de los presentes así como los datos que solicitó del muchacho. El día de Nochebuena no podía contarse con el juez de La Romana para hacer el levantamiento del cadáver, pues debía andar por la Capital disfrutando sus vacaciones de fin de año. Pero el sargento era expeditivo: quince minutos después de haber oído a Mundito el sargento Rey iba con dos números y diez o doce curiosos hacia el sitio donde yacía el presunto cadáver. Eso no había entrado en los planes de Encarnación Mendoza. El propósito de Encarnación Mendoza era pasar la Nochebuena con su mujer y sus hijos. Escondiéndose de día y caminando de noche había recorrido leguas y leguas, desde las primeras estribaciones de la Cordillera, en la provincia del Seybo, rehuyendo todo encuentro y esquivando bohíos, corrales y cortes de árboles o quema de tierras. En toda la región se sabía que él había dado muerte al cabo Pomares, y nadie ignoraba que era hombre condenado donde se le encontrara. No debía dejarse ver de persona alguna, excepto de Nina y de sus hijos. Y los vería sólo una hora o dos, durante la Nochebuena. Tenía ya seis meses huyendo, pues fue el día de San Juan cuando ocurrieron los hechos que costaron la vida al cabo Pomares. Necesariamente debía ver a su mujer y a sus hijos. Era un impulso bestial el que le empujaba a ir, una fuerza ciega a la cual no podía resistir. Con todo y ser tan limpio de sentimientos, Encarnación Mendoza comprendía que con el deseo de abrazar a su mujer y de contarles un cuento a los niños iba confundida una sombra de celos. Pero además necesitaba ver la casucha, la luz de la lámpara iluminando la habitación donde se reunían cuando él volvía del trabajo y los muchachos le rodeaban para que él los hiciera reír con sus ocurrencias. El cuerpo le pedía ver hasta el sucio camino, que se hacía lodazal en los tiempos de lluvia. Tenía que ir o se moriría de una pena tremenda. Encarnación Mendoza estaba acostumbrado a hacer lo que deseaba; nunca deseaba nada malo y se respetaba a sí mismo. Por respeto a sí mismo sucedió lo del día de San Juan, cuando el cabo Pomares le faltó pegándole en la cara, a él, que por no ofender no bebía y que no tenía más afán que su familia. Sucediera lo que sucediera, y aunque el mismo Diablo hiciera oposición, Encarnación Mendoza pasaría la Nochebuena en su bohío. Sólo imaginar que Nina y los muchachos estarían tristes, sin un peso para celebrar la fiesta, tal vez llorando por él, le partía el alma y le hacía maldecir de dolor. Pero el plan se había enredado algo. Era cosa de ponerse a pensar si el muchacho hablaría o se quedaría callado. Se había ido corriendo, a lo que pudo colegir Encarnación por la rapidez de los pasos, y tal vez pensó que se trataba de un peón dormido. Acaso hubiera sido prudente alejarse de allí, meterse en otro tablón de caña. Sin embargo valía la pena pensarlo dos veces, porque si tenía la fatalidad de que alguien pasara por la trocha de ida o de vuelta, y le veía cruzando el camino y le reconocía, era hombre perdido. No debía precipitarse; ahí, por de pronto estaba seguro. A las nueve de la noche podría salir, caminar con cautela orillando los cerros, y estaría en su casa a las once, tal vez a las once y un cuarto. Sabía lo que 280 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS iba a hacer; llamaría por la ventana de la habitación en voz baja y le diría a Nina que abriera, que era él, su marido. Ya le parecía estar viendo a Nina con su negro pelo caído sobre las mejillas, los ojos oscuros y brillantes, la boca carnosa, la barbilla saliente. Ese momento de la llegada era la razón de ser de su vida; no podía arriesgarse a ser cogido antes. Cambiar de tablón en pleno día era correr riesgo. Lo mejor sería descansar, dormir. Despertó al tropel de pasos y a la voz del niño que decía: —Taba ahí, sargento. —¿Pero en cuál tablón; en ése o en el de allá? —En ése –aseguró el niño. “En ése” podía significar que el muchacho estaba señalando hacia el que ocupaba Encarnación, hacia uno vecino o hacia el de enfrente. Porque a juzgar por las voces y el sargento se hallaban en la trocha, tal vez en un punto intermedio entre varios tablones de caña. Dependía de hacia dónde estaba señalando el niño cuando decía “ése”. La situación era realmente grave, porque de lo que no había duda era de que ya había gente localizando al fugitivo. El momento, pues, no era de dudar, sino de actuar. Rápido en la decisión, Encarnación Mendoza comenzó a gatear con suma cautela, cuidándose de que el ruido que pudiera hacer se confundiera con el de las hojas del cañaveral batidas por la brisa. Había que salir de allí pronto, sin perder un minuto. Oyó la áspera voz del sargento: —¡Métase por ahí, Nemesio, que yo voy por aquí! ¡Usté, Solito, quédese por aquí! Se oían murmullos y comentarios. Mientras se alejaba, agachado, con paso felino, Encarnación podía colegir que había varios hombres en el grupo que le buscaba. Sin duda las cosas estaban poniéndose feas. Feas para él y feas para el muchacho, quienquiera que fuese. Porque cuando el sargento Rey y el número Nemesio Arroyo recorrieron el tablón de caña en que se habían metido, maltratando los tallos más tiernos y cortándose las manos y los brazos, y no vieron cadáver alguno, empezaron a creer que era broma lo del hombre muerto en la Colonia Adela. —¿Tú ta seguro que fue aquí, muchacho? –preguntó el sargento. —Sí, aquí era –afirmó Mundito, bastante asustado ya. —Son cosa de muchacho, sargento; ahí no hay nadie –terció el número Arroyo. El sargento clavó en el niño una mirada fija, escalofriante, que lo llenó de pavor. —Mire, yo venía por aquí con Azabache –empezó a explicar Mundito– y lo diba corriendo asina –lo cual dijo al tiempo que ponía el perrito en el suelo–, y él cogió y se metió ahí. Pero el número Solito Ruiz interrumpió la escenificación de Mundito preguntando: —¿Cómo era el muerto? —Yo no le vide la cara –dijo el niño, temblando de miedo–; solamente le vide la ropa. Tenía un sombrero en la cara. Taba asina, de lao… —¿De qué color era el pantalón? –inquirió el sargento. —Azul, y la camisa como amarilla, y tenía un sombrero negro encima de la cara… Pero el pobre Mundito apenas podía hablar; se hallaba aterrorizado, con ganas de llorar. A su infantil idea de las cosas, el muerto se había ido de allí sólo para vengarse de su denuncia y hacerlo quedar como un mentiroso. Seguramente en la noche le saldría en la casa y lo perseguiría toda la vida. De todas maneras, supiéralo o no Mundito, en ese tablón de cañas no darían con el cadáver. Encarnación Mendoza había cruzado con sorprendente celeridad hacia otro tablón, y después hacia otros más; y ya iba atravesando la trocha para meterse en un tercero 281 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS cuando el niño, despachado por el sargento, pasaba corriendo, con el perrillo bajo el brazo. Su miedo lo paró en seco al ver el dorso y una pierna del difunto que entraban en el cañaveral. No podía ser otro, dado que la ropa era la que había visto por la mañana. —¡Ta aquí, sargento; ta aquí! –gritó señalando hacia el punto por donde se había perdido el fugitivo–. ¡Dentró ahí! Y como tenía mucho miedo siguió su carrera hacia su casa, ahogándose, lleno de lástima consigo mismo por el lío en que se había metido. El sargento, y con él los soldados y curiosos que le acompañaban, se habían vuelto al oír la voz del chiquillo. —Cosa de muchacho –dijo calmosamente Nemesio Arroyo. Pero el sargento, viejo en su oficio, era suspicaz: —Vea, algo hay. ¡Rodiemo ese tablón ni una ve! –gritó. Y así empezó la cacería, sin que los cazadores supieran qué pieza perseguían. Era poco más de media mañana. Repartidos en grupos, cada militar iba seguido de tres o cuatro peones, buscando aquí y allá, corriendo por las trochas, todos un poco bebidos y todos excitados. Lentamente, las pequeñas nubes azul oscuro que descansaban al ras del horizonte empezaron a crecer y a ascender cielo arriba. Encarnación Mendoza sabía ya que estaba más o menos cercado. Sólo que a diferencia de sus perseguidores –que ignoraban a quién buscaban–, él pensaba que el registro del cañaveral obedecía al propósito de echarle mano y cobrarle lo ocurrido el día de San Juan. Sin saber a ciencia cierta dónde estaban los soldados, el fugitivo se atenía a su instinto y a su voluntad de escapar; y se corría de un tablón a otro, esquivando el encuentro con los soldados. Estaba ya a tanta distancia de ellos que si se hubiera quedado tranquilo hubiese podido esperar hasta el oscurecer sin peligro de ser localizado. Pero no se hallaba seguro y seguía pasando de tablón a tablón. Al cruzar una trocha fue visto de lejos, y una voz proclamó a todo pulmón: —¡Allá va, sargento, allá va; y se parece a Encarnación Mendoza! ¡Encarnación Mendoza! De golpe todo el mundo quedó paralizado ¡Encarnación Mendoza! —¡Vengan! –demandó el sargento a gritos; y a seguidas echó a correr, el revólver en la mano, hacia donde señalaba el peón que había visto el prófugo. Era ya cerca de mediodía, y aunque los crecientes nubarrones convertían en sofocante y caluroso el ambiente, los cazadores del hombre apenas lo notaban; corrían y corrían, pegando voces, zigzagueando, disparando sobre las cañas. Encarnación se dejó ver sobre una trocha distante, sólo un momento, huyendo con la velocidad de una sombra fugaz, y no dio tiempo al número Solito Ruiz para apuntarle su fusil. —¡Que vaya uno al batey y diga de mi parte que me manden do número! –ordenó a gritos el sargento. Nerviosos, excitados, respirando sonoramente y tratando de mirar hacia todos los ángulos a un tiempo, los perseguidores corrían de un lado a otro dándose voces entre sí, recomendándose prudencia cuando alguno amagaba meterse entre las cañas. Pasó el mediodía. Llegaron no dos, sino tres números y como nueve o diez peones más; se dispersaron en grupos y la cacería se extendió a varios tablones. A la distancia se veían pasar de pronto un soldado y cuatro o cinco peones, lo cual entorpecía los movimientos, pues era arriesgado tirar si gente amiga estaba al otro extremo. Del batey iban saliendo hombres y hasta alguna mujer; y en la bodega no quedó sino el dependiente, preguntando a todo hijo de Dios que cruzaba si “ya lo habían cogido”. 282 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Encarnación Mendoza no era hombre fácil. Pero a eso de las tres, en el camino que dividía el cañaveral de los cerros, esto es, a más de dos horas del batey, un tiro certero le rompió la columna vertebral al tiempo que cruzaba para internarse en la maleza. Se revolcaba en la tierra, manando sangre, cuando recibió catorce tiros más, pues los soldados iban disparándole a medida que se acercaban. Y justamente entonces empezaban a caer las primeras gotas de la lluvia que había comenzado a insinuarse a media mañana. Estaba muerto Encarnación Mendoza. Conservaba las líneas del rostro, aunque tenía los dientes destrozados por un balazo de máuser. Era día de Nochebuena y él había salido de la Cordillera a pasar la Nochebuena en su casa, no en el batey, vivo o muerto. Comenzaba a llover, si bien por entonces no con fuerza. Y el sargento estaba pensando algo. Si él sacaba el cadáver a la carretera, que estaba hacia el poniente, podía llevarlo ese mismo día a Macorís y entregarle ese regalo de Pascuas al capitán; si lo llevaba al batey tendría que coger allí un tren del ingenio para ir a La Romana, y como el tren podría tardar mucho en salir llegaría a la ciudad tarde en la noche, tal vez demasiado tarde para trasladarse a Macorís. En la carretera las cosas son distintas; pasan con frecuencia vehículos y él podría detener un automóvil, hacer bajar la gente y meter el cadáver o subirlo sobre la carga de un camión. —¡Búsquese un caballo ya memo que vamo a sacar ese vagabundo a la carretera! –dijo dirigiéndose al que tenía más cerca. No apareció caballo sino burro; y eso, pasadas ya las cuatro, cuando el aguacero pesado hacía sonar sin descanso los sembrados de caña. El sargento no quería perder tiempo. Varios peones, estorbándose los unos a los otros, colocaron el cadáver atravesado sobre el asno y lo amarraron como pudieron. Seguido por dos soldados y tres curiosos, a los que escogió para que arrearan el burro, el sargento ordenó la marcha bajo la lluvia. No resultó fácil el camino. Tres veces, antes de llegar al primer caserío, el muerto resbaló y quedó colgando bajo el vientre del asno. Este resoplaba y hacía esfuerzos para trotar entre el barro, que ya empezaba a formarse. Cubiertos sólo con sus sombreros de reglamento al principio, los soldados echaron mano a pedazos de yaguas, de hojas grandes arrancadas a los árboles, o se guarecían en el cañaveral de rato en rato, cuando la lluvia arreciaba más. La lúgubre comitiva anduvo sin cesar, la mayor parte del tiempo en silencio aunque de momento la voz de un soldado comentaba: —Vea ese sinvergüenza. O simplemente aludía al cabo Pomares, cuya sangre había sido al fin vengada. Oscureció del todo, sin duda más temprano que de costumbre por efectos de la lluvia; y con la oscuridad el camino se hizo más difícil, razón por la cual la marcha se tornó lenta. Serían más de las siete, y apenas llovía entonces, cuando uno de los peones dijo: —Allá se ve una lucecita. —Sí, del caserío –explicó el sargento; y al instante urdió un plan del que se sintió enormemente satisfecho. Pues al sargento no le bastaba la muerte de Encarnación Mendoza. El sargento quería algo más. Así, cuando un cuarto de hora después se vio frente a la primera casucha del lugar, ordenó con su áspera voz: —Desamarren ese muerto y tírenlo ahí adentro, que no podemo seguir mojándono. Decía esto cuando la lluvia era tan escasa que parecía a punto de cesar; y al hablar observaba a los hombres que se afanaban en la tarea de librar el cadáver de cuerdas. Cuando el cuerpo estuvo suelto llamó a la puerta de una casucha justo a tiempo para que la mujer que 283 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS salió a abrir recibiera sobre los pies, tirado como el de un perro, el cuerpo de Encarnación Mendoza. El muerto estaba empapado en agua, sangre y lodo, y tenía los dientes destrozados por un tiro, lo que le daba a su rostro antes sereno y bondadoso la apariencia de estar haciendo una mueca horrible. La mujer miró aquella masa inerte; sus ojos cobraron de golpe la inexpresiva fijeza de la locura; y llevándose una mano a la boca comenzó a retroceder lentamente, hasta que a tres pasos paró y corrió desolada sobre el cadáver al tiempo que gritaba: —¡Ay m’shijo, m’shijo; se han quedao guérfano… han matao a Encarnación! Espantados, atropellándose, los niños salieron de la habitación, lanzándose a las faldas de la madre. Entonces se oyó una voz infantil en la que se confundían llanto y horror: —¡Mama, mi mama! ¡Ese fue el muerto que yo vide hoy en el cañaveral! El funeral Cuando empezaron a caer las lluvias de mayo el agua fue tanta que se posó en los potreros formando lagunatos. Despeñándose por los flancos de la loma, chorros impetuosos arrastraban piedras y levantaban un estrépito que asustaba a las vacas. Las infelices mugían y se acercaban a las puertas del potrero, con las cabezas altas, como rogando que las sacaran de ese sitio. Los entendidos en ganado, que oían a las reses bramar, decían que pronto se les resblandecerían las pezuñas. Aconsejado por ellos, don Braulio dispuso que llevaran las vacas hacia las cercanías de la casa, pero se negó resueltamente a que Joquito bajara con ellas. Joquito, pues, se quedó solo en el potrero: Estuvo inquieto toda la tarde y pasó la noche bajo un memizo, bramando de cuando en cuando. Bramó también unas cuantas veces al día siguiente; sin embargo no desesperó hasta el atardecer; a la hora de las dos luces, sin duda convencido de que sus compañeras no regresarían, lanzó bramidos tan dolorosos que hicieron ladrar de miedo a todos los perros de la comarca. Al iniciarse la noche se oyó el toro hacia el fundo del potrero, pegado a las lomas; más tarde, cerca del camino real, lo que indicaba que corría el campo sin cesar y de seguir así no tardaría en saltar sobre la alambrada. Poco antes del amanecer don Braulio oyó a los perros que ladraban en forma agitada muy cerca de la casa; a poco oyó un bramido corto y el sordo trote de la bestia, que sin duda correteaba alegremente por el camino real. Suelto en aquel lugarejo, donde no había más reses que las ventanitas de don Braulio, un toro como Joquito era una amenaza para todo el vecindario, de manera que había que encerrarlo en el potrero cuanto antes, y para eso salió don Braulio con sus peones y unos cuantos perros. Don Braulio montaba su potro bayo, verdadera joya entre caballos, y encabezaba el grupo. Llevaban media hora de marcha y los hombres iban charlando alegremente; de pronto una mujer gritó que el toro venía sobre ellos, noticia que produjo alguna confusión. Como en un frenesí, los perros comenzaron a ladrar y a correr hacia el frente, como si hubieran olido a Joquito. Con efecto, Joquito no tardó en dejarse ver. Avanzaba en una carrera de paso parejo, ladeándose con gracia juvenil, y hacía retumbar la tierra bajo sus patas. Al tropezar con los perros se detuvo un momento y miró en semicírculo. Estudiaba la situación, que no le era favorable porque no había salida sino hacia atrás. Joquito no parecía dispuesto a volver por 284 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS donde había llegado. De súbito pateó la tierra, bajó la testuz y lanzó un bramido retumbante, que hizo huir a los perros. Los hombres se habían quedado inmóviles. Pero don Braulio era un viejo duro, y diciendo algunas palabras bastantes puercas se adelantó hacia el animal. Joquito no dudó un segundo: con la cabeza baja, arremetió con todo su peso. Los peones vieron esa mole rojiza, de brillante pelamen, cuya nariz iba rozando el suelo, arremeter ciegamente con la cola erecta. Don Braulio ladeó su bayo y eludió el encuentro. Joquito se detuvo en seco. Como los peones gritaban y le tiraban sogas al tiempo que los perros lo atormentaban con sus ladridos, el toro se llenaba de ira y rascaba la tierra con sus patas delanteras. La cola parecía saltarle de un lado a otro, fueteándole las ancas. Don Braulio volvió a pasar frente al animal, y éste, fuera de sí, se lanzó con tanta fuerza sobre la sombra del caballo que fue a dar contra la palizada del conuco de Nando, y del golpe echó abajo un lienzo de tablas. Al ver ante sí un hueco abierto, Joquito pareció llenarse de una diabólica alegría; se metió en el conuco y en menos de un minuto tumbó dos troncos jóvenes de plátano, destrozó la yuca y malogró un paño de maíz tierno. Nando se lamentaba a gritos y don Braulio pensaba cuanto iba a costarle esa tropelía de su toro. Dos veces más se repitió el caso, en el término de media hora: una en el arrozal del viejo Morillo, más allá del arroyo, donde Joquito batió la tierra y confundió las espigas con el lodo; otra en el bohío de Anastasio, en cuyo jardín entró, haciendo llorar de miedo a los niños y asustando a las mujeres. Don Braulio pensó que tendría que matar al toro, y era un milagro que a medio día Joquito siguiera vivo. A las dos de la tarde, sudados, molidos, los peones pedían reposo para comer. Habían recorrido a paso largo todo el sitio, desde la Cortadera hasta el Jagüey, desde la loma hasta el fundo de Morillo. Algunos vecinos se habían unido a la persecución y los perros acezaban, cansados. Plantado en su caballo, don Braulio se sentía humillado. En eso, de un bohío cercano alguien gritó que Joquito llegaba. —¡Ahora veremos si somos hombres o qué! –gritó don Braulio. Apareció el toro, pero no con espíritu agresivo; ramoneaba tranquilamente a lo largo del camino, moviéndose con la mayor naturalidad. Por lo visto Joquito no quería luchar; sólo pedía libertad para correr a su gusto y para comer lo que le pareciera. Pero los perros estaban de caza, y en viendo al toro comenzaron a ladrar de nuevo. Con graves ojos, Joquito se volvió a ellos, y en señal de que los menospreciaba, tornó a ramonear. Los perros se envalentonaron, y uno de ellos llevó su atrevimiento hasta morderle una pata. Joquito giró violentamente y en rápida embestida atacó a sus perseguidores. El animal había perdido otra vez la cabeza. Pero también don Braulio había perdido la suya. El cansancio, la idea de todos los daños que tendría que pagar, la vergüenza de haber fracasado, y quizá hasta el hambre, le encolerizaron a tal punto que espoleó al bayo sin tomar precauciones. Así, el choque fue inevitable. El golpe paralizó a la peonada, que durante unos segundos interminables vio cómo Joquito mantenía en el aire al bayo, mientras don Braulio hacía esfuerzos por sujetarse al pescuezo de su caballo. De súbito el caballo salió disparado y cayó sobre las espinosas mayas que orillaban el camino, y de su vientre salió un chorro de sangre que parecía negra. Desde el suelo, adonde había sido lanzado, don Braulio sacó su revólver y disparó. Entre los gritos de los peones resonaron cinco disparos. Joquito caminó, con pasos cada vez más tardos; después dobló las rodillas, pegó el pescuezo en tierra y pareció ver con indecible tristeza su propia sangre, que le salía por la nariz y se confundía con el lodo del camino. 285 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Hasta los perros callaron, por lo menos durante un rato. Algunos peones corrieron para ayudar a don Braulio a ponerse de pie. Debió sufrir golpes, porque se sujetaba las caderas y tenía la cara descompuesta. Cuando lo conducían hacia la casa, dijo: —Desuéllenlo ahí mismo. Extrayendo los cuchillos de las cinturas, varios hombres se lanzaron sobre Joquito, y una hora más tarde la carne del toro, partida en grandes piezas, era llevada a la cocina de don Braulio. Ahí pareció terminar todo. Tornó a lloviznar, y el agua borró el último rastro de la sangre de Joquito. Los perros se hartaron con los pedazos inservibles de la víctima, y cuando se acercaban las cuatro de la tarde nada parecía haber sucedido y nada indicaba que Joquito había sido muerto y descuartizado en el camino real. Pero de pronto resonó en la vuelta del camino un bramido lleno de tristeza y de ira a la vez. En alocada carrera, los niños llenaron los vanos de las puertas, porque les pareció que el propio Joquito bramaba desde más allá de la vida. Pero no era Joquito. Un toro negro, nunca visto en el lugar, apareció por el recodo, caminó con el pescuezo alargado, venteó, abriendo los hoyos de la nariz, y tornó a bramar como antes. Por los lados de la loma respondió otro bramido, y el toro volvió hacia allá sus desolados ojos. Parecía esperar algo; después caminó más, pegó el hocico en tierra, olió el lodo y revolvió el fango con patas pesadas. Allí, olfateando, buscando, estuvo un momento; al cabo alzó otra vez la cabeza, y con un grito angustioso, impresionante, cargó de pesadumbre los cuatro vientos. Los niños de la casa no se atrevían a moverse; apenas respiraban. De pronto vieron aparecer una vaca gris. Igual que el toro, era desconocida en el lugar e igual que él se acercó, olió y lanzó un doliente quejido. Juntas ya, las dos reses empezaron a patear. Daban vueltas y vueltas y vueltas, como ciegas, como forzadas, y tornaban a quejarse. Inesperadamente reventó cerca otro potente bramido, y de algún lugar no lejano salió otro. Entonces se arrimó a la puerta un viejo campesino y se puso a observar los matorrales. —Horita ta esto cundío de toros –dijo. Seguía cayendo fina y susurrante la llovizna. Una vaca pasó al trote y fue a juntarse con el toro y la vaca que daban vueltas en el lugar donde había caído Joquito. También ella gritó, oliendo el lodo. Y de pronto llegaron por caminos insospechados seis o siete reses más, que hicieron lo mismo que las otras tres. Juntando los cuernos parecían hacerse preguntas sobre lo que había ocurrido allí, y a poco empezaron todas a bramar a un tiempo, a agitarse, a cruzar los pescuezos entre sí, a mover las colas con apenada lentitud. En el aposento de don Braulio, donde las mujeres colocaban cataplasmas en las caderas del amo, resonaban los angustiosos gemidos de las bestias. La gente se asomaba a la puerta a ver qué sucedía. ¿De dónde salían tantas reses? Ya había más de docena y media, y la lluvia, que engrosaba a medida que la tarde caía, no detenía la marcha de otras que se veían llegar a lo largo de los callejones. Aquel lugar no era sitio de ganadería, y con la excepción de las reses de don Braulio, no había vacas ni toros. ¿De dónde salían las que llegaban, pues? El viejo campesino explicó que cuanta res oyera aquellos bramidos iría al sitio, aunque tuviera que caminar horas y horas. Era el velorio de un hermano, y ninguna faltaría a la cita. —Son asina esos animales –dijo. En efecto, así eran. Media hora después, vacas, novillas, bueyes, toretes y becerros se amontonaban en el sitio donde cayó Joquito. Olían la tierra, gemían y se restregaban los 286 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS unos a los otros. Hollaban el lodo con sus pezuñas y parecían preguntar llenos de dolor, a los montes, a los cielos y al camino qué habían hecho de su hermano, de su vigoroso y bravo compañero. Los bramidos de los toros, los quejidos de las vacas, los balidos de los pequeños se confundían en una imponente música funeral, y resonaban bajo ella los roncos gemidos de los bueyes viejos. Asustados por aquel concierto lúgubre, los caballos de la vecindad erizaban las orejas y se quedaban temblando, y los perros buscaban abrigo en los rincones de los bohíos. Mientras crecía sin cesar, el grupo seguía mugiendo y cada vez se enardecía y se desesperaba más. Se hacían más roncos sus gritos de dolor. Desde las vueltas distantes de los callejones seguían saliendo compañeros, que nadie sabía para donde iban, y que debían recorrer grandes distancias para llegar a la cita. Atravesando arroyos, toros enormes que sin duda habían roto las alambradas de sus potreros, llegaban para llorar por aquel que no habían conocido. Con su pesado andar, desde las lomas descendían viejos y graves bueyes cargadores de pinos; finas novillas hendían las yerbas de los pastos y se dirigían al lugar de la tragedia. Había pasado ya más de una hora desde que llegó el toro negro, primero en comenzar el funeral de Joquito. Eran, pues, más de las cinco y el día lluvioso iba a ser corto. Cansados de llorar, los toros empezaron a remover la tierra con sombría desesperación; la removían y la olían, como reclamando la sangre de Joquito que ella se había bebido. Iban y venían de una a otra orilla del camino, atropellándose con majestuosa lentitud, y parecían preguntar a la noche, que ya se insinuaba, dónde estaba su hermano, por qué le habían asesinado, qué justicia tan bárbara era la de los hombres. Pareció que la noche iba a hacerse de golpe, por un corte súbito de la escasa luz que todavía quedaba sobre el mundo. Inesperadamente, antes de que se produjera tal golpe, los animales, como si un maestro invisible los hubiera dirigido, rompieron en un impresionante crescendo final, y el imponente lloro ascendió a los cielos y flotó allá arriba, en forma de nube sonora que oprimía los corazones. El crescendo se mantuvo un rato; después fue debilitándose; un minuto más tarde comenzaba a dispersarse todo aquel concierto acongojador, y al cabo de otro minuto más sólo se oía en la distancia el bramido de algún toro que abandonaba el lugar. Los quejidos fueron oyéndose cada vez más y más distantes; cada vez parecía ser menor el número de los que gritaban, y al fin, cuando la oscuridad empezaba a adensarse, se oía uno que otro bramido perdido, más lejano a medida que transcurrían los segundos y a medida que la noche crecía. El viejo campesino pensó que muchos de los bueyes que llegaron allí andarían toda esa noche sin descanso, y tendrían que trepar lomas, echando a rodar las piedras; que muchas vacas y novillas cruzarían arroyos y lodazales en busca de sus querencias; que algunas de esas reses se estropearían con las raíces y los tocones, otras se cortarían con las púas de los alambres, y quién sabía a cuántas les caerían gusanos en las heridas que recibirían esa noche. Pero no importaba lo que pudieran sufrir. Habían cumplido su deber; habían ido al funeral de Joquito. Lo dijo así él. —¿Sin conocerlo? –preguntaron los niños. —Unjú, sin conocerlo. Las reses son asina. Y el viejo campesino pensó con satisfacción en la ventaja de ser hombre. Porque ni él, ni sus amigos, ni nadie en fin perdía su sueño a causa de que en un camino real cayera muerto un señor desconocido. 287 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Rumbo al puerto de origen Habiendo hecho sus cálculos con toda corrección, Juan de la Paz llegó a la altura de Punta del Este a las seis de la tarde, minutos más, minutos menos. El mar había sido un plato y probablemente seguiría siéndolo toda la noche. Así se explica que a Juan de la Paz le resultara fácil ver, a la pálida y agobiante luz de la hora, el aleteo de la paloma sobre el agua. Con la acostumbrada rapidez de toda su vida el solitario navegante pensó que estaría herida y que sería un buen regalo para Emilia; y sin demorar un segundo maniobró para acercarse al ave, favorecido por una suave pero sostenida brisa que soplaba desde el este. Gentilmente, la balandra viró y enderezó hacia la paloma. Con efecto, la paloma debió haber recibido un golpe en el ala izquierda, pues sobre ese lado se debatía sin cesar moviendo con loco impulso la derecha y levantando la pequeña cabeza. El terror de aquel animal de tierra y aire abandonado a su suerte en el mar era de tal naturaleza que cuando advirtió la proximidad de la balandra pretendió saltar para alejarse. Pero Juan de la Paz no se preocupó. Había dispuesto llevarle ese regalo a Emilia y ya nada podía evitar que lo hiciera. En su imaginación veía a la niña echándole los brazos al cuello en prenda de gratitud, y tal vez dándole un beso. Así, visto que el ave lograba avanzar unos pasos hacia estribor, Juan de la Paz maniobró para girar en redondo y situarse de manera que él quedara a babor. La maniobra salió limpia, pero su resultado no pudo ser peor. Pues ocurrió que impulsada por la sostenida brisa del este la balandra se alejó unos palmos de la paloma precisamente en el momento en que Juan de la Paz abandonaba vela y timón para inclinarse sobre el agua en pos del ave; el movimiento de la balandra le llevó a sacar todo el cuerpo fuera del casco, en absoluto ajeno a la idea de que, aprovechada en toda su extensión por la brisa, la vela resultaría batida con inesperada fuerza. Eso pasó, y Juan de la Paz se vio súbitamente lanzado al agua. A Juan de la Paz le habían sucedido muchos y graves contratiempos; y en la costa del Golfo y en la Isla de Pinos todo el mundo sabía que había estado veinte años en presidio. Pero jamás pensó él que en un atardecer tan plácido, estando solo a bordo, le ocurriría caer al mar a causa de estar persiguiendo una paloma, animal que nada tenía de marino. Aunque estaba hecho a pensar con la rapidez del rayo quedó aturdido durante algunos segundos; eso sí, clavó mano en el ave, si bien lo hizo maquinalmente; y fue después de tenerla sujeta cuando volvió atrás los pequeños y pardos ojos. En esos instantes se demudó, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Pues moviéndose a velocidad asombrosa, la balandra se alejaba al favor de la brisa, rumbo noroeste franco, firme y gallarda como si la tripulara el diablo. Un segundo después de haber visto tal cosa Juan de la Paz comprendió que no podría alcanzar su embarcación y que él y la paloma estaban solos en medio del mar, al iniciarse la noche, seis horas alejados de la tierra más cercana. El cambio de luces del atardecer daba al momento una ominosa solemnidad de cementerio. En relampagueante fracción de tiempo el hombre sintió la muerte triturándole el alma y un tumulto de ideas le asaltó de improviso. Podía tratar de nadar hacia Isla de Pinos, en pos de Punta del Este; pero entonces se alejaría más de la balandra, y ésta era su único haber en el mundo. Podía dirigirse hacia la cayería, sin embargo eso significaba exponerse a los tiburones, acaso a los caimanes, y desde luego llegar a las corrientes de los canales completamente agotado. Cuando pensó tomar una decisión se acordó de la paloma; entonces vio, con verdadera indiferencia, que la había 288 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS apretado sin darse cuenta con dedos de hierro y que la pobre ave herida agonizaba entre temblores. Y esa fue su última sensación consciente, pues a partir de tal momento comenzó a luchar como un loco para sobreponerse al miedo y para salvar la vida. El miedo, sobre todo, le abrumaba. Por ejemplo, temió que la ropa le estorbara; se la quitó y la fue abandonando tras sí; pero cuando se sintió desnudo le aterrorizó la idea de que en llegando a aguas bajas una barracuda lo dejara inútil como hombre. La luna, que estaba en el horizonte al caerse de la balandra, iluminaba ya la vasta extensión de agua, y pensó que gracias a su luz algún pescador solitario podía verlo y rescatarlo; sin embargo a la vez la luna lo llenaba de pavor porque se decía que la claridad favorecía la posibilidad de que los tiburones le vieran de lejos. Hecho al mar, Juan de la Paz nadaba con economía de esfuerzos; pero no era joven ya, ni cosa parecida, y temía agotarse antes de tocar tierra. Poco a poco –y esto es lo cierto–, a medida que pasaba el tiempo y comprobaba que ninguno de sus temores se cumplían, fue acostumbrándose a su nueva situación; acaso influyera en ello el ejercicio, tal vez la oscura idea de que mientras el mar se mantuviera tranquilo podría nadar sin alterar el lento pero seguro ritmo que había logrado imponerse a sí mismo. Mas a eso de las once, mientras al favor de la posición de la luna mantenía el rumbo hacia Cayo Largo –a sus cálculos, la tierra más cercana–, le pareció ver una luz en el horizonte. De improviso su estado de ánimo cambió. Una especie de oleada de locura, desatada dentro de su atormentada cabeza, le invadió por dentro y trastocó del todo sus ideas. Jadeante, ansioso, quiso levantarse sobre el agua. ¡Sí, allá, a la distancia, había una luz! Fuera de sí cambió el rumbo y empezó a nadar de prisa, cada vez más de prisa, cogido por un salvaje impulso de vida. En ese instante –cosa rara– sintió acumulados todos los miedos que había ido dejando según avanzaba, y otros muchos que no sabía distinguir. De golpe comenzó a gritar, a lanzar estentóreos “¡aquí, aquí, aquí!”, con una voz que chillaba a efectos del terror y que cada vez iba siendo menos audible. Esforzándose a más no poder trataba de dar saltos para dominar más distancia. Pero le era imposible sobreponerse al horizonte y ver casco alguno de barco. Por momentos aquella luz fulgía lejos, tal vez a varias millas; y Juan de la Paz quería reconocerla a cada nueva aparición, distinguir si era de goleta, de vapor o de algún bote pescador. A ratos se acordaba de la paloma, abandonada, muerta ya, sobre el mar; y pensaba que acaso había derivado a favor de la corriente, sin acabar de hundirse. Y era curioso que en esa lucha por salvar la vida, en medio de brincos imposibles, de gritos que se perdían en la tremenda soledad líquida, de mezcla delirante entre esperanza y pavor, surgiera de pronto, una vez y otra vez y otra más, la imagen de la paloma, flotando panza arriba bajo la luna, un ala rota y la otra extendida, las rojas patas encogidas y desordenadas las plumas de la cola. Pero he aquí que de súbito Juan de la Paz se dijo a sí mismo que estaba perdiendo el juicio, y cobró instantáneo reposo. No había tal barco; él estaba solo, del todo solo en la inmensidad del mar, y nadie más que él era responsable de su vida. Sentía el corazón golpeándole desusadamente y resolvió flotar un rato bocarriba, los brazos y las piernas abiertos, para descansar un poco y observar la luna; de esa manera se recuperaría y a la vez recuperaría el rumbo. En la terrible lucha por salvar la vida su instinto animal era capaz de sobreponerse a todo. Así, un cuarto de hora después Juan de la Paz reanudaba su marcha, nadando lenta pero firmemente hacia Cayo Largo. A medianoche alcanzó a ver rojizos y cárdenos reflejos ante sí; a la vez un pesado olor de petróleo se imponía al yodado del mar. Hasta poco antes le había sido fácil ver, con bastante frecuencia, siluetas de peces que saltaban alrededor suyo a cierta distancia; ahora 289 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS eso había dejado de ocurrir desde hacía acaso media hora, de donde podía inferirse que había una prolongada mancha de aceite crudo o de petróleo deslizándose en el mar; y de improviso Juan de la Paz recordó que, en ruta hacia Cienfuegos, un barco había encallado días antes en los bajos del Golfo. Si el petróleo era de tal barco lo mejor sería internarse en la extensión que él cubriera y ayudarse de la corriente que lo arrastraba, pues con seguridad esa corriente iba a dar a uno de los cayos que corren en hilera irregular desde la Punta de Zapata hasta la altura de Punta del Este. Juan de la Paz conocía uno por uno todos esos cayos, los canalizos que los esperaban, el que tenía agua dulce y el que no, el que era sólo diente de perro pelado o tenía arena y yerba, el que tenía mangles y cacería, el más frecuentado por los pescadores de Batabanó y el más alejado de las rutas usadas a diario. Como lo pensó lo hizo, lo cual tuvo buenos y malos resultados. Los buenos estuvieron patentes cuando a eso de las dos de la mañana vio a distancia de una milla, o cosa así, la negruzca mancha de una tierra atravesada en medio del mar, lo que le puso al borde de repetir la desenfrenada media hora que había padecido cuando creyó ver la luz de un barco; los malos habían de verse mucho más tarde, tan pronto el calor del sol pegara en el petróleo que se había incrustado en el nacimiento de cada uno de los pelos que le cubrían el cuerpo. Serían las tres, a juicio de Juan de la Paz, cuando en un movimiento de natación sintió que su pie derecho tocaba algo blando. Poco a poco fue dejándose descender. Aquello podía ser lodo, podía ser vegetación marina, podía ser un pulpo o simplemente el revuelo del agua que deja a su paso un pez mayor. Pero no tardó en darse cuenta de que era lodo. ¡Lodo! ¡Había llegado, por fin! Temeroso de algo inesperado fue aplicando un pie, uno solo. Sí, había llegado. Ahora bien, ¿adónde? Cuando pudo responderse a esta pregunta clareaba ya el sol. Había llegado, para su mal, a las marismas de Cayo Azul, y lo que tenía por delante era una marcha agotadora sobre suelo cenagoso y en medio del agua, él, que no tenía fuerzas para otra cosa que para dejarse caer en una sombra y dormir, o para beber, hasta rendirse, agua fresca. Sin embargo había que seguir; y Juan de la Paz siguió, maltratándose los pies con los tallos de los nacientes mangles, cayéndose a ratos y levantándose con mil trabajos, nadando en los cortos canalizos, adoloridos los ojos a causa del esfuerzo hecho para ver si ante su paso pululaban los temibles piojos del mar que se guarecen en la uretra y desgracian al hombre; buscando en la media luz del amanecer el cornudo espinazo del cocodrilo, que a menudo se refugia en esas marismas. Cuando tocó tierra, por fin, a eso de las ocho, anduvo como un ciego algunos pasos y se dejó caer sobre un arenazo. Allí abusaron de él el sol y el petróleo. Despertó varias veces, pero sin recuperar el dominio de sí mismo; se movió cuanto pudo, porque comprendía que se quemaba. Mas no le fue posible sobreponerse al agotamiento. Al mediar la tarde, el cuello, la espalda, los muslos y los hombros estaban cargados de ampollas. En los labios hinchados y adoloridos, secos de sed, su propia respiración pegaba como fuego. Necesitaba agua dulce. Pensó que escarbando en la arena podía hallar alguna. Pero de pronto su atención se volvió hacia la orilla de la marisma que había recorrido para llegar al arenazo, pues allí se veía un madero que flotaba. No, no era uno; eran tres, cuatro, varios! Entonces se levantó y aguzó los pardos ojuelos. La providencia le mandaba esos maderos para que saliera de allí. Donde se hallaba no podía tener esperanza de rescate; rodeado de marismas, y más allá de prolongados bajíos, el arenazo en que había tocado quedaba fuera de las rutas de los pescadores, y desde luego mucho más lejos aun del paso habitual de los barcos. Sin pensarlo, actuando a impulsos de una fuerza ciega, Juan de la Paz echó a andar hacia afuera para recorrer, otra vez bajo la noche que se acercaba, el camino que había hecho entre el 290 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS amanecer y el día. Cuando retornó al arenazo iba empujando los maderos y correteando de un lado a otro para no perder ninguno. Casi anochecía ya; a la sed y al ardor de las ampollas se sumaban las picadas de los jejenes, que con la llegada de las primeras sombras se hacían presentes en oleadas. Al borde del desfallecimiento y hostigado por el miedo a los jejenes, Juan de la Paz se echó a dormir con la mayor parte del cuerpo en el agua y la cabeza en la arena de la orilla. Antes de entregarse al sueño estuvo buen rato madurando un plan. Ese plan descansaba, sobre todo, en conservar los maderos –cuatro piezas aserradas, que serían de seis por ocho pulgadas y de cinco pies de largo–; después, en hallar algo cortante, aunque se tratara de una concha de caracol de la que pudiera sacar esquirlas con alguna pesada piedra; por último pensaba que metiéndose de nuevo en la marisma podría cortar ramas de mangle y sacar de ellas fibra con que amarrar los maderos en forma de balsa. La sed no le preocupaba tanto, porque el aire húmedo lo refrescaba. Desde la caída de la tarde habían empezado a formarse nubes hacia el nordeste y el viento estuvo enfriando, con ligera tendencia a soplar desde el norte. Ello quería decir que la lluvia no andaba lejos, y ya bebería cuando cayera. Lo que le hacía sufrir eran las quemaduras y los jejenes, más numerosos y agresivos cada vez. Juan de la Paz despertó, evidentemente con fiebre, bastante pasada la media noche; y al levantarse se asustó, él, que apenas tenía ya fuerzas para sentir miedo. Pues era el caso que se oía el mar, cosa increíble horas antes, cuando la inmensa mole de agua se veía tranquila de un confín al otro; y además de oírse el mar según pudo él notar tan pronto se puso de pie y dejó su húmedo lecho, se oía el viento, que soplaba frío y grueso. Debatiéndose en medio de grises y ventrudas nubes, la luna parecía medio moverse con gran trabajo allá arriba. Pequeño, rojo y negro de ampollas y de petróleo, el reseco pelo pegado a la frente, agotado por el sol, pero también consumido por el sufrimiento, desnudo en medio de la noche y del mar, Juan de la Paz comprendió de pronto cuán inútil había sido todo su esfuerzo y qué duro castigo le había reservado Dios para el final de sus días, a pesar de que había sufrido ya la condena de los hombres. Del fondo de su ser empezó a crecer un amargo sentimiento de lástima consigo mismo, y a medida que tal estado de ánimo se definía metiéndose como una despaciosa invasión de agua por todos los antros de su cuerpo, en alguna oscura parte de su conciencia iban tomando cuerpo la figura de la paloma, derivando corriente abajo, muerta pero no sumergida, y el rostro de Emilia, tan pálido y sin embargo tan sonreído. De súbito Juan de la Paz se derrumbó; cayó de rodillas en la arena, clavó los ojos y las manos al cielo y pidió perdón: —¡Perdóname, Virgen de la Caridad, tú que todo lo puedes! –exclamó. Y a seguidas se echó a llorar, con amargo llanto de infante desvalido, mientras iba doblándose sobre sí mismo hasta quedar con los codos clavados en la arena, como un musulmán en oración. Desnudo, solo bajo la oscurecida luna, rodeado por un mar cuyas olas poco a poco se levantaban más y más, Juan de la Paz era la imagen dolorosa y ridícula, a la vez, del desamparo. Temblando de fiebre y de frío, aguijoneado por los insectos, adolorida la llagada piel, el náufrago sólo acertaba a ver en su imaginación a la paloma y a la niña; y de súbito, llenándole de espanto, comprendió que de las redondas líneas que formaban la carita de Emilia surgía la de Rosalía, mustia y espantada. Nadie puede describir lo que pasó entonces por el alma de Juan de la Paz. Algo estalló en ella en tal momento, algo horrible y bárbaro, que le hizo ponerse de pie y comenzar a correr, con los brazos en alto y las manos crispadas allá arriba, mientras gritaba con un alarido espantoso, que más que el de un ser humano parecía el de una poderosa bestia 291 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS alanceada cerca del corazón. Loco, totalmente fuera de sí se lanzó otra vez hacia la marisma; pero cuando hubo dado unos veinte pasos dio vuelta, con tanta velocidad como si hubiera seguido una línea recta; se lanzó sobre los maderos y cogió dos, uno en cada mano. Era increíble que pudiera cargarlos, pues además del tamaño, el agua de que estaban saturados los hacía pesados. Pegando saltos, chapoteando, volviendo a ratos la cabeza con una impresionante mirada de terror, Juan de la Paz se perdió en dirección al mar abierto, donde el viento norte hacía subir las olas a respetable altura. Cogido a los maderos se tiró sobre el agua. Y agarrado como un loco, con manos y pies, fue dejándose llevar por las dos piezas, sin saber adonde iba, interesado ahora oscuramente más en huir que en salvarse. Juan de la Paz fue recogido por un vivero de Batabanó que acertó a dar con él, en medio del mal tiempo, a la altura de Cayo Avalos, según el patrón “por la divina gracia de Dios”, entre cuatro y media y cinco de la tarde. El náufrago fue tendido en la cámara de la tripulación, que estaba bajo cubierta, a popa. Aunque mantenía los ojos abiertos se hallaba inconsciente y por tanto no podía hablar. A las nueve de la noche se le oyó murmurar algo así como “agua”, y se la sirvieron a cucharadas. A las once se le dio un poco de ron y a media noche se le sirvió sopa caliente de pescado. Rodeado de marineros, todos los cuales le conocían bien, Juan de la Paz tomó su sopa con gran esfuerzo, pues tenía los labios destrozados; después suspiró y se quedó mirando hacia el patrón. —Esto es cosa rara, Juan –dijo el patrón–, porque ayer vimos tu balandra navegando con viento de amura. —Iba sola –explicó Juan de la Paz con voz apenas perceptible. Y después, mientras los circunstantes se miraban entre sí, asombrados, agregó: —Me caí. Era imposible pedirle que contara detalles. Se le veía estragado, destruido; sólo los rápidos y desconfiados ojuelos parecían vivir en él, y eso, a ratos. Estaba tendido en el camastro, moviéndose entre quejidos para rehuir el contacto del duro colchón con la quemada piel. Además, por dentro estaba confundido. Hacía esfuerzos por recordar a Emilia, y no podía; ni siquiera su nombre surgía a la memoria, si bien sabía que tenía una hijita y que trataba de pensar en ella. En cambio ahí estaban, como si se hallaran presentes, la paloma y Rosalía. La paloma y Rosalía habían muerto. Ninguna de las dos vivía. Y sin embargo no se iban, aunque nada tenían que ver con lo que estaba pasando. Nada le recordaban, nada le decían. Entonces oyó la voz del patrón: —¿Y cómo te caíste, Juan de la Paz? Si le oían o no, eso no importaba. El caso es que él contestó: —Por coger una paloma. Los que le rodeaban oyeron y les pareció extraño que un pescador se cayera de su barco por coger una paloma. Pero quién sabe. Tal vez eso ocurrió en un canalizo; acaso la paloma volaba de cayo a cayo y tropezó con el barco. De todas maneras quizá valía la pena aclarar las cosas, porque cierta vez, muchos años atrás, Juan de la Paz había cometido un crimen espantoso; y aunque lo pagó con veinte años en Isla de Pinos, a nadie le constaba que no fuera capaz de cometer otro. Así, el patrón insistió: —¿Por coger una paloma? ¿Y pa qué querías tú esa paloma, Juan de la Paz? Juan de la Paz parecía dormitar, acaso a resultas del bien que le produjo la sopa de pescado. Sin embargo se le oyó contestar, con despaciosa y clara voz: 292 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS —Pa llevársela de regalo a Rosalía. Un silencio total siguió a estas palabras. El patrón miró a los circunstantes, uno por uno, con impresionante lentitud; después se puso de pie y tomó la escalerilla para salir a cubierta. Sin hablar, los demás le siguieron. Afuera soplaba el norte, cada vez con más vigor. —¿Oí mal o dijo Rosalía, Gallego? –preguntó el patrón a uno de sus hombres. —Sí, dijo Rosalía, y bien claro –aseguró el interpelado. —Eso quiere decir que Juan de la Paz está volviendo al puerto de origen –explicó el patrón. Y nadie más habló. Pues todos conocían bien la historia de Juan de la Paz. Todos ellos sabían que había cumplido veinte años, de una condena de treinta, por haber asesinado, para violarla, a una niña de nueve años llamada Rosalía. Más exactamente, Rosalía de la Paz. La desgracia El viejo Nicasio no acababa de hallarse a gusto con el aspecto de la mañana. Mala cosa era coger el camino a pie y que le cayera arriba el aguacero y se botara el río y se llenara de lodo la vereda del conuco. Con aspecto de hambrientas, las pocas gallinas del viejo se metían al bohío, persiguiendo cucarachas, o irrumpían en la cocina, aleteando para treparse en las barbacoas en busca de granitos de arroz. Nicasio cogió una mazorca de maíz y se puso a desgranarla. Revoloteando y nerviosas, las gallinas se lanzaban a sus pies. Desde el patio vecino una voz de mujer gritó los buenos días; después asomó su rostro de cuatro líneas y el paño negro sobre la cabeza. Nicasio se fue acercando a la palizada. —¿No le jalla algo raro al día? –preguntó la mujer. Nicasio tardó en responder. Fumaba, mascaba un grano de maíz, y seguía atendiendo a las gallinas, todo a un tiempo. —Ello sí, Magina. Pa mí como que se va a poner un tiempo de agua. —Unq unq –negó ella–. Yo hablo de otra cosa. Me da el corazón que algo malo va a pasar. Anoche sentí un perro llorando. Nicasio espantó las gallinas, que saltaban sobre su mano. Tornó a ver el cielo. El camino del Tireo, rojo como la huella de un golpe, flaqueaba los cerros y se perdía en la distancia; encima se veían nubes cargadas. —Vea Magina –dijo Nicasio al rato–, no ande creyendo zanganá. Lo peor que pué pasar es que llueva. La mujer no entendía bien a Nicasio. Cuando se quedan solos, los viejos se ponen raros y caprichosos. —¿Que llueva? –preguntó ella intrigada. —Sí, que llueva, porque el frijol no se pué secar y se malogra la cosechita. Tengo mucho bejuco cortao. Magina hubiera querido contestar que el bohío de Inés no quedaba muy lejos del conuco de su padre, y que bien podía éste llevar allí los frijoles para que no los dañara la lluvia; pero se quedó callada porque Nicasio parecía no ponerle atención. Estaba empezando el sol a subir; sobre los firmes de la loma la luz se debatía con el peso de las nubes, y Nicasio observaba hacia allá. Magina lo veía con placer. Había algo simpático y viril en aquel 293 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS hombre, acaso los negros ojillos llenos de vigor o el blanco bigote hirsuto. Años antes, cuando vivía la mujer de Nicasio, ella se dio cuenta de que le gustaba su vecino; pero él nunca le dijo nada, tal vez porque la difunta andaba muy enferma… Ya no podía ser. Había pasado el tiempo y los dos se habían ido gastando poco a poco… Alzó la voz: —Lleve el bejuco al bohío de su hija. El se volvió repentinamente a la mujer. —¿Cómo voy a trepar esa loma cargao, Magina? Eso dijo; pero en realidad no era por la loma por lo que no llevaba el bejuco a casa de Inés. Lo cierto es que a Nicasio no le gustaba visitar a nadie. Iba a ver a la hija sólo cuando le quedaba en camino de alguna diligencia. Le agradaba ver a los nietos; pero no se hallaba bien en casa ajena. —Ahora le traigo café –oyó decir a Magina. Observando cómo el sol despejaba por completo las nubes, esperó un rato. Llegó la mujer con el café; se lo tomó en dos sorbos; después dijo adiós, y de paso por el bohío cogió el machete y un macuto. Magina le vio tomar el callejón y salir a la sabana con paso rápido, y pensó que el viejo estaba fuerte todavía, a pesar de su pelo cano y de sus dientes gastados y negros. Cuando Nicasio desapareció entre los matorrales frente al pinar, Magina volvió a su cocina. “Ojalá y no llueva”, pensó con cierta ternura. Después se puso a hervir leche y no se acordó más de su vecino. Nicasio empezó a sentir el sol en la subida del Portezuelo. Se dijo que ese sol tan picante era de agua, y lamentó haber salido. Pero era tarde para volver atrás. Chorreaba sudor cuando llegó al conuco. Comenzó a trabajar inmediatamente, porque sabía que iba a llover; podía apostar pesos contra piedras a que llovería, y deseaba tener cortado todo el bejuco de frijol antes de que cayera el agua. No lo logró, sin embargo. Cayeron unas gotas pesadas, gruesas, a seguidas se desató un chaparrón. Nicasio recogió los bejucos que tenía cortados, los llevó a un rincón y pensó buscar hojas de plátanos para cubrirlos; pero no había tiempo. El chaparrón degeneró en aguacero violento, que azotaba árboles y tierra. Nicasio tuvo que meterse bajo un árbol. Vio el agua descender en avenidas, rojiza y más abundante cada vez. En diez minutos toda la loma estaba ahogada entre la lluvia, y no era posible ver a cinco pasos. —Tendré que dirme pa onde Inés –dijo Nicasio en voz alta. Con esas palabras pareció conjurar a los elementos. Se desató el viento; comenzó a oscurecer, como si atardeciera. En un momento el conuco parecía un río. Nicasio cruzó los brazos y echó a andar. Trepar la loma era difícil. Resbalaba, afincaba el machete en tierra, se agarraba a los arbustos. Inés vivía arriba, totalmente arriba. A Nicasio le parecía una locura de Manuel hacer el bohío en lugar tan extraviado. En tiempos de agua, sólo así, para buscar abrigo, podía nadie ir a casa de Manuel. Había pasado la hora de comer cuando el viejo alcanzó el bohío. La puerta que daba al camino estaba cerrada. Del lado del patio comenzó a ladrar un perro. Nicasio se fue corriendo bajo el alero, pues la lluvia seguía cayendo con todo su vigor, y cuando pasó por el aposento que daba al lado del patio sintió ruido y voces, palabras dichas en tono bajo. La puerta de la cocina sí estaba abierta, y el viejo saludó antes de entrar. Junto al fogón se hallaba el nieto, que le pidió la bendición de rodillas. Nicasio le miró. Era triste el niño. Tendría seis años. Se le veía el vientre crecido, el color casi traslúcido, los ojos dolientes. —Dios lo bendiga –dijo el abuelo. 294 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Detrás del fogón estaba la niña. Era más pequeña, y con su trenza oscura repartida a ambos lados del cuello y su expresión inteligente parecía una mujer que no hubiera crecido. Nicasio sonrió al verla. —¿Y tu mama? ¿Y Manuel? –preguntó. —Taita no ta –dijo el niño. A Nicasio le resultó sorprendente la respuesta del niño porque había oído voz de hombre en el aposento. —¿Que no? –preguntó. El nieto le miró con mayor tristeza. Siempre que hablaba parecía que iba a llorar. —No. El salió pa La Vega dende ayer. Entonces Nicasio se volvió violentamente hacia el bohío, como si pretendiera ver a través de las tablas del seto. —¿Y tu mama? ¿No ta aquí tu mama? Se había doblado sobre el niño y esperaba ansiosamente la respuesta. Deseaba que dijera que no. Le ardía el pecho, le temblaban las manos; los ojos quemaban. No se atrevía a seguir pensando en lo que temía. Afuera caía la lluvia a chorros. Con un dedito en la boca, la niña miraba atentamente al abuelo. —Mama sí ta –dijo la niña con voz fina y alegre. —Ella ta mala y Ezequiel vino a curarla –explicó Liquito. La sospecha y el temor de Nicasio se aclararon de golpe. Llevaba todavía el machete en la mano, y con él cruzó el patio lleno de agua. El perro gruñó al ver al viejo. Con andar ligero, Nicasio entró en el bohío, caminó derechamente hacia el aposento y golpeó en la puerta con el cabo del machete. Oyó pasos adentro. —¡Abran! –ordenó. Oyó a la hija decir algo y le pareció que alguien abría una ventana. —¡Que no se vaya ese sinvergüenza! –gritó el viejo. Un impulso irresistible le impedía esperar. Cargó con el cuerpo sobre la puerta y oyó la aldaba caer al piso. Ezequiel, pálido, aturdido, pretendía saltar por la ventana, pero Nicasio corrió hacia allá y le cerró el camino. El viejo sentía la ira arderle en la cabeza, y precisamente por eso no quería precipitarse. Miró a su hija; miró al hombre. Los dos estaban demacrados, con los labios exangües; los dos miraban hacia abajo. Nicasio se dirigió a Inés, y al hablar le parecía que estaba comiéndose sus propios dientes. —¡Perra! –dijo–. ¡En el catre de tu marío, perra! Ezequiel –un garabato en vez de un hombre– se fue corriendo pegado a la pared, hasta que llegó a la puerta; de pronto la cruzó y salió a saltos. Nicasio no se movió. Daba asco ese desgraciado, y a Nicasio le parecía un gusano comparado con Manuel. Inés empezó a llorar. –¡No llore, sinvergüenza! –gritó el viejo–. ¡Si la veo llorar, la mato! La veía y veía a la difunta. Su mayor dolor era que una hija de la difunta hiciera tal cosa. Le tentaba el deseo de levantar el machete y abrirle la cabeza. Sacudió el machete, casi al borde de usarlo. La hija se recogió hacia un rincón, con los ojos llenos de pavor. —¡Váyase antes que la mate! No quiero verla otra vé. No vuelva a ponerse ante mi vista. ¡Váyase! –decía Nicasio. Pegada a la pared, ella iba moviéndose lentamente, en dirección a la puerta. Miraba siempre al padre; le miraba con expresión de miedo. ¡Y era bonita la condenada, con su piel amarilla y su cabello castaño! 295 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Como Nicasio avanzaba sobre ella, Inés pensó que el camino más corto era hacia el patio. Pero el padre le conoció la intención. —¡Por esa puerta no! –dijo. Le parecía inconcebible que la hija viera a sus hijos. Era indigna de verlos después de lo que había hecho. Inés comenzó a temblar y a llorar. —Taita… Perdón, taita –musitaba. El viejo la tomó por un brazo y la condujo hacia la puerta que daba al camino; con la punta del machete levantó la aldaba y al mismo tiempo obligaba a Inés a avanzar. Cuando la hija estuvo en el vano de la puerta, la empujó y la maldijo. —¡Que ni en la muerte tenga reposo tu alma! –gritó. Vio a su hija lanzarse al agua, que corría arrastrando lodo, y a la lluvia que caía a torrentes, y sintió deseos de echarse sobre una silla a descansar, tal vez a dormir. Si hubiera sabido llorar lo hubiera hecho, aunque hubiera sido sólo con una lágrima. Pero se rehizo pronto, cruzó el bohío y salió hacia la cocina. —¡Liquito! –llamó–. Busque el burro y póngase un pantalón que se van pa casa conmigo Inesita y usté. Salieron bajo la lluvia. Nicasio iba detrás, arreando el asno y esforzándose en no pensar. Silenciosos, los niños se dejaban llevar sin preguntar a qué se debía el viaje. Fue al otro día por la mañana, al decir Magina que a pesar de sus prevenciones nada malo había ocurrido, cuando Nicasio se dio cuenta de que había habido desgracia en la familia. —Sí pasó –explicó mientras echaba maíz a las gallinas–. Se murió Inés ayer. —¿Cómo? –preguntó Magina llena de asombro– ¿Y los muchachos? ¿Y Manuel? —Los muchachos vinieron conmigo anoche. Manuel ta pal pueblo en el entierro. La vieja parecía aturdida. Se cogía la cabeza con ambas manos. —¿Pero de qué murió? ¿Usté ha visto qué desgracia? Entonces Nicasio levantó la cara. —Vea Magina –dijo mientras miraba fijamente a la vieja–, morirse no es desgracia. Hay cosas peores que morirse. Y alejó la mirada hacia las nubes que salían por detrás de las lomas, aquellas malditas nubes por las cuales había él llegado a la casa de Inés. —¿Peor que morirse? –preguntó Magina–. Que yo sepa, ninguna. —Sí –respondió lentamente Nicasio. Saber es peor. Magina no entendió. Nicasio la miró un instante, con extraños ojos de loco, y ella pensó que los viejos, cuando se quedan solos en el mundo, se vuelven raros y difíciles de comprender. El hombre que lloró A la escasa luz del tablero el teniente Ontiveros vio las lágrimas cayendo por el rostro del distinguido Juvenal Gómez, y se asombró de verlas. El distinguido Juvenal Gómez iba supuestamente destinado a San Cristóbal, y el teniente Ontiveros sabía que hasta unas horas antes Juvenal Gómez había sido, según afirmaba su cédula, el ciudadano Alirio Rodríguez, comerciante y natural de Maracaibo, y sabía además que Juvenal Gómez y Alirio 296 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Rodríguez eran en verdad Régulo Llamozas, un hombre de corazón firme y nervios duros, de quien nadie podía esperar reacción tan insólita. El teniente Ontiveros no hizo el menor comentario. Las lágrimas corrían por el rostro cetrino, de pómulos anchos, con tanta abundancia y en forma tan impetuosa que sin duda el distinguido Juvenal Gómez no se daba cuenta de que estaba atravesando Maracay. Las lágrimas, en realidad, habían empezado a acumularse ese día a las cuatro de la tarde, pero ni el propio Régulo Llamozas pudo sospecharlo entonces. A las cuatro de la tarde Régulo Llamozas se había asomado a la veneciana, levantando una de las hojillas metálicas, para distraerse mirando hacia el pedazo de calle en que se hallaba. Esto sucedía en Caracas, Urbanización los Chaguaramos, a dos cuadras del sudeste de la Avenida Facultad. La quinta estaba sola a esa hora. Se oían afuera el canto metálico de algunas chicharras y adentro el discurrir del agua que se escapaba en la taza del servicio. Y ningún otro ruido. La calle, corta, era tranquila como si se hallara en un pueblo abandonado de Los Llamos. Mediaba julio y no llovía. Tampoco había llovido el año anterior. Los araguaneyes, las acacias, los caobos de calles y paseos se veían mustios, velados y sucios por el polvo que la brisa levantaba en los cerros desmontados por urbanizadores y en los tramos de avenidas que iban removiendo cuadrillas de trabajadores. El calor era insufrible; un sol de fuego caía sobre Caracas, tostándola desde Petare hasta Catia. Régulo Llamozas había entreabierto la hojilla de la veneciana a tiempo que de la quinta de enfrente salía un niño en bicicleta; tras él, dando saltos, visiblemente alegre, correteaba un cachorro pardo, sin duda con mezcla de perro pastor alemán. Régulo miró al niño y le sorprendió su expresión de vitalidad. Sus pequeños ojos aindiados, negrísimos y vivaces, brillaban con apasionada alegría cuando comenzó a maniobrar en su bicicleta, huyendo al cachorro que se lanzaba sobre él ladrando. La quinta de la que había salido el niño no era nada del otro mundo; estaba pintada de azul claro y tenía bien destacado en letras metálicas el nombre de Mercedes. “Mercedes”, se dijo Régulo. “La mamá debe llamarse Mercedes”. De pronto cayó en la cuenta de que en toda su familia no había una mujer con ese nombre. Laura sí, y Julia, su propia mujer se llamaba Aurora; la abuela había tenido un nombre muy bonito: Adela. Todo el mundo la llamaba Misia Adela. Pronto no habría quien dijera “misias” a las señoras, por lo menos en Caracas. Caracas crecía por horas; había traspuesto ya el millón de habitantes, se llenaba de edificios altos, tipo Miami, y también de italianos, portugueses, canarios. Una criada salió de la quinta Mercedes. Por el color y por la estampa debía ser de Barlovento. Gritó, dirigiéndose al niño: —¡Pon cuidao a lo carro, que horita llega el dotó pa ve a tu agüelo! Pero el niño ni siquiera levantó la cabeza para oírla. Estaba disfrutando de manera tan intensa su bicicleta y su juego con el cachorro, que no podía haber nada importante para él en ese momento. Pedaleaba con sorprendente rapidez; se inclinaba, giraba en forma vertiginosa “Ese va a ser un campeón”. Pensó Régulo. La muchacha gritó más: —¡Muchacho el carrizo, atiende a lo que te digo! ¡Ten cuiado con el carro el dotó! El pequeño ciclista pasó como una exhalación frente a la ventana de Régulo, pegado a la acera de su lado. Régulo le vio el perfil, un perfil naciente pero expresivo, coronado con un mechón de negro pelo lacio que le caía sobre las cejas. Aun de lado se le notaba la sonrisa que llevaba. Era la estampa de la alegría. 297 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Para Régulo Llamozas, un hombre que se jugaba la vida a conciencia, ver el espectáculo de ese niño entregado con tal pasión a su juego era un deslumbramiento. Por primera vez en tres meses tenía una emoción desligada de su tarea. A través del niño la vida se le presentaba en su aspecto más común y constante, tal como era ella para la generalidad de las gentes; y eso le producía sensaciones extrañas, un tanto perturbadoras. Todavía, sin embargo, no se daba cuenta de la fuerza con que esa imagen iba a remover su alma. La barloventeña volvió a entrar en la Quinta Mercedes. Estaba ella cerrando la puerta tras sí cuando a las espaldas de Régulo sonó el teléfono. No esperaba llamada alguna. Se sorprendió, pues, desgraciadamente, pero acudió al teléfono. —¿Es ahí donde alquilan una habitación? –dijo una voz de hombre tan pronto Régulo había descolgado. —Sí –respondió. En el acto comprendió que ese simple “sí”, tan breve y tan fácil de decir, había sido tembloroso. El era un hombre duro, y además con idea clara de su función y de los peligros que se desprendían de ella. Nadie sabía eso mejor que él mismo. Pero ahora estaba frente a la realidad; había llegado al punto que había estado esperando desde hacía tres meses. —Entonces voy a verla dentro de una hora –dijo la voz. —Está bien; lo espero –contestó Régulo, tratando de dominarse. Colgó, y en ese momento sintió que le faltaba aire. Luego, habían dado con su escondite. Probablemente cuando sus compañeros llegaran ya habrían estado allí los hombres de la Seguridad Nacional. Durante una fracción de minuto hizo esfuerzos por serenarse; después, con movimientos rápidos, se dirigió a la habitación y del cajón de la mesa de noche sacó su pistola. Era una Lüger que le había regalado en Panamá un amigo dominicano. Se metió en el bolsillo izquierdo del pantalón dos peines cargados y se colocó el arma en la cintura, sobre la parte derecha del vientre, sujetándola con el cinturón. A esa altura tuvo la impresión de que su energía se había duplicado; todo su cuerpo se hallaba tenso y la conciencia del peligro lo hacía más receptivo. Oyó con mayor claridad el ruido del agua que caía en la taza del servicio, las chicharras de la calle, los ladridos juguetones del cachorro, que debía estar correteando todavía tras el pequeño ciclista. Pero su atención estaba puesta en los automóviles. Esperaba oír de momento la marcha veloz y el frenazo potente de un auto de la Seguridad Nacional. Si eso sucedía y el niño se hallaba todavía en calle, correría peligro, porque él, Régulo Llamozas, no se dejaría coger fácilmente. La sola idea de que el niño pudiera ser herido le atormentó fieramente y le produjo cólera. Se sintió encolerizado con la negra, que no se llevaba al muchacho y con la señora Mercedes, sin saber quién era ella. De la cintura arriba le subió un golpe de sangre cálida; llegaba en sustitución de la que había huido a los ignorados antros del cuerpo cuando oyó a través del teléfono la pregunta sobre la habitación que se alquilaba. En escasos minutos su organismo había sido sacudido y llevado a extremos opuestos. A causa del niño estaba olvidando cosas importantes. “Guá, las bichas”, se dijo de pronto; y se dirigió al closet; lo abrió y de la tabla de abajo sacó una gran cartera negra. Haló el zíper. Allí estaban “las bichas” –tres granadas de piña, pintadas de amarillo–, los papeles y su única remuda de interiores y medias, todas piezas de nylon. Colocó la cartera sobre la cama, descolgó su paltó y fue a coger su corbata, que estaba en el espaldar de una silla; sin embargo no la cogió, porque alguna fuerza oscura le llevó a sacar de la cartera una 298 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS granada, que sopesó cuidadosamente en la mano mientras clavaba la mirada con creciente intensidad en el peligroso artefacto. De ese amarillo y pesado huevo metálico, cuya cáscara estaba formada por cuadros, fue emanando una sensación de seguridad que en escaso tiempo devolvió a Régulo Llamozas el dominio de sus nervios. “Esos vergajos van a saber lo que es un hombre”, pensó. A seguidas volvió a colocar la granada en la cartera; después se puso la corbata y el paltó. Sin duda alguna se sentía mejor. Faltaba casi toda la hora para que llegaran sus amigos, pero nadie podía saber cuánto faltaba para que llegara la Seguridad Nacional. Desconfiado de sus propios oídos, Régulo entreabrió de nuevo una hojilla de la veneciana, pues muy bien podía haber gente a pie vigilándole ya. Enfrente sólo se veía al muchacho felizmente entregado a su incansable pedalear. El cachorro se había rendido, por lo visto; estaba sentado en la acera de la Quinta Mercedes, muy erguido, mirando a su amigo con ojos alegres y húmedos de ternura, la lengua colgándole por un lado de la boca, una oreja enhiesta y la otra caída. Régulo abandonó el sitio y se fue a la sala. La quinta en que se hallaba tenía sólo dos dormitorios. Los inquilinos eran un matrimonio sin hijos, ella maestra y él vendedor de licores; salían temprano y no volvían hasta las siete y media o las ocho de la noche. Régulo había hablado poco con ellos, entre otras razones porque hacía sólo dos días que lo habían llevado a esa nueva “concha”. En la sala había muebles pesados, algunos retratos familiares, un Corazón de Jesús de buen tamaño, un florero con rosas de papel sobre la mesita del centro y dos grupos de loza imitación de porcelana en dos rinconeras. Régulo halló que esa sala se parecía a muchas. “A Aurora le gustarían estos muebles”, se dijo. “Si tengo que defenderme aquí, estos corotos van a quedar inservibles”, pensó. De inmediato se halló recordando otra vez a su mujer. Si lo mataban o si lograba huir, la Seguridad iría a su casa, detendría a Aurora, tal vez la torturarían, y Aurora no podría decir una palabra porque él no había querido ni siquiera enviarle un recado. “La primera sorprendida sería ella si le dijeran que yo estoy en Venezuela”, se dijo. De inmediato, sin saber por qué, recordó que en la casa del pequeño ciclista estaban esperando al doctor para ver al abuelo. “Esos doctores se tardan a veces cuatro y cinco horas”, pensó. Ahora sí sonaba un auto en la calle. Otra vez, de manera súbita, sintió la paralización total de su ser. La impresión fue clara: que todo lo que bullía en su cuerpo se había detenido de golpe. Reaccionó con toda el alma, imponiéndose a sí mismo valor. “La bicha, primero la bicha”, dijo; y en un instante se halló en el dormitorio, con una granada de nuevo en la mano derecha. Cautamente tomó a entreabrir la persiana. Un Buick verde venía pegándose a su acera. Había dos hombres dentro; uno al timón, otro atrás. En una fracción de segundo Régulo reconoció al de atrás. A seguidas metió la granada en la cartera, sujetó ésta, corrió a la sala, salió a la calle, cerró la puerta tras sí y en dos pasos estuvo en el automóvil. —Qué hay, compañero –dijo. El que hacía de chófer puso el carro en movimiento, tal vez un poco más de prisa de lo que convenía. Régulo volvió el rostro. No se veía otro auto en la calle. La negra salía corriendo en pos del niño y el perro saltaba tras ella. —Cayeron Muñoz y Guaramato –dijo el de atrás. —¿Muñoz y Guaramato? –preguntó Régulo. Mala cosa. Los dos habían estado con él en una reunión, tres noches atrás. 299 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Yo creo que es mejor ir por las Colinas de Bello Monte –opinó el que manejaba. —Sí –aseguró el otro. Régulo Llamozas no pudo opinar. Iban con él y por él, pero él no podía decir qué vía le parecía más segura. Durante tres meses no había podido decir una sola vez que quería ir a tal sitio; otros le llevaban y le traían. Tres meses, desde mediados de abril hasta ese día de julio, había semivivido en Caracas, saliendo sólo de noche; tres meses en las tinieblas metido en el corazón de una ciudad que ya no era su Caracas, una ciudad que estaba dejando de ser lo que había sido sin que nadie supiera decir qué sería en el porvenir; tres meses jugándose la vida, viendo compañeros de paso en reuniones subrepticias, cambiando impresiones a media voz, transmitiendo órdenes que había recibido en Costa Rica, instruyendo a hombres y mujeres de la resistencia. No había podido ver el Avila a la luz del sol ni había podido salir a comerse unas caraotas en el restorán criollo. Todo el mundo podía hacerlo, millones de venezolanos podían hacerlo; él no. “Colinas de Bello Monte”, pensó. De pronto recordó que había estado en esa urbanización dos semanas atrás, en la casa de un ingeniero, y que desde una ventana había estado mirando a sus pies las luces vivas y ordenadas de la Autopista del Este y de la Avenida Miranda, que se perdían hacia Petare, y los huecos iluminados de docenas de altos edificios, que se levantaban en dirección de Sabana Grande y de Chacao con apariencia de cerros cargados de fogatas en cuadro. —Entra por la calle Edison y trata de pegarte al cerro –dijo el de atrás hablando con el que guiaba. —¿Habrán hablado Muñoz y Guaramato? –preguntó Régulo. —Esos compañeros no hablan, vale. Pero ya tú sabes: el tigre come por lo ligero. Esta misma noche estás raspando. Lo que venga que te coja afuera. —¿Por dónde me voy? —Por Colombia, vale. Ya no está ahí Rojas Pinilla. Ese camino está ahora despejado. Por Colombia… Rojas Pinilla había caído hacía dos meses… Desde luego, para ir a Colombia había que pasar por Valencia, y de paso, ¿sería una locura ver a Aurora? Pero claro que sería una locura. Si la Seguridad Nacional sabía que él estaba en Venezuela, la casa de su familia tenía vigilancia día y noche. —Oye, vale, el camino de aquí a la frontera es largo –dijo. —Bueno, pero eso está arreglado. Tú vas a viajar seguro. Figúrate que vas a ser soldado, el distinguido Juvenal Gómez, y que te va a llevar un teniente en su propio auto. Hay que trasladar el retrato de tu cédula a otro papel, nada más. Un automóvil negro pasó rozando el Buick; de los cuatro hombres que iban en él, uno se quedó mirando a Régulo. Durante un instante Régulo temió que el auto negro se atravesaría delante del Buick y que los cuatro hombres saltarían a tierra armados de ametralladoras. No pasó nada, sin embargo. Su compañero comentó: —Pavoso el hombre. Régulo sonrió. De manera que el otro se había dado cuenta… Era gente muy alerta la que le rodeaba. —¿Un teniente? –preguntó, llevando la conversación al punto en que había quedado–. ¿Pero de verdad o como yo? —De verdad vale… El teniente Ontiveros. El teniente Ontiveros llegó manejando una ranchera justo a la hora acordada, y habló poco pero actuó con seguridad. Régulo Llamozas, convertido ahora en el distinguido 300 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Juvenal Gómez –con todo y uniforme— comenzó a sentirse más confiado cuando dejó atrás la alcabala de Los Teques; en la de La Victoria, ni él ni el teniente tuvieron siquiera que bajar del vehículo. Camino hacia Maracay, silenciosos él y el compañero, Régulo Llamozas se dejaba ganar por la extraña sensación de que ahora, en medio de la oscuridad de la carretera, iba consustanciándose con su tierra, volviendo a su ser real, que no terminaba en su piel porque se integraba con Venezuela. Mientras la ranchera rodaba en la noche, él saboreaba lentamente una emoción a la vez intensa y amarga. Esos campos, ese aire, eran Venezuela, y él sabía que eran Venezuela aunque no pudiera verlos. Sin embargo tenía conciencia de otra sensación; la de una grieta que se abría lentamente en su alma, como si la rajara, y la de gotas amargas que destilaban a lo largo de la grieta. En verdad, sólo ahora, cuando se encaminaba de nuevo al destierro, encontraba a su Venezuela. ¿Quién puede dar un corte seco, que separe al hombre de su pasado? Esa patria por la cual estaba jugándose la vida no era un mero hecho geográfico, simple tierra con casas, calles y autopistas encima. Había algo que brotaba de ella, algo que siempre había envuelto a Régulo, antes del exilio y en el exilio mismo; una especie de corriente intensa; cierto tono, un sonido especial que conmovía el corazón. —Vamos a parar en Turmero –dijo de pronto el teniente–. Va a subir ahí un compañero. Creo que usted lo conoce, pero no se haga el enterado mientras no salgamos de Turmero. Cruzaban los valles de Aragua. Serían las once de la noche, más o menos, y la brisa disipaba el calor que el sol sembraba durante doce horas en una tierra sedienta de agua. Régulo no respondió palabra. Cada vez se concentraba más en sí mismo; cada vez más parecía clavado, no en el asiento, sino en las duras sombras que cubrían los campos. Iba pensando que había estado tres meses viviendo en un estado de tensión, con toda el alma puesta en su tarea; que en ese tiempo había sido un extraño para sí mismo, y que solo al final, esa misma tarde, minutos antes de que sonara el teléfono, había dado con una emoción que era personalmente suya, que no procedía de nada ligado a su misión, sino a la simple imagen de un niño que jugaba en bicicleta al sol de la tarde. —Turmero –dijo el teniente cuando las luces del poblado parpadearon por entre ramas de árboles. En un movimiento rápido, el teniente Ontiveros guió la ranchera hacia el centro de la especie de plazoleta que separa a los dos comercios más importantes del lugar. Había a los lados maquinaria de la empleada en la construcción de la autopista, camiones de carga y numerosos hombres chachareando afuera mientras otros se movían dentro de los botiquines. —Quédese aquí. El compañero viene conmigo dentro de un momento –explicó Ontiveros. —Está bien –aceptó Régulo. Trató de no llamar la atención. No debía hacerse el misterioso. Lo mejor era mirar a todos lados. “Hasta Turmero cambia”, pensó. Vio al teniente que bebía algo frente al mostrador y que volvía la cabeza a un sitio y a otro, sin duda tratando de dar con el compañero que viajaría con ellos. “El teniente éste está jugándose la vida por mí. No, por mí no; por Venezuela”, se dijo. En realidad, eso no le causaba asombro; él sabía que había muchos militares dispuestos a sacrificarse. La brisa movía las hojas de un árbol que quedaba cerca, a su izquierda, y de alguna llave que él no podía ver caía agua. Agua, agua como la que sonaba sin cesar en la taza del servicio, 301 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS allá en Caracas; sí, en Caracas, en el pedazo de calle de Los Chaguaramos, solitario como la calle de un pueblo abandonado; allí donde el pequeño ciclista pedaleaba sin cesar, seguido por el cachorro. No estando el teniente con él, se sentía intranquilo; de manera que lo mejor era tener una granada en la mano, por lo que pudiera suceder. La sacó de la cartera y empezó a palparla. En ese instante oyó pasos. Alguien se acercaba a la ranchera. Miró de refilón, tratando de no dar el rostro: eran el teniente y el compañero. Hablaban con toda naturalidad, y en una de las voces reconoció a un amigo. Pero se hizo el desinteresado. —Podemos ir los tres delante –dijo el teniente Ontiveros–. Córrase un poco, distinguido Gómez. El distinguido Gómez, todavía con la granada en la mano se corrió hacia el centro; el teniente dio la vuelta y entró por el lado izquierdo al tiempo que el otro tomaba asiento en el extremo derecho. Súbitamente liberado de su reciente inquietud, Régulo Llamozas sentía necesidad de decir un chiste, de saludar con efusión al amigo que le había salido al camino en momento tan difícil. El teniente Ontiveros encendió el motor, puso la luz y la ranchera echó a andar. En un instante Turnero quedó atrás. Régulo Llamozas se volvió al recién llegado y le echó un brazo por el hombro. —¡Vale Luis, qué alegría! Nunca pensé que te vería en este viaje. —Pues ya lo ves, Régulo. Aquí estoy, siempre en la línea. Me dijeron que debía acompañarte hasta Barquisimeto y he venido a hacerlo; de Barquisimeto en adelante te acompañará otro. Hablaron un poco más, de las tareas clandestinas, de los desterrados, de los caídos. —Yo tenía reunión con Leonardo la noche de su muerte –dijo Luis. El teniente mencionó a Omaña, contó cosas suyas. Los faros iban destacando uno por uno los árboles de la carretera; y de pronto hubo silencio, porque estaban llegando a la alcabala de Maracay. Fue después que les dieron paso cuando Luis inició un tema nuevo. Movió el cuerpo hacia su izquierda, como para ver mejor a Régulo, y preguntó de pronto: —¿Cómo está Aurora? ¿Hallaste grande a Regulito? —No los he visto –explicó Régulo–. Yo entré por Puerto la Cruz y todavía no he estado en Valencia. Estoy pensando que si pasamos por Valencia después de la una podría llegar un momento a la casa, pero tengo sospechas de que la Seguridad esté vigilando los alrededores. —¿En Valencia? –preguntó Luis, con acento de sorpresa–. Pero si Aurora no vive en Valencia. Vive en Caracas. Régulo Llamozas sintió que le daban un latigazo en el centro del alma. —¿Cómo en Caracas? ¿Desde cuándo? –inquirió casi a gritos. —Desde que su papá se puso grave. Régulo no pudo hacer otra pregunta. Se sentía castigado por olas de calor que le quemaban el rostro. Comenzó a pasarse una mano por la barbilla y sus negros ojos se endurecían por momentos. —¿Pero tú no lo sabías? –preguntó el amigo. Régulo trató de dominar su voz, temeroso de hacer un papel ridículo. —No, vale –dijo–. Tengo tres meses aquí y hace cuatro que salí de Costa Rica. —Pués sí –explicó Luis–… Ella vive en la calle Madariaga, en Los Chaguaramos, en una quinta que se llama Mercedes. 302 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS No se oyeron más palabras. Ya estaban en Maracay. Debía ser media noche, y la brisa de las calles llegaba fresca después de su paso por los samanes de la llanura. El teniente Ontiveros volvió el rostro y a la luz del tablero vio con asombro las lágrimas cayendo por las mejillas del distinguido Juvenal Gómez. Victoriano Segura Todo lo malo que se había pensado de Victoriano Segura estaba sin duda justificado, pues a las pocas semanas de hallarse viviendo allí se presentaron en su puerta dos policías y se lo llevaron por delante. Aquella vez era bastante avanzada la tarde. Pero en otra ocasión los agentes del orden público llegaron muy de mañana y al parecer con mala sangre, porque cuando –al tomar la esquina– Victoriano Segura se detuvo como para hablar, uno de ellos le empujó, lo amenazó con su palo y le gritó algunas malas palabras. En la primera ocasión su mujer salió a la puerta y estuvo mirando a su marido y a los policías hasta que doblaron; en la segunda ni eso pudieron ver los vecinos, pues él le dijo a voces que no le diera gusto a la gente, que se quedara adentro y no le abriera la puerta a nadie. Victoriano era alto, probablemente de más de seis pies, muy flaco, muy callado, de ojos saltones y manchados de sangre; tenía la piel cobriza, el pelo áspero y la nariz muy fina; y tenía sobre todo un aire extraño, una expresión que no podía definirse. El contraste entre su silencio y su voz producía malísima impresión; pues sólo hablaba de tarde en tarde para llamar a la mujer y pedirle café, y entonces su voz grave y dura se expandía por gran parte de aquella pequeña calle dejando la convicción de que Victoriano era un hombre autoritario y violento. Esa sensación se agravaba debido a que Victoriano Segura jamás se dirigía a nadie en la calle; no sonreía ni contestaba saludos. Además, su propia llegada al lugar tuvo algo de misteriosa. El lugar era una calle todavía en esbozo, en la que tal vez no habría más de veinte casas, y de esas sólo tres podían considerarse de algún valor. Por de pronto, nada más esas tres tenían aceras; las restantes daban directamente a la hierba o al polvo, si no llovía –porque cuando llovía la calle se volvía un lodazal–. Ahora bien, según afirmaba con su graciosa tartamudez el anciano Tancredo Rojas, la gente que vivía allí era “de…cente, de…cente”. Con lo cual aludía a los viajes de Victoriano Segura seguido de esas escoltas policiales. La casa que alquiló Victoriano tenía hacia el este un solar cubierto de matorrales y arbustos, donde el vecindario tiraba latas viejas, papeles y hasta basura; hacia el oeste vivían dos hermanas viejecitas, una de ellas sorda como una tapia y la otra casi ciega. Cuando se corrió la voz de que las dos veces Victoriano había sido llevado a la policía por robo, la gente comenzó a temer que de momento asaltaría a las viejas, de quienes se decía que guardaban algún dinero. En poco tiempo el miedo a ese asalto y la posibilidad de que se produjera –tal vez con asesinato y otros agravantes– dominó en todos los hogares, y en consecuencia, de la alta y seca figura de Victoriano comenzó a emerger un prestigio siniestro, que ponía pavor en el corazón de las mujeres y bastante preocupación en la mente de los hombres. Una noche, a eso de las nueve, se oyeron desgarradores gritos femeninos que salían de la casa de las dos ancianas. Armado de machete, el hijo de don Tancredo corrió para volver a poco diciendo que allí nada ocurría. Interrogada por él, la vieja medio ciega dijo que había oído gritos, pero hacia la casa de Victoriano Segura. La gente comentó durante varios días el valor del hijo de don Tancredo y acabó asegurando que los gritos eran de la mujer de Victoriano, a quien ese malvado maltrataba. 303 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Eso, con una calleja tan pequeña, donde todos se conocían y todos se llevaban bien y se trataban con cariño, aumentó la sensación de malestar que producía el hombre. Él era carretero; guardaba la carreta en el patio y soltaba el mulo en el solar vecino, donde otro mulo descansaba día por medio; salía muy temprano a trabajar y a eso de media tarde se sentaba a la puerta de la calle, con la silla arrimada en el seto de tablas. Alguna que otra tarde se oía su voz; era cuando llamaba a su mujer para pedirle café. Sólo en esas ocasiones, y cuando iba a comprar algo, se veía a la mujer, que era una criatura callada, más oscura que el marido pero muy bonita, de pocas carnes, más bien baja, de cabellos crespos, bellos ojos negros y boca muy bien dibujada. —Pobrecita –comentaban las mujeres cuando la veían–, tener que vivir con un hombre así… La casa en que vivían había estado vacía muchos meses; y nadie vio a Victoriano Segura llegar a verla, a nadie preguntó quién era el dueño ni cuánto cobraban por alquilarla. De buenas a primeras amaneció un día allí. Sin duda se había mudado a medianoche, usando su propia carreta. Ese solo hecho dio lugar a muchas conjeturas; agréguese a él el comportamiento del hombre, sus dos detenciones acusado de robo, según se decía en la calleja, y los gritos nocturnos bajo su techo. Todo lo malo imaginable podía pensarse de Victoriano Segura. Por eso resultó tan sorprendente la conducta del extraño sujeto cuando la desgracia se hizo presente por vez primera en aquel naciente pedazo de calle. La noche de San Silvestre, después que las sirenas de los aserraderos, las campanas de las dos iglesias y millares de cohetes dieron la señal de que había comenzado un año nuevo, se oyeron gritos de socorro. Inmediatamente la gente pensó: “Es José Abud”. Y era José Abud. Su acento libanés no podía confundirse. El viejo Abud no era tan viejo; seguro que no tenía sesenta años. Su casa era la mejor del vecindario, y hablando con toda propiedad, la única de dos plantas. Abajo estaba el comercio y arriba vivía la familia; abajo era de ladrillo, arriba de madera. José Abud se había casado pocos años antes con la hija de un compatriota; tenía tres niños preciosos y, además, a su madre. La vieja Adelina Abud, que había emigrado de su lejana tierra ya de años, apenas hablaba con claridad. Anciana ya, quedó paralítica, según decían en el barrio, debido a castigo de Dios porque no era católica. En medio de la noche se oyeron golpes de puertas que se abrían y voces que resonaban preguntando qué pasaba. De primera intención todo el mundo creyó que había muerto la madre de José Abud. Pero con incontenible estupor la gente que se asomaba a las puertas y a las ventanas vio penetrar en sus casas una extraña claridad rojiza. Entonces de todas las bocas surgió el grito: —¡Fuego! ¡Es fuego en la casa de José Abud! Atropelladamente, vestidos a medias, hombres, mujeres y muchachos comenzaron a corretear por la calleja. Súbitas y violentas llamaradas salían con pasmosa y siniestra agilidad, por debajo del balcón de la gran casa; se oían el chasquido del fuego y el trepidar de las puertas. Agudos lamentos de mujeres y voces de hombres íbanle dando al terrible espectáculo el tono de pavor que merecía. Allá arriba, corriendo por el balcón de un extremo a otro, como enloquecidos, se veía a José, con dos hijos bajo los brazos, y a la mujer con otro en alto. —¡Que bajen por la escalera antes de que se queme; que bajen por la escalera! ¡Baja, José; bajen! –gritaban desde la calle. Pero se notaba que el aturdido libanés y su mujer no entendían. A lo mejor ignoraban que el comercio era pasto del fuego, y por eso creían que la escalera se conservaba todavía 304 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS en buen estado. Después se supo que efectivamente era eso lo que pensaban José Abud y su mujer. No podía ser de otra manera, pues cuando la familia se dio cuenta del siniestro fue cuando vieron las llamas reventando, como gigantesca flor viva, por la pared de atrás de la casa, y ya había trepado y consumido en un momento parte de los altos, hacia el fondo; así que ellos ignoraban que el comercio ardía. —¡Hay que abrir esa puerta pronto! –gritó alguien, refiriéndose a la puerta de la escalera. En un instante apareció un hombre con un pico y otro con una barreta; golpearon la puerta e hicieron saltar los cierres. Cálido, picante, con agrio olor, el humo salió por allí. Pero la gente no perdió tiempo, y se vio a varios hombres meterse a toda prisa escaleras arriba. Cuando retornaron llevaban a los niños en brazos y empujaban a José y a su mujer, que estaban aterrorizados. A seguidas se vio el impetuoso río de fuego abrir brecha en el lienzo de manera que dividía la escalera del comercio; se oyó el crepitar de las tables, y tras el crepitar entraron las múltiples llamas ensanchándose y despidiendo chispas. Victoriano Segura se había levantado. Debió vestirse muy de prisa, porque tenía la camisa abierta. Esa noche –¡por fin– no se mantuvo apartado, si bien tampoco se mezcló con la gente. Se paró en la acera de la casa de don Julio Sánchez, que pegaba con la de José Abud y era también de ladrillos, aunque de una sola planta. Allí, los brazos cruzados sobre el pecho, atento al siniestro, callado, podía vérsele enrojeciendo y brillando, como un alto y flaco e inmóvil muñeco de cobre que resultara a ratos iluminado por el aleteo de las llamas. Al parecer no atendía más que al súbito e incesante crecer y decrecer de las llamaradas, cuando oyó a José Abud exclamar, con voz que parecía llegada de otro mundo: —¡Mamá, mamá está arriba! ¡Mamá se quema! Entonces, braceando como si nadara, Victoriano Segura avanzó. La gente sintió su presencia. Aquella extraña mirada se convirtió de pronto en la de una fiera, un brillo imponente le alumbró los ojos, y su voz de piedra, esa voz que aterrorizaba al vecindario, baja, fuerte, dura, se impuso al tumulto, a los gritos y a las quejas. —¿Dónde está la vieja? ¡Dígame dónde está la vieja! –demandó más que preguntó. La gente se quedó muda. “Este quiere entrar para robar”, pensaron muchos. Pero la mujer de José Abud, que era joven y estaba desesperada por la tragedia, no pensó así, y gritó que estaba en su habitación. —¡La última de allá, de allá! –explicaba entre llanto a la vez que indicaba con la mano que el sitio estaba hacia el fondo y hacia el oriente, esto es, donde más fuerte debía ser el fuego en tal momento. Victoriano Segura la miró a fondo durante diez o doce segundos. Las llamas iluminaban su rostro cobrizo y su pelo áspero; y era fácil advertir que los músculos de la cara estaban contrayéndosele. —¡No, no; usté no! –gritó José Abud al tiempo que trataba de agarrarlo para que no fuera, tal vez porque alguien acertó a decirle que ese hombre pretendía aprovechar el desconcierto para ir a robar. Mas ya era tarde para que Victoriano Segura pudiera oírlo. Se metió de un salto por la puerta de la escalera; se le vio saltar todavía más, como un enorme gato flaco y ágil, que podía moverse sin hacer ruido y sin mostrar esfuerzo. —¡Se va a matar ese hombre! –gritó de pronto una mujer. —¡Sí, se va a matar, se va a asfixiar! ¡Salga de ahí Victoriano! –gritaron varias voces a un tiempo. 305 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS A esa hora la multitud era ya grande. Gentes de las calles cercanas y hasta del centro del pueblo habían llegado de todas direcciones, atraídos por el resplandor y por el escándalo. Llegaron policías que comenzaron a dar órdenes y a apartar a la multitud. Las señoras del vecindario corrían de nuevo hacia sus casas, recordando que habían dejado las puertas abiertas y que las circunstancias eran propicias para que se metieran por ellas los rateros. Por fin, en grupos dispersos comenzaron a llegar los bomberos, a pesar de que no podrían hacer nada allí debido a que no había de dónde sacar agua. Los policías, los bomberos y todos los recién llegados hacían la misma pregunta: —¿Cómo empezó? Y todos oían las atropelladas noticias de que allá arriba había una vieja paralítica y un hombre que se había metido a salvarla. Por eso los que llegaban se ponían a mirar hacia “allá arriba” con tanta angustia como los vecinos de la calleja. Las conversaciones eran como un mar; un mar en el que de pronto se levanta una ola y a poco vuelve a caer. Sobre el constante abejoneo se alzaba de improviso un clamor, un comentario quejumbroso o una observación que salía del corazón mismo de la multitud. Cinco minutos no son nada; y nadie puede en cinco minutos, por muy de prisa que lo haga todo, subir a una casa, sacar de su lecho a una anciana paralítica y conducirla a la calle, aunque la casa no esté ardiendo. Ahora bien el fuego es un elemento muy veloz; es inclemente, salvaje, y su entraña maligna está fuera del tiempo. De manera que una carrera entre el hombre y el fuego es muy desigual para el hombre; y así, cinco minutos, que no son nada para salvar una vida, resultan un largo tiempo para perderla. Tal vez nadie pensó eso aquella noche de San Silvestre, mientras la casa de José Abud ardía; pero es indudable que todos lo sintieron. Para el expectante vecindario, una vez transcurridos cinco minutos podían darse por muertos a Victoriano Segura y a la vieja Adelina Abud. Es probable, sin embargo, que todavía hubiera alguien pensando que Victoriano no estaba tratando de sacar a la enferma, sino buscando el sitio donde José Abud guardaba su dinero; y para las personas que tenían esa sospecha, de momento aparecería Victoriano en el balcón y daría un salto o haría algo diabólico; desaparecería a los ojos de todos con la fortuna de Abud. Por el extremo este, el balcón comenzó a arder. Una llamarada surgió, con inteligente y demoníaca maldad, sobre el seto del alto, hacia el lado de allá; envolvió y pareció acariciar la balaustrada; la lamió y en un instante la hizo arder. Si el balcón cogía fuego, ¿qué iba a ser de Victoriano y de la vieja? Las voces comenzaron a hacerse más altas, los ayes de las mujeres, más frecuentes. Había llegado ya el momento en que la gente lanzaba maldiciones por la lentitud del hombre en salir, lo cual indicaba que su probable muerte –la horrible muerte por el fuego– comenzaba a ganarle simpatías. Aunque no había dudas de que todos pensaban en la vieja paralítica, podía advertirse que sobre ese pensamiento iba superponiéndose, con rasgos cada vez más fuertes, la imagen de Victoriano Segura. Aquel hombre parecía llamado a promover en torno suyo una atmósfera dramática. Instintivamente la gente volvía la cabeza hacia la casa de Victoriano, en cuya puerta, tal vez muy angustiada pero de todas maneras muy dueña de sí misma, sin gritar y sin moverse, se veía a su mujer, pequeña, bonita, de grandes ojos negros y de cutis oscuro que el fuego enrojecía. Los vecinos de la calleja sentían deseos de acercarse a ella y hablarle sobre su marido. De súbito se la vio abrir la boca. —¡Victoriano! –dijo y corrió hacia el fuego. 306 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS El hombre había salido al balcón. Lo hizo durante un instante; asomó hacia la multitud su rostro duro, y entró de nuevo a toda prisa. Ese movimiento acentuó las sospechas de los que las tenían. El hombre había hallado el dinero y andaba buscando por dónde escapar. A seguidas volvió a salir, armado de un palo que seguramente había sido la pata de una mesa; y brutalmente, con una seguridad y una fiereza impresionantes, comenzó a golpear la balaustrada del balcón por el extremo que daba al techo de la casa de don Julio Sánchez. Entre el piso del balcón y ese techo podía haber una diferencia de vara y media, que se convertían en dos varas y media desde el pasamanos; además, podía haber una vara de espacio vacío de una casa a la otra. La multitud comprendió de inmediato que el plan de Victoriano consistía en romper la balaustrada para sacar por ahí a la vieja. —¡Que suban algunos al techo de don Julio! –comenzó a pedir la gente, una voz por aquí, dos por allá, otra más lejos. Fue admirable la prontitud con que apareció una escalera. Tal vez era de los bomberos. Pero nadie ponía atención en los bomberos ni en los policías. Es el caso que apareció una escalera, y tres o cuatro hombres la agarraron al tiempo que otros trepaban hacia el techo. Mientras tanto, allá arriba, indiferente al fuego del balcón que avanzaba hacia sus espaldas, Victoriano Segura iba destrozando la balaustrada. Logró romper el pasamanos y se prendió de él con terrible fuerza; lo haló, lo removió. Cuando lo hizo saltar se detuvo un poco para quitarse la camisa. Al favor de las llamas se vio entonces que a pesar de su delgadez era musculoso y fuerte como un animal joven. Seis o siete hombres que se movían tropezando y estorbándose lograron ganar el techo de la casa de don Julio; alguien les gritó que subieran la escalera para ayudar a Victoriano. A ese tiempo éste había hecho saltar todos los balaustres y había entrado de nuevo en la casa. El humo iba saliendo por las puertas, en violentas bocanadas gris negras que avanzaban como impetuosos remolinos. Parecía imposible librarse de su efecto. La anciana no podía salvarse, cosa que todos aseguraban en voz baja. También estaban seguros, a tal altura, de que Victoriano iba en busca de la vieja. Ya había sido eliminada totalmente la última sospecha. En medio de la angustia los sentimientos iban desplazándose. Mucha gente pensó que la anciana no podría salvarse, pero que el hombre sí, si no seguía arriesgándose. No se daban cuenta de que Victoriano había pasado a ser el objeto de la preocupación general. Inconscientemente, la multitud empezó a moverse hacia el sitio donde se hallaba su mujer. Después de haber gritado el nombre de su marido, ella se había quedado inmóvil, con la boca cubierta por una mano y los ojos fijos en el balcón. A poco un enorme clamoreo subió de todas las bocas y hubo muchos que aplaudieron, aunque de manera dispersa, como con miedo: Victoriano Segura había aparecido en el balcón con la anciana en los brazos. Pero parecía muy tarde, porque, favorecidas por una ligera brisa, las llamas avanzaban y cubrían todo el sitio. El espacio que el hombre tenía que recorrer sería de tres varas solamente; mas en esas tres varas dominaba ya el fuego; y además, no era cosa de salir corriendo y dejar caer a Adelina. Colocarse de espaldas al fuego, con la anciana en brazos, para bajar la escalera, o aún entregársela a alguien de los que estaban sobre el techo de la casa de don Julio, requería mucho esfuerzo y un gasto de tiempo que ya no podía hacerse. La menor dilación, y el balcón podía caerse. Por cierto una parte cayó, precisamente cuando Victoriano se acercaba al extremo que él mismo había roto poco antes. La gente bramó cuando vio ese pedazo de balcón, consumido por el fuego, caer entre chispas y estruendo. 307 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS Pero Victoriano no volvió la cabeza. Había llegado al borde del balcón y durante un segundo se le vio dudar. Tal vez pensaba lanzarse con la anciana en brazos, lo cual hubiera sido una locura. Gesticulando y gritando, los seis o siete hombres que estaban en el techo de don Julio le invitaban a algo. Tranquilamente, dándoles la espalda, Victoriano se sentó; después empezó a dar una vuelta, de manera que quedó sentado con las piernas al aire y la vieja Adelina en ellas; luego tomó a la vieja por las axilas y comenzó a bajarla. La enferma se movía igual que un péndulo, inerte, más como una gran muñeca de madera que como un ser vivo. Los de abajo tendían las manos y daban gritos. Por momentos salían huyendo, porque las llamas avanzaban sobre ellos. Era impresionante ver que esas llamas casi envolvían a la paralítica y sin embargo no la conmovían. —¡Déjela caer, déjela caer! –gritaban los hombres agrupados bajo los pies de la anciana. Como todo el mundo, ellos no pensaban tanto en Adelina como en Victoriano, a quien una corta dilación convertiría en víctima. Se concebía ya hasta que la vieja muriera, pero nadie pedía aceptar a esa altura la idea de que muriera Victoriano. Ahora bien, era evidente que a aquel hombre no le importaban gran cosa los demás. Las opiniones pueden cambiar en un minuto, y con ellas los sentimientos a que han dado origen; mas la naturaleza humana no varía tan de prisa. Ese Victoriano Segura que estaba jugándose la vida en el balcón era el mismo que dejaba sin contestar los saludos de sus vecinos. Estaba tan aislado allá arriba como se mantenía en su casa. Por un momento su mujer perdió la serenidad; corrió hacia el fuego y gritó: —¡Victoriano, suéltala y tírate! Y en medio del tumulto, del continuo estallido de las maderas que ardían, de aquel mar de voces, el marido oyó a su mujer. La oyó porque se le vio buscarla con los ojos. Ella dijo entonces: —¡Acuérdate, Victoriano; acuérdate! ¿Que se acordara de qué? ¿Qué significaban esas palabras? ¿Había alguna razón por la cual él no debía dejarse matar o inutilizar por el fuego? La gente se miró entre sí. El misterio seguía rodeando a ese hombre flaco y alto, a ese ser impenetrable, duro y callado. Debía ser muy importante lo que decía la mujer, porque Victoriano se volvió a los hombres que se agrupaban bajo él, en el techo vecino, y dejó oír, por segunda vez en esa doliente noche, su voz metálica e impresionante. —¡Allá va! –dijo estentóreamente. Y soltó a la anciana, a quien los otros recibieron en tumulto. Un segundo después, con la agilidad de un enorme gato, Victoriano se tiró. A seguidas crujió el resto del balcón, y levantando sordo estrépito cayó a la calle envuelto en chorros de fulgurantes chispas. La gente se distrajo viendo esa caída y esas chispas, razón por la cual muy pocos se dieron cuenta de que Victoriano Segura había corrido por el techo de la casa de don Julio y había saltado después a la calle. Ya allí, imponiéndose con su dura mirada y su gran tamaño, pidió paso y se lo dieron. Cuando algunos quisieron buscarlo para hablar con él, era tarde. Confusamente, se había oído el golpe de su puerta. Durante todo el día de Año Nuevo estuvieron humeando los escombros de la que había sido la mejor construcción en la pequeña calle. Hombres y muchachos, y hasta alguna mujer, hacían grupos frente al lugar del siniestro y cambiaban impresiones. De rato en rato un muchacho señalaba hacia la casa de Victoriano Segura y decía: —Mire, él vive ahí. 308 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Pero nadie vio a Victoriano ese día. Y como tampoco se le vio salir al siguiente, unos cuantos vecinos, encabezados por José Abud, fueron a visitarlo. A las llamadas en la puerta salió la mujer, pero no abrió del todo, sino sólo un poco. —¿Qué desean? –preguntó. Con su graciosa tartamudez, don Tancredo Rojas comenzó a tratar de decir que todos ellos querían saludar al “hé… roe, hé… roe, hé… roe de, de, de…” Pero la mujer no deseaba oír más. Se había puesto nerviosa y se agarraba a la hoja de la puerta como si temiera que algún espíritu maligno pudiera abrirla del todo. —Ay, señores… Miren, él no está aquí –dijo–. Mejor váyanse. El no quiere que venga gente a la casa. Perdónenme señores… –Pero váyanse. El grupo cambió miradas. —Pero… pero… pero… –comenzó a decir don Tancredo, mientras hacía moverse de un lado a otro la empuñadura de su bastón, cuya puntera había clavado en tierra. Evidentemente la mujer no sabía que hacer. Entonces intervino don Julio, cuya voz era muy aguda. —Muy bien, señora, muy bien –dijo–. Pero le dice que vinimos a verlo. Queríamos saber si estaba bien y si necesitaba algo. Adiós, señora. El pobre José Abud, abrumado por la desgracia, no abría la boca. Caminaba junto a sus compañeros de comisión como quien marcha tras el entierro de un ser querido. Los días fueron transcurriendo sin que volviera a verse a Victoriano Segura sentado a la puerta de su casa. La gente muy madrugadora alcanzaba a oír el ruido de su carreta. Volvía a media tarde, pero no salía más. Esa conducta, desde luego, llenaba de confusión a todo el mundo, si bien ya no causaba mala impresión. A juicio del vecindario Victoriano era un hombre extraño, en cuya vida había algún misterio. Muy pocos aludían a sus prisiones; la mayoría recordaba los gritos de mujer aquella noche; en cuanto al repetido “¡acuérdate!” que le lanzó la suya la noche del fuego, se pensaba que tenía relación con ese misterio que le rodeaba; por lo demás, debía ser muy celoso, a juzgar por la recepción se les hizo a los señores que estuvieron en su casa después del incendio. Pero el miedo de que pudiera asaltar a las ancianas del lado se había disipado del todo. Sólo persistía esa atmósfera de misterio en torno suyo. Algún día se sabría la verdad. Todavía hoy, al cabo de los años, aquellos a quienes tanto intrigaba su conducta ignoran esa verdad; sólo ahora la sabrán, si es que alguno de ellos lee esta historia. Pues Victoriano Segura se esfumó tan extrañamente como había llegado, si bien de manera mucho más dramática. Ocurrió que una tarde llegó a la calleja con su carreta cargada de tablas. Muchos de los vecinos le vieron meter esas tablas en la casa, y como en los días siguientes se le oyó martillar, se pensó que estaba haciendo arreglos en la vivienda; tal vez hacía una mesa para comer o remendaba una ventana rota. Por entonces el mes de febrero iba muy avanzado, lo cual quiere decir que había brisas cuaresmales y el cielo estaba brillante. El aire iba y venía cargado con los presagios del carnaval y la Semana Santa. Una adorable paz ganaba el corazón de la gente; y en aquella pequeña calle que estaba surgiendo a la orilla misma de los campos, el frecuente canto de los pájaros y el murmullo de los árboles hacían más sensibles esos rasgos de profunda esencia musical con que se embellecen los días sin importancia. En medio de tal ambiente, dulce y limpio, ocurrió la partida de Victoriano Segura. Fue a eso de las nueve de la mañana. Algunas mujeres parloteaban desde sus puertas con las 309 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS vecinas; algunos muchachos jugaban dando carreras o empinaban papalotes; algunas gallinas picoteaban las manchas de yerba que se veía aquí y allá. Inesperadamente se abrió el portón que daba al patio donde Victoriano guardaba la carreta y se oyó su dura voz arreando al mulo. Hábilmente conducida, la carreta quedó parada junto a la puerta de la casa. Cachazudamente, Victoriano puso dos piedras junto a una de las ruedas, una para impedir que se moviera hacia adelante, la otra para impedir que se moviera hacia atrás. Después de eso entró en la casa. ¿Quién podía prever lo que sucedió inmediatamente? Algunos minutos más tarde la puerta se abrió de par en par y Victoriano Segura salió de espaldas, cargando con un extremo de ataúd; al otro extremo apareció luego la mujer. Usando toda su fuerza, que debía ser mucha, el hombre colocó la punta del féretro en el borde de la carreta; después tomó la que cargaba la mujer y comenzó a empujar. Se le veía endurecido por la tensión. No era fácil hacer rodar el ataúd. Victoriano lo removía de un lado a otro, y la lúgubre carga iba entrando lentamente en la carreta. Secándose los ojos con la mano, la mujer no cesaba de llorar. Ni siquiera movía la cabeza. Bajo aquel sol límpido era una estampa dura la de esa mujer llorando en silencio mientras su marido luchaba con el impresionante cargamento. El hombre logró al fin llevar el ataúd a donde quería; se le vio entrar en la casa con su mujer, salir a poco, tocado de sombrero negro, y cerrar la puerta. Ella llevaba en la mano una vela encendida y al parecer había comenzado a rezar. Sin subirse en la carreta, dominando el mulo desde afuera, Victoriano Segura dio tres “¡arres!” en voz alta. Tambaleante y despaciosa, la carreta se perdió en la esquina, sin duda camino del cementerio. Tras ella, la cabeza baja, con la mano de la vela mecánicamente alzada, se perdió la mujer. Nunca más volvió la gente de la pequeña calle a verlos. Se presumió que él había vuelto de noche para llevarse los enseres y el otro mulo. Pero yo vi a Victoriano Segura muchos años más tarde. Le reconocí inmediatamente, no sólo porque había cambiado muy poco –si bien algo de su rostro denunciaba el paso del tiempo–, sino porque su estancia en la calleja me había causado mucha impresión y por tanto no lo olvidé. Cuando ocurrieron los sucesos en que él fue protagonista yo era un muchacho; uno de los que oían hablar de él y de la misteriosa atmósfera que le rodeaba, uno de los que despertaron sobresaltados la noche del siniestro en la casa de José Abud. Yo estaba junto a mi madre, viéndole luchar con el ataúd, la mañana en que él se fue. Volvimos a encontrarnos en la cárcel, adonde me habían llevado mis ideas políticas. Estaba en una gran celda, junto con otros presos; labraba un pedazo de madera con una pequeña cuchilla y parecía aislado en medio de sus compañeros. Cuando se puso de pie para ir a su camastro los demás le abrieron paso en silencio. —Usté es Victoriano Segura –le dije atravesándome en su camino. —Sí, ¿por qué? –contestó. Era su misma voz dura de otros tiempos, era su misma mirada metálica, impresionante y reservada. Tenía canas y algunas arrugas, y nada más. —Yo lo conocí a usté –dije–. Vivíamos casi enfrente. Fue cuando se quemó la casa de José Abud. A mi me pareció que algo veló el brillo de su mirada. Pero no dijo una palabra. Se fue a su camastro, y allí estuvo largas horas labrando su pedazo de madera. Retornó a su soledad, a esa áspera soledad en que viviera siempre. Fue una semana más tarde cuando yo me atreví a preguntarle por su mujer. Estuvo largo rato mirándose las manos, dándoles vueltas de las palmas a los dorsos, tocándoselas una con otra. Al fin dijo: 310 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS —En el lazareto. A poco recomendó: —Que no lo sepa nadie. Entonces yo tuve un vislumbre, así, relampagueante, de que su antigua soledad se había debido… —Ahora me explico –empecé a decir, mientras él me clavaba su imperiosa mirada—… Aquel ataúd era… —Su mamá –dijo–; la mamá de mi mujer, que murió lázara. Al parecer halló que había hablado demasiado, porque se puso de pie y se fue a un rincón. Se sentó allí y se dedicó a contemplar el patio, donde algunos reclusos charlaban y se movían sin cesar. Ya no volví a dirigirle la palabra sino cuando un mes después se me avisó que recogiera mis pertenencias porque iban a dejarme en libertad ese mismo día. Me le acerqué para preguntarle si quería que visitara a su mujer en el leprocomio. Y he aquí lo que me dijo entonces Victoriano Segura mirándome a los ojos: —No vaya. Su mamá perdió la nariz y tal vez ella la pierda también. Usté la conoció cuando era bonita. Si usté la ve ahora con mi consentimiento, es como si la viera yo. Y me dio la espalda, que a mí me pareció de mármol, como la de una estatua. La mancha indeleble Todos los que habían cruzado la puerta antes que yo habían entregado sus cabezas, y yo las veía colocadas en una larga hilera de vitrinas que estaban adosadas a la pared de enfrente. Seguramente en esas vitrinas no entraba aire contaminado, pues las cabezas se conservaban en forma admirable, casi como si estuvieran vivas, aunque les faltaba el flujo de la sangre bajo la piel. Debo confesar que el espectáculo me produjo un miedo súbito e intenso. Durante cierto tiempo me sentí paralizado por el terror. Pero era el caso que aún incapacitado para pensar y para actuar, yo estaba allí: había pasado el umbral y tenía que entregar mi cabeza. Nadie podría evitarme esa macabra experiencia. La situación era en verdad aterradora. Parecía que no había distancia entre la vida que había dejado atrás, del otro lado de la puerta, y la que iba a iniciar en ese momento. Físicamente, la distancia sería de tres metros, tal vez de cuatro. Sin embargo lo que veía indicaba que la separación entre lo que fui y lo que sería no podía medirse en términos humanos. —Entregue su cabeza –dijo una voz suave. —¿La mía? –pregunté, con tanto miedo que a duras penas me oía a mí mismo. —Claro… ¿Cuál va a ser? A pesar de que no era autoritaria, la voz llenaba todo el salón y resonaba entre las paredes, que se cubrían con lujosos tapices. Yo no podía saber de dónde salía. Tenía la impresión de que todo lo que veía estaba hablando a un tiempo: el piso de mármol negro y blanco, la alfombra roja que iba de la escalinata a la gran mesa del recibidor, y la alfombra similar que cruzaba a todo lo largo por el centro; las grandes columnas de mayólica, las cornisas de cubos dorados, las dos enormes lámparas colgantes de cristal de Bohemia. Sólo sabía a ciencia cierta que ninguna de las innumerables cabezas de las vitrinas había emitido el menor sonido. Tal vez con el deseo inconsciente de ganar tiempo, pregunté: —¿Y cómo me la quito? 311 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS —Sujétela fuertemente con las dos manos, apoyando los pulgares en las curvas de las quijadas; tire hacia arriba y verá con qué facilidad sale. Colóquela después sobre la mesa. Si se hubiera tratado de una pesadilla me hubiera explicado la orden y mi situación. Pero no era una pesadilla. Eso estaba sucediéndome en pleno estado de lucidez, mientras me hallaba de pie y solitario en medio de un lujoso salón. No se veía una silla, y como temblaba de arriba abajo debido al frío mortal que se había desatado en mis venas, necesitaba sentarme o agarrarme a algo. Al fin apoyé las dos manos en la mesa. —¿No ha oído o no ha comprendido? –dijo la voz. Ya dije que la voz no era autoritaria sino suave. Tal vez por eso me parecía tan terrible. Resulta aterrador oír la orden de quitarse la cabeza dicha con tono normal, más bien tranquilo. Estaba seguro de que el dueño de esa voz había repetido la orden tantas veces que ya no le daba la menor importancia a lo que decía. Al fin logré hablar. —Sí, he oído y he comprendido –dije–. Pero no puedo despojarme de mi cabeza así como así. Déme algún tiempo para pensarlo. Comprenda que ella está llena de mis ideas, de mis recuerdos. Es el resumen de mi propia vida. Además, si me quedo sin ella, ¿con qué voy a pensar? La parrafada no me salió de golpe. Me ahogaba. Dos veces tuve que parar para tomar aire. Callé, y me pareció que la voz emitía un ligero gruñido, como de risa burlona. —Aquí no tiene que pensar. Pensaremos por usted. En cuanto a sus recuerdos, no va a necesitarlos más: va a empezar una vida nueva. —¿Vida sin relación conmigo mismo, sin mis ideas, sin emociones propias? —pregunté. Instintivamente miré hacia la puerta por donde había entrado. Estaba cerrada. Volví los ojos a los dos extremos del gran salón. Había también puertas en esos extremos, pero ninguna estaba abierta. El espacio era largo y de techo alto, lo cual me hizo sentirme tan desamparado como un niño perdido en una gran ciudad. No había la menor señal de vida. Sólo yo me hallaba en ese salón imponente. Peor aún: estábamos la voz y yo. Pero la voz no era humana: no podía relacionarse con un ser de carne y hueso. Me hallaba bajo la impresión de que miles de ojos malignos, también sin vida, estaban mirándome desde las paredes, y de que millones de seres minúsculos e invisibles acechaban mi pensamiento. —Por favor, no nos haga perder tiempo, que hay otros en turno –dijo la voz. No es fácil explicar lo que esas palabras significaron para mí. Sentí que alguien iba a entrar, que ya no estaría más tiempo solo, y volví la cara hacia la puerta. No me había equivocado; una mano sujetaba el borde de la gran hoja de madera brillante y la empujaba hacia adentro, y un pie se posaba en el umbral. Por la abertura de la puerta se advertía que afuera había poca luz. Sin duda era la hora indecisa entre el día que muere y la noche que todavía no ha cerrado. En medio de mi terror actué como un autómata. Me lancé impetuosamente hacia la puerta, empujé al que entraba y salté a la calle. Me di cuenta de que alguna gente se alarmó al verme correr; tal vez pensaron que había robado o que había sido sorprendido en el momento de robar. Comprendía que llevaba el rostro pálido y los ojos desorbitados, y de haber habido por allí un policía, me hubiera perseguido. De todas maneras, no me importaba. Mi necesidad de huir era imperiosa, y huía como loco. Durante una semana no me atreví a salir de la casa. Oía día y noche la voz y veía en todas partes los millares de ojos sin vida y los centenares de cabezas sin cuerpo. Pero en la 312 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS octava noche, aliviado de mi miedo, me arriesgué a ir a la esquina, a un cafetucho de mala muerte, visitado siempre por gente extraña. Al lado de la mesa que ocupé había otra vacía. A poco, dos hombres se sentaron a ella. Uno tenía los ojos sombríos; me miró con intensidad y luego dijo al otro: —Ese fue el que huyó después que ya estaba… Yo tomaba en ese momento una taza de café. Me temblaron las manos con tanta violencia que un poco de la bebida se me derramó en la camisa. Ahora estoy en casa, tratando de lavar la camisa. He usado jabón, cepillo y un producto químico especial para el caso que hallé en el baño. La mancha no se va. Está ahí, indeleble. Al contrario, me parece que a cada esfuerzo por borrarla se destaca más. Mi mal es que no tengo otra camisa ni manera de adquirir una nueva. Mientras me esfuerzo en hacer desaparecer la mancha oigo sin cesar las últimas palabras del hombre de los ojos sombríos: —… Después que ya estaba inscrito… El miedo me hace sudar frío. Y yo sé que no podré librarme de este miedo; que lo sentiré ante cualquier desconocido. Pues en verdad ignoro si los dos hombres eran miembros o eran enemigos del Partido. El indio Manuel Sicuri Manuel Sicuri, indio aimará, era de corazón ingenuo como un niño; y de no haber sido así no se habrían dado los hechos que le llevaron a la cárcel en La Paz. Pero además Manuel Sicuri podía seguir las huellas de un hombre hasta en las pétreas vertientes de los Andes y esa noche hubo luna llena, cosas ambas que contribuyeron al desarrollo de esos hechos. El factor más importante, desde luego, fue que el cholo Jacinto Muñiz tuviera que huir del Perú y entrara en Bolivia por el Desaguadero, lo cual le llevó a irse corriendo, como un animal asustado, por el confín del altiplano, obsedido por la visión de un paisaje que le daba la impresión de no avanzar jamás. El cholo Jacinto Muñiz fue perseguido de manera implacable, primero en el Perú, desde más allá del Cuzco, y después por los carabineros de Bolivia que recibían de tarde en tarde noticias de su paso por las desoladas aldeas de la puna. Jacinto Muñiz no podía liberarse de esa persecución, pues había robado las joyas de una iglesia, y eso no se lo perdonarían ni en el Perú ni en Bolivia; y para fatalidad suya era fácil de identificar porque tenía una cicatriz en la frente, desde el pelo hasta el ojo derecho. Cuando llegó a la choza del indio Manuel Sicuri el cholo Jacinto Muñiz contó que ésa era la huella de una caída, lo cual desde luego era mentira. Manuel Sicuri cuidaba de un rebaño de ovejas y de nueve llamas; las ovejas llevaban prendidas en la lana, a medio lomo, cintas de color azul, lo que servía para identificarlas como de su propiedad. Esa medida sobraba, porque no era fácil que en aquella zona sus ovejas se mezclaran con otras, ya que no había más en millas a la redonda; pero era la costumbre de los aimarás del altiplano y Manuel Sicuri seguía la costumbre. De seguir la costumbre en todo su rigor, sin embargo, quien debía cuidar de los animales era María Sisa, la mujer de Manuel, y además debía sembrar la papa y la quinua y la cañahua –los cereales de la puna–, pues el hombre debía irse a trabajar a La Paz o tal vez a las minas. Pero resultaba que no sucedía así porque Manuel era huérfano de padre y madre y tenía tres hermanitos –dos de ellos hembras– y él quería a esos niños con toda la fuerza de su alma. Además, María estaba embarazada. Propiamente, María tenía siete meses de embarazo. 313 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS A medida que se extiende hacia el sudoeste, en dirección a las altas cumbres de la Cordillera Occidental, el altiplano va haciéndose menos fértil. Es una vasta extensión llana como una mesa. El aire transparente y frío es limpio y seco, sin gota de humedad. Cada vez más, son escasas las viviendas, y cada vez más va acentuándose en la tierra el cambio de color; pues hacia el norte es gris y en ocasiones amarilla y verde, mientras que hacia el sur va tomándose pardusca. El grandioso paisaje es de una impresionante hermosura y de aplanadora soledad. Cuando comienzan las primeras estribaciones de la Cordillera hacia el sudoeste –que son sucedidas más tarde por otras eminencias peladas de nevadas cumbres, y después por otras y otras más– comienzan también las enormes arrugas en el lomo de la montaña, sin duda los canales por donde en épocas lejanas corrieron aguas despeñadas. Pero eso es ya cayendo hacia el lado de Chile; y Manuel Sicuri tenía su choza en tierras de Bolivia. El indio podía tender la vista en redondo y durante leguas y leguas no veía vivienda alguna. Su casa estaba hecha de tierra, y su propia madre había ayudado a levantarla. No había ventana para que no entrara el viento helado de la Cordillera, y sólo tenía una puerta que daba al este. De noche se quemaba la boñiga de las llamas y hasta de las ovejas, que Manuel iba recogiendo sistemáticamente día tras día; y su fuego era la única luz y el único calor de la vivienda. No había habitación alguna, sino que todo el cuadro encerrado en las paredes de la choza era usado en común. Los tres niños y el indio Manuel Sicuri y su mujer embarazada dormían juntos, sobre pieles de oveja, en el piso de tierra. En un rincón había un viejo arcón en que se guardaban ropas que habían sido del padre y de la madre de Manuel, cortos calzones de lana y faldas y chales de colores, los zarcillos de oro de María y los trajes de boda de la pareja, alguna loza de desconocido origen y un pequeño sombrerito negro de fieltro que usó María en la peregrinación a Copacabana, a orillas del Titicaca. Encima del arcón se amontonaban las pieles de las ovejas que habían muerto o habían sido sacrificadas el último año. El arcón quedaba en el rincón más lejano de la izquierda, según se entraba; en el primero del mismo lado estaba amontonado el chuño, y entre el chuño y el arcón, la lana, la lana que pacientemente iba hilando María Sisa, la mayor parte de las veces mientras se hallaba sentada a la puerta de la choza. Junto a la lana dormían los perros, dos perros flacos, con los costillares a flor de piel, que no tenían función alguna y se pasaban los días recostados o caminando sin rumbo fijo por el altiplano, a veces corriendo tras las ovejas. En el primer rincón de la derecha, con el hierro contra el piso, estaba el hacha. Esa hacha, en realidad, no tenía uso ni nadie en la familia sabía por qué estaba allí. Tal vez el padre de Manuel Sicuri, que vivió hacia el norte, había sido leñador, aunque no era posible saber dónde ya que en la zona no había bosques; tal vez se la vendió, a cambio de una o dos parejas de llamas, algún cholo que pasó por la región. Pero el hacha era reverentemente guardada porque cierta vez, estando Manuel recién nacido, hubo un invierno muy crudo y los pumas bajaron de la Cordillera en pos de ovejas; y en esa ocasión el hacha fue útil, pues con ella mató el padre a un puma que llegó hasta la puerta misma de su choza. Eso había sucedido, desde luego, más hacia el nordeste; una vez muerto el padre, al mudarse hacia el sur, Manuel Sicuri se llevó el hacha. A menudo Manuel jugaba con ella. Ocurría que en las tardes de buen tiempo él les contaba a los yokallas y a María cómo había sido el combate entre la fiera y su tata; entonces él mismo hacía el papel de puma, y se acercaba rugiendo, en cuatro pies, dando brincos, hasta la misma puerta. Los niños reían alegremente, y Manuel también. De pronto él salía corriendo, cogía el hacha y hacía el papel de su padre; se 314 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS plantaba en la puerta, daba gritos de cólera, blandía el arma y la dejaba caer sobre el cráneo del animal; a esa altura, Manuel volvía a hacer el papel del puma, y caía de lado, rugiendo de impotencia, agitando las manos y simulando que eran garras. Cuando el puma estaba ya muerto, tornaba Manuel a ser el padre, sin perjuicio de que hiciera también de oveja y balara y corriera dando los saltos de los corderos, imitando el miedo de los tímidos animales. Toda la familia reía a carcajadas, y Manuel reía más que todos. En realidad, Manuel reía siempre y a toda hora estaba dispuesto a jugar como un niño. Uno de esos atardeceres, cuando la luz de julio en el altiplano era limpia y el aire cortante, los perros comenzaron a ladrar. Ladraban insistentemente, pero no a la manera en que lo hacían cuando corrían tras una oveja o cuando –lo que pasaba muy pocas veces– algún cóndor volaba sobre el lugar dejando su sombra en la tierra, sino que sus ladridos eran a la vez de sorpresa y de cólera. Entonces Manuel fue a ver lo que pasaba. Dio la vuelta a la casa y al corral, que quedaba al oeste de la vivienda y era también de tierra. Allá, a la distancia, hacia la caída del sol, se veía avanzar un hombre. Ese hombre era el cholo Jacinto Muñiz. Cuando se acercaba, una hora después, casi al comenzar la noche, Manuel, la mujer y los pequeños se reunieron tras el corral. Por primera vez en mucho tiempo aparecía por allí un ser humano. Evidentemente el hombre hacía grandes esfuerzos para caminar, lo cual comentaban Manuel y su mujer. Los niños callaban, asustados. De haber sido un conocido, o siquiera un indio como ellos, que usara sus ropas y tuviera su aspecto, Manuel hubiera corrido a darle encuentro y tal vez a ayudarle. Pero era un extraño y nadie sabía qué le llevaba a tan desolado sitio a esa hora. Lo mejor sería esperar. Cuando estuvo a cincuenta pasos, el hombre saludó en aimará, si bien se notaba que no era su lengua. Manuel se le acercó poco a poco. María espantó los perros con pedruscos y pudo oír a los dos hombres hablar; hablaban a distancia, casi a gritos. El forastero explicó que se había perdido y que se sentía muy enfermo; dijo que tenía sed y hambre y que quería dormir. Su ropa estaba cubierta de polvo y su escasa barba muy crecida. Pidió que le dejaran descansar esa noche, y antes de que su marido respondiera María dijo, también a gritos, que en la vivienda no había donde. Aunque hablaba aimará se apreciaba a simple vista que ese hombre no era de su raza ni tenía nada en común con ellos; pero además su instinto de mujer le decía que había algo siniestro y perverso en ese duro rostro que se acercaba. Ella era muy joven y Manuel no llegaba a los veinte años, y ante el extraño, que tenía figura de hombre maduro, ella sentía que ellos eran unos yokallas, unos niños desamparados. Pero Manuel no era como su mujer; Manuel Sicuri era confiado, de corazón ingenuo, y por otra parte sabía que muchas veces Nuestro Señor se disfrazaba de caminante y salía a pedir posada; eso había ocurrido siempre, desde que tata Dios había resucitado, y debido a ello era un gran pecado negar hospitalidad a quien la pidiera. En suma, aquella noche el cholo peruano Jacinto Muñiz, prófugo de la justicia en dos países, durmió sobre pieles de oveja en la choza de Manuel Sicuri. María Sisa se pasó la noche inquieta, sin poder pegar ojo, atenta al menor ruido que proviniera del sitio donde se había echado Jacinto Muñiz. Pero Jacinto Muñiz durmió, y lo hizo pesadamente, con los huesos agobiados de cansancio. Había bebido pito e infusión de coca, que la propia María le había preparado. Ni siquiera se quitó la chaqueta. Estaba durmiendo todavía cuando Manuel Sicuri salió de la vivienda. Al despertar vio a María Sisa agachada ante una vasija de barro que colgaba de tres hierros colocados en trípode, hacia el último rincón derecho de la casucha; abajo de la vasija había fuego de boñiga de llamas. María cocinaba chuño con carne seca de carnero. Los tres niños 315 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS estaban sentados junto a la puerta, charlando animadamente. María se levantó y se dobló otra vez hacia el fuego, de manera que se le vieron las corvas. Jacinto Muñiz se sentó de golpe y se pasó la mano por la cara. María Sisa se volvió, tropezó con la cicatriz sobre el ojo y sintió miedo. El párpado estaba encogido a mitad del ojo, y eso le hacía formar un ángulo; la parte interior del párpado resaltaba en el ángulo, rojiza, sanguinolenta, y debajo se veía el blanco del ojo casi hasta donde la órbita se dirigía hacia atrás. Aquello por sí solo impresionaba de manera increíble, pero resultaba además que en medio de ese ojo desnaturalizado había una pupila dura, siniestra, fija y de un brillo perverso. María Sisa se quedó como hechizada. Entonces fue cuando el extraño explicó que se había hecho esa herida al caerse, muchos años atrás. María esperó que el hombre se pusiera de pie, se despidiera y siguiera su camino. Pero él no lo hizo, sino que se quedó sentado y mirándola con una fijeza que helaba la sangre de la mujer en las venas. Ella estaba acostumbrada a los ojos honrados de su marido y a los tímidos y tristes de las ovejas y las llamas o a los humildes y suplicantes de sus perros. Para disimular su miedo se dirigió a los niños diciéndoles trivialidades y su sonora lengua aimará no daba la menor señal de su terror. Pero por dentro el pavor la mataba. En cambio Manuel Sicuri no sintió miedo. Ese día volvió más temprano que otras veces, y al ruido de las ovejas y al ladrido de los perros salió su mujer a decirle, con visible inquietud, que el hombre seguía en la casa y que no había hablado de irse. Manuel Sicuri dijo que ya se iría; entró, charló con Jacinto Muñiz como si se tratara de un viejo conocido y le ofreció coca. Después, sentado en cuclillas, oyó la historia que quiso contarle el peruano. —Vengo huyendo de más allá del Desaguadero, del Perú –explicó señalando vagamente hacia el noroeste– porque el gobierno quería matarme. Un gamonal me quitó la mujer y las tierras y yo protesté y por eso quieren matarme. Eso podía entenderlo muy bien Manuel Sicuri; también en Bolivia, durante siglos, a ellos les habían quitado las tierras y las mujeres, y su padre le había contado que cierta vez, cuando todavía no soñaba casarse con su madre, miles de indios corrieron por la puna, en medio de la noche, armados de piedras y palos, en busca de un Presidente que huía hacia el Perú después de haber estado durante años quitándoles las tierras para dárselas a los ricos de La Paz y Cochabamba. —Si saben que estoy aquí me buscan y me matan. Yo me voy a ir tan pronto me sienta bien otra vez. Además, yo voy a pagarte –dijo en peruano. Manuel Sicuri no respondió palabra. No le gustó oír hablar de que le pagaría, pero se lo calló. ¿Y si resultaba que ese hombre, con su terrible aspecto, era el propio Nuestro Señor que estaba probando si él cumplía los mandatos de Dios? De manera que se puso a hablar de otras cosas; dijo que esa noche seguramente habría helada, porque había cambio de luna, de creciente a llena, y la luna llevaba siempre frío. Con efecto, así ocurrió. Manuel oyó varias veces a las ovejas balar y se imaginaba la puna iluminada en toda su extensión mientras el helado viento la barría. Muy tarde se quejó uno de los yokallas; Manuel se levantó a abrigar al grupo y el peruano preguntó, en las sombras, qué ocurría. A Manuel le inquietó largo rato la idea de que el peruano no estuviera dormido. Pero se abandonó al sueño y ya no despertó hasta el amanecer. El frío era duro, y hasta el horizonte se perdían los reflejos de la escarcha. Había que esperar que el sol estuviera alto para salir; y como se veía que el día iba a ser brumoso, tal vez de poco o ningún sol fuerte, Manuel empezó a llevar afuera las papas de la última cosecha para convertirlas en chuño deshidratándolas en el hielo. 316 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS En ese trabajo estaba, a eso de las siete de la mañana, cuando los perros comenzaron a ladrar mirando hacia el norte. También Manuel miró; un hombre se veía avanzar, un hombre como él, de su raza. Manuel entró en su casa. —Viene gente –dijo, dirigiéndose más al cholo peruano que a su mujer. Entonces Manuel Sicuri vio a Jacinto Muñiz perder la cabeza. Su miedo fue súbito; se levantó de golpe, apoyándose en una mano, y sus negros ojos se volvieron, como los de una llama asustada, a todos los rincones de la choza. —¡Tengo que esconderme –dijo–, tengo que esconderme, porque si me cogen me matan! —Aquí no –respondió calmadamente, pero asombrado, Manuel Sicuri—; aquí no es Perú. –¡Sí, yo lo sé, pero es que yo herí al gamonal y parece que murió! ¡Si me cogen me matan! Manuel Sicuri y María Sisa se miraron como interrogándose. A partir de ese momento, María sabía que sus temores eran fundados; y también a ella le dio miedo, tanto miedo como al extraño. Manuel dudó todavía, sin embargo. Con indescriptible rapidez pensó lo que debía hacerse; corrió hacia el arcón, tiró las pieles de ovejas en tierra y separó el arcón de la pared en forma tal que entre el mueble y el rincón podía caber un hombre. —Ven aquí –dijo. El cholo corrió y de un salto se metió allí; con toda premura Manuel fue tirando las pieles sobre él y el arcón. Nadie podía sospechar que allí había un hombre. Luego, volviéndose a los niños, que habían visto todo aquello en silencio, les ordenó que se callaran y que a nadie dijeran nada; a seguidas volvió a su trabajo afuera, como si no hubiera visto al indio que avanzaba por la alta pampa. Resultó que el hombre era un chasquis, esto es, un correo enviado a recorrer las distantes y perdidas viviendas de esa zona para informar que se buscaba a un cholo peruano con una cicatriz en la frente; a juicio del mallcu, es decir del jefe indígena que había mandado al chasquis a ese recorrido, el prófugo buscaba cruzar hacia Chile, pero en vez de dirigirse hacia el sudoeste desde el último sitio en que se le había visto, caminaba en derechura al sur, lo que indicaba que debía pasar por allí. —No, no ha pasado por aquí –explicó Manuel. El chasquis se había sentado en cuclillas y bebía chicha que se guardaba en una vasija de barro. María no hallaba donde poner los ojos, pero Manuel Sicuri se había vuelto impenetrable. Estaba él también en cuclillas y preguntó al visitante de dónde venía y cuánto hacía que se hallaba en camino y cómo estaban en su casa. Hablaba lentamente. Se refirió a la helada y dijo que el invierno iba a ser muy duro. Demoró mucho en esa charla antes de abordar el asunto; pero al fin lo hizo. —¿Por qué buscan a ese peruano? –preguntó. —Robó una iglesia allá en su tierra –dijo el chasquis robó la corona de la Virgen y el cáliz y el manto de tatica Jesús Nazareno, que tenía oro y piedras finas. Manuel estuvo a punto de venderse. Vio a su mujer mirarle con una fijeza de loca y él mismo sintió que la cabeza le daba vueltas. Tuvo que apoyarse en tierra con una mano. ¡De manera que el cholo Jacinto Muñiz había robado a mamita la Virgen! Pero ya él había dicho que no había pasado por ahí, y decir lo contrario era probablemente buscarse un lío con las autoridades. Con el pretexto de seguir regando las papas en la escarcha, María salió. Manuel pensaba: “Si digo ahora que está aquí van a llevarme preso por esconderlo; si no digo nada, tata Dios va a castigarme, se me morirán las ovejas y las llamas y tal vez ni nazca mi 317 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS hijo”. No descubría su emoción, no denunciaba su pensamiento, pues seguía con su rostro hermético, sus ojos brillantes, sus rasgos inmóviles, cerrada la boca que era tan propensa a la risa; pero por dentro estaba sufriendo lo indecible. Entonces sucedió lo que más deseaba en tal momento: el chasquis se levantó y dijo que iba a seguir su camino. Y he aquí que sin saber por qué, aunque sin duda llevado a ello por el miedo, Manuel Sicuri se levantó también y explicó que iba a acompañarle, que iría con él hasta una pequeña comunidad de cuatro chozas que quedaba casi en las faldas de la Cordillera Real, cuyas nevadas cumbres se veían en sucesión hacia el este y el sur. Tendría que caminar tres horas de ida y tres de vuelta. Pero Manuel Sicuri lo haría porque necesitaba saber qué pensaba el chasquis. A lo mejor el chasquis había visto algo, sorprendido una huella, un movimiento sospechoso bajo las pieles de oveja, y se iría sin dar señales de que sabía que el cholo Jacinto Muñiz se hallaba escondido en la casa de Manuel Sicuri. Así, pues, dijo que iría con él; y después de haber caminado unos cinco minutos dejó al chasquis solo y volvió al trote. —Cuando estemos lejos, a mediodía, sacas de ahí al peruano y que se vaya. Dile que ande de prisa y derecho hacia la caída del sol; por ahí no hay casas ni va a encontrar gente. Esto fue lo que habló con su mujer, pero como el chasquis podía estar mirando, quiso despistarlo y entró a su choza. Después explicó que había vuelto a la vivienda para coger coca. Y sin más demora emprendió la marcha por la helada puna en cuya amplitud rodaba sin cesar un viento duro y frío. Así fue como actuó Manuel Sicuri durante esa angustiosa mañana. De manera muy distinta sintió y actuó el cholo peruano Jacinto Muñiz. En el primer momento, cuando supo que llegaba un hombre, el miedo le heló las venas y le impidió hasta pensar. En verdad, sólo se le había ocurrido esconderse, sin que atinara a saber dónde; y cuándo Manuel Sicuri eligió el escondite y le llevó allí, él le dejó hacer sin saber claramente lo que estaba ocurriendo. Las pieles le ahogaban, aunque de todas maneras hubiera sentido que se ahogaba aún estando a campo abierto. El oyó al chasquis llegar y en ese momento su miedo aumentó a extremos indescriptibles; le oyó hablar de él mismo y entonces empezó a olvidar su terror y a poner toda su vida en sus oídos. Cuánto tiempo transcurrió así, sintiéndose presa de un pavor que casi le hacía temblar, era algo que él no podía decir. Pero es el caso que cuando Manuel Sicuri dijo que no había pasado por allí sintió que empezaba a entrar en calor y cinco minutos después estaba sereno, otra vez dueño de sí y dispuesto a acometer y a luchar si alguien pretendía cogerle. La conversación entre Manuel y el chasquis debió durar media hora, y antes de que hubiera transcurrido la mitad de ese tiempo el cholo Jacinto Muñiz se sentía seguro. Muchas palabras se le perdían, puesto que él no hablaba aimará como un indio, sino lo necesario para entenderse con ellos; y mientras los dos hombres hablaban y él seguía a saltos la charla, comenzó a pensar en otra cosa; sería más propio decir que comenzó a sentir otra cosa. De súbito, y tal vez como reacción contra su pavor, Jacinto Muñiz recordó a la mujer de Manuel Sicuri tal como la había visto el día anterior, agachada frente al fuego. Ella le daba la espalda y su posición era tal que la ropa se le subía por detrás hasta mostrar las corvas. Jacinto Muñiz había pensado: “Tiene buenas piernas esa india”, idea que le estuvo rondando todo el día y toda la noche, al extremo de que lo tenía despierto cuando Manuel Sicuri se levantó para abrigar a los niños. Ahí, en su escondite, Jacinto Muñiz veía de nuevo las piernas de la mujer e incontenibles oleadas de calor le subían a la cabeza. Al final ya no tenía más que eso en la mente y en el cuerpo. 318 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Pero Jacinto Muñiz no pensaba atacar a la mujer. En el fondo de sí mismo lo que le preocupaba era huir, salvarse, alejarse de allí tan pronto como pudiera, sobre todo después de saber que ya la mujer y su marido estaban enterados de cuál había sido su crimen. La idea de atacarla le vino más tarde, cuando, a poco de haberse ido Manuel Sicuri con el chasquis, la mujer retiró las pieles que lo cubrían y le dijo que saliera. Ella le explicó que debía irse, y por dónde y a qué hora, y cuando él preguntó por Manuel ella cometió el error de decirle que estaba acompañando al chasquis. Con su repelente ojo de párpado cosido, Jacinto Muñiz miró fijamente a María. María tenía el negro pelo partido al medio y anudado en moño sobre la nuca; era de piel cobriza, tirando a rojo, de delgadas cejas rectas y de ojos oscuros y almendrados, de altos pómulos, de nariz arqueada, dura pero fina, y de gran boca saliente. Era una india aimará como tantas otras, como millares de indias aimarás, bajita y robusta, pero tenía la piel limpia en los brazos y las piernas y era joven; estaba embarazada, ¿pero qué le importaba eso a él, un hombre acosado, un hombre en peligro que estaba huyendo hacía casi un mes? Sintiéndose fuera de sí y a punto de perder la razón, Jacinto Muñiz dijo que sí, que se iría, pero que le diera charqui o quinua o cañahua, algo en fin con qué comer en el camino. María Sisa también tenía miedo, como lo había tenido Jacinto Muñiz y como lo había tenido Manuel Sicuri. Pero además María sentía asco de ese hombre. ¡Por la Virgen de Copacabana, ese bandido había robado una iglesia y estaba en su casa! Lo que ella quería era que se fuera inmediatamente. —No hay charqui y tenemos muy poca quinua y muy poca cañahua –dijo secamente mientras vigilaba los movimientos del cholo. —Dame chuño entonces –pidió él. María quería decirle que no. Tata Dios iba a castigarla si le daba comida a su enemigo. Pero tal vez si le negaba el chuño, que estaba a la vista en el rincón, el hombre diría que no se iba. Llena de repulsión se encaminó al rincón y se agachó para recoger el chuño. Para fatalidad suya los niños estaban afuera, regando papas sobre la escarcha. El ataque fue tan súbito y los hechos se produjeron tan de prisa que María no pudo describirlos más tarde. Cuando se agachaba el hombre se lanzó sobre ella y la agarró fuertemente por los hombros, forzando éstos de tal manera, hacia un lado, que María cayó de espaldas. Como era una mujer joven y fuerte se defendió con las piernas, pero al parecer aquello enfureció al peruano o sin duda lo excitó más. María levantó los brazos y no lo dejaba acercarse. No gritó propiamente, porque en ese momento perdió del todo su miedo y se sintió colérica, pero comenzó a decirle al atacante cosas en voz tan alta que los niños corrieron y uno de ellos, el mayor, agarró al hombre por la ropa. Jacinto Muñiz pegó al niño con un codo y lo lanzó a tierra. Había ocurrido que la vasija con la chicha había sido dejada en el suelo, cerca de la puerta, donde la había puesto Manuel Sicuri después de haberle servido al chasquis; el atacante la vio y la tomó en una mano. María quiso evitar el golpe porque pensó: “Va a matar a mi niñito”. “Mi niñito” era, desde luego, el que llevaba en el vientre. Y ese pensamiento la turbó. No tuvo, pues, serenidad bastante para defenderse, y la vasija golpeó sobre su frente, rompiéndose en innúmeros pedazos. María sintió el deslumbramiento del golpe y algo cálido que le corría a los ojos. Debió perder el conocimiento, puesto que a poco comprendió que el peruano estaba violándola. Pero su indignación y su asco eran tan grandes que ellos le dieron fuerzas, y logró, doblando la quijada del hombre, quitárselo de encima. Entonces se puso en pie de un salto y corrió como despavorida a través 319 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS de la puna, volviendo el rostro cada quince segundos para asegurarse de que él no la seguía. El hombre salió a la puerta y comenzó a correr tras ella. Pero sucedió que el llanto de los niños, las voces de María y el ruido de la lucha excitaron a los perros, y ambos se lanzaron tras Jacinto Muñiz. Este se agachó varias veces para coger piedras y tirárselas a los animales. Estaba como loco, y el rojizo párpado levantado se le veía como una brasa en medio de la noche. Comprendió al fin que no podría alcanzar a María Sisa; volvió entonces a la choza, recogió su sombrero, se llenó los bolsillos de chuño, sacó de las vasijas en que se guardaban coca y lejía y salió de nuevo. Desde lejos María le vio salir y le vio irse huyendo por detrás del corral; hacia el oeste, a toda carrera, como espantado por algún enemigo invisible. En el día sin sol, pero sin niebla, su figura se fue alejando, tornándose cada vez más pequeña, mientras la mujer lloraba de miedo y de vergüenza sin atreverse a volver a su choza. Todavía le quedaban a María Sisa –y sin duda también a los niños, si bien tal vez ellos no comprendían lo sucedido a pesar de que veían a María sangrando por la frente– unas cinco horas de angustia antes de que volviera Manuel Sicuri. Pero ocurrió que Manuel retornó antes. Llevaba dos horas de marcha junto al chasquis y estaba ya seguro de que éste no tenía sospechas de que el peruano se encontraba en su casa, cuando le dio al propio chasquis por decir que quizás sería bueno que él volviera a su vivienda. —Tu mujer y los niños están solos, y ese mal hombre puede llegar allá. Estuvo preso en su tierra por una muerte, me dijo el mallcu, y a eso se debe que tenga una cicatriz sobre el ojo. ¿Sí? Manuel Sicuri se quedó mirando al chasquis. Este no era capaz de adivinar lo que estaba pasando en tal momento por la cabeza de Manuel Sicuri. Jacinto Muñiz estaba en su casa y seguramente había oído desde su escondite cuanto ellos hablaron. Tal vez le diera miedo a Jacinto Muñiz y por miedo de que le denunciaran matara a María y a los yokallas. Era un hijo del demonio el hombre que había robado la corona de Mamita ¿Qué no sería capaz de hacer? —Sí –dijo Manuel Sicuri–. Hablas bien, chasquis. Yo me devuelvo. Se devolvió, pero no podía caminar a su paso normal; algo le hacía correr a trote corto, algo que él no quería definir. Podía ser temor a tata Dios; quizá tata Dios iba a ponerse bravo con él por haber dado auxilio al cholo. Podía ser un oscuro sentimiento con respecto a María; no le había gustado el extranjero y se lo había dicho. ¿Qué hacía Jacinto Muñiz despierto a medianoche? Por momentos el indio Manuel Sicuri aumentaba la velocidad de su trote. Iba siguiendo sus propias huellas y las del chasquis, a veces desaparecidas donde había muchas piedras, esas menudas y abundantes piedras del altiplano, y a trechos grabadas en el polvo o en las plantitas rastreras que quedaban aplastadas durante largo tiempo después de haber sido pisadas. El día iba aclarando lentamente, de manera que de vez en cuando él podía ver su sombra, una sombra vaga, y calcular la hora. Era bastante más allá del mediodía. El viento seguía fuerte y frío, pero el trote le producía calor. Poco a poco, a fuerza de atender a la regularidad de su paso, Manuel Sicuri fue dejando de pensar. Pasada la primera hora de marcha alcanzó a ver su casa; se veía como de humo, perdida en el horizonte y muy pequeña. No había nadie cerca; no se distinguían ni las llamas ni las ovejas ni a María. Tal vez nada había sucedido. Mantuvo su paso. Lentamente la choza fue destacándose y creciendo y la puna ampliándose, a la vez que la luz iba aumentando y los nacientes colores de la tierra, muy débiles de por sí, iban cobrando seguridad. Oyó los perros ladrar y después los vio correr hacia él. 320 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Cuando llegó a la puerta iba a reírse contento, pues nada había ocurrido; María estaba en cuclillas, de espaldas, y los niños, silenciosos, se agrupaban en un rincón. Pero entonces María volvió el rostro y Manuel Sicuri vio la herida en su frente. —¿Cómo fue? –preguntó. Su mujer empezó a llorar sin hacer gesto alguno. —¿El peruano, fue el peruano? Ella dijo que sí con la cabeza; después, secándose las lágrimas, se puso a relatar el atropello. Los niños la oían sin moverse de su rincón. Al principio Manuel oyó a María sin decir palabra, pero el aspecto que iba cobrando su rostro denunciaba fácilmente lo que sucedía en su interior. Comenzó como si un golpe lo hubiera atontado, después los ojos se le fueron transformando y cobrando un brillo metálico que nunca antes habían tenido; la boca se le endurecía segundo a segundo. María Sisa contaba y contaba, con sus rutilantes y cortantes palabras aimarás, sin alzar la voz, gesticulando a veces, señalando de pronto el rincón de los chuños donde había sido atacada. Llevaba todavía la palabra cuando Manuel Sicuri vio el hacha, aquella hacha con que su padre había dado muerte al puma; y dejó a María Sisa con la palabra en la boca antes de que se acercara al final del relato. De un salto Manuel Sicuri corrió al rincón y cogió el hacha. —¿Por dónde se fue, por dónde se fue? –preguntaba el indio, con la ansiedad del perro de caza que ha olfateado en el aire la presencia de la pieza. Entonces el mayor de los yokallas, que había estado silencioso, intervino para señalar con su bracito mientras decía que hacia allá, hacia la Cordillera Occidental. Manuel se echó el hacha al hombro y corrió; dio la vuelta a la vivienda, pasó tras el corral, se detuvo un momento para reconocer las huellas y emprendió de nuevo el trote. Ya no perdería las huellas ni durante un minuto. De nada valió que María Sisa corriera tras él y le llamara a voces. Animados como si se tratara de un juego, los perros corrieron también, soltando ladridos, pero no tardaron en regresar. Por la alta planicie, a esa hora iluminada en toda su extensión por el sol del invierno, se perdió Manuel Sicuri tras las huellas de Jacinto Muñiz. A la caída de la tarde alcanzó a ver una figura moviéndose en la lejanía. Pronto iba a oscurecer, pero sin duda que ya estaba subiendo, tras las faldas de la Cordillera, la enorme luna llena, la clara, la casi blanca luna llena invernal. Así, aquel hombre que marchaba penosamente hacia el oeste no se le perdería en las sombras. No tenía hacia dónde ir que él no le viera. No había una casa, no había un árbol, no había una cañada en toda la extensión, ni a derecha ni a izquierda, ni hacia atrás ni hacia adelante; no había repliegue de terreno que pudiera ocultarlo; no había piedras grandes ni colinas y ni siquiera pajonales en la dilatada llanura; no había gente que le diera amparo ni animales entre los que ocultarse. Podía huir si le veía; pero acabaría cansándose, y él, Manuel Sicuri, no se cansaría. Un indio aimará no se cansa hora de hacerse justicia; puede esperar días y días, meses y meses, años y años, y no se apresura, no cambia su naturaleza, no da siquiera señales de su cólera. No descansa y no se cansa. Aquel hombre era el cholo Jacinto Muñiz, aquel hijo del demonio había muerto a otros hombres y había robado a mamita la Virgen y a tatica Dios el Nazareno; aquel salvaje había atropellado a María Sisa, su mujer, que esperaba un niño suyo, un varoncito como él. Nadie podría salvar a Jacinto Muñiz. Y a fin de evitar que mientras la luna subía y aclaraba la llanura el cholo peruano aprovechara la oscuridad para cambiar de dirección, Manuel Sicuri apresuró el paso con el propósito de alcanzarle pronto. 321 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS En verdad, Jacinto Muñiz se sentía ya a salvo. Su plan era caminar toda esa noche. No se cansaría, porque llevaba buena provisión de coca para mascar, y la coca le evitaría el cansancio. Aprovecharía la luna y marcharía derecho hacia la cordillera. Allí podría haber casas, tal vez algunas comunidades aimarás, y sin duda habrían enviado a ellas también chasquis anunciando su probable llegada; y ahora tenía encima dos delitos: uno en el Perú, el otro en Bolivia. Fue afortunado, porque María Sisa no había muerto; sin embargo la había atacado y ya debía saberlo su marido y probablemente también el chasquis, si había vuelto con él. De haber casas en las cercanías de la cordillera él las alcanzaría a ver con tiempo, antes del amanecer, puesto que la luna alumbraría toda la noche; en ese caso su plan era torcer rumbo al sur, lo más al sur que pudiera, hasta alcanzar un paso hacia Chile. Jacinto Muñiz ignoraba que para bajar a Chile hubiera debido tomar rumbo sudoeste desde el primer momento, y que aún así no era fácil que lograra salir de Bolivia sin ser apresado. No importaba; tenía coca y chuño, luego, podía resistir mucho todavía. Tan seguro estaba de su soledad que no volvía la vista. Tal vez de haberla vuelto otro hubiera sido su destino. Oscureció del todo y la luna no salía. Durante media hora Manuel Sicuri trotó derecho hacia el poniente. Sabía que esa era la dirección que llevaba el peruano y que no iba a cambiarla; se lo decía su instinto, se lo decía el corazón. Arreció el frío; comenzó a arreciar en el momento mismo en que el sol desapareció tras la mole de las montañas, y Manuel Sicuri se dijo que esa noche habría helada otra vez. El frío le quemaba las desnudas piernas, pero él apenas lo sentía; estaba acostumbrado y, además, esa noche no le afectaría nada. Mientras trotaba volvía la mirada hacia la Cordillera Real, que le quedaba a la espalda; sabía que la luna no tardaría en iluminar sus altos picos. Poco a poco la luna fue mostrando su radiante y dulce faz; fue elevándose como una gran ave de luz, apagando en sus cercanías las rutilantes estrellas que habían comenzado a aparecer. En diez minutos más la enorme llanura, la fría, la solitaria puna estaba llena de luz de un confín a otro. Con gran sorpresa, Manuel Sicuri notó que había acortado la mitad, por lo menos, de la distancia entre él y Jacinto Muñiz. Un indio del altiplano como él podía distinguir al otro claramente, con su traje negro destacándose sobre el fondo de la puna. Entonces aquel apresuró su trote, exigió de sus duras piernas mayor velocidad. De rato en rato iba pasándose el hacha del hombro derecho al izquierdo o del izquierdo al derecho. En el mango y en el hierro del hacha destellaba la luna. Manuel Sicuri no habría podido calcular la distancia en términos nuestros, porque no los conocía, pero a eso de las siete y media entre él y el peruano no había dos kilómetros de distancia. La solitaria cacería se aproximaba, pues, a su fin. Él lo sentía; él veía ya el final, y sin embargo su corazón no se apresuraba. Iba natural y resueltamente a convertir su resolución en hechos, y eso no le excitaba porque él sabía que así debía suceder y así tenía que suceder. Pero cuando la distancia se acortó más aún –lo cual era posible porque Jacinto Muñiz iba a paso normal mientras Manuel Sicuri corría al trote– el prófugo oyó las pisadas de se perseguidor; o quizá no las oyó sino que intuyó el peligro. El caso es que se detuvo y miró hacia atrás. Por el momento no debió ver nada, porque estuvo quieto, sin duda recorriendo con la vista la llanura durante algunos minutos. Pero al de un rato algo columbró; una mancha, de la cual salían brillos, marchaba hacia él. ¿Qué era? ¿Se trataba de alguna llama que pastaba a esa hora en la puna? Él no era práctico, no conocía la vida del altiplano. Podía ser una llama o un hombre; podía ser incluso un animal feroz, un perro perdido o un puma. Lo que se movía avanzaba rápidamente y él lo veía sin distinguirlo. Sintió miedo. 322 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS —¿Quién es? –gritó en castellano; y al rato preguntó a voces en aimará quién era. Pero no le contestó nadie. Su voz se perdió, desolada, trágicamente sola, en aquel desierto enorme. La hermosa luz lunar hacía más patética esa voz angustiada. —¿Quién es, quién es? –gritó de nuevo. Manuel Sicuri avanzaba, avanzaba sin tregua. El monstruo estaba allí, parado, sin moverse; estaba esperando. Tatica Dios lo tenía esperando, clavado a la tierra. Nadie salvaría a ese animal que había robado a la Virgen y que había atropellado a María Sisa, a su mujer María Sisa, que iba a tener un niñito suyo. Ya estaba a quinientos metros, tal vez a menos. Y Manuel Sicuri, que se sentía seguro de que la presa no se le iría, gritó entonces, sin dejar de correr: —¡Soy yo, Manuel Sicuri, asesino: soy yo que vengo a matarte! Claro, a esa distancia no era posible ver el rostro de Jacinto Muñiz, pero Manuel Sicuri podía adivinar cómo se había descompuesto; pues para que sufriera le había dicho él quién era, para que padeciera sabiendo que le había llegado su hora. Jacinto Muñiz quedó confundido. Pensó que lo que llevaba el indio sobre el hombro era un fusil, y en ese caso, ¿de qué le valía echar a correr? Pero vio que el indio seguía en su trote; distinguía ya su figura, un ente casi fantasmal, azul gracias a la luz de la luna, azul y negro; un ser terrible, una especie de demonio seguro de sí, cuyas piernas brillaban; algo indescriptible y sin embargo espantoso, de marcha igual, inexorable, mortal. —¡No, no me mates, hermano; hermanito, no me mates! Jacinto Muñiz dijo esto en español, y a seguidas se tiró de rodillas, las manos juntas, temblando, empavorecido. Toda esa noche era pavorosa, toda aquella inmensidad solitaria aterrorizaba, toda la dulce luz de la luna era un espanto. Él mismo oyó su voz como saliendo de otra parte. —¡No me mates, hermanito! ¡Te doy la corona, hermanito; toma la corona! Así, de rodillas como estaba, y con Manuel Sicuri ya a veinte metros de distancia, metió la mano en el pecho y sacó de él algo brillante, rutilante. Era la corona de la Virgen, la que había robado. La joya destelló, y cuando Jacinto Muñiz la lanzó fue como un pedazo de luna cayendo, rodando, saltando por la puna. Pero Manuel Sicuri no se detuvo a cogerla. Entonces el peruano se puso de pie y echó a correr. Trazando círculos, unas veces hacia el norte y otras hacia el este, yendo ya al sur, ya de nuevo al poniente, ahogándose, loco de terror, Jacinto Muñiz huía. Pero he aquí que a medida que huía aumentaba su pavor; su propia sombra moviéndose ante él cuando se dirigía al oeste, le llenaba de espanto. El helado viento zumbándole en los oídos contribuía a su miedo. Por encima de ese zumbido oía claramente las regulares y veloces pisadas de Manuel Sicuri, cuyo tremendo silencio era el de una fiera. —¡Hermanito, no me mates! –clamaba él, volviendo el rostro sin dejar de correr, más aterrorizado al percatarse de que el indio no llevaba un fusil, sino una hacha. Pero Manuel Sicuri no contestaba, no decía nada; sólo le seguía, le seguía infatigablemente, convertido por las sombras y la luz de luna en un fantasma tenebroso. Jacinto Muñiz tropezó con algunos pedruscos, resbaló y se cayó. Manuel Sicuri se acercó a diez pasos, tal vez a ocho. Jacinto Muñiz logró incorporarse, y se lanzó hacia el sur, derecho hacia el sur. Él delante y Manuel Sicuri atrás, corrieron en línea recta diez minutos, quince minutos, veinte minutos; y cada vez el indio estaba más cerca, cada vez sus pisadas eran más fuertes. La gran llanura esplendía cargada de luz y de silencio. Manuel Sicuri no tenía por qué preocuparse; esto es, no se sentía preocupado. Era una actitud muy aimará la suya, 323 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS aunque no sea fácil de comprender. El indio Manuel Sicuri iba a hacer justicia; estaba seguro de que no tardaría en hacerla. No había, pues, razón para que se excitara. Ese hombre que corría no podría salvarse; huiría cuanto quisiera, tal vez horas y horas, pero ellos dos estaban solos en la solitaria puna, y él, Manuel Sicuri, no se cansaría, no tropezaría con los khulas de la pampa, no caería; y poco a poco iba acercándose al monstruo; pie a pie, pulgada a pulgada, iba llegando a su meta. Jacinto Muñiz podía seguir huyendo. Eso no encolerizaba a Manuel Sicuri. Lo único que tenía él que hacer era mantener su paso, su trote seguro y constante, y no perder de vista al cholo. El cholo volvió a tropezar y cayó de nuevo. Eso le ocurría porque volvía la cara para ver a su perseguidor; le sucedía porque había sido perverso y tenía miedo. Manuel Sicuri se le acercó a tres pasos. De no haber sido él un indio aimará, dueño de sí mismo, le hubiera tirado el hacha y tal vez le hubiera herido. Pero podía también no herirle y entonces el otro ganaría tiempo mientras él volvía a recoger el arma. No; no había por qué adelantarse. Jacinto Muñiz caería en sus manos. Todavía podía esperar; es más, podía esperar toda esa noche y todo el día siguiente y toda una semana, y un mes y un año y una vida; lo que no podía hacer era actuar sin tino y perder su oportunidad. Pero el minuto fatal se acercaba de prisa. Jacinto Muñiz empezaba a sentir que se ahogaba, que perdía fuerzas. ¿Cuánto tiempo llevaba huyendo a locas por el iluminado altiplano? No lo sabía, y sin embargo a él le parecía una eternidad. Por momentos perdía la vista y toda aquella llanura le resultaba pequeña. Siguiendo círculos, dando vueltas, doblando de improviso, volvía a pasar por donde ya había pasado. Alcanzó a ver algo brillante ante sí y reconoció la corona. Pensó agacharse para cogerla, pero si se agachaba el indio iba a alcanzarle. Gritó entonces: —¡La corona, mira la corona; te regalo la corona! Y la señalaba con la mano, en un afán ridículo por distraer a Manuel Sicuri. Manuel Sicuri sí la vio; podía hacer eso, podía distinguir la corona y seguir su carrera con los ojos puestos en ella sin importarle si era una joya o no, propiamente sin pensar en ella. Porque Manuel Sicuri no pensaba en nada, ni siquiera en María; ya había pensado cuando cogió el hacha al salir de su casa. Lo que tenía que hacer ahora no era pensar, sino actuar. De manera inapreciable la luna había ido ascendiendo por un cielo brillante que el aire frío iba limpiando. Subía y subía mientras abajo los dos hombres corrían. Al fin, a eso de las diez, Manuel Sicuri se hallaba a un paso de Jacinto Muñiz. Pero ni aún en tal momento pensó estirar los brazos y usar su hacha. Todavía no. Era necesario estar seguro, golpear firme. Pero como el momento de actuar se acercaba se quitó el hacha del hombro y la sujetó por el hierro con la mano izquierda y por el cabo con la derecha. Jacinto Muñiz volvió una vez más la cabeza, y en ese instante comprendió que no había salvación para él. Entonces retornó a ser, de súbito, el hombre audaz y duro que había causado muertes y robado una iglesia. Lo pensó con toda rapidez, o quizá ni llegó a pensarlo porque lo llevaba en la sangre; se dijo: “Sólo luchar puede salvarme”. Y de golpe paró en seco y dio media vuelta. Pero Manuel Sicuri había pensado que eso podía suceder, o tal vez, como Jacinto Muñiz, no lo había pensado si no que lo llevaba por dentro. Es el caso que cuando el otro se detuvo él saltó de lado, con un brinco dado a dos pies, rápido como el de un bailarín. A tiempo que daba ese brinco blandió el hacha, la revolvió por debajo y la alzó. En tal momento Jacinto Muñiz se lanzó sobre él, y a la luz de la luna Manuel Sicuri vio algo que brillaba en su mano. 324 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS Como un relámpago le cruzó por la cabeza la idea de que se trataba de un cuchillo, y como un relámpago también saltó hacia atrás y dejó caer el hacha. El golpe fue seco, en el hueso del antebrazo, y Jacinto Muñiz cayó sobre su costado derecho, aunque no del todo sino doblado, casi de rodillas. A seguidas el peruano avanzó a gatas y con la mano izquierda se agarró al pie derecho de Manuel Sicuri; se sujetó allí con la fuerza de un animal salvaje. Manuel Sicuri temió que iba a caerse, y para librarse de ese peligro volvió a blandir el hacha y la dejó caer en el brazo izquierdo del cholo. Lo hizo con tal fuerza que oyó el chasquido del hueso. —¡Asesino! –gritó Jacinto Muñiz levantando la cabeza. Manuel Sicuri le vio esforzarse por ponerse de pie, apoyándose en los codos. Estaba ahí pegado a él, con los brazos inutilizados, y todavía su siniestro ojo resplandecía y en todo su rostro, iluminado por la luna, podían apreciarse el odio y la maldad. Entonces Manuel Sicuri levantó de nuevo el hacha y golpeó. Esta vez lo hizo más seguro de sí; golpeó en el cuello, cerca de la cabeza, inclinando el hacha con el propósito de que por lo menos una punta penetrara algo en el pescuezo del cholo. La cabeza de Jacinto Muñiz se dobló como la de un muñeco y golpeó la tierra. Manuel Sicuri se retiró un poco y se puso a oír la sonora respiración del herido, los débiles gemidos con que iba saliendo poco a poco de la vida, el barbotar de la sangre en su lento fluir. Tres o cuatro veces el cuerpo de aquel hombre se agitó de arriba abajo; al fin extendió los brazos y se quedó quieto, levemente sacudido por los estertores de la muerte. Al cabo de un cuarto de hora, cuando comprendió que no había peligro de que Jacinto se levantara a luchar de nuevo, Manuel Sicuri se sentó cerca de su cabeza y se puso a oír la cada vez más apagada respiración del moribundo. Puesto que iba a morir ya, Manuel Sicuri no volvería a golpearle, pero no se movería de allí mientras no estuviera seguro de que había expirado. La gran puna se dilataba bajo la luna y el viento frío sacudía la ropa del caído. Pero Manuel Sicuri no se movía; no se movería sino cuando supiera a ciencia cierta que su justicia estaba hecha. Casi a medianoche el ruido de respiración cesó del todo, el cuerpo se movió ligeramente y sus piernas temblaron. Manuel Sicuri puso su mano sobre la parte del rostro de Jacinto Muñiz que daba arriba y advirtió que ese rostro estaba frío como la escarcha. Entonces, a un mismo tiempo, Manuel comenzó a preparar su acullico de coca y ceniza y a pensar en María. En toda esa noche no había pensado en ella. Manuel Sicuri esperó todavía cosa de un cuarto de hora más, al cabo del cual, convencido de que el cholo Jacinto Muñiz jamás volvería a la vida, se levantó, se puso su hacha en el hombro y salió en busca de la corona. “Hay que devolvérsela a Mamita”, pensó. Y con la luna ya casi a medio cielo, el indio emprendió el retorno. Su mal estuvo en que no trotó a la vuelta, porque pensaba que llegaría a su casa a la salida del sol. Cuando fue a cruzar la puerta ya eran las siete y más, y allí estaba acuclillado, tomando pito, el chasquis del día anterior. El chasquis había caminado de noche para aprovechar la luna y arribó a la casa de Manuel Sicuri antes que él. El chasquis vio el hacha ensangrentada y Manuel Sicuri sabía que a un indio aimará de cuarenta años se le podía engañar una vez, pero no dos. Tuvo que contarlo todo, pues; y al terminar sacó del seno la corona. —Hay que llevársela a Mamita –dijo–. Quiero llevársela yo mismo, yo y María. Pero no pudo llevársela, porque así como él no podía engañar al chasquis, el chasquis no podía engañar a su mallcu ni su mallcu a los carabineros ni éstos al juez. El juez, a causa de que la ley lo ordenaba, dijo que Manuel Sicuri debía ir a la cárcel. 325 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS En la cárcel de La Paz, un día, Manuel contaba a sus compañeros cómo su padre había muerto un puma a hachazos. Él mismo hacía el papel de puma, y después el de su padre, y los indios presos reían a carcajadas. Viéndoles reír, Manuel Sicuri se puso de pronto serio. Ocurrió que en su cabeza estalló una pregunta, como de una tormenta estalla un rayo; una pregunta para la cual él no hallaba respuesta. Pues sucedía que su padre había muerto un puma a hachazos y nadie le había dicho nada y todo el mundo halló muy bien que lo hubiera hecho y no lo separaron a causa de ello de su yokalla, de él, Manuel Sicuri, que entonces estaba recién nacido. Con la misma hacha él había dado muerte a una fiera peor que aquel puma, y he aquí que el juez lo había hallado mal y lo había separado de su yokalla, tan pequeñito y tan desvalido. ¿Por qué, tatica Dios, sucedían cosas así? Pero Manuel Sicuri no hizo la pregunta en voz alta. Se había quedado súbitamente mudo; se encaminó a una ventana, se sentó allí, junto a las rejas, extrajo de su bolsillo coca y lejía y se puso a preparar su acullico. Sobre los techos de La Paz comenzaba a caer en tal momento una lluvia fina. Cuento de Navidad CAPÍTULO UNO MÁS ARRIBA del cielo que ven los hombres había otro cielo; su piso era de nubes, y después, por encima y por los lados, todo era luz, una luz resplandeciente que se perdía en lo infinito. Allí vivía el Señor Dios. El Señor Dios debía estar disgustado, porque se paseaba de un extremo al otro extremo del cielo. Cada zancada suya era como de cincuenta millas, y a sus pisadas temblaba el gran piso de nubes y se oían ruidos como truenos. Él Señor Dios llevaba las manos a la espalda; unas veces doblaba la cabeza y otras la erguía, y su gran cabeza parecía un sol deslumbrante. Por lo visto, algo preocupaba al Señor Dios. Era que las cosas no iban como Él había pensado. Bajo sus pies tenía la Tierra, uno de los más pequeños de todos los mundos que Él había creado; y en la Tierra los hombres se comportaban de manera absurda; guerreaban, se mataban entre sí, se robaban, incendiaban ciudades; los que tenían poder y riquezas y odiaban a los vecinos ricos y poderosos, formaban ejércitos y solían atacarlos. Unos se declaraban reyes, y mediante el engaño y la fuerza tomaban las tierras y los ganados ajenos; apresaban a sus enemigos y los vendían como bestias. Las guerras, las invasiones, los incendios y los crímenes comenzaban sin que nadie supiera cómo ni debido a qué causa, y todos los que iniciaban esas atrocidades decían que el Señor Dios les mandaba hacerlas; y sucedía que las víctimas de tantas desgracias le pedían ayuda a Él, que nada tenía que ver con esas locuras. El Señor Dios se quedaba asombrado. El Señor Dios había hecho los mundos para otra cosa; y especialmente había hecho la Tierra y la había poblado de hombres para que éstos vivieran en paz, como si fueran hermanos, disfrutando entre todos de las riquezas y las hermosuras que Él había puesto en las montañas y en los valles, en los ríos y en los bosques. El Señor Dios había dispuesto que todos trabajaran, a fin de que ocuparan su tiempo en algo útil y a fin de que cada quien tuviera lo necesario para vivir; y con la claridad del Sol hizo el día para que se vieran entre sí y vieran sus animales y sus sembrados y sus casas, y vieran a sus hijos y a sus padres y 326 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS comprendieran que los otros tenían también sembrados y animales y casas, hijos y padres a quienes querer y cuidar. Pero los hombres no se atuvieron a los deseos del Señor Dios; nadie se conformaba con lo suyo y cada quien quería lo de su vecino, las tierras, las bestias, las casas, los vestidos, y hasta los hijos y los padres para hacerlos esclavos. Ocurría que el Señor Dios había hecho la noche con las tinieblas y su idea era que los hombres usaran el tiempo de la oscuridad para dormir. Pero ellos usaron esas horas de oscuridad para acecharse unos a otros, para matarse y robarse, para llevarse los animales e incendiar las viviendas de sus enemigos y destruir sus siembras. Aunque en los cielos había siempre luz, la lejana luz de las estrellas y la que despedía de sí el propio Señor Dios, se hizo necesario crear algo que disipara de vez en cuando las tinieblas de la Tierra, y el Señor Dios creó la Luna. La Luna iluminó entonces toda la inmensidad. Su dulce luz verde amarilla llenaba de claridad los espacios, y el Señor Dios podía ver lo que hacían los hombres cuando se ponía el Sol. Con sus manos gigantescas, Él hacía un agujero en las nubes, se acostaba de pechos en el gran piso gris, veía hacia abajo y distinguía nítidamente a los grupos que iban en son de guerra y de pillaje. El Señor Dios se cansó de tanta maldad, acabó disgustándose y un buen día dijo: —Ya no es posible sufrir a los hombres. Y desató el diluvio, esto es, ordenó a las aguas de los cielos que cayeran en la Tierra y ahogaran a todo bicho viviente, con la excepción de un anciano llamado Noé, que no tomaba parte en los robos, ni en los crímenes ni en los incendios y que predicaba la paz en vez de la guerra. Además de Noé, el Señor Dios pensó que debían salvarse su mujer, sus hijos, las mujeres de sus hijos y todos los animales que el viejo Noé y su familia metieran dentro de un arca de madera que debía flotar sobre las aguas. Pero eso había sucedido muchos millares de años atrás. Los hijos de Noé tuvieron hijos, y los nietos a su vez tuvieron hijos, y después los bisnietos y los tataranietos. Terminado el diluvio, cuando estuvo seguro que Noé y los suyos se hallaban a salvo, el Señor Dios se echó a dormir. Siempre había sido Él dormilón, y un sueño del Señor Dios duraba fácilmente varios siglos. Se echaba entre las nubes, se acomodaba un poco, ponía su gran cabeza sobre un brazo y comenzaba a roncar. En la Tierra se oían sus ronquidos y los hombres creían que eran truenos. El sueño que disfrutó el Señor Dios a raíz del diluvio fue largo, más largo quizá de lo que Él mismo había pensado tomarlo. Cuando despertó y miró hacia la Tierra quedó sorprendido. Aquel pequeño globo que rodaba por los espacios estaba otra vez lleno de gente, de enorme cantidad de gente, unos que vivían en grandes ciudades, otros en pequeñas aldeas, muchos en chozas perdidas por los bosques y los desiertos. Y lo mismo que antes, se mataban entre sí, se robaban, se hacían la guerra. Por eso se veía al Señor Dios preocupado y disgustado; por eso iba de un sitio a otro, dando zancadas de cincuenta millas. El Señor Dios estaba en ese momento pensando qué cosa debía hacer para que los hombres aprendieran a quererse entre sí, a vivir en paz. El diluvio había probado que era inútil castigarlos. Por lo demás, el Señor Dios no quería acabar otra vez con ellos; al fin y al cabo eran sus hijos, Él los había creado, y no iba Él a exterminarlos porque se portaran mal. Si ellos no habían comprendido sus propósitos, tal vez la culpa no era de ellos, sino del propio Señor Dios, que nunca se los había explicado. —Tengo que buscar un maestro que les enseñe a conducirse –dijo el Señor Dios para sí. Y como el Señor Dios no pierde su tiempo, ni comete la tontería de mantenerse colérico sin buscarles solución a los problemas, dejó de dar zancadas, se quedó tranquilo y se puso 327 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS a pensar. Pues ni aún Él mismo, que lo creó todo de la nada, hace algo sin antes pensar en el asunto. Una vez había habido un Noé, anciano bondadoso, a quien el Señor Dios quiso salvar del diluvio para que su descendencia aprendiera a vivir en paz, y resultó que esos descendientes del buen viejo comenzaron a armar trifulcas peores que las de antes del tremendo castigo. Había sido mala idea la de esperar que la gente cambiara por miedo o gracias al ejemplo de Noé; por tanto, el Señor Dios no perdería su tiempo escogiendo castigos ejemplares ni buscando entre los habitantes de la Tierra alguien a quien confiarle la regeneración del género humano. Pero entonces, ¿quién podría hacerse cargo de ese trabajo? El Señor Dios pensó un rato, un rato que podía ser un día, un año o un siglo, pues para Él el tiempo no tiene valor porque Él mismo es el tiempo, lo cual explica que no tenga principio ni fin. Pensó, y de pronto halló la solución: —El mejor maestro para esos locos sería un hijo mío. ¡Un hijo del Señor Dios! Bueno, eso era fácil de decir pero muy difícil de lograr. ¿Pues qué mujer podía ser la madre del Hijo de Dios? Sólo una Señora Diosa como Él; y resulta que no la había ni podía haberla. Él era solo, el gran solitario; y sin duda si hubiera estado casado nunca habría podido hacer los mundos, y todo lo que hay en ellos, en la forma que los hizo, porque la mujer del Señor Dios, cualquiera que hubiera sido –aun la más dulce e inteligente– habría intervenido alguna que otra vez en su trabajo, y debido a su intervención las cosas habrían sido distintas; por ejemplo, la mujer hubiera dicho: “¿Pero por qué le pones esa trompa tan fea al pobrecito elefante, cuando le quedaría mejor un ramo de flores?” O quizá habría opinado que la jirafa fuera de patas larguísimas y pescuezo de seis pulgadas. Ocurrió siempre que cualquier mujer convence a su marido de que haga algo en esta forma y no en aquella; y así es y tiene que ser porque ella es la compañera que sufre con el marido sus horas malas, y el marido no puede ignorar su derecho a opinar y a intervenir en cuanto él haga. Pero el Señor Dios era solitario, y tal vez por eso puso mayor atención en los animales machos que en las hembras, razón por la cual el león resultó más fuerte que la leona, el gallo más inquieto y con más color que la gallina, el palomo más grande y ruidoso que la paloma. Y la verdad es que como Él no tenía necesidades como la gente, ni sentía la falta de alguien con quien cambiar ideas, no se dio cuenta de que debía casarse. No se casó, y sólo en aquel momento, cuando comprendió que debía tener un hijo, pensó en su eterna soltería. —Caramba, debería casarme –dijo. Pero a seguidas se rió de sus palabras. ¿Con quién podía contraer matrimonio? Además, aunque hubiese con quien, Él estaba hecho a sus manías, que no iba a dejar fácilmente; entre otras debilidades le gustaba dormir de un tirón montones de siglos, y a las mujeres no les agradan los maridos dormilones. La situación era seria y había que hallarle una solución. Eso que sucedía en la Tierra no podía seguir así. El Señor Dios necesitaba un hijo que predicara en este mundo de locos la ley del amor, la del perdón, la de la paz. —¡Ya está! –dijo el Señor Dios; pero lo dijo con tal alegría, tan vivamente, que su vozarrón estalló y llenó los espacios, haciendo temblar las estrellas distantes y llenando de miedo a los hombres en la Tierra. Hubo miedo porque los hombres, que van a la guerra como a una fiesta, son, sin embargo, temerosos de lo que no comprenden ni conocen. Y la alegría del Señor Dios fue fulgurante y produjo un resplandor que iluminó los cielos, a la vez que su tremenda voz recorrió los espacios y los puso a ondular. El Señor Dios se había puesto tan contento porque de pronto 328 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS comprendió que el maestro de ese hatajo de idiotas que andaban matándose en un mundo lleno de riquezas y de hermosuras tenía que ser en apariencia igual a ellos, es decir, un hombre, y que por tanto la madre de ese maestro debía ser una mujer. Así fue como el Señor Dios decidió que Su Hijo nacería como los hijos de todos los hombres; nacería en la Tierra y su madre sería una mujer. Alegre con su idea, el Señor Dios decidió escoger a la que debía llevar a Su Hijo en el vientre. Durante largo rato miró hacia la Tierra; observó las grandes ciudades, una que se llamaba Roma, otra que se llamaba Alejandría, otra Jerusalén, y muchas más que eran pequeñas. Su mirada, que todo lo ve, penetró por los techos de los palacios y recorrió las chozas de los pobres. Vio infinito número de mujeres; mujeres de gran belleza y ricamente ataviadas, o humildes en el vestir; emperatrices, hijas de comerciantes y funcionarios, compañeras de soldados y de pescadores, hermanas de labriegos y esclavas. Ninguna le agradó. Pues lo que el Señor Dios buscaba era un corazón puro, un alma en la que jamás se hubiera albergado un mal sentimiento, una mujer tan llena de bondad y de dulzura que Su Hijo pudiera crecer viendo la belleza y la ternura reflejada en los ojos de la madre. El Señor Dios no hallaba mujer así; y de no hallarla toda la humanidad estaría perdida, nadie podría salvar a los hombres. De una mujer dependía entonces el género humano; y sucede que de la mujer depende siempre, porque la mujer está llamada a ser madre, la madre buena da hijos buenos, y son los buenos los que hermosean la vida y la hacen llevadera. Iba el Señor Dios cansándose de su posición, ya que estaba tendido de pechos mirando por el agujero que había abierto en las nubes, cuando acertó a ver, en un camino que llevaba a una aldea llamada Nazaret, a una mujer que arreaba un asno cargado de botijos de agua. Era muy joven y acababa de casarse con un carpintero llamado José. Su voz era dulce y sus movimientos armoniosos. Llevaba sobre la cabeza un paño morado y vestía de azul. El Señor Dios tenía la costumbre de regañar consigo mismo, de manera que en ese momento dijo: —Debo ser tonto, ¿pues por qué he estado buscando mujeres en las grandes ciudades y en los palacios, si yo sabía que María estaba en Nazaret? Ocurre que el Señor Dios prefería admitir que era tonto antes que aceptar que de tarde en tarde su memoria le fallaba. Ya estaba algo viejo, si bien es lo cierto que Él había nacido viejo porque desde el primer momento de su vida había sido como era entonces, y desde ese primer momento lo sabía todo y tuvo sobre sí la responsabilidad de la vida, es decir, la de dar la vida, la de poblar los espacios de mundos y los mundos de seres, de plantas y de piedras, de montañas y de mares y de ríos. Con tantas preocupaciones encima, ¿a quién ha de extrañarle que se olvidara de la existencia de María? La había olvidado, y esa era la verdad aunque Él no quisiera admitirlo. Pero he aquí que acertó a verla y de inmediato la reconoció; en el instante supo que ella debía ser la madre de Su Hijo. Gran descanso tuvo el Señor Dios en ese momento. Los hombres seguían en sus trifulcas, sus guerras y sus rapiñas, y desde allá arriba el Señor Dios oía sus gritos, el tropel de sus caballerías atacándose unas a otras; veía a los reyes ordenando matanzas y celebrando grandes fiestas, a los mercaderes discutiendo a voces y a los sacerdotes de las más variadas religiones dirigiendo los cultos, a los navíos cruzando los mares y a los pastores peleando a pedradas con los leones de los desiertos para defender sus ovejas. Y pensaba Él: “Pronto esos locos van a oír la voz de Mi Hijo”. Para el Señor Dios decir “pronto” era como para nosotros decir “dentro de un momento”, sólo que el tiempo es para Él muy distinto de lo que es para nosotros. Todavía Su Hijo 329 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS tenía que nacer, crecer y llegar a hombre. Pero si el Señor Dios había sufrido miles de años las locuras del género humano, ¿qué le importaba esperar unos años más? Ahora bien, si se quiere que algo esté hecho dentro de un siglo, lo mejor es empezar a hacerlo ahora mismo; y así es como pensaba y piensa el Señor Dios. Además, Él no tiene la mala costumbre de soñar las cosas y dejarlas en sueño. Las mejores ideas son malas si no se convierten en hechos, y el Señor Dios sabía que es preferible equivocarse haciendo algo a quedarse sin hacer nada por miedo a cometer errores. De manera que Él no debía perder tiempo, como no lo había perdido jamás cuando tenía algún quehacer por delante. Y ahora tenía uno muy importante: el de dar un hijo suyo a los hombres para que éstos oyeran por la boca de ese hijo la palabra de Dios. Sucedía que María estaba casada desde hacía poco. Por otra parte, aunque se hallara soltera, el Señor Dios no podía bajar a la Tierra para casarse con ella. Él no era un hombre sino un ser de luz, que ni había nacido como nosotros ni moriría jamás, a pesar de lo cual vivía y sentía y sufría. Era, como si dijéramos, una idea viva. Lo que Su Hijo traería a la vida no sería su rostro; no serían sus ojos ni su nariz, sino parte de su luz, de su propio ser, de su esencia. Pero para que la gente lo viera y lo oyera debería tener figura humana, y para tener figura humana debía nacer de una mujer. Visto todo eso, no hacía falta que Él se casara con María; sólo era necesario que el hijo de María tuviera el espíritu del Señor Dios. Y eso había que hacerlo inmediatamente. De vez en cuando el Señor Dios tiene buen humor; le gusta hacer travesuras allá arriba. Esa vez hizo una. Él pudo haber soplado sobre sus manos y decir: —Soplo, hazte un pajarillo y ve donde está María, la mujer del carpintero José, en la aldea de Nazaret, y dile que va a tener un hijo mío. Pero sucede que ese día Él estaba de buen humor; y sucede además que Él conocía el corazón humano y sabía que nadie iba a creer a un pajarillo. Por eso se arrancó un pelo de su gran barba, se lo puso en la palma de la mano y dijo: —Tú vas a convertirte ahora en un ángel y te llamarás Arcángel San Gabriel. ¡Pero pronto, que no estoy por perder tiempo! Aquello pareció cuento de hadas. En un segundo el blanco pelo se transformó; creció, le salieron alas, se le formó una hermosa cabeza cubierta de rubios cabellos. Al abrir los azules ojos el Arcángel se llevó el gran susto. —Buenos días, Señor… –empezó a decir, temblando de arriba abajo. —Señor Dios es mi nombre, joven –aclaró el Señor Dios–, y para lo sucesivo sepa que soy su jefe, de manera que vaya acostumbrándose a obedecerme. —Sí, Señor Dios; se hará como Usted manda. —Empezando por el principio, como en todas las cosas, aprenda buenos modales, salude con cortesía a sus mayores y tenga buena voluntad para cumplir mis órdenes. Atienda bien, porque ustedes los ángeles andan siempre distraídos y olvidan pronto lo que se les dice. No ponga esa cara seria. Es muy importante saber sonreír, sobre todo, en su caso, pues usted va a tener una función bastante delicada, como si dijéramos, una misión diplomática. —No sé qué es eso, Señor Dios; pero en vista de que Usted lo dice, debe ser así. —Me parece muy inteligente esa respuesta, Gabriel. Creo que vas a ser un arcángel bastante bueno. Ahora, fíjate en esa bola pequeña que va rodando allá abajo. Obsérvala bien; es la Tierra, y allá vas a ir sin perder tiempo. 330 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS El Arcángel San Gabriel miró hacia abajo y vio un tropel de mundos que pasaba a gran velocidad, y como él acababa de abrir los ojos, más aún, acababa de nacer, no estuvo atinado cuando señaló a uno de esos mundos mientras preguntaba: —¿Es aquella de color rojizo que va allá? Eso no le gustó al Señor Dios, pues Él nunca había tenido paciencia para enseñar. De haberla tenido no habría pensado en un hijo para que sirviera de maestro a los hombres. —Jovenzuelo –dijo, haga el favor de poner atención cuando se le habla, y no tendrá que oír las cosas dos veces. Le he señalado la otra bola, la que está a la izquierda. El Arcángel Gabriel era tímido. En verdad, no había tenido tiempo de formarse carácter. Le confundió sobremanera que el Señor Dios le tratara unas veces de “tú” y otras de “usted”, y se puso a temblar de miedo. —¡Eso sí que no –tronó el Señor Dios–. Estás lleno de miedo, y nadie que lo tenga puede hacer obra de importancia. Tampoco hay que tener más valor de la cuenta, como les ocurre a algunos de esos locos que pueblan la Tierra y creen que el valor les ha sido concedido para hacer el mal y abusar de los débiles. Pero te advierto, hijo mío, que la serenidad y la confianza en sí mismo son indispensables para vivir conmigo; no quiero ni a los tímidos, porque todo lo echan a perder por falta de dominio, ni a los agresivos, que van por ahí causando averías, sino a los que son serenos, porque la serenidad es un aspecto de la bondad, y la bondad es una parte de mí mismo. ¿Entiendes? El Arcángel dijo que sí, pero la verdad es que no entendió palabra; se sentía confundo sorprendido de lo que le estaba ocurriendo minutos después de haber salido de un pelo de barba. Sólo atinaba a ver el desfile de mundos a lo lejos y a oír el vozarrón del Señor Dios. —Bueno –prosiguió el Señor Dios–, pues si entendiste ya sabes que ésa que te señalo es la Tierra. Vas a irte allá sin perder tiempo; te dirigirás a una aldea llamada Nazaret, que está cerca de un lago al cual los hombres llaman de Genezaret. Aprende bien el nombre para que no cometas errores. En esa aldea de Nazaret vive una mujer llamada María. Hace un momento la vi llevando agua a su casa y tal vez no haya llegado todavía; vestía de azul claro, llevaba un paño morado sobre la cabeza y arreaba un asno cargado de botijos de agua. Te doy todos esos detalles para que no te confundas. Podrás conocerla además por la voz, pues su voz es melodiosa como ninguna otra. Si sucede que al llegar tú ya ella se ha metido en su choza, pregunta a cualquiera que veas por María, la mujer del carpintero José; es seguro que te dirán donde vive, porque la gente de la Tierra es curiosa y amiga de novedades, razón por la cual te ayudarán para después pasarse un mes charlando sobre tu visita a la joven señora. ¿Me vas entendiendo? —Sí, Señor Dios. —Entonces queda poco que decirte. Al llegar allá te dirigirás a María, con mucha urbanidad, y le dices que Yo he dispuesto tener un hijo y que ella será la madre; que se prepare, por tanto, a ser la madre del Hijo de Dios. Eso es todo. Vete en el acto, que tengo un poco de sueño y antes de dormir quiero saber cómo te irá en tu embajada. San Gabriel iba a salir cuando se le ocurrió preguntar: —¿Y si me pregunta cómo va a ser Su Hijo, qué nombre habrá de ponerle, qué oficio tendrá? —Le dirás que será como todos los hijos de hombres y mujeres y que sólo ha de distinguirse de los demás por la grandeza y la luminosidad de su espíritu; que será humilde, bondadoso y puro; que le llame Jesús y que su oficio será mostrar a la humanidad el camino del amor 331 COLECCIÓN PENSAMIENTO DOMINICANO | Volumen II | CUENTOS y del perdón. Le dirás también que está llamado a sufrir para que los demás puedan medir el dolor que hay en la Tierra comparándolo con el que Él padecerá y porque sólo sufriendo mucho enseñará a perdonar también mucho. El Arcángel no esperó más. Sentía que las palabras del Señor Dios henchían su alma, la llenaban con fuerza musical, con algo cálido y hermoso. Se le olvidó despedirse, cosa que el Señor Dios no le tomó en cuenta, porque pensó que no podía aprenderlo todo de golpe. Un instante después, San Gabriel veía la Tierra tan cerca que casi podía tocarla. CAPÍTULO II Viendo las ciudades de la Tierra, los ricos palacios en lo alto de las colinas y a orillas de los mares; admirando el esplendor con que vivían los reyes y sus favoritos, los grandes mercaderes y los jefes de tropas, San Gabriel se preguntó por qué el Señor Dios había resuelto tener un hijo con una mujer pobre, que moraba en choza de barro y arreaba asnos cargados de agua por caminos polvorientos. ¿No era el Señor Dios el verdadero rey de los mundos, el dueño del universo, el padre de todo lo creado? ¿No debía ser Su Hijo, pues, otro rey? Si tenía que nacer de mujer, ¿por qué Él no había escogido para madre suya a una reina, a la hija de un emperador, a la heredera de un príncipe poderoso? A juicio de San Gabriel el Hijo de Dios debía nacer en lecho adornado con cortinas de terciopelo y seda, entre oro y perlas, rodeado por grandes dignatarios y damas deslumbrantes, y a su alrededor debía haber un ejército de esclavos listos a servirle; así, todos los pueblos le rendirían homenaje y veneración desde su nacimiento, y los grandes y los pequeños le obedecerían porque estaban acostumbrados de hacía muchos siglos a respetar y honrar a quienes nacían en cunas de reyes. ¿Había dicho el señor Dios que Su Hijo estaba llamado a mostrar al género humano el camino de la paz, del amor y del perdón, o había él oído mal? De ser así, ¿no le sería más fácil imponer la paz si nacía hijo de rey y por lo mismo obedecido por millares de soldados que harían lo que Él les ordenara? El Arcángel San Gabriel se detuvo un momento a meditar. Pensó que tal vez él estaba equivocado; a lo mejor se había confundido y el Señor Dios no le había hablado de choza ni de mujer pobre ni de asno ni de botijos de agua. Volvería allá arriba a preguntarle al Señor Dios, y hasta de ser posible discutiría con Él el asunto. Pero el hermoso ángel ignoraba que el Señor Dios estaba mirándole; e ignoraba también que el Señor Dios sabía qué cosa estaba pensando él en tal momento. Podemos imaginar, pues, el susto que se llevó cuando oyó la enorme voz del Señor Dios llamándole. He aquí lo que le dijo el Señor Dios: —Gabriel, estás pensando mal. Te dije lo que te dije, no lo que tú crees ahora que debí decirte. Mi Hijo nacerá en casa pobre, porque si no es así, ¿cómo habrá de conocer la miseria y el padecimiento de los que nada tienen, que son más que los poderosos? ¿Cómo quieres tú que Mi Hijo conozca el dolor de los niños con hambre si Él crece harto? Mi Hijo va a ofrecer a la humanidad el ejemplo de su sufrimiento, ¿y quieres tú que se lo ofrezca desde el lujo de los palacios? Gabriel, ¡no me hagas perder la paciencia, caramba! No te metas a enmendar mis ideas. Cumple tu misión y hazlo pronto, que estoy cayéndome de sueño y no me hallo dispuesto a perdonarte si me desvelo por tu culpa. ¡Ya lo sabes! ¿Qué más debía decirse? El pobre Arcángel estuvo a punto de caer de bruces en pleno lago de Genezaret, pues del susto se le olvidó usar las alas. En un segundo se dirigió a la choza del carpintero José; y tan asustado iba que pegó un cabezazo contra la pared. En el acto se le formó un chichón. Para suerte suya la choza no era uno de esos palacios de 332 JUAN BOSCH | CUENTOS ESCRITOS EN EL EXILIO Y APUNTES SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS mármol donde él creyó que debía nacer el Hijo de Dios, pues de haber sido uno de ellos, el hermoso Arcángel se habría roto un hueso. Frente a la choza había