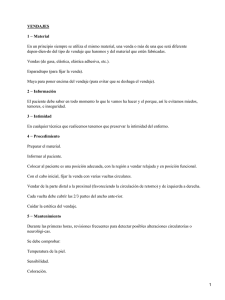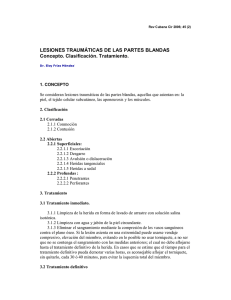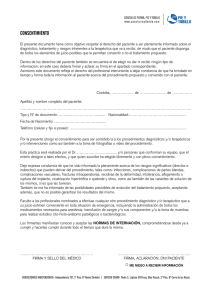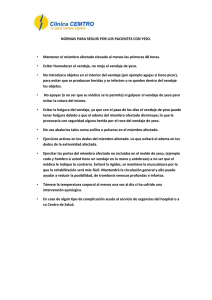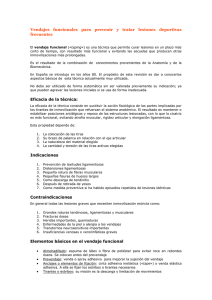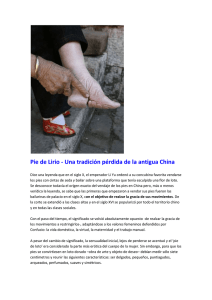manual didactico trauma menor iavante
Anuncio
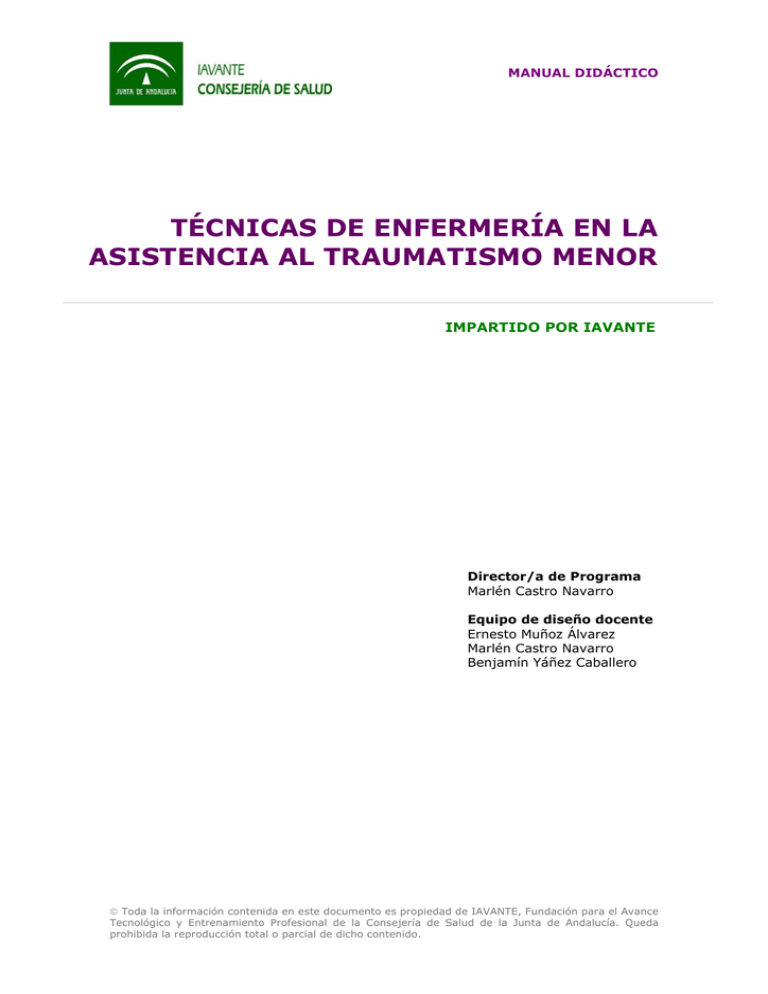
MANUAL DIDÁCTICO TÉCNICAS DE ENFERMERÍA EN LA ASISTENCIA AL TRAUMATISMO MENOR IMPARTIDO POR IAVANTE Director/a de Programa Marlén Castro Navarro Equipo de diseño docente Ernesto Muñoz Álvarez Marlén Castro Navarro Benjamín Yáñez Caballero © Toda la información contenida en este documento es propiedad de IAVANTE, Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Queda prohibida la reproducción total o parcial de dicho contenido. MÓDULO I: ABORDAJE Y REPARACIÓN DE HERIDAS. © IAVANTE 1 TÉCNICAS DE ENERMERÍA EN LA ASISTENCIA AL TRAUMATISMO MENOR MÓDULO I: ABORDAJE Y REPARACIÓN DE HERIDAS. INDICE MÓDULO I 1.- Introducción. Cirugía menor y enfermería. Aspectos legales. 2.- Recuerdo anatómico de la piel. 3.- Heridas: generalidades. Cicatrización. 4.- Instrumental quirúrgico. 5.- Materiales de sutura. 6.- Anestésicos locales. 7.- Cierre de heridas. 8.- Técnicas de sutura. 9.- Actuación ante una herida. 10.- Retirada de suturas. 11.- Resumen. 12.- Bibliografía. OBJETIVO GENERAL - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de suturas simples de heridas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Reconocer el material de curas y suturas y su forma de uso. Conocer los anestésicos locales y su forma de administración. Manejar de forma correcta el instrumental quirúrgico. Identificar las técnicas de sutura más frecuentes y sus indicaciones. Adquirir destreza manual en la realización de suturas simples. Elegir el material más adecuado a cada tipo de herida. Valorar la retirada de puntos de sutura. Retirar puntos de sutura de forma correcta. © IAVANTE 1.- INTRODUCCIÓN. 1.- Definición de cirugía menor. Aspectos legales. “La Cirugía menor incluye una serie de procedimientos quirúrgicos sencillos y generalmente de corta duración, realizados sobre tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local, que tienen bajo riesgo y tras los que no son esperables complicaciones postquirúrgicas significativas” “La cirugía menor comprende aquellos procedimientos quirúrgicos sencillos y de corta duración (15-30 minutos), realizados sobre tejidos superficiales o estructuras subcutáneas fácilmente accesibles, bajo anestesia local, que no precisan instrumental sofisticado y en los que no se esperan complicaciones intra ni postoperatorias importantes. Así mismo los cuidados postquirúrgicos que requiere, son poco especializados y pueden ser asumidos por el propio paciente o su familia. Las entidades sobre las que está indicada la cirugía menor no deben tener a priori sospecha diagnóstica de malignidad.” Según el Real Decreto 63/1995 de 20 de Enero (BOE nº 35 de fecha 10 de Febrero de 1995), de Ordenación de prestaciones sanitarias, facilitadas directamente a las personas por el Sistema Nacional de Salud y financiadas con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad, la cirugía menor en nuestro país está incluida dentro de las prestaciones del ámbito de la Atención Primaria. Sin embargo, no se practica de forma habitual ni está extendida su práctica en Atención Primaria por igual en las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. ¿Quién puede realizar técnicas de Cirugía Menor? La titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía legitima oficialmente al médico general para la práctica de la cirugía menor. El médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria recibe además formación específica para la práctica de la cirugía menor. Los enfermeros/as están habilitados por Orden del Ministerio de la Gobernación de 26 de Noviembre de 1945 (estatuto de Practicantes, Matronas y enfermeras) “para realizar, con las indicaciones o vigilancia médica, el ejercicio de las operaciones comprendidas bajo el nombre de cirugía menor”. En todo caso el profesional que realiza Cirugía Menor debe actuar conforme a sus capacidades y actuar siempre según la “Lex artis”, es decir con la técnica correcta exigible a un profesional y respecto a los protocolos establecidos, para lo cual debe estar formado y entrenado en los campos específicos de su competencia profesional, motivo este del desarrollo de acciones formativas como la presente. Además hay que tener en cuenta los requisitos legales administrativos y técnicos que cada centro establezca en base a la normativa vigente. El Servicio Andaluz de Salud exige por Decreto 16/94 Art. 5.b, a los centros sanitarios para la práctica de cirugía menor ambulatoria., los siguientes requisitos administrativos y técnicos. Y son los siguientes: © IAVANTE 1 • • • • Los centros sanitarios deben contar con una memoria descriptiva de la cartera de servicios donde se especifiquen los objetivos asistenciales. En defecto de la memoria citada anteriormente, declaración de los procesos y patologías que se van a tratar y procedimientos quirúrgicos y técnicas anestésicas que se van a efectuar. La titulación sanitaria de los recursos humanos. Existencia de protocolos que regulen y garanticen los procedimientos de higiene y asepsia, proceso de esterilización de material, actuaciones en caos de urgencias, y registro y archivo de las correspondientes actuaciones en las historias clínicas. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud refleja en la “Guía para la actuación de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios” las condiciones y materiales mínimos requeridos para el ejercicio de la cirugía menor de forma ambulatoria. Requisitos mínimos exigidos para la práctica de la cirugía menor. (Según “Guía para la actuación de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios” del Servicio Andaluz de Salud) • • • Titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía, de la persona que esté al frente del equipo. Sala de curas de uso exclusivo para la práctica de la cirugía, que dispondrá de camilla para el paciente, asiento para el profesional sanitario, lavabo con agua corriente, fuente de luz, mesa auxiliar, almacén adecuado para material de curas e instrumental. Garantizar la atención básica en caso de urgencia: disponibilidad de material para control de la vía aérea y la ventilación y el mantenimiento de la circulación, así como la formación adecuada en maniobras de soporte vital básico de los profesionales. 2.- Indicaciones y técnicas en cirugía menor. Dada la variabilidad en el ejercicio de la cirugía menor tanto en el ámbito de desarrollo que le correspondería como del profesional que debe realizarla, no existe consenso entre los diferentes autores e incluso entre los distintos profesionales respecto a cuales son las patologías susceptibles de cirugía menor y cuales dentro de la cirugía menor pueden realizarse en Atención Primaria de forma ambulatoria. Las indicaciones las decidirá cada profesional en base a sus capacidades y a los medios de que disponga, pero no obstante deberían existir unas normas y criterios unificados por los diferentes profesionales implicados y especialistas en la materia, que reflejados en protocolos o procedimientos de actuación facilitaran la práctica de la cirugía menor haciéndola extensible entre los profesionales. Entre la bibliografía revisada encontramos como técnicas y/o procesos que pueden resolverse mediante cirugía menor los siguientes: • Reparación de heridas cutáneas. • Drenaje de abscesos superficiales y panadizos. • Extirpación de lesiones benignas de la piel: quistes sebáceos, quistes epidermoides, nevus, verrugas, etc. • Patología de la uña. • Extracción de cuerpos extraños enclavados. • Desbridamiento de úlceras cutáneas. Las técnicas empleadas en cirugía menor son: © IAVANTE 2 • • • • • • Sutura y reparación de heridas. Escisión circular/fusiforme Punciones, drenajes. Curetaje. Crioterapia. Rebanado/afeitado Las técnicas anestésicas empleadas en cirugía menor son: • Anestesia local tópica. • Anestesia local por infiltración. • Anestesia troncular En el presente manual nos planteamos como objetivo el conocimiento de las técnicas básicas de cirugía menor para la reparación de heridas, incluida la administración de anestesia local por infiltración, necesaria para realizar la técnica sin dolor para el paciente. 2.- Recursos materiales necesarios para cirugía menor. Como ya hemos expuesto anteriormente existen diferentes normativas en cuanto a los requisitos físicos y de medios mínimos exigibles. Describimos a continuación un ejemplo de dotación de medios de una sala óptima para cirugía menor. 2.1.- Sala de cirugía menor: • • • • • • • • • Habitación de uso exclusivo, de extensión mínima de 9 m², con una ventilación adecuada. Camilla articulable, con aislamiento antielectrostático del suelo. Fuente de iluminación, preferiblemente lámpara articulada de luz fría. Material accesorio: mesa auxiliar (de Mayo), vitrinas para almacenamiento de material, contenedor de residuos biológicos, contenedor de material punzante, etc. Lavabo de agua corriente con grifo de palanca para accionarlo con el codo o el pie. Fuente de oxígeno con caudalímetro: toma de pared o portátil. Sistema de aviación eléctrico. Habitación contigua e independiente para sala de sucio: con pila para limpieza y desinfección del material.. Sistema de esterilización del material: autoclave por calor húmedo, estufas de calor seco, esterilización por óxido de etileno). © IAVANTE 3 • • Alumbrado de emergencia, señalización y generador de energía para suministro autónomo de al menos 2 horas (obligatorio en salas de curas y quirófanos). Material para soporte vital avanzado. 2.- ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA PIEL. La piel es el órgano que recubre completamente el cuerpo humano, siendo una de sus funciones principales la protección frente a las agresiones del medio externo. Se continúa con las mucosas mediante las uniones cutáneomucosas de los labios, orificios nasales, vulva, prepucio y ano. A la vez que aísla el organismo del exterior lo relaciona con éste mediante las funciones del tacto, la sensibilidad, el dolor, el aspecto externo, etc. Es el órgano más grande del cuerpo humano. En el adulto de tamaño medio tiene una superficie de unos 1600 cm² y representa el 15% del peso corporal total. El espesor medio de la piel es entre 0,5 y 2 mm, siendo más gruesa en las manos, pies y nuca, pudiendo llegar hasta 4 mm. La piel está compuesta por dos: la epidermis es la capa más externa, mide entre 0,07 y 0,12 mm de grosor; la dermis es la capa de soporte principal de la piel, le confiere resistencia y elasticidad, así como la sensibilidad pues en ella se encuentran los sensores del tacto. Algunos autores incluyen el tejido celular subcutáneo como una tercera capa de la piel o hipodermis. En la piel están incluidos los llamados anejos cutáneos: folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y uñas. Funciones de la piel: • • • • • • Protección frente a agresiones externas tanto físicas (frío, calor, radiaciones UV), como mecánicas (erosiones, traumatismos, etc.), como químicas (barrera impermeable) y biológicas (impide la entrada de microorganismos). Regulación de la temperatura. Interviene en la regulación del equilibrio hidroeletrolítico: mediante la eliminación de líquidos y electrolitos a través del sudor, e impidiendo la entrada y pérdida de agua. Síntesis de vitamina D. Relación con el entorno: a través de las funciones sensitivas (tacto, dolor, calor, etc.); el aspecto externo junto con el tacto interviene en las relaciones sociales y la autopercepción de la propia imagen corporal que influye en la autoestima de la persona. Identificación de la persona: fenotipo y dermatoglifos (huellas dactilares). Teniendo en cuenta las funciones de la piel es lógico pensar la importancia de mantener la integridad de la piel así como favorecer la reparación de ésta cuando sufre una solución de continuidad. Estructura de la piel: • Epidermis: es la capa más externa de la piel, compuesta por epitelio escamoso estratificado queratinizado, lo cual le confiere gran resistencia. Tiene un espesor entre 0,07 y 0,12 mm. Es la primera línea de defensa de la piel junto con el manto ácido o manto graso (emulsión formada por © IAVANTE 4 sustancias hidrosolubles y lípidos que forman una capa protectora a modo de barrera epidérmica que evita la descamación de la piel e impide la entrada de microorganismos gracias a su carácter ácido, pH 4,7-4,9). La capa más externa de células forma el estrato córneo, que se regenera completamente cada 15-30 días, gracias a la proliferación de las células del estrato más interno, el estrato basal. Éste se encuentra en contacto con la membrana basal, que une la epidermis con la dermis. La membrana basal tiene una gran capacidad proliferativa y es fundamental en los procesos de reparación cutánea. En la epidermis se encuentran además: los melanocitos, responsables del color de la piel y cuya función es la protección frente a las radiaciones ultravioleta; las células de Langerhans, relacionadas con la respuesta inmunitaria de la piel; y terminaciones nerviosas. La epidermis no tiene capilares sanguíneos, recibe el oxígeno y los nutrientes necesarios por difusión desde la dermis. Una erosión que afecte exclusivamente a la epidermis se reparará sin dejar huella o cicatriz alguna. • Dermis: está formada por una red de fibras de colágeno y fibras elásticas que constituyen la estructura de soporte principal de la piel. Esta estructura es la responsable de la resistencia y elasticidad de la piel. Entre la red de fibras elásticas que constituyen la dermis, se encuentran también elementos celulares y la sustancia fundamental. Tiene un espesor entre 1 y 3 mm. En la dermis están incluidos los anejos cutáneos (folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y uñas), vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Además en algunas zonas de la piel (areola mamaria, escroto, periné) existen fibras musculares lisas capaces de arrugar la piel. También existen fibras musculares lisas dentro de la dermis constituyendo los músculos erectores del pelo. - Elementos celulares de la dermis: o Fibroblastos: producen el colágeno y la sustancia fundamental. o Macrófagos: fagocitan cuerpos extraños. o Mastocitos: inflamación y respuesta inmunológica. - Fibras: o Colágenas: compuestas por colágeno, proporcionan fuerza y elasticidad a la piel. o Elásticas: compuestas por elastina, proporciona fuerza, elasticidad y sobre todo extensibilidad. o Reticulares: compuestas por mucopolisacáridos, forman una malla que cohesiona la estructura dérmica. Rodea a los anejos cutáneos y vasos. - Sustancia fundamental: Está constituida por proteínas, glucosa, electrolitos, agua y material mucinoso. Tiene una función de relleno del espacio entre células. - Anejos cutáneos: o Pelos: están formados por queratina dura. Nacen en el folículo piloso y desembocan en el exterior a través de la epidermis. Es importante destacar que el folículo piloso tiene forma de invaginación y está recubierto de membrana basal, altamente regenerativa, por lo que una herida en zona donde exista pelo cicatrizará mejor que otra donde no exista pelo. Y un traumatismo que destruya los folículos © IAVANTE 5 o o o o • pilosos puede dar lugar a zonas depiladas permanentemente. El pelo dispone del músculo erector del pelo, responsable de la piloerección, que es un mecanismo de defensa frente al frío y una respuesta a diversas emociones. Las uñas: están constituidas por queratina epidérmica, que forma una capa córnea que cubre la cara dorsal de las últimas falanges de los dedos. Las uñas descansan sobre la dermis, que forma un pliegue en la raíz y los bordes laterales de la uña (pliegue ungueal proximal y pliegue ungueal lateral). La uña se forma a partir de la matriz ungueal, tejido especializado de la dermis ungueal. La función de las uñas es instrumental (pinza fina) y protectora de la forma distal de los dedos. Glándulas sebáceas: se encuentran en la zona más superficial de la dermis y drenan el sebo al folículo piloso o directamente a la superficie cutánea en algunas zonas (glande, labios menores, papilas mamarias, comisuras bucales). Se encuentran repartidas por toda la superficie corporal excepto palmas de manos y pies, y son más numerosas en cara y cuero cabelludo. Glándulas sudoríparas: forman el sudor, que está constituido fundamentalmente por agua, sodio, cloro, potasio, urea y amoniaco. La producción del sudor interviene en la regulación de la temperatura corporal y es una respuesta a determinados estímulos como situaciones de estrés, el calor, estímulos simpáticos y para simpáticos. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas: ecrinas, drenan directamente a la superficie cutánea; y apocrinas, drenan al folículo piloso, se localizan fundamentalmente en axila, área anogenital, areola y pezón. Vasos sanguíneos: el aporte sanguíneo de la piel procede de los vasos del tejido subcutáneo, que atraviesan verticalmente la dermis formando una amplia red con abundantes anastomosis. Existiendo dos plexos vasculares intercomunicados entre sí: un plexo vascular profundo, localizado en la hipodermis y un plexo vascular superficial localizado en la dermis. Existe una comunicación directa entre circulación venosa y arterial. La circulación sanguínea desempeña un papel primordial en la termorregulación del cuerpo y es fundamental en los procesos de reparación de las heridas. Tejido celular subcutáneo o hipodermis: está formado por tejido conjuntivo laxo y tejido adiposo, poco vascularizado. Su función es protección (amortiguador frente a traumatismos varios), aislante térmico y reserva de energía. 3.-HERIDAS. GENERALIDADES. Herida es una lesión que produce solución de continuidad de la piel y/o mucosas, ya sea producida accidentalmente por traumatismos u otras agresiones a la piel, o por un acto quirúrgico. Las heridas se pueden clasificar de distintas formas atendiendo a diversas características de las mismas, como es la forma de la herida, la profundidad, y afectación de estructuras adyacente, el tamaño, el mecanismo de producción, el grado de contaminación, etc. © IAVANTE 6 3.1.- Clasificación de las heridas. Según el mecanismo de producción: • • • • Incisas: son heridas de bordes regulares, longitudinales, de mayor o menor profundidad, ocasionadas por objetos cortantes más o menos afilados. Contusas: heridas de bordes mal definidos, irregulares, con afectación de tejidos blandos, producidas por golpes o traumatismos directos. Frecuentemente se asocian a la formación de hematomas. A veces se produce arrancamiento de la piel, que cuando se localiza en cuero cabelludo se denomina “scalp”. Punzantes: heridas profundas, con un orificio de entrada pequeño, con afectación de tejidos profundos, y grave de riesgo de afectación de estructuras internas según la localización, suelen asociarse a hemorragia importante. Producidas por objetos puntiagudos. Abrasivas: heridas superficiales producidas por fricción. Según su profundidad y complejidad: • • Simples o superficiales: afectación hasta el tejido celular subcutáneo, sin afectación de otras estructuras adyacentes. De buen pronóstico, por la zona, no afectación de nervios, tendones o vasos sanguíneos, no presencia de cuerpos extraños, etc. Profundas o complejas: afectación de capas profundas de la piel y afectación o posibilidad de afectación de otros tejidos como músculos, nervios, tendones, etc. También pueden resultar complejas por su extensión, por pérdida importante de tejidos, por contaminación, presencia de cuerpos extraños, etc. Según el riesgo de infección: • • • Limpias: heridas en las que se presume la no existencia de gérmenes patógenos, de bordes limpios, producidas por objetos y en un entorno limpio, siempre y cuando no hayan pasado más de 8 horas desde su producción. Un ejemplo son las heridas quirúrgicas efectuadas en condiciones de asepsia. Contaminadas: heridas sucias en las que hay que considerar la presencia de gérmenes bien por el mecanismo de producción, el entorno, o el tiempo transcurrido desde su producción (más de 8 horas). Las heridas accidentales traumáticas producidas en un entorno sucio (tierra por ejemplo) deben considerarse dentro de este grupo. Infectadas: heridas con presencia de gérmenes patógenos. Se incluyen en este tipo las heridas por mordeduras. 3.2.- Tipos de cicatrización o cierre de heridas. La cicatrización es el proceso de reparación de los tejidos por parte del organismo. Este proceso puede producirse de tres formas: • Cicatrización por primera intención: la cicatrización se realiza por aproximación de los bordes y debajo de éstos. La aproximación de los bordes puede ser espontánea o provocarla de forma terapéutica mediante la © IAVANTE 7 sutura (“coser” los bordes). Siempre será necesario no obstante el vendaje e inmovilización para mantener los bordes enfrentados el tiempo suficiente para que se produzca la cicatrización. Indicada en heridas limpias, de bordes regulares, con escasa pérdida de sustancia, poco evolucionadas en el tiempo y heridas quirúrgicas. El resultado estético y funcional es mejor que en el cierre por segunda intención y el proceso es más rápido, por lo que se recomienda la sutura directa siempre que no esté contraindicada y sea factible. • Cicatrización por segunda intención: se deja evolucionar la herida, produciéndose la cicatrización desde los bordes y base de la herida. Nuestra función será facilitar el proceso de cicatrización, estando recomendada la cura húmeda. Este tipo de cicatrización es lenta y los resultados estéticos y funcionales no previsibles, siendo peores que en el cierre por primera intención. Indicada en heridas muy extensas, de bordes muy separados, infectadas o potencialmente infectadas (mordeduras), con pérdida de sustancia, etc. • Cicatrización por tercera intención o cierre diferido: se realiza la aproximación de los bordes mediante sutura, pero dejando los hilos sin anudar. Se realiza vendaje con apósitos húmedos para proteger la herida durante 8-10 días, tiempo tras el cual se valora el completar la sutura si no existen signos de infección. Este tipo de cierre está indicado en heridas muy sucias o con mucha destrucción de tejidos (heridas por asta de toro, heridas por aplastamiento, mordeduras de animales, etc.) en las que el riesgo de infección es elevado. También hablamos de cierre por tercera intención cuando en las heridas que suturadas inicialmente bien por infección o por dehiscencia de la sutura, se abren en cuyo caso se pueden dejan cicatrizar por segunda intención o se suturan de forma diferida. Los resultados estéticos y funcionales son intermedios entre la cicatrización primaria y la secundaria. Dehiscencia de sutura. © IAVANTE 8 4.- INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. 4.1.- Instrumental. Bisturí: mango + hoja desechable de disección Pinzas Kocher de Mathieu Tijeras Porta de Mayo Pinzas Porta 4.1.1.- Esterilización del material quirúrgico. La limpieza, desinfección y esterilización del material quirúrgico es una de las medidas imprescindibles, y por lo tanto obligada, para evitar la infección durante el acto quirúrgico. La limpieza del instrumental es la eliminación de la suciedad visible. Mediante la limpieza se eliminan restos orgánicos y otras sustancias, a la vez que se reduce el número de microorganismos por la acción mecánica de arrastre del proceso de limpieza. Es un paso previo necesario para el proceso de desinfección y esterilización. Una limpieza correcta consta de las siguientes fases: enjuagado con abundante agua, enjabonado del instrumental, aclarado abundante y minucioso y secado exhaustivo. Es muy importante que no queden restos orgánicos ni de detergente, ni tampoco gotas de agua que puedan hacer de barrera protectora para los gérmenes e impidan acción del agente esterilizador. La desinfección es la eliminación de hongos, bacterias y virus, excepto las formas esporuladas, de superficies u objetos inanimados. La desinfección puede ser de tres niveles (alto, intermedio y bajo) en función de la destrucción de microorganismos que consiga. © IAVANTE 9 El método empleado habitualmente es la desinfección mediante productos químicos (desinfectantes). Los desinfectantes químicos deben ser idealmente productos solubles en agua, que no se inactiven con detergentes ni materia orgánica, que no sean tóxicos, ni irritantes, ni corrosivos con los materiales, y que tengan eficacia antimicrobiana y efecto rápido. Entre los desinfectantes químicos de alta desinfección disponemos en el mercado de los siguientes: soluciones de glutaraldehído al 2%, peróxidos de hidrógeno al 3% y al 6%, cloro y derivados clorados, ácido peracético al 0. 2%. Siendo el glutaraldehído al 2% (Instrunet® en sus diferentes presentaciones) uno de los mejores y por ello más usado en la actualidad. Algunos desinfectantes pueden conseguir la esterilización si se utilizan las concentraciones adecuadas y se prolonga el tiempo de exposición. Otros desinfectantes de intermedia o baja desinfección son: el alcohol al 70 %, hipoclorito sódico, fenoles y derivados yodados. También existen métodos físicos de esterilización como la pasteurización (agua a temperatura elevada), hoy día en desuso; y las radiaciones ultravioleta, utilizado para la depuración del aire. La esterilización es la destrucción completa de toda forma de vida microbiana incluidas las formas esporuladas. El instrumental quirúrgico y el resto de materiales utilizados en cirugía menor deben ser estériles y manejarse con técnica estéril. Se puede realizar la esterilización del instrumental por medios físicos (vapor a presión, calor seco) o químicos (óxido de etileno, glutaraldehído al 2%, etc.) • • • La esterilización por calor húmedo es muy eficaz, a la vez que es un procedimiento rápido, sencillo y barato, que no genera residuos tóxicos, por lo que es el medio de esterilización más usado tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario. Se realiza en unos aparatos diseñados para ello llamados autoclave. El autoclave nos permita controlar la temperatura, la humedad y la presión dentro de la cámara. Se pueden esterilizar por calor húmedo el instrumental quirúrgico metálico, los textiles, materiales de vidrio, y muchos plásticos y gomas. La esterilización por óxido de etileno permite la esterilización de materiales que no soportan temperaturas elevadas, como es el caso de algunos plásticos. El óxido de etileno es tóxico, requiere mucho tiempo y necesita un periodo de aireación para evitar la toxicidad de las personas que entran en contacto con los materiales, por lo que resulta un procedimiento costoso, de escaso uso en atención primaria. Otro procedimiento de esterilización es el calor seco, actualmente en desuso porque estropea mucho el material debido a las altas temperaturas y el tiempo de exposición necesario. Es un procedimiento sencillo y económico, que se realiza en los denominados “hornos” de Pasteur o “estufas” de Poupinell. No se puede utilizar con materiales termosensibles como los textiles, gomas y plásticos. 4.2.- Antisépticos. Los antisépticos son sustancias químicas capaces de destruir (bactericidas) o inhibir (bacteriostáticos) el crecimiento de microorganismos patógenos y que pueden utilizarse sobre tejidos vivos. Es fundamental recordar que los antisépticos son tóxicos para las células del proceso de cicatrización (granulocitos, fibroblastos, etc.), por lo que se evitará su uso innecesario en heridas abiertas y úlceras en fase de granulación y/o © IAVANTE 10 epitelización. Además la mayoría de los antisépticos se inactivan en presencia de materia orgánica (sangre por ejemplo), lo cual hace necesaria una buena limpieza previa de la zona a tratar (con agua y jabón o solución de suero salino isotónico). No se debe mezclar más de un antiséptico. Las características que hay que valorar en un buen antiséptico son: amplio espectro bactericida, acción rápida y duradera, actividad en presencia de materia orgánica, no irritante, no corrosivo, que no tiña la zona ni tatúe las cicatrices, baja capacidad de sensibilización, baja absorción sistémica, que no cause molestias en su aplicación, que respete el tejido sobre el que se utiliza. No existe ningún antiséptico que cumpla todas las características, así que hay que elegir el más adecuado dependiendo de las necesidades particulares de cada lesión. Entre los antisépticos de uso más extendido están los siguientes: alcohol etílico, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada 3%), povidona yodada, tintura de yodo, solución acuosa de yodo (solución de Lugol), clorhexidina, etc. • Productos derivados del cloro. Buenos bactericidas y virucidas. Son desodorantes y decolorantes. Muy usados para potabilizar el agua y en desinfección de suelos (lejía). Como antiséptico cabe destacar la Solución de Dakín (solución acuosa de hipoclorito sódico, transparente, color amarillento y olor débil a cloro, isotónica son el suero sanguíneo). Muy utilizada antiguamente, y aunque hoy en día no se utiliza tiene ventajas sobre la povidona yodada. Derivados del amonio cuaternario. Cloruro de benzalconio (Armil®) y Cloruro de benzetonio (Halibut®). Son bactericidas eficaces frente a bacterias Gram ±, menos para muchos virus y esporas. Recomendados para lavar heridas producidas por mordeduras. • Biguanidas. La Clorhexidina (Hibitane®, Hibimax®, Hibiscrub®) solución acuosa o alcohólica de 0.5 al 2%. Buen antiséptico. Activo frente a bacterias, acción variable frente a hongos y virus. Utilizados para el lavado quirúrgico de manos y en el lavado antiséptico de la piel. Indicado en la limpieza aséptica de las quemaduras (solución al 0.05 %). También se usa para desinfección de instrumental quirúrgico (2 minutos en solución al 0.5%). Diversos autores abogan por el empleo de la clorhexidina como antiséptico para la piel, en lugar de la povidona yodada, por las ventajas que presenta: actúa rápidamente (15-30 segundos) y su efecto es largo (6 horas), no es irritante y se absorbe poco a través de la piel (lo que hace que pueda utilizarse en heridas extensas, por ejemplo en las quemaduras, y en lactantes), no se inactiva en presencia de materia orgánica y no tiñe la piel (es transparente); se inactiva con jabones aniónicos y hay que protegerlo de la luz y el calor. • Yodofósforos. Germicidas de amplio espectro (acción moderada frente a esporas). Existen en forma de solución alcohólica (tintura de yodo) y como solución acuosa (solución de Lugol) a distintas concentraciones; y como povidona yodada (Betadine® en distintas presentaciones, pomada, jabón, etc.) La povidona yodada es de acción lenta, hay que dejarla secar unos minutos. Es una mala práctica pintar la zona e intervenir inmediatamente. Indicada para la limpieza antiséptica de la zona a intervenir (pintado de la zona) y en el lavado quirúrgico de manos. Se inactiva en presencia de materia orgánica y además es tóxico para las células de la cicatrización, por lo que su uso en heridas y úlceras retrasa el proceso de cicatrización (por ello está indicado su uso en procesos de hipergranulación). No está indicado en superficies extensas, ni en lactantes por © IAVANTE 11 riesgo de absorción sistémica. Junto con compuestos mercuriales forma precipitados de alta toxicidad, por lo que está contraindicado utilizarlos simultáneamente sobre una misma herida. 4.3.- Material fungible. • • • • • • • • • Gasas estériles Compresas estériles Suero de lavado estéril Antisépticos Esparadrapo Apósitos Pomadas Jeringas Agujas 5.- MATERIALES DE SUTURA. El término sutura se emplea también para nombrar los hilos que se utilizados para “suturar”. Existen gran variedad de suturas en el mercado con unas características específicas cada una que debemos conocer para elegir la más adecuada al tejido que se vaya a suturar, al tipo de herida, etc. 5.1.- Las suturas. 5.1.1.- Características de las suturas: • • • • • • Calibre de las suturas: diámetro de la hebra. Se dispone de 2 sistemas de medidas: el americano (USP) que utiliza como unidad la diezmilésima de pulgada y habla de “ceros” para referirse al grosor. Es el sistema más utilizado. Y el sistema europeo que expresa el grosor en décimas de milímetro. Se debe usar el calibre más fino posible. El calibre de la aguja debe ser lo más concordante al del hilo. Fuerza de tensión: fuerza en kilogramos que soporta una sutura antes de romperse. Es la responsable de mantener los bordes unidos. Debe ser similar a la resistencia del tejido donde va a implantarse. Al fuerza de tensión varía con el tiempo. Tasa de absorción: tiempo que tarda en degradarse dentro del organismo. Se mide en días. La degradación puede producirse por proteolisis (mayor reacción por parte del organismo) o por hidrólisis. Elasticidad: capacidad de volver a su longitud inicial una vez que cesa la fuerza que lo mantenía estirado. Cuanto menos elástico mejor, porque la elasticidad del hilo va a favorecer la retracción de la herida. Rigidez: resistencia al doblado. Influye en la manipulación del hilo. Memoria: capacidad de volver a su forma original una vez que cesa la fuerza sobre el hilo. Característica que dificulta la manipulación del hilo. © IAVANTE 12 5.1.2.- Clasificación de las suturas: • • • Absorbibles o no absorbibles: si son degradadas o no por el organismo. Naturales o sintéticas: según el material del que estén elaboradas. Monofilamento o multifilamento (torcidas o trenzadas): dependiendo del número de hebras del que estén compuestas. Suturas naturales no absorbibles. • Seda (Mersilk®) Filamento trenzado de proteína natural. Resistente y de fácil manejo, es la sutura más utilizada, a pesar de los inconvenientes que presenta: reacción a cuerpo extraño frecuente (por su naturaleza proteica), infecciones (por su estructura trenzada permite el alojamiento de gérmenes entre sus filamentos). Pierde la fuerza de tensión al año. • Algodón (Cotton®, Polycot®) Es una fibra de celulosa natural. Débil. Es necesario mojarla antes de uso. Prácticamente en desuso en la actualidad. Una de sus indicaciones es la cirugía de melanomas. • Grapas o agrafes (Appose®, Ligaclips®) Fabricadas en una aleación de acero o titanio. Se colocan de forma rápida y sencilla mediante una “grapadora” específica para ello. También se necesita un instrumental especial para su retirada, la pinza quitaagrafes. Recomendado su uso en heridas del cuero cabelludo. Hay que asegurarse que entre la piel que se va a suturar mediante grapas y las estructuras subyacentes haya una separación mínima de 4.5 a 6.5 mm, para no perforar dichas estructuras (vasos, vísceras, huesos, etc.), dependiendo del tamaño de las grapas. Suturas sintéticas no absorbibles. • Poliamida o nylon (Ethicón® . . .) Compuesto por un polímero de poliamida. Monofilamento, en color negro, natural y azul. Fuerza de tensión alta, buena elasticidad y mínima reacción a cuerpo extraño. Sin embargo posee memoria, lo cual dificulta su manejo. Hay que asegurar bien los nudos y hacer las lazadas suficientes que garanticen que el nudo no se soltará. Existe una variante multifilamento trenzado (Nurolón®, Surgilón®) que presenta características de manejabilidad similares a las seda. Indicada para aproximar o ligar tejidos bandos en general. © IAVANTE 13 Suturas naturales absorbibles. • Catgut (Catgut® ) Hebra quirúrgica fabricada a partir de los intestinos de bovinos (“tripa quirúrgica”). Fácil manejo y bajo coste. Fue la sutura absorbible más utilizada durante años. Sin embargo ahora está prohibido su uso y comercialización debido a la crisis de encefalopatía espogiforme bovina (Resolución de 7 de Febrero de 2001 del Ministerio de Sanidad y Consumo). Suturas sintéticas absorbibles. • Poliglactina 910 (Vicryl®) Compuesto por ácido láctico y ácido glicólico. Multifilamento trenzado. Manejo y seguridad del nudo extraordinarias. Absorción por hidrólisis a los 56-72 días. Fuerza de tensión del 60% a los 14 días. Pierde completamente fuerza de tensión a los 28 días, por lo que no esta indicado su uso en tejidos de cicatrización lenta. Recubierto de una sustancia lubricante que facilita su paso a través de los tejidos. Existe también el Vicryl Rapid® de características similares al anterior y absorción rápida: fuerza de tensión del 50% a los 5 días, absorción completa a los 42 días). Indicado para suturar piel y mucosas • Ácido poliglicólico: Dexón®: Polímero de ácido glicólico. Multifilamento. Resistente, no rígido, anudado seguro. Fuerza de tensión y tiempos de absorción parecidos al Vicryl®. SSA®: Polímero de ácido poliglicólico, impregnado de polyglyd. Multifilamento trenzado. Presentación en color verde o incoloro. Fácil manejabilidad y anudado seguro. Mínima respuesta tisular. Indicado para suturar tejido celular subcutáneo. Es la sutura absorbible más usada actualmente (sustituta del catgut). 5.1.3.- Características de la sutura ideal (Moynihan 1912). Monofilamento. Aplicable a cualquier intervención. Fácil de manejar. Mínima reacción tisular. Adecuada resistencia tensil. © IAVANTE 14 Anudado seguro. Absorbible. Absorción predecible. Estéril. 5.2.- Agujas de sutura. La aguja quirúrgica es el instrumento que nos va a permitir colocar el hilo en los tejidos para su aproximación. Para ello debe ser penetrante, pero lo menos traumática posible. Están fabricadas en acero inoxidable. La elección de la aguja es decisiva a la hora de realizar una sutura de forma correcta y con el menor traumatismo para los tejidos. Existen diferentes tipos de agujas quirúrgicas atendiendo a su forma (rectas o curvas), al tipo de punta (de diamante, cilíndrica, triangular, etc.) y a su tamaño y sector. Están diseñadas en función del tipo de cirugía para el cual se van a utilizar. Para la sutura de heridas en particular, y para la cirugía menor en general, se utilizan agujas montadas con el hilo, no separables; generalmente curvas y de sección triangular y aristas cortantes (llamadas atraumáticas), atraviesan fácilmente los tejidos resistentes como la piel. Es importante seleccionar el tamaño de la aguja apropiado para el tipo de herida, de tal forma que permita la colocación del hilo en la profundidad deseada. Las agujas curvas se manejan con un porta agujas (Porta de Mayo), del cual existen también varios tamaños, debiendo adecuarse el tamaño del porta al tamaño de la aguja. El porta debe coger la aguja entre el tercio medio y el posterior, nunca por la punta, ni por el extremo donde se engancha el hilo. 6.- ANESTÉSICOS LOCALES. Para evitar el dolor durante la limpieza y cura de la herida se dispone de anestesia local. Debe valorarse su uso de forma individual, pero como norma general debe evitarse el dolor mediante la administración de anestésicos locales, siempre que no esté contraindicado. El primer anestésico local que se descubrió, de forma casual, fue la cocaína, al detectarse un adormecimiento de la lengua tras su consumo. A partir del descubrimiento de su estructura química se sintetizaron otros anestésicos locales. Los anestésicos locales actúan bloqueando la despolarización y conducción nerviosa mediante el bloqueo de los canales del sodio. Los anestésicos locales pueden actuar sobre cualquier tejido excitable (despolarizable) del organismo. Existen preparados comerciales diversos: en solución para administración parenteral, pomadas para administración tópica, colirios, etc. Su vía de administración es fundamentalmente la vía parenteral: intradérmica, subcutánea, intramuscular. © IAVANTE 15 Los anestésicos locales son derivados del ácido paraaminobenzoico. Y se clasifican en dos grupos dependiendo de la unión tipo éster o amida de sus moléculas. • Anestésicos locales tipo éster. Mayor probabilidad de reacciones alérgicas y reacciones cruzadas entre ellos mismos y con otros fármacos. Por eso se usan principalmente en fórmulas tópicas (por ejemplo preanestesia gingival en odontología). Indicados también en caso de alergias a los anestésicos del grupo amidas. Son anestésicos de este grupo: Tetracaína (Gingican®, Colicursí anestésico®, Topicaína®) Novocaína (Anestidermia®, Venocaína® Benzocaína (NTB®) Procaína (Procaína clorhidrato®) • Anestésicos locales tipo amidas. Muy eficaces y con menor riesgo de producir efectos secundarios, son los más utilizados para infiltración anestésica local. Lidocaína 1 y 2% (Lincaína®, Xilonibsa®, etc.) Mepivacaína (Scandinibsa®, Scandicaín®) Bupivacaína (Svedocain®) Prilocaína (Citanest®) Pueden asociarse vasoconstrictores (Adrenalina al 1/1000) a los anestésicos locales cuando se quiere prolongar el efecto de éste o se necesite aumentar la dosis (la vasoconstricción retarda la absorción del fármaco, prolongando su efecto y disminuyendo la toxicidad); también para disminuir el sangrado. Existen presentaciones comerciales de anestésicos con vasoconstrictor. Están contraindicado el uso de vasoconstrictor en zonas distales (dedos, nariz, orejas, pene) por el riego de necrosis, cuando exista compromiso circulatorio en la zona, en pacientes diabéticos, hipertiroidismo, arritmias, insuficiencia cardiaca, hipertensos, ancianos, infecciones localizadas en la zona. Efectos adversos de los anestésicos locales: • • • Reacciones alérgicas. Más frecuentes entre los anestésicos locales del tipo éster. Efectos sobre el sistema nervioso: vértigos, acúfenos, contracciones musculares, parestesias, trastornos de la visión, desorientación y mareos; más raramente pueden producir trismos y convulsiones. Efectos sobre el sistema cardiovascular: vasodilatación periférica. Estos efectos adversos pueden producirse por alergia al compuesto químico o a alguno de sus componentes, por sobredosificación absoluta (dosis máximas permitidas) o relativa (niños, ancianos, enfermos) o inyección intravascular. Debe disponerse de material y personal entrenado en maniobras de soporte vital. © IAVANTE 16 La elección del anestésico debe hacerse en función del tiempo de anestesia que se precise, de su rapidez de acción y de la cantidad de anestesia, según las necesidades particulares de cada caso. Es importante también tener en cuenta a la hora de elegir el fármaco conocer su manejo y estar habituado a su uso. La concentración del anestésico para infiltración local no debe superar al 2 %. Es fundamental esperar el tiempo necesario para el anestésico comience su efecto. Tabla 1: Características de los anestésicos locales más utilizados. Anestésico Comienzo Potencia Duración Dosis local acción Lidocaína 5-10 minutos Intermedia 30-120´ 300-500 mg Mepivacaína 10-15 minutos Intermedia 90-180´ 300-500 mg Bupivacaína 20-30 minutos Alta 200-300 mg máxima 180-360´ 7.- CIERRE DE LAS HERIDAS. Para facilitar el proceso de cicatrización por primera intención, aproximamos los bordes de la herida manteniendo éstos unidos hasta que la cicatriz sea capaz de soportar la tensión de los tejidos sin abrirse. Para aproximar los bordes de la herida disponemos de distintos materiales que elegiremos en función de las características de la herida y del paciente. 7.1.- Tiras adhesivas (Sterips-Strips®) Son tiras de esparadrapo de papel, poroso, estéril, de distintos tamaños, que sirven para mantener unidos los bordes de pequeñas heridas, en zonas de baja tensión. También como refuerzo de la cicatriz los días inmediatos a la retirada de puntos. Aplicar sobre piel limpia, seca y desengrasada para que se fijen correctamente. 7.2.- Pegamento para heridas (DERMABOND®) Es un adhesivo tisular (2-octil-cianocrilato), tópico, líquido, estéril. Presentación en ampollas de 0.5 cc, con un aplicador. En contacto con el aire se seca en pocos segundos, formando una película que mantiene los bordes de la herida aproximados de forma similar a una sutura. Se desprende espontáneamente a los 8-10 días. Aplicación pegamento heridas © IAVANTE 17 Está indicado en heridas limpias, pequeñas, de bordes regulares, no sometidas a tensión, que no afecten a planos profundos, ni mucosas, ni zonas con vello. Muy útil en niños pues evita el trauma de la sutura y no duele. Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al cianocrilato o al formaldehído. Uso tópico exclusivamente, no es absorbido por el organismo. El adhesivo polimeriza rápidamente en contacto con el aire y la humedad. Se adhiere a la mayoría de tejidos corporales y algunos materiales como el látex, por lo que se debe tener precaución de no tocar el adhesivo con los guantes. Para ello aproximar los bordes de la herida con unas pinzas sin dientes. La utilización es sencilla, pero debe conocerse y entrenar su uso, para conseguir los resultados deseados: • • • • • Limpiar la herida. Cohibir la hemorragia. Secar completamente la herida. Romper la ampolla y triturar los cristales, pues si no se obstruye la salida del aplicador en pocos segundos. Asegurar una buena aproximación de los bordes de la herida ayudándose con unas pinzas. Aplicar el adhesivo directamente sobre la herida, lentamente. Aplicar al menos 3 capas, esperando 30 segundos entre capa y capa. Mantener los bordes aproximados durante 60 segundos tras la aplicación de la última capa. No aplicar antisépticos, cremas, suero fisiológico o agua sobre la herida después de su aplicación. Puede protegerse la herida con apósito si es necesario, pero asegurarse del secado completo del adhesivo (5 minutos). En aplicaciones cercanas a los ojos protegerlos con gasas y realizar una barrera con vaselina. Si entra en contacto con la piel accidentalmente se puede retirar con acetona o vaselina con petróleo. El agua, el jabón, la povidona yodada, la clorhexidina no son capaces de retirarlo. 7.3.-Aproximación mediante sutura. Indicado en heridas traumáticas limpias, de bordes regulares, sin pérdida de sustancia y heridas quirúrgicas, para aproximar los bordes de la herida y facilitar la cicatrización. A continuación se describen las técnicas de sutura simple más utilizadas. 8.- TÉCNICAS DE SUTURA. 8.1.- Nudos quirúrgicos. El principio básico para la realización de los nudos es realizar una lazada en un sentido y la siguiente en el sentido contrario, haciendo un mínimo de tres lazadas (o nudos) y realizar cada una de ellas de forma inversa a la anterior. El número de lazadas va a depender del grosor del hilo y de la memoria (capacidad del hilo de volver a su posición original, lo cual dificulta su manejo). Los nudos deben ser firmes, pero no deben estrangular los bordes (provocaría isquemia y necrosis), solamente aproximarlos. Los nudos deben quedar a un lado de la herida y no sobre ella. © IAVANTE 18 Para adquirir soltura en la realización de nudos hay que hacer muchos nudos. Siguiendo el ejemplo de las imágenes, puedes empezar a practicar. Nudo manual Nudo instrumental © IAVANTE 19 8.2.- Técnicas de sutura. El término sutura hace referencia tanto al material como a la técnica empleada para coser (=suturar) los bordes de una herida. Normas básicas para suturar. • • • • • • Comenzar con una buena limpieza aséptica de la herida. Controlar la hemorragia. Colocar drenajes si se espera sangrado de la herida. Utilizar técnica estéril para realizarla (uso de guantes estériles, bata y mascarilla, así como instrumental quirúrgico estéril), ya que es una técnica aséptica. Adecuar el material de sutura (aguja, hilo) y la técnica (puntos simples, sutura continua, etc.) en función de la herida (localización, forma, movilidad, estética, riesgo de infección, etc.) eligiendo la técnica más eficaz y menos lesiva para los tejidos. Alejar los puntos de los bordes de la herida, para no comprometer la circulación al anudar. Aproximar los bordes (anudar) sin estrangular. • • • • • Los bordes deben quedar ligeramente evertidos, nunca invertidos. Evitar espacios muertos que facilitan la formación de seromas, hematomas, etc. Suturar por planos en heridas profundas. Evitar que el hilo se vea a través de la herida (profundidad). El hipotético punto perfecto es el “punto cuadrado”, tiene la misma profundidad que la distancia entre los puntos de entrada en los bordes de la herida. Además los puntos deben ser equidistantes entre sí. Esta norma se conoce también como la “regla de las X”: una sutura debe ser equilibrada, equidistante y equipenetrante. Anudar a un lado de lado de la herida y no sobre ésta. Tipos de sutura: • Puntos simples. Es una sutura simple y concisa, indicada en el cierre de la piel en la mayoría de heridas incisas y especialmente las de forma irregular pues al ser los puntos independientes unos de otros se pueden disponer según la forma de la herida. Además tiene la ventaja de poder retirar uno o varios puntos sin necesidad de retirar toda la sutura, por ejemplo para drenar exudado o previa a la retirada completa de los puntos. © IAVANTE 20 Se comienza a dar los puntos por la mitad de la herida y los sucesivos se dan alternativamente a uno y otro lado del primero y equidistantes entre éste y el extremo de la herida (“técnica de las mitades”), para evitar que se formen sacos por tejido sobrante (las llamadas “orejas de perro”). Los nudos deben quedar a un lado de la herida y no sobre ésta, generalmente el lado por donde comenzamos el punto. Puntos simples • Puntos en “X”. Puntos discontinuos simples, en forma de “X”. Ofrecen mayor resistencia a la tensión. Peores resultados estéticos. Indicados como sutura provisional de urgencia para aproximar bordes de heridas grandes y hacer hemostasia. Punto en “X” • Puntos en “U” verticales (Colchoneros verticales). Sutura discontinua que ofrece resistencia a la tensión y capacidad hemostática. Además posibilita cerrar varios planos con un solo punto. Indicada para heridas que tengan que soportar tensión y también en heridas con tendencia a la inversión de los bordes. Resultados estéticos no muy buenos. Precaución en zonas mal irrigadas es una sutura que produce isquemia. Puntos “colchoneros verticales” © IAVANTE 21 • Puntos en “U” horizontales (Colchoneros horizontales). Es una variante de los anteriores, con las mismas indicaciones. Resaltar que es aún más isquemizante por lo que se desaconseja su uso. Puntos “colchoneros horizontales” • Puntos de Algower verticales y horizontales. Sutura discontinúa, similar a los puntos colchoneros, a diferencia de que estos quedan semiocultos. Por ello están indicados en heridas que tengan que soportar cierta tensión y el resultado estético sea importante. • Sutura simple continua. Es una sutura sencilla y eficaz, pero poco estética, reservada para planos profundos. Precaución a la hora de apretar el hilo, pues al ser continúa puede causar necrosis de los bordes de la herida por estrangulación. Sutura simple continua • Puntos simples intradérmicos. Son puntos simples aplicados de forma inversa respecto a la superficie de la piel, aplicados de forma intradérmica o subcutánea. Muy buenos resultados estéticos. Indicados para suturar por planos y sobre todo en heridas en cara y en general en cirugía plástica y también en los niños. Es recomendable reforzarlos con tiras de aproximación (“puntos de papel”), vendaje o apósito. • Sutura en bolsa de tabaco. Sutura continúa simple, circular. Indicada para la sujeción de catéteres. © IAVANTE 22 9.- ACTUACIÓN ANTE UNA HERIDA. 9.1.- Valoración. Antes de proceder a la sutura de la herida debemos valorar ésta, incluyendo la historia de la lesión y la anamnesis del paciente para decidir si está indicado el cierre por primera intención o debemos dejar que la herida cierre por segunda intención (heridas infectadas, heridas por mordeduras, heridas muy evolucionadas, etc.), y si podemos asumir la sutura nosotros o debemos derivar el paciente al especialista (heridas complicadas en cara, heridas con afectación de tendones u otras estructuras, pacientes psiquiátricos o poco colaboradores, niños, etc.). La anamnesis debe incluir: antecedentes personales, alergias a medicamentos (reacciones previas a anestésicos locales), medicación que toma, cicatrización anómala anterior, infección cutánea próxima a la lesión, estado de vacunación antitetánica, edad, etc. Historia de la herida: con qué, cómo, cuándo (el tiempo transcurrido es importante para decidir si se sutura o se cierra por segunda intención), dónde (considerar la herida como contaminada si se produjo en entorno sucio, tierra por ejemplo), si se le ha hecho algún tratamiento previo a la herida. Exploración de la herida (bajo anestesia local si es necesario y tras la limpieza de ésta). En la exploración de la herida hay que valorar la localización y características de la zona (cara por el valor estético, manos por la importancia funcional, extremidades por la tensión y movilidad que tendrá que soportar, etc.), el aspecto (bordes necróticos, esfacelos), presencia de cuerpos extraños, hemorragia (la hemostasia es prioritaria), profundidad y afectación de estructuras subyacentes (valorar movilidad, sensibilidad y afectación vascular). Una vez finalizada la exploración se realizará de nuevo una limpieza de la herida. 9.2.- Limpieza aséptica de la herida. La limpieza de la herida persigue la eliminación de suciedad, cuerpos extraños y restos de materia orgánica (sangre, tejidos necróticos, etc.) que favorecerían la infección. Se realizará con suero salino irrigado sobre la herida. No está indicado el uso generalizado de antisépticos dentro de la herida, pues su acción germicida en estas circunstancias es baja y sin embargo destruyen células del tejido sano. Se desinfectará la piel alrededor de la herida con povidona yodada, hay que esperar unos minutos para que seque y ejerza su acción antimicrobiana. No usar simultáneamente más de un antiséptico. Retirada de cuerpos extraños con las pinzas o con el dedo enguantado. Para valorar la presencia de cristales en el lecho de la herida, la exploración con unas pinzas es la forma de detectarlos por el “chirrido” que producen los cristales con el metal. Si la zona tiene vello o pelo abundante es mejor cortar el pelo que rasurar (provoca microabrasiones en la piel que facilitarían la infección en la zona perilesional). © IAVANTE 23 9.3.- Preparación del campo quirúrgico y del instrumental. Uso de guantes estériles. Disposición de campo estéril: Colocación de paños estériles Material sobre campo estéril 9.4.- Anestesia local de la zona. © IAVANTE 24 9.4.1.- Anestesia tópica. Indicados en piel y mucosas. Efecto corto. Presentaciones en forma de cremas, geles, colirios, parches. Se usan por vía tópica la Tetracaína, la Lidocaína, mezcla de Lidocaína y Prilocaína (EMLA®). Otro tipo de anestesia tópica es aerosol refrigerante de cloruro de etilo que produce un enfriamiento tisular. Se pulveriza sobre la piel durante 5-6 segundos. Se consigue una anestesia eficaz pero muy breve, de pocos segundos, reduciéndose sus indicaciones a técnicas rápidas como punciones, drenaje de abscesos, y no indicado para suturar. Precaución de no producir ampollas por congelación. Contraindicado su uso si la piel no está íntegra. La aplicación de hielo localmente es una alternativa a este tipo de anestesia tópica. 9.4.2.- Anestesia local por infiltración. Es muy importante seleccionar la aguja de calibre y longitud adecuados. Preferiblemente agujas finas, de longitud suficiente para disminuir el número de pinchazos. Introducir el anestésico lentamente y de forma progresiva, comenzando por los tejidos superficiales, produciendo un habón intradérmico, y aspirando para evitar la introducción del anestésico en el lecho vascular. La infiltración puede resultar dolorosa en sí misma, debido al pinchazo y al propio fármaco (la temperatura del fármaco idealmente será la del cuerpo, por lo que resulta eficaz calentar la ampolla del fármaco entre las manos). Hay que informar y valorar con el paciente si merece la pena o no la infiltración, dependiendo del tipo y tiempo de intervención. Para disminuir el dolor se puede pellizcar la piel del paciente antes de introducir la aguja. Introducir la aguja con el bisel hacia la piel, inyectar lentamente el anestésico creando un habón intradérmico. A partir del habón continuar inyectando el anestésico según la forma de la herida, lenta y progresivamente, aspirando para evitar la inyección en el lecho vascular. Técnicas de infiltración: • Infiltración perilesional: infiltración del anestésico alrededor de la lesión a tratar, por debajo y por encima de ella, en tejido sano. • Infiltración en rombo: indicada en heridas traumáticas incisas. Infiltrar el anestésico desde lo extremos de la lesión. Con dos pinchazos y cambiando de plano se abarca el marco completo de la lesión. Si infiltramos un volumen grande de anestésico se puede producir edema de los bordes que dificulte la aproximación de éstos. © IAVANTE 25 Infiltración local en rombo • Infiltración desde el lecho de la herida: introducir la aguja a través del lecho de la herida, es menos dolorosa porque no se pincha en piel sana. Esta técnica está muy extendida sin embargo hay que recordar que no es aconsejable en heridas sucias e infectadas porque diseminaríamos los microbios del interior de la herida. Infiltración desde el lecho de la herida 9.4.3.- Anestesia local por bloqueo nervioso periférico. Consiste en la infiltración del anestésico en un punto del trayecto de un nervio, con la consiguiente insensibilización de la zona distal del mismo. Se utiliza anestésico sin vasoconstrictor. Utilizado en zonas distales como dedos de manos y pies y en la cirugía ungueal. Un ejemplo de esta técnica, es el bloqueo digital. Se realiza infiltrando el anestésico en ambas caras laterales de la base de la falange proximal. Utilizando una aguja subcutánea, se introduce perpendicularmente hasta tocar periostio, en este momento se retira ligeramente y se inyecta el agente anestésico lentamente. La cantidad de anestésico irá en relación al tamaño del dedo, pero no debe excederse de 1 ml en cada lado de la falange, pues podría producir compresión a ese nivel. 9.5.- Reparación de la herida. 9.5.1.- Friedrich quirúrgico. Consiste en la reparación quirúrgica de los bordes de la herida cuando estos se encuentran macerados o machacados, son irregulares o están desvitalizados. Se realiza un desbridamiento quirúrgico mediante bisturí para conseguir unos bordes limpios y sangrantes. Debe ser lo más económico posible evitando la eliminación de tejido de forma innecesaria. Hay que planificarlo antes de comenzar la incisión, incluso dibujándolo sobre la piel. Se desaconseja su uso en la cara y en las manos, por el perjuicio estético y funcional, respectivamente, que conlleva. Hay que tener presente a la hora de suturar tras la realización de Friedrich, la posible retracción de la piel, siendo a veces necesaria la descarga de tensión mediante disección roma separando la piel del tejido subcutáneo (descarga subcuticular) alrededor de la herida. Para realizar esta disección roma utilizaremos unas tijeras de punta roma estériles. © IAVANTE 26 La descarga de tensión puede ser necesaria también en heridas con bordes muy separados. Se valorará la dificultad a la unión de los bordes mediante un pellizco. Disección roma 10.- RETIRADA DE SUTURAS. Para decidir la retirada de los puntos de sutura se debe hacer una valoración de la herida y de las necesidades de la persona, para encontrar un equilibrio adecuado entre el riesgo de reapertura de la herida (cuanto menor tiempo esté colocada la sutura mayor riesgo de dehiscencia de sutura) y el resultado estético esperado, que será peor cuanto mayor sea el tiempo de permanencia de los puntos en la piel (cicatriz en forma de “traviesas de tren”). Existen unos tiempos aconsejados de permanencia mínima de la sutura (Tabla 2), que varían en función de la localización de la herida (vascularización y tensión a la que está sometida la herida) y de la edad del paciente. En general cicatrizan mejor y más rápido los niños y peor los ancianos. La decisión de retirar los puntos se tomará de forma individualizada mediante un seguimiento de la evolución de la herida y tras la valoración exhaustiva de ésta, teniendo en cuenta que las zonas muy vascularizadas (por ejemplo la cara) y sometidas a menor tensión cicatrizan antes, por lo tanto el tiempo de permanencia de la sutura es menor. Se pueden retirar los puntos en dos tiempos, retirando un día puntos alternos y reforzando la cicatriz si es necesario con tiras adhesivas (“puntos de papel”, Steristrips®). Retirada de puntos de sutura La técnica de retirada de los puntos es una técnica simple, pero debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: • • • Desinfección de la piel con antiséptico. Cortar el hilo con tijeras o bisturí estériles, lo más cerca posible de la piel, para evitar que el tramo del hilo que ha estado fuera de la piel, no haga ahora un recorrido interno y provoque contaminación. Se facilita esta operación mediante la tracción del hilo con unas pinzas sin dientes. Traccionar del hilo de sutura hacia el lado de la herida donde se cortó éste, para evitar abrir los bordes de la herida por la tracción. © IAVANTE 27 • Colocar tiras adhesivas (puntos de papel) si es necesario reforzar la herida durante los primeros días tras la retirada de puntos. Tabla 2 Tiempo mínimo aconsejado de permanencia de las suturas. Localización herida Niños Adultos Ancianos Cara 3 días 5 días 7 días Cuello 5 días 7 días 8 días Cuero cabelludo 6 días 8 días 9-10 días Tórax y abdomen 7 días 9 días 12 días Espalda y nalgas 8-9 días 12 días 15 días Miembros superiores 10 días 12 días 14 días Muslos 10 días 12 días 14 días Piernas, plantas y palmas 12 días 15 días 21 días Modificada de Manual de Cirugía Menor, Cádiz 2003 ARAN 11.- RESUMEN. El tratamiento y cura de heridas implica una valoración de la herida mediante limpieza y exploración minuciosa de la misma, que nos permita identificar la afectación o no de estructuras adyacentes, y decidir la técnica de reparación de la herida más adecuada y la posibilidad de realizarla en urgencias por el personal habitual o derivarla al especialista si está indicado. Las heridas por mordeduras de animales o de personas, deben considerarse contaminadas y ser cautos a la hora de decidir suturar, así como otras heridas infectadas o contaminadas. En estos casos puede estar indicado el cierre por segunda intención o también el cierre por tercera intención o cierre diferido. Suturar es la técnica de elección para el cierre primario de heridas por sus resultados estéticos y funcionales y menor tiempo de cicatrización. Para el cierre de heridas mediante sutura los bordes de la herida deben visualizarse correctamente, estar limpios, ser regulares, sin gran pérdida de tejido, deben ser tejidos vitalizados (sangrantes) y no debe existir tensión al aproximarlos. Si la herida no presenta estas características podemos conseguirlas mediante técnicas de cirugía menor como la limpieza de la herida, el desbridamiento, la descarga de tensión y las propias técnicas de sutura. Los puntos de sutura se realizan con aguja e hilo de sutura especialmente diseñados para ello. Preferiblemente agujas con el hilo unido a ésta que son menos traumáticas (atraumáticas). © IAVANTE 28 Existen diferentes materiales de suturas con la finalidad de adecuar el hilo de sutura a las características de la herida. Se utilizan suturas no absorbibles para piel, la más usada es la seda. Para tejidos profundos existen materiales de sutura absorbibles. Los puntos de sutura no deben apretarse mucho, solamente lo justo para aproximar los bordes de la herida. Debe anudarse el hilo a un lado de la herida y no sobre ésta. Debe elegirse el material de sutura y el calibre de éste más adecuado a cada tipo de herida. Como norma general debe elegirse el de menor calibre posible que soporte la tensión de la herida y son preferibles las suturas monofilamento sintéticas. Se pretende facilitar la cicatrización, reducir la reacción a cuerpo extraño y mejorar el resultado estético. La retirada de los puntos de sutura se hará lo más tempranamente posible, una vez que los bordes de la herida sean capaces de soportar la tensión sin separarse. El tiempo de permanencia de los puntos va a variar en función de la localización de la herida y de la edad del paciente. Se decidirá de forma particular tras la valoración de la evolución de la herida. © IAVANTE 29 12.- BIBLIOGRAFÍA. • • • • • • • • • • • • • • • • Oltra E., González C., Mendiolagoitia L., Sánchez P. (2002) Cirugía Menor Para Profesionales de Enfermería. Asturias, EDIMSA Domínguez Romero M., Gliana Martínez J. A., Pérez Vega F. j. (2002) Manual de Cirugía Menor. Cádiz, ARÁN López Corral J. C. (1991) Actuación de enfermería ante las úlceras y heridas. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, KNOLL Parra Moreno, M. L., Arias Rivera S., Esteben de la Torre A. (2003) Procedimientos y técnicas en el paciente crítico. Pacheco del Cerro E. (2000) Farmacología y práctica de enfermería. Barcelona, MASSON Diccionario terminológico de ciencias médicas, 13ª Edición (2000) MASSON Beneyto Castelló F., Moreno Arroyo J.M., Navarro Badenes J., García Torán J.M., Pascual López L. Cirugía Menor en Atención Primaria. [en línea]. El bisturí y su función [en línea]. Disponible en http://www.cirugiamenor.org/procedimientos_bisturi.htm [Consulta Enero de 2004] Gil M.E., Muñoz Quirós S., Arribas J.M. Escisión Fusiforme. Procedimientos dermatología (Capítulo 50) [en línea]. Disponible en http://www.cirugiamenor.org/dereca01_e.htm#8 [Consulta Enero de 2004] García Ureña M.A., Vega Ruiz V. Manual electrónico de patología quirúrgica: fundamentos. Heridas [en línea]. Disponible en http://utreira.uninet.edu/cirugia/manual/Fundamentos/pdf/heridas.pdf [Consulta Abril 2004] Rodríguez Ariza F., Becerra Pérez J. Heridas [en línea]. Disponible en http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual de urgencias y emergencias/heridas.pdf [Consulta Abril 2004] Pegamento para las heridas [en línea]. Disponible en http://www.paideianet.com.ar/pegat-padre.htm [Consulta Marzo 2004] Cassella R.N., Florentino J.A., Huaier F.D., Gómez traversa R.E., Corner E., Herrera A. Pegamento para las heridas: novedosa y segura solución para un viejo problema [en línea]. Disponible en http://ww.zonapediatrica.com/monografías/adhtisul.html [Consulta Marzo 2004] Manejo de las heridas [en línea]. Disponible en http://escuela.med.puc.cl/paginas/Departamentos/CrugiaPediatrica/CirPed2 0.html [Consulta Marzo 2004] Otero Cacabelos M. Heridas: diagnóstico y tratamiento de urgencia. Medicina General, Urgencias [en línea]. Disponible en hhtp://www.semg.es/revista/abril2000/379-384.pdf [Consulta Marzo 2004] Hiller H.R. Cerrar las heridas con pegamento y sin sutura. El nuevo diario http://www[en línea]. Disponible en ni.elnuevodiario.com.ni/archivo/2000/septiembre/22-septiembre-2000/sex Consulta Marzo 2004] © IAVANTE 30 MÓDULO II: VENDAJES © IAVANTE TÉCNICAS DE ENFERMERIA EN LA ASITENCIA AL TRAUMATISMO MENOR MÓDULO II: VENDAJES INDICE MÓDULO II 1. Definición e indicaciones 2. Tipos de vendas 3. Tipos fundamentales de vendaje 4. Complicaciones 5. Vendajes en el tratamiento de heridas 6. Vendajes de inmovilización parcial 7. Vendajes de inmovilización total 8. Terminología 9. Bibliografía OBJETIVO GENERAL - Desarrollar conocimientos y habilidades en la realización de vendajes en sus diferentes variantes. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Conocer en qué situaciones está indicado la realización del vendaje. Adquirir destreza manual en la realización de cada uno de los vendajes. Reconocer los diferentes materiales implicados en la realización del vendaje. Detectar sus complicaciones. Conocer las recomendaciones que se le facilitarán al paciente para el cuidado de su vendaje. © IAVANTE 32 1. DEFINICIÓN E INDICACIONES Se denomina vendaje a la aplicación de una parte corporal de uno o más trozos de lienzo que sirve para: 1. Mantener una cura, utilizando la venda como medio de sujeción para apósitos. 2. Cohibir hemorragias, aplicando una elevada compresión con la venda. 3. Terapéutico, debido al calor del vendaje se favorece la reabsorción de la inflamación provocada por el traumatismo, al igual que facilita la circulación sanguínea. 4. Inmovilización, que es total si se usan vendas de yeso y relativa si la venda a utilizar es elástica o adhesiva. 2. TIPOS DE VENDAS 1. Algodón: se utiliza como prevendaje para proteger prominencias óseas y repartir mejor la presión del vendaje. Consiste en un rollo de algodón hidrófilo. 2. Gasa: o de algodón poroso. Se utiliza para mantener apósitos o férulas de yeso. 3. Elásticas: se estira y se adapta a la forma corporal. Sirven para dar soporte intenso al igual que para aplicar presión con el fin de contener hemorragias. 4. Adhesivas (elásticas y no elásticas), tienen una cara adhesiva para que se adhiera a la zona a cubrir. Es utilizada en Medicina Deportiva para realizar vendajes funcionales. 5. Criolinas o de yeso, formadas por una venda de algodón impregnada en yeso. Utilizadas para realizar férulas o yesos cerrados para inmovilizar por completo articulaciones. 5. Venda de papel: Se utiliza encima del algodón para evitar que se pegue al yeso. Venda de algodón © IAVANTE Vendas elásticas Vendas de yeso 33 Vendas de gasa Vendas adhesivas Venda de papel 3. TIPOS FUNDAMENTALES DE VENDAJES Según el material utilizado podemos encontrar: - BLANDOS: Nos permiten una movilidad relativa. Su función es la de compresión de masas o de sujeción del material. Se realizan principalmente con lienzo, gasa o algodón, o material elástico de distintas texturas. Se realiza fundamentalmente en procesos de cierta banalidad. - DUROS: Nos ofrecen mantener rígida una posición. Se realiza con vendas de yeso, vendajes de un plástico especial a los que se le puede dar la forma deseada al calentarlos, denominados termoplásticos que se endurece una vez colocado y vendajes de fibra de vidrio. Según la forma de realizarlo lo podemos clasificar en: - CIRCULAR, cada vuelta cubre completamente la anterior. Se utiliza principalmente para fijar el vendaje donde se inicia y termina al igual que para cohibir las hemorragias. - ESPIRAL, cada vuelta cubre 2/3 de la anterior para crear una progresión, extendiéndose de forma ascendente por la extremidad. Es un vendaje útil para partes cilíndricas del cuerpo, como el dedo, muñeca o miembros. - EN OCHO O TORTUGA, se usa en las articulaciones para limitar la movilidad de esta. Primero se fija por debajo de la articulación con varias vueltas en espiral, luego se hace una vuelta por arriba de la articulación rodeándola para posteriormente volver a bajar, al volver a subir progresamos 2/3 de la vuelta anterior. Indicados para articulaciones como la muñeca o el tobillo a la que se le quiera aplicar gran restricción al movimiento. - EN ESPIGA, es el vendaje en ocho pero que cubre una superficie mucho mayor como la cadera. - RECURRENTE, usado principalmente para fijar un apósito en la cabeza, muñón o dedos, el vendaje se fija primero por medio de dos vueltas circulares. Luego pasamos el rollo de la venda en dirección perpendicular a las vueltas circulares, de la parte posterior y frontal, sobreponiendo en circular otra vuelta y así hasta que toda la zona quede cubierta. © IAVANTE 34 Vendaje circular Vendaje en espiral con muñeca en 8 Vendaje en 8 Vendajes en espiga Vendaje recurrente 4. COMPLICACIONES 4.1. Complicaciones mecánicas Las complicaciones mecánicas, son el tipo de complicaciones que con más frecuencia nos vamos a encontrar. Cuando realizamos un vendaje, la venda debido a la tracción que sufre, cuando no es uniforme sobre toda su extensión, se retrae sobre sí misma, formando nudos de presión, que actúan similar a una cuerda, aumentando la tensión sobre ese punto y produciendo irritaciones por fricción, que si no se solucionan pueden desencadenar en heridas; la zona con mayor frecuencia en que se produce es en el pliegue interdigital de 1 y 2º dedo de mano. Otro tipo de complicación mecánica se produce cuando el almohadillado previo al vendaje no está bien colocado o es insuficiente, y es el propio movimiento el que fricciona la piel; la zona más representativa es el antepié en un vendaje de tobillo. 4.2. Complicaciones irritativas Existen personas que presentan una mayor sensibilidad al óxido de zinc - caucho resina, presente en todo material adhesivo, apareciendo eritema en la zona de contacto. Para ello hemos de utilizar un material de acolchamiento con una base hipoalergénica. Hemos de ser cautos a la hora de discernir entre una complicación irritativa y una alergia al material. © IAVANTE 35 Pueden producirse también irritaciones a otros productos que no son producidas por las sustancias que contiene la masa adhesiva, tales como los desinfectantes, pomadas o limpiadores, cuando se ocluyen sin estar evaporados completamente. 4.3. Complicaciones vasculares Cuando la presión que realizamos con la venda sobre la extremidad es importante, van a aparecer complicaciones vasculares, que se manifiestan en un primer momento por sensación de hormigueo, con la posterior aparición de edema distal. En caso de persistir la presión podemos llegar a la cianosis en dedos, indicando un caso severo de problema vascular. Como medidas preventivas, dejaremos la parte distal de la extremidad a vendar libre, al objeto de controlar su coloración. Almohadillaremos muy bien la zona a vendar, sobre todo si la persona presenta problemas de circulación. Evitaremos los vendajes y/o anclajes circulares, que son más problemáticos y producen mayor compresión. Se ha de comentar al paciente que en caso de sufrir cualquiera de los síntomas anteriormente descritos (hormigueo, edema, cianosis o dolor) se retire rápidamente el vendaje. 4.4. Complicaciones neurológicas Aparecen después de haber sometido el nervio periférico a una presión extrema durante largo tiempo. Se acompaña de sensación de hormigueo, que si no se retira la fuerza que comprime el nervio llega a una fase de anestesia de difícil resolución. Se previenen con un buen almohadillado y una educación al paciente. 5. VENDAJES EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS 5.1. Vendaje para la Sujeción de Apósitos 5.1.1. Indicaciones Sirven de fijación de apósitos cuando la herida es pequeña o poco sangrante. Las heridas con las que nos vamos a encontrar principalmente son: - Abrasiones: son lesiones frecuentes en las que la piel se roza contra una superficie dura y la capa superior de la piel desaparece, dejando expuestos numerosos capilares sanguíneos. Esta exposición general, con la suciedad y los cuerpos extraños que penetran en la piel, aumenta la probabilidad de infecciones. - Heridas por punción: La penetración directa no suele producir un gran sangrado pero son muy peligrosas por que puede introducir el bacilo del tétanos. - Laceraciones: Son el resultado del raspado de los tejidos por un objeto punzante o afilado, dando a la herida el aspecto de una cavidad con bordes dentados. Presentan condiciones óptimas para el asiento de infecciones. - Incisiones: Son heridas de corte limpio que suelen aparecer cuando se produce un corte con un instrumento afilado, o bien cuando se golpea sobre un hueso agudo o mal protegido, en este último caso se denomina también inciso-contusa. - Avulsión: Se producen cuando la piel se rasga desde el cuerpo y se asocian frecuentemente a hemorragias importantes. En este caso se humedecerá el tejido con una gasa impregnada en suero y se remitirá a un servicio médico. © IAVANTE 36 5.1.2. Técnica Si necesitamos realizar una mayor presión para cohibir la hemorragia o para evitar la aparición de un edema utilizaremos vendas elásticas no adhesivas tipo Crepé (véase vendaje compresivo). Cuando el apósito no sea preciso cambiarlo todos los días colocaremos una venda elástica adhesiva, que nos permite además la fijación de dicho apósito. No aplicaremos nunca esparadrapo, ya que este no deja transpirar la herida y produce la maceración de la misma. No terminar ni empezar el vendaje en la zona de la herida, la simple presencia de nudos aumenta la presión en la zona y por lo tanto disminuye el aporte sanguíneo, retardando su cicatrización. Asimismo al sujetar borde distal con esparadrapo y este se encuentra encima de la herida, evitamos la buena oxigenación y conseguimos la maceración de los bordes. 5.1.3. Vendajes Especiales 5.1.3.a. Vendaje Para El Ojo • Proteger al ojo con un apósito. • Dar dos vueltas circulares a nivel de frente sujetando el borde superior del apósito. • Descender la venda hacia el ojo afectado, tapar este y pasarla por debajo de la oreja del mismo lado. • Repetir esta maniobra tantas veces como sea necesario para tapar completamente el ojo. • • 5.1.3.b. Vendaje para la Cabeza o Capelina • Para efectuarlo se puede usar dos vendas. En caso de emplear sólo una realizaremos la técnica de vendaje recurrente teniendo en cuenta que necesitaremos una longitud de venda más considerable. • Se inicia efectuando una vuelta circular en sentido horizontal alrededor de la cabeza. • Se coloca el cabo proximal de la otra venda a nivel de la frente y se dirige la venda hacía atrás, siguiendo la línea media de la bóveda craneana hasta encontrarse a nivel de la otra venda, se vuelve a efectuar una circular con esta venda de modo que quede aprisionando el cabo inicial de la 2º venda, así como la venda que se ha deslizado hacia atrás. De esta forma se van efectuando vueltas recurrentes con la 2º venda, que son fijadas mediante vueltas circulares con la segunda. Se termina con dos vueltas circulares. © IAVANTE 37 5.2. Vendaje Compresivo 5.2.1. Indicación Son vendajes blandos realizados con venda elástica que se utilizan para realizar presión. La finalidad del vendaje compresivo es aumentar el gradiente de presión en la zona de aplicación con el objeto de conseguir limitar la hemorragia. También sirven para la fijación de apósitos cuando la herida sea más complicada o sangrante, comprimiendo directamente en la zona. Están indicados también para evitar los procesos inflamatorios, traumáticos o vasculares, aumentando el gradiente de presión en la zona, y por lo tanto disminuyendo la salida de líquidos del interior de los vasos al espacio extravascular. Cuando queramos realizar drenaje de edemas en extremidades, realizándolo en dirección ascendente, producimos un vaciamiento y movilización del edema. 5.2.2. Material • Venda elástica no adhesiva: La densidad del material, de la trama y del hilo determina las propiedades elásticas de la venda de compresión. Las vendas de tejido elástico son las extensibles simplemente por su trama y no contienen fibras elastoméricas. Las vendas permanentemente elásticas contienen un pequeño porcentaje de hilos de caucho, nylon o poliuretano que recuperan casi totalmente su estado original tras la extensión. Según la extensibilidad de la venda podemos encontrar vendas de baja tensión, cuyo índice de elasticidad es de 3090%, pudiendo extenderse hasta el doble de su longitud. Su fuerza de restauración es baja al igual que su presión en reposo, su composición es con alto contenido en algodón. La venda de alta tensión puede extenderse entre un 100-200%, es decir de 1,5 hasta 3 veces su longitud inicial, contiene componente muy elásticos y produce una alta presión en reposo. Venda elástica o crepé • Venda elástica adhesiva: Venda de algodón elástica con adhesivo, por lo general cola de zinc o poliacrato (hipoalérgico), que al colocarse sobre piel pueden producir algún problema alérgico, o irritativo cuando se mantienen durante un tiempo excesivo. Proporciona un soporte firme y compresión. Presentan una elasticidad longitudinal entre el 60 y 70 %, y también las encontramos con elasticidad en las dos direcciones con un aumento longitudinal del 60 % y transversal del 30%. Es fácil excederse en la presión por lo que las primeras horas debe extremarse la vigilancia. • Venda cohesiva: Venda elástica de caucho de diversos tamaños. No se pega a piel, pero sus capas individuales se adhieren entre sí. Formada por algodón y poliamida. Debido a la adherencia que existe entre las capas, la capacidad de retracción de la venda es escasa, por lo que en la aplicación controlaremos la tensión de la venda. © IAVANTE 38 • Vendaje tubular: Tejido de algodón de forma tubular y de distintos tamaños que se utiliza para la sujeción de apósitos en las extremidades. 5.2.3. Técnica 1. Antes de efectuar un vendaje compresivo, sobre todo cuando la causa es vascular, hemos de realizar la toma de pulsos distales. 2. Se procederá a proteger la piel con prevendajes de celulosa, o algodón para evitar fenómenos compresivos, y rellenaremos las depresiones para asegurar una compresión uniforme. Comenzaremos a realizar este vendaje dejando libre en la parte distal al menos la mitad del tamaño de la vuelta circular de inicio y final del vendaje. La tensión que le vamos a ejercer durante la realización será mediana al objeto de conseguir una buena adhesión de la celulosa y evitar deslizamientos que pueden originar posteriormente la aparición de bridas. 3. Realizaremos el vendaje llevando un sentido ascendente, es decir, de la parte distal a la proximal, adaptándolo a las características de la superficie a vendar. Se inicia siempre en la base o raíz de los dedos, dejando el extremo libre para valorar la circulación. La venda deberá ser guiada en todo momento con la mano y no con los dedos. Se mantendrá una posición neutra de la articulación, no forzando el sistema ligamentario. 4. Las vueltas de la venda pueden realizarse en forma de espiral o en espiga. Las vueltas espirales están indicadas para los procesos edematosos en los que queremos realizar drenaje. La técnica de espiga se utilizará mejor en los traumatismos y procesos inflamatorios, ya que produce una doble presión contralateral. 5. La presión óptima que debemos mantener en el vendaje oscila entre 35 y 40 m de Hg. Esta presión está en relación con el número de capas y de las propiedades de la venda a utilizar, además de la técnica del vendaje. Si una venda es aplicada con los músculos relajados ejerce cierta presión, incluso en reposo, que aumenta cuando estos se ponen en movimiento, ya que tienen que realizar un ejercicio de contra resistencia de la venda. Vendaje compresivo 5.2.4. Contraindicación • Está contraindicado el tratamiento compresivo cuando exista una ausencia o disminución de pulsos, también, cuando al realizar una oscilometría ésta aparece negativa o disminuida y si la presión arterial sistólica maleolar es inferior a 80 mm de Hg. • También está contraindicado cuando existan patologías coadyuvantes cuyo tratamiento esté indicado otra técnica tales como roturas ligamentosas o musculares, fracturas, etc. © IAVANTE 39 • No está recomendado cuando existe edema blando o el tejido epitelial sea muy irritable, ya que cabe la posibilidad de producir flictenas. • En procesos alérgicos al material, sobre todo cuando el vendaje sea adhesivo, ya que la cola de zinc es irritante 6. VENDAJE DE INMOVILIZACION PARCIAL. 6.1. Introducción Ante una lesión, lo más aconsejable es inmovilizar la parte afectada para evitar que se agrave el cuadro. Existen varios tipos de inmovilizaciones, dependiendo de la lesión: las rígidas están recomendadas para casos de fractura, donde se necesita consolidar bien para evitar alteraciones secundarias. Las blandas permiten cierto grado de movimiento que favorece la recuperación de la zona afectada. Están indicadas para lesiones articulares, en las cuales tenemos que inmovilizar parcialmente la articulación, manteniendo un movimiento de las estructuras que no están dañadas con el fin de que la recuperación sea más rápida. De este modo se evita la atrofia articular, más característica de las inmovilizaciones rígidas. Las atrofias hacen necesaria, además de la recuperación del miembro afectado, la musculación, con lo que el proceso de rehabilitación se prolonga mucho más. 6.2. Técnica 1. La piel debe estar limpia y seca para evitar la proliferación de gérmenes. 2. Coloque la parte del cuerpo que vamos a vendar en una posición funcional normal: esto nos evitará futuras deformidades y molestias al igual que facilitará la circulación. 3. Se utilizarán vendas del tamaño adecuado a la zona que debe vendarse. 4. No empezar o terminar el vendaje sobre una herida. Si existen heridas en la zona que vamos a vendar lo primero será la colocación de un apósito sobre esta antes de iniciar el vendaje. 5. Aplicar almohadillas o algodón para separar partes adyacentes de piel (Ej. Dedos) y para proteger eminencias óseas: la fricción y la presión puede causar lesiones en la piel. 6. Empezaremos el vendaje de la parte distal a la proximal para así estimular el flujo venoso de retorno. © IAVANTE 40 7. Se vendará de izquierda a derecha (si se es diestro), el núcleo o rollo se mantendrá en la parte más proximal. No desenrollar de manera excesiva la venda. 8. Durante todo el vendaje la aplicación de presión debe ser uniforme pues la presión irregular obstaculiza el retorno venoso, con lo que se retarda la curación. Cada vuelta debe cubrir 2/3 de la anterior. Si tratamos una articulación no longitudinal, se realizará vendaje en ocho, produce una mayor sujeción. 9. Dejaremos una pequeña porción descubierta al final de la extremidad para la observación directa y comprobar posibles anormalidades en la circulación. No podremos realizar esta operación cuando la zona afectada es distal, como ocurre con el vendaje del muñón de una extremidad amputada. 10. Sólo se darán las vueltas precisas; la venda sobrante será desestimada. Terminaremos el vendaje con dos vueltas circulares, asegurando la venda con grapas o esparadrapo. 6.3. Cuidados Posteriores 1. El vendaje lo debe mantener seco. 2. Instruiremos al paciente a mantener elevado el miembro cuando descanse, para favorecer la circulación de la sangre. 3. Se le animará a que mueva las articulaciones libres, favorece el riego sanguíneo. 4. Observar con frecuencia en busca de signos de problemas de circulación que normalmente aparecen por la excesiva compresión del vendaje como son la palidez, cianosis, entumecimiento, edema o frialdad. Ante estos problemas siempre se consultará. 5. La secreción o el olor anormal pueden indicar infección. Procederemos como anteriormente se cita. 6.4. El Vendaje Funcional Con un vendaje funcional se quiere conseguir: estabilidad máxima y movilidad dirigida. El vendaje funcional pretende mantener la movilidad articular en un ámbito libre de dolor, por lo que el metabolismo articular permanece sin compromiso. Un vendaje funcional colocado inmediatamente después del traumatismo (preferiblemente con enfriamientos) se puede evitar por lo menos la disminución la formación de hematomas y otras inflamaciones. Favorece la absorción de hematomas merced a una mejor circulación y al efecto drenaje del vendaje. Disminuye la © IAVANTE 41 sensación de enfermo al permitir una mayor movilidad, y actúa de forma directa sobre la atrofia muscular. De todo esto podemos deducir que el vendaje funcional favorece y acorta la curación y evita efectos secundarios. La importancia de la piel en la aplicación del vendaje funcional es muy importante, por lo que será necesaria una buena valoración del estado de este estrato. Para que entre la piel y vendaje funcional no se presenten efectos locomotores adicionales, es condición que exista un contacto íntimo y una gran estabilidad, representada por la adhesividad directa del vendaje sobre la piel. Todo lo que afecte al contacto directo entre la piel y el vendaje reduce la adhesividad del mismo. Así, los pelos, los surcos y prominencias anatómicas, o la misma capa protectora de ácidos grasos que contiene, son algunos de los factores naturales que dificultan la unión piel-vendaje. También el sudor que se transpira realizando un ejercicio, o bien factores extremos de humedad hacen que se pueda levantar un vendaje. 6.4.1. Indicaciones • • • • • Distensiones ligamentosas. Prevención de laxitudes ligamentosas y distensiones musculares. Pequeñas roturas musculares parciales. Fisuras de huesos largos. Tras la retirada del yeso, para iniciar el periodo de rehabilitación. 6.4.2. Contraindicaciones • • • • Roturas ligamentosas y musculares. Fracturas. Edemas, equimosis y problemas de circulación. Procesos alérgicos al material 6.4.3. Material El material de vendaje de alta calidad, apto para la indicación de los vendajes funcionales tiene la misma importancia que una técnica de vendaje correcta. Sin un material correspondiente el vendaje colocado con la técnica más sofisticada tiene un efecto limitado. Por esta razón es indispensable tener conocimientos detallados de los diferentes materiales y su aplicación correcta. • Placas de protección y piezas de goma espuma • Prevendaje • Spray adhesivo © IAVANTE Vendas adhesivas 42 • Vendas elásticas puras adhesivas • Vendas autoadhesivas no elásticas • TAPE • Tijeras • Cutter • Vaselina • Cremas hidratantes • Tape Box • Máquina de rasurar 6.4.4 Técnica Las técnicas principales con las que vamos a trabajar serán tres: De contención. De inmovilización. Mixta o combinada. 6.4.4.a Técnica de Contención Se trata de la técnica que por medio de un vendaje limita el movimiento que produce dolor. También se la puede denominar Técnica blanda, ya que su aplicación se lleva a cabo fundamentalmente con vendas blandas. Material ideal para trabajar con esta técnica: Vendas elásticas puras. Vendas elásticas autoadhesivas. Vendas elásticas adhesivas. Es una técnica eminentemente clínica y deportiva (preventiva). 6.4.4.b Técnica de Inmovilización Es la técnica que por medio del vendaje anula el movimiento que produce dolor. También se la puede denominar técnica dura, ya que se realiza fundamentalmente con vendas rígidas o duras. El material ideal para trabajar con esta técnica es el esparadrapo TAPE. Para vendar articulaciones medianas el esparadrapo más usual es el de 3,8 cm de ancho. Esta medida está reconocida internacionalmente, para articulaciones pequeñas se utiliza el de 1 cm de ancho y para las grandes el de 5 cm este tape tiene también una longitud 10 m de largo. Se trata de una técnica eminentemente deportiva. © IAVANTE 43 6.4.4.c Técnica Mixta o Combinada Es la técnica por medio de la cual utilizamos los principios de las dos anteriores. Se la denomina también técnica Sem. Los materiales ideales para trabajar con esta técnica son las vendas elásticas adhesivas, autoadhesivas y adhesivas con tiras de esparadrapo. Se trata de una técnica eminentemente clínica y deportiva. En la aplicación de las técnicas descritas nos podemos encontrar básicamente con un problema, que podríamos resumir en esta pregunta: ¿pueden colocarse los vendajes adhesivos directamente encima de la piel?, podemos decir que antes de un vendaje adhesivo hay que realizar un PREVENDAJE (pretaping), que fundamentalmente podría definirse como un aislante de la masa adhesiva y la piel. Estos aislantes pueden llevarse a cabo por medio de: a) vendaje; b) depilación o sustancia hipoalérgica protegiendo la piel y c) un spray que forme una película muy fina por encima. NO IMPORTA REPETIR EL VENDAJE LAS VECES QUE HAGA FALTA Deben evitarse: - Las arrugas en la planta del pie. - Las compresiones en el hueco poplíteo, tendón de Aquiles y metatarsianos. Antes de iniciar el vendaje se tiene que saber si el vendaje que va a llevarse a cabo será preventivo o curativo, y los pasos a seguir serían: diagnosticar qué tenemos que limitar. En el caso de PREVENCIÓN PRE-competición o DEPORTIVO hay que seguir la pauta que se indica a continuación: Protecciones en rebordes óseos o huecos anatómicos, Prevendaje, si se utilizan vendas adhesivas o esparadrapo (tape) y construcción del vendaje. En el caso de vendaje CURATIVO: Prevendaje, en vendaje adhesivo o tape, en función de los días que necesitemos que el paciente lleve el vendaje, hay que utilizar el material y la técnica adecuada. En tales casos, se aconseja una técnica mixta o de contención y la revisión del vendaje cada 5 días, y, sobre todo, hay que comprobar que este vendaje no pierda tensión, pues de lo contrario perdería funcionalidad. 6.4.4.d Preparación de la piel: El contacto íntimo entre el vendaje y piel es la condición para la efectividad y seguridad permanente del vendaje funcional. Por esta razón la piel debe estar seca y limpia. En primer lugar se rasurará para obtener una superficie homogénea que garantice la adhesividad. Luego desengrasaremos la piel con éter. Posteriormente aplicaremos tintura de benjuí o pegantes en aerosol (pe. Leukospray, Tensospray) con el propósito de mejorar la fijación de dicho vendaje. Actuando también como protector cutáneo y reduce la depilación. 6.4.4.e Elección de vendas: Vendrá determinada por el rigor de la inmovilización buscada y por el relieve de las superficies a recubrir. Las vendas elásticas se adaptan mejor a los salientes. La utilización de material inelástico permite una inmovilización más rigurosa 6.4.4.f Manipulación de vendas: Despegaremos solamente una parte de la venda que se vaya a utilizar, y no se colocará a medida que se vaya despegando pues puede producir compresiones. © IAVANTE 44 6.4.4.g Colocación del segmento corporal: Antes de colocar un vendaje será necesario primero analizar en términos biomecánicos la fisiología del movimiento traumático, es decir, establecer los niveles de movimiento libres de dolor. Regularmente las articulaciones son vendadas en Posición Funcional Media, que se denomina a la posición en descanso, es decir, en relajación muscular. Estará siempre la extremidad en posición antiálgica de reducción y/o reposo, según cual sean las afecciones encontradas. En los traumatismos capsuloligamentosos y en ciertos problemas tendinosos, la articulación estará en posición de acortamiento. El mantenimiento de la posición se realiza de forma activa con la sujeción por parte del paciente a través de una venda cuyas riendas sostiene el mismo paciente, o de forma pasiva por apoyo del segmento sobre el terapeuta. La posición no debe cambiar durante el proceso de colocación del vendaje por riesgo a producir arrugas que podrían lesionar la piel, o por una alteración en la tensión de las riendas, pudiendo quedar estas totalmente flojas. 6.4.4.h Protección de zonas: Se realizará después de elegir la posición segmentaria. El objetivo es prevenir excoriaciones por roces, edemas por problemas circulatorios producidos por compresión. Se utilizará para ello Coverplast, pedazos de fieltro, o Sofband. 6.4.4.i Los anclajes: Son los primeros elementos del vendaje donde se cuelgan las riendas. Permiten un mejor agarre de las tiras que se colocan ulteriormente y evitan arrastrar excesivamente la piel. Se realizan con vendas adhesivas rígidas anchas de forma circular, que con objeto de evitar la interrupción del torrente circulatorio puede estar compuesto por dos anclajes abiertos cuyas aberturas están separadas. 6.4.4.j Vueltas básicas: Las vueltas básicas se colocan como vendaje básico logrando adicionalmente un efecto de compresión. Se realizan con vendajes de adhesión elásticos con fuerzas dosificadas. 6.4.4.k Riendas: Las riendas son la parte principal del vendaje funcional. Mediante ellas se determina la función del vendaje. Descargan los músculos, ligamentos y las estructuras internas, así como otras partes articulares orientando los movimientos. Su cantidad y dirección así como el tipo de las riendas, rígidas o elásticas, depende de la anatomía, la indicación y tamaño del área. La longitud de las riendas o tiras activas condiciona la eficacia mecánica del vendaje. Cuanto más largas, mayor es la resistencia al arrancamiento limitando el movimiento de esa articulación. © IAVANTE 45 La anchura nos determina la fijación en todo su trayecto. Unas vendas demasiado anchas provocan pliegues. La colocación debe permitir regular la dirección y la intensidad de la estabilización. Cada tira activa debe subdividirse en dos cabos activos que encuadran perfectamente la articulación. Pueden ser simétricas para no provocar desviación, o asimétricas para favorecer la corrección. 6.4.4.l Tiras de fijación: Mediante las tiras de fijación se adhieren las riendas que se encuentran sometidas a fuerzas, capa por capa sobre las tiras de anclaje, de tal manera que las riendas no pueden soltarse. Las tiras de fijación realizadas con material adhesivo rígido, se ponen casi siempre en forma semicircular y regularmente se colocan en dirección perpendicular a las riendas. 6.4.4.m Tiras de revestimiento: Mediante las tiras de revestimiento se cierra el vendaje. Ellas sostienen firmemente las riendas y el vendaje obtiene una envoltura rígida y cerrada. Anclajes y riendas en VF de tobillo Revestimiento del vendaje funcional 6.4.4.n Retirada del vendaje: Se utilizará tijeras tipo “pato” o de Esmarch que tienen una de sus puntas romas o el Tape Cutter, utensilio de plástico de puntas romas con una hoja de bisturí en su interior. Es aconsejable lubricar la punta del cutter con vaselina antes de usarlo. También se debe usar un líquido que disuelva la masa adhesiva para facilitar su retirada (Ej.: Tape Remover). El cutter se debe introducir por la zona de no lesión y nunca por zonas convexas como las prominencias óseas. 6.4.4.ñ Postratamiento de la piel: Después de retirar el vendaje se limpia cuidadosamente la piel con sustancias específicas que mantienen la capa protectora, así como el contenido en grasa y humedad de la piel. © IAVANTE 46 6.5. Consejos y Recomendaciones para el Paciente con Vendaje Funcional • • • • • Debe realizar las actividades normales de la vida diaria. Si la lesión es del miembro inferior debe caminar normalmente usando calzado plano. El vendaje funcional lo debe sentir el paciente bien ajustado pero no debe provocar molestias adicionales. Debe consultar en caso de: aumento del dolor, Hormigueo o cambio de coloración de los dedos. Escozor o picor producido por el spray adhesivo. Si nota el vendaje flojo. Debe acudir a consulta en la fecha indicada al alta. 7. VENDAJE DE INMOVILIZACION TOTAL. FERULAS DE YESOS Y SISTEMAS DE INMOVILIZACIÓN. 7.1. Definición Son vendajes duros realizados con vendas de algodón que llevan incorporado yeso, fijado mediante una sustancia aglomerante soluble en agua, que no permiten ningún tipo de movilidad, fijando la zona lesionada. 7.2. Material Hace más de un siglo, el holandés Mathijsen y el ruso Pirogow, insatisfechos con los procedimientos terapéuticos de su época descubrieron por separado un nuevo método para el tratamiento de las fracturas. Mathijsen publicó sus investigaciones y hoy en día es considerado el inventor de la venda con yeso espolvoreado. Esta forma primitiva de la venda de yeso, consistía en una venda de gasa sobre la cual se espolvoreaba el yeso finamente molido. En la actualidad se utilizan las vendas con el yeso incorporado. El yeso en polvo se fija firmemente en el soporte de gasa mediante una sustancia aglomerante soluble en agua, con lo que prácticamente no se produce pérdida de yeso. La gama de productos que se fabrican incluyen vendas de diferentes medidas. Las primeras están disponibles en anchos de 5, 10,15 y 20cm con largo de 2,7 metros. Esta medida de 2,7 m se ha podido ver que es la ideal para la práctica cotidiana. El envase doble, de dos piezas, es el que tiene mayor aceptación en la práctica. Las vendas de yeso deben almacenarse dentro de sus propios envoltorios, a fin de que las que no se utilicen no absorban humedad. El material que vamos a utilizar está formado normalmente por vendas de yesos o resinas epóxicas, que reaccionan al introducirlos en agua para con posterioridad endurecerse. También se puede utilizar vendas de gasa o venda elástica, tanto adhesiva como no, sobre una base rígida de escayola o plástica denominada férula Además contaremos con un carro de yesos, que deberá tener el siguiente material: © IAVANTE 47 • • • • • • Vendas de yesos de diferentes tamaños Tijeras de yesos Cizallas de yeso Pinzas de pico de pato Sierra oscilante Lápiz señalador 7.3. Indicaciones Debido a la rigidez del tratamiento sus indicaciones son: • Inmovilización de fracturas. Sala de traumatología • Inmovilización de huesos enfermos y articulaciones. • Corrección de deformidades. • Prevención de deformidades. • Entablillado de emergencia. • Confección de moldes negativos. • Inmovilización en el tratamiento de quemaduras y lesiones en tejidos blandos. 7.4. Técnica La utilización del yeso es relativamente fácil si se observan ciertas reglas fundamentales: • Desempaquetar las vendas anticipadamente no es recomendable, porque incluso el más ligero contacto con la humedad las hará inservibles para su posterior utilización. • La temperatura del agua deberá ser templada (entre 25 y 30º). A mayor temperatura, el tiempo de fraguado se acorta. • El tiempo de inmersión debe ser corto, hasta que cesa el burbujeo de la venda. • Escurrir suavemente la venda antes de aplicar. No comprimir las vendas de yeso mientras estén sumergidas en el agua. No lavar la venda o férula en el agua. Después de la inmersión, escurrir el agua sobrante. • Modelar de forma rápida e interrumpida las vendas y férulas antes de que se inicie el tiempo de endurecimiento del yeso, de una sola vez, una vez mojadas Aplicar rápidamente, sin presión ninguna y de manera uniforme. Sólo debe usarse vueltas circulares o en espiral, las vueltas invertidas o dobleces provocan arrugas en el interior. • Moldear las vendas al contorno del miembro por medio de un alisamiento con las palmas de las manos, y nunca con los dedos. • Mantener la extremidad en la misma posición durante la aplicación del vendaje. • Evitar los puntos de presión mientras la venda esté húmeda • No hacer correcciones sobre las vendas de yeso ya aplicadas, ni tampoco sobre el vendaje acabado. © IAVANTE 48 • Las férulas para brazos están formadas por vendas de cuatro capas, para miembros inferiores oscila de seis a ocho capas. • Llevaremos siempre una dirección ascendente del vendaje, al objeto de favorecer el drenaje sanguíneo y favorecer el proceso de cicatrización. • No ejercer carga sobre el vendaje hasta que hayan pasado 24 a 48 horas después de su colocación. 7.4.1. Tiempos durante el enyesado Tiempo de inmersión 2 - 4 segundos. El margen depende principalmente del ancho de la venda utilizada. Tiempo de modelaje 2 - 5 minutos. Depende del tipo de venda. Existen vendas de fraguado rápido Tiempo de secado 24 - 48 horas. No cubrir la escayola durante este tiempo con prendas que retengan la humedad. ¡Importante! El vendaje de yeso, una vez endurecido no se une bien con nuevas capas que se añadan 7.5. Protecciones y Acolchados 7.5.1. Protección de la piel Está demostrado que lo que mejora la sensación de soporte y confort sobre la piel, es un vendaje tubular de fibras naturales. Este vendaje está disponible en diferentes anchos y por lo tanto, se puede emplear para todos los fines, y se aplica sin que se formen pliegues. Un efecto no menos importante se puede lograr si se reviste el yeso aún mojado con un vendaje tubular y se unen ambos modelándolos cuidadosamente. Ello aumenta de forma significativa la resistencia del vendaje. 7.5.2. Acolchado Puesto que el vendaje tubular por sí solo no representa suficiente almohadillado entre el yeso y la piel, se necesita un acolchado adicional. Para este fin, destacan cada vez más las ventajas de las vendas sintéticas de acolchar por ser fáciles de aplicar EF acolchado sintético no acumula la humedad como p. Ej. El algodón que conserva su efecto colchón incluso después de haber estado húmedo o mojado. 7.5.3. Papel crepé Las vendas de papel crepé se ha comprobado que son el más correcto enlace entre el vendaje de yeso y el material acolchado. Aquí sólo vamos a mencionar de forma breve las múltiples y buenas propiedades de la venda de papel crepé. Puesto que el almohadillado se aplica de forma circular con un grueso material sin tejer se crean sin querer pequeños abultamientos, por lo que el vendaje elástico de papel sirve para igualar la superficie. Al mismo tiempo el papel fija el almohadillado con una ligera tensión sin llegar a apretar. Otro aspecto positivo es que protege al acolchado del agua de yeso. Al secarse el yeso podrían producirse puntos de presión en el almohadillado. © IAVANTE 49 7.5.4. Acolchado adicional Para concluir, deseamos llamar su atención sobre la necesidad de colocar un acolchado adicional en las regiones del cuerpo que están expuestas a presión (p. Ej.: prominencias óseas). Para ello, son especialmente apropiados trozos recortados de láminas finas de fieltro o espuma, una capa doble de algodón en rama también sirve. 7.5.5. Anotaciones en el yeso A fin de evitar errores de comunicación y para informar a la persona responsable del tratamiento secundario, se deberían anotar los siguientes datos en el yeso húmedo, preferentemente con rotulador indeleble: • • • • • • Fecha del accidente/de la operación Fecha de la aplicación del vendaje Fecha del cambio del vendaje y/o posibles controles radiológicos Fecha de la retirada del vendaje Trazado de la imagen de la radiografía (accidente/imagen) Código de identificación del médico responsable. 7.6. Férulas Metálicas • Colocaremos el miembro en posición funcional y si lo que utilizamos es una férula de aluminio la moldearemos, siempre en posición funcional y se adosará mediante esparadrapo al miembro afectado, y comenzaremos a vendar, bien con gasa o venda elástica adhesiva. • Cuando la férula es conformada, por lo general de plástico, almohadillaremos, la colocaremos y procederemos a vendar. Si la zona es cilíndrica se realizará un vendaje en espiral o espiga. • Cuando el objetivo es mantener las férulas, será distinto cuando esta sea de yeso, metálica o de plástico. Si la fijación es de una férula de yeso, se puede utilizar venda de gasa o venda elástica no adhesiva que va a amoldar el yeso a la zona de inmovilización. Si la férula es metálica o plástica, se sujetará primeramente con esparadrapo a la zona y posteriormente vendaremos con el objeto de asegurar un mayor refuerzo. Férula metálica digital © IAVANTE 50 7.7. Sistemas de Inmovilización. La elevada complejidad que supone la realización de determinados vendajes ha hecho que el mercado ortoprotésico desarrolle sistema manufacturado ideado para la inmovilización total de zonas determinadas del cuerpo humano. Entre ellos cabe reseñar el sistema de inmovilización en “charpa”, sustitutivo del vendaje de Velpeau de hombro. Es una órtesis dirigida a la inmovilización de la articulación gleno-humeral. Su indicación se dirige hacia procesos traumáticos en los que haya que limitar la abducción, rotación y antepulsión del hombro. Otra órtesis de uso frecuente es aquella sustituye al vendaje clavicular en ocho cuya finalidad es la inmovilización funcional en hiperextensión durante el periodo de cicatrización de la fractura de clavícula. Es “el paracaídas”. Vendaje Clavicular, vista anterior Inmovilizador de hombro, vista anterior © IAVANTE Vendaje clavicular, vista posterior Inmovilizador de hombro, vista posterior 51 8. GLOSARIO DE TÉRMINOS Abducción Movimiento por el cual un miembro u órgano se aleja del plano medio del cuerpo Bóveda plantar Forma elástica que el pie tiende a retomar; debido a sus ligamentos, después de movimientos de pronación y/o supinación Calcáneo Hueso del tarso Cóndilo Protuberancia articular, parte final del hueso sobre la que se apoya la superficie articular Dorsal Perteneciente o relativo al dorso o espalda y parte posterior de una extremidad u órgano Edema Acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo Epicóndilo Prominencia ósea superiora cóndilo, que forma la parte final del húmero Fémur Hueso del muslo Férula Dispositivo rígido para mantener temporalmente un miembro en determinada posición Flexión Acción de doblarse © IAVANTE 52 Flexión dorsal Flexión hacia atrás; en la región de la mano, la flexión hacia atrás de los dedos en dirección al dorso, o del pie en dirección al dorso del mismo Fractura Rotura Inmovilización Acción y efecto de inmovilizar una parte del cuerpo normalmente móvil Profilaxis Medida(s) para evitar enfermedades Pronación Movimiento de rotación de la mano o del pie, que hace que presente el dorso Proximal Se aplica a las partes del cuerpo que están más cerca del eje Radial Se aplica a las partes situadas en dirección del radio o unidas con él Radio El exterior y más corto de los huesos del antebrazo Supinación Torsión de la mano o del pie que sirve para ponerlos con la palma/planta hacia arriba Talón Astrágalo, hueso del tarso Torsión Acción o efecto de torcer Ular = Cúbito El interior y más grueso y largo de los dos huesos del antebrazo Lateral Relativo a un órgano o miembro que está en un lado por oposición a lo que está en el centro © IAVANTE 53 Medial Situado cerca del centro de un órgano, tejido u organismo Hueso escafoides Hueso más externo y grueso de la primera fila del carpo y del situado delante del astrágalo del pie y mano, nombrado así por su forma Palmar Relativo a la palma de la mano Plantar Relativo a la planta del pie Bandage Técnica de vendaje de una forma continúa Pretaping Vendaje que se coloca para aislar la masa adhesiva de la piel con el fin de no depilar ni producir alergias Souple Técnica de vendaje por tiras y con vendas elásticas adhesivas Starping Técnica de vendaje por tiras TAPE Esparadrapo para vendar venda rígida Tape cutter Corta vendajes Taping Técnica de vendaje de una forma continua Taping box Aparato para levantar los pies y así poder trabajar con mayor comodidad © IAVANTE 54 9. BIBLIOGRAFÍA • Bové, T. El vendaje funcional. 3ª edición. 2000 • Neiger, H. Aplicaciones en traumatología del deporte y en reeducación. 1ª edición. Masson. 2001. • Conivell, F. Tratado de vendajes y apósitos. Ediciones Facs. 1995. • Staudinger, P. Manual de enyesado: guía práctica de vendajes de yeso. Beierdorf. 2000. • De Felipe, JA. El vendaje funcional. Servicio traumatología FREMAP. Smith and Nephew. 2002 • Lynn Wieck, RN. “Técnicas de Interamaericana. 2000. p.170-178 • Vendajes funcionales [videocasete] Jaime Rocha. 1996. • Vendajes [en línea]. Vendaweb. Disponible http://www.iespana.es/vendaweb/ [Consulta: 28 marzo 2004] • Vendajes [en línea] Auxilio en línea. Disponible en http://www.auxilio.com.mx/manuales/cap3.htm [Consulta: 1 abril 2004] • Vendajes [en línea] Servicios Ambitoweb. Salud y emergencias. Disponible en http://www.ambitoweb.com/servicios/salud/manual21.asp [consulta: 3 abril 2004] © IAVANTE enfermería. Manual ilustrado” en 55