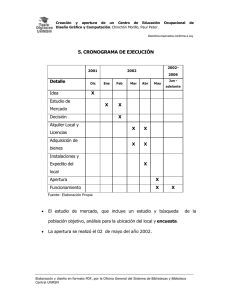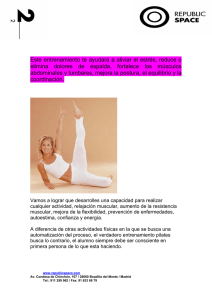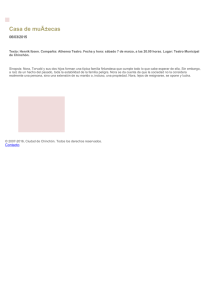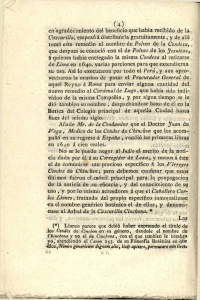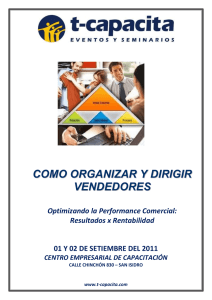De cómo don Luis Jerónimo Fernández de
Anuncio
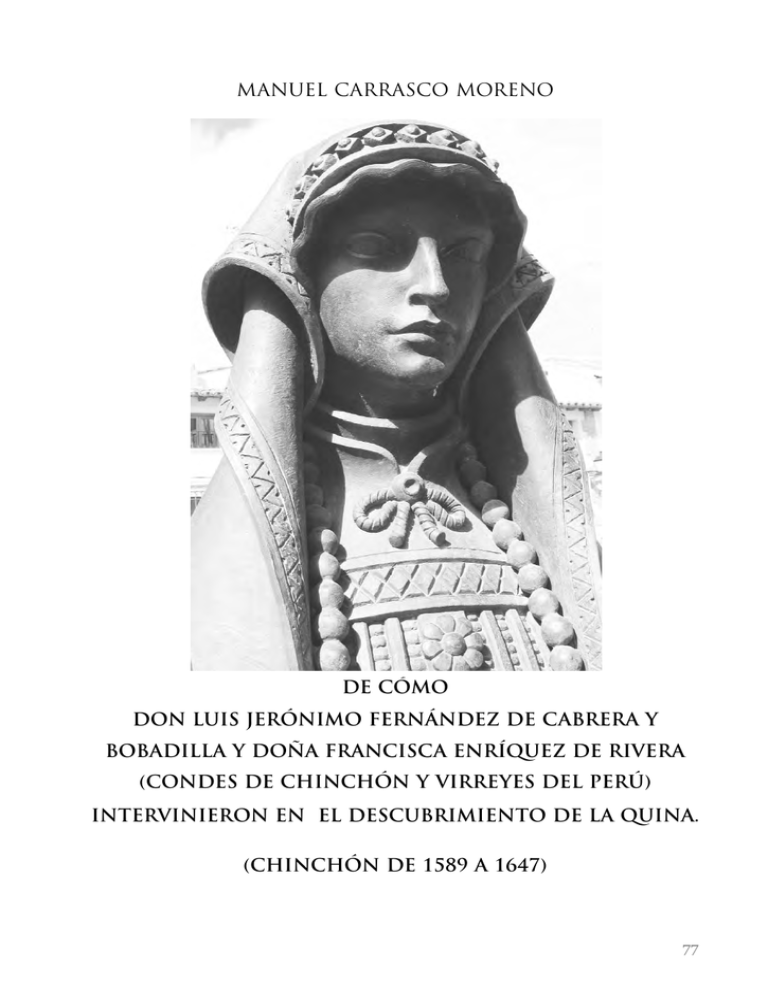
MANUEL CARRASCO MORENO DE CÓMO DON LUIS JERÓNIMO FERNÁNDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA Y DOÑA FRANCISCA ENRÍQUEZ DE RIVERA (CONDES DE CHINCHÓN Y VIRREYES DEL PERÚ) INTERVINIERON EN EL DESCUBRIMIENTO DE LA QUINA. (CHINCHÓN DE 1589 A 1647) 77 MANUEL CARRASCO MORENO MANUEL CARRASCO MORENO EN EL AÑO 2004 PUBLICA EL ESTUDIO “LA MOJONA - LA SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINO,VINAGRE Y AGUARDIENTE DE CHINCHÓN: 18531938.” EN EL AÑO 2005 CONSIGUE EL PRIMER PREMIO -EX AEQUO- DEL PRIMER CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CHINCHÓN Y SU ENTORNO, CONVOCADO POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN, CON EL TRABAJO “CHINCHÓN: PIEDRAS CON HISTORIA”, EDITADO EN CD POR EL AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN. EN EL AÑO 2006 RECIBE EL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CHINCHÓN Y SU ENTORNO CON EL TRABAJO “LOS FRANCESES EN CHINCHON” EN EL AÑO 2008 RECIBE EL SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CHINCHÓN Y SU ENTORNO CON EL TRABAJO QUE SE INCLUYE EN ESTE LIBRO Y PUBLICA “COCINA TRADICIONAL EN CHINCHON” ESCRITO CONJUNTAMENTE CON TANCI DE LAS HERAS. ACTUALMENTE TRABAJA EN VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE DIVERSOS HECHOS HISTÓRICOS RELACIONADOS CON 78 CHINCHÓN Y OTROS PROYECTOS LITERARIOS. ÍNDICE: 1. PRESENTACIÓN: 2. UN NIÑO EN EL PALACIO DE CHINCHÓN. 3. EL JOVEN HEREDERO. 4. EL NOMBRAMIENTO DE VIRREY. 5. D. LUIS JERÓNIMO XIV VIRREY DEL PERÚ: -HACIENDA. -COMERCIO. -MINAS DEL PERÚ. -GOBIERNO ECLESIÁSTICO. -GOBIERNO INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN. -PROTECCIÓN DE LOS INDIOS. -CUESTIONES MILITARES. -DESCUBRIMIENTO DEL ALTO AMAZONAS. -GUERRA DE CHILE. -MARINA DE GUERRA Y DEFENSA DE LOS PUERTOS. 6. LA QUINA O CHINCHONA. ¿FUE LA CONDESA DE CHINCHÓN LA DESCUBRIDORA DE LA QUINA? - COMO NACE LA LEYENDA. - LA REALIDAD HISTÓRICA. - INTRODUCCIÓN DE LA QUINA EN EUROPA. 7. DE VUELTA A CHINCHÓN. 8. SEMBLANZA DEL CONDE. 9. CONCLUSIÓN. 10. ANEXOS. 11. BIBLIOGRAFÍA. 79 80 Dibujo del IV Conde de Chinchón y Virrey del Perú según su retrato en la Galería de Retratos del Palacio Nacional de Lima D. LUIS JERÓNIMO FERNANDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA Y Dª FRANCISCA ENRIQUEZ DE RIVERA, CONDES DE CHINCHON Y VIRREYES DEL PERU. 1. PRESENTACIÓN: El nombre de Chinchón es conocido internacionalmente. A ello han contribuido diversos acontecimientos. Entre otros muchos, el rodaje de la película “La vuelta al mundo en 80 días” con Cantinflas; la fama de su aguardiente anisado que ya fue premiado en la exposición universal de París en el año 1889; el celebrado retrato de la Condesa de Chinchón doña María Teresa de Borbón y Vallábriga que pintó Goya pero, sin duda, el personaje por el que más ha sido conocido nuestro pueblo en todo el mundo, es la Virreina del Perú, doña Francisca Enriquez de Rivera, segunda esposa del IV conde de Chinchón, don Luis Jerónimo Fernandez de Cabrera y Bobadilla, en cuyo honor y recuerdo, en el año 1742, el famoso naturalista Carl von Linnè o Linneo, en su obra “Genera Plantarum” bautizó con el nombre de “Cinchona” o “Chinchona” al árbol de la quina, como homenaje a la intervención de la Condesa de Chinchón en su descubrimiento. 81 Este fue el motivo de mi interés por los personajes protagonistas de este trabajo y lo que me llevó a investigar en sus vidas, y sobre todo en su trayectoria política y social de su ápoca. Un período de la historia de España en el que se iba perdiendo la grandeza del imperio de los austrias. La España de Felipe IV en la que prevalecían las intrigas y los egoísmos de los validos y privados del rey, como el Conde Duque de Olivares, que eran insaciables a la hora de conseguir riquezas con las que mantener una apariencia de grandeza que se desmoronaba poco a poco, y para lo cual no dudaron en esquilmar las riquezas que llegaban de las tierras del nuevo mundo. Y posiblemente, en este mundo de insidias y ambiciones, la figura del Conde de Chinchón sea una excepción, como veremos en este trabajo. Contrariamente a lo que suele ocurrir cuando se estudian hechos antiguos, me encontré con mucha información de nuestros protagonistas, sobre todo de la época en la que ostentaron uno de los cargos más importantes del reino, el virreinato del Perú. Pero vamos a empezar, como siempre, por el principio. 82 Recreación de una vista de Chinchón a mediados del Siglo XVII 2. UN NIÑO EN EL PALACIO DE CHINCHÓN. Luis Jerónimo nace en Madrid, aunque desconocemos la fecha exacta de su nacimiento. De lo que sí tenemos constancia es que fue bautizado el día 20 de octubre del año 1589 en la Parroquia de San Nicolás de la Capital. Su padre, don Diego Fernandez de Cabrera y Bobadilla, fue secretario particular de Felipe II para la construcción del Monasterio del Escorial, perteneció a los Consejos Supremos de su Majestad y de Aragón, Mayordomo y Tesorero General de todas las Reales Cámaras de la Corona de Aragón, Señor de los Sexmos de Valdemoro y Casarrubios, Alcaide Mayor perpetuo de los Alcázares Reales de la Ciudad de Segovia, Alférez Mayor Perpetuo y Tesorero de la Casa de la Moneda de dicha Ciudad y del Consejo Supremo de Italia. Fue amigo y consejero del Rey Felipe II y también de su hijo y sucesor Felipe III con los que mantuvo una importante correspondencia. Fue también embajador en Roma y en Viena y, sobre todo,III Conde de Chinchón. La madre, doña Inés Pacheco de Cabrera, era prima de su padre. Natural de Escalona e hija de Diego López Pacheco, Marqués de Villena, Duque de Escalona y Conde de San Esteban de Gormaz y de doña Luisa de Cabrera y Bobadilla, Marquesa propietaria de Moya. Su padre, además de ostentar todos estos cargos, se ocupó de construir y reparar los monumentos más importantes de Chinchón. El niño Luis Jerónimo alternaría sus estancias en su casa de Madrid, en el palacio de Chinchón, en la casa solar de Escalona y en el Castillo Palacio de Odón, que había sido reconstruido por su padre. En Chinchón se estaba restaurando el castillo que había sido casi derruido en la guerra de los Comuneros, 70 años antes. La Iglesia de la Piedad, que iba a ser la Capilla de los Condes estaba en su fase final, cuando ya hacía casi cien años 83 que se había iniciado su construcción. Los trabajos de edificación del Monasterio de las madres franciscanas descalzas se habían iniciado años atrás y los trabajos avanzaban a un buen ritmo. En la época de la infancia de Luis Jerónimo, había un contencioso pendiente en el Condado de Chinchón; un contencioso que se remontaba a más un siglo. Las diferencias de los Condes de Chinchón y la Ciudad de Segovia estaban motivadas por la segregación de las tierras de la municipalidad de Segovia, con que se había constituido el señorío de Chinchón que los Reyes Católicos habían donado sus amigos y fieles basallos los Marqueses de Moya don Andrés de Cabrera y doña Beatriz de Bobadilla, en el año 1480. Desde entonces había habido continuas y recíprocas reclamaciones y demandas por la posesión de diversas tierras y propiedades, que se habían dirimido en los tribunales e, incluso, en los campos de batalla. Ya era hora de terminar con estas contiendas y gracias a la gran amistad del Conde don Diego con el Monarca, logra que el Consejo Real dicte Sentencia de vista favorable a la Concordia, según la cual las partes contendientes renunciaban recíprocamente a algunas de sus pretensiones. La Concordia es ratificada por el propio rey Felipe II en Illescas el 29 de mayo de 1593 y en San Lorenzo el 14 de julio del mismo año. Habían tenido que pasar 113 años para dirimir el pleito de los Señores de Chinchón con la Ciudad de Segovia. El palacio de los Condes, en la explanada entre la Iglesia de Santa María de Gracia y la nueva iglesia en construcción, lucía en todo su esplendor y era testigo de una importante vida social y cultural. Hasta allí llegan importantes personalidades de la vida social, política y cultural de la época. Hay constancia de que cuando Luis Jerónimo apenas tenía diez años, en 1599, se produjo la visita de don Pedro Fernández de Castro y Andrade, en aquel momento Marqués de Sarria y futuro Conde de Lemos, descendiente también de los Condes de Chinchón, acompañado por su protegido y secretario particular, don Felix Lope de Vega y Carpio quien, según cuentan, terminó aquí de escribir y firmó su comedia “El Blasón de los Chaves de Villalba”; obra que dedicó a su anfitrión después de hacer la primera lectura pública en las veladas celebradas en el palacio de los Condes de Chinchón. Esta comedia fue publicada después, en el año 1618, y está clasificada, según Menéndez Pelayo, dentro del teatro de Lope de Vega en el apartado VIII - Crónicas y leyendas dramáticas de España, con el número LXXIV. Dos años antes, su abuela doña Mencía de la Cerda y Mendoza, en su testamento firmado en Madrid el día 30 de abril de 1597, crea un pósito en favor del pueblo de Chinchón. Vamos a detenernos en explicar lo que eran los pósitos. Los Pósitos eran organizaciones a las que los fundadores dotaban con trigo, con el que se hacían préstamos a los agricultores para la siembra. Ellos lo tenían que devolver cuando realizaban la cosecha con un rédito de medio celemín por fane84 ga, es decir, por cada dieciséis kilos recibidos, tenían que devolver dos más. Posteriormente, a partir del año 1615, el tipo de interés se estableció en el pago de un real por fanega. Este trigo se almacenaba, y con él se iba haciendo pan cuando había carencia y se repartía entre los "pobres vergonzantes", según se indicaba en un acuerdo del Concejo del año 1663. Con los beneficios que se obtenían se compraron almacenes o paneras, con lo que el capital de estos pósitos llegó a ser importante. En Chinchón, hubo tres, el primero llamado del Rey, concejil o público, constituido por el pueblo a finales del siglo XVI y administrado por el Concejo; un segundo, el mencionado de doña Mencía, dotado con quinientas fanegas de trigo, dejando la administración al cura párroco, alcaldes y regidores de la Villa; y un tercero, posiblemente el primero en su creación, creado por el cura Beltrán del Castillo, dotado con trescientas fanegas de trigo y administrado por el Concejo. Muchos años después, estos tres pósitos se fundieron en uno solo en el año 1792 y quedó prácticamente extinguido en el año 1836, cuando hubo que entregar trigo y dinero, a título de préstamo, a la Diputación Provincial y a la Comisión de Armamento y Defensa para la movilización de la milicia nacional, sin que se llegase a reintegrar estas cantidades. En el año 1855 aún se adeudaba al Ayuntamiento la cantidad de sesenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco reales. 85 Escudo del Conde de Chinchón, en la Iglesia del Convento de los Agustinos de Chinchón. 3. EL JOVEN HEREDERO. A finales del año 1607 muere su padre y él hereda la mayoría de sus cargos. Con apenas 18 años se convierte en el IV Conde de Chinchón. Unas de sus primeras ocupaciones fue continuar las obras que había iniciado su padre. Las obras del Monasterio e Iglesia de la Inmaculada Concepción habían comenzado en el año 1597, aunque un año antes existía un proyecto y un contrato en el que el maestro de cantería Juan de Bozarraiz, se comprometía a realizar la obra del Monasterio de Chinchón. Este proyecto había sido realizado por Nicolás de Vergara el Mozo, quien también participó en el de la Iglesia de la Piedad y otras importantes obras, y era maestro mayor de la Catedral y Arzobispado de Toledo. La supervisión de la ejecución del proyecto fue llevada a cabo por dos hombres de confianza del conde, fray Antonio de Villacastín, padre jerónimo del Monasterio del Escorial y el maestro Pedro Sánchez. En el año 1619 el conde Luis Jerónimo hace el último pago al maestro albañil Hernando de Cruz, por la terminación de las obras del Monasterio de las religiosas franciscanas, consagrado a la Purísima Concepción; sin embargo el edi86 ficio no fue ocupado hasta muchos años después, en el año 1653, cuando su hijo Francisco Fausto acordó una nueva fundación con el General de la Orden de San Francisco en España, Fray Pedro Manero, siendo necesario efectuar nuevas obras para poder acoger a las 33 religiosas que se trasladaron al monasterio desde el convento de las Descalzas Reales de Madrid y de Nuestra Señora de la Asunción de Lerma. El 28 de octubre de 1653, se inaugura el convento y se elige como primera abadesa a Juana de la Santísima Trinidad, en el siglo, Dª. Juana Fernández de Pacheco y de Portugal, natural de Escalona, hija de los Marqueses de Villena, nieta de los Infantes de Portugal y prima de los condes fundadores, que había profesado en el Convento de las Descalzas Reales de Madrid, en el año 1617. Arquitectónicamente, el convento es de traza barroca, con muros de ladrillos y de mampostería cajeada. La puerta de entrada a la iglesia está en uno de los costados con portada adintelada de piedra, con una hornacina de ladrillos y escudo de los Condes. Este escudo se vuelve a repetir sobre la entrada a la clausura desde el patio. El templo consta de una sola nave con pilastras toscanas y arcos de medio punto, cubierta con bóveda de cañón con lunetos y crucero con cúpula rebajada. Tiene un coro bajo, a los pies del templo, con acceso por la clausura, en el que hubo una espléndida sillería con sitiales y reclinatorios de nogal, de la época de su fundación, y un mausoleo donde reposan los restos del conde Francisco Fausto. De la edificación, hay que destacar el claustro, compuesto por dos pisos; el inferior con galerías organizadas sobre pilares de sección cuadrada, con bases lisas y capiteles sin molduras que sostienen arcos de medio punto, siendo todos estos elementos de piedra; y el inferior, con muros de ladrillo y sencillas ventanas adinteladas con marcos de piedra. El sábado día 11 de agosto de 1621, ya con 32 años, contrae matrimonio con doña Ana Alvarez de Osorio y Manrique, viuda de don Luis de Velasco, marques de Salinas del Río Pisuerga. Era la hija de Pedro Álvarez Osorio, 8º marqués de Astorga, 9º conde de Trastamara, 7º conde de Santa Marta, señor de Villalobos, caballero de la Orden de Calatrava y Comendador de Almodóvar, Su madre, Doña Blanca Manrique y Aragón. Poco más de cuatro años duró el matrimonio porque doña Ana falleció el día 8 de diciembre de 1625. Al año siguiente se termina la construcción de la Iglesia de la Piedad de Chinchón que se había iniciado en el año 1534. Fueron, por tanto, 92 años los que duraron las obras. El coste total de la Iglesia fue de 3.966.408 reales, de los que 2.203.859 fueron pagados por el común de los vecinos, y 1.762.549 reales, por los condes y el arzobispo de Zaragoza, don Andrés Fernandez de Cabrera y Bobadilla. 87 Las obras se dilataron más por dificultades en la financiación, que por la envergadura de la obra. Hubo varias reuniónes de los responsables municipales y eclesiásticos con los condes de Chinchón. Concretamente el 23 de mayo de 1586, 22 de enero de 1587 y otra en el mes de febrero de ese mismo año. En estas reuniónes se convino con el conde de Chinchón y su hermano don Andrés, arzobispo de Zaragoza, "que no pudiéndose congregar en la iglesia vieja ni la cuarta parte de los mil trescientos vecinos que tenía la villa y estando empezada hacía más de cuarenta y ocho años la iglesia nueva, de cantería y muy capaz para todos los vecinos y cerca de la iglesia antigua, era tan costosa la obra que no podía terminarse en ciento ni doscientos años con la renta de la otra". Como solución y con el fin de acelerar las obras, se toma el siguiente acuerdo entre el conde, su hermano el Cardenal, el clero y el Ayuntamiento de Chinchón: "Que los condes concluyan la capilla mayor, con retablos, enlosados, escaños y asientos, y que dicha capilla sea para entierro de los dos, sucesores y parientes y no de otra persona. Que los condes tengan derecho de patronato y puedan hacer sepulcros y bóvedas, poner túmulos, bustos, escudos y letreros y abrir puertas, ventanas tribunillas y pasadizos desde su casa; que en esa conformidad, el pueblo, ayudado con las rentas de la iglesia y con limosnas, se encargue de hacer el resto de la iglesia, torre y tribuna." Aunque no queda ninguna prueba documental, la tradición cuenta que había un pasadizo elevado desde el palacio de los Condes a la Iglesia, tal como se había autorizado en este acuerdo. Aún existe la calle “Arco de Palacio” que puede hacer referencia a este acceso de los condes a su Capilla de la Piedad. También utilizaron los condes la prerrogativa de usar la iglesia como enterramiento. En el presbiterio y en la cripta que se encuentra debajo del altar mayor existieron distintos sepulcros, en los que había colocadas losas con inscripciones alusivas a los mismos. En el cuestionario enviado al Cardenal Lorenzana se detallan seis: la dedicada al primer conde don Fernando, otra a su hijo don Pedro, una tercera en memoria de Don Diego, el tercer conde y tres más dedicadas a las esposas de los condes, doña Teresa de la Cueva y Toledo, doña Mencia de la Cerda y doña Inés de Pacheco. El templo se había proyectado con una planta longitudinal, en forma de cruz latina, de una sola nave y crucero poco desarrollado. Este planteamiento, característico de las iglesias renacentistas, da al espacio un efecto centralizador. En la parte sudeste del edificio se proyecta una estructura de planta cuadrada que sería la torre. La sacristía, de planta rectangular se sitúa a continuación del brazo oeste del crucero. 88 El edificio tiene dos puertas de entrada, una situada en la fachada sur, que presenta un desnivel de 1,80 metros con respecto a la calle, salvado por tramos de escaleras. En el interior, se distribuyen cuatro capillas hornacinadas. La Iglesia ha sufrido distintas transformaciones desde su construcción hasta nuestros días. Se pueden identificado distintas fases que están en relación con las numerosas reconstrucciones. Estas sucesivas reformas han supuesto unas transformaciones que han dejado su huella tanto en el interior como en el exterior de la Iglesia. En este se alternan distintos estilos arquitectónicos combinados armónicamente, lo que dificulta su correcta adscripción cronológico-cultural. La presencia de elementos góticos con elementos plenamente renacentistas contrasta con la uniformidad estructural del edificio. El estudio detallado permite documentar la existencia de elementos añadidos y muchas alteraciones de la obra original. El estudio en profundidad del edificio, sugiere que el autor de la Iglesia fue Nicolás Vergara el Mozo, o alguno de sus discípulos, aunque también se alude a la posibilidad de la intervención de Alonso de Covarrubias. Nicolás Vergara acepta las bases estilísticas de Juan de Herrera, al desarrollar la concepción estática del espacio interior, donde los elementos se aúnan para dirigir la atención a un punto determinado. Para ello recurre a distintos elementos, como la direccionalidad de la luz, alternancias de formas, tamaños y alturas y repetición de elementos. Todo esto va a determinar el tratamiento del muro, que se concibe como elemento plano, reducible a líneas verticales y horizontales Esta descripción se corresponde con la visión que ofrece actualmente la iglesia. Es posible, incluso, que el mismo Juan de Herrera interviniese en el diseño de algunas partes de la Iglesia. El templo es una fábrica de sillería de arquitectura característica de los reinados de Carlos I y Felipe II. La parte baja de la Iglesia es de estilo plateresco y la parte alta de estilo trentino o herreriano. Acerca de esta última parte cabe aventurar la hipótesis de que pudo ser el mismo Juan de Herrera quien la pudo trazar. Esta hipótesis puede estar basada en el hecho de que cuando muere Juan Bautista de Toledo, primer arquitecto del Monasterio del Escorial, muere también don Pedro de Hoyos, secretario de Felipe II para esta obra. Al arquitecto fallecido, tras pequeñas intervenciones de Gaspar de la Vega, le sucede Juan de Herrera. Al secretario le sucede el tercer conde de Chinchón. Por lo tanto, la relación entre ambos debió ser muy estrecha. Tanto es así que Juan de Herrera trabaja en el castillo de Odón, propiedad del conde, y estando en construcción la iglesia de la Piedad de Chinchón, y habiéndose terminado con el estilo herreriano, es muy verosímil que fuera el mismo Herrera quien trazara la terminación del edificio. Para la financiación de la Iglesia hasta los Papas intervienen concediendo bulas, concretamente tenemos constancia de estas dos: 89 POR BULA DE SU SANTIDAD EL SEÑOR SIXTO V, EL 19 DE MAYO DE 1586 AÑOS, SE ERIGEN CON AUTORIDAD APOSTÓLICA, EN ESTA CAPILLA MAYOR, SIETE CAPELLANÍAS, UNA MAYOR Y SEIS MENORES, Y SE RESERVA AL CONDE DON DIEGO Y SUS SUCESORES, DERECHO DE PATRONATO Y PRESENTACIÓN DE PERSONAS IDÓNEAS PARA LAS CAPELLANÍAS, LUEGO QUE HUBIESE CONSIGNADO EL CONDE UNA RENTA FIJA DE 1750 DUCADOS DE ORO DE CÁMARA. Y POR BULA DE SU SANTIDAD SEÑOR PAULO V, DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1607 AÑOS, MANDO QUE EL CONDE CONSIGNASE LA RENTA DE 800 DUCADOS DE SUS BIENES, DEMÁS DE LOS MIL DUCADOS DE RENTA QUE DEJÓ EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA DON ANDRÉS DE CABRERA Y LOS 200 DUCADOS QUE DONA MENCÍA DE LA CERDA, PARA ERIGIR OTRAS SEIS CAPELLANÍAS, PREVINIENDO HUBIESE UN CAPELLÁN MAYOR Y TRES DIGNIDADES, LA UNA DE CHANTRE, OTRA DE TESORERO Y OTRA DE MAESTRE DE ESCUELA Y QUE EN LA CAPILLA MAYOR ESTABLECIESE ENTIERRO PARA SÍ Y SUS SUCESORES. Los textos que anteceden aparecen pintados en el presbiterio de la Iglesia desde que se hizo la reforma del año 1980, y en los cuales se detallan las apor90 taciones que hicieron los condes y sus familiares y las prerrogativas que se les concedieron. A la construcción de la nueva iglesia también contribuyeron las distintas cofradía que existían en la villa, entre ellas la Hermandad de los Coronados o Cofradía del Corpus Cristi. En el año 1579 se procedió a la instalación de un reloj construido por el relojero de la Puebla de Montalbán, Gaspar de Rojas, que costó 22.100 maravedises, y se colocó en una casilla expuesta a todos los vientos, a los pies de la iglesia nueva. En el año 1626, el día 20 de septiembre, los frailes del antiguo Monasterio de Nuestra Señora del Paraíso que fundaron los primeros señores de Chinchón, don Andrés de Cabrera y doña Beatriz de Bobadilla, después de casi un siglo y medio, deciden abandonar el antiguo edificio que se encontraba en muy malas condiciones. Los frailes, antes de tomar esta decisión, habían hecho diversas gestiones para solucionar esta situación y al no encontrar ayuda del Condado, se trasladan con el Santísimo Sacramento a unas casas que les cede García Díaz de Lianagato, en la calle de los Huertos, cerca de la Puerta de la Villa. Enterado de lo ocurrido, el Corregidor Ximenez de Orozco se presentó con una Real Providencia del Rey Felipe IV, firmada en Madrid el día 15 del mismo mes, a petición del Señor Conde, prohibiendo fundar un nuevo convento. Fresco en el Convento de los Agustinos, actual Parador de Turismo. 91 El Prior fray Manuel Sánchez no acata las órdenes del representante de don Luis Jerónimo, alegando que tiene bulas de los Sumos Pontífices y licencia del Cardenal, para hacer el traslado. La oposición del conde no duró mucho y ese mismo año el Concejo entregó cien ducados a los frailes para construir el nuevo edificio. Pasado el tiempo también debieron contribuir los condes a esta construcción ya que en las pechinas de la cúpula de la iglesia se colocaron cuatro escudos de los Condes de Chinchón, que aún se pueden ver en un muy aceptable estado de conservación. No obstante, la terminación del nuevo convento se dilató hasta el año 1665, en que se terminó la capilla de la Soledad. De esta época es también la construcción de la ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia, en la Plazuela del Pozo, edificada como capilla del hospital fundado por don Diego Recio García para la curación de enfermos pobres, al que después haremos mención. También se debió construir en estas fechas una pequeña ermita, entre los caminos que van a Valquejigoso, en el sitio conocido como “Pozo de las Nieves”, y por lo tanto, muy cerca del castillo, para la Cofradía de la Virgen del Rosario, cuya advocación había proclamado el Papa Pío V, en el año 1571, para agradecer a la Virgen su intercesión para lograr la victoria contra turcos en la Batalla de Lepanto. Como se puede deducir por todo lo anterior, durante el primer tercio del siglo XVII, debió haber en Chinchón una gran actividad, por la gran cantidad de obras importantes que se estaban realizando, lo que garantizaría el trabajo para todos sus habitantes y otros muchos especialistas que vendrían a trabajar a nuestro pueblo que iba creciendo alrededor de su plaza mayor y donde iban fijando su residencia los hidalgos representantes de familias como los Zurita, los Calva y los Álvarez Gato, de los que todavía hoy se conservan sus escudos de armas en las casas donde vivieron. Como se ha indicado antes, Chinchón en aquella época tenía unos mil trescientos vecinos, y conocemos por un documento (signatura1804) del Archivo Histórico de Chinchón, un censo de población ordenado según las profesiones de los cabezas de familia. Según este documento la actividad que más personas ocupaba era la de zapateros, ya que había 11 artesanos del calzados y 10 zapateros de viejo. Se dedicaban a la actividad de los paños, 18 familias, entre tratantes, tundidores, tejedores y cardadores. Dedicados a la construcción, había 14 peones de albañil, 5 yeseros, y 2 fabricantes de ladrillos. En el comercio, 10 mercerías, 2 tratantes de seda y cordobán, 7 manipuladores (cortadores) de carne y pescados, y 1 matador de cerdos. Había también 8 maestros y 8 oficiales dedicados a la fabricación de 92 jabones; 2 confiteros; 1 cerero; 5 herradores y albéitar (veterinarios); 3 jalmeros y albarderos; 3 esquiladores; 2 alpargateros; 2 esparteros; 3 carreteros; 1 tornero; 2 latoneros; 9 hortelanos; 7 boteros y medidores de vino; 5 mesoneros; 5 tambores (dos de ellos ejercían también como maestros de danza);1 pastelero y 1 maestro de niños. Recoge este censo que había trabajando en el pueblo un total de 35 forasteros, algunos de ellos acompañados de sus familias. Como se puede observar, en este documento no aparecen las personas que se dedicaban a la agricultura ni tampoco se recogen los hidalgos, clérigos, militares, funcionarios ni sirvientes. Sin conocer la fecha exacta, Don Luis Jerónimo compró a la Corona los derechos de Fiel Medidor, Pesos, Medidas y Correduría, en el precio de mil ducados; derechos que pasaron en propiedad al Cabildo de Capellanes de la Capilla de la Piedad y Comunidad de religiosas franciscanas de esta villa, en tiempos de su hijo y sucesor don Francisco Fausto, y terminaron en poder del Concejo ya en el siglo XIX. Boceto de la Reconstrucciòn del Castillo de Chinchón en el siglo XVI según Iñigo Álvarez de Toledo, Conde de Eril y descendiente de los Condes de Chinchón. Además de los pósitos, a los que ya hemos hecho mención, hubo en Chinchón diversas fundaciones benéficas y religiosas, en las que intervinieron los condes, el Concejo y personas particulares que por diversas causas quisieron contribuir, con sus limosnas, a remediar las necesidades de los menesterosos. 93 Fueron varios los hospitales que se fundaron en Chinchón por iniciativa particular. A principios del siglo XVII fundo un hospital el Capitán don Juan González de Villafuerte, que fue vecino de Chinchón y residió después en la ciudad de Potosí (Perú). D. Diego de Recio y García, había fundado el hospital de la Misericordia para la curación de enfermos pobres. Estaba este hospital en la calle de la Tahona, a la espalda de la ermita de la Misericordia. Estos dos hospitales se unificaron y en el año 1782, por acuerdo de sus patronos, y al no disponer de fondos para atender el hospital se redujo la fundación a pagar una capellanía y hacer diversas limosnas a los pobres y posteriormente sólo quedó dinero para mantener la conservación de la ermita de la Misericordia. Entre las fundaciones religiosas podemos encuadrar la construcción de la ermita de San Roque. No tenemos constancia de cuando se adoptó la decisión de nombrar a San Roque como patrón del pueblo. Sin duda esta decisión fue tomada por ser el santo protector contra la peste que había azotado años antes toda Europa. Con este motivo se fundó en su honor una pequeña capilla a la salida occidental del pueblo, de dimensiones muy pequeñas, ya que “apenas cabía el clero y muy pocos fieles”. Después, el 4 de abril de 1668 el Concejo decidió hacer otra más capaz, por no ser posible ensanchar la antigua por ser esquina a dos calles principales que tenían gran tránsito. Se compran unas casas que lindaban con la ermita por el precio de doscientos ducados, se derriban y se construye la nueva ermita. Las obras se realizan en parte con las limosnas de los vecinos, pagando la villa el resto con cargo a sus propios y rentas. 94 Antiguo mapa del Virreinato del Perú en el siglo XVII 4. EL NOMBRAMIENTO DE VIRREY. El año 1628 iba a ser de gran importancia para el IV conde de Chinchón. El día 18 de febrero de ese año, S.M. el Rey de España, Felipe IV, nombra Virrey del Perú a don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera Bobadilla de la Cerda y Mendoza, conde de Chinchón. Tenía 39 años. El documento de este nombramiento se puede encontrar en el Archivo General de Indias, dentro de la unidad de la Casa de Contratación bajo la Signatura: CONTRATACIÓN, 5793, L.1,F.488V489. También, después de poco más de dos años de enviudar, probablemente a primeros de abril, contrae nuevo matrimonio con doña Francisca Enriquez de Rivera, nacida en Sevilla, hija de Perafán de Ribera y Castilla, y de Inés Enríquez de Tavera, condesa de la Torre, camarera mayor de Ana de Austria, reina de Francia e Infanta de España. La nueva esposa del conde era viuda de Francisco Chacón, y aportaba un hijo de su primer matrimonio. Es muy posible que el nombramiento del Conde aconsejara anticipar el casamiento para poder iniciar juntos el viaje al nuevo mundo. 95 El cargo de Virrey del Perú era uno de los de más prestigio en el Reino, sin embargo, el esplendor de España, en esta época, había iniciado su decadencia. Empobrecida por las guerras exteriores y despoblada por las colonizaciones, la situación de la metrópoli se hacía notar en las provincias de ultramar. El Gobierno de la Península urgía a los Virreyes para que enviasen los tesoros que encerraban las ricas tierras americanas para mejorar la decaída situación del Imperio. Por lo tanto, las responsabilidades del nuevo cargo suponían grandes dificultades para el nuevo Virrey. Este nombramiento iba a requerir del Conde no solo una lealtad sin límites a la Corona, sino también grandes dotes de carácter, energía y comprensión para resolver satisfactoriamente la multitud de problemas que presentaba el desempeño de este Gobierno. Problemas que planteaba, primordialmente, la gran extensión de los dominios que ponían bajo su mando, con los que era difícil la comunicación por estar tan alejados de España. Todas estas circunstancias le fueron expuestas al recién nombrado Virrey en un despacho personal con Felipe IV, quien le dio las instrucciones preceptivas para ejercer un puesto de tanta importancia en las Indias. El conde recibe 8.000 ducados para su viaje y otros 12.000 más a cuenta de su salario que le libraron en la Contratación de Sevilla. Recibió además una cédula para que a su llegada a Panamá le entregasen 13.000 pesos más. A partir de ese momento se inician los trámites para organizar el viaje. Con fecha 21 de abril de 1628 encontramos, también en el Archivo General de Indias, en la Signatura: CONTRATACIÓN,5400,N.45, el Expediente de información y licencia de pasajeros a Indias del conde de Chinchón Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, virrey y capitán general de Perú, con las siguientes personas: - Francisca Enríquez de Rivera, su mujer - Fray Lucas de Almao, agustino, natural de Aragón - Fray Alonso Ruíz, agustino, confesor - Miguel Aguado de Castaño, escribano, criado vecino de Ciempozuelos - Jerónimo de Campos, criado, vecino de Madrid - Juan de Vega, criado, vecino de Sevilla - Agustín Gómez, criado, vecino de Chinchón - Licenciado Juan de Porras de Cuéllar, abogado, criado, vecino de Chinchón - Pedro Clérigo, criado, vecino de Ciempozuelos - Juan López de Olivares, criado, vecino de Chinchón, y hasta 72 criados más cuya relación de nombres viene recogida en un memo96 rial contenido en éste expediente y cuya copia del original se reproduce como anexo nº 2 en este trabajo. También podemos ver copias de varios documentos que se adjuntan al expediente de licencia de embarque, firmados por el Conde de Chinchón y Juan de Sandoval. Como vemos, entre los expedicionarios no estaba el primer hijo de la condesa, que murió poco después, mientras su madre se encontraba en Perú. Embarcan en Cadiz el 7 de mayo de 1628, en la armada de galeones al mando de don Fadrique de Toledo. A poco de haber salido de Cádiz recibió orden de S.M. de socorrer el fuerte de Mazmorra, en las costas de África, que le tenían cercados los moros. Después de treinta y tres días de navegación, arribaron al puerto de Cartagena de Indias, el día 19 de junio. Continuaron el viaje, y el 5 de Julio arribaron a Portobelo donde el Conde revisó las fortificaciones dirigiéndose después a Panamá, llegando por fin al puerto de Paita hacia el mes de octubre. Cuando llegaron a este puerto le informaron que en el Pacífico estaban navegando los buques piratas holandeses y se esperaba que llegasen a las costas peruanas, aconsejándole que no continuase el viaje por mar. El Virrey no dando crédito a dichos rumores, que luego se confirmó que eran falsos, tomó una embarcación y navegó sin novedad hasta el Callao. Sin embargo decidió que su esposa hicese el viaje por tierra por estar embarazada, teniendo que soportar una larga marcha hasta llegar a Lima. Antes de llegar, en Lambayeque, del Obispado de Trujillo, dio a luz a su hijo, el 4 de enero de 1629. Fue bautizado por el licenciado don Fernando de Contreras, capellán y tesorero del Conde, con los nombres de Francisco, Fausto, Antonio y Melchor. Su padrino fue don Diego Flores de León, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de la Ciudad de Piura y del Puerto de Paita. Llega el Conde de Chinchón al Puerto del Callao el 18 de diciembre y allí permaneció hasta el día 14 de Enero de 1629 que entra en Lima, donde toma posesión como XIV Virrey del Perú. La Condesa llega a Lima el día 19 de abril, aunque el Virrey no permitió que se hiciese una recepción pública a su esposa, que entró de noche y privadamente, con el objeto de evitar gastos. El clérigo Juan Antonio Suardo, en su “Diario de Lima” nos cuenta que el día 30 de mayo de 1629 se organiza la despedida del anterior virrey, el Marques de Guadalcázar. Éste, su esposa y sus hijas se acercan al Palacio del Virrey para despedirse de la Condesa de Chinchón, que no había salido del palacio por estar melancólica porque había recibido la noticia de la muerte del hijo que tuvo en su primer matrimonio y que, como vimos, se había quedado en España. 97 Por los datos que aporta el padre Bernabé Cobo en su Historia de la Fundación de Lima, los nuevos Virreyes del Perú se encontraron una ciudad que tenía una población de 25.000 españoles, 15.000 negros y 5.000 indios. Su longitud se calculaba en más de media legua y su latitud en casi media legua. Contaba con 4.000 casas dentro del núcleo central de la población; 600 en el barrio de San Lázaro; y 200 en el pueblo del Cercado. Un los últimos años se habían construido varios edificios, los conventos de San Diego, Guadalupe, el Noviciado y la Recolección de San Agustín; un monasterio: Santa Catalina; 3 ermitas: Nuestra Señora del Socorro, Copacabana y las Cabezas; 2 hospitales: la Convalecencia del Carmen y el de los Huérfanos; y 13 iglesias. Casa de Contratacion de Sevilla 98 Catedral de Lima 5. D. LUIS JERÓNIMO XIV VIRREY DEL PERÚ: Según le había ordenado el propio rey, tuvo que tomar, inmediatamente, decisiones administrativas encaminadas a sanear la Hacienda Real, que dieron origen a órdenes que no fueron del agrado de sus nuevos gobernados. Se creó por cédula de 5 de mayo de 1629 el impuesto de la «mesada eclesiástica», que consistía en una mensualidad que había de darse de la renta que entraban a disfrutar los eclesiásticos que adquirían cualquier beneficio. Además tuvo que encargarse de hacer efectivos los distintos impuestos que estaban vigentes en la época. Sin embargo, el Conde de Chinchón se opuso a cobrar el llamado impuesto «unión de las armas», a pesar de las reiteradas órdenes que recibía de Madrid, temiendo que surgiesen alteraciones graves del orden. Años después, el 10 de enero de 1640, en una publicación periódica de Madrid se hacía esta reseña: «Parece ser que los años pasados se le propuso al Señor Conde de Chinchón, Virrey del Perú, hiciese esfuerzo en aquellos reinos, para que se ejecutase el deseo del Señor Conde Duque, de la Unión de las armas; replicó el Señor Virrey, que no hallaba en disposición las cosas para conseguirlo: que él iba 99 sangrándolos por otras vías y con diferentes títulos, ya de donativos, ya de empréstitos; y que tratar de la Unión sería alterarles del todo. Sin embargo le fue orden para que lo obrase, enviándole testimonios de cómo el Señor Marqués de Cadereita, Virrey de la Nueva España, lo había propuesto y conseguido en las provincias de su distrito. Con esto el Señor Conde de Chinchón trató de obedecer: propúsose en cuatro partes, en Lima, Potosí, Cuzco y Abancay. En Lima como tiene allí la Audiencia, y es corte de los virreyes tragaron el caso. En las otras tres partes no lo sufrieron: en el Potosí tomaron las armas y mataron al alcalde, al escribano y pregonero: en el Cuzco se amotinaron y dieron muerte a su corregidor don Francisco Sarmiento, del hábito de Calatrava, sobrino del Señor Inquisidor General; en Abancay le sucediera lo mismo a su corregidor don Juan Antonio Pellicer de la Sala, sino se retirara y fortificara en las casas de ayuntamiento, desde donde dio cuenta al Señor Virrey, y él en un alcance de los galeones lo escribió a España; y es la materia única de que se trata en el Consejo de Indias». Otra muestra de la situación ruinosa y desesperada en que por entonces se veía España, es otro aviso publicado en Madrid en la misma fecha de 10 de Enero de 1640, que demuestra la situación de descrédito y falta de moralidad que reinaba en España: «Los aprietos en que están las cosas de esta monarquía, obligan a que Su Majestad tome la mitad de la plata que ha venido de las indias, y la otra mitad la pague en vellón a veinticinco por ciento, como también las rentas sobre esclavos negros». A don Luis Jerónimo se le ocurrió un recurso para recaudar fondos. Fue el de solicitar “donativos voluntarios” a las personas más adineradas e influyentes. El recurso de los donativos, adoptado por el Conde de Chinchón, produjo el fruto deseado y la generosa Lima respondía siempre que alguna causa extraordinaria inducía a tentar la liberalidad de sus habitantes. Por este método, se lograron conseguir sumas de alguna entidad que fueron sucesivamente enviadas a la Península. El Conde de Chinchón, por sí mismo, hacía las invitaciones, y comisionaba a un oidor para recibir las cantidades, evitando así los intermediarios en la recaudación. A instancias del Virrey Conde de Chinchón los habitantes de Potosí dieron en 1631 un donativo de 400 mil pesos para las urgencias del Rey. Hasta 1632 pasaba de 980 millones la plata que se había enviado, según los libros de aquellas cajas reales. COMERCIO: En el período del Conde de Chinchón, el comercio del Perú sufrió las contradicciones y prejuicios originados por la aciaga administración y por los desastres 100 acaecidos en el reinado de don Felipe IV; sin embargo, el descubrimiento de los importantes minerales del Cerro, contribuyó a que el Virreinato, después de llenar sus obligaciones fiscales, pudiese corresponder a las exigencias que llegaban de España, sirviéndola de diferentes maneras con recursos y auxilios tan cuantiosos como repetidos y oportunos. Se despacharon cinco grandes remesas en los 10 años que gobernó el Conde de Chinchón alcanzando los caudales del fisco remitidos a España la cantidad de 4.520.324 ducados. Los ataques de los barcos piratas y la multitud de impuestos que gravaban a los productos, repercutieron en el desarrollo del tráfico comercial en el Perú, y a consecuencia de esta mala situación se produjeron quiebras comerciales. La más sonada fue la del banquero Juan de la Cueva que causó grandes pérdidas a muchos de los habitantes de Lima. El pleito duró varios años y no se resolvió hasta el gobierno del sucesor del Conde de Chinchón. Las medidas adoptadas en materia de comercio fueron claramente equivocadas. Para favorecer el tráfico con la Península, se cerró el comercio con Nueva España, prohibiendo el envío de navíos a México durante cinco años, obstaculizaron la contratación de ropa de China, y se impidió la salida de harina de Perú hacia Panamá. No se autorizaba la navegación con Nicaragua de donde se traían tinta y brea necesarias para el tratamiento de los paños. Tenemos constancia de una carta enviada por el Conde de Chinchón al Gobernador de Filipinas avisando sobre cuando podrá salir del Puerto del Callao la plata, y otros asuntos. Está en el Archivo Histórico Nacional, dentro de la unidad Colección Documentos de Indias, de fecha 12 de enero de 1635, bajo la signatura: Diversos-colecciones, 36, N.16. MINAS DEL PERU. La riqueza minera del Perú era enorme. Pero las minas de Potosí y Huancavelica eran las de mayor importancia y las que requerían mayor atención del Virrey. Potosí era el más rico yacimiento del reino y uno de los mejores de plata del mundo, pero el de Huancavelica era imprescindible por su azogue. En el período del virrey de Chinchón puede decirse que Potosí había iniciado su decadencia. La explotación de las minas era muy deficiente, debido a la falta de dirección técnica y a que muchos de los yacimientos estaban a cargo de particulares, con escasez de medios y con afán de encontrar rápidamente una veta con que enriquecerse en poco tiempo, aunque causasen perjuicio al conjunto de la mina. Respecto de Guancavelica, aunque se atravesaba una crisis ruinosa, resultante de poco cálculo en los trabajos del socavón, este contratiempo no era de tanta entidad, que amenazara la completa destrucción del mineral. Había una existencia de veinticinco mil quintales de azogue, aparte del que se iba extrayendo. 101 Para solucionar esta situación el Virrey solicitó autorización al Monarca para poner en práctica en Potosí una idea de don Juan de Carvajal y Sande, del Real Consejo de las Indias, visitador de la Real Audiencia de Charcas para el Conde de Chinchón, que consistía en abrir socavones desde lo alto del cerro, en vez de horadar túneles para sacar el mineral. Autorizado por el Rey, los socavones comenzaron a realizarse en el año 1636 y dieron los bueno resultados que esperaban el Virrey y Carvajal. GOBIERNO ECLESIÁSTICO. El Papa Alejandro VI había adjudicado a la Corona de Castilla las Indias Occidentales para que cuidase de ellas y el Papa Julio II concedió a los Reyes de España el Patronazgo Eclesiástico de las mismas. El Virrey ejercía las funciones de Vicepatrono y en la práctica tenía una decisiva influencia en el nombramiento de la Jerarquía Eclesiástica de las Colonias. El Conde de Chinchón, atento siempre a cumplir las leyes y ordenanzas de la Corona y a defender sus prerrogativas, puso particular empeño en todo lo referente al gobierno eclesiástico. El Conde se interesó por las misiones de las ordenes religiosas, apoyando la labor de las ordenes de San Francisco, y también las Misiones de la Compañía de Jesús, haciendo incapié en sus mensajes al Rey la importancia de estas misiones, ya que al estar rodeados por indios infieles, resulta poco eficaz la penetración por las armas y, en cambio, señalaba las grandes conversiones logradas en las misiones de Paraguay por los jesuitas, que habían conseguido pacificar a los infieles. Durante su mandato quedó casi terminada la fachada de la Catedral de Lima, cuidándose de que las fiestas religiosas se celebraran con gran solemnidad. Prestó su apoyo a la construcción de un asilo para niñas huérfanas y favoreció el Colegio Real de San Felipe y San Marcos que habían sufrido notables pérdidas en sus rentas. Otro de su cometido como Vicepatrono era su relación con el Tribunal de la Inquisición de Lima, cuyos principales funciones eran: velar por la salvaguardia de las costumbres, cortar los intentos de judaísmo y mahometismo e impedir la brujería y las creencias místicas iluministas. Tres fueron los autos de fe que tuvieron lugar durante el mandato del Conde de Chinchón. El primero fue el día 27 de febrero de 1931, al que acudieron de incógnito el Virrey y su esposa, por tener el carácter de privado y se realizó en la capilla de la Inquisición. En el mismo fueron condenados varios hombres y mujeres, por judaísmo, por superstición y sortilegio y una mulata portuguesa acusada de tener tratos con el demonio. El segundo tuvo lugar el 17 de agosto de 1635, penitenciándose a 12 personas y el tercero el 23 de enero de 1639, contra un gran número de portugueses acusa102 dos de judaísmo. Todos ellos formaban parte de la élite económica de la ciudad. De los 80 procesados, 8 quedaron absueltos, 55 fueron reconciliados, 6 mujeres penitenciadas y 11 condenados a muerte; entre ellos Manuel Bautista Pérez, llamado Pilatos, comerciante de gran crédito y dueño de riquísimas minas de plata en Huarochirí. GOBIERNO INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN. Una de las obligaciones del Virrey era el gobierno interior del Reino, ya que tenía plena soberanía en los distritos de las Audiencias de Charcas, Quito y Lima y estaba capacitado para presidir las reuniónes de sus Tribunales. La gran cantidad de leyes, normas, cédulas e instrucciones que se habían ido acumulando a lo largo de los años, desde el descubrimiento de América, hacía necesario una dedicación prioritaria y personal por parte del Conde, que tenía que suplir así lo intrincado y confuso de la legislación. También se ocupó de la situación de los presos, al mantenimiento del orden público y la moralidad, prevención de enfermedades contagiosas y prevención de accidentes marítimos. Por último tuvo que hacer frente a varias catástrofes ocasionadas por los temblores de tierra, en uno de los cuáles se hundió la bóveda de la Iglesia metropolitana, dañándose la mayoría de las casas. El Conde mandó inspeccionar toda la ciudad, en cuanto terminó el terremoto, para cuantificar los daños y proceder a su remedio. También reunió una Junta de Catedráticos de Teología, Medicina y Filosofía para que estudiasen los temblores tan fuertes que había en la región y vieran, si había alguna posibilitad de prevenirse de ellos. PROTECCIÓN DE LOS INDIOS. La protección de los naturales del país fue siempre uno de los problemas más delicados del gobierno de Perú. Había que proteger y dar libertad a los indios, pero también conseguir de ellos el máximo rendimiento. El Gobierno central ordenaba que se extremara el buen trato con los indígenas pero urgía para que no disminuyesen los envíos de plata y metales preciosos, circunstancias muy difícil de compaginar en la mayoría de las ocasiones. El Conde de Chinchón, guiado por su fiel obediencia a las órdenes de la Corona y por su recto criterio de cristiano, procuró remediar las situaciones que se presentaban para salvaguardar los intereses de los nativos, llegando a castigar, para que sirviera de escarmiento, a los Corregidores que se extralimitaban en el ejercicio de su poder. En este tiempo existía la llamada “Ley de mita” que obligaba a los indios a dejar sus hogares para trasladarse a otras provincias lejanas en las que faltaba mano 103 de obra para la explotación de las minas. El cambio de clima, la falta de higiene y las malas condiciones de vida que tenían que soportar, además de los duros trabajos que tenían que realizar fueron causa de un alarmante aumento de la mortalidad entre los nativos. El Conde de Chinchón trató de limitar al máximo los traslados de los indios, y asesorado por una Junta de juristas y teólogos, no se accedió a la solicitud de hacer un nuevo reparto de trabajadores para atender las necesidades mineras de otras provincias. También se ocupó de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los negros dando instrucciones para que se mejorasen su situación de servidumbre, proponiendo el nombramiento de protectores a semejanza de los que tenían los indios. CUESTIONES MILITARES. A principios del siglo XVII las atribuciones del Virrey de Lima como Capitán General era muy limitadas porque el país estaba prácticamente pacificado, si bien aumentaron cuando los ingleses traspasaron el estrecho de Magallanes y los holandeses descubrieron el estrecho de San Vicente, por donde podían penetrar en el océano Pacífico. En la época que ocupa este estudio, el Conde de Chinchón logró la total pacificación de los indios calchaquies del Tucumán y de los indios uros de la Laguna de Chucuito y se mostró contrario a la conveniencia de la entrada de las tropas españolas en la provincia de los indios mojos y toros que estaban establecidos en el curso alto del río Guaporé, cerca de la villa de Trinidad. Tuvo que proteger a los habitantes del Paraguay de los ataques de los portugueses y tuvo que intervenir para evitar el contrabando de los minerales de Potosí por el puerto de Buenos Aires. DESCUBRIMIENTO DEL ALTO AMAZONAS. Las primeras expediciones de importancia que se hicieron al río Amazonas fueron las de Gonzalo Pizarro, Orellana y Pedro de Ursúa. Años después, Julio Palacios partió de Quito, marchó a lo largo del río Napo y llegó a la parte en que desemboca el río Aguarico. Pereció casi toda la expedición a manos de los indios. Acompañado por los supervivientes el Capitán Pedro Texeira organizó una nueva expedición que terminó con el descubrimiento total del río. El Conde de Chinchón que se encontraba enfermo, envió a Francisco de Quirós para que levantase una carta geográfica de navegación. También acompañó a los expedicionarios el misionero jesuita Cristóbal de Acuña que escribió “Relación del descubrimiento del río de las Amazonas”. 104 Este descubrimiento ofrecía la oportunidad para abrir una nueva ruta de navegación para evitar a los corsarios del mar del sur, pero el Virrey estimó que eran mayores los inconvenientes y mantuvo las rutas tradicionales. Río Amazonas. GUERRA DE CHILE. El Reino de Chile tenía un Gobernador o Capitán General, por lo que su dependencia de la autoridad del Virrey del Peru era limitada. Durante muchos años fueron continuas las luchas con los intrépidos guerreros araucanos. Esta guerra tenía una carencia cíclica, aprovechando los meses de buen tiempo para luchar y los de mal tiempo para reponer fuerzas, lo que suponía que en las invernadas se perdía lo ganado en el verano. Con el Conde de Chinchón llegó al Perú don Francisco Lasso de la Vega nombrado por el Rey Gobernador y Presidente de Chile, pero no pudo salir del Callao para su destino hasta el 12 de Noviembre de 1629, con la primera expedición que fue de 500 soldados, y tomó el mando del ejército en Concepción el 23 de Diciembre. El primer encuentro de este ejército con los indios fue en Longo, lugar cercano a Arauco, sufriendo una humillante derrota por los araucanos. El general salvó milagrosamente la vida. 105 El Virrey efectuó varios envíos de tropa a Chile y le auxilió con un total de 1.100 hombres y aportó la suma de tres millones doscientos mil pesos. Estas ayudas surtieron el efecto deseado y a partir del año 1633 empezaron a producirse las victorias españolas que hicieron rendirse a los caciques indios, firmando la paz definitiva el Marques de Baides, que sucedió a Lasso de la Vega en el año 1639. MARINA DE GUERRA Y DEFENSA DE LOS PUERTOS. Los anuncios de la llegada de expediciones holandesas a las costas del Pacífico fueron constantes durante el gobierno del Conde de Chinchón. Las noticias del avance de los holandeses en el territorio litoral del Brasil hicieron tomar medidas a las autoridades. Entre ellas, el Conde de Chinchón hizo construir grandes galeras, que bendijo el arzobispo Villagómez, mejoró y aumentó las fortificaciones del Callao, en especial las destinadas a proteger las naves mercantes; y como las antiguas obras de madera no ofrecían la solidez necesaria, mandó construirlas de piedra de la isla de San Lorenzo. Ordenó que se utilizase cuanta gente hubiese disponible, incluidos los reos condenados que había en el presidio en aquel puerto; obligando a todas las embarcaciones a que cooperasen en el traslado de los materiales necesarios. Dispuso el Virrey el almacenamiento y la construcción de armas, el acopio de pólvora en gran cantidad, y que las tropas de la guarnición y las de milicias, estuviesen en permanente estado de alerta e instrucción . Además de las obras de fortificación en el puerto del Callao, se hicieron obras en los de Guayaquil, Arica, y Valdivia. Facultad de Medicina de Lima. 106 Retrato de la Condesa de Chinchón y Virreina del Perú, según el semanario “El Correo del Perú”. 6. LA QUINA O CHINCHONA. ¿FUE LA CONDESA DE CHINCHÓN LA DESCUBRIDORA DE LA QUINA? Un capítulo aparte, en este trabajo de investigación, se merece el descubrimiento de la quina y la intervención en la misma del Virrey y su esposa. Pero antes 107 de entrar en la polémica surgida en los últimos años, hay que hacer algunas consideraciones. Determinar la veracidad de un hecho trasmitido por tradiciones o leyendas, cuando no existen datos fidedignos de que realmente ocurrió, supone un importante reto para el historiador. La falta de noticias no presupone su no existencia y, entonces, es necesario investigar la fecha de la aparición de esta leyenda, su origen y fiabilidad de las fuentes que la promovieron, así como la forma que se fue trasmitiendo posteriormente. Por otra parte, si existen documentos concretos que narran los hechos ocurridos durante las fechas coetáneas del acontecimiento que nos ocupa, y no se hace mención de ello, será necesario calibrar la importancia del hecho para determinar si no se relató porque realmente no existió, o por que no fue considerado importante por el autor de las crónicas. Este es el caso del descubrimiento de la Quina que, después, tuvo una gran importancia en la historia de la medicina. La quina fue el primer medicamento específico capaz de actuar sobre la causa de la enfermedad de la Malaria o Paludismo, una patología infecciosa transmitida por la picadura de la hembra del mosquito del género “Anopheles” y que sigue siendo en la actualidad, en los países menos desarrollados, causa de muerte de mas de tres millones de personas al año. Recientemente se está difundiendo una vacuna sintética para atajar esta enfermedad, descubierta hace unos años por el doctor Manuel Elkin Patarroyo, nacido en Ataco, Colombia, el 3 de noviembre de 1946. Es la vacuna conocida como RTS,S, que el Médico español Pedro Alonso está expermientando en Manhiça (Monzambique), bajo el patrocinio de la Fundación Gates. Posiblemente, los primeros en utilizar la Quina como remedio para el paludismo fueron los Indígenas precolombinos de ciertas zonas de Perú, que mantenían el remedio en secreto. Los Jesuitas fueron los primeros en conseguir la revelación del secreto y gracias a ellos fueron tratados los primeros pacientes de origen europeo, primero en Perú y luego en Europa. Pero sobre todo, para nuestro estudio, es importante determinar la intervención que tuvo en estos acontecimientos la Condesa de Chinchón, doña Francisca Enriquez de Rivera, esposa del Virrey del Perú don Luis Jerónimo Fernandez de Cabrera y Bobadilla. Hay diversas informaciones sobre quienes fueron los primeros enfermos que recibieron el tratamiento con la corteza de la Quina. Sobre ello se ha escrito mucho y, desgraciadamente, con poco rigor histórico. A partir de mediados del siglo XVII empezaron a correr diversas leyendas que ilustraban los orígenes de este descubrimiento. Lo bello de algunas de ellas ha contribuido a que ya en el inicio del siglo XXI, incluso en la literatura científica, la historia de la Quina tenga más de imaginación que de historia verdadera. 108 COMO NACE LA LEYENDA: En el año 1663 (22 años después de la muerte de la Virreina) Sebastián Bado (o Badi), en su libro sobre la quina, titulado “Anastasis corticis peruviae, seu chinae chinae defensio” (Anexo nº 3) se hace eco de la carta de un comerciante italiano, natural de Génova, llamado Antonio Bolli. La traducción literal del latín de la narración de Bado dice así: «Enfermó, pues, en la ciudad de Lima, que es la capital del Reino del Perú, la esposa del Virrey, que en aquella época lo era el Conde de Chinchón. Su enfermedad era fiebre terciana, la cual es en aquella región no solo frecuente, sino grave y llena de peligros. El rumor de su enfermedad (como sucede con los poderosos) fue conocido por la gente de la ciudad, se comunicó a los lugares vecinos y llegó hasta Loxa. Creo que han transcurrido desde entonces ahora de treinta a cuarenta años. Era prefecto de aquel lugar un español, quien informado de la enfermedad de la Condesa, pensó informar por carta al Virrey su marido, lo cual hizo, de que poseía un remedio secreto que recomendaba sin dudar, que si el Virrey quisiese, curaría a su esposa, librándola de todas las fiebres. Informó de este mensaje el marido a su esposa, que al punto accedió (y esto podemos creer y esperamos ha de ser bueno para nosotros en el futuro), sin demora ordenó la venida del hombre de quien esperaba ayuda, y por lo tanto venir a Lima sin pérdida de tiempo, lo cual hizo; admitido ante él, confirmó verbalmente lo que había dicho por carta rogando a la Virreina que tuviera buen animo y confianza, por estar cierto de que ella se curaría si se seguían sus consejos os. Lo cual oído, decidieron tomar el Remedio y una vez tomado, y como hecho milagroso, se curó con el asombro de todos...» Es importante reseñar, por lo que veremos más adelante, la condición de comerciante del autor de esta carta. Otra leyenda, relata que estando en 1639 Don Juan López de Cañizares, Corregidor de Loja, enfermo de fiebres intermitentes, un Jesuita misionero le sugirió tomar un remedio usado por él para una fiebre semejante por consejo de un cacique indio del pueblo de Malacatos que había abrazado la fe católica con el nombre de Pedro Leiva, alrededor de 1600. Curado el Corregidor con la infusión de la corteza del árbol llamado de Calenturas, sería él quién se la recomendara años después a la segunda esposa del Virrey de Perú Doña Francisca Enríquez de Rivera, enferma de las mismas fiebres. Ambas leyendas coinciden en el gran entusiasmo que produjo la curación de la condesa quien pronto reveló cual era el remedio y distribuyó grandes cantidades de corteza de Quina para facilitársela a muchos enfermos. Sin embargo, hay sensibles discrepancias en las fechas en que ocurrieron ambas curaciones. 109 En el año 1817 la escritora francesa, Condesa de Genlis, recogió por primera vez estas leyendas de forma literaria, en su novela titulada “Zuma”, cuya trama describe cómo una sirvienta india, al servicio de la residencia del Virrey en Lima, descubre las virtudes de la corteza del quino al ver a su dueña la Condesa de Chinchón enferma con paludismo. Pero el que más contribuyó a su divulgación fue el escritor y periodista peruano Manuel Ricardo Palma Soriano, nacido en Lima, el 7 de febrero 1833 y que falleció en Miraflores (Lima) el 6 de octubre 1919. Su obra más significativa fue “Tradiciones Peruanas”, compuestos por relatos cortos que narran en forma satírica y plagada de giros castizos las costumbres de la Lima virreinal. Este estilo de cuadro de costumbres, original en su forma, se puede inscribir, por la época en que se produjo y por su temática, dentro de lo que podría considerarse como Romanticismo peruano. De este modo tenemos en las “Tradiciones” un referente romántico similar a los cuadros de costumbres de Larra o a las Leyendas de Bécquer. Uno de estos relatos cortos lo tituló “Los polvos de la condesa” y fue publicado en El Correo del Perú, periódico semanal con ilustraciones, el 19 octubre 1872. Por su interés, se reproduce íntegro en el anexo nº 1. Como se puede comprobar, este relato reúne todos los elementos de una historia novelada. Se entremezclan datos fidedignos e históricamente contrastados con licencias literarias, dándolo un enfoque novelesco para así hacerlo más atractivo desde un punto de vista literario y con clara intención divulgativa. De esta narración se hace eco, años después, el ilustre doctor en Farmacia don Francisco Javier Blanco Juste quien en el año 1934 escribió “Historia del descubrimiento de la Quina” y que a su vez la trasmitió a don José María Pemán. Así lo reconoce el mismo Pemán en la autocrítica que publicó el día 16 de junio de 1939, cuando se estrenó en Palma de Mallorca el poema dramático “La Santa Virreina” por la Compañía de María Guerrero. Tenemos más ejemplos de la presencia de esta leyenda en la literatura universal. El cubano Francisco Ramón Valdez, escribió un drama en verso llamado “Cora o la Sacerdotisa Peruana”; y el alemán Hotzebue escribió otro drama con el título de “La Virgen del Sol”. De carácter menos literario tenemos “A memoir of the Lady Ana de Osorio, countess of Chinchon and vice-queen of Peru (A.D. 1629-39). With a plea for the correct spelling of the Chinchona genus”, de Sir Clements R Markham, de la Editorial: London, Trübner & Co. fechado en 1874. 110 Clements R. Markham, presidente de la Real Sociedad Geográfica de Londres, en 1874 dedicó esta memoria a la condesa "Ana de Osorio", esposa del virrey Chinchón: " y dice que “tras regresar a España, se dedicó a curar a los enfermos con corteza que ella misma había traído del Perú...". Ahora sabemos que la condesa de Chinchón que estuvo en Perú no fue Ana de Osorio, sino Francisca Enríquez de Rivera. Por si con eso no bastase, doña Francisca murió en Cartagena de Indias (actual Colombia) el 14 de enero de 1641, cuando ella y el virrey Chinchón estaban por embarcarse de regreso a España. En reimpresos posteriores a 1879, se aclara ésto, como resultado probablemente de un error de "oídas" y se "renombra" a doña Ana de Osorio como doña Francisca. Ya en épocas recientes se siguen publicando artículos, como el titulado “La quinina, el descubrimiento que cambió el mundo” del que es autora la Dra. Paloma Merino Amador, publicado en el año 2004 por la Empresa Farmacética Bayer, que abunda en la tesis de la intervención de la Virreina en el descubrimiento de la quina. Termina así su artículo: “Cuando se restableció del todo, y a pesar de que la figura activa de la mujer en la sociedad era muy limitada, se encargó de proporcionar el tratamiento a todos los enfermos de Lima, que denominaron al preparado y en agradecimiento “polvos de la condesa”, lo que la convirtió en una virreina muy querida. Los jesuitas enviaron grandes cantidades del preparado de quina al cardenal español Juan de Lugo, padre general de la orden, que residía en Roma. El cardenal lo distribuyó entre los pobres de la Ciudad Eterna. En España se probó por primera vez en Alcalá de Henares y el avance científico se conoció en toda Europa gracias a Luis XIV de Francia, quien compró la nueva sustancia para curar al Delfín, lo que supuso el triunfo de la quina en el Viejo Mundo. Gracias a la Condesa de Chinchón, la sociedad científica comenzó a utilizar un tratamiento para una de las enfermedades que más muertes causaba tanto en América como en Europa. Doña Francisca recibió el primer homenaje cuando el botánico Linneo puso el nombre de cinchona al género del árbol de la quina — Linneo lo escribió siguiendo la fonética italiana, por lo que la palabra se pronuncia como en castellano chinchona—. En la actualidad no existe tratado que no reconozca a la condesa como la persona que favoreció la difusión del fármaco, y su historia es la protagonista de las salas de quina del Wellcome Historical Medical Museum de Londres, al igual que hay frescos con escenas de su curación en el Hospital del Espíritu Santo de Roma. José María Pemán escribió la obra en verso “La santa virreina”, con claro valor literario y que tiene como nudo argumental la curación de la española”. Podríamos concluir que todo lo anteriormente expuesto carece de valor histórico y posiblemente sólo pueda servir para confirmar que el Paludismo podía existir en América antes de la llegada de los españoles, que era conocida la Quina como remedio por parte de los indígenas y que fue un español, con toda 111 probabilidad un jesuita, quien consiguió por primera vez la revelación del secreto que estos guardaban celosamente. LA REALIDAD HISTÓRICA: Los estudios sobre el tema, realizado por varios autores (Rompel, Paz Soldán, Haggis, Hernando y Jaramillo Arango) consideran que todo lo referido a la condesa y su curación con los polvos de la corteza del Árbol del Cuarango es, en palabras del último citado, "una ficción" por no contar con datos históricos seguros en su apoyo y disponer de otros que lo desmienten. Entre estos últimos merece especial mención el “Diario de Lima” o “Diario del Virreinato de Chinchón”. En cumplimiento de las Reales Cédulas de 16 de diciembre de 1623 y 23 de noviembre de 1631, el Conde de Chinchón y Virrey del Perú encomendó la redacción de un diario de todos los hechos ocurridos durante su mandato al clérigo Juan Antonio Suardo y posteriormente a Diego Medrano. El primero de ellos, conocido como “El Diario de Lima” abarca un espacio de cinco años, del 15 de mayo de 1629 al 14 de mayo de 1634. Este diario de 196 páginas, del que se hicieron tres copias, fue enviado al Archivo de Indias, y allí fue encontrado por Ruben Vargas Ugarte y publicado en el año 1935. El diario escrito por Diego Medrano continúa desaparecido y se ignora la importancia de su contenido. Posteriormente se escribió una crónica por Mugaburu que abarca un espacio de 47 años, pero en el que no se recogen datos concretos sino consideraciones más generales. También merece la consideración un artículo de Manuel Moreyra y Paz Soldán, titulado “Las tercianas del Conde de Chinchón, según el "Diario de Lima" de Juan Antonio Suardo”, editado por Editorial: Lima, Pontificia universidad católica delPerú. PUCP, Instituto Riva-Agüero, 1994. En sus escritos, Suardo no menciona palabra alguna sobre las supuestas fiebres de la condesa, a las que había hecho mención Antonio Bolli en su carta a Sebastián Bado, por el contrario, el diario permite suponer que, salvo afecciones pequeñas, la salud de la condesa era óptima, con una agenda activa en la sociedad limeña; en cambio, son muchas las referencias de que el conde y su hijo sí adolecieron de fiebres tercianas. Concretamente nos dice, por ejemplo, que el 10 de febrero de 1630 cae enfermo el Conde y se hace una junta de médicos en la que se acuerda que se le hagan sangrías, con lo que mejora. El 2 de julio de 1630 vuelva a caer enfermo en Conde, ordenando los médicos que se le practiquen nuevas sangrías, llegando la enfermedad hasta el día 12 de este mes. 112 También nos cuenta que el dia 26 de noviembre de 1630, enferma la Condesa con inflamación de garganta y el Conde ordena suspender la corrida de toros que se iba a celebrar ese día. Como vemos, el cronista sí se hace eco de las enfermedades de los Condes, haciendo mención a las fiebres tercianas de don Luis Jerónimo, y al hablar de la condesa nunca se refiere a esta enfermedad. Además para la cura de las fiebres sólo se menciona el remedio de sangrías y purgas. Se antoja muy raro, por lo tanto, que el diario refiera las fiebres que padecieron el virrey y su hijo sin haber recibido una medicina ya supuestamente probada con éxito en la condesa. No es menos importante el hecho de que en descripciones de la quina en aquella época, el agustino fray Antonio de La Calancha (1633) autor de "Crónica moralizada" y el padre jesuita Bernabé Cobo (1652), quienes residieron en Perú en la época de los Condes de Chinchón, fueron los primeros en describir desde ese país la cascarilla; notaron sus propiedades curativas "milagrosas" y ninguno de ellos hace mención sobre la relación de esta virreinal pareja con la quina. Medio siglo antes, Monardes (1571) y Fragoso (1572) habían señalado una planta propia del Nuevo Reino (actual Colombia y Ecuador), a la que no pusieron nombre. Ellos describieron sus características morfológicas y propiedades astringentes inconfundibles de la quina, así como su utilidad en casos de diarrea, fiebre y cualquier flujo. Tampoco aparece mención alguna a estos hechos en el amplio informe escrito por el propio criado del conde Diego Pérez Gallego, en el que se recogen los hechos más relevantes “del acertado y prudente govierno que tuvo en los reynos del Perú el Excmo. señor conde de Chinchón, virrey desde el año de 1629 hasta el de 1640, con algunas advertencias para el aumento de la real hacienda y bien común, para que se presente a su Majestad” en donde se detallan los acontecimientos más significativos del mandato del Conde de Chinchón al frente del Virreinato del Perú. Existe otro documento de gran importancia en el que tampoco se mencionan estos hechos, y está firmado por el mismísimo Conde de Chinchon, es la “Relacion que hizo de su Govierno el Exmo. Sr. Dn. Luis Geronimo Fernandez de Cabrera, Bobadilla, y Mendoza, IV Conde de Chinchon, Virrey, Lugar Teniente, Governador, y Capitán General de los Reynos del Perú, Terrafirme, y Chile. Al Exmo. Sr. Dn. Pedro de Toledo, y Leiva, primer Marques de Mancera, su succesor”. Posiblemente, la única excepción en la literatura histórica sobre este tema, que da por cierta la enfermedad y curación de la virreina es “El Conde de Chinchón” 113 de José Luis Músquiz de Miguel, Jesuita, editado por la Escuela de Estudios Americanos del Consejo Superior de Investigaciones científicas (1945). Se trata de una monografía presentada en la Universidad de Madrid, como tesis para la colación de grado de Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Historia), el día 12 de mayo de 1944. El Tribunal acordó concederle la calificación de sobresaliente y al terminar el curso académico la misma Facultad le otorgó Premio Extraordinario de Doctorado. En las página 31 y 32, dice: “Se sabe que frecuentemente padeció (El Conde) fiebres palúdicas, las famosas tercianas, ya conocidas desde el tiempo de los incas en el Valle de Rimac. Varias veces tuvo que interrumpir sus ocupaciones al sentirse atacado por las mimas e, incluso, en alguna ocasión, llegó creer que moriría de ellas, haciendo testamento, que entregó a su esposa, a la que rogó pusiera siempre el mayor esmero y cuidado en la educación de su hijo Francisco Fausto”. En la nota al pie de página indica que estos datos están sacados de “Las tercianas del Conde de Chinchón. Carlos Enrique Paz Soldán, en la que se hace un estudio médico sobre esta enfermedad.” Y continúa: “Más conocidas que las del conde fueron las que atacaron a la Virreina en junio de 1631, ya que dieron origen a la difusión de la virtud febrífuga de la quinina. Las fiebres llegaron a ponerla en inminente peligro de muerte , y tanto el médico de la casa del Virrey, doctor don Juan de la Vega, como los demás doctores consultados, dieron por perdida toda esperanza de salvación para la Virreina, la cual no consiguió librarse de su grave enfermedad hasta que tomó unas cuantas dosis de “cascarilla”. Parece que quien hizo el primer experimento de semejante remedio fue un indio, Pedro de Leyva que, atacado por dicha enfermedad, para calmar los ardores de sus sed, bebió agua en un remanso en cuyas orillas crecían algunos árboles de quina. Salvado así hizo la experiencia de dar de beber a otros enfermos agua en la que depositó raíces de quinina, y con su descubrimiento vino a Lima y se lo comunicó a un jesuita, el cual se lo proporcionó a la Virreina, con lo que se extendió la noticia de su poder curativo”. Sin embargo hay que destacar que el autor no indica con ninguna nota a pié de página de donde ha recogido esta información, cosa no habitual, ya que en todo este trabajo se documentan las informaciones con la aportación de la fuente e incluso, en algunos casos, con los textos íntegros de los documentos. Cabe la posibilidad de que en esta ocasión se “fiase” de las “leyendas” que hasta esas fechas no había sido puestas en entredicho. Por último, debemos tener en cuenta lo que dice el jesuíta Ruben Vargas Ugarte en la introducción al “Diario de Lima”, a este respecto: “Muy al principio de su periodo ocurrió el suceso que ha contribuido a inmortalizar su nombre y que en aquel entonces apenas tuvo repercusión alguna. 114 Nos referimos al descubrimiento de la quina o cascarilla. La escasa importancia que los contemporáneos concedieron al feliz hallazgo de esta corteza ha sido, a no dudar, la causa de la oscuridad que todavía envuelve la manera como fue descubierta. Suardo, en su diario nada nos dice sobre este punto. A atenernos a la versión más común y mejor fundada, la enfermedad de la Virreina fue la causa de que las propiedades del maravilloso febrífugo fueron conocidas. El hecho de haber venido por tierra, atravesando los valles de la costa, en donde aún ahora es endémico el paludismo, nos hace sospechar que fue entonces cuando contrajo la dolencia. Ahora bien, la Condesa hizo su entrada en lima el día 19 de abril de 1629 y solo un mes más tarde comienza la relación de Suardo. Bien pudo acaecer la curación de la ilustre paciente en ese tiempo y así se explica el silencio del cronista, fuera de que por la ninguna resonancia del caso el pasarlo por alto no debe excitar nuestra atención.” Según una parte de la leyenda, el corregidor de Loja entregó el polvo de la quina a la Virreina INTRODUCCIÓN DE LA QUINA EN EUROPA. Si, como hemos visto, hay controversia en determinar quien o quienes fueron los descubridores de la quina, no la hay menos a la hora de encontrar el nombre de su introductor en Europa. Muchos han sido considerados como introductores de la Quina en este continente. Pero la opción más plausible es que la Quina fue traída por primera vez a Europa por el Padre Alfonso Messías Venegas, y llegó a Roma en 1632 después de un viaje de dos años y fue poco después llevada a España, probablemente por el mismo Padre que era de Jaén, se creé que él u otro miembro de la Orden la trasladó también a Bélgica. 115 Por tanto,verosímilmente la Quina llegó a España en 1632 traída por el este Jesuita o por otro miembro de la Compañía de Jesús. El explorador francés La Condamine creyó haber establecido 1638 como el año de la cura de la condesa y mencionó al médico virreinal Juan de Vega como introductor de la quina en España, donde aparentemente la vendía "a cien reales la libra". Lo menciona también Gaspar Bravo (1669), quien atribuyó a De Vega la difusión de la quina en España. Sin embargo, los documentos firmados por De Vega en la Universidad de Lima hasta 1659 son pruebas de la permanencia de aquél en Lima después de que el ex virrey Chinchón regresara a España y no hay evidencia de algún viaje de De Vega a España durante ese período. Si, como todo lo anterior indica, la anécdota sobre la cura de la condesa es falsa, difícilmente se sostiene cualquiera otra aseveración relacionada, por lo que las "curaciones castellanas de la condesa" son también un episodio espurio. Gaspar Bravo de Sobremonte fue otro de los defensores de la Quina en España, y también Pedro Miguel de Heredia, uno de los médicos de máxima significación del siglo XVII en nuestro país. Un dato que contribuye a poner en duda el conocimiento curativo de la quina en España, o al menos de su aceptación, es que el gran pintor de cámara Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, enfermó de paludismo y murió el 6 de agosto de 1660, sin que pensaran en utilizar la Quina ninguno de los prestigiosos médicos que lo atendieron. Esto parece indicar lo poco extendido de su uso en aquella época o del miedo a emplear el remedio en personas principales. Diego Salado Garcés publicó en 1678 un libro: "Apologético Discurso con que se prueba que los polvos de quarango se deben usar por febrifugios de tercianas nothas y de quartanas", y otro en 1679 "Las Estaciones". No faltaron, por otra parte, detractores de la Quina y entre ellos destacó José Colmenero que publicó un libro en 1697 en contra de su uso; en los años posteriores muchos autores se alzaron en contra de la actitud derrotista de Colmenero entre los que destacaremos a Juan Muñoz Peralta, Primer Presidente de la Primera Real Academia de Medicina que hubo en España, la de Sevilla. Poco a poco la corteza de la quina como remedio para la fiebres de la malaria fueron llegando a los demás paises de Europa. Bélgica ha disputado la primacía del empleo de la Quina en Europa a Italia y España. Se ha defendido que fue en Bélgica donde primero llegó la Quina traída por Miguel Belga, acompañante del Virrey de Perú que sucedió al conde de 116 Chinchón, pero es seguro que la Quina llegó antes a este país, así lo dice Sturmio, holandés residente en Lovaina: "en Bruselas y en Amberes se les llama polvos de los Jesuitas, por haber sido los Padres de la Compañía de Jesús los primeros en traerlos". La Quina llega a Inglaterra en 1655 con el nombre de "Polvo de los Jesuitas" y tuvo inicialmente detractores y defensores, entre los primeros jugó un papel importante el haber sido traída por católicos a un país de predominio protestante, lo que llevó a denominarla: "Los Polvos del Anticristo". La defendieron grandes médicos como Willis y Sydenham entusiasta de la planta hasta el punto de denominarla "Árbol Vitae". En el año 1663, cuando Bado publicó su libro, la aplicación de quina a enfermos de fiebres era el ojo del huracán médico que tocaba círculos españoles, italianos y de los Países Bajos, ya que esta aceptación significó un nuevo punto de partida, al tener que modificar los doctores sus "dogmas clásicos" sobre la etiología humoral de las enfermedades. La quina fue aprovechada por grupos religiosos, en especial los jesuitas, quienes poseían el monopolio de esta "panacea". Quizá por ello esta historia tampoco está desprovista de contrabando y engaño, y hay registro de, al menos, una "falsa corteza de los jesuitas" (“Iva frutescens”), con que los comerciantes faltos de escrúpulos se aprovechaban de los incautos para venderles falsas quinas. Los jesuitas y el Vaticano mismo resultaron muy importantes para la promoción de la quina; los jesuitas a menudo la regalaron, los comerciantes la vendieron y los reyes de España lo obsequiaron a los poderosos de la tierra, pues el paludismo no respetaba la posición social. Un jesuita, el Cardenal y filósofo Juan de Lugo la dio a conocer al médico del Papa Inocencio X, gustó mucho allá y más tarde consiguió no sólo el respaldo de la Iglesia, sino que apareció una Cédula Romana con instrucciones para su uso. Por esto la droga se llamó “Corteza de los jesuitas” o “del Cardenal”. Pero en muchas regiones esto fue contraproducente, porque las prevalentes teorías de Galeno sostenían que la “fiebre de los pantanos” era una enfermedad de los humores que se debía limpiar con sangrías o con eméticos que junto con las purgas, los diaforéticos y los vesicatorios se denominaban “terapias de agotamiento”. Además la quina se usó en toda clase de fiebres incluso las no palúdicas, por lo que a menudo resultaba ineficaz; y otra, porque en regiones no partidarias de Roma como en Inglaterra, pensaban que se trataba de un complot papal. Cromwell por ejemplo prefirió morir de malaria, antes de ingerir el “ polvo del demonio”. Sin embargo fue en la Farmacopea londinense donde se hizo reconocimiento por primera vez a la quina, poniéndola en la lista como “Cortex peruana”. Como hemos visto, en la divulgación de la quina en Europa se dieron una serie de circunstancias que conviene analizar en el tiempo en que se produjeron. Por 117 un lado, nos encontramos en una Europa barroca donde todo lo que venía de América necesariamente tenía que rodearse de un aura de misterio. Enseguida hubo quienes se dieron cuenta de la oportunidad que se les presentaba de hacer negocio. Pero había que luchar contra las reticencias de los médicos tradicionales, las creencias religiosas e incluso las supersticiones. Una forma de “promocionar” el descubrimiento era asociarlo a una personalidad de indiscutible prestigio de la época, y quien mejor que la mismísima esposa del Virrey del Perú, que era la máxima autoridad del nuevo mundo. Así, no es extraño que el comerciante genovés Antonio Bolli se apresurase a escribir a Sebastián Bado una carta dándole cuenta de la “milagrosa curación” de la Condesa de Chinchón. Carl von Linnè o Linneo (1707-1778) en su obra “Genera Plantarum” fue el que bautizó con el nombre de “Cinchona” o “Chinchona” al árbol de la quina. Busto de Linneo realizado en bronce por Lucie Geffré. En este estado de cosas y aceptando las versiónes de la época, en el año 1742 el famoso naturalista Carl von Linnè o Linneo (1707-1778) en su obra “Genera Plantarum” fue el que bautizó con el nombre de “Cinchona” o “Chinchona” al árbol de la quina, sacralizando la intervención de la Condesa de Chinchón en su descubrimiento. En este punto nos debemos hacer una pregunta: Si la Virreina utilizó el remedio de la quina para curarse de sus fiebre, ¿cómo no lo mencionan en sus escritos ni el cronista oficial del Virrey Juan Antonio Suardo, ni su criado Diego Pérez Gallego, ni el mismísimo Conde, cuando dejó constancia de los hechos más importantes de su reinado? 118 Y hay dos respuestas. La primera que no es cierta la leyenda de la curación de la condesa, y la segunda, que siendo verdadera, ellos no dieron importancia a esta información, porque realmente no eran conscientes de la trascendencia del descubrimiento. Hemos visto cómo treinta años después aún no se utilizaba en España este remedio. Si la noticia de la curación de la condesa hubiera sido de dominio general, se habría suministrado este remedio a Velazquez, cuyos médicos estarían al tanto de las noticias médicas que llegaban a la Corte. Por tanto, considero que pudo haber algo de verdad en la curación de la virreina, pero que no se le dio entonces demasiada importancia, y que solo años después y con ánimo de promocionar la comercialización y consumo de este producto, se fue adornando la noticia con todos los elementos propios de la leyenda. Después vendría la catalogación de Linneo y mucho después su utilización como argumento para bellas historias y poemas literarios. El Rey Felipe IV El Conde-Duque de Olivares PERSONAJES COETANEOS DEL XIV VIRREY DEL PERÚ DON LUIS JERÓNIMO FERNANDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA Y DE DOÑA FRANCISCA ENRIQUEZ DE RIVERA, CONDES DE CHINCHON, QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO. Diego de Silva y Velazquez 119 7. DE VUELTA A CHINCHÓN. Aunque la fecha oficial de la terminación de su mandato fue el día 18 de diciembre de 1939, fecha en que tomó el mando su sucesor don Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, Marqués de Mancera, el Conde de Chinchón no salió de Perú hasta el día 2 de junio de 1640. Durante varios meses estuvieron recorriendo varios paises de América hasta que llegaron a Colombia para embarcar hacia España en Cartagena de Indias. Allí murió Doña Francisca Enríquez de Rivera, condesa consorte de Chinchón, el 14 de enero de 1641 cuando iban a iniciar el viaje de regreso a España y allí recibió cristiana sepultura. En su tumba se colocó una estatua de alabastro con la efigie de la Virreina. Don Luis Jerónimo acompañado por su hijo y todo su séquito embarcó con rumbo a España para seguir desempeñando los otros altos cargos que ostentaba. En el año 1638 se había abierto un expediente a nombre del Conde, según consta en la Signatura: OM-CABALLEROS DE SANTIAGO, exp.2885 del Archivo Histórico Nacional, dentro de la unidad Archivo Secreto-Archivos de Pruebas. Consejo de Órdenes, con el fin de obtener pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago a de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla y López Pacheco, natural de Madrid, Conde de Chinchón, del Consejo de Estado de Su Majestad y Virrey del Perú. En este expediente constan las 75 entrevistas que se hicieron a diversos testigos, a fin de probar que no tenía mancha de judaísmo ni él ni toda su familia y para justificar que era hijo legítimo de sus padres. De los 75 testigos, 25 declararon en Madrid, seis en Chinchón y 44 en Patrana. Le fue concedido el hábito y la encomienda con fecha 5-8-1638. Durante los años que permaneció fuera de España, había delegado el gobierno de su Casa y Estado de Chinchón a don José Carvajal, que era también Consejero de Estado, y su secretario y lugarteniente como Tesorero General de la Corona de Aragón; a este lo sustituyó después don Juan de Olavarría. 120 Del resto de su vida sólo conocemos que, al concluir su mandato como Virrey en 1639 y regresar a España, desempeñó el cargo de Consejero de Estado y acompañó al Rey Felipe IV en las campañas de Navarra, Aragon y Valencia. Falleció en Madrid el 28 de octubre de 1647, a los 58 años de edad. En el Archivo Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, dentro de PATRIMONIO, encontramos en la signatura FRIAS,C.1626,D.26 1665 / un documento relativo a la testamentaría y honras fúnebres de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla y Francisco Fausto Fernández de Cabrera y Bobadilla, condes de Chinchón, con la cesión y poder en causa propia otorgado por Luis Jerónimo de Cabrera Bobadilla, IV Conde de Chichón, a favor del aumento de mayorazgo fundado por sus padre Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla y Inés Pacheco, III Conde de Chinchón, y de las personas que conforme a las disposiciones de estos lo hubieran de haber para cobrar los 7.640.583 maravedíes que debe, consignando la paga en las alcabalas de Chinchón y Brunete. Le sucedió al frente del Condado de Chinchón su hijo don Francisco Fausto Fernandez de Cabrera y Bobadilla. Este casó con doña Ana de Córdoba y Velasco, hija de los marqueses del Fresno, de quien no tuvo hijos, por lo que acabó con él la varonía del título, pasando a una de las ramas laterales de la familia en la persona de doña Inés de Castro. Como hijo ilegítimo tuvo don Francisco Fausto a don Luis Antonio Fernandez de Cabrera, para quien fundó un Mayorazgo. Ermita de San Roque Ermita de la Misericordia Capilla del Convento de los padres Agustinos. Iglesia del Rosario. DURANTE LOS AÑOS EN QUE VIVIÓ EL CONDE DE CHINCHÓN, DON LUIS JERÓNIMO FERNÁNDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA, SE REALIZARON GRANDES OBRAS EN CHINCHÓN. 121 8. SEMBLANZA DE D. LUIS JERÓNIMO. Según su criado Diego Pérez Gallego, el Conde de Chinchón era un hombre minucioso y ordenado que “pasaba un día como los demás y refiriendo el exercicio de uno está dicho el que tuvo en los doze años que vivió en las Yndias”. Llegaba a las ocho de la mañana a su despacho y lo atendía personalmente hasta las doce en que iba a Misa y rezaba sus oraciones, que eran muchas. Las tardes las pasaba en los continuos acuerdos de Hacienda y Justicia y, nos cuenta, que era tal su deseo de ser justo y de oir a todos, que muchas veces se le veía salir de su despacho y andar por el corredor de su Palacio buscando quien quisiese hablarle. Don Luis Jerónimo IV Conde de Chinchón y Virrey del Perú, en la Galería de Retratos del Palacio Nacional de Lima Según escribe Luis Hernandez Alonso en su “Virreinato del Perú”, no admitía camarillas. Cuando se le denunciaba una conspiración, dejaba que se desenvolviera, y si la acusación resultaba infundada, castigaba a los delatores. Decía que los aduladores no eran “curadores de la autoridad, sino de sus haciendas o de sus vanidades”, por lo que había que precaverse de ellos por ser “peor cien veces un ambicioso o un calumniador que todos los conspiradores de los “Reinos”. En cuanto a sus virtudes, se puede reseñar que supo aunar la valentía con la prudencia, la energía con la comprensión, habiendo que destacar su sentido de la justicia, su caballerosidad y su discreción. Su prudencia se manifestó en el cuidado de guardar las leyes y ordenanzas antiguas, pues consideraba que la novedad trae consigo generalmente odios y crea quejas y disgustos. No se dejaba llevar por la pasión en la toma de decisiones. Su criado dejó escrito: “Nunca pensó lo que no era, ni dixo lo que no sabía ni 122 creía; dezia lo que no tenía, ni jamás dixo todo lo que sabía, ni creyó todo lo que oía. Qué buenas propiedades de Virrey, y más de tierra tan dilatada donde los informes son varios y contrarios muchas veces”. El Conde de Chinchón no fue una figura excepcional en la historia de la civilización española en América. Era un hombre cristiano, leal, recto y prudente, uno de tantos españoles que dejaron su patria y marcharon a aquellas tierras lejanas con el afán de servir a su Patria y a su Rey, y sin perder de vista la obligación de ayudar desde sus puestos a los encargados de cristianizar el nuevo mundo. Ruben Vargas Ugarte, en su introducción al “Diario de Lima” dice que “el período del Conde no se señaló por ningún hecho sobresaliente, pero sin ser autor de grandes reformas y haberse significado como impulsor de obras de capital importancia, fue un gobernante discreto y acertado, celoso del cumplimiento de sus deberes e inclinado siempre a hacer justicia y mirar por el bien de sus subordinados. No puede atribuírsele mejor elogio. Agobiada la Monarquía por las continuas guerras y el despilfarro introducido por validos y favoritos, corría a su ruina y, para detenerla se hacía preciso demandar continuos auxilios pecuniarios.... El Conde de Chinchón hubo de plegarse a esta política egoísta que empequeñecía su labor, reduciéndola a la categoría de administrador de un hidalgo manirroto”. Era el Conde de Chinchón muy riguroso en cosas tocantes a la moral y a los deberes y prácticas religiosas. Daba órdenes para que la tropa y las personas que iban a viajar por mar se confesasen y comulgasen, como en aquel tiempo de largas navegaciones se acostumbraba. Prohibió se reuniesen ambos sexos en las distribuciones devotas que se hacían por cuaresma en diferentes templos: así mismo mandó en 1630, que en el Teatro estuviesen siempre separados los hombres y las mujeres; que las de la plebe no usasen ropas de seda y otros artículos de lujo: y dictó frecuentes providencias, intentando extinguir el hábito de cubrirse aquéllas el rostro. Favoreció el proyecto de establecer una casa particularmente destinada para huérfanas en Lima; y contribuyó al acrecentamiento de las rentas del hospicio de niños expósitos. Al poco de llegar a Perú, el 3 de Noviembre visitó al fraile mulato Fray Martín de Porres, que estaba gravemente enfermo. El que después fue conocido como “Fray Escoba” murió a las ocho y media de esa misma noche. A las exequias concurrió lo más granado del reino formado por los dos Cabildos, el secular y el eclesiástico, los señores de la Audiencia, el Arzobispo de México y el Obispo del Cuzco que estaban de paso por Lima, los prelados de todas las Ordenes y el mismísimo Virrey que fue uno de los que portaron su féretro. 123 El conde, en su testamento otorgado en Madrid, el 21 de Octubre de 1646, mandó fundar, por su alma y la de su esposa, otras cuatro capellanías en la capilla de la Piedad de Chinchón, dotándolas con 6.600 reales, a razón de 1.500 para cada capellán, y el resto para el mantenimiento del edificio. También su abuela doña Mencia de la Cerda había dejado en su testamento la cantidad de doscientos cincuenta ducados de renta anual para la celebración de cierto número de misas perpetuas a celebrar en la iglesia parroquial y en el convento de religiosas, encargándose el conde de hacer la fundación en el año 1624, que como hemos visto su hijo se encargó de aumentar unos años después. Un hecho anecdótico. Como es sabido, una de las costumbres que los españoles llevaron al Nuevo Mundo fue la afición a las corridas de toros que pronto se convirtieron en un atractivo para sus fiestas, sobre todo para los españoles que así revivían las viejas costumbres de sus pueblos; pensemos que en Lima, como ya hemos dicho vivían más de 25.000 españoles. Estas corridas de toros eran organizadas por los distintos gremios, como los plateros, herreros, mercaderes, etc., etc. corriendose en cada corrida gran cantidad de toros en el que participaban los caballeros alanceando toros y la gente de a pie rompiendo cañas. Estas corridas se celebraban durante los meses de noviembre, diciembre y enero, que en aquellas tierras era el verano austral, como sigue ocurriendo en la actualidad en lo que se ha llamado “temporada taurina americana”. Aunque los Condes de Chinchón solían acudir a estas corridas de toros, en un determinado momento don Luis Jerónimo trató de impedir su celebración, lo que provocó, muchas quejas que duraron hasta el virreinato del marqués de Mancera, cuando fue necesario que el Rey Felipe IV dictara una real cédula a favor de las corridas de toros. Fue el Conde de Chinchón, mecenas e impulsor de la cultura y muy especialmente de la medicina, como lo prueba su patrocinio para dotar de dos cátedras a la Universidad de Lima, una de “Prima”, así llamada porque se explicaba de diez a once de la mañana y otra de “Visperas”, que se impartía de cinco a seis de la tarde. La primera tenía una renta de seiscientos pesos y cuatrocientos la segunda. Siguiendo la investigación he encontrado un dato curioso. En el año 1629 se imprime en Madrid un libro en la imprenta de la Viuda de Alonso Martín, titulado “Discurso de Albytería” del que es autor Baltasar Francisco Ramírez, quien hace un estudio de la nueva ciencia de la albeitería (veterinaria) dando cuenta de los “nuevos conocimientos de algunas enfermedades hasta ahora ignoradas; estilo y método que se ha de tener en su conocimiento, pronóstico y curación, y una recopilación de lo más importante que de este arte se ha escrito hasta ahora”. Dando recetas prácticas para la cura del ganado, para terminar diciendo: “...en viendo que la herida o enfermedad es de muerte o incurable, 124 luego aconsejo al dueño haga dezir una misa por su intención, la cual ofrezca con la mayor fe y devoción que pueda, a nuestro Señor, poniendo por intercesor a San Francisco, San Antonio, San Eloy o Santa Quitèria (si se trata de rabia), y sucede felizmente la cura". También incluye la primera normativa de reconocimiento de un caballo; consejos de actuación profesional; enfermedades de los caballos y su tratamiento terapéutico; con dibujos de anatomía y de instrumentos de albaitería (Veterinaria). Todo lo anteriormente dicho parece que tiene poco o nada que ver con el tema que tratamos; sin embargo hay que decir que este libro está dedicado al Sr. Conde de Chinchón y su autor es Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo, notario apostólico y natural de Chinchón, uno de los pocos que se han dedicado a este menester de escritor en nuestro pueblo. Como dato curioso se adjunta en el anexo nº 4 la reproducción de la portada de este libro. Y ya que hablamos de los chinchonenses que tuvieron relación con el Virrey, hemos visto que en la descripción de los acompañantes de los Condes en su viaje a Perú, había varias personas nacidas y residentes en Chinchón, que formaban parte de su servidumbre. Además de éstos, podemos leer en el “Diario de Lima” que el 8 de octubre de 1629 llega a Lima don Agustin de Quiñones y Benavente, caballero de la Orden de Santiago, natural de Chinchón, a quien el Virrey mandó venir de Flandes “para que sirva en la plaza como capitán de la guardia de a pié de su Excelencia”. Y para terminar con su faceta de mecenas, dejamos constancia que a sugerencia del Conde, el filósofo Alonso Peñafiel y Araujo, natural de Riobamba, escribió en 1.640, "Obligaciones y Excelencias de las tres Ordenes Militares: Calatrava, Santiago y Alcántara" que fue impreso en Madrid en el año 1.643. Y vamos a finalizar este capítulo, parafraseando a José Luis Muzquiz de Miguel, quien termina así su monografìa “El Conde de Chinchón”: “Con el mismo criterio hemos de formular el juicio general que tiene que mercernos su gobierno en el Perú. No fue un período prodigo en hechos sobresalientes, pero durante él se consolidaron las instituciones y se realizó una honda labor religiosa, social y económica. En la historia de la colonización de América son mejor conocidas las hazañas de los hombres de carácter vivo y emprendedor, pero no es justo relegar al olvido a esos otros hombres sencillos, sin los cuáles ni se hubieran consolidado las conquistas, ni hubiera podido organizarse un imperio”. 125 9. CONCLUSIÓN. Nos hemos acercado a unas historias y a unos personajes, que vistos desde nuestra perspectiva, se nos antojan demasiado ajenos y desde nuestra actual concepción de la vida, con unos valores que nos son difícil de entender en muchas ocasiones. Hay que pensar que eran tiempos muy diferentes, en los que prevalecían unos postulados, ahora difícil de comprender y menos de justificar. Pero los conceptos de “patria”, “honor”, “rey”, “religión”, etc. etc., justificaban hechos y actitudes que ahora, lógicamente, nos parecen anacrónicos. Pero no ha sido el objetivo de este trabajo entrar en estas valoraciones, sino mostrar unos hechos ocurridos hace casi cuatro siglos. Pero sí es la obligación del investigador descubrir cuáles son los hechos que realmente ocurrieron y cuáles son meras leyendas, que poco o nada tuvieron que ver con la realidad. En ocasiones estas leyendas nacen de un hecho que poco a poco va siendo desvirtuado por las trasmisión oral y adornada por la incultura y por la superstición de personas poco instruidas; también, a veces, estas leyendas nacen de manera intencionada, y son alimentadas para satisfacer intereses muy determinados y pocas veces confesables. 126 ¿Cual es la verdad de la curación de la condesa y el descubrimiento de la quina? Con seguridad nunca lo sabremos. Lo más verosímil es que sólo sea una ficción, una leyenda de las tantas inventadas. Pero generalmente en la mayoría de las leyendas siempre hay algo de la realidad, y a nosotros nos gusta creer que en este bello relato se encierra una pequeña parte de la historia real de nuestro pueblo. Porque, como hablaba al inicio de este trabajo, la realidad es que el nombre de Chinchón ha sido mundialmente conocido por la figura de la Virreina del Perú. A estas alturas no merece la pena plantearse si esta circunstancia está basada en un hecho real o en una simple leyenda inventada. Es una realidad incuestionable que en el año 1742 Carlos Linneo bautizó con el nombre de “Chinchona” el árbol de la quina, y nadie lo puede cambiar. Por eso, el pueblo de Chinchón quiso mostrar su reconocimiento a la esposa del IV conde de Chinchón y, en enero de 1949, varias personas particulares de Chinchón enviaron un escrito al Ayuntamiento para que se organizase un acto de homenaje a la Condesa de Chinchón y Virreina del Perú doña Francisca Enríquez de Rivera. Con fecha 21 de febrero de 1949, el Ayuntamiento nombró una comisión para que se encargara de realizar este acto, siendo nombrados los siguientes señores: Presidente: Narciso del Nero Carretero. Vocales: Enrique Pelayo, Marcial Fernández-Sancho, Juan José Recas, Alfredo Rodríguez y asesor económico don Pablo Rodríguez Quiza, Interventor del Ayuntamiento. Se nombró también un Comité de Honor, formado por las siguientes personalidades: D. Javier Martín Artajo, don Emiliano Montero Ruiz, don Abrahán Quintanilla Rojas, don Julián Larroca, don José Sanchiz, Marques de Pescara, don Enrique de la Vara, don José María Pemán, El Conde y la Condesa de Chinchón, don Felipe Sassone, don Raúl Porras Barrenechea y don Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores. Los organizadores se plantearon la posibilidad de solicitar la construcción de un grupo escolar en honor de la Virreina, así como un parque infantil con una estatua o monumento a la Virreina que estaría ubicado en los huertos de la calle del Generalísimo. Otro de los objetivos era poder traer los restos de la condesa desde Cartagena de Indias a la Iglesia de la Asunción de Chinchón. 127 El día 16 de marzo de 1950, se hicieron visitas al Ministro de Asuntos Exteriores y a la Condesa de Chinchón doña María Belén Morenés y Arteaga, para entregarles el nombramiento de miembros del Comité de Honor, recibiendo su aliento, pero, como suele ocurrir cuando se delega en una comisión, no se llegó a hacer nada. (Estos datos están tomados de la revista nº 4 de “Vida” de abril de 1950, en sendos artículos firmados por Mateo de las Heras y Narciso del Nero. Muchos años después, el 15 de marzo de 1997 la Agrupación de Amigos de Chinchón instaló un busto de la Virreina, obra del escultor Antonio Ballester, en la Plaza de Palacio. El acto de inauguración fue presidido por el vigente Conde de Chinchón, don Carlos Oswaldo Ruspoli y Morenes, duque de Alcudia y Sueca, y con la asistencia de D. Eduardo Guaylupo, agregado cultural de la Embajada de Perú en España y las autoridades municipales de Chinchón. D.Carlos Oswaldo Ruspoli y Morenés, Conde de Chinchón, con su esposa y Antonio Ballester, autor de la estatua. 128 10. ANEXOS. Anexo nº 1 LOS POLVOS DE LA CONDESA, por Manuel Ricardo Palma Soriano Ilustración del relato “Los Polvos de la Condesa” de Manuel Ricardo Palma Soriano. I En una tarde de junio de 1631 las campanas todas de las iglesias de Lima plañían fúnebres rogativas, y los monjes de las cuatro órdenes religiosas que a la sazón existían, congregados en pleno coro, entonaban salmos y preces. Los habitantes de la tres veces coronada ciudad cruzaban por los sitios en que, sesenta años después, el virrey conde de la Monclova debía construir los portales de Escribanos y Botoneros, deteniéndose frente a la puerta lateral de palacio. En éste todo se volvía entradas y salidas de personajes, más o menos caracterizados. 129 No se diría sino que acababa de dar fondo en el Callao un galeón con importantísimas nuevas de España, ¡tanta era la agitación palaciega y popular! o que, como en nuestros democráticos días, se estaba realizando uno de aquellos golpes de teatro a que sabe dar pronto término la justicia de cuerda y hoguera. Los sucesos, como el agua, deben beberse en la fuente; y por esto, con venia del capitán de arcabuceros que está de facción en la susodicha puerta, penetraremos, lector, si te place mi compañía, en un recamarín de palacio. Hallábanse en él el excelentísimo señor don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón, virrey de estos reinos del Perú por S. M. don Felipe IV, y su íntimo amigo el marqués de Corpa. Ambos estaban silenciosos y mirando con avidez hacia una puerta de escape, la que al abrirse dio paso a un nuevo personaje. Era éste un anciano. Vestía calzón de paño negro a media pierna, zapatos de pana con hebillas de piedra, casaca y chaleco de terciopelo, pendiendo de este último una gruesa cadena de plata con hermosísimos sellos. Si añadimos que gastaba guantes de gamuza, habrá el lector conocido el perfecto tipo de un esculapio de aquella época. El doctor Juan de Vega, nativo de Cataluña y recién llegado al Perú, en calidad de médico de la casa del virrey, era una de las lumbreras de la ciencia que enseña a matar por medio de un “récipe”. --¿Y bien, don Juan?--le interrogó el virrey, más con la mirada que con la palabra. --Señor, no hay esperanza. Sólo un milagro puede salvar a doña Francisca. Y don Juan se retiró con aire compungido. Este corto diálogo basta para que el lector menos avisado conozca de qué se trata. El virrey había llegado a Lima en enero de 1639, y dos meses más tarde su bellísima y joven esposa doña Francisca Henríquez de Ribera, a la 130 que había desembarcado en Paita para no exponerla a los azares de un probable combate naval con los piratas. Algún tiempo después se sintió la virreina atacada de esa fiebre periódica que se designa con el nombre de terciana, y que era conocida por los Incas como endémica en el valle de Rimac. Sabido es que cuando, en 1378, Pachacutec envió un ejército de treinta mil cuzqueños a la conquista de Pachacamac, perdió lo más florido de sus tropas a estragos de la terciana. En los primeros siglos de la dominación europea, los españoles que se avecindaban en Lima pagaban también tributo a esta terrible enfermedad, de la que muchos sanaban sin específico conocido, y a no pocos arrebataba el mal. La condesa de Chinchón estaba desahuciada. La ciencia, por boca de su oráculo don Juan de Vega, había fallado. --¡Tan joven y tan bella!--decía a su amigo el desconsolado esposo--. ¡Pobre Francisca! ¿Quién te habría dicho que no volveríais a ver tu cielo de Castilla ni los cármenes de Granada? ¡Dios mío! ¡Un milagro, Señor, un milagro!... --Se salvará la condesa, excelentísimo señor--contestó una voz en la puerta de la habitación. El virrey se volvió sorprendido. Era un sacerdote, un hijo de Ignacio de Loyola, el que había pronunciado tan consoladoras palabras. El conde de Chinchón se inclinó ante el jesuita. Este continuó: --Quiero ver a la virreina, tenga vuecencia fe, y Dios hará el resto. El virrey condujo al sacerdote al lecho de la moribunda. II Suspendamos nuestra narración para trazar muy a la ligera el cuadro de la época del gobierno de don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, hijo de Madrid, comendador de Criptana entre los caballeros de Santiago, alcaide del alcázar de Segovia, tesorero de Aragón, y cuarto conde de Chinchón, que ejerció el mando desde el 14 de enero de 1629 hasta el 18 del mismo mes de 1639. 131 Amenazado el Pacífico por los portugueses y por la flotilla del pirata holandés “Pie de palo”, gran parte de la actividad del conde de Chinchón se consagró a poner el Callao y la escuadra en actitud de defensa. Envió además a Chile mil hombres contra los araucanos, y tres expediciones contra algunas tribus de Puno, Tucumán y Paraguay. Para sostener el caprichoso lujo de Felipe IV y sus cortesanos, tuvo la América que contribuir con daño de su prosperidad. Hubo exceso de impuestos y gabelas, que el comercio de Lima se vió forzado a soportar. Data de entonces la decadencia de los minerales de Potosí y Huancavelica, a la vez que el descubrimiento de las vetas de Bombón y Caylloma. Fué bajo el gobierno de este virrey cuando, en 1635, aconteció la famosa quiebra del banquero Juan de la Cueva, en cuyo Banco--dice Lorente--tenían suma confianza así los particulares como el Gobierno. Esa quiebra se conmemoró, hasta hace poco, con la mojiganga llamada “Juan de la Cova, coscoroba”. El conde de Chinchón fué tan fanático como cumplía a un cristiano viejo. Lo comprueban muchas de sus disposiciones. Ningún naviero podía recibir pasajeros a bordo, si previamente no exhibía una cédula de constancia de haber confesado y comulgado la víspera. Los soldados estaban también obligados, bajo severas penas, a llenar cada año este precepto, y se prohibió que en los días de Cuaresma se juntasen hombres y mujeres en un mismo templo. Como lo hemos escrito en nuestro “Anales de la Inquisición de Lima”, fué ésta la época en que más víctimas sacrificó el implacable tribunal de la fe. Bastaba ser portugués y tener fortuna para verse sepultado en las mazmorras del Santo Oficio. En uno solo de los tres autos de fe a que asistió el conde de Chinchón fueron quemados once judíos portugueses, acaudalados comerciantes de Lima. Hemos leído en el librejo del duque de Frías que, en la primera visita de cárceles a que asistió el conde, se le hizo relación de una causa seguida a un caballero de Quito, acusado de haber pretendido sublevarse contra el monarca. De los autos dedujo el virrey que todo era calumnia, y mandó poner en libertad al preso, autorizándolo para volver a Quito y dándole seis meses de plazo para que sublevase el territorio; entendién132 dose que si no lo conseguía, pagarían los delatores las costas del proceso y los prejuicios sufridos por el caballero. ¡Hábil manera de castigar envidiosos y denunciantes infames! Alguna quisquilla debió tener su excelencia con las limeñas cuando en dos ocasiones promulgó bando contra las “tapadas”; las que, forzoso es decirlo, hicieron con ellos papillotas y tirabuzones. Legislar contra las mujeres ha sido y será siempre sermón perdido. Volvamos a la virreina, que dejamos moribunda en el lecho. III Un mes después se daba una gran fiesta en palacio en celebración del restablecimiento de doña Francisca. La virtud febrífuga de la cascarilla quedaba descubierta. Atacado de fiebres un indio de Loja llamado Pedro de Leyva bebió, para calmar los ardores de la sed, del agua de un remanso, en cuyas orillas crecían algunos árboles de “quina”. Salvado así, hizo la experiencia de dar de beber a otros enfermos del mismo mal cántaros de agua, en los que depositaba raíces de cascarilla. Con su descubrimiento vino a Lima y lo comunicó a un jesuita, el que, realizando la feliz curación de la virreina, prestó a la humanidad mayor servicio que el fraile que inventó la pólvora. Los jesuítas guardaron por algunos años el secreto, y a ellos acudía todo el que era atacado de terciana. Por eso, durante mucho tiempo, los polvos de la corteza de quina se conocieron con el nombre de “polvos de los jesuítas”. El doctor Scrivener dice que un médico inglés, Mr. Talbot, curó con la quinina al príncipe de Condé, al delfín, a Colbert y otros personajes, vendiendo el secreto al gobierno francés por una suma considerable y una pensión vitalicia. Linneo, tributando en ello un homenaje a la virreina condesa de Chinchón, señala a la quina el nombre que hoy le da la ciencia: “Chinchona”. 133 Mendiburu dice que, al principio, encontró el uso de la quina fuerte oposición en Europa, y que en Salamanca se sostuvo que caía en pecado mortal el médico que la recetaba, pues sus virtudes eran debidas a pacto de dos peruanos con el diablo. En cuanto al pueblo de Lima, hasta hace pocos años conocía los polvos de la corteza de este árbol maravilloso con el nombre de “polvos de la condesa”. 134 ANEXO Nº 2 Archivo General de Indias, en la Signatura: CONTRATACION,5400,N.45, el Expediente de información y licencia de pasajeros a Indias del conde de Chinchón Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, virrey y capitán general de Perú, con las siguientes personas: PÁGINA 1 135 PÁGINA 2 136 PÁGINA 3 137 PÁGINA 4 138 PÁGINA 5 139 PÁGINA 6 140 ANEXO Nº 3. Portada de la publicación de Sebastiano Badi “Anastasis corticis peruviae, seu chinae chinae defensio”, en castellano, "Resurrección de la corteza Peruana, defensa de la quina quina" (1663). 141 ANEXO Nº 4. PORTADA DEL LIBRO DISCURSO DE ALBEITERIA, Por BALTASAR FRANCISCO RAMIREZ, Vecino de Chinchón, Dedicado al EXCMO. SEÑOR DON LUIS GERÓNIMO FERNANDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA CERDA Y MENDOZA, CONDE DE CHINCHÓN. 142 Fresco en el Convento de los Agustinos, actual Parador de Turismo. 11. BIBLIOGRAFÍA. (Relación de publicaciones que han sido consultadas o citadas en este trabajo de investigación) ACUÑA, Cristóbal de. “RELACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DEL RÍO DE LAS AMAZONAS”. BLANCO JUSTE, Francisco J(avier): 1934 HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LA QUINA. Con un prólogo-introducción del Dr. D. Joaquín Mas Guindal. Con grabados en el texto. Madrid. BADO, Sebastiano. ANASTASIS CORTICIS PERUVIAE, SEU CHINAE CHINAE DEFENSIO. 1663. BROMLEY, Juan. LAS VIEJAS CALLES DE LIMA. Lima. 2005 CARRASCO MORENO, Manuel. CRÓNICA DE CHINCHÓN. 2005. CLEMENTS R Markham, Sir. A MEMOIR OF THE LADY ANA DE OSORIO, COUNTESS OF CHINCHON AND VICE-QUEEN OF PERU (A.D. 1629-39). With a plea for the correct spelling of the Chinchona genus. Editorial: London. 1874. 143 ESTRELLA, Eduardo "CIENCIA ILUSTRADA Y SABER POPULAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA QUINA EN EL SIGLO XVIII," en M. Cueto, ed. Saberes andinos. FERNÁNDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA, Luis Jerónimo. RELACION QUE HIZO DE SU GOVIERNO EL EXMO. SR. DN. LUIS GERONIMO FERNANDEZ DE CABRERA, BOBADILLA, Y MENDOZA, IV CONDE DE CHINCHON ... VIREY, LUGAR TENIENTE, GOVERNADOR, Y CAPITA`N GENERAL DE LOS REYNOS DEL PERU`, TERRAFIRME, Y CHILE. AL EXMO. SR. DN. PEDRO DE TOLEDO, Y LEIVA, PRIMER MARQUES DE MANCERA ... SU SUCCESOR. [1640] FRAGOSO, J. DISCURSOS DE LAS COSAS AROMÁTICAS, ÁRBOLES Y FRUTALES, Y DE OTRAS MUCHAS MEDICINAS SIMPLES QUE SE TRAEN DE LA INDIA Y ORIENTAL Y SIRVEN AL USO DE LA MEDICINA. 1572. GUALDA CARMENA, Moises. CHINCHON. 1974. HAGGIS, AW. Bull. HISTORIA MEDICINA. 1941. HERNÁNDEZ, F. HISTORIA DE LAS PLANTAS DE NUEVA ESPAÑA (1571-1575). HERNANDEZ ALONSO, Luis. “Virreinato del Perú”. JARAMILLO ARANGO, J. ESTUDIO CRÍTICO ACERCA DE LOS HECHOS BÁSICOS EN LA HISTO RIA DE LA QUINA. Rev Fac Cien Med (Quito). 1950. JUSSIEAU, A. PLANTÆ PER GALLIAM, HISPANIAM ET ALIAM OBSERVATÆ. Paris: 1714. LINNEO, Carlos “GENERA PLANTARUM” (1742) LUCENA GIRALDO, Manuel. IMPERIOS CONFUSOS, VIAJEROS EQUIVOCADOS: ESPAÑOLES Y PORTUGUESES EN LA FRONTERA AMAZÓNICA. MATÍA HERNANDO, Belén. HERNANDO HELGUERO, Paloma y HERNANDO AVENDAÑO, Luis HISTORIA DE LA QUINA. CULTURA Y FÁRMACOS. MONARDES, N. PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PARTES DE LA HISTORIA MEDICINAL DE LAS COSAS QUE LE TRAEN DE NUESTRAS INDIAS OCCIDENTALES Y QUE SIRVEN EN MEDICINA. Sevilla: 1574. MUÑOZ, José E. LOS CONDES DE CHINCHON EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA Y EN LA POLITIA COLONIAL ESPAÑOLA. Quito, Ecuador : "la Prensa católica", 1954. MUZQUIZ DE MIGUEL, José Luis. "EL CONDE DE CHINCHÓN VIRREY DEL PERÚ" . Publicaciones de la Escuela de estudios hispano-americanos de la Universidad de Sevilla, 1945 . NERO CARRETERO, Narciso del. CHINCHÓN DESDE EL SIGLO XV. 1958. ORTIZ-CRESPO, F. LA CINCHONA ANTES Y DESPUÉS DEL VIRREINATO DEL CONDE DE CHINCHÓN. Interciencia. 1994. ORTIZ-CRESPO F. FRAGOSO, MONARDES AND PRE-CHINCHONIAN KNOWLEDGE OF CIN CHONA. Arch. Nat. Hist. 1995. PALMA, Ricardo. (1872-1910). LOS POLVOS DE LA CONDESA. (Tomado de El Correo del Perú, periódico semanal con ilustraciones mensuales, N.o XLI, Año II, 19 octubre 1872. PAZ SOLDÁN, Carlos Enrique. LAS TERCIANAS DEL CONDE DE CHINCHÓN, SEGÚN EL "DIARIO DE LIMA" DE JUAN ANTONIO SUARDO. (Lima: La reforma médica, 1938). PEMÁN, José María. LA SANTA VIRREINA. Madrid- 1939. 144 PÉREZ GALLEGO, Diego. “DEL ACERTADO Y PRUDENTE GOVIERNO QUE TUVO EN LOS REY NOS DEL PERÚ EL EXCMO. SEÑOR CONDE DE CHINCHÓN, VIRREY DESDE EL AÑO DE 1629 HASTA EL DE 1640, CON ALGUNAS ADVERTENCIAS PARA EL AUMENTO DE LA REAL HACIENDA Y BIEN COMÚN, PARA QUE SE PRESENTE A SU MAJESTAD” 1640. SERRANO, Cecilio. LAS CLARISAS EN CHINCHÓN Y SU TIEMPO. 2000. SUARDO, Juan Antonio de. DIARIO DEL VIRREINATO DE CHINCHÓN También cono cido como “DIARIO DE LIMA”. (mayo de 1629-mayo de 1639) descubier to en 1930 en el Archivo de Indias de Sevilla, fue estudiado y publicado por Vargas-Ugarte en 1935. FUENTES MANUSCRITAS: ARCHIVO: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS Signatura: PASAJEROS,L.11,E.1153 Titulo Nombre atribuido:LUIS JERONIMO FERNANDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA Fecha Creación: 1628-04-21. Archivo: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Signatura: CONTRATACION,5793,L.1,F.488V-489 Titulo Nombre atribuido: Nombramiento de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera Fecha Creación: 1628-02-18. (Madrid). Archivo: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS Signatura: CONTRATACION,5400,N.45 Titulo Nombre atribuido: LUIS JERONIMO FERNANDEZ DE CABRERA Fecha Formación: 1628-04-21. Archivo: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS Signatura antigua: CONTRATACION,18-1-13 Titulo Nombre atribuido:Privilegios de juros. Fecha Formación:1563. Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL Signatura: OM-CABALLEROS_SANTIAGO,EXP.2885 Titulo Nombre atribuido:Fernández de Cabrera y Bobadilla y López, Luis Jerónimo Fecha Formación:1638 145 Archivo: Sección Nobleza del ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL SIGNATURA FRIAS,C.1626,D.26 1665 FECHA CREACIÓN: 1626 FECHA FORMACIÓN: 1665 Documentos relativos a la testamentaría y honras fúnebres de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla y Francisco Fausto Fernández de Cabrera y Bobadilla, condes de Chinchón. Archivo: Sección Nobleza del ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL Signatura: FRIAS,C.1450,D.3 Titulo Nombre atribuido: Cuenta de lo que Luis Jerónimo de Cabrera Bobadilla debe al aumento de mayorazgo que hicieron sus padres Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, III Conde, e Inés Pacheco y de las consignaciones que hizo para la paga de ello de algunas de sus rentas. Fecha Creación: 1621-04-08, (Madrid) Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL Signatura: DIVERSOS-COLECCIONES,36,N.16 Titulo Nombre atribuido:envío de plata desde el puerto del Callao Fecha Creación:1635-01-12, (Lima) Archivo: HISTÓRICO DE CHINCHÓN. Signatura: 1804. Censo de Profesiones. Siglo XVII. Signatura: 9009. Provisión del rey FelipeIV para envio de soldados de la villa, para atender presidio. (1644) Signatura: 13209. Provisión de pan para el cura Beltran (1642) Signatura: 15618. Acuerdo para colocación reloj de la villa.(1579) Firma de don Luis Jerónimo IV Conde de Chinchón y Virrey del Perú, en una carta enviada a S.M.el Rey Felipe IV, fechada en Panamá el día 26 de julio de 1640. 146