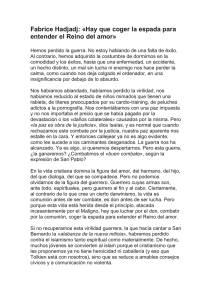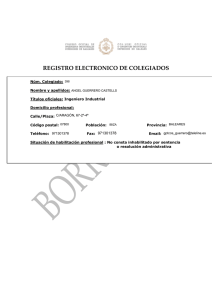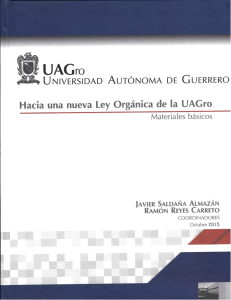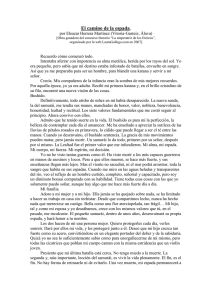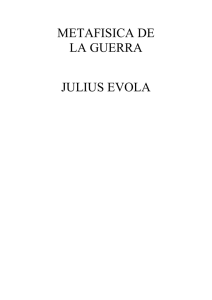Hwa Rang - el guerrero ilustrado
Anuncio

Hwa Rang - el guerrero ilustrado por Luis Diego Guillén Martínez • 8o Gup De todos es conocida la legendaria figura del samurái japonés, leyenda que ha encantado y seducido a Occidente por generaciones, guerreros de valor sin límites y desapegados de todo menos de su propio honor; con impecable pericia técnica en el combate y soberbia formación mental para la paz Sin embargo, pocos conocen que los samurái no fueron más que los últimos y más extraordinarios exponentes de una milenaria estirpe que durante siglos ha fascinado a Oriente: La efigie del guerrero ilustrado. Un combatiente diestro y temerario en la guerra, decidido en la adversidad, ilustre y sabio en la paz, impasible a los embates de la cólera, prudente y clemente, devoto hacia los suyos y adverso a toda violencia innecesaria e injustificada. Enraizado en las tradiciones éticas del confucianismo chino y en las disciplinas mentales del budismo hindú, el arquetipo del guerrero ilustrado tomó forma y genio propio allí donde las condiciones fueron propicias: el Shaolín chino, el Samurai japonés y el Hwarang coreano. Fueron estos Hwarang la casta de jóvenes líderes guerreros que en los primeros cinco siglos de la era cristiana tomaron a su cargo la unificación de la península coreana, partiendo del reino de Silla en la Corea central, para concluir años después en la unión del territorio bajo la protección de Chosen, el espíritu de la mañana serena. Reclutados entre familias de moral y rectitud conocidas, los Hwarang eran primeramente formados en las artes de la literatura, la danza, el canto y la piedad religiosa, antes de pasar a su entrenamiento marcial, para entonces uno de los más rigurosos del mundo. Con una edad promedio de quince a dieciocho años, su destreza en el manejo de las armas y de las técnicas de defensa personal pronto les ganó una lúgubre reputación entre sus enemigos, para quienes sus pies eran espadas y sus manos martillos, dada la velocidad de sus patadas y la potencia con la que sus puñetazos destrozaban cotas y escudos de madera. Su desprecio del peligro y de la muerte en el combate los condenaba a una vida corta como las de las flores con las que adornaban sus cascos y pecheras: pocos llegaban vivos a los veinte años, esperándoles eso sí una eternidad en la leyenda y el imaginario de su pueblo. No obstante, los reinos no sólo se conquistan en la guerra, sino también –y muy principalmente- en la paz. Cuando la quietud reinaba en las fronteras, los Hwarang trasladaban su campo de batalla a la mente, enfrentado a los enemigos de la ignorancia, la injusticia y el temor, educando al pueblo, procurando la equidad en las leyes y costumbres, elevando la vida propia y la de los demás mediante el arte y la meditación. Pero el oleaje de los siglos nada perdona, y pronto los vaivenes históricos harían desaparecer a los Hwarang, como a su tiempo lo hicieron también con los samurái. Sin embargo, el espíritu y la fuerza de estos guerreros siguió anidando en el ánimo del pueblo coreano, el cual tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas físicas y morales para reconstruir una pulverizada y dividida Corea tras largos años de guerra; a la vez que han seguido guiando y señalando el camino moral a recorrer, no sólo para todos aquellos que hemos hecho de la práctica de las artes marciales –coreanas o no- un componente importante de nuestras vidas, sino también para quienes constantemente se preocupan por la rectitud y sabiduría de sus actos. Ya no hay reinos que unificar, ni nómadas salvajes merodeando las fronteras, ni ejércitos enemigos codiciosos por arrojarse sobre nosotros. Pero ello no significa que el fragor de la batalla ha concluido. La lucha por un mundo más justo y más humano sigue en pie, lejos aún de acabar. El eterno combate del día a día sigue exigiéndonos dar lo mejor de nosotros mismos, para bien propio y de los demás. Hoy más que nunca, el guerrero sabio, el combatiente ilustrado, es necesario e indispensable. ¿Cómo? Anteponiendo la integridad a la tentación fácil de copiar en un examen o levantar un falso testimonio. Aplicando la concentración cuando las distracciones fáciles y las comodidades me quieran alejar de mi deber o de mis responsabilidades. Ejercitando la perseverancia cuando la tentación del facilismo nos quiera arrastrar cuesta abajo, o cuando el desánimo intente convencerme de que la vida siempre será superior a mis fuerzas. Respetando a los demás y resistiendo la tentación a murmurar a espaldas de los otros. Autocontrol cuando nos sintamos impulsados a actuar atolondradamente, al calor del momento, o bajo los impulsos cegadores de la cólera o del miedo. Humildad para no perpetuarnos en nuestros propios errores o para no convertirnos en tiranos pretendiendo enfrentar a otros déspotas. Espíritu indomable para no perder la fe en nosotros mismos y dedicarnos tiempo para sanar de las magulladuras que el combate moral invariablemente deja. Recordando siempre de donde venimos, dónde están nuestras raíces y a quienes le debemos lo que somos y lo que podemos mejorar. En otras palabras, ver más allá de la mera patada perfecta, el puñetazo mortal o el combate a tres puntos, para encontrar la verdadera insignia de un estudiante de las artes marciales: prosperar y florecer en el camino del guerrero ilustrado.