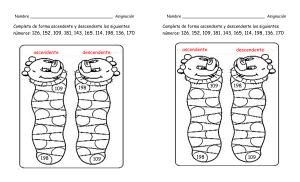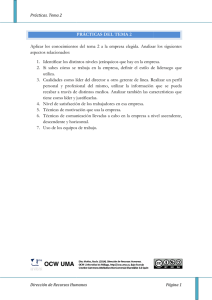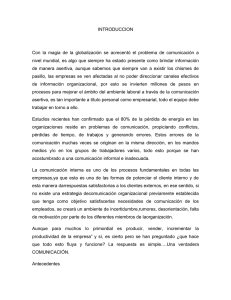comparación de metodologías ascendente y descendente
Anuncio
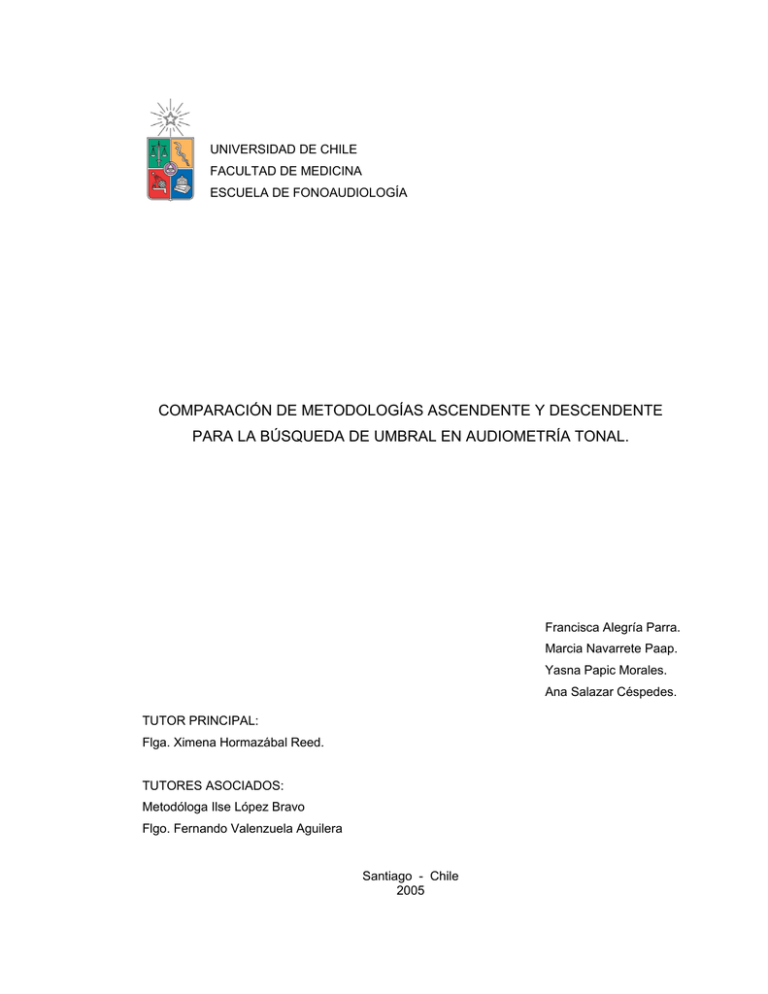
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS ASCENDENTE Y DESCENDENTE PARA LA BÚSQUEDA DE UMBRAL EN AUDIOMETRÍA TONAL. Francisca Alegría Parra. Marcia Navarrete Paap. Yasna Papic Morales. Ana Salazar Céspedes. TUTOR PRINCIPAL: Flga. Ximena Hormazábal Reed. TUTORES ASOCIADOS: Metodóloga Ilse López Bravo Flgo. Fernando Valenzuela Aguilera Santiago - Chile 2005 UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS ASCENDENTE Y DESCENDENTE PARA LA BÚSQUEDA DE UMBRAL EN AUDIOMETRÍA TONAL. Francisca Alegría Parra. Marcia Navarrete Paap. Yasna Papic Morales. Ana Salazar Céspedes. TUTOR PRINCIPAL: Flga. Ximena Hormazábal Reed. TUTORES ASOCIADOS: Metodóloga Ilse López Bravo Flgo. Fernando Valenzuela Aguilera Santiago - Chile 2005 Este trabajo está dedicado a nuestras familias y seres queridos por ser un pilar fundamental y un apoyo incondicional en este proceso de formación. “Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.” Isaac Newton. Agradecimientos. En primer lugar queremos agradecer a nuestra querida tutora Ximena Hormazábal, quien a pesar de estar algunas veces con mucho trabajo o a punto de irse de la Universidad siempre estuvo dispuesta a ayudarnos, darnos su apoyo, consejos y conocimientos, e incluso a quedarse un “ratito” más después de su horario de trabajo con nosotras. Por todas esas cosas y más, gracias de verdad profe, muchas gracias por estar con nosotras en este largo proceso. También agradecemos a la Metodóloga Ilse López por su paciencia y ayuda, a pesar de no contar con el tiempo suficiente siempre estuvo dispuesta a ayudarnos. Durante el camino recorrido hemos encontrado personas valiosas que han estado dispuestas a brindarnos su ayuda desinteresada, y que nos han sorprendido gratamente debido a su alto compromiso con esta causa. Una de ellas es nuestra tutora, sin duda, pero otra de las personas que también “se la jugó” por nosotras fue el Fonoaudiólogo Adrián Fuente, a quien queremos agradecer en forma muy especial, por dar su opinión y guiarnos para la realización del análisis estadístico utilizado en nuestro estudio. Y además por brindarnos apoyo y ayuda, junto con nuestra tutora, en aquellos momentos más difíciles, dedicándonos un poco de su valioso tiempo. ¡Gracias! Otro apoyo importante fue el brindado por el Fonoaudiólogo Juan Leyton, al facilitarnos material e información para la confección del marco teórico de nuestra investigación. Gracias profe. No podemos dejar de mencionar a todos nuestros amigos, conocidos y no tan conocidos, que participaron en forma voluntaria y desinteresada, ayudándonos en la realización de este estudio. Gracias por su tiempo. A “Juanito”, gracias por su disposición a participar y por ser intermediario entre nosotras y los demás funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. A estos últimos también agradecemos su interés y ayuda, al brindarnos un poco de su tiempo libre para poder participar. De verdad, muchas gracias. Otra persona que nos ayudó a realizar los contactos con funcionarios de la facultad, y que gentilmente recibió todas la llamadas de la gente interesada en participar en el estudio fue la Sra. Edith Guzmán, a quien hacemos extensivo nuestro agradecimiento. Por último, a Cristina González y Julio Navarrete por su valiosa ayuda en la traducción del resumen de este trabajo. Thank you very much. Índice. Contenidos Introducción........................................................................................................................... Pág. 1 Marco teórico: Psicoacústica............................................................................................................... 4 Audiometría................................................................................................................. 6 Audición normal e Hipoacusia..................................................................................... 9 Métodos de búsqueda de umbral audiométrico.......................................................... 12 Hipótesis................................................................................................................................ 19 Objetivos: Objetivos Generales.................................................................................................... 20 Objetivos Específicos.................................................................................................. 20 Material y Método: Población y grupo en estudio...................................................................................... 22 Formas de selección de unidades de estudio............................................................. 23 Variables ..................................................................................................................... 23 Procedimientos para obtención de datos.................................................................... 24 Instrumento de recolección de datos........................................................................... 25 Plan de tabulación....................................................................................................... 26 Análisis de datos......................................................................................................... 26 Resultados............................................................................................................................. 27 Discusión............................................................................................................................... 33 Conclusiones......................................................................................................................... 38 Referencias bibliográficas..................................................................................................... 40 Anexos................................................................................................................................... 43 Resumen. El objetivo de este estudio es comparar dos metodologías para la búsqueda de umbral auditivo, el método descendente y el ascendente, para determinar si existen diferencias significativas entre los umbrales de audición obtenidos a través de ellas. Esto se realizó en dos grupos de sujetos: normoyentes e hipoacúsicos sensorioneurales Para obtener los datos se midió el umbral audiométrico en 50 oídos de sujetos auditivamente normales y en 31 oídos de individuos con Hipoacusia Sensorioneural, aplicando primero la metodología descendente y una semana después, la metodología ascendente. Los valores obtenidos a través de estas mediciones se analizaron estadísticamente utilizando la prueba de Wilcoxon Signed Rank, con la cual no se encontraron diferencias significativas al comparar el umbral obtenido por las dos metodologías utilizadas, en cada una de las frecuencias evaluadas (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.) para ambos grupos. Además, en ambos grupos se comparó, utilizando la misma prueba estadística, el promedio de todas las frecuencias estudiadas y el Promedio Tonal Puro, valores obtenidos con las dos metodologías. Esto tampoco arrojó diferencias estadísticamente significativas. Se concluye, por lo tanto, que no hay diferencias significativas en los umbrales auditivos obtenidos por metodología descendente y ascendente en sujetos normoyentes e hipoacúsicos sensorioneurales, por lo cual es posible utilizar indistintamente cualquiera de estos métodos para realizar la búsqueda de umbral en los grupos de sujetos anteriormente nombrados. Abstract. The objective of this research is to compare two methodologies to find the auditory threshold, the ascending and descending method, to determine if there are significant differences between the auditory thresholds obtained by these. It was applied on two groups of subjects: normal hearing and hypoacusic sensorioneural. To obtain the data was measured the audiometric threshold on 50 ears of normal hearing subjects, and on 31 hypoacusic sensorioneural subjects ears, applying first the descending methodology and a week later the ascending one. The values obtained through this measurements were statistically analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test. Significant differences were not found with this test, by comparing the threshold obtained for the two used methodologies, on each one of the evaluated frequencies (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.) for both groups. Besides, using the same statistic test was compared in both groups the average of all the studied frequencies and the Pure Tone Speech Frecuency Average, values obtained with the two methodologies. This did not throw up statistically significant differences either. The conclusion we come to is that there are not significant differences among the auditory threshold obtained by ascending and descending methodology in normal hearing and hypoacusic sensorioneural subjects, all this goes to show that is possible to use indistinctly any of this methods to carry out the search of the threshold on the groups mentioned above. 1 Introducción. La audición, al igual que el resto de los sistemas sensitivos, permite percibir la información que nos proporciona el medio, específicamente cierta clase de estímulos vibratorios con características específicas, tales como: tono, intensidad y timbre, entre otros; que son captados por el oído y transmitidos al área cortical correspondiente, tomando el individuo conciencia de ellos (1,2). A diferencia de otros sentidos, la audición está en constante funcionamiento aunque la percepción de los estímulos no sea voluntaria. Esta constante recepción de estímulos auditivos, juega un papel fundamental en aspectos relevantes del individuo, como el desarrollo del lenguaje y del habla, interacción con el medio, regulación de la voz (feedback auditivo) y aprendizaje, entre otros. De esto se desprende que el sistema auditivo, en conjunto con los otros sistemas sensoriales, permite la integración de la distinta información entregada por el ambiente para que el individuo se desenvuelva de forma adecuada en el mundo. El sistema auditivo puede verse afectado por diversos factores (genéticos, químicos, físicos, biológicos, entre otros) que generan distintas patologías que alterarán las funciones que cumple este sistema, lo que lleva a plantear la necesidad de contar con métodos para evaluar la audición y detectar las posibles patologías que puedan afectar este sistema. Actualmente son utilizados métodos objetivos y subjetivos para realizar esta evaluación, siendo uno de los más utilizados dentro de estos últimos la audiometría tonal, la cual “consiste en hallar la cantidad de audición mínima que pueda percibir un oído, llamada medición liminal o umbral auditivo” (1). Otras utilidades que presta esta prueba audiométrica son: establecer topodiagnóstico, investigar oídos lábiles a la fatiga auditiva, medir acúfenos, descubrir simuladores y disimuladores, determinar en medicina legal el grado de invalidez auditiva, explorar restos auditivos, considerar la posibilidad de intervención quirúrgica, descubrir hipoacusias subliminales, adaptación de prótesis auditivas, etc. (1). Dentro de las utilidades antes mencionadas, este estudio se centrará en la búsqueda del umbral tonal. Para llevar a cabo esta búsqueda existen diversas metodologías, tales como: metodología ascendente, descendente, método de los límites, de escucha forzada, de conteo, de ajuste, audioscan, audiometría automática de Von Békésy, entre otras. 2 En la clínica audiológica las metodologías más utilizadas son la ascendente y la descendente, siendo aplicadas indistintamente en unos u otros centros nacionales, dependiendo de sus propios criterios. Es por esto que se hace necesario conocer si con estas distintas metodologías se obtienen umbrales similares, equivalentes, y si existen ventajas y/o desventajas de una sobre otra. Existen estudios realizados en otros países que se han dedicado a investigar acerca de este tema, comparando los umbrales auditivos que se obtenían utilizando ambas metodologías en sujetos normoyentes, con pérdida auditiva orgánica* y con pérdida auditiva no orgánica** o Hipoacusia Funcional, los cuales señalan que no existen diferencias significativas en los sujetos normoyentes y en aquellos con Hipoacusia Orgánica; por el contrario en el grupo de sujetos con Hipoacusia Funcional sí existen diferencias significativas (los resultados serán detallados más adelante en el desarrollo de este trabajo). También hay investigaciones que han estudiado el Most comfortable loudness*** (MCL), donde se encontró diferencia (4 a 12 dB para la frecuencia 1000 Hz. (3) y 12.5 a 23 dB para el MCL del habla (3)); por otra parte, en otros estudios del MCL del habla se ha encontrado que éste resulta más alto con el método descendente que con el ascendente, con diferencia entre 20 y 23 dB (3); otro estudio investigó el efecto del método de medida ascendente y descendente en niveles de loudness confortable para tonos puros y pulsátiles, se encontró que este nivel resultó significativamente más bajo al utilizar la metodología ascendente, comparándolo con la metodología descendente, independiente del tipo de estímulo (tono puro continuo v/s tono puro pulsátil), con una diferencia de 12 a 30 dB (4). Existen organizaciones internacionales que se han dedicado a establecer y normar los procedimientos para la realización de la audiometría y así establecer criterios uniformes que posibiliten la comparación de los resultados obtenidos. Entre éstas podemos mencionar a: American National Standards Institute (ANSI) (5) y American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (6) que recomiendan el método ascendente; y la International Organization for Standarization (ISO) (7) y British Society of Audiology (BSA) (8) que recomiendan el método descendente. * Hipoacusia orgánica: pérdida auditiva que ocurre por daño a nivel de estructuras del sistema auditivo, centros, vías y corteza. ** Hipoacusia funcional: pérdida auditiva no explicada por un daño estructural y que trae beneficios al sujeto, que pueden ser concientes o inconscientes. También es conocida como pseudohipoacusia. *** MCL: nivel en el cual la habilidad de reconocimiento de habla del paciente es máxima (3). 3 Si bien el método más recomendado internacionalmente es el ascendente, en Chile se utiliza el método descendente. Incluso la Audiometría Médico-Legal se rige por las normas ISO 6189-1983, las cuales sugieren realizar la búsqueda de umbral utilizando la metodología descendente (9). Considerando todos estos aspectos, y para conocer si los umbrales obtenidos por estas dos metodologías presentan diferencias y si tienen la misma influencia para determinar el diagnóstico audiológico, surge el interés, en la realidad nacional, de comparar los umbrales obtenidos por las metodologías ascendente y descendente en sujetos normales y en sujetos con Hipoacusia Sensorioneural. La utilidad de estudiar esto en dos poblaciones radica en averiguar si las diferencias o similitudes encontradas en el umbral auditivo son consistentes en sujetos con distintas características. Los resultados de este estudio podrían servir como base para realizar futuras investigaciones que necesiten de estos datos, por ejemplo en la búsqueda de métodos alternativos para la obtención de umbrales en casos de sospecha de pseudohipoacusia. 4 Marco teórico. Psicoacústica La audición es uno de los sistemas que permite la percepción y la modulación de los estímulos ambientales. Es por esto que existen diversas ciencias que se enfocan en el estudio de la anatomía, fisiología y las distintas patologías que pudiesen afectar la audición. Una de estas ciencias es la Psicoacústica, la que se encarga de medir la percepción de los sonidos. Esta disciplina forma parte de la Acústica, que se relaciona con la habilidad de los oyentes para distinguir diferencias entre los estímulos. Esta ciencia está más relacionada con la sensación que los sonidos producen en los individuos, que con los mecanismos fisiológicos que sirven de base para la detección o diferenciación de estos sonidos (10). La Psicoacústica describe las relaciones existentes entre nuestras sensaciones auditivas y las propiedades físicas de un estímulo sonoro, como por ejemplo su frecuencia, intensidad, forma de onda, velocidad, etc. El oído humano necesita de ciertos aspectos psicoacústicos para percibir los sonidos. Estos son los siguientes (10,11): Pitch o Altura Tonal: sensación subjetiva de frecuencia. Las frecuencias percibidas por el oído humano van desde los 20 Hz. hasta los 20.000 Hz., las que dan la sensación de tonos más altos (agudos) o más bajos (graves). Duración: tiempo, en segundos, de la vibración sonora. Se relaciona con la habilidad de detectar diferencias en los estímulos sonoros en función del tiempo. Loudness o Sonoridad: sensación subjetiva de INTENSIDAD que varía según la amplitud, presión y energía del sonido. A mayor amplitud más intensamente se oye el sonido, sin embargo este aumento no es lineal y varía de una frecuencia a otra. Timbre: otra sensación subjetiva, que resulta de la combinación armónica de sonidos, que depende de las características de la fuente sonora que los produce. Permite distinguir las 5 mismas notas musicales generadas por distintas fuentes sonoras, dependiendo de la cualidad y la cantidad de armónicos presentes en la onda sonora compleja. Los que consideraremos en este estudio son pitch y loudness, ya que estos parámetros son los evaluados en la audiometría tonal. La percepción del tono (pitch) se explica en parte por la teoría de la onda viajera, que corresponde a un patrón de excitación de la membrana basilar. Si el tono es alto, el peak de la excitación ocurre en la base de la cóclea, y si el tono es bajo, el peak ocurre en el ápice de la cóclea, esta tonotopía se mantiene en el resto de la vía auditiva (12). Sin embargo este análisis es muy grueso, y se sabe que la cóclea realiza una sintonización de frecuencia más fina. En este proceso participan las células ciliadas externas que actúan como moduladores permitiendo el análisis fino de frecuencias debido a su contracción. Esto último está dado por la inervación eferente que poseen las células ciliadas externas desde centros superiores (13). La sensación subjetiva de intensidad (loudness) permite distinguir y ordenar los sonidos en una escala que va desde los más fuertes a los más débiles (10,11). Esta respuesta depende del desplazamiento de los cilios de las células ciliadas internas (CCIs) producido por el movimiento de la endolinfa y la membrana basilar, lo que se traduce en una descarga eléctrica; por su parte las células ciliadas externas (CCEs), a través de su contracción, modulan la sensibilidad de las CCIs: frente a sonidos de baja intensidad, la contracción de las CCEs acercaría la membrana tectoria a los cilios de las CCIs, y lo contrario sucedería cuando el estímulo es de alta intensidad (14). La unidad de medida de la sensación subjetiva de intensidad es el fon, el cual es definido como la sensación subjetiva en dB producida para la frecuencia 1000 Hz. La sensación de intensidad varía de una frecuencia a otra y esto puede ser apreciado gráficamente en las curvas isofónicas (12), donde la primera curva corresponde al nivel de presión sonora mínimo (dB SPL: Sound Pressure Level) que puede ser escuchado por el oído humano en cada frecuencia (figura 1). 6 Figura 1: Curvas Isofónicas (tomada de Recuero, M. (1999) Ingeniería acústica. CD Multimedia) A cada una de estas curvas se le asignó un valor constante (de 0 a 130 en intervalos de 10), independiente del punto de la curva en el que se considere. La primera curva (que corresponde a los umbrales mínimos de audición para cada frecuencia) se estableció como el cero de referencia, instaurándose como unidad dB HTL (Hearing Threshold Level), que corresponde a los decibeles referidos al umbral auditivo humano. Dichas unidades de medida son utilizadas en las pruebas psicoacústicas, tales como la audiometría. Audiometría La audiometría es el procedimiento a través del cual se mide la audición de una persona. Para realizar este examen se necesita de un equipo especializado llamado audiómetro. El primer paso para llevar a cabo esta evaluación consiste en explicar al paciente que cada vez que escuche un sonido debe responder, ya sea levantando la mano o apretando un pulsador. Una forma de condicionar al sujeto para que realice esta respuesta es 7 presentándole, a través de unos fonos, un estímulo de intensidad audible para él, y de este modo lograr que se familiarice con el tipo de sonido al cual debe responder. Luego se presenta un tono en una frecuencia (por ejemplo 1000 Hz.) a determinada intensidad y posteriormente se varía su intensidad, aumentándola o disminuyéndola, hasta que el individuo lo detecte apropiadamente (15). Este nivel de intensidad es conocido como umbral auditivo aéreo, el cual corresponde por lo tanto, al mínimo nivel de presión sonora efectivo para una señal presentada por vía aérea que es capaz de producir una sensación auditiva en una fracción de las pruebas (ANSI). Luego se continúa con el mismo procedimiento en frecuencias altas y bajas hasta que se hayan determinado los umbrales auditivos para un amplio rango de frecuencias. Todos los umbrales de audición deben ser registrados en el audiograma (figura 2), un gráfico que representa en el eje vertical a la intensidad en dB, y en el eje horizontal a la frecuencia en Hz. (en intervalos de octavas). Los decibeles generalmente van desde el 0 audiométrico hasta los 120 dB HL, mientras que las frecuencias van desde 125 Hz. hasta 8000 Hz. Este mismo procedimiento se realiza para la audiometría por conducción ósea, la diferencia está en que el estímulo sonoro es presentado a través de un vibrador que es colocado en la mastoides del paciente. Conocer los umbrales auditivos óseos es importante para determinar, en caso de hipoacusia, si el impedimento se ubica en el oído externo, medio o interno (15) Para la audiometría por conducción aérea los umbrales de audición en cada frecuencia son representados por una “X” de color azul para el oído izquierdo, y con un “O” de color rojo para el oído derecho, mientras que para la audiometría por conducción ósea se mantiene el color para cada oído cambiando la simbología: “>” para el oído izquierdo, y “<” para el oído derecho(15). Esto se ilustra en la figura 3. Además de los umbrales auditivos aéreos y óseos, otra medida importante que puede calcularse a través de los umbrales obtenidos de la audiometría por conducción aérea es el Promedio Tonal Puro (PTP), el cual corresponde al promedio de los umbrales en las frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz. Estas frecuencias son conocidas como las frecuencias del habla, debido a que el 70% de la energía tanto de las vocales como de las consonantes se concentra en esta región (15). 8 Figura 2: Audiograma (tomada de AEDA. Normalización de las pruebas Audiológicas (I): La audiometría tonal liminar. Auditio: Revista electrónica de audiología, 2002) Figura 3: Simbología Audiograma (tomada de “Audiometría”. Temas de otorrinolaringología. Exámenes y procedimientos. En http://escuela.med.puc.cl) El examen audiométrico determina dos tipos de umbrales, uno de ellos es el umbral por vía aérea que se obtiene al entregar el estímulo a través de los fonos; el otro corresponde al umbral por vía ósea, en el cual el estímulo es entregado por un vibrador o pastilla ósea ubicado 9 en la mastoides del paciente (16). Ambos umbrales pueden ser obtenidos tanto por metodología ascendente como por metodología descendente. Al ser la audiometría un método de exploración de los umbrales de audición, es útil, en conjunto con otros métodos de evaluación (anamnesis, observación directa, BERA, impedanciometría, etc.), para determinar un diagnóstico otológico cuando existe alteración a nivel auditivo y para pesquisar simuladores (pseudohipoacusia). El audiograma obtenido a través de este examen puede evidenciar audición normal o alterada. Audición normal e Hipoacusia En la audición normal se encuentran umbrales que van entre 0 y 20 dB HTL para todas las frecuencias evaluadas, tanto en vía aérea como en vía ósea, con una diferencia entre ellas menor a 10 dB (17) Cuando la audición está alterada se habla de hipoacusia, la cual puede ser clasificada en distintos grados de severidad, que son según la ASHA (17): • Leve: 20 a 40 dB. • Moderada: 40 a 60 dB. • Severa: 60 a 80 dB. • Profunda: 80 dB o más. Además, la hipoacusia puede ser categorizada de acuerdo a la parte del sistema auditivo que se encuentra alterada. Según la ASHA existen tres tipos: hipoacusia de conducción, sensorioneural y mixta (1). La Hipoacusia de Conducción (figura 4) se caracteriza por un aumento de la resistencia al paso de las vibraciones acústicas (18). Esto es producido por oclusión del conducto auditivo externo o por lesión del oído medio, produciéndose una pérdida de audición por vía aérea y conservándose la vía ósea, por lo tanto va a existir una diferencia mayor a 10 dB entre ellas (1). En la Hipoacusia Sensorioneural (figura 5) hay un descenso en ambas vías (aérea y ósea) sin que la diferencia entre ellas sea mayor a 10 dB. En este caso el daño se encuentra a 10 nivel de órgano de Corti, vías, centros o área cortical; el mecanismo de conducción está indemne (1,16). Figura 4: Ejemplo de Hipoacusia de Conducción (tomada de De Sebastián, G. (1999) Audiología Práctica) Figura 5: Ejemplo de Hipoacusia Sensorioneural (tomada de De Sebastián, G. (1999) Audiología Práctica) 11 Por último, en la Hipoacusia Mixta (figura 6) existe alteración tanto en el mecanismo de transmisión como en el de percepción ya que se afectan conjuntamente oído medio y oído interno (1,16). Entre las vías aérea y ósea (ambas descendidas) se observa una disociación, ya que existe una diferencia mayor a 10 dB entre ellas (1). Figura 6: Ejemplo de Hipoacusia Mixta (tomada de De Sebastián, G. (1999) Audiología Práctica) Para efectos de este trabajo se profundizará en las características de la Hipoacusia Sensorioneural ya que ésta será característica de uno de los grupos en estudio. Se eligió este tipo de pérdida auditiva debido a que presenta características específicas que la hace más estable que los otros tipos de hipoacusia. Al estar el daño en el sistema nervioso (órgano de Corti, vía auditiva, centros y corteza) no se produce una recuperación de la alteración (16,19), por lo tanto los resultados audiométricos son poco variables en el tiempo. En cambio, en la Hipoacusia de Conducción es más probable que ocurra variación o recuperación del umbral debido a que se produce por alteración en estructuras del oído medio o externo, causada en muchos casos por patologías que se revierten con tratamiento médico o quirúrgico. 12 Los resultados audiométricos esperados en una hipoacusia sensorioneural son: • Curva descendente, es decir, que afecta principalmente a las frecuencias agudas. Sin embargo también pueden encontrarse curvas desplazadas hacia las frecuencias graves, pero eso es menos frecuente (2,18). • Rendimiento en la prueba de discriminación de la palabra bajo el 92% (20) • Diapasones: en la prueba de Weber se obtiene lateralización hacia el oído sano o de mejor audición (16,21), el resultado en la prueba de Rinne es (+) (16,22). • Pruebas Supraliminares: los resultados de estas pruebas van a depender del predominio de la hipoacusia, si es sensorial o neural. Así, si el predominio es sensorial, con las pruebas supraliminares podrían obtenerse resultados indicadores de reclutamiento (LDL (+), ABLB con reclutamiento, SISI mayor a 60%, entre otras). Por otro lado, si el predominio es neural, estas pruebas entregarían resultados sugerentes de deterioro tonal (Carhart mayor a 30 dB, STAT (+), entre otras). Métodos de búsqueda de umbral audiométrico En la audiometría existen diversas metodologías para realizar la búsqueda del umbral auditivo, describiéndose en la literatura las siguientes: Método ascendente: este método fue sugerido por Hughson y Wetslake en 1944, y modificado por Carhart y Jerger en 1959 (5). Para la aplicación de este método se comienza con la familiarización del estímulo, en la que el sujeto evaluado es habituado a la tarea previo a la determinación del umbral, presentándole una señal lo suficientemente intensa como para producir una respuesta (6). Este paso asegura al evaluador que el paciente comprende y puede realizar la tarea. La familiarización puede realizarse de dos formas (5,6,23): • En la primera, se familiariza al paciente con la presentación de un estímulo a 30 dB HTL, si ocurre respuesta se comienza la prueba, de no ser así se presenta un estímulo a 50 dB HTL, si aún no hay respuesta, el estímulo será aumentado en 10 dB HTL hasta que se obtenga una respuesta. • La segunda forma se realiza presentando un estímulo continuo desde el mínimo nivel de salida del audiómetro, el que se aumenta gradualmente hasta que haya una respuesta, cuando esto ocurre el estímulo de detiene por 2 segundos y se presenta 13 nuevamente a la misma intensidad, si la respuesta ocurre la prueba comienza, si no, se repite el procedimiento. Después de la familiarización se realiza el procedimiento para determinar el umbral, se comienza la prueba presentando un estímulo 10 dB bajo el mínimo nivel de respuesta obtenido en la familiarización, al no obtenerse respuesta, el nivel se va aumentando en pasos de 5 dB hasta que ésta ocurra, cuando esto sucede la intensidad es disminuida 10 dB y se comienza otra serie ascendente. Los tonos presentados deben tener una duración de 1 a 2 segundos y el intervalo entre los tonos debe ser variable, pero no menor a la duración del estímulo entregado (5,6). Se considera umbral al menor nivel de intensidad en que ocurren las respuestas en al menos la mitad de las series ascendentes, con un mínimo de 3 respuestas en cada serie (5,6). La prueba se realiza primero en el mejor oído, y la frecuencia con la que se inicia es de 1000 Hz., posteriormente se puede ir hacia las frecuencias más altas o más bajas en forma secuencial (6). Método descendente: al igual que el anterior, en este método se comienza con una familiarización para asegurarse que el sujeto comprende la tarea, se presenta un estímulo a los 1000 Hz. que sea lo suficientemente intenso para que sea percibido por el sujeto (40 dB en sujetos normales y 30 dB sobre el umbral estimado en sujetos con daño auditivo, pero nunca sobrepasando los 80 dB HL), si no hay respuesta se aumenta el nivel del tono en pasos de 20 dB hasta que ésta ocurra, si a los 80 dB todavía el tono no es audible se aumenta la intensidad en pasos de 5 dB hasta que exista respuesta, teniendo cuidado de no llegar al nivel de disconfort del paciente (7,8). Posteriormente se comienza la búsqueda del umbral en los 1000 Hz. partiendo del nivel en que el paciente respondió adecuadamente, se disminuye la intensidad del estímulo en pasos de 10 dB hasta que la respuesta no ocurra, luego se aumenta el tono en pasos de 5 dB hasta que el paciente conteste nuevamente, después se disminuye la intensidad en 10 dB y se vuelve a aumentar en 5 dB hasta que ocurra de nuevo una respuesta. Cuando el paciente ha respondido al menos 2 veces de las 4 presentaciones en la serie se finaliza la frecuencia considerándose esa intensidad como umbral (7,8). 14 Se repite este procedimiento en el siguiente orden de frecuencias: 2000, 4000, 8000, 500 y 250 Hz., y cuando es necesario se pueden testear frecuencias intermedias, 750, 1500, 3000 y 6000 Hz. (las últimas dos frecuencias pueden ser requeridas en casos de hipoacusia de alta frecuencia especialmente en los 3000 Hz. para casos de indemnización monetaria). La duración del estímulo es entre 1 y 3 segundos y el intervalo varía entre estos mismos valores (8). Las siguientes metodologías de evaluación utilizan uno o ambos de los procedimientos anteriormente nombrados para su realización. Método de los Límites: en este método se presenta al sujeto una señal acústica con intensidad predeterminada por el evaluador. El paciente debe responder “sí” cuando percibe el estímulo y la ausencia de respuesta indica que la señal no fue percibida. Para realizar este procedimiento se puede utilizar un tono continuo, como fue originalmente descrito, o por medio de tonos bursts. El evaluador presenta series ascendentes y descendentes de modo alternante, en la serie ascendente se comienza bajo el umbral estimado, y la intensidad de los estímulos es aumentada sucesivamente hasta que el paciente responde al percibir el estímulo. Para las series descendentes la intensidad del estímulo inicial está sobre el umbral estimado en intensidades sucesivamente disminuidas hasta que no exista respuesta del paciente. Deben realizarse diez series de prueba, cinco ascendentes y cinco descendentes, el umbral corresponde al promedio de estas diez intensidades obtenidas (12,24,25). Método de ajuste: en esta metodología, el sujeto evaluado juega un rol activo en el control de la intensidad del estímulo. El evaluador entrega la intensidad inicial del estímulo que puede estar bajo o sobre el umbral del paciente, este estímulo es constante. Luego éste ajusta el equipo, a través de un atenuador, según las instrucciones del evaluador. Cuando la intensidad inicial está bajo el umbral, la prueba es ascendente y el sujeto aumenta la intensidad hasta que el estímulo, previamente inaudible, se hace audible. Al contrario, cuando la intensidad inicial está sobre el umbral estimado, la prueba es descendente y la tarea del sujeto es disminuir la intensidad hasta que el sonido, inicialmente audible, se hace inaudible. Las pruebas ascendentes y descendentes se realizan en forma alternada. Se registra la intensidad final seleccionada por el sujeto para cada estímulo particular; considerando como umbral el promedio de las intensidades ajustadas por el paciente (12,24). 15 Método del estímulo único: en este caso el sujeto evaluado asume un rol pasivo con respecto a la manipulación de la intensidad del estímulo. Con este método no se busca el umbral en forma ascendente o descendente, sino que se seleccionan intensidades al azar de un set de al menos 10 intensidades distintas para cada uno de los tonos, cada una de las cuales debe ser presentada varias veces. Se instruye al paciente que debe indicar cada vez que percibe el sonido, ya sea apretando un botón, levantando la mano o simplemente indicándole al evaluador la presencia de sonido. La mayoría de los autores considera como umbral la intensidad en que el paciente responda el 50% de las veces. Sin embargo existen algunos evaluadores que consideran el 75% de las presentaciones para considerarlo como umbral (12,24). Método adaptativo de Escala: este método fue desarrollado por Stevens en 1975. Corresponde a una modificación del método de los límites. En este caso la respuesta del sujeto en un nivel de intensidad de una presentación determinará el nivel inicial de intensidad de la próxima presentación, cuando no existe respuesta por parte del sujeto la intensidad se aumenta hasta que se obtenga la respuesta, y cuando esto ocurre la intensidad es disminuida en intervalos de intensidad específica (12,24,25). Método de escucha forzada: en este procedimiento el paciente sabe cuándo el estímulo puede ser presentado, ya que se le indica a través de una señal luminosa. Cuando aparece esta señal el paciente debe responder si escucha el sonido o no (24). Método de conteo: este método es utilizado en una sala donde se evalúan varios sujetos simultáneamente. A través de los fonos se entrega un número de estímulos a una cierta intensidad y frecuencia. El paciente debe contar cuántos estímulos oye en un intervalo de tiempo, estos son atenuados progresivamente hasta ser inaudibles. Para determinar el umbral auditivo se compara el número de estímulos percibidos con el número de estímulos entregados, determinando así la menor intensidad oída por el sujeto. El problema está en que las respuestas del individuo pueden estar influidas por las de los demás presentes en la sala. Una variación de este método es utilizada en sujetos que son difíciles de evaluar, así se le presentan de uno a tres estímulos y se le pregunta cuántos fueron percibidos, de este modo se obtendría una respuesta más certera acerca de su umbral auditivo (24). Método de igualación: es semejante al método del ajuste en cuanto a que el sujeto es el que manipula la intensidad, pero su fin es determinar una serie de estímulos que conlleven la misma sensación subjetiva, y esto se logra presentando un sonido en un oído, mientras que en el otro 16 se va manipulando el estímulo hasta que ambos estímulos sean percibidos de igual manera. Por ejemplo: un tono puro fijo a los 1000 Hz. de 70 dB SPL se presenta en uno de los oídos y un segundo tono de 8000 Hz. se presenta en el otro oído de forma alternante, en este caso el sujeto controla la intensidad del tono de 8000 Hz. hasta que juzga que es igual al tono de referencia (1000 Hz. a 70 dB). Una de las aplicaciones clínicas más comunes de esta metodología es el ABLB (Alternative Binaural Loudness Balance). Además existe interés en utilizar este método para evaluar tinitus (12). Audiometría automática de Békésy: esta técnica fue descrita por Békésy en 1947 y por Oldfield en 1949. Esta metodología es fácil y rápida en su realización, aunque tiene el inconveniente de necesitar un instrumento especial de elevado costo. En este método existe un incremento o descenso automático de la intensidad del estímulo según las respuestas del paciente en las diversas frecuencias (100 a 10000 Hz.) que se van incrementando, también automáticamente, a una determinada velocidad. Mientras el estímulo es escuchado el paciente mantiene presionado un pulsador, cuando deja de escuchar el estímulo deja de presionarlo, lo que provoca un aumento de la intensidad. Cuando comienza a percibir el estímulo presiona nuevamente el pulsador lo que provoca nuevamente una disminución de la intensidad (1,5,24). Simultáneamente a la prueba se registra una representación gráfica del cambio de amplitud versus la frecuencia. Esta audiometría ha aumentado su popularidad para determinar umbral porque: • Un examinador puede evaluar dos o más individuos simultáneamente. • La técnica implica el uso de un microprocesador que controla y graba por sí mismo los resultados. Audioscan: esta técnica consiste en un barrido frecuencial automático a un nivel de intensidad constante (entre –10 dB y 50 dB HL), este barrido comienza en la frecuencia 1000 Hz. y luego se dirige hacia las altas frecuencias (hasta los 16000 Hz.) para después terminar en las frecuencias bajas (hasta los 125 Hz.). El estímulo entregado puede ser un tono continuo o pulsátil. El paciente debe presionar un botón mientras escucha el estímulo, y soltarlo cuando deje de escucharlo. Esta información queda guardada en la memoria del aparato y éste comienza un nuevo barrido a una intensidad mayor (entre 1 y 10 dB más) en el rango de 17 frecuencia en que no se obtuvo respuesta. Este barrido comienza en una frecuencia central la cual corresponde a la raíz cuadrada del producto de las frecuencias límites de este rango. Este procedimiento continúa hasta que la curva del audiograma es completada. Con este método también se puede realizar el análisis de frecuencias intermedias dentro de la octava (21). Al ser las metodologías ascendente y descendente las más utilizadas y estudiadas, es importante conocer sus ventajas y desventajas. Se pueden nombrar las siguientes ventajas: la metodología ascendente disminuye la posible adaptación peri-estimulatoria y reduce la posibilidad de que el examinador pueda entregar señales inadecuadas por el uso de patrones rítmicos en la presentación del estímulo (5). En el caso de la metodología descendente, una ventaja es que existe aprendizaje por parte del paciente debido al reconocimiento de la señal, la cual es presentada a nivel supraumbral (7). En cuanto a las desventajas se deduce que las ventajas de una metodología pueden ser consideradas como las desventajas de la otra, así por ejemplo, para la metodología ascendente comenzar con una intensidad no audible es una ventaja, ya que evita el condicionamiento del paciente al tipo de estímulo, en cambio para la metodología descendente esto es una desventaja ya que no existe aprendizaje por parte del paciente. Como se mencionó anteriormente, existen investigaciones que se han dedicado a comparar los umbrales auditivos obtenidos a través de las metodologías ascendente y descendente, los cuales han arrojado los siguientes resultados: pequeñas diferencias, menores o iguales a 4 dB, entre los umbrales obtenidos por el método ascendente y por el método descendente en individuos normoyentes y con pérdida auditiva orgánica, con los umbrales obtenidos por método descendente levemente mejores (26); en casos de alteración no orgánica, los umbrales obtenidos por el método ascendente son, en promedio, 20 dB mejores que aquellos obtenidos por el método descendente (26); en otro estudio que comparó estos umbrales en sujetos con hipoacusia que exageraban su pérdida auditiva y en sujetos hipoacúsicos que no exageraban su pérdida, se encontró que la diferencia era en promedio de 3.0 dB para sujetos que no exageraban y de 20.6 dB en sujetos que exageraban, en ambos grupos se obtenían mejores umbrales con el método ascendente (26); en otra investigación se encontró diferencia entre 10 y 20 dB entre los dos métodos en pacientes con hipoacusia funcional (no orgánica) y de 2 a 3 dB en pacientes con pérdida auditiva orgánica, en ambos grupos el mejor umbral fue el obtenido por metodología ascendente (4); además se ha encontrado diferencia mayor a 20 dB en sujetos de audición normal que simulaban pérdida 18 auditiva, y la misma diferencia en individuos con hipoacusia funcional, en cambio en los pacientes con pérdida orgánica, la diferencia entre los dos métodos fue aproximadamente 1 dB (4); en otra investigación se encontró diferencia de 1 dB en la audiometría de Békésy entre la búsqueda ascendente y descendente (27). Considerando los resultados de estas investigaciones a nivel internacional, resulta interesante determinar si estos se repiten en nuestra realidad, comparando los umbrales obtenidos por la metodología descendente y por la metodología ascendente, para describir si existe o no diferencia entre ellos y si inciden de igual modo en el establecimiento de un diagnóstico audiológico. En caso que esta diferencia no existiese, podría descartarse un factor metodológico si es que ocurriera discrepancia entre los umbrales obtenidos por las distintas metodologías en un mismo sujeto, por ejemplo en el caso que un individuo se realice el mismo examen en lugares que utilicen distintas metodologías. De no existir diferencias entre ambos métodos, la metodología ascendente de búsqueda de umbral auditivo podría ser una herramienta útil, siendo una opción válida para la evaluación clínica en el ámbito fonoaudiológico, tanto para exámenes de audición rutinarios como para Audiometría Médico Legal. Por lo tanto este método sería un complemento, en conjunto con otros tipos de evaluación, para confirmar o determinar un diagnóstico audiológico. De este modo, ambas estrategias, podrían utilizarse indistintamente por el evaluador de acuerdo a su criterio, en el cual pueden influir diversos factores tales como comodidad, facilidad de aplicación y rapidez. Con los resultados obtenidos en esta investigación se aspira a responder las siguientes preguntas: ¿Difieren los umbrales auditivos al realizar su búsqueda de modo descendente con aquellos obtenidos al realizar esta búsqueda de modo ascendente?. ¿Existe diferencia tanto en sujetos auditivamente normales como en sujetos con hipoacusia sensorioneural?. En caso de que dicha diferencia exista, ¿se dará de igual modo en ambos grupos de estudio?. 19 Hipótesis. Al realizar la búsqueda de umbral, tanto en sujetos normoyentes como en sujetos con hipoacusia sensorioneural bilateral simétrica, a través de la metodología descendente, los resultados obtenidos para cada uno de los oídos no debieran ser significativamente distintos a los obtenidos si se realiza esta búsqueda con la metodología ascendente. 20 Objetivos. Objetivos Generales: • Determinar diferencias entre los umbrales audiométricos obtenidos a través de los métodos ascendente y descendente en sujetos normoyentes. • Determinar diferencias entre los umbrales audiométricos obtenidos a través de los métodos ascendente y descendente en sujetos con Hipoacusia Sensorioneural. • Comparar ambas poblaciones con respecto a los umbrales obtenidos con las distintas metodologías. Objetivos Específicos: 1. Establecer el umbral auditivo aéreo-tonal para cada frecuencia, por oído, en sujetos normoyentes a través de: 1.1. Método descendente. 1.2. Método ascendente. 2. Identificar el umbral auditivo aéreo-tonal para cada frecuencia, por oído, en sujetos con hipoacusia sensorioneural por medio de: 2.1. Método descendente. 2.2. Método ascendente. 3. Comparar por cada frecuencia específica, los umbrales aéreos-tonales obtenidos con cada método en el grupo de sujetos normoyentes. 4. Comparar por cada frecuencia específica los umbrales obtenidos con cada método en el grupo de sujetos con Hipoacusia Sensorioneural. 5. Comparar el promedio tonal puro (PTP) obtenido con cada método en: 5.1. Grupo de sujetos con audición normal. 5.2. Grupo de sujetos con Hipoacusia Sensorioneural. 21 6. Comparar el umbral promedio de todas las frecuencias obtenido con cada método en: 6.1. Grupo de sujetos con audición normal. 6.2. Grupo de sujetos con Hipoacusia Sensorioneural. 7. Comparar las diferencias de umbral aéreo-tonal obtenidas con la aplicación de ambas metodologías en los dos grupos en estudio. 22 Material y método. El diseño de este estudio es no experimental analítico prospectivo Población y Grupo en estudio Población: Hombres entre 18 y 50 años sin alteraciones auditivas y hombres entre el mismo rango de edad con Hipoacusia sensorioneural no fluctuante. Ambas poblaciones sin otros antecedentes de salud que puedan comprometer la audición (ver Anexo 2). Los sujetos que conforman las dos poblaciones pertenecen a la Región Metropolitana. Grupos en estudio: 50 oídos pertenecientes a 26 sujetos normoyentes (según la ASHA) entre 18 y 50 años con un promedio de edad 26,7 años, y 31oídos de 18 hombres entre el mismo rango de edad con Hipoacusia Sensorioneural no fluctuante con un promedio de edad de 41,8 años, ambos grupos pertenecientes a la región Metropolitana (figura 7). Figura 7: Comparación del promedio de edad en los dos grupos en estudio 50 40 Edad 30 Normales 20 Hipoacúsicos Sensorioneurales 10 0 Grupo Para la realización de este estudio se decidió incorporar a hombres, porque era más factible encontrar el tipo de patología requerida para la investigación (53% de la población hipoacúsica según CENSO 2002); en cuanto a la edad de los sujetos, se incluyeron sujetos entre 18 y 50 años de edad porque sobre los 18 años se considera al individuo como adulto, y sobre los 50 años edad es más probable que se esté iniciando una presbiacusia; en cuanto a la elección de la patología, se eligió la Hipoacusia Sensorioneural, porque ésta presenta características audiológicas poco variables en el tiempo. 23 Formas de selección de las unidades de estudio Criterios de inclusión: hombres entre 18 y 50 años normoyentes (según la ASHA) o con Hipoacusia Sensorioneural no fluctuante, según el grupo que corresponda, con examen impedanciométrico y otoscopia que descarten Hipoacusia de Conducción, con un nivel intelectual adecuado para comprender las instrucciones del examen, con reposo auditivo durante las 12 horas previas a la evaluación. Criterios de exclusión: se excluyeron aquellos sujetos que no cumplían con los criterios antes mencionados; o bien aquellos en los que durante la primera evaluación se encontraron resultados audiométricos que no correspondían a ninguno de los 2 grupos. Variables: Metodología de búsqueda del umbral: se refiere al tipo de técnica utilizada para encontrar el mínimo nivel de audición en cada una de las frecuencias estudiadas, la cual fue de dos tipos: • Descendente: se comenzó desde una intensidad audible para el sujeto (100 dB HTL) que posteriormente fue disminuyéndose. La prueba partió desde esa intensidad porque es audible incluso para sujetos que padecen hipoacusias severas. • Ascendente: se empezó con una intensidad inaudible para el sujeto (-10 dB HTL) que luego se fue aumentando. Se inicio con esta intensidad debido a que era la mínima salida del audiómetro. Frecuencia: corresponde a una característica del estímulo entregado por el audiómetro, se mide en ciclos por segundo o Hertz. Las frecuencias que se estudiaron en la audiometría fueron: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. para cada oído. Estado de salud auditiva: corresponde al nivel de umbral que posee cada persona. • Normoyente: umbral auditivo menor o igual a 20 dB tanto en vía aérea como en vía ósea, según la ASHA (17). 24 • Hipoacúsico Sensorioneural: umbral auditivo mayor a 20 dB tanto en vía aérea como en vía ósea, sin que exista una diferencia entre ambas vías mayor a 10 dB. Este tipo de hipoacusia forma parte de la clasificación de la ASHA que considera la función auditiva afectada, que en este caso corresponde a la percepción del sonido. Procedimientos para la obtención de datos Para obtener los datos auditivos de los sujetos en estudio se realizaron dos audiometrías con un intervalo de tiempo entre cada una de ellas de una semana, dicha tarea se llevó a cabo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre utilizando un audiómetro marca Madsen modelo Midimate 622 con calibración al día realizada el 20 de Abril de 2005 según las normas de calibración propuestas por la ISO-389, y una cámara sonoamortiguada. El audiómetro cumple con estándar ISO 8253-1 para nivel auditivo y exactitud de frecuencia (evaluado por Spevi, certificado por ISP). Se evaluaron en la vía aérea las frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz, y en la vía ósea se evaluaron las frecuencias 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz. Previo a cada audiometría se realizó una otoscopía para examinar el conducto auditivo externo y el tímpano. Además fue aplicado en el 100% de los oídos de los sujetos normales y en el 33,3% de los oídos de los individuos hipoacúsicos una impedanciometría para confirmar la Hipoacusia Sensorioneural, descartando Hipoacusia de Conducción (Impedanciómetro marca Madsen modelo AZ7). El que no se haya aplicado la impedanciometría en la totalidad de los hipoacúsicos fue por causas ajenas a la voluntad de las autoras, sin embargo, a través de la información obtenida por medio de la audiometría, el examen otoscópico y la ficha de antecedentes audiológicos fue posible inferir que la hipoacusia era del tipo requerido para la investigación. Cada evaluación audiométrica será descrita a continuación: o Audiometría 1: se llevó a cabo una audiometría tonal estándar completa (metodología descendente), que incluye prueba de diapasones, vía aérea, vía ósea y discriminación de la palabra. El barrido de evaluación frecuencial se realizo en el siguiente orden: 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 500 y 250 Hz. 25 o Audiometría 2: sólo se evaluó la vía aérea en los oídos en estudio con el método ascendente, siguiendo el mismo orden frecuencial de la primera audiometría Instrumento de recolección de datos Ficha de antecedentes audiológicos: contiene la identificación del paciente, antecedentes de salud general, antecedentes de salud auditiva y uso de audífonos. El propósito de esta ficha fue recolectar información necesaria para determinar si los sujetos cumplían con los criterios de inclusión y con los de exclusión (Anexo 2). Protocolo Audiometría e Impedanciometría: contiene la siguiente información (Anexo 3) • Nombre y edad del paciente, y fecha de la evaluación. • Audiograma: en el eje de las ordenadas se encuentra la intensidad medida en la unidad dB HTL, en el eje de las abscisas se encuentra la frecuencia cuya unidad de medida es Hz. • Promedio Tonal Puro (PTP), el cual corresponde al promedio de los umbrales auditivos obtenidos en las frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz. • Resultado de prueba de diapasones. • Resultado de prueba de discriminación de la palabra. • Timpanograma. • Compliance estática. • Umbral de reflejo acústico. • Observaciones. 26 Plan de tabulación Los datos obtenidos fueron tabulados en tablas del siguiente tipo: Umbrales auditivos de normoyentes según frecuencia, PTP y promedio de todas las frecuencias en cada una de las audiometrías Audiometría 1 Frec/ Oído .25 .5 1 2 3 4 6 Audiometría 2 8 PTP Prom .25 .5 1 2 3 4 6 8 PTP Prom 1 2 3 4 n Umbrales auditivos de sujetos hipoacúsicos según frecuencia, PTP y promedio de todas las frecuencias en cada una de las audiometrías. Audiometría 1 Frec/ Oído .25 .5 1 2 3 4 6 Audiometría 2 8 PTP Prom .25 .5 1 2 3 4 6 8 PTP Prom 1 2 3 4 n Análisis de datos Para el análisis estadístico de los datos obtenidos en este estudio se aplicó la prueba Wilcoxon Signed Rank Test, del paquete estadístico SPSS versión 11.5. 27 Resultados. A continuación se presentan los gráficos y tablas que muestran los resultados emanados durante la investigación, con su respectivo análisis estadístico. Tanto la tabla I como el gráfico 1 muestran los umbrales audiométricos promedio obtenidos para cada frecuencia utilizando las metodologías descendente y ascendente en sujetos auditivamente normales. Tabla I: Umbrales promedio por frecuencia obtenidos en sujetos auditivamente normales a través de las metodologías descendente y ascendente. 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 M. Desc. 6.3 dB 5.7 dB 5.2 dB 4.6 dB 6.0 dB 5 dB 12.3 dB 8.9 dB M. Asc. 7.9 dB 6.0 dB 4.7 dB 3.0 dB 4.3 dB 4.1 dB 9.7 dB 7.2 dB Z -1.938 -0.791 -0.856 -1.886 -1.913 -0.716 -1.804 -1.296 p 0.053 0.429 0.392 0.059 0.056 0.474 0.071 0.195 Gráfico 1: Comparación de umbrales auditivos obtenidos por metodología descendente v/s ascendente en sujetos auditivamente normales 14 12 10 8 dB M. Desc. 6 M. Asc. 4 2 0 0,25 0,5 1 2 3 4 Frecuencia (KHz) 6 8 28 Según los resultados obtenidos, no existe diferencia estadísticamente significativa entre ambas metodologías. Sin embargo, se evidencian umbrales levemente más bajos cuando la búsqueda de umbral se realiza con la metodología ascendente para la mayoría de las frecuencias, exceptuando las frecuencias 250 y 500 Hz., en las cuales se obtiene un umbral menor con la metodología descendente. A continuación se muestran los valores obtenidos en los sujetos normoyentes en cuanto al PTP y el Promedio de todos los umbrales comparándolos según metodología ascendente y descendente. Tabla II: PTP y Promedio obtenidos en sujetos auditivamente normales a través de las metodologías descendente y ascendente. PTP 5.2 dB 4.6dB -0.546 0.585 M. Desc M. Asc Z p Promedio 6.8 dB 5.9 dB -1.140 0.254 Gráfico 2: Comparación de PTP y Promedio de umbrales auditivos obtenidos por metodología descendente v/s ascendente en sujetos normoyentes 8 6 M. Desc. M. Asc. dB 4 2 0 PTP Prom Los promedios para PTP y Promedio de los umbrales obtenidos para las frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 8000 Hz. señalan que las diferencias, al igual que en los casos anteriores, tampoco fueron estadísticamente significativas al comparar estos valores obtenidos a través de las metodologías ascendente y descendente. 29 Para continuar se aprecian los valores de umbral auditivo obtenidos en el grupo de sujetos con Hipoacusia Sensorioneural con las metodologías ascendentes y descendente. Tabla III: Umbrales promedio por frecuencia obtenidos en sujetos con Hipoacusia Sensorioneural a través de las metodologías descendente y ascendente. 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 M. Desc. 24.9 dB 24.7 dB 23.5 dB 30.3 dB 38.8 dB 45 dB 48.0 dB 45.8 dB M. Asc. 22.3 dB 21.8 dB 21.9 dB 27.6 dB 37.1 dB 43.3 dB 44.4 dB 44.6 dB Z -1.704 -1.920 -1.092 -1.700 -1.039 -0.707 -1.288 -0.860 p 0.088 0.054 0.275 0.089 0.299 0.480 0.239 0.390 Grafico 3: Comparación de umbrales audiométricos obtenidos por metodología descendente v/s ascendente en sujetos con Hipoacusia Sensorioneural 50 45 40 35 30 dB 25 20 15 10 5 0 M. Desc. M. Asc. 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 Frecuencias (KHz) Los promedios de umbrales obtenidos para cada frecuencia a través de las metodologías ascendente y descendente para los sujetos con Hipoacusia Sensorioneural señalan una diferencia no significativa entre los valores obtenidos a través de las dos metodologías. En este grupo, para todas las frecuencias en estudio, el umbral auditivo más bajo se consiguió realizando la búsqueda de umbrales con la metodología ascendente. Siguiendo con los resultados se muestran los valores de PTP y Promedio para este mismo grupo con ambas metodologías. 30 Tabla IV: PTP y Promedio obtenidos en sujetos con Hipoacusia Sensorioneural a través de las metodologías descendente y ascendente. PTP 26.2 dB 23.8 dB -1.903 0.056 M. Desc M. Asc Z p Promedio 35.1 dB 32.9 dB -1.537 0.124 Grafico 4: Comparación de PTP y Promedio de umbrales auditivos obtenidos por metodología descendente v/s ascendente en sujetos con Hipoacusia Sensorioneural 40 30 M. Desc dB 20 M. Asc 10 0 PTP Prom Al igual que en el caso anterior, el análisis estadístico de estos resultados no muestran diferencias significativas al obtener estos valores por metodología ascendente o descendente. Por último los gráficos y tablas presentados a continuación muestran las diferencias cuantitativas de los umbrales audiométricos obtenidos por método ascendente y descendente tanto en los sujetos auditivamente normales, como en los hipoacúsicos sensorioneurales. Tabla V: Diferencias absolutas entre los umbrales obtenidos a través de la metodología ascendente y descendente en el grupo de los sujetos normoyentes. Diferencia de umbral en dB 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 Prom 1.6 0.3 0.5 1.6 1.7 0.9 2.6 1.7 0.9 31 Gráfico 5: Diferencia en dB de umbrales obtenidos por método descendente v/s ascendente en sujetos normoyentes 3 2.5 2 Diferencia de umbral dB 1.5 1 0.5 0 0.25 * 0.5 * 1 2 3 4 6 8 Prom. Frecuencia (KHz) * frecuencias en que la diferencia fue menor a 0. Se puede observar que al restar los umbrales auditivos obtenidos por ambas metodologías, se obtienen diferencias negativas, es decir, el umbral obtenido por metodología descendente menor que el umbral obtenido por metodología ascendente para las frecuencias 0.25 y 0.5 KHz.; y diferencias positivas para el resto de las frecuencias evaluadas, vale decir, resultados mayores en metodología descendente. Estas diferencias positivas oscilan entre 0.5 y 2.6 dB. Tabla VI: Diferencia cuantitativa entre los umbrales obtenidos a través de la metodología ascendente y descendente en el grupo de los sujetos con Hipoacusia Sensorioneural. Diferencia de umbral en dB 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 Prom 2.6 2.9 1.6 2.7 1.7 1.7 3.6 1.2 2.3 32 Gráfico 6: Diferencia en dB de umbrales obtenidos por método descendente v/s ascendente en sujetos con Hipoacusia Sensorioneural 4 3,5 3 2,5 dB Diferencia de umbral 2 1,5 1 0,5 0 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 Prom. Frecuencia (KHz.) Al realizar la misma operación que fue aplicada al grupo de sujetos normoyentes, en el grupo de sujetos hipoacúsicos se encontró que la diferencia de umbral auditivo fue en promedio de 2.3 dB. El rango de estas diferencias va desde 1.2 dB para la frecuencia 8000 HZ., hasta 3.6 dB para la frecuencia 6000 Hz. Todas las diferencias fueron positivas. 33 Discusión. Para comenzar, es importante mencionar que no se encontraron referencias sobre estudios de esta naturaleza en la realidad nacional, por lo tanto esta investigación es importante en cuanto a la comparación de las metodologías ascendente y descendente para la búsqueda de umbral auditivo en nuestro país. Los datos fueron obtenidos en dos grupos de sujetos: individuos con audición normal e individuos con Hipoacusia Sensorioneural. Al analizar en el grupo de los normoyentes los valores de los umbrales audiométricos en las frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. obtenidos a través de las metodologías ascendente y descendente se puede observar que si bien hay una diferencia entre ellos, ésta no es estadísticamente significativa, como se mostró en la tabla I y gráfico 1. Esto concuerda con los estudios realizados por Harbert y Young en 1968, Woods y cols. en 1973, y Cooper y Lightfoot en el año 2000. También, al analizar los datos obtenidos en el grupo de sujetos auditivamente normales se encontró que aquellos umbrales obtenidos en las frecuencias 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz, a través de la metodología ascendente resultaron más bajos en comparación con la metodología descendente (ver gráfico 1), lo que concuerda con los estudios realizados por Woods y cols. en 1973, y por Cooper y Lightfoot en el año 2000. Por el contrario, al comparar ambas metodologías en las frecuencias 250 y 500 Hz. los umbrales más bajos se obtuvieron con la metodología descendente. Esto coincide con los resultados encontrados por Myers y Harrys, 1949; Rosenblith y Miller, 1949; Harris, 1958; Carhart y Jerger, 1959; Hood y cols., 1964; Harbert y Young, 1968; Conn y cols., 1972; Cherry y Ventry, 1976 (citados por Cooper y Lightfoot, 2000). Continuando con el análisis del grupo de sujetos auditivamente normales se observó que las diferencias de los umbrales auditivos obtenidos por ambas metodologías fue, en promedio, de 0.9 dB (tabla V). Considerando frecuencias específicas, se evidenció que las mayores diferencias fueron encontradas en la frecuencia 6000 Hz. (gráfico 5), en donde ésta tuvo un valor de 2.6 dB, mientras que la menor diferencia fue registrada en la frecuencia 500 Hz. con 0.3 dB. 34 Ahora, en el grupo de los sujetos con Hipoacusia Sensorioneural también existe una diferencia de umbrales auditivos obtenidos al comparar las metodologías ascendentes y descendentes. Al igual que en el grupo anterior esta diferencia no es estadísticamente significativa tal como se muestra en la tabla II y gráfico 2. Estos resultados concuerdan con lo observado por Harbert y Young en 1968 y Woods y cols. en 1973, y por Cooper y Lightfoot en el año 2000. Con respecto a la metodología de búsqueda de umbral, en este grupo y a la luz de los resultados se observó que para todas las frecuencias evaluadas (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.), el umbral más bajo fue encontrado al utilizar la metodología ascendente. Estos mismos resultados fueron obtenidos por Myers y Harrys, 1949; Rosenblith y Miller, 1949; Harris, 1958; Carhart y Jerger, 1959; Hood y cols., 1964; Harbert y Young, 1968; Conn y cols., 1972; Cherry y Ventry, 1976 (citados por Cooper y Lightfoot, 2000). En cuanto a la diferencia cuantitativa de los umbrales obtenidos con ambas metodologías en el grupo de hipoacúsicos sensorioneurales, ésta fue en promedio de 2.3 dB (tabla VI), siendo mayor esta diferencia en la frecuencia 6000 Hz. con 3.6 dB y menor en 8000 Hz. con 1.2 dB (gráfico 6). El estudio realizado por Hood y cols. en 1964 (citado por Woods y cols., 1973) mostró diferencias de 2.0 a 3.0 dB en sujetos hipoacúsicos; a su vez Cooper y Lightfoot en el año 2000 encontraron como resultado diferencias entre ambas metodologías de 3.0 dB para este mismo grupo. Considerando la metodología con la cual se obtiene un umbral auditivo menor, se observa que esto ocurre con la metodología ascendente en todas las frecuencias estudiadas para el grupo de sujetos con Hipoacusia Sensorioneural y en la mayor parte de las frecuencias para el grupo de normoyentes. Llama la atención que en el caso de las frecuencias más graves (250 y 500 Hz) de este último grupo el resultado sea opuesto, al ser encontrados umbrales menores con la metodología descendente, lo cual concuerda con otros estudios en los cuales se encontraron umbrales auditivos menores al utilizar el método descendente para la búsqueda de umbral, sin embargo estos resultados fueron para todas las frecuencias estudiadas (citados por Cooper y Lightfoot en el año 2000). Considerando las diferencias cuantitativas de los umbrales audiométricos de ambos grupos, se observó que esta diferencia es mayor en el grupo de sujetos hipoacúsicos. Además en ambos grupos se obtuvo que la diferencia mayor se encontró en la frecuencia 6000 Hz., y 35 coincidió la misma diferencia para la frecuencia 3000 Hz., la cual tuvo un valor de 0.9 dB para ambos grupos. Estudios realizados sobre este mismo tema, citados por Cooper y Lightfoot, 2000 (Myers y Harrys, 1949; Rosenblith y Miller, 1949; Harris, 1958; Carhart y Jerger, 1959; Hood y cols., 1964; Harbert y Young, 1968; Conn y cols., 1972; Cherry y Ventry, 1976) describen diferencias obtenidas entre umbrales con metodologías ascendente y descendente, menores o iguales a 4.0 dB para individuos normoyentes y también para hipoacúsicos. En relación con el análisis del promedio tonal puro obtenido con cada metodología, se observó el mismo comportamiento en ambos grupos, lo cual era esperado considerando que para todas las frecuencias incluidas en el estudio la diferencia no fue estadísticamente significativa. El que los umbrales obtenidos con la metodología ascendente fueran más bajos con respecto a los de la metodología descendente puede ser atribuido a diversos aspectos, en primer lugar al hecho de haber realizado dos procedimientos semejantes entre sí (con el mismo tipo de estímulo, con igual duración de ellos, requiere el mismo tipo de respuesta por parte del sujeto), lo que pudo haber provocado un aprendizaje de la prueba y la familiarización con el estímulo, facilitando al sujeto la percepción de éste, es decir, el individuo tiende a anticipar la presencia del sonido que él sabe que va a presentarse. Otro de los aspectos que pudo haber influido en estos resultados es la atención, esto se infiere de los comentarios de muchos de los sujetos, los cuales una vez terminada la prueba, manifestaron que la metodología ascendente demandaba mucha más atención en comparación con la prueba anteriormente aplicada. No obstante que los resultados concuerdan con la hipótesis planteada, existen ciertas limitantes que surgen en el transcurso del estudio, las cuales deberían tomarse en consideración para la realización de futuras investigaciones. Una de estas limitantes es el promedio de edad de los sujetos que conforman los grupos de normoyentes e hipoacúsicos, ya que éste difiere en 15 años, siendo el primer grupo mucho menor en el promedio de edad que el segundo grupo. Otra limitante de este estudio es que la aplicación de ambas metodologías fue en el mismo orden para todos los participantes de la investigación (primero metodología descendente y posteriormente la metodología ascendente). Hubiese sido interesante observar el comportamiento de ambos grupos al aplicar en distinto orden estas metodologías, asignando en forma aleatoria el orden para cada uno de los sujetos evaluados. De este modo se podría 36 determinar si los resultados siguen siendo los mismos, es decir, que las diferencias entre los umbrales obtenidos con los dos procedimientos sean no significativas y que los umbrales auditivos sean menores con la metodología ascendente al compararlos con la metodología descendente. Si se obtuviesen los mismos resultados que en el presente estudio, se descartaría un factor de aprendizaje de la prueba. Una gran dificultad en el desarrollo de la investigación fue el acceso a la muestra, debido a que no todos los sujetos que se presentaron para el estudio cumplían con los criterios de inclusión, por lo que fue difícil conformar la muestra de hipoacúsicos. A esto se debe que la variedad de sujetos sea tan limitada en cuanto al grado de severidad de la hipoacusia, que en el grupo conformado va de leve a moderada, por lo tanto sería importante realizar nuevas investigaciones que cuenten con un número mayor de individuos y con distintos grados de severidad, para ver si el comportamiento de aquellos sujetos con hipoacusias severas a profundas es el mismo o varía en algún aspecto. Por otro lado, el hecho que en el estudio se requiriera la presencia del sujeto dos veces, con una semana de diferencia fue un motivo de deserción de varios de los participantes especialmente en los de mayor edad. Esto fue debido principalmente a que era difícil para ellos contar con disponibilidad de horario para las dos evaluaciones (especialmente por motivos laborales). Como se mencionó en el marco teórico, algunas investigaciones, además de comparar estas dos metodologías de búsqueda de umbral en un grupo de sujetos normales e hipoacúsicos sensorioneurales, incluyen un grupo de individuos con hipoacusia funcional (también llamada pseudohipoacusia). Los resultados obtenidos en estos estudios indican diferencias significativas al comparar los umbrales obtenidos por metodología descendente y ascendente para este tipo de sujetos. Es así como Cooper y Ligthfoot citan a Harris, 1958; Kerr y cols., 1975 y Cherry y Ventry, 1976, que encontraron en este grupo umbrales 20 dB mejores con la metodología ascendente. A su vez, Cooper y Ligthfoot, en su estudio el año 2000, obtuvieron diferencias de 20.6 dB en sujetos que exageraban su pérdida auditiva. Por otro lado, Harris (1958) encontró diferencias mayores a 20 dB en este grupo y Conn (1972) señaló también diferencias de 20 dB para estos sujetos. Al corroborar que las diferencias no son significativas entre los umbrales obtenidos por los dos métodos tanto para sujetos normales como hipoacúsicos en la realidad nacional, y 37 considerando los resultados con respecto a sujetos pseudohipoacúsicos señalados en el párrafo anterior, seria útil realizar un estudio que comparara umbrales obtenidos a través de las metodologías ascendente y descendente en sujetos con afán ganancial, para probar si en nuestro país se repiten esos resultados. En caso de que se produjeran diferencias significativas entre los umbrales auditivos obtenidos por ambas metodologías, se podría descartar que se deban a la forma de búsqueda de umbral. Los resultados obtenidos con la realización de este estudio aportan una nueva herramienta para los profesionales que trabajan en el área audiológica, al dar la posibilidad de usar indistintamente la metodología descendente o ascendente para la búsqueda de umbral auditivo, lo que entregaría umbrales igualmente válidos, y por lo tanto no influiría en el establecimiento de un diagnóstico audiológico (considerando también la información entregada por otros tipos de evaluación). Sería interesante continuar este estudio con grupos de distintas características a los ya evaluados, como son niños, adolescentes, ancianos, mujeres y aquellos sujetos con afán ganancial. Además resultaría interesante realizar esta comparación de umbrales, pero esta vez en aquellos obtenidos a través de la evaluación de vía ósea. 38 Conclusiones. Una vez analizados los datos obtenidos al estudiar al grupo de sujetos auditivamente normales, es posible concluir que no se observaron diferencias estadísticamente significativas al realizar la búsqueda de umbral audiométrico a través de las metodologías ascendente y descendente para ninguna de las frecuencias evaluadas (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.), Promedio Tonal Puro y promedio de todas las frecuencias. Por otro lado, considerando los resultados obtenidos en el grupo de sujetos con Hipoacusia Sensorioneural no fluctuante, también se concluye que las diferencias entre los umbrales auditivos obtenidos con el método descendente y ascendente de búsqueda de umbral no son estadísticamente significativas para ninguna de las frecuencias evaluadas (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.), Promedio Tonal Puro y promedio de todas las frecuencias. Además se concluye, en el grupo de individuos auditivamente normales, que en las frecuencias 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. se obtienen umbrales auditivos menores al utilizar la metodología ascendente de búsqueda de umbral. Por el contrario, en las frecuencias 250 y 500 Hz. resultan umbrales menores con el método descendente para la búsqueda de umbral auditivo. Al analizar con cuál de las metodologías se obtiene un umbral auditivo de menor valor en los sujetos con Hipoacusia Sensorioneural, se concluye que para todas las frecuencias valoradas en este estudio, el umbral más bajo resulta al aplicar la metodología ascendente de búsqueda de umbral. En cuanto a las diferencias absolutas entre los umbrales audiométricos obtenidos con una y otra metodología, al compararlas en ambos grupos, se observa que esta diferencia es menor en el grupo de sujetos normoyentes que en el grupo de individuos con Hipoacusia Sensorioneurales Todos estos resultados, tanto del grupo de sujetos normoyentes como del grupo de sujetos con Hipoacusia Sensorioneural, concuerdan con la hipótesis planteada para el desarrollo de esta investigación. 39 En general, los resultados obtenidos al realizar esta investigación permiten concluir que, al no existir diferencias estadísticamente significativas entre los umbrales audiométricos obtenidos a través de los métodos ascendente y descendente en sujetos normales y en individuos con Hipoacusia Sensorioneural, puede ser factible utilizar cualquiera de los dos métodos en la clínica para realizar la búsqueda de umbral auditivo, y que las diferencias encontradas al obtener dicho umbral no podrían explicarse por diferencias del método utilizado. 40 Referencias bibliográficas. (1) De Sebastián, G. (1999) Audiología Práctica. Buenos Aires, Médica Panamericana. (2) Willis, W. (1999) “Organización sensorial del sistema nervioso”. En Berne, R. & Levy, M. (Eds.) Fisiología. Madrid, Harcourt Brace de España SA, pp. 77-89. (3) Punch, J.; Joseph, A. & Rakerd, B. (2004) “Most comfortable and uncomfortable loudness levels: six decades of research”, en American Journal of Audiology, 13, pp. 144-157. (4) Woods, R.; Ventry, I. & Wingate, L. (1973) “Effect of ascending and descending measurement methods on comfortable loudness levels for pure tones”, en The Journal of the Acoustical Society of America, 54 (1), pp. 205-206. (5) Yantis, T. (1994) “Puretone air-conduction threshold testing”. En Katz, J. (Ed.) Handbook of clinical audiology. Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins, pp. 97-107. (6) American Speech-Language-Hearing Association. (1978). Guidelines for manual puretone threshold audiometry. ASHA, 20, pp. 297-301. (7) AEDA. Normalización de las pruebas Audiológicas (I): La audiometría tonal liminar [en línea]. Auditio: Revista electrónica de audiología. 15 Febrero 2002, vol. 1(2), pp. 16-19. http://www.auditio.com/revista/pdf/vol1/2/010201.pdf (8) British Society of Audiology (2004). Pure tone air and bone conduction threshold audiometry with and without masking and determination of uncomfortable loudness levels. En http://www.thebsa.org.uk/docs/bsapta.doc (9) Instituto de Salud Pública de Chile. Guía técnica para la evaluación de trabajadores expuestos a ruido y/o con sordera profesional. En http://www.ispch.cl (10) Lichtig, I. & Mamede, R. (1997). Audição abordagens atuais. Sao Paulo, Pro-Fono. 41 (11) Chaves, I. (1999). Acústica e psicoacústica aplicadas à fonoaudiología. Sao Paulo, Louise. (12) Humes, L. (1994). “Psychoacoustic considerations in clinical audiology”. En Katz, J. (Ed.) Handbook of Clinical Audiology. Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins, pp. 5671. (13) Capítulo X: “Embriología, anatomía y fisiología del órgano de la audición” . Apuntes de otorrinolaringología (2005). En http://www.otorrinoudechile.cl/apuntes/a_cap10.htm (14) Suárez, H. & Velluti, R. (2001). La cóclea, fisiología y patología. Montevideo, TRILCE. (15) Ling, D.; Moheno de Manrique, C. (2002). El maravilloso sonido de la palabra. Programa auditivo-verbal para niños con pérdida auditiva. México. Trillas. (16) Capitulo XI: “Medición de las funciones de oído”. Apuntes de otorrinolaringología (2005). En http://www.otorrinoudechile.cl/apuntes/a_cap11.htm (17) ASHA. Type, Degree, and Configuration of Hearing Loss. En http://www.asha.org/public/hearing/disorders/types.htm (18) Portmann, M & Portmann, C. (1979). Audiometría clínica. Barcelona, Troray-Masson. (19) Martini, A.; Milani, M.; Rosignoli, M.; Mazzoli, L. & Prosser, S. (1997). “Audiometric patterns of genetic non-syndromal sensorineural hearing loss”, en Audiology, 36, pp. 228-236. (20) “Audiometría”. Temas de otorrinolaringología. Exámenes y procedimientos. En http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ApuntesOtorrino/Audiometria.html (21) Zhao, F. ; Stephens, D. & Meyer-Bisch, C. (2002) “The audioscan: a high frequency resolution audiometric technique Otolaringology, 27, pp. 4-10. and its clinical applications”, en Clinical 42 (22) Bustos, L. “Evaluación auditiva”. Temas de otorrinolaringología. En http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/Otorrino/Otorrino_A011.html (23) Lehnhardt. E. (1992). Práctica de la audiometría. Madrid, Médica Panamericana. (24) Wilber, L. (2001). Perspectivas atuais em avaliação auditiva. Sao Paulo, Brasileira. (25) Levitt, H. (1971) “Transformed Up–Down methods in Psychoacoustics”, en The Journal of the Acoustical Society of America, 49 (2), pp. 467-477. (26) Cooper, J. & Lightfoot, G. (2000) “A modified pure tone audiometry technique for medico-legal assessment”, en British Journal of Audiology, 34, pp. 37-45. (27) Harbert, F. & Young, I. (1968) “Effects of varying attenuation rate and starting intensity on Békésy threshold”, en The Journal of the Acoustical Society of America, 53 (4), pp. 752-756. 43 Anexos. Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO Yo____________________________________________________________________ he aceptado voluntariamente participar en el Seminario de Investigación para obtener el título de Fonoaudiólogo, que será llevado a cabo por alumnas de cuarto año de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, con tutoría de la Fonoaudióloga Ximena Hormazábal Se me ha explicado que deberé asistir a dos sesiones de evaluación para realizar los exámenes correspondientes. Tengo conocimiento de que la información que entregaré será confidencial, resguardando mi identidad. Además estoy conciente de que el estudio audiológico no involucra técnicas ni maniobras que pudiesen causar daño y que no tendrá costo alguno, ni para mi, mi ISAPRE, o mi compañía de seguros de salud. El presente documento será guardado por las investigadoras. He leído esta información y mis preguntas acerca de esta investigación han sido respondidas en forma satisfactoria. Al firmar este documento doy mi autorización a las autoras para que utilicen los datos emanados de mis exámenes para este fin, indico que tengo conocimiento del proyecto y que deseo participar en él. _____________________ __________________ Firma del participante Fecha 44 Anexo 2: Ficha de antecedentes audiológicos I. Identificación Personal: Nombre: ________________________________________________ Edad:______________ Fecha de Nac.: ___________________ Teléfono: __________________________________ Dirección: ____________________________________ E-mail: _______________________ Profesión: _______________Actividad:_______________ Fecha de Evaluación:__________ II. Antecedentes de Salud general: - ¿Ha padecido alguna de las siguientes enfermedades? Diabetes Sí ( ) No ( ) Tipo_____________ Desde cuándo_____________________ Meningitis Sí ( ) No ( ) Cuándo__________________ Traumatismos encéfalo craneanos Sí ( ) No ( ) Cuándo__________________ Papera Sí ( ) No ( ) Cuándo__________________ Sarampión Sí ( ) No ( ) Cuándo__________________ Enf. Neurológicas (epilepsia, ELA, Parkinson, demencia, etc) Sí ( ) No ( ) Desde cuándo__________________ Resfríos frecuentes con síntomas auditivos (más de 4 por año) Sí ( ) No ( ) Hipertensión Sí ( ) No ( ) Desde cuándo___________________ Enf. Pulmonares Sí ( ) No ( ) Cuándo________________________ Infecciones Renales (infección urinaria, cistitis, nefritis, etc ) Sí ( ) No ( ) Cuándo_____________________________________________________________________ III. Antecedentes de Salud auditiva: - ¿Presenta o ha presentado dentro de los últimos 12 meses los síntomas? Otalgia Sí ( ) No ( ) Prurito Sí ( ) No ( ) Otorrea Sí ( ) No ( ) Tinitus Si ( ) No ( ) Sensación de Hipoacusia Sí ( ) No ( ) Otitis Sí ( ) No ( ) Vértigo Sí ( ) No ( ) Exposición a ruido Sí ( ) No ( ) Durante cuánto tiempo___________________ Ototóxicos (aspirina, paracetamol, gentamicina, aminoglucósidos, etc) Sí ( ) No ( ) Cirugía de oído Sí ( ) No ( ) Tipo de cirugía__________________________ - ¿Tiene o ha padecido alguna enfermedad en el oído? Sí ( ) No ( ) Cuál___________________ Cuándo____________________ 45 - ¿Utiliza audífonos? Sí ( ) No ( ) Desde cuándo______________________________________ Observaciones:________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 46 Anexo 3: