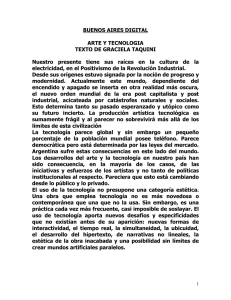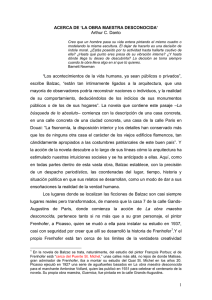Publicada, por primera vez, en 1831, Le Chef
Anuncio
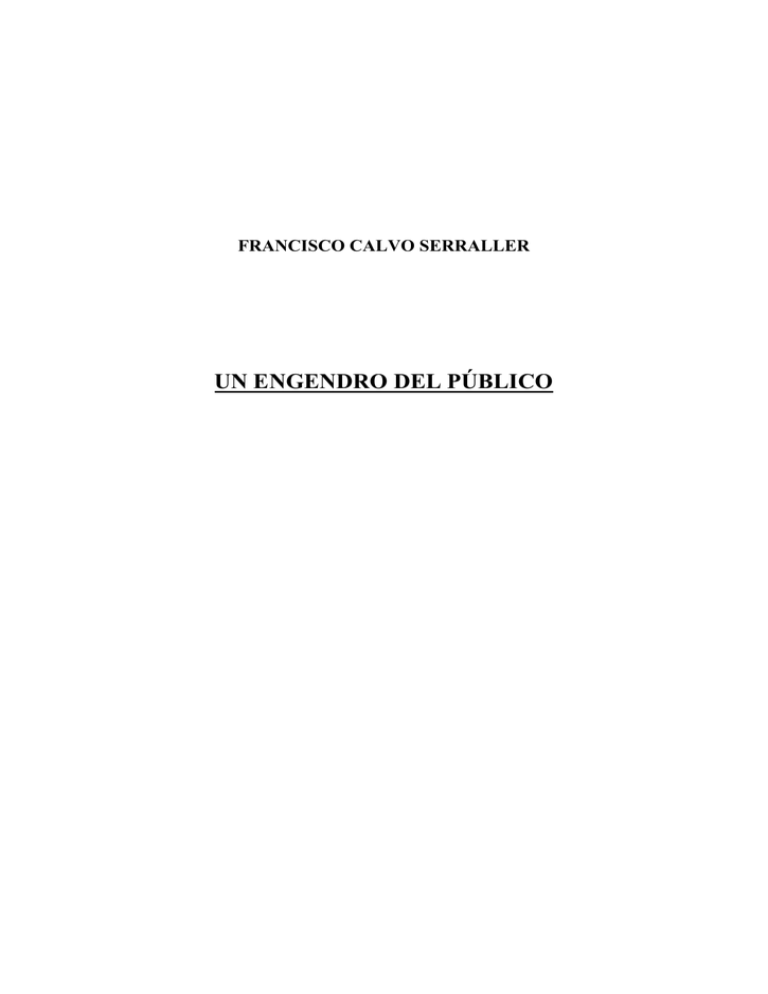
FRANCISCO CALVO SERRALLER UN ENGENDRO DEL PÚBLICO Publicada, por primera vez, en 1831, Le Chef-d’oeuvre inconnu, novela corta de Balzac, ha conseguido una fama legendaria dentro del género romancesco contemporáneo conocido como “novela de artista” y, en general, en el imaginario social de nuestra época dedicado a la “imagen del artista”. Si resulta asombrosa esta formidable proyección posterior de la enigmática novelita de Balzac lo es, en primer lugar, porque en absoluto fue la primera de su especie, ni, en puridad, lo que en ella se revela, como trama argumental y pensamiento, tampoco constituyó una novedad. Ahora bien, así y con todo, es obvio que su impacto y permanencia no fueron casuales, ni, aún menos, gratuitos. En este sentido, hay que reconocer que Balzac supo cristalizar, de forma comparativamente insuperable, las dramáticas cuitas que asediaron la identidad del artista contemporáneo y, por tanto, su imagen pública, no sólo por haber sabido concentrar el problema de la creación artística en nuestra época, sino por haberlo dotado de una fuerza alegórica incomparable. Por lo demás, es evidente que, ya desde el mismo título elegido para la novela, La obra maestra desconocida, Balzac acertó a sintetizar casi todos los problemas que han atosigado al artista contemporáneo, porque, por una parte, el concepto de “obra maestra”, un absoluto, entra en crisis precisamente en los albores de nuestra época, mientras que, por otra, la idea del “fracaso” de la obra y de su creador cobran un tinte particularmente trágico en un momento histórico en que lo “público” se convirtió en el elemento esencial de interlocución entre el arte y, como diría Prudhon, su “destino social”, cuestión ésta ya insoslayable, incluso cuando el artista decidía dar voluntariamente la espalda a la sociedad, como les ocurrió a los defensores decimonónicos de la teoría del “arte por el arte”, entre los que hay que emplazar al pintor Frenhofer, el malhadado protagonista de la novela de Balzac. En cualquier caso, todo lo breve y enigmática que se quiera, la densidad de Le Chef-d’oeuvre inconnu, de Balzac, nos obliga a desenredar la tupida malla de elementos históricos y culturales que la entretejen, entre los que están muchas cuestiones generales de trasfondo, como, por ejemplo, la aparición del “público”, que no es sino el consumo anónimo de la obra o el mercado, la situación del arte “moderno y la mitificación de la figura del artista creador. Aunque la creación del público se va fraguando históricamente desde, por lo menos, el siglo XVI, es evidente que la plenitud de su poder como agente decisivo del arte no se produjo hasta el siglo XVIII en Francia, al socaire de las primeras exposiciones públicas periódicas, organizadas por la estatalizada Academia de Bellas Artes en el Salón Carré del Louvre. Junto con los salones, donde el arte era exhibido ante una 1 masa de visitantes de procedencia social y formación muy diversos, pero, sobre todo, cuya mayoría era indocta en cuestiones artísticas, surgieron los primeros críticos de arte, que ya no eran necesariamente artistas, sino “intelectuales” aficionados, que se atrevían a opinar, no tanto en su condición de expertos en la materia, sino en la escritura; esto es: en la comunicación o, si se quiere, el didactismo. En este sentido, los nuevos críticos eran propiamente los heraldos del público y, como tales, los trasmisores de la opinión de éste al artista, algo fundamental para él porque, a partir de ahora, se veía impelido a crear, como quien dice, “a ciegas”, con un interlocutor anónimo, pero decisivo para su futura suerte. El cambio rotundo que esta nueva situación supuso para el artista se comprende cuando se compara con la históricamente precedente, cuando su clientela, cortesana y religiosa, estaba por completo personalizada, lo que significaba que un artista concreto era elegido por un cliente concreto para hacer una obra totalmente especificada, sobre cuyas características había de discutir y pactar más allá o además de su precio. Por otra parte, la rotación periódica de los salones obligaba a constantes cambios al artista, si quería seguir teniendo “actualidad” y no ser acusado de “repetirse”. Durante el primer periodo de esta mecánica de exhibiciones públicas periódicas, por lo menos hasta llegar a la Revolución de 1789, los artistas más jóvenes y/o novedosos apostaron por el potencial liberador del Salón, en la medida en que era un factor polémico de apoyo alternativo a los rígidos y encorsetados juicios del comité académico de selección; pero fue posteriormente, durante el primer tercio del siglo XIX, cuando se percataron de la naturaleza poco dinámica del gusto público y, sobre todo, de la nula importancia que la burguesía ahora dominante daba a la práctica artística, descalificada por su falta de “utilidad” social inmediata. Es lógico que los objetivos de los artistas más renovadores de este periodo fueran, por una parte, demostrar que la inutilidad de las artes era, sin embargo, útil a su manera para la sociedad, y, por otra, emprender una lucha vanguardista contra los prejuicios del convencional público, porque, a partir de ahora, un artista sin proyección pública simplemente no existía. De esta manera, lo más trascendental para el artista era hacerse un “nombre”, aunque fuera mediante el expediente paradójico de escandalizar al público. Por último, conviene no olvidar al respecto que no fue la clase burguesa la que apoyó el nuevo concepto de artista moderno, con una identidad basada más en el conocimiento teórico que en la práctica manual regular, sino los círculos aristocráticos de las cortes del humanismo renacentista. Me parece imprescindible haber hecho este elemental recordatorio histórico de la situación del artista moderno, porque si no es imposible entender no sólo la nueva dinámica que afecta al artista en nuestra época, 2 sino cómo éste se convierte en el ser legendario que todavía sigue siendo para nosotros, lo que significa, entre otras cosas, que, por primera vez, se transforme en un protagonista de novela o, si se quiere, en un héroe romancesco. Significativamente, desde un punto de vista histórico, no hay artistas que protagonicen novelas, ni otros géneros de creación literaria o musical, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, que es precisamente cuando se origina nuestro mundo contemporáneo. En efecto, es durante este periodo cuando se publican, sobre todo, en Alemania, el Reino Unido y Francia, novelas, comedias dramáticas e incluso óperas en las que se narra la peripecia vital de los artistas, que pasan así a ser los nuevos ejemplos de la emergente sociedad secularizada. Podemos ilustrar con algunos datos históricos sin pretensión de exhaustividad esta corriente, incluso sin salirnos del marco cronológico antes acotado: el de la segunda mitad del siglo XVIII. En este sentido, dejando de lado el precoz interés por los temas artísticos de Denis Diderot, que no sólo se sustanció en la publicación de sus críticas de arte, sino en un variado elenco de novelas y ensayos sobre el arte y los artistas, como el Sobrino de Rameau, cuya redacción se data a comienzos de la década de 1760, o La paradoja del comediante y Jacques el fatalista, ambos de 1773, hay que señalar el valor pionero de las Biographical Memories of Extraordinary Painters, de William Beckford, que se publicó en 1780. De todas formas, fue en el mundo germánico donde se prodigio más el género llamado de la Künstlerroman, que sirvió de horma para lo que después se extendió por toda Europa, aunque con especial hincapié en Francia, como “novela de artista”. No hubo, en efecto, entre los prerrománticos y románticos alemanes, quienes no se sintiesen tentados por tratar este asunto, empezando por el propio Goethe, pero también por Kart Philipp Moritz, Wilhem Heinse, Tieck, Novalis, Brentano, E.T.A. Hofmann, Eichendorf, Wackenroder, Waiblinger, Mörike, Mundt, Laube, Gutzkow, Schücking, etc. El periodo inicial álgido de esta corriente, que se inició hacia 1780, culminó en 1830, cuando también se había introducido muy ampliamente en la literatura francesa, probablemente gracias a las traducciones del alemán al francés que realizó Loève-Veimars, sobre todo, de la obra de Hoffman. No obstante, en 1803, el francés Charles Nodier había ya publicado una novela titulada El pintor de Salzburgo, la cual nos deja un testimonio temprano del precoz romanticismo galo. En cualquier caso, la fecha clave para explosión del género fue la muy significativa de 1830, una fecha revolucionaria, pero que se saldaría con el establecimiento en Francia de un régimen típicamente burgués, el así llamado del “juste mileu”, con la corona postiza de Luis Felipe de Orleáns. 3 Que en ese mismo año tuviera lugar en París el escandaloso estreno teatral de Hernani, de Victor Hugo, apoteósico drama romántico, de hipnótica fuerza extrovertida, es otro dato muy a tener en cuenta, como también lo fue, un lustro después, el de Chatterton, de Alfred de Vigny, si bien éste fue la antípoda de aquél: una obra maestra del romanticismo introvertido, a la vez que patética confesión de la autodestrucción artística en un medio burgués. En este mismo año de 1830, por otra parte, Balzac publica una serie de artículos sobre el papel del artista en la sociedad moderna en la revista La Silhouette, donde defendió sin ambages la doctrina del “arte por el arte”, postulando el concepto del creador apartado del trajín social y empeñando sólo en la producción de la obra, en uno de cuyos párrafos más exaltados se puede leer lo siguiente: “Es el pensamiento, en cierto modo, algo que va contra la Naturaleza. En las primeras épocas del mundo fue el hombre todo exterior. Ahora bien: son las Artes el abuso del pensamiento (…) El artista, cuya misión consiste en captar las relaciones más remotas, produciendo efectos prodigiosos mediante la aproximación de las cosas vulgares, tiene, por fuerza, que dar muchas veces la impresión de que desvaría. Allí donde el público ve rojo, él ve azul. Goza de tal intimidad con las causas secretas, que se congratula por una desgracia y reniega de una belleza; elogia un defecto y defiende un crimen; muestra los síntomas todos de locura, porque los medios que emplea parecen siempre tan lejos del fin como cerca de él están”. Todavía más, en 1830, Balzac publicó tres novelas con artistas como protagonistas: Sarrassine, La Vendetta y La Maison du Chat-qui-Pelote, todas, por tanto, anteriores a Le Chef-d’Oeuvre Inconnu. Antes, en todo caso, de comentar nada acerca de estas tres novelas de artista primerizas de Balzac, creo necesario reseñar la publicación, en 1832, de la novela de Théophile Gautier, Albertus ou l’ame et le péché. Legende Théologique, en cuyo prólogo hay no pocas disquisiciones sustanciosas sobre el modo romántico de vivir la identidad artística y su inevitable confrontación social. Ahí nos habla Gautier de su condición de artista retirado en un minúsculo interior, ajeno al mundo y sus pasiones: “No ha visto del mundo sino lo que ve a través de la ventana, y no desea ver nada más. No tiene color político; no es ni rojo, ni blanco, ni siquiera tricolor; no es nada, no se entera de las revoluciones sino cuando las balas rompen los cristales. Prefiere estar sentado que de pie, acostado que sentado. –Se trata de un hábito inspirado en la muerte cuando viene e acostarnos para siempre. -Escribe versos como pretexto para no hacer nada, y no hace nada con el pretexto de hacer versos. No obstante, tan alejado como está de las cosas de la vida, sabe que el viento no sopla favorable para la poesía; es completamente consciente de lo inoportuno de semejante publicación; sin embargo, no teme arrojar entre dos motines, quizás entre dos pestes, un volumen puramente literario; ha creído que se trataba de una obra piadosa y meritoria para la prosa que corre, de una obra 4 de arte y de fantasía en la que no se apela a las bajas pasiones, en la que no se ha explotado ninguna torpeza en pos del éxito. Se ha imaginado (¿tiene razón o se equivoca?) que había aún por Francia algunas buenas gentes que, como él, se aburren mortalmente con esa política sarnosa de los grandes diarios, y cuyo corazón se elevaba por encima de esta polémica indecente y furibunda de la actualidad”. Más adelante Gautier arremete contra todos los que, de una u otra forma, proclaman la “utilidad social” del arte: “En general, desde que una cosa se convierte en útil, deja de ser bella. –Entra entonces en la vida positiva, de poética se transforma en prosaica, de libre, en esclava. –Todo el arte está ahí. –El arte es la libertad, el lujo, la efervescencia, el abandono del alma en la ociosidad. –La pintura, la escultura, la música no sirven absolutamente para nada. Las joyas cuidadosamente cinceladas, los aderezos singulares, son puras superfluidades. ¿Quién, sin embargo, quisiera privarse de ellos? – El honor no consiste en tener lo indispensable; no sufrir no significa gozar, y los objetos que menos necesitamos son los que más nos encantan. –Hay y habrá siempre almas artísticas, a los que los cuadros de Ingres o Delacroix, la acuarelas de Boulanger o de Decamps les parecerán más útiles que los ferrocarriles y los barcos de vapor”. El exaltado prólogo de Gautier a su obra Albertus, que trata de la historia de un pintor, nos muestra, en primer lugar, el trauma que le produce el mundo contemporáneo al artista, por ser éste un mundo regido pro criterios de utilidad, rentabilidad y difusión, frente al perdido mundo del Antiguo Régimen, que estaba caracterizado por el dispendio suntuario; en segundo lugar, que el arte ya no es una profesión ennoblecida por el saber humanista, sino una actividad de todo aquel que, mediante cualquier medio de expresión, se deja arrastrar por la imaginación y el espíritu; y, en tercer lugar, que esta actividad carece de un reconocimiento apropiado en un régimen burgués. En este sentido, el artista hace de la inutilidad su profesión de fe y se retira al interior de su taller para ensimismarse en su sueño creador, cuyo radical solipsismo concluye, casi necesariamente, en la autodestrucción, el suicidio. Walter Benjamín ha explicado con agudeza el sentido moderno de esta autodestrucción artística, cuando afirma que “las resistencias que lo moderno opone al natural impulso productivo del hombre, están en una mala relación para con sus fuerzas, si el hombre ve paralizado y huye hacia la muerte. Lo moderno tiene que estar en el signo del suicidio, sello de una voluntad heroica que no concede nada a una actitud que le es hostil, ese suicidio no es renuncia, sino pasión heroica, es la conquista de lo moderno en el reino de las pasiones”. Como respondiendo a esa pasión heroica definida por Benjamín, en 1835, se estrenó en París, el ya antes citado drama Chatterton, de Alfred de 5 Vigny, donde se relata el suicidio de este poeta adolescente británico de fines del siglo XVIII, obra que fue calificada por Gautier como ejemplo del “romanticismo introvertido”. El propio Gautier describió así el ambiente del estreno teatral: “El patio de butacas ante el cual declamaba Chatterton, estaba lleno de pálidos adolescentes de largos cabellos, creyendo firmemente que no había otra ocupación aceptable en este mundo que hacer versos o pintar, el arte, como se decía, y mirando a los burgueses con desprecio... Los burgueses eran poco más o menos todo el mundo, los banqueros, los comerciantes, los notarios, los hombres de negocios, los boticarios y otros cualesquiera que no formaran parte del Cenáculo y ganaran prosaicamente su vida. Jamás tal sed de gloria quemó los labios humanos, y, en cuanto al dinero, no se pensaba en él. Cuando no se ha pasado por esta época ardiente, loca, sobreexcitada, pero generosa, en qué olvido de la existencia material, la embriaguez, la infatuación por el arte, impulsó a frágiles y oscuras víctimas que prefirieron morir a renunciar a su sueño. Verdaderamente, en la noche del estreno de Chatterton, se oía estallar la detonación de las pistolas solitarias...” Tras esta melodramática descripción testimonial de Gautier del estreno de una obra que rememoraba la retirada del mundo y el suicidio del poeta adolescente, se comprende el ambiente que existía, entre los jóvenes artistas, en la década de 1830. Pero, si aún parece necesario, todavía cabe recordar que, en 1830, publica Stendhal, Le Rouge et le Noir, y, en 1836, Alfred de Musset Confession d’un enfant du siècle. ¿No encaja acaso en ese marco la historia del desdichado y autodestructor pintor Frenhofer, el héroe maldito de Le Chef-d’oeuvre inconnu? Es cierto que Balzac sitúa la acción en el siglo XVII, pero esta ubicación histórica está dictada por la necesidad de dar un valor alegórico, universalizar, el destino del artista. Significativamente, los otros relatos de artistas de Balzac que anteceden a la publicación de Le Chef-d’oeuvre inconnu, las antes citadas de Sarrassine, La Vendetta y La Maison du Chatqui-pelote, salvo el primero, que se ambienta en la segunda mitad del XVIII, reproduce historias de artistas rigurosamente contemporáneas. Todas están cargadas de un acento romántico y un fin trágico, más o menos prosaico. La, por así decirlo, más convencional, La Vendetta, se remonta a ardores meridionales atávicos, para narrar una sencilla historia de amor de una pintora, Ginebra di Piombo, que halla casualmente de una vez la figura de su amado y la culminación de su inspiración, pero todas estas ilusiones quedarán aplastadas por la prosaica necesidad de sobrevivir, que apaga simultáneamente las pasiones de eros y el arte. En esta misma dirección, en La Maison du Chat-qui-pelote, título curioso que es simplemente el del cartel anunciador de un comercio textil, el joven aritócrata Théodore de Sommervieux, a la sazón pintor de prometedora carrera académica, al 6 regresar a París tras haber gozado del Premio de Roma, sorprende, mientras pasea por la ciudad, a una joven asomada a un balcón justo encima de la tienda de marras y, de inmediato queda seducido erótica y artísticamente. De nuevo aquí, la realización material del sueño tendrá consecuencias catastróficas, porque, casado de Sommervieux con la burguesita, pronto comprenderá la incompatibilidad de su posición social, de sus respectivas aficiones e inclinaciones y, sobre todo, la imposibilidad de llevar una ordenada vida familiar para un artista. Estos sinsabores cotidianos que atosigan al arte cobran, sin embargo, un ímpetu más intimidatorio según la acción remonte el tiempo hacia atrás, y así, en Sarrassine, se nos narra la historia de un joven escultor de rasgos decididamente más genialoides, que cree hallar en Italia la encarnación de la belleza femenina absoluta en una célebre cantante de ópera, a la cual trata simultáneamente de usar como modelo y seducir, pero con el decepcionantemente trágico descubrimiento de que, en realidad, se trata de un castratto, un varón trasvestido. Un siglo antes, en la primera mitad del siglo del XVII, el genial Frenhofer, poseído por la pasión absoluta de crear una obra maestra definitiva, se retira del mundo para encerrarse con su modelo preferida, Catherine Lescault, con la intención de realizar su representación desnuda perfecta. La interrupción que sufre por la curiosidad de dos pintores contemporáneos, ambos figuras históricas reales, Porbus y el joven Poussin, que sacan de su ensimismamiento a Frenhofer, tendrá trágicas consecuencias para éste, porque, a través de la mirada de sus insidiosos colegas, descubrirá su febril estado de enajenación artística y destruirá su obra y a sí mismo. Aunque la asociación entre locura y genialidad es un tópico romántico, Balzac introduce suficientes elementos de intriga como para dotar con una nueva perspectiva a esta historia de trágica autodestrucción. Es cierto que perdura la trama erótica a través de las modelos, la citada Catherine Lescault y Gillete, que es la amante de Poussin que éste utiliza como señuelo para acceder a la intimidad artística oculta de Frenhofer, pero, a la postre, la presencia y la importancia de estas dos mujeres es secundaria para lo que constituye el nudo central del relato: la amenaza del ensimismamiento artístico, que es lo que ocurre cuando un creador se retira por completo del mundo y vive sólo de su fantasía interior. Si analizamos la trama en el contexto en el que Balzac escribió la novela, justo al comienzo de la década de 1830, que, como dijimos, no sólo es el inicio de la Monarquía de Julio y el establecimiento de un régimen burgués, sino precisamente el momento del comienzo del romanticismo introvertido, la exaltación correspondiente de la doctrina que lo encarna, la del “arte por el arte”, y la aparición de la bohemia trágica, podremos comprobar que las piezas encajan para explicar el desvarío del maldito Frenhofer, una víctima más del solipsismo destructor al que se ven abocados los artistas que dan la 7 espalda al mundo contemporáneo y a los que la realidad social les ha vuelto, a su vez, la espalda. Significativamente, como también se encarga de narrar Balzac en otra de sus novelas de artista, Pierre Grassou, el famoso Salón había tomado un rumbo incontrolable a partir aproximadamente de la década de 1820, la década en que iniciaron su pública carrera artística escandalosa Géricault y Delacroix, pero también el más veterano Ingres, que se hizo famoso en el Salón 1824, a los cuarenta y cuatro de edad, con su Voto del Luis XIII, quizá el cuadro más débil que pintó tras una sucesión de obras extraordinarias que cosecharon un total desprecio crítico y público. En el prólogo de Pierre Grassou, donde se nos cuenta la prosperidad de un pintor mediocre, Balzac describe muy gráficamente la situación del Salón en este momento histórico crítico: “Siempre que fuisteis a ver en serio las exposiciones de obras de escultura y pintura que se han celebrado desde la Revolución de 1830, ¿no experimentasteis un sentimiento de inquietud y tristeza ante aquellas largas galerías atestadas? Desde 1830 no existe ya el Salón. Por segunda vez el pueblo de los artistas que en él se ha mantenido ha tomado el Salón por asalto. Ofreciendo antaño la flor de las obras de arte, suponía el Salón lo más grandes honores para las creaciones que en él se exponían. Entre los doscientos cuadros elegidos, el público, a su vez, elegía; manos desconocidas otorgaban una corona a la obra maestra. Surgían discusiones apasionadas a propósito de un lienzo. Los insultos prodigados a Delacroix o en Ingres no contribuyeron menos a su fama que los elogios y el fanatismo de sus partidarios. Hoy, ni el público ni la crítica se apasionan ya por los productos que en esta bazar se exhiben. Obligados a elegir allí donde en otro tiempo se encargaba de eso el jurado, se les cansa en ese trabajo la atención y, al terminar la tarea, ya se clausuró la exposición. Hasta 1817 los cuadros admitidos no pasaban de las dos columnas primeras de la larga galería donde figuran las obras de los viejos maestros, y este año llenaron todo ese espacio, con gran asombro del público (...) Según ha ido aumentando el número de artistas, debía el jurado de admisión haberse mostrado más exigente. Pero todo se perdió desde que el Salón se prolongó en la Galería. El Salón debía haber quedado como un lugar determinado, restringido, de dimensiones inflexibles, en el que cada género hubiese expuesto sus obras maestras. Una experiencia de diez años ha demostrado la bondad de la institución antigua. En vez de un torneo, tenéis ahora un motín; en lugar de una exposición gloriosa, un bazar bullicioso, y en vez de una selección tenéis la totalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que sale perdiendo el gran artista”. La reproducción de este amplio fragmento prologal tiene, a mi juicio, importancia, no sólo porque enmarque adecuadamente el relato que le 8 sigue, el de la historia de la mediocre, pero feliz supervivencia material de un pintor sin talento, Pierre Grassou, con todo lo que, por otra parte, tiene esta figura de premonitorio para el futuro, sino porque, en cierta manera, nos advierte del cambio de mentalidad que experimenta en esos años Balzac, pasando de ser un radical defensor del “arte por el arte” a un “posibilista”, que no cree ya que la marginación y la autodestrucción sean por sí mismo signos de independencia y, mucho menos, de genialidad. Es cierto que Balzac seguirá considerando que el burgués, la gente, el público, en su gran mayoría, no comprende el arte, porque no está interesado en él, pero este lastre ya no será sino sólo la aleatoria carga que el creador ha de soportar y, sobre todo, “manejar”. Este último verbo casa bien con lo que Balzac denominará la “surface commerciale” del artista. En una novela, que todavía publica en la década de 1830, media docena de años después de Le Chef-d’oeuvre inconnu; o sea, en 1837, la titulada Grandeza y decadencia de César Birotteau, perfumista, hay un diálogo entre un arquitecto genialoide, llamado Grindot, recién regresado de Roma, con el bueno de Birotteau, su cliente, en el que aquél le dice a éste literalmente lo siguiente: “Tengo que pasarme la noche haciendo planos, y la verdad es que preferimos trabajar para los burgueses mejor que por amor al arte, es decir, para uno mismo”. Tres años después, en 1840, el tono de Balzac cobra un aire más sarcástico, sin perder cierta benevolencia teñida de nostalgia por la juventud pasada. Me refiero a lo que escribe sobre la bohemia en una obra que se titula así: Un príncipe de la bohemia. “La Bohemia, a la que habría que llamar la Doctrina del bulevar des italiens” – afirma allí Balzac-, “intégranla jóvenes, todos ellos de más de veinte años, pero que no han cumplido los treinta, y hombre geniales todos ellos en su estilo, poco conocidos todavía, pero que ya se darán a conocer y serán entonces muy distinguidos; ya se les distingue en Carnaval, cuando descargan el exceso de su ingenio, encogido el resto del año, en invenciones más o menos chistosas. ¡En qué tiempos vivimos! ¿Qué absurdo poder es ese que así deja perder fuerzas inmensas? (...) Esa palabra “Bohemia”, os lo dice ya todo. La Bohemia no tiene nada y vive de lo que tiene. La Ilusión es su culto; la Fe en sí mismo, su código, y la Caridad se reputa su presupuesto. Todos esos jóvenes son más grandes que sus desventuras, por debajo de la fortuna, pero por encima del sino. Siempre caballeros sobre un sí, ingeniosos como folletines, alegres como individuos que deben, ¡oh, deben tanto como beben!”. Este tono desenfadado se parece ya bastante al de Scènes de la Vie de Bohème o al de Les buveurs d’eau, de Henry Múrger, donde las trágicas cuitas de la primera bohemia, la de la autodestructiva generación artística del romanticismo introvertido, se convirtieron en animada y chispeante charanga, más apropiada para la zarzuela que para la ópera. 9 Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el terrible destino de Frenhofer? Significativamente, Balzac, constante reordenador de su ingente producción literaria, reubicó Le Chef-d’oeuvre inconnu, con motivo de la republicación de la novela en 1837, dentro de los por él llamados “Estudios filosóficos”, que incluyen no sólo otros relatos de artistas, como los de los músicos Massimilla Doni y Gambara, sino todos aquellos en los que los protagonistas se ven embebidos por la abismal búsqueda de un “absoluto”. Me refiero a La peau de chagin, Jesús-Christ en Flandre, Melmoth reconcilié, La recherche de l’absolu, L’enfant maudit, Adieu, Les Marana, Le réquisitionnaire, Un drame au bord de la mer, etc. Con ello, Balzac separaba, por un lado, sus primeras novelas de artista, las publicadas en 1830, y, por otro, las posteriores a Le Chef d’oeuvre inconnu, de corte menos románticamente idealista. Pero, entonces, ¿qué era eso de abismarse en la búsqueda del Absoluto, que quedó acotado como el estudio filosófico de una pasión, que hace vivir y enloquece principalmente la mente de ciertos artistas? La pasión, para Balzac, es el abismo adonde ha de asomarse el artista, pero para “medirlo”, sin dejarse caer en él, porque, de hacerlo, se perderá sin remedio, al margen de que las circunstancias en que vive sean favorables o no. A diferencia de otros exaltados heraldos del romanticismo introvertido, contemporáneos suyos, que imputaban el martirio del artista a la incomprensión social, al desaire del público, Balzac, como lo hará también Baudelaire, advierte que el artista “es el cuchillo y la herida”, es él mismo la principal causa de su propia perdición. No nos olvidemos que Frenhofer nos es presentado como un “triunfador” que voluntariamente da la espalda a la realidad y que, con este corte ensimismado, deja de saber lo que está haciendo, una obra o una incomprensible quimera. Al fin la obra maestra queda desconocida no por haber sido destruida por su autor, sino porque, simplemente, “no es” o, si se quiere, es un aborto. ¿Qué es, por tanto, el “abismo”? Una pasión absoluta, sin duda, y, obviamente, una pasión absolutamente destructiva; pero, también, cabe interpretar el abismo como el monstruo policefálico con el que se enfrenta el artista moderno: el público, la abstracción más peligrosa. Ya Platón había puesto en boca de Sócrates, en su diálogo Fedro, que el verdadero poeta era el poseído por la “zeia manía”, la “locura divina”, y que la poesía de los locos eclipsaba a la de los sensatos. No obstante, en la secularizada sociedad contemporánea, la locura había dejado de ser un don divino para convertirse en una enfermedad mental, y la obra de arte, por su parte, no podía ya evitar ser tratada como una mercancía, con lo que necesitaba, de alguna manera, pero implacablemente, revalidar su “utilidad”. En cierto sentido, lo que mata a Frenhofer es la insidiosa mirada que lanzan sus colegas sobre una pretendida obra maestra, que deja 10 de serlo en el momento de su revelación pública y se transforma en un empeño quimérico, inútil, insoportable. Evidentemente, la fortuna crítica de Le Chef d’oeuvre inconnu tiene muchas otras claves desde las que interpretar su poder de fascinación en el solipsista arte de nuestra época; sin embargo, no es, a mi juicio, insignificante la que apunta a profetizar la condición del artista contemporáneo como un “engendro del público”, su víctima y su verdugo. FIN 11