sesion 8
Anuncio
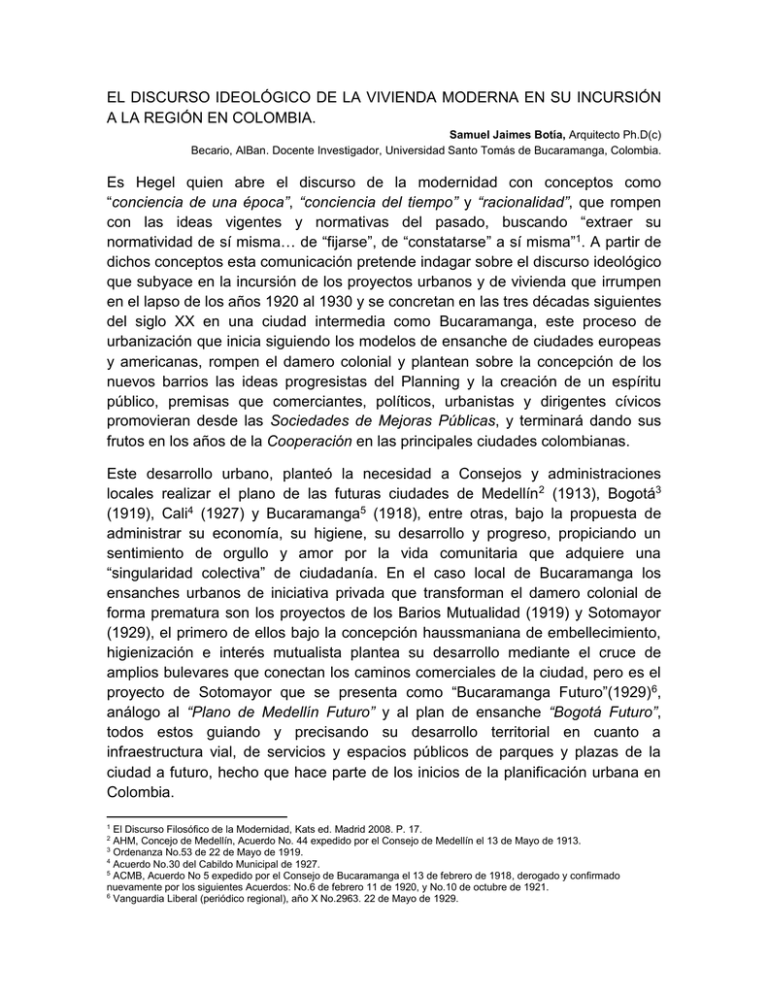
EL DISCURSO IDEOLÓGICO DE LA VIVIENDA MODERNA EN SU INCURSIÓN A LA REGIÓN EN COLOMBIA. Samuel Jaimes Botía, Arquitecto Ph.D(c) Becario, AlBan. Docente Investigador, Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Colombia. Es Hegel quien abre el discurso de la modernidad con conceptos como “conciencia de una época”, “conciencia del tiempo” y “racionalidad”, que rompen con las ideas vigentes y normativas del pasado, buscando “extraer su normatividad de sí misma… de “fijarse”, de “constatarse” a sí misma”1. A partir de dichos conceptos esta comunicación pretende indagar sobre el discurso ideológico que subyace en la incursión de los proyectos urbanos y de vivienda que irrumpen en el lapso de los años 1920 al 1930 y se concretan en las tres décadas siguientes del siglo XX en una ciudad intermedia como Bucaramanga, este proceso de urbanización que inicia siguiendo los modelos de ensanche de ciudades europeas y americanas, rompen el damero colonial y plantean sobre la concepción de los nuevos barrios las ideas progresistas del Planning y la creación de un espíritu público, premisas que comerciantes, políticos, urbanistas y dirigentes cívicos promovieran desde las Sociedades de Mejoras Públicas, y terminará dando sus frutos en los años de la Cooperación en las principales ciudades colombianas. Este desarrollo urbano, planteó la necesidad a Consejos y administraciones locales realizar el plano de las futuras ciudades de Medellín 2 (1913), Bogotá3 (1919), Cali4 (1927) y Bucaramanga5 (1918), entre otras, bajo la propuesta de administrar su economía, su higiene, su desarrollo y progreso, propiciando un sentimiento de orgullo y amor por la vida comunitaria que adquiere una “singularidad colectiva” de ciudadanía. En el caso local de Bucaramanga los ensanches urbanos de iniciativa privada que transforman el damero colonial de forma prematura son los proyectos de los Barios Mutualidad (1919) y Sotomayor (1929), el primero de ellos bajo la concepción haussmaniana de embellecimiento, higienización e interés mutualista plantea su desarrollo mediante el cruce de amplios bulevares que conectan los caminos comerciales de la ciudad, pero es el proyecto de Sotomayor que se presenta como “Bucaramanga Futuro”(1929) 6, análogo al “Plano de Medellín Futuro” y al plan de ensanche “Bogotá Futuro”, todos estos guiando y precisando su desarrollo territorial en cuanto a infraestructura vial, de servicios y espacios públicos de parques y plazas de la ciudad a futuro, hecho que hace parte de los inicios de la planificación urbana en Colombia. 1 El Discurso Filosófico de la Modernidad, Kats ed. Madrid 2008. P. 17. AHM, Concejo de Medellín, Acuerdo No. 44 expedido por el Consejo de Medellín el 13 de Mayo de 1913. Ordenanza No.53 de 22 de Mayo de 1919. 4 Acuerdo No.30 del Cabildo Municipal de 1927. 5 ACMB, Acuerdo No 5 expedido por el Consejo de Bucaramanga el 13 de febrero de 1918, derogado y confirmado nuevamente por los siguientes Acuerdos: No.6 de febrero 11 de 1920, y No.10 de octubre de 1921. 6 Vanguardia Liberal (periódico regional), año X No.2963. 22 de Mayo de 1929. 2 3 Las lógicas urbanas y características arquitectónicas de barrios como: Laureles (Medellín), El Prado (Barranquilla), Teusaquillo y Palermo (Bogotá), San Fernando (Cali) y Andrés Páez de Sotomayor en Bucaramanga que en los años treinta lentamente iniciaron la construcción de casaquintas rodeadas de amplios antejardines y calles arborizadas, hacen parte del panorama nacional del vínculo empresarial de compañías anónimas urbanizadoras, que no solo se corresponde con los principios de racionalidad, eficiencia y la administración científica del Ingeniero Municipal, sino con los nuevos parámetros dados por la “ciencia del urbanismo” que retoman el pensamiento progresista norteamericano del City Planning. Para el Departamento de Santander y su capital Bucaramanga, el período de 1920 se registra económicamente como el punto de inflexión más alto de la producción y el último año la crisis más aguda acentuada por la depresión de los años 30, que se prorroga a las dos décadas siguientes acarreando la liquidación del proyecto urbano de Sotomayor. Esta dilatación en el tiempo superpone el término “modernización”, que en la década de 1950 revela no sólo el vaivén de los acontecimientos bélicos y el manejo político, económico y social de la guerra fría, sino también, la búsqueda por ordenar y fomentar la Cooperación de los estados de América, de manera que la ideología democrática prevaleciera. Las Conferencias Internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de la década 1940 muestran la adopción de medidas de protección económica, de asistencia social y enseñanza cívica democrática, como forma de mantener separado el conflicto armado y la contención de los ideales socialistas y comunistas. La Conferencia Panamericana de Vivienda Popular (Bs As 1939), fija su atención en el problema de la habitación popular y las condiciones de la clase obrera, colocando de relieve el fomento a la vivienda como medio indispensable para conservar el orden social latinoamericano; finalmente, tanto “La Carta de la OEA” (Bogotá 1948) como la “Alianza para el Progreso” (Montevideo 1961) ponen su acento estratégico geopolítico al socialismo cubano, con la declaración de derechos y garantías sociales, insistiendo en la revisión de políticas, planes urbano-regionales de vivienda y en el estímulo a proyectos de autoayuda. Esta especie de Plan Marshall para los países de Iberoamérica los comprometía a llevar a cabo una nueva fase del Programa de Cooperación Interamericana, con un marcado interés técnico que como dominio metódico calculado sobre la naturaleza y los hombres se construye su proyecto-histórico; “en él (dice Marcuse) se proyecta lo que una sociedad y los intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas”7 7 HABERMAS. J. Ciencia y Técnica como Ideología, Tecnos. Madrid, 1986. P. 55.
