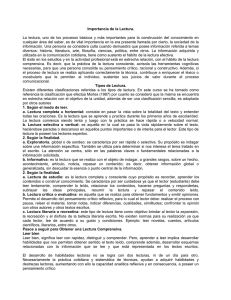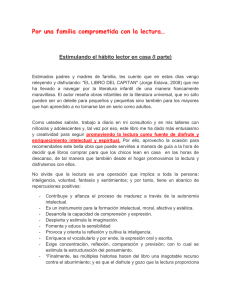falacia_intencional.doc
Anuncio
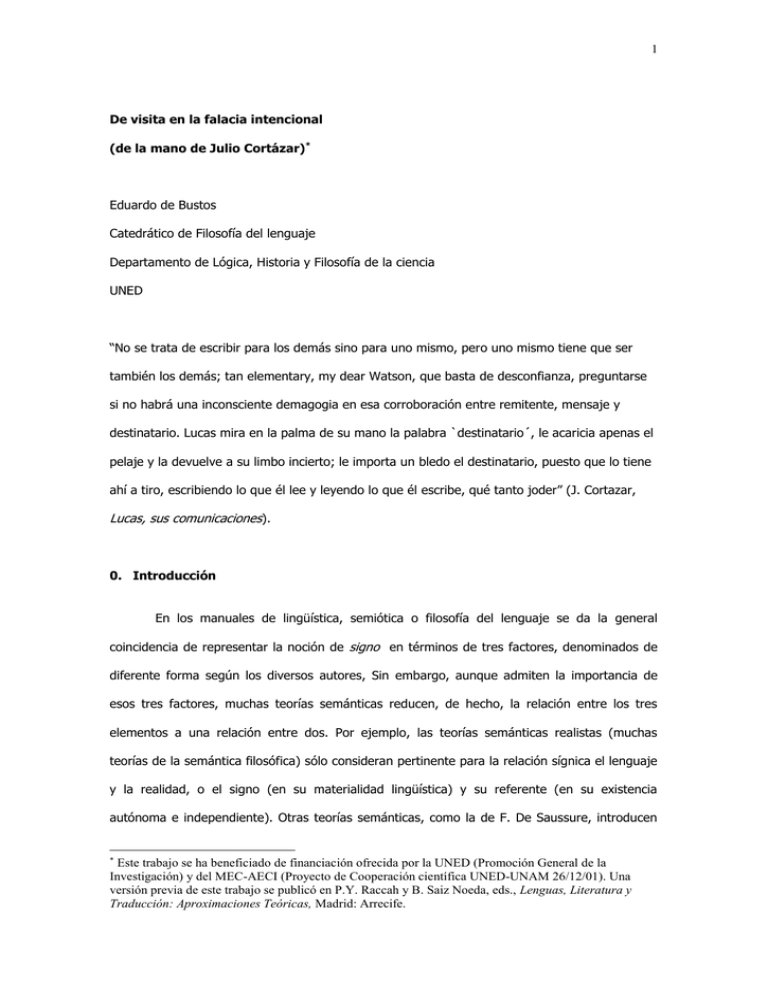
1 De visita en la falacia intencional (de la mano de Julio Cortázar)* Eduardo de Bustos Catedrático de Filosofía del lenguaje Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia UNED “No se trata de escribir para los demás sino para uno mismo, pero uno mismo tiene que ser también los demás; tan elementary, my dear Watson, que basta de desconfianza, preguntarse si no habrá una inconsciente demagogia en esa corroboración entre remitente, mensaje y destinatario. Lucas mira en la palma de su mano la palabra `destinatario´, le acaricia apenas el pelaje y la devuelve a su limbo incierto; le importa un bledo el destinatario, puesto que lo tiene ahí a tiro, escribiendo lo que él lee y leyendo lo que él escribe, qué tanto joder” (J. Cortazar, Lucas, sus comunicaciones). 0. Introducción En los manuales de lingüística, semiótica o filosofía del lenguaje se da la general coincidencia de representar la noción de signo en términos de tres factores, denominados de diferente forma según los diversos autores, Sin embargo, aunque admiten la importancia de esos tres factores, muchas teorías semánticas reducen, de hecho, la relación entre los tres elementos a una relación entre dos. Por ejemplo, las teorías semánticas realistas (muchas teorías de la semántica filosófica) sólo consideran pertinente para la relación sígnica el lenguaje y la realidad, o el signo (en su materialidad lingüística) y su referente (en su existencia autónoma e independiente). Otras teorías semánticas, como la de F. De Saussure, introducen * Este trabajo se ha beneficiado de financiación ofrecida por la UNED (Promoción General de la Investigación) y del MEC-AECI (Proyecto de Cooperación científica UNED-UNAM 26/12/01). Una versión previa de este trabajo se publicó en P.Y. Raccah y B. Saiz Noeda, eds., Lenguas, Literatura y Traducción: Aproximaciones Teóricas, Madrid: Arrecife. 2 uno de los polos en el interior de los otros, tiñendo su naturaleza: la relación sígnica queda convertida en una relación entre conceptos, representaciones o imágenes de naturaleza mental, la imagen del signo lingüístico y la representación de la realidad que designa. En la semántica moderna se han dado pues muchas formas de faltarle al respeto a la vieja definición de Ch. S. Peirce, de acuerdo con la cual la relación sígnica es “una acción o influencia que es o implica una cooperación entre tres sujetos, como por ejemplo un signo, su objeto y su interpretante, no pudiendo resolverse de ninguna manera tal influencia tri-relativa en una influencia entre pares” (Ch. S. Peirce, Collected Papers, 5.484, citado por U. Eco, 1990 [1992, pág. 17]). Por otro lado, en las teorías semánticas, en general, el elemento relativo al sujeto está representado por una estructura cognitiva que no es individual, sino colectiva o universal, y que media entre lenguaje y realidad. Esto significa, ni más ni menos, que tal estructura cognitiva no es sino una idealización basada en el supuesto, quizás excesivo, de la unidad y coparticipación igualitaria en unas mismas capacidades cognitivas. En cambio, en las concepciones pragmáticas el sujeto está integra e individualmente representado en cuanto fuente u origen de la relación sígnica: sus creencias, deseos e intenciones ponen en movimiento la relación de significación. No remiten a ninguna idealización, en principio, aunque, en algunas teorías (H. P Grice, 1989) se sobreentienda un comunicador ideal. Esta estructura triádica del signo se puede considerar más o menos trasladable al campo de la interpretación literaria. También aquí existen tres factores: autor, texto y lector o receptor. Sin embargo, en este triángulo, siendo, como es, tan inestable como el semiótico, hay un elemento de desacuerdo que es mucho más importante que en el triángulo semiótico. Se refiere al origen o a la fuente del significado del texto literario: en general, para los críticos estructuralistas o semioticistas, el significado emana del texto mismo, que determina, en virtud de sus características formales, su interpretación o interpretaciones; para los postestructuralistas o deconstruccionistas, también en general, el peso de la interpretación recae sobre el receptor (J. P. Tompkins, ed. ,), el cual adscribe significado al texto prácticamente sin restricción alguna, y con parejas vindicaciones de legitimidad. En cambio, 3 para el que adopte una perspectiva pragmática, el origen del significado del texto ha de encontrarse en el autor, en sus intenciones, a semejanza de lo que sucede en la inferencia comunicativa cotidiana: la elicitación del significado no puede sino consistir en la reconstrucción del significado del hablante, realizada con mayor o menor éxito. Ahora bien, esta concepción pragmática de la interpretación está sujeta a diversas constricciones, que permiten soslayar algunas de las objeciones más comunes que se suelen plantear: el funcionamiento de la interpretación bajo esta óptica presupone la existencia de un significado del autor, esto es, de un contenido concreto que el autor ha intentado trasmitir. Ni que decir tiene que sería irreal mantener que esto es lo que sucede en todos los casos de la producción de textos literarios. En ocasiones el autor intenta conscientemente hacer posibles diversas interpretaciones o, como se suele decir, abrir su texto: desde el punto de vista pragmático, el autor intenta que la labor de inferencia reconstructiva de sus intenciones que ha de llevar a cabo el lector no sea determinista, esto es, que no desemboque en un resultado unívoco. En la medida de mi modesto conocimiento, tal intento es característico sólo de la poesía o literatura contemporánea (en parte de ella) o de movimientos literarios cuya orientación explícita es la ocultación – como sucede con la literatura hermética, tan brillantemente analizada por U. Eco-. Por otro lado, en ocasiones sucede que el autor no sabe lo que quiere decir, en el sentido de sentirse incapaz de dar un sentido concreto a sus propias producciones, o de buscar conscientemente ese vacío de sentido. El primer caso es seguramente muy frecuente, entre otras cosas porque el significado del autor, de haberlo, no es tan fácilmente parafraseable como el significado del hablante. Muchas veces éste puede resumirse en una frase o incluso, determinarse mediante la mención de una frase ilocutiva. En cambio, resulta mucho más complejo hacer lo mismo con una obra completa; porque no es reducible a un conjunto de frases ni a una única fuerza ilocutiva. Sin embargo, esto no invalida el sentido general de la interpretación como averiguación de lo que el autor quiso decir o quiso hacer. 4 Finalmente, puede ser que la intención del autor sea precisamente la de no querer decir nada, nada en el sentido consciente y explícito habitual, como imperativo estético y exigencia doctrinal. Eso es lo que ocurre en movimientos como el dadaísmo o surrealismo literarios, en que la automatización de la producción del texto y la exploración sistemática de lo onírico tienen precisamente ese sentido: la exclusión del significado – y de la autoría, habría que añadir. Otra constricción importante, que es preciso reconocer, es que el autor no puede querer decir cualquier cosa mediante cualquier medio. Del mismo modo que la expresión del significado del hablante no es libérrima, sino que está limitada por la convencionalidad de la lengua, el significado del autor no puede ser comunicable mediante el empleo de procedimientos culturalmente compartidos e históricamente variables. En este punto, es preciso hacer también una reflexión sobre el equilibrio que, en la obra literaria, se establece entre la convencionalidad a través de la cual el autor expresa sus intenciones y su creatividad lingüística. En buena medida, parte del mérito estético que una obra literaria puede tener, y parte del placer que produce, es lingüístico y comunicativo en el siguiente sentido: el autor ha utilizado el sistema convencional de la lengua para decir cosas nuevas o decir de nuevas formas cosas antiguas. En cierto modo, ha violentado una propiedad colectiva, mostrando que tal violentación puede seguir teniendo una cualidad expresiva, la facultad de expresar y comunicar contenidos. La libertad de que hace uso el autor – y que la sociedad le otorga precisamente en la medida en que le reconoce como autor - es la libertad de entrar en el predio común de la lengua para alterar o modificar sus convenciones, para devolver a la sociedad ese lenguaje “purificado”, como decía Mallarmé, esto es, renovado y liberado de las excrecencias del uso reiterado y repetitivo de sus convenciones. Pero esa libertad no es una libertad absoluta, libertad para crear su propia lengua, sino que está limitada a la exigencia de la comunicabilidad, eso es, a la posibilidad de la reconstrucción de la intención expresiva del autor. Lo que garantiza dicha posibilidad es que el autor se ha atenido en cierta medida a los procedimientos comunes, que ha guardado un equilibrio razonable entre su libertad lingüística y la convencionalidad que hace esa libertad fértil. 5 Es preciso reconocer que esta concepción pragmática de la interpretación es tradicional y conservadora en el siguiente sentido. En contraste con las corrientes estructuralistas, centradas en el texto, o las postestructuralistas, centradas en la recepción (p.ej. J.P. Tompkins, ed., 1980), la concepción pragmática de la interpretación supone la precondición de un significado del autor, y por tanto criterios de verdad y legitimidad en ese acto de interpretación. Es más, se puede decir que la concepción pragmática de la interpretación es realista, en el sentido de considerar que la legitimidad o verdad de la interpretación se juzga por la aproximación o coincidencia con esa intención del autor. Aunque, en última instancia, la interpretación suele ser incontrastable por razones obvias – por ejemplo, el autor ya no está ahí para preguntarle -, no por ello es aleatoria o irracional. Hay un abismo entre esta concepción de la interpretación literaria y la que asigna al lector la libérrima capacidad de dotar de cualquier significado al texto. En este extremo, la interpretación no es que sea incontrastable, es directamente inargumentable, puesto que se supone que no existen criterios decisivos ni contextuales (socio-pragmáticos) ni textuales (sintáctico-semánticos) que puedan privilegiar unas lecturas sobre otras. La concepción pragmática de la interpretación implica en cambio que, en principio, se puede argumentar la legitimidad de una interpretación en términos de la adecuación o propiedad en la reconstrucción de la intención comunicativa del autor. No sólo hay cosas que el texto no puede decir –lo cual es la postura `conservadora´ de U. Eco (1990 [1992])-, hay cosas que el autor no ha podido querer decir, y por tanto quedan excluidas del ámbito de las interpretaciones legítimas. Las tres grandes corrientes de la teoría de la interpretación que he mencionado difieren no sólo en la ubicación del significado de la obra literaria, sino también en su explicación de la indeterminación de la interpretación. Incluso en el caso del más optimista crítico literario, que suponga además que se da algo así como el significado de la obra literaria, existe la intuición, o la sospecha, de que el acto de interpretación es constitutivamente no determinista, esto es, que no hay una lectura definitiva del texto literario. Para el estructuralismo clásico o el semioticismo que U. Eco representa, el origen de esa indeterminación está en el propio texto, en virtud de la subdeterminación de su interpretación 6 por parte de su estructura. Dicho de otro modo, las propiedades formales del texto hacen posible una variedad de interpretaciones, igualmente plausibles, aunque no cualquier interpretación. Es más, es posible ordenar las posibles interpretaciones en virtud de criterios igualmente formales: U. Eco ha explicitado algunos de esos criterios, como el de economía isotópica (U. Eco, 1990) Si, por vía de la analogía trasladamos esta concepción al plano de la comunicación corriente, equivaldría a la tesis de que podemos asignar significado a las expresiones lingüísticas en cuanto tipos (cf. Acero, Bustos y Quesada, 1982) de expresiones, esto es, en cuanto abstraídas de las circunstancias de su proferencia o enunciación. Y esto es precisamente algo que la pragmática cuestiona, puesto que, de acuerdo con su perspectiva, la asignación plena de significado sólo es posible mediante la consideración de las circunstancias concretas de su enunciación, incluidas las creencias, deseos e intenciones de sus autores. La asignación de significado, la interpretación en definitiva, que se fundamente únicamente en rasgos formales y estrictamente semánticos ha de renunciar, de antemano, a la reconstrucción de la intención comunicativa y, por tanto, a la averiguación del significado del autor. Una de las formas en que el semioticista estructuralista puede paliar esa renuncia, y preservar así la dignidad intelectual y social de su tarea de intérprete, es calificar de imposible, o de irrelevante, la reconstrucción del significado del autor y admitir un sucedáneo viable. Más adelante veremos cómo U. Eco ha presentado ese sucedáneo hermenéuticamente respetable bajo la metonimia de la intentio operis. La posición teórica del postestructuralismo es mucho más radical o, si se quiere, abandonista. Ante la imposibilidad de reconstruir la intención comunicativa del autor, bien a partir de la reconstrucción de los factores contextuales relevantes o bien a partir de la naturaleza semántica del texto mismo, se niega directamente la pertinencia del mismo empeño de averiguar el significado del texto. El texto pasa a convertirse en un pre-texto, en los dos sentidos. En el sentido de constituir la coartada para la puesta en funcionamiento del mecanismo de asignación de significado y en el sentido de presentarse como realidad semiótica incompleta, que sólo alcanza su plenitud gracias al receptor. En el postestructuralismo, al 7 menos en la obra de Stanley E. Fish (1980), es el lector la fuente de que mana tanto el significado como el valor literario. Por decirlo de una forma gráfica: es el lector quien hace la literatura. Y como ese acto es un acto característicamente intencional, el análisis de lo literario se ha de centrar por tanto en el examen de los procesos que afectan a la intentio lectoris, como por ejemplo los procesos de formación de tales intenciones, sus posibles restricciones, la coherencia interna de la pluralidad de las intenciones lectoras, etc. En puridad, no se puede decir que la indeterminación interpretativa sea una consecuencia de lo literario para el estructuralista, sino que es más bien una precondición de la constitución del texto como algo literario. Las lecturas sucesivas del texto pueden reflejar diversos procesos de adscripción de significado, correspondientes a diferentes intenciones lectoras. En consecuencia, no existe estrictamente el texto literario, sino las lecturas literarias del texto. La literatura es una especie de acto, pero realizado por los receptores, esto es, es algo que los lectores hacen con los textos (v. M.H. Abrams, 1989). 1. ¿Cuántos tipos de intenciones? En 1990, recapitulando la historia de la teoría crítica de los ochenta, U. Eco (1990 [1992]) consideraba que parte de esa historia se podía hacer inteligible mediante la consideración de dos parámetros: el referente al proceso considerado como central para la teoría crítica y el que apunta al origen o fuente de la semiosis literaria. En lo que respecta a lo primero, la teoría crítica contemporánea ha ido deslizándose del énfasis en los procesos de producción del texto literario, de la perspectiva generativa tan ligada a la retórica clásica, hacia la perspectiva interpretativa o hermenéutica; a primar dentro de la teoría los procesos de recepción y comprensión de la obra literaria. Se puede afirmar que este desplazamiento no es coherente con la evolución de la teoría lingüística misma, que precisamente se ha desarrollado en el sentido de centrarse cada vez más en los procesos generativos, como en la lingüística de N. Chomsky, pero un examen más atento lleva a una conclusión diferente. Sin que se pueda afirmar que ha habido un efecto causal entre una y otra, la evolución de la teoría crítica ha corrido paralela a la de la teoría intencional del significado, en el sentido 8 de adoptar cada vez más la perspectiva del auditorio. Tal como lo ha enfocado la teoría pragmática del significado, el problema semiótico central es el de cómo un auditorio reconstruye el significado del hablante, esto es, cuáles son los componentes intencionales y convencionales que ha de dominar ese auditorio para averiguar lo que el hablante ha querido decir. Se dirá que, en esa evolución, como ya he puesto de manifiesto yo mismo, hay un elemento diferenciador decisivo: la evolución de la teoría literaria ha acabado por eliminar el significado del autor, incluso como precondición de la propia existencia de lo literario, como objeto legítimo de análisis. Por el contrario, el significado del hablante constituye un objeto primordial de estudio en el análisis pragmático de la comunicación, la condición misma de la inteligibilidad de la conducta significativa. Esto es cierto, pero no obstante sigue siendo verdad que la perspectiva o el punto de vista desde el que se aborda el proceso hermenéutico sigue siendo el mismo: de la recepción a la producción y no a la inversa. En lo que respecta a la fuente de la semiosis literaria, la opción es triple, según U. Eco, aunque parece resolverse en dos. Así la interpretación puede concebirse como la búsqueda de la intentio auctoris, de la intentio operis o de la intentio lectoris. En el debate clásico, en cambio, la dicotomía se planteaba del siguiente modo: hay que buscar en el texto lo que el autor quería decir debe buscarse en el texto lo que éste dice independientemente de las intenciones del autor (U. Eco, 1990 [1992, pág. 29]). Así, igualmente en U. Eco (1992 [1995, pág. 68]): “El debate clásico apuntaba a descubrir en un texto bien lo que el autor intentaba decir, bien lo que el texto decía independientemente de las intenciones de su autor. Sólo tras aceptar esta segunda posibilidad, cabe preguntarse si lo que se descubre es lo que el texto dice en virtud de su 9 coherencia textual y de un sistema de significación subyacente original, o lo que los destinatarios descubren en él en virtud de sus propios sistemas de expectativas”. Una vez descartado el primer extremo, bien por la infradeterminación textual o por la creencia en lo que se vino en denominar `la falacia intencional´ (W.K. Wimsatt y M. Beardsley, 1946 [1954]), quedaba la segunda, que consagraba el texto como unidad significativa autónoma, en cierto modo autosuficiente. Siendo esto así, según Eco – sólo entonces – la siguiente alternativa: a) buscar en el texto lo que éste dice en virtud de sus propiedades formales internas y del mundo referencial que define; b) buscar en el texto lo que el destinatario encuentra teniendo en cuenta sus propios universos referenciales y sus intenciones, deseos y creencias. En esta segunda disyuntiva, una vez excluida la intentio auctoris, es donde hay que situar la polémica acerca de la univocidad o pluralidad de las interpretaciones, y a su posible justificación. Según U. Eco, lo importante no es tanto que un texto pueda recibir diversas interpretaciones – infinitas dice él, con entusiasta hipérbole -, como si tales interpretaciones están de algún modo justificadas por la intentio operis. Siempre cabe la posibilidad al menos de que un texto concebido como unívoco sea pluralmente interpretado, lo mismo que lo inverso – aunque esto es mucho más improbable. Pero lo que permite reclamar la legitimidad de una interpretación en cuanto tal interpretación es su coincidencia o aproximación a la intentio operis. Es la intentio operis la que en última instancia sanciona la plausibilidad de una interpretación y permite distinguirla de lo que son nuevos usos del texto (v. U. Eco, 1990, 1.5). Ahora bien, ¿qué es la intentio operis? Evidentemente, se trata de algo más que de una simple metonimia. En primer lugar, porque no es una expresión que se pueda tomar literalmente. Los textos literarios son – cuando lo son – objetos o productos intencionales y no sujetos de ninguna intencionalidad. Los únicos sujetos de esa intencionalidad son los autores y los lectores; además, en un sentido estrictamente individual, esto es, como 10 autores y lectores concretos, dejando de lado polémicas acerca de la autoría colectiva o anónima. Esto es obvio, pero merece la pena puntualizarlo para no empezar a perder el norte ya desde el principio. Luego, como tal metonimia, la intentio operis está en lugar de otra cosa, de algo que sí es literalmente intencional. En ese sentido o bien está vinculada a la intentio auctoris o bien está ligada a la intentio lectoris. ¿Cómo concibe U. Eco esa relación? Claramente, se inclina por la segunda alternativa: la intentio operis no es sino la hipótesis interpretativa del lector corroborada por las propiedades internas del texto. Esta hipótesis interpretativa no tiene por qué ser única, puede ser plural – una vez más, no puede ser infinita, si queremos que el lector empírico siga siendo empírico. Un mismo lector puede hallar diversas interpretaciones de un texto compatible o coherentes con la naturaleza de ese texto. ¿En qué se fundamenta la metonimia de la intentio operis por la intentio lectoris? En que la intentio operis no es sino la proyección intencional del lector sobre la obra, puesto que es la forma en que el lector concibe la obra en cuanto objeto intencional, esto es, en cuanto correspondiente a la intención de su autor. Esto parece un galimatías – por otra denominación, círculo hermenéutico, pero trataremos de aclararlo. Toda obra literaria, en cuanto producto comunicativo, esto es, destinado a un auditorio capaz de entenderlo en principio, entraña una imagen que tiene el autor de su público. A esta imagen es a lo que llama U. Eco lector modelo. Así en (1990 [1992, pág. 41]) afirma: “Un texto es un artificio cuya finalidad es la construcción de su propio lector modelo”. Y en (1992 [1995, págs. 6869]) repite: “Un texto es un dispositivo concebido con el fin de producir su lector modelo”. Ciertamente, las afirmaciones no son exactas en el sentido de que no recogen toda la verdad: el texto literario es intencionalmente más complejo que la pura producción de ese lector ideal. Pero se puede reconocer al menos que el texto ha sido producido con esa intención parcial: con la intención de que un hipotético lector lo entienda en una forma completa o lo interprete de un modo correcto. 11 Ahora bien, el lector empírico, el lector real es a su vez alguien que, ante el texto, trata de imaginar la clase de lector modelo implicado en el texto. Es decir, trata de ponerse en el lugar de ese lector modelo que el texto (en última instancia, su autor) implica. La razón es que ésa es la estrategia racional para conseguir una interpretación correcta del texto literario: tratar de imaginar a quién idealmente iba dirigido el texto para, desde esa ubicación, lograr desentrañarlo. Este proceso lleva al lector empírico a construir una imagen del autor, en cuanto agente de un texto construido para ser interpretado por un lector ideal. A esa imagen la llama U. Eco autor ideal: “el lector empírico es aquél que formula una conjetura sobre el tipo de lector modelo postulado por el texto. Lo que significa que el lector empírico es aquél que intenta conjeturas, no sobre las intenciones del autor empírico, sino sobre las del autor modelo” (1990 [1992, pág. 41]). “El lector empírico es sólo un autor que hace conjeturas sobre la clase de lector modelo postulado por el texto. Puesto que la intención del texto es básicamente producir un lector modelo capaz de hacer conjeturas sobre él, la iniciativa del lector modelo consiste en imaginar un autor modelo que no es el empírico y que, en última instancia, coincide con la intención del texto” (1992 [1995, pág. 69]). Podemos recoger estas relaciones en el siguiente esquema: Autor empírico texto lector modelo Lector empírico texto autor modelo Ahora bien, la conjetura que hace el lector empírico sobre el lector modelo implicado en el texto, en el curso de la cual construye su imagen de un autor modélico, tiene dos características no suficientemente destacadas por U. Eco, o al menos no con el mismo énfasis: 1) En primer lugar, si se admite que el lector modelo está en alguna forma entrañado, implicado o inscrito en el texto, es evidente que tal conjetura tiene un carácter empírico. Es posible que sea necesario considerar el texto en su conjunto, como un todo, para la averiguación de ese lector modelo, pero lo que es cierto es que, al 12 final, tal conjetura será verdadera o falsa o, si se prefieren valores epistémicos menos tajantes (v. J. Margolis, 1980) más o menos probable, plausible, verosímil, etc. En este punto, U. Eco adopta una posición excesivamente prudente, que él califica de popperiana (de K. Popper): la consideración del texto sólo permite descartar las conjeturas falsas acerca del lector modelo, pero no posibilitan la determinación definitiva de ese lector modelo ni siquiera establecer una escala comparativa entre las interpretaciones correspondientes a diferentes autores modelo. Existen lectores modelo que son refutables, que son incompatibles con la naturaleza del texto. Pero no permiten establecer grados de aproximación a ese lector modelo. Todos los lectores modelo refutados son refutados en igual medida. 2) Por otro lado, Eco descuida el hecho de que, aparte de constituir una investigación empírica, la determinación del lector ideal es, al menos en parte, una investigación sobre las intenciones del autor. En efecto, por mucho que se quiera abusar de la metonimia, es el autor, en cuanto autor del texto, quien ha proyectado en él, intencionalmente, su imagen del lector ideal. Es cierto que, como observa U. Eco, el lector ideal que el autor puede haber proyectado, a través del texto, sea un lector capaz de asignar interpretaciones plurales al texto, posibilitadas por tanto por el texto mismo, Pero ello no menoscaba que el lector ideal forme parte constituyente de las intenciones comunicativas del autor empírico. La alternativa, si es que la hay, es claramente irrazonable, porque implica que el texto, por sí mismo, es capaz de determinar suficientemente ese lector ideal. Y si se niega, como el propio U. Eco pretende, que el texto sea autónomo en cuanto a su significación – de ahí su crítica a la Nueva Crítica -, ya desde el punto de vista semántico , con más razón lo es desde el pragmático, esto es, desde el intencional. 2. Comunicación cotidiana y comunicación literaria 13 El llamado `círculo hermenéutico´ parece un complejo mecanismo diseñado para dar cuenta de un proceso complicado, el de la interpretación de los textos literarios en particular, y de las acciones intencionales en general. Sin embargo, merece la pena compararlo con los modelos avanzados por la teoría pragmática del significado porque ello permite captar los fundamentos comunes de los mecanismos comunicativos implicados y, quizás también, las diferencias relevantes que nos permitan distinguir, en términos internos, entre la comunicación literaria y la comunicación cotidiana. De acuerdo con la teoría pragmática, el punto inicial del proceso que pone en movimiento la comunicación es la noción de significado del hablante: un hablante quiere decir algo (hacer algo) a un auditorio. Se denomina `significado del hablante´ precisamente porque es el hablante quien dota o adscribe significado a sus palabras (sus acciones). Pero ello no implica necesariamente que sus palabras tengan, desde el punto de vista comunicativo, ese significado, el adscrito por él, ni mucho menos cualquier otro, como por ejemplo el presunto significado literal de sus palabras (o acciones). Si el significado del hablante ha de ser causalmente efectivo, ambición que es condición de la conducta comunicativa racional, esto es, si pretende ser comprendido por un auditorio y que esa comprensión desempeñe una función, ha de ser transmitido de una forma que posibilite una interpretación correcta. Y en este punto entran en juego las convenciones lingüísticas. Son éstas las que permiten al hablante hacer comprender sus intenciones a un auditorio. Pero el presunto sistema de convenciones lingüísticas no es un código, esto es, un conjunto de correspondencias fijas que se despliega en los diferentes niveles lingüísticos, léxicos, sintácticos, semánticos. Es un conjunto de instrumentos cuya utilización forma parte del acervo común de conocimiento de hablante y auditorio y que puede ser explorado creativamente por ambos. Para empezar, el hablante, al escoger un determinado conjunto de convenciones (un procedimiento, se dice en teoría pragmática, v. Acero, Bustos y Quesada, 1982) para hacer saber sus intenciones comunicativas hace una conjetura sobre el conocimiento del auditorio, en su doble vertiente: 1) primero, en el conocimiento que el auditorio y él mismo comparten; 2) en el conocimiento que, sin ser parte de sus creencias, 14 él atribuye al auditorio. En otro lugar (Bustos, 1986) he denominado a estos dos subconjuntos la base común contextual y contexto del hablante respectivamente, y he intentado mostrar cómo orienta el hablante su conducta lingüística dependiendo de la variación que pueden experimentar esos subconjuntos. El paralelismo que se puede extender al proceso de producción literaria es patente: el significado del hablante se puede trasladar al significado del autor y la imagen que tiene el hablante de su auditorio se puede hacer corresponder con el proceso de producción del lector modelo de que habla U. Eco. Y en ambos casos las convenciones empleadas reflejan en la misma forma ese proceso de constitución, por parte del hablante/autor de un auditorio/lector ideal. Si se piensa que en ese paralelismo se puede introducir una diferencia relevante en cuanto a lo que el hablante/autor trata de transmitir en cada caso, se cae en un error. Porque lo que un hablante puede querer decir puede ser tan indeterminado o tan complejo como lo que pueda querer decir un autor literario. Porque del mismo modo que el autor literario, el hablante puede pretender una interpretación plural o abierta de sus palabras e imaginar en consecuencia un público modélico, capaz de asignar esa heterogeneidad interpretativa a su conducta. Pero la analogía, si es que se trata de eso, se puede llevar más lejos, siguiendo la dirección de ese famoso círculo hermenéutico. Si se toma la perspectiva del receptor, también éste construye su propia imagen del hablante, esto es, también él postula, a través de las palabras de aquél, un hablante modelo, esto es, un hablante que hace transparentes (o traslúcidas) sus intenciones comunicativas de una forma correcta, racional. Y la naturaleza del texto, en un caso, y de la conducta verbal en el otro desempeña la misma función, acotar el conjunto de hipótesis que el auditorio/lector puede formular sobre las intenciones comunicativas. Como he afirmado anteriormente, dado un determinado texto/conducta verbal, el autor/hablante no ha podido querer decir cualquier cosa. 15 Tenemos pues que el aparentemente enredoso círculo hermenéutico, que algunos prefieren imaginar mediante la metáfora de la espiral (G. Osborne, 1991), no describe sino el mecanismo básico de producción/recepción de la conducta comunicativa que postula la teoría pragmática del significado. Pero, siendo esto así, ¿dónde buscar las diferencias relevantes entre comunicación corriente y comunicación literaria? Responder a esta pregunta en un sentido u otro presupone creer que tales diferencias existen, o que son relevantes, algo de lo cual no estoy muy seguro. Pero, puesto a responder de una forma no vacua, creo que tal respuesta debe apuntar a la dinámica de la comunicación, y no a su estática, a los mecanismos cognitivos movilizados, en que parece darse una relativa identidad entre ambos procesos. Con ello quiero decir que hay que fijarse en el diferente tipo de relación comunicativa que pueden tener el hablante y su auditorio y el autor y sus lectores, y las consecuencias que ello tiene para la fijación del significado en uno y otro caso. En primer lugar, en la comunicación corriente, la relación hablante/auditorio suele ser simétrica al menos en el siguiente sentido: sus papeles son intercambiables, el hablante pasa a ser auditorio y éste a ser hablante. Evidentemente, estoy pensando en la conversación, en el ejemplo prototípico de intercambio comunicativo, no en circunstancias especiales de comunicación asimétrica. En cambio, el autor literario y su público no se encuentran aparentemente en esa relación. Lo cual no quiere decir que los autores no puedan ser lectores, o que éstos no puedan ser autores, sino que en general el lector ha de construir su autor modelo en ausencia del autor empírico y que éste, a su vez, ha de imaginar su lector modelo sin contar con la presencia de éste. En segundo lugar, esta asimetría tiene una consecuencia decisiva. En la comunicación corriente tanto el auditorio ideado como el hablante ideal son corregibles. De hecho, buena 16 parte de la comunicación corriente consiste en la acomodación mutua de hablante y auditorio con respecto a las imágenes que tienen uno del otro. Con ello quiero decir, por poner un ejemplo sencillo, que el hablante puede haber construido una base común de conocimiento errónea, error que el auditorio puede hacer notar, tratar de corregir en su simétrico papel de hablante, etc. Nada de esto sucede en la relación entre el autor y sus lectores. En principio, por la ausencia física del lector cuando se elabora la obra literaria. Este no está allí para decirle al autor que se equivoca, que está proyectando en su texto un lector que no existe, que no tiene los conocimientos o habilidades necesarias para desentrañar, en el texto, sus intenciones comunicativas. Además, los lectores de una obra literaria se distribuyen en un período de tiempo que puede exceder con mucho la vida del propio autor. Desde luego que un autor puede imaginar futuros lectores de su obra, pero en cualquier caso éstos no podrán estar allí para corregir al autor, para indicarle sus errores y ponerlos de manifiesto a través de lecturas equivocadas, lecturas que ni siquiera se aproximarán a sus intenciones comunicativas originales. Pero indicar estas diferencias entre comunicación corriente y literaria, con ser relevante, es prácticamente obvio. Quizás sea más interesante sugerir al menos una consecuencia de esas disparidades. Indudablemente el autor literario ha de experimentar con una cierta angustia esa ausencia del lector. Al fin y al cabo ésta se traduce en la inseguridad de que su obra sea bien entendida y que tal comprensión sea además el fundamento de su valoración por parte de los lectores. La ficción del lector modelo ayuda, ciertamente; proporciona un cierto consuelo suponer que alguna vez, en algún momento histórico, un lector empírico se asemejará lo suficiente a ese lector modelo para entender cabalmente el texto literario. 17 Pero ¿cómo estar seguro de ello? La respuesta obvia, pero satisfactoria es que el propio autor se convierta en ese lector modelo, que sea él quien, situándose en esa posición, se cerciore de que sí, efectivamente, el texto es desentrañable y que dice exactamente lo que quiere decir. Convertido así el autor en el propio lector modelo, en el destinatario del mensaje, podrá dirigirse al crítico semiólogo y espetarle, con Lucas y sus comunicaciones: ¡a qué tanto joder! 18 REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS Abrams, M.H. (1989), Doing things with texts: Essays in Criticism and Critical Theory, Nueva York: Norton, 1989. Acero, J.J., E. de Bustos y D. Quesada (1982), Introducción a la Filosofía del lenguaje, Madrid: Cátedra. Bustos, E. de (1986), Pragmática del español:negación, cuantificación y modo, Madrid: UNED. Eco, U. (1990 [1992]), I limiti dell´interpretazione, Milan: Fabri; Los límites de la interpretación, Barcelona: Lumen. Eco, U. (1992 [1995]), Interpretation and Overinterpretation,Cambridge: Cambridge U. Press; Interpretación y sobreinterpretación, Cambridge: Cambridge U. Press. Fish, S. (1980), Is There a Text in this Class?, Cambridge, Mass.: Harvard U. Press. Grice, H. P. (1989), Studies in the Ways of Words, Cambridge, Mass.: Harvard U. Press. Margolis, J. (1980) Art and Philosophy, New Jersey: Humanities Press. Tompkins, J.P. ed. (1980), Reader-Response Criticism, Baltimore: J. Hopkins U. Press. Osborne, G. (1991), The Hermeneutical Spiral, Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press. Tompkins, J. P., ed. (1980), Reader Response Criticism, Baltimore: J. Hopkins U. Press. Wimsatt, W.K. y M. Beardsley (1946 [1954]), “The Intentional Fallacy”, Sewanee Review, 54, recogido en The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry , Lexington: U. of Kentucky Press y en D. Newton de Molina, ed. On Literary Intention, Edimburgo: Edinburg U. Press, 1976.