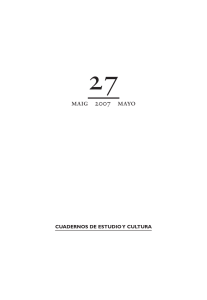Esther Tusquets: Habíamos ganado la guerra
Anuncio

EL MUNDO DE LOS VENCEDORES EN HABÍAMOS GANADO LA GUERRA DE ESTHER TUSQUETS Alicia Ramos Esther Tusquets, tras Confesiones de una editora poco mentirosa (2005), nos presenta en su última entrega, Habíamos ganado la guerra (2007), un testimonio literario escrito con honradez, calidad literaria y con una prosa limpia y clara. En él rememora los veinte primeros años de su vida: desde 1939, con la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, hasta finales de 1950, cuando alcanza la madurez intelectual una vez adoptadas unas actitudes que van a definir su personalidad como adulta. Pasa de haber sido hija de los vencedores a la convicción personal de pertenecer al bando de los vencidos. Los ajustes de cuentas que encontramos en sus memorias se refieren a gente ya muerta, de ahí su libertad de expresión y como no podría escribir igual sobre los que aún viven, considera que este tipo de memorias terminan aquí. Escrito desde la melancolía, no pretende sin embargo hacer un ejercicio de liberación sino meramente dar testimonio de su historia personal y familiar en una época traumática para los españoles de uno y otro bando. Refleja magistralmente la Barcelona de los vencedores, la de la alta burguesía catalana franquista. Retrata las peculiaridades de su numerosa familia, con abundancia de personajes singulares: el tío Victor (el nazi de opereta), Juan Tusquets (su tío sacerdote) que fundó en Burgos, Ediciones Antisectarias, origen de la famosa editorial Lumen, que la misma Esther dirigiría durante más de cuarenta años. Se resalta la conflictiva relación con sus padres, en especial con su madre, los veraneos junto al mar, el papel de la mujer de clase alta en aquel tiempo, y sobretodo, su propia rebeldía al estar disconforme con la plenitud material y social de su vida y con las convenciones sociales de su clase. La escritora barcelonesa ha escrito otras novelas de tono confesional, la trilogía: El mismo mar de todos los veranos (1978), seguida de El amor es un juego solitario (1979) que acaba con Varada tras el naufragio (1980), la última entrega que completa la trilogía de tono confesional, donde la protagonista, Elia, una mujer adulta, insatisfecha, reflexiona sobre acontecimientos importantes de su vida y el dolor de su pasado. Ahora en Habíamos ganado la guerra (2007), lo que caracteriza estos recuerdos es, ante todo, la honestidad y valentía de la escritora por asumir las múltiples contradicciones de una adolescente con tendencia al romanticismo y al melodrama. Es, en definitiva, un cuadro minucioso y realista de su educación personal, profesional y sentimental. Con el paso del tiempo Esther Tusquets pasó de ser una ferviente falangista a una editora de izquierdas ligada al PSUC y que tanto iba a contribuir a elevar el nivel cultural de España. LA SOCIEDAD BARCELONESA Sus primeros recuerdos se remontan a la entrada triunfal de las tropas de Franco en la Ciudad Condal. Su padre enfervorizado, entre la muchedumbre aclamadora, la sostenía la mano derecha en alto y la madre gritaba exaltada el nombre del Caudillo. Ese 1 momento significó para unos (la gran mayoría) el fin de toda esperanza; y para otros pocos, entre los que se contaban los suyos, la salvación. A Esther, que entonces tenía tres años, un soldado le dio, al pasar, “una banderita de papel, roja y amarilla, roja y gualda” (p. 10). Su madre, a diferencia del padre, de tradición liberal, seguiría siendo franquista hasta el resto de su vida, no así el padre que se afilió al PSUC. La guerra lo había trastornado todo, estableciendo una división radical entre vencedores y vencidos, aunque algunos siguieran diciendo que en realidad la habían perdido todos. Describe la Barcelona de principios de los cuarenta como una ciudad sucia, rota, monótona, mal alumbrada, con gente aterrorizada y hambrienta, libretas de racionamiento, sin apenas coches, con restricciones de luz, multitud de perros vagabundos y, sobre todo, con una inexistente cultura; es decir, una urbe triste, pobre y gris. Los libros que llegaban de fuera estaban censurados al igual que el cine donde el NODO era obligatorio. Los vencedores trataban de divertirse y además enriquecerse a toda costa. Era la época del estraperlo, de los cargos nombrados a dedo y de los turbios negocios que posibilitaron una nueva generación de gente adinerada. Por otro lado, estaban las fiestas, los bailes, los disfraces, las noches de ópera en el Liceo, los fines de semana de esquí y los veranos junto al mar. Reinaba en todos ellos una frenética obsesión de vivir. Habían ganado la guerra, habían sobrevivido y en su lógica interna, les pertenecía todo. Nadie les iba a impedir celebrarlo, “aunque fuera sobre las ruinas, aunque fuera sobre un millón de muertos” (p. 24). Además, una señora de la alta sociedad podía acostarse con quien quisiera, incluso hasta coleccionar amantes. A lo más que se llegaba era a criticarla o incluso a retirarle el trato, pero si se separaba del marido ya podía decir adiós a todos los sitios selectos de los que había disfrutado, pues los amigos le cerraban las puertas. Era la moral hipócrita imperante de la clase alta de entonces. El Liceo era el símbolo de la burguesía liberal y progresista de mediados del XIX que construyó su propio templo al que “acude para sentirse unida, para saberse clan” (p. 98). Era el lugar también donde generaciones de muchachas habían soñado con poder encontrar a su príncipe azul. Por lo visto, lo construyeron los bisabuelos de sus bisabuelos con su propio dinero para deleite propio y el de su descendencia. Esther confiesa que asistir al liceo ha sido una constante en su vida, donde pasó momentos inolvidables. “En ningún otro lugar recupero tan íntegro mi pasado, ninguno está tan lleno de recuerdos” (p. 200), señala la autora. Su madre la abonó con una amiga a las dos sesiones de los domingos por la tarde en un palco de platea. El padre había renunciado a ir porque rehusaba ponerse el esmoquin y le desagradaba la música. A Esther y a su amiga las llevaba un chófer y cuenta que la gente se paraba para verlas pasar: “era la llegada de la burguesía a su templo convertida en un espectáculo popular” (p. 204). LOS PADRES El padre de la escritora barcelonesa estaba decidido a recuperar el tiempo perdido en la guerra, situarse bien como médico, ganar dinero, adquirir prestigio y procurar la felicidad de los suyos, hasta la de su esposa a la que nunca consiguió enamorar. Lo describe como un tipo raro, atípico, incómodo, buen burgués de derechas y franquista, aunque tanto él como su mujer eran ateos. No iban a misa los domingos ni creían en el más allá. Ahora bien, hacían gala de un puritanismo extremo. En su profesión era un 2 excelente cirujano e internista. Por la mañana operaba en una clínica privada y por las tardes pasaba consulta, como médico de la seguridad social, en su propio domicilio. Los clientes que aquí llegaban procedían de los pueblos y le solían llevar todo tipo de regalos del campo, incluidos animales de corral. Sentía verdadera pasión por los viajes, que no era compartida por la madre, “obstinada en no compartir nada con su marido” (p. 167). Murió el padre repentinamente mientras dormía después de una partida de bridge. Esther mantuvo con su madre un constante conflicto. La amó y detestó a la vez. De ella aprendió a amar todo lo que aún hoy ama: el arte, los libros, el mar y los animales. Pero a ella le debe también toda su inseguridad y frustraciones. “Me dijo cosas […] tan demoledoras para mi autoestima que moriría antes de repetirlas” (p. 80), confiesa la autora. La madre se aburría, se cansaba de todo, se obsesionaba por los pequeños cambios inútiles dentro del hogar, le gustaban las joyas de manera desmesurada, aborrecía las aglomeraciones y se cuidaba muy bien de con quien se mezclaba. Nunca cambió sus opiniones políticas, mientras que el padre lo hizo de manera radical. Tampoco se sintió Esther querida por su madre ni percibió de ella el más mínimo gesto de ternura. El día que le anunció que tenía el parkinson, fue a besarla deshecha en lágrimas y su madre la rechazó. No fue, declara Esther, la madre que hubiera querido tener, y, en venganza, sentía cierto placer en decepcionarla. SU EXTENSA FAMILIA La guerra también causó bajas familiares y cambió la vida de otros miembros de su familia, trasformándolo todo de arriba abajo. Jaime y Manuel, hermanos de su padre, murieron intentando defender la ciudad de las “hordas marxistas”. Juan, otro hermano de su padre, era sacerdote. Pero los Tusquets no sacaron ventajas de estas muertes ni se pusieron medallas. Otra muerte inutil fue la del marido de la tía Teresa, el ingeniero Emilio Blay. La tía se quedó viuda con dos hijos y sin recursos para sacarlos adelante. La familia ganó la guerra pero también pagó un elevado precio. Durante la contienda Esther vivía con sus padres en un piso de Pedralbes, pasando un hambre atroz. El padre, angustiado y sin atreverse apenas a salir de casa durante los tres años, se veía incapaz de resolver la penuria familiar; la madre, reñida con la suegra y las cuñadas, no soportaba vivir en casa ajena. Sin embargo, para Esther fue la etapa más feliz de su vida por el cariño y buen trato que recibía de los otros familiares. Al finalizar la contienda todos intentaron restañar las heridas y recuperar el tiempo perdido. La madre había hecho el propósito de liberarse de la suegra, del hambre, del miedo y hasta de su propio marido al que detestaba y, sobre todo, del aburrimiento. Era una mujer creativa y con talento pero, por las circunstancias, se veía constreñida a cuidar de su marido, de sus hijos, de su aspecto y en el terreno social a participar en actos sociales y obras benéficas. Tras finalizar la guerra, se fueron de Pedralbes a vivir a un piso del Ensanche, cambiaron el catalán por el castellano “que era el idioma de gran parte de la pijería aristocrática y alto burguesa” (p. 25) y, por supuesto, el que se utilizaba con el servicio. En el recibidor pusieron una gran foto del generalísimo. Como “vencedores” nunca tuvieron que hacer colas para nada, ni comían pan negro ni utilizaban cartillas de racionamiento. El piso, situado en la Rambla de Cataluña tenía más de 200 metros cuadrados, disponían de dos criadas fijas de servicio, una señorita que venía los domingos a hacerse cargo de ella y de 3 su hermano Oscar, coche, casa de verano en la costa, abono en el Liceo, colegio extranjero y de pago, y una Fraulein que iba a enseñarles alemán a los niños. El piso por ser vivienda y consultorio médico, parecía un organismo vivo con el constante trasiego de personas. La madre apenas se enteraba de nada, ni sabía qué tipo de persona se ocupaba del servicio ni tampoco lo que se iba a servir a la hora de la comida. Es que ni le importaba. Decía que comer era una vulgaridad. Tampoco tuvo nunca ni la más mínima idea del precio de los alimentos ni mostró ningún interés de saber lo que pasaba en su propia casa. Se pasaba las horas muertas leyendo y por las tardes salía sin la hija, que se quedaba angustiada llorando debajo de la foto de Franco. El abuelo materno fue masón, liberal y mujeriego. Murió repentinamente y a él, siempre le achacó su madre la responsabilidad de su desgraciada boda, pues ni estaba enamorada de su marido ni le gustaba. La casaron con un médico para sacar un buen partido. De su tía Sara dice que era un personaje singular, entre otras cosas por ser la única de izquierda de la familia Guillén. Las dos familias estaban a favor de los alemanes, porque habían apoyado a los suyos en la Guerra Civil. Consideraban que Hitler era un personaje de leyenda y hacían fervientes votos para que ganaran los alemanes la guerra. Estaban convencidos de que si éstos eran derrotados “nuestro invicto Caudillo centinela de Occidente, caería con él” (p. 50). Su tío Victor, el hermano mayor de mamá, era un nazi recalcitrante, para él Hitler era un héroe y Alemania un pueblo superior, hasta el punto de tener en su casa un museo nazi. Describe a su tío como un tipo borracho, jugador, mujeriego, egoísta, irresponsable, un poderoso macho y muy divertido. Era su padrino y “supo llenar de magia parte de mi infancia” (p. 58) dice la escritora. Esther era la niña de sus ojos, y recibió de él el mejor regalo de su vida: su perra caniche Gabi a la que llegó amar con locura. Y, aunque fuera un nazi de opereta, conservaba de él una imagen mítica. Se sacó y tuvo un hijo. Como se esperaba, el matrimonio fue un desastre. Odiaba a los judíos y creía que el holocausto fue una mera bagatela. Y que, si se perdió la guerra, pensaba que era por la conjura marxista-judaica y porque los americanos se habían metido donde nadie les había llamado. Su Abuelita, la madre de su madre, era toda una señora, terca, distante, hacha de acero, a pesar de su aparente fragilidad. Esther era su nieta preferida. El marido estaba al frente de la banca Tusquets pero murió muy joven. El banco quebró y ni siquiera pudieron recuperar el retrato al óleo del banquero que presidía la entidad. La Abuelita, que iba para monja, se casó con él convencida por su director espiritual. Tuvo once hijos y varios abortos, todos concebidos sin apenas placer y sin gustarle los niños. Una vez nacían, los pasaba de inmediato a las amas de cría. El caso más singular fue el de Joan Tusquets (el sacerdote) del que se ha ocupado el historiador inglés Paul Preston. De él afirma el hispanista que descendía de banqueros judíos. Pero, a pesar de tales orígenes, albergó un intenso odio a la masonería y un furor antisemita, por lo que sufrió varios intentos de asesinato. Publicó Orígenes de la revolución española, de gran repercusión social. Estaba convencido que los judíos querían acabar con la civilización cristiana, usando como instrumentos a masones y socialistas. El mensaje que lanzaba en su libro era muy claro: “España y la iglesia católica sólo podrían salvarse si se destruía a los judíos, a los masones y a los socialistas” (p. 150). Sus ideas influyeron sobre el general Franco y hasta se sospecha que estuvo implicado en el golpe militar contra la República en julio de 1936. Durante la guerra logró escapar y llegado a Burgos fue acogido por Franco con entusiasmo, quien le pidió que se hiciera cargo del Servicio Nacional de 4 Prensa. Allí fundó Ediciones Antisentarias, predecesora de la editorial Lumen y en la que publicó Masones y pacifistas, “el tratado antisemita más virulento que escribió” (p. 154). Terminada la contienda y horrorizado por la inesperada y brutal represión franquista, renunció a sus violentas campañas antijudías y antimasónicas y se dedicó desde la editorial Lumen a la pedagogía y a la educación religiosa. Rechazó cuantas ofertas de cargos públicos le ofrecieron (La Dirección General de Prensa y Propaganda) y la de Consejero Religioso del CSIC). Decepcionado de todo y arrepentido de su pasado se fue a vivir con su madre, la Abuelita, convirtiéndose en una persona privada. ESTHER TUSQUETS, LA AUTORA De niña fue el centro de atención de la familia y todos la colmaron de mimos. Y lo atribuye a su manera de ser proclive a la imaginación y sensibilidad. Vivió siempre angustiada pues tenía miedo a todo: a la guerra, a la muerte, a los médicos, al cáncer, a la vacuna, a la oscuridad, al infierno, a la bomba atómica, a los fantasmas, a los vampiros, a los hombres lobos que veía en las películas, a los juegos violentos y hasta a los otros niños. Asistió a cuatro colegios privados. Primero al Colegio Alemán, laico y mixto. Fue idea de su madre, tenida por poco piadosa que no quiso que estudiara con monjas. En el colegio imperaba un clima competitivo y castrense. Se expulsaba, sin el menor miramiento, a todo alumno poco aplicado. Se les obligaba a unos ejercicios gimnásticos durísimos. Los castigos físicos estaban a la orden del día. En todas las aulas y demás dependencias había fotos de Hitler, que desaparecieron al perder la guerra y cerrarles las autoridades el colegio poco después. Estuvo en este colegio hasta los nueve años. Seguía siendo una niña muy tímida que apenas se relacionaba con los otros niños. Odiaba las fiestas infantiles y la torturaban los recuerdos. Al cerrar el colegio, ingresó en la Escuela Suiza. Fue un año de pesadilla que agudizó su timidez e inadaptación. La madre accedió a sacarla de aquel antro y la matriculó esta vez, junto a su hermano Oscar, en el Real Monasterio de Santa Isabel. Aquí experimentó, por primera vez, en la fase de preparación para la primera comunión, el desagrado que le producía la confesión por las turbias elucubraciones a que se lanzaban los curas cuando se hablaba del sexto mandamiento. Y cuando se sentía bien adaptada al Real Monasterio, la madre la cambió otra vez al colegio San Alberto Magno, en el que se empleaban métodos educativos alemanes; el director, “además de falangista, era feo, católico y sentimental” (p. 194). La tía Sara le había reprochado a Esther alguna vez el no saber querer a la gente, sino enamorarse de ella. No lo olvidó y con el paso del tiempo tendió a darle la razón. “La verdad es que estuve enamorada desde siempre” (p. 121): primero de la tía Blanca, el hada de su infancia, después de dos amigas del Real Monasterio de Santa Isabel, del señor Pla, de su profesor de literatura, del señor Jiménez, con quien “hubiera ido[…] al fin del mundo” (p. 214). Fue éste su gran amor consciente y real, distintos de los de su infancia y adolescencia. Cuando ingresó en la Universidad de Barcelona terminó la magia del señor Jiménez. En la universidad conoció a José, en unas clases en el Instituto de Teatro. Se inscribió porque siempre quiso ser actriz, aunque “la burguesía bienpensante tenía muy mal concepto del mundo de la farándula” (p. 225). La relación con José empezó con un malentendido: ella deseaba que alguien le ayudara a hacer el cambio radical que necesitaba su vida; y él, agobiado por su madrastra y con un irresuelto 5 conflicto de su sexualidad, anhelaba que alguien pusiera orden y seguridad en su vida. A los padres de Esther, les disgustaba esta relación, y un día al descubrir que José era homosexual, según constaba en la ficha de la policía (en realidad era bixesual), conminaron a su hija a que lo dejara. En aquella época se consideraba esta tendencia sexual un delito y se castigaba con penas de cárcel. Y cuando ésta le propuso huir juntos y él negarse “puse punto final a nuestra historia” (p. 236), refiere la escritora. Después de esta dolorosa aventura dejó Esther el teatro y la universidad e ingresó, como penitencia, en el Cotolengo del padre Alegre, donde se acogía a enfermos incurables y con deformaciones físicas. Ella ayudaba a las enfermas a bañarse. Trabajaba sin descanso y la superiora intentó introducirla en una dimensión del cristianismo para ella desconocida. Y la ganó temporalmente para su causa. Hasta el día en que, en pleno verano, no le permitieron entrar en el recinto por no llevar medias. Le pareció una actitud gazmoña y se fue. “Había dejado a mis espaldas las tinieblas” (p. 247). En Begur (Gerona), haciendo el cursillo del Servicio Social Obligatorio, dirigido por el ala femenina de la Falange, conoció a otras dos personas a las que iba a amar hasta la muerte, Mercedes y Esteban, quienes “le ayudarían a aceptarse plenamente tal como era y a reconciliarse consigo misma. Por otro lado, Esther había tenido la suerte de disponer de gran cantidad de libros, de ir con frecuencia al cine, de pasar los veranos frente al mar, de tener un dormitorio amplio y bien amueblado, de criadas que fueron grandes fabuladoras y de haber aprendido de la señorita Teresa, su niñera de los domingos, a amar la poesía. Se declara una cursi redomada y franquista, que apenas tuvo relación con la clase obrera, pero su gran pasión más que los libros, más que el arte, más que el teatro, y más que el amor por los animales “ha sido el mar” (p. 121). Confiesa, sin embargo, que ha tocado fondo varias veces y nunca se ha sentido orgullosa de sí misma. Se destrozaba la piel con las uñas, se arrancaba las pestañas, en un extraño afán destructivo que atribuye “a un torpe intento de venganza contra mamá” (p. 219). Cuando terminó el bachillerato le dio por engordar comiendo con gran voracidad, y no por placer sino por desesperación. Cuenta que comió por asco contra todo y contra todos. Se curó gracias a un tratamiento de choque. Nunca se sintió integrada en su clase social. Veía injustas las desigualdades sociales, y aunque compartió el franquismo de sus padres, lo abandonó al ingresar en la universidad, donde la mayoría de los alumnos habían dejado de ser del régimen y buscaban, para desesperación de sus familias “opciones dramaticalmente opuestas” (p. 223). De hecho, a ella, nunca le interesó la política, pero gracias a su amiga Mercedes se interesó por la Falange por considerar que esta formación política le permitía oponerse a Franco y seguir siendo creyente. Pasó un invierno en Madrid, donde se matriculó en la universidad, se limitó a ir al teatro, visitar el prado, pasear por las calles y escribir en los cafés. Se sentía decepcionada por el sistema universitario a pesar de asistir a las clases del famoso historiador Luis Vives. El alumnado, descontento con el régimen, provocaba todo tipo de conflictos. Su fe religiosa se iba deteriorando cada vez más y le resultaba ya muy difícil creer en un Dios personal y en una vida después de la muerte. “Sabía que el catolicismo no era el camino, sabía que la Falange no era el camino” (p. 275) tampoco. Se dio cuenta, después de año y medio de militancia, que había estado buscando una quimera y, como tal, sólo podía existir en su imaginación. También descubrió que no era verdad que la guerra la habían ganado unos y perdido otros y que ella, “hija de los vencedores, ahora pertenecía al bando de los vencidos” (p. 276). Y con estas palabras, 6 Esther Tusquets Guillén termina sus recuerdos, hasta ahora inéditos, de esta etapa de su vida. Promete una nueva entrega, la continuación de Confesiones de una editora poco mentirosa (2005), otro de sus testimonios autobiográficos, que podría titularse De una editora codiciosa a una vieja dama indigna, y alguna novela más. St. Louis University-Madrid Campus Tusquets Esther (2007). Habíamos ganado la guerra. Editorial Bruguera. Barcelona. 278pp. 7