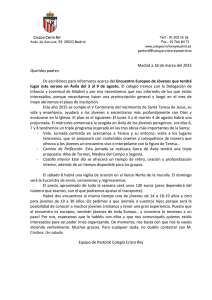Leer m s.
Anuncio

El mundo está en llamas Respuesta a las urgencias y a los peligros de su tiempo 2 de Marzo de 2015 La espiritualidad de Teresa de Ávila es difícil de resumir, porque es tan rica y sutil. Pero se puede decir, para presentarla, que su fuerza reside en la acción. Teresa de Jesús elaboró una mística que respondía a las urgencias y a los peligros de su tiempo, y que se articula en torno a tres polos: su comprensión iluminada de la Encarnación y de lo que esta comporta como respuesta; su invención –como se dice del descubrimiento de un tesoro– del centro del alma como morada de Dios; y, por último, la oración como operación amorosa en el mundo. “El mundo está en llamas”, escribe Teresa en el primer capítulo de su Camino de perfección. El mundo, añade, tiene necesidad de amigos fuertes. ¿Contra qué fuego quiere intervenir Teresa de Ávila? El que devora a la Iglesia desde dentro, con las ideas nuevas de la Reforma y de otras corrientes de pensamiento que contestan a Roma su dogma y su infalibilidad. ¿Qué había sucedido? Que la revolución copernicana había destruido las bases del mundo antiguo y difundido en las mentalidades del siglo XVI, el primero de la edad moderna, una angustia general: ni la tierra ni Dios son ya el centro de un universo eterno e incorruptible, que giraba alrededor de ellos. Teresa elimina magistralmente los interrogantes que planteaba este vertiginoso descubrimiento a las mentes de aquella época. ¿Qué importa si a causa de esta teoría Dios ha perdido su morada? Basta buscar lo divino como trascendencia pura, como experiencia interior, responde Teresa. Además, ¿qué importa si la tierra ya no es el lugar de un teocentrismo? Si Dios es todo, si “la máquina del mundo tiene, por decirlo así, su propio centro dondequiera y su circunferencia en ningún lugar”, el centro del mundo está allí donde está el hombre, y Dios en él. La cita de Nicolás de Cusa, retomada por Pascal, no es una alegoría; una esfera de rayo infinito tiene efectivamente su propio centro dondequiera. Cualquiera que sea el punto en el que se encuentra esta esfera, está de facto a una distancia infinita del borde, y esto en todas las direcciones del espacio. Así Dios, puesto que mora en el centro secreto del alma, está siempre, e inevitablemente, en el centro del universo. Esta es una de las fuentes de la espiritualidad teresiana: el descubrimiento del centro del alma. Tomás Álvarez, en el Diccionario de santa Teresa de Ávila, destaca la originalidad de la madre sobre esta noción que se convertirá en una línea directriz de su obra maestra, El castillo interior. Este centro del alma es “la morada principal, donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma”. Allí, en el centro, Dios sigue morando y resplandeciendo. En este centro se celebra la unión del alma con Cristo, nuestro Señor, precisa Teresa, para que su relación con él se establezca definitivamente: “Siempre queda el alma con su Dios en aquel centro”. Esta concepción, indudablemente singular, provocará la ira de la Inquisición contra ella. Se trata de “error en filosofía, sueño y fantasía en teología”, decretaron los jueces. Y definieron una herejía repugnante la idea de que Dios está en este centro. Tal es la respuesta puramente genial de una mujer que responde intuitivamente, desde su alma, a la angustia general que causa la revolución copernicana. Así, logra mantener la fuerza de un pacificador divino. Ella, que tiene la loca voluntad de devolverle a Dios su lugar –lograr que su alma, si se une a Dios, vuelva a ser el centro del mundo–, lo consigue: su oración coloca de nuevo el mundo bajo la mirada divina, y Dios en el centro del universo. Rezando, Teresa vuelve a poner en su lugar a Cristo que viene. Ironía de la vida. Lo que hizo que la Inquisición la definiera casi herética –la noción del centro del alma–, es precisamente lo que hace que ella sea tan necesaria para nosotros. Teresa de Jesús fue canonizada por la santidad de su vida, la fundación de su Carmelo y su inquebrantable fidelidad a la Iglesia. Pero lo que hace de ella una contemporánea nuestra es esta invención. Más que la apertura individual de un alma perdidamente fiel a Dios, es ella la que le da perpetuamente un futuro a Dios, no con un “pienso, luego existo”, sino con un “creo, luego él es”. De este modo, fuerza la venida de un mundo cuya medida inevitable seguirá siendo Jesucristo. Teresa de Ávila comprendió la atracción por la materia y las teorías contemporáneas de sus semejantes; de ahí su aversión a la falsa erudición, a la pretensión de saber y a las inquietudes del espíritu en sus conventos. Por eso afirma: “El alma no es el pensamiento, ni la voluntad es mandada por él, que tendría harta mala ventura; por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho”. Teresa se sintió obligada a recordar el día en que la visión de un crucifijo le hizo comprender, de repente, cuánto la amaba Dios, que por ella había entregado su vida aceptando la infamia y el dolor de la cruz. Cuánto la amaba que, por hacerse semejante a su criatura, se había encarnado en el ser más débil y más humilde que existía, no en un príncipe, sino en el hijo de un carpintero de la periferia de Palestina. A partir de ese momento comprende, en un santiamén, que no podrá acceder a ningún estado superior de la fe sin plena conciencia y sin plena experiencia de este amor, a través de la fusión con él; se da cuenta de que, para que Dios le responda, debe comprometerse de modo conmensurado con el amor que demostró en su Pasión. Así, la representación de la humanidad de Cristo en lo que vivió como más paroxismal –la Pasión–, la conmovió, y a través de ella y a partir de ella pudo comprender plenamente lo que constituía la locura y el escándalo del cristianismo: la Encarnación. “Nadie va al Padre sino por mí” (Juan 14, 6). Jesús es el rostro humano de Dios. ¿Acaso existía una metáfora mejor que esta verdad, que Teresa asimilará como una hostia, o sea, que la realidad de Dios, su ser, solo es accesible en Jesús y a través de Jesús? En el Libro de la vida escribe que Jesús es el verdadero libro en el que descubrió todas las verdades. Asimismo, la visión conmovedora del cuerpo sufriente de Jesús le reveló, de modo fulgurante, todas las promesas del misterio de Jesús hombre-Dios y Dios-hombre. La humanidad de Cristo ofrece una posibilidad de unión, de comunión y de unidad de amor. Por medio de Jesús, se formaliza la atracción recíproca entre Dios y su criatura. Ya sea que piense en la Pasión, ya sea que medite en este misterio, el orante se encuentra al pie de una escalera que conduce a Dios, una escalera como la de Jacob, una escalera de oración, que deberá subir para alcanzar la unión divina, y “acá el alma goza más sin comparación”. De ahí la exhortación de Teresa a rezar. La oración es, según ella, “una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama”. Es necesario rezar porque la oración es el momento central de la creación religiosa, cuyo maestro es Cristo. Rezar porque la oración es la lengua de la amistad, así como el silencio es la lengua de Dios. Teresa asegura así la supervivencia de esa formidable revolución teológica, teológica y humana a la vez, que es la Encarnación. Rezar e ir adelante: ir adelante. Su lema aparece ciento treinta veces en su obra. Ir adelante en el mundo y, al mismo tiempo, penetrar en lo más profundo de sí mismo. No podemos “pretender entrar en el cielo, sin entrar antes en nosotros mismos”, precisa. ¿Qué nos enseña su espiritualidad? Actuando por amor, por instinto, como se suele decir, la irradiación infinita de cada uno de nuestros actos se propaga a la trama infinita del mundo. Mediante el amor, la mística de Teresa –su contemplación bienaventurada, su oración– se transforma en una acción y crea una dinámica de la que brota la caridad. De hecho, ¿qué sería el Amor si se contentara consigo mismo? ¿Si no fuera generado por la caridad? ¿Si no se encarnara a su vez en el amor al prójimo? No sería nada. Sería únicamente una especulación vacía, precisamente lo contrario de la espiritualidad de Teresa, que es un mística de la acción amorosa. Por Christiane Rancé