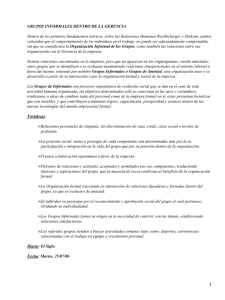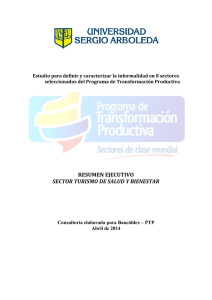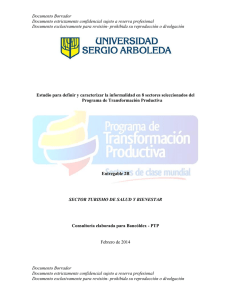Competencia en el lado oscuro de los mercados
Anuncio

Competencia en el lado oscuro de los mercados Javier M. Iguíñiz Echeverría * Durante los últimos años, el crecimiento económico en el Perú tiene una característica destacada en foros internacionales: alto crecimiento y baja eficiencia del crecimiento en términos de reducción de pobreza económica. Diversos datos confirman esa apreciación. La incidencia de la pobreza fluctúa alrededor del 50% desde hace varios lustros. Con el ritmo de reducción de la pobreza durante los últimos 5 años de crecimiento ininterrumpido el INEI prevé una reducción de 6 puntos porcentuales, de 54 a 48%. Llegar a la Meta del Milenio de las Naciones Unidas, una incidencia de la pobreza de 27% de la población, demoraría muchos lustros y ello suponiendo el absurdo de que no haya ninguna crisis en ese periodo. En este artículo retomamos algunos de los debates ocurridos en años recientes y, directa e indirectamente, en curso en el Congreso de la República en el momento de escribirlo. Empezaremos con el mundo campesino y su lugar en el debate sobre el Tratado de Libre Comercio, seguiremos con el mundo de la informalidad para llamar la atención sobre el atajo que significa concentrarse en tanta medida en la cuestión de los trámites y la legalización de las empresas. En estos dos mundos se encuentran la mayor parte de los más pobres en el Perú. Finalmente, retomaremos el otro debate congresal a propósito del despido arbitrario. Cada uno de esos temas tiene muchos aspectos específicos que merecen análisis pormenorizados, concretos, pero en este artículo queremos empezar destacando lo que los tres debates tienen como trasfondo común: la competencia económica. En nombre de un aumento de la competitividad en el mercado, los gremios empresariales solicitan la aprobación de dispositivos que faciliten el despido y se abarate la mano de obra, que aumenten la apertura de los mercados agrícolas y se abaraten los insumos importados y que se reduzcan los trámites para la legalización de las pequeñas empresas de modo que paguen impuestos y sea posible desviar la atención de la SUNAT hacia otros. El planteamiento neoliberal consiste en pagar lo menos posible a los trabajadores y al Estado, baluartes del Estado de Bienestar. Lo curioso es que la moda de la competitividad no viene acompañada de la puesta sobre la mesa de una descripción y, menos aún, de un debate sobre las necesariamente ambivalentes consecuencias de la competencia. Así, mientras se lee El arte de la guerra1 se predica como si la competencia fuera una pelea de almohadones y que el triunfo en ella se logra normalmente sin herir a nadie, sin mandar a ninguna empresa a la quiebra, sin despedir ni desamparar ni empobrecer a ninguna familia. Así, la intensificación de la competencia con la apertura de mercados es considerada como solamente positiva y, más bien, quien advierta de los costos humanos es retrógrado y un estorbo para el progreso. Por eso, para aquellos que idealizan la competencia, quien advierta algo tan obvio como que para consumir hay que tener un ingreso y que para tenerlo hay que trabajar y que para trabajar tiene que haber dónde, comete un despropósito, pues protege “insensatamente” los puestos de trabajo con los que las familias sostienen a su prole. Con el fin de explicar por qué es posible decir que habrá costos humanos y sufrimiento injusto con las políticas que se están aprobando, haremos, en la primera parte, una breve digresión teórica sobre la competencia en la economía para explicar de manera elemental, pero certera, la especialmente accidentada evolución de las actividades en las que laboran la mayor parte de los pobres y el enorme sacrificio cotidiano que realizan para tratar de servir con su trabajo a sus familias. Las preguntas son, pues: ¿por qué se puede decir que el TLC * Profesor principal y jefe de Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Libro cuyo autor, Sun Tzu, personaje real o imaginario, parece ser que vivió hace más de veinticinco siglos, de los primeros tiempos de la China clásica. Prácticamente no se conoce nada sobre él, pero el prestigio que posteriormente logró con sus escritos, lo han situado en un puesto de honor entre los tratadistas militares. 1 aumentará la pobreza o hará más difícil salir de ella a amplios sectores del agro peruano? ¿Por qué se resisten los informales a formalizarse? ¿por qué una política que se concentra en otorgar facilidades para despedir no tiene la visión y el aliento necesario para aumentar la competitividad de manera permanente, no espuria, y no resistirá el embate de políticas de otros países que ponen el acento en aspectos más medulares de la competitividad? Una respuesta adecuada no puede ser sino compleja, pero, como ya indicamos, una clave imprescindible para responder es recordar la naturaleza de la competencia con las reglas vigentes. 1. COMPETENCIA ECONÓMICA: DESTRUCCIÓN Y CREACIÓN Está de moda hablar de competitividad, pero no es común explicar en qué consiste la competencia. Es como evaluar la musculatura de alguien y no su manera de utilizarla. Tras cientos de factores que afectan la competitividad de las empresas se ocultan algunos que son los económicamente medulares y que si no están en su base hacen infructuosa la creatividad en actividades tan de moda como el marketing y los contactos, y convierten en inútil e innecesaria la tranquilidad social, la estabilidad institucional y la confianza en el gobierno. Por eso, resulta necesaria una respuesta económica al porqué de esa ineficiencia en la disminución de la pobreza, y es la que proviene de la teoría de la competencia. Veamos una de las teorías que no oculta tanto la realidad del lado oscuro de los mercados. Dejamos, pues, de lado los indudables méritos de muchos empresarios que, siguiendo una vocación emprendedora, logran matizar las avasalladoras trayectorias empresariales sometidas al tráfago de la competencia. Ponemos en la sombra las luces e iluminamos los lados menos competitivos de los mercados, sabiendo que una visión de conjunto del mercado debe ser no sólo más matizada sino reconocedora de las posibilidades que abre a muchos que, en sociedades tradicionales, no tienen campo de acción y de despliegue de su creatividad. Pero pretendemos reaccionar al extremismo dominante que niega hasta donde le es posible, la existencia de costos humanos del progreso y la responsabilidad de minimizarlos y de atender a los deshechados por él. Como acuñó Schumpeter, recogiendo rasgos de la competencia económica que los economistas clásicos habían destacado, el proceso de competencia en el capitalismo es uno de “destrucción creadora”. Esa destrucción ocurre en todo momento de la economía, pero más intensamente durante las recesiones. En ella, se depura más rápidamente la economía, sacando de circulación los capitales menos productivos y dejando los que lo son más con una porción mayor del mercado que queda. El uso de nueva tecnología reductora de costos de producción y la innovación de productos son las herramientas principales de creación. Además, los productos se convierten, gracias a la competencia, en más baratos y mejores. Pero surge una tensión entre la mejor calidad de los productos y la posibilidad de acceder a ellos, pues por cada unidad de producto se emplea cada vez menos mano de obra. Sin embargo, en los países con tradición innovadora, la nueva tecnología y los nuevos productos impulsan la producción de nuevas piezas y partes y requieren de servicios de mantenimiento y otros también nuevos. De ese modo, la menor absorción de mano de obra por unidad de capital en la empresa que invirtió en nueva tecnología se contrarresta con la emergencia de nuevas empresas de todo tipo y de nuevas ideas y productos. La diversificación y el tamaño de los mercados aumenta y contrarresta en buena medida la tendencia ahorradora de mano de obra. En los países subdesarrollados, esa experiencia de “destrucción creadora” es distinta, por lo menos en un doble sentido: las innovaciones importantes no siempre, en realidad casi nunca, son producto de las empresas en dichos países y, además, en parte debido a lo anterior, el aspecto depurador de la competencia no es contrarrestado por la generación de nuevas empresas sino que se registra, por un buen tiempo al menos, un aumento de importaciones. Por ello, el empleo sufre en cantidad y, también en calidad, en la medida en que algunas de las empresas sobrevivientes, arrinconadas y sin creatividad, al no introducir cambios en la tecnología y registrar los aumentos en la productividad que le siguen, sobreviven si pueden a costa del deterioro de las condiciones de trabajo, de una mayor operación informal, del maltrato a los proveedores, que, a su vez, también tienen que recurrir al maltrato laboral y a la evasión de la ley. Cuando la destrucción es en el agro, el efecto destructivo tiene menos remedio que cuando ocurre en la ciudad, pues en la mayor parte de las tierras el aspecto creador, diversificador de productos y procesos, propio de la competencia en las aglomeraciones urbanas y empresariales rara vez ocurre, demora mucho más, si es que ocurre, y la “salida” es empobrecerse y buscar otra actividad, lo que obliga a la migración, la dispersión familiar y el desarraigo. En casi todos los lugares del campo, la diversificación productiva no ocurre a niveles de productividad competitivos en el mercado. El progreso es asociado a una especialización relativamente aislada del resto de las actividades en las cercanías. Excepcionalmente, unos pocos lograrán la modernización del cultivo de alguno de los productos autóctonos que se han mantenido en el tiempo como mecanismo de protección contra los riesgos naturales y económicos. Los campos se despueblan por muchos factores. Yendo a la médula analítica de esta digresión, se puede decir que lo más relevante para responder las preguntas que nos hicimos y el primer punto de partida para cualquier análisis de la competencia es que ésta es, ante todo, una competencia dentro de cada mercado o rama de producción, esto es, entre productores del mismo producto: productor de zapatos contra productor de zapatos y así en el mercado de bicicletas o de canciones2. En segundo lugar, que siempre los competidores son desiguales en productividad, incluso en la más “perfecta” de las competencias, ésa en la que no hay monopolios o un pequeño grupo de grandes empresas dominando el mercado. Además, que, simplificando algo, los precios a mediano plazo en cada mercado están determinados por los costos unitarios promedio en esa rama; de ese modo, las empresas tienen un incentivo para seguir produciendo y continuar en el mercado. Finalmente, que la competencia consiste en sacar al contrincante del mercado, reducir su porción en él. Schumpeter no acuñó el término “creación destructiva”, cosa que correspondería quizá a científicos o artistas. 2. EL DEBATE SOBRE EL TLC Y EL CAMPESINADO La apertura de mercados, más aún cuando es unilateral, repentina y generalizada es un mecanismo de destrucción depuradora de los competidores que son menos eficientes en las ramas que se abren a la competencia mundial. Ése es considerado el mecanismo civilizador de la competencia. Lo que ella hace es introducir en el mercado competidores que producen en otros países y que tienen costos unitarios menores, lo que se traduce en una reducción repentina y permanente de los precios de los bienes y servicios en esos mercados. Por eso, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tiene un apreciable componente destructivo, depurador. Para algunos, esa es justamente la bondad del mercado, su papel civilizador. Conscientes los impulsores del TLC, como lo fueron quienes a comienzos de los años 90 abrieron el mercado bajando aranceles, mientras se retrasaba la tasa de cambio y repentinamente se abarataban por doble vía las importaciones, han ensayado una respuesta a las críticas que ponen el acento en los costos en términos de calidad y cantidad de empleo en las unidades productivas en los márgenes de cada mercado. Al increíble y vergonzoso “sí o sí” gubernamental que ataba a los negociadores para pelear algunas ventajas, le siguió un debate desigual, pero activo, gracias a las campañas contra la firma del actual TLC. Contra quienes indicaban que habían perdedores que merecían alguna consideración, particularmente por la pobreza en la que ya se encontraban y por la miseria a la que eran arrojados, empezaron indicando que, en efecto, algunos “no podrían aprovechar las ventajas” de la situación post-tratado de mayor acceso al mercado internacional. Mala suerte para ellos, pues no merecían consideración, porque “no están preparados” para competir en el mercado abierto. Esta displicente actitud corresponde, lamentablemente con el sentido común popular que ha interiorizado que la única responsabilidad de su situación es suya. También se considera que si se exporta más, cosa que nadie duda de la conveniencia de hacerlo las condiciones siguen siendo las mismas en las otras actividades de la economía, que no hay costos de ningún tipo a considerar. La cosa no es tan simple y son previsibles pérdidas de competitividad en muchas actividades como ha sido recordado de manera resumida en un reciente libro3. Una importante línea argumental ha sido que, en términos “netos”, “el país” se beneficia. El hecho de que los beneficiados sean unos y los perjudicados otros, y que el neto no corresponda a cada uno, no es considerado relevante. Mala suerte para los hombres, mujeres, niños y niñas que están en el lado del sustraendo. Deben, por decisión de los “expertos”, y los políticos que se apoyan en ellos, En términos más técnicos, estamos partiendo de que las “ventajas competitivas”, particularmente cuando se basan en ventajas en productividad, son las determinantes principales de la competitividad de las unidades productivas y del bienestar de quienes laboran en ellas y que las “ventajas comparativas” son secundarias en la medida en que provienen de la comparación de ventajas competitivas. 3 Nos referimos al libro de Jürgen Schuldt, ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2005. 2 aceptar estoicamente y entender el deterioro de sus vidas, muchas veces de por vida, en nombre y como parte del progreso del país y de otros en el país. Más adelante, los promotores de la apertura tuvieron que reconocer, en algunos foros, no en otros, y menos aún en la propaganda oficial, que sí había algunos derrotados, y tuvieron que añadir que, en efecto, si no se ponía en marcha una “agenda interna” de desarrollo, el daño causado a un importante número de productores agrarios sería apreciable. El problema era que tal tipo de agenda no existía. La “Carta Verde” fue, en ese sentido, una propuesta elaborada por un enorme grupo de organizaciones del campo, pero tras firmarse fue olvidada por el gobierno. El gobierno confesó así que su estrategia agraria era depurar de campesinos el campo; claro, ya no por el clásico método de la expropiación de tierra y los “enclosures”4 en Inglaterra, sino por el más invisible método de la inmiseración molecular y la quiebra. De la agenda interna se pasó a la “compensación”. La discusión sobre montos y características puso en mayor evidencia aún algo que se percibió desde un inicio: no había cálculos económicos previos al comienzo de la negociación. La decisión de embarcarse en ella fue exclusivamente política y la sustentación necesaria era ideológica, ciertamente, no era técnica. Obligados por el debate académico, el gobierno tuvo que elaborar cifras, pero era claro que ninguna era determinante. La decisión estaba tomada desde un inicio y las convicciones doctrinarias sobre las bondades de la apertura eran irreducibles. De esta forma se consolida un tipo de crecimiento con más costo social que el necesario en términos de pobreza y desigualdad social, regional y entre mundos culturales. La apuesta es que la punta más productiva de las ramas de producción se expanda y arrastre, “chorree”, a las unidades económicas dirigidas a abastecer el mercado interno y a quienes laboran en ellas. El problema es que las condiciones que se están poniendo para invertir minimizan y demoran la irradiación de ese crecimiento sobre el resto del país. El desinterés en una agenda interna digna de consideración pone de relieve un objetivo que se hace cada vez más evidente: atar el país a la agenda interna de los años 905. Nunca ha habido interés en otra agenda interna; en una agenda que minimice el sufrimiento de los menos competitivos. Estamos así ante una estrategia “a la bruta” con unos y con grandes y gratuitas concesiones a otros. La versión urbana de esa agenda neoliberal es la que se ha concentrado en la informalidad. En ella viven gran parte del resto de los pobres del país. Al respecto, la propuesta ha sido favorecer la formalización, el registro de la propiedad. 3. EL MILAGROSO ATAJO LEGAL CONTRA LA POBREZA URBANA Un mundo en el que los pobres son amplia mayoría es el de los informales. Estos micro y pequeños empresarios y empresarias soportan situaciones de precariedad y muchas veces de pobreza que no se condicen con el enorme esfuerzo que cotidianamente realizan y el sacrificio de vida familiar que supone operar en los lados menos competitivos de los mercados por falta de alternativas de trabajo decente. En realidad, no hay mucho debate respecto de la realidad y de las políticas más apropiadas para mejorar la condición de vida y trabajo de los informales. Los informales, como corresponde a su condición, prefieren la discreción. Más que los informales mismos, debaten sobre su situación los gremios de empresarios y los sindicalistas. La razón es que ambos ven en los informales un peligro, pero por distintas razones. La demanda de formalización de los informales proviene principalmente de los empresarios formales. Un argumento en ese sentido es que, con la formalización, la insistencia en recaudar más impuestos se distribuiría mejor y no se concentraría en los empresarios, que no pueden escaparse del todo de la carga y se ven obligados a pagar. La formalidad en la que se encuentran es curiosamente considerada una situación injusta por aquellas que, al estar a la vista del Estado, no pueden evadir las responsabilidades tributarias y laborales como lo hacen los informales. 4 Los enclosures o cercamientos se constituyeron en Inglaterra entre el S. XVI y XVII a partir del establecimiento de unidades de explotación agraria concentradas y separadas físicamente de las demás mediante cercas de diverso tipo, sustrayéndolas a los usos y servidumbres comunales tradicionales. Implicaron una profunda transformación de la propiedad de la tierra. 5 Como ha sido ya estudiado, la propuesta de la “sierra exportadora” no cambia significativamente la opción de fondo porque involucrará a una fracción muy minoritaria de los campesinos, sobre todo andinos. No hay que descartar como problema, aunque se lo mencione menos, la competencia entre formales e informales en ciertos mercados. La consecuencia es la presión de los gremios para acercar lo más posible la legislación que los afecta a la que rige, de hecho, en el mundo informal. Los sindicatos se preocupan, a su vez, de la rebaja en estándares laborales lo que resulta de una legislación menos protectora que la vigente para empresas medianas y grandes y que se ha dictaminado para favorecer la formalización de las empresas más pequeñas. El escaso debate sobre la manera de formalizar las empresas ha adquirido desde hace bastantes años ya, y debido en buena medida a la influencia de Hernando de Soto, un carácter legalista y, siguiendo la moda internacional, exclusivamente centrado en la oferta. La idea es que el problema principal para el progreso de los informales es su carencia de registro legal. De tenerlo, podrían obtener crédito hipotecando su propiedad y así invertir y competir en mejores condiciones. La posibilidad de recorrer un atajo legal que pondría en marcha un potencial declarado gigantesco es engañosa y el acento exagerado en las milagrosas ventajas de la legalización desvía la atención del Estado hacia caminos menos sencillos en principio, pero imprescindibles para que los propios pobres de las ciudades salgan de su pobreza y para que la propia legalidad se extienda. El paso crucial que se propone para caminar en esa dirección es facilitar el registro abaratándolo y reduciendo los pasos y el tiempo necesario para lograrlo. Sin duda, la irritación es una característica en todo trámite. En los últimos años, muchas iniciativas se han puesto en marcha al respecto y bastantes municipalidades y el Estado central han hecho menos difícil una entrada más completa en la legalidad. El resultado no es tan positivo como esperaban sus impulsores. La inmensa mayoría de las pequeñas empresas informales prefieren no utilizar esas ventajas. ¿Por qué? Siempre se puede responder que porque todavía no son suficientemente fáciles los trámites. A nuestro juicio, la razón es otra y el atajo legal no rendirá frutos hasta que otras condiciones más importantes hayan ocurrido o vayan en paralelo. Mientras las empresas informales ganen más evadiendo la ley que cumpliéndola no tienen incentivos para abrirle canales de vigilancia al Estado. Como hemos argumentado en un anterior artículo de Páginas6, el problema es que para la inmensa mayoría de micro y pequeños empresarios resulta más rentable operar como informal que en la formalidad. Por ello, aunque se les regale la legalidad, muchísimos no la aceptarán. La aproximación sesgada hacia lo jurídico equivale a poner la carreta delante del caballo, a hacer de la ley un factor exógeno de desarrollo y no en buena medida endógeno, esto es, expresión más que generadora de una realidad. Después de todo, en un país en el que la ley se cumple tan poco es difícil imaginar que el problema de la pobreza se resuelva desde la ley. El simplismo “juridicista” es atractivo por su sencillez y, en la versión más difundida, por constituirse en panacea contra el subdesarrollo. Pero también lo es porque desvía la atención de los problemas que la competencia crea al productor en pequeña escala. A lo ya señalado respecto de la competencia entre los participantes en un mercado determinado, el de zapatos, por ejemplo, hay que añadir que, en el caso de todos los mercados, pero en especial en el de los informales, la competencia es especialmente dura como consecuencia de otro aspecto de ella. Nos referimos a la competencia ya no intra-giro de actividad, sino la que hay entre capitales que se mueven cambiando de giro. Es el efecto de quienes estando, digamos en el rubro de confecciones, cambia de giro y entra al de zapatos. Como el capital necesario para entrar a esas actividades es generalmente pequeño, en cuanto se genera una situación relativamente holgada entran masivamente nuevos competidores y presionan los precios hacia abajo hasta el límite obligando a grandes sacrificios en calidad de vida para sostenerse en la actividad. La vida de la inmensa mayoría de los informales es sumamente precaria. 4. CRECIMIENTO Y SALARIOS EN EL PERÚ Una parte apreciable de pobres es asalariada, sea de empresas formales, sea de informales. Aunque la rotación y la movilidad laboral es grande y cada persona entra y sale a menudo de esa categoría ocupacional, en el Perú, tener un empleo asalariado no es garantía de salida de la pobreza económica, aunque si dicho empleo es formal, la probabilidad de ser pobre es menor. Las cifras siguen mostrando tercamente la resistencia de la economía peruana a pagar mejor a pesar de los años 6 Puede verse “El misterio del capital: visión de conjunto”, Páginas, No. 167, Lima, febrero, 2001. de crecimiento y de aumento del empleo que nos preceden. Si bien, hay quienes mejoran sus remuneraciones, categorías importantes de la masa de asalariados siguen con niveles estancados. Por ejemplo, en diciembre del 2002, el índice de sueldos reales en empresas de 10 y más trabajadores de Lima Metropolitana era 108,0 (1994 = 100); en diciembre del 2005, la cifra es 107,0. En esas 7 mismas fechas, las cifras de salarios reales eran 86,5 y 85,2 . El debate respecto de los asalariados ha sido bastante activo aunque, como es común con los temas económicos, muy desigual en medios y difusión. La idea general es que si la tasa salarial se reduce, las empresas contratarán más asalariados o no despedirán a los que tienen y que si se eleva se despedirán operarios. De esta idea se saca como consecuencia que la política debe ser favorecer la reducción de la tasa salarial para elevar la cantidad de empleo. Por lo tanto, la condición para llevar algo a la boca es que se acepte llevar cada vez menos. Muchas veces el daño es irreversible. Para muchos sucede como con el burro al que le estaban acostumbrando a comer cada vez menos y cuando se murió dijeron: “después de burro muerto cebada por el rabo”. Un cierto sentido común tiende a aceptar esa argumentación. Con todo lo que a primera vista tiene de razonable, dicho argumento peca de incompleto y estrecho cuando se piensa más allá de la empresa individual en un momento dado y se toma en cuenta a la economía en su conjunto, a las interacciones entre empresas y a los diversos plazos en los que se producen los efectos de las decisiones individuales. Una vez que se trasciende el marco de la empresa y se le deja existir al tiempo, la reducción o el estancamiento de las remuneraciones tienen un efecto sobre el tamaño del mercado interno y al frenar el crecimiento de la demanda, se desincentiva la inversión y la generación de nuevos y mejores empleos. En el Perú, el poder adquisitivo de los salarios es hoy muchísimo menor de lo que eran hace veinticinco años y todavía, en realidad, como siempre ocurrirá en el marco de la competencia vigente, es considerado excesivo por quienes tienen que pagar planillas. Fue considerado excesivo cuando se acusó a los tantas veces empobrecidos asalariados de ser causantes de una inflación que subsistía al enorme deterioro de la demanda interna y a la persistente reducción del mercado interno y es visto como igualmente excesivo ahora cuando se los culpa de afectar negativamente la competitividad internacional. Siempre habrá alguna justificación atendible para pagar menos. Siempre tenderemos a considerar convincente el argumento que concluye según conviene nuestros intereses. La expresión más reciente del primitivismo vigente en la cultura de derechos sociales en el país es el silencioso debate sobre la conveniencia de abaratar el costo del despido arbitrario para generar más empleo. El despido sin causa es considerado imprescindible para el crecimiento según importantes representantes de los empresarios. Lo increíble es que se pretende convencer al trabajador que le conviene ser desechable y que para serlo en mayor medida debe cambiarse la ley para hacer que el despido sea más barato. El despido sin causa tiene muchas causas; el predominio absoluto de la empresa sobre la persona, de la ganancia a cualquier precio, del deprecio por las responsabilidades familiares de los asalariados que no pueden despedir a sus hijos con causa o sin ella. Desde todo punto de vista social el recurso a esas libertades de despido ha mostrado ya en los pasados lustros que no produce formalización sino que se convierte en más ilegalidad, más precariedad y rotación laboral, jornadas desmesuradamente largas, abusos de poder en las empresas, y una larga lista de características que atentan contra la dignidad humana. 5. ¿QUÉ HACER? La salida a la informalidad y a la pobreza que la acompaña es más compleja y depende en buena medida de factores propiamente económicos. A nivel microeconómico, el paso necesario para que la formalización ocurra es que las empresas aumenten su productividad y su competitividad. La política estatal debe aportar a ese esfuerzo privado y molecular de manera ordenada y persistente. Hay experiencias interesantes pero desconectadas unas de otras, descoordinadas e insuficientes. La salida 7 Banco Central de Reserva del Perú, Nota Semanal, No. 22, Lima: 9 de junio de 2006. Cuadro 87. Otras cifras pueden verse en Francisco Verdera (2006) “Perú 2002-2005: crecimiento económico con desempleo”. En: Oxfam, Pobreza y desarrollo en el Perú. Informe anual 2005-2006. Lima: OXFAM GB, pp. 65-73). También: Javier M. Iguíñiz E. “El trasfondo económico inmediato del debate político actual: aspectos de la economía peruana en 2005”. En el mismo volumen, pp.159-169. de la pobreza no ocurrirá con suficiente masividad si es que no hay incentivos para que aquélla que opta por la informalidad invierta en nueva tecnología y mejoras de calidad. Esos incentivos tienen que ser principalmente de mercado y el principal de ellos, como sabemos desde el siglo XVIII, para la inmensa mayoría de productores es la ampliación del mercado interno. La mejor política del Estado, la de más amplio espectro, es la que estimula el crecimiento de la demanda interna en toda la medida compatible con la restricción externa y, porqué no, con el equilibrio fiscal. Ese estímulo supone una política laboral que mejore la distribución del ingreso a favor de quienes consumen más en el país: los asalariados y los propios pequeños productores. A mediano plazo, la reducción de la informalidad pasa por el crecimiento de la economía. Hay una relación sumamente estrecha entre incidencia de la informalidad y producto percápita. Pero la relación es: A mayor desarrollo económico menor informalidad y no al revés, esto es, a menor informalidad mayor desarrollo económico. Esta última causalidad es secundaria. En el campo, el problema está también por el lado de los incentivos a la inversión privada en pequeña escala. El aumento de la productividad del campesino no puede ocurrir a la velocidad necesaria una política que asegure hasta donde se pueda un mercado interno en expansión que permita elevar la oferta sin que los precios caigan al suelo. En ese contexto, resulta necesario orientar la inversión hacia actividades que permitan competir en calidad desde los lugares más alejados de los mercados principales del país. Las políticas de crédito, tecnológicas, y otras que estimulan la producción no tienen mucha eficacia en un mercado poco dinámico y con una política macroeconómica que va a sacrificar esa expansión a los requerimientos de acreedores externos. En el mundo salarial, hay que ver la realidad en su conjunto. Por ejemplo, para la familia es muy distinto ganar poco cuando la sociedad sustenta un sistema educacional de calidad y gratuito que cuando hay que pagar con el ingreso familiar esa educación o, peor, una educación de mala calidad. En el Perú, conforme se perdía poder adquisitivo salarial durante los 80, se tuvo que pagar más por una educación y una atención a la enfermedad que empeoraban en calidad. Hoy ciertos empresarios quieren reducir las remuneraciones mientras pelean por reducir, también, la contribución al fisco. Pero, además, una política antilaboral tiene efectos de largo plazo al dificultar la elevación de la productividad por la postergación de la inversión en maquinaria y por la postergación de la capacitación. Un país con tan mal nivel educativo tiene que poner un acento muy especial en la capacitación en la empresa, cosa que se desincentiva con la precariedad laboral y la alta rotación. Resulta necesario pues crear un marco institucional que facilite un mejor acompañamiento de la productividad y de las remuneraciones. El Acuerdo Nacional aprobó orientaciones en ese sentido que deberían merecer mayor consideración. El acicate principal para una inversión de calidad no es una mano de obra barata y altos márgenes de ganancia en una actividad determinada sino un mercado al mayor ritmo posible de expansión. Pero la política laboral tampoco contribuye a ello y la baja recaudación tributaria menos. Si a este panorama que hemos descrito añadimos otros aspectos fundamentales como el peso de la deuda externa que pone freno a la inversión, constatamos que los factores que intervienen en elevar la competitividad de un país son mucho más amplios y complejos que bajar los costos laborales por medio de la reducción de salarios. Más bien, esta reducción posterga la innovación tecnológica y la verdadera competitividad.