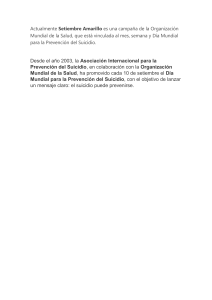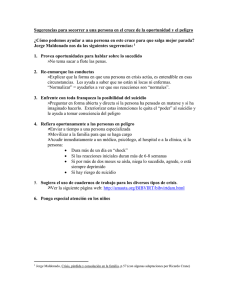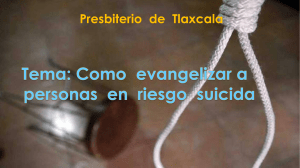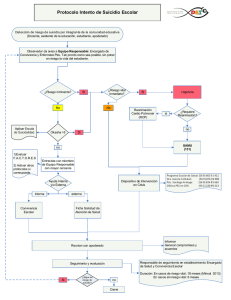- Ninguna Categoria
Arrebatar la vida: El suicidio en la Modernidad | Thomas Macho
Anuncio
Thomas Macho Arrebatar la vida El suicidio en la Modernidad Traducción de Alberto Ciria Herder La traducción de esta obra ha sido financiada por el Geisteswissenschaften International – Fondo para la Traducción de Obras de Humanidades y Ciencias Sociales de Alemania, una iniciativa conjunta de la Fundación Fritz Thyssen, del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de la sociedad de gestión colectiva VG WORT y del Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Asociación de Editores y Libreros Alemanes). Título original: Das Leben nehmen. Suizid in der Moderne Traducción: Alberto Ciria Diseño de la cubierta: Dani Sanchis Edición digital: Martín Molinero © 2017, Suhrkamp Verlag, Berlín © 2021, Herder Editorial, S.L., Barcelona ISBN digital: 978-84-254-4291-9 1.a edición digital, 2021 Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com). Herder www.herdereditorial.com Índice 1. ¿A QUIÉN PERTENECE MI VIDA? 2. EL SUICIDIO ANTES DE LA MODERNIDAD 3. EFECTOS WERTHER 4. SUICIDIOS DE FIN DE SIÈCLE 5. SUICIDIO EN LA ESCUELA 6. SUICIDIO, GUERRA Y HOLOCAUSTO 7. FILOSOFÍA DEL SUICIDIO EN LA MODERNIDAD 8. SUICIDIO DEL GÉNERO HUMANO 9. PRÁCTICAS DEL SUICIDIO POLÍTICO 10. TERRORISMO SUICIDA 11. IMÁGENES DE MI MUERTE: EL SUICIDIO EN LAS ARTES 12. LUGARES DEL SUICIDIO 13. DEBATES SOBRE LA EUTANASIA Y EL SUICIDIO ASISTIDO EPÍLOGO ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ÍNDICE ONOMÁSTICO NOTAS Introducción El suicidio se presenta de este modo como la quintaesencia de la Modernidad. WALTER BENJAMIN¹ 1 En las últimas décadas se han publicado diversas caracterizaciones de la época contemporánea, algunas bastante grandiosas. Según ellas, vivimos en una época de la ira y la impaciencia,² en un mundo del cansancio y el agotamiento,³ de la aceleración y la precipitación,⁴ de las nuevas guerras y de la lucha de culturas,⁵ en una sociedad del miedo, del narcisismo⁷ o del desasosiego.⁸ A la hora de describir la signatura de la época moderna, tampoco se descarta recurrir a los conceptos más antiguos de secularización —últimamente en discordia con el regreso de las religiones, del que también se afirma que se produce—, de posmodernidad o de revolución digital. Y sin embargo, también habría que considerar que una de las inflexiones mayores y de más graves consecuencias que se han producido en los siglos XX y XXI es un cambio que, aunque se ha investigado y discutido bajo diversos aspectos, rara vez se ha tematizado desde una perspectiva abarcadora: la valoración radicalmente nueva del suicidio. Durante muchos siglos el suicidio se consideró un pecado mortal, incluso un «doble asesinato» (del alma y del cuerpo), un crimen que había que castigar severamente, no solo mutilando y dando mal entierro a los cadáveres, sino, por ejemplo, también confiscando los bienes familiares; un crimen que, como mínimo, se calificaba como consecuencia de un estado de demencia y como enfermedad. Mientras que en la Antigüedad el suicidio todavía se podía asociar con el honor, como muy tarde desde el encumbramiento del cristianismo como religión dominante pasó a considerarse una ignominia y un fracaso definitivo. En una carta a Carl Schmitt fechada el 27 de abril de 1976, pero publicada hace solo unos pocos años, Hans Blumenberg se lamentaba «de que hemos desplazado a una lejanía inalcanzable la sacramentalización pagana del suicidio. Pero no hay que pensar solo en Séneca, sino también en Masada y en Varsovia. Lo más sorprendente es que este rasgo de la “modernidad” todavía no ha sido descrito jamás en ninguna parte». Únicamente Walter Benjamin había comentado ya en sus estudios sobre Baudelaire que la Modernidad está «bajo el signo del suicidio», el cual «sella una voluntad heroica»: el suicidio sería sin más «la conquista de la modernidad en el complejo ámbito de las pasiones».¹ La cuestión del suicidio es un motivo central de la Modernidad. Desde el fin de siècle, o como muy tarde desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se ha producido un cambio radical en la valoración del suicidio —por un lado, como proceso conducente a acabar con un tabú, y, por otro lado, como difusión de una emancipadora «tecnología del yo»— en varios campos culturales: como protesta en la política, como estrategia de ataque y atentado en nuevas formas de manifestación de los conflictos armados, como tema fundamental en la filosofía y en las artes, en la literatura, la pintura y el cine. El suicidio y el intento de suicidio han sido despenalizados, aunque en el Reino Unido solo a partir de 1961. Diversas formas de eutanasia y suicidio asistido se han liberalizado jurídicamente en la praxis médica. También en las ciencias se ha producido una nueva valoración del suicidio. Con la edición, en 1897, de la obra de Émile Durkheim El suicidio, a menudo comparada con La interpretación de los sueños de Sigmund Freud (1900), el tema se incorporó a las ciencias sociales. Tratamientos desde la crítica sociocultural, como el que había presentado Tomáš Garrigue Masaryk —que luego llegaría a ser presidente de Checoslovaquia—, con El suicidio como fenómeno social de masas en la civilización moderna (1881), fueron cediendo cada vez más terreno a argumentaciones basadas en estadísticas y datos empíricos. Durkheim distinguía entre cuatro tipos elementales de suicidio: el egoísta, el altruista, el anónimo y el fatalista, y formulaba una teoría de la «muerte social» como correlación entre los suicidios y las fuerzas cohesionantes de una comunidad. Uno de los pioneros de la investigación psiquiátrica sobre el suicidio fue Jean-Étienne Esquirol, un discípulo de Philippe Pinel. En su obra Las enfermedades mentales, editada en alemán bajo el título Las enfermedades mentales en relación con la medicina y la farmacología estatal (1838), distinguía entre el suicidio por pasión y el suicidio tras un asesinato, mencionaba como posibles causas de suicidio las estaciones, el clima, la edad y el género, y proponía medidas preventivas y terapéuticas.¹¹ Rara vez basaba Esquirol su exposición en cifras. Más bien se basaba predominantemente en casos reales. Y en cierto sentido eso ha seguido siendo así hasta hoy: los sociólogos interpretan estadísticas y los psicólogos comentan casos reales. Lo único que no se ha logrado del todo hasta hoy es tender el puente entre la estadística y el caso real. La investigación sobre el suicidio no se consolidó como disciplina autónoma hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en 1938 —un año antes de la muerte voluntaria de Sigmund Freud tras la sedación terminal que le administró su médico personal y amigo Max Schur—,¹² el psiquiatra y psicoanalista Karl Menninger se lamentaba, en El hombre contra sí mismo, de que esta cuestión fuera tabú en las ciencias. En vista de las elevadas cifras de suicidios, cabría suponer que hay un interés muy difundido en este tema, que hay en marcha muchas investigaciones y proyectos de investigación, que nuestras revistas médicas y nuestras bibliotecas tienen libros sobre el tema. Pero no es así. Hay un montón de novelas, teatros y leyendas que se ocupan del suicidio: suicidio en la imaginación. Pero la bibliografía científica sobre el tema es sorprendentemente escasa. Me parece que esto es una nueva prueba de que sobre este tema pesa un tabú. Un tabú que tiene que ver con emociones fuertemente reprimidas. A los hombres no les gusta reflexionar en serio y con realismo sobre el suicidio.¹³ En 1948 el psiquiatra y psicólogo individual Erwin Ringel fundó en Viena uno de los primeros centros del mundo para la prevención del suicidio. En aquella época, este consultorio patrocinado por la Cáritas vienesa se llamaba simplemente «Asistencia a los cansados de vivir». Tuvo como precursor el «Centro para los cansados de vivir» de la «Comunidad Ética Vienesa», que Wilhelm Börner había fundado en 1928 y que dirigió hasta 1939, contando con numerosos colaboradores y colaboradoras honoríficos, entre ellos August Aichhorn, Charlotte Bühler, Rudolf Dreikurs o Viktor Frankl.¹⁴ En 1975 el centro de «Asistencia a los cansados de vivir» de Erwin Ringel se transformó en un centro de intervención en casos críticos adaptado a los tiempos e independiente de la Iglesia, y así ha seguido hasta hoy.¹⁵ La diferencia entre ambos conceptos de «asistencia a los cansados de vivir» e «intervención en casos críticos» refleja un cambio de mentalidad que es necesario interpretar: el «cansancio vital» designa un estado psíquico de ánimo que se va alcanzando progresivamente al final de un largo proceso y en el que difícilmente se puede influir desde fuera. Por el contrario, el concepto de «crisis» se introdujo en la terminología médica ya en la Antigüedad griega, como término procedente de la jerga jurídica —krísis significaba originalmente la resolución, la sentencia—. Se denominaba «crisis» al punto de inflexión alcanzado en determinados días cuando, en el curso de una enfermedad, se producía una alteración que conducía a la sanación o desembocaba en la muerte. En este sentido, en el primer libro de las Epidemias Hipócrates insistía en que «las crisis conducirán a la vida o a la muerte, o acarrearán cambios decisivos para mejor o para peor».¹ En una crisis se puede intervenir, mientras que la asistencia se asocia más bien con un apoyo afectivo. El concepto antiguo de «crisis» se refería a personas y a su asistencia y cuidado a cargo de «adyuvantes», mientras que el concepto reciente podría abarcar muchos tipos de situaciones delicadas: crisis políticas, económicas o estructurales como momentos decisivos de un desarrollo. Una pregunta por resolver es por qué tantas palabras precedidas del prefijo «ad-» han desaparecido de nuestro vocabulario cotidiano o se han cargado de connotaciones peyorativas. ¿Por qué palabras como «adyuvante», e incluso otras del mismo campo semántico, como «valedor» o «intercesor», son tan poco usadas? ¿Quizá porque se asocian con tutelaje, paternalismo o incapacitación? En 1960 se fundó la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), en 1968 la Asociación Norteamericana de Suicidología (AAS) en los Estados Unidos, y cuatro años más tarde la Sociedad Alemana para la Prevención del Suicidio (DGS). Mientras que en el ámbito de habla alemana Erwin Ringel tuvo un papel dirigente como primer presidente de la IASP, en los Estados Unidos el psicólogo clínico Edwin S. Shneidman fue quien, como cofundador del Centro de Prevención del Suicidio en Los Ángeles y —desde 1970 hasta su paso a condición de emérito en 1988— como primer profesor de Tanatología en la Universidad de California en Los Ángeles, fomentó la consolidación de la suicidología como ciencia específica. Ciertamente, en un primer momento la suicidología prosperó como especialidad terapéutica para prevenir y evitar suicidios. A esta orientación habían contribuido también las investigaciones de Ringel sobre el «síndrome presuicida», con sus tres rasgos relevantes: el acoso, la inversión de la agresión y las fantasías de suicidio. ¿Pero cómo se pueden entender e interpretar los motivos o las preguntas si lo que queda en primer plano son, sobre todo, las condiciones previas para evitar en lo posible que tales motivos y preguntas se planteen? En sus obras posteriores, Shneidman tomó como tema central de su trabajo la conciencia suicida (suicidal mind) e hizo una especie de close reading o examen detenido de casos reales aislados de suicidios e intentos de suicidio.¹⁷ Por este camino le siguió David Lester, que también es profesor emérito de Psicología en la Universidad Stockton de Nueva Jersey y antiguo presidente del IASP. Tras haber hecho un doctorado en Psicología (en 1968 en la Universidad de Brandeis) y otro doctorado en Sociología y Politología (en 1991 en la Universidad de Cambridge), Lester inició un cultural turn o «giro cultural» de la suicidología, invirtiendo simplemente el comentario que ya hemos citado de Karl Menninger acerca del suicidio en la imaginación cultural, literaria y artística —que muy llamativamente resulta ser más enjundiosa que el análisis científico del suicidio — y tomando en serio como objetos de investigación las novelas, películas u obras de arte que tratan el tema del suicidio. En El ojo de la tormenta (2014), Lester comenta diarios (Cesare Pavese), cartas (Vincent van Gogh) y notas de suicidas, poemas (Sylvia Plath) o entrevistas con personas que habían sobrevivido a un intento de suicidio. Al final del libro insiste en que es muy necesario prestar máxima atención a las palabras y los textos de los suicidas, ya que los historiales clínicos de casos reales y las estadísticas están demasiado alejados de los dolores, las experiencias y los razonamientos reales de una personalidad suicida.¹⁸ La definición de la suicidología como ciencia preventiva y de intervención es difícil y delicada, porque tiene que mezclar planteamientos descriptivos con normativos, pero también porque implícitamente amenaza con proseguir la valoración tradicional del suicidio: hay que impedir los suicidios porque causan dolor y sufrimiento a los supervivientes —ya sean los familiares o los propios suicidas, por ejemplo por las consecuencias de un intento fallido de suicidio— y hacen daño a la sociedad. En una palabra, los suicidios son malos: aunque ya no se consideran pecados mortales o crímenes, sí se siguen considerando actos irracionales y patológicos. Sin embargo, según los informes de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se suicida un número significativamente mayor de personas que el de las que mueren por guerras o actos violentos. Diciéndolo en cifras: en 2012 murieron a nivel mundial unos 56 millones de personas. De ellas, 620 000 fueron víctimas de la violencia: 120 000 por guerras y unas 500 000 por asesinato y homicidio. Pero en el mismo período de tiempo se suicidaron 800 000 personas.¹ En Alemania el índice de suicidios ha disminuido claramente desde comienzos de los años noventa, y sin embargo en 2015 fueron más las personas que se quitaron la vida que las que murieron en accidentes de tráfico, asesinadas o víctimas de las drogas ilegales y el sida, sumándolas en total. Al margen de las cifras concretas, estos índices exigen una consideración más neutral del suicidio. No en vano, en los debates sobre el suicidio en la vejez y sobre la eutanasia se exige que el tema deje de ser tabú. Concretamente se exige que la desheroización, la descriminalización y la desmoralización del suicidio que ya se han llevado a cabo se profundicen ahora con su despatologización. No todos los que se quitan la vida están enfermos o locos. Por eso encuentro muy oportuno que haya muchos idiomas a los que no se pueda traducir correctamente la expresión «arrebatarse la vida» o «quitarse la vida», que en castellano resulta más habitual. Las dificultades no radican solo en que el actor se duplica en aquel que toma algo y aquel a quien se lo quitan, sino también en el sentido ambiguo del verbo «arrebatar algo», que podría referirse a una apropiación: me hago con algo o lo tomo en posesión. Incluso cuando acabo con mi vida la estoy convirtiendo en mía. Arrebatar la vida: hay que mantener la ambigüedad de arrebatar como «tomar» y como «quitar». Y esa ambigüedad no necesita el «se» reflexivo. Por otra parte, ya Friedrich Nietzsche afirmaba que las fantasías de suicidio no indican solamente un «síndrome presuicida»: «La idea del suicidio es un potente medio de consuelo: con ella podemos superar más de una mala noche».² Kate, la heroína suicida en la novela de Walker Percy El cinéfilo (1961), corona este argumento con la paradójica aseveración de que el suicidio es lo único que me mantiene con vida. Cuando todo lo demás sale mal, me basta con pensar en el suicidio y en un santiamén vuelvo a sentirme mejor. Si no pudiera suicidarme, eso sería un motivo para hacerlo. Puedo vivir sin pentobarbital o sin novelas policíacas, pero no sin el suicidio.²¹ 2 En este libro me atengo, por un lado, a la cronología histórica, y, por otro, me concentro en las diversas manifestaciones de la experiencia cultural de los suicidios. Por tanto, este libro no se centra en los motivos personales ni en las circunstancias sociales que propician los suicidios, ni tampoco en las posibilidades de prevención y terapia. Ni siquiera en las posibles maneras de suicidarse. Lo que aquí se pregunta es más bien qué significados culturales se dan al suicidio. Se citarán estadísticas y casos reales, pero no para hacer una especie de investigación de las causas, sino para poder esclarecer mejor los discursos y los contextos dominantes. En este sentido, las tematizaciones del suicidio en obras pictóricas, literarias o cinematográficas que puedan contribuir a describir las culturas del suicidio se tomarán tan en serio como las investigaciones filosóficas, sociológicas o psicológicas. ¿Qué conceptos habrá que emplear ahí? La mayoría de los estudios contemporáneos resuelven esta cuestión ya desde el comienzo: para evitar valoraciones prescriptivas renuncian habitualmente a expresiones como «matarse» o «muerte voluntaria». Hablar de «matarse», que en las zonas de habla alemana no empezó a ser habitual sino hasta el siglo XVII, tiene demasiadas connotaciones negativas, mientras que «muerte voluntaria» —del latín mors voluntaria— sugiere un significado demasiado positivo. Por eso se impuso el concepto de «suicidio», que suena moralmente más neutral, pero sobre todo sirve mejor para entenderse a nivel internacional: en inglés y francés se dice suicide, en italiano suicidio y en alemán Suizid. Solo en las lenguas escandinavas o en holandés se ha consolidado el término «matarse» para hablar del suicidio: en danés y noruego se dice selvmord, en sueco självmord y en holandés zelfmoord. Coloquialmente se suelen emplear diversos eufemismos: «poner fin a su vida», «quitarse la vida», «levantar la mano sobre uno mismo» o «interrupción voluntaria de la vida». Desde hace poco, y refiriéndose a las asociaciones suizas de eutanasia, en inglés se puede hablar también de «irse a Suiza», going to Switzerland.²² ¿Cómo se pueden caracterizar las culturas del suicidio? En algunas culturas resulta difícil hablar de suicidio. En ocasiones se oculta como algo vergonzoso. A menudo se hacen paráfrasis metafóricas, tal como siguen testimoniando hasta hoy las necrológicas o los epitafios. Los debates públicos sobre el suicidio pueden cambiar rápidamente de vocabulario y registro. Sin embargo, heurísticamente sirve de gran ayuda distinguir entre aquellos espacios y épocas en los que la muerte voluntaria se silencia o solo se comenta rara y discretamente y aquellos otros en los que se tematiza y se representa con frecuencia desde el horizonte de discursos culturales polimorfos, en una elaboración ritual, estética, literaria, musical o filosófica. Por eso quiero proponer una diferenciación entre culturas y épocas fascinadas por el suicidio, y que prestan mucha atención a la muerte voluntaria, y épocas y formas de vida críticas con el suicidio, que tienden a convertirlo en tabú y a desvalorizarlo. Las culturas fascinadas por el suicidio tienden a idealizarlo, reconociéndolo y admirándolo por muchos motivos. Las culturas críticas con el suicidio lo consideran una ignominia moral y una derrota existencial. Las culturas fascinadas por el suicidio subliman como una heroicidad una vida corta, intensa, aventurera, desenfrenada y orientada a las innovaciones: «I hope I die before I get old» («Espero morir antes de hacerme viejo»), cantaban en 1965 The Who en My Generation. Por el contrario, las culturas críticas con el suicidio favorecen una vida larga, tranquila, pacífica, rutinaria y orientada a las tradiciones. Desde luego, estas actitudes no se correlacionan forzosamente con altos o bajos índices de suicidio: por ejemplo, China, a diferencia de Japón, se caracteriza por una tradición eminentemente crítica con el suicidio, y al mismo tiempo por índices crecientes de muertes voluntarias, que en parte se explican justamente por el poco respeto que se tiene al suicidio. Hace unos años la prensa sensacionalista daba la noticia de que, en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, a un hombre cansado de vivir que se mostraba indeciso sobre si debía arrojarse desde un puente, con lo cual provocaría un atasco de tráfico, un peatón que pasaba le dio de buenas a primeras un empujón tirándolo abajo. «Cuando la policía lo detuvo, Lian Jiansheng dijo que había empujado al hombre para que cayera porque todo suicida es egoísta. Además había actuado contra el interés público».²³ Mientras que las culturas críticas con el suicidio a menudo desprecian a los suicidas que hay en ellas y en consecuencia no impiden que se maten, fueron por el contrario las culturas predominantemente fascinadas por el suicidio las que desarrollaron e institucionalizaron las técnicas y las estrategias de prevención del suicidio, como si sus protagonistas supieran demasiado bien cuál es la tremenda seducción y la enorme atracción a las que hay que resistirse. Quizá fuera precisamente este el motivo por el que la religión cristiana mantuvo una postura especialmente rigurosa frente al suicidio, porque conocía demasiado bien su propio núcleo fascinante: el anhelo de martirio como camino glorioso de la «imitación de Cristo». Teniendo de fondo esta diferencia general entre las épocas y las culturas que están fascinadas por el suicidio y las que son críticas con él, se puede ampliar la tesis de Walter Benjamin: la pregunta por el suicidio es un tema central de la Modernidad, es más, incluso es la «quintaesencia de la Modernidad»; y en muchos sentidos parece que la Modernidad sea la época de una creciente fascinación por el suicidio, la época en que la idea de quitarse la vida es imaginada de forma cada vez más positiva. Aunque la mayoría de los tratados afirman, al menos en el prólogo, que todo suicidio es un acontecimiento trágico y conmocionante, al mismo tiempo circulan por las librerías y por internet diversos manuales de instrucciones para suicidarse,²⁴ que promueven el suicidio elevándolo a la categoría de technique de soi, «tecnología del yo», recogiendo así un término de Michel Foucault.²⁵ Estas «tecnologías del yo», que Foucault investigaba al hilo de ejemplos de la Antigüedad —desde los estoicos hasta los ascetas del cristianismo primitivo—, califican de proyecto el propio yo, su desarrollo físico o psíquico, su incremento y optimización. Persiguen diversos objetivos: la felicidad (como la eudaimonía griega), la pureza, la sabiduría, la perfección, la santidad o la inmortalidad. Al mismo tiempo operan con múltiples estrategias de «escisión del sujeto»: el yo como productor activo se proyecta a sí mismo como obra, como producto, aspirando a mejorarlo. En este sentido, los sujetos se ven a sí mismos como propietarios que se modelan a sí mismos como su propia posesión. Se ven como criminales y víctimas —por ejemplo, en el sentido de Ernst Jünger, que rehúsa el suicidio para no presentarse ante sí mismo como una víctima «que no se puede defender»—,² como jugadores y apuestas, como escritores y lectores, como «redentores» y «redimidos», como guardianes y prisioneros.²⁷ O, en el sentido de Immanuel Kant, se ven como sujetos trascendentales y empíricos, como homo noumenon y homo phaenomenon.²⁸ Con toda razón escribió Théodore Jouffroy en 1842: «Suicide est un mot mal fait; ce qui tue n’est pas identique à ce qui est tué» («“Suicidio” es una palabra mal escogida: quien mata nunca es idéntico a quien es matado»).² A la misma lógica obedecía aún la consolación que Bertolt Brecht expresaba en uno de sus últimos poemas como la certeza de que «nada puede faltarme si yo mismo falto».³ La construcción gramatical pone el sujeto al que le falta algo en relación con lo que le falta, pone al perdedor en relación con lo perdido. A menudo esta «escisión del sujeto» se expresa también metafóricamente como diferencia entre el alma o el espíritu y el cuerpo. Así comienza el discurso de Doménico, el personaje que encarna Erland Josephson en la película de Andréi Tarkovski Nostalgia (1983). El viejo matemático se ha subido a la estatua ecuestre de Marco Aurelio y antes de prenderse fuego confiesa: «No puedo vivir al mismo tiempo en mi cabeza y en mi cuerpo. Por eso no consigo ser una única persona». Las tecnologías del yo se cuentan y se enseñan oralmente, se ponen por escrito, se dibujan y se cantan. Presuponen la aplicación de técnicas culturales simbólicas: lenguajes, escrituras, imágenes o cantos. Las técnicas culturales simbólicas, tales como hablar, leer, dibujar o cantar se diferencian de otras técnicas culturales por sus logros epistémicos. Se pueden describir como técnicas con cuya ayuda se llevan a cabo trabajos simbólicos. En cuanto técnicas culturales simbólicas son potencialmente autorreferenciales: se puede hablar sobre el acto de hablar, escribir sobre el acto de escribir, leer sobre la lectura y cantar el propio cantar, igual que unas imágenes pueden estar contenidas en otras. Por el contrario, resulta prácticamente imposible tematizar, por ejemplo, la caza en la caza, tematizar la cocina mientras se cocina o el arar mientras se ara, a no ser aplicando técnicas simbólicas, por ejemplo con las indicaciones de un campesino, leyendo recetas de cocina o creando amuletos que deban influir en el esperado éxito de la caza. Las técnicas culturales simbólicas, que son potencialmente autorreferenciales, marcan un curioso contraste con estas otras técnicas culturales (cazar, cocinar, arar, etc.) que, aunque también se pueden asimilar mediante prácticas de ejercitación, de habituación o de rutina, sin embargo siempre están amenazadas por el riesgo de quedar interrumpidas en cuanto se reflexiona sobre ellas. Aquella écriture automatique que tanto les gustaba a los surrealistas no se puede practicar durante mucho tiempo. De ahí se pueden derivar no solo altos potenciales de irritación, sino también grandes oportunidades de innovación. Quien constantemente corre peligro de darse cuenta de lo que está haciendo, también puede alterar más fácilmente lo que hace. Desde luego, las tecnologías del yo, en cuanto técnicas culturales simbólicas, no se agotan en las autorreferencias, sino que necesitan y generan medios. Como primer medio del lenguaje se configuró la voz. Huesos, colmillos, piedras u objetos de metal fueron los primeros «portantes» de las imágenes y las anotaciones más dispares. Luego vinieron tablas lisas hechas de diversos materiales (madera, piedra, metal, papel, etc.). Y finalmente aparatos e instrumentos técnicos, desde la cámara fotográfica hasta el teléfono, desde la radio y la televisión hasta el ordenador. Llama la atención con qué facilidad se ignoran y obvian los medios. Por ejemplo, la interpretación de la autoconciencia en la filosofía del idealismo alemán, que empleaba la metáfora del espejo, jamás investigó —como tampoco lo hizo la descripción psicoanalítica de un «estadio especular» (como lo llama Jacques Lacan)— las láminas de cristal de roca con revestimiento metálico, que no alcanzaron un nivel de reflexión aceptable hasta el siglo XVII. Las técnicas culturales generan medios… y a la inversa, pues desde luego su historia depende también de los medios que las posibilitan y transmiten. El concepto de escisión del sujeto suena más dramático de lo que se pretende. Recuerda a los antiguos conceptos de la esquizofrenia o al amplio campo de las «alteraciones disociativas», que también se describen y comentan en la bibliografía psicológica y psiquiátrica especializada en el suicidio.³¹ Sin embargo, estas «alteraciones disociativas» se asocian casi siempre con ofuscamientos de la conciencia y con pérdidas de control. Por ejemplo, las «personalidades múltiples» —que siguen siendo tema de discusión— saben poco unas de otras. Por el contrario, las escisiones del sujeto que son posibilitadas por la ejercitación de tecnologías del yo amplían el campo de las posibilidades de acción y de las experiencias de libertad: aumentan la esperanza de poder transformarse y convertirse en otro. Al dibujar o al escribir cartas y diarios nos proyectamos a nosotros mismos. Y algunas veces proyectamos también nuestra propia muerte, como Fritz Zorn o Roberta Tatafiore.³² La muerte se percibe entonces cada vez más no como mero destino, sino como proyecto calculable y configurable. En las ocho secciones del proyecto Legado, que Stefan Kaegi — del grupo Rimini Protokoll— construyó junto con el escenógrafo Dominic Huber en septiembre de 2016 para el Teatro de Vidy en Lausana —y después para representaciones en Douai, Zúrich, Ámsterdam, Dijon, Estrasburgo, Dresde y Berlín—, nos vemos confrontados con últimos mensajes, canciones y grabaciones sonoras, películas, fotografías y objetos. Nos adentramos en «mausoleos del siglo XXI», que es la época digital de los legados.³³ Inmediatamente se hace evidente el influjo que la historia de las revoluciones mediáticas ha ejercido sobre la difusión de las tecnologías del yo: por ejemplo, la invención de la escritura, que hace ya 4000 años permitió poner por escrito el enigmático «diálogo que mantiene con su alma uno que está cansado de vivir»,³⁴ así como la invención de la imprenta, de la fotografía, del registro sonoro, de la filmación o del ordenador. Durante milenios fueron ciertamente solo unas pequeñas élites las que practicaron aquellas tecnologías del yo que describe Foucault. Esta situación solo cambió radicalmente con el auge del teatro en la Modernidad temprana, con la progresiva alfabetización de amplias capas de la población a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y, finalmente, con la actual globalización digital. No en vano las «modas de suicidios», o incluso las «epidemias de suicidios», se empezaron a atribuir desde entonces a la asistencia a representaciones teatrales o a la lectura de novelas. La fascinación que despertaban las tragedias desde la época de Shakespeare sería la causante de la difusión de la English Malady o «enfermedad inglesa», que acarreó crecientes índices de suicidios. En 1786 Zacharias Gottlieb Hußty escribió en el primer volumen de su Discurso sobre la policía médica: Durante mucho tiempo fue moda en Inglaterra representar preferentemente dramas en los que el autor hiciera que hasta el final hubieran muerto asesinados al menos cinco o seis personajes: estas representaciones lúgubres y crueles agradaban al pueblo profundo, e inadvertidamente se fue propagando su propensión a la melancolía y a los lóbregos pensamientos de cementerio. En Francia el suicidio jamás estuvo tan en boga como desde que todas las semanas, sobre un escenario teatral, tan pronto una tierna y amorosa mujer que había sido abandonada se clavaba un cuchillo en el pecho como un desdichado se quitaba heroicamente la vida para no tener que sufrir más; desde que las lamentaciones parecen ya no tener fin en todos los escenarios teatrales la melancolía se ha ido asentando cada vez más en este país, y así es como la nación siempre victoriosa y vívida se ve a sí misma arrancándose del corazón su más preciada propiedad: la jovialidad.³⁵ Con similares comentarios polémicos se despotricaba a comienzos del siglo XIX contra la «fiebre de Werther», y hoy las plataformas sociales e internet, pero sobre todo las formas de cobertura informativa mediática, son sospechosas de seducir a los usuarios a la melancolía y al suicidio.³ 3 En 2014 el escritor austríaco Michael Köhlmeier publicó la novela Dos señores en la playa, que versa sobre el tema de la depresión y la tendencia al suicidio, simbolizadas en la metáfora del «perro negro». La novela se centra en la amistad entre Charles Chaplin y Winston Churchill, una amistad descrita en un complejo laberinto de referencias, unas documentales y otras ficticias. Ambos personajes conocen muy bien el «perro negro», que ahora retorna. Y así es como, durante un paseo nocturno por la playa, ambos se reconocen mutuamente justo como dobles: Después de haber caminado con las perneras remangadas por la playa hasta alcanzar la franja de arena húmeda y dura cercana al agua, por la que paseaban en dirección norte en paralelo a las casas de playa alumbradas de Santa Monica Beach, Churchill preguntó: «¿Está usted enfermo?». «¿Tengo ese aspecto?», le devolvió Chaplin la pregunta. «Sí». «¿Qué aspecto tengo?». «El de un hombre que piensa en el suicidio», respondió Churchill. «Eso no lo puede juzgar usted en la oscuridad». «¿De verdad?». Tiempo después uno le explicará al otro que en aquel momento decidió no hacer las presentaciones. A ambos les resultaba más seductora la perspectiva de una confesión a la sombra de la noche y en el anonimato que la de trabar conocimiento con una celebridad, quien quiera que fuera, presentándose por su nombre. Ambos admitieron que quizá no conocían quién era la otra persona, pero sí cuál era su personalidad, refiriéndose con ello a su sufrimiento. Chaplin, que sin duda tenía una afinidad con arquetipos románticos, dijo que un escalofrío le había recorrido la espalda al pensar que se había encontrado con un doble, pero desde luego no con uno que se le pareciera en lo más mínimo, sino más bien con un segundo yo vestido con el cuerpo de otro, por así decirlo.³⁷ Así pues, todo comienza con un encuentro consigo mismo que casi resulta inquietante, con una escisión del sujeto que enseguida se asocia con Drácula y con El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde. La historia de la amistad entre Chaplin y Churchill, que en la playa se prometen mutuamente acudir enseguida al otro desde cualquier lugar del mundo en caso de crisis, se refleja, más allá de esto, en el marco de un relato sobre la relación entre el narrador en primera persona y su padre, que es presentado como un experto en Churchill que está totalmente obsesionado con él. La novela de Köhlmeier esboza una teoría del nacimiento de la comicidad en el espíritu de una tecnología del yo: el «método del payaso». Ya en la primera parte, Chaplin explica este método a su nuevo amigo, que enseguida lo interrumpe: «¡El método, Charlie! ¡No quiero teorías! ¡S0lo nos interesa la praxis!». Chaplin responde: «Está bien. La praxis. Me escribo una carta. ¿Entiende usted, Winston? Una carta a mí mismo. […] Buster Keaton me hizo fijarme en este método. Dijo que tenía que conseguirme un gran pliego de papel. Lo tengo que extender en el suelo. […] Me tumbo sobre este pliego de papel». «¿Cómo?». «Boca abajo». «Boca abajo, bien. Continúe, continúe». «Estoy tumbado sobre el papel igual que un plato de comida está puesto sobre el mantel. ¿Se está usted riendo de mí, Winston?». «No, Charlie. ¿Acaso me estoy riendo? ¡Míreme bien! ¿Me estoy riendo? Míreme. ¿Me estoy riendo? ¿Es esto una risa? Esto no es risa, sino que tengo esta cara». «Para defenderme de la idea de que yo podría estar loco lo único que ayuda es hacer una locura. Esto es algo muy serio, Winston. Es el método del payaso. En el mundo no hay hombre más serio que un payaso». Y Chaplin explica que es necesario tumbarse desnudo sobre el papel. «Esto es muy importante. Un pantalón ya es el mundo. Y una camisa también es el mundo». Y luego escribirse una carta a sí mismo: «Querido Chaplin, escribo, y sigo escribiendo lo primero que se me ocurre». Al hacerlo, el escritor desnudo tiene que ir girándose sobre el vientre como la manecilla de un reloj, y escribir en espiral de fuera adentro, haciendo una especie de «remolino».³⁸ Y también la novela, que gira sobre sí misma como en una espiral, versa sobre este «método del payaso», que al final se vuelve a resaltar claramente: Dividimos nuestro yo en dos, nos vemos como enanos y monstruos, y ambas cosas nos resultan cómicas. Nos resultamos cómicos a nosotros mismos. Y hete aquí que por un breve momento el mundo no nos puede hacer nada. Es decir, el método del payaso no consiste más que en lograr quedar en ridículo ante sí mismo, con el objetivo de que uno se vuelva extraño para sí mismo. El hombre no puede reírse de sí mismo si está totalmente centrado en sí, pues reírse significa siempre reírse a costa de otro. Tiene que dividir su yo en un yo que ríe y otro del que se ríen. Este es el objetivo del método.³ La tecnología del yo del «método del payaso» recuerda a un juego: un juego con reglas claramente definidas que tengo que jugar conmigo mismo, como reírse con la muerte y de la muerte, tal como Chaplin comenta en un pasaje de la novela: Siempre he tenido claro que el vagabundo juega con la muerte. Juega con ella, se burla también de ella, le saca la lengua, pero en cada momento de la vida tiene plena conciencia de la muerte, y justamente por ello es tan terriblemente consciente de vivir. […] El payaso está tan cerca de la muerte que solo el filo de un cuchillo lo separa de ella, y en ocasiones llega incluso a traspasar este límite, pero siempre regresa. Por eso el payaso no es totalmente real: en cierto sentido es un espíritu.⁴ ¿Se puede jugar y reír con la muerte? Ya en las representaciones tardomedievales de la danza de la muerte los muertos no se presentaban como unos exhortadores a la penitencia que vinieran proclamando el triunfo de la providencia divina sobre la ignorancia humana. A veces parecían hacer escarnio de los vivos. Pero más a menudo daban la impresión de pasárselo bien, como si rieran, sonrieran o gastaran bromas: un poco maliciosamente, pues ellos ya habían pasado por la muerte. Solo rara vez su gesto era furioso y colérico. En ocasiones bailaban, tocaban la flauta o el laúd. Su aparición representaba aquellas tradiciones del culto a los muertos en las que hay que reír mucho, como en el carnaval europeo o el Día de los Muertos en México. También ahí se practica lo que Nigel Barley llama una «guasa» o una «chanza con la propia muerte»: Una vez al año, con motivo del Día de Todos los Santos, a los muertos se les da de nuevo la bienvenida al mundo de los vivos. Y se les agasaja espléndidamente. Se les ofrece ropa nueva, bebida y manjares. Las costumbres locales varían, pues las autoridades eclesiásticas llaman al «respeto» y la sobriedad, mientras que la tradición se inclina por la alegría desmesurada, los excesos y el baile. En algunos lugares, los hombres se visten de mujeres para bailar. Puede guiarse a los muertos hasta las casas de sus parientes mediante pistas de caléndulas o pueden realizarse festines y conciertos en los cementerios. Se hacen cráneos de pasta de azúcar o de chocolate profusamente decorados para que los chupen los niños. Las figuras de cartón piedra, azúcar, hojalata y papel muestran a los muertos dedicados a todas las ocupaciones de la vida. Hablan por teléfono, viajan en tranvía, venden periódicos o se venden a sí mismos en las esquinas.⁴¹ Incluso los intentos de suicidio y los suicidios se pueden representar cómicamente, por ejemplo en películas como Harold y Maude de Hal Ashby (1971) y El mejor padre del mundo (2009), o en la novela de Nick Hornby En picado (2005), que en 2014 Pascal Chaumeil llevó igualmente al cine. También la reciente Pequeña historia del suicidio de Anne Waak (2016) muestra varios ejemplos que son apropiados para poner a prueba nuestro humor negro.⁴² Resulta interesante constatar que las dimensiones lóbregas y trágicas resaltan justamente cuando nos atrevemos a discutir el tema de los suicidios y de los intentos de suicidio en el contexto de lo lúdico:⁴³ cuando se arriesga la vida, por ejemplo en los juegos romanos de gladiadores, en guerras, torneos, duelos o en competiciones peligrosas, desde carreras de coches hasta la apnea o el buceo libre, cuya fascinación por el suicidio resaltó tan virtuosamente Luc Besson en su película de culto El gran azul (1988). Famosas teorías del juego, como Homo ludens (1938)⁴⁴ de Johan Huizinga, no mencionan el factor suicida del juego. Solo en un único pasaje de Los juegos y los hombres (1958) Roger Caillois habla de suicidios que imitan las muertes de James Dean o de Rodolfo Valentino.⁴⁵ Y aunque Georges Bataille en su ensayo sobre Huizinga habla del juego como un «riesgo» en el que «cada rival se pone en juego»,⁴ sin embargo tampoco comenta el suicidio. ¿Cómo se pueden clasificar los juegos? Huizinga se refiere a ámbitos en los que el juego impregna la cultura: el lenguaje, el derecho, la religión, la guerra, el saber, el arte y la filosofía. Caillois opera con las categorías de agon (competición), alea (dicha y azar), mimicry (imitación) e ilinx (ebriedad y éxtasis), mientras que Friedrich Georg Jünger distingue entre juegos de azar, juegos de habilidad y los «juegos de imitación por anticipado e imitación posterior».⁴⁷ También Jünger menciona situaciones en las que se arriesga la vida y uno se pone en juego a sí mismo,⁴⁸ pero no habla del suicidio. Al parecer, el sociólogo francés Jean Baechler fue el primer teórico que, en su tesis doctoral Los suicidios (presentada en 1975 y dirigida por Raymond Aron), prestó especial atención a los suicidios lúdicos, aparte de los suicidios escapistas, agresivos, oblativos e institucionalizados. Refiriéndose a las cuatro categorías que había establecido Roger Caillois, Baechler explicaba algunos suicide games o «juegos de suicidio», por ejemplo el jeu de pendu o «juego del ahorcado», en el que hay que saltar de un árbol con un lazo al cuello y tratar de cortar la soga con un cuchillo durante la caída. Hoy el jeu du pendu solo se practica simbólicamente, por ejemplo con el «juego del ahorcado», en el que hay que adivinar una palabra acertando las letras. En otro juego, llamado murder party o «fiesta de asesinato», a cada uno de los participantes le daban una pistola, pero solo una estaba cargada. Los jugadores eran encerrados en una habitación oscura y al dar una orden tenían que disparar sus pistolas. Por último, Baechler citaba aún un club yugoslavo de entreguerras en el que se jugaba con cartas. Entre las cartas se había mezclado una carta adicional que simbolizaba la muerte. Quien sacara esa carta tenía que suicidarse al día siguiente.⁴ Mucho más popular que estos juegos es la «ruleta rusa». Se suele considerar que el concepto procede de una narración breve de Georges Surdez titulada «Russian Roulette», que fue publicada en el semanario neoyorquino Collier’s el 30 de junio de 1937.⁵ En esa narración, un legionario alemán llamado Hugo Feldheim relata las apuestas del sargento ruso Burkowski, que extraía una bala de su revólver, hacía girar el tambor, apretaba el gatillo y, pese a unas probabilidades de suicidio de 5 a 1, siempre sobrevivía. Pero en realidad hacía trampa y extraía en secreto todas las balas. Sin embargo, el truco acaba descubriéndose, y de pura vergüenza el sargento acababa suicidándose realmente. Se supone que el único objetivo de esta narración sobre oficiales rusos, que en la Rumanía de 1917 presuntamente dejaban así su suicidio en manos del azar, era animar a que la gente apostara. En resumidas cuentas, se desconocen las fuentes históricas de la ruleta rusa, y quizá el juego naciera inicialmente en la ficción y de ahí pasara directamente a la realidad. Aunque el escritor Graham Greene afirmaba —por ejemplo en una entrevista con Christopher Burstall para la BBC el 15 de agosto de 1969— haber jugado ya en su desdichada juventud a la ruleta rusa, sin embargo sus biógrafos cuando menos lo dudan. Sea como fuere, la ruleta rusa se ha consolidado y difundido como tema literario y cinematográfico. En las películas El topo (1970) de Alejandro Jodorowsky, El cazador (1978) de Michel Cimino, Léon (1994) de Luc Besson o 13 Tzameti (2005) de Géla Babluani, se muestra este juego en distintos contextos: como una especie de juicio divino y de demostración de la existencia de Dios en una iglesia, como método de tortura en la guerra de Vietnam, como extorsión de un asesino a sueldo por parte de una muchacha, como lóbrega parábola del capitalismo financiero. Se podrían poner otros ejemplos, pero no hay que olvidar que la ruleta rusa se practicó de hecho como juego o como método de tortura, por ejemplo en Chile después de 1973. En su colaboración para la obra colectiva Suicidio como representación dramática (2015), David Lester aduce algunas cifras concretas: 20 muertos en la ruleta rusa —19 hombres y una mujer— en Dade County, Florida, entre los años 1957 y 1985, lo que supone el 0,31 % del número total de suicidios en esa región durante ese tiempo; 15 víctimas en Wayne County, Michigan, entre 1997 y 2005; y 71 muertos en la ruleta rusa en todo el territorio de los Estados Unidos entre 2003 y 2006.⁵¹ La evaluación en función de sexo, edad, consumo de alcohol y drogas, nivel de ingresos o procedencia étnica resulta desde luego poco sorprendente: casi siempre son hombres jóvenes, a menudo sin trabajo, procedentes de familias afroamericanas o hispanas; rara vez están sobrios cuando juegan a la ruleta rusa, y prácticamente nunca juegan solos. Más revelador resulta, sin embargo, la comparación con el duelo, que Lester concibe igualmente como una especie de suicidio basado en el riesgo. Se refiere al famoso duelo entre Alexander Hamilton y Aaron Burr, celebrado el 11 de julio de 1804. Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, había comunicado previamente a sus amigos que no dispararía: murió en el duelo. Tras su muerte se publicó una carta de despedida en la que Hamilton justificaba su decisión. Esta historia recuerda inevitablemente al duelo entre Settembrini y Naphta, en el penúltimo capítulo de la novela de Thomas Mann La montaña mágica (1924). Settembrini dispara a las nubes, y Naphta se indigna: «Usted ha tirado al aire», dijo Naphta dominándose y bajando el arma. Settembrini contestó: «Tiro como me place». «¿Va usted a tirar otra vez?». «No pienso hacerlo. Ahora le corresponde a usted». Así pues, Settembrini representa a Hamilton. Pero Naphta no quiere seguir el guion. «¡Cobarde!», gritó Naphta, haciendo con este grito una concesión al sentimiento humano de que es necesario más valor para disparar que para que disparen. Y elevando su pistola de una manera que no tenía nada que ver con un combate, se disparó un tiro en la cabeza.⁵² Tras el suicidio de Mynheer Peeperkorn se multiplican los suicidios también en la montaña mágica, poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Hoy, por el contrario, la ruleta rusa y los duelos casi resultan anticuados, en una época que conoce numerosas modalidades de suicide games virtuales, técnicas de escisión digital del sujeto que se pueden practicar con avatares y formas de morir en todos los niveles.⁵³ 4 La cuestión del suicidio es un tema central de la Modernidad. Si un ser procedente de una lejana galaxia visitara nuestro planeta ¿lo percibiría realmente como un lugar de autodestrucción, tal como suponía Karl Menninger al comienzo de El hombre contra sí mismo? Los hombres sobrevuelan antiguas y hermosas ciudades y lanzan bombas sobre museos e iglesias, sobre grandes edificios y niños pequeños. Son animados a ello por los representantes oficiales de otros doscientos millones de personas que diariamente contribuyen con sus impuestos a la delirante producción de instrumentos destinados a desgarrar y mutilar a otros seres humanos, seres iguales que ellos, dominados por los mismos impulsos y las mismas sensaciones, que buscan las mismas pequeñas diversiones y que, igual que ellos, saben que la muerte vendrá y acabará rápidamente con todas estas cosas. Esta es la imagen que se ofrecería a la mirada de alguien que observara fugazmente nuestro planeta. Y si mirara más a fondo en la vida de individuos y comunidades, aún vería más cosas que lo desconcertarían. Vería riñas, odio y lucha, derroche inútil y mezquinas ganas de destruir. Vería gente que se inmola para dañar a otros, gente que pierde tiempo y gasta esfuerzos y energías para abreviar esa interrupción lamentablemente breve del olvido que llamamos vida. Y lo más sorprendente de todo es que vería a algunos que, como si no tuvieran otra cosa que destruir, dirigen sus armas contra sí mismos.⁵⁴ Nos resultaría fácil imaginarnos una ampliación de este panorama que se ofrece a marcianos, por ejemplo indicando que hay muchas personas que leen libros, contemplan cuadros, ven películas y juegan a juegos que versan sobre el tema del suicidio y la autodestrucción. Mientras que los agentes de la prevención del suicidio advierten de los efectos de la imitación del suicidio y de la cobertura informativa que ofrecen los medios, y mientras que el físico Stephen Hawking recomienda precisamente hoy, 6 de mayo de 2017, la emigración a otros planetas porque ya en solo cien años la Tierra habrá dejado de ser un planeta habitable, otros consideran que en la capacidad de suicidarse se cifra justamente la quintaesencia de lo humano. ¡Hubo tantas capacidades que se consideraron antiguamente rasgos distintivos exclusivos del género humano! Ya Aristóteles afirmaba que el hombre es singular porque es el único ser capaz de formar Estados, de hablar y de comunicarse.⁵⁵ Es el animal inteligente que puede trabajar, hablar, pensar, aprender, jugar, llorar y reír. Es el animal que ha caído en el tiempo y que, arrancado de la «estaca del momento», es capaz de presentarse como ser que se preocupa y se venga, que planifica y se conduele, como animal que puede recordar y que «puede permitirse prometer».⁵ El hombre es el animal que sabe que es un animal,⁵⁷ y que precisamente por saberlo transciende la esfera de la animalidad. Sin embargo, desde entonces ha habido expertos y expertas en etología, en ciencias del conocimiento y en estudios animales que han relativizado sistemáticamente este abanico de afirmaciones de singularidades: han demostrado que hay diversas especies animales que construyen y emplean herramientas, que también sin adiestramiento humano llevan a cabo procesos de aprendizaje, que pueden aplicar técnicas simbólicas de comunicación y que son capaces de reconocerse a sí mismos ante un espejo, que recuerdan, planifican, se conduelen y perdonan, es más, que incluso mienten y fingen y, por supuesto, juegan. Ya en la primera página de Homo ludens recalca Johan Huizinga: Con toda seguridad podemos decir que la civilización humana no ha añadido ninguna característica esencial al concepto de juego. Los animales juegan, lo mismo que los hombres. Todos los rasgos fundamentales del juego se hallan presentes en el de los animales. Basta con ver jugar a unos perritos para percibir todos esos rasgos.⁵⁸ Así pues, al menos en teoría se han logrado suprimir las viejas fronteras fijas que se habían trazado entre hombres y animales. Y a veces parece incluso que la capacidad de matarse a sí mismo y de destruirse ha quedado como la única competencia de la que se puede decir que es exclusivamente humana. ¿De verdad los animales no pueden suicidarse? ¿Y por qué la discusión sobre suicidios colectivos y suicidios por imitación se sigue ilustrando aún con el caso de los lemmings? Al parecer, el mito del «suicidio masivo» de los lemmings — una subespecie de los roedores miomorfos que vive en la tundra ártica— surgió en Escandinavia. En cualquier caso, lo cierto es que sus explosiones demográficas periódicas provocan migraciones en las que muere parte del grupo de animales. Pero esa idea que tenemos de que los lemmings se arrojan por millares desde los acantilados al mar pertenece sin duda al reino de la imaginación. Lo que difundió este mito a nivel mundial fue justamente el documental de Disney Infierno blanco, de 1958, en el que se mostraban impresionantes imágenes de los «suicidios masivos» de los lemmings. Pero resultó que el equipo de rodaje había influido para que se produjeran los supuestos suicidios, como demostró el periodista Brian Vallee en una colaboración para la televisión canadiense en 1983. Según sus declaraciones, las escenas se rodaron en el Estado federal canadiense de Alberta, donde no hay lemmings. El equipo de rodaje había comprado los animales a niños esquimales en Manitoba y luego los llevó al lugar de grabación. Para suscitar la impresión de una migración masiva pusieron a los lemmings sobre un gran disco giratorio cubierto de nieve, que luego hicieron girar para filmarlo desde todos los ángulos de cámara posibles. El flujo de lemmings no es más que un «bucle» en el que siempre se ven los mismos animales. Y luego viene la parte perversa de la historia. «Los lemmings llegan hasta el abismo mortal», murmura el locutor, «es su última oportunidad para darse la vuelta. Pero siguen avanzando, caen al vacío». Desde una perspectiva de la cámara que gracias a una profundidad de campo perfectamente enfocada resulta fantástica, el espectador ve cómo los roedores caen por el abismal desfiladero de un valle fluvial, supuestamente impulsados por el instinto de muerte. Según las investigaciones de Vallee, la realidad fue mucho más prosaica: el equipo de Disney echó una mano, empujó y arrojó al abismo a los lemmings, que sentían muy poco cansancio vital. En la escena final se ven los animales moribundos flotando en el agua. «Lentamente se pierden las fuerzas, la fuerza de voluntad va cesando y el océano Ártico queda repleto de los pequeños cadáveres». El autor concluye indignado: «Nada de océano Ártico, nada de una fuerza de voluntad que va cesando: matanza masiva de animales al servicio de la fábrica de ilusiones de Hollywood».⁵ Lo único que se certificó y se escenificó en secreto fue nuestra propia fascinación por el suicidio. En una colaboración para la revista Endeavour, los historiadores de la ciencia británicos Edmund Ramsden y Duncan Wilson investigaron más a fondo la cuestión de los suicidios animales. No se basan solo en mitos —como la leyenda cristiana del pelícano que se desgarra el pecho para alimentar a sus crías con su propia sangre—, sino también en investigaciones científicas y experimentos de laboratorio hechos en el siglo XIX, como por ejemplo los que se hicieron a raíz de un informe (publicado en la Illustrated London News el 1 de febrero de 1845) sobre los reiterados intentos de suicidio de un perro que supuestamente quería ahogarse lanzándose al agua y sumergiendo la cabeza pero sin mover las patas. Según explican los autores en el resumen, últimamente se están haciendo investigaciones sobre los suicidios animales para poder clasificar y averiguar las causas bioquímicas o genéticas del suicidio no intencionado, tanto en animales como en seres humanos. ¹ Por el contrario, Claire Colebrook, una antropóloga cultural australiana que da clases en la Universidad Estatal de Pensilvania, sigue una dirección totalmente distinta en su colaboración para el volumen colectivo The Animal Catalyst (2014), editado por Patricia MacCormack. Remitiéndose a trabajos de Jacques Derrida y Gilles Deleuze, habla de la counter-animality o «antianimalidad» del hombre, que justamente en su intento de sobrevivir como organismo orgánico y material proyecta una existencia más allá de todos los límites de su propia naturaleza. El hombre es un «animal suicida», capaz de transgredir los intereses y límites de su yo orgánico. ² En cierto sentido, dice Colebrook, los suicidios humanos surgen justamente de la confrontación con la propia animalidad: «Al animal humano solo le es posible luchar contra sí mismo, en una guerra que en su forma más extrema llega hasta la autoaniquilación, porque la humanidad asume necesariamente la forma de una guerra contra la animalidad». ³ La capacidad humana de concebir su propio yo como superior o al menos como totalmente distinto a su animalidad sería una especie de ataque a este yo —dice Colebrook, siguiendo a Derrida—, justamente «una guerra del animal suicida». ⁴ Y esta guerra contra los animales y el medio ambiente solo sería posible mientras el hombre se percibe a sí mismo como un yo autónomo e inmune que está más allá del mundo. Dicho de otro modo: la última frontera que se traza entre los hombres y los animales —en forma de la tesis de que el hombre es el único animal que se puede suicidar— es un efecto recursivo, por así decirlo, el resultado final de toda una serie de guerras y delimitaciones frente a los animales y a la propia animalidad. Tanto más notable es quizá que justamente los sueños técnicos de una superación de la animalidad orgánica —las visiones de cyborgs y «transhumanos» longevos, posiblemente incluso inmortales— conducen, al menos en el cine, a una decisión a favor de la mortalidad y el suicidio. Esto comenzó ya con la película de Ridley Scott Blade Runner (1982), con el grandioso monólogo final del replicante Roy Batty —interpretado por Rutger Hauer—, que inicialmente se rebela contra el breve tiempo de vida de cuatro años que le han programado, pero que luego acepta la muerte y se convierte prácticamente en un mártir cristiano —con una paloma y la mano perforada por un clavo—: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Es cierto que el replicante no se suicida, pero tampoco es seguro que quiera seguir viviendo. Nueve años después, en la segunda parte de Terminator (1991), de James Cameron, es el cyborg asesino interpretado por Arnold Schwarzenegger quien escoge la muerte, siguiendo también el modelo cristiano —aunque no en la cruz, sino en la fundición de acero—. Como no está programado para el suicidio, tiene que pedir a Sarah Connor (Linda Hamilton) que le ayude voluntariamente. Un año después, en la película de David Fincher Alien III (1992), también la heroína Ellen Ripley (Sigourney Weaver) se arroja a una pila de acero fundido para no tener que gestar el hijo de un alien. Y en El hombre bicentenario (1999), dirigida por Chris Columbus, es el androide Andrew Martin, interpretado por Robin Williams, quien, por amor a Portia (Embeth Davidtz), se aviene a transformarse en hombre mortal. Todos ellos —y no sería difícil hallar otros ejemplos— obedecen al modelo del centauro Quirón, que en el mito griego renuncia voluntariamente a la inmortalidad. ¿Nos hallamos ante una inminente época de máquinas suicidas? ⁵ Ya la tarde del 17 de marzo de 1960, el artista suizo Jean Tinguely había presentado en el jardín de esculturas del Museo de Arte Moderno de Nueva York su escultura mecánica Homenaje a Nueva York, consistente en una construcción móvil hecha de diversos residuos y restos que Tinguely había encontrado en vertederos y chatarrerías de la ciudad: una antigua bañera, un globo meteorológico, varias bicicletas, un piano. Según su diseño original, la construcción debía ponerse en movimiento echando humo y petardeando para acabar arrojándose a un pequeño estanque, y por tanto suicidándose. Sin embargo, el artefacto enseguida empezó a arder y tuvo que ser apagado por los bomberos. Marcel Duchamp alabó la máquina autodestructiva escribiendo en su tarjeta de invitación un poema de 1912 y remitiéndola a Nueva York: si la scie scie la scie et si la scie qui scie la scie est la scie que scie la scie il y a suissscide métallique si la sierra sierra la sierra y si la sierra que sierra la sierra es la sierra que sierra la sierra, tenemos entonces un «suizidio» metálico Pero en aquella época todavía no se hablaba de «irse a Suiza». 1. ¿A quién pertenece mi vida? La cosa más importante del mundo es saber ser para uno mismo. MICHEL DE MONTAIGNE¹ 1 Albert Camus tenía 28 años cuando en 1942, en plena guerra mundial, publica dos de sus libros más importantes: la novela El extranjero y el ensayo filosófico El mito de Sísifo. El ensayo comienza con una frase programática: «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio».² También El extranjero trata no solo del absurdo asesinato de un árabe y de una ejecución igual de absurda, sino en cierto modo también del suicidio del héroe. Incluso Kamel Daoud, en su novela gemela y antitética Meursault, caso revisado, publicada en Argelia en 2013 y muy elogiada por la crítica, expresó esta misma sensación: «Mató, pero yo sabía que se trataba de su propio suicidio».³ Sin embargo, la alusión a la novela La caída (1956), por la que Camus recibió en 1957 el premio Nobel y que versa igualmente sobre un suicidio, solo aparece en el título de la traducción española. También en español hay un parentesco etimológico entre «caso» jurídico y «caída» como precipitación. ¿Por qué al comienzo del tratado sobre El mito de Sísifo se caracteriza el suicidio como «el único problema filosófico verdaderamente serio»? El propio Camus parafraseó rápidamente esta pregunta reformulándola en la otra cuestión de «si la vida vale o no vale la pena vivirla». Sin embargo, contra esta formulación del problema se puede objetar no solo que la percepción de la vida como «no digna de ser vivida» ha conducido ya bastantes veces en la historia a sentenciar la vida de otros hombres —por ejemplo en los programas de eutanasia durante el nacionalsocialismo—, sino también que esta percepción no tiene por qué llevar forzosamente a la decisión de suicidarse. Es perfectamente posible negar el valor de la vida sin querer renunciar a ella. Y después de todo, Camus argumenta a favor de esta posibilidad, cuando en la última frase de su ensayo nos exhorta a imaginarnos a Sísifo como un hombre «dichoso».⁴ Incluso podríamos afirmar, coincidiendo supuestamente con Camus, que el mundo está poblado de hombres que no creen ni en un sentido y un valor superiores de la vida ni en la necesidad de elegir la salida del suicidio. Y a la inversa: algunos hombres deciden suicidarse, por ejemplo en forma de autosacrificio o de martirio, precisamente porque creen en un sentido y en un valor superiores de la vida. Por eso, más lógica que la tesis de que el suicidio constituye «el único problema filosófico verdaderamente serio» porque se refiere a una decisión a favor o en contra del valor de la vida, parece la pregunta que se ha venido discutiendo acaloradamente desde la filosofía antigua, y que sigue discutiéndose en nuestros actuales debates sobre la eutanasia: ¿el suicidio está permitido o prohibido? Esa pregunta tiende a ocultarse tras aspectos terminológicos o de traducción: ¿debemos hablar de suicidio, de muerte voluntaria o de matarse a sí mismo? Hablar de matarse a sí mismo recuerda a la prohibición del decálogo de matar, y por eso se suele evitar en la bibliografía actual. Sin embargo, en su nueva traducción al alemán del tratado sobre El mito de Sísifo, Vincent von Wroblewsky ha traducido siempre suicide como Selbstmord, «matarse a sí mismo», supuestamente con toda razón. El propio Camus asociaba el suicidio con el asesinato, no solo en la novela El extranjero, sino también en los esbozos de esta obra que fueron escritos entre 1936 y 1938, pero que no se publicaron hasta 1971, más de diez años después de la muerte del autor, bajo el antiguo título provisional La muerte feliz. En esta primera versión de la novela, el protagonista, que aquí se llama Patrice Mersault, mata al rico Roland Zagreus, que va sentado en silla de ruedas desde que perdió ambas piernas en un accidente. Mersault logra que el asesinato por dinero pase por un suicidio, lo cual no le resulta difícil, ya que Zagreus guardaba su dinero en un estuche junto con una carta de despedida y un revólver, con el que jugueteaba de cuando en cuando para finalmente decidir siempre continuar viviendo.⁵ Por otro lado, su nombre remite a la mitología tracia: Zagreus era el hijo de Zeus y de Perséfone, y a menudo se lo representa como un niño pequeño con cabeza de toro. Por el contrario, y de forma aún más patente que en la versión de la novela publicada en 1942, Mersault viene a ser una reaparición de Rodion Raskolnikov. ¿El suicidio está permitido o prohibido? La «ley» de Ivan Karamázov, de la que «nunca renegará» —«todo está permitido»—, incluye explícitamente el suicidio. No en vano, Iván Karamázov dice varias veces durante su conversación con Aliosha que cuando tenga 30 años querrá arrojar la copa contra la pared y devolverle al creador el precio de la entrada al mundo. ¿Todo está permitido? El 10 de enero de 1917 el filósofo Ludwig Wittgenstein, mientras estaba en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial, escribe en su diario: «Si el suicidio está permitido, todo está entonces permitido».⁷ Se puede dar la vuelta a la frase sin problemas: solo si todo está permitido, entonces también lo está el suicidio. Esta postura ha marcado durante siglos la jurisprudencia. Solo tras el comienzo del nuevo milenio, el 3 de noviembre de 2006, el Tribunal Supremo Federal de Suiza declaró el suicidio un derecho humano en el sentido del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Todavía hasta 1961 el suicidio se consideraba delito, por ejemplo en el Reino Unido. Por eso un tribunal londinense condenó el 9 de diciembre de 1941 a la judía Irene Coffee, de 29 años, a ser ahorcada porque dos meses antes había tomado con su madre una sobredosis de somníferos para quitarse la vida. La madre murió, la hija sobrevivió y, según la ley vigente, fue acusada de matricidio. La condena a muerte fue conmutada en el último momento por cadena perpetua.⁸ En la emisión del 3 de agosto de 2011 del BBC News el periodista Gerry Holt recordaba otro caso de 1958: La policía encontró a Lionel Henry Churchill con una herida de bala en la frente, junto al cadáver ya parcialmente corrompido de su esposa. Apenas cabe imaginarse lo emocionalmente exaltado que estaba. Había tratado de quitarse la vida en la cama de la vivienda común en Cheltenham, pero fracasó. Los médicos opinaban que el hombre de 59 años necesitaba tratamiento en una clínica psiquiátrica, pero las autoridades no dieron su aprobación. En julio de 1958 fue encarcelado durante seis meses después de haber sido declarado culpable de intento de suicidio. Estas sentencias nos parecen hoy absurdas. Se fundamentaban en la punibilidad del intento de arrebatarle un súbdito (o sus futuros pagos de impuestos) a la Corona, lo que no significa otra cosa sino que la vida no nos pertenece a nosotros mismos. A esta constatación aparentemente evidente se han acogido la mayoría de las prohibiciones religiosas, morales o jurídicas del suicidio que ha habido en la historia. Por eso, la pregunta de si el suicidio está permitido o prohibido se puede reformular en la otra pregunta de a quién pertenece en realidad nuestra vida. «Pertenecerse exclusivamente a sí mismo» es el título del cuarto capítulo del famoso alegato de Jean Améry a favor del suicidio. En él se sostiene que es «un hecho básico que el ser humano se pertenece esencialmente a sí mismo, y esto al margen de una red de vínculos sociales, al margen de cosas tales como una fatalidad y un prejuicio biológicos que lo condenan a la vida».¹ Ni siquiera en la Antigüedad, que casi siempre respetaba el suicidio, se reconocía en modo alguno este «hecho fundamental». Muy a menudo una derrota militar o la imposibilidad de devolver una deuda económica acarreaba la pérdida de los derechos civiles. Y esta pérdida podía ampliarse a las siguientes generaciones. Un esclavo no se pertenecía a sí mismo, sino a su propietario, pues «el esclavo es una parte del señor», como afirmaba Aristóteles en su Política.¹¹ Más de cuatrocientos años después, Séneca se lamentaba en las Cartas a Lucilio de qué pocos «consiguen ser dueños de sí», aunque es «un bien inestimable llegar a ser propiedad de sí mismo».¹² Así pues, Séneca no creía que nos pertenecemos de entrada a nosotros mismos, sino que debemos aspirar a este fin. Y también sabía que este «bien inestimable» exige que examinemos permanente y minuciosamente «cómo está constituida la vida, y no qué duración tiene». Si al sabio «le sobrevienen muchas contrariedades que perturban su quietud, abandona su puesto. Y esta conducta no la adopta tan solo en caso de necesidad extrema, sino que tan pronto como la fortuna comienza a inspirarle recelo, examina atentamente si no es aquel el momento de terminar».¹³ El propio Séneca siguió consecuentemente esta máxima cuando recibió la orden de Nerón de matarse a sí mismo. 2 ¿Por qué no somos propietarios de nuestra vida? ¿Y por qué Séneca considera que la idea de «ser dueños de nosotros mismos»¹⁴ no es un «hecho fundamental», sino un objetivo difícil de alcanzar y un bien valioso? La respuesta parece obvia, y ya se formuló en épocas tempranas: nuestra vida no nos pertenece porque nos la han regalado, porque no nos la hemos dado a nosotros mismos. No nos hemos engendrado a nosotros mismos, no somos nuestros autores. Ya en los Veda —por ejemplo en los Śatapatha Brāhmaṇa, que tienen unos tres mil años de antigüedad— esta evidencia se concebía como una situación elemental de endeudamiento, y por eso en su historia de las deudas David Graeber cita como lema algunas frases de estos textos: «Todo ser nace con una deuda con los dioses, los santos, los padres y los hombres. Si uno realiza un sacrificio es a causa de una deuda contraída con los dioses desde el nacimiento».¹⁵ La ofrenda del sacrificio es el don con el que se corresponde a un don anterior: el don de la propia vida, el mero hecho de que existimos. Graeber podría haber citado aún alguna frase de los libros proféticos de Israel, de las tragedias griegas o la famosa sentencia de Anaximandro: «Obedeciendo a una necesidad, las cosas transcurren retornando a los elementos de los que surgieron, pues conforme al orden del tiempo tienen que pagar sanción y compensación por su injusticia».¹ Por otro lado, esta frase es aproximadamente mil años más antigua que la teología de la deuda hereditaria que el obispo y padre de la Iglesia san Agustín desarrolló en su controversia con el monje británico Pelagio. Sin embargo, al apelar a un concepto de justicia y al «orden del tiempo», la sentencia de Anaximandro no dice a quién agradecemos o a quién debemos nuestra vida. En cambio, la sentencia védica nombra a los dioses, los santos, los padres y los hombres como aquellas instancias que nos han regalado la vida y que, por consiguiente, podrían exigir una prohibición del suicidio —como rechazo de este regalo—. ¿A quién debemos agradecer entonces la vida? Las primeras respuestas a esta pregunta se pierden en las oscuridades prehistóricas. Prácticamente exigen una proyección de la «escena primordial» a la historia.¹⁷ Sigmund Freud había designado como «escena primordial» el ver a los padres haciendo el acto sexual. La primera vez que empleó este término fue en su estudio del caso real del «hombre lobo».¹⁸ Pero implícitamente estaba claro que el pathos de este concepto no se refería únicamente a la conducta sexual de los padres,¹ sino al conocimiento posterior de que uno mismo había sido engendrado en una escena similar. Desde las obras Derecho materno (1861) de Johann Jakob Bachofen y Sociedad primitiva (1877) de Lewis Henry Morgan, la etnología del parentesco ha discutido si los llamados «pueblos naturales» conocen la conexión entre sexualidad y procreación. Bronisław Malinowski recalca, por ejemplo en su estudio sobre la vida sexual de los trobriandeses (1929), que en ellos se da una «ignorancia de toda relación causal entre el acto sexual y la gestación consecutiva». Una de sus fuentes le relató que «habiendo regresado a su casa después de un año de ausencia, había encontrado un niño recién nacido. Me citó este caso como ejemplo y prueba final de la verdad según la cual las relaciones sexuales no tienen nada que ver con la concepción».² Malinowski deducía que la paternidad se practicaba como «paternidad social». Para los trobriandeses los niños deben su nacimiento a los espíritus de antepasados fallecidos, que depositan el niño sobre la cabeza de la mujer. «La sangre de su cuerpo afluye entonces hacia la cabeza, y la corriente de esta sangre arrastra poco a poco al niño hasta el vientre».²¹ Sin embargo, para dar respuesta a la pregunta de a quién agradecemos o debemos nuestra vida es totalmente irrelevante si postulamos una construcción natural o social del parentesco, pues la «escena primordial» prehistórica presupone una manera de imaginar el nacimiento y la muerte que no hay por qué referir a la formación de diferencias entre naturaleza y cultura: una simbolización de los caminos por los que venimos al mundo y alguna vez volvemos a abandonarlo. Rastros de esta simbolización se pueden descubrir precisamente en aquella época —hace aproximadamente setenta mil años— que el historiador israelí Yuval Noah Harari designa como «revolución cognitiva»,²² análoga a la revolución agraria. En el transcurso de esta época, grupos del género homo sapiens emigraron de África oriental y se asentaron en Europa occidental, donde se encontraron con los neandertales y se mezclaron con ellos.²³ Harari afirma que el logro cultural central de esta época fue el desarrollo de un lenguaje de la ficción: la «capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen realmente».²⁴ Entre los logros eminentes de este nuevo lenguaje de la ficción está la simbolización del nacimiento y la muerte, tal como se deduce de las primeras tumbas, en las que los muertos eran enterrados con herramientas de piedra, adornos, restos animales u ocre rojo —quizá como color de la vida—. Algunas tumbas muestran una significativa orientación de Oriente a Occidente. ¿Se asociaba la vida con el curso solar? ¿Se desarrollaron ideas sobre una pervivencia tras la muerte, que luego fueron profundizadas en forma de ritos? En una construcción funeraria de cazadores de mamuts en Sungir, un yacimiento arqueológico situado en Rusia y que tiene treinta mil años de antigüedad, los arqueólogos encontraron una tumba infantil con dos esqueletos enterrados con las cabezas juntas: el joven, que supuestamente tenía 12 años, «estaba cubierto con 5000 cuentas de marfil. Llevaba un sombrero con 250 dientes de zorro»; la niña, de unos 9 años, «estaba adornada con 5.250 cuentas de marfil. Ambos niños estaban rodeados por estatuillas y varios objetos de marfil».²⁵ Con razón insiste Harari en el enorme trabajo que debió suponer un entierro así, sobre cuyos motivos no sabemos nada. Los hallazgos de monumentos funerarios, igual que las innumerables pinturas en las paredes de las cavernas paleolíticas en el norte de España o el sur de Francia, no permiten reconstruir fiablemente las prácticas y las nociones rituales, pero en todo caso sí pueden ser referidos a acciones planeadas. No menos enigmática que la tumba infantil de Sungir es la llamada «escena del pozo» en la cueva de Lascaux: tras descender a unos cuatro o cinco metros de profundidad, hasta la boca de un pozo que conduce a las cavidades inferiores, aparece una pintura que muestra a un hombre con cabeza de pájaro yaciendo en el suelo con el pene erecto. Parece haber sido atacado por el bisonte que hay pintado justo a su lado y en cuyo vientre hay clavada una lanza, de modo que se le salen las entrañas. Delante del hombre hay un bastón, cuya punta está adornada con la figura de un pájaro: quizá un arma o una referencia simbólica a un mito que no conocemos. Pero no es esto lo que importa. Lo decisivo para nuestra argumentación es que el lenguaje y la técnica pictórica de la ficción permitieron formular una pregunta por la procedencia y el futuro que ya estaba desligada de la orientación espacial. Ahora se podían expresar, pintar, simbolizar o practicar ritualmente cosas que de hecho no existían. Las viejas preguntas que Ernst Bloch plantea al comienzo de su obra principal, «¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos espera?»,² conducían a nuevas respuestas. Desde entonces, los hombres no solo han comunicado de qué región vienen, hacia dónde emigran y a qué grupo pertenecen, sino también que existe un mundo que ellos solo pueden alcanzar en sus sueños y visiones: un mundo antes del nacimiento, incluso antes de la entrada en el seno materno, y un mundo que solo comienza cuando los hombres o animales vivos y que respiran se transforman misteriosamente en cadáveres. En las paredes de las cavernas paleolíticas se encuentran numerosas representaciones estilizadas de una vulva, grabadas a menudo en la roca: fisuras, pasadizos tubulares o grutas eran marcadas con ocre rojo. ¿Acaso las propias cavernas se asociaban con una vulva? ¿Quizá servían de centros para rituales de «renacimiento» de animales desaparecidos, como suponen Max Raphael o Hans Peter Duerr?²⁷ De esa misma época proceden las figuras que inconfundiblemente llevan el nombre de Venus, como la Venus de Willendorf, la de Lespugue, la de Dolní Věstonice, la de Moravany nad Váhom, la de Brassempouy, la de Mal’ta o la de Kostjenki. Eran figuras pequeñas, casi siempre de once centímetros o incluso menores, y estaban hechas de marfil de mamut, piedra caliza o barro cocido. La Venus de Savignano, que fue hallada en 1925 cerca de Módena, es, con sus 22,5 centímetros, uno de los mayores artefactos de este tipo que se conserva. Sobre el significado de estas estatuillas y sobre su posible uso ceremonial no sabemos más que sobre el sentido de las pinturas rupestres paleolíticas. ¿Servían estos ídolos que se podían sostener en la mano como representaciones de una diosa madre, de una dueña de los animales, de un espíritu protector femenino? ¿Servían como amuletos apotropaicos? ¿Como símbolos de rituales de muerte y renacimiento? Parece que las figurillas de marfil no eran diosas ni objetos de un culto a la fertilidad, pero quizá sí podríamos considerarlas una expresión temprana de la experiencia de que la vida surge y perece, aparece y desaparece, es dada y arrebatada, de modo que, en todo caso, se puede tratar de influir en el ritmo de estos procesos. 3 Probablemente las culturas prehistóricas no se planteaban en absoluto las preguntas de a quién pertenece nuestra vida y si nos está permitido disponer de ella y de su final, pues estas preguntas presuponen dos conceptos que solo se desarrollaron a raíz de la «revolución agraria»: el concepto de propiedad y el concepto de distinción social, es decir, los conceptos de dominio y de parentesco. Solo con ayuda de estas nociones era posible, por así decirlo, retirar las cosas y los materiales, los seres vivos y las personas de los procesos del metabolismo, del ciclo temporal y de la comunicación. Los cazadores y recolectores no conocían la propiedad. Por eso, cuando hace más de diez mil años algunos grupos humanos empezaron a fundar ciudades, a regar suelos y a cultivar cereales, a menudo toparon con resistencias. ¿Por qué alguien habría de poseer en exclusiva la tierra y sus frutos? Para la mentalidad prehistórica era evidente que los campos, los prados, los lagos, los mares o los bosques, así como sus cosechas y los beneficios que ofrecían, estaban a disposición de todos los seres vivos, y no solo de los hombres, sino también de los animales. Que el suelo se puede poseer y declarar propiedad debía parecerles a nuestros remotos antepasados una especie de hurto, casi en el sentido en que lo expresa PierreJoseph Proudhon cuando, en su escrito polémico sobre la cuestión ¿Qué es la propiedad? (1840), afirma que la propiedad es un robo.²⁸ Incluso Kant distingue aún entre sede y posesión: Todos los hombres están originariamente (es decir, antes de todo acto jurídico del arbitrio) en posesión legítima del suelo, es decir, tienen un derecho a existir ahí donde la naturaleza o el azar los ha colocado (al margen de su voluntad). Esta posesión (possessio), que difiere de la residencia (sedes) como posesión voluntaria y, por tanto, adquirida y duradera, es una posesión común, dada la unidad de todos los lugares sobre la superficie de la tierra como superficie esférica. Hoy más que nunca conviene recordar de nuevo esta utopía de la comunidad global, el supuesto kantiano de una posesión global original y constituida por naturaleza, de una communio possessionis originaria.² No menos importante que la pregunta por las razones que llevan a tomar en propiedad el terreno y por los motivos del sedentarismo³ —como afirmación de pertenencia a un territorio— es el desarrollo de las ideas de pertenencia a un tiempo. Ya los entierros secundarios en los asentamientos habitados por grupos seminómadas hace más de diez mil años se escenificaban supuestamente para aquellos hombres que habían muerto estando de camino, por ejemplo mientras cazaban. Inicialmente eran enterrados o esqueletizados de forma meramente provisional en el lugar de fallecimiento, para luego ser enterrados definitivamente solo tras el regreso al poblado. Sin duda, tales transportes de cadáveres o de huesos no solo se practicaban para documentar el vínculo de los fallecidos con el lugar central donde habían desarrollado su vida, sino también para asegurar la identidad colectiva del grupo al que los muertos habían pertenecido en vida. No es casual que los muertos fueran enterrados en tumbas comunitarias (hechas para enterrar de dos a diez personas). El ritual funerario garantizaba la unidad de las personas de la misma procedencia y pertenencia.³¹ El parentesco constituía el primer orden simbólico, en cuyo horizonte podía plantearse y también responderse la pregunta de a quién pertenece en realidad la vida y, por tanto, a quién hay que obedecer. Las palabras alemanas gehorchen, «obedecer», y gehören, «pertenecer», se remontan a la misma raíz, que es el verbo del alto alemán gihōrian, donde se juntan las palabras hören, «oír», angehören, «ser miembro de» y gehörig, «perteneciente» o «correspondiente». Quien escucha y obedece un mandato o una orden se muestra obediente y expresa su pertenencia. Esta pertenencia fundamenta el poder: el poder de mandar, el poder de castigar y el poder de matar. Y rebelarse contra este poder significa en realidad sufrir la muerte social, matarse a sí mismo. Con esto hemos llegado a la «escena primordial» de la «escena primordial»; no a la «horda primordial» de la que hablaba Freud y que fue tan criticada, sino a la primera respuesta a la pregunta de a quién pertenece mi vida, a saber: a aquellos hombres que me la han dado, a la madre y a los padres, a la familia y al grupo de parentesco, a los antepasados y ascendientes. La respuesta sigue pareciendo hoy plausible. Nathalie Sarthou-Lajus recalcó recientemente en su libro Elogio de la deuda (2012) «que el hombre no es el autor de su vida ni puede declararse creador de sí mismo. Ya antes de recibir todo crédito concreto el hombre nace como heredero y deudor».³² La formulación muestra una ruptura: el paso de la genealogía materna a la paterna, de la moral de grupo a la economía de la herencia y la deuda, pero sobre todo el desplazamiento de la autoría de la vida desde los hombres hasta los dioses y los creadores, tal como se connota en la sentencia ya citada de los Veda. Si se quisiera prolongar la serie de las «revoluciones» —aunque aquí estamos hablando de derrocamientos que duraron milenios y no de revoluciones relativamente breves, como las que siguieron al asalto a la Bastilla o al Palacio de Invierno—, los análisis de la «revolución cognitiva» y la «revolución agraria» se podrían proseguir entonces con la exposición de una revolución mental «axial» (según el término de Karl Jaspers).³³ A raíz de esta «revolución», la invención de la escritura —que al fin y al cabo se usaba prioritariamente para elaborar listas, por ejemplo registros dinásticos, listados de bienes financieros y ganado, catálogos de estrellas o reglas jurídicas— condujo al surgimiento de las religiones de Libro y a la filosofía. En cierto sentido, las religiones de Libro han sacralizado la «escena primordial»: mi vida ya no pertenece a mis padres o a mis antepasados porque me la hayan dado, sino a una instancia divina y metafísica. Esta instancia deroga la genealogía. Son significativos, por ejemplo, los relatos del libro del Génesis: documentan la creación de los hombres, pero también una profunda ambivalencia del Dios creador, que impone el nacimiento y la muerte como castigos por el disfrute prohibido de los frutos del árbol del conocimiento y que expulsa a sus criaturas del Paraíso. Reacciona con repugnancia al placer que sienten los hombres al multiplicarse y les manda el diluvio: «Se arrepintió Yahveh de haber creado al hombre en la tierra, se dolió en su corazón, y dijo: “Voy a barrer de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales domésticos, y hasta los reptiles, y las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho”» (Gn 6,6-7). Y no es casualidad que el capítulo que precede al relato del diluvio trate sobre la descendencia de Adán. La procreación de los hombres le resulta a Dios directamente inquietante: en cierto sentido, Él compite contra los antepasados, que son los «héroes famosos de la antigüedad» (Gn 6,4). En diversas religiones, sus fundadores (Moisés, Buda, Jesús, Mahoma) son rebeldes sin padre. El «experimento antigenealógico de la Modernidad»³⁴ comenzó hace ya más de dos milenios. También en los Evangelios cristianos se encuentran rastros de esta actitud: en el Evangelio según san Mateo, Jesús responde a un enviado que le anuncia la llegada de la madre y los hermanos: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» (Mt 12,48). Y en otro pasaje recalca: «No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra», pues «el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí» (Mt 10,34-37). Así pues, se rechaza el sentido familiar: mi vida no pertenece a mis padres ni a mis antepasados, sino al creador divino. Por eso, en la mayoría de las religiones —por lo demás, también en el islam e incluso en el budismo, que oscila entre el claro rechazo del suicidio y su aceptación bajo ciertas condiciones— el suicidio está rigurosamente prohibido, por ser una apropiación ilícita de una propiedad divina por parte del hombre. Solo a partir de la Ilustración europea y de la división más o menos clara entre comunidades religiosas y Estados, la respuesta a la pregunta acerca de a quién pertenece mi vida volverá a desplazarse de los antepasados y los dioses a las naciones. También las naciones reivindican la propiedad íntegra de las vidas de sus ciudadanos. Desde los Levée en masse o reclutamientos masivos de Lazare Carnot en 1793, los jóvenes están obligados a prestar el servicio militar: no en vano la deserción está severamente castigada. La propaganda nacional exige que las mujeres hagan su aportación para asegurar la descendencia engendrando hijos. En 1896 se fundó en Francia la influyente Alliance nationale pour l’accroissement de la population, la «Alianza Nacional para el Crecimiento de la Población». Y, como es sabido, en la época del nacionalsocialismo las mujeres eran condecoradas con la «Cruz de la madre», que era análoga a la «Cruz de hierro». En la campaña electoral al Parlamento alemán de 2013 se debatió sobre la introducción de rentas de maternidad, y algunos tratados de política demográfica —como Alemania se desintegra de Thilo Sarrazin (2010)— advierten de las consecuencias de un receso de los índices de natalidad. 4 ¿A quién pertenece mi vida? Tras los antepasados y los dioses fueron los Estados y las naciones los que se reservaban la propiedad de la vida de las personas, también prohibiendo el suicidio o al menos la ayuda al suicidio. En cualquier caso, llama la atención que la argumentación se acoja a menudo al conjunto de las tres instancias: los padres, Dios y el Estado. Así por ejemplo, el urólogo y obstetra alemán Friedrich Benjamin Osiander constataba al comienzo de su extensa investigación Sobre el suicidio, de 1813, que el suicidio «no es sino el asesinato de sí mismo, una crueldad contra sí mismo, una vulneración de los deberes que uno tiene contraídos con el Estado, los padres, los parientes, los amigos y todos aquellos a quienes la vida podría y debería haber sido útil, y un crimen contra Aquel que dio la vida con su fuerza divina».³⁵ También Kant rechazaba categóricamente el suicidio en la Metafísica de las costumbres: «Quitarse la vida es un crimen (un asesinato)», una grave transgresión de los deberes «hacia otros hombres (de uno de los esposos hacia el otro, de los padres hacia los hijos, del súbdito hacia la autoridad o sus conciudadanos, finalmente también hacia Dios)», ya que «el hombre abandona el puesto que [Dios] nos ha confiado en el mundo sin estar llamado a hacerlo».³ Al menos esta última formulación recuerda al sentido militar connotado en la prohibición del suicidio: quien abandona su «puesto» sin necesidad de hacerlo y sin que se lo hayan ordenado en cierta manera está desertando de la vida. Especial atención merece el Segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke (1690): su argumentación basada en la teoría del contrato —por ejemplo, su rechazo de la autorización genealógica, la cual alega que somos descendientes de Adán y Eva— ha inspirado alguna que otra Constitución. Al fin y al cabo, en el parágrafo 27 de esa obra se encuentra la tesis de que «todo hombre tiene la propiedad de su propia persona», a la que «nadie tiene derecho excepto él mismo»: «every Man has a Property in his own Person», todo hombre se pertenece a sí mismo. Sin embargo, esta frase apunta a una conclusión que se enmarca en el derecho de producción, como revela lo que viene justo después: «El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos».³⁷ Por eso Locke formula diversas restricciones: por ejemplo, la prohibición de matar a otros hombres no se deduce de que haya que respetar la «autopropiedad» (self-ownership) de otras personas, sino de que no debemos vulnerar los derechos de propiedad del creador divino, pues: Pues como los hombres son todos obra [workmanship] de un omnipotente e infinitamente sabio Hacedor, y todos siervos de un señor soberano enviado a este mundo por orden suya y para cumplir su encargo, todos son propiedad de quien los ha hecho, y han sido destinados a durar mientras a Él le plazca, y no a otro. De este decreto expuesto en el § 6 se puede deducir también la prohibición del suicidio, pero de modo distinto a como también se deduce del § 27, pues aunque el hombre es libre «de disponer de su propia persona o de sus posesiones», «no tiene sin embargo la libertad de destruirse a sí mismo ni tampoco a ninguna criatura de su posesión».³⁸ Otra restricción se refiere a los niños que fueron engendrados por los padres. Locke dice: Los niños, debo confesarlo, no nacen en este estado de igualdad, si bien a él están destinados. Sus padres tienen una suerte de gobierno y jurisdicción sobre ellos cuando vienen al mundo, y también durante algún tiempo después; pero se trata solamente de algo transitorio. Los lazos de esta sujeción [bonds of this subjection] son como los refajos en que son envueltos los recién nacidos a fin de darles soporte durante el tiempo de su infancia en que son más débiles; la edad y la razón, a medida que van creciendo, aflojan esas ataduras hasta que por fin las deshacen del todo y queda el hombre en disposición de decidir libremente por sí mismo.³ Evidentemente el self-ownership o la autoposesión puede ser derogado, al menos temporalmente, por el workmanship o la realización. Y además de a Dios, también se conceden a los padres provisionalmente derechos de propiedad sobre sus criaturas. No obstante, este orden se podría invertir sin más, tal como Kant mantenía en el § 28 de la doctrina jurídica de su Metafísica de las costumbres, alegando que la autoposesión relativiza los principios de la realización, por cuanto que «lo engendrado es una persona», y que es una idea totalmente correcta e incluso necesaria, desde la perspectiva práctica, considerar el acto de la procreación como aquel por el que hemos puesto a una persona en el mundo, sin su consentimiento, y la hemos traído a él arbitrariamente; hecho por el cual pesa también sobre los padres, en la medida de sus fuerzas, la obligación de conseguir que esté satisfecha con su situación. No pueden destruir a su hijo como a un artefacto suyo (ya que un ser semejante no puede estar dotado de libertad) y como a una propiedad suya, ni tampoco abandonarlo a su suerte.⁴ En resumidas cuentas, el engendramiento de un hijo es un acto violento, pues «al recién nacido, aunque es una persona, no se le pregunta si quiere existir o no: es forzado a vivir y a la vida».⁴¹ De ahí deduce Kant que «los niños nunca pueden considerarse propiedad de los padres», aunque «forman parte —sin embargo— de lo mío y lo tuyo de estos».⁴² ¿A quién pertenecemos entonces? ¿A los padres y los antepasados, que posibilitaron nuestra existencia? ¿A un dios que nos ha creado? ¿Al Estado, que certifica nuestra identidad y anota en todas las partidas de nacimiento, en todos los certificados de boda y documentos de viaje cuándo y dónde hemos venido a parar a este planeta? ¿O a nosotros mismos, en una curiosa escisión entre propietario y posesión? De la correlación que John Locke establece entre la autoposesión y la realización se puede derivar a modo de premisa que nos pertenecemos a nosotros mismos en la medida en que gracias al trabajo podemos mantenernos a nosotros mismos y ganar nuestro sustento. Bajo esta condición somos self-made men, nos hemos hecho a nosotros mismos: somos hombres que se pertenecen a sí mismos porque se han «hecho» a sí mismos. Por cierto, el concepto de self-made man fue acuñado por Frederick Douglass en un discurso que pronunció por primera vez en 1859 (y después en muchas más ocasiones). Douglass nació en 1817 o en 1818 siendo esclavo. Apenas tuvo contacto con su madre: ella murió cuando él tenía 7 años. Al parecer su padre fue también su amo. Aprendió a leer y a escribir siendo esclavo doméstico en Baltimore, antes de huir a Nueva York en 1838 para alcanzar la libertad. En 1845 publicó su primer libro, titulado Narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo norteamericano. Douglass trabajó con éxito en el movimiento para la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos de las mujeres. En 1870 fue el principal conferenciante en los festejos celebrados con motivo del decreto de la decimoquinta enmienda a la Constitución, con la que se prohibía privar a una persona de su derecho al voto a causa de su pertenencia étnica. Cuatro años antes de su muerte en 1895 Douglass fue nombrado cónsul general de la República de Haití. En su discurso de 1859 pone: Los hombres que se han hecho a sí mismos son personas que poco o nada agradecen a su nacimiento, a su parentela, al círculo de sus amigos, a la riqueza heredada o a una formación recibida a edad temprana. Son lo que son sin apoyo de ninguna coyuntura favorable, con cuya ayuda los hombres consiguen habitualmente su ascenso en el mundo y alcanzan logros significativos.⁴³ Coincidiendo claramente con John Locke, mantuvo: «Mi teoría de los hombres que se han hecho a sí mismos significa simplemente que son hombres del trabajo».⁴⁴ No es superfluo recordar que el discurso sobre el «hombre hecho a sí mismo» debe encuadrarse en el contexto de la lucha contra la esclavitud, y no debe asociarse con la saga del friegaplatos que asciende hasta convertirse en millonario. Pero tampoco es ocioso criticar el relato progresista del liberalismo —de la familia a la religión, del Estado al individuo—. Recientemente Thomas Piketty ha tratado de demostrar hasta qué punto las condiciones de las carreras de los individuos siguen dependiendo aún de su nacimiento, de su parentela, del círculo de amigos, de la riqueza heredada o de las oportunidades de formación a edad temprana: la movilidad social sigue siendo todavía mucho más baja de lo que se esperaba y se pronosticaba hace ya algunos años.⁴⁵ En el horizonte de tal crítica es evidente que el hombre hecho a sí mismo, como diría Freud, «no es el amo en su propia casa».⁴ Freud sabía muy bien que Edipo y Antígona o Romeo y Julieta viven entre nosotros y no pueden ni siquiera soñar con ser dueños de sí mismos. Más bien sucede que sus trágicas historias son movidas por los mandatos contradictorios de los padres, los dioses, los gobernantes, los jueces y los comerciantes. De algún modo son historias sacudidas por la violencia con la que se formula la exigencia políglota de renunciar a la propia vida en caso de crisis. La afirmación de Locke de que todo hombre es dueño de sí mismo resulta ridículamente débil frente a las reservas de la propiedad que reivindican las familias, las Iglesias, los Estados, los ejércitos, los consorcios o los sindicatos. En la actualidad, más de 190 millones de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años trabajan en el campo, en canteras y en minas, en la industria textil, como personal de servicio, en hogares privados y en el turismo, como vendedores callejeros, como mendigos, en la prostitución o como soldados. Nunca antes hubo tantos esclavos como ahora, afirman Lydia Cacho o también Benjamin Skinner,⁴⁷ quien lo resume así en Foreign Policy: En plena Nueva York le separan a usted cinco horas de la posibilidad de negociar a plena luz del día la compra de un niño o una niña sanos. Él o ella puede utilizarse para todo, aunque lo más frecuente es que sea para el sexo o para el trabajo doméstico. Antes de que usted haga uso de esta posibilidad, permítanos explicarle qué es lo que le están vendiendo. Un esclavo es un ser humano al que se obliga a trabajar mediante engaños o amenazas de violencia, sin más pago que el mero sustento vital. ¿De acuerdo? Bien. La mayoría de la gente cree que la esclavitud acabó en el siglo XIX. Desde 1817 se han firmado más de una docena de acuerdos internacionales para eliminar la esclavitud. Y sin embargo ahora, es decir, hoy, hay más esclavos que nunca antes en la historia de la humanidad.⁴⁸ 5 ¿Qué posee quien se pertenece a sí mismo? No posee más que un proyecto, un abanico de posibilidades de llegar a ser algo a base de trabajo. En este sentido, en el prólogo a su tratado El único y su propiedad (1845), Max Stirner afirma que el yo es «la nada creadora, la nada de la que saco todo».⁴ En resumidas cuentas, me poseo a mí mismo, pero como una nada. Cuando me tengo, no tengo nada. La negación de la dominación externa, la máxima ilustrada de no querer pertenecer a nadie más que a mí mismo, es elevada a principio, pero al precio de identificarme a mí mismo con una nada cargada de connotaciones positivas y revalorizada como sustantivo: «El principio nihil está vacío», comenta Améry, «no hay duda, al contrario de lo que sucede con el principio de esperanza, que incluye todas las posibilidades de la vida, de la vida grande, intensa y vivida reflexivamente. Pero no solo está vacío, sino que también es poderoso, ya que es la auténtica finalidad de todos nosotros. Este poder, el poder del vacío y de lo indecible, un poder vacío que no se puede designar con ningún signo ni alcanzar con ninguna especulación»,⁵ enlaza la filosofía ilustrada con los ideales de la estética del genio del primer romanticismo. En los debates filosóficos que se produjeron en el paso del siglo XVIII al XIX pronto empezó a circular el concepto de «nihilismo», que hasta entonces apenas había sido usual.⁵¹ Hubo polémicas y controversias sobre el «nihilismo» de Fichte y de Schlegel. Así por ejemplo, en una carta a Fichte del 6 de marzo de 1799, Friedrich Heinrich Jacobi comentaba: «En verdad, querido Fichte, no ha de contrariarme si usted, o quien sea, quiere llamar quimerismo a eso que yo contrapongo al idealismo, que tacho de nihilismo».⁵² Con similar intención criticaba Jean Paul, en Introducción a la estética (1804), el «nihilismo poético» de la poesía del primer romanticismo, que «se goza egoístamente en anonadar al mundo y al universo, solo que, para hacerse un espacio libre para sus hazañas dentro del vacío por él producido, arranca como si fuera una cadena el apósito de sus heridas».⁵³ Es reveladora la designación del apósito que cubre las heridas como cadena, pues pone de manifiesto que alguien que se pertenece a sí mismo está herido. Cuando fracasa la «autocreación», cuando fracasa el intento de tener la vida asegurada —así es como hoy hablamos coloquialmente sin reparar en lo que en realidad estamos diciendo—, entonces solo queda la nada. Ya en 1796, en su famoso Discurso del Cristo muerto desde lo alto del mundo diciendo que Dios no existe, Jean Paul nombró un posible motivo de esta crítica: en esta narración de una pesadilla o quizá de una visión, que más tarde acabaría convirtiéndose en un verdadero manifiesto del ateísmo, un Jesús reaparecido cancela el Juicio Universal. Asegura a las muchedumbres de todos los muertos, incluso a los niños muertos, que no resucitarán y que no tienen padre: Entonces, para espanto del corazón, llegaron al templo los niños muertos, que habían despertado en el cementerio, y se postraron ante la sublime figura que había en el altar, diciendo: «Jesús, ¿no tenemos padre?». Y él les respondió, vertiendo lágrimas: «Todos somos huérfanos, vosotros y yo, no tenemos padre». Al final, el discurso culmina con una reveladora inversión del proyecto de autocreación: ¡Qué solo está cada uno en la inmensa cripta del universo! Yo solamente me tengo a mí mismo. ¡Padre, padre!, ¿dónde está tu pecho infinito que pueda consolarme? ¡Ay! Si todo yo ha de ser su propio padre y creador, ¿por qué no puede ser también su propio ángel exterminador?⁵⁴ La capacidad de autocrearse se torna capacidad de autodestruirse, el «poderío vacío» del suicidio. Si soy dueño de mí mismo, entonces también está permitido el suicidio, la transformación del yo y del autocreador en un «ángel exterminador». Durante la primera mitad del siglo XIX, la crítica al nihilismo encontró un círculo de posibles destinatarios que creció rápidamente. Como nihilistas se designaban no solamente artistas o filósofos, sino también los activistas políticos de la época entre las revoluciones de 1830 y 1848. Este fue el objetivo de la crítica a Stirner, por ejemplo por parte del hegeliano Karl Rosenkranz, quien anotó en su diario: «Semejante nihilismo de todo pathos ético ya no puede seguir desarrollándose en la teoría hacia ninguna parte: lo único que podría seguirle es la praxis del fanatismo ególatra, la revolución».⁵⁵ En su novela Padres e hijos, que por cierto fue publicada en 1861, el mismo año en el que el Zar abolió la esclavitud, Iván Turguénev designa como nihilistas a los socialistas revolucionarios. Esta designación, que en la novela todavía es peyorativa, será asumida más tarde por los anarquistas rusos como una autodenominación positiva. A este contexto se refiere Friedrich Nietzsche cuando, en Más allá del bien y del mal (1886), describe «desde lejos un ruido malvado y amenazador, como si en alguna parte se estuviera ensayando una nueva sustancia explosiva, una dinamita del espíritu, quizá una nihilina rusa recién descubierta, un pesimismo bonae voluntatis [de buena voluntad] que no se limita a decir no, a querer no, sino —¡cosa horrible de pensar!— a hacer no». Y caracteriza «esa especie de “buena voluntad”» como «una voluntad de negación real y efectiva de la vida».⁵ Pregunta: «El nihilismo está en la puerta. ¿De dónde llega hasta nosotros el más siniestro de todos los huéspedes?». Y poco más adelante responde: el nihilismo significa «la devaluación de los valores supremos».⁵⁷ El nihilismo es «el síntoma» de que «aquellos a quienes les ha ido mal en la vida ya no encuentran consuelo, de que destruyen para ser destruidos, de que tras haberse desembarazado de la moral ya no tienen motivo “para rendirse”, de que ahora se sitúan en el terreno del principio opuesto y también por su parte quieren tener poder, forzando a los poderosos a ser sus verdugos. Esta es la forma europea del budismo, el hacer nada, una vez que la existencia ha perdido su “sentido”».⁵⁸ Destruir para ser destruido, y a la inversa: ser destruido para destruir. Apenas cabe describir con mayor precisión la intención de un atentado suicida. Estas ideas de Nietzsche nos siguen consternando por su actualidad. Encuentran todavía un eco tardío en un comentario de Heinrich Popitz, quien en su estudio sobre los Fenómenos del poder (1992) constataba: Evidentemente, el terrorista y el mártir eliminan de forma visible el poder total. Ambos muestran que la decisión sobre la vida y la muerte no la tiene solo el gobernante. Muestran que justamente el poder de matar limita cualquier poder del hombre sobre el hombre. El poder puede ser completo porque puede hacer lo más extremo. Pero el poder es incompleto porque la decisión más extrema no se puede monopolizar, porque todos pueden matar y porque no se puede privar a otros de la decisión de hacerse matar.⁵ (Esta lección todavía la aprenderá Katniss Everdeen, la heroína de 16 años de la exitosa trilogía literaria juvenil Los juegos del hambre, cuando en la arena de combate rechaza la orden de matar y, en lugar de eso, se toma las bayas envenenadas). El pensamiento de Nietzsche desembocaba consecuentemente en un entusiasta alegato a favor de la muerte «voluntaria» y «racional». Ya en la primera parte de Así habló Zaratustra (1883), Nietzsche puso en boca de su profeta estas palabras: Muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña esta doctrina: «¡Muere a tiempo!». Morir a tiempo: eso es lo que Zaratustra enseña. […] Yo os elogio mi muerte, la muerte libre, que viene a mí porque yo quiero. […] Libre para la muerte y libre en la muerte, un santo que dice no cuando ya no es tiempo de decir sí: así es como él entiende de vida y de muerte. ¹ Y en el segundo volumen de Humano, demasiado humano (1886) distingue entre la muerte involuntaria y natural y la muerte voluntaria y racional: La muerte natural es la muerte independiente de cualquier razón, la muerte propiamente irracional, en la que la miserable sustancia de la cáscara decide cuánto tiempo debe durar o no la semilla: en que por tanto el carcelero atrofiado, a menudo enfermo y obtuso, es el señor que establece el momento en el que su noble prisionero debe morir. La muerte natural es el suicidio de la naturaleza, es decir, la destrucción de la esencia racional por obra de la esencia irracional que va unida a ella. Solo bajo una luz religiosa puede parecer lo contrario: porque en tal caso, como es justo, la razón superior (de Dios) emana el mandato al que debe atenerse la razón inferior. Fuera de la mentalidad religiosa, la muerte natural no merece ninguna glorificación. — Una sabia ordenación y disposición de la muerte pertenece a esa moral del futuro, hoy totalmente incomprensible y aparentemente inmoral, y ver su aurora debe suponer una indescriptible felicidad. ² Esta «moral del futuro» es también la moral de suicidio permitido e incluso necesario. El siglo XX comienza bajo el signo de Nietzsche. Incluso quizá sea el siglo de Nietzsche, como alguna vez se ha afirmado. En este siglo la pregunta acerca de a quién pertenece mi vida se responde con la exclamación cada vez más clara: ¡a mí mismo! Pero al mismo tiempo esta respuesta tiende de forma cada vez más patente a la certeza, aparentemente paradójica, de que si mi vida me pertenece es solo porque mi muerte me pertenece. Mi muerte es mía: este es el título de un inteligente análisis de los debates contemporáneos acerca de la muerte sobre la que uno mismo decide, que Svenja Flaßpöhler publicó en 2013. En su prólogo recalca la conexión dialéctica entre la exigencia moderna «de servirse del propio entendimiento y traducir eficazmente a las más diversas técnicas culturales la soberanía alcanzada en la Ilustración», por un lado, y el suicidio por otro lado, «cuando en la última fase de su existencia unas personas se dirigen a otras… para pedirles que les ayuden a abandonar la vida por propia decisión». ³ «Mi muerte es mía»: esta frase no solo recuerda al lema feminista «mi vientre es mío» o a la «nada creadora» de Max Stirner. También recuerda a aquella correlación elemental y de tan graves consecuencias entre morir y el pronombre posesivo que proclamaba el Zaratustra de Nietzsche: «Os elogio mi muerte». ¿Mi muerte? ¿Cómo puede la muerte llegar a ser mía? ¿Cómo debe pertenecerme a mí? ¿Podemos entender aún la lírica mística de Rilke de 1903, esa evocación de la «gran» muerte que «todos llevan en sí», el «fruto en torno al cual da vueltas todo»? ⁴ La traducción alemana del relato de Harold Brodkey acerca de su muerte lleva por título La historia de mi muerte. ⁵ Por el contrario, el título de la versión original inglesa, quizá más acertado, era This Wild Darkness (1996). La edición castellana traducía fielmente el título original como Esta salvaje oscuridad (2001), y conservaba La historia de mi muerte como subtítulo. 2. El suicidio antes de la Modernidad La idea del suicidio era una protesta de vida. ¡Qué muerte no querer morirse! CESARE PAVESE¹ 1 La cuestión del suicidio es un tema central de la Modernidad. Ciertamente el concepto de época moderna es un poco impreciso, según si se refiere a la secularización, a la Ilustración, a la industrialización, a la Revolución francesa o a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en cierto sentido, la nueva valoración del suicidio comienza en 1751, cuando Federico II elimina en Prusia los castigos por suicidio —por cierto, en presencia de Voltaire —.² También los filósofos —desde Montesquieu hasta Jean-Jacques Rousseau y David Hume— habían exigido esa liberalización. Por ejemplo, en 1770, el barón de Holbach, aunque desde luego aún bajo el pseudónimo de Mirabaud, escribía: La muerte es el único remedio a la desesperación; es entonces cuando un arma es el único amigo, el único consuelo que le queda al desgraciado. Mientras dura la esperanza, mientras los males le parecen aún soportables, mientras conserva la ilusión de que un día acabarán, mientras encuentra algún placer en existir, no piensa en quitarse la vida.³ Por el contrario, las formas de tratar el suicidio antes de la Modernidad, es decir, antes de las leyes de Federico II y de la posterior aparición del «santo negador», se pueden reducir a una fórmula fundamental: el suicidio está prohibido porque destruye lo que no me pertenece, mi vida, que me fue dada por los antepasados y los padres, por un Dios, por un gobernante, por el Estado o la sociedad. La vida me ha sido dada, pero no como propiedad, sino en préstamo: Homo vitae commodatus, non donatus est,⁴ «la vida me ha sido prestada, no regalada», escribió Publilio Sirio, un antiguo esclavo que en el primer siglo antes de Cristo llegó a tener éxito como autor de comedias zafias (mimos). No menos interesantes que las formas fundamentales de prohibición del suicidio son desde luego las respectivas excepciones que se admitían o se toleraban. Se pueden concretar en tres conceptos, que en ocasiones se solapan: honor, sacrificio o autoinmolación y necesidad o indigencia (enfermedad, hambre, dolor, vejez). Solo con reservas se pueden emplear estos conceptos para delimitar con claridad las épocas y las culturas, aun admitiendo que el honor pudo haber representado un papel importante en el suicidio en las culturas antiguas, que el sacrificio y el martirio devinieron importantes durante el medievo cristiano y que desde los comienzos de la Modernidad —desde Erasmo, Montaigne o Moro— se ha insistido enérgicamente en el suicidio por necesidad y se lo ha justificado. En estos tres conceptos solo se reflejan parcialmente los tipos ideales de suicidio que Émile Durkheim caracterizó en su importante investigación de 1897: el suicidio por indigencia o por necesidad recuerda a los «suicidios egoístas», que se asociaban con un debilitamiento de la integración social; la autoinmolación remite al «suicidio altruista», como imposición de las normas de fe y del grupo contra los deseos e intereses de individuos particulares; y el suicidio por honor se puede asociar remotamente con los «suicidios anómicos», que Durkheim explica en función de las pérdidas de orientación social y moral, por ejemplo tras derrotas militares o violaciones.⁵ En el contexto de las posibles respuestas a la pregunta de a quién pertenece mi vida, podemos deducir también que la apelación al honor a menudo va remitida a antepasados y a familias, que el sacrificio o autoinmolación es ofrecido a una instancia divina y que el suicidio por necesidad o indigencia —incluso hoy, desgraciadamente, con bastante frecuencia— interpela a la comunidad que amenaza con abandonar a los enfermos y a los ancianos o que, en una inversión aparentemente positiva, no quiere que la molesten más con los sufrimientos que tiene uno y las molestias que necesitan cuidados. Las clasificaciones son impugnables y arriesgadas, pero al mismo tiempo aguzan la mirada para captar mejor las diferencias. Así por ejemplo, la distinción que Ruth Benedict establecía entre culturas de la vergüenza y culturas de la culpa, y que ella desarrolló en su estudio sobre la cultura de Japón (1946), ha sido criticada muy a menudo. Pero en el horizonte de una historiografía del suicidio puede ser todavía útil. La tesis de Benedict es: En los estudios antropológicos de diferentes culturas es importante hacer una distinción entre aquellas que se basan en el temor a la vergüenza y las que se basan en el miedo a la culpabilidad. […] Las verdaderas culturas «de la vergüenza» se apoyan sobre sanciones externas para el buen comportamiento, no sobre una convicción interna de pecado, como en las verdaderas culturas «de culpabilidad». La vergüenza es una reacción ante las críticas de los demás. Un hombre se avergüenza cuando es abiertamente ridiculizado y rechazado, o cuando él mismo se imagina que le han puesto en ridículo. En cualquier caso, es una poderosa sanción. Pero requiere un público, o por lo menos un público imaginario. La culpabilidad, no. A la luz de esta distinción se puede interpretar el modo antiguo de abordar los suicidios como expresión de una cultura de la vergüenza. De esta manera, en su libro sobre las leyes Platón pregunta: El que mate al más próximo y del que se dice que es el más querido de todos, ¿qué pena debe sufrir? Me refiero al que se mata a sí mismo, impidiendo con violencia el cumplimiento de su destino, sin que se lo ordene judicialmente la ciudad, ni forzado por una mala suerte que lo hubiera tocado con un dolor excesivo e inevitable, ni porque lo aqueje una vergüenza que ponga a su vida en un callejón sin salida y la haga imposible de ser vivida, sino que se aplica eventualmente un castigo injusto a sí mismo por pereza y por una cobardía propia de la falta de hombría.⁷ Platón ordenaba que quien cometa suicidio sea enterrado en un lugar solitario, en una zona que no esté urbanizada ni tenga nombre, cerca de la frontera, sin gloria y anónimamente, en una tumba sin inscripción. Son interesantes las tres excepciones que Platón enumera en el pasaje citado: primero, el suicidio como sentencia del tribunal estatal, caso que puede aplicarse a la muerte de Sócrates; segundo, el suicidio motivado por el doloroso e insoslayable destino de una enfermedad, de la demencia o de la vejez; y tercero, el suicidio cometido por sufrir una vergüenza e ignominia insoportables. Las tres excepciones cumplen los criterios de una cultura de la vergüenza (según Ruth Benedict): el proceso judicial público, los dolores visibles y la debilidad, pero sobre todo la vergüenza y la pérdida de honor y reputación. Así pues, la muerte social siempre es respetada como motivo de un suicidio digno, mientras que el castigo del suicidio prohibido apunta a una manifestación posterior de la muerte social,⁸ al enterrar al suicida en una tumba anónima en una región fronteriza y despoblada. 1. Tiziano, Tarquinio y Lucrecia (1516-1517). 2. Rembrandt van Rijn, Lucrecia (1664). Observemos algunos casos reales. Por ejemplo, es reveladora la narración del suicidio de Lucrecia, que nos ha llegado transmitida por el historiador Tito Livio y que es uno de los mitos fundacionales de la República romana. Comienza con la conspiración contra el tirano Tarquinio el Soberbio, con quien varios hombres de la estirpe familiar de los Tarquinios se habían reunido en el campamento de Sexto Tarquinio, el hijo del rey. En el transcurso de la conversación Colatino encomia las virtudes y la belleza de su esposa Lucrecia. Para demostrarlo, invita a los otros conspiradores a su casa, y precisamente el hijo del rey se enamora perdidamente de Lucrecia. A los pocos días regresa. Livio relata: Encendido por la pasión, cuando le pareció que en torno suyo todo estaba tranquilo y que todos estaban dormidos, desenvainó la espada, se acercó a Lucrecia, que estaba dormida, y apretando el pecho con la mano izquierda le dice: «Silencio, Lucrecia; soy Sexto Tarquinio; estoy empuñando la espada; si das una voz, te mato». Al despertar despavorida la mujer, se vio sin ayuda alguna y al borde de una muerte inminente; entretanto, Tarquinio le confesaba su amor, suplicaba, alternaba amenazas y súplicas, trataba por todos los medios de doblegar la voluntad de la mujer. Al verla firme y sin ceder ni siquiera ante el miedo a morir, acentúa su miedo con la amenaza del deshonor: le dice que junto a su cadáver colocará el de un esclavo degollado y desnudo, para que se diga que ha sido muerta en degradante adulterio. La amenaza de la ignominia vence la resistencia. Tarquinio se marcha, pero Lucrecia cuenta a su padre y a su esposo lo que ha sucedido antes de quitarse la vida. En los Fastos Ovidio describió el suicidio de Lucrecia de forma muy plástica, casi un poco burlonamente: El padre y el esposo dieron el perdón a un hecho inevitable. «El perdón que vosotros me dais —dijo— yo misma me lo niego». Y sin perder tiempo atravesó su pecho con un puñal que llevaba oculto, cayendo cubierta de sangre a los pies de su padre. Incluso entonces, cuando ya estaba muriéndose, miró por no quedar en posición deshonesta: tal fue su preocupación incluso en la misma caída. He aquí cómo el padre y el esposo, olvidándose de la compostura, se arrojaron sobre el cuerpo, llorando la pérdida común.¹ El duelo rápidamente se torna ira, y la tiranía del gobierno monárquico es derrocada. El suicidio de Lucrecia ha inspirado toda una serie de pinturas, esculturas, óperas y novelas. Su violación y su suicidio —sucedidos en algún momento antes del siglo V antes de Cristo en el límite entre el mito y la historia— recuerdan la vinculación entre la toma de posesión de tierras, el derrocamiento político y el rapto de mujeres, una vinculación que Klaus Theweleit ha expuesto de forma plausible en su Libro de las hijas de reyes (2013), que contiene abundante información documental.¹¹ No es casualidad que Lucrecia sea la única romana en el clan familiar de los Tarquinios, ya que todos los demás miembros de esta casa noble están casados con etruscas. No es casualidad que su muerte dé comienzo a la sublevación contra el despotismo y a la instauración de la República romana. Y no es casualidad que, en la historia de la recepción de su mito en Europa, ella acabara convirtiéndose en una precursora de las «vírgenes nacionales», como Juana de Arco, Mariana, Germania o la Estatua de la Libertad en Nueva York.¹² Pero al margen de este eco que encontró en la historia europea, Lucrecia también podría compararse con toda una serie de hermanas míticas —Medea, Yocasta o Antígona—, que fracasan trágicamente a causa de las concepciones del honor, la vergüenza y la lealtad a la familia. Se podría trazar un arco desde Livio y Ovidio hasta el relato que hace Plutarco de una antigua epidemia de suicidios. Según relata Plutarco, las muchachas de Mileto fueron afectadas por «un terrible y extraño» mal, cuyos motivos se desconocían, de modo que inicialmente se supuso que un miasma o un aire contaminado hacía que en las muchachas se suscitara una repentina nostalgia de la muerte, un «deseo de morir», un irresistible «impulso de ahorcarse». Algunas muchachas se ahorcaban a escondidas, pese a las «palabras y las lágrimas de los padres» y amigos. Ni siquiera los guardianes podían evitar los suicidios. Por consiguiente, se pensó que la plaga era un castigo de los dioses. Pero entonces un hombre propuso la siguiente manera de proceder: todas las muchachas que se hubieran ahorcado deberían ser «exhibidas desnudas en el ágora» antes de ser llevadas a sus tumbas. La propuesta se llevó a cabo y acabó rápidamente con la epidemia, pues les quitó a las muchachas el «deseo de morir». El relato de Plutarco termina con un testimonio de respeto por las muchachas de Mileto: su «preocupación por la mala reputación» fue una «gran prueba de su nobleza y virtud», ya que, no teniendo ningún miedo a los horrores de la muerte y el dolor, sin embargo «no aceptaron ni soportaron la vergüenza», aunque solo hubiera de llegarles después de haber muerto.¹³ Evidentemente Georges Minois tiene razón cuando en su Historia del suicidio (1995) insiste en que el mundo antiguo toleraba muchas posturas ante el suicidio: En el mundo griego cada escuela filosófica sostenía su propio punto de vista, de modo que estaba representado todo el abanico de posturas, desde el rechazo categórico por parte de los pitagóricos hasta su benevolente aceptación por parte de los epicúreos y estoicos. Esta diversidad de posturas se reflejaba en el derecho: algunas ciudades, como Atenas, Esparta o Tebas, tenían previstos castigos para los cadáveres de los suicidas, mientras que otras ciudades no. Sin embargo, en todas partes estas praxis eran bastante indulgentes, y la historia griega está plagada de suicidios cometidos por los más diversos motivos, suicidios que causaron sensación, que están acreditados o que tienen carácter casi legendario.¹⁴ Para Roma se puede esbozar una imagen similar: con la influencia de la filosofía estoica y su idea de que lo que hay que temer no es la muerte sino la mala vida, se propagó también la tolerancia hacia el suicidio. Todavía Tarquinio había ordenado crucificar suicidas porque veía el suicidio como una crítica a su gobierno. Pero desde la fundación de la República se fue imponiendo una tendencia a la mors voluntaria, la «muerte voluntaria», que Yolande Grisé documenta con una extensa enumeración de 314 suicidios de romanos y romanas prominentes.¹⁵ Solo hay dos grupos que tenían prohibido suicidarse: los esclavos y los legionarios. Durante la época imperial se consideró modelo relevante de suicidio heroico y honroso el caso de Catón el Joven, que tras la victoria de César en la guerra civil romana (el 6 de abril del año 46 antes de Cristo) se arrojó contra su espada. En un primer momento los médicos le trataron la herida en el vientre, pero según se cuenta, poco después Catón rompió la sutura y se desgarró las entrañas con sus propias manos. Antes de suicidarse leyó dos veces seguidas el Fedón de Platón. Por otro lado, Catón no ha dejado menos huella que Lucrecia en la historia europea del arte y la literatura: en la Divina comedia de Dante aparece como digno guardián del Purgatorio.¹ 2 También en el judaísmo está prohibido el suicidio, porque roba la propiedad de Dios y vulnera la ley de la santidad de la vida. Todavía hasta 1966 el suicidio estaba considerado delito en Israel. Los suicidas tenían que ser enterrados a una distancia visible de las otras tumbas y solo se oficiaban los ritos funerarios usuales que se referían a los familiares del fallecido. No se rezaba ningún kadish. Como en la Antigüedad grecorromana, las únicas excepciones eran los suicidios heroicos y honrosos. Pero los criterios eran rígidos. Así por ejemplo, como explicación del suicidio del rey Saúl, que tras haber perdido la batalla contra los filisteos se arrojó contra su espada para no caer en manos del enemigo, se aduce su visita prohibida a la bruja de Endor que invocaba a los muertos. En un primer momento Saúl pidió a su escudero que le ayudara a quitarse la vida: «“Desenvaina tu espada y atraviésame con ella, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan escarnio de mí”. Pero el escudero no quiso acceder, por el gran temor que sentía. Saúl tomó entonces su propia espada y se dejó caer sobre ella» (1 Cró 10,4). Por el contrario, el suicidio masivo en la fortaleza de Masada, que fue sitiada por los romanos durante la guerra judeo-romana (en los años 7374 después de Cristo), obedecía a la lógica de la ayuda total al suicidio, que el escudero de Saúl se había negado a prestar. Los defensores de Masada eran sicarios, un grupo radical de zelotes que se habían rebelado contra el gobierno extranjero de los romanos. Perpetraban a menudo atentados con un puñal, que en latín se dice sica, de donde les viene el nombre. En una situación desesperada, y tras un incendiario discurso de su caudillo Eleazar, fueron escogidos por sorteo los hombres que primero debían matar a las mujeres y a los niños y finalmente a sí mismos. Flavio Josefo describió la terrible escena en su Guerra de los judíos: Abrazaban y se agarraban a sus mujeres, cogían en sus brazos a sus niños, con lágrimas en los ojos les daban sus últimos besos y al mismo tiempo, como si actuaran con manos ajenas, llevaban a término su decisión. Tenían como consuelo de esta necesaria matanza el pensamiento de los males que habrían sufrido a manos enemigas. Al final no se vio que nadie se amedrentara en una audacia de tal envergadura, sino que todos fueron pasando a cuchillo a sus más próximos familiares. ¡Qué gente más desdichada, para quien matar por necesidad a sus mujeres e hijos con sus propias manos le parecía el más pequeño de los males!¹⁷ A raíz de los hallazgos en excavaciones los arqueólogos han dudado de que el relato de Josefo sea cierto, pero todavía entre 1965 y 1991 la instrucción militar básica de los soldados israelíes concluía con un juramento por la fortaleza de Masada. En su novela recientemente publicada sobre la historia temprana del cristianismo, Emmanuel Carrère menciona brevemente los acontecimientos de Masada,¹⁸ si bien la novela se centra —además de en los relatos sobre su propia conversión y la posterior pérdida de fe, lo cual supone una notable inversión de las Confesiones de san Agustín— en las biografías de Pablo y de Lucas, pero sobre todo en la reconstrucción de la progresiva propagación de una «buena nueva» (en griego eú-angelion) sobre la resurrección de un crucificado. La crucifixión, que originalmente era una pena de muerte en los imperios fenicio y persa, servía en el Imperio romano de castigo aleccionador: se enseñaba que el castigado —y al mismo tiempo también el público que asistía a la ejecución— estaba en una situación de absoluto sometimiento. Quien estaba clavado en la cruz soportando tormentos y dolores, a menudo durante horas y días, con problemas respiratorios y cada vez con más calambres musculares, tratando constantemente de levantarse para coger otra vez aire, mostraba incluso contra su voluntad a los asistentes que toda sublevación era vana. Por tanto, no ha de extrañar que el castigo de crucifixión se promulgara sobre todo para esclavos y rebeldes. La cruel enseñanza era que quien se alza en rebelión contra sus amos, como por ejemplo Espartaco y sus rebeldes en la época tardía de la República romana, recae insoslayablemente en una situación de sometimiento que solo termina con la muerte. Sobre este fondo se vuelve visible la radicalidad de la «buena nueva»: Jesús el crucificado resucitó al tercer día. En su primera epístola a los corintios destacó Pablo: «Si no hay resurrección de muertos, ni siquiera Cristo ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vacía, por tanto, es [también] nuestra proclamación; vacía también vuestra fe» (1 Cor 15,13-14). El mensaje central del cristianismo se fundamentaba en la resurrección del crucificado, en la promesa de la resurrección de los muertos. Con la propagación de este mensaje venía asociada una revisión de los valores que hacía que el suicidio heroico, tal como se había producido en Masada, dejara paso al sacrificio de la propia vida, a la autoinmolación, al martirio. Al mismo tiempo, la cultura de la vergüenza del mundo antiguo se transformó en una cultura de la deuda y la culpa. En sus investigaciones tardías sobre la filosofía de la historia, Franz Borkenau ha analizado este cambio desde la perspectiva de una fascinante e inusual clasificación de las culturas. Franz Borkenau fue antiguo miembro del Partido Comunista Alemán y de la Internacional Comunista. En 1929 fue expulsado del partido a causa de sus críticas a las purgas de Stalin, más tarde fue colaborador del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y en 1933 emigró primero a París y luego a Panamá. Borkenau partía de una antinomia (en el sentido kantiano) que él designaba como la «antinomia de la muerte»: los hombres no pueden imaginarse que están muertos ni tampoco pueden imaginarse que son inmortales. La certidumbre de la muerte, el «estar vuelto hacia la muerte» del que habla Martin Heidegger, y la tesis de Sigmund Freud de que «la muerte propia no se puede concebir; tan pronto como intentamos hacerlo podemos notar que en verdad sobrevivimos como observadores»,¹ constituyen una contradicción irresoluble. Pero esta contradicción no ha obligado a renunciar culturalmente a los mitos y a los rituales, sino más bien todo lo contrario: ha inspirado una multitud de imágenes e interpretaciones que compiten entre sí. Estas imágenes e interpretaciones apuntan o bien a una nada que nos podemos imaginar como nirvana, como calma, paz o sueño eterno, o bien a una pervivencia tras la muerte; o bien a la imaginación religiosa de una inmortalidad tan esperada como temida, o bien a la imaginación secular de una pervivencia en la memoria de la posteridad, en los propios hijos, hazañas y obras. Borkenau quiere hacer una clasificación de las culturas superiores en función de si en sus mitos fundacionales abogan por la certeza de la muerte o por la inmortalidad, lo que en cada caso acarrea riesgos específicos que contribuyen a la dinámica cultural: por un lado, el riesgo a caer en una paranoia que tiende a percibir toda muerte como desdicha o como resultado de un atentado, y por otro lado el riesgo a caer en una depresión para la que todos los acontecimientos y acciones quedan eclipsados por su propia fugacidad. De este modo, en la antigua cultura egipcia de la «superación de la muerte», la afirmación de mitos de inmortalidad condujo a un despliegue de medios cada vez mayor para edificar monumentos funerarios y para practicar técnicas de momificación, lo cual provocó directamente la ruina económica de esta cultura, mientras que la «aceptación de la muerte» en las culturas griega y judía propiciaba un sentimiento de melancolía —profusamente documentada en los textos sagrados y filosóficos—. Cuando Job se lamenta de que pronto tendrá que partir «a la tierra de tinieblas y de sombras para no volver» (Job 10,21), eso se puede comparar con la amarga observación de Aquiles muerto, en el undécimo canto de la Odisea, cuando dice que prefiere servir como jornalero al campesino más pobre que ser gobernante de todos los muertos (XI, 488-491). Desde luego, Borkenau no comenta solo las formas concretas de la antinomia de la muerte, sino sobre todo también su dinámica histórica, que no es puesta en referencia con las metáforas vegetales de floración, madurez y marchitamiento —como hace Oswald Spengler en La decadencia de Occidente—, sino con los efectos de la irresoluble contradicción entre los modelos de superación de la muerte y de aceptación de la muerte: Toda cultura superior comienza con un mito que realza uno de los lados de la antinomia de la muerte, y termina con una racionalización que se esfuerza por legitimar el lado opuesto. […] Toda cultura sucesora (affiliated civilization) comienza con un mito primordial, cuyo contenido se corresponde con las racionalizaciones de la fase tardía de la generación cultural precedente, y por eso termina con una racionalización cuyo contenido se corresponde con el mito primordial de la cultura anterior.² Así es como se van alternando los paradigmas culturales de la superación de la muerte y de la aceptación de la muerte. Pero al mismo tiempo también se alternan las formas de exposición y de simbolización, el proceso que conduce primero del mito a la racionalización y luego de vuelta al mito: la dialéctica de una Ilustración que justamente no es capaz de esclarecer nada de forma definitiva. Desde esta perspectiva Franz Borkenau interpreta el éxito histórico del cristianismo como un triunfo sobre las culturas hebreas y helénicas de aceptación de la muerte: Apenas hace falta insistir en que la superación de la muerte constituye el núcleo del mensaje cristiano. Los Evangelios coinciden con Pablo en la pregunta: «Muerte, ¿dónde está tu aguijón?». Aquí se escucha un lejano eco de las antiguas religiones del valle, que están separadas del cristianismo por el «interludio» helénico.²¹ La cruz se acabó convirtiendo en promesa de resurrección y de vida eterna: ya no operaba como símbolo de la muerte. En eso consistió la revisión cristiana de todos los valores, cuyas huellas solo empezarán a diluirse en la Modernidad. ¿Qué aporta la tesis de Borkenau para una historia del suicidio antes de la Modernidad? Sin duda parece lógico asociar las culturas de la aceptación de la muerte con las culturas de la vergüenza y con la tolerancia del suicidio por honor, y las culturas de la superación de la muerte con las culturas de la deuda y la culpa, con el reconocimiento del sacrificio, la autoinmolación y el martirio, mientras que al mismo tiempo se decretan rigurosas prohibiciones de suicidarse. Pero poco se gana clasificando en un esquema. No debemos olvidar que la doctrina cristiana de la superación de la muerte, tal como la predicaba por ejemplo Pablo, se propagó con el espíritu de una espera del Juicio Final, del fin del mundo. Setenta años después de aquel punto de inflexión por el que se rigen desde entonces la mayoría de los calendarios, el comandante romano y posterior emperador Tito, hijo de Vespasiano, destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de los judíos. Aproximadamente en la misma época, en el contexto histórico del arrasamiento del templo y de la matanza masiva de Masada, apareció el evangelio cristiano supuestamente más antiguo, el de Marcos, que alcanza su centro argumentativo con el relato de la crucifixión y de la resurrección. Pero antes se cuenta cómo, al abandonar el templo, Jesús profetiza a los apóstoles que de este edificio no quedará piedra sobre piedra, pues «todo será destruido» (Mc 13,1-2). Se describen con todo detalle los horrores de la guerra… como primeros presagios de la segunda venida del Salvador. Cuando se produzca la catástrofe, «el sol se oscurecerá y la luna no dará su brillo, las estrellas irán cayendo del cielo, y el mundo de los astros se desquiciará. Entonces verán al Hijo del hombre venir en las nubes con gran poderío y majestad» (Mc 13,24-26). No se precisa con exactitud el momento del regreso de Jesús: «En cuanto al día aquel o la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre» (Mc 13,32). En cualquier caso, se promete que «no pasará esta generación sin que esto suceda» (Mc 13,30). En todos los Evangelios se encuentran rastros de esta esperanza, que se expresa con las mismas palabras en Mateo (Mt 24,34) o en Lucas (Lc 21,32). Incluso se exhorta a estar permanentemente en vela, para que a los creyentes no les sorprenda desprevenidos la llegada del día. En resumidas cuentas, está próximo el final, la destrucción del mundo y la gloriosa instauración de la Nueva Jerusalén, la Ciudad de Dios que ya no conocerá la muerte: «y la muerte ya no existirá, ni existirán ya ni llanto, ni lamentos, ni trabajos» (Ap 21,4). 3 Pero esta esperanza de una superación directa de la muerte se vio frustrada. En la época en que se redactó el Apocalipsis de san Juan, supuestamente a finales del siglo primero después de Cristo, la generación de la que se suponía que no iba a perecer resulta que ya estaba muerta. Así que había que preparar otro camino que condujera al Reino de Dios. El martirio, la imitación de Cristo, pronto acabó convirtiéndose en un camino glorioso. El «bautismo de sangre» debía garantizar un ascenso directo al Paraíso. En este sentido es significativa por ejemplo la visión de Perpetua, que fue ejecutada el 7 de marzo del 203 en el anfiteatro de Cartago: Vi una escalera de hierro muy alta que llegaba hasta el cielo, pero que era tan estrecha que solo podía subir uno cada vez. A los lados de la escalera se habían insertado todo tipo de herramientas de hierro, como espadas, lanzas, hoces, cuchillos y picas, de modo que quien se demoraba y no subía mirando hacia arriba era despedazado y su carne quedaba colgada de los hierros. Debajo de la escalera había un dragón gigantesco que acosaba a quienes subían y los asustaba para que no subieran.²² Según el relato de la Pasión, Perpetua interpretó esta visión como el anuncio de su inminente martirio. En un principio debía matarla una vaca bravía, pero finalmente se decidió que muriera bajo la espada de un gladiador. Sin embargo, tal como se narra al final del relato, llegado el momento, la mano del gladiador tuvo que ser guiada: A Perpetua aún la esperaba un nuevo tormento, porque habiendo caído en manos de un gladiador bisoño, este la hirió varias veces entre las vértebras, lo que le arrancó gritos de dolor, hasta que ella misma dirigió la espada a su garganta. Parecía que esta mujer fuerte no podía morir más que por su propia voluntad, porque el espíritu inmundo le temía.²³ ¿Hasta qué punto puede querer uno mismo su propio martirio (nisi ipsa voluisset) como un triunfo sobre la muerte? En épocas de contagioso entusiasmo por dar testimonio sangriento con la propia muerte, algún que otro juez romano se habrá preguntado por qué tantos jóvenes —al parecer Perpetua tenía solo 22 años— preferían una muerte cruel en la arena a un simple gesto de lealtad hacia el emperador. La mayoría de las veces los romanos respetaban otras convicciones que difirieran de las suyas, con tal de que no cuestionaran el poder del Imperio. ¿Cuándo es el martirio una muerte voluntaria? ¿Cuándo es martirio el suicidio? A los teólogos cristianos les resultaba difícil determinar con claridad los límites entre el martirio y el suicidio. Así por ejemplo, en el primer libro de La Ciudad de Dios, san Agustín argumentaba que hay que distinguir el martirio —por ejemplo, el de las santas mujeres que «durante las persecuciones se arrojaron a un río de corriente mortal para no caer en manos de los violadores de su castidad, muriendo de ese modo»— del pecado de suicidio. Pero para evitar malinterpretaciones se aprestó a añadir: «Lo que decimos, lo que damos por seguro, lo que de todas maneras queremos probar, es esto: nadie tiene el derecho de causarse la propia muerte por su cuenta, bajo pretexto de librarse de las calamidades temporales, porque caería en las eternas». Tampoco es lícito quitarse la vida «so pretexto de un deseo de vida mejor, esperada después de la muerte: esta vida no acoge en su seno a los reos de su propia muerte». Son muy instructivos los ejemplos con los que san Agustín quiere demostrar que lo único que sirve como criterio para justificar un hecho es el mandato divino: Cuando Dios manda, y muestra sin ambages que es Él quien manda, ¿alguien llamará delito a esta obediencia? ¿Quién acusará esta piadosa disponibilidad? Sin embargo, no pensemos que obra rectamente quien resolviera sacrificar a su hijo porque Abraham hizo lo mismo con el suyo y es digno de elogio por ello. También al soldado que, obediente a su autoridad legítima, mata a un hombre, por ninguna ley estatal se le llama reo de homicidio. Es más, se le culpa de desertor y rebelde a la autoridad en caso de negarse a ello. Asimismo, si lo hiciera él por su propia cuenta y riesgo, incurriría en delito de sangre. [...] Quien ya conoce la no licitud del suicidio debe cometerlo si recibe una orden de Aquel cuyos mandatos no es lícito despreciar. Con una condición: que haya total certidumbre sobre el origen divino de tal orden.²⁴ Así pues, implícitamente se admite que el martirio puede considerarse un suicidio ordenado por Dios. Pero el criterio de distinción es flexible, porque el mandato divino, a diferencia de la orden militar, no se puede comprobar intersubjetivamente. Así que son aconsejables el escepticismo y la duda. La cuestión de si martirio o suicidio siguió siendo delicada. No en vano Atanasio, el obispo de Alejandría, comentó en su Apología a Constantino que es «suicidio entregarse al enemigo para ser asesinado», pues «huir siguiendo las advertencias del Salvador significa darse cuenta de que es el momento de preocuparse por los perseguidores impidiendo que caigan en la tentación de derramar sangre y pequen contra el mandamiento de “no matarás”».²⁵ El argumento es plausible, pero no deja de ser peligroso. ¿Acaso Jesús no rehusó huir de sus enemigos? ¿Acaso cuando Pedro le advirtió: «Eso no debe sucederte a ti», no fue rudamente reprendido por Jesús con las palabras: «Quítate de mi presencia, satanás»? ¿Y no apeló Jesús a la voluntad de Dios y a su mandato cuando siguió diciendo: «Eres un tropiezo para mí, porque tu pensamiento no es divino, sino humano» (Mt 16,22-23)? Judas, el traidor, por el contrario, acabó convirtiéndose en el prototipo ejemplar del suicida cuya muerte voluntaria ratifica su culpa: «Se marchó y se ahorcó» (Mt 27,5). Es interesante un estuche de marfil de la época tardorromana que se conserva en el Museo Británico: el bajorrelieve de la tapa muestra a la izquierda a Judas colgado de la rama de un árbol, a sus pies yace la bolsa con las monedas de plata. En el lado derecho cuelga Jesús en la cruz con las manos atravesadas por los clavos; a la izquierda tiene a María y al apóstol san Juan, y a la derecha, al soldado romano Longino, que habrá de atravesarlo con la lanza. La asimilación de la muerte del traidor a la del redentor, sugerida por la madera del árbol y de la cruz, parece plantear de nuevo la pregunta de cuándo es legítimo dar el consentimiento a la propia muerte. La imagen recuerda remotamente a la interpretación gnóstica de la participación activa de Judas en la obra de la redención, por ejemplo en el texto que se conoce como el Evangelio de Judas, cuyos fragmentos publicaron y comentaron hace algunos años Elaine Pagels y Karen Leigh King.² 3. Estuche de marfil romano (en torno a 420-430). 4. Gislebertus, El suicidio de Judas (en torno a 1120-1135). Capitel de la catedral de San Lázaro en Autun. En este bajorrelieve Judas no parece malvado, y sus pies cuelgan en el aire, igual que los pies del crucificado, que no están clavados. Esta imagen de la muerte de Judas resulta inusual sobre todo en comparación con las que se hicieron más tarde, por ejemplo las de Gislebertus, que muestran a Judas casi siempre en compañía de diversos demonios. En su libro de reciente publicación Apuntes sobre el suicidio (2015) —el título original Notes on Suicide es un juego de palabras difícil de traducir, porque significa tanto «apuntes sobre el suicidio» como «cartas de despedida de suicidas»— Simon Critchley ha formulado claramente el dilema: Los mártires cristianos decidían ir a la muerte por amor a Dios y por odio al Estado y a todas las formas de autoridad mundana y pagana. Si la crucifixión de Cristo puede considerarse un acto cuasi-suicida, realizado por amor, entonces forzosamente sucede lo mismo también con las muertes de los santos y mártires que imitan el sacrificio de Cristo. Parecería totalmente contradictorio prohibir el suicidio al tiempo que se celebran los actos cuasi-suicidas de los santos.²⁷ Por cierto, ya Nietzsche hablaba de la «añoranza mortal» que invadió al «hebreo Jesús».²⁸ El concepto escogido, «añoranza mortal» en lugar de «añoranza de la muerte», recuerda a La enfermedad mortal de Søren Kierkegaard (1849). Para prevenir esta añoranza o esta enfermedad, siguiendo la doctrina cristiana, el suicidio era considerado uno de los pecados más graves que puede cometer el hombre, peor que el peor de los robos, pues el suicida, que se sustrae a sí mismo de la vida, le está robando a su creador. Todavía hasta el siglo XVII se afirmaba incluso que el suicidio era peor que el asesinato, pues un asesino solo mata el cuerpo del asesinado, no su alma, mientras que el suicida comete en realidad un doble asesinato: mata su propio cuerpo y su propia alma.² ¿Martirio o suicidio? La cuestión siguió siendo virulenta, sobre todo también tras las cruzadas y los movimientos apocalípticos de finales de la Baja Edad Media como reacción a las epidemias de peste, tras las guerras de religión a comienzos de la Modernidad y tras las oleadas de martirios y suicidios protestantes, que Peter Burschel (desde 2016 director de la biblioteca Herzog August de Wolfenbüttel) investigó en su tesis de habilitación.³ Durante todos estos siglos se produjeron muchos suicidios indirectos, como destaca Georges Minois: Guibert von Nogent relata que muchos cristianos se arrojaron al agua para ahogarse porque «preferían escoger ellos mismos la forma de morir» antes que entregarse a los turcos. Joinville fue testigo de sucesos similares, que en ocasiones afectaron incluso a religiosos: el obispo de Soissons, que rehúsa aceptar la derrota, se lanza contra los turcos para hallar la muerte; la reina, esposa de san Luis, le pide a un viejo caballero que le corte la cabeza en caso de que los sarracenos amenacen con forzarla. Cuando Joinville y sus compañeros están a punto de ser capturados, uno de sus clérigos exclama: «Propongo que hagamos que nos maten para que todos vayamos al Paraíso». La propuesta no fue secundada, pero ilustra la mentalidad de las órdenes de caballería, que rechazan considerar que el martirio voluntario sea suicidio. Encontramos esta misma postura espiritual en algunos monjes, por ejemplo en aquellos franciscanos que en siglo XIII provocaron a los musulmanes en Sevilla insultando a gritos a Mahoma. Incluso en el contexto del proceso contra Juana de Arco juega un cierto papel la cuestión del suicidio. La heroína de Orleans estando prisionera se lanza desde una torre por motivos que no se han podido aclarar. Al ser interrogada declara que «prefería morir a seguir viviendo tras semejante exterminio de buena gente», aludiendo a una matanza de civiles. Pero en otro momento responde que «prefería morir a caer en manos de sus enemigos, los ingleses». Luego asegura, contradiciendo sus anteriores declaraciones, que su intención no era matarse. Uno de los cargos será por intento de «suicidio» por desesperación.³¹ Así pues, durante mucho tiempo fue difícil hacer una distinción plausible entre martirio y suicidio, igual que sucede hoy con el islam: después de todo, de varias suras del Corán y de algún hadiz (la transmisión oral de los discursos y los actos de Mahoma) se puede deducir teológicamente una prohibición estricta del suicidio.³² ¿Martirio o suicidio? Las coyunturas actuales de este debate se reflejan ejemplarmente en los esfuerzos que la Iglesia católica ha hecho para editar un martirologio alemán del siglo XX,³³ o en una comparación diferenciada de las culturas y las épocas de los diversos Retratos de mártires que se ha hecho en el marco de un proyecto de investigación del Centro Berlinés de Investigación Literaria y Cultural,³⁴ pero también en la fuerte polémica que provocó la apertura de un «Museo de mártires» temporal en el antiguo matadero de Copenhague el 26 de mayo de 2016. 4 Así pues, constatamos que, si bien en la Antigüedad se consideraba lícito el suicidio heroico y honroso, igual que el martirio en el medievo cristiano, sin embargo imperaba en general la prohibición de suicidarse, y su incumplimiento era sancionado con castigos que se podían aplicar de las formas más diversas, en ocasiones también a los cadáveres. Justo a comienzos de la Modernidad surgieron dudas sobre la legitimidad de esta prohibición. Todavía en las primeras décadas del siglo XIV Dante hace que los suicidas purguen su culpa en el segundo anillo del séptimo círculo del Infierno, convertidos en arbustos y árboles cuyas hojas son arrancadas por arpías, unos seres híbridos con cuerpo de pájaro propios de la mitología griega. Como se dice en el canto decimotercero, si el alma se ha arrancado por cuenta propia «de la alianza con su cuerpo», entonces no debe poseer más lo que ella misma ha tirado.³⁵ Dos siglos después, el humanista Erasmo de Róterdam dará voz a la locura. Pocas líneas después de criticar acerbamente al «estoicísimo Séneca», que incluso «no vacilaría en mandar a paseo a los dioses»,³ dice la locura: Si alguien volviese la vista a su alrededor desde lo alto de una excelsa atalaya, como los poetas le atribuyen hacer a Júpiter, vería cuántas calamidades afligen la vida humana, cuán mísero y cuán sórdido es su nacimiento, cuán trabajosa la crianza, a cuántos sinsabores está expuesta la infancia, a cuántos sudores sujeta la juventud, cuán molesta es la vejez, cuán dura la inexorabilidad de la muerte, cuán perniciosas son las legiones de enfermedades, cuántos peligros son inminentes, cuánto desplacer se infiltra en la vida, cuán teñido de hiel está todo, y eso por no recordar los males que los hombres se infieren entre sí, como, por ejemplo, la miseria, la cárcel, la deshonra, la vergüenza, los tormentos, las insidias, la traición, los insultos, los pleitos y los fraudes. Pero estoy pretendiendo contar las arenas del mar… No me es propio ahora explicar por qué los hombres han merecido tales cosas o cuál fue el dios encolerizado que les hizo nacer en el seno de estas miserias, pero el que las considere para su capote, ¿acaso no aprobará el caso de las doncellas de Mileto, aunque se compadezca de ellas? ¿Y quiénes fueron, sobre todo, los que apresuraron por tedioso el sino de su vida? ¿No fueron los más familiares de la sabiduría? Entre ellos, pasando por alto a Diógenes, Jenócrates, Catones, Casios y Brutos, citaré a aquel ilustre Quirón que, pudiendo ser inmortal, optó por la muerte. Cierto que ya os dais cuenta de lo que ocurriría si de modo general los hombres fueran sensatos, es decir, que haría falta otra arcilla y otro Prometeo alfarero.³⁷ Así pues, la locura aconseja la muerte voluntaria. Georges Minois ha destacado el cambio brusco que se produce entre La nave de los necios de Sebastian Brant (1494) y el tratado de Erasmo. Para Brant, todavía es «necedad buscar la muerte, ya que la muerte nos encontrará de todos modos». Brant pensaba que «hay que estar loco para matarse; Erasmo, que hay que estar loco para seguir con vida».³⁸ Ciertamente Minois no advierte que la argumentación de la locura va dirigida contra aquella sabiduría que hace que el suicidio parezca algo forzoso. Erasmo escribió el Elogio de la locura, que en la versión original latina se titula Moriae encomium, durante una visita a su amigo Tomás Moro en Londres. También le dedicó el libro, haciendo una pequeña broma con el apellido de su amigo, «Moro», «tan parecido a la palabra moria como tu persona se diferencia de la cosa».³ Cinco años después de que en 1511 se imprimiera en París el Elogio, Moro publicó, con ayuda de Erasmo, la que es sin duda su obra más famosa, Utopía, cuyo título habría de fundar todo un género que perdurará los siguientes quinientos años. Utopía es una novela con una trama que sirve de marco. La novela describe una sociedad ideal, aunque recurriendo a varios quiebros irónicos, Moro deja en el aire si la instauración de tal sociedad le parece deseable. En cierto sentido, Utopía practica un procedimiento lúdico, del que también se sirvió Erasmo en su dedicatoria: Pues ¿no será una injusticia que si se reconoce a todo estamento de la vida derecho a sus diversiones, no se permita ningún recreo a los estudiosos, máxime si las chanzas miran a un fin serio y las bromas están compuestas de suerte que de ellas el lector que no sea romo del todo saque más provecho que de las disertaciones tétricas y aparatosas de algunos?⁴ Un destinatario de la «diversión» de Utopía fue Peter Gilles, un escribano de Amberes. Erasmo había anunciado a Gilles por carta la visita de Moro. En la casa de Gilles, que firmaba con el nombre latinizado de Petrus Aegidius, Moro dice haber conocido a un acompañante ficticio de Américo Vespucio llamado Raphael Hythlodaeus. En la novela aparece como alter ego e interlocutor del autor. Y es Hythlodaeus, y no Moro, quien expone y describe las leyes y las instituciones de la isla Utopía, de modo que la postura del propio autor puede permanecer ambigua. Tras esta estrategia retórica y lúdica se oculta un dilema de los humanistas: la fascinación por la Antigüedad grecorromana y por los mundos recién descubiertos no debía contradecir los valores del mundo cristiano, a los que Moro se mantuvo fiel hasta su ejecución el 6 de julio de 1535, por negar el juramento al rey Enrique VIII como cabeza de la Iglesia anglicana. La ambigüedad de la novela se manifiesta ya en el título: Utopía se refiere en realidad a oú-topos, un «no-lugar», pero pronunciándolo correctamente en inglés también se puede entender como Eutopía, «buen lugar» (eú-topos). La refinada construcción de la novela le permitió a Moro mantener una especie de equilibrio entre el cristianismo y la crítica humanista a la época. Así, por ejemplo, pudo condenar el suicidio en el sentido de la doctrina cristiana del pecado al mismo tiempo que describe un procedimiento de eutanasia en Utopía que asusta por su modernidad. En el segundo libro se expone detalladamente: Como ya dije, tienen los mayores cuidados con los enfermos y no se omite nada de lo que pueda contribuir a curarlos, ya sean alimentos o medicinas. A los que padecen algún mal incurable, les hacen compañía, platicando con ellos, y se esfuerzan en aliviar en lo posible su mal. Si este es absolutamente incurable, y el enfermo experimenta en consecuencia terribles sufrimientos, los sacerdotes y magistrados exhortan al paciente diciéndole que, puesto que ya no puede realizar ninguna cosa de provecho en la vida y es una molestia para los otros y un tormento para sí mismo, ya que no hace más que sobrevivir a su propia muerte, no debe alimentar por más tiempo la peste y la infección, ni soportar el tormento de una vida semejante, y que, por tanto, no debe dudar en morir, lleno de esperanza de librarse de una vida acerba cual una cárcel y de un suplicio, o en permitir que otros le libren de ella. Con la muerte solo pondrá fin no a su felicidad, sino solo a su propio tormento. Y como es ese el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, proceder así será obra piadosa y santa. Los que son persuadidos se dejan morir voluntariamente de inanición o se les libra de la vida durante el sueño sin que se den cuenta de ello. En cualquier caso, Moro insiste en que no se mata a nadie contra su voluntad, y quien se niegue a consentir su muerte voluntaria seguirá siendo tratado y no lo dejarán de cuidar. Quien se deje convencer para la eutanasia será «honrado», a diferencia de los habituales suicidas, que se quitan la vida «sin causa reputada y validada por los sacerdotes y el Senado». Ellos «no son considerados dignos de la tierra ni del fuego», sino que «su cuerpo, privado ignominiosamente de sepultura, es arrojado a los pantanos».⁴¹ En Utopía se propone un cambio de actores: ya no son solo los sacerdotes, sino también los médicos y las autoridades los que deben ayudar a suicidarse y ofrecer una eutanasia activa, cuando esta medida pueda legitimarse en caso de que la enfermedad sea incurable y los dolores insoportables. Sin embargo, aún más radical que esta propuesta resulta la invocación a una estirpe oriental a la que Pompeyo había apoyado en la guerra civil contra César. Se encuentra en Reloj de príncipes, la extensa obra sobre el reloj de príncipes que en 1529 publicó Antonio de Guevara, obispo franciscano al servicio de Carlos V. El texto está puesto en boca de Marco Aurelio, el emperador filósofo, y los interlocutores de sus epistolarios y diálogos. En la tercera parte Guevara encomia entusiasmado a los «bárbaros muy bárbaros» que han promulgado una ley por la cual nadie debe vivir más de cincuenta años: Tenían en costumbre estos bárbaros de no querer vivir más de cincuenta años, y para esto, quando llegavan a la tal edad, hazían grandes hogueras de huego y allí se quemavan vivos, y por su voluntad se sacrificavan a los dioses. No se espante nadie de lo que emos dicho, pero espántese de lo que queremos dezir, conviene a saber: que el día que uno cumplía los cincuenta años, assí vivo se echava en los huegos, y los parientes y hijos y amigos del tal hazían muy gran fiesta, y la fiesta era que comían las carnes de aquel muerto medio quemadas y bevían en vino o agua los polvos de sus huessos, por manera que las entrañas de los fijos vivos eran sepulcros de los padres muertos. ¿Quizá el obispo estaba pensando en un ritual proto-eucarístico? En cualquier caso, recomendaba no despreciar a los bárbaros, sino encomiarlos: ¡O, gente bienaventurada, de la qual en todos los siglos advenideros con razón avrá perpetua memoria! ¡Qué menosprecio del mundo, qué olvido de sí mismos, qué acocear de fortuna, qué açote para la carne, qué en poco tener la vida, quán en menos tener ni temer la muerte pudo ser mayor!⁴² El criterio de los cincuenta años de vida se menciona varias veces en Reloj de príncipes. Poco antes del final se dice lapidariamente: El Emperador Augusto dezía que, después que los hombres viven cincuenta años, o de su voluntad se avían de morir, o por fuerça se avían de hazer matar; porque todos los que han tenido alguna felicidad humana hasta allí es la cumbre y término della.⁴³ Así pues, trece años después de la publicación de Utopía, y a diferencia de Moro, para justificar el suicidio Guevara no alega los tormentos de una enfermedad incurable, sino simplemente que se ha alcanzado un tiempo vital perfectamente delimitado de cincuenta años. Por cierto, en el momento en que se imprimió su obra de casi mil páginas Guevara tenía exactamente 49 años. Si quisiéramos preguntar qué ha sucedido en Europa durante los doscientos años que transcurrieron aproximadamente desde la descripción que hace Dante del sangriento bosque de suicidas hasta el entusiasmo de Guevara por la autoincineración a los cincuenta años, serían posibles muchas respuestas, por ejemplo la remisión al creciente influjo del humanismo y del Primer Renacimiento, la invención de la pólvora y de la imprenta, el descubrimiento de América, el comienzo de la Reforma y la entrada en un nuevo siglo que vendrá marcado por las guerras de religión y que el historiador británico Henry Kamen designó certeramente como Iron Century o el «siglo de hierro».⁴⁴ Con la confluencia de factores como el auge de la ciencias y las artes y el redescubrimiento de la Antigüedad, pero también las experiencias de guerras sangrientas —desde las revueltas campesinas hasta la Guerra de los Treinta Años — y las continuas epidemias y hambrunas, también cambió la actitud hacia el suicidio, y los motivos que lo hacían ver como una salida necesaria —pánico, enfermedad, dolor, desorientación— cada vez se respetaron más. En este sentido argumentaba Michel de Montaigne en su ensayo «Costumbre de la isla de Ceos»: No vulnero las leyes establecidas contra los ladrones cuando me llevo lo mío y corto mi bolsa, ni las de los incendiarios cuando quemo mi bosque. De igual manera, tampoco estoy sujeto a las leyes fijadas contra los asesinos por haberme quitado la vida. Decía Hegesias que, lo mismo que la clase de vida, también la clase de muerte debía depender de nuestra elección.⁴⁵ Y al final resume: «El dolor y una muerte peor me parecen las incitaciones más excusables» para el suicidio. Incluso unas pocas líneas antes se había entusiasmado con un país en el que debido a la suave temperatura del aire, las vidas no suelen acabarse sino por la propia voluntad de los habitantes; pero que, cuando están cansados y hartos de vivir, tienen por costumbre, al término de una larga vida, tras darse un buen banquete, arrojarse al mar desde lo alto de cierta roca destinada a este servicio.⁴ ¡Qué utopía tan jovial! Desde el ensayo de Montaigne se puede tender un robusto puente —algunos de cuyos pilares son la apología del suicidio que John Donne escribió en 1608 y que bajo el título de Biathanatos se publicó póstumamente,⁴⁷ o la Anatomía de la melancolía de Robert Burton, publicada en 1621—⁴⁸ hasta el tratado de David Hume sobre el suicidio (1755), en el que se llegaba a esta contundente conclusión: Que el suicidio puede a menudo ser consistente con nuestro interés y con el deber para con nosotros mismos, nadie puede ponerlo en cuestión, si se concede que la edad, la enfermedad o la desgracia pueden volver la vida una carga y convertirla en algo peor que la aniquilación. Creo que nadie arrojó una vida que mereciera la pena conservar.⁴ 3. Efectos Werther Todo suicidio es contagioso, y lo es de una forma muy sutil, porque muestra que se puede llevar a cabo cierto pensamiento que anida en muchas cabezas. ROBERTA TATAFIORE¹ 1 Como he tratado de mostrar, antes de la Modernidad los suicidios, aunque básicamente eran rechazados, bajo ciertas condiciones podían respetarse: como suicidios heroicos y honrosos, como sacrificios, autoinmolaciones y martirios, pero a veces también como suicidios por necesidad en caso de una enfermedad incurable, de dolores insoportables o de vejez. Excepcionalmente estos suicidios eran admitidos por aquellas mismas instancias que reivindican un cierto derecho de propiedad sobre nuestras vidas: la familia, el Estado o el ejército en el caso del suicidio por honor; Dios, las Iglesias y las autoridades religiosas en el caso del martirio. La justificación de los suicidios por necesidad se basaba, por el contrario, en juicios y argumentos médicos. Para la nueva valoración del suicidio en la Modernidad fue decisivo el auge de la medicina, la psiquiatría y la psicología, que contribuyeron cada vez más a justificar el suicidio, aunque al precio de declararlo una patología. Se podría decir que el pecado fue sustituido por la enfermedad y los sacerdotes por los médicos. Los protagonistas del culto a Asclepio, que empezó a propagarse entre los siglos VII y V antes de Cristo en Grecia y luego en el Imperio romano, eran todavía sacerdotes que desempeñaban al mismo tiempo funciones de médicos.² Y quizá Tomás Moro pensó en esto cuando hizo que en su utópica isla los sacerdotes ejercieran su cargo en cooperación con médicos, para recomendar el suicidio por necesidad y, en caso de que hiciera falta, practicar la eutanasia. Pero ya en la Antigüedad tardía los templos dedicados a Asclepio fueron desbancados por lugares de culto cristianos, y durante la Edad Media el oficio médico estuvo dominado por la teología. Durante muchos siglos estuvieron prohibidas las autopsias de cadáveres humanos, justamente para preservar íntegro el cuerpo para la resurrección de la carne el día del Juicio Final —lo que ya era de por sí bastante paradójico—. La salvación y la sanación podían divergir. La redención del dolor y los sufrimientos era algo secundario en comparación con la redención de los pecados. La asistencia a los enfermos se consideraba un deber cristiano, al que se consagraron con gran celo algunas órdenes, como los antonianos o los franciscanos, pero no se consideraba que fuera un deber la formación especializada de los médicos y cirujanos. Se supone que solo fue la difusión de nuevos instrumentos, técnicas y traducciones de tratados griegos y árabes sobre medicina —que a partir del siglo XIII empezaron a circular no solo en España, sino también en Europa occidental— lo que provocó el auge de las artes médicas, así como el comienzo del Primer Renacimiento y del Humanismo. Pero, sobre todo, las horribles experiencias de las epidemias y de la peste negra forzaron a una nueva orientación, que también determinó la percepción del suicidio: como muy tarde desde el siglo XVII se habla de epidemias de suicidios y de suicidios «contagiosos», de las arriesgadas consecuencias que esos suicidios podían tener si se tomaban como modelos y de sus peligrosos efectos imitativos. La peste fue el punto central de inflexión entre la Edad Media y la Modernidad. Desde mediados del siglo XIV numerosas ciudades y países europeos fueron asolados por ella. Según estimaciones realistas murieron en aquella época unos 25 millones de personas, casi un tercio de la población total del continente. Continuamente se reavivaba la peste. Se supone que «Inglaterra se habría visto amputada del 40% de sus habitantes entre 1348 y 1377», y que «el contagio se habría llevado en 1350 […] el 50% de los habitantes de Magdeburgo, del 50% al 66% de los de Hamburgo y el 70% de los de Bremen».³ Apenas se pueden estimar los efectos mentales de esta acelerada despoblación: condujeron a pogromos contra los judíos y más tarde a persecuciones de brujas, pero también a verdaderas oleadas de suicidios, que ya había lamentado Boccaccio. Los horrores apocalípticos de la peste marcaron los siglos posteriores. Y mientras la Iglesia repartía sus estampas de santos que ayudaban contra la peste, xilografías que representaban la epidemia como un castigo divino, las pinturas de danzas de la muerte que empezaron a adornar los muros de numerosos cementerios — desde París hasta Basilea o Lübeck— proclamaban el triunfo de la muerte, que afectaba a todos los estamentos y gremios, a mujeres y a hombres, a niños y a ancianos, a poderosos y a débiles, a médicos y a pacientes. Un antiguo proverbio alemán dice: «La muerte estrangula a todos por igual tal como los encuentra, ya sean pobres o ricos». También la famosa copla manriqueña dice: «así que no hay cosa fuerte, / que a papas y emperadores / y prelados, / así los trata la Muerte / como a los pobres pastores / de ganados». Un igualitarismo mortal del contagio. Las danzas de la muerte no mostraban alegorías de la muerte, como a veces se ha afirmado erróneamente, sino la mayoría de las veces cadáveres concretos e individuales en todos los estadios posibles de descomposición, siendo a menudo dobles de los vivos. Tu fui, ego eris, pone en algunas lápidas: «Fui (como) tú, serás (como) yo». ¿No es la muerte que viene a llevarse al papa y al emperador, al obispo y al comerciante, al soldado, a la doncella y al campesino, la futura figura de todos ellos? ¿Un reaparecido a modo de precursor que nos señala la dirección ineludible? Sobre todo se hacían exhortaciones a los médicos, que tenían que confesar su desvalimiento. En la «danza macabra» de París de 1425 se dice: «Médico, ¿con toda tu orina no sabéis cómo ayudar aquí? En otros tiempos sabíais bastante de medicina y pudisteis mandar. Ahora viene la muerte y os llama. Tenéis que morir como todos los demás. Contra eso no hay recurso». Y el médico se resigna: «Contra la muerte no hay hierbas».⁴ A menudo los muertos se presentaban como predicadores que proclamaban el triunfo de los designios divinos sobre la ignorancia humana. Se discutía sobre cuáles eran las enigmáticas vías de contagio. Se acusaba a los judíos de «envenenar el agua de los pozos», se acusaba a las brujas y a los leprosos, de los que se decía que transmitían la enfermedad mediante contactos sexuales,⁵ pero también a los propios médicos, que supuestamente propagaban la peste con sus ungüentos mortales. En 1530 se descubrió en Ginebra la conspiración urdida por «diseminadores de peste» y que reunía, según se cree, al responsable del hospital de los contagiosos, a su mujer, al cirujano e incluso al capellán del establecimiento. Sometidos a tortura, los conjurados confesaron haberse entregado al diablo, quien, a cambio, les indicó la forma de preparar la quintaesencia mortal. Todos ellos fueron condenados a muerte. Por último, acusaron a los propios enfermos de peste de contagiar intencionadamente a los sanos. De la epidemia de peste de Londres en el año 1665, en la que murieron unas 68 500 personas de un total de 460 000 habitantes, Daniel Defoe relata que existía una aparente propensión, o una inclinación demente en los que ya estaban apestados, a contagiar a los demás. Nuestros médicos han mantenido acalorados debates en torno a la posible causa de este síntoma. Algunos sostuvieron que formaba parte de la naturaleza de la enfermedad, que imprime en todo aquel que es atacado por ella una suerte de rabia y de odio contra su propia raza: como si no solo hubiese malignidad suficiente en la enfermedad para propagarse, sino también en la naturaleza misma del hombre, incitándole, con voluntad diabólica o un aojamiento que, tal como dicen en el caso de un perro rabioso, que anteriormente era el ser más adorable de su especie, se arrojará sin embargo sobre todo el que se le acerque y lo morderá, sin distinguir, al hacerlo, a aquellos que antes habían sido las personas que más amaba. Otros lo achacaban a la corrupción de la naturaleza humana, que no puede tolerar verse a sí misma en una situación más desgraciada que la de otros seres de su misma especie, y abriga una especie de deseo inconsciente de que todos los hombres sean tan infelices o estén en la misma situación desgraciada que ellos.⁷ En el espanto y en la falta de escrúpulos, pero también en la brutalidad de las persecuciones y los pogromos, se manifestaba la impotencia de los hombres que ignoraban la causa de las continuas epidemias. Los médicos explicaban que la contaminación del aire era la causa de los rápidos contagios. Atribuían esta contaminación, por un lado a cometas o a funestas constelaciones planetarias, y por otro lado, a la pestilencia de la corrupción de los cadáveres no enterrados y a vapores pútridos que emanaban del suelo. Todo el mundo conocía los hedores de los cementerios y los ruidos provenientes de las tumbas, que como hoy sabemos resultaban de las descargas en forma de explosión de los gases de la putrefacción. Así pues, parece lógico que rápidamente se viera que «existe una relación entre los ruidos de las tumbas, las emanaciones de los cementerios y la peste».⁸ Y durante una epidemia de peste media ciudad se convirtió en un cementerio. Defoe relata: Y, por cierto, el trabajo de retirar los cadáveres con carros se había vuelto tan repugnante y peligroso, que hubo quienes se quejaron de que los portadores no se atrevían a entrar en las casas en las que habían muerto todos sus moradores, sino que, a veces, los cuerpos yacían insepultos durante varios días, hasta que las familias vecinas eran alcanzadas por el hedor y contagiadas en consecuencia. [...] Fueron innumerables los portadores que murieron de peste, contagiados por los cadáveres a los que estaban obligados a acercarse tanto. Ningún efecto surtieron todas las medidas de precaución con las que debía reducirse el riesgo de contagio: las cartas o las monedas que habían pasado de mano en mano se desinfectaban con vinagre, hogueras en cruces de calles debían purificar el aire contaminado. Los habitantes rociaban sus casas, vestidos y cuerpos de fuertes perfumes y tinturas de azufre para prevenir el riesgo de infección, y a menudo la gente llevaba por la calle máscaras de pájaro cuyo pico estaba lleno de hierbas y esencias aromáticas. En Europa la peste todavía azotó numerosos países y ciudades hasta finales del siglo XVIII: de 1456 a 1459 y de 1524 a 1526 los Países Bajos, de 1505 a 1508 los países escandinavos, de 1547 a 1550 y en 1625 Alemania, en 1665 y 1666 Inglaterra y de 1678 a 1679 Viena. En 1683 murió de peste casi la mitad de la población de Erfurt. Entre 1708 y 1714 el número de víctimas de la peste en Siebenbürgen, Polonia, Lituania, Prusia oriental, Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Hamburgo, Hungría y Austria superó el límite del millón. El germen patógeno no se logró identificar hasta el final de una pandemia de peste desencadenada en Asia central en la segunda mitad del siglo XIX, que acabó con la vida de unos doce millones de personas. El médico y bacteriólogo suizo Alexandre Yersin, que había trabajado en el Instituto Pasteur en París y durante un breve tiempo también con Robert Koch en Berlín, y que en 1890 hizo algunos viajes de investigación a Indochina, con motivo de la declaración de una epidemia de peste que se había propagado rápidamente desde Mongolia hasta el sur de China, viajó a Hong Kong por encargo del Instituto Pasteur. Y el 20 de junio de 1894 pudo aislar el germen patógeno de la peste, extrayéndolo de los ganglios linfáticos infectos de cadáveres de fallecidos por la peste, y traspasarlo a ratones y cobayas. El germen patógeno fue denominado Yersinia pestis, en honor a su descubridor.¹ En la ciudad de Nha Trang en el sur de Vietnam, en la que Yersin murió el 28 de febrero de 1943, se erigieron un museo y un monumento en honor al médico. Yersin encarnaba convincentemente los ideales que Albert Camus retrató en el médico Bernard Rieux, el protagonista de su novela La peste (1947). Como representante ateo de un humanismo ilustrado que cree que «los hombres son más bien buenos que malvados», Rieux constata: «La salvación del hombre es una frase demasiado grande para mí. Yo no voy tan lejos. Es su salud lo que me interesa, su salud, ante todo».¹¹ Rieux sabe que sus éxitos en la lucha contra la muerte son provisionales, pero no por ello desespera ni desiste. Por eso la crónica de la novela termina con una loa a los médicos, «hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos».¹² Los médicos son los sacerdotes y los santos modernos. 2 Apenas había desaparecido la peste de Europa —tras una última epidemia que se declaró en Moscú en 1771—, ya le sucedió el cólera. Al parecer fue el creciente comercio con las colonias y con Oriente lo que trajo a Europa en varias oleadas esa enfermedad infecciosa, que durante muchos años se había declarado prioritariamente en el sur de Asia. Especialmente dramática fue la segunda pandemia, entre 1826 y 1841, que en su transcurso azotó a muchas metrópolis europeas: Berlín, Londres, París. Sobre los estragos que el cólera —que inicialmente fue infravalorado— causó en París, Heinrich Heine relataba el 19 de abril de 1832: Solo a un tonto se le ocurriría alardear de hacer frente al cólera. Fue una época horrible, mucho más estremecedora que la anterior, cuando las ejecuciones se producían muy rápida y misteriosamente. El cólera era un verdugo disfrazado que deambulaba por París con una guillotina invisible. «¡Acabaremos metiendo en el saco a uno tras otro!», decía suspirando mi criado todas las mañanas, cuando me notificaba el número de muertos o el fallecimiento de algún conocido. La expresión «meter en el saco» no era ninguna metáfora. Pronto empezaron a escasear los ataúdes y la mayoría de los muertos eran enterrados en sacos.¹³ Es evidente que fallaron las estrategias para combatir los hedores de la putrefacción y el aire contaminado aplicando técnicas de ventilación y construyendo edificios y ciudades sobre promontorios, sin muros protectores que pudieran obstaculizar de algún modo el aireamiento purificador.¹⁴ De nuevo comenzó la búsqueda de culpables: primero se sospechó de los ricos, pues la peste afectaba principalmente a las clases inferiores; poco después empezaron también los ataques contra los médicos. Se cercaban los ambulatorios, los hospitales y las clínicas de urgencia, se saqueaban las farmacias, se agredía públicamente a los médicos. […] En Rusia y Polonia tales sentimientos habían estallado ya un año antes y de forma mucho más violenta: ahí se demolieron hospitales y fueron asesinados enfermeras y médicos. Al menos en Francia el personal sanitario solo murió por el cólera.¹⁵ Aunque John Snow, médico inglés y pionero de la anestesia, afirmaba ya en 1854 que el cólera se propagaba por el agua de beber contaminada, y ese mismo año el anatomista italiano Filippo Pacini detectó la presencia del germen patógeno en el contenido intestinal de algunos cadáveres de víctimas del cólera, ni Snow ni Pacini lograron sin embargo imponer sus hipótesis frente a la opinión imperante, que atribuía el contagio al aire rancio y contaminado. Eso solo lo logró Robert Koch en 1884, más de cincuenta años después de la crónica de Heine. Sin duda no sorprendería si se pudiera demostrar que durante los siglos de la peste y el cólera murió un número especialmente grande de personas. Pero no disponemos de cifras exactas. El incremento precipitado de defunciones desbordó las capacidades de las autoridades civiles y eclesiásticas… suponiendo que sus representantes no hubieran muerto. En cualquier caso, Montaigne recuerda la peste que azotó la zona de su palacio y sus viñedos en el Périgord, donde no sobrevivió ni siquiera la «centésima parte» de la población. Con asombro apenas contenido narra: Alguno, sano, cavaba ya su fosa; otros se echaban en ella todavía vivos. Y uno de mis peones, con sus propias manos y pies, acarreó sobre sí la tierra mientras se moría. ¿No era esto taparse para dormir más a gusto?¹ Algunas décadas más tarde Defoe relatará que llegó a suceder que «personas infectadas, sintiéndose cercanas a su fin, así como las enajenadas, [corrían] a los fosos envueltas en sábanas o mantas y se [precipitaban] dentro sepultándose, como decían, a sí mismas». Y observó que «algunos, incapaces de sufrir el tormento, se arrojaban por las ventanas o se suicidaban con armas de fuego o de alguna otra forma».¹⁷ Jean Delumeau cita la crónica de un médico de Málaga, en la que pone: «Una mujer se sepultó viva para no ser pasto de los animales; y un hombre [...], habiendo sepultado a su hija, construyó su propio ataúd y murió junto a ella».¹⁸ Por supuesto se puede relativizar la relevancia de estos escasos testimonios y fuentes, pero es sumamente improbable que catástrofes como las epidemias descritas no influyeran realmente en los índices de suicidios.¹ Pero, sobre todo, las epidemias que se reavivaban periódicamente fomentaron el auge de un dispositivo de contagio que todavía sigue marcando persistentemente nuestros actuales debates sobre el suicidio. No es casualidad que la pregunta por las cifras exactas de suicidios —y por su incremento, por ejemplo, en Inglaterra entre 1580 y 1620² o durante todo el siglo XIX—²¹ se plantee con tanta frecuencia y se comente tan controvertidamente en el contexto de los discursos modernos sobre el suicidio, pues estos discursos son discursos sobre el contagio y estuvieron influidos principalmente por las experiencias de la peste y el cólera propias de aquella época. También hoy es usual el diagnóstico de «epidemias de suicidios». Pero como focos de estas «epidemias» ya no figuran el aire rancio, el agua contaminada de los manantiales o misteriosas bacterias, sino noticias de periódico, libros, películas o juegos de ordenador. En el siglo XIX lo que parecía implicar peligro de muerte ya no era respirar, beber o tocar cadáveres de fallecidos por la peste, sino la lectura, que a raíz de la Ilustración y la introducción de la escolarización obligatoria se había propagado, por así decirlo, «epidémicamente». Y de este modo fue un texto literario lo primero de lo que se dijo que seducía al suicidio y desencadenaba epidemias de suicidios: la novela epistolar Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang Goethe, publicada anónimamente en 1774. El final de la novela relata detalladamente el suicidio del joven héroe, desdichadamente enamorado, cuyo nombre da título a la novela: Cuando el médico llegó al lado del infeliz Werther, lo halló todavía en el suelo y sin salvación posible. El pulso latía aún, pero todos sus miembros estaban paralizados. La bala había entrado por encima del ojo derecho, haciendo saltar los sesos. Lo sangraron de un brazo: la sangre corrió, todavía respiraba. Unas manchas de sangre que se veían en el respaldo de su silla demostraban que consumó el acto sentado delante de la mesa en que escribía, y que en las convulsiones de la agonía había rodado al suelo. Se hallaba tendido boca arriba, cerca de la ventana, vestido y calzado, con frac azul y chaleco amarillo. [...] No había bebido más que un vaso de vino de la botella que tenía sobre la mesa. El libro Emilia Galotti estaba abierto sobre el pupitre.²² Así que ya Werther no murió solo de un disparo de pistola, sino también de una lectura peligrosa. La exacta descripción de la escena parecía invitar directamente a imitarla: el «traje de Werther» (el frac azul con el chaleco amarillo), el escritorio y el libro abierto… aunque Emilia Galotti, el drama de Lessing de 1772 en cuyo final el padre apuñala a la hija desesperada para salvar su honor (e impedir su suicidio), era reemplazado desde luego por la novela de Goethe. Si bien es cierto que el concepto de «efecto Werther» solo se creó unos doscientos años más tarde, en investigaciones sociológicas sobre las correlaciones causales entre los índices de suicidios y la proyección de películas y la emisión de noticias por televisión,²³ sin embargo ya en época de Goethe se desataron acaloradas discusiones sobre la «fiebre de Werther» y la «peste de Werther»: En cualquier caso, hay fuentes que prueban que en diversos países europeos se produjo un número de dos cifras de suicidios que guardan relación directa con la publicación de Goethe. El fenómeno de la imitación del modelo literario era en estos casos evidente, por cuanto que los suicidas se vestían exactamente igual que el personaje trágico de la novela, con chaqueta azul y chaleco amarillo, o llevaban consigo el libro en el momento de suicidarse, como en el caso de un joven llamado Karstens, que se disparó un tiro teniendo el libro abierto, o Christine von Lassberg, que se ahogó llevando el libro en el bolsillo. Después de que en 1833 el joven de 18 años Karl von Hohenhausen se suicidara de un disparo, su madre acusó a Goethe —incluso después de la muerte de este— de ser el culpable: «También mi hijo había subrayado varios pasajes en el Werther. […] Dios os pedirá cuentas por el modo como habéis utilizado vuestro talento». El propio Goethe se dio asimismo cuenta de los fatales efectos de su novela epistolar, estuvo personalmente presente cuando rescataron el cadáver de Christine von Lassberg y, haciendo recapitulación, escribió: «El efecto de este librito fue grande, e incluso enorme», y lo comparó con una «pequeña mecha» que hace explotar «una mina gigantesca».²⁴ Durante un breve tiempo Las penas del joven Werther estuvo incluso prohibido a causa de su fatídica seducción al suicidio. Ya en enero de 1775, pocos meses después de la publicación de la novela, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Leipzig escribió a las autoridades censoras sajonas que el libro era una peligrosa «apología y recomendación del suicidio». Citaba a algunos «hombres formados y ya hechos y derechos» que «no se habían atrevido a leer el libro hasta el final, sino que habían abandonado la lectura varias veces».²⁵ Al año siguiente se prohibió el Werther también en Milán y en Copenhague, y en la segunda edición Goethe agregó unos lemas en verso que encabezaban los libros primero y segundo. Como es sabido, el segundo lema terminaba con el consejo: «Sé un hombre y no sigas mis pasos». Implícitamente la novela se basaba en un hecho real: el suicidio de Carl Wilhelm Jerusalem, secretario de la legación de Wetzlar, durante la noche del 29 al 30 de octubre de 1772. Antes de que el Werther acabara siendo el foco de contagio de una «fiebre» colectiva, de una especie de «epidemia de suicidios», por así decirlo, él ya se había «infectado»,² concretamente por el relato acerca de un lector apasionado, como recalcaba August Kestner en su informe sobre el suicidio de Jerusalem: «Leía muchas novelas, y él mismo decía que apenas había ninguna novela que no hubiera leído. Los dramas más terribles eran sus favoritos».²⁷ Por otro lado, el propio Goethe recogió casi literalmente el detallado informe médico de Kestner de noviembre de 1772: ya sobre el pupitre de Jerusalem descansaba una edición abierta de Emilia Galotti.²⁸ 5. Johann David Schubert, Werther se pega un tiro (1822). Mientras que en el siglo XVIII el suicidio se consideraba un acto religiosa o políticamente imputable, como destrucción de una propiedad ajena que pertenece a Dios y al rey o como expresión de una relación consigo mismo sospechosamente liberal y comparable al onanismo,² en el siglo XIX se fue concibiendo cada vez más como un acto que seducía a la imitación. En el siglo XVIII hubo acaloradas discusiones sobre la cuestión de los deberes hacia Dios y la sociedad, en las que participaron enemigos del suicidio como Immanuel Kant, que consideraba que incluso el trasplante de un diente era un «suicidio parcial»,³ y defensores del suicidio como David Hume. Pero sus controversias pronto se enmarcaron en el contexto de una crítica al Werther, como expresó el teólogo luterano, predicador de palacio y director de escuela Gottfried Less en 1776 —el año de la muerte de Hume—: ¡Poetas! ¡Novelistas! ¡Mentes graciosas! ¿A qué conducen todos los afeites con los que recubrís el suicidio? ¿Todas las brillantes caretas con las que lo disfrazáis? ¡Esos melancólicos retratos del fracaso de un amor conyugal, o incluso de un placer animal, esos encomios de los suicidas, desde Catón hasta Werther! ¿A qué conduce todo esto? ¡A abrir las puertas a todos los vicios, a favorecer todos los crímenes y a corromper con ellos el género humano! Quien predica el suicidio o le resta importancia es… el mayor enemigo del género humano.³¹ De todos modos, Less admitía que solo se puede hablar del suicidio como el «crimen de poner fin a nuestra vida» cuando la conducta 1) es contraria a la ley de Dios, es decir, no es ordenada o incluso es explícitamente prohibida por Él; 2) es realmente libre; y 3) no se hace por una ignorancia inocente. Tiene que ser libre, es decir, al cometerlo el hombre debe estar en pleno uso de razón, y no debe haber sido forzado por un poder externo sin posibilidad de oponer resistencia. Y no solo tiene que actuar con plena libertad, sino también con el conocimiento necesario o al menos con la posibilidad de saberlo, y no en una ignorancia inocente.³² Así pues, el «crimen de poner fin a nuestra vida» presupone tener conocimiento de lo que se hace. 3 Michel Foucault y Pierre Hadot han investigado el desarrollo de una nueva «preocupación por sí mismo» en la Antigüedad del estoicismo y del cristianismo primitivo, atendiendo a que tal desarrollo supone una difusión de lo que ellos llaman las «tecnologías del yo».³³ Al mismo tiempo muestran también que esas tecnologías del yo no se practicaban únicamente como técnicas de meditación, de oración, de ascesis o de cuidado corporal, sino que sobre todo se practicaban como estrategias «etopoéticas» con la escritura, la lectura y el dictado. En este sentido, el título de las anotaciones de Marco Aurelio —ta eis heauthon—, traducido literalmente, no significa ni «observaciones sobre sí mismo» ni «exhortaciones a sí mismo», sino simple y llanamente una especie de remisión: por así decirlo, «cartas a sí mismo».³⁴ Las tecnologías del yo posibilitan y ahondan una escisión del sujeto: el lector se escinde en un yo que habla y otro yo que escucha, el escritor se escinde en autor y destinatario de sus textos, tanto si escribe diálogos consigo mismo como si redacta anotaciones de diario o cartas. Ya los diálogos platónicos hablan de estas técnicas estratégicas de desdoblamiento y escisión, por ejemplo cuando explican la relación entre Sócrates y su daimon, el acompañante que tras la muerte conduce a las almas al inframundo.³⁵ Pero también habla de esas técnicas la vigésimo quinta epístola de Séneca a Lucilio, en la que el filósofo estoico recomienda a su amigo imaginarse a modo de prueba que está en presencia de un testigo prominente que vigila sus actos, hasta que en algún momento él mismo esté en condiciones de asumir esa tarea.³ Y todavía Paul Valéry insistía en que es imposible «recibir la “verdad” de sí mismo. Cuando se la siente formarse (es una impresión) formamos al mismo tiempo otro yo desacostumbrado… del que estamos orgullosos… del que estamos celosos… (Esto es un colmo de política interna)».³⁷ Ya desde la Antigüedad, una de las tecnologías del yo favoritas es la meléte thanátou, la anticipación meditativa de la propia muerte. A diferencia de lo que sugieren las palabras de Schopenhauer acerca de la muerte como «genio inspirador o el musageta de la filosofía»,³⁸ la meléte thanátou servía de ejercicio en el que un sujeto debía escindirse en un yo trascendental —un acompañante, testigo u observador— y un yo empírico. La meléte thanátou o mediatio mortis, que Peter Sloterdijk describe como escenificación de una «muerte aparente»,³ se practicaba desde los tiempos de las antiguas escuelas filosóficas como un cambio de perspectiva, que debía ayudar a observarse a sí mismo desde el punto de vista de un «yo superior», de un «gran otro» que se fusiona con lo universal —la ley de la polis, el cosmos, lo divino—. En este sentido, Sócrates caracterizaba su filosofía como ejercicio y como intento «de estar lo más cerca posible del estar muerto».⁴ Quien se pueda contemplar a sí mismo como «muerto» se salvará al haber alcanzado el otro lado de la diferencia transcendental, donde el doble se eleva hasta lo absoluto y reivindica siempre el mismo nombre, «Yo soy el que soy» (Éx 3,14), y donde el «yo pienso» de Kant, que «tiene que poder acompañar todas mis representaciones»,⁴¹ finalmente estará sentado junto a su propio lecho mortal. Por eso dice Sócrates que «los que de verdad filosofan se ejercitan en morir»⁴² y deberían hallar en la meléte thanátou una serenidad que resista todas las amenazas de muerte. Esta «muerte aparente» no se parece al típico gesto reflejo de hacerse el muerto que encontramos en algunos animales inferiores, sino más bien a una declaración de independencia. La meléte thanátou, «la premeditación de la muerte es la premeditación de la libertad», comentó Montaigne, pues «quien ha aprendido a morir ha desaprendido a servir. [...] Saber morir nos libera de toda sujeción y constricción». Por consiguiente, nos recomienda que tratemos de «privarla [a la muerte] de su mayor ventaja contra nosotros»: Privémosle de la extrañeza, frecuentémosla, acostumbrémonos a ella. No tengamos nada tan a menudo en la cabeza como la muerte. Nos la hemos de representar a cada instante en nuestra imaginación, y con todos los aspectos. Al tropezar un caballo, al caer una teja, a la menor punzada de alfiler, rumiemos enseguida: «Y bien, ¿cuándo será la muerte misma?», y, a partir de ahí, endurezcámonos y esforcémonos.⁴³ ¿Podemos hablar entonces de una longue durée o larga duración de las tecnologías del yo, desde Platón hasta Montaigne, desde Séneca hasta Paul Valéry? Hay un punto decisivo en el que esta perspectiva engaña: oculta que, desde la Antigüedad, durante siglos las tecnologías del yo —a pesar del misionado cristiano, las prácticas de rezos, las meditaciones sobre la Pasión y los exámenes de conciencia— solo entraron en el repertorio de conductas de una élite numéricamente reducida. En el Imperio romano, y más tarde en el medievo cristiano, solo una minoría leía los diálogos de Platón, las meditaciones de Marco Aurelio, las cartas de Séneca o las Confesiones de san Agustín. Desde este punto de vista se puede describir la historia de la modernización como un proceso de popularización de las tecnologías del yo. Ese proceso comenzó con la invención de la imprenta, alcanzó su primera cumbre con la introducción de la escolarización universal obligatoria y con la consecuente alfabetización de toda la población, y hoy —desde el comienzo de la época digital, con internet y el uso a nivel mundial por millones de usuarios de plataformas de medios sociales— ha asumido una nueva forma, que históricamente hubiera resultado inconcebible hasta ahora. Es cierto que uno de los temas predilectos de la crítica sociocultural contemporánea es reírse de los blogs, de los selfis o del aluvión diario de comunicados autobiográficos en la red, pero quizá no haya motivos para esa burla, pues en la actualidad, como mucho, solo podemos intuir los contornos de un mundo en el que no solo unos pocos estoicos, santos o genios practican sus respectivas tecnologías del yo, sino innumerables grupos e individuos procedentes de los contextos lingüísticos y culturales más diversos. Dicho coloquialmente: internet es la forma técnicamente más avanzada de un modo de «contagio» a través de las tecnologías del yo, es un medio donde se practican formas muy diversas de hablar, escribir, leer o reproducir, pero también es un medio donde se practica la escisión del sujeto y donde se reflexiona sobre el suicidio, en el sentido de una versión moderna del meléte thanátou. La popularización y la difusión de las tecnologías del yo a partir del siglo XVIII no solo generó una multiplicidad de discursos de contagio que versaban sobre la fiebre, la epidemia y una seducción al suicidio, sino también un nuevo género: la carta de despedida. Aunque ya en la Antigüedad era usual anotar las últimas palabras de un moribundo, y por supuesto se redactaban testamentos, sin embargo no se escribían cartas de despedida. En el primer capítulo de su colección de Suicide Notes, Marc Etkind habla del «nacimiento» de la carta de despedida en el siglo XVIII. Comenta: Desde una visión hollywoodense del mundo resulta casi inconcebible un suicidio sin carta de despedida. Pero antes del siglo XVIII muy pocos hombres se atormentaban en sus últimos y dolorosos momentos con la idea de dejar por escrito sus pensamientos. Pocos hombres podían leer o escribir, y aunque hubieran podido lo último que habrían querido hacer es proclamar al mundo su suicidio, pues habrían sido demonizados, sus cuerpos habrían sido arrastrados por la ciudad y clavados a una estaca en una encrucijada, y las propiedades y los bienes de sus familias habrían sido confiscados. Pero en el siglo XVIII, a raíz del enorme crecimiento de los índices de alfabetización, algunos espíritus excéntricos se decidieron a hacer ensayos de comunicación, aunque eso les hubiera de acarrear la condenación eterna. Al mismo tiempo los periódicos, que tenían que suministrar noticias a un público lector creciente, empezaron a publicar esos comunicados postreros. Y cuando resultó que la opinión pública no se mostraba indignada, sino muy interesada en leer esos documentos, nació un nuevo fenómeno: esa extraña combinación de capacidad literaria y demencia que nosotros designamos como carta de despedida.⁴⁴ Y Etkind recalca algo que es de sentido común en los debates que se han hecho hasta hoy sobre la influencia de los medios en los suicidios: «No hay que subestimar el papel de la prensa en la difusión de cartas de despedida». Poco a poco «los periódicos, por primera vez en la historia, proporcionaron a los potenciales suicidas acceso a un público de masas. Gracias al uso de cartas de despedida los suicidas podían aprovechar la muerte para ganarse simpatías, cumplir una venganza o alcanzar una pervivencia. El suicidio pasó a ser una expresión del yo».⁴⁵ En su investigación sobre las cartas de despedida en la literatura y en la cultura del siglo XVIII, Marie Isabel Schlinzig habla del «arte suicida de morir».⁴ Los ejemplos que Marc Etkind comenta en su recopilación —y a los que también se refiere por extenso Simon Critchley en sus Apuntes sobre el suicidio —⁴⁷ a menudo conmueven por su sencillez. Hay algo que decir incluso cuando ya no queda nada por decir: «No Comment», pone en una nota que se encuentra junto al cadáver de un suicida. Un albañil que había acabado de sanear una casa, antes de ahorcarse en ella pinta en la pared de enfrente: «Sorry about this. There’s a corpse in here. Please inform police» («Lo siento. Hay un cadáver dentro. Avisen a la policía»). George Eastman, el fundador de la empresa Kodak, escribe: «To my friends: My work is done. Why wait?» («A mis amigos: mi trabajo está hecho. ¿Por qué esperar?»). Un hombre de 50 años de Massachusetts deja el mensaje: «I’m done with life. I’m no good. I’m dead» («Estoy harto de vivir. Eso no es lo mío. Estoy muerto»). Y junto al cadáver de un representante comercial que se ha suicidado hay una nota donde pone: «Somebody had to do it. Self awareness is everything» («Alguien tenía que hacerlo. No hay nada como conocerse a sí mismo»).⁴⁸ La breve frase final expresa lo importante que es — además de los gestos de justificación, de desesperación y de mensajes amorosos o coléricos— el documento escrito: como si no se pudiera cometer un suicidio sin carta de despedida, sin una nota para los supervivientes. Son justamente las notas breves, a menudo gramatical y estilísticamente defectuosas, las que testimonian insistentemente el imperativo de la escritura, la tecnología del yo del suicidio, en el momento de la despedida. Las cartas anónimas de despedida, con cuya ayuda Roger Willemsen ha clasificado su recopilación en prominentes cartas, manifiestos y textos literarios sobre el suicidio, impresionan no solo por la penuria existencial que testimonian, sino también por estar en el límite de la corrección textual. Dos ejemplos: «No tengo motivo no he hecho nada malo, pero me he puesto en este estado nervioso. Ya no puedo vivir. Por favor envía a la Sra. M. lo que hay en el bolso negro. Estoy en la buhardilla». Y: «Así que intento ser valiente, ya veremos si lo consigo. Me resulta muy difícil decírtelo, pero desde mi juventud siempre he sentido la necesidad de la gran paz…».⁴ Pero en ocasiones, la redacción de cartas de despedida —que, por otra parte, hoy se ha vuelto tan usual que un suicidio sin confesión escrita siempre resulta sospechoso— también podía salvar una vida. En su investigación sobre los suicidios en el París del siglo XVIII, Jeffrey Merrick cuenta esta curiosa anécdota: En 1781, pocos años después de la publicación de la traducción francesa de Las penas del joven Werther, la Correspondance secrète entretuvo a sus lectores con la historia de un zapatero suicida del suburbio de Saint-Germain que casi tuvo el mismo destino que el desdichado héroe de Goethe. Dios lo había «bendecido» con una esposa tiránica, una hija rebelde y un hijo torpe. El zapatero solía pasar los días tomando medidas y haciendo sus ventas. Luego se apresuraba en ir a su casa para recontar en su cuarto el dinero que guardaba escondido ahí. Pasaba las tardes en la taberna, discutiendo con sus amigos sobre literatura. Un día, hacia finales de año, al llegar tarde a casa hubo de descubrir que su esposa se había fugado con el capataz, que su hija estaba en la cárcel por haber hecho propuestas deshonestas a desconocidos en la calle, que su hijo se había alistado en el ejército y, lo peor de todo, que le habían robado todo su dinero. Conmocionado por esta desgracia, el zapatero decidió quitarse la vida. Ya estaba a punto de rebanarse el cuello cuando se acordó de que en París no solo estaba de moda suicidarse, sino que también era usual dejar una carta aclaratoria de despedida. Así que dejó el cuchillo, agarró su pluma, garabateó unas pocas líneas y concluyó la carta con unos versos adecuados de Molière. ¿Molière? ¿O era JeanBaptiste Rousseau?, se preguntó. Como le preocupaba mucho la posibilidad de hacer el ridículo póstumamente, decidió postergar el suicidio hasta el día siguiente, justo el tiempo que necesitaba para consultarles a sus amigos la fuente de los versos. Uno los atribuía a Corneille, otro a Marmontel. Al final se dieron una semana de plazo para aclarar el asunto. Durante aquella semana el zapatero se dio cuenta de que su mujer le había hecho un favor al abandonarlo, de que su hija había recibido su merecido por su conducta incorrecta, de que su hijo tenía el gran honor de servir al rey, y de que con el paso del tiempo podía reemplazar el dinero que había guardado y perdido. ¡No hace falta decir más sobre los pensamientos suicidas!⁵ 4 También Carl Wilhelm Jerusalem había redactado una carta de despedida, que Kestner cita en su crónica a Goethe: «Querido padre, querida madre, queridas hermanas y querido cuñado, perdonad a vuestro desdichado hijo y hermano. ¡Dios, Dios os bendiga!».⁵¹ Aunque en esta carta aún se interpela a los posibles propietarios de la propia vida —los padres o Dios— y se les pide perdón, la «fiebre de Werther» hizo que diera un giro la discusión sobre la legitimidad del suicidio, es decir, la pregunta de a quién pertenece mi vida, convirtiéndola en una discusión sobre el contagio, sobre la necesidad de imitar. Una irresistible atracción mimética pasó a ocupar el centro de atención, y en lugar de la autonomía pasó a discutirse una fatídica dependencia, o dicho más exactamente, la fuerza de seducción de las novelas, las obras teatrales o los cuadros. Ya Johann Michael Sailer, presunto miembro de los iluminados y posterior obispo de Ratisbona, relata sobre el suicidio de un conocido que fue hallado «nadando en sangre»: «Sobre la mesa está el Werther, abierto en la página 218, donde pone: son las doce y [las pistolas] están cargadas». Sailer concluía: «incluso la lectura de los textos escritos contra el suicidio puede convertirse en una trampa para un melancólico que se atormenta con pensamientos de suicidio. […] Para ciertas almas propensas a la melancolía o al entusiasmo pueden resultar peligrosos incluso los textos que defienden la inmortalidad».⁵² El ginecólogo y obstetra Friedrich Benjamin Osiander sintetiza observaciones similares en una descripción de las «modas de suicidio»: la «innata celebridad de hombres y mujeres de la nación alemana» induce a sus seguidores a «imitar necedades, y en ocasiones suscita también en almas débiles la irresistible tendencia a morir imitando la muerte libremente escogida de algún famoso héroe teatral. Por eso hay épocas en las que un tipo de suicidio se pone más de moda que otros».⁵³ También Osiander sacó una conclusión radical, que recuerda a las medidas de cuarentena adoptadas en caso de peste: Sean prohibidas, censuradas y destruidas todas las novelas, todos los dramas o textos literarios en los que el suicidio se presenta como un acto glorioso, como un heroísmo o como la acción de un gran genio. Da igual quién haya escrito el libro, si ha sido Shakespeare, Schiller o Goethe. Nada pierde el mundo con ello, igual que nada pierde un huerto si se extirpa la belladona, el beleño y la cicuta.⁵⁴ En lo mismo abunda el psiquiatra francés Jean-Pierre Falret, un discípulo de Philippe Pinel y de Dominique Esquirol, que insiste en que si un «gusto estricto» y una «moral acrisolada no determinan la elección de los libros que la juventud usa como objeto de sus reflexiones y sus entretenimientos», entonces «el uso de la razón puede convertirse en causa de muerte voluntaria».⁵⁵ No solo las novelas son peligrosas, sino también los cuadros o la música. Falret alega testimonios sacados de almanaques y anuarios de arte que demostrarían que, además de ciertas arias de ópera, incluso «el acordeón puede provocar la muerte voluntaria».⁵ Basa sus reflexiones en los listados estadísticos que empleó para evaluar los índices de suicidios en 1817 y 1818 en el departamento del Sena. Distingue entre intentos de suicidio «con o sin fallecimiento», clasificando según los géneros, el estado civil, los métodos y los motivos.⁵⁷ Y no solo habla de modas, como hacía Osiander, sino de verdaderos «suicidios epidémicos».⁵⁸ Falret cita documentos que prueban que se produjeron «epidemias de suicidios» en Versalles, Ruan y Montpellier. En las crónicas de Marsella encuentra indicios que apuntarían a una «epidemia de suicidios que afectaba a las muchachas de esta ciudad a causa de las veleidades de sus amantes».⁵ Los casos reales que cuenta y los cálculos que hace se citaban a menudo en el siglo XIX, por ejemplo en el Archivo de la Sociedad Alemana de Psiquiatría y Psicología Judicial (1859): Listados estadísticos de 1793 registraron 115 suicidios en Versalles. […] Según Falret, en junio y julio de 1806 se suicidaron en Ruan 60 personas. Llaman la atención cifras llamativamente altas de suicidios en 1811 en Stuttgart y en 1813 en St. Pierre Monjeau. En 1811 los periódicos ingleses relataron muchos casos de suicidio entre las mujeres jóvenes de un distrito en Linconshire. Según Esquirol, solo en 1820 se produjeron en Montpellier más suicidios que en los veinte años anteriores juntos. […] ¡Un balance aterrador! ¿No constituyen estos hechos pruebas elocuentes de que hay epidemias de suicidios? Pero más importante que todos los ejemplos y casos reales era la pregunta por las posibles causas de estas «epidemias de suicidios», que no podían atribuirse únicamente a factores hereditarios, a condiciones climáticas ni a la lectura de novelas o a la asistencia a representaciones teatrales. Por eso Carl August Diez, en su estudio sobre el suicidio (1838), comenta que dedicarse intensamente a estudiar dramas o novelas epistolares no es causa de suicidio, sino más bien un síntoma: Quien tras la lectura de esta novela (que no contiene ninguna apología del suicidio, sino que más bien muestra cómo el desasosiego, la sensibilidad exasperada y el descontento con el mundo y sus situaciones conducen al suicidio) se convierte en suicida, sin duda también se habría convertido en tal aunque jamás se hubiera escrito sobre las penas de Werther. ¹ También Diez se remite a listados estadísticos (por ejemplo, sobre la proporción entre muertes y suicidios). ² Y encomia las investigaciones de Johann Ferdinand Heyfelder, quien ya en 1828 había elaborado extensos listados numéricos. ³ Además de esto, Heyfelder nombra inconfundiblemente los motivos políticos y económicos de que se hagan investigaciones y comparaciones estadísticas de los índices de suicidio: El incremento de suicidios es la queja que en tiempos recientes se escucha por todas partes. El estadista se lamenta de las muchas fuerzas nobles que se pierden para la patria, y coincidiendo con él también el filántropo lamenta que vidas juveniles tan florecientes no conozcan los límites del espíritu humano. Y el traficante de esclavos, que desde las costas de África transporta muchos miles de hombres a colonias lejanas para venderlos, no oculta su disgusto por el hecho de que también los negros conocen los medios de poner fin a la existencia. Las listas de fallecimientos de todos los países y todas las naciones justifican esta queja, y confirman que año tras año aumenta la cifra de suicidios, una cifra a la que toda edad y todo género paga su tributo. ⁴ Desde luego el constante incremento de los índices de suicidios no se atribuía a la difusión de los medios de masas ni al análisis más detallado de los sondeos estadísticos, sino a los efectos de la imitación, que Diez describe como un «instinto» natural de los hombres, desde el juego y la educación de los niños hasta los cónyuges, que con el paso del tiempo se parecen cada vez más uno a otro, ya no solo en «mentalidad e inclinaciones», sino incluso en los rasgos faciales. ⁵ Precisamente el suicidio podría atribuirse a los efectos del «instinto de imitación»: No son raros los casos en los que, en un lugar en el que durante mucho tiempo no había habido suicidios, de pronto se sucedieron rápidamente varios. […] Parece que también las epidemias de suicidios se basan, al menos en parte, en la imitación. Y esto es tanto más probable cuanto que, casi siempre, esas epidemias solo se han observado en el género femenino, en el que la fuerza del instinto de imitación sigue siendo mayor que en el género masculino. Del mismo modo, también la repercusión de las penas de Werther —suponiendo que se les pueda atribuir tal repercusión— hay que apuntarla a la cuenta del instinto de imitación. […] Cuando en una pequeña ciudad a las orillas del Loira se encontró el cadáver de un joven fallecido de muerte violenta con este libro en la mano, entre los jóvenes de ambos sexos se puso de moda hacer lo mismo. En 1772, en la Casa de los Inválidos de París se suicidaron en muy poco tiempo quince individuos, que se colgaron todos del mismo gancho que había en un pasillo oscuro. Quitaron el gancho y abrieron una ventana para iluminar mejor el pasillo, y así se puso remedio inmediato para siempre a tal mal. Remitiéndose a Plutarco, al Werther y a Los Inválidos de París, dos años después de Diez también el cirujano británico Forbes Winslow atribuye «el suicidio imitativo o epidémico» a la naturaleza: «Se ha definido al hombre como animal que imita, y de muchas maneras podemos probar esta inclinación, que gobierna casi irresistiblemente los actos del individuo». ⁷ Pero en relación con la posibilidad de contagio Winslow se muestra prudente: «No podemos decir con seguridad que no sea este el caso». E insiste en que la predisposición al suicidio o a la turbación mental no se transmite tan fácilmente por contacto, como sucede con las epidemias, como para que hubiéramos de tener miedo de acercarnos a los pacientes. ⁸ Así pues, ambos, Diez y Winslow, no están aún seguros del todo en sus dictámenes sobre el suicidio por imitación, «suicide from fascination». Y sin embargo, al final de su libro Winslow describe el curioso caso de una autocrucifixión que parece mostrar, al menos implícitamente, la tendencia al suicidio inherente a los esfuerzos que durante siglos se han hecho para alcanzar la imitatio Christi: encontramos una representación plástica de esta tortura en la imagen que ilustra el frontispicio de su Anatomía del suicidio.⁷ Solo en el último tercio del siglo XIX las prácticas colectivas de repetición e imitación —más allá de los antiguos significados religiosos o rituales— pasan a ser el centro de una nueva ciencia: la sociología. Fue el jurista, criminólogo y — durante muchos años— juez francés Gabriel Tarde —que tras el cambio de siglo fue nombrado profesor en el Collège de France— quien fundó esta nueva ciencia con ayuda de dos binomios conceptuales centrales: invención e innovación, por un lado, y emulación e imitación, por otro. En 1890 salió publicada la investigación de Tarde sobre Les lois de l’imitation, «Las leyes de la imitación». Tarde argumenta que una sociedad no se constituye por procedimientos hereditarios, sino por complejas y múltiples «cadenas de imitación» que repercuten desde dentro hacia fuera, desde una idea, una convicción o un anhelo hasta una realidad compartida. Un grupo social es «una reunión de seres que están dispuestos a imitarse entre sí o que, sin imitarse de hecho, se asemejan, y cuyos rasgos comunes surgen de imitaciones anteriores de un mismo modelo».⁷¹ En Las leyes de la imitación no se menciona la cuestión del suicidio. Tanto más profusamente se había ocupado ya Tarde de este tema en La criminalidad comparada (1886), y después en La filosofía penal, una obra que también se publicó en 1890. En este tratado de criminología y teoría del derecho Tarde compara el suicidio con engendramientos y nacimientos, con duelos y guerras como efectos de la generación universal: Las estadísticas de los índices de natalidad nos han demostrado que tanto si se procrea como si no eso se hace por imitación. Se mata o no se mata por imitación. ¿Concebiríamos la idea de un duelo o de una declaración de guerra si no supiéramos hoy que estas cosas siempre se han hecho ya en el país en el que vivimos? Uno se mata a sí mismo o no se mata a sí mismo por imitación. Es un hecho admitido que el suicidio es en gran medida un fenómeno de imitación […]. Después de todo esto, ¿cómo habríamos de dudar de que uno roba o no roba, asesina o no asesina, por imitación?⁷² La originalidad de esta teoría de la imitación social consistía en que expone una alternancia de factores entre la invención y la imitación. Además, Tarde quería demostrar que incluso las estrategias de distinción la mayoría de las veces podían explicarse en función de imitaciones. Por eso afirmaba que las similitudes en una sociedad surgen por imitación o por «contra-imitación» (contre-imitation). Pues los hombres se contra-imitan mucho haciendo justo lo contrario, sobre todo cuando no tienen la modestia para imitar pura y simplemente ni la fuerza para inventar. A causa de esta contra-imitación, es decir, al hacer o decir justo lo contrario de lo que ven hacer o decir, igual que cuando hacen o dicen precisamente lo que se hace o se dice a su alrededor, los hombres se asemejan cada vez más unos a otros. […] Cuando se proclama un dogma, cuando se publica un programa político, los hombres se dividen en dos clases desiguales: los que se enardecen en pro y los que se enardecen en contra.⁷³ Así se podría explicar el poder de contagio de partidos y revoluciones, pero también de «epidemias de suicidios». ¿Suicidio como contra-imitación? Desde luego sorprende que Tarde —cuyas teorías fueron desbancadas por la influencia de Émile Durkheim y de su escuela, antes de ser redescubiertas y rehabilitadas por Gilles Deleuze, René Girard, Bruno Latour y Peter Sloterdijk— no elaborara una teoría del papel que en la imitación juegan la alfabetización y los medios, desde el Werther hasta la prensa y los orígenes del cine. También se aplica a menudo la estadística —que se desarrolló también en el siglo XVIII a partir del cálculo probabilístico para en lo sucesivo acabar convirtiéndose en la Modernidad en una técnica elemental de gobierno—, pero no se considera una fuente posible de efectos de imitación ni de su recepción. ¿No es la imitación prácticamente un resultado forzoso de procesos mediales de sincronización? Los medios como mínimo intensifican la fuerza de atracción de la imitación (si es que no son ellos los que la generan): una fuerza de atracción que siete años después de Tarde también comentará críticamente Émile Durkheim en su investigación sobre el suicidio. Durkheim emplea el concepto de «epidemia de suicidios», e insiste en que «no cabe duda alguna de que la idea del suicidio se comunica por contagio».⁷⁴ Pero lo que quiere realmente mostrar es que no se pueden confirmar inequívocamente los mecanismos activos de imitación social de la estadística, y que «salvo raras excepciones, la imitación no es la causa principal de suicidio».⁷⁵ Igual que hizo Tarde, también Durkheim recuerda los suicidios colectivos en la guerra, por ejemplo tras la conquista de una ciudad. También conocía casos ilustrativos de la perfidia que parecen encerrar algunos objetos concretos, como el gancho en el pasillo oscuro de la Casa de los Inválidos en París. Por ejemplo, menciona que «en el campo de Boulogne, un soldado se disparó un tiro en la cabeza en una garita. En pocos días hubo varios imitadores en el mismo sitio. Cuando se quemó la garita, el contagio se detuvo».⁷ Y sin embargo, como también hace Paul Aubry en un estudio de antropología criminal sobre el contagio de la muerte,⁷⁷ Durkheim previene de una sobrevaloración de la influencia de los medios y la prensa: Ciertos autores, que atribuyen a la imitación un poder que no tiene, han pedido que se prohíba a los periódicos publicar relatos de suicidios y delitos. Es posible que esta prohibición sirviese para disminuir algo el total anual de suicidios. Pero es muy dudoso que pueda modificar la tasa social. La intensidad de la inclinación colectiva sería la misma, y el estado moral de los grupos tampoco se modificaría. Si se sopesaran las ventajas, mínimas y dudosas, que podría tener esta medida, con los graves inconvenientes que acarrea la supresión de toda publicidad judicial, agradeceríamos que el legislador no se apresurara a seguir el consejo de los especialistas.⁷⁸ Durkheim concluye: «En realidad, lo que puede contribuir a una progresión del suicidio y del homicidio no es el hecho de hablar de él, sino la forma en que se habla de él».⁷ 4. Suicidios de fin de siècle No tenemos más que una memoria sentimental, una voluntad entumecida y el inquietante poder de autoduplicarnos. Somos espectadores de nuestras vidas. Apuramos la copa antes de tiempo y sin embargo seguimos eternamente sedientos… HUGO VON HOFMANNSTHAL¹ 1 Como condición de posibilidad de los debates sobre la «fiebre de Werther», sobre contagios, epidemias, modas u «olas» de suicidios, se puede considerar la estadística de suicidios, que sin embargo solo en la segunda mitad del siglo XIX alcanzó un nivel que permitiera hacer una comparación entre las evoluciones en los distintos Estados. Pero incluso tales comparaciones son aún precarias y siguen dependiendo de definiciones y de la diferenciación entre suicidios y accidentes, entre suicidios e intentos de suicidios y entre suicidios activos y pasivos. Tal como observa el jesuita y estadístico Hermann Anton Krose en su investigación sobre el suicidio en el siglo XIX (de 1906), un agravante añadido es que grandes dificultades se oponen a la constatación del acto de suicidio. Una parte bastante considerable de todos los casos de suicidio jamás llega a conocimiento oficial. La proporción que hay entre los casos descubiertos y los no descubiertos no se puede determinar ni siquiera por aproximación, y varía muy significativamente en función del tiempo y del ámbito de observación. Lo cierto es que los datos oficiales van siempre y en todas partes a la zaga de la realidad. Incluso en aquellos casos en los que se ha producido una investigación oficial o médica de las causas de la muerte el resultado no es siempre seguro y fiable. A menudo, incluso a los propios médicos y expertos les habrá resultado difícil discernir si la causa de la muerte ha sido un accidente, un crimen o un suicidio. Casi siempre, pero sobre todo cuando la muerte se ha producido por ahogamiento, es muy difícil constatar con un examen del cadáver si el fallecido puso intencionadamente fin a su vida o si pereció contra su voluntad. Dificultades similares resultan en caso de envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono y otros casos. Pero seguramente sucede mucho más a menudo que aquellos que hayan constatado correctamente el suicidio en cuanto tal indiquen sin embargo otra causa del fallecimiento. Una comprensible compasión por los consternadísimos allegados del suicida induce en ocasiones incluso a los médicos y a los órganos oficiales a indicar incorrectamente las causas del óbito.² E incluso la Organización Mundial de la Salud tuvo que admitir a fines del siglo XX «que de sus 166 Estados miembro solo 56 aportaban información sobre los suicidios, y de esos 56, a su vez, muchos no daban informaciones más exactas».³ Por otro lado, Krose operaba aún con índices de suicidios referidos respectivamente a un millón de habitantes en un país o en una ciudad, para poder excluir todo influjo del aumento demográfico sobre el aumento de las cifras absolutas de suicidios. Desde entonces ha venido a ser habitual calcular los índices de suicidios por cada 100 000 personas, lo que a su vez posibilita hacer comparaciones más precisas con ciudades o países más pequeños. No obstante, Groenlandia tuvo por ejemplo en los primeros años noventa del siglo XX un índice de suicidios estremecedoramente alto de 107 casos, pero con una población de unos 55 000 habitantes, así que hubo que extrapolar la cifra. A pesar de estas dificultades para averiguar cifras y datos fiables, la mayoría de los autores coincide en que los índices de suicidios subieron en el siglo XIX. Así lo subraya, por ejemplo, Georges Minois, remitiéndose a Jean-Claude Chesnais:⁴ «En Francia, el número anual de suicidios comprobados sube de 1827 entre 1826 y 1830 a 2931 entre 1841 y 1845, es decir, un 70%, lo cual alarma a los moralistas».⁵ Y Marzio Barbagli constata que numerosos científicos europeos durante la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a investigar el suicidio, y que lo hicieron como reacción al aluvión de estadísticas que publicaron algunos gobiernos. Y aunque los investigadores «tenían pasados científicos muy distintos y convicciones religiosas y políticas muy diferentes, sin embargo llegaron a la misma conclusión»: al reconocimiento del «dolorosísimo hecho» de que, desde el comienzo de siglo, los suicidios «han ido aumentando continuamente en casi todos los países civilizados de Europa y del Nuevo Mundo». Este aumento se atribuyó a los efectos de la industrialización, a la creciente pobreza, a carestías, a la escasez de vivienda, al alcoholismo y a la tuberculosis, pero también a una especie de fascinación por la muerte que se atribuyó al fin de siècle como una «época de nerviosismo».⁷ Esta percepción se intensificó con los espectaculares suicidios que se produjeron en algunas dinastías. Así por ejemplo, el 13 de junio de 1886 se suicidó en el lago Starnberg Luis II, rey de Baviera, pocos días después de haber sido destronado y arrestado por una comisión gubernamental. El derrocamiento de un monarca endeudado con base en dictámenes psiquiátricos era algo nuevo en la historia. Tal derrocamiento no solo suscitó rumores y dio origen a teorías de conspiraciones, sino que también condujo a una sublimación posterior, por ejemplo en novelas como Las vírgenes de las rocas de Gabriele D’Annunzio (1896), o en las películas de Helmut Käutner (1955), Luchino Visconti (1972) y Hans-Jürgen Syberberg (1972). Desde luego el presunto suicidio de Luis II no contribuyó tanto al origen del mito del rey de cuento de hadas como sus palacios, su entusiasmo por la técnica y el mecenazgo que dispensó a Richard Wagner, que hace unos años inspiró el título de la Exposición Regional Bávara de 2011 en el palacio de Herrenchiemsee: Crepúsculo de los dioses: el rey Luis II y su época. Algo totalmente distinto sucedió con el príncipe heredero austrohúngaro Rudolf, que el 30 de enero de 1889, dos años y medio después que Luis II, se suicidó en el palacio de Mayerling junto con su amante, la baronesa Mary Vetsera, que solo tenía 17 años. El mito del archiduque Rudolf surgió sobre todo en torno al doble suicidio, mientras que los objetivos políticos del heredero del trono pronto cayeron en el olvido, así como la fama científica de ornitólogo que disfrutó al ser durante un tiempo discípulo de Alfred Brehm. El suicidio de Rudolf se percibió como la ruptura de un tabú. En la época de la Restauración, un suicidio por honor que se pudiera sublimar como acto de heroísmo era una salida que incluso a la propia nobleza solo se le permitía a modo de excepción, a diferencia, por ejemplo, de la legislación liberal de 1751 de Federico el Grande.⁸ En consecuencia, la corte católica vienesa hizo considerables esfuerzos por ocultar el suicidio. Se destruyeron documentos, obligaron a testigos a guardar silencio de por vida, e incluso hasta el mismo momento de su muerte, en 1989, Zita, la esposa del último emperador austríaco, afirmaba que Rudolf y Mary habían sido víctimas de un atentado político. El 10 de febrero de 1889 se confiscó una edición del periódico Land-Presse en la que ponía que era preferible no comentar los diversos rumores ni preguntar por los motivos que habrían movido al heredero del trono a «suicidarse. Pero ya el simple hecho de que un príncipe heredero pudiera cometer tal acto, un hombre que gozaba plenamente de todo cuanto el hombre puede desear, aflige tanto que uno podría perder la fe en la libertad moral del individuo. Solo nos atrevemos a insinuar qué efectos ha de tener en sentido moral el funesto acto en todas las capas de la población», pues si incluso el hijo de un emperador «ya no tiene fuerzas morales para seguir viviendo para su familia y para el Imperio, que tiene derechos sobre su persona, ¿quién querrá juzgar a aquel que se suicida en plena pesadumbre vital, en medio de la indigencia y los pesares?». En cualquier caso, los médicos de la corte vienesa atestaron un trastorno mental de Rudolf para conservar el derecho a darle entierro católico en la cripta de los capuchinos. Mary Vetsera fue enterrada en el cementerio de la abadía cisterciense de la Santa Cruz, y el palacio de caza de Mayerling se transformó por decreto imperial en un convento de monjas carmelitas. A pesar de esto, el mito de Mayerling no perdió nada de su atractivo. A diferencia de lo que sucedió en el caso del rey de Baviera, la historia de su recepción y su fascinación se refería exclusivamente a los motivos y trasfondos del acto. El doble suicidio que Heinrich von Kleist y Henriette Vogel perpetraron el 21 de noviembre de 1811 se puede asociar con temas de la obra literaria, por ejemplo con el drama de Kleist Pentesilea (1808) o con su narración El compromiso matrimonial en Santo Domingo (1811). La tragedia de Mayerling, por el contrario, fascina por las preguntas que quedaron sin aclarar y por las especulaciones. Solo recientemente se hallaron las cartas de despedida de Mary Vetsera, que se creían perdidas. En una nota de prensa del 31 de julio de 2015, la Biblioteca Nacional Austríaca comunicaba que en una caja fuerte del Banco de Schoeller, al hacer una revisión de los archivos, se «descubrió un depósito del año 1926»: Una persona desconocida había depositado en una funda de cuero numerosos documentos biográficos, cartas y fotografías de la familia Vetsera, incluyendo cartas de despedida de Mary Vetsera de 1889 que hasta entonces se daban por perdidas. Estos documentos de gran relevancia histórica para la tragedia de Mayerling han llegado ahora a la Biblioteca Nacional Austríaca en préstamo permanente.¹ La última línea de la carta de despedida de Mary a su madre —«Soy más feliz en la muerte que en la vida»—¹¹ recuerda vagamente al comienzo de la carta de despedida de una Henriette Vogel enferma a su marido Louis: «No puedo soportar más la vida, pues oprime mi corazón con ataduras de hierro: llámalo enfermedad, debilidad o como quieras, yo misma no sé cómo nombrarlo. Solo sé decir que espero la llegada de mi muerte como la mayor de las dichas».¹² Con motivo del bicentenario del doble suicidio en el Pequeño Wannsee se publicaron varias biografías de Kleist, escritas por Anna Maria Carpi, Wilhelm Amann, Günter Blamberger y Peter Michalzik.¹³ Ya en 2007 se habían publicado las biografías que escribieron Jens Bisky y Gerhard Schulz.¹⁴ También con motivo del aniversario celebrado en 2011 se rodó el documental para televisión El acta Kleist —de Simone Dobmeier, Hedwig Schmutte y Torsten Striegnitz—, con Meret Becker en el papel de Henriette Vogel y Alexander Beyer en el papel de Kleist. En 2014 se estrenó en el cine la película de Jessica Hausner Amour Fou, con Birte Schnöink en el papel de Henriette y Christian Friedel en el papel de Kleist. Y ya en 1977, con motivo del bicentenario del nacimiento del poeta, Helma Sanders-Brahms había presentado en el Festival Internacional de Cine de Cannes su película Heinrich, de más de dos horas de duración, con Hannelore Hoger como Henriette y Heinrich Giskes como Kleist. Todas estas películas tratan sobre el doble suicidio, aunque Jessica Hausner es la que más se esfuerza por mantener una distancia crítica. También los acontecimientos del palacio de caza de Mayerling encontraron mucho eco en libros y películas. En las pantallas de cine tuvieron mucho éxito, por ejemplo, la película de Rudolf Jugert de 1956 El último amor del príncipe heredero Rudolf (con Rudolf Prack y Christiane Hörbiger), la película Mayerling, dirigida en 1968 por Terence Young (con Omar Sharif y Catherine Deneuve), o La gran orgía de Miklós Jancsós de 1976 (con Lajos Balázsovits como príncipe heredero y Teresa Ann Savoy como Mary Vetsera). Hace poco se reeditó la novela de Ernst Lothar El ángel del trombón, escrita en el exilio y publicada por primera vez en inglés en 1944, pero ahora con un epílogo de Eva Menasse.¹⁵ Esta novela relata la historia de una casa en la Seilerstätte de Viena habitada por la familia Alt, que se dedica a la construcción de pianos. Franz Alt quiere prometerse con Henriette Stein, la auténtica heroína de la novela. Pero Henriette está enamorada del príncipe heredero Rudolf, quien le pide que se suiciden juntos. Ella rechaza esa idea y se casa con Franz. Pero el día de la boda recibe la noticia de la tragedia en Mayerling y queda hondamente consternada. La trama de la novela se desarrolla desde estos acontecimientos hasta la entrada de Hitler en Viena. Al final, Henriette es estrangulada por agentes de la Gestapo. Un año después de la publicación de la edición original alemana en 1947, Karl Hartl llevó al cine la novela con extraordinario éxito, con Paula Wessely en el papel de Henriette, Attila Hörbiger en el papel de Franz y Fred Liewehr en el papel de príncipe heredero Rudolf. Solo cambiaron el final: Henriette no es estrangulada por los agentes de la Gestapo, sino que se suicida arrojándose desde la ventana de su «Castillo del Ángel» en Viena. 2 De Heinrich Kleist hicieron una máscara mortuoria, así como también del rey Luis II. El príncipe heredero Rudolf es el único de quien hasta hoy no consta que le hicieran una máscara mortuoria, aunque es probable que la confeccionaran en el marco de la rutina oficial de los actos del entierro. Las máscaras mortuorias eran muy populares en el siglo XIX y en modo alguno estaban reservadas exclusivamente a miembros recién fallecidos de la nobleza. También se hacían de artistas, estadistas, oficiales, clérigos o científicos destacados. Sin embargo, la máscara mortuoria más famosa del fin de siècle no es la de un gobernante, compositor, poeta ni general, sino la de una mujer desconocida. En algún momento en torno a 1900, quizá incluso antes, una joven se arrojó al Sena. Su cadáver fue depositado en la morgue que hay detrás de la catedral de Notre Dame. Era una muchacha de nombre desconocido, que no pudo ser identificada, aunque en aquella época una excursión dominical a la morgue era una de las actividades favoritas de la población parisina. Rápidamente se propagó la leyenda de l’inconnue de la Seine, «la desconocida del Sena», cuyo rostro sonriendo pacífica y misteriosamente conmovió tanto a un empleado de la morgue que hizo una máscara de yeso de la muerta. Se afirmó que se había enamorado de la muchacha fallecida y que quería conservar su imagen. Pero también se contaba que, de todos modos, sacaban máscaras de todos los cadáveres desconocidos para que los trabajos de identificación pudieran proseguir incluso después del entierro. Aunque ya hacía tiempo que las fotografías de muertos eran usuales,¹ no circularon retratos fotográficos de la desconocida muerta del Sena, sino únicamente diversas fotografías de la máscara mortuoria, que —junto a numerosos vaciados en molde— pronto pasaron a adornar los talleres de artistas y escritores famosos. Ya en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1910) se menciona a un mouleur que «ha colgado dos mascarillas ante su puerta», la máscara mortuoria de Beethoven y «el rostro de la joven ahogada que moldearon en la morgue, porque era hermoso, porque sonreía, porque sonreía de manera engañadora, como si supiese».¹⁷ En 1926 salió publicado El rostro eterno, de Ernst Benkard, una Recopilación fotográfica de máscaras mortuorias en la que la imagen de la inconnue se comentaba con palabras solemnes: Su oscuridad misteriosa, pero también llena de gracia, parece haber velado todo cuanto se refiere a la historia de esta muchacha tierna, pero que al parecer no fue dichosa. A los ojos de este mundo y para las leyes de su engreída justicia, una suicida que escoge la muerte en la corriente del Sena, porque la carga que soportan sus débiles hombros le resulta demasiado pesada. Y sin embargo, una tierna mariposa que, despreocupada y animada, agitó y quemó antes de tiempo sus delicadas alas en la lámpara de la vida.¹⁸ De forma no menos patética se expresaba Alfred Döblin tres años más tarde, el mismo año en que se publicó su novela Berlín Alexanderplatz, en un prólogo a El rostro de nuestro tiempo de August Sander. Su comentario resulta tanto más notable cuanto que en los estudios de retratos de Sander no sale ninguna fotografía de la desconocida. Es el rostro de una joven mujer o de una joven muchacha, quizá de 20 o 22 años. Tiene el pelo liso, que cae lacio a izquierda y derecha de la raya en el centro. No se le ven los ojos, sus ojos no ven, en fin, esta muchacha está muerta, y lo último que vieron sus ojos fue la orilla del Sena y las aguas del Sena, y luego los ojos se cerraron, y luego vino el susto repentino y frío y el vértigo y la rápida venida del ahogo y la inconsciencia. Pero la cosa no acabó ahí. Quiero creer que la muchacha no se arrojó alegre al Sena. Lo que vino tras la desesperación inicial y el breve horror del ahogo es lo que vemos ahora en la imagen, en su rostro, y por eso no la dejaron aparte sin más, como hacen con los cientos de cadáveres en esta morgue. La boca de la desconocida está ligeramente contraída, casi como si fuera a dar un beso, y en esa contracción le siguieron las mejillas, y bajo los ojos pacíficamente cerrados —están cerrados para protegerse del agua fría pero también para concentrarse por completo en una visión interior—, bajo estos ojos, en torno a esta boca, se forma una sonrisa realmente dulce, no una sonrisa de arrobo y dulzura, sino una sonrisa de aproximación a una dulzura, una sonrisa expectante, que llama o susurra y que ve algo a lo que dice «tú». La desconocida se acerca a una felicidad. Por otro lado, por el aspecto que tiene este rostro, y tal como la imagen lo reproduce, hay en él una seducción y una tentación inquietantes. Y si ya a todo pensamiento en la muerte le es inherente una cierta tranquilización, este rostro emana directamente algo así como una fascinación y un reclamo.¹ También otros autores quedaron encandilados, por ejemplo Ödön von Horváth, que en 1933 publicó la comedia Una desconocida del Sena,² o Reinhold Conrad Muschler, autor de una narración sobre La desconocida (1934)²¹ que en 1936 sería llevada al cine por Frank Wisbar con Sybille Schmitz y Jean Galland en los papeles protagonistas (y un Curd Jürgens de 20 años en un papel secundario). En esta época, la desconocida se acabó convirtiendo casi en una especie de icono, como comenta Alfred Alvarez en su análisis del suicidio: la inconnue «llegó a ser el ideal erótico del momento, como Brigitte Bardot lo sería en los cincuenta. [...] Actrices como Elisabeth Bergner se moldearon a su imagen. Quien finalmente la desplazó de su lugar paradigmático fue Greta Garbo».²² Durante la Segunda Guerra Mundial, Man Ray experimentó con reflejos y duplicaciones fotográficas de la famosa máscara funeraria, que debían sugerir la apariencia de vida. Louis Aragon escribió la novela Aurélien (1944), donde salía citada la máscara de la inconnue, esta «cosa blanca con los ojos cerrados», su «sonrisa más allá del dolor»,²³ y Maurice Blanchot se inspiró en la desconocida para sus reflexiones sobre la imagen y la muerte (1951).²⁴ En un estudio sobre la lírica de Louis-René des Forêts, él recuerda su cuarto en Èze (en la costa mediterránea francesa), en cuya pared colgaba una reproducción de la inconnue: Una adolescente con los ojos cerrados, pero viva por una sonrisa tan fina, tan dichosa (velada no obstante), que se hubiera podido creer que se había ahogado en un momento de extrema felicidad. Aunque alejada de sus obras, había seducido a Giacometti hasta el punto de que buscaba una muchacha que estuviese dispuesta a atraverse de nuevo a probar esta felicidad en la muerte.²⁵ Los intentos de reanimación fotográfica de la inconnue² que hizo Man Ray pronto encontraron una contundente réplica en la medicina. En los años cincuenta Peter J. Safar, un anestesista norteamericano procedente de Viena, comenzó a investigar y a propagar las técnicas de reanimación: la respiración boca a boca coordinada con comprensiones rítmicas de la caja torácica. En 1958 Safar fundó la primera unidad de cuidados intensivos de los Estados Unidos, y el mismo año consiguió convencer al fabricante de juguetes y muñecas noruego Asmund S. Laerdal para que construyera un muñeco de reanimación al que se le pudiera practicar la respiración boca a boca y el masaje cardíaco. Laerdal, que ya había salvado a su hijo de 2 años, que estuvo a punto de ahogarse, aplicándole técnicas de reanimación, puso al muñeco los rasgos faciales de la desconocida del Sena. Laerdal bautizó a su inconnue con el nombre de Anne, contribuyendo así a su reanimación reiterada en serie. Chuck Palahniuk expuso en una narración de 2005 las grotescas implicaciones de esta decisión: Aquella cara que había en el suelo era la cara de una suicida a la que habían sacado del agua hacía más de un siglo. Los mismos labios azules. Los mismos ojos vidriosos y muy abiertos. Todos los maniquíes […] están moldeados a partir de la cara de la misma joven que se tiró al río Sena. Nunca sabremos si la chica murió de amor o de soledad. […] A pesar del riesgo de que alguien en una escuela o en una fábrica o en una unidad del ejército pudiera algún día agacharse y reconocer el cuerpo muerto hacía mucho tiempo de su hermana, de su madre, de su hija o su mujer, aquella misma chica muerta seguía siendo besada por millones de personas. Durante generaciones enteras, millones de desconocidos habían puesto sus labios sobre los de ella, sobre aquellos mismos labios ahogados. Durante el resto de la historia, y por todo el mundo, la gente seguiría intentando salvar a aquella misma mujer muerta. Aquella mujer que solamente quería morir.²⁷ Fascinación por el suicidio como prevención del suicidio: el «reclamo» que ejerce la muerta desconocida sobrevive en los ejercicios de reanimación y al mismo tiempo es rechazado en ellos. 6. Albert Rudomine, La Vierge Inconnue. The Unknown Woman of the Seine (1900). 7. Dragana Jurisic, My Own Unknown (2014). Mientras a finales de los años cincuenta Peter J. Safar y Asmund S. Laerdal desarrollaban los primeros planes de diseño de un muñeco de reanimación, el excéntrico historiador Richard Cobb —desde 1972 profesor de Historia Moderna en la Universidad de Oxford— investigaba en los archivos los documentos de la época de la revolución en la metrópolis del Sena. Parte de sus impresionantes caracterizaciones literarias de los cadáveres que fueron rescatados del río parisino entre 1795 y 1801 se refería a suicidas que habían actuado por motivos que oscilaban «entre la imitación y el acto ocasional». En un resumen posterior de sus investigaciones en los archivos, comentaba Cobb: Casi se podría decir que el suicidio, especialmente cuando se comete arrojándose al agua, testimonia una forma especial de sociabilidad que se entabla, aunque de forma más bien espontánea, en diversos lugares y tiempos, es más, que contiene incluso elementos de imitación y emulación, quizá como reacción a la sofocante familiaridad reinante en todas partes y a los dogmas colectivos de fe no escritos. A menudo un suicidio acarrea otro, hay suicidas con los mismos apellidos —a veces también bastante inusuales—. […] En el caso de una joven que se ahogó hay algunos indicios que sugieren que quería seguir hasta la muerte a un joven de su vecindario, que unos meses antes había caído al agua. Algunas veces se producen en ciertos lugares verdaderas oleadas de suicidios. Los cansados de vivir son a veces tan acomodadizos como la vendedora o el aprendiz que, para entablar lazos de ternura, saben aprovechar todas las ocasiones para reunirse sin que nadie se entere.²⁸ Las historias reales de muertes en París que investigó Richard Cobb fueron publicadas en 1978 por Oxford University Press… y en 1988 fueron llevadas al cine por Peter Greenaway bajo el título de Muerte en el Sena. Greenaway escenifica en una alternancia rítmica escenas de escribanos, médicos, testigos y familiares con reiteradas maniobras del rescate, lavado y preparación de los cadáveres, con rótulos superpuestos en los que se escriben nombres y fechas, con fotos que —a diferencia de las imágenes cinematográficas— se desenrollan como alfombras y que la mayoría de las veces muestran hombres que ostensiblemente viven, se agitan y respiran y que solo fingen ser cadáveres, con textos, listas y reproducciones de pequeños objetos (un jabón, un cordón) o con ruidos de caída al agua. Surge así, con el fondo musical de Michael Nyman, un rico cosmos de referencias y significados en cuyo centro el público va siguiendo la serialización mientras aguarda el caso particular: la singular desconocida del fin de siglo con la sonrisa mágica como personificación mítica de la muerte escogida voluntariamente, de la que también parecen dar testimonio las cartas de despedida de Henriette Vogel o de Mary Vetsera. 3 Hoy las investigaciones coinciden más o menos en que la desconocida del Sena debe considerarse una especie de falsificación. Se supone que la joven mujer que no dejó huellas, actas ni documentos todavía vivía cuando le hicieron la máscara, la cual fue luego sublimada como «máscara mortuoria». La inconnue, ¿«une très jolie légende»,² una bonita leyenda? ¿Icono de un suicidio cuya evidencia no puede comprobarse a partir del vaciado en molde? ¿Una pertinaz fuente de fantasías masculinas sobre el hermoso cadáver femenino,³ tal como, en torno a 1851, fue representado paradigmáticamente en la Ofelia prerrafaelita de John Everett Millais? En ese cuadro, Ofelia está tumbada de espaldas con los brazos abiertos, su boca está levemente abierta, la muerte parece fundirse con un acto amoroso. En el fin de siècle, la época del «romanticismo negro»,³¹ surgió un campo de asociación en el que la sexualidad estaba estrechamente vinculada con el suicidio femenino. También en los escenarios operísticos aparecen nuevas heroínas: Eurídice, que directamente creó género, es sustituida por la Lucia di Lammermoor de Donizetti (1835), la Senta de Wagner —que en El holandés errante de 1843 sigue a su amado y se arroja al mar desde un acantilado—, Isolda —que muere de amor (1865)—, o Brunilda —también de Wagner, que se arroja a la hoguera en Crepúsculo de los dioses (1876)—, la Violetta de Verdi (La Traviata, 1853), la Carmen de Bizet (1875) o la Mimi de Puccini (La Bohème, 1896). 8. John Everett Millais, Ofelia (en torno a 1851). Finalmente, justo a comienzos del siglo XX, con el estreno de la ópera el 14 de enero de 1900 en el Teatro Costanzi de Roma, la Tosca de Puccini se arroja desde el Castillo del Ángel. Sin embargo, la cantante Floria Tosca ya no era una personalidad que muere víctima de su destino —un destino que sobreviene como demencia (Lucia), como éxtasis mortal de la muerte de amor (Isolda) o como tisis (Mimi)—, sino que es dueña de su vida, marcada por ideales políticos. Es decir, se parece más bien a las sufragistas británicas que por aquellas mismas fechas se movilizaban y luchaban por el derecho a voto y la emancipación femenina, recurriendo incluso al método de la huelga de hambre. Un breve resumen del argumento de la ópera: Tosca está enamorada del pintor Cavaradossi, que tiene escondido en su casa al preso político fugado Angelotti. Cuando Cavaradossi es torturado en el cuarto de al lado por orden de Scarpia, el jefe de policía, Tosca revela el escondite. Sin embargo, Angelotti se suicida antes de que puedan capturarlo. Cavaradossi debe ser fusilado, pero Tosca hace un trato incalificable con Scarpia: solo simularán el fusilamiento del pintor si Tosca accede a una noche de amor con el odiado Scarpia. Tosca hace que emitan un salvoconducto para ella y para Cavaradossi antes de acuchillar a Scarpia. Pero resulta que también el jefe de policía la había engañado: a la mañana siguiente Cavaradossi es asesinado realmente, y desde el parapeto del Castillo del Ángel ella se lanza a la muerte exclamando «O Scarpia, avanti a Dio!» («¡Oh Scarpia, delante de Dios!»). Tosca de Puccini enseguida alcanzó gran éxito y sigue siendo hasta hoy una de las cinco óperas más representadas en el mundo. Por ejemplo, en la temporada de 2012-2013 hubo unas 429 representaciones en 94 ciudades. Y Puccini volvió sobre el tema: el 17 de febrero de 1904 se estrenó Madama Butterfly en el Teatro alla Scala de Milán. Luego, el 28 de 1904, se representó en Brescia una nueva versión en tres actos. Tosca está ambientada en la Guerra de la Segunda Coalición, en la que el ejército francés de Napoleón se enfrentaba a una alianza de la monarquía de los Habsburgo con Gran Bretaña, Rusia, el Imperio Otomano y los Estados Pontificios. Más exactamente, la acción se desarrolla en la batalla de Marengo, el 14 de junio de 1800, en la que Napoleón obtuvo una importante victoria. Por su parte, Madama Butterfly describe un conflicto intercultural: a Pinkerton, un oficial de marina norteamericano, durante su estacionamiento en Nagasaki, le asignan no solo una casa, sino también una muchacha, la geisha Cio-Cio-San, llamada Butterfly. Él enseguida se casa con ella, a raíz de lo cual ella es maldecida por su tío, un sacerdote, por haber asumido la religión norteamericana, traicionando así a sus antepasados. Pero Pinkerton pronto abandona Japón. Aunque promete que no tardará en volver, Cio-Cio-San habrá de aguardale durante años. El niño que fue concebido poco después de la boda tiene ya 3 años cuando ella se entera de que finalmente su amado va a regresar. Adorna su casa con flores, pero Pinkerton no se presenta hasta el día siguiente… acompañado de su esposa norteamericana, Kate, para llevarse al niño a América. Butterfly se retira y perpetra un suicidio ritual, con la misma daga con la que ya su padre se había quitado la vida. En cierto sentido, este suicidio simboliza su regreso a la tradición japonesa, y desde luego también el sometimiento a la ley paterna, representada por el tío sacerdote. El suicidio de Butterfly no es un suicidio anómico en el sentido de Durkheim. Tampoco es un suicidio rebelde, como el salto de Tosca desde el Castillo del Ángel, sino una especie de reconciliación, a la que también se alude al final de la ópera con el cambio inesperado de si menor a sol mayor. De este modo, su suicidio regresa de nuevo a la cercanía del autosacrificio, y en esto se parece a la Senta de Wagner o incluso a la Carmen de Bizet.³² En aquella misma época Antonín Dvořák dio forma a otra versión del suicidio por amor en su ópera Rusalka, que fue estrenada el 31 de marzo de 1901 en el Teatro Nacional de Praga. La ópera es una variación del famoso motivo de la ondina, la sirena que se enamora de un príncipe. A cambio de tener piernas (y sexo) la sirena Rusalka paga no solo con su inmortalidad, sino también con el lenguaje y la voz, y aunque encandila al príncipe con su belleza, pronto pierde los favores de él como novia muda. Pero, tal como le profetizó la bruja, ya no puede regresar al reino de las aguas. Transformada en un fuego fatuo que trae la muerte, queda condenada a una vida eterna sin felicidad. Sin embargo, el príncipe, que por un momento fue infiel pero que de nuevo suspira por Rusalka, sacrifica su vida por un último beso: «Bienvenido sea cuanto venga de ti. Bésame y seré eternamente tuyo. ¡Concédeme el último saludo de amor y dame, amor mío, el beso mortal!». Se trata, por tanto, de un hombre que muere de amor y que comete una especie de suicidio, pues la sirena transformada en fuego fatuo le había anunciado claramente: «Amor mío, ya conoces la ley: si te beso ahora en la boca hasta enardecer tus labios te sumirás en la noche y en la muerte». Rusalka se transforma contra su voluntad en la espantosa imagen de la belle dame sans merci, también tan frecuentemente evocada en el «romanticismo negro»: la bella dama sin piedad que atrae al amante para consagrarlo a la muerte. Esta muerte se asocia a menudo con la sífilis o la tuberculosis, es decir, nuevamente con un contagio. A diferencia de la Isolda de Wagner o de la Tosca de Puccini, la ópera de Dvořák no ofrece ningún consuelo. Hombres y mujeres están aquí tan alejados entre sí como los mortales de los inmortales, y el ideal de la muerte de amor es desenmascarado con melancólico rigor como una quimera. Un lejano eco del tema de Rusalka parece ser la historia del pintor catalán Carlos Casagemas, que casi en la misma época, el 17 de febrero de 1901, y con apenas 20 años, se disparó un tiro en el Café del Hipódromo de París, después de haber tratado de matar a Germaine Gargallo, una bailarina del Moulin Rouge. Su amor por Germaine fue desdichado. A Casagemas le atormentaban el miedo a la impotencia, las depresiones y el alcoholismo. Desde el cambio de siglo se había hecho muy amigo de Pablo Picasso, que tenía la misma edad. Ambos compartían un taller y en 1900 viajaron juntos a París. La catástrofe sucedió cuando Picasso, que se había asentado en Montmartre, regresó por un breve tiempo a Madrid. Picasso, que también tenía un lío amoroso con Germaine, quedó profundamente conmocionado y pintó varios cuadros del amigo muerto. En un cuadro se ve la cabeza yacente del muerto con una herida de disparo en la sien, y a su lado arde una gran vela. Con los dos cuadros siguientes comenzó el «período azul» de Picasso, que duraría de 1901 a 1904. Parece ser que Picasso le dijo a Apollinaire que empezó a pintar en azul tras el suicidio del amigo.³³ En verano de 1901 Picasso pintó Evocación, una representación simbólica del entierro de Casagemas. Las figuras femeninas desvestidas se han asociado a veces con los rechazos que el pintor catalán sufrió en sus intentos de aproximaciones amorosas. Un tercer óleo de 1903 muestra finalmente un taller de pintura: en la parte izquierda del cuadro hay una pareja desnuda. El hombre tiene los rasgos de Carlos Casagemas, la mujer recuerda a Germaine Gargallo. Con el dedo en una rara postura forzada, el hombre señala a una mujer vestida que hay en el borde derecho del cuadro y que sostiene en brazos a un niño pequeño: un gesto que cita el Noli me tangere de Cristo a María Magdalena, una expresión patética que ha tenido muchos tratamientos artísticos, por ejemplo en los trabajos homónimos de Fra Angélico (en torno a 1440), Hans Holbein el Joven (1524) y Antonio da Correggio (en torno a 1525). Los dos grupos de figuras están separados por dos imágenes o esbozos en el centro del cuadro, que recuerdan a motivos de Paul Gauguin y Vincent van Gogh —la litografía Sorrow de 1882—. Vincent van Gogh había muerto en Auvers-sur-Oise el 29 de julio de 1890, dos días después de intentar suicidarse. Gauguin murió el 8 de mayo de 1803 en la Polinesia. También él había tratado de suicidarse en 1898 con arsénico, poco después de haber terminado su cuadro de casi cuatro metros de longitud ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? (D’où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous?). ¿Un suicidio como respuesta a las grandes preguntas con las que Ernst Bloch comienza su obra principal, El principio esperanza?³⁴ El 15 de julio de 2016 se inauguró una exposición en el Museo Van Gogh de Ámsterdam sobre el tema «Al borde de la locura. Van Gogh y su enfermedad». La atracción especial de esta exposición era el revólver totalmente oxidado con el que se supone que se suicidó Van Gogh y que por primera vez se exhibía públicamente. A la revista de arte Art no le faltaban motivos para preguntar en su sitio web, bajo el título «Estreno para el arma de un crimen»: «¿Por qué un museo que puede estar seguro de tener una cifra de visitantes superior al promedio alardea con una pistola oxidada?» ¿Con «la prueba del delito expuesta en una vitrina como si fuera un tesoro arqueológico»?³⁵ 4 No siempre se celebraron los cambios de siglo. Sin duda, el miedo al umbral de un nuevo siglo o milenio no fue uno de los horrores del año 1000. Tal miedo tampoco habría sido fácilmente posible, ya que la difusión general del calendario cristiano no se produjo hasta la Baja Edad Media. Antes «se contaba aún en años de gobierno: por ejemplo, los longobardos y los francos contaban por los años de sus reyes, los papas (desde 781), por los años de pontificado, e incluso dieron buen resultado durante mucho tiempo las indicciones cíclicas (ciclos de impuestos de 15 años). Para el cómputo de los días se empleaba aún el calendario romano».³ Un milenarismo revolucionario solo pudo propagarse públicamente como muy pronto a partir del siglo XII, por ejemplo en el contexto de las cruzadas, que comenzaron en 1096. La tan citada leyenda del sentimiento general de catástrofe, de una espera colectiva del Juicio Final a finales del año 1000 —una leyenda que no por casualidad fue propagada en el siglo XIX, por ejemplo por el historiador francés Jules Michelet— es simple y llanamente «del todo falsa», como trató de demostrar ya José Ortega y Gasset en su tesis doctoral aprobada en 1904, llegando a una conclusión bastante elegante: La leyenda es y ha sido siempre insostenible. ¿Cómo, pues, se forma? […] Construida la leyenda, hizo su camino sin tropiezos porque era bellísima. Los aficionados a lo pintoresco, aunque nada tengamos de milenaristas, deploramos que no sea cierto ese cuento que presenta a los hombres abrazados con la muerte dejando la existencia como se deja un viejo traje haraposo.³⁷ De forma algo más sobria anota Elias Canetti en 1962, el año de la crisis de Cuba: «El miedo del año 1000. Un error, debía haber dicho 2000... si es que se llega a él».³⁸ A los 18 años, en noviembre de 1999, Theresia Oeburg escribió en su diario, antes de suicidarse en febrero de 2000: «[…] No pertenezco a esta época ni a esta gente. Entramos en el año dos mil de soledad. No pertenezco ni aquí ni a ninguna otra parte […]».³ En realidad, la historia de los cambios de siglo no comenzó hasta en la época de la Reforma, especialmente a causa de la controversia entre los católicos y los protestantes por la reforma gregoriana del calendario. El 1 de enero de 1600, el papa Clemente VIII inauguró un Año Santo, pero «a fines de 1599 y a comienzos de 1600 se podían escuchar en las iglesias protestantes las prédicas sobre la “pomposa superstición” que el papa fomentaba con su Año Santo».⁴ También el cambio del siglo XVII al XVIII quedó eclipsado por la controversia que versaba prioritariamente sobre la cuestión de cuándo comenzaba en realidad el nuevo siglo, si el 1 de enero de 1700 o el 1 de enero de 1701. En cualquier caso, la controversia fomentó una cierta popularización del concepto de cambio de siglo. De forma mucho más destacada se percibió el cambio de siglo en 1800, que ya no quedaba bajo el signo de diversos cálculos del fin del mundo ni de miedos apocalípticos, sino que venía acompañado de esperanzas en el progreso y en un futuro abierto. En aquellos días la mirada metafórica contemplaba a una humanidad en el umbral entre dos épocas y hablaba de la altura del momento, desde la que se divisaba un pasado perdido y un siglo todavía desconocido. […] En torno a 1700 hubo ya reacciones aisladas al cambio de siglo, pero nada comparable con la cultura festiva que reinaba en 1800/1801.⁴¹ En su historia sobre los cambios de siglo, Arndt Brendecke cita el pasaje de una carta del joven Karl Friedrich Gauß, quien escribió a un amigo húngaro que el umbral del cambio de siglo le resulta «especialmente sagrado» porque en esta época «su espíritu se llena de un sentimiento superior y entra en otro mundo espiritual. Los tabiques del cuarto desaparecen, nuestro mundo asqueroso y mezquino desaparece junto con todo lo que aquí nos parece tan grande, lo que nos hace tan desdichados y tan felices».⁴² Se proclamaba el espíritu de una nueva época, un genius saeculi. Y el predicador sajón Gottfried Christian Cannabich solemnizó el 1 de enero de 1801 como un «día de júbilo universal que miles de hombres celebran con nosotros y que festejamos con los sentimientos más alegres y puros».⁴³ Mucho menos eufórica fue la sensación general que hubo durante el cambio del siglo XIX al siglo XX. Proliferaban las teorías de la decadencia y la degeneración. Ya el concepto de «fin de siècle», que primero empezó a circular en Francia y luego se propagó rápidamente por toda Europa, ponía el foco en el final y no en el comienzo. La sensación general de decadencia en torno a 1900 venía determinada también por una fe en el progreso⁴⁴ que consideraba que el hundimiento es una condición irrenunciable de la renovación. En esta postura aparentemente paradójica se manifestaba no solo una versión temprana del programa económico de la «destrucción creativa» (Joseph Schumpeter),⁴⁵ sino también el modelo de un culto colectivo al genio. ¿Acaso no había declarado el Zaratustra de Nietzsche: «Siempre aniquila el que tiene que ser un creador»?⁴ Los genios modernos no están orientados hacia el pasado, sino hacia el futuro. Son los héroes de una corriente pararreligiosa que el historiador de la ciencia Edgar Zilsel, que luego fue próximo al Círculo de Viena, recogió bajo el concepto de «religión del genio» en un lúcido análisis publicado en 1918. Como dogmas de esta religión del siglo XIX, y especialmente del fin de siècle, Zilsel caracteriza en primer lugar la noción de que los genios son escasos, sobresalen de la masa por una «fuerza creadora casi divina» y, «a diferencia de todos los demás hombres, se forman totalmente por sí mismos sus propias ideas, opiniones y valoraciones»; en segundo lugar, la noción de una «eterna alianza» de todos los genios, que, a pesar de sus respectivas originalidades individuales, se sienten «unidos», «hermanos de una ínclita comunidad»; y en tercer lugar, la noción de una inmortalidad superior de todos los genios, la cual implica directamente que «no gocen de reconocimiento» en vida.⁴⁷ Solo la posteridad reconoce de pronto al genio, para en adelante elevarlo a los cielos y venerarlo de forma prácticamente ceremonial. Los genios son transformados póstumamente en estrellas, que con sus rayos hace tiempo extintos iluminan el futuro: estrellas que de entrada producen sus obras imperecederas «solo para la posteridad». Y por eso —resume Zilsel— todos ellos son «músicos del futuro, pintores del futuro, poetas del futuro y filósofos del futuro: futuristas».⁴⁸ Posiblemente este futurismo sea mortal: la gloria eterna parece tener como prerrequisito una muerte temprana. Cuando Vincent van Gogh murió tenía apenas 37 años. El 10 de noviembre de 1891 murió, a la misma edad, Arthur Rimbaud, quien con 16 años había escrito la programática «Carta del vidente» a Paul Demeny, su amigo poeta diez años mayor, pocos días antes de la «semana sangrienta» que puso fin al gobierno de la Comuna de París. En esta carta, Rimbaud esboza los perfiles de una poetología de la religión del genio desde la convicción de que «yo es otro» («Je est un autre»),⁴ por lo que hay que resistir la tentación del «egoísmo» y «hacer monstruosa el alma». Rimbaud confirma expresamente el riesgo mortal de las prácticas de la escisión del sujeto, de los ejercicios mentales que deben liberar al otro desconocido, al genio demoníaco, con ayuda de veneno, de la demencia y del desenfreno. Dice del poeta, a quien él describe como el gran enfermo, criminal, maldito y sabio: «Que el Poeta reviente en su salto persiguiendo cosas inauditas e innombrables: ya vendrán otros horribles trabajadores. ¡Ellos empezarán a partir de los horizontes en los que el otro se haya desplomado!».⁵ Entre los suicidios del fin de siècle que fueron inspirados por las ideas de la religión del genio está la muerte del filósofo austríaco Otto Weininger, que el 4 de octubre de 1903 se suicidó a los 23 años en Viena, precisamente en la casa donde había muerto Ludwig van Beethoven, en la Schwarzspanierstraße 15. Junto con Wagner y Goethe, Beethoven es una de las divinidades más importantes en el Olimpo de la religión del genio. En 1900 tenían una difusión enorme y al parecer se leían gustosamente las historias sobre el compositor que sufría y luchaba y al que su entorno no reconocía. Zilsel cita también un ejemplo significativo: en la novela corta La marcha de Beethoven hacia la felicidad, de Rudolf Hans Bartsch, un escritor de Estiria, el compositor, ya bastante sordo, durante un paseo por el canal de la Neustadt de Viena se encuentra con un joven que está pescando, pero no le presta más atención. Este, sin embargo, vio al hombre que parecía hallarse lejos del mundo, que ofrecía un aspecto amenazador y que con su dicha profunda y ensimismada tenía el aspecto de un loco. Con la intuición que caracteriza al canalla joven y cruel reconoció en el acto el destello del más inmenso alejamiento del mundo y desapercibimiento. Así que gritó con toda su maldad: «¡Idiota, idiota!». Beethoven pasó de largo resollando como un barco ante un gato muerto. Y el joven se lo quedó mirando con cara de tonto y con una sombra viciosa en la mirada, con aquel odio inextirpable al que la vileza, la maldad, el mercadeo y la vida diaria recurren siempre para protegerse del ensimismamiento y del arrobamiento.⁵¹ Así de extasiado y de rechazado a la vez se sintió también Otto Weininger. En 1903 salió publicada su obra principal Sexo y carácter, sin que en un primer momento tuviera especial repercusión. Su libro describe los dualismos radicales de bien y mal, Dios y diablo, cristiano y judío —Weininger se había convertido al protestantismo contra la voluntad de su padre—, pero sobre todo de hombre y mujer, y de genio y mero talento. Al mismo tiempo, en toda la obra se percibe la intuición de que las cosas no son tan fáciles de separar. Una división final y duradera de los opuestos fracasa a causa de la constitución bisexual de las personas, que portan partes femeninas y masculinas, a causa de la alternancia de genialidad y fracaso, a causa de la ambigüedad de los impulsos buenos y perversos. El genio, el otro de Rimbaud, es un doble, un yo mejor, y al mismo tiempo un demonio siniestro. Artur Gerber editó una recopilación de los últimos textos de su amigo Weininger, y en el prólogo a esa edición, titulado «Ecce Homo!», narra esto: Recuerdo a menudo una tarde: habíamos estado paseando durante mucho tiempo alrededor de la iglesia Votiva. Entonces me acompañó hasta mi casa, y luego yo le acompañé de vuelta un trecho, hasta que al final, tras un paseo de varias horas, ya muy tarde por la noche volvíamos a estar delante de mi casa. Nos dimos la mano. Nada se oía salvo su voz. Ningún hombre en la callejuela salvo nosotros dos. Se me quedó mirando y susurró: «¿Has pensado ya en tu doble? Imagínate que viniera ahora. El doble es aquella persona que lo sabe todo de uno, incluso aquello que uno no dice a nadie». Entonces se dio media vuelta y desapareció.⁵² En Sexo y carácter escribe Weininger: «Basta nombrar la palabra [“sosias” o “doble”] para que la mayor parte de los hombres sientan latir fuertemente su corazón».⁵³ La fe en el doble forma parte del credo de la religión del genio, de la praxis de la escisión del sujeto y de una tendencia al suicidio que se ha expresado en famosas narraciones y películas —desde El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde (1890) hasta la película muda El estudiante de Praga (1913)—. En su famosa investigación sobre el doble (1925) comenta Otto Rank: El frecuente asesinato del doble, por medio del cual el protagonista trata de protegerse en forma permanente de las persecuciones de su yo, es en verdad un acto suicida. Es, por cierto, una forma indolora de matar a un yo distinto: una ilusión inconsciente de la división del yo malo, culpable, separación que, además, parece ser la condición previa de todo suicidio.⁵⁴ Weininger se atormentaba a menudo con pensamientos de suicidio: «Todos los hombres superiores pasan por esas épocas más o menos duraderas, en las cuales son presas de la desesperación, pensando incluso en el suicidio».⁵⁵ Y uno de sus últimos aforismos decía: «El hombre decoroso se dirige por sí mismo a la muerte cuando siente que se está volviendo definitivamente malvado».⁵ En un ensayo sobre el Peer Gynt de Henrik Ibsen, Weininger asociaba la frase «ser tú mismo significa matarte» con el mensaje del Evangelio de san Marcos (Mc 8,34-36): «Quien quiera poner a salvo su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la pondrá a salvo».⁵⁷ Erika Mann mandó que pusieran esa misma frase, solo que en inglés y en la versión del Evangelio de san Lucas, sobre la lápida de su hermano Klaus, que el 21 de mayo de 1949 se había quitado la vida en Cannes: «For Whosoever Will Save His Life Shall Lose It. But Whosoever Will Lose His Life The Same Shall Find It», «Pues quien quiera poner a salvo su vida, la perderá; pero quien pierda su vida [por mí], la pondrá a salvo» (Lc 9,24). Klaus Mann había escogido esta frase como lema para su novela The Last Day, que al final quedó inconclusa. Entre tanto, la piedra con la inscripción ha desaparecido, después de que la tumba fuera reformada varias veces. Genio, sexualidad, martirio, suicidio: estos temas crearon en torno a 1900 un campo de resonancia que todavía siguió siendo productivo mucho tiempo después del fin de siècle y la muerte de Weininger. A modo de paradigma, este campo se podría explorar en detalle y con mayor exactitud en los apuntes cifrados⁵⁸ y los diarios de Ludwig Wittgenstein, donde las evocaciones del genio se alternan directamente con los protocolos de autodisciplinamiento sexual o con la agobiante confrontación con pensamientos de suicidio. Dos hermanos mayores del filósofo se habían suicidado ya poco después del cambio de siglo: en 1902, Hans, con 28 años, se había arrojado al mar en la bahía de Chesapeake, en la costa atlántica de los Estados Unidos, y en 1904, Rudolf, a los 23 años, se envenenó con cianuro en un bar de Berlín. Luego, en noviembre de 1918, se pegó un tiro el hermano mayor, Kurt, siendo oficial de caballería en el frente italiano, supuestamente para no cargar con la ignominia de la derrota y el cautiverio. Wittgenstein era un entusiasta lector de Weininger, tal como ha recalcado varias veces su biógrafo Ray Monk.⁵ Al igual que Weininger, Wittgenstein se debatía contra su propia homosexualidad, una inclinación sexual que en torno al cambio de siglo estaba prohibida —y que en algunos países sigue estando prohibida todavía hoy—. Contó a su amigo David Pinsent que «en toda su vida no hubo apenas un solo día en el que no pensara en el suicidio». Pero el 10 de enero de 1917 escribe en su diario no cifrado que todo depende de si el suicidio está permitido o no, pues el suicidio es «por así decirlo, el pecado elemental» que arroja «una luz sobre la esencia de la ética». Pero ya en la siguiente frase emplea una curiosa imagen: investigar el suicidio «es como cuando se investiga el vapor de mercurio para captar la esencia de los vapores». Evidentemente los vapores de mercurio no están sujetos a ningún juicio moral. En consecuencia, Wittgenstein concluye su anotación constatando: «¡Aunque acaso el suicidio tampoco sea, por sí mismo, ni bueno ni malo!». ¹ Habríamos esperado que esta frase viniera con signos de interrogación, pero Wittgenstein emplea signos de exclamación, como si quisiera responder directamente a la pregunta. En esta respuesta, representada meramente por un signo de puntuación que nos sorprende, se alude a un cambio de valoración del suicidio, como la certeza de que los suicidios, igual que los vapores de mercurio, no son moralmente buenos ni malos. 5. Suicidio en la escuela SUICIDE Abcdef ghijkl mnopqr stuvw xyz LOUIS ARAGON¹ 1 Entre los suicidios de fin de siècle de los que la prensa informó y que fueron investigados estadísticamente y discutidos con especial atención estaban los casos de niños y adolescentes. Predominaba la opinión de que estos suicidios eran cada vez más frecuentes. Así por ejemplo, el facultativo prusiano y médico oficial Abraham Adolf Baer recalcaba en su tratado El suicidio en edad infantil (1901): Las exhortaciones y lamentos por el incremento de suicidios infantiles se están volviendo en los últimos tiempos cada más fuertes y apremiantes en todas las naciones civilizadas. Todavía a comienzos del siglo XIX el suicidio en edad infantil estaba poco propagado y era poco conocido. Como testigos de esta observación Baer cita a diversas autoridades de Francia, Inglaterra, Italia y Prusia, entre ellos Adolphe Quetelet, el astrónomo y estadístico belga que había constatado «que en los últimos tiempos los suicidios son mucho más frecuentes de lo habitual en individuos que todavía están en edad infantil o que apenas la acaban de superar».² Y se adhería a la opinión de Gustav Siegert, quien en su libro El problema de los suicidios infantiles (1893) había afirmado —por cierto, bajo este lema sacado de la balada de Goethe La novia de Corinto: «¡Aquí se hacen terribles sacrificios, no de corderos ni de toros, sino de víctimas humanas!»—: La frecuencia con la que se producen suicidios infantiles principalmente en Alemania, el clásico país de los suicidios, da motivo suficiente para dedicar una minuciosa investigación a este oscurísimo aspecto de la vida actual. Por la cantidad de pruebas estadísticas, por la cruel danza de los muertos […] se puede medir sobre todo y antes que nada la amplia difusión del mal. Todos los países de Europa y, como podemos suponer sin vacilar, todos los países de la tierra pagan su tributo a la muerte de este modo tan terrible.³ Por consiguiente, «a los últimos tiempos les corresponde el triste honor de ser denominados la época de los suicidios infantiles». La tesis de Gustav Siegert resulta desconcertante, pues esta «época de los suicidios infantiles» fue al mismo tiempo la época del culto a la juventud y del Modernismo o «estilo joven»: desde 1896, la editorial muniquesa Georg Hirth publicaba Jugend (Juventud), un «semanario ilustrado dedicado al arte y la vida»; el concepto de «arte joven» o Modernismo se empleó por primera vez en 1897, con motivo de la Exposición Sajona-Turingia de Industria y Oficios en Leipzig. A fines de verano de 1896 unos adolescentes berlineses, equipados con mochilas y guitarras, fueron los primeros en emprender el camino hacia un mundo romántico opuesto a la sociedad burguesa. A la crítica a las coerciones y abstracciones del proceso de modernización se sumaban los anhelos de una nueva «inmediatez», de una despedida de la gran ciudad y de una vuelta a la naturaleza. Todo ello había comenzado con la fundación de una asociación de estenografía. «Alumnos del instituto de Steglitz se juntaron para aprender estenografía. El grupo de trabajo se acabó convirtiendo en un grupo de amigos. El estudiante Hermann Hoffmann hacía de profesor y “guía”: animó a los jóvenes a las primeras excursiones». Al principio llevaban aún los uniformes escolares convencionales. Solo al cabo de unos años —la chispa se había transmitido entre tanto a otros grupos de escolares dentro y fuera de Berlín— empezaron a desarrollarse prácticas y rituales que rechazaban de diversas maneras el mundo burgués de 1900: el «retorno a la “vida sencilla”, pernoctar en bosques y pajares, cocinar al aire libre, llevar ropa de excursión con pantalones cortos y camisa abierta, los gastos de viaje compartidos».⁴ Poco después del cambio de siglo se asociaron en una organización oficial los diversos grupos de excursionistas, que tenían entre 8 y 20 miembros y que desde 1910 admitían también muchachas. Esa organización se llamaba «Ave migratoria». En 1903 unas 1500 «aves migratorias» se habían organizado ya en 78 lugares de Alemania: ocupaban casas y construían «nidos», puntos de encuentro en edificios semiderruidos a las afueras de la ciudad, que ellos renovaban para sus propósitos. Ahí se juntaban para sus veladas en grupo, en las que cantaban, tocaban instrumentos, jugaban y discutían. En 1911 había ya 412 grupos locales de «aves migratorias», con aproximadamente 35 000 miembros. Con motivo del centenario de la Batalla de las Naciones de Leipzig se organizó, del 10 al 12 de octubre de 1913, un encuentro programático del nuevo movimiento juvenil, en el Hoher Meißner en el norte de Hesse, donde se reunieron unos 2000 adolescentes para «celebrar una fiesta novedosa», la «fiesta de la juventud». En la convocatoria a este encuentro pone: La juventud alemana se encuentra en un decisivo punto crucial. […] Todos nosotros tenemos en mente como objetivo común la elaboración de nuevas formas de vida, en primer lugar para la juventud alemana. […] Queremos celebrar la fiesta de la juventud […] como fiesta de conmemoración y resurrección de aquel espíritu de las luchas libertarias que profesamos.⁵ Como muy tarde ahora quedaba bajo el signo de la guerra el «reencantamiento» del mundo a cargo de la juventud, un «reencantamiento» que inicialmente había nacido de una simple reforma de la escritura. El nuevo movimiento juvenil quería desmarcarse del entusiasmo cervecesco de ciertas celebraciones de efemérides, pero no del propio «espíritu de las luchas libertarias». Así pues, no es de extrañar que la histeria guerrera que afloró en la segunda mitad de 1914 contagiara sobre todo también a la juventud organizada. En el Kölnischen Zeitung (Periódico de Colonia) del 17 de septiembre de 1914 Paul Natorp, neokantiano y editor de Pestalozzi, elogiaba el movimiento juvenil como un preludio del entusiasmo bélico alemán: En Alemania y en Austria no hay diferencias de opinión acerca del derecho sagrado y la necesidad absoluta de esta guerra. Prueba de ello es el hecho sin parangón de que en Alemania y Austria se han alistado en total más de 2,3 millones de voluntarios, además de todos los millones que, de todos modos, han acudido con alegría a la llamada de las armas en el marco del servicio militar obligatorio, como activos o reservistas, para la fortificación de la frontera o como milicia nacional. Me gustaría saber si hay alguna nación que pueda emularnos en esto. […] Este momento único y grande ha barrido todos los espíritus lóbregos, igual que una fresca tormenta otoñal barre el agobiante bochorno estival. Ya el «movimiento juvenil» que hace unos años floreció sorprendentemente fue un jovial augurio de que estaba adviniendo un nuevo espíritu, una voluntad santa, para trabajar con todas sus fuerzas para la sanación de todo el pueblo. Dicho brevemente, en nombre de la «santa voluntad», en nombre de una vida invocada con pathos, en nombre de algo llamado lo natural, lo simple y lo esencial, las «aves migratorias» y los grupos juveniles fueron enviados a la Primera Guerra Mundial. No se puede decir que no los prepararan cuidadosamente para su hundimiento. Aquel tipo de crítica sociocultural que incluso en nuestros días suele basarse en una mitología del origen ocultamente cargada de teología —ya sea una mitología del origen de la naturaleza o de la nación— exigía desde hacía tiempo la catástrofe de la matanza. Ya en 1906 se imprimió, por ejemplo, en la revista Der Wandervogel (El ave migratoria), la siguiente perorata: Queremos contribuir a que en el mundo infantil recupere su honor el antiguo impulso ideal. Queremos enseñar a nuestra querida juventud de aves migratorias las bellezas de nuestra patria alemana, para que se sientan llenos de ese amor que se consume por ella. Queremos educar sistemáticamente para el respeto a la hombría alemana y para el desprecio de toda cobardía nacional o internacional, en la medida en que seamos capaces de hacerlo con nuestras débiles fuerzas. En resumidas cuentas, queremos contribuir a formar a los adolescentes y a los hombres que estén dispuestos a vivir para su patria y, si es necesario, a morir por ella. Y esto último sigue siendo lo principal.⁷ Así pues, «lo principal» es morir: solo en la última frase se pronuncia inconfundiblemente adónde conduce el culto a la juventud, ese programa vitalista de una proximidad romántica a la naturaleza: a que los adolescentes se avengan a morir en la guerra. La «época de los suicidios infantiles» resultó ser una época de propaganda bélica. En ninguna otra parte crece la flor azul del romanticismo tan abundantemente como en el campo de batalla. Esta afirmación se puede demostrar paradigmáticamente con un importante mito del tiempo de entreguerras: el mito de la «juventud de Langemarck». Y sin embargo, los acontecimientos brutalmente simples en los que se basa este mito se pueden narrar rápidamente. Poco después del 9 de noviembre de 1914, la Sexta División de Reserva, un regimiento de voluntarios mal preparados, fue exterminada casi por completo en el frente flamenco. La escasa relevancia que este sacrificio tenía desde el punto de vista de la estrategia militar —el objetivo era rectificar el frente de Ypres— se compensó ideológicamente con una rapidez pasmosa: las portadas de la mayoría de los periódicos festejaron y celebraron la temeridad del joven regimiento, que según el parte de guerra «se lanzó contra la primera línea de las posiciones enemigas cantando “Alemania, Alemania por encima de todo”».⁸ En cierto sentido fue justamente el sinsentido del sangriento ataque lo que invitó a glorificarlo posteriormente. Mientras que, en su tratado El trabajador (1932), Ernst Jünger recalcaba la superioridad de las ametralladoras sobre la dudosa temeridad de los jóvenes soldados, los nacionalsocialistas se apropiaron del mito de Langemarck como elemento de un culto a los muertos y a los caídos, un culto que no solo practicaban las SS, sino sobre todo la Juventud Hitleriana. La transformación del movimiento juvenil en una organización que combatía de forma suicida —hasta los últimos días de la guerra— consumaba en cierta manera la asociación del culto a la juventud con la guerra. La crítica sociocultural que hacían las antiguas «aves migratorias» se reinterpretó como una disposición a morir heroicamente —eso era «lo principal», que se mencionaba en la cita anterior—. Y con motivo de los festejos de Langemarck esta disposición se celebró como el encuentro repetido «de la juventud viva con los espíritus de los caídos», como una «fiesta del reencuentro» entre los jóvenes hitlerianos y los soldados muertos de 1914.¹ Mientras que Otto Dietrich, el jefe de prensa de Hitler, escribía que «la juventud y el nacionalsocialismo están esencialmente emparentados»,¹¹ Hitler ya sabía esto otro: «Si algún día llego a ordenar la guerra, no podré detenerme a pensar en los diez millones de jóvenes que estaría mandando a la muerte».¹² El mito de la juventud —aquel mito real del siglo XX— incluía la autoinmolación: el consentimiento a la propia muerte. Con la sacralización de la juventud se correspondía la sacralización del suicidio. Por cierto, uno de los pocos autores que ya desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial denunciaron esta lógica del suicidio fue Romain Rolland. En sus diarios critica la «adicción a la nada», el «suicidio de la cultura de Occidente», y cita una carta de Auguste Rodin en la que el escultor lamenta las «avalanchas de suicidios masivos».¹³ Supuestamente habría estado en decidido desacuerdo con Eduard Spranger, quien en su Psicología de la edad juvenil, de 1925, comentó que la juventud es justamente propensa «a darle un ultimátum a la vida», es más, que «del desarrollo joven y normal de la juventud» forma parte «un cierto anhelo de muerte y de tanatofilia».¹⁴ Y quizá habría hecho recordar que el mito de la belicosidad y del «anhelo de muerte» de los jóvenes también reaccionaba a la necesidad —forzosa desde el surgimiento de los Estados nacionales modernos— de enviar a los campos de batalla a los propios hijos como miembros de un ejército de voluntarios, en lugar de a las legiones de mercenarios y las tropas profesionales. La invención de un culto nacional a la juventud respondía lisa y llanamente a una exigencia de organización moderna del ejército. No por casualidad el término «infantería» —como designación de los soldados de a pie que en el moderno orden de batalla se emplearon a menudo como «carne de cañón», como víctimas de la artillería tanto propia como enemiga— deriva de la palabra latina infans: niño pequeño, muchacho. El término «infantería» no se divulgó en Europa hasta el comienzo de la Guerra de los Treinta Años. Algo más tarde —en Alemania a partir de 1801— se impuso el término de «soldado de infantería». 2 El modo como los Estados nacionales modernos trataban a su propia juventud se basaba en dos pilares organizativos: servicio militar obligatorio y escolarización obligatoria. Ya Gustav Siegert había preguntado por qué los suicidios infantiles se producen sobre todo en los «pueblos formados».¹⁵ Su conclusión era que la mayoría de los suicidios infantiles, tal como revelan nuestras pruebas estadísticas, se producen durante la fase educativa en su totalidad, que abarca la vida familiar y la vida escolar, y sus causas son: a) miseria familiar, pena por la desgracia familiar, trato duro e indigno por parte de padres y cuidadores; b) miedo a los exámenes, repetición de curso, discusiones con los profesores, miedo a la reanudación de las clases, miedo al castigo, otros motivos que guardan relación con la escolarización.¹ También los numerosos casos reales que, relatados en forma de breves noticias, compilaron Siegert y el médico oficial Baer aportan una imagen clara: la mayoría de los suicidios infantiles se pueden caracterizar como suicidios escolares. ¿No había lamentado también Ellen Key, en su texto programático El siglo de los niños (1900) —del que se hicieron muchas ediciones—, los «asesinatos de almas en las escuelas»?¹⁷ Algunos ejemplos: Ayer por la mañana tenían que castigar al alumno de la escuela comunitaria Paul J. de 11 años porque ya antes había faltado reiteradamente a clase. Por miedo al castigo el niño se tiró por la ventana del tercer piso y murió poco después sin haber recobrado el conocimiento (14 de mayo de 1898). El niño de 9 años Karl Br. había hecho novillos varios días. Después de que el maestro lo denunciara a sus padres, su madre le recriminó seriamente. Aún le aguardaba el castigo corporal que le iba a propinar el padre. Cuando hacia las nueve de la noche la madre abandonó un momento el cuarto, Karl Br. saltó de la ventana de la vivienda, situada en un cuarto piso. Lo llevaron al hospital con fracturas en ambas piernas y en la columna vertebral, en estado inconsciente y sin esperanza de recuperación (24 de mayo de 1900).¹⁸ El Münchener Post [Correo muniqués] informa de que en Münchaurach el inspector clerical de la escuela local había zurrado en las nalgas desnudas a una niña de 10 años delante de la clase, a pesar de que ella se había resistido enérgicamente. Poco después la niña se suicidó de vergüenza arrojándose a unas aguas cercanas (Allgemeine deutsche Lehrerzeitung [Periódico General Alemán de Profesores], 15 de noviembre de 1891). En Dortmund, un niño de 11 años se suicidó porque, por haber dicho una mentira, le quitaron provisionalmente el puesto de confianza que tenía como primero de la clase (General-Anzeiger für Leipzig [Periódico General de Leipzig], 15 de mayo de 1892). Zwickau. Por miedo a la reanudación del colegio tras las vacaciones de verano, un niño de 12 años se ahorcó en la vivienda de sus padres (Sächsische Schulzeitung [Periódico Escolar de Sajonia], 4 de septiembre de 1892). Un alumno de 11 años de la escuela primaria se ahogó tras arrojarse a un estanque. El motivo fue la reprimenda que había recibido en el colegio (Dresdner Nachrichten [Noticias de Dresde], agosto de 1891).¹ Los métodos educativos en la familia, la escuela o el ejército eran tan similares que resultaban indiscernibles. Los golpes y los entrenamientos duros formaban parte del repertorio habitual de las tres instituciones. Los miedos a los exámenes, a los castigos corporales o —como en el caso de aprendices o criadas— al despido constituían motivos frecuentes de suicidio, sin olvidar la moral sexual represiva, que llevó, por ejemplo, al doble suicidio a una pareja de novios menores de edad en Stuttgart: Aquí causó mucho revuelo el doble suicidio de un chico de 15 años y una niña de 13 pertenecientes a respetables familias burguesas. Ambos, que desde hacía tiempo mantenían relaciones amorosas íntimas, se ahogaron tras arrojarse al Neckar. Parece ser que la muchacha, inusualmente desarrollada para su edad, estaba encinta (Berliner Morgenzeitung [Diario Matinal Berlinés], 16 de junio de 1892).² Aproximadamente un año antes, Frank Wedekind terminó de escribir su tragedia infantil Despertar de primavera, en la que había estado trabajando en Múnich desde otoño de 1890. En 1891 salió publicada la primera edición de la obra teatral en la editorial de Zúrich de Jean Gross, con una portada que el pintor simbolista Franz von Stuck diseñó siguiendo las indicaciones de Wedekind: un prado florido, un árbol con los primeros brotes y dos golondrinas. El contraste con el contenido no podía ser más brutal: la obra de Wedekind trata sobre el suicidio del alumno de bachillerato Moritz Stiefel, que al final del segundo acto, atormentado por deseos eróticos incumplidos, por el miedo a no pasar de curso y, finalmente, también por miedo a que rechacen su petición de dinero para emigrar a América, se suicida disparándose un tiro. Quien solo llega a enterarse por terceros de cómo vino él mismo al mundo —Moritz tiene tan pocos conocimientos sexuales como su compañera de clase Wendla, que al final muere en un aborto mal practicado— no puede transformar la casualidad de haber nacido en una voluntad de vivir. ¡Saldré al aire libre y cerraré la puerta tras de mí! ¡No tengo interés alguno en que me fastidien! No he sido yo quien se ha empeñado en venir al mundo. ¿Por qué he de insistir ahora en quedarme? ¡No he cerrado ningún trato con Dios! Dénsele a las cosas las vueltas que se le den. Se me ha engañado. No hago responsables a mis padres; pero de todos modos ya debían de estar preparados para lo peor. Tenían ya bastante edad para saber lo que se hacían. Yo era un bebé cuando vine al mundo, de lo contrario habría sido también lo bastante inteligente como para ser otro en vez del que soy. ¿Tengo yo la culpa de que los otros ya existieran? ¡No soy tonto…! Si alguien me regala un perro rabioso, yo le devuelvo su perro rabioso… ¡Y si no acepta que se lo devuelva, soy lo bastante hombre para…! Se nace por pura casualidad y, ¿por qué después de una madura reflexión no he de…? ¡Es para reventar de risa!²¹ Al final del tercer acto Moritz, que aparece como muerto, trata de persuadir a su amigo Melchior de que también se suicide. Pero un «señor encapuchado», el clásico deus ex machina, sale de pronto y para los pies al espíritu del difunto. Wedekind dedicó la obra a este «señor encapuchado». Veinte años después de que el drama se publicara en Zúrich, Wedekind recalcó que había compuesto el texto «a partir de mis experiencias personales o de las experiencias de mis compañeros de clase»: «Casi todas las escenas se basan en sucesos reales».²² En 1880 Wedekind, acompañado de su amigo Oskar Schibler, había pasado por casualidad por el escenario de un doble suicidio: se acababan de suicidar los dos escolares Rotner y Rüetschli disparándose mutuamente.²³ Un año después perdió a su compañero de clase Frank Oberlin, y finalmente, en 1885, a su amigo Moritz Dürr: ambos se habían suicidado. El 27 de abril de 1886 escribió a su padre: Ya te habrás enterado de la desgracia que le sucedió a mi amigo M. Dürr. Es un destino infinitamente triste. Y sin embargo no es más que la interrupción de una senda vital casi igual de triste.²⁴ El drama de Wedekind Despertar de primavera fue muy cuestionado durante mucho tiempo. Algunos lo consideraban «pura pornografía».²⁵ No se estrenó hasta el 20 de noviembre de 1906 en el Teatro de Cámara de Berlín, bajo la dirección de Max Reinhardt.² El mismo año se publicaron Bajo las ruedas, de Hermann Hesse, y Las tribulaciones del estudiante Törleß, de Robert Musil. Ambos textos se pueden leer como críticas al sistema escolar, a una pedagogía del adiestramiento a base de una instrucción casi militar. Podría servir de lema una frase que Wedekind pone en boca del Marqués de Keith en el drama homónimo de 1900: «Al hombre o lo adiestran o lo ejecutan».²⁷ Törleß, el personaje de Musil, sufre toda una serie de atormentadoras humillaciones en un internado de provincias en la época de la monarquía del Danubio. Hans Giebenrath, el personaje de Hermann Hesse, tras haber aprobado el Landenexamen, el «examen estatal», entra en el seminario de Maulbronn. Su rector aplica con todo rigor la máxima pedagógica de la disciplina: Y así como la selva tiene que ser aclarada, limpiada y reducida por la fuerza, el colegio tiene que romper, vencer y reducir por la fuerza al hombre natural; su misión es [...] despertar en él las cualidades cuyo desarrollo total vendrá a coronar y terminar la cuidadosa disciplina del cuartel.²⁸ En el seminario Hans se hace amigo de Hermann Heilner, un muchacho inteligente y dotado de gran creatividad artística, pero también rebelde. Sin embargo, Heilner pronto es expulsado del colegio por haber intentado fugarse. Hans cae en un estado de postración y agotamiento, que se manifestará en los primeros pensamientos de suicidio: Era fácil proporcionarse un arma de fuego o anudar una soga en cualquier lugar del bosque. La idea le acompañaba en sus paseos casi todos los días. Buscaba rinconcitos apartados y tranquilos, y encontró por fin un lugar donde se podría morir plácidamente, que destinó definitivamente para su muerte. Volvió una y otra vez a él, sentándose allí y sintiendo una extraña felicidad al imaginarse que un día lo encontrarían allí muerto. Eligió una rama para la cuerda y examinó su resistencia; ya no había dificultades. También escribió, con intervalos más o menos largos, una carta breve para su padre y otra muy larga para Hermann Heilner, que serían encontradas con el cadáver.² Hans es aplastado bajo las ruedas. Aunque la rueda representa una especie de metáfora central de toda la narración, no se arroja al tren —como Anna Karenina en la novela de Tolstoi (1878)—. Pero tampoco se cuelga de una rama, sino que lo encuentran muerto en el agua, que el joven había amado como apasionado pescador: Nadie supo cómo cayó al agua. Quizá se perdió y se escurrió por un lugar pendiente de la orilla. Quizá quiso beber y perdió el equilibrio. Quizá le atrajo la belleza del agua y se inclinó hacia ella y, al ver cómo la noche y la palidez de la luna lo miraban con tanta paz y calma desde las profundidades, el cansancio y el miedo lo empujaron con fuerza imperiosa hacia las sombras de la muerte. De día lo encontraron y lo llevaron a casa.³ Hesse no aclara si Hans Giebenrath se suicida. El Törleß de Musil sobrevive a las vejaciones del internado. Pero el título de la narración recuerda más que claramente a Las penas del joven Werther, y por tanto a un suicidio final. Antes que Hesse, ya Marie von Ebner-Eschenbach o Emil Strauß habían tratado literariamente el tema del suicidio de escolares, pero no se centraron en la crítica a un sistema escolar militarizado —como la expresó, por ejemplo, Rainer Maria Rilke en su narración «La clase de gimnasia» (1902)—,³¹ sino en conflictos intrafamiliares, desencadenados principalmente por las altas expectativas de un padre dominante. Así por ejemplo, en la narración de Ebner-Eschenbach El alumno sobresaliente (1898), el padre Pfanner, un pequeño funcionario de los ferrocarriles austríacos, sueña con el ascenso social de su hijo Georg y con que acabe convirtiéndose en un estadista importante. Las buenas notas en la escuela y la permanente exigencia de que estudie deben servir para este objetivo, mientras que las dotes musicales del joven son ignoradas. Georg tiene una relación cariñosa con la madre, pero ella es débil, es reprendida a menudo y sometida al cruel dictado de los deseos paternos. Por eso se producen constantemente violentas discusiones, que no rara vez terminan en palizas: «¿Música? ¡Muy bien! Te compraré un organillo y podrás ir tocando delante de las casas y esperar las coronas que te tiren desde las ventanas». Georg agachó la cabeza hasta pegar la barbilla al pecho y se quedó mirando al suelo. Pfanner se levantó de un salto y pegó con fuerza al niño en la nuca: «¡Ni una palabra más! Y entérate bien: no me vuelvas a traer malas notas a casa. ¡Ni se te ocurra!». «No, no», murmuró Georg. Ahora ya no tenía miedo. Tanto mejor si ya no necesita volver a casa. El padre ya no se enfadará por su culpa ni la madre sufrirá por él. Ojalá que no hubiera nacido… u ojalá que estuviera ya afuera, ¡ojalá que estuviera muerto!³² En el conflicto triangular entre el padre, la madre y el hijo, el niño decide suicidarse para llevar la paz a sus padres: Ahora tenía que llegar, la nota mala, la primera nota realmente mala. ¿Qué hará ahora el padre? ¡Y cómo afectará eso a la madre…! No, no, padre y madre, no se atreve, no regresa a casa, va ahí adonde algún alumno desdichado ya ha ido: al Danubio. Y se aferra a esta idea, la acaricia, se hace a ella. Esta idea con el núcleo oscuro tenía una atmósfera deslumbrante y comenzó a irradiar una enorme claridad. Ahora se la formulaba así: «Tengo que ir al Danubio, pero también quiero hacerlo, y con gusto. Qué bien estar muerto, no tener que escuchar más eso de ¡aprende! Qué bien que ya no haya discusiones entre los padres. Pero tú cometes suicidio», le pasaba por la cabeza, «y un suicidio es un pecado mortal». Se estremeció. «¡Señor mío! ¡Dios mío!», suspiró y miró suplicante al cielo. «No tengas en cuenta mi muerte como un pecado. No quiero pecar. Quiero morir para traer la paz a mis padres. Mi muerte es un sacrificio». ¡Un sacrificio mortal! Se aferraba a estas palabras, ellas lo consolaban. La acción desesperada se transformaba en una hazaña heroica y la culpa más grave en un martirio.³³ El salto al río acaba produciendo realmente la reconciliación de los padres, pero al mismo tiempo también la fusión con el elemento femenino del agua: «El Danubio es un lecho frío y blando, ahí se encuentra paz y solaz. ¡Lo único que hay que hacer es alcanzarlo, llegar hasta él!».³⁴ A una dramaturgia similar obedece Amigo Hein (1902) de Emil Strauß. También esta novela, que tiene por subtítulo Una biografía, trata de un hijo con talento musical (Heinrich Lindner) que por voluntad del padre debe terminar la escuela con las mejoras notas y diplomas para llegar a ser abogado del Estado: «Por lo general, los padres desean que sus hijos lleguen más lejos que ellos, así que era prueba de no poca honestidad por parte del padre, que con el tiempo había llegado a ser un abogado muy solicitado, querer que su hijo se hiciera abogado del Estado».³⁵ La madre fomenta las dotes musicales de Heinrich. Ella representa en cierto sentido el ideal de una educación del hijo basada en el fomento de sus predisposiciones, pero al final se acaba sometiendo a los designios de su marido, incluso cuando él le exige que deje de dar clases de piano a Heinrich. Heinrich renuncia entonces con gran pesar a la música, pero no alcanza el nivel exigido en matemáticas y repite curso varias veces. Así que va al bosque —Heinrich Lindner comparte con el Georg Pfanner de Ebner-Eschenbach y con el Hans Giebenrath de Hesse el amor a la naturaleza y a la música— y se dispara un tiro. En un último gesto, cambia el instrumento musical que se había traído, una ocarina, por el arma: «Se guardó rápidamente el instrumento, sacó el revólver y se lo puso en la frente. “No”, susurró estremeciéndose, “esto es atroz”. Se disparó al corazón y cayó hacia delante. El estruendo del disparo asustó a los pájaros que había alrededor en el bosque, y tanto más fuerte y enérgico resonó su canto en el silencio que se produjo a continuación».³ Heinrich se suicida por vergüenza, no por sentimiento de culpa. En Strauß, a diferencia de en la mayoría de las otras novelas que versan sobre suicidios de escolares, ni el padre ni los maestros están caracterizados como personalidades sádicas y autoritarias. Tampoco los motivos religiosos desempeñan apenas ningún papel. El título Amigo Hein remite tanto a la relación consigo mismo de Heinrich, a quien la madre llama Heiner, como a una amistad íntima con la muerte. Los hermanos Grimm explican en su Diccionario alemán que solo en la segunda mitad del siglo XVIII se empezó a hablar de la muerte como «amigo Hein»: «Hein» es un diminutivo de Heinrich, pero también recuerda al soto donde están las tumbas en un cementerio, que en alemán se llama Hain.³⁷ 3 En su crítica al sistema escolar, las novelas sobre suicidios de escolares —entre las que también podría incluirse Mao de Friedrich Huch (1907), cuyo protagonista, el soñador Thomas, vive en un mundo mágico de espíritus y al final comete suicidio en su casa natal derruida—³⁸ no solo reflejan los comienzos de la pedagogía reformista y del movimiento juvenil, sino también elementos de la religiosidad del genio: no es casual que siempre sean niños sensibles, dotados artísticamente, con talento para la poesía y la música, amantes de la naturaleza y con una profunda aversión a las matemáticas, y que al final, por así decirlo, fracasan quedándose en genios desconocidos. Una impresión de esa ira hacia la escuela, muy difundida precisamente entre artistas, nos la transmite el artículo programático que Franz Pfemfert publicó en una de las primeras ediciones de su periódico Die Aktion (La Acción), el 17 de abril de 1911, titulado «Bajo el signo de los suicidios de escolares». En él pone: Continuamente nos enteramos de casos de escolares que se han suicidado. A una edad en la que el mundo debería percibirse todavía como una dulce embriaguez de vanidosos presagios de felicidad, ellos arrojan la vida como si fuera una cáscara de nuez vacía. ¿Por qué? La respuesta sigue inmediatamente. Pfemfert culpabiliza al «régimen policial […] que nos hace gemir», pero también a la escuela: A los tres alumnos de bachillerato de Leipzig les seguirán aún otros muchos compañeros de infortunios en plena flor de la vida, pero nuestra escuela parroquial seguirá ejerciendo su tiranía del horror. Nuestras escuelas seguirán siendo centros de castigos psicológicos y corporales, seguirán costando una víctima tras otra, mientras los padres no hagan frente unánime contra ellas. Ya que del Estado no cabe esperar ayuda, recurramos a la autoayuda: ¡dejemos de una vez de fortalecer en nuestros hijos la creencia en esta escuela como una autoridad! […] Pero solo podremos alejar de nuestros jóvenes y muchachas el miedo a la escuela, a los castigos psicológicos y corporales de la escuela, si dejamos de presentar los tormentos que el tiempo lectivo les depara como algo necesario a toda costa para la vida posterior, si dejamos de tomar partido por la escuela y contra los niños.³ ¿Pero cuál era la realidad social de los suicidios de escolares, más allá de los editoriales y los informes de prensa, de poemas y de novelas? El 26 de febrero de 1907, el médico e investigador sexólogo Albert Eulenburg, cofundador, junto con Magnus Hirschfeld e Iwan Bloch, y primer presidente de la Sociedad Médica de Sexología y Eugenesia, pronunció una conferencia en la Sociedad Berlinesa de Salud Escolar, que fue publicada en abril de 1907 en la Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene (Revista de Psicología Pedagógica, Patología e Higiene). En esta conferencia Eulenburg se basa en todo el material de las actas del Ministerio de Educación prusiano sobre suicidios de escolares entre los años 1880 y 1903. Estas actas, que abarcan 24 cursos, se refieren, según Eulenburg, a no menos de 1152 suicidios, de los que, sin embargo, solo en 284 casos hay constancia en forma de minuciosos informes individuales independientes, basados en testimonios de directores, maestros, compañeros de clase, familiares, médicos, etc. Mientras que estos 284 casos ocurrieron exclusivamente en los centros educativos superiores (institutos de enseñanza media), todo el material restante procede de escuelas básicas o superiores. En las escuelas básicas se produjo un total de 812 casos (todos ellos en cursos de alumnos de edades inferiores a 15 años), y en las escuelas superiores se produjo un total de 340 casos.⁴ A partir de numerosos listados Eulenburg calcula que cada año se suicida un promedio de 54 alumnos, aunque a causa del considerable aumento de población la proporción en 1903 sea levemente inferior a la de 1883, «lo que se podría considerar en todo caso un resultado un tanto tranquilizador».⁴¹ Por el contrario, el número de suicidios que, tras una meticulosa clasificación de los motivos supuestos o explícitamente mencionados, habría que referir al contexto escolar es terriblemente elevado: Eulenburg dice, resumiendo, que mucho más de un tercio de todos los suicidios escolares «se cometieron por miedo al castigo por infracciones escolares o por malas notas».⁴² Además, sorprende que se indiquen tan a menudo «perturbaciones psicológicas» o «enfermedades mentales» como causas del suicidio, así como, en ocasiones, «cosas muy insignificantes, que parecen puras bagatelas». Desde luego, aún con mayor frecuencia «influye esencialmente el miedo a no pasar de curso, a la amenaza de castigos en la escuela o en casa o a tener que estudiar un oficio que a uno le imponen sin haberlo escogido».⁴³ En unos análisis casuísticos, Eulenburg comenta también suicidios por amor y suicidios dobles, que podrían explicarse por el dominio de una moral sexual represiva. Y concluye indicando que no hay que esperar que la escuela sea suficiente para cumplir el presupuesto más importante de toda educación —«avenirse amorosamente a la individualidad peculiar del pupilo», «el fortalecimiento del carácter y de la voluntad y el ahondamiento del espíritu»—,⁴⁴ sino que eso depende también del hogar familiar. Como ejemplo característico cita «a un padre que, al recibir la noticia del suicidio de su hijo, un alumno de quinto —el desdichado se había arrojado a la vía del tren para ser atropellado—, declaró al director sin pensárselo dos veces: “Bueno, tampoco me da lástima del niño, está bien que haya muerto. ¡Gracias a Dios, no servía para nada en la vida!”».⁴⁵ Como también Eulenburg recalca varias veces, la evaluación e interpretación de las estadísticas seguía siendo difícil y controvertida. En una breve colaboración para la revista mensual Pädagogisches Archiv (Archivo Pedagógico), Heinrich Ditzel argumenta, en 1910, que no es justo que la prensa tome todo suicidio escolar como motivo para «hacer soflamas subversivas contra toda nuestra enseñanza superior». «Cada caso particular fue distorsionado hasta la exageración. Siempre que se pudo se echó la culpa al sistema escolar y a sus instituciones. Cuando alguna vez el sistema escolar tuvo realmente algo de culpa, eso se exageró y se generalizó desmesuradamente». A partir de las estadísticas no se puede deducir un incremento constante ni una disminución constante de los suicidios escolares.⁴ Más bien habría que subrayar «que en toda la población masculina el número de suicidios ha experimentado un considerable aumento en las edades comprendidas entre los 15 y los 20 años. […] El material probatorio aducido no contiene nada con lo que se pueda incriminar al sistema escolar, pero sí a la cultura de nuestra época».⁴⁷ Con motivo de las informaciones relativas al suicidio de un alumno vienés de bachillerato, también la Asociación Vienesa de Psicoanálisis, fundada en 1903, decidió organizar el 20 y el 27 de abril de 1910 un debate sobre el suicidio, y especialmente sobre el suicidio escolar. En junio de 1910 salieron publicadas las colaboraciones —de Alfred Adler, Sigmund Freud, Josef Karl Friedjung, Rudolf Reitler, Isidor Sadger, Wilhelm Stekel y los dos profesores de bachillerato Carl Furtmüller (bajo el pseudónimo de Karl Molitor) y David Ernst Oppenheim (bajo el pseudónimo de unus multorum)—. En la primera conferencia Oppenheim abre el debate, de modo parecido a Ditzel, con un alegato a favor del sistema escolar. Pero aunque se refiere a las investigaciones de Baer y de Eulenburg, llega a conclusiones distintas. Mientras que Eulenburg considera la cifra de suicidios escolares alarmantemente elevada, Oppenheim recalca que «los suicidios escolares, que merecen tal nombre porque son motivados por el sistema escolar», son «con diferencia una minoría».⁴⁸ Y además de eso la mayor culpa recae sobre la sociedad y el hogar familiar: «Qué breve parece, durante el período de un año, el plazo que se le concede al sistema escolar para trabajar con la juventud. Todo el tiempo restante intervienen los poderes sociales, sobre todo el hogar familiar, pero también la sociedad, la opinión pública, la nueva literatura y el nuevo arte».⁴ Freud responde breve y afablemente que «no hay que dejarse arrastrar demasiado por la simpatía hacia la parte con la que aquí se ha sido injusto», pues la enseñanza media debería hacer más que limitarse a impedir que los jóvenes se suiciden. Debe hacer que les entren ganas de vivir y ofrecerles apoyo y sostén en un período vital en el que las condiciones de su desarrollo los fuerzan a aflojar sus vínculos con el hogar paterno y con su familia. Me parece indiscutible que no hace esto, y que en muchos puntos no cumple su tarea de sustituir a la familia y de despertar el interés por la vida en el mundo ahí afuera.⁵ En el debate posterior se discutió sobre lo perjudicial de la represión sexual, por ejemplo, en forma de «lucha defensiva contra el onanismo» (Reitler), así como sobre los suicidios por imitación y las modas de suicidios (Sadger), o sobre la inversión del deseo de matar volviéndolo contra sí mismo: «Nadie se mata a sí mismo», comenta Stekel, «que no quiera matar a otro, o que al menos no hubiera deseado la muerte de otro».⁵¹ Por el contrario, Sadger afirma: «Solo renuncia a la vida quien tuvo que renunciar a la esperanza del amor».⁵² Adler subraya la importancia del sentimiento de inferioridad y del «doble papel» que se impone al niño,⁵³ mientras que, en su conclusión, Freud propone hacer investigaciones sobre la comparación entre el duelo y la melancolía: Sobre todo, querríamos saber cómo es posible superar el impulso de vida, que es tan extraordinariamente fuerte, si eso solo se puede hacer con ayuda de una libido frustrada o si es posible que el yo renuncie a afirmarse a sí mismo por sus propios motivos. […] Creo que aquí solo podemos partir del estado de melancolía, que es conocido clínicamente, y de su comparación con el sentimiento de duelo.⁵⁴ Cinco años después, de febrero a mayo de 1915, Freud escribió el famoso tratado sobre el duelo y la melancolía.⁵⁵ En una extensa retrospección al debate sobre el suicidio escolar celebrado en la Asociación Vienesa de Psicoanálisis — que, por otra parte, está erróneamente fechado en 1918— Paul Federn elogió el estudio de Freud como un progreso decisivo del psicoanálisis, pero también constató lo siguiente: Cuando se lee ahora aquel debate, uno se sorprende de lo rápido que los nuevos y sorprendentes hallazgos han pasado a formar parte del acervo del psicoanálisis, de cuánto saber adquirido desde entonces parece conocerse ya. […] Por el contrario, sorprende la distancia que hay desde aquella época hasta nuestros días en relación con las opiniones generales sobre la escuela pública y sobre lo que hay que exigir de ella. Todo el público, toda la opinión pública están influidos hoy por el psicoanálisis. Hoy a nadie se le ocurriría defender la relación entre maestro y alumno tal como resultaba obvia en aquella época. Resulta sintomático de ello que el antiguo defensor de los maestros ya no siga sosteniendo su postura en aquel debate.⁵ La retrospectiva de Paul Federn es la colaboración inicial de un cuaderno especial de la Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik (Revista de Pedagogía Psicoanalítica) sobre el tema del «Suicidio», que se publicó en otoño de 1929. La edición contiene algunos estudios casuísticos y teóricos sobre el suicidio escolar y el suicidio infantil, así como también algunos estudios de psicología literaria, por ejemplo sobre las fantasías suicidas de Tom Sawyer o sobre el suicidio escolar en la novela de André Gide Los monederos falsos, que en 1928 acababa de salir publicada en traducción alemana.⁵⁷ De hecho, los debates sobre los suicidios escolares volvían a ser muy actuales a fines de los años veinte. El 28 de junio de 1927 sucedió una catástrofe en el barrio berlinés de Steglitz que enseguida causó gran revuelo, también más allá de las fronteras nacionales, y que fue conocida como la «tragedia escolar de Steglitz». Al parecer, los alumnos de bachillerato Paul Krantz y Günther Scheller, poco antes de los exámenes de selectividad, sellaron una especie de pacto suicida: Scheller debía matar a su amigo, el aprendiz de cocinero Hans Stephan; seguidamente Krantz debía matar a Scheller, a su hermana Hilde y a sí mismo. Supuestamente Scheller, que estaba desdichadamente enamorado de Hans Stephan, cumplió su parte del pacto. En presencia de Krantz mató a Hans de un disparo y luego se mató a sí mismo. Nunca se llegaron a aclarar por completo los motivos de fondo. Hilde, que tenía 16 años, había mantenido relaciones sexuales primero con Paul y luego con Hans. Así que los celos jugaron un cierto papel. Aunque Krantz y Scheller estaban bastante borrachos, planearon su acto con toda exactitud, como testimonian las cartas de despedida. Por ejemplo, Paul Krantz escribió a un compañero de clase: «Primero mato a Hilde de un disparo y luego a Günther, mientras que Günther matará a Hans Stephan. […] No te rías. Esta es la coherencia extrema de alguien a quien la vida ha matado». Una carta de despedida escrita en común estaba dirigida al universo, que no debe enfadarse porque se le quite una célula.⁵⁸ Paul Krantz fue detenido. Se celebró un proceso judicial que causó mucho revuelo y sobre el que los medios publicaron numerosas noticias. En él también declararon como expertos Magnus Hirschfeld y el dramaturgo Arnolt Bronnen. Poco antes de promulgarse la sentencia absolutoria el 20 de febrero de 1928, Theodor Lessing escribió en el Prager Tagblatt (Diario de Praga) del 14 de febrero de 1928. En la sala del juzgado estaban presentes dos muertos. No acusaban a los coetáneos perturbados. Acusaban a la estirpe dominante: a sus maestros, en quienes ya no podían confiar; a sus jueces, que sacaban a la luz pública sus lados más delicados; a sus psicólogos, que pronto habrán «eliminado a base de analizarlo» el último resto de pudor; a sus padres, que en la danza donde se alterna entre el negocio y el placer, es decir, entre ganar dinero y gastar dinero, saben tan poco del alma de sus hijos (que después de todo aún pueden morir por sentimientos) como de la suya propia.⁵ La «tragedia escolar de Steglitz» dejó honda huella: Paul Krantz, que más tarde emigraría a Francia y luego a los Estados Unidos, elaboró literariamente sus experiencias en la novela El cuartel de alquiler, que, bajo el elocuente pseudónimo de Ernst Erich Noth, salió publicada en 1931, pero tras la toma de poder de los nacionalsocialistas fue rápidamente prohibida. En 1929 Carl Boese rodó la película muda Juventud maquillada, de la que Max Nosseck hizo un remake sonoro en 1960 con el mismo título. Arno Meyer zu Küingdorf escribió en 1999 la novela El club de los suicidas, que en 2004 también fue llevada al cine por Achim von Borries (con Daniel Brühl como Paul Krantz), con el título De qué sirve el amor pensado (en inglés Love in Thoughts). Tres años después de los acontecimientos de Steglitz, Friedrich Torberg publicó la que quizá sea su novela más famosa: El alumno Gerber, que, por cierto, en la primera edición todavía se titulaba El alumno Gerber ha terminado. Con los ejemplos que hemos comentado hasta ahora de fondo, la dramaturgia del texto resulta bastante convencional: el alumno Kurt Gerber, que es muy talentoso, no solo sufre por culpa de la asignatura de matemáticas, sino también por culpa del profesor de matemáticas, Artur Kupfer, apodado «Dios Kupfer», que es un sádico. Además, la grave enfermedad de su padre y el amor no correspondido que siente por su compañera de clase Lisa Berwald hacen que su vida sea aún más triste. Al final, por miedo a no haber aprobado la selectividad, poco antes de que salgan las notas de los exámenes se arroja desde la ventana de clase. En su prefacio a la novela, Torberg relaciona directamente la historia con una serie de suicidios escolares reales: Tras haber terminado un esbozo hacía ya un año, la redacción del libro comenzó en invierno de 1929. En una única semana de aquel invierno, desde el 27 de enero hasta el 3 de febrero de 1929, el escritor se enteró por las noticias que traían los periódicos de diez casos de suicidios escolares. Sin duda es también notable que Torberg ilustrara la catástrofe que se avecindaba con la metáfora del caballo maltratado, que se repite varias veces: «El palafrén quiso levantarse. Pero trastabilló y volvió a caer de rodillas. Ya no le quedaban fuerzas. Tras cada golpe, el látigo volvía a levantarse, sin prisas». Y en otro pasaje: «El caballo obedece solo lentamente a la presión. El cochero se impacienta y le pega puñetazos. Y como el caballo sigue sin apresurarse, el cochero extrae el látigo de la collera, le da la vuelta y comienza a golpear el lomo del animal con el mango». ¹ Poco antes del fatal salto por la ventana, Kurt vuelve a imaginarse la escena del caballo apaleado, que ya era muy conocida desde el siglo XIX, por ejemplo por las novelas de Victor Hugo y Eugène Sue, pero sobre todo por Crimen y castigo de Dostoievski. ² Maurice Agulhon comenta la popularización de esta metáfora en un esbozo de la historia de la protección de animales en Francia: 9. Werner Kreindl (izquierda) y Gabriel Barylli en El alumno Gerber de Wolfgang Glück (1981); fotograma. Durante la época de la Monarquía de Julio resultaba ya prácticamente un lugar común el martirio de los caballos, de los caballos de tiro, que, enganchados a una carreta o a un coche pesado, estaban a merced de los maltratos de un cochero brutal. Casi se podría tener la impresión de que todas las empresas de carruajes de París habían dejado sus caballos en manos de un subproletariado bruto, tosco, no cualificado, que no conocía más instrumentos que el látigo y los insultos. ³ Así pues, eso que ya venía sucediendo con los caballos, hasta llegar a aquel episodio de locura en Turín, el 3 de enero de 1889, en el que Nietzsche se abrazó llorando al cuello de un caballo apaleado, ⁴ a comienzos de los años treinta también se extendió a la relación entre alumnos y profesores. «Dios Kupfer» manejaba el látigo, Kurt Gerber trastabilló y cayó. También la historia de El alumno Gerber fue llevada al cine en 1981 por Wolfgang Glück. Gabriel Barylli interpretaba al alumno y Werner Kreindl encarnaba al profesor de matemáticas. 4 Arriesguemos un salto de cincuenta años. El mismo año en el que la película de Wolfgang Glück El alumno Gerber se estrenaba en los cines, la segunda cadena alemana emitía una serie de televisión de seis episodios con guion de Robert Stromberger, quien más tarde escribiría la exitosa saga familiar La familia Drombusch. El director era Claus Peter Witt. Aquella serie se titulaba Muerte de un alumno. La serie trataba del suicidio de un alumno de selectividad de Darmstadt llamado Claus Wagner —interpretado por Till Topf—, que se suicida dejándose arrollar por un tren. En cada episodio el suicidio se examinaba desde una perspectiva diferente: desde el punto de vista del comisario de la brigada criminal Löschner (Hans Helmut Dickow), de los padres (Günter Strack y Eva Zlonitzky), de los maestros, de los compañeros de curso, de su antigua novia (Ute Christensen) y del propio alumno muerto. El primer episodio, titulado Sin motivo aparente, empieza mostrando secuencias de la fiesta de Heiner que se celebra en Darmstadt, con la montaña rusa y la noria. Un tren regional recoge al público mayoritariamente joven que asiste a la fiesta. Pero poco después el maquinista tiene que frenar bruscamente. Notifica: «Creo que acabo de atropellar a una persona. Avisen enseguida a la policía de ferrocarriles». Al levantamiento, identificación y obducción del cadáver (para resolver si posiblemente son otros los culpables de la muerte) suceden conversaciones para averiguar el motivo del suicidio. Al principio Löschner y el médico de urgencias abandonan la comisaría policial —en la que cuelga bien visible un cartel de búsqueda de terroristas— para ir a informar a los padres. La inspección de la habitación del alumno —«No tiene el aspecto del cuarto de alguien que no quiere regresar», comenta el padre— no da resultados. No se encuentra ninguna carta de despedida. En conversaciones posteriores con los profesores, con los compañeros de clase y con la antigua novia, salen a la luz diversos detalles: Claus Wagner era un solitario, no especialmente querido en la clase. Había aprobado la selectividad, pero con una media de notable, que no hubiera bastado para estudiar Medicina. Su novia había roto con él medio año antes. En su escuela anterior, Wagner, siendo delegado de curso, había tenido ocasión de organizar huelgas, protestas y debates. En la nueva escuela, donde hizo la selectividad, se involucró sin saberlo en un pequeño asunto de tráfico de heroína, pero luego confesó el nombre del compañero culpable, lo cual le hizo aún más impopular. El interrogatorio del médico de cabecera no aporta indicios que apunten a una enfermedad psíquica. Cuando a Löschner le pregunta su superior: «¿Has averiguado algo?», el comisario responde con titubeos: «Sí. Algunos tenían buenos motivos para hacer examen de conciencia. Pero en caso de omisión eso no es ninguna ordenanza ni tampoco es punible». El primer episodio termina con el entierro: en su predicación, el párroco Gonzelberg (Rolf Beuckert) traza el marco general para los episodios siguientes: Y así es como una y otra vez se plantea la misma pregunta: un joven de 19 años ha tirado su vida. ¿Por qué? ¿Le parecía absurda, quizá porque no creía en su futuro en nuestra sociedad, en un futuro en el que los valores materiales se vuelven cada vez más sospechosos, ante la perspectiva del paro, de la falta de plazas universitarias y de las contingencias de un numerus clausus? Nuestro mundo dominado por la mentalidad de competencia, por la ley de la selva, este mundo en el que el aislamiento humano empieza a notarse ya en las escuelas, ¿fue más fuerte que la confianza que fuimos capaces de darle? La pregunta por el motivo se reformula explícitamente en la pregunta por la culpa: «¿Quién ha fallado?». Los episodios sucesivos empezaban siempre con un breve resumen. En el segundo episodio vemos al propio alumno bajando hasta la vía del tren por un camino que se abre en un terraplén entre un emparrado cordiforme de arbustos y poniéndose enfrente del tren, que trata de frenar (en una secuencia de plano-contraplano). Muerte de un alumno tuvo mucho éxito. El primer año que se emitió la serie fue premiada con la Cámara de Oro, y aproximadamente año y medio después volvió a ser emitida. Sin embargo, pronto se alzaron voces que advertían de una posible ola de suicidios por imitación, refiriéndose a los resultados de las investigaciones que David P. Phillips había publicado en junio de 1974. David P. Phillips, que fue discípulo de Talcott Parsons, había investigado el efecto Werther que causaban las noticias de suicidios en la prensa y basaba sus resultados en estadísticas. ⁵ Un estudio de Heinz Häfner y Armin Schmidtke, hecho por encargo del Instituto Central para la Salud Psicológica de Mannheim, documenta un incremento de suicidios de adolescentes que se arrojaron a las vías del tren de un 175% tras la primera emisión de la serie y de un 115% tras la repetición. La cadena de televisión encargó por su parte dos estudios, que dieron como resultado que no se podía demostrar una relación directa. Sin embargo, durante casi treinta años estuvo prohibida la edición de la serie en vídeo, que no se autorizó hasta 2009. Al margen de estas medidas preventivas, el tema del suicidio escolar mantuvo su actualidad en el cine y en la literatura, sobre todo teniendo de fondo aquella crítica a la sociedad formulada en la escena del sermón del párroco, que se repetía en cada episodio. A comienzos de los años ochenta reinaba el miedo a catástrofes ecológicas, desde la extinción forestal hasta el accidente nuclear que se produjo el 28 de marzo de 1979 en Harrisburg. La situación se recrudeció a causa de la confrontación con el terrorismo europeo y de Oriente Próximo y con la nueva epidemia del sida, que fue reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud el 1 de diciembre de 1981. Sobre todo, las tensiones entre el Este y el Oeste, que culminaron en la doble resolución de la OTAN del 12 de diciembre de 1979, avivaron el miedo a una guerra nuclear en Europa central. A comienzos de 1977 se estrenó en el cine El diablo probablemente, de Robert Bresson. La penúltima película de este importante director, que en el momento del rodaje tenía 75 años, describe la desesperación de un joven de 20 años llamado Charles (interpretado por Antoine Monnier), que vaga por París y no encuentra apoyo ni respuesta en los estudios, en la política, en la religión, en la sexualidad ni en el psicoanálisis. Este representante temprano de la generación del «no future» decide suicidarse. Pero como no es capaz de quitarse la vida por sí mismo, encarga a un amigo que conoce del mundo de la droga que lo mate por dinero. El disparo acordado lo alcanza precisamente en la tumba de Maurice Thorez, fallecido en 1964 y que durante muchos años fue el secretario general del Partido Comunista Francés. Bresson intercaló en su película secuencias documentales que resultan apocalípticas, imágenes que muestran bosques talados, crías de foca apaleadas y hongos atómicos que se alzan repentinamente. El diablo probablemente recibió varios galardones, entre ellos el Oso de Plata en la Berlinale de 1977. Pero la película también fue muy criticada. El propio Bresson provocó cierto malestar cuando declaró en una entrevista que su tercera película sobre el suicidio —tras Mouchette (1967) y Una mujer dulce (1969)— describe la muerte voluntaria como protesta final contra «el envenenamiento organizado de nuestro planeta». Incluso llegó a emocionarse diciendo: «De cuando en cuando a un adolescente iluminado se le abren los ojos, se rocía de gasolina y se prende fuego en el patio de su instituto». ⁷ 10. Henri de Maublanc (izquierda) y Antoine Monnier en El diablo probablemente de Robert Bresson (1977); fotograma. La película de Robert Bresson sobre el diablo fue un experimento radical. Lo que aparece como diabólico es el mundo, y no el joven carismático con cara de ángel que se hace matar de un disparo. Comparadas con esta, las películas posteriores que tratan el tema del suicidio escolar son relativamente inofensivas. Por ejemplo, en El club de los poetas muertos, que Peter Weir dirigió en 1989, se elogiaba al profesor de literatura John Keating, interpretado por Robin Williams, como crítica personificada a un sistema escolar conservador y a su similitud a la instrucción militar. El alumno Neil Perry (interpretado por Robert Sean Leonard) se quita la vida porque su padre lo quiere obligar a ingresar en la academia militar. Cinco años antes de que él mismo se suicidara, el 11 de agosto de 2014, Robin Williams volvió a interpretar el papel de profesor en una amarga parodia de El club de los poetas muertos: el profesor en El mejor papá del mundo (2009) aprovecha la muerte accidental (en una práctica autoerótica de control de respiración) de Kyle, su hijo malcriado, para dar publicidad a un diario de suicidio presuntamente escrito por el detestado hijo, pero que, en realidad, ha redactado el propio padre. El diario enseguida hace mucho furor en la escuela. Esta comedia negra, de una extraña comicidad, trata implícitamente las funciones de los nuevos medios y redes sociales, pero también el culto al «Club 27», que volvió a causar fascinación como muy tarde desde el suicidio, el 5 de abril de 1994, de Kurt Cobain, el cantante principal y guitarrista del grupo de grunge Nirvana. Hasta entonces, los únicos «miembros» oficiales de este «club» de estrellas pop muertas a los 27 años eran Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Sin embargo, supuestamente no se quitaron la vida, sino que habían muerto de sobredosis de droga durante los años de 1969 a 1971. Hay otro punto de vista desde el cual El mejor papá del mundo (cuyo título inglés, World’s Greatest Dad, hace un juego fonético con Dad, «papá», y Dead, «muerto») parece una película sacada de época, ya que desde fines de los años noventa se produjo una transformación histórica del suicidio escolar, cuya fecha clave podría considerarse el 20 de abril de 1999 (precisamente el centésimo décimo aniversario del nacimiento de Adolf Hitler): ese día se produjo la masacre en la Escuela Secundaria de Columbine, en un suburbio de Denver, en el Estado federal norteamericano de Colorado. Desde entonces no está claro cómo debe designarse ese tipo de actos: ¿asesinato masivo, locura homicida, suicidio ampliado, masacre escolar, tiroteo en la escuela? En cambio, sí es obvio que están «inspirados» por el terrorismo suicida y por los atentados políticos suicidas, en los que no se puede diferenciar claramente entre suicidio y asesinato. Antes de la masacre de Columbine solo algunos ataques aislados tuvieron un carácter siquiera aproximadamente similar. Además, quienes cometieron esos actos no fueron alumnos, sino un maestro en paro (el 20 de junio de 1913 en Bremen), un miembro del comité escolar (el 18 de mayo de 1927 en Bath, Michigan), un prejubilado de 42 años (el 11 de junio de 1964 en Colonia), un vigilante (el 3 de junio de 1983 en Eppstein, una localidad de Hesse), un conserje en paro (el 19 de agosto de 1987 en la localidad inglesa de Hungerford) o un tutor juvenil de 43 años (el 13 de marzo de 1996 en la localidad escocesa de Dunblane). Así pues, unos ocho meses antes de la celebración del nuevo milenio, la masacre de Columbine anunció otro tipo de cambio de época, al que sucederían numerosos atentados similares: en el instituto de bachillerato Gutenberg en Erfurt (el 26 de abril de 2002), en la escuela de formación profesional Hermanos Scholl en Emsdetten, en la región de Renania del Norte-Westfalia (el 20 de noviembre de 2006), en el instituto politécnico Virgina en Blacksburg (el 16 de abril de 2007), en el centro escolar de la localidad finlandesa de Jokela (el 7 de noviembre de 2007), en la escuela de formación profesional de Albertville en Winnenden, al norte de Stuttgart (el 11 de marzo de 2009), en el instituto de bachillerato Carolinum en la localidad de Ansbach en Franconia Media (el 17 de septiembre de 2009), en la escuela Tasso da Silveira en Realengo, un suburbio de Río de Janeiro (el 7 de abril de 2011) o en la escuela elemental Sandy Hook en Newtown, Connecticut (el 14 de diciembre de 2012). Pero el «paradigma» siguió siendo la masacre de Columbine en 1999. Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, mataron a doce compañeros y compañeras de colegio y a un profesor, hirieron a otras veinticuatro personas y seguidamente se suicidaron. Los acontecimientos fueron tratados en diversas novelas y películas, los apuntes de diario de los dos autores de la matanza, que en sus casi mil páginas contienen también fotografías y dibujos, están libremente disponibles en internet. A partir de estos materiales y de las actas de investigación, que son aún más extensas, el autor de guiones televisivos y audiolibros Joachim Gaertner escribió una novela documental que elude ofrecer respuestas rápidas y teorías simples. Más bien, el montaje hace que resalten claramente las contradicciones. Es verdad que a esos jóvenes les gustaba jugar a DOOM y escuchar a Rammstein, que vieron documentales sobre nazis en televisión y la película de Oliver Stone Asesinos natos en el cine. Pero todavía el 12 de diciembre de 1996, Eric Harris escribe en una redacción escolar que él se parece a Zeus, porque trata de «resolver los problemas de una forma madura y sin violencia». ⁸ En muchos pasajes se habla de odio, pero a veces también de desesperación, por ejemplo cuando el 5 de septiembre de 1997 Dylan Klebold apunta: «Dios mío, me quiero morir. Lo deseo tanto. Me siento tan triste, tan desesperado, tan insalvable, tan solo… ¡No es justo! ¡NO ES JUSTO! Quise ser feliz, pero nunca lo conseguí. Resumamos mi vida: la existencia más deplorable de todos los tiempos». Algunos apuntes son manifiestamente racistas. El 17 de noviembre de 1998 escribe Eric: «ODIO A LAS PERSONAS», y después: «Sí, soy racista, y no tengo nada en contra. Los negros y los asquerosos latinos se lo han buscado, pero también soy racista con la porquería de la basura blanca. Merecen el odio».⁷ Pero este odio se dirige sobre todo contra ellos mismos. Saben muy bien que no sobrevivirán a la masacre, y graban en una cinta mensajes de despedida. Son inteligentes y están formados. Y por supuesto saben muy bien lo que hacen. El psicólogo del FBI Dwayne Fuselier explica en una entrevista del 19 de octubre de 2006: En su calendario, en la fecha del día de la madre, es decir, dos semanas después de la masacre en Columbine —y él sabía, o al menos creía, que para entonces estaría muerto—, en la fecha del día de la madre Eric había anotado una cita de Shakespeare: «Good wombs have born bad sons» («De buenas entrañas nacen hijos malvados»). Me sigue conmoviendo: era un joven inteligente que sabía muy bien lo que hacía.⁷¹ En su documental Bowling for Columbine (2002), Michael Moore empieza con la masacre de Columbine, pero luego pasa a abordar sobre todo los temas del derecho de armas en los Estados Unidos, de la industria armamentística (Lockheed Martin), de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y de la historia de los Estados Unidos. Para apoyar sus tesis de una cultura específicamente estadounidense del miedo y la paranoia, presenta estadísticas comparativas entre las muertes anuales por armas de fuego en los Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Japón, pero también entrevistas con Charlton Heston (antiguo afiliado entusiasta de la Asociación Nacional del Rifle) o con Marilyn Manson. La película recibió varios premios en 2003, entre otros el César francés a la mejor película extranjera y un Óscar al mejor documental. Al final de la película, Moore quiere mostrarle al actor Charlton Heston la foto de una alumna muerta de Columbine, pero Heston lo deja plantado y se marcha sin decirle una palabra. El director comenta: «Salí de la mansión de Heston en Beverly Hills y regresé al mundo real, a la vida norteamericana y a respirar con miedo. En tu cabeza te imaginas a alguien que podría asaltar tu casa para hacerte daño a ti o a tu familia. ¿A quién se parece esa persona?».⁷² En 2003, un año después del documental de Michael Moore, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Cannes la película de Gus Van Sant Elephant. La película ganó la Palma de Oro a la mejor dirección.⁷³ También Elephant trata la masacre de Columbine, pero de forma mucho más calmada, meditativa e inquietante que el documental de Moore. La película no tiene un hilo argumental definido. El título se refiere, por un lado, a la película experimental homónima de Alan Clarke de 1989, en la que se van enlazando imágenes no comentadas de matanzas de civiles en Belfast durante el conflicto de Irlanda del Norte. Por otro lado, alude a la parábola budista de varios ciegos que palpan un elefante y luego cada uno dice que se trata de un animal distinto, según la parte del cuerpo que hayan tocado. Por supuesto, también está connotado el modismo del elephant in the room, el «elefante en la habitación», con el que se designa un problema de una magnitud y una relevancia manifiestas pero que todos fingen ignorar. El elefante se vuelve invisible. Siete años después de la masacre, el psicólogo del FBI se sigue preguntando qué sucedió en los cuarenta minutos que pasaron desde los asesinatos en serie hasta los suicidios: Hoy sabemos que dispararon su primer tiro hacia las 11:20, estando todavía fuera de la escuela. Y que se suicidaron no más tarde de las 12:15. Sabemos que salieron de la biblioteca de la escuela 17 minutos y medio después del primer disparo. En estos 17 minutos y medio mataron a 13 alumnos y profesores e hirieron a otros 21. Luego recorrieron durante casi 40 minutos la escuela, la cafetería, los pasillos, sin dañar ya a nadie, hasta que regresaron a la biblioteca y se suicidaron ahí.⁷⁴ Gus Van Sant rellenó este vacío con otra cita de Shakespeare, no de La tempestad (como en la anotación de Eric para el Día de la Madre), sino de Macbeth. Poco antes del final, un Eric fuertemente armado está sentado en el comedor de la escuela y resume la masacre que acaban de hacer él y su amigo. Lo hace con la primera frase que, en la tercera escena del primer acto, Macbeth dice a su posterior víctima, Banquo: «So foul and fair a day I have not seen» («Jamás vi día tan abominable y hermoso»). Poco después, Eric mata a su amigo de un disparo y, finalmente, se mata a sí mismo. 6. Suicidio, guerra y Holocausto El fascismo [se define] no por la noción de Estado totalitario, sino por la de Estado suicida. GILLES DELEUZE Y FÉLIX GUATTARI¹ 1 La enseñanza obligatoria y el servicio militar obligatorio son, junto con las obligaciones tributarias, pilares elementales de los Estados nacionales. Y la diferencia entre educación escolar y formación militar fue más bien pequeña hasta el fin de la Primera Guerra Mundial y el auge de la pedagogía progresista, tal como muestran los debates, las novelas y las películas sobre el suicidio escolar que se comentaron en el capítulo anterior. Pero mientras que los suicidios escolares tuvieron gran repercusión en la sociedad y en la cultura del fin de siècle, sabemos muy poco de aquellos suicidios en el ejército que no fueron cometidos por motivos de honor tras una derrota. Las razones de ello son evidentes: la obligación de ir a la guerra en caso necesario anula la pretensión de que mi propia vida me pertenece, mientras que el suicidio es el único acto que afirma radicalmente el derecho a decidir sobre la propia vida. Por eso es a menudo discriminado y silenciado, como acto de cobardía, de huida o de traición. El suicidio es deserción. El 29 de abril de 1941, el oficial Ernst Jünger anota en Vincennes: «Adonde quiera que desertemos siempre llevaremos con nosotros el uniforme nativo. Y ni siquiera suicidándonos escaparemos de nosotros mismos».² Sin embargo, en los epigramas de su recopilación Hojas y piedras (1934) había sostenido pocos años antes: «La posibilidad de suicidarnos forma parte de nuestro capital».³ Más adelante citará varias veces esta misma máxima, por ejemplo en una carta a Carl Schmitt del 21 de diciembre de 1972 o en Acercamientos (1970): Las exigencias del Estado, que hoy se pone la máscara de la sociedad, pueden llegar a ser muy extremas. Al individuo le queda la posibilidad de eludir estas exigencias, aunque sea suicidándose. «La posibilidad de suicidarnos forma parte de nuestro capital».⁴ Este capital es más un capital que hay en juego que unos bienes financieros: designa lo que se puede arriesgar.⁵ La apuesta de la propia vida no se puede aumentar ni derrochar, y a menudo resulta invisible: ¿quién dirá que un soldado de infantería comete suicidio si de pronto se pone en pie en una trinchera? En la guerra se pueden ocultar fácilmente suicidios de soldados mientras no asuman esa forma de espectacular autoinmolación que Jünger interpretó en El corazón aventurero (1929), refiriéndose al «harakiri japonés»: un acto con el que la vida no se degrada, sino con el que justamente reacciona a una degradación —ya se haya causado a sí misma esa humillación o ya le haya sido causada desde fuera— recurriendo al rechazo más tajante del que es capaz. Aquí la vida arroja el cuerpo del individuo, en cierto modo como símbolo de que es necesaria la expiación y de que no se debe perder el sentimiento de pureza. Sin embargo, esto nos resulta a nosotros bastante incomprensible, pues cuando más valoramos la muerte voluntaria es justamente cuando coincide con un grado máximo de energía activa. Esto es lo que sucedió con Winkelried, que se abalanzó contra un manojo de lanzas clavándoselas en el pecho, y con el fusilero Klinke, que para abrir una brecha en las filas enemigas se voló a sí mismo en pedazos. Ernst Jünger siempre piensa el suicidio desde la perspectiva de la escisión del sujeto: entre el poseedor y la posesión, entre la vida y el cuerpo, entre el jugador y la apuesta, entre el autor del delito y la víctima. Sin embargo, casi siempre evita el pathos de la retórica del sacrificio —«No vemos ningún sacrificio, pero pagamos un tributo»—,⁷ y así hace también en un pasaje de su novela utópica Heliópolis (1949) que no estaba incluido en la primera edición. En ese pasaje se narra el suicidio masivo en un hospital de campaña que no puede ser evacuado durante una retirada forzosa: Conozco los detalles, pues me enviaron a las tiendas de campaña y al campamento abierto para hacer un informe. Algunos de los moribundos habían pedido comulgar, pero los sacerdotes católicos se negaron a dar la eucaristía. Entonces la administraron los pastores protestantes. También algunos médicos se negaron a colaborar. Se habían puesto de acuerdo en inyectar cloroformo, que causa la muerte sin demora. Esa sustancia actúa suavemente, es forzosamente letárgica y no causa convulsiones ni espasmos, como los suele producir el cianuro. Los médicos debían introducir la aguja de la jeringuilla en la vena del brazo izquierdo y dejar que los pacientes hicieran el resto. Pero pronto quedó claro que en estos ámbitos teoría y praxis son dos cosas muy distintas. Ahí no hay vías intermedias.⁸ El narrador en primera persona de Jünger concluye el relato de este suicidio masivo, que evidentemente rebasa los límites de la muerte voluntaria, confesando que siempre me ha desasosegado la idea de matarme. En realidad, esa idea no me producía miedo, sino más bien repugnancia. Uno se planta ante sí mismo como una víctima que no se puede defender. Siempre me era necesario imaginarme que habría una resistencia, que se tomarían medidas como las que se adoptan en un barco que está naufragando. En realidad, se imagina el suicidio como un duelo. Pero como este duelo no permite igualdad de armas entre los combatientes, el suicidio «no representa ninguna solución. Es la salida en un nivel inferior». Jünger concluye abruptamente esta reflexión con una extraña imagen: «Entramos en el salón para celebrar la Navidad antes de que nos haya convocado la campanilla, y nos encontramos todo desordenado». En su investigación El suicidio como fenómeno social masivo de la civilización moderna (1881), el filósofo Tomáš Garrigue Masaryk —cofundador y primer presidente de Checoslovaquia desde 1918 hasta 1935— afirma: «En todos los países el ejército muestra una inclinación mayor al suicidio que los civiles». Y cita estadísticas según las cuales por cada cien suicidios de civiles hay en Austria 643 suicidios militares (entre 1851 y 1857), 423 en Suecia (1851-1855), 293 en Prusia (solo en 1849) y 253 en Francia (de 1856 a 1860).¹ Masaryk concluía que lo que causa esta gran tendencia al suicidio en el ejército es el «espíritu militar». Uno solo se fija en lo externo, no en el robustecimiento interior del carácter. Ambición y obediencia son las únicas virtudes. Se exigen y se propagan conocimientos, pero no moralidad. El cuartel es tan dañino como la cárcel, solo que esta acoge la inmoralidad mientras que aquel la crea, pero la tendencia al suicidio es igual de grande en ambos sitios. Mirándolo desde este punto de vista, el servicio militar universal es nocivo, porque todos los hombres excelentes quedan abandonados durante mucho tiempo a la depravadora atmósfera del militarismo. […] Por eso no es casual que en muchos grandes Estados militares —Alemania, Francia, Austria— haya mayor frecuencia de suicidios, mientras que en otros, por ejemplo en Inglaterra o en los Estados Unidos, no haya ni mucho ejército ni mucha frecuencia de suicidios.¹¹ Después de más de un siglo, dos guerras mundiales, el rearme nuclear y la Guerra Fría, esta situación ha cambiado mucho. A fecha de 30 de abril de 2017, el ejército alemán cuenta con 178 179 soldados activos, entre hombres y mujeres.¹² Si hacemos una comparación entre países, en el ejército francés hay unos 227 000 hombres y mujeres, casi tantos como en las fuerzas de combate británicas. Por el contrario, el ejército austríaco cuenta con apenas 26 000 personas, mientras que casi millón y medio de soldados están al servicio de las fuerzas armadas estadounidenses.¹³ Pero hace unos pocos años también se hicieron públicas las cifras reales de suicidios en las tropas estadounidenses y entre los veteranos: en 2012 la cifra de suicidios militares ascendió a 349, de modo que en el ejército hubo que lamentar más muertes por suicidios que por acciones de combate en Afganistán.¹⁴ Ya en 2006, el diario británico Times informaba que solo en 2005 se habían quitado la vida 6256 veteranos, y que por tanto la suma de estos suicidios de veteranos superaba la cifra total de todos los soldados caídos en Iraq desde la invasión de 2003 (unos 3800).¹⁵ Hasta ahora se han suicidado más de 60 000 veteranos de Vietnam, mientras que los soldados estadounidenses caídos en la guerra de Vietnam fueron unos 58 200.¹ Pero hay otra asimetría aún más estremecedora: según cálculos que el gobierno de Vietnam hizo en 1995, durante los catorce años de guerra fueron matados unos 2 millones de civiles y 1,1 millones de soldados del Viet Cong.¹⁷ Las estadísticas actuales arrojan luz sobre los suicidios y los debates sobre el suicidio en la época de entreguerras. A menudo se argumenta que durante una guerra bajan las cifras de suicidios, mientras que después se incrementan notablemente, sobre todo cuando la guerra termina con una derrota. Masaryk comenta que el conflicto militar atenúa inicialmente las tendencias al suicidio, porque «la atención es desviada por lo general hacia otros objetos, pero el conflicto resulta muy nocivo en sus consecuencias. El pueblo se empobrece, se debilita física y psíquicamente y se desmoraliza, y de este modo experimenta tanto sufrimiento que, en este sentido, los efectos son igual de nocivos tanto si la guerra se ha ganado como si se ha perdido».¹⁸ En la República de Weimar se asociaron los crecientes índices de suicidio con diversas causas: pobreza, indigencia y hambre, paro, urbanización, capitalismo en general, pérdida de la religiosidad y degradación de las costumbres, la derrota militar y el Tratado de Paz de Versalles. En las acusaciones que la prensa difundía —refiriéndose siempre a las últimas cifras y casos reales— se revelaban las cosmovisiones y las afiliaciones a partidos. Los representantes de la Iglesia habían denunciado ya desde el cambio de siglo «una mengua de la energía vital y de la alegría de existir»: En una cultura que, por así decirlo, sigue adelante sin importarle la abundancia de suicidios, forzosamente hay muchas cosas podridas y necesitadas de reforma. El mal fundamental consiste en el aumento de la irreligiosidad, en la falta de humildad y subordinación y en una búsqueda del placer que rebasa con mucho la medida sensata.¹ Por el contrario, los periódicos comunistas insistían en que la causa era la situación social. Así por ejemplo, Die Welt am Abend escribía en 1932 que las cifras de suicidios se incrementan en la medida en que aumenta la miseria, pues en su mayor parte son consecuencia de la política del mal menor, de los decretos ley, de los recortes, del paro masivo. La situación se denunciaba sobre todo en Berlín: Apenas transcurre una hora sin que en Berlín se haya suicidado gente. De pura desesperación se quitaron ayer la vida siete personas, entre ellas matrimonios, un ingeniero en paro y una muchacha de 18 años. Hoy por la mañana ya se han vuelto a notificar otros cinco suicidios.² Solo el éxito de la revolución mundial acabará con estas series de suicidios, dice el periódico. Ocho años antes, el Ministerio Imperial de Estadística había recalcado que como causas de suicidio hay que considerar en primer lugar las enfermedades mentales, los sufrimientos psíquicos y otros dolores corporales. Por consiguiente, las diferencias temporales en la frecuencia de suicidios parece que solo se pueden atribuir limitadamente a la situación económica y social y a sus cambios.²¹ Se discutió sobre muchas posibles causas de las oleadas de suicidios, pero la propia experiencia de la guerra apenas se mencionó jamás como raíz del problema. Sin embargo, incluso pacifistas como Romain Rolland, igual que militares como Ernst Jünger, parecen coincidir en que toda guerra es un «instrumento suicida de la política».²² ¿Quizá la guerra misma sea aquel fatídico «salón donde se celebra la Navidad» en el que se entra puntualmente una vez que, por así decirlo, se ha tocado la campana de mando… para «hacer obsequio» del suicidio legítimo y heroico? Jünger escribe: «La cosa acaba ineludiblemente con la autoliquidación. Se vuelve evidente la íntima afinidad, la identidad de muerte y suicidio».²³ Y en el primer diario parisino anota el 12 de febrero de 1942: Durante mucho tiempo se había ido acumulando ya dentro de nosotros el explosivo. Ahora se prende la mecha desde fuera. La explosión viene de nuestro interior. De aquí vienen muchas de las heridas de la Primera Guerra Mundial.²⁴ Jünger está hablando aquí prácticamente de un chaleco explosivo psíquico. Hay que interpretar sus palabras literalmente. En la guerra el suicidio se fusiona con el asesinato hasta resultar indiscernible de él, de ahí que las cifras de suicidios parezcan tan bajas cuando en realidad son muy altas. El miedo a la muerte se transforma en cólera asesina, y este mecanismo de conversión se ejercita ya en la instrucción durante la formación militar. Los reclutas son acosados, humillados y atormentados sistemáticamente, con la esperanza de que cuando estén en el frente transformen sus humillaciones en agresividad hacia el enemigo. El psicoanalista neoyorquino Chaim F. Shatan analizó con precisión estas estrategias ya en los años sesenta, durante su trabajo con veteranos traumatizados del Vietnam.²⁵ Los resultados de sus investigaciones no solo inspiraron los exámenes de los trastornos postraumáticos por sobrecarga, sino también, por ejemplo, la película de Stanley Kubrick Full Metal Jacket (1987). En esta película se muestran primero las constantes humillaciones a que es sometido un recluta —interpretado por Vincent D’Onofrio— en un campo de entrenamiento de los marines estadounidenses en Parris Island. Al joven obeso, no especialmente inteligente, le ponen el apodo femenino de Paula, lo aíslan, lo castigan y apalean. En un momento dado se vuelve loco, mata de un disparo al sádico instructor y luego se suicida. La segunda parte de la película se desarrolla en Vietnam. Vemos al grupo de Parris Island persiguiendo a un francotirador en una ciudad destruida y en llamas. El francotirador resulta ser al final una joven vietnamita. En una inquietante escena final la mujer, herida de gravedad, yace en el suelo y susurra a los hombres que la fusilen de una vez. 11. Ngoc Le en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick (1987); fotograma. 2 En agosto de 1918, es decir, aún antes del final de la Primera Guerra Mundial, el pionero del cine francés Abel Gance comenzó los trabajos de rodaje de una película muda que debía ser una monumental epopeya fílmica: Yo acuso. Como es sabido, «Yo acuso» es el título que Émile Zola puso a su famosa carta al presidente de la República francesa Félix Faure, que fue publicada el 13 de enero de 1898 en la prensa francesa. En ella, Zola criticaba acerbamente la condena del capitán Alfred Dreyfus por supuesto espionaje para los alemanes, pues esa condena se basaba en declaraciones falsas y en pruebas manipuladas. (En 1894 Dreyfus fue condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, tras una campaña antisemita de difamación). Tras la publicación de la carta, Zola fue acusado de calumnia y huyó a Inglaterra. Pero su carta contribuyó decisivamente a dar un giro al «Affaire Dreyfus», que condujo a la absolución y rehabilitación de Dreyfus, aunque eso solo se produjo en 1906. Así pues, en 1918 Abel Gance sabía exactamente con qué tradición estaba enlazando. Su película contrasta nítidamente con otra monumental película muda que también dura casi tres horas y que David Wark Griffith había estrenado tres años antes bajo el título de El nacimiento de una nación. Esta película técnica y estéticamente innovadora se sigue considerando hoy un hito de la historia cinematográfica norteamericana, pero al mismo tiempo también una obra manifiestamente racista, que no se arredra a la hora de tomar partido a favor de la esclavitud en los Estados sureños ni de sublimar la historia de la fundación del Ku Klux Klan. De alguna manera, también Abel Gance se refería con su título al nacimiento de una nación, aunque en su caso —a diferencia de Griffith— se trataba de la fundación de una república laica, en la que, tras las elecciones parlamentarias de 1902 y la ley para la separación de Iglesia y Estado de 1905, se pudo poner freno a las fuerzas conservadoras y clericales. El rodaje de Yo acuso se hizo en los campos de batalla franceses de Saint-Michel, Haute-Garonne y Saint-Mihiel. La película narra la historia de Edith, una mujer que se debate entre dos hombres: su marido, François Laurin, y el poeta Jean Diaz. Ambos hombres son llamados a filas y se hacen amigos en el campo de batalla. Pero Edith es violada por soldados merodeadores. Cuando da a luz a un hijo, le pide a Jean que se ocupe del niño, porque teme que su celoso marido pueda creer que el hijo es de Jean y mate al pequeño. Pero François cae en la guerra y el poeta enloquece. La película, producida por Charles Pathé, comienza con una imagen en la que unos soldados, poniendo rodilla en tierra, forman con sus cuerpos el título de la película… y por tanto formulan la acusación. Y termina con el sueño de la procesión de los caídos que se levantan en el campo de batalla —«Mes amis, levez-vous!» («¡Amigos míos, levantaos!»)— y entran en la ciudad. Abel Gance hizo el montaje de esta marcha masiva de los muertos, estremecedoramente larga y que se rodó con un grupo de mutilados de guerra, mezclándola con filmaciones documentales del desfile de la victoria en el Arco del Triunfo de París. En Yo acuso, la locura del poeta Jean sugiere que la Primera Guerra Mundial no solo hirió y destruyó los cuerpos de los soldados, sino también su psique. Era conocido el caso de los llamados «temblorosos de la guerra», que, traumatizados por el fuego nutrido en las trincheras, padecían de un tremor incurable. En inglés se hablaba de shell shock o «neurosis de guerra» [literalmente «conmoción del casco», que puede aludir tanto a la carcasa del proyectil como al cráneo], porque se suponía que las hondas expansivas de las explosiones habían presionado el cerebro contra la bóveda craneal, conmocionándolo y dañándolo. Los psiquiatras militares denunciaban a menudo a los «temblorosos de la guerra», acusándolos de simuladores que fingían para cobrar la renta, y mientras que a los oficiales les prescribían baños y tranquilizantes, trataban a los soldados rasos con dolorosos electroshocks. También el psiquiatra austríaco y posterior premio Nobel Julius Wagner-Jauregg practicaba estas terapias forzosas. Eso provocó que después de la guerra, y tras la publicación de algunos informes críticos de prensa, se hiciera una investigación a cargo de una comisión para el esclarecimiento de infracciones de deberes militares. En el curso de esta investigación, Sigmund Freud redactó también un memorándum, con fecha de 23 de febrero de 1920, que exculpaba al psiquiatra, al menos en parte.² Ya antes de eso el psicoanálisis se había ocupado de las neurosis de guerra. En 1918 salió publicado el informe de Ernst Simmel sobre Neurosis de guerra y «trauma psíquico», en el que el médico jefe de un hospital militar especial para neuróticos de guerra en Posen expone y comenta diversos casos reales de aplicación de sus terapias de hipnosis basadas en el psicoanálisis.²⁷ En la introducción a su tratado, Simmel subraya que habla de la guerra en sí misma como «causa de la enfermedad», porque no siempre es el sangriento combate de soldados lo que deja tan devastadoras huellas en el cuerpo y la psique de los afectados, sino que muy a menudo es también el grave conflicto que la personalidad se ve obligada a librar dentro de sí misma contra el entorno alterado por la guerra, un conflicto en el que el neurótico de guerra acaba sucumbiendo bajo unos tormentos silenciosos y a menudo inadvertidos.²⁸ Y subraya que hablar de neurosis, psicosis, histeria o neurastenia solo sirve para comunicarse y entenderse heurísticamente, pues «todos estos fenómenos que estamos habituados a denominar con tal nombre son una única enfermedad en sus diversas gradaciones. Todos ellos se basan en una alteración psíquica de la personalidad causada por su escisión».² Simmel también refiere expresamente esta escisión del sujeto a una capacidad artística inconsciente: Este tipo de enfermedad convierte en artista incluso al miliciano más simplón, por muy poca formación que haya recibido y por muy poco talento artístico que tenga, y a menudo lo hace capaz de crear fantásticas obras artísticas que con la sola ayuda de su inteligencia jamás habría sido capaz crear y ni siquiera de concebir.³ Así pues, el terapeuta tiene que ayudar al paciente a transformar la escisión traumática del sujeto en un desdoblamiento creativo. La técnica de tratamiento de Simmel consistía simplemente en pedir a sus pacientes que anotaran «sus pensamientos sobre el origen de su sufrimiento». Luego comento con ellos el contenido de lo que han escrito y les encargo que sigan escribiendo todo lo que se les ocurra. Es asombroso comprobar cuántas impresiones es capaz de sacar a la luz desde su inconsciente incluso el hombre más sencillo.³¹ Son muy reveladores los casos reales. Así por ejemplo, Simmel cuenta el caso de un soldado con parálisis agitante en el brazo derecho y un tic en la mitad derecha de la musculatura facial. Después de que el miliciano le contara el suceso que él creía que le había causado esa perturbación, Simmel lo sume en un trance hipnótico: En pleno trance le hago la pregunta: «¿Se siente usted mal? ¿Le gustaría escaquearse e irse a casa?». Me respondió con un brusco: «¡No! ¡Yo no me escaqueo!». «¡Entonces adelante!», le dije. «¡A por el enemigo! ¡A la lucha cuerpo a cuerpo! ¡Bayoneta calada! ¡Aquí, el fusil en la mano derecha! ¿No quería usted luchar?». Un súbito «¡Sí!». Entonces repliqué yo: «¡Por el amor de Dios, usted no puede luchar así, su brazo derecho está temblando! ¿Por qué?». Me responde atormentado: «¡Porque quiero salvar mi vida!». Entonces le dije: «Su vida ya está a salvo. ¡Usted está en casa, venga a casa!». El temblor y el tic desaparecen. Y al cabo de veinte minutos el enfermo vuelve a estar ante mí […] y me mira con desconfianza de arriba abajo. Había tenido el temblor de brazo durante un año entero.³² Pero solo en muy raras ocasiones resultaba todo tan fácil. Otros ejemplos revelan numerosas vejaciones y humillaciones a cargo de superiores o de médicos, motivadas a veces por antisemitismo. Y desde luego fueron las horribles experiencias de la guerra las que contribuyeron a producir los síntomas (quedar sepultado por escombros, fuego de granadas, heridas, miedo a morir). Un epiléptico hace una asociación en estado de hipnosis: Durante el primer ataque veía que él y su teniente se habían quedado incomunicados del resto de la tropa y estaban expuestos al fuego enemigo de los rusos que se acercaban. El teniente pone pies en polvorosa. Nuestro enfermo se arroja al suelo y luego no puede levantarse enseguida. Lleno de miedo llama al teniente y entonces le entra el ataque. «Mientras me dure el ataque no me pasará nada», me dice ahora el enfermo: «Si estoy muerto los rusos dejarán que siga tumbado». Así pues, el ataque era una especie de mimetismo, una asimilación a la imagen que ofrecía el campo de batalla lleno de soldados caídos. […] También aquí, con la neurosis de guerra, hallamos confirmado lo que Freud había dicho hacía ya mucho tiempo: que lo que se suele llamar una disfunción corporal puede ser una forma de expresión simbólica de una enfermedad psíquica del alma que está herida; un alma que, por así decirlo, está amordazada y encerrada en sí misma.³³ En el quinto Congreso Internacional de Psicoanálisis, celebrado en Budapest los días 28 y 29 de septiembre de 1918, se organizó una discusión sobre el psicoanálisis de los neuróticos de guerra que se inspiraba en los informes y las experiencias de Simmel. Hubo intervenciones de Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Karl Abraham, Ernst Simmel y Ernest Jones. El propio Freud comenzó preguntando por la etiología sexual de las neurosis de guerra, para luego pasar a referirse al conflicto que surge de una escisión del sujeto. Este conflicto se libra entre el antiguo yo de la paz y el nuevo yo guerrero del soldado, y se torna agudo cuando el yo-paz advierte claramente qué gran peligro de perder la vida le deparan las osadas empresas de su doble parásito, neoformado. Tanto se puede decir que, mediante la huida a la neurosis traumática, el yo antiguo se protege del riesgo mortal como que se defiende del nuevo yo, a quien discierne como peligroso para su vida.³⁴ Pero en el debate psicoanalítico sobre las neurosis de guerra no se hablaba de suicidios ni de intentos de suicidio. Donde sí se abordaron estos temas fue en la compilación de relatos de casos reales clasificados por sus diagnósticos que el psiquiatra alemán Karl Birnbaum publicaba periódicamente desde 1915.³⁵ En las exposiciones de Birnbaum predomina ciertamente la tendencia a atribuir los intentos de suicidio —que, por otro lado, se designan casi siempre como «intentos», aunque el suicida muriera— a perturbaciones psíquicas, y no a la propia guerra. Por el contrario, Simmel, de manera coherente y contradiciendo algún postulado del psicoanálisis, examina las raíces culturales de la neurosis de guerra, y lo seguirá haciendo también en sus aportaciones posteriores a la investigación sobre el antisemitismo y a una teoría de la psicosis de masas.³ Según él, hay que estudiar la lectura, la escritura o una pegadiza melodía musical³⁷ tan atentamente como un gesto, un sentimiento o un síntoma somático. Según Simmel, el recuerdo inducido por hipnosis se parece a una «película […] que se vuelve a proyectar».³⁸ Y tiene razón, pues después de todo una película es una proyección, por así decirlo, un sueño generado técnicamente. «Cuando el cine no es documento, es sueño», escribe Ingmar Bergman en su autobiografía.³ En 1914, ya en la primera página de su tratado El doble —publicado en 1925 como monografía—, Otto Rank constata que «la cinematografía [...] en muchos sentidos nos recuerda el trabajo de los sueños». En esta obra se analiza la película muda El estudiante de Praga, de Stellan Rye y Paul Wegener (1913).⁴ Esta película termina con un suicidio: Balduin, el protagonista que da título a la película y que es interpretado por Paul Wegener, a punto de poner fin a su vida, deja a un lado su pistola cargada, ya preparada y se dispone a escribir su última voluntad y testamento. Pero una vez más aparece su doble, sonriente, ante él. Carente de todo dominio de sus sentidos, Balduin se apodera del arma y dispara contra el fantasma, que desaparece en el acto; Balduin ríe con alivio, en la creencia de que ahora se ha librado de todos sus tormentos […]. En ese mismo instante siente un agudo dolor en el lado izquierdo del pecho, advierte que tiene la camisa empapada de sangre y se da cuenta de que ha recibido un disparo. En el momento siguiente cae al suelo, muerto.⁴¹ El «doble parasitario» del que habla Freud acaba triunfando. Su evidencia mágica le viene también de aquellos reflejos que encarnan el principio psicotécnico del arte cinematográfico. «Mientras que las artes tradicionales elaboran órdenes simbólicos u órdenes de cosas, la película emite a sus espectadores su propio proceso de percepción», afirma Friedrich Kittler refiriéndose a Hugo Münsterberg, y lo hace «con una precisión de la que, aparte del cine, solo es capaz el experimento, es decir, ni la conciencia ni el lenguaje».⁴² Los dobles en la película se refieren a aquellos «dobles» que están sentados en las butacas del cine. En 1966 el director vanguardista Tony Conrad produce una película sin cámara: El parpadeo. La película de media hora rodada en 32 mm consta de fotogramas aislados en blanco y negro que generan un parpadeo de luz que busca provocar efectos hipnóticos. Esas imágenes vienen acompañadas de un sonido monótono, que resulta cada vez más intenso y que debe intensificar las inducciones hipnóticas. Así pues, la película es reducida a sus principios y estructuras materiales. En los casos extremos, los posibles trances del público pueden causar que los observadores lleguen a ver su propia película, en cierto modo como una proyección de su conciencia. Sobre la hipnosis y el sonambulismo versa también la que quizá sea la película muda más famosa de la época de la República de Weimar: El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene, rodada en 1920. El Dr. Caligari, dueño de un barracón de feria y al mismo tiempo director de un manicomio, ha puesto bajo su control al médium Cesare para cometer una serie de asesinatos con ayuda de él y de un muñeco de tamaño natural y que parece real. En esta película hay dobles por todas partes: en la figura del sonámbulo y del muñeco, que es su doble, en la doble existencia del feriante y del psiquiatra del manicomio, en los precursores homónimos del Dr. Caligari y su médium Cesare a comienzos del siglo XVIII, a quienes se menciona en un viejo tratado de sonambulismo que encuentran en el despacho del director del manicomio. El libro tiene un capítulo titulado El gabinete del Dr. Caligari, y también ese capítulo es «duplicado», concretamente en el diario del doctor, en el que se revelan sus planes. Mientras que Siegfried Kracauer refiere la película de Wiene al hundimiento del Imperio autoritario y al nacionalismo que lentamente va surgiendo,⁴³ Anton Kaes ha subrayado la relación que el tema de la película guarda con los tratados sobre hipnosis de Charcot, Freud o Simmel, y ha trazado los perfiles de un «cine de la neurosis de guerra», que, de forma más o menos intencionada, contribuyó a un análisis de las experiencias traumáticas de guerra. Kaes reprocha a Kracauer haber percibido toda la cultura de Weimar bajo el signo del fascismo, aunque un vistazo incluso superficial a la diversidad cultural de la época posterior a 1918 permite ver que el ascenso de Hitler al poder no fue de ningún modo inevitable.⁴⁴ Sin embargo, ni Kracauer ni Kaes prestaron especial atención al tema del suicidio en las películas que se hicieron en la época la República de Weimar, lo cual resulta llamativo, teniendo en cuenta que en las películas de ese tiempo era frecuente escenificar suicidios: por ejemplo, en Desde la mañana hasta la medianoche de Karlheinz Martin (1920) —una versión cinematográfica de la obra teatral homónima de Georg Kaiser—, en Dr. Mabuse, el jugador de Fritz Lang (1922), en Nochevieja: Tragedia de una noche de Lupu Pick (1924), en Tragedia de prostitutas de Bruno Rahn (1927), en Sexo encadenado de Wilhelm Dieterle (1928) —una película que mostraba por primera vez las necesidades sexuales no satisfechas y las tendencias suicidas de los encarcelados—, en El viaje a la felicidad de mamá Krause de Phil Jutzi (1929) o en la película sonora de Slatan Dudow Kuhle Wampe o: ¿De quién es el mundo? (1932), en la que también colaboraron Bertolt Brecht como guionista y Hanns Eisler como compositor.⁴⁵ De todos modos, en un pasaje de su historia psicológica del cine alemán, Kracauer habla del «acostumbrado suicidio»⁴ y constata que muchas películas de gran importancia estética, pese a todas sus diferencias, comparten un motivo común: un protagonista central rompe con las convenciones sociales para «[sumergirse en] los goces de la vida», pero las convenciones acaban siendo más fuertes que él y lo obligan a someterse o a suicidarse.⁴⁷ Así pues, quien quiere hacerse con su vida, al final se la acaba quitando. 3 Si en el ejército hay una tendencia mayor al suicidio que en la sociedad civil, como afirma Tomáš Garrigue Masaryk, y si en la guerra el suicidio y el asesinato se fusionan hasta resultar indiscernibles, como sugiere Ernst Jünger, surge entonces la pregunta de qué sucede en realidad cuando las culturas se militarizan. En su último libro, que tuvo que escribir bajo arresto domiciliario cerca de Arnheim, el historiador cultural holandés Johan Huizinga describió en 1943 el militarismo con las siguientes palabras: Hay militarismo cuando un Estado aplica permanentemente todas sus fuerzas para la guerra, cuando con el mismo objetivo emplea todos los medios de dominio de los que dispone, ya sean vivos o muertos, y cuando celebra la guerra como ideal, ya sea abiertamente o so capa de amor a la justicia y la paz. La consecuencia es que el poder armado dicta leyes en el Estado, lo impulsa a reforzar las fronteras y a expandirse constantemente, confisca y gasta los bienes públicos y al final hunde al propio Estado. La condición del militarismo típico es, además, el constante llamamiento a incorporarse a un aparato bélico sobre el que el gobernante tiene un poder incondicional e irrestricto y que está en todo momento presto a combatir.⁴⁸ Los perfiles de una cultura fascinada por el hundimiento se muestran en un hiperbólico «heroísmo de la camisa y la mano»⁴ que reniega de sus antiguas raíces en el culto a los muertos —ese «núcleo de la idea heroica»—,⁵ pero sobre todo se muestran en el culto a la juventud, que Huizinga caracteriza como «puerilidad», como «postura de una comunidad […] que se comporta de forma más inmadura de lo que sería posible en su nivel de capacidad de discernimiento».⁵¹ Una cultura así celebra el culto a los muertos y a la juventud en el militarismo, en el entusiasmo por la guerra y en el «hipernacionalismo». Huizinga critica la idealización del servicio militar obligatorio, el «constante e intenso adiestramiento» de toda una población para la guerra, y recalca que «un Estado militar, por mucho que pueda exhibir un pasado de enorme talento y elevada formación, encontrará para sí mismo razones que lo justifiquen para degradar no solo a los pueblos más débiles sobre los que él ha caído, sino también a la propia nación, rebajándolos a un perfecto ilotismo».⁵² El militarismo y el nacionalismo tienden de entrada a la autodestrucción, a un heroización del suicidio masivo.⁵³ Ya la República de Weimar fue criticada a menudo por sus adversarios de derechas y de izquierdas, que la acusaban de ser una especie de «cultura del suicidio».⁵⁴ Resulta interesante que también recibiera críticas precisamente de los fascistas. Hitler y sus seguidores atribuían las altas tasas de suicidios a la derrota de 1918, al Tratado de Versalles o a todo el «sistema» de Weimar. Tras la «toma del poder» en 1933, esta actitud fue cambiando gradualmente. Mientras que las tasas de suicidios apenas bajaban, cada vez se encubrían más asesinatos haciéndolos pasar por suicidios. Los suicidios se consideraban expresión de una debilidad causada por una «enfermedad hereditaria», y siguiendo la lógica del darwinismo social eran celebrados como contribuciones a la «autodepuración» del «cuerpo del pueblo». Sin embargo, no se produjo una legalización oficial del suicidio asistido ni de la eutanasia forzosa. Tampoco se tuvo en cuenta la propuesta que Ludwig Binz formuló por primera vez en el Völkischer Beobachter (Observador Popular) del 5 de enero de 1929 —y que el 1 de marzo de 1934 repetiría Roland Freisler, quien luego sería presidente del tribunal popular— de conceder a los condenados a muerte el derecho a quitarse la vida en un breve plazo de tiempo.⁵⁵ En ello tuvieron cierta influencia las protestas eclesiásticas, pero también la argumentación jurídica de que un miembro de la «comunidad popular» no tiene el derecho de disponer libremente de su propio cuerpo ni de su propia vida. Por eso, en 1933 y en 1934 un comité de derecho penal planeó incluso «declarar acto punible» la instigación al suicidio, aunque, por supuesto, seguía estando bien visto «inducir a enemigos del pueblo a que se suiciden».⁵ Más complicado era manejar los suicidios en el ejército o en las SS. Himmler condenaba rigurosamente tales suicidios como efectos —al parecer advertidos demasiado tarde— de una «tara hereditaria» y de la neurastenia. El 2 de diciembre de 1940, Gottfried Benn, que en aquella época era médico militar en la comandancia superior del ejército, escribe, sin embargo, a su superior, el secretario de Estado Erich Müller-Lauchert: No puede haber ninguna duda de que la mayoría de los suicidas pertenecen a los tipos amenazados y débiles, cuya procreación no es forzosamente deseable si nos atenemos al ideal de la actual biología estatal. No en todos los casos, pero sí en la mayoría, los suicidas pertenecerán al grupo de lo biológicamente negativo, es decir, se situarán en la dirección que conduce a la degeneración y a la disolución de lo sustancial. Por eso se podría ver muy bien en el suicidio un proceso de eliminación racial, y en tal medida no se podrá de ningún modo designar de entrada el suicidio como inmoral, ni el sentido individual ni en el sentido popular.⁵⁷ En esta carta, que no se publicó hasta 1976, Benn aboga por juzgar con tolerancia los suicidios de soldados, y por tanto, en caso de duda, por concederles a los parientes del difunto la controvertida pensión de supervivencia. Al mismo tiempo no olvida mencionar que «el investigador de las razas, en cuya ciencia se basa la cosmovisión nacionalsocialista, afirma que el suicidio es en realidad un fenómeno propio de las razas nórdicas», lo que también se aprecia en que «en el libro de leyes de Sajonia y Suabia no se preveían castigos para el suicidio ni para los suicidas». Solo con la difusión del derecho romano y eclesiástico se impuso en los «territorios alemanes» un castigo por el suicidio.⁵⁸ De hecho, Hans Friedrich Karl Günther, una de las fuentes de Benn, afirma en su Teoría de la raza del pueblo alemán: «Parece que el suicidio es en Europa un fenómeno propio de las razas nórdicas».⁵ Para apoyar su tesis de una «cultura del suicidio» alemana, Günther citaba las pruebas estadísticas del psiquiatra y eugenista italiano Enrico Morselli: «Cuanto más pura es la raza nórdica, más grande es la propensión al suicidio». Y añade: «El mapa de los suicidios en Francia coincide con el mapa de la distribución de la raza nórdica. También el mapa de los suicidios en Inglaterra muestra, aunque no tan claramente, la relación entre la raza nórdica y el suicidio. Una imagen similar ofrece el mapa de los suicidios en Alemania». ¹ Así pues, de forma implícita se confirma lo que Georges Clemenceau dijo sobre los alemanes el 5 de febrero de 1929, pocos meses antes de morir, en las conversaciones con su secretario Jean Martet: Es propio de los hombres amar la vida. Los alemanes no tienen este instinto. En el alma de los alemanes, en su concepción artística, en el mundo de sus ideas y en su literatura hay una falta de comprensión de lo que constituye realmente la vida, de su encanto y de su grandeza. Por el contrario, están llenos de una nostalgia enfermiza y satánica por la muerte. ¡Cómo les gusta a estos hombres la muerte! Trémulos, como en un paroxismo y con una sonrisa extática, alzan la mirada a la muerte como a una especie de divinidad. ¿De dónde les viene esto? No lo sé. […] ¡Lea usted a sus poetas y por todas partes se encontrará usted con la muerte! ¡Con la muerte a pie y con la muerte a caballo […], con la muerte en todas las posturas y en todos los ropajes! Es algo que los domina, es su idea fija. […] Piense usted sobre lo que, en mi opinión, es típico de los teutones, Martet. El francés ama la vida. Es valiente como nadie, y si tiene que ir a la guerra, guerrea bien. Y antes, cuando todavía había fanfarrias y cabalgadas, incluso le tomaba gusto. Amaba la guerra por el riesgo, por el heroísmo y la aventura. El teutón, por el contrario, ama la guerra por la propia guerra y por el placer de la masacre. La guerra es un pacto con la muerte. La muerte es su amada. ² Desde luego, Clemenceau no atribuye la «nostalgia de la muerte» de los alemanes a ningún tipo de propiedades raciales o biológicas, sino expresamente a la cultura alemana. En eso coincide con Durkheim, quien también recalca que «si los alemanes se suicidan más que otros pueblos no se debe a la sangre que corre por sus venas, sino a la civilización en cuyo seno se han criado». ³ Hay que tener presente que este debate sobre la tendencia alemana al suicidio ya se había desarrollado antes del cambio de siglo. El estudio de Morselli El suicidio salió publicado en 1879, El suicidio, de Durkheim, en 1897, y Razas de Europa, de Ripley, en 1899. Incluso Teoría de la raza del pueblo alemán, de Günther, fue publicado por primera vez en 1922, es decir, en la etapa más álgida de la República de Weimar. ¿Cuáles son las raíces de esta civilización suicida, que poco después aparecerá directamente como un «régimen del suicidio» (Christian Goeschel)? ¿La conjunción de romanticismo —desde Werther hasta Wagner— y militarismo? ¿Un nacionalismo de corte cada vez más racista? ¿O incluso la alfabetización y la introducción de la escolarización obligatoria, como supone Morselli? Son «los países que han alcanzado un nivel elevado de cultura general los que al mismo tiempo muestran la cuota más alta de muertes voluntarias». Los «pueblos germánicos» son «más civilizados que el resto de las naciones europeas», así que no es de extrañar que «Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Baviera, Sajonia, Alsacia y Champaña sean punteras en formación general, pero también en la frecuencia de los suicidios». ⁴ Los diagnósticos no centran su atención en el romanticismo alemán, sino en la oscura pedagogía: en la instrucción escolar y militar que propagaba aquel nacionalismo, aquel heroísmo y aquella puerilidad —culto a los muertos y al mismo tiempo culto a la juventud— que Huizinga lamentaba tan decididamente. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial se mezclaban la nostalgia de la muerte y el placer de matar, la autoinmolación y la agresión. El fascismo proclamaba la «estrecha afinidad», «la identidad de muerte y suicidio» (Ernst Jünger). «¡Viva la muerte!» era el grito de guerra de la Legión Española durante la guerra civil en España. Hace aproximadamente ochenta años, el 12 de octubre de 1936, día de fiesta nacional en España (Día Nacional de la Hispanidad), durante un acto solemne en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca se produjo una confrontación entre el general José Millán Astray, fundador de la Legión, y el filósofo español Miguel de Unamuno. El general, mutilado de guerra —había perdido un brazo y un ojo, y su globo ocular se guardaba desde entonces en la Legión como una reliquia—, soltó un desaforado discurso de celebración del fascismo como si fuera un oncólogo que opera el cáncer, «cortando en la carne viva y sana con un frío bisturí». «La carne sana es la tierra; la enferma, su gente. El fascismo y el Ejército arrancarán a la gente para restaurar en la tierra el sagrado reino nacional». ⁵ Algunos asistentes gritaron entusiasmados «¡Viva la muerte!», antes de que Unamuno, como rector de la Universidad, se levantara para responder: Acabo de oír el necrófilo e insensato grito «¡Viva la muerte!». Esto me suena lo mismo que «¡Muera la vida!». […] Como ha sido proclamada en homenaje al último orador, entiendo que va dirigida a él, si bien de una forma excesiva y tortuosa, como testimonio de que él mismo es un símbolo de la muerte. El general Millán Astray es un inválido. […] Es un inválido de guerra. […]. El general Millán Astray desea crear una España nueva, creación negativa sin duda, según su propia imagen. Y por eso quisiera una España mutilada. A los rabiosos cuchicheos y los exaltados gritos que siguieron Unamuno les puso fin con unas pocas frases: Diga lo que diga el proverbio, yo siempre he sido profeta en mi propio país. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. A Franco le habría gustado mandar fusilar al filósofo enseguida, pero temía que eso tuviera una repercusión negativa en la prensa y en el extranjero. Unamuno fue puesto bajo arresto domiciliario, pero solo sobrevivió unas semanas al escándalo. Murió en la Nochevieja del mismo año, supuestamente de un infarto cerebral. Todavía a día de hoy no se han acallado los rumores de que se «echó una mano» a esta rápida muerte supuestamente natural. Los nazis también institucionalizaron su «¡Viva la muerte!» poco después de 1933, por ejemplo en forma de las tristemente célebres Unidades de la Calavera de las SS, que se encargaban sobre todo de vigilar y administrar los campos de concentración. Su signo distintivo era el emblema de la calavera en el galón derecho del cuello. Desde julio de 1937 las Unidades de la Calavera se estructuraron en tres regimientos o «estandartes» autónomos, cuyos nombres —«Baviera del Norte», «Brandemburgo», «Turingia»— remitían a los campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, a los que estaban asignados. Tras la «anexión» de Austria en marzo de 1938 se estacionó en Mauthausen un cuarto regimiento de las SS, al que se denominó «Marca Oriental». Tras el comienzo de la guerra, estos regimientos o «estandartes» se integraron inicialmente en la División SS de la Calavera, y luego en las Escuadras de Protección o SS Armadas, que cometieron innumerables crímenes de guerra. La identificación simbólica con la muerte —uno de los lemas de las SS era «dar la muerte, recibir la muerte»— sublimaba el empoderamiento para asesinar haciéndolo pasar por sacrificio y autoinmolación. Obedecía de forma implícita a la perversa lógica que Unamuno había reprochado al mutilado general Astray: quería «mutilar» a su propio pueblo y arrancarlo de la tierra. Una «creación negativa», imaginada como un proceso de purificación que al final tampoco se detiene ante la propia persona. En un espeluznante discurso pronunciado en el congreso de los jefes de las compañías de las SS que se celebró en Posen el 4 de octubre de 1943, es decir, varios meses después de la batalla de Stalingrado, Heinrich Himmler celebraba el genocidio de los judíos, el intento de un «exterminio del pueblo judío», como «una gloriosa página de nuestra historia que jamás se ha escrito y jamás deberá escribirse». Subrayó: La mayoría de vosotros sabrá qué significa cuando yacen apilados 100 cadáveres, o cuando yacen 500, o cuando yacen 1000. Haber soportado esto manteniendo al mismo tiempo la entereza —al margen de algunas debilidades humanas que solo fueron la excepción— nos ha robustecido. En el mismo párrafo comparaba esta «robustez» con la «Noche de los Cuchillos Largos», la oleada de purgas tras el supuesto plan de golpe de Estado de las SA de Eric Röhm, como la disposición «a cumplir el deber ordenado y a llevar al paredón y fusilar a los camaradas que han cometido una falta». El recordatorio de lo sucedido en 1934 servía de amenaza: Por haber exterminado el bacilo no queremos acabar enfermando y muriendo de ese mismo bacilo. Jamás toleraré que aquí surja ni se afiance el más mínimo foco de corrupción, y donde quiera que se forme lo erradicaremos entre todos. ⁷ El discurso moralmente perverso de Himmler ha sido comentado ya muchas veces. Sin embargo, para nuestra pregunta por el «régimen suicida» del nacionalsocialismo no solo es relevante su apelación a la «entereza» mantenida ante el asesinato y la masacre de millones de personas, que inspiró la novela de Jonathan Littell y recientemente la de de Martin Amis, ⁸ sino también el miedo implícito a un posible «contagio». El dispositivo contra epidemias que ya comentamos en el tercer capítulo volvió a activarse justamente en 1918: en unos pocos meses murieron entre 50 y 100 millones de personas por la pandemia de la gripe española. Frente a eso, en la Primera Guerra Mundial murieron en cuatro años 40 millones de personas. Una especie de paranoia por la depuración se preguntaba sin cesar quiénes eran los enemigos y dónde estaban. Posiblemente estaban desde hacía tiempo en las propias filas, en medio de las Unidades de la Calavera, es más, incluso dentro de la propia cabeza. 4 Ya poco después de 1933 los nacionalsocialistas habían empujado a la muerte a numerosas personas. Al margen de que muchas muertes que de hecho fueron asesinatos se hicieron pasar por suicidios, resulta inadecuado hablar de estas muertes como suicidios o «suicidios anómicos» (en expresión de Durkheim). También un suicidio provocado es similar a un asesinato. Hay que caracterizar las oleadas de suicidios entre la población judía como reacciones a la «muerte social»⁷ a la que se había condenado a estos ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, en su carta de despedida en la primavera de 1933, Fritz Rosenfelder, un hombre de negocios de Stuttgart, escribió: Un judío alemán no pudo soportar vivir sabiendo que el movimiento del que la Alemania nacional esperaba la salvación lo considerara un traidor a la patria. Me marcho sin odio ni rencor. Me anima un íntimo deseo de que pronto se imponga la razón. […] ¡Contemplad en el paso que estoy a punto de dar cuál es el destino de nosotros, los judíos alemanes! ¡Cuánto más habría preferido dar la vida por mi patria! La carta de despedida fue publicada en el Jüdischen Rundschau (Informativo Judío) del 25 de abril de 1933. Bajo el titular «El judío muerto», el panfleto agitador Der Stürmer (El Atacante) comentaba mordazmente que también ellos pensaban en el fallecido «sin odio ni rencor»: Todo lo contrario, nos alegramos por él y no tenemos nada en contra de que sus compañeros de raza se despidan siguiendo el mismo camino. Será entonces cuando de verdad «la razón se habrá impuesto en Alemania» y la cuestión judía se habrá resuelto de una forma sencilla y pacífica.⁷¹ El 29 de noviembre de 1938, pocas semanas después de la Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre, la antigua maestra y activista feminista Hedwig Jastrow, de 76 años, escribía en su carta de despedida: Se despide de la vida alguien cuya familia posee desde hace más de cien años cartas de ciudadanía alemana, transmitidas por juramento civil, un juramento que siempre se ha cumplido. Durante cuarenta y tres años he dado clases a niños alemanes y los he ayudado en todo tipo de problemas, y durante mucho más tiempo aún he trabajado en obras de beneficencia para el pueblo alemán en la guerra y en la paz. No quiero vivir sin patria, sin país, sin vivienda, sin derechos civiles, despreciada e insultada. […] ¡Esto clama al cielo!⁷² Desde 1933 las cifras de suicidios de judíos se incrementaron significativamente. El «clamor al cielo» procedía de la radicalidad de la exclusión social y de una discriminación sin parangón que, como decía el editorial citado de El Atacante, culminaron en la esperanza de librarse «de una forma sencilla y pacífica», mediante suicidios masivos, de los odiados «otros», que, desde la aprobación de las leyes raciales de Núremberg en septiembre de 1935, había que diferenciar del propio pueblo obligándolos a llevar unos distintivos. «Los nacionalsocialistas no les dejaron a los judíos ninguna libertad… salvo la de suicidarse».⁷³ Más tarde, el suicidio estuvo prohibido en los campos de concentración. Un intento fallido de suicidio era castigado draconianamente: con palizas, torturas o prisión incomunicada endurecida. ¿Pero por qué se castigaban los intentos de suicidio, si pese a todo se inducía al suicidio y se celebraba cuando llegaba a perpetrarse? En su muy discutida investigación Alzamiento contra la masa. La oportunidad del individuo en la sociedad moderna (1960), Bruno Bettelheim, que estuvo internado en Dachau y Buchenwald, supone que lo que en realidad se castigaba era «que no lograran suicidarse. Pero yo estoy convencido de que fue más bien un castigo por un acto al que ellos mismos se habían resuelto».⁷⁴ Y en otro pasaje llega incluso a afirmar: Considerándolo psicológicamente, la mayoría de los prisioneros de los campos de extermino se suicidaron al entregarse a la muerte sin ofrecer resistencia. […] Millones de hombres se avinieron a ser exterminados, porque los métodos de las SS los forzaban a ver el exterminio en realidad no como un final, sino como el único medio que ponía fin a aquellas condiciones bajo las que ya no podían vivir como seres humanos.⁷⁵ El fantasma de la matanza masiva mediante una «purga» de higiene social del «cuerpo del pueblo» —como exterminio de todas las discrepancias— se podía dirigir potencialmente contra todos. Nadie podía saber con plena exactitud si cumplía los criterios de pertenencia, y en el fondo ni siquiera los dirigentes nazis. Como es sabido, Hitler padecía la enfermedad de Parkinson, Göring era extremadamente obeso y drogadicto, y del ministro de propaganda se burlaban llamándolo «zambo» o «germano atrofiado»⁷ por sus pies contrahechos: «Dios mío, haz que me quede ciego para que me parezca que Goebbels es ario».⁷⁷ Numerosos altos funcionarios nazis cometieron suicidio al ver que se avecinaba el final de la guerra. Una lista de Wikipedia —ciertamente incompleta— de los políticos, diplomáticos, oficiales del ejército, funcionarios estatales, funcionarios de las SS y funcionarios del partido que se suicidaron entre marzo y mayo de 1945 enumera más de 160 nombres.⁷⁸ Albert Speer relata que ya la noche del 18 de marzo de 1945 Hitler le dijo que, si se pierde la guerra, «también estará perdido el pueblo. Este destino es ineludible. […] De todos modos, tras esta lucha solo quedarán los inferiores, pues los buenos habrán caído».⁷ En un mensaje radiofónico del 1 de mayo de 1945, el suicidio de Hitler se anunció en un primer momento como una especie de «muerte heroica»: Desde el cuartel general del Führer informan de que nuestro Führer, Adolf Hitler, luchando contra el bolchevismo hasta su último aliento, ha caído por Alemania hoy por la tarde en su actual cuartel general en la cancillería imperial.⁸ Por otra parte, ya ese mismo día el corresponsal norteamericano William Lawrence Shirer escribió en su Diario Berlinés que creía que Hitler había cometido suicidio: Ahora que ha llevado su patria a la ruina, ahora que su patria, en una escenografía verdaderamente wagneriana, ha sido reducida a cenizas y fuego, el suicidio sería para él más que la vía más simple para salir de un dilema. Si lo arrestaran y llevaran ante los tribunales, si lo condenaran y ejecutaran, eso sería el fin de la leyenda hitleriana. O casi el fin. Pero haber caído defendiendo su puesto en la capital del Imperio, al final de una guerra desesperada y de una batalla desesperada contra el terror bolchevique del Este, ese sería el camino correcto para hacer que la fábula prosiga. Al fin y al cabo, el pueblo alemán sería demasiado necio si se acordara de un suicidio. Solo se recuerda una muerte heroica, a ser posible en la batalla. Será muy fácil persuadir al pueblo de que ha caído en «combate» y que, por tanto, acabe convirtiéndose en el primer guerrero del Imperio. Así es como debe morir un héroe en combate. No se mata a sí mismo. Lo matan. ¿Y qué importa que haya reducido su patria a escombros? ¿Se honra la memoria de un hombre así? ¿Se lo convierte en una leyenda? ¡Ay, ustedes no conocen el placer autodestructivo que anida en el alma alemana…!⁸¹ En efecto, muchos hombres siguieron a su Führer también en el suicidio. En 1945 recorrieron el país varias oleadas de suicidios. Los motivos eran diversos: miedo a la venganza de las tropas soviéticas y a la violación, vergüenza y culpa, pero también la incapacidad de concebir una vida tras el hundimiento de la dictadura nacionalsocialista. El periodista danés-alemán Jacob Kronika apunta en Berlín: «Guillermo II nos prometió tiempos gloriosos que no llegaron. Hitler y Goebbels nos prometen una enorme cantidad de suicidios… ¡y aquí los tenemos! Eso se decía en voz alta ayer por la tarde en nuestro refugio antiaéreo».⁸² Y el médico Hans von Lehndorff, que el 13 de enero de 1945 asumió la dirección de un hospital militar en Königsberg, escribe en su diario: Adonde quiera que uno aplique el oído, por todas partes se habla hoy de cianuro, que al parecer está disponible en grandes cantidades. Al mismo tiempo, ni siquiera se debate si se debe recurrir a él. Solo se discute sobre la cantidad necesaria, y eso de una forma despreocupada y hasta negligente, como si se estuviera hablando de comida.⁸³ Efectivamente, desde la primavera de 1945 circulaban cápsulas de cianuro en gran cantidad: En ninguna otra parte era tan grande la demanda como en Berlín. En ninguna otra parte era tan fácil conseguir las ampollas mortales. Diversos informes hacen suponer que esto sucedía no solo con conocimiento, sino incluso con apoyo activo del partido. Parece ser que las propias autoridades sanitarias municipales distribuían cianuro entre los ciudadanos. Cuentan que a la salida del último concierto de la Filarmónica de Berlín, celebrado el 12 de abril, cuando acabaron de tocar el concierto para violín de Beethoven, la Sinfonía romántica de Bruckner y el final del Crepúsculo de los dioses de Wagner, había jóvenes hitlerianos uniformados con cestas llenas de cápsulas de cianuro. Obedecía a la lógica del régimen que, cuando llegara el momento de su autodestrucción, debía arrastrar consigo al hundimiento al propio pueblo. Quien no pudiera ofrecer su último sacrificio en el frente de combate debía asumir su destino agarrándolo literalmente con la mano. La capital del Imperio alemán se convirtió durante las últimas semanas en el epicentro de la epidemia alemana de suicidios.⁸⁴ El ingrediente mortal en las cápsulas de cianuro es el ácido cianhídrico, que se libera al entrar en contacto con los jugos gástricos y provoca una muerte que dura varios minutos, casi siempre muy dolorosa. Como es sabido, también en la matanza sistemática de los judíos europeos en los campos de concentración se empleaba ácido cianhídrico (Cyklon B). Y al parecer la población estaba mejor enterada de eso de lo que tras la guerra se estaba dispuesto a admitir. «El Führer no permitirá que caigamos bajo el ruso, antes nos gaseará»,⁸⁵ le dijo a Hans von Lehndorff el 23 de enero de 1945 una anciana que quería operarse de las varices. En 1947, un año después de la publicación de un estudio sobre los dobles,⁸ el psiquiatra austríaco Erich Menninger-Lerchenthal diagnosticó «un suicidio masivo organizado a lo grande» tal como «jamás lo hubo en la historia de Europa» y que hay que atribuir a «haber sufrido una dura derrota política», pero también al miedo a tener que rendir cuentas.⁸⁷ La fotógrafa norteamericana Lee Miller documentó algunos suicidios.⁸⁸ Especialmente famosa se hizo su fotografía de Regina Lisso muerta. Regina Lisso era la hija de Kurt Lisso, el tesorero municipal del Ayuntamiento de Leipzig. 12. Lee Miller, Regina Lisso, Ayuntamiento de Leipzig (18 de abril de 1945). En una conferencia pronunciada el 7 de junio de 2006 en la Universidad de Nueva York, en el vigésimo noveno congreso anual de la Asociación Internacional de Psicohistoria, el historiador David R. Beisel abordó el tema de la «manía suicida» alemana de 1945: Cientos de miles se atormentaban con pensamientos y palabras de suicidio, mientras en el Tercer Reich, que se estaba desmoronando, efectivamente se suicidaron decenas de miles de personas. Fue uno de los mayores suicidios masivos de la historia, quizá el mayor.⁸ Entre los participantes en este «suicidio masivo» Beisel incluye también las unidades «kamikaze» de la aviación alemana, que habían decidido «que su último acto como pilotos de combate habría de ser suicidarse estrellándose contra bombarderos aliados», o el «olvidado ejército infantil» de Hitler. ¹ Bernhard Wicki presentó magistralmente estos sucesos en su famosa película El puente (1959), basada en la novela autobiográfica de Gregor Dorfmeister publicada en 1958 bajo el pseudónimo de Manfred Gregor: ² tanto el libro como la película tratan sobre siete adolescentes que tienen que defender un puente de las tropas norteamericanas que se aproximan. Tras haber prendido fuego a un tanque con un lanzagranadas los matan a casi todos. ¿Una especie de suicidio infantil? Beisel se ocupa también de las preguntas metódicas de la psicohistoria, la cual se puede desarrollar paradigmáticamente desde los textos de teoría cultural de Freud hasta las biografías psicológicas de Erik H. Erikson —como El joven Lutero (1958)—, ³ desde Lloyd deMause ⁴ hasta Klaus Theweleit. ⁵ Beisel argumenta que no basta con remitirse únicamente a las prácticas de la educación infantil en Alemania, que apenas difieren de las prácticas en otros países, ni a la propia tendencia al suicidio de Hitler: Ya mucho antes de 1945 imperaba en Alemania una cultura de la muerte. La propaganda de los nazis se había encargado de militarizar Alemania en todos los segmentos de la población, y trabajaba intensamente en ello. Esa militarización culminó en el culto nacionalsocialista a la muerte. La muerte y el sacrificio se erigían sobre las tradiciones nacionalistas y eran inculcados en las almas de los alemanes. Con la autorización para dar rienda suelta a la cólera asesina, al tiempo que se idealizaban la obediencia ciega y el sacrificio militar, la propaganda nazi ayudaba a mentalizar a los alemanes para el futuro suicidio colectivo. Y una vez que una cólera asesina desenfrenada invitaba a la venganza, el permiso para matar significaba implícitamente, en contrapartida, el permiso para ser matado. Más compleja y controvertida parece la tesis de Beisel de que la política de apaciguamiento de los años treinta selló inconscientemente un «pacto de suicidio» con el régimen de Hitler. Beisel desarrolló esta tesis pocos años antes de la citada conferencia sobre el suicidio masivo alemán en 1945, en un libro titulado El abrazo suicida (2003). El título se refiere a una observación que Neville Chamberlain hizo el 6 de diciembre de 1931, seis años antes de ser nombrado primer ministro británico: Toda Europa se encuentra en un estado de miedo y nerviosismo […], y con eso no hace más que acelerar el advenimiento de Hitler. […] Todos estamos atrapados en un abrazo suicida, que probablemente nos asfixiará a la mayoría de nosotros. ⁷ Beisel indaga las huellas de este «abrazo» en una serie de capítulos dedicados respectivamente a diversas naciones europeas: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Checoslovaquia, Polonia y la Unión Soviética. Estos países constituyen en cierto sentido una «familia» europea, que ha «delegado» sus deseos y miedos suicidas en la Alemania de Hitler. Como acontecimiento clave se analiza el acuerdo de Múnich de la noche del 30 de septiembre de 1938, en virtud del cual Benito Mussolini, como mediador, Chamberlain y el ministro presidente francés Édouard Daladier posibilitaron la anexión alemana del País de los Sudetes —lo que de hecho significaba la disolución de Checoslovaquia— para impedir la guerra, la cual habría de comenzar sin embargo un año después. La decisión muniquesa vino acompañada de declaraciones oficiales y comentarios periodísticos en los que se empleaban frecuentemente conceptos como «suicidio» y «sacrificio». ⁸ Beisel cita, por ejemplo, los informes que Rebecca West escribió durante su viaje por Yugoslavia: «Hemos salido a un escenario […] en el que la imaginación parece desarrollar una presión para suicidarse. […] El instrumento de nuestros impulsos suicidas fue Neville Chamberlain». Y naturalmente Beisel recalca la obsesión de Masaryk por ocuparse de teorías del suicidio y la disposición de su sucesor, Edvard Beneš, a someterse primero al dictado de Hitler y luego, en 1948, al dictado de Stalin: «Las personalidades de Masaryk y Beneš los convertían en candidatos especialmente apropiados para la delegación europea de las órdenes de suicidio».¹ Finalmente se comenta una caricatura de David Low (cuya obra se presenta en un extenso apéndice a El abrazo suicida) que salió publicada el 10 de octubre de 1938 en el Evening Standard y a cuyo pie venía una cita de Hitler: «Europe can look forward to a Christmas of peace», «Europa puede esperar unas Navidades de paz». La caricatura muestra a Hitler disfrazado de Papá Noel, metiendo en un saco, uno tras otro, a los niños de la antigua familia francobritánica: primero Austria, luego Checoslovaquia. El saco lleva una etiqueta donde pone: «Alemania por encima de todo».¹ ¹ ¿No nos recuerda esto al comentario de Ernst Jünger que decía que el suicidio muestra el «desorden» que impera en el salón en el que entramos antes de tiempo para celebrar la Navidad? 13. Caricatura de David Low en el Evening Standard del 10 de octubre de 1938. 5 Una dificultad metodológica de la psicohistoria consiste en que no clasifica los documentos que emplea para tematizar los contenidos inconscientes: la doctrina freudiana del instinto de muerte, la investigación de Masaryk El suicidio como fenómeno social masivo y la obra de Karl Menninger El hombre contra sí mismo pueden aducirse como indicios de una tendencia colectiva al suicidio tanto como los titulares y las caricaturas de periódicos, los diarios y las cartas, los discursos políticos y los testimonios literarios. Así por ejemplo, Beisel afirma en «El suicidio alemán de 1945» que «el colapso emocional prácticamente total y el vacío […] fueron simbolizados por los alemanes, que empezaron a referirse a 1945 como el “año cero”».¹ ² El cero tiene un doble rostro de Jano, que mira al mismo tiempo hacia atrás y hacia delante, como marca en una recta numérica, como señal de un eje temporal con cuya ayuda se cuentan los años anteriores y posteriores a un determinado acontecimiento: la fundación de Roma, el nacimiento de Cristo, la huida de Mahoma de La Meca a Medina, el asalto de la Bastilla o el asalto al Palacio de Invierno. Pero como muy tarde desde 1929, el cero se emplea también como punto final de una cuenta atrás de explosiones o de lanzamientos de cohetes. Se supone que fue Fritz Lang quien escenificó la primera cuenta atrás en La mujer en la luna, una de las primeras películas mudas alemanas. Parece ser que también Albert Einstein asistió al estreno de la película el 15 de octubre de 1929. Ground Zero es el nombre que se da al punto central de una explosión nuclear desde el primer test que se hizo con una bomba atómica el 16 de julio de 1945 en Los Álamos, y desde el 11 de septiembre de 2001 también designa aquel lugar del Bajo Manhattan donde se alzaban las Torres Gemelas del World Trade Center antes de que se estrellaran contra ellas los aviones secuestrados. «Lo que se nos muestra delante es algo así como una / historia imposible. Estamos ante una especie de cero», son las frases que se pronuncian durante los primeros minutos de Film Socialisme (2010), la penúltima película de Jean-Luc Godard. Poco después comenta una voz: «En cierta ocasión me encontré con la nada / y es mucho más pequeña de lo que nos pensamos / Jafa 1948».¹ ³ Ese lugar y ese año se refieren al ataque sangriento de Irgún en abril de 1948 y a la expulsión de los árabes del antiguo puerto de Tel Aviv. «Querido, ahora regresamos al cero. / Es una suerte que los árabes lo hayan inventado. / Y ni siquiera les han pagado derechos de autor por ello. / ¡Pobres tipos!», se dice después, antes de que se objete: «Los números negativos vienen de la India, e / hicieron una estancia de varios años en Arabia, antes de arribar a Italia. / Fibonacci fue el primero en emplearlos».¹ ⁴ Godard rodó la mitad de la película en el crucero Costa Concordia. Pocos meses después de que la película se estrenara en los cines alemanes el barco chocó contra una roca el 13 de enero de 2012, con más de 4000 pasajeros a bordo, y zozobró ante la entrada del puerto de la Isola del Giglio. Murieron 32 personas. Desde hace algunos años su fallecimiento es conmemorado por una placa recordatoria con los nombres de los fallecidos… y por una pequeña Madonna que parece andar perdida en el muro del muelle, mirando hacia el lugar del accidente y pareciendo abrir sus brazos en señal de acogida. Los días 16 y 17 de septiembre de 2013 el barco fue reflotado, con el empleo de unas técnicas tan innovadoras como espectaculares y extremadamente costosas, antes de emprender su remolque en la primavera de 2014. «Costa Concordia»: el nombre cita a los hermanos Costa, que en 1854 fundaron la posterior naviera, y el ideal de la concordia, la armonía, la afinidad espiritual. En la película de Jean-Luc Godard, el Costa Concordia es también, sin duda, un símbolo de las cruzadas y el embrutecimiento de ese espíritu mediterráneo que Albert Camus o Cesare Pavese habían evocado aún en los años cuarenta como el origen de la identidad europea. Ya en los primeros minutos de la película se percibe el fuerte gemido: «Y nosotros / cuando hayamos vuelto a abandonar a África / a su suerte».¹ ⁵ El 3 de octubre de 2013, unas dos semanas después del reflotamiento del Costa Concordia, a 450 millas al sur de Giglio, una avería causó el naufragio de un bote de refugiados, en el que murieron más de 300 personas. Ninguna placa conmemorativa tiene grabados sus nombres y ninguna Madonna abre sus brazos para acogerlos. Jamás hubo un año cero en la cronología. No fue posible hacer una datación medianamente exacta del nacimiento de Jesús —acontecimiento en función del cual se han estado separando durante siglos los cómputos prospectivo y retrospectivo de años en el calendario cristiano—, porque los diversos puntos de referencia de los Evangelios eran contradictorios. Una especie de censo fiscal en la época del gobernador romano Publius Sulpicius Quirinius (del que se habla en el Evangelio de san Lucas) no se hizo en Siria hasta los años 6 y 7 después de Cristo. Herodes el Grande, que según el Evangelio de san Mateo dio la orden de matar a los niños de Belén, había muerto ya en marzo del año 4 antes de Cristo. Los fenómenos celestes (un cometa o las constelaciones de Júpiter y Saturno) que pudieron haber inducido a algunos astrólogos caldeos a buscar al rey de los judíos que acababa de nacer apuntan al año 7 antes de Cristo. Otro motivo de que no hubiera un año cero es que la Antigüedad grecorromana, tal como se recalca en la película de Godard, no conocía el cero, que solo poco a poco se fue introduciendo en la matemática occidental. No debemos olvidar que durante mucho tiempo lo usual fue escribir números con letras, y no con cifras. El primero que introdujo las matemáticas árabes en Occidente fue Gerbert de Aurillac, quien, siendo monje en España, aprendió los métodos de cálculo árabes para luego enseñarlos en la escuela catedralicia de Reims. Siendo arzobispo de Rávena fue elegido papa en el año 999. Y como papa Silvestre II, nombrado pontífice justo en el año 1000, le debemos los primeros pasos en la introducción del sistema de numeración indoarábigo. Pero evidentemente él, que inventó una novedosa máquina de cálculo que reemplazó al ábaco romano, no habría podido escribir todavía la cifra del año 1000. El número redondo, la «cifra» por antonomasia, el signo del vacío, en fin, el cero, solo se introdujo a partir del siglo XII. En la tabla de cálculo de Gerbert no se anotaba el cero, sino que esa cifra era indicada meramente con un espacio vacío. El cero, la «nada significada» (Brian Rotman),¹ siguió siendo un símbolo inquietante hasta la Modernidad, y en ocasiones su empleo estuvo incluso prohibido. Todavía en el siglo XV se consideraba algo oscuro y confuso, y la palabra alemana para «cero», Null, apunta a que es una nulla figura, es decir, que no es ningún signo geométrico (igual que su pariente próximo, el punto). «Año cero»: hoy este concepto ya no se refiere solo al nacimiento de Cristo, sino también al final de la Segunda Guerra Mundial, al hundimiento de la dictadura nacionalsocialista y a la rendición sin condiciones del ejército alemán el 8 de mayo de 1945. Al menos en el ámbito de habla alemana se ha vuelto habitual hablar de la «hora cero». Resulta un poco enigmático que el director Roberto Rossellini, en su película Alemania, año cero (1948), tratara de aferrarse al «año cero», aunque también recordamos que Rossellini había nacido precisamente un 8 de mayo de 1906 en Roma y quizá quería marcar la separación entre la hora cero colectiva y su propia Ora Zero de nacimiento. ¿Quería señalar Rossellini su propio nuevo comienzo? En cualquier caso, durante los años cuarenta no solo apoyó el fascismo italiano rodando películas como La nave blanca (1941), Un piloto regresa (1942) y El hombre de la cruz (1942-1943), conocidas como la «trilogía fascista», sino que también cultivó una estrecha amistad con Vittorio Mussolini, el hijo del Duce. La hora cero cinematográfica de Rossellini comenzó poco después del fin de la guerra, con Roma, ciudad abierta (1945) y Camarada (1946), antes de que decidiera rodar la última parte de la trilogía neorrealista — que en cierta manera debía hacer olvidar la trilogía fascista— en Berlín, con actores aficionados alemanes y en alemán (empleando unas innovadoras técnicas de grabación del sonido original). En un ensayo que salió publicado el 2 de noviembre de 1955 en los Cahiers du Cinéma, Rossellini recuerda sus primeras impresiones de Berlín: La ciudad estaba devastada. El gris del cielo parecía deslizarse por las calles. Para contemplar desde arriba todos los tejados bastaba con mirar desde la altura de un hombre. Para encontrar la calle bajo las ruinas habían retirado y amontonado los escombros. En las grietas del asfalto había empezado a crecer la hierba. Reinaba el silencio, que cada ruido aún subrayaba más, como si marcara su contrapunto. El olor agridulce de materia orgánica en descomposición erigía un sólido muro que había que atravesar. Ese muro flotaba sobre Berlín.¹ ⁷ Alemania, año cero narra la historia de Edmund, un niño de 12 años que trata de sobrevivir en la ciudad destruida. El padre está gravemente enfermo, mientras que el hermano se esconde de los soldados contra los que él había luchado hasta el final y con los que su hermana se acuesta ahora. El ambiente es desolador. Antes de que comience la auténtica trama de la película, Rossellini se dirige al público pronunciando una declaración de intenciones: Esta película, rodada en Berlín en verano de 1947, no pretende ser otra cosa que una imagen fiel y objetiva de esta ciudad gigantesca y destruida casi por completo, en la que tres millones y medio de personas malviven llevando una existencia mísera y desesperada, casi como si no fueran conscientes de ello. Viven en la tragedia como si ella fuera su elemento vital por naturaleza. Pero no lo hacen porque tengan fuerza de ánimo para ello ni por convicción, sino simplemente por cansancio. Aquí no se trata de acusar al pueblo alemán, sino de consignar objetivamente los hechos. Pero si después de haber presenciado esta historia de Edmund Koehler alguien todavía cree que es preciso hacer algo, que hay que volver a enseñarles a los niños alemanes a amar la vida, entonces el esfuerzo de quien ha rodado esta película estaría más que recompensado.¹ ⁸ Edmund trabaja en un cementerio. Ayuda a cavar fosas. Cuando se dan cuenta de que no tiene cartilla de trabajo lo despachan. De regreso a casa ve un caballo tumbado en la calle, que al parecer acaba de morir. Y como sucede en la balada de Brecht y Eisler «Un caballo se lamenta» (cuyo título original, «¡Ay Falada, que de una puerta estás colgada!» es una cita del cuento de los hermanos Grimm La pastora de los gansos), de pronto personas hambrientas se abalanzan sobre el animal para cortar de él un trozo de carne. En casa se encuentra con el casero Rademacher, que echa pestes porque por la noche el padre de Edmund gime tan a menudo: «¡Tu padre siempre lamentándose y gimoteando! […] ¡Por qué no se muere de una vez y nos deja tranquilos!». En la siguiente escena Edmund se encuentra a su antiguo maestro Enning, que ahora se dedica a conseguirles niños a militares pedófilos. En una escena bastante insoportable Enning acosa al niño y le da un disco con grabaciones de Hitler para que vaya a la antigua Cancillería Imperial a tratar de venderlo a soldados aliados. Cuando Edmund le cuenta a Enning que su padre está enfermo y que lo han ingresado en un hospital, el repugnante maestro comenta: «No es plan de que todos os muráis de hambre para que él siga viviendo. […] Mira la naturaleza. Los débiles son aniquilados para que los fuertes sobrevivan. Solo hay que tener el coraje de hacer que los débiles desaparezcan. Eso te tiene que quedar claro, muchacho. Se trata de que nos salvemos nosotros». Cuando el padre regresa de la clínica, Edmund le prepara un té, echándole un veneno que en cierta ocasión había sustraído durante una visita al hospital. El padre se bebe el té envenenado y muere poco después. Cuando Edmund va a ver a Enning y le dice «lo he hecho», el maestro lo insulta llamándolo «monstruo». A Edmund le entra pánico. Vaga por las calles sin rumbo, deambula por los escombros y se sube a ellos, unos niños con los que quiere jugar a fútbol lo rechazan… hasta que finalmente se tira desde la ventana de un edificio en ruinas que hay enfrente de su casa. 14. Fabrice Aragno en Film Socialisme de Jean-Luc Godard (2010); fotograma. En Alemania la película no gozó de buena acogida y se proyectó muy pocas veces. Sintomática de esta recepción fue, por ejemplo, una reseña de Hans Habe que salió publicada el 28 de septiembre de 1949 en el Süddeutsche Zeitung, donde ponía: «Con esta película Rossellini no arranca flores de la tumba de una nación, sino que vomita en el ataúd». (Por otra parte, Hans Habe había criticado con similar zafiedad la novela de Robert Neumann Los niños de Viena (1946), una historia que se podría comparar muy bien con la película de Rossellini; la zafiedad de esas críticas inspiró a Neumann un poema que desde entonces se ha citado mucho: «Las aguas del lago están turbias, el aire es puro, Hans Habe debe haberse ahogado»). El rodaje de Alemania, año cero comenzó el 15 de agosto de 1947. La fecha no es extrínseca a la película, cuyo título se refiere a una cronología. De hecho, el primer hijo de Rossellini, Marco Romano (hijo del matrimonio del director con la escenógrafa y encargada de vestuario Marcella De Marchis), había muerto el 14 de agosto de 1946 como consecuencia de una perforación del intestino ciego. Rossellini dedicó la película explícitamente al hijo fallecido. Es más: estaba obsesionado con encontrar un muchacho que fuera lo más parecido posible a su propio hijo. Parece ser que en el casting estuvo peinando a Edmund Meschke (o Moeschke), el desconocido niño del circo, hasta que logró el efecto buscado. Así pues, más de diez años antes que Hitchcock escenificó un «efecto Vértigo», que se expresa y repite en los personajes que giran sobre sí mismos. Aparentemente escenificado como una constelación edípica, el parricidio en Alemania, año cero es un suicidio ampliado, una anticipación del suicidio que el muchacho acabará cometiendo. Para finalizar, regresemos una vez más a la película de Godard Film Socialisme. Al comienzo de la película, todavía en el crucero, escuchamos la retransmisión de una noticia: Oleadas de bombarderos aliados aplastan el Tercer Reich bajo las bombas. La aviación alemana trata de imponerse con una táctica cruel. Los pilotos alemanes lanzan sus propios aviones contra los bombarderos enemigos. ¡Ay, Alemania! ¿Sabías que Kamikaze significa en japonés «viento divino»?¹ 7. Filosofía del suicidio en la Modernidad La nada es una fiesta de los sentidos. SHUMONA SINHA¹ 1 La pregunta por el suicidio es un motivo central de la Modernidad. Sin embargo, considerándolos por sí mismos, los debates sobre los suicidios por imitación en el siglo XIX, sobre los suicidios infantiles y escolares en el cambio de siglo y, sobre todo, sobre la correlación típicamente fascista entre muerte y suicidio expresada en el grito «¡Viva la muerte!» no testimonian aún ninguna nueva valoración del suicidio, tal como la exigía el Zaratustra de Friedrich Nietzsche,² sino una fascinación ambivalente que oscilaba entre el rechazo y la identificación, entre la condena moral y la idealización heroica, entre el diagnóstico de la enfermedad y la adhesión estética. Pero hubo algunos escritores y pensadores que se expresaron de forma más clara y rebelde. Por ejemplo, el 1 de abril de 1876, es decir, hace exactamente 140 años, se ahorcó un filósofo alemán. Su nombre era Philipp Batz, pero por amor a su ciudad natal, Offenbach, situada junto al río Meno, se hacía llamar Mainländer, «Mainlandés», también para marcar con el cambio de apellido una cierta distancia hacia su padre, un fabricante. La melancólica madre había muerto ya el 5 de octubre de 1865, precisamente el día en que Philipp cumplía 24 años. El ambiente en la casa familiar era opresivo y lúgubre. Tres hermanas se suicidaron más tarde. Mainländer estudió primero una formación profesional comercial en Dresde, y luego se fue a trabajar durante cinco años a una empresa comercial de Nápoles. Ahí no solo aprendió italiano, sino que también descubrió El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Aprendió sus conocimientos de literatura y filosofía —también leyó la Crítica de la razón pura de Kant— de forma autodidacta. Tras el hundimiento de la bolsa vienesa el 8 de mayo de 1873, abandonó un puesto que había conseguido en el Banco Privado Berlinés de Friedrich Martin Magnus. Del servicio militar, en el que había entrado por propia voluntad, tuvieron que licenciarlo a los pocos meses porque se había quedado agotado. Cuando se suicidó, el 1 de abril de 1876, tenía sobre el escritorio los ejemplares de autor recién imprimidos de su extensa obra principal, Filosofía de la redención. En esta obra, Mainländer ahonda y radicaliza la visión de Schopenhauer de que hay que superar la voluntad de vivir, el conocimiento de que no ser es mejor que ser, o el conocimiento de que la vida es el infierno, y que la dulce y calma noche de la muerte absoluta es la aniquilación de este infierno. Y el hombre que ha conocido clara y distintamente que toda vida es padecimiento; que, sea cual sea la forma en que pueda presentarse, la vida es esencialmente infeliz y está llena de dolores (incluso en el Estado ideal), igual que Cristo Niño en brazos de la Madonna Sixtina, solo puede mirar con ojos llenos de pavor el mundo; y, luego, pondera el profundo reposo, la felicidad inexpresable de la contemplación estética, y la felicidad del sueño imperturbable, sentida por la reflexión, en contraposición al estado de vigilia, y cuya única exaltación a la eternidad es la muerte absoluta: un hombre así debe necesariamente enardecerse ante el beneficio que se le está ofreciendo.³ Entre los caminos por los que se puede alcanzar este beneficio, Mainländer nombra la «virginidad» como dominio del impulso sexual, pero también la muerte voluntaria como «redención de sí mismo».⁴ Mainländer asocia con esta redención la noción política de una solución pacífica de las crisis sociales. Fusionando la filosofía hegeliana del espíritu absoluto con el budismo, llega incluso a caracterizar la historia universal, en cierta manera, como un «suicidio de Dios»: En lo sucesivo, el único acto de Dios, la dispersión en la pluralidad, se representa como la ejecución del acto lógico, de la decisión [Entschlusses] de no ser; o, en otras palabras, el mundo es el medio [Mittel] para alcanzar el fin del no ser; y el mundo es, por cierto, el único medio posible para alcanzar dicho fin. Dios conoció que solamente a través del devenir [Werden] de un mundo real de la pluralidad […] podría ingresar desde el supra ser en el no ser.⁵ Kant aún había rechazado el suicidio. Schopenhauer, por el contrario, argumenta con más precaución y respeto. En El mundo como voluntad y representación escribe que el suicida quiere vivir y que «simplemente está insatisfecho con las condiciones en las que [la vida] se le presenta». Así pues, «al destruir el fenómeno individual no elimina en modo alguno la voluntad de vivir, sino solamente la vida. Él quiere la vida, quiere una existencia y afirmación del cuerpo sin trabas; pero la coincidencia de circunstancias no lo permite, lo que provoca en él un gran sufrimiento». Algo parecido piensa Terry Eagleton, quien, en su ensayo de reciente publicación sobre esperanza sin optimismo (2015), comenta: El suicida no tiene por qué estar convencido de que la existencia en sí misma carece de valor. Por el contrario, puede creer que hay razones para la esperanza, pero que esas expectativas no son para él. […] El suicidio es una cuestión de esperanza. Una persona se suicida porque espera dejar de sufrir.⁷ En Parerga y Paralipomena, publicados más de treinta años después de El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer retoma el tema y constata que las religiones monoteístas son las únicas que desprecian y prohíben el suicidio, aunque, por ejemplo en los libros bíblicos, no se puede encontrar ninguna indicación que sirva de fundamento a esta prohibición. Según Schopenhauer: El suicidio puede ser considerado también un experimento, una pregunta que el hombre plantea a la naturaleza pretendiendo forzarla a que conteste: la pregunta es qué cambio experimenta la existencia y el conocimiento del hombre con la muerte. Pero es un desacierto: pues se suprime la identidad de la conciencia que había de oír la respuesta.⁸ ¿Pero qué sucedería si esta «identidad de la conciencia» se realizara y se transformara? No menos relevante que la argumentación que Mainländer hace en la Filosofía de la redención —con su impresionante arquitectura— es quizá el simple hecho de que pusiera fin a su vida al día siguiente de recibir los ejemplares de imprenta. Convierte su cuerpo en un libro, en cierto modo invirtiendo la frase del Evangelio de san Juan (Jn 1,14): Y la carne se hizo verbo. De nuevo vemos aquí la escisión del sujeto de la que ya hemos hablado varias veces: como separación de sujeto y objeto, de propietario y posesión, de jugador y de apuesta, de escritor y lector, de criminal y víctima. También quien aspira a la «redención de sí mismo» piensa en sí mismo a la vez como redentor y como redimido, como homo noumenon y como homo phaenomenon en el sentido de Kant, que escribió en su Metafísica de las costumbres: Por tanto, cuando yo formulo una ley penal contra mí, como criminal, es la razón pura jurídico-legisladora en mí (homo noumenon) la que me somete a mí a la ley penal, como capaz de cometer crímenes, por consiguiente, como otra persona (homo phaenomenon). La escisión ya está implicada en la propia pregunta trascendental. Nos fuerza al desdoblamiento de un sujeto, que se mueve en el flujo de la conciencia de múltiples percepciones y sensaciones y que, al mismo tiempo, actúa como «yo pienso» unificador que «tiene que poder acompañar a todas mis representaciones».¹ En sus diarios filosóficos, Novalis refiere directamente la configuración de esta diferencia a la pregunta por el suicidio: El auténtico acto filosófico es el suicidio. Este es el comienzo real de toda filosofía, a él apunta toda necesidad del joven filósofo, y este acto es el único que cumple todas las condiciones y contiene todos los rasgos de la acción trascendente. Habrá que seguir desarrollando este pensamiento tan sumamente interesante.¹¹ La «acción trascendental» genera la diferencia trascendental, que también tendrá un papel importante en el psicoanálisis, en la concepción de las diferencias entre las instancias conscientes y las instancias inconscientes del yo. En su tesis de habilitación, Odo Marquard expuso convincentemente la relación que en la historia de las ideas existe entre la filosofía trascendental, la filosofía de la naturaleza del primer romanticismo y el psicoanálisis.¹² Y quizá incluso la tesis de Niklas Luhmann del auge en la Modernidad de la «observación de segundo orden»¹³ pueda referirse a las formas como se manifiesta la escisión del sujeto: una tesis que se basa en la analítica de los medios y que, desde luego, tematiza más bien observaciones ajenas que observaciones propias de sí mismo. Unos cincuenta años después de que Mainländer se suicidara fue publicada la obra fragmentaria Conciencia como fatalidad, escrita por Alfred Seidel, quien se quitó la vida en noviembre de 1924, cuando apenas tenía 29 años. El libro fue editado e introducido por el psiquiatra e historiador del arte Hans Prinzhorn, autor de un influyente estudio sobre La escultura de los dementes (1922). Poco antes de morir, Seidel se había dirigido a Ives Schor, Fritz Bouquet y Prinzhorn con el ruego testamentario de que promovieran la publicación del libro: Cuando ustedes reciban esta carta yo ya estaré muerto. El libro está terminado. Se ha cumplido el sentido de mi vida, por el que he estado trabajando desde hace años bajo los mayores tormentos. Les quiero pedir que, si les es posible, colaboren en la edición.¹⁴ En su extensa introducción, que Prinzhorn titula «Epílogo antepuesto», el psiquiatra describe la breve vida de Seidel. El padre de Alfred era propenso a sufrir depresiones. Un matrimonio fallido evidentemente tampoco le daba apoyo anímico ni seguridad, […] así que un día se libró de la presión, insoportable para su naturaleza morbosa, echando mano de una pistola (1897). La madre, que se quedó con cuatro hijos, una mujer muy amable, pero corta de miras y ridículamente cerril en lo relativo a la educación de sus enfermizos hijos, también falleció pronto (1907), y el hijo mayor murió de una enfermedad tuberculosa a los 16 años. El segundo hijo y la hija tuvieron que ser tratados durante mucho tiempo en Davos a causa de su salud amenazada. El hermano, muy inteligente y dotado de talento literario, era propenso a las depresiones, como lo había sido el padre, y también se quitó la vida a los 23 años.¹⁵ Alfred, el hijo menor, era un «benjamín algo lastimoso» y raquítico. Pronto lo expulsaron del servicio militar, como a Mainländer. «Todos conocemos el indigno papel de “tristes figuras” que estas desdichadas personas, físicamente deficientes pero intelectualmente independientes, estaban condenadas a representar en el brutal ambiente militar».¹ Después Seidel se hizo afín al movimiento juvenil y al círculo en torno a Hans Blüher, y más tarde simpatizó con el ala marxista de la sociología de Heidelberg. Estudió con Alfred Weber y Karl Mannheim, se hizo amigo de Walter Benjamin y tuvo trato con Ernst Bloch, Georg Lukács, Siegfried Kracauer y el joven Theodor Wiesengrund. Todavía muchos años después, Alfred Sohn-Rethel recordaba el «espíritu animado» y al «inolvidable amigo Seidel, que en 1924 prefirió el suicidio».¹⁷ La obra de Seidel, publicada póstumamente, fue muy debatida y reseñada, por ejemplo por Kracauer, Bloch y Ludwig Klages.¹⁸ En su reseña para la revista mensual judía Der Morgen (La mañana) escribió Margarete Susman: El camino que siguió el pensamiento de Alfred Seidel fue angosto, pedregoso y austero. La tarea que él halló por ese camino carecía de pathos y no proporcionaba recompensa ni deleite. Era la enconada lucha contra un enemigo con el que tenía que combatir con sus propias armas porque no disponía de otras: la lucha contra la conciencia hiperbólica de nuestro tiempo, una conciencia que se había convertido en una fatalidad.¹ Conciencia como fatalidad es a primera vista una crítica a la cosmovisión científica, al auge de un «nihilismo heroico», al «relativismo» y al progresivo «desencantamiento del mundo» (Max Weber).² Contra la teoría freudiana de la cultura, Seidel argumenta que ella se limita a postular la triste alternativa entre afirmar la sublimación y represión de los instintos y aceptar las neurosis que vienen de ahí o «dejar a la humanidad a merced de la desaforada dinámica de su vida instintiva, que luego no conduce tanto al instinto sexual cuanto al impulso de poder».²¹ Pero lo que al autor le parece criticable es sobre todo la reflexión como objetivo en sí mismo, en una «época que ya no tiene la fuerza para producir por sí misma sus propias creaciones sin necesidad de reflexionar», y que busca «su sentido» en reflexionar sobre las creaciones de períodos anteriores. De todos modos, esta es una forma más pura de vida espiritual que afirmar la propia reflexión en sí misma, elevándola a un ideal o incluso considerándola el comienzo de una nueva época. En una época así, la única tarea llena de sentido para un hombre reflexivo es reflexionar sobre la reflexión y sus efectos, para superarla en uno mismo o para desacreditarla en otros.²² Inevitablemente se corre permanentemente el riesgo de enredarse en sucesivas recursiones. También se reflexiona sobre este riesgo, por ejemplo en el siguiente pasaje: «Un nihilismo intencionado en aras del propio nihilismo no es posible ya solo psicológicamente, pues a cada momento niega este mismo nihilismo». Lo único que quedaría sería «nihilizar el nihilismo: desenmascarar todos los movimientos que, so capa de un parloteo sobre la positividad, no hacen sino repercutir de forma nihilista; arrancarse la máscara de la cara, desenmascararla. El modo más eficaz de hacer esto es con sus propios medios. Hay que disolver al adversario en sí mismo aplicándole a él su propia teoría».²³ ¿Pero cómo se disuelve «al adversario en sí mismo»? ¿Cómo se puede «nihilizar» el nihilismo sin que dejemos de respirar? En el apéndice a la versión reelaborada del libro, Prinzhorn incluyó diversos fragmentos y esbozos en los que también se tematiza explícitamente el suicidio. Hay que sublimar el suicidio, afirma Seidel, y hay que hacerlo en una productividad incrementada de forma maníaca. Le parece que la «sublimación del suicidio» es la única estrategia posible «para salvarse a sí mismo de esta huida a la propia muerte (para salvarse de los tormentos de la psicopatía)». La «megalomanía» es lo único que sirve «para salvarse del suicidio, igual que la huida a la producción».²⁴ ¿Pero qué se supone que sucederá una vez que «la producción» esté terminada y la obra finalizada? Mainländer y Seidel dieron una respuesta inequívoca a esta pregunta… aunque no con sus obras. 2 El año 1927 fue notable.²⁵ Del 20 al 21 de mayo Charles Lindbergh voló de Nueva York a París sobrevolando el Atlántico. El 15 de julio se produjo el incendio del Palacio de Justicia en Viena. El 13 de mayo, el «Viernes negro», Berlín fue sacudida por un hundimiento de la bolsa que preludiaba la crisis económica mundial. El 18 de mayo de 1927 se produjo la masacre escolar de Bath, en el Estado federal norteamericano de Michigan, a la que siguió el 28 de junio la «tragedia escolar de Steglitz». En la Zeitschrift für Physik (Revista de Física) Werner Heisenberg describió por primera vez la relación de indeterminación en la física cuántica. Henri Bergson recibió el premio Nobel de Literatura. Y Martin Heidegger publicó la obra supuestamente más influyente en la tanatología filosófica del siglo XX, que estaba dedicada a su maestro Edmund Husserl: Ser y tiempo. Con esta obra se produjo lo que Hans Ebeling — refiriéndose al discurso de Robert Spaemann sobre una «inversión de la teleología» en el pensamiento de la primera Modernidad—² caracterizó como «inversión de la tanatología»: disociar el concepto de muerte de la pregunta por la inmortalidad,²⁷ una pregunta que todavía en los años previos a la Primera Guerra Mundial Max Scheler había tratado de mantener en un fragmento sobre la muerte y la pervivencia. En aquel momento escribió Scheler: No se pregunta cómo puede demostrarse la «inmortalidad», o cómo puede justificarse la creencia en ella. «Demostrarla» —al estilo del siglo XVIII— no es posible. Pero, como en muchas cuestiones filosóficas, es también muy problemático si tiene sentido hablar aquí de una demostración, si es algo que tiene que ser probado. Todo lo que se admite fundado en la experiencia inmediata es eo ipso indemostrable y un supuesto necesario de toda posible demostración. Además, «ser inmortal» es algo negativo, y, por tanto, algo que no es susceptible de demostración. Por eso hablamos explícitamente de perduración y supervivencia de la persona, y no de su llamada inmortalidad. Si tuviésemos puntos de apoyo experimentales de su supervivencia, podríamos tal vez deducir de ellos eso que llamamos inmortalidad.²⁸ Poco después Sigmund Freud resumía que, después de todo, la propia muerte «no se puede concebir; tan pronto como intentamos hacerlo podremos notar que en verdad sobrevivimos como observadores». Dicho brevemente, «en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad».² Así pues, esta «convicción» solo puede atribuirse a la diferencia trascendental entre espectador y actor, no a la credibilidad de la trascendencia personal como inmortalidad del alma. También Heidegger comentó críticamente la fe inconsciente en la propia inmortalidad: «La interpretación pública de la existencia dice: “uno se muere”, porque así cualquiera, y también uno mismo, puede persuadirse de que nunca soy precisamente yo [quien se muere], ya que este uno no es nadie. El “morir” es nivelado a la condición de un incidente que ciertamente hiere a la existencia, pero que no pertenece propiamente a nadie».³ En consecuencia Heidegger niega también que la muerte se pueda experimentar, y menos aún la muerte de otros hombres u otros seres vivos. Mientras más ajustadamente se aprehenda el fenómeno del no-existir-más del difunto, tanto más claramente se mostrará que semejante coestar con el muerto justamente no experimenta el verdadero haber-llegado-a-fin del difunto. Es cierto que la muerte se nos revela como pérdida, pero más bien como una pérdida que experimentan los que quedan. Sin embargo, al sufrir esta pérdida, no se hace accesible en cuanto tal la pérdida-del-ser que “sufre” el que muere. No experimentamos, en sentido propio, el morir de los otros, sino que, a lo sumo, solamente “asistimos” a él.³¹ El texto suena más burdo de lo que en realidad es. Heidegger no pretende menospreciar el duelo ni hacer que las celebraciones funerarias y los ritos de entierro parezcan ridículos, sino únicamente constatar que «el morir debe asumirlo cada existencia por sí misma. La muerte, en la medida en que ella “es”, es por esencia cada vez la mía. Es decir, ella significa una peculiar posibilidad de ser, en la que está en juego simplemente el ser que es, en cada caso, propio de la existencia».³² Heidegger designa esta «posibilidad de ser» también como «estar vuelto hacia la muerte». La muerte es «un modo de ser que la existencia asume tan pronto como es», o para decirlo con más precisión, como final del «estar en el mundo», que «no significa que la existencia haya llegado a su fin, sino que, en su ser, este existente está vuelto hacia su final».³³ El «estar vuelto hacia la muerte» se concibe en cierto modo como una especie de conocimiento de la propia mortalidad y finitud. Pero este saber no se manifiesta en reflexiones, tal como Alfred Seidel las criticó con tanta vehemencia, sino, por un lado, en el «cuidado», en el «anticiparse a sí» de la existencia, y, por otro lado, en la angustia. Heidegger se refiere aquí implícitamente a la diferencia que Søren Kierkegaard hizo entre angustia y miedo en 1844. El filósofo danés argumentaba que el miedo se refiere a situaciones y a objetos concretos, mientras que la angustia es indeterminada, difusa, desasosegante. No se refiere a motivos ni a objetos concretos, sino en realidad a nada. Pero esta «nada» hay que tomarla en serio. «El ante-qué de la angustia no es un ente intramundano. […] El ante-qué de la angustia es el estar-en-el-mundo en cuanto tal».³⁴ Lo que quiere decir Heidegger no es desde luego que el mundo se perciba en cuanto tal en la angustia, sino solamente que en momentos de angustia las cosas y los sentidos cotidianos pierden su significado habitual. Por así decirlo, se retiran, las obviedades de la vida se desvanecen para dejar paso al asombro por la propia existencia. Al percibir en tal estado de angustia mi «estar-en-el-mundo» se me vuelve cuestionable, y yo experimento mi existencia como la posibilidad de mi no existir: «El estar vuelto hacia la muerte es esencialmente angustia».³⁵ De forma aún más poética lo expresa Heidegger en su lección inaugural pronunciada en Friburgo el 24 de julio de 1929: «Ser-aquí significa: estar inmerso en la nada».³ Heidegger basa el «estar vuelto hacia la muerte» en la idea central de una «posible totalidad» de la existencia, y Walter Schulz ha subrayado con fuerza la relevancia de este concepto de totalidad: «Todo su análisis de la muerte […] sirve para hacer presente en su totalidad al “ser-ahí” a partir de su fin. Este concepto de totalidad es la clave para la comprensión de Ser y tiempo».³⁷ ¿Pero qué significa «totalidad»? Solo algo finito se puede definir como una totalidad. La finitud implica limitación espacio-temporal. La totalidad de lo finito solo se puede captar desde sus límites. En un sentido espacial esta totalidad se puede definir como corporalidad ubicable, lo cual no depara mayores problemas. Pero la interpretación de una limitación temporal de la existencia, del estar destinado a una vida entre el nacimiento y la muerte, nos sitúa ya ante una pregunta difícil. ¿No hay que considerar que la totalidad temporal de la existencia es inalcanzable de entrada, ya que solo puede alcanzarse en el mismo momento en el que la existencia llega a su fin? Diciéndolo con palabras de Heidegger: «Alcanzar la integridad de la existencia en la muerte es, al mismo tiempo, una pérdida del ser del Ahí. El paso a no-existir-más saca precisamente la existencia fuera de la posibilidad de experimentar este mismo paso y de comprenderlo en tanto que experimentado».³⁸ Entonces la muerte sería al mismo tiempo tanto condición como negación de la posibilidad de «poder estar entero». Y el puesto desde el que una vida pudiera concebirse como totalidad quedaría vacío y sin poder ocuparse, sería contingente y fundamentalmente opaco. Al parecer, Heidegger saca de esta construcción paradójica de la finitud temporal sus argumentos más fuertes a favor del concepto de la muerte como existencial, pues se supone que el hombre solo podrá cerciorarse de su totalidad individual «adelantándose hasta la muerte», es decir, justamente como «estar vuelto hacia la muerte». Sin embargo, esta argumentación se basa en una conclusión errónea. La construcción de la determinación temporal tiene que fracasar de entrada si implica la siguiente interpretación: la existencia está limitada en el espacio y en el tiempo, en el espacio como un cuerpo determinado y en el tiempo por el nacimiento y la muerte. Sin embargo, los conceptos liminares que se emplean en esta descripción de la finitud son totalmente incompatibles. Mientras que la limitación espacial significa que estoy limitado como cuerpo, es decir que siempre puedo ocupar solo un único puesto en el espacio, la limitación temporal implica meramente que yo existo en un tiempo determinado, pero no que nací ni que moriré. En este sentido, finitud significa simplemente que estoy viviendo en un determinado lugar y en un determinado tiempo, y no en varios lugares ni en varios tiempos a la vez. Como tal ser limitado en el espacio y en el tiempo nací en el pasado y alguna vez habré de abandonar este mundo. Así pues, los límites del nacimiento y la muerte no tienen nada que ver con los límites de nuestra determinación temporal. Ya solo por eso la muerte no se puede concebir como condición ni como negación de la posibilidad del «poder estar entero». Por eso tiene razón Wittgenstein cuando afirma: «La solución del enigma de la vida en el espacio y en el tiempo reside fuera del espacio y del tiempo».³ Justamente la definición heideggeriana del «estar vuelto hacia la muerte» como «adelantarse hasta un poder-ser del ente cuyo modo de ser es el adelantarse mismo»⁴ no queda sujeta a una metafórica temporal, sino a una metafórica espacial y cinética. Friedrich Kittler ha asociado el «adelantarse hasta la muerte» con la estrategia militar del «fuego de barrera», una especie de «guerra relámpago» como la que se practicó durante las ofensivas alemanas en la primavera de 1918. Consistía en una coordinación estrecha, apoyada por las técnicas de telecomunicación, entre el fuego de artillería y el avance de la infantería. En esa práctica se corrían dos riesgos: el «fuego de barrera» podía «escaparse» si la infantería no avanzaba con suficiente rapidez y, a la inversa, si la infantería ganaba terreno con demasiada rapidez siempre corría el riesgo de caer bajo el fuego de la propia artillería. Al fin y al cabo, el propio Heidegger había trabajado de observador meteorológico durante el servicio militar — también Wittgenstein desempeñó una función similar en el frente oriental—. Y Kittler comenta irónicamente: «Puesto que las tácticas de la propia infantería y de la propia artillería tienen su origen en el mismo proyecto estratégico, que explícitamente suponía que habría bajas “ocasionales producto de la propia artillería”, la carrera hacia la propia barrera de artillería dejaba ver la muerte como “la posibilidad más propia, no referencial, cierta, y en cuanto tal indeterminada e insuperable de la existencia”». Así pues, si tomamos como referencia el «fuego de barrera», la muerte ya no es una categoría filosófica, sino simplemente una categoría estadística, como una «distribución de Poisson de las formas históricas de morir».⁴¹ Ya Horkheimer y Adorno habían hecho esta misma asociación. En Jerga de la autenticidad (1964) comenta Adorno: «Hoy como entonces vale la contestación que Horkheimer dio a una fanática que dijo que Heidegger al menos había vuelto por fin a poner a los hombres ante la muerte: Ludendorff se ha ocupado de eso mucho mejor».⁴² El pathos de la analítica de la muerte de Ser y tiempo desaparece en el frente de guerra. El heroico «avanzar hasta la muerte» se reduce a nuevas estrategias de ataque de la infantería y las tropas de asalto. Aparte de esto, es notable que en Ser y tiempo —a pesar de que el «avanzar» se evoca como una «libertad apasionada, libre de las ilusiones del uno, libertad fáctica, cierta de sí misma y acosada por la angustia: la libertad para la muerte»—⁴³ Heidegger solo plantea la cuestión del suicidio en un único pasaje. En el apartado § 44 c, sobre «El modo de ser de la verdad y la presuposición de la verdad», pone: Un escéptico no puede ser refutado, de la misma manera como no se puede «demostrar» el ser de la verdad. El escéptico, si fácticamente es en el modo de la negación de la verdad, tampoco necesita ser refutado. En la medida en que él es y se ha comprendido en este ser, habrá extinguido, en la desesperación del suicidio, la existencia y, por ende, la verdad. La verdad no puede ser demostrada en su necesidad, porque la existencia no puede someterse a sí misma a demostración. Así como no se ha demostrado que haya «verdades eternas», tampoco se ha demostrado que alguna vez —como en el fondo creen las refutaciones del escepticismo, a pesar de su propio empeño— haya habido un «verdadero» escéptico. Quizás los haya habido con más frecuencia de lo que se imagina la ingenuidad de las tentativas dialéctico-formales de tomar por sorpresa al «escepticismo».⁴⁴ El pasaje es oscuro. No en vano, hasta la séptima edición de Ser y tiempo (1953) en la penúltima frase del pasaje citado Heidegger no había escrito «que alguna vez», sino «que ninguna vez». Como dice Hans Ebeling remitiéndose a esta enigmática corrección: Los comentarios de Heidegger sobre el suicidio son totalmente incoherentes con su teoría del estar vuelto hacia la muerte, con su teoría de unas circunstancias de la muerte que por un lado se postulan como universales mientras que, por otro lado, no aciertan a recoger factores esenciales de la tendencia al suicidio. De hecho, el fragmento citado de Heidegger revela una profunda «incomprensión de la suicidología como teoría que compite con su propia tanatología».⁴⁵ 3 En 1927 Karl Löwith se habilitó en Marburgo bajo la dirección de Heidegger, y lo hizo con un tratado sobre El individuo en el papel del prójimo, que salió publicado en 1928 en la editorial muniquesa Drei Masken.⁴ En este texto Löwith no solo critica el solipsismo implícito de Ser y tiempo, la exclusión de la posibilidad de experimentar la muerte de los otros, sino también el extraño silencio de Heidegger sobre el suicidio. Frente a eso, el propio Löwith insistía en que el hecho de «que el hombre puede preguntar en general por el sentido de su vida en cuanto tal» abre «la posibilidad específicamente humana del suicidio, en la que la pregunta por el sentido se expresa negativamente. Un ser vivo meramente natural no puede negar su propia vida, porque como su constitución ontológica no es dual entonces él carece tanto de la posibilidad de ser libre para sí mismo como de la posibilidad de librarse de sí mismo. Como solo vive naturalmente, también puede morir solo naturalmente. Ya el mero hecho de que existe lo obliga a existir. El hombre, por el contrario, no por el hecho de vivir está obligado eo ipso a existir». Por tanto, «pensar en el suicidio» es algo antinatural pero que en el hombre resulta natural. Solo él tiene la posibilidad real de una decisión real del hombre a favor o en contra de su vida. La filosofía no puede presuponer una decisión positiva a favor. Tampoco lo hizo siempre. […] Esta cuestión solo puede decidirla en cada caso un «yo mismo». Con ello se decide sobre la «vida» humana, y si yo puedo decidir sobre mi propia vida se debe a que el hecho de vivir no me obliga eo ipso a existir.⁴⁷ Más radicalmente aún que Löwith, pero dando a su argumentación un sentido similar, Hans Ebeling defendió —desde su trabajo de doctorado en Friburgo Sobre la libertad para la muerte (1967)— la tesis de que hay que referir «una reflexión suficiente de la suicidología empírica a una base no empírica que está dada como presupuesto», «concretamente a la afirmación de una subjetividad que se define por poder contradecirse a sí misma como subjetividad, y por poder realizar también radicalmente esta contradicción: con la autoaniquilación». Por eso, la tendencia al suicidio en el hombre «tiene al menos el mismo derecho que la mortalidad heideggeriana, cuando no razones mucho mejores, para poder afirmarse y fundamentarse como cuasi-trascendental». La libertad elemental para la muerte es simplemente «la libertad para autoaniquilarse». Refiriéndose a la caracterización heideggeriana del «estar vuelto hacia la muerte» como la posibilidad más propia, no referencial, insuperable, cierta e indeterminada de la existencia, Ebeling argumenta que los suicidios son, más bien, «posibilidades inciertas, pero determinables y en cuanto tales superables, de una libertad efectiva del género humano, mientras que la “libertad para la muerte” a la que recurre Heidegger no hace sino ir a la zaga de una facticidad y es todo menos un “adelantarse” en el sentido de una autodeterminación del hombre».⁴⁸ En sus estudios de análisis lingüístico sobre Autoconciencia y autodeterminación —que por cierto salieron publicados el mismo año que el volumen compilatorio de Ebeling sobre Muerte en la Modernidad— Ernst Tugendhat designaba todavía la analítica de la muerte de Ser y tiempo como «irrefutable».⁴ Sin embargo, ya Jean-Paul Sartre había objetado en El ser y la nada que la muerte no es «la posibilidad más propia» de la existencia, sino la contingencia radical, de la que no se puede obtener ningún sentido. El 2 de septiembre de 1939, un día después del ataque alemán a Polonia, Sartre se incorporó al servicio militar. El mismo día escribió a Simone de Beauvoir: He dormido un poco, he terminado El proceso, he leído En la colonia penitenciaria y tres o cuatro periódicos que había tirados por ahí. Y luego he empezado a esperar. En alguna estación he comprendido que seguiría esperando así hasta el final de la guerra. Había soldados en el andén: esperaban. También los oficiales esperaban. El personal del tren esperaba. Todo el mundo esperaba. Esto continúa así.⁵ En resumidas cuentas, la drôle de guerre, la «extraña guerra», había comenzado: un período de varios meses esperando la guerra en un ambiente de aburrimiento exasperado y perplejidad, un tiempo que Sartre —a quien, al igual que a Heidegger y Wittgenstein, habían puesto de observador meteorológico, que «parece que era el destino habitual de los filósofos»—⁵¹ pasó lanzando sus globos meteorológicos para averiguar la dirección de los vientos. Como es sabido, a la «extraña guerra» siguió la victoria relámpago alemana y la conquista de París. Pero incluso los días decisivos de la guerra fueron seguidos por Sartre desde la distancia de un frente pacífico. Fue capturado el 21 de junio de 1940, el día del armisticio, que al mismo tiempo coincidía con su trigésimo quinto cumpleaños. Durante su cautiverio en el campo de Tréveris leyó Ser y tiempo, del que un sacerdote amigo le había proporcionado un ejemplar. En marzo de 1941 Sartre fue finalmente liberado y regresó a París. Dos años más tarde salió publicado en la editorial Gallimard el fruto de sus estudios filosóficos durante la «extraña guerra» y el cautiverio: El ser y la nada. En una conversación con Simone de Beauvoir, Sartre recalcó en 1974 que El ser y la nada solo fue posible gracias a la guerra, la cual le dio la oportunidad de elaborar durante sus extrañas «vacaciones» en el frente de Alsacia, y luego en el campo de prisioneros de Tréveris, aquel descubrimiento que ya había hecho en su temprana obra fenomenológica, pero sobre todo en el tratado Lo imaginario, publicado en 1940: el «descubrimiento de la conciencia como nada».⁵² ¿En qué consiste este descubrimiento? Si se parte del presupuesto de Husserl de que la conciencia siempre aparece solo como conciencia de algo, es decir, que siempre está referida a objetos —incluyendo el propio yo— que se pueden y se tienen que considerar cosas reales en el mundo, entonces resulta difícil tomar la conciencia como algo que existe por sí mismo. Eso ya lo sabía Descartes, desde luego. Por eso afirma Sartre que la conciencia es pura transparencia, pero no un espejo pasivo y vacío, sino una nada activa, en cierto modo un «nihilizar» (néant). Y, en efecto, la guerra lo ayudó a llegar a esta solución. Para que haya destrucción, es menester primeramente una relación entre el hombre y el ser, es decir, una trascendencia; y, en los límites de esta relación, es menester que el hombre capte un ser como destructible. Esto supone el recorte limitativo de un ser en el ser, lo cual […] es ya nihilización. El ser considerado es eso y, fuera de eso, nada. Y de repente Sartre revela en qué está pensando: El artillero a quien se asigna un objetivo procura apuntar su cañón según la dirección indicada, con exclusión de todas las demás. Pero esto nada sería aún, si el ser no fuera descubierto como frágil.⁵³ Así pues, la nada de Sartre renuncia al aura mística que le había otorgado Heidegger. Al mismo tiempo, la libertad humana se puede fundamentar en el «nihilizar», en este descubrimiento de una «fragilidad» elemental del ser: libertad como ser, no como cualidad específica, sino como prerrequisito esencial de la existencia humana; no como rasgo ni como propiedad, sino como condición de posibilidad de expresar rasgos y propiedades. En la medida en que «no hay diferencia entre el ser del hombre y su “ser libre”»,⁵⁴ este «nihilizar» de la libertad se tendrá que poder aplicar incluso a ella misma. Por eso el ser humano, en cuanto el ser mediante el cual se desvela el no-ser en el mundo, se definió también como un ser «que también puede tomar actitudes negativas respecto de sí»,⁵⁵ es decir, que es capaz de «nihilizarse» a sí mismo. Pero de esta reflexión Sartre no deduce ninguna apología ni ninguna justificación del suicidio. Es cierto que recalca contra Heidegger que la muerte nunca es lo que da su sentido a la vida: al contrario, es lo que la priva por principio de todo significado. Si debemos morir, nuestra vida no tiene sentido porque sus problemas no reciben ninguna solución y porque el significado mismo de los problemas sigue siendo indeterminado. Sin embargo, también mantiene expresamente que: Vano sería recurrir al suicidio para escapar a esta necesidad. El suicidio no puede considerarse como un final de vida del cual yo sería el propio fundamento. Al ser un acto de mi vida, en efecto requiere a su vez una significación que solo el porvenir puede conferirle; pero, como es el último acto de mi vida, se deniega a sí mismo ese porvenir, y permanece así totalmente indeterminado. En efecto, si salvo la vida o si «fallo», ¿no se juzgará más tarde mi suicidio como una cobardía? ¿No podrá mostrarme el acontecimiento que eran posibles otras soluciones? Pero, como estas soluciones no pueden ser sino mis propios proyectos, solo pueden aparecer si sigo viviendo. El suicidio es una absurdidad que hace naufragar mi vida en lo absurdo.⁵ Así pues, el suicidio no cuenta como posibilidad de «nihilizarse» a sí mismo si partimos del argumento de que exige un sentido que apunta al futuro. Sin embargo, este futuro solo se respeta si puede considerarse también mi futuro. ¿Pero por qué mis proyectos solo deben ganar realidad en la medida en que yo sigo viviendo? Es notable que justamente los representantes de una filosofía existencialista nieguen la justificación del suicidio y recurran a menudo a una moral heroica, como Heidegger, que predica el «adelantarse hasta la muerte», o como Sartre, que condena el suicidio casi como si fuera una «cobardía». Incluso Albert Camus escribe en El mito de Sísifo que él extrae «tres consecuencias» de la experiencia del absurdo: «mi rebelión, mi libertad y mi pasión. Con el solo juego de la conciencia transformo en regla de vida lo que era invitación a la muerte, y rechazo el suicidio».⁵⁷ 4 El rechazo o el deprecio del suicidio en Ser y tiempo, El mito de Sísifo y El ser y la nada parecen contradecir con pasmosa nitidez la fascinación existencialista por el suicidio —desde la «libertad para la muerte» hasta la afirmación de que «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio»—. Pero de hecho esta contradicción se puede resolver fácilmente. Ya al margen de que aquí se podría hablar, a la manera psicoanalítica, de rechazo explícito de un «abrazo suicida», el existencialismo parisino no se centraba únicamente en la muerte —junto con un lóbrego simbolismo que se manifestaba por ejemplo en jerséis negros de cuello alto o en melancólicas canciones típicamente francesas —, sino sobre todo en la libertad. El existencialismo propagaba una postura vital y no una forma de morir, un ars vivendi y no un ars moriendi, el espíritu de la rebelión, la libertad y la pasión. En los años cincuenta la filosofía existencialista acabó convirtiéndose directamente en un estilo de vida, en una corriente de moda. «Juliette Gréco inició la moda del pelo existencialista, largo y liso (como de “víctima de ahogamiento”, como escribió un periodista [Pierre Drouin]), y de que resultara chic llevar jerséis gruesos y chaquetas de hombre con las mangas subidas».⁵⁸ En consecuencia, la fascinación por la desconocida del Sena o los debates sobre el «adelantarse hasta la muerte» de Heidegger no aumentaron la influencia de la filosofía sobre el discurso en torno a la muerte voluntaria. Las disciplinas que pasaron a abanderar la investigación sobre el suicidio fueron más bien la sociología y la psicología, que a pesar de sus distintos métodos —entre la estadística y el análisis de casos reales— compartían el interés por prevenir con éxito el suicidio. Sin embargo, en 1976, es decir, unos cincuenta años después de Conciencia como fatalidad y Ser y tiempo, salieron publicados dos breves tratados que en cierto modo pueden valorarse con razón como contribuciones a una suicidología filosófica: Meditatio mortis de Wilhelm Kamlah y Levantar la mano sobre uno mismo de Jean Améry. Kamlah, cofundador de la Escuela de constructivismo metódico de Erlangen, había publicado ya en 1975 un artículo sobre el «Derecho a la propia muerte», en el que se refería al § 216 del Código Penal sobre homicidio con consentimiento de la víctima.⁵ En Semana Santa de 1976 publicó en el Neue Zürcher Zeitung (Nuevo Diario de Zúrich) un ensayo titulado «¿Se puede “entender” la muerte?». Después reelaboró estos dos textos para su impresión en Meditatio mortis. ¹ El 24 de septiembre de 1976 se quitó la vida, tres semanas después de cumplir 71 años. La antropología filosófica de Kamlah no gira en torno a un concepto de libertad, sino más bien en torno a los motivos de la pasión. Se debería partir del principio de que todos los hombres son menesterosos. A partir de ahí Kamlah deduce el imperativo: «En toda situación ten en cuenta que el otro hombre es tan menesteroso como tú mismo, y obra en consecuencia». ² Un segundo concepto clave se refiere al «suceso». La muerte, sobre todo, no es una acción, un comportamiento, sino algo que le sucede a uno. […] Los filósofos y los sociólogos se deleitan hoy con «teorías de la acción», y sin duda la acción es un tema sumamente significativo en toda ciencia del hombre. ¿Pero de verdad existimos solo en la medida en que actuamos de la mañana a la noche? ¿Acaso no dependemos de condiciones vitales que nos encontramos dadas y que de ninguna manera hemos creado nosotros con nuestra propia acción, como por ejemplo nuestra constitución más o menos vital, el entorno en el que vivimos? ¿Acaso no existimos de la mañana a la noche de tal manera que nos «pasan» todo tipo de cosas, buenas y malas, cosas que nosotros no provocamos, sino que nos «acaecen», quizá causadas por la acción de otros, como una grata visita o una discriminación que nos duele, o quizá no causadas por la acción humana, como una enfermedad o un día gris de noviembre? ³ Como tercer concepto clave de tal antropología Kamlah concibe finalmente el «desapego», la capacidad de «desasirse» como centro de una ética eudemonista en el sentido de la Antigüedad. Y supuestamente entendió y justificó la muerte voluntaria —él prefería esta designación a hablar de matarse a sí mismo o de suicidio— como tal «desasirse», como una «aceptación» que, aunque quizá no se practique en todos los casos, sin embargo sí debe atenerse al principio de que «in dubio pro libertate». ⁴ Mucho tiempo antes de los debates contemporáneos sobre una liberalización de la eutanasia médica, también mucho tiempo antes de la fundación de asociaciones como Dignitas o Exit, Wilhelm Kamlah exigió dar también forma social al derecho a la propia muerte, ya que, en la actualidad, un hombre que «hace uso de este derecho porque no puede llevar una vida humana digna» se ve «obligado a morir de forma humanamente indigna». ⁵ Dos semanas antes de su suicidio salió publicada en el Neue Zürcher Zeitung la reseña que Kamlah escribió de Levantar la mano sobre uno mismo de Jean Améry. La reseña era positiva. Lo único con lo que Kamlah no estaba de acuerdo era con la crítica de Améry al supuesto vacío de los enunciados lógicos. ⁷ En el prólogo a Levantar la mano sobre uno mismo Améry escribe que no ha escrito una apología del suicidio, sino que no ha intentado «más que afrontar las contradicciones irresolubles de la “condition suicidaire”». ⁸ Aborda inicialmente estas contradicciones describiendo varios casos reales: Recuerdo una noticia en la que se centró el interés de la prensa durante mi juventud en Austria: una asistente doméstica se había tirado por la ventana «por su desdichado amor por un célebre cantante de la radio», así decía la prensa. ¿Cómo buscar coincidencias entre este acto y otros proyectos de muerte con otras maneras de buscar y encontrar la muerte, claramente incontrastables? A muy avanzada edad se disparó un tiro un psicoanalista, P. F., alumno de Freud de la primera generación. Había perdido hacía poco a su compañera, sufría además de un cáncer de próstata inoperable. Su recurso al revólver era algo que todo el mundo podía comprender y, en parte, incluso aprobar en voz baja y con semblante serio. El hombre había vivido, había experimentado y cumplido una larga y rica vida de trabajo. No podía sobrevenirle ya nada más que dolor físico y soledad: lo que se llama el futuro estaba bloqueado, prefirió convertir un «nofuturo», que ya solamente habría significado un acoso por parte de la muerte en vida, en una cosa clara, en muerte. O el propio Sigmund Freud. El cáncer de paladar del anciano estaba en fase terminal. Al paciente le apestaba la boca hasta el punto de que su perro favorito ya no se le acercaba. Le dijo a su médico de cabecera que todo esto no era ya más que una tortura y le pidió la inyección liberadora, y el viejo amigo no se la negó. También esto es un caso de muerte voluntaria socialmente aceptable y aceptada. ¿Pero cómo fue cuando Cesare Pavese, en la cumbre de su fama y fuerza creadora se mató por un «affaire amoroso insignificante»? ¿O cuando Paul Celan, L’Inconnu de la Seine, o cuando Peter Szondi, el desconocido de un lago berlinés, encontraron preferibles las aguas exterminadoras a una vida de honor y reconocimiento? ¿Tienen Pavese, Celan y Szondi más relación con la asistente doméstica vienesa que con Freud y P. F.? La pregunta es retórica. Los casos reales siguen siendo singulares y no se pueden reducir a un denominador común. En lugar de eso, Améry indaga las formas paradójicas como se manifiesta la escisión del sujeto en cuerpo y yo, en naturaleza y espíritu: Solo por espacio de breves momentos la muerte voluntaria se presenta ante el suicida y quien está cansado de vivir como más natural que la muerte natural y socialmente aceptada. Mientras piensa, vive todavía, así que con una parte de su persona es tributario de la lógica de la vida hasta su último aliento, hasta sus últimos momentos, cuando está ya inconsciente y su cuerpo actúa y reacciona solo según la lógica de la vida, se encabrita y se hincha, no quiere permitir que el espíritu del hastío, que quizás sea el espíritu por antonomasia, gane la partida, domine la mano, que sin embargo después dejará escapar todo y colgará fláccida por encima del borde de la cama sobre el vacío antes de que el rigor mortis le confiera una dureza sin sentido, pues está abocada a la descomposición. El cansado de la vida tiene miedo, digo, miedo a la nada que va a atraer hacia sí mismo, pero que no lo va a consolar, miedo también a la sociedad que lo condena (él es parte de una minoría y por tanto también es el esclavo colonial de la vida), y que, él lo sabe, pondrá en marcha todos los mecanismos para salvarlo, o dicho en el lenguaje de nuestra época, todos los mecanismos para recuperarlo.⁷ Améry sabe de qué está hablando: el 20 de febrero de 1974 intentó por primera vez quitarse la vida en Bruselas, pero tras caer en coma durante varias horas lo salvaron. Dos años después de publicar Levantar la mano sobre uno mismo, el 17 de octubre de 1978, se suicidó finalmente en Salzburgo. El tratado de Améry ha sido muy leído y citado hasta hoy. Actualmente la obra va por su decimoquinta edición. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, en su investigación Pensamiento suicida en el siglo XX, Matthias Bormuth le ha dedicado ya tres capítulos, en los que también se comenta críticamente la leyenda creada en torno al autor como superviviente del Holocausto y como pionero de la deontología.⁷¹ No se escatiman ni siquiera «anotaciones patográficas» que polemizan contra la heroización, la superioridad moral y una autoestilización profética. A Améry se le reprocha justamente haberse identificado con el sentido cristiano de la Pasión: En historia de la recepción —en la que Imre Kertész, también superviviente de Auschwitz y posterior premio Nobel de Literatura, denominaba a Améry un «santo del Holocausto»— se confirma esta manera de entenderse a sí mismo como un profeta ético: una noción que está definida por el motivo de la Pasión. […] Esta mentalidad suicida ofrece una grandiosa visión del suicida, el cual brilla en su univocidad moral, intensificando así su repercusión como leyenda.⁷² En su prólogo, el propio Jean Améry decía que sobre todo la obra de Sartre había sido para él una fuente esencial de inspiración, así como también la tesis doctoral del sociólogo Jean Baechler Los suicidios (1975),⁷³ que había dirigido Raymond Aron, y La muerte de Vladimir Jankélévitch, publicada por primera vez en 1966 y reeditada en 1977.⁷⁴ Jankélévitch, doctor en Filosofía, musicólogo y excelente pianista, se refiere en su obra a las posibilidades de hablar de la muerte en primera, segunda o tercera persona. «Tomar conciencia de la seriedad de la muerte es, en primer lugar, matizar entre el saber abstracto y nocional y el acontecimiento efectivo».⁷⁵ Este acontecimiento real no puede ser «mi muerte» en el futuro, ni tampoco un morir cualquiera, sino que se presenta como la «muerte en segunda persona», pues entre «la muerte de otro, lejana e indiferente, y la muerte-propia, que es todo nuestro ser, está la proximidad de la muerte del prójimo».⁷ Lo único que posibilita la «experiencia privilegiada en la cual la ley universal de la mortalidad es vivida como una desgracia privada y una tragedia personal» no es la muerte en primera persona —el «estar vuelto hacia la muerte» de Heidegger— ni la muerte en tercera persona del «uno se muere», sino la muerte en segunda persona.⁷⁷ En el centro de esta experiencia se abre la «muerte en el más acá de la muerte». Entre las formas como se manifiesta la «muerte en el más acá» Jankélévitch incluye el conocimiento previo de lo «necesario e imposible», que hace que la duración finita de nuestra vida «apasione, patetice y dramatice».⁷⁸ Por el contrario, Jankélévitch apenas habla del suicidio, así como tampoco se habla de él en las dos influyentes obras que se publicaron en París a mediados de los años setenta: Historia de la muerte en Occidente, de Philippe Ariès, y El intercambio simbólico y la muerte, de Jean Baudrillard.⁷ ¿Se le puede reprochar entonces a la filosofía haber prestado «poca atención» al suicidio?⁸ ¿O se trata de una ambivalencia abisalmente profunda, que no solo es propia de los actos suicidas, como argumentan Matthias Kettner y Benigna Gerisch, sino justamente también de la «mentalidad suicida», una «mentalidad que conduce a la muerte»?⁸¹ 5 De forma más clara que la filosofía existencialista y sus herederos retomó Michel Foucault el alegato de Nietzsche a favor de la muerte voluntaria y exigió una revalorización radical del suicidio. Él mismo había intentado suicidarse en 1948, a los 22 años. A ese intento le siguieron otros. En su biografía de Foucault, James Miller relata: Trató de rebanarse las muñecas. Bromeaba con ahorcarse. La idea lo obsesionaba. Su padre, alarmado, le consiguió una cita en el hospital SainteAnne con una de las luminarias de la psiquiatría francesa moderna, el doctor Jean Delay, para que le hiciera una evaluación. Cuando, para sorpresa general, Foucault falló en el primer intento en el examen de agrégation, en 1950, uno de sus profesores, preocupado de que el desilusionado estudiante pudiera intentar otro «desatino», le pidió a uno de sus condiscípulos que se ocupara continuamente de él.⁸² En su extensa introducción a la obra de Ludwig Binswanger Sueño y existencia (1930), Foucault escribió en 1954 sobre los «registros de lo imaginario». Ahí, en plena contradicción con la fenomenología sartriana de lo imaginario,⁸³ recalcaba que las «formas principales de la imaginación» están «desposadas con el suicidio». Es más, el suicidio es presentado directamente «como lo absoluto de los comportamientos imaginarios»: Todo deseo de suicidio está lleno de aquel mundo en el que yo ya no estaría aquí o allá, sino omnipresente en todas partes, en el que cada uno de sus sectores me sería transparente y quedaría demostrada la pertenencia de todos ellos a mi presente absoluto. El suicidio no es una manera de eliminar el mundo, o a mí, o a ambos juntos, sino un modo de reencontrar el momento original en el que yo me hago mundo, en el que todavía nada es algo en el mundo, en el que el espacio es aún la única orientación de la existencia y el tiempo el único movimiento de su historia. Matarse a sí mismo es la forma extrema de imaginar. Si se quisiera expresar el suicidio en una terminología realista de la eliminación, uno se condenaría a no entenderlo. Lo único que puede fundamentar una psicología y una ética del suicidio es una antropología de la imaginación. Constatemos de momento que el suicidio es el último mito, el «Juicio Final» de la imaginación, así como el sueño es su génesis, su origen absoluto.⁸⁴ Foucault estaba especialmente fascinado por la historia real de Ellen West que relata Binswanger. Esta paciente padecía de anorexia aguda. En 1921, a los 33 años, se quitó la vida envenenándose. Binswanger decía de ella que siempre «consideró la comida desde el punto de vista de la culpa», y que en toda su vida únicamente en una ocasión tomó algo que, «a diferencia de todo otro alimento, le deparara solo alegría, le diera solo nuevas fuerzas, “alimentara” solo sus esperanzas, fuera objeto solo de su amor e iluminara solo su entendimiento. Pero este algo ya no era un don de la vida, sino el veneno de la muerte».⁸⁵ Quizá no sea tan «evidente»⁸ como Miller supone que Foucault halló realmente en Binswanger «un guía inusualmente empático para la comprensión de un deseo de morir que todo lo consume». Pero sí es probable que compartiera la postura desde la que Binswanger comenta el suicidio de la joven mujer: «No debemos aprobar ni desaprobar el suicidio de Ellen West, no debemos bagatelizarlo con una explicación médica o psicoanalítica ni dramatizarlo con un enjuiciamiento ético o religioso».⁸⁷ Foucault trabajó después intensamente sobre la historia de la locura, pero también sobre la vida y obra de Raymond Roussel,⁸⁸ que se suicidó en Palermo el 14 de julio de 1933, día de la fiesta nacional francesa. Desde comienzos de los años setenta intervino para mejorar las condiciones de vida en las cárceles francesas y para destapar el encubrimiento a cargo de las autoridades de las huelgas de hambre y los suicidios. En 1975 salió publicado Vigilar y castigar. Y el 1 de abril de 1979 Foucault publicó en la primera edición de Le Gai Pied un polémico editorial sobre el tema del suicidio y la homosexualidad: Hablemos un poco en favor del suicidio. No en favor del derecho a cometerlo, sobre lo cual demasiada gente ha dicho muchas cosas hermosas, sino contra la mezquina realidad a la que se le somete. Contra las humillaciones, las hipocresías y los trámites sórdidos a los que se le condena: reunir a toda prisa cajas de pastillas, encontrar una buena y resistente navaja como las de antaño, mirar el escaparate de un armero y entrar, intentando mantener el tipo. Por el contrario, creo que se tendría derecho no a una consideración apresurada sino a una atención seria y competente. Se debería poder discutir sobre la calidad de cada arma y de sus efectos. A uno le gustaría que el vendedor fuera experimentado, sonriente, alentador pero reservado, no demasiado hablador, que comprendiese que está atendiendo a una persona de buena voluntad pero desgraciada, que nunca tuvo la idea de utilizar un arma contra otro. Sería bueno asimismo que su celo no le impidiera aconsejarle otros medios que fueran más adecuados a su forma de ser, a su complexión. Este tipo de comercio y conversación sería mil veces mejor que discutir con los empleados de pompas fúnebres en torno al cadáver. […] Me irritan un poco las sabidurías que prometen enseñar a morir y las filosofías que dicen cómo pensar en ello. Me deja indiferente todo lo que se supone que nos «prepara» para la muerte. Hay que prepararla, componerla, fabricarla pieza a pieza, calcularla o, mejor, encontrar los ingredientes, imaginar, elegir, recibir consejo y trabajarla para hacer de ella una obra sin espectador que existe únicamente para mí, y solo el tiempo que dure el más breve segundo de la vida. […] Consejos para los filántropos. Si quieren ustedes que disminuya realmente el número de suicidios, hagan que solo se mate la gente por una voluntad reflexiva, tranquila y liberada de incertidumbre.⁸ Foucault recomienda el «suicidio como fiesta» o como «orgía», aunque no sin añadir que también hay formas «más cultivadas y reflexivas». Tres años después se publica por fin la grabación de una conversación entre Foucault y el director de cine Werner Schroeter, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1981. También esta conversación trata sobre las condiciones sociales del suicidio: Una de las cosas que me preocupan desde hace tiempo es la conciencia de lo difícil que es suicidarse. Reflexionemos y enumeremos la pequeña cantidad de medios de suicidarse que tenemos a nuestra disposición, unos más asquerosos que otros: el gas, por ejemplo, que es peligroso para el vecino; ahorcarse, que de un modo u otro es desagradable para la mujer de la limpieza que descubre el cuerpo la mañana siguiente; tirarse por la ventana, que ensucia la acera. Además, la sociedad considera el suicidio de la manera más negativa que puede haber. No solo se dice que no está bien suicidarse, sino que se considera que si alguien se suicida es que estaba muy mal. […] Soy partidario de un verdadero combate cultural para reenseñar a la gente que no hay conducta que sea más bella, y que, por consiguiente, merezca pensarse con tanta atención como el suicidio. Uno debería trabajar en su suicidio toda la vida. ¹ Foucault murió el 25 de junio de 1984 en París a raíz de una infección de sida. Sus biógrafos —Didier Eribon, James Miller o Paul Veyne— ² han descrito más o menos detalladamente los preliminares de esta muerte, por ejemplo la experimentación con prácticas sexuales sadomasoquistas en San Francisco. ¿Suicidio como tecnología erótica del yo? ¿Escogió Foucault su propia muerte, como conjeturaba Gilles Deleuze, casi diez años antes de que también él se suicidara el 4 de noviembre de 1995? ³ A comienzos de los años ochenta los médicos todavía no sabían mucho del sida. Pero según testimonia un amigo Foucault estaba sorprendentemente bien informado… y es posible que buscara justamente en el epicentro californiano de la epidemia una especie de contagio solidario. ⁴ Así lo describió, por ejemplo, James Miller: […] para terminar la vida con un ademán potencialmente suicida de solidaridad, sumergiéndose el otoño de 1983 en los baños de San Francisco y poniendo así por última vez su cuerpo en los límites con un acto de Pasión chocante pero extrañamente lírico, extrañamente lógico, quizás demente, quizás trágico, pero también perfectamente apropiado. Quizás. ⁵ La cautela connotada por el adverbio «quizás» no impidió las vehementes controversias que desencadenó la biografía de Miller. No fueron menos furibundas de lo que antes habían sido los debates parisinos sobre la novela clave de Hervé Guibert Al amigo que no me salvó la vida (1990), en la que Foucault sale representado en la figura de Muzil, que infecta a su amigo con el virus del sida. El 27 de diciembre de 1991, el mismo año en que se publicó la traducción alemana de su novela, también Guibert murió de sida. Desde entonces la cuestión del posible suicidio de Foucault se ha explorado narrativamente varias veces, por ejemplo en la novela de Patricia Duncker La locura de Foucault (1996), y últimamente también en la parodia de Laurent Binet La séptima función del lenguaje (2015). 8. Suicidio del género humano La expresión «suicidio de la humanidad» proporciona a la responsabilidad una amplia base ideal, una excelente coartada […]. GÜNTHER ANDERS¹ 1 El suicidio masivo alemán de 1945, igual que los ataques kamikazes de la aviación nacionalsocialista, pueden ponerse en relación con un precedente japonés. Como muy tarde a partir de 1944, a raíz del aumento de las bajas sufridas, en la guerra del Pacífico se fue difundiendo el lema de vencer o morir. La cifra de caídos aumentaba rápidamente, apenas se capturaban prisioneros. En su investigación de comparativa cultural sobre la historia del suicidio en Japón Maurice Pinguet constata: «Vencer o morir: los soldados japoneses seguían el lema al pie de la letra». Si la situación era desesperada se buscaba directamente la muerte: «Cuando una posición se encontraba en situación desesperada, una carga suicida remataba el combate, los supervivientes se lanzaban al encuentro de las ametralladoras y de los lanzallamas al grito de “¡Banzai!”. Los heridos quitaban el seguro de una granada o pedían la muerte a su mejor amigo». Y los oficiales se suicidaban siguiendo el rito tradicional del seppuku o harakiri. También la población civil practicaba estrategias similares: En julio de 1944 la pequeña isla de Saipán tuvo que acabar capitulando bajo el fuego norteamericano. El almirante Nagumo, que había llevado a cabo con gran éxito el ataque a Pearl Harbor, se suicidó. El anciano general Saitō se hizo el harakiri en presencia de sus oficiales, después de haber ordenado a los supervivientes que lanzaran el último ataque. La población de colonos japoneses se había resguardado en unas cuevas rocosas situadas a gran altura sobre el mar. Muchos, sobre todo mujeres con sus niños en brazos, se arrojaron al vacío desde aquellos acantilados. En conformidad con la censura, la prensa de Tokio no trató en modo alguno de minimizar las pérdidas humanas, sino que las exageró intencionadamente, como si quisiera mostrarlas como un ejemplo elogioso. De batalla en batalla, de isla en isla, hasta llegar a Okinawa unos meses después: el mismo encono, el mismo final. Cuando el doble harakiri de los generales Ushijima y Chō puso fin a esta lucha el 22 de julio de 1945, se contaban 12 000 muertos por el bando norteamericano frente a 130 000 por el bando japonés. Cuanto más se aproximaba la guerra a la isla principal tanto más dura y sangrienta se volvía la resistencia.² Mientras que al este de China se libraba en el mar la batalla de Okinawa, bajo la dirección de Robert J. Oppenheimer se hacían en Los Álamos los preparativos para el primer ensayo de una bomba atómica. El 16 de julio de 1945 llegó el momento. Con una fuerza explosiva de 21 kilotones estalló la bomba del proyecto Trinity, en el desierto de Nuevo México. Abrió un cráter de 3 metros de profundidad y 330 metros de diámetro, evaporó la torre de acero de 30 metros de altura sobre la que estaba montada y fundió la arena del desierto convirtiéndola en cristal verdoso. La onda expansiva se sintió incluso a una distancia de 160 kilómetros. Y la nube explosiva en forma de hongo alcanzó una altura de 12 kilómetros. En 1975 la zona de pruebas nucleares se declaró lugar histórico nacional, que solo se puede visitar los primeros sábados de abril y octubre. Un obelisco negro, el monumento Trinity Site, marca el sitio donde detonó la bomba. Llama la atención la extraña mezcla de símbolos: el nombre de Trinity recuerda a la Trinidad cristiana (como Padre, Hijo y Espíritu Santo) y hasta hoy se sigue hablando en Japón de la «bomba cristiana». Parece ser que para la denominación de la bomba Oppenheimer pensó en el Soneto sacro XIV de John Donne, escrito en 1631 (el año que murió el poeta),³ que comienza con los siguientes versos: Batter my heart, three person’d God; for you As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend; That I may rise, and stand, o’erthrow me, and bend Your force, to break, blow, burn, and make me new.⁴ Oh, Dios trinitario, golpea el corazón, que hasta ahora solo llamas, alientas y corriges; me has de abatir para que pueda alzarme, me has de romper, quemar y hacer de nuevo.⁵ Según otras fuentes Oppenheimer no se refería a la Trinidad cristiana, sino a la Trimurti o la tríada del dios hindú como Brahmā (creador), Viṣṇu (preservador) y Śiva (destructor). Justo después del ensayo habría recitado algunos versos de los cantos del Bhagavad-gītā hindú: Como si la deslumbradora luz de mil soles juntos surgiera de repente en medio del firmamento, tal era el refulgente esplendor que desprendía Su Espíritu Supremo. [...] Soy la muerte que pone fin a todas las cosas. En alusión a esta cita Robert Jungk tituló su historia de la investigación atómica de 1956 Más brillante que mil soles. ¿Pero por qué estos primeros nombres y asociaciones son tan importantes como para que todavía hoy se pueda seguir discutiendo sobre su origen? ¿Por qué resulta tan difícil creer a Frank Oppenheimer, que durante la prueba Trinity estuvo al lado de su hermano Robert y siempre afirmó que las primeras palabras del director del proyecto Manhattan fueron simplemente: «Ha salido bien»? La respuesta es obvia. No se dio el 16 de julio, sino tres semanas después, el 6 de agosto de 1945, el día en que se arrojó la bomba sobre Hiroshima. Aquel día casi 70 000 personas fueron exterminadas en una fracción de segundo, y otras 70 000 víctimas murieron hasta fin de año a causa de sus heridas. Tres días después morían en Nagasaki otras 60 000 personas. Ambos lanzamientos de bombas no obedecían a ninguna teología, tampoco a ninguna estética de lo sublime, sino a una lógica de estrategia militar. Los nombres de las bombas, «Little Boy» y «Fat Man», no evocaban divinidades cristianas ni hinduistas. El avión que arrojó la bomba sobre Hiroshima tenía el nombre de la madre del piloto Paul W. Tibbet, «Enola Gay». ¿Un avión como madre, una bomba atómica como niño? Nada de Śiva, nada de un soneto sobre el «corazón asaltado». El horror real fue inconcebible, pero en 1945 se desvaneció rápidamente bajo el entusiasmo nacional por la capitulación incondicional de Japón, una capitulación que el emperador Hirohito se vio obligado a decretar el 14 de agosto, en vista de que sus generales querían seguir combatiendo. Todavía al día siguiente del lanzamiento de la bomba sobre Nagasaki «el Ministro de Guerra nipón, el general Korechika Anami, ordenaba a la población seguir combatiendo, “aunque tengamos que comer hierba, tragar tierra y dormir en los campos”».⁷ Solo la intervención imperial evitó un pacto de suicidio colectivo. El horror rápidamente se convirtió en fascinación. Hoy todavía se siguen vendiendo en internet diversos coleccionables, por ejemplo un modelo en miniatura del «Enola Gay», un Pewter B-29, pero también una miniatura del «Little Boy» firmada a mano por el piloto. Otros souvenirs vienen del desierto de Nuevo México: trocitos de arena de desierto cristalizada, llamados «Trinidades», que todavía emiten leves radiaciones alfa. Desde luego está rigurosamente prohibido llevárselos de la antigua zona de pruebas. Ni siquiera habían pasado once meses desde los días de agosto de 1945 cuando comenzó la serie de ensayos atómicos estadounidenses en el atolón Bikini en el Océano Pacífico: la «Operación Crossroads». El 30 de junio de 1946 estalló la bomba «Able» y el 24 de julio estalló la bomba «Baker»: con su tamaño de 23 kilotones y su diseño ambas bombas eran similares al «Fat Man» de Nagasaki. La primera bomba atómica fue arrojada desde un bombardero B-29, la segunda se hizo estallar a una profundidad marina de 27 metros. Se probaron los efectos de una bomba atómica sobre aviones, barcos y animales. Con este objetivo se posicionaron en el atolón 71 barcos militares y cargueros fuera de servicio, entre ellos también barcos de guerra alemanes y japoneses, como el crucero Príncipe Eugenio o el acorazado Nagato. Para esta ocasión se hundió incluso el portaaviones USS Saratoga, que había operado en la guerra del Pacífico desde Pearl Harbor. Algunos barcos llevaban jaulas con cabras, ovejas, cerdos y ratas. Las pruebas tuvieron éxito. Y se festejaron… incluso en la propaganda de productos alimenticios. No en vano las nubes de humo de las explosiones atómicas se compararon primero con coliflores y luego con hongos. Pronto hubo sabrosas hamburguesas de uranio a 45 céntimos y uranium sundae, helado con nata batida, piñas y gominolas. En noviembre de 1946 el vicealmirante William H. P. «Spike» Blandy, comandante mayor de las primeras pruebas con bombas atómicas en Bikini, invitó a una ceremonia de clausura en el casino de oficiales, donde partió con su esposa una gigantesca tarta que, con su forma hongo o de coliflor, era una imitación artificial de la nube atómica.⁸ En cualquier caso, la fotografía suscitó críticas e indignación a nivel mundial. 15. Vicealmirante William H. P. Blandy, su esposa y el almirante Frank J. Lowry cortando una «tarta atómica» en Washington, D. C., el 8 de noviembre de 1946. Las filmaciones de las explosiones de Bikini cautivaron a un público que quedó tan aterrado como fascinado. Ya el 5 de julio de 1946, pocos días después de la primera explosión en Bikini, el ingeniero francés y diseñador de moda de baño Louis Réard hizo desfilar por la pasarela de la piscina Molitor en París a la modelo Micheline Bernardini luciendo un bañador de dos piezas hecho con cuatro triángulos de tela. Haciendo competencia a Jacques Heim, que poco antes había presentado en Cannes un bañador llamado «átomo», Réard puso a su creación el nombre de «bikini». En el contexto de las explosiones de bombas el bikini provocó un escándalo público, lo cual no impidió a Réard registrarlo el 18 de julio de 1946 en la oficina de patentes francesa. La sexualización de la bomba atómica obedecía a un patrón cultural que ya se había fijado en 1933, por ejemplo con la película Polvorilla (Bombshell) (dirigida por Victor Fleming y producida por Hunt Stromberg e Irving Thalberg), en la que Jean Harlow interpretaba a Lola Burns, una chica que trata de cambiar su imagen de estrella de cine casándose con un marqués y adoptando un niño. El título original de la película, Bombshell, que en realidad designa el armazón de la bomba, se tradujo en Alemania como Sexbombe, «bomba sexual», término que enseguida se identificó con la bomba atómica. Haciendo un juego de palabras, la starlette norteamericana Linda Christian fue promocionada comercialmente como «bomba anatómica». ¿Pechos femeninos como armas nucleares? ¿«Carcasas de bomba» rellenas de silicona explosiva? Aunque Bodo Mrozek registró en su Diccionario de palabras amenazadas de extinción los «pechos atómicos», la expresión sigue siendo habitual. Al parecer, las fantasías masculinas de «bombas sexuales» confían en que el cuerpo femenino encierre contenidos secretos: silicona o leche en los pechos, sangre o incluso un niño —«Little Boy»— en el útero. El 12 de marzo de 1950 ponía en la revista Stern: La «superbomba atómica» italiana ha sido desactivada y retirada de la circulación pública. La actriz de cine de 19 años Silvana Mangano ya no saldrá más en las pantallas de los cinematógrafos italianos. Se retirará a la vida privada tras su gran éxito en la película realista Arroz amargo, que describe el duro destino de la joven trabajadora italiana del arroz en la llanura Padana. El jersey rojo y las finas medias que usaba Silvana —se supone que para protegerse de picaduras de mosquito— habían excitado a los hombres italianos. Desde entonces la joven dama se ha convertido en madre por vía legal y lo único que quiere ahora es vivir con su bambino de seis semanas.¹ El breve texto (con foto incluida) logró que no solo la «circulación pública», sino también la «llanura Padana» pareciera un ambiente indecente, aparte de los acertijos de la maternidad «legal» o «ilegal», del parto como «desactivación» de una bomba atómica y, en coherencia con esto, del hecho de dejar embarazada a una mujer como quien pone una bomba. 2 Tres años más tarde la euforia desatada por las pruebas atómicas de Bikini se llevó un chasco. El 29 de agosto de 1949 explotó la primera bomba atómica soviética en la zona de pruebas de Semipalatinsk. La Guerra Fría, que ya había comenzado con la entrada en funciones de Harry S. Truman el 12 de abril de 1945 y más tarde con el bloqueo soviético de Berlín occidental (desde el 24 de junio de 1948 hasta el 12 de mayo de 1949), desarrolló a partir de este momento el potencial de amenaza de una guerra nuclear. Apenas diez meses después del éxito de la prueba soviética, el 25 de junio de 1950, empezó la guerra de Corea como la primera guerra donde estaban representadas las nuevas potencias atómicas. Prosiguieron las pruebas atómicas en los atolones pacíficos y en el desierto de Nevada, por ejemplo la serie de pruebas «Ranger» y «Greenhouse» en abril y mayo de 1951. Y el 31 de octubre de 1952 explotó «Ivy Mike», la primera bomba de hidrógeno con 10,4 megatones en el atolón de Enewetak. El 28 de febrero de 1954, siete meses después del final de la guerra de Corea (el acuerdo de armisticio se selló el 27 de julio de 1953) explotó en el atolón Bikini la bomba de hidrógeno de 15 megatones llamada «Bravo»: hasta hoy la explosión atómica termonuclear más potente ensayada por los Estados Unidos. A causa de unos cálculos erróneos la explosión fue mucho más violenta de lo que se esperaba. La lluvia radiactiva afectó a varias islas, incluso a la tripulación de una embarcación de pescadores japoneses que se encontraba a una distancia de más de 100 kilómetros. La radiación alcanzó a numerosos autóctonos que habían sido trasladados a una isla supuestamente segura, así como a familiares del personal militar. Al cabo de 6 minutos el hongo atómico había alcanzado una altura de 40 kilómetros y un diámetro de unos 100 kilómetros. En el lugar del estallido se abrió un cráter submarino de 2 kilómetros de diámetro y 80 metros de profundidad. Todavía durante la guerra de Corea el general Douglas MacArthur había exigido varias veces el uso de bombas atómicas, también contra la República Popular China, antes de ser reemplazado el 11 de abril de 1951. Al parecer, Truman no solo había sopesado en serio esta opción, sino que ya había firmado la orden concreta de usar bombas atómicas. Afortunadamente esta escalada de violencia pudo evitarse, porque la orden firmada de Truman se perdió en la confusión que acompañó al despido de MacArthur. En lugar de eso la cosa volvió a quedar en una «bomba» femenina, tal como relataba la revista Stern el 7 de marzo de 1954, es decir, poco después de la prueba de «Bravo». Bomba atómica en Corea: una noticia que hace temblar al mundo. Pero no hace falta que nadie tiemble. La bomba atómica es una mujer. Muy explosiva, sí, pero no representa ninguna amenaza para la paz mundial. La estrella de Hollywood Marilyn Monroe visitó durante ocho días a los soldados estadounidenses. Vistiendo primero chaqueta y botas militares, y luego un vestido de cóctel de terciopelo púrpura muy escotado, se mezcló entre los muchachos y susurró sensualmente al micrófono: «Oh, Baby…».¹¹ Era fácil atragantarse con este chiste, más que nada porque la Unión Soviética seguía con sus propias pruebas nucleares… hasta que el 22 de noviembre de 1955 hizo explotar también su primera bomba de hidrógeno. Es verdad que la bomba era bastante más pequeña que «Bravo», pero seis años más tarde los soviets provocaron en Nueva Zembla con la «Bomba del zar», una monstruosa bomba de hidrógeno de 58 megatones sin utilidad militar, la que hasta ahora ha sido la explosión atómica más potente de la historia. Ya inmediatamente después de la «Operación Crossroads» y del comienzo de la Guerra Fría aumentó la preocupación de los científicos. En 1947 salió publicado el Bulletin of the Atomic Scientists, fundado en 1945 por unos físicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan. En la portada del primer número salía el Doomsday-Clock o «Reloj del Día del Juicio Final»: las manecillas del reloj que marca el fin del mundo y que fue diseñado por la artista Martyl Langsdorf — esposa del físico Alexander Langsdorf, que había trabajado en el proyecto Manhattan— se pusieron en aquella época a siete minutos antes de las doce. En 1949 se pusieron a las doce menos tres, en 1953 a las doce menos dos, y en 1984 otra vez a las doce menos tres. Con el final de la Guerra Fría el reloj se puso en 1991 a diecisiete minutos antes de las doce, y desde 2017 vuelve a estar a las doce menos dos y medio. Para explicar la última decisión Rachel Bronson, la directora de la comisión de ciencia y seguridad del boletín, se remitió no solo al septuagésimo aniversario del Doomsday-Clock, sino también a los crecientes riesgos del cambio climático, a la amenaza todavía inminente que representan las armas nucleares, a los ciberataques y a la difusión de fake news.¹² Desde luego ya en 1947 el gobierno estadounidense y los medios restaron importancia al desasosiego que provocaba la sobria indicación de la cuenta atrás para el inminente fin del mundo. En aquella época proliferaban, por ejemplo, los búnkeres atómicos de construcción casera. Y en 1951 Anthony Rizzo rodó el cortometraje Duck and Cover, en el que se elogiaba la conducta de la tortuga Bert, un divertido personaje de dibujos animados, como una eficaz estrategia de protección frente a las explosiones de bombas atómicas. La película sigue siendo extraordinariamente famosa, sobre todo gracias al premiado documental El café atómico (1982). El mensaje que transmite fue apoyado por arengas patrióticas o religiosas: así, por ejemplo, Norman Vincent Peale, autor del libro superventas El poder del pensamiento positivo (1952), sacó en su show televisivo a una niña pequeña que aparentemente tenía miedo de la bomba y, poniéndole la mano en la cabeza, le declaró con mucho énfasis su convencimiento de que Dios no permitiría que cayera una bomba en Nueva York. No menos influyente que las campañas publicitarias para restar importancia a la amenaza atómica fue la campaña a favor de las posibilidades de uso pacífico de la energía nuclear. Tras el primer asalto en la carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el 8 de diciembre de 1953 el presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower dio un discurso en las Naciones Unidas en el que anunciaba el programa de «Átomos para la paz». En el futuro la energía atómica debía utilizarse con fines pacíficos, había que construir centrales nucleares y producir energía para el bien de la humanidad. Ya el 2 de diciembre de 1942, en el marco del proyecto Manhattan, Enrico Fermi había construido en Chicago un reactor nuclear que funcionaba. El primer reactor nuclear soviético entró en funcionamiento en 1954 en Obninsk, cerca de Moscú, y en 1955 siguió el primer reactor nuclear británico, cuando se puso en marcha la central de Calder Hall en las costas del mar de Irlanda. En agosto de ese mismo año se organizó en Ginebra una conferencia de las Naciones Unidas, que duró dos semanas, sobre el uso pacífico de la energía nuclear, con más de 25 000 participantes procedentes de 76 países. En otoño del año siguiente se fundó la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pocas semanas antes de que comenzara la Conferencia de Ginebra, el 9 de julio de 1955, Bertrand Russell y Albert Einstein publicaron un manifiesto en el que, junto con otros nueve científicos (entre ellos Max Born y Linus Pauling), advertían de los riesgos de una guerra nuclear e instaban a todos los gobiernos a buscar soluciones pacíficas al conflicto. En la Conferencia de Ginebra reinaba un ambiente eufórico. Se intercambiaron informaciones que hasta el momento se habían mantenido en secreto, y los Estados Unidos prometieron una subvención de 350 000 dólares a todos los Estados que quisieran construir un reactor nuclear. Bajo la dirección de Otto Hahn, la delegación de la República Federal Alemana —que, por primera vez tras la firma de los Tratados de París el 23 de octubre de 1954, podía volver a asistir a la Conferencia de Ginebra como representante de un Estado soberano — señaló enseguida el enorme déficit científico que se había producido diez años después del final de la guerra. Por eso, ya el 1 de diciembre de 1955 el canciller alemán Konrad Adenauer creó un ministerio federal para cuestiones atómicas. Como primer ministro de ese ministerio fue nombrado Franz Josef Strauß. Inicialmente se planeó en Alemania la construcción de un único centro de investigación nuclear. Tras largos debates sobre su futura ubicación, el centro de investigación se construyó en Karlsruhe. Para compensar a Werner Heisenberg, que como director del Instituto Max-Planck de física nuclear en Gotinga había abogado por Múnich, el gobierno regional bávaro aprobó la construcción de un reactor nuclear con fines de investigación en Garching, cerca de Múnich, con ayuda de las subvenciones norteamericanas acordadas en Ginebra. El reactor se construyó en un tiempo récord, y ya el 30 de octubre de 1957 se pudo poner en funcionamiento. Por la forma de su cúpula, la población le puso al reactor de Garching el cariñoso apodo de «huevo atómico». Solo en julio de 2000, al cabo de 43 años, el huevo atómico, que entre tanto se había quedado obsoleto, fue retirado del servicio y declarado monumento nacional. Su sucesor, un reactor que provocó algunos conflictos judiciales porque opera con uranio altamente enriquecido, que básicamente puede emplearse para fabricar armas atómicas, se puso en marcha el 2 de marzo de 2004. Este nuevo reactor suscitó fuertes polémicas también a causa de su proximidad al aeropuerto de Múnich. Pero en 1956 y 1957 el huevo atómico, como símbolo de progreso técnico y económico, encarnó el orgullo de Baviera y de la todavía joven República Federal. En la «fiesta de cubrir aguas», organizada para celebrar la construcción de la estructura del reactor, el presidente regional bávaro Wilhelm Hoegner posó ante los fotógrafos de prensa con una barra de uranio que alzó como una lanza. Y el municipio de Garching enseguida decidió incluir la silueta del huevo atómico en el escudo de armas de la ciudad. El entusiasmo por la energía atómica se plasmó incluso en la carta del menú del banquete de la fiesta: las salchichas blancas se ofrecían como «barras de uranio», la carne de ternera como «muslo de neutrones» y la cerveza como «agua refrigerante radiactiva». El entusiasmo atómico era compartido por todos los partidos. Cristianodemócratas y socialistas mantenían las mismas posturas en lo referente a la investigación atómica. Siegfried Balke, sucesor de Franz Josef Strauß como ministro de energía atómica (desde el 16 de octubre de 1956), consideraba que era realmente un imperativo económico construir centrales nucleares. Y el diputado del Partido Socialdemócrata Alemán Ludwig Ratzel predicó en el Parlamento que los alemanes no debían seguir siendo un «pueblo atómicamente subdesarrollado». En la convención del Partido Socialdemócrata Alemán celebrado en Múnich en 1956, Leo Brandt, secretario de Estado para técnica aeronáutica y nuclear en Renania del Norte-Westfalia, hablaba entusiasmado del «fuego originario del universo». El combustible uranio 235 es varios millones de veces mejor que el carbón, pues ya medio kilo es suficiente para que un avión dé ocho veces la vuelta a la Tierra. Al precio tirado de un millón de dólares se podrían comprar pequeños reactores nucleares en cajas de aluminio, enterrarlos bajo el hielo ártico y suministrar energía a una ciudad de 10 000 habitantes. En 1956 el Partido Socialdemócrata Alemán aprobó un «plan atómico» que describía las grandiosas posibilidades de la energía atómica, y además el programa de Godesberg de 1959 formulaba la esperanza «de que en la época atómica el hombre pueda hacer más fácil su vida, liberarse de preocupaciones y crear bienestar para todos».¹³ Los políticos y los grupos de presión no eran los únicos que divulgaban tales esperanzas. Incluso alguien tan racional como Karl Jaspers juzgaba en su obra sobre La bomba atómica y el futuro del hombre (1958), un libro que fue muy leído, que la oportunidad era «enorme», pues «mientras que la bomba atómica va desapareciendo, la energía atómica introduciría una nueva época de trabajo y economía». En suma, «si el átomo no trae la destrucción, pondrá toda la existencia sobre una nueva base».¹⁴ Y Ernst Bloch incluso se entusiasmaba hablando de la marcha triunfal de una «técnica no euclidiana» que permitiera transformar cualquier parte de la materia terrena en el estado de la materia de las estrellas fijas […], como si las fábricas estuvieran situadas por encima de las orgías energéticas del Sol o de Sirio. Junto a la química sintética que produce materiales que no se encuentran en la tierra, más baratos y, a veces mejores, aparece ahora con la física atómica una especie de obtención analítica de energía que no es de esta tierra, en el sentido que estamos acostumbrados a considerar. Al júbilo casi gnóstico por una energía que «no es de esta tierra» le sucedieron en el acto los proyectos utópicos. Así como las reacciones en cadena en el Sol nos traen calor, luz y vida, así también la energía atómica —en otra maquinaria que la de la bomba atómica, en la atmósfera azul de la paz— puede hacer del desierto un terreno fecundo, y del hielo primavera. Unos cientos de libras de uranio y torio bastarían para hacer desaparecer los desiertos del Sahara y de Gobi, para convertir Siberia y el norte de Canadá, Groenlandia y el Antártico en una Riviera. Bastarían para ofrecer a la humanidad para su uso en latas pequeñas, altamente concentrada, la energía que tiene que ser obtenida en millones de horas de trabajo. Las utopías se presentan como herejías que «no solo superarían toda visión novelesca de la técnica, sino casi también el contenido de los viejos libros de magia».¹⁵ Durante los primeros años de la época atómica, cuando era aclamada con entusiasmo, se hacían planes a lo grande. Por un lado, el consumo de energía para calefacción y electricidad debía satisfacerse en las futuras casas unifamiliares con pequeños reactores nucleares. Por otro lado, se proponía combatir peligrosos ciclones con bombas atómicas. Se soñaba con construir un reactor atómico en el fondo del mar, a 3200 metros de profundidad, como «calefacción central de la Antártida». Aviones, submarinos o incluso trenes debían equiparse con reactores nucleares. Al mismo tiempo se daban noticias de una serie de pruebas practicadas en el desierto de Nuevo México para analizar el posible aprovechamiento de las explosiones de bombas atómicas con vistas a realizar más rápidamente grandes trabajos de excavaciones. El orden de las pruebas era relativamente simple: se hacía estallar una bomba atómica de 5 kilotones situada en una cámara subterránea excavada en roca de granito a 285 metros de profundidad, y de ese modo se creaban gigantescas cavernas revestidas de roca fundida. Cuatro meses después de la voladura un grupo de visitantes alemanes pudo relatar: Usando maquinaria los técnicos excavaron en unos pocos días un pozo paralelo hasta el auténtico espacio cero. Lo que vimos entonces fue la sala de un rey de la montaña: en lugar de hallarnos en una pequeña cámara estábamos bajo una cúpula semiesférica de 40 metros de altura y 54 metros de diámetro. El suelo de la sala estaba recubierto de fragmentos de sal. Los cascotes parecían haber caído del techo y recubrían el suelo como si fuera un lago de sal petrificada. La temperatura era «solo» de 55 grados Celsius. Dada la baja radiactividad no necesitábamos dispositivos de protección.¹ Tras la primera serie de pruebas, los ingenieros y funcionarios de la comisión norteamericana de energía atómica confiaban en haber alcanzado hasta 1967 un dominio perfecto de la técnica nuclear de excavación. Enseguida se elaboró un proyecto «para excavar el lecho de un segundo y mayor canal de Panamá con explosivos atómicos. De este modo, por el precio de unos misiles atómicos tácticos se podría abrir en pocos minutos una vía de agua cuya construcción con medios convencionales duraría años».¹⁷ Durante los primeros años después de 1955 se pensaba que básicamente era posible casi todo. El Atomium de Bruselas, construido para la Exposición Mundial de 1958, pronto se convirtió en símbolo de una nueva época. 3 Pero tras la euforia maníaca se ocultaban pánico, angustias depresivas y temores apocalípticos. En la misma época en la que la euforia atómica alcanzaba su punto máximo se discutía en la República Federal Alemana sobre un posible rearme atómico del ejército alemán: después de todo, ya el 2 de octubre de 1952 los británicos habían hecho explotar su primera bomba atómica y la primera prueba con una bomba de hidrógeno se iba a realizar de forma inminente ya el 17 de mayo de 1957. El 12 de abril de 1957, 18 científicos atómicos, entre ellos Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Heinz Maier-Leibnitz, Wolfgang Pauli y Carl Friedrich von Weizsäcker, publicaron la «Declaración de Gotinga», en la que se afirmaba: No se conocen límites naturales para la posibilidad de desarrollo de los efectos exterminadores y letales de las armas atómicas estratégicas. Una bomba atómica táctica puede destruir hoy una pequeña ciudad, pero una bomba de hidrógeno puede hacer temporalmente inhabitable un territorio de la extensión de la cuenca del Ruhr. Con la propagación de la radiactividad probablemente se podría exterminar ya hoy con bombas de hidrógeno a la población de la República Federal Alemana. No conocemos ninguna posibilidad técnica de proteger con seguridad a grandes poblaciones de este peligro. […] No negamos que el miedo mutuo a las bombas de hidrógeno contribuye hoy sustancialmente a conservar la paz en todo el mundo y a garantizar la libertad en una parte del planeta. Pero consideramos que esta manera de asegurar la paz y la libertad a la larga no es fiable, y que en caso de fracaso el riesgo es mortal. No nos sentimos competentes para hacer propuestas concretas para la política de las grandes potencias. Creemos que para un pequeño país como la República Federal Alemana el mejor modo de protegerse y de fomentar hoy la paz mundial es renunciar expresa y voluntariamente a la posesión de armas atómicas de todo tipo. En cualquier caso, ninguno de los firmantes estaría dispuesto a implicarse de ningún modo en la fabricación, la prueba o el uso de armas atómicas.¹⁸ Aunque se debía mantener la distinción entre bombas atómicas militares y técnica nuclear civil, de modo que la «Declaración de Gotinga» terminaba declarándose partidaria del uso pacífico de la energía atómica, sin embargo, al mismo tiempo, la «Declaración» ponía de manifiesto el reverso del optimismo atómico: el miedo al fin del mundo provocado por el propio hombre, el miedo a un posible apocalipsis o, en cierto modo, a un suicidio de todo el género humano. Quien alzó una voz más lóbrega en el coro de los filósofos, que abarcaba desde Jaspers hasta Bloch, fue Günther Anders, hijo del psicólogo William Stern, alumno de Husserl y de Heidegger y primer marido de Hannah Arendt. Anders caracterizó como «tiempo final» el radiante futuro de la época atómica. Por eso se dice en el primer volumen de La obsolescencia del hombre (1956) que la amenaza nunca cesa, sino que «únicamente queda aplazada»: Lo que hoy tal vez se evite puede suceder mañana. Mañana penderá sobre nuestros hijos y pasado mañana igualmente sobre sus hijos. Ya nadie quedará libre. Por mucho que avancen en el futuro las generaciones venideras, allá donde huyan, siempre las acompañará. Incluso irá por delante, como si supiera el camino, como una nube negra, tras la que van como un séquito.¹ Desde Hiroshima los hombres se han erigido en dueños de su aniquilación colectiva y se han convertido en exponentes de una potestas annihilationis, que es lo contrario de la creatio ex nihilo.² Tanto más desconcertante es su «incapacidad para el miedo»: Esta es, pues, la situación. Así de alarmante. Pero ¿dónde está nuestro miedo? No veo ningún miedo. Ni siquiera puedo encontrar un miedo de mediana magnitud. Tampoco uno como, por ejemplo, el que se produciría ante el peligro de una epidemia de gripe. Ninguno, absolutamente ningún miedo. ¿Cómo es posible?²¹ Anders da varias respuestas a esta pregunta. En primer lugar, remite al «desnivel prometeico» que traza fronteras para el hombre: «Podemos tener miedo de nuestra propia muerte. Empatizar con el miedo mortal de diez hombres ya es demasiado para nosotros. Pero ante la idea del apocalipsis el alma claudica». Y añade que «en comparación con lo que sabemos y podemos producir, podemos imaginar y sentir demasiado poco».²² Anders deduce una segunda respuesta de la fe moderna en el progreso, que prácticamente prohíbe pensar en la muerte y en la mortalidad. «Dado que lo único que vale como lo “realmente existente” es lo mejor y lo que puede ser cada vez mejor, nada se puede hacer con la muerte, a no ser que se la relegue a algún lugar donde participe de forma indirecta de la ley universal del aumento de cualidad».²³ Desde luego hoy se muere «en mejores condiciones» que hace cincuenta años, pero lo que se entierra en los cementerios ya no son muertos, sino la muerte misma. La represión del pensamiento de la muerte, que después de todo ya había criticado Heidegger, provoca una pérdida de futuro que resulta novedosa en la historia. De la misma manera que nos precipitamos rápidamente en el mundo del progreso, lo hicimos como miopes y nuestro actual horizonte de futuro —ese espacio de tiempo que tomamos en consideración y entendimos como futuro— resultó de una estrechez casi provinciana. El pasado mañana no era para nosotros ya ningún futuro. Con esta paradoja nos referimos al simple hecho de que no todo lo que es futuro, por serlo, tiene para nosotros el valor de «futuro». Ciertamente, el año 1967 es para nosotros «futuro». Pero somos incapaces de concebir como futuro el año 2500 y a los hombres del año 2500 como biznietos nuestros: «no nos interesan nada», su lugar temporal parece estar en alguna parte nebulosa; y el lugar del año 10000 es el mismo que el de la arcaica región del año 10000 antes del inicio de nuestro cómputo del tiempo.²⁴ El diagnóstico es lúcido. Acierta con la situación de nuestra época con más precisión de lo que cabía prever a mediados de los años cincuenta. Desde entonces la pérdida de futuro ha sido corroborada por una conciencia sincrónica que constantemente es ampliada y aguzada con la omnipresencia de los medios y las redes sociales. La dominancia de esta conciencia sincrónica se manifiesta de modo paradigmático en la pregunta permanentemente reiterable de qué está sucediendo en este preciso momento, o sea ahora, fuera de mi cuarto de estudio, mientras estoy por ejemplo sentado en el escritorio: ¿qué está sucediendo ahora en los escenarios de las guerras de Siria, de Yemen o de Ucrania, pero también en los lugares donde están mis hijos y mis amigos, mientras escriben en Facebook y en Twitter qué están haciendo y en qué se están ocupando en este justo momento? Este auge incesante de la conciencia sincrónica, de una especie de atención flotante que se parece al multitasking, hace que el mundo parezca cada vez más un puro evento. Tras los mind maps de eventos que fulguran simultáneamente desaparecen las preguntas por la longue durée o larga duración, por la genealogía de los conflictos bélicos y las crisis económicas o por la coherencia de las biografías individuales, así como las preguntas por el futuro. Vivimos en un cronotopo del «vasto presente» (Hans Ulrich Gumbrecht), del «Present Shock» (Douglas Rushkoff),²⁵ de rizomas e interacciones. Cada día, y si quisiéramos incluso cada minuto, el mundo nos muestra su lado terrible, nos enteramos de catástrofes, guerras, hambrunas, epidemias, suicidios, atentados, movimientos migratorios y amenazas crecientes, por ejemplo a causa del cambio climático, hasta el punto de que el parte meteorológico presenta en ocasiones un lóbrego cuadro de la situación del planeta. La cosmovisión de la conciencia sincrónica es una visión del fin del mundo, la expresión de una desesperanza compartida sincrónicamente. Al menos en este punto se equivocó Anders: hoy ya no vivimos en un mundo sin miedo que puede reprimir con éxito el pensamiento de la muerte y del final. En vista de las bombas atómicas Anders radicalizó las ideas de Sartre sobre la praxis del néant, del «nihilizar». Y otorgó un perfil histórico concreto a la tesis que Heidegger formuló en su lección inaugural de Friburgo: «Ser-aquí significa: estar inmerso en la nada»,² pues la bomba atómica, según Anders, se comporta por sí misma «como un nihilista». Y si pudiera hablar, «sus palabras no serían diferentes de las del nihilista» que plantea la provocativa pregunta de por qué el mundo «no debería no existir».²⁷ El progreso de la tecnología armamentística ha contribuido a una propagación universal del nihilismo, que se ha acabado convirtiendo en una «conciencia vulgar de la época», prácticamente en una «filosofía de masas». Pero el hecho de que este «nihilismo de masas» y la posibilidad de la «nihilización masiva» convergen históricamente es algo que resulta «en grado sumo sorprendente».²⁸ La tesis «todos los hombres son mortales» ha sido sustituida hoy por «la humanidad en su totalidad es eliminable».² En una extensa cita, Anders argumenta contra Heidegger que «estar vuelto hacia la muerte» «se refería a cualquier cosa menos a una situación escatológica común a todos los hombres o a la posibilidad de un suicidio colectivo», pues Heidegger se había limitado a elaborar filosóficamente la solitaria «experiencia del soldado constantemente confrontado con la muerte». Según Anders, quien utilice este pensamiento para juzgar la situación actual estará describiendo la catástrofe como una forma pervertida del «hacerse auténtica» la humanidad.³ A diferencia de Jacob Taubes, cuya Escatología occidental se publicó en 1947,³¹ Anders no era un apocalíptico, sino un «catecóntico» que quiere postergar el Juicio Final cuanto sea posible, incluso sabiendo con certeza que, en último término, estos esfuerzos acabarán fracasando.³² 4 Como muy tarde tras la construcción del Muro de Berlín en agosto de 1961 y tras la crisis de Cuba de octubre de 1962, empezaron a organizarse poco a poco movimientos pacifistas de protesta. Ya en 1958 se había organizado la primera «marcha de Pascua» de la «Campaña para el Desarme Nuclear» británica, que contó con 10 000 participantes. En 1960 se manifestaron en el norte de Alemania casi 1000 partidarios de un nuevo movimiento por la paz. En el trascurso de los años sesenta aumentó la cifra de los participantes de la «marcha de Pascua» hasta alcanzar las 300 000 personas. Solo a partir de 1968 el entusiasmo volvió a disminuir considerablemente bajo la impresión que causó la intervención militar del Pacto de Varsovia en Praga y la legislación de emergencia alemana. Al mismo tiempo, la Guerra Fría se había convertido desde hacía mucho tiempo en un complejo juego de planificación estratégica. Bajo el criptónimo «Media luna», ya en la primavera de 1948 se había diseñado un plan de emergencia para intervenir contra la Unión Soviética en caso de guerra. Como el alcance de los aviones de aquella época, los B-29 y los B-50, no bastaba para volar hasta un objetivo en la Unión Soviética y regresar hasta la base de apoyo, se sopesaron incluso misiones explícitamente suicidas. «“Eso sería lo más vil que hayamos hecho jamás”, dijo el teniente general Earle E. Partridge. “Sacrificar la tripulación, sacrificar la bomba, sacrificar el avión, todo a la vez. Un beso de despedida y nos ponemos en marcha”. Cuando en mayo de 1948 el presidente Truman fue informado del plan “Media luna” y de un ataque atómico aéreo se opuso a ambos».³³ Pero todavía veinticinco años después de que se diseñaran estos planes, William Colby, que en aquel momento era director de la CIA, hubo de constatar con sorpresa que «nuestros bombarderos B-52 están previstos para una misión sin regreso»,³⁴ pues tras una orden de intervención los bombarderos de las unidades terrestres en alerta despegarían rápidamente desde sus puntos de apoyo en los Estados Unidos y volarían en un tiempo de ocho a diez horas hasta sus objetivos en la Unión Soviética. ¿Pero qué se encontrarían al llegar ahí? La Unión Soviética habría sido alcanzada ya por miles de cabezas de misiles. Se supone que los objetivos no destruidos estarían rodeados de misiles antiaéreos y que nubes de polvo de inconcebibles dimensiones cubrirían el paisaje. Estaba previsto que cada B-52 tuviera preparado para después de un ataque un determinado punto de apoyo en Europa o en Oriente próximo, donde debería aterrizar, repostar y cargar nuevas armas nucleares para un nuevo ataque contra la Unión Soviética. ¿Quedaría aún uno de estos puntos de apoyo, siquiera uno solo, en caso de que algunos bombarderos hubieran logrado superar de algún modo su primer vuelo por el espacio aéreo soviético? La mayoría de las tripulaciones de los B-52 no contaba con ello.³⁵ Así pues, estaba claro que una guerra atómica sería una misión suicida, primero para los soldados y pilotos y luego para las poblaciones civiles, si es que no para toda la humanidad. Y aunque Herman Kahn, que durante un tiempo fue asesor del Pentágono y futurólogo, y a quien supuestamente Stanley Kubrick tomó como modelo para su personaje del Dr. Strangelove (1964), pensaba que se podía hacer y ganar una guerra atómica, la mayoría de los políticos y militares compartía la opinión del almirante Arleigh Burke, quien manifestó sin rodeos: «En caso de un pacto suicida no habrá ganadores».³ Quien estudia la enumeración de averías y accidentes durante la Guerra Fría que Eric Schlosser publicó en 2013 —basándose en una serie de fuentes y entrevistas a las que hasta entonces no se había tenido acceso— aún se estremece incluso después de tanto tiempo. Por ejemplo, el 23 de enero de 1961 un bombardero B52 se estrelló en Carolina del Norte con dos bombas de hidrógeno a bordo. Las bombas no detonaron. Los soldados de las fuerzas aéreas encontraron una de las bombas a la mañana siguiente: tenía la punta clavada en el suelo, mientras que su paracaídas se había enredado en las ramas de un árbol. La otra bomba había caído en una zona cenagosa, y precisamente la cabeza nuclear cargada de uranio concentrado se había hundido 20 metros en la tierra, de modo que los equipos de excavación estuvieron varias semanas excavando en vano.³⁷ En otra ocasión, el sistema de alarma preventiva avisó —en el quinto y máximo nivel de alarma— de un inminente ataque soviético con misiles que se iba a producir con una probabilidad prácticamente del ciento por ciento. Afortunadamente, durante los cinco minutos de reacción que faltaban para desencadenar el contraataque el vicecomandante Roy Slemon preguntó dónde estaba en aquel momento Jrushchov. Cuando se enteró por el servicio de inteligencia de que el antiguo jefe del gobierno soviético Jrushchov se encontraba en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se sintió un poco aliviado, y más aún cuando al cabo de veinte minutos no se notificaron ataques de misiles en territorio norteamericano. Después resultó que las instalaciones de radar en la localidad de Groenlandia de Thule «confundieron la luna que lentamente iba saliendo sobre Noruega con docenas de misiles de largo alcance disparados desde Siberia».³⁸ Hoy sabemos también que los sistemas de seguridad contra accidentes en las centrales nucleares, que todavía en los años cincuenta eran ensalzadas con entusiasmo utópico como monumentos de un uso pacífico de la energía atómica, resultaron ser engañosos. El 28 de marzo de 1979 se produjo una fusión nuclear en la central atómica de Three Mile Island, al sureste de Harrisburg, en el Estado federal norteamericano de Pensilvania, y el 26 de abril de 1986 se produjo la catástrofe de Chernóbil. Y, finalmente, el 11 de marzo de 2011 comenzó la serie de accidentes en la central nuclear japonesa de Fukushima, desencadenada por un tsunami y cuyos efectos contribuyeron al desengaño definitivo de las esperanzadoras visiones de un futuro radiante bajo el signo del átomo. Los debates sobre los riesgos de una guerra atómica volvieron a avivarse también hacia finales de los años setenta, cuando el 12 de diciembre de 1979 la OTAN aprobó la resolución conocida como Doble Decisión, casi al mismo tiempo que las tropas soviéticas invadían Afganistán. En aquel momento la OTAN amenazó con estacionar misiles de medio alcance en Europa, y especialmente en Alemania, en caso de que no se cumpliera su exigencia de reducir en ambos bandos el equipamiento de misiles de medio alcance. Esta decisión, con la que se aprobaba el rearmamento, no solo impulsó el movimiento por la paz, sino que también desencadenó una serie de fantasías apocalípticas sobre una inminente guerra nuclear en Centroeuropa. Por ejemplo, en 1979 salió publicada la investigación del psiquiatra neoyorquino Robert Jay Lifton sobre La conexión rota: sobre la muerte y la continuidad de la vida, que siete años después podía leerse también en traducción alemana, editada bajo el título, un tanto engañoso, de La pérdida de la muerte. En esta extensa obra Lifton, que ya en 1968 había analizado las experiencias traumáticas de los supervivientes de Hiroshima y luego las de los veteranos de Vietnam,³ desarrollaba su crítica a la mentalidad del «nuclearismo», que él consideraba tan peligrosa como las propias bombas. «El nuclearismo —según Lifton— consiste en abrazar apasionadamente las armas nucleares como respuesta al miedo a morir y como vía para recobrar el sentimiento perdido de inmortalidad». Es «una religión mundana, en la que la “gracia” y también la “redención” —el dominio sobre la muerte y el mal— se alcanzan con el poder de una nueva divinidad tecnológica».⁴ Lifton consideraba que las descripciones de explosiones de bombas atómicas —comenzando por los comentarios de Oppenheimer sobre la prueba «Trinity»— eran una expresión de las típicas experiencias de conversión y, al mismo tiempo, el síntoma de una generalizada «enfermedad de poder del siglo XX», que se opone a la pérdida de la «sensación de fiabilidad y durabilidad de la vida».⁴¹ Lifton dedicaba un capítulo importante del libro al suicidio, que él relacionaba —sobre todo tomando el ejemplo del suicidio ritual de Yukio Mishima— con megalomanías, con nociones totalizantes del yo: Matarse puede parecer la única posibilidad […] de afirmar por completo la propia vida. […] Se puede asociar a una gran animadversión y a muchas formas de «escisión» o desintegración interior, tal como las ha resaltado Freud. Pero más fundamental es la sensación de falta de fuerza vital, salvo que uno dé el paso al suicidio […] como acción del yo total contra el yo total.⁴² Aquí resulta especialmente visible la ambigüedad de la expresión «arrebatar la vida» como quedarse con ella o como privar de ella. En 1983, un año después de la manifestación por la paz celebrada en Bonn el 10 de junio de 1982 y en la que participaron unas 400 000 personas, llegó a los cines europeos la película El día después, que mostraba el escenario realista de una guerra nuclear. El mismo año salió publicada también la Crítica de la razón cínica de Sloterdijk, con un largo pasaje que presentaba como meditación sobre las bombas una crítica a la lógica de defensa y autoconservación de la intimidación nuclear. En aquel momento escribió Sloterdijk: En realidad, la última guerra se ha convertido en una «cuestión interna» de la humanidad armada. En ella se trata de romper el principio de dura autoconservación, con su arcaica y moderna ultima ratio de la guerra.⁴³ En efecto, la bomba atómica es un «medio de autoexperiencia». De hecho, la bomba es el único Buda que también comprende la razón de los países occidentales. Infinita es su paz e ironía. A ella le es igual si cumple su misión, si está en una muda espera o si está como nube de fuego; para ella no cuenta el cambio de los estados conglomerados. Al igual que en Buda, todo lo que habría que decir está dicho a través de su mera existencia. La bomba no es ni un ápice más destructiva que la realidad ni una pizca más destructiva que nosotros. Es solo proyección, la representación material de nuestro ser. […] Nosotros somos ella. En ella se completa el «sujeto» occidental.⁴⁴ También Sloterdijk se refería al tema de la escisión; también él singularizaba la bomba —como ya había hecho Anders, que siempre hablaba de la bomba en singular, como si fuera una única cosa, y no una acumulación de armas almacenadas en muchos arsenales distribuidos por todo el planeta— declarándola un Buda, una entidad sagrada. Ciertamente también queda por resolver cómo hay que pensar la «culminación del “sujeto” occidental», si como superación de su escisión por medio de una experiencia de sí mismo o como autodestrucción. De forma aún mucho más dramática esbozó el anglicista y filósofo Ulrich Horstmann, también en 1983, los Perfiles de una filosofía de la huida humana. Con una mezcla de sátira y filosofía misantrópica celebraba en su breve tratado sobre La bestia la esperanza de un suicidio total del género humano: Y los destellos de las detonaciones y el incendio que se abrirá paso por los continentes se reflejarán en los ojos del último de nuestra especie e iluminará y trasfigurará su semblante. Y todas las criaturas se sumirán en las brasas y venerarán a la bestia en la hora del hundimiento como el Salvador que los ha redimido para la muerte eterna. Y para el último adquirirá entonces sentido lo que antes era absurdo, y él alzará las manos sobre la carne chamuscada y le dirá: «Consolaos. Habéis sido exonerados de la carga del ser y la prueba ya pasó. Cada uno de vosotros no fue más que la pesadilla de un cristal de cuarzo. ¡Todos, todos nosotros, no hemos existido jamás!». Y morirá en paz.⁴⁵ Desde 1983 los escenarios apocalípticos, las películas, las novelas y las representaciones artísticas del fin del mundo se han multiplicado tan rápidamente que un observador de otra galaxia tendría que percibir el «antropoceno», proclamado en el siglo XXI, prácticamente como la época del suicidio anticipado y probablemente ansiado del género humano. Así por ejemplo, Alan Weisman ha descrito en El mundo sin nosotros (2007) lo rápido que desaparecerían las casas y las ciudades de los hombres tan pronto como se hubiera extinguido el género humano. En un primer momento solo las cacerolas de aluminio, los plásticos y los azulejos de cocina resistirían la inevitable desintegración. Pero al cabo de pocos milenios las ciudades y los muros estarían cubiertos por lenguas glaciares. Lo único que quizá existiría aún serían sólidas construcciones subterráneas, como el Eurotúnel entre Calais y Dover. Tras siete millones de años los retratos de los presidentes de los Estados Unidos en Mount Rushmore solo serían reconocibles por indicios. Las estatuas de bronce podrían perdurar incluso diez millones de años.⁴ Sin embargo, las ondas electromagnéticas de las emisiones de radio y televisión se propagarían por el universo sin obstáculos, pero también sin un público que pudiera captarlas y descifrarlas. Alan Weisman dedicó sus reportajes imposibles sobre un mundo sin hombres —reportajes que incluso dieron lugar a una serie televisiva, Life After People (2009-2010), que llegó a tener veinte episodios— a una persona amada fallecida: «desde un mundo sin ti».⁴⁷ Desde la perspectiva de esta dedicatoria, las fascinantes imágenes de un mundo sin nosotros aparecen como efectos de una inversión, de un reflejo invertido: la mirada a un mundo sin seres humanos no solo camufla la mirada a un mundo sin las personas amadas, sino también la mirada a un mundo que es capaz de arreglárselas sin mí. 5 Entre tanto, la posible autoaniquilación de la humanidad se denomina también «omnicidio». En su investigación sobre la mentalidad genocida, Robert Jay Lifton y Eric Markusen constatan que la «mentalidad de exterminio», en cuanto la «disposición a ordenar, si fuera necesario, medidas que podrían matar a muchos millones de personas», prácticamente «se ha convertido en algo cotidiano» y es característica ya de «todas las estructuras de la sociedad».⁴⁸ En su ensayo para la importante revista holandesa de cultura y literatura De Gids, el escritor y traductor Maarten Asscher, refiriéndose a Primo Levi, Maurice Pinguet y Marc Etkind, hablaba del homo suicidalis,⁴ y en cierto sentido los lectores y las lectoras contemporáneos habrían podido creer sin más que hace tiempo que el homo sapiens se ha transformado en el homo suicidalis, a juzgar por la cantidad de escenarios del «omnicidio» y del fin del mundo que se han imaginado y difundido con motivo del cambio de milenio. No en vano el libro de Jacques Attali Lignes d’horizon, de 1990 —traducido al español con el título de Milenio—, viene ilustrado con las xilografías de Alberto Durero sobre el Apocalipsis de san Juan.⁵ Pero la cosa no quedó en los escenarios imaginarios y las visiones de hundimiento. En el último cuarto del siglo XX los suicidios colectivos de sectas apocalípticas quedaron cada vez más bajo el foco del interés público. El 18 de noviembre de 1978 murieron en la selva de Guayana más de 920 seguidores de Jim Jones, que era el líder de una secta. Entre los fallecidos había 276 niños. El 19 de abril de 1993 se produjo la masacre de Waco, Texas: 82 miembros de la secta de los «davidianos», liderada por Vernon Howell, alias David Koresh, murieron en un infierno de llamas. En otoño de 1994 se produjo en Suiza el suicidio de 61 miembros de la Orden del Templo Solar: comenzó con una masacre el 30 de septiembre, a la que siguieron otros suicidios colectivos el 4 y 5 de octubre, en una rara mezcla de muerte voluntaria, medidas de eutanasia y auténticas ejecuciones. Otros miembros de la Orden del Templo Solar murieron el 23 de diciembre de 1995 en una altiplanicie en Saint-Pierre-deChérennes. La policía halló 16 cadáveres carbonizados que formaban un círculo, en una disposición que recordaba los radios de una rueda. No se pudo aclarar inequívocamente quién murió voluntariamente y quién fue asesinado. Hay que citar también el suicidio ritual de 39 miembros de la secta de la Puerta del Cielo en el rancho Santa Fe en California en marzo de 1997. Al parecer creían que el cometa Hale-Bopp señalaba la llegada de una nave extraterrestre que los transportaría a otro mundo. Por último, el 17 de marzo de 2000 murieron al menos 500 miembros del Movimiento para el Restablecimiento de los Diez Mandamientos en un suicidio masivo en Uganda. Entre los muertos había 68 niños. La lista se podría continuar, pero ya solo así es bastante larga. Lo que enlazaba todos estos acontecimientos era, en primer lugar, la fe en el inminente fin del mundo, en la batalla final en Harmaguedón, que se menciona en el Apocalipsis de san Juan (Ap 16,16). El fundador del Templo del Pueblo Jim Jones, que primero residió en Indianápolis, luego en San Francisco y desde 1974 en el noroeste de Guayana, según el testimonio de Deborah Layton —que vivió durante nueve años en la secta— daba alocuciones casi a diario en las que aseguraba que la comunidad estaba amenazada, que el gobierno estadounidense había construido campos de concentración para todos los miembros del Templo del Pueblo y planeaba ataques armados a la sede central de la secta en Guayana, así como torturas y ejecuciones. «Jim nos explicaba que todos nosotros estábamos en una lista negra. […] En sus predicaciones nos advertía constantemente del ineludible Harmaguedón en los Estados Unidos, y para salir con vida nos instaba a cortar nuestros lazos con este malvado país de extrema derecha».⁵¹ Realidad y paranoia se mezclaban hasta confundirse, y en la última fase se ensayó en toda regla el suicidio masivo —en las «noches blancas»—. Así relata Layton un discurso de Jim, a quien sus seguidores llamaban «Padre»: «¿Escucháis ese ruido?», preguntó Jim. «Vienen los soldados. El final está cerca. El tiempo ha transcurrido. Hijos… poneos en dos filas a mis lados». Los guardianes habían puesto una gran cubeta de aluminio delante del pabellón cerca del padre. «Sabe a zumo, hijos míos. Será fácil de tragar…». Yo salté de la valla y me alineé junto a los otros. Estaba confundida y tenía miedo, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esa gente que venía para matarnos? Un joven protestó y se puso a gritar. «¡No! ¡No quiero morir! Tiene que haber una salida…». «¡Guardianes, sujetadlo! Hay que obligarlo a beber».⁵² Poco después anunciaron que solo había sido un ejercicio. Algunas personas, entre ellas Deborah Layton, lograron huir. Pero sus declaraciones precipitaron el comienzo de la catástrofe, pues a raíz de ellas se envió a la selva una comisión estadounidense para examinar los hechos. Eso provocó una escalada de violencia. Los miembros de la delegación dirigida por el congresista Leo Ryan fueron tiroteados, algunos de ellos murieron. Inmediatamente después siguió la catástrofe en el propio campamento, donde primero murieron los niños pequeños al suministrarles cianuro con una jeringuilla en la boca. El mismo destino sufrieron también los niños mayores. Los adultos tenían que beberse un vaso lleno de limonada Kool-Aid envenenada. El veneno tardaba cinco minutos en matar a las víctimas. Vigilantes armados se encargaban de que se cumpliera la orden. Tenían orden de matar a todo aquel que quisiera escapar.⁵³ También la masacre de Waco se produjo como consecuencia de una escalada de violencia tras una intervención del FBI, y también los davidianos habían escuchado antes numerosas predicaciones de su líder, David Koresh, en las que a menudo se describían «visiones surrealistas del apocalipsis y del imperio de los mil años». Koresh «podía pasarse así quince horas escupiendo por la boca fuego y azufre desde el púlpito, imitando de cuando en cuando con gritos salvajes y mímica drástica el sufrimiento de las almas perdidas y atormentadas».⁵⁴ Sobre todo en los casos de Jonestown y Waco se puede percibir un segundo rasgo común de estos suicidios grupales: el límite entre muerte y suicidio se difumina. «Si no se experimentara tanto placer con el propio hundimiento, habría que rebautizar el suicidio masivo como masacre», resumía Udo Singer.⁵⁵ También los suicidios colectivos de los templarios del sol planteaban la pregunta de si la muerte común había sido voluntaria. La filóloga Patricia Duncker ha narrado la historia de los templarios del sol en un libro complejo, mitad historia policíaca mitad historia cultural, con numerosas alusiones a tradiciones de la astronomía esotérica, pero también a modelos románticos, filosóficos, literarios y musicales, que de algún modo esclarecen las raíces culturales de la fascinación por los suicidios colectivos apocalípticos. La trama gira en torno a la jueza Dominique Carpentier, al comisario André Schweigen y al compositor y director de orquesta Friedrich Grosz, custodio espiritual de un libro antiguo y redactado con signos incomprensibles y, al mismo tiempo, guía de una secta que en la novela se llama simplemente «la Fe». La oposición entre la razón ilustrada y la «fe» se ilustra con dos óperas del siglo XIX: Tristán e Isolda de Wagner y Fidelio de Beethoven. Con la fascinación por la noche y la muerte en el aria final de Isolda —«Suave y quedamente»— se corresponde la liberadora señal de la trompeta al final de la única ópera de Beethoven, que anuncia la llegada del ministro y la liberación del prisionero. La irrupción de esta realidad transforma la nostalgia de la muerte que siente Leonora, y que todavía se había expresado en el aria del «ángel que me conduce a la libertad, a la libertad en el reino celestial», en el himno a la alegría, la justicia y el amor que el coro entona durante diez minutos. Y mientras la jueza —que en realidad no entiende de música— escucha el aria de la muerte de amor de Isolda con el rostro lleno de lágrimas,⁵ sufre un arrebato de «incontenible alegría».⁵⁷ Y por supuesto Patricia Duncker da a entender implícitamente que los masones y los rosacruces no eran más que la otra cara de la metafórica ilustrada de la luz. La cuestión de los contextos culturales de las fantasías apocalípticas de un suicidio genérico —por cierto, también Thomas Haenel ha asociado directamente los sucesos de Jonestown y Waco o los suicidios de templarios del sol en Francia, Canadá y Suiza con las representaciones de un «omnicidio»—⁵⁸ inspiró a Ulrich Horstmann para postular en 2012 una especie de salvación del honor de la imaginación apocalíptica. Mientras que los horrores de ambas guerras mundiales solo fueron expuestos y tratados posteriormente en novelas, fotografías, películas o cuadros —hasta el ciclo de Hiroshima de Arnulf Rainer de 1982—, la amenaza de una tercera guerra mundial, que sería ya una guerra nuclear, según la tesis de Horstmann se ha mantenido a raya y provisionalmente se ha conjurado gracias a unas tematizaciones anticipatorias que han operado como un «arte intimidatorio». Sobre todo en el quinto capítulo, dedicado a los ensayos de explosiones bajo la bóveda craneal, Horstmann destaca la extraordinaria variedad de esta estética apocalíptica: Tomemos por ejemplo la monografía de Paul Brian Holocaustos nucleares: la guerra atómica en la ficción, 1895-1984 (1987) y hojeemos la bibliografía de 150 páginas, o estudiemos el volumen de David Dowling, publicado el mismo año, Ficciones del desastre nuclear, cuyo autor solo puede manejar la ingente cantidad de material recurriendo al principio de tomar solo los casos paradigmáticos. Y también un mero clic de ratón desencadena avalanchas de datos. Por ejemplo, Wikipedia ofrece A List of Apocalyptic and Postapocalyptic Fiction, una lista de ficciones apocalípticas y postapocalípticas que clasifica las visiones del fin del mundo en función de sus causas y que en el apartado World War III and Other Apocalyptic Wars enumera unas trescientas entradas alfabéticas en los apartados de cine, televisión, novelas, teatro, juegos y cómics. Aunque eso no es más que la punta del iceberg —si queremos decirlo así ampliando la metáfora de la Guerra Fría—, por sí mismo ya es bastante impresionante. Y si se quiere agregar una segunda selección ordenada cronológicamente, A List of Nuclear Holocaust Fiction, entonces no solo aparecen las narraciones breves y la música pop como nuevas fuentes de contribuciones, sino que uno también se hace a la idea de la perseverancia y la capacidad de resistencia del arte intimidatorio, que sin dar muestras de fatiga e inasequible al desaliento hace año tras año sus internadas imaginativas en el terreno de aquello que no debe suceder.⁵ Por supuesto Horstmann advierte en un epílogo de la tentación de sobrevalorar los éxitos de este arte intimidatorio. Sabe tan bien como Günther Anders que «la batalla de la imaginación apocalíptica» no se puede ganar. Evidentemente se ha logrado «postergar continuamente la tercera guerra total, que significaría el final de nuestra civilización». Pero es imposible «finalizar el exorcismo y eliminar totalmente el riesgo», sobre todo también porque la fuerza de la imaginación es una cabeza de Jano con doble rostro. Uno puede imaginarse y hasta desear incluso el suicidio universal del género humano. Poco antes de la entrada en el nuevo milenio, Robert Jay Lifton volvió a tematizar los apocalípticos potenciales de la imaginación y de la violencia en el límite entre el suicidio colectivo y la masacre, refiriéndose al atentado con gas venenoso sarín que la secta japonesa Aum Shinrikyō perpetró el 20 de marzo de 1995 en las líneas del metro de Tokio. En aquel atentado murieron trece personas y más de mil resultaron heridas. Doce miembros de la secta fueron condenados a muerte, entre ellos también el fundador y líder de la secta, Shōkō Asahara, que era casi totalmente ciego. Al principio Asahara se había basado sobre todo en fuentes budistas, hinduistas y esotéricas, como las profecías de Nostradamus. Pero poco a poco fue obsesionándose con las visiones apocalípticas del fin del mundo, con una guerra atómica final y con la salvación de un pequeño grupo escogido de personas. El centro de su doctrina lo constituía una especial fascinación por los temas del fin del mundo y la esperanza de una guerra atómica, que Asahara profetizó para 1997. Él mismo reivindicaba para sí el papel del «redentor ciego» que aparecerá al final de los tiempos en Harmaguedón. Lifton también comparaba la fe apocalíptica de Aum Shinrikyō con Jim Jones y el Templo del Pueblo: En cierta manera, Jones representaba de forma distorsionada la confrontación de la sociedad norteamericana con el temor a una aniquilación nuclear. Pero su relación con las armas atómicas se diferenciaba de la de Asahara en dos puntos esenciales. El gurú norteamericano se veía como víctima potencial de un holocausto nuclear, nunca como propietario o controlador de armas de destrucción (aunque también esperaba que de una guerra atómica podría sacar cierto provecho para su secta). Además, teniendo en mente una inminente destrucción atómica, Jones preparaba un apocalipsis alternativo a escala reducida mediante un suicidio colectivo. Su impulso activista para forzar el final era tan fuerte como el de Asahara, pero solo se refería a aquel mundo especial que él había creado. ¹ Lifton trazó otros paralelos con el suicidio colectivo de la Puerta del Cielo, que esa secta no veía como muerte, sino directamente como una «supervivencia privilegiada»: «Su suicidio colectivo era el medio de asegurarse un puesto entre los inmortales». ² ¿Un suicidio para la inmortalidad? Lifton casi se convirtió en un profeta cuando en 1999 resumió sus reflexiones en las siguientes frases: Solo ahora empezamos a comprender hasta qué punto el fantasma de una destrucción global influyó desde 1945 en la conciencia y el comportamiento colectivos. [...] Por eso Aum no debería tomarse como el punto final, sino como un comienzo amenazador y como expresión de una nueva dimensión de la amenaza global. No escasean en el mundo los grupos que anhelan una claridad moral absoluta —no solo un líder, sino un gurú o un redentor— y que recurren a los medios más extremos para provocar el cambio anhelado, porque les parece que es el único posible. ³ Solo dos años después de la publicación de este diagnóstico se produjeron los atentados del 11 de septiembre de 2001. 9. Prácticas del suicidio político En sentido transferido, la carrera de todo suicida comienza con una huelga de hambre. HERMANN BURGER¹ 1 Bajo la sombra de espectaculares suicidios masivos de sectas apocalípticas, bajo la sombra de la imaginación de un posible suicidio del propio género humano, desde hace siglos se han venido produciendo suicidios colectivos de los tipos más diversos que reaccionaban a los hundimientos de un determinado mundo o de una determinada cultura o tradición. Con suicidios así se veían confrontados por ejemplo las tripulaciones de los barcos que transportaban esclavos africanos a Norteamérica. Esos esclavos saltaban por la borda y se dejaban hundir enseguida en el agua, para que no los volvieran a capturar. Otros se asfixiaban o empleaban las uñas para rajarse sus propias gargantas. En cierta ocasión, un vigilante que había llevado a un grupo de esclavos recién comprados a una pequeña isla caribeña para hacerles cultivar algodón, al regresar se los encontró a todos ahorcados en el bosque.² En su investigación El poder de morir (2015) Terri L. Snyder ha recopilado una serie de ejemplos de este tipo.³ También ha mostrado cómo estos suicidios colectivos se asocian con narrativas míticas, por ejemplo con narraciones de un «vuelo de vuelta» a la patria perdida.⁴ Por cierto, también en algunos espirituales, como Steal Away to Jesus («Escápate a Jesús»), se alude a que estos actos no se pueden interpretar exclusivamente como suicidios a la desesperada, sino también como protesta y escapatoria. Al suicidarse, las personas esclavizadas «roban» en cierta manera su vida expropiada: se restituyen la vida justo al quitársela. Cuando el 14 de septiembre de 1906 el ejército colonial holandés desembarcó en la playa de Sanur, en el sur de la isla de Bali, se encontró ante un terrible suicidio masivo. Al llegar a una ciudad aparentemente abandonada, una procesión silenciosa salió del palacio del rajá y a una orden de este se suicidó en masa. Este suicidio colectivo ritual, que se podía practicar tras una derrota y conquista, se llamaba «puputan». Otro «puputan» sucedió en Bali el 18 de abril de 1908, en el palacio del distrito administrativo de Klungkung. Apenas hace pocos años han vuelto a levantar gran revuelo suicidios grupales de indígenas —en Australia, Latinoamérica o entre las first nations en Canadá—. Así por ejemplo, el Frankfurter Rundschau relataba el 5 de mayo de 2015: Representantes de pueblos indígenas advirtieron en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas de que, entre tanto, los suicidios se habían convertido en una «epidemia» entre los adolescentes indígenas. Eso afecta prácticamente a todas las regiones del mundo en las que viven indígenas. En los Estados Unidos, por ejemplo, los suicidios son entre los indios la segunda causa de muerte más frecuente en el grupo de personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, tal como notificaba el servicio de salud indio en los Estados Unidos. Una reciente investigación en el Estado federal australiano de Queensland arrojó como resultado que el índice de suicidios de aborígenes adolescentes era diez veces superior que en el resto de la población.⁵ La tesis fundamental de este libro es que la cuestión del suicidio es el tema central de una Modernidad que también hay que describir como la época de las conquistas y del colonialismo. Como consecuencia de una nueva valoración del suicidio, que desde la Ilustración ya no se considera prioritariamente pecado o delito, sino más bien una enfermedad, e incluso una especie de tecnología del yo, las figuras premodernas del suicidio, que en los siglos pasados habían sido reconocidas al menos parcialmente —el suicidio heroico (en la Antigüedad), el martirio (en el medievo cristiano) y el suicidio por necesidad (desde los comienzos de la Modernidad)— asumieron su perfil específicamente moderno. Los suicidios heroicos adquirieron plausibilidad —por ejemplo, bajo el lema fascista de «¡Viva la muerte!»—, de modo que tras derrotas militares no solo oficiales y generales se sintieron motivados para clavarse la espada, pegarse un tiro o envenenarse, sino que también miles de civiles buscaron una muerte colectiva, por ejemplo en los suicidios masivos japoneses y alemanes de 19441945. En general hoy se respeta el suicidio por necesidad, motivado por la edad, la soledad, una enfermedad incurable o dolores insoportables. Al menos la eutanasia pasiva está autorizada en casi todos los países de Europa. Y también el martirio se ha transformado en diversas formas de suicidio político, como una última forma de protesta radical contra la esclavitud, la conquista y el sometimiento. Mientras que todavía a comienzos del siglo XVII John Donne osó asociar con suma cautela la muerte en sacrificio de Cristo con el suicidio, hoy, por ejemplo, Richard Flanagan escribe directamente en la primera página de su novela La terrorista desconocida (2006): Jesús, que anhelaba amar sin medida, era sin duda un chalado, y cuando se vio confrontado con el fracaso del amor no tuvo otra opción que buscar la muerte. Como sabía que no bastaba con amar, y habiendo comprendido que tenía que sacrificar su propia vida para que la humanidad pudiera perdurar, Jesús es el primer terrorista suicida de la historia, aunque no el único. Este comentario no resulta forzosamente convincente, pero la frase siguiente apenas se puede refutar: Nietzsche escribió: «No soy un hombre. Soy dinamita». Era el pensamiento de un soñador. Hoy a diario hay alguien que es dinamita en alguna parte, y no solo en sus pensamientos. El suicidio político como protesta es la continuación del martirio con otros medios. Una muerte atroz, asociada con torturas y dolores, ejecutada por encargo del poder, se invierte en cierta manera en una muerte voluntaria que protesta contra ese poder y transforma la humillación en resistencia. A esta lógica obedecía ya la nueva valoración cristiana de la crucifixión, del castigo ejemplarizante romano para esclavos y rebeldes. Como método de los modernos suicidios de protesta se recurrió a menudo al suicidio por fuego, que a su vez recogía y transformaba una praxis punitiva ejemplarizante del poder eclesiástico: la quema de herejes y brujas en la hoguera. En su investigación Sobre el suicidio el ginecólogo Friedrich Benjamin Osiander, a quien ya hemos citado, mencionaba a los primeros precursores de estos suicidios de protesta: En Estiria del norte un campesino que desde hacía ya tiempo estaba indignado por la supresión de días festivos ordenada por el emperador José II, temiendo verse obligado a trabajar en virtud del decreto emitido sobre el incumplimiento de tamaño dislate, se decidió en 1786 a celebrar incesantes días festivos suicidándose de un modo inusual. Al final erigió una pira apropiada a su cuerpo, clavó en un árbol que había enfrente un crucifijo y una imagen mariana, y cuando la hoguera estaba encendida se tumbó tranquilamente sobre el lecho mortal que él mismo se había preparado, dejándose quemar así hasta la incineración.⁷ A continuación de este relato Osiander describe la «abominable necedad» de una inglesa que, tras haber llevado hasta los 50 años una vida «disoluta» y «libertina», decidió luego quitarse la vida quemándose a sí misma. Con este fin hizo en la cocina una gran hoguera en llamas y se puso desnuda en medio de ella. Llegaron antes de que muriera y la encontraron medio quemada. Cuando le preguntaron por aquella abominable acción confesó que estaba hastiada de la vida y que quería morir de una forma inusual. Por eso escogió la quema y aguantó el fuego en silencio mientras se lo permitieron sus fuerzas. Murió dos horas después, tal como había deseado.⁸ Mientras que, en vista de las imágenes cristianas empleadas, el campesino perseguía evidentemente una intención de protesta política, el suicidio de la inglesa recuerda una quema de brujas, un terrible martirio, a cuyo carácter trágico Osiander da un matiz especial con su descripción misógina. Sin embargo, la inglesa compartía con el campesino de Estiria y con suicidios de protesta posteriores el anhelo de sufrir una muerte extraordinaria. La escena recuerda remotamente al ritual sati, la autoincineración de viudas hindúes, que pese a las prohibiciones estatales se sigue practicando todavía hoy. En su historia del suicidio, que aquí hemos citado ya varias veces, Marzio Barbagli ha puesto el análisis de este ritual al comienzo de la segunda parte, que está dedicada a culturas suicidas orientales. Ahí describe el caso real de la muerte de Roop Kanwar, que el 4 de septiembre de 1987 se quitó la vida en Deorala, un pueblo situado a dos horas en coche de Jaipur, la capital del Estado federal de Rayastán: Tenía 18 años y había estado casada durante ocho meses. Su marido había muerto de una enfermedad gastrointestinal, y la joven esposa se encerró durante unas horas en su habitación para reflexionar. Entonces decidió quitarse la vida. Con un vestido de novia rojo y dorado caminó a la cabeza del cortejo fúnebre. Acompañaban la marcha música y cánticos religiosos. Al llegar a la plaza del pueblo se subió a la pira que habían levantado para su esposo fallecido. Se dejó quemar viva a su lado. A juzgar por los cerca de 4000 asistentes a la ceremonia, Roop Kanwar no era ninguna campesina ignorante. Había crecido en Jaipur. Era una mujer formada y elegante y se había casado con un joven académico de una familia rica. Además, Deorala es uno de los pueblos más modernos y ricos de Rayastán. Cuando se difundió la noticia de su decisión, miles de personas peregrinaron hasta el pueblo para recibir la bendición de aquella mujer que, con su acto, se había convertido en una sati mata, una madre pura, dotada de poderes sobrenaturales, de los que se dice que pueden sanar todas las enfermedades. Las noticias sobre este acontecimiento fueron y siguen siendo ciertamente contradictorias. Algunas fuentes relataban que la joven mujer fue obligada a subirse a la hoguera y que trató de escapar pidiendo auxilio. Nueve años después se hicieron varios procesos judiciales: un proceso por asesinato contra 32 personas, que sin embargo fueron absueltas, así como diversos procesos por apología de la quema de viudas. Se hicieron más rigurosas las prohibiciones estatales, y el movimiento contra el ritual tradicional de la quema de viudas obtuvo un apoyo considerable. La revista informativa Der Spiegel comentaba: Ya fuera por propia voluntad u obligada por una chusma lasciva, a la quema de la joven viuda Roop Kanwar contribuyeron circunstancias difícilmente compatibles con las ideas morales occidentales. Así por ejemplo, una testigo soltera de la misma edad apuntaba a «la vida miserable» que hubiera tenido que llevar Roop Kanwar en caso de haber sobrevivido como viuda: le habrían rapado la cabeza, tendría prohibido llevar joyas y saris de colores, su único alimento habrían sido las sobras de la comida. Se habría visto degradada a los trabajos caseros más viles y sexualmente habría quedado a merced de los hermanos de su esposo fallecido.¹ El suicidio de la viuda sublimado como una heroicidad fue más bien una especie de feminicidio, y desde luego no una expresión de protesta. ¿Pero de verdad lo sabemos con tanta exactitud? Partiendo justamente del ejemplo de la quema de viudas, Gayatri Chakravorty Spivak, en su famoso ensayo ¿Pueden hablar los subalternos? (1988), ha señalado con insistencia que no disponemos de los testimonios ni de las voces de las mujeres muertas: Cuando en los informes policiales de la Compañía Británica de las Indias Orientales se revisan los nombres grotescamente mal transcritos de estas mujeres, de las viudas sacrificadas, no se puede sacar de ahí ninguna «voz».¹¹ Christian Braune, psicoterapeuta en el centro para heridos graves por quemaduras en Hamburgo-Boberg y redactor de una de las escasas investigaciones sobre los suicidios por fuego, ha señalado con razón las connotaciones rituales y religiosas que implica quemarse vivo. Braune recalcaba que las personas se prenden fuego porque tienen unos sentimientos de culpa y un miedo a ser castigados que se pueden referir a nociones del fin del mundo y del infierno, pero también porque sienten una profunda vergüenza, que exige ser vencida precisamente con fuego. «El “acaloramiento interno” de la vergüenza, sentido como algo insoportable, debe incrementarse —de modo similar al sonrojo— y quemarse en el “acaloramiento externo” del fuego».¹² No menos importante es desde luego el deseo de empezar de nuevo y renacer de las cenizas, como la mítica ave Fénix: El fuego es la energía cósmica, sin la cual no hay vida. Su símbolo básico es el sol. Su luz da calor y fuerza para crecer. Hace visible todo aquello sobre lo que cae. Quien se prende fuego a sí mismo entra en conexión con esta energía vital universal por el camino que conduce hasta su muerte. En cierta manera se fusiona con el fuego. Por una vez puede estar tan llameantemente vivo como siempre deseó, aunque por vergüenza nunca en toda su vida se atrevió a ello. Contra su tendencia a ocultarse, en el momento de arder se expone a sí mismo resplandeciendo descaradamente y en público, para que no lo puedan ignorar. Arder como una antorcha y llamar la atención sobre sí mismo es su manera de mostrarse.¹³ El fuego es imaginado como medio de redención. La escisión del sujeto es radicalizada en un acto ceremonial de purificación, de una autodepuración final. También por eso hay que tomar especialmente en serio el «anhelo de una dimensión trascendente que se expresa en el suicidio con el fuego»,¹⁴ pues el fuego simboliza la promesa de una transformación elemental, tal como Elias Canetti la percibía en las danzas de fuego de los indios navajo en Nuevo México: Danzan el fuego mismo, se convierten en fuego. Sus movimientos son los de las llamas. Lo que sostienen en sus manos e inflaman ha de entenderse como si ellos mismos ardiesen.¹⁵ Quemarse vivo es uno de los métodos de suicidio menos frecuentes, pero más espectaculares, dolorosos y atroces: Parece que es posible de forma relativamente sencilla, porque en casi todas partes se tiene acceso a líquidos fácilmente inflamables, sobre todo gasolina, petróleo y otros combustibles similares, y por eso son fáciles de adquirir. Se recurre a él porque se supone que es un método seguro para morir. […] Esta esperanza contrasta trágicamente con las estadísticas, que dicen que solo muere aproximadamente un tercio de todos los pacientes que se han prendido fuego a sí mismos.¹ Como causa principal de este índice de muertes relativamente bajo se puede considerar el lugar escogido para el suicidio por fuego: la mayoría de las veces se hace en público, en la calle o en la plaza del mercado, a diferencia, por ejemplo, del suicidio con veneno, que a menudo se hace en la propia vivienda o en una anónima habitación de hotel. «Quien se prende fuego quiere que lo vean».¹⁷ Esto también tiene como consecuencia que los espectadores pueden apagar o sofocar el fuego. Además, con el transcurso del tiempo han aumentado considerablemente las posibilidades de tratamiento médico de las quemaduras. De los casos reales que Christian Braune ha expuesto se puede deducir que ni siquiera las gravísimas quemaduras del cincuenta por ciento de la superficie corporal tienen por qué provocar forzosamente la muerte. El libro comienza con el informe de uno de estos casos: «Un hombre de 30 años se ha rociado de gasolina y se ha prendido fuego, presuntamente con la “intención de suicidarse”, como se dice concisamente en tales casos». Ya una hora después yace en la unidad de cuidados intensivos del hospital especializado en quemaduras, está narcotizado y recibe respiración artificial. De la manta especial solo sobresale su cabeza con el tubo en la boca. El médico de urgencias, que fue quien lo atendió primero, lo acompaña ahora a la sala de reanimación. Ahí se encarga del paciente un equipo especializado en quemaduras. Lo que antes fue su ropa cuelga ahora en jirones pegado a la piel. Los pelos de la cabeza están socarrados y tiznados. El rostro está hinchado como una pelota, los ojos tan inflamados que parecen rasgados. El calor abrasador ha quemado la piel del pecho, del vientre y de los muslos, convirtiéndola en una pura herida. En algunos lugares ha hervido el tejido adiposo, que emite un brillo blancuzco. Los dedos de la mano izquierda parecen en sus extremos garras de pájaro, petrificados y negros. Tras haber limpiado las heridas y haber practicado quirúrgicamente los cortes de escarotomía que deben posibilitar el riego sanguíneo de los antebrazos quemados, el anestesista hace un primer diagnóstico evaluativo: el hombre es joven, su estado es estable y, a pesar de que tiene quemaduras en más del cincuenta por ciento de la superficie corporal, tiene «buenas posibilidades de sobrevivir».¹⁸ ¿Pero qué significa aquí sobrevivir? ¿Tras cuántas intervenciones, trasplantes de piel y operaciones de cirugía plástica? 2 El comienzo de la historia de los suicidios a lo bonzo como acción de protesta política se suele fechar con exactitud: el martes 11 de junio de 1963. Aquel día el monje vietnamita de 66 años Thich Quang Duc se prendió fuego en Saigón, para protestar con su muerte contra la represión de la población budista bajo el régimen católico del presidente Ngo Dinh Diem. Pocas semanas antes, el 8 de mayo de 1963, la policía había disparado contra los manifestantes en una marcha de protesta contra la prohibición de banderas budistas, matando a ocho o nueve personas, entre ellas también niños. David Halberstam, un periodista del New York Times, describe la escena del suicidio por fuego con elocuentes palabras: Brotaban llamas de un hombre. Su cuerpo se iba resecando y encogiendo lentamente, su cabeza ennegrecía y se carbonizaba. Flotaba en el aire un olor a carne humana quemada. Es asombrosa la rapidez con la que se queman los hombres. A mis espaldas podía escuchar los sollozos de los vietnamitas que se habían congregado. Yo estaba demasiado conmocionado para llorar, y demasiado confuso para tomar anotaciones o hacer preguntas, incluso demasiado espantado para siquiera pensar. […] Mientras ardía no movió un solo músculo, no hizo ningún ruido, y su visible serenidad contrastaba marcadamente con los lamentos de la gente que lo rodeaba.¹ La descripción que hace Halberstam guarda cierta contradicción con los minuciosos preparativos de este suicidio de protesta. Los monjes ya habían experimentado previamente con diversos combustibles y habían informado a los periodistas, pero sin dar datos concretos. Después de que algunos monjes rociaron con gasolina a Quang Duc, que estaba sentado en postura de loto, y antes de que él se prendiera fuego a sí mismo, «varios monjes y monjas impidieron que se aproximaran los coches de bomberos tumbándose bajo sus ruedas. Otros fueron distribuyendo una carta de despedida de Quang Duc en inglés».² La traducción de este texto era: «Rezo a Buda para que ilumine al presidente Ngo Dinh Diem y le haga cumplir las cinco exigencias mínimas de los budistas vietnameses». Esas cinco exigencias eran la libertad de izar banderas budistas, la igualdad de derechos religiosos de budistas y católicos, indemnizaciones a las familias de las víctimas del 8 de mayo, castigar a los responsables y acabar con los arrestos arbitrarios. La carta de despedida termina con la frase: Antes de cerrar los ojos para ir a Buda tengo el honor de dirigir estas palabras al presidente Diem y pedirle que sea bondadoso y tolerante con su pueblo y que siga una política de igualdad de derechos religiosos.²¹ El suicidio de protesta de Quang Duc causó gran revuelo. Una fotografía que tomó Malcolm W. Browne, periodista de la agencia Associated Press, donde aparecía el monje ardiendo, salió publicada ya al día siguiente en los periódicos norteamericanos y más tarde ganó el World Press Photo del año 1963. La foto llegó pronto a la mesa del despacho de John F. Kennedy y parece ser que lo conmocionó profundamente.²² El rigorismo de Diem provocó enérgicas reprobaciones entre la Casa Blanca y el régimen survietnamita. Pero aún deberían quemarse otros cuatro monjes y una monja antes de que el 1 de noviembre de 1963 Diem fuera derrocado y fusilado al día siguiente, exactamente veinte días antes de que el propio Kennedy muriera en el atentado de Dallas. Durante los años siguientes se produjeron otros muchos suicidios de protesta (casi siempre con fuego) en la India, Malasia, Japón, la Unión Soviética, los Estados Unidos y todavía en Vietnam. La mayoría de estos casos se referían a la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo a su guerra en Vietnam. […] Casi todos los casos de suicidios de protesta posteriores a 1963 —con excepción de los harakiri— se pueden reducir directa o indirectamente al de Quang Duc.²³ ¿«Efectos Werther»? ¿Suicidios por imitación? Durante los meses de verano de 1965, dos años después del suicidio por fuego del monje budista, el director sueco Ingmar Bergman rueda en Estocolmo y en la isla de Fårö la película Persona, un drama psicológico que gira en torno a dos mujeres. Liv Ullmann, que desde 1965 fue también compañera sentimental de Bergman, interpreta a la actriz Elisabet Vogler, que en medio de una representación en la que encarnaba a Electra de pronto se queda sin voz. Bibi Andersson es la enfermera Alma, que debe cuidar de Elisabet en una casa apartada. Siguiendo estrategias narrativas extrañas y experimentales, la película va mostrando la relación que se desarrolla entre las dos mujeres: identificación hasta la pérdida de identidad, dependencia, rechazo, lucha y separación. La película comienza con un montaje en el que el cine parece tematizarse a sí mismo. Se enciende una lámpara de arco, que arroja una luz deslumbrante. Un proyector traqueteante pasa una cinta de cine. Vemos fragmentos de una película de dibujos animados. Por un instante aparece un pene erecto, al que siguen retazos de imágenes asociativas, desde un cordero desangrándose hasta una mano siendo perforada por un clavo. Se muestran cuerpos muertos, rostros inanimados. Mas de pronto una anciana que parecía muerta abre los ojos, y un joven que estaba tumbado en una camilla se cubre primero la cabeza con la sábana y se gira hacia la pared, pero luego se incorpora a medias, se pone unas gafas y empieza a leer un libro. Acto seguido tantea, como desde el otro lado, el campo visual que los espectadores ven de frente, y finalmente tantea los rostros sobredimensionados y casi siempre borrosos de las dos mujeres protagonistas, que ahora aparecen en la pantalla. Luego empiezan a salir los créditos y comienza la auténtica película: Alma recibe el encargo de cuidar de Elisabet y se entera del enigmático historial clínico de su paciente. Tras entablar un primer contacto con la actriz, Alma se va a la cama, pensando en su futura vida libre de preocupaciones, pero no sin preguntarse qué le sucede a Elisabet. Apaga la luz y durante varios segundos todo se queda a oscuras. La siguiente escena muestra a Elisabet, que, sin decir una palabra pero cada vez más conmocionada, sigue una emisión televisiva: una película que relata el suicidio por fuego del monje budista en Saigón. 16. Liv Ullmann en Persona de Ingmar Bergman (1966); fotograma. 17. Ingmar Bergman, Persona (1966); fotograma. Bergman entrelaza los temas del suicidio y del sacrificio —la matanza del cordero, la mano perforada por el clavo, el suicidio por fuego del monje— con los procesos de referencia a sí mismo y escisión del sujeto. Siguiendo esos procesos, Alma se identifica con Elisabet tan hondamente que por breve tiempo, durante un encuentro con el marido de la actriz, parece ocupar su puesto. Bergman siempre estuvo fascinado por los espejos y los dobles. En su autobiografía describe incluso una escena de confrontación con el doble que termina en un intento de suicidio: Cesa la música y la cinta se para con un ruidito. Calma total. Los tejados del otro lado de la calle están blancos y la nieve cae lentamente. Dejo de leer, de todas maneras me es difícil entender lo que leo. La luz en la habitación no tiene sombras y es intensa. Un reloj da alguna hora. Tal vez duerma, quizá solo haya dado el corto paso de la realidad reconocida por los sentidos a la otra realidad. No sé, ahora me encuentro profundamente hundido en un vacío inmóvil, sin dolor y sin sensaciones. Cierro los ojos, creo que cierro los ojos, intuyo que hay alguien en la habitación, abro los ojos: en la implacable luz, a unos metros de mí, estoy yo mismo contemplándome. La vivencia es concreta e incontestable. Estoy allí en la alfombra amarilla contemplándome a mí que estoy sentado en el sillón. Estoy sentado en el sillón contemplándome a mí que estoy de pie en la alfombra amarilla. El yo que está sentado en el sillón es el que por ahora domina las reacciones. Es el punto final, no hay regreso. Me oigo lamentarme en voz alta y quejumbrosa. Algunas veces en mi vida he jugado con la idea del suicidio, una vez en mi juventud llevé a cabo un torpe intento. Nunca he soñado con hacer realidad mis juegos. Mi curiosidad ha sido demasiado grande, mi ansia de vivir demasiado robusta y mi miedo a la muerte demasiado sólido e infantil. Esta actitud vital implica sin embargo un control minucioso e incesante de las relaciones con la realidad, con la imaginación, con los sueños. Si el control deja de funcionar, lo que aún no me había pasado nunca, ni siquiera en mi temprana infancia, la maquinaria explota y la identidad se ve en peligro. Oigo mi quejumbrosa voz, suena como la de un perro herido. Me levanto del sillón para salir por la ventana.²⁴ Unos dos años después del estreno de Persona se produjeron en Centroeuropa suicidios por fuego, protestas contra la invasión soviética de Checoslovaquia y la represión de la Primavera de Praga, que causaron gran revuelo. El domingo 8 de septiembre de 1968 se quemó el filósofo polaco y antiguo soldado Ryszard Siwiec, de 59 años, durante el festival nacional de la cosecha en el estadio de Dziesięciolecia. Murió cuatro días después, el 12 de septiembre. El jueves 16 de enero de 1969, entre las 15 y las 16, es decir, poco antes de la puesta del sol, el estudiante de 20 años Jan Palach salió a las escaleras del Museo Nacional de Praga en el lado sureste de la plaza de Wenzel, dejó en el suelo su abrigo y un maletín en el que había una carta de despedida, se roció con gasolina y se prendió fuego. Mientras ardía en llamas Palach corrió hasta el centro de la plaza, donde un jefe de estación trató de sofocar las llamas con su abrigo. Palach murió el 19 de enero de 1969 a causa de sus graves quemaduras. Su carta de despedida no fue publicada, pero Palach la había enviado a sus familiares y compañeros de estudios. La mañana del 20 de enero aparecieron en las paredes de Praga carteles que habían sido pegados durante la noche y en los que se podía leer el texto del mensaje de despedida: En vista de que nuestros pueblos están al borde de la desesperación, hemos decidido expresar nuestra protesta y despabilar a la gente de este país del siguiente modo. Nuestro grupo está formado por voluntarios dispuestos a hacerse quemar por nuestra causa. Cuando lo echamos a suertes, a mí me correspondió el honor de sacar el número uno, y así me gané el derecho de escribir la primera carta y de aparecer como la primera antorcha. Luego se formulaban exigencias concretas: la eliminación inmediata de la censura y la prohibición de distribuir Zprávy, el periódico de los ocupadores soviéticos, en el que se imprimían sobre todo textos de la agencia de noticias soviética TASS y editoriales del Pravda. La carta terminaba con un ultimátum: «En caso de que nuestras exigencias no se hayan cumplido en cinco días, es decir, hasta el 21 de enero de 1969, y si el pueblo no muestra suficiente apoyo (con una huelga temporalmente indefinida), arderán más antorchas».²⁵ Desde luego no se cumplió ninguna de las exigencias ni tampoco se proclamó una huelga indefinida a nivel nacional. Solo hizo huelga parte de los estudiantes. Pero tras la muerte de Jan Palach, su líder, Lubomír Holeček, leyó en la radio algunas palabras que supuestamente le había dictado Palach pocas horas antes de su muerte: Mi acto ha cumplido su sentido. Pero nadie debería repetirlo. Los estudiantes deberían respetar su vida, para que durante toda ella puedan cumplir nuestros objetivos, para que contribuyan en vida a la lucha. Os digo «adiós». Quizá volvamos a vernos. Durante la semana que siguió a la muerte de Jan Palach varias personas se quitaron la vida en Checoslovaquia por motivos políticos. El 25 de febrero de 1969 se quemó el estudiante de 18 años Jan Zajíc, como «antorcha número 2», en la plaza de Wenzel. Antes de prenderse fuego había tragado ácido, para acelerar la muerte. Dejó varios mensajes de despedida, entre ellos también una carta a los «ciudadanos de la República Checoslovaca», en la que entre otras cosas decía: Como a pesar del acto de Jan Palach nuestra vida regresa a los antiguos cauces, he decidido agitar vuestra conciencia como ANTORCHA número 2. […] Me he decidido a este acto para que hagáis seriamente acopio de coraje y no os dejéis manipular por varios dictadores. […] Que mi antorcha prenda vuestro corazón e ilumine vuestra mente. […] Solo así perviviré. Solo ha muerto aquel que vivió para sí mismo.² En la RDA se produjeron en la segunda mitad de los años setenta diversos suicidios por fuego, pero que solo en parte representaban protestas contra la represión comunista —como los acontecimientos de Praga y Varsovia—. Tuvieron gran repercusión. El miércoles 18 de agosto de 1976 el pastor evangélico Oskar Brüsewitz protestó contra la represión estatal de las Iglesias colocando, delante de la iglesia de San Miguel en Zeitz (Sajonia-Anhalt), dos carteles sobre el techo de su coche, rociándose con gasolina y prendiéndose fuego. Murió cuatro días más tarde, el 22 de agosto. En su carta de despedida había asegurado que no estaba cometiendo un suicidio, sino cumpliendo una misión interior como testigo —en evidente alusión a su martirio—. Mientras que el gobierno estatal silenció primero el suicidio por fuego del pastor y después lo hizo pasar por un acto psicopático, las autoridades eclesiásticas se esforzaron por no empeorar la relación entre Iglesia y Estado. En una carta dirigida a las comunidades se manifestaba: Sabemos que nuestro hermano Brüsewitz entendía que su función y su servicio era ser testigo de Dios, aunque hiciera algunos actos inusuales. Incluso con este acto quería señalar a Dios como Señor de nuestro mundo. Le preocupaba que nuestra Iglesia fuera demasiado irresoluta con su testimonio. No podemos aprobar el acto de nuestro hermano. Siguiendo a Jesús, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios, pero no poniendo premeditadamente fin a nuestra vida. Creemos que nuestra tarea consiste en colaborar en nuestra sociedad para ayudar con el testimonio y el ejemplo de nuestra vida a que los fines de Dios se cumplan en este mundo. No debemos condenar a nuestro hermano Oskar Brüsewitz. La carta no se podría haber formulado de modo más ambivalente. Aunque iba dirigida contra la difamación estatal del pastor, también rechazaba todos los intentos «de utilizar lo sucedido en Zeitz como propaganda contra la República Democrática Alemana».²⁷ Sin embargo, aquel suicidio por fuego provocó una oleada de solidaridad nacional. Entre otros testimonios, en un concierto celebrado en la iglesia de San Nicolás en Prenzlau, el 11 de septiembre de 1976, Wolf Biermann denominó el suicidio por fuego como «huida de la República hacia la muerte».²⁸ Dos años más tarde, el domingo 17 de septiembre de 1978, se produjo en la pequeña ciudad sajona de Falkenstein un suicidio por fuego de similar dramatismo. El pastor evangélico Rolf Günther acababa de ser cesado tras fuertes conflictos intraeclesiásticos. Entonces escenificó su misa de despedida como un fanal: Hacia las 9:30 la iglesia de la comunidad ya estaba bastante llena cuando el pastor volvió a entrar en la sacristía. Regresó con dos grandes bidones de leche. Estaban llenos de gasolina, que roció sobre la alfombra que había ante el altar. Entonces regresó al altar y extendió sus brazos sobre las velas encendidas. El pastor enseguida ardió en llamas, porque también su talar estaba empapado de gasolina. Todavía logró desenrollar una pancarta con la inscripción: «Despertad de una vez».² El «ángel flamígero de Falkenstein»³ había prohibido en su testamento que le hicieran un entierro eclesiástico. «Y cuando lo enterraron la semana pasada — escribió Der Spiegel en la edición del 25 de septiembre de 1978— sucedió como con el Werther de Goethe: ningún clérigo lo acompañó».³¹ La remisión a la novela de Goethe recuerda los tan discutidos «efectos Werther» que comentamos en el tercer capítulo. Tras el suicidio de Oskar Brüsewitz se registraron en la RDA unos sesenta suicidios por fuego, aunque solo parte de ellos se hicieron por motivos políticos.³² 3 Desde el 11 de junio de 1963 muchas personas se prendieron fuego para protestar. Una lista de Wikipedia,³³ sin duda incompleta, documenta aproximadamente ciento cincuenta casos, personas de todos los continentes que protestaron contra la guerra de Vietnam, contra las dictaduras comunistas o fascistas, contra genocidios y contra la represión de minorías. Otra recopilación de Day Blakely Donaldson, que está disponible en varias plataformas de internet como libro electrónico, contiene más de trescientas entradas.³⁴ Algunos motivos eran muy concretos, como en el caso del suicidio por fuego del minero chileno Sebastián Acevedo Becerra, que se prendió fuego el 9 de noviembre de 1983 en Concepción, en la Plaza de la Independencia, delante de la catedral de la Santísima Concepción, después de que sus hijos fueran apresados por la policía secreta de Pinochet. Pero los objetivos de otros suicidios a lo bonzo eran sumamente generales. Cuando el 4 de junio de 1972 la escritora francocanadiense Huguette Gaulin Bergeron se prendió fuego en la Plaza JacquesCartier, en el puerto antiguo de Montreal, gritó en voz alta: «Ne tuons pas la beauté du monde!» («¡No destruyamos la belleza del mundo!»). Y también el estudiante de 35 años Dietrich Stumpf, que se suicidó durante una manifestación por la paz en las praderas del Rin, en Bonn, el 10 de junio de 1982, día del Corpus, indicó como motivo en su carta de despedida al Kieler Rundschau que ya no soportaba más «el delirio armamentístico que nos conduce directamente a la próxima guerra mundial», la «tecnología atómica, que puede erradicar Europa de golpe», el «envenenamiento y destrucción a nivel mundial de las posibilidades de vida». Tras su muerte el 2 de julio de 1982 en una unidad de cuidados intensivos de la clínica universitaria de Bonn, la escritora Karin Struck escribió en el semanario Der Spiegel: No hay razón para no tomarse en serio a Dietrich Stumpf con sus motivos. Al contrario, tenemos que oponernos resueltamente a los psiquiatras armados hasta los dientes con pastillas que dicen: era un depresivo que quería sublimar sus dificultades personales. […] ¿Dónde se enseña en nuestro Estado que la autodestrucción es la «manera equivocada de actuar» para abogar por la vida y por la paz? ¿No se argumenta muchas veces a diario que la destrucción (las armas de destrucción) salvará vidas? Dietrich siguió esta lógica literalmente con su cuerpo, aunque él quisiera que su acción se entendiera de otro modo. No se puede salvar la vida con la muerte: ¿le ha enseñado eso un Estado que, después de todo, acaba de volver a recortar los gastos sociales al tiempo que ha incrementado los «gastos de defensa»?³⁵ En el festival de cine de Cannes de 1983 se presenta la película de Andréi Tarkovski Nostalgia, que recibe tres premios.³ Es la sexta película de Tarkovski y al mismo tiempo la primera que rodó fuera de la Unión Soviética. Todavía en pleno rodaje, Tarkovski se entera de que le han prohibido regresar a su patria. La película versa sobre la nostalgia y la añoranza, y trata de un escritor ruso llamado Andréi Gortschakov (interpretado por Oleg Jankovski) que viaja a Italia para escribir un libreto de ópera sobre el compositor ruso Pavel Sosnovski, que vivió en Italia durante el siglo XVIII pero luego regresó a Rusia para acabar quitándose la vida. En el balneario toscano de Bagno Vignoni, Gortschakov conoce al viejo matemático Doménico (interpretado por Erland Josephson, el actor predilecto de Ingmar Bergman), a quien en el pueblo tienen por loco. El matemático exhorta a Gortschakov a salvar el mundo del hundimiento atravesando con una vela encendida la piscina del baño termal de Bagno Vignoni, que han vaciado de agua. Mientras Gortschakov trata de cumplir el deseo de Doménico, en la colina del Capitolio el matemático, subido al lomo de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, da un discurso sobre el mundo moderno. Anudando camisas por las mangas ha formado una pancarta que atraviesa la plaza de un extremo a otro. En esa pancarta leemos: «Non siamo matti, siami seri» («No estamos locos, somos serios»). El discurso de Doménico comienza refiriéndose a la escisión del sujeto: No puedo vivir al mismo tiempo en mi cabeza y en mi cuerpo. Por eso no consigo ser una única persona. […] La senda de nuestro corazón está cubierta de sombras. Debemos escuchar las voces que nos parecen inútiles. Nuestros cerebros están ahora rellenos de largas tuberías de desagüe, de tapias de colegios, de asfalto y de prácticas asistenciales, pero en ellos también tiene que penetrar el zumbido de los insectos. Todos nuestros ojos y oídos tienen que llenarse de las cosas que son el comienzo de un gran sueño. Alguien debe llamarnos para construir pirámides. No importa si luego no las construimos. Hay que alimentar el deseo. Debemos estirar el alma en todas direcciones, como si fuera una sábana que se puede desplegar. […] Si queréis que el mundo siga adelante tenemos que tomarnos de las manos. Debemos mezclarnos los considerados sanos y los considerados enfermos. Vosotros, los sanos, ¿qué significa vuestra salud? Los ojos de toda la humanidad miran el abismo al que todos caemos. De nada nos sirve la libertad si no tenéis el valor de mirarnos a la cara, de comer con nosotros, de beber con nosotros, de dormir con nosotros. Son justamente los sanos quienes han llevado el mundo al borde de la catástrofe. ¡Hombre, escucha! En ti hay agua y fuego, y después las cenizas. Y los huesos en las cenizas. Huesos y cenizas. ¿Dónde estoy, si no estoy ni en la realidad ni en la imaginación? Sello un nuevo pacto con el mundo. Que haya sol por la noche y que nieve en agosto. Las grandes cosas acaban, son las pequeñas las que permanecen. […] Bastaría con observar la naturaleza para entender que la vida es sencilla y que hay que retornar al punto de antes, al punto donde escogisteis la senda equivocada. Hay que regresar al fundamento principal de la vida sin ensuciar el agua. ¿Qué clase de mundo es este en el que un loco os dice que debéis avergonzaros? Pide que pongan música. En un magnetófono que ha traído un epiléptico suena precisamente el Himno a la alegría de Beethoven, el último movimiento de la Novena sinfonía y actual himno de Europa. Doménico se rocía de gasolina y se prende fuego. Susurra: «Madre, madre… El aire es esa cosa ligera que te sopla por la cabeza y se vuelve más clara cuando ríes».³⁷ 18. Erland Josephson en Nostalgia de Andréi Tarkovski (1983); fotograma. 19. Andréi Tarkovski, Nostalgia (1983); fotograma. También tras el cambio de milenio se han cometido numerosos suicidios a lo bonzo. Así por ejemplo, cuando el verdulero tunecino Mohamed Bouazizi se quemó vivo el 17 de diciembre de 2010 en Sidi Bouzid, su acto no solo desencadenó numerosas acciones de imitación en todo el Magreb, sino que finalmente provocó incluso la revolución tunecina, la caída del presidente Zine el-Abidine Ben Ali, que gobernaba autocráticamente, y de alguna manera toda la Primavera Árabe. Por el contrario, otros suicidios a lo bonzo —frecuentes por ejemplo en Tíbet o en el Congo— pasaron inadvertidos y no tuvieron consecuencias políticas, igual que sucedió también con algunos suicidios a lo bonzo de víctimas de la crisis financiera o de deuda o con suicidios de refugiados. En su crónica del caso real de un solicitante ruso de asilo que trató de quemarse a lo bonzo, la traumatóloga Antje Krueger vuelve a subrayar la ambivalencia de la muerte por fuego: En las impresionantes descripciones, acompañadas de muchas gesticulaciones, del intento de quemarse vivo que se hicieron en el marco de la entrevista se aprecia que el Sr. Haritonov, pese a la enorme tragedia de la experiencia, también asociaba algunos momentos de su intento de autodestrucción con sensaciones placenteras. Durante la conversación rió mucho y me mostró las dimensiones que había asumido la pared de fuego, haciendo ostentación de eso. Parecía sentirse movido a representarme plásticamente el escenario de la quema, y no solo porque le faltaran las palabras alemanas. Tenía la impresión de que estaba actuando con gran alegría y que la nueva escenificación de la situación le recordaba un estado positivo. Describió con deleitada sonrisa la fascinación por las llamas y recalcó varias veces no haber sentido ningún dolor. A diferencia de su vida cotidiana, que se caracterizaba por grandes cargas y angustias psíquicas, que también se manifestaban somáticamente, durante el breve momento de su quema le pareció que no solo no sentía dolor, sino también que se había realizado y se sentía a gusto. En aquel momento el fuego cumplía una función liberadora y también transformadora. En este punto quiero abordar sobre todo el sentido de catarsis que tiene el suicidio por fuego. El fuego destruye todo lo desagradable que hay en una persona y por un breve momento, y por lo general también por última vez, crea una figura radiante y resplandeciente: el hombre se convierte en una antorcha luminosa. Los testigos de tal suicidio quedan cautivados, a menudo paralizados de horror, y al contemplar inmóviles la acción le confieren enorme significado y grandiosidad.³⁸ Al suicidio por fuego se puede oponer el suicidio por hambre, en cierto modo como un fuego interior, más prolongado, no menos atormentador y doloroso, y también asociado con la autoinmolación y el martirio. Según la propuesta de clasificación de Jean Baechler el suicidio por hambre se puede incluir por igual tanto entre los suicidios apelativos como entre los suicidios oblativos.³ La historia política de los suicidios por hambre había comenzado ya muchos años antes de 1963. A menudo se asocia con la India y con la resistencia pacífica de Gandhi, quien durante los años treinta y cuarenta rehusó varias veces tomar alimentos durante semanas como protesta para impedir el estallido de una guerra civil. Pero de hecho las pioneras fueron aquellas mujeres en Gran Bretaña y los Estados Unidos que luchaban por su derecho al voto y que, tras ser encarceladas, iniciaron huelgas de hambre. El 10 de octubre de 1903 Emmeline Pankhurst había fundado en Manchester la Unión Social y Política de Mujeres. Desarrolló una teoría de la resistencia pacífica que debía dirigirse solo contra la propiedad, no contra las personas. Las sufragistas, así llamadas por el término inglés y francés para el derecho de voto o sufragio (suffrage), se manifestaban, prendían fuego a buzones, destrozaban campos de golf o rompían cristales de ventanas. Fueron encarceladas en Holloway (Londres), la mayor prisión femenina de Europa occidental. Pero exigieron ser tratadas como presas políticas (por ejemplo, con derecho a llevar ropa civil). Se negaron a comer la comida de la cárcel y entraron en huelga de hambre. Emmeline Pankhurst describió en su autobiografía esta situación: Nadie que no haya pasado por la horrible experiencia de una huelga de hambre puede imaginarse lo grande que es el sufrimiento. En una celda normal el sufrimiento ya es bastante grande. Pero en la indescriptible miseria de las celdas penitenciarias es mucho peor. En la mayoría de los presos los auténticos ataques de hambre duran solo unas veinticuatro horas. Normalmente cuando yo más sufro es el segundo día. Después ya no se siente ninguna necesidad desesperada de tomar alimento. En lugar de eso se siente debilidad y depresión. Fuertes trastornos digestivos hacen que el deseo de librarse de los dolores sea más fuerte que el deseo de alimento. A menudo se tienen fuertes dolores de cabeza, con vahídos o con un leve delirio. Extenuación total y la sensación de estar separado de la tierra caracterizan las fases finales del tormento. La sanación dura a menudo mucho tiempo y un completo restablecimiento de la salud se logra a veces con una lentitud desesperante. La primera huelga de hambre se hizo a comienzos de julio [de 1909]. Durante los dos meses siguientes una gran cantidad de mujeres adoptó esta forma de protesta contra un gobierno que no quería reconocer el carácter político de sus delitos. En algunos casos fueron tratadas con una crueldad sin parangón. Mujeres débiles y tiernas no solo fueron condenadas a prisión incomunicada, sino incluso a llevar esposas las veinticuatro horas del día. A una mujer que se negó a llevar la ropa del presidio le pusieron una camisa de fuerza.⁴ Peor que la huelga de hambre es la huelga de sed, explica Pankhurst: una «tortura despiadada», pues el rechazo de líquidos acelera la pérdida de peso. El cuerpo no puede soportar la abstinencia de agua: «Protesta con todas las fibras nerviosas. Los músculos se atrofian, la piel se arruga y se pone flácida, la expresión facial se modifica terriblemente». Las toxinas ya no se expulsan, sino que «se retienen y absorben en el cuerpo, que se enfría y tiembla. Se sienten dolores de cabeza y malestar permanente, a veces también se tiene fiebre. La boca y la lengua se ponen pastosas y se hinchan, la garganta se cierra y la voz se convierte en un débil susurro».⁴¹ A los médicos de la prisión enseguida les entró pánico. Al principio liberaban a las mujeres ya al cabo de pocos días de huelga de hambre o de sed. Luego recurrieron a una medida controvertida, que era aún más temida que los efectos del rechazo de alimento y que todos los dolores y el miedo a morir: la alimentación forzosa. Consistía en que encadenaban a la presa a una cama o en que varios guardianes la inmovilizaban y sujetaban. Después «un médico sacaba un tubo de goma de dos metros y se lo metía a la fuerza por uno de los orificios nasales. El dolor era tan terrible que ella gritaba constantemente». Empujaban este tubo hasta el estómago. «Un médico se subía a una silla, sostenía el tubo en alto y por un embudo metía alimento líquido, provocando que la pobre víctima casi se ahogara». Emmeline Pankhurst cita a una compañera de cárcel que había dicho: «Mis tímpanos parecían reventar. […] Me dolía hasta el esternón. Cuando al final sacaban el tubo, uno sentía como si le estuvieran arrancando la nariz y la garganta».⁴² Este doloroso tratamiento era repetido a diario, pese a todas las protestas médicas y públicas. En 1914 la escritora y periodista Djuna Barnes, que en aquella época tenía 22 años, se sometió voluntariamente a este procedimiento forzoso para poder describir adecuadamente las experiencias de las sufragistas encarceladas. Su reportaje salió publicado en el New York World Magazine el 6 de septiembre de 1914 bajo el título «How It Feels to Be Forcibly Fed» («Qué se siente cuando a uno lo alimentan a la fuerza»). Escribió esto: En pleno ataque de histeria tuve la visión de cien mujeres encerradas en hediondos hospitales de prisión, atadas y envueltas en sudarios, tumbadas en mesas exactamente iguales que esta, sujetadas por las rudas manazas de guardianes insensibles, mientras médicos vestidos de blanco les introducían tubos de goma por las delicadas sinuosidades de sus orificios nasales, para meter a la fuerza por un embudo en sus desamparados cuerpos el alimento crudo que debía conservar la vida que ellas anhelaban sacrificar. Así pues, la ciencia nos había quitado finalmente el derecho a morir.⁴³ 20. Fragmento del artículo de Djuna Barnes sobre su experimento voluntario de alimentación forzosa publicado en New York World Magazine (6 de septiembre de 1914). 4 A veces se objeta que una huelga de hambre no es un suicidio político, pues lo que busca es hacer valer una exigencia política, y no la propia muerte. En efecto, ya Emmeline Pankhurst manifestó claramente que se equivocan por completo aquellos amigos bienintencionados que dicen que hemos soportado los horrores de la cárcel, de la huelga de hambre y de la alimentación forzosa solo porque queríamos erigirnos en mártires de nuestra causa. Nunca fuimos a la cárcel para ser mártires. Fuimos ahí para conseguir los derechos como ciudadanas. Estábamos dispuestas a quebrantar leyes, para obligar así a los hombres a darnos también a nosotras el derecho a definir las leyes, pues así es como los hombres consiguieron su derecho civil.⁴⁴ Ya al margen de que es muy cuestionable la distinción entre intento de suicidio y suicidio —pues un intento de suicidio no es un suicidio frustrado, igual que un suicidio no es un intento logrado de suicidio—,⁴⁵ la objeción que Pankhurst parece justificar ignora la profunda ambivalencia de ambos, sobre todo la del suicidio político, que consiste en querer vivir de otro modo, pero arriesgándose a morir para ver cumplido ese deseo. En su inspirador ensayo sobre Los artistas del hambre (1993) Maud Ellmann ha comentado la escisión del sujeto que se manifiesta aquí poniendo como ejemplo los relatos de Sylvia Pankhurst, la hija de Emmeline, sobre su propia experiencia de alimentación forzosa. Sylvia insinuó que ella misma era consumida por la comida que le obligaban a tragar, pues su personalidad se desmenuzaba como si la estuvieran masticando. «A veces, cuando mi lucha de resistencia se había acabado o incluso mientras aún se desataba, me venía la sensación de que mi ser había sido roto en varios “yos” […] que se alzaban en mí con toda impetuosidad», recuerda ella. «A veces me parecía que desde el fondo de mi ser irrumpían yos enfurecidos, martirizados; me oía gritar a mí misma: “¡No, no, no, no, no quiero soportar más esto! ¡No quiero soportar más esto!». No sabía, y en realidad me daba igual, si yo podría acallar esta voz si me esforzara. La oía como si fuera algo disociado de mí.⁴ Ellmann interpreta estos pasajes como el retorno de un trauma sufrido durante la primera infancia: La primera experiencia que todos hemos tenido con la deglución es la de una alimentación forzosa. Cuando éramos niños pequeños nos daban de comer otros, y con el alimento que nos metían en la boca nos violaban. Por eso comemos para vengarnos de este abuso que tuvimos que soportar en la primerísima época de nuestra vida. […] Toda deglución es una alimentación forzosa, y por la herida que surge al ser alimentados lo otro gana acceso y puede instalarse en el centro de nuestro yo.⁴⁷ Esta interpretación de Ellmann se puede llevar más allá diciendo que «lo otro» nos ha traído y forzado a la vida sin habernos consultado antes —en el sentido del pasaje de La metafísica de las costumbres de Kant que citamos en el primer capítulo—.⁴⁸ Al aceptar la vida o al quitarnos la vida nos vengamos también de este primer «abuso». A primera vista esta tesis suena exagerada y extravagante. Pero gana plausibilidad tan pronto como leemos en el relato de Djuna Barnes: Estaba en el valle y me parecía que ya llevaba años ahí observando la jarra, cuando de pronto ella se alzó en la mano del médico y se quedó suspensa en el aire, como una amenaza demoníaca e inhumana. Dentro estaba el alimento líquido que yo debía recibir. Era leche, pero yo no podía comprobar lo que era, pues todas las cosas son iguales cuando llegan al estómago por un tubo de goma.⁴ Desde las luchas de las sufragistas, que finalmente lograron el derecho al voto de la mujer a partir de 1919-1920 en los Estados Unidos, y desde el 2 de julio de 1928 en Gran Bretaña, las huelgas de hambre casi siempre tenían como objetivo lograr mejoras en las condiciones de vida en las cárceles o la aprobación de solicitudes de asilo. La huelga de hambre presupone directamente el encarcelamiento, o al menos una restricción de la libertad de movimiento. Sin embargo, la alimentación forzosa cada vez se practica menos. En octubre de 1975 la Asociación Mundial de Médicos —la World Medical Association (WMA)— declaró en Tokio que los médicos no deben colaborar en ninguna práctica de tortura, de trato cruel, inhumano y humillante o de castigo. Hay que responder al rechazo de alimentos y a las huelgas de hambre explicando las consecuencias que conllevan, pero no con medidas de alimentación forzosa. En la Declaración de Malta de noviembre de 1991 se formularon directrices más precisas sobre el trato médico de las huelgas de hambre. En esa declaración pone claramente: «Forcible feeding is never ethically acceptable» («La alimentación forzosa siempre es éticamente inadmisible»).⁵ Desde luego, las declaraciones de la WMA no eran jurídicamente vinculantes, tal como se evidenció tras los debates sobre métodos de tortura tales como el waterboarding, o ahogamiento simulado, o la alimentación forzosa en el campo de detención estadounidense de Guantánamo, pero en cualquier caso la Organización Mundial de Médicos había declarado como máxima fundamental el respeto al derecho de autodeterminación de los prisioneros o refugiados. Con ello se aceptaba oficialmente que una huelga de hambre, si fracasa en sus pretensiones, puede provocar la muerte, el suicidio de protesta político. Pero a comienzos de los años noventa hacía ya tiempo que también se había llegado hasta esta consecuencia última. Por ejemplo, entre 1972 y 1994 los miembros encarcelados de la RAF organizaron un total de diez huelgas de hambre colectivas para obtener el reconocimiento de presos políticos y una mejora de las condiciones carcelarias. Algunas exigencias se cumplieron, pero no la del reagrupamiento de todos los presos de la RAF. El 9 de noviembre de 1974 murió Holger Meins, a los 33 años, como consecuencia de una huelga de hambre que había durado 57 días. Se pudo retardar su muerte a base de alimentarlo a la fuerza con una sonda estomacal, pero al final no se pudo impedir. Al entierro celebrado el 18 de noviembre acudieron más de 5 000 personas. Una carta que Holger Meins había escrito una semana antes de morir, con motivo de la ocupación de la central de Amnistía Internacional en Hamburgo, se consideró su mensaje de despedida: «O cerdo u hombre, o sobrevivir a cualquier precio o luchar hasta la muerte, o problema o solución: entre ambas alternativas no hay nada».⁵¹ En aquella misma época comenzaron también las huelgas de hambre en la prisión de Maze en Lisburn, en Irlanda del Norte: una prisión de máxima seguridad en la que estaban recluidos los miembros del IRA encarcelados. En julio de 1972, 40 de ellos iniciaron una huelga de hambre. Lograron un estatus especial, comparable al tratamiento que se da a prisioneros de guerra: no tenían que llevar ropa carcelaria ni hacer los típicos trabajos de prisión. Este estatus especial volvió a suprimirse en 1976, y por eso se organizaron nuevos actos de protesta a partir de septiembre. Las primeras protestas —primero la «protesta manta», en la que los presos del IRA se quedaban sentados desnudos en sus celdas, cubriéndose solo con mantas de lana y sin ir al trabajo, y luego la «protesta sucia», en la que pringaban sus celdas de orina y excrementos— desembocaron en una huelga de hambre a partir del 24 de octubre de 1980, que fue interrumpida al cabo de 55 días tras la obtención de algunas concesiones, pero que no acarreó nuevas negociaciones con el gobierno de Thatcher. Por eso, el 1 de marzo de 1981 comenzó la segunda huelga de hambre de los presos del IRA, liderada por Bobby Sands. Siguiendo un ritmo acordado, cada semana se sumaba un nuevo preso a la huelga, para aumentar la presión sobre el gobierno británico. Bobby Sands murió el 5 de mayo de 1981, poco después de haber sido elegido diputado de la cámara baja británica el 9 de abril de 1981. Tras su muerte se convocaron manifestaciones y se produjeron confrontaciones violentas. Más de 100 000 personas asistieron a su entierro en Belfast. Sin embargo, el IRA no desconvocó la huelga de hambre hasta el 3 de octubre de 1981. A partir del 6 de octubre de 1981 se permitió a los reclusos llevar ropa civil, y también se cumplieron algunas exigencias. En su ya citada investigación, Maud Ellmann apunta a las raíces irlandesas de la huelga de hambre. En Irlanda no solo hubo ya desde 1917 huelgas de hambre, que acabaron con la muerte de presos republicanos —Thomas Ashe, Terence MacSwiney o Seán McCaughey—, sino que había también una extraña tradición jurídica cuyas raíces se pueden rastrear hasta la Edad Media: En la Irlanda medieval, igual que en la India medieval, existía un procedimiento jurídico conocido como troscud, «ayunar por una libra», que consistía en que un endeudado podía ayunar en contra de su fiador, o también alguien a quien se había hecho una injusticia en contra de aquel que se la había causado. El acusador o el «hombre que hay afuera», como se lo llamaba en la terminología sentimental del texto medieval, ayunaba a la puerta de los acusados. […] Esta tradición se transmitió al cristianismo: según algunas leyendas, el santo patrón irlandés, san Patricio, hizo una huelga de hambre contra Dios. Dios siempre cede, pues una capitulación ante semejante autoinmolación era considerada por los primeros cristianos un signo de santidad. En una crónica del siglo XVII sobre la vida de san Patricio, el santo sube al monte sagrado para lograr algunos favores del Señor. Pero un ángel le censura por exigir demasiado. Patricio comienza entonces de inmediato una huelga de hambre y sed, que mantiene durante 45 días, hasta que Dios acaba cediendo.⁵² En 2008 se estrenó en los cines Hunger, el debut cinematográfico del videoartista y fotógrafo británico Steve McQueen. La película narra los 66 últimos días de Bobby Sands. A mitad de la película, cuyas escenas e imágenes solo rara vez son acompañadas o interrumpidas por palabras, se desarrolla una larga conversación, que dura más de 20 minutos, entre Bobby Sands (interpretado por Michael Fassbender) y el sacerdote Don Moran (Liam Cunningham), que se rodó en un plano secuencia de 17 minutos. De modo similar a como sucede en Esperando a Godot, de Samuel Beckett, la conversación versa inicialmente sobre el buen ladrón, que fue salvado en el Gólgota. Pero mientras que en la pieza teatral de Beckett Vladimir constata: «Uno de los dos ladrones se salvó. Pausa. Es un buen porcentaje»,⁵³ Bobby resume: «Cuando uno está clavado en la cruz dice lo que sea. Jesús le promete que puede sentarse al lado de su Padre en lo que él llama el Paraíso. Después de todo, para conseguir eso uno siempre levanta la mano». Y sin embargo también él sueña con el Paraíso: «No éramos más que unos chiquillos de ciudad. Teníamos miedo de las vacas y cosas así. ¿Esos monstruos nos daban leche y hamburguesas? ¡Por el amor de Dios! La próxima vez naceré en el campo, se lo aseguro. Animales salvajes, pájaros, eso estaría bien, sería paradisíaco». La naturaleza, el paisaje y una onírica vida salvaje se perciben como una promesa de felicidad y de libertad. Cuando le preguntan por la voz de su corazón, Bobby responde: «Mi vida lo es todo para mí. La libertad lo es todo para mí. […] Un hombre como usted quizá no pueda comprenderlo. Pero como yo respeto mi vida, como siento anhelo de libertad y un inconmovible amor por la fe, puedo superar cualquier duda que quizá me entre. Arriesgar mi vida no es solo lo único que puedo hacer, Don, sino que también es lo bueno y lo correcto». ¿Cómo se puede resolver la paradoja de que alguien renuncie a su vida para ganarla? ¿En qué sentido se parece la huelga de hambre a un suicidio? Bobby niega con vehemencia: ¿Quiere discutir usted conmigo sobre si lo que pretendo es moral o en realidad es un suicidio? Lo que usted llama suicidio yo lo llamo asesinato. Y esa es otra diferencia entre nosotros dos. Los dos somos católicos. Los dos somos republicanos. Pero mientras usted estaba en Kilrea pescando salmones furtivamente, a nosotros nos estaban echando de casa. Usted y yo nos parecemos en muchas cosas. Pero la vida, nuestras experiencias, han influido de forma muy distinta sobre nuestra fe. Y cuando Don le reprocha: «¿Y qué debe demostrar su muerte? ¿Quizá que los británicos son despiadados? Y aunque así sea, todo el mundo sabe cómo son los británicos», Bobby responde: «Puedo sentir su odio, Don». Pero el odio no puede servir de argumento para una vida mejor, responde el sacerdote: Vosotros ya no sabéis qué es la vida. Tras cuatro años en estas circunstancias nadie aguarda de vosotros que seáis normales. Nada en usted es ya normal. Actualmente el movimiento independentista se ha arrinconado, y vuestro IRA está ante eso y mira paralizado a ese rincón. Toda esta historia, todos los hombres y mujeres muertos… aún no lo habéis entendido. Si su respuesta es matarlo todo usted se está engañando, y tiene miedo de terminar con ello. Miedo a la vida, miedo a los diálogos, a la paz. La conversación se aproxima entonces rápidamente a su culmen irreconciliable. Don: «A paseo con todo, parece que a usted la vida ya no le importa nada». Bobby: «Entonces Dios me castigará». Don: «Bueno, si no lo castiga por su suicidio, tendría que castigarlo por su necedad». Bobby: «Sí, y a usted por su arrogancia. Porque mi vida es una auténtica vida, y no solo un ejercicio teológico, una especie de truco religioso que nada tiene que ver con la vida. Jesucristo tenía agallas, pero sus discípulos, todos los que han venido tras él, vosotros, os atrincheráis tras la retórica y tras una semántica desesperada». 21. Michael Fassbender (izquierda) y Liam Cunningham en Hunger de Steve McQueen (2008). La controversia es acompañada por unos subtítulos a tono que no solo subrayan la intensidad de la argumentación, sino que incluso la incrementan. Se fuma sin interrupción. Así es como comienza el diálogo, con un ofrecimiento de cigarrillos. «¿Quiere cigarrillos para variar un poco, por no fumar siempre la Biblia? ¿Ha averiguado alguien qué libro se fuma mejor?», pregunta el sacerdote. Y Bobby responde: «Solo fumamos las Lamentaciones». Y la conversación acaba con el mismo tema, desde luego sin que el sacerdote haya logrado convencer a Bobby de que deje la huelga de hambre. Don se levanta y toma el paquete de cigarrillos. Bobby comenta: «Puede dejarlos aquí, si quiere. ¿O debo fumarme las epístolas sagradas de Juan?». El sacerdote responde: «No quiero tener ese cargo de conciencia. No creo que vuelva a visitarlo otra vez, Bobby». Y Bobby se despide: «No es necesario, Don». Fumar crea un nexo comunicativo, que se va consumiendo igual que los cigarrillos encendidos y su plusvalía teológica. La palabra de Dios —la palabra creadora— se complementa con las Sagradas Escrituras. Las páginas impresas de la Biblia se complementan con el humo, desde los Salmos hasta la Epístola de Juan. En la revelación secreta ordenan a Juan que se coma el libro (Ap 10,9-10). Bobby Sands lo fumará. Y en cierto sentido su humo simboliza la nada que ha reemplazado a Dios, la soledad negra, el hambre que no busca ser saciada, sino que aspira a su propia radicalización e incremento, como hambre de más hambre, pues el hombre es, según Thomas Hobbes, el ser «famélico incluso por el hambre futura».⁵⁴ La película de Steve McQueen basa el debate sobre la huelga de hambre de 1981 — lucha política y a la vez suicidio— en tres campos: en el campo de la política y de la guerra, en el campo de la medicina y en el campo de las artes. El propio McQueen es artista. Sin duda se dio cuenta enseguida de la estrecha afinidad que guardan las prácticas de la huelga de hambre con las tecnologías artísticas y vanguardistas del yo. En vista de la «protesta manta», ¿quién no piensa en los happenings del Accionismo? Y en vista de la «protesta sucia», ¿quién no piensa en los cuadros que Jackson Pollock o Andy Warhol hacían vertiendo pintura u orinando sobre el lienzo? ¿Quién no recuerda las Fiestas del hambre de Arthur Rimbaud: «Gira, hambre mía, gira y pasta/de los prados del sonido!»?⁵⁵ El hambre como tecnología del yo es justamente una especie de arte. Maud Ellmann ha demostrado también con numerosos ejemplos de la literatura universal que la huelga de hambre arraiga en el arte del hambre, en el intento «poiético» de transformar la propia carne en textos. Lo que más valora del cuento de Kafka «Un artista del hambre» (1922) es la comprensión de que «no sobrevivimos gracias al alimento, sino gracias a la mirada de los demás, y que por tanto es imposible vivir del hambre, a no ser que a uno lo observen mientras pasa hambre o lo traten como a un observado. Pasar hambre voluntariamente es sobre todo una exhibición».⁵ Y este ser observado se puede transponer también al registro médico. Con las experiencias históricas de la huelga de hambre están indisociablemente vinculados los mencionados debates sobre la legitimidad de la alimentación forzosa, que son sorprendentemente similares a los debates contemporáneos sobre el derecho a la eutanasia, la punibilidad del suicidio asistido, la medicina paliativa, los testamentos vitales o las medidas de prevención del suicidio. 5 Un año después de que Steve McQueen estrenara su película, el director suizo Peter Liechti puso un fondo tétrico pero fascinante a los polivalentes entramados de relaciones entre la medicina, la estética y la política, que entrelazan cada vez más estrechamente el pasar hambre y el ser visto —también con ayuda de intervenciones quirúrgicas y con técnicas mediáticas—, elevándolos a la categoría de tecnología del yo por excelencia. Su película El zumbido de los insectos. Relato de una momia se basa en una narración breve del escritor japonés Masahiko Shimada, que fue publicada por primera vez en invierno de 1990 en la revista Chūōkōron bajo el título Miira ni naru made (Hasta que me convierta en una momia). Esta narración se refiere a unos acontecimientos que fueron relatados y comentados por extenso en los medios japoneses hace aproximadamente un cuarto de siglo. El preludio de la película comienza con una especie de resumen de estas crónicas: El 30 de enero del año pasado, mientras el carnicero S. cazaba liebres en la zona pantanosa del norte, que estaba totalmente cubierta de nieve, se encontró con una cabaña medio derruida hecha de lonas de plástico. Pensó que sería un buen sitio para descansar, y al mirar dentro se encontró, para su sorpresa, con que ya había alguien: en un catre cubierto de paja yacía una momia. Llevaba ropa de abrigo y estaba cubierta de una fina capa de polvo y escarcha. Por algún motivo el cadáver no había sufrido el proceso de putrefacción y estaba totalmente resecado. Para poder convertirse en momia tuvo que haber adelgazado mucho en vida. Entre las piernas del muerto había un cuaderno de apuntes. El hombre había tenido la amabilidad de legar una concienzuda crónica de la causa de su propia muerte. Basándose en estos apuntes y en el levantamiento del cadáver los funcionarios llegaron a la conclusión de que se trataba de un suicidio por hambre. El acto había sido minuciosamente planeado, pero el motivo nunca llegó a aclararse. El fallecido tenía unos 40 años, medía 1,76 metros y pesaba 36 kilos. Llevaba muerto unos cien días. Como no había ninguna indicación de su nombre y profesión ni ningún indicio de su aspecto físico anterior la identificación resultaba extremadamente difícil. Al parecer nadie lo había echado de menos. Parecía que el mundo se hubiera olvidado de él, y cabe suponer que él había sido muy consciente de ello. A continuación se reproducen en su totalidad las anotaciones del fallecido. Con esta introducción documental, según explica Peter Liechti en una conversación con Ekkehard Knörer, se construye un primer nivel de la imagen y se pasa a rodar en forma de película: es hallado un cadáver en el bosque, como en un episodio de una serie policíaca. Se trataba de captar en imágenes los hechos objetivos. La voz del narrador lo va contando también como si fuera un informe policíaco. La última frase dice: «Y ahora viene el contenido del diario». La película cambia ahora al plano subjetivo. Entonces viene como segundo nivel lo que yo veo como hilo principal: el intento de mostrar y presentar, con tanta fidelidad y tan palpablemente como sea posible, la existencia física en el bosque, el frío, el viento, la humedad, las estaciones, los animales, los insectos, el aquí y el ahora. Eso está rodado en alta definición, y esas imágenes son para mí algo así como imágenes grabadas en la retina. El siguiente nivel es la ciudad, la procedencia, azul grisáceo, el entorno urbano, acompañado de la música de Norbert Möslang. Este nivel se acaba desvaneciendo al cabo de un tiempo. Durante un rato hay fragmentos, pero en algún momento dejan de aparecer. Entonces se vuelven cada vez más intensas las imágenes en Súper 8, y ese es el cuarto nivel: son las alucinaciones, el sueño. Renuncié a imaginarme a alguien que experimenta estas imágenes, y entonces ese alguien pasé a ser yo: ¿qué tipo de imágenes veo cuando me meto en esta situación? ¿Qué asociaciones hago en ese momento? La intensificación subjetiva se consigue con ayuda de las lonas de plástico, que forman una especie de pantalla sobre la pantalla. En la narración funcionan como protección para la lluvia, pero también hacen posible, como comenta Liechti: narrar por medio de las imágenes a contraluz las estaciones, el paso del tiempo, ofreciendo en sentido literal una pantalla de proyección. Es para mí una especie de pantalla alucinógena, que el moribundo emplea cada vez más intensamente como pantalla para proyectar sus imágenes. Lo que hay afuera y las cosas que suceden en su cabeza se entremezclan cada vez más inextricablemente.⁵⁷ Desde luego también el hombre anónimo de la cabaña de plástico es un lector y un escritor, igual que Bobby Sands, que escribió su diario de prisión Un día en mi vida y diversos poemas con un lápiz que tenía que esconder metiéndoselo en su propio cuerpo. Por las anotaciones de su diario nos enteramos de que lee el Infierno de Dante y Malone muere de Beckett, y de que escucha música de Johann Sebastian Bach en la radio. Es extraño que los libros y la música representen un canon de formación europeo, y no tanto japonés, aparte de que ya de por sí resulta bastante inusual acompañar la propia muerte con Dante y Beckett. El 20 de septiembre el desconocido comienza una conversación con una mujer procedente del mundo de sus alucinaciones, que es una especie de reino intermedio: De pronto una mujer joven surgió de la nada en el cabezal de mi cama. Llevaba una blusa desgarrada, medias agujereadas y una falda sucia. Pero hace tiempo que ya no me asusta nada. Pensaba que había venido del otro mundo para llevarme, así que le tendí la mano y le dije: «Llévame, por favor, da igual adónde». «No puedo ir a ninguna parte», respondió la mujer sin inmutarse. «Pero tú vienes del otro mundo, ¿no es cierto?». «Nunca he estado ahí». «¿Entonces es que estás viva?». «La verdad es que no sabría decirlo». Se volvió de lado mostrándome su perfil triste y empezó a contarme su historia: «Hace mucho tiempo me violaron y asesinaron en el bosque. Pensé que me llevarían al otro mundo, pero por mucho que esperé nadie vino a recogerme. Entonces decidí ir por mi cuenta. De algún modo logré llegar hasta la orilla del río Estigia y montarme en una barca…». «¿Quieres decir con eso que nunca llegaste al otro lado?». «Yo era el único pasajero, y el barquero no quería dejarme bajar. Él pensaba que no existe el otro lado». «¿Pero qué pasa entonces con los muertos? Si no existe el reino de los muertos, ¿quedan condenados a vagar eternamente?». «En un primer momento pensé que el barquero me estaba mintiendo. Pero se mantuvo firme: no existe el otro lado». «¿Y tú qué haces entonces?». «El barquero me va llevando por sitios muy diversos. Al Cabo de Buena Esperanza, a la Antártida, también al Mar Muerto y al lago Baikal. Es muy bueno conmigo, y así es como ahora vivimos juntos». «¿Y cómo has llegado hasta aquí?». «Por el Amazonas». «¿Y tu acompañante?». «Ahí…». La mujer señaló una pequeña barca desvencijada que navegaba por el pantano que había delante de mi choza. «¿Qué debo hacer?». Salió de la cabaña sin responderme. Cuando la llamé, «¡escucha, espera!», la barca partió y desapareció. Cuando volví en mí y miré más atentamente me di cuenta de que lo que me había parecido que era una barca era en realidad una liebre. ¡Maldita liebre! Quizá sea esta mi última noche. Tampoco la evocación del barquero y del río Estigia nos lleva a Japón. Otra cosa sucede con la práctica de la automomificación. Esta práctica, llamada sokushinbutsu, estaba difundida en algunos monasterios budistas y se hacía por ejemplo en el norte de Japón, en la prefectura de Yamagata, en la isla Honshū. El sokushinbutsu se practica durante un período de tres fases de mil días cada una, y por tanto dura en total más de ocho años. Durante los primeros mil días el monje guarda una dieta especial de nueces y semillas, que recoge en los alrededores, y medita durante horas bajo cascadas de agua gélida. En la segunda fase reduce la alimentación a pequeñas cantidades de cortezas de árboles y raíces, y bebe un té venenoso hecho de la resina del árbol urushi, que normalmente se emplea para pulir la vajilla y los muebles. El té provoca fuertes vómitos y deshidrata el cuerpo. Al mismo tiempo envenena el cuerpo, hasta el punto de que lo hace incomestible para gusanos e insectos. Durante los últimos mil días el monje vive encerrado en una gruta, que apenas ofrece más sitio que el que ocupa su cuerpo sentado en postura de loto. A partir de entonces tañe cada día una campana, para comunicar que sigue vivo. Cuando la campana deja de ser tañida la gruta se cierra herméticamente y se tapan todas las vías de aire. La gruta solo se vuelve a abrir al cabo de los mil días, para ver si se ha desarrollado bien el proceso de automomificación. En caso de que haya sido así, se lleva al monje al templo y se lo venera como encarnación de Buda. Se dice entonces que ha encontrado su camino hacia el nirvana, la liberación del ciclo de muerte y sucesivos renacimientos. Pero algunas preguntas quedan sin aclarar: ¿por qué la nada, la liberación del dolor de existir, necesita tal representación material? ¿Qué testimonia el cuerpo duradero, que se ha petrificado de forma casi triunfal? ¿En qué se basa el mágico poder de fascinación de la momia? ¿A qué apunta su veneración cultual en el templo? Lo que distingue a Masahiko Shimada y a su breve narración del antiguo rito del sokushinbutsu —que, por otra parte, fue prohibido varias veces— es simplemente que el hombre anónimo no quiere perdurar como cuerpo, sino como texto. Lega un diario. Pero el hecho de que legue también un cuerpo momificado, si lo lega o no, es algo secundario. No lo anima ninguna esperanza. Ni siquiera el espíritu de la joven mujer violada y asesinada que se le aparece cree en espíritus, en la justicia ultraterrena ni en un reino de los muertos. Peter Liechti ha captado la desolación de este suicidio secular, de una muerte sin promesa, en unas imágenes angustiosas que citan las iconografías de los jinetes apocalípticos, de la danza de la muerte, del caballo moteado y de la muerte con la guadaña. No ofrecen ninguna salida, como tampoco lo hace el barquero que va llevando a su pasajera desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el lago Baikal o el Amazonas. Su figura recuerda un poco al holandés errante, que ha encontrado a su Senta sin que él mismo haya sido redimido y se haya desvanecido en la nada. Las últimas anotaciones del Relato de una momia de Masahiko Shimada son ciertamente ambiguas, mantienen una especie de equilibrio entre la soledad y la esperanza en una comunidad de vivos y muertos: «4 de octubre: se oyen carcajadas en la radio. Sexagésimo día, 5 de octubre: ha venido alguien. Sexagésimo primer día, 6 de octubre: hay mucha gente. El río viene hacia mí. Sexagésimo segundo día: hay mucha luz». Por cierto, el propio Peter Liechti murió el 4 de abril de 2014 a la edad de 63 años. Queda pendiente la cuestión de los contextos y las conexiones entre las películas Hunger, de Steve McQueen, y El zumbido de los insectos, de Peter Liechti. Una primera respuesta parece obvia: hay un consenso general en que el 9 de agosto de 2007 comenzó la crisis financiera, bajo cuya sombra seguimos viviendo todavía hoy. Provocó un encarecimiento de precios que también se pueden atribuir a negocios especulativos con alimentos básicos. De hecho, la cifra de personas que pasan hambre en el mundo se elevó entre 2007 y 2008 en varios millones, lo que se designó como una especie de «crisis de hambre»: «Según el Banco Mundial, 69 millones de personas han caído en la miseria del hambre».⁵⁸ Pero, en cierto sentido, la crisis financiera hay que considerarla también un síntoma: un síntoma de una crisis profunda que, como crisis metabólica, enmaraña los órdenes sociales del intercambio, los ciclos y los ritmos de la comunicación, del dar y el tomar, del endeudamiento y la amortización, de la vida y la muerte, de las comidas y los ayunos. Quizá deberíamos examinar la tesis de que el antropoceno es la época de los trastornos alimenticios. Estos trastornos alimenticios se expresan de muchas maneras. No surgen de una patología individual, sino más bien de una crisis de procesos de metabolismo colectivo. Por una parte, se manifiestan en ideales de belleza anoréxica, en suicidios por hambre que obedecen a motivos políticos o estéticos, en una creciente inseguridad en el tema de la alimentación adecuada, en la justificada crítica a la cría intensiva de animales, a la industria de crianza y matanza, y, por otra parte, se manifiestan en el rápido aumento de casos de obesidad, que a su vez solo empieza a representar otra forma distinta de una huelga letal, de una rebelión suicida —como sucede en la novela de Amélie Nothomb Una forma de vida (2014)—.⁵ ¿Qué formas asume esta rebelión? Desde comienzos de los años sesenta las personas cansadas de vivir y deseosas de morir se dirigen en Japón al Aokigahara o Mar de Árboles, el mítico bosque de los espíritus situado al pie de la ladera norte del monte Fuji, para ahorcarse o morir de hambre ahí. Entre tanto, este bosque es la suicide location o el lugar adonde la gente acude para suicidarse más importante en el mundo después del Golden Gate: solo en 2002 sacaron 78 cadáveres de este bosque. Pero en octubre de 2007, el representante comercial en paro Peter-Jochen Z. se subió a un puesto de observación en un bosque de Gotinga para morir de hambre. También él dejó un diario, que debía llegar a manos de su hija. No sé si Peter Liechti conocía esta historia. Salió publicada en el Spiegel del 18 de febrero de 2008. ¿Es posible que no solo se globalicen los mercados financieros, las prácticas de intercambio mediático, del tráfico y del metabolismo, sino también las culturas del rechazo radical y del suicidio? 10. Terrorismo suicida Que el suicidio se vuelva subversivo, que se convierta en una forma básica de revolución, es algo nuevo, que hace una o dos décadas no sucedía. JEAN BAUDRILLARD¹ 1 En 1838 el médico oficial Carl August Diez publicó una extensa obra sobre el suicidio. Se dividía en dos partes más o menos de la misma extensión. En la primera parte se comentaban las causas de los suicidios, y en la segunda los métodos. Esta segunda parte enseguida dejaba claro lo difícil y doloroso que era suicidarse aún en el siglo XIX, cuando los venenos y las medicinas todavía no estaban fácilmente disponibles en tanta cantidad, cuando solo había unos pocos edificios altos desde los que tirarse y no había trenes a los que arrojarse ni coches con los que estrellarse contra un muro. Así se explica que Diez mencione en primer lugar un método que hoy prácticamente ha caído en olvido: «tragarse cosas indigestas». Y cita una serie de ejemplos, como el caso de una joven polaca de la nobleza que «a causa de un desengaño amoroso se hastió de la vida», y por eso se mató siguiendo este método «durante cinco meses». «Al practicarle la autopsia encontraron en su estómago: 4 llaves, un cuchillo grande y 2 pequeños, 13 monedas de plata, dos de cobre y 4 de latón, 20 clavos de hierro, trozos de 6 cucharas de zinc y de una de latón, 2 mangos de cuchara de plata, 7 pestillos de ventana de hierro, una cruz de latón, un botón de hierro, 101 alfileres, una piedra, 3 trozos de vidrio, 2 cuentas de rosario. Todo junto pesaba 2 libras y 6 onzas»,² es decir, bastante más que un kilo.³ Tanto más sorprenderá entonces que Diez mencione en el undécimo puesto de su exposición enciclopédica de los métodos de suicidio una modalidad plenamente moderna: matarse con explosivos. Hacerse estallar a sí mismo, comenta Diez, es una forma de morir grandiosa y heroica, que solo es posible cuando se da una rara conjunción de diversas circunstancias y en la que el suicida casi siempre arrastra consigo a la muerte a un gran número de otros individuos. La mayoría de las veces solo vemos acabar así a hombres que, al verse superados en la lucha entusiasta por alguna causa, prefieren sucumbir gloriosamente en medio de enemigos sacrificados junto con uno mismo que una vida ignominiosa bajo la servidumbre del enemigo. Donde hallamos por lo general estas inmolaciones es en luchas partidistas y en auténticas luchas políticas. Y normalmente no podemos dejar de mostrar admiración ante semejante muerte, incluso en aquellos casos en los que no aprobamos la causa por la cual fue padecida. Esta forma de morir se documenta con algunos ejemplos de la Guerra de Independencia de Grecia contra los otomanos de 1821 a 1829: Durante la conquista y destrucción de Psara a cargo de Mehmet Cosrem Pasha, el 3 de julio de 1824 muchos de los valientes habitantes, antes de lanzarse a la desesperada al último combate, mataron en sus casas con sus propias manos a sus mujeres e hijos, para no permitir que cayeran en la esclavitud de los turcos. Otras muchachas y mujeres se acuchillaron o se dispararon a sí mismas para escapar de la vejación y de la servidumbre. Pero los hombres encerrados en el fuerte de San Nicolás, al ver que forzosamente iban a ser vencidos por los turcos que los atacaban, se hicieron estallar a sí mismos arrastrando consigo a la muerte a tres o cuatro mil enemigos. La guarnición de Mesolongi hizo lo propio el Domingo de Ramos de 1820. Las mujeres más jóvenes y valientes cayeron combatiendo al lado de los hombres, y al final de la desesperada lucha estos se hicieron estallar a sí mismos junto con varios miles de turcos.⁴ ¿Fueron entonces los griegos los «inventores» del atentado suicida? Por lo general se supone, y no sin razón, que la historia de los atentados suicidas comenzó en Rusia, pues los suicidios colectivos griegos eran reacciones a situaciones desesperadas de defensa, como sucedió en Masada pronto hará dos mil años, y por tanto no obedecían a una estrategia de ataque, como la que siguieron los dos estudiantes Nicolai Ivanovitch Rissakov e Ignati Ioachimovitch Grinevizki cuando, el día 1/13 de marzo de 1881,⁵ arrojaron dos latas llenas de dinamita contra el zar Alejandro II. La primera bomba falló su objetivo, pero la segunda mató al zar. Grinevizki resultó tan gravemente herido en el atentado que murió al cabo de pocas horas. Rissakov fue detenido un mes después del atentado y ejecutado junto con algunos conjurados. Los terroristas esperaban morir en el atentado. Un día antes del ataque, Grinevizki escribió la siguiente carta de despedida: Alejandro II tiene que morir. […] Morirá, y nosotros con él, nosotros, sus enemigos, sus verdugos, moriremos también. […] ¿Cuántos sacrificios más exigirá de sus hijos nuestro desdichado país antes de ser liberado? […] Mi destino es morir joven. No veré nuestra victoria, no viviré un día, una hora, en el tiempo glorioso de nuestro triunfo, pero creo que con mi muerte habré cumplido mi deber, y nadie en el mundo me puede exigir más. El 15/28 de octubre de 1907, la concertista de piano y cantante de 22 años Evstolia Ragozinnikova mató a disparos al director de la administración carcelaria de San Petersburgo, el general Constantin Maximovski. Esperaba que la llevaran detenida a la central de la policía secreta —la tristemente célebre Ojrana— para poder volar el edificio con 13 libras de dinamita que se había cosido en el corsé. Pero su plan fracasó. El 18/31 de octubre de 1907 fue ejecutada.⁷ Los periódicos ingleses la describieron como «Woman with an infernal machine, hidden in her bosom» («mujer con una máquina infernal escondida en su pecho»).⁸ En realidad la podemos considerar la inventora del chaleco explosivo. En su novela apocalíptica El caballo amarillo, escrita aproximadamente en la misma época, el terrorista ruso Borís Sávinkov hace que su héroe anónimo, que actúa bajo el pseudónimo de George O’Brian, planee un atentado contra el gobernador general: «¿Y cuando vayamos al palacio? Entonces tendremos que encorsetarnos en dinamita, ponernos un equipamiento invisible, entrar en el palacio y, sobre todo, activar a tiempo el explosivo». También en 1907 «Sávinkov estaba planeando un atentado contra el propio zar, para el cual se utilizaría un avión que, cargado de varias toneladas de dinamita, debería estrellarse contra la residencia Zarskoje Selo. La ejecución del plan fracasó por motivos técnicos. También estaba planeado un atentado con un submarino construido expresamente para ello».¹ ¿Chaquetas explosivas? ¿Aviones cargados de dinamita que debían estrellarse contra edificios gubernamentales? Estas imágenes resultan tan actuales que fácilmente podrían tomarse como fragmentos de un informativo del siglo XXI. Al mismo tiempo arraigan hondamente en el final del siglo XIX. Nadie ha cartografiado con tanta precisión los movimientos nihilistas y anarquistas en Rusia como Fiódor Dostoievski, por ejemplo en su novela Los demonios, de 1872. En esta novela los temperamentos y las modalidades del horror son encarnados por diversos personajes. Precisamente un ingeniero proclama, diez años antes de la narración de Nietzsche del «hombre loco»,¹¹ la muerte de Dios y la divinización del «nuevo hombre». Alexei Kirillov predica el suicidio: La vida es dolor, la vida es terror y el hombre es desdichado. Ahora todo es dolor y terror. Ahora el hombre ama la vida porque ama el dolor y el terror, y ahí está todo el engaño. Ahora el hombre no es todavía lo que será. Habrá un hombre nuevo, feliz y orgulloso. A ese hombre le dará lo mismo vivir que no vivir; ese será el hombre nuevo. El que conquiste el dolor y el terror será por ello mismo Dios. Y el otro Dios dejará de serlo. […] Todo el que quiera la libertad suprema debe tener el atrevimiento de matarse. Quien se atreva a matarse habrá descubierto el secreto del engaño. Más allá de eso no hay libertad; ahí está todo; más allá no hay nada. Quien se atreve a matarse es un dios. Ahora cualquiera puede hacer que no haya Dios y que no haya nada. Pero nadie lo ha hecho hasta ahora.¹² A la objeción de que «ha habido millones de suicidas» Kirillov responde que siempre «ha sido por terror», pero no para matar el terror. «Quien se mate solo por eso, para matar el terror, llega en ese instante mismo a ser Dios».¹³ En la tercera parte de la novela, poco antes del final, Kirillov es sometido con su doctrina a una rigurosa prueba: debe pegarse un tiro, pero antes debe hacerse responsable del asesinato del estudiante Shatov en una carta de despedida que le dicta Piotr Verhovenski, un intrigante carente de escrúpulos. Entonces vuelve a avivarse la resistencia: el ingeniero quiere confesar, pero también indicar motivos para el asesinato que confiesa falsamente haber cometido. Solo después de haber firmado la carta de despedida con el lema «Liberté, égalité, fraternité ou la mort!», se pega un tiro en la cabeza en un oscuro rincón de su habitación.¹⁴ Como es sabido, Dostoievski elaboró en su novela los acontecimientos en torno a Serguéi Necháyev, el fundador de la organización secreta Narodnaja Raspravi («Venganza del pueblo»). Cuando el estudiante Iván Ivanov quiso abandonar la organización en 1869, Necháyev y su grupo lo mataron de un disparo. El periodista y escritor iraquí Najem Wali, que vive en Berlín, ha publicado recientemente el ensayo En la cabeza del terror, que también incluye un extenso análisis de la novela de Dostoievski. Según Wali, la novela «nos da una imagen completa de la estructura y el modo de actuar de una organización terrorista», y sus personajes siguen siendo «caracteres literarios con una fortísima relación con el presente».¹⁵ Casi sesenta años antes de este diagnóstico, Albert Camus había llevado al escenario la novela de Dostoievski. El 30 de junio de 1959 se estrenó la obra Los posesos en el Teatro Antoine de París, bajo la dirección del autor. Camus hace que Kirillov, poco antes de suicidarse, vuelva a declamar que alguien tiene que empezar «y matarse para demostrar a los demás la terrible libertad del hombre. Soy infeliz porque soy el primero y tengo un miedo espantoso. Solo soy zar durante un rato. Pero seré el que da el primer paso y abriré la puerta. Y todos los hombres serán felices, todos serán zares, y para siempre».¹ Ya en los años treinta Camus había empezado a analizar intensamente la historia del terrorismo ruso: en 1931, la editorial Payot publicó la traducción francesa de Memorias de un terrorista de Borís Sávinkov.¹⁷ En sus Memorias, Sávinkov hablaba también de su amistad con Iván Kaljajev, que quería perpetrar un atentado contra el gran duque Serguéi Aleksándrovitch Románov el 15 de febrero de 1905, pero interrumpió el proyecto cuando vio que en el carruaje iban montados también la esposa del gran duque y su sobrino. «Tienes que entenderlo… No podía ser… La mano se bajó sola… Estaba esa mujer y los niños… los niños… ¿Qué sentido tenía?».¹⁸ Pero dos días más tarde Kaljajev acabó matando al odiado gran duque, conocido como el «dictador de Moscú», que era tío del zar. Enseguida lo prendieron y el 23 de mayo de 1905 fue ejecutado. Camus elaboró la historia de Kaljajev y los debates de los conspiradores sobre la legitimidad de la matanza de niños en su drama Los justos, que fue estrenado el 15 de diciembre de 1949 en el teatro Hébertot de París. Hacia el final del segundo acto, Kaljajev —discutiendo con Stepan, que constata fríamente «que el terror no es para los delicados. Somos criminales y hemos elegido serlo»—¹ justifica el aborto del primer intento de atentado: «Hermanos, quiero hablaros francamente y deciros por lo menos lo que podría decir el más simple de nuestros campesinos: matar niños es contrario al honor. Y si un día, estando yo vivo, la revolución llegara a separarse del honor, me apartaría de ella». Y cuando Stepan replica que el honor es un lujo de ricos, Kaljajev responde: «No. Es la última riqueza del pobre. Lo sabes de sobra, y también sabes que hay un honor en la revolución. Por él precisamente aceptamos morir».² Y de este honor forma parte un intercambio simbólico: saldo con mi propia muerte la muerte del otro, y en eso se distingue matar a otra persona de un vil asesinato. Se otorga al atentado la dignidad de un duelo, y a eso alude también el concepto de honor. «Para Sávinkov el terror no era otra cosa que un combate entre dos, un duelo a vida o muerte».²¹ Uno de estos «duelos» fue desde el primer momento —y no solo en las exposiciones filosóficas, literarias o cinematográficas—²² la expectativa de la propia muerte como suicidio. En ocasiones los terroristas rusos morían por sus propias bombas, pero la mayoría de las veces eran apresados tras el atentado y ejecutados, como sucedió con Kaljajev. También a partir de 1878 los atentados anarquistas terminaban con la tortura o la ejecución de sus autores, si es que estos no eran linchados de inmediato, como sucedió, por ejemplo, con Anteo Zamboni, un anarquista de 15 años que, el 31 de octubre de 1926, trató sin éxito de matar de un disparo a Mussolini en Bolonia durante un desfile conmemorativo de la marcha fascista a Roma. Parece ser que el primero que pudo atrapar a Zamboni fue precisamente Carlo Alberto Pasolini, padre de Pier Paolo, el futuro director de cine. Quién sabe, quizá el joven terrorista no había esperado ni calculado desde el principio su propia muerte dolorosa, pero en una gran cantidad de atentados históricos —aunque no se concibieran ni se realizaran en el nivel de los debates del grupo en torno a Kaljajev— se puede decir que la designación de atentado suicida equivale prácticamente a una tautología. El carácter suicida es sin duda uno de los rasgos elementales del terrorismo moderno. Por eso, refiriéndose a los atentados del 11 de septiembre de 2001, Navid Kermani ha mantenido la tesis de que esos ataques no deberían atribuirse tanto a ideales islamistas o cristianos del martirio, sino más bien a la filosofía de Nietzsche. Kermani afirmaba que en un sentido aún más fundamental, Nietzsche representa unas mentalidades que el 11 de septiembre se manifestaron en forma de actos. Pienso concretamente en ese pensamiento central suyo que también aprovechó el fascismo: el nihilismo activo. […] Cuando en el pasado la Fracción del Ejército Rojo, la PKK, los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, la Yihad Islámica Egipcia, los palestinos radicales o los colonos judíos perpetraron atentados, no solo se atribuyeron su autoría con pleno orgullo, sino que con la violencia perseguían sobre todo objetivos políticos concretos e identificables. Estos objetivos casi siempre se asociaban con la exigencia de una estatalidad que había que defender o cambiar. ¿Pero aquí?²³ Así pues, los terroristas suicidas modernos no son mártires, sino descendientes remotos de Kirillov. No sueñan con el Paraíso, sino en todo caso con una fulminante epifanía en el suicidio. Y muchos de ellos son ingenieros profesionales, igual que Kirillov, tal como se pudo comprobar empíricamente no hace mucho: son «ingenieros de la Yihad».²⁴ 2 En 2005 el politólogo Robert Anthony Pape propuso distinguir entre suicide attacks, «atentados suicidas», y suicide missions, llamadas coloquialmente «misiones suicidas» u «operaciones suicidas». Lo característico de los «atentados suicidas», según argumenta Pape, es que los autores practican un método de ataque que en caso de éxito supone su muerte, por ejemplo hacer estallar un coche bomba o un chaleco explosivo. «Básicamente los terroristas suicidas matan a otros a la vez que se matan a sí mismos». Por el contrario, las «misiones suicidas» se definen como operaciones que son tan peligrosas que el terrorista que las perpetra no debe suponer «que sobrevivirá, aunque no se mate a sí mismo, sino que acabará siendo abatido por la policía u otras fuerzas de seguridad».²⁵ La distinción es pertinente estratégica e históricamente. Así pues, en muchas guerras se llevaron a cabo «misiones suicidas», por ejemplo en forma de ataques contra posiciones enemigas. Que tales «comandos suicidas» sobrevivieran era algo improbable, pero no imposible. Las posibilidades de éxito de una «misión suicida», por ejemplo en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, aumentaban si se lograba sobrevivir a la arriesgadísima intervención. Sin embargo, sobrevivir a un «atentado suicida» significa todavía hoy que, de hecho, el ataque ha fracasado. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor japonés perfeccionó un tipo de estrategia militar suicida enviando soldados de infantería con mochilas cargadas de explosivos, los llamados «proyectiles carnales»,² o numerosos escuadrones de aviadores kamikazes. En su historia de los atentados suicidas, Joseph Croitoru ha recalcado la efectividad de esta estrategia japonesa de ataque: solo al acabar la guerra «se evidenció el balance de terror de las misiones kamikazes: los japoneses sacrificaron en total 5615 aviones con pilotos suicidas, entre ellos 2630 de la Marina y 1985 de la flota aérea del Ejército. Lograron hundir 57 buques enemigos, inutilizar 107, dañar gravemente 85 y causar daños ligeros a otros 211». Las cifras de víctimas estadounidenses, por ejemplo en la invasión de Okinawa, demuestran que «la pérdida de vidas humanas causadas por ataques kamikazes fue enorme», pues «un solo piloto kamikaze, en caso de estrellarse “con éxito” contra un buque enemigo, a menudo arrastraba consigo a la muerte a docenas de miembros de la tripulación. Los japoneses, que conocían el devastador efecto psicológico de estas cifras de víctimas, intencionadamente las exageraban aún más en su propaganda». En resumidas cuentas, los ataques kamikazes fueron muy efectivos. Que los japoneses perdieran la guerra se debió, como subraya Croitoru, no tanto a la estrategia militar convencional, sino sobre todo «al lanzamiento de las bombas atómicas, que puso fin a la guerra».²⁷ Tal como argumenta Croitoru, la radicalización de la estrategia militar suicida — desde las «misiones suicidas» hasta los «atentados suicidas»— se puede seguir desde Japón, pasando por la Alemania nacionalsocialista y Corea del Norte — donde, tras la guerra de Corea, «el ataque suicida se declaró doctrina estatal»—²⁸ hasta Oriente Próximo: Fue el 30 de mayo de 1972 cuando un atentado terrorista de una brutalidad hasta entonces desconocida horrorizó a Israel y a la opinión pública mundial. Aquel martes tres japoneses causaron en Lod (Ben Gurion), el aeropuerto de Tel Aviv, un horrible baño de sangre en el que murieron 26 hombres, la mayoría de ellos peregrinos cristianos procedentes de Puerto Rico, y otros 80 fueron heridos. Armados con metralletas y granadas de mano introducidas de contrabando en el equipaje, los terroristas, que habían llegado en un avión de pasajeros, dispararon indiscriminadamente contra la multitud, sin pensar lo más mínimo en salir ellos mismos con vida. Uno de los tres terroristas fue abatido a tiros, el segundo se hizo estallar a sí mismo con una granada de mano. El tercero pudo ser finalmente sometido y detenido. Ya enseguida quedó claro, sin ningún género de dudas, que quien había urdido este atentado perpetrado por miembros del grupo terrorista Fracción del Ejército Rojo Japonés había sido, además de este grupo terrorista japonés, la organización guerrillera palestina marxista Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP.² Sin embargo, lo significativo de este atentado no fue solo la genealogía histórica, como si Japón acreditara directamente la autoría histórica de la invención del atentado suicida, sino también la falta de exigencias y objetivos concretos del atentado. ¿Qué tienen que ver portorriqueños haciendo turismo de peregrinación con el conflicto de Oriente Próximo? Por el contrario, los secuestros de aviones, tal como se perpetraron desde fines de los años sesenta siguiendo la estrategia del PFLP, siempre perseguían objetivos concretos: la mayoría de las veces la liberación de presos a cambio de los pasajeros. En este sentido, por ejemplo, los secuestradores palestinos que durante los Juegos Olímpicos de Verano de Múnich asaltaron el 5 de septiembre de 1972 las instalaciones donde estaba concentrado el equipo israelí exigieron no solo la liberación de 232 palestinos de las cárceles israelíes, así como la de Andreas Baader y Ulrike Meinhof, sino también la puesta en libertad del terrorista japonés Kōzō Okamoto, que tres meses antes había sido detenido en un atentado perpetrado en el aeropuerto de Tel Aviv. Al parecer Okamato, que trece años después, en mayo de 1985, salió de la cárcel y hoy vive en Beirut, lamentaba haber sobrevivido al atentado. Okamoto quería morir, y justo después de su detención selló un acuerdo escrito con un general israelí por el que se comprometía a hacer una declaración detallada, a cambio de lo cual el general le dejaría seguidamente su pistola para que pudiera dispararse. Pero ambos hicieron trampa. El terrorista puso un pseudónimo falso y otras falsedades, mientras que el general depositó sobre la mesa una pistola que no estaba cargada. En agosto de 1972 Okamoto declaró a la socióloga norteamericana Patricia Steinhoff: De niño me contaban que cuando las personas mueren se convierten en estrellas. Nosotros, tres soldados del Ejército Rojo, queríamos convertirnos en Orión cuando muriéramos. Y mi corazón se tranquilizaba al pensar que todas las personas que matábamos también se convertían en estrellas en el mismo firmamento.³ A diferencia de la masacre del aeropuerto de Lod, el atentado que la organización terrorista «Septiembre negro» perpetró en las Olimpiadas de Múnich dio pie a numerosas crónicas y documentales, novelas y películas, no solo por el dramático fracaso del intento de liberación de los rehenes en el aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck, sino también porque tenía de fondo la comparación con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. También las especulaciones sobre el apoyo que los terroristas habrían recibido de grupos neonazis,³¹ de la RAF y la RDA tuvieron aquí su importancia, así como la sorprendente liberación de los tres secuestradores encarcelados a cambio de los pasajeros del avión de Lufthansa «Kiel», que fue secuestrado el 29 de octubre de 1972 en el vuelo de Damasco a Múnich. Finalmente, la fascinación histórica que estos sucesos causaron todavía aumentó con la decisión de la primera ministra israelí, Golda Meir, y de su gabinete de seguridad, de encargar al servicio secreto Mossad la localización y liquidación de los organizadores y terroristas supervivientes de la masacre de las Olimpiadas. El Mossad formó la unidad especial «Caesarea», llamada así por la ciudad que hay en el norte de Israel, y supuestamente llevó a cabo en los años siguientes algunas operaciones de matanza (bajo el nombre en clave de Mivtza Za’am Ha’el, «La cólera de Dios»).³² Fueron justamente estas operaciones las que se narraron en la cultura popular, por ejemplo en una novela del periodista canadiense George Jonas, publicada en 1984 con el título de Venganza. En ella se narran los acontecimientos de Múnich y las posteriores acciones del Mossad desde la perspectiva del director ficticio de la unidad especial, que en la novela se llama Avner.³³ Venganza inspiró dos películas: el 29 de noviembre de 1986 se emitió en los Estados Unidos y Canadá el telefilme Sword of Gideon, dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Steven Bauer (en el papel de Avner), Michael York, Rod Steiger y Lino Ventura. Casi veinte años después, Steven Spielberg produjo la película Múnich (2005), con Eric Bana (como Avner Kauffman), Daniel Craig, Matthieu Kassovitz, Michael Lonsdale y Hanns Zischler. El personaje de Avner inspiró también a Daniel Silva, en aquella época periodista del United Press, una serie de novelas, que hasta ahora tiene quince partes, en torno al agente israelí del Mossad Gabriel Allon. Aunque estas narraciones y películas sobre la venganza de Israel, que llegan quizá hasta la película de Quentin Tarantino Malditos bastardos (2009), siguen fascinando por su revisión de las perspectivas de las víctimas desde las que se había enfocado predominantemente la historia judía, al mismo tiempo confieren implícitamente a la masacre de septiembre de los deportistas israelíes la aureola del atentado suicida. También por eso, en la escena final de la película de Spielberg, Avner pregunta a su superior, Ephraim (interpretado por Geoffrey Rush), por qué no encargaron al Mossad detener a los terroristas para juzgarlos en Jerusalén, como hicieron con Eichmann. La pregunta queda sin respuesta. En los Estados Unidos la película recibió fuertes críticas de algunos sectores por su «ingenuidad pacifista» y sus tendencias «antisionistas», aunque esas críticas eran también en parte una protesta contra la «guerra al terror» de George W. Bush. Por el contrario, el activista por la paz israelí Uri Avnery criticó a Spielberg por haber rebajado el conflicto de Oriente Próximo al nivel de una película del Oeste o de gánsteres, «en la que los buenos matan a los malos y la sangre corre como el agua».³⁴ La dramaturgia hollywoodense de Spielberg podrá ser discutible. Pero peor que las reminiscencias del género del wéstern o de las películas de gánsteres es el final de la película: Ephraim declina la invitación de Avner a participar de la eucaristía («comparte el pan conmigo, Ephraim»), lo que evoca no solo asociaciones con los ritos cristianos, sino también el cliché de la ley judía del talión como legitimadora de un espíritu de venganza.³⁵ En la película Múnich Moritz Bleibtreu encarna a un amigo alemán de Avner, que se llama precisamente Andreas. Cinco años antes, bajo la dirección de Adam Brooks, había interpretado a un terrorista alemán llamado Eric en la versión cinematográfica de la novela de Jennifer Egan The Invisible Circus (1995), que fue el debut literario de la autora.³ La novela y la película narran el viaje a Europa de la joven norteamericana Phoebe (interpretada en la película por Jordana Brewster) para aclarar la desaparición de su hermana mayor Faith (Cameron Diaz), la cual al final resulta que se suicidó. En este viaje Phoebe entabla una relación amorosa con Wolf (Christopher Eccleston), el antiguo novio de su hermana. Ella sigue el rastro de diversas tarjetas postales, se entera de que Faith había cometido un asesinato no planeado para una organización terrorista alemana (al depositar una bomba en un edificio de oficinas que supuestamente debía estar vacío), y finalmente viaja con Wolf al lugar donde Faith se arrojó al acantilado de Liguria desde el muro de una iglesia. Durante el viaje ingiere LSD, lo que le provoca una intensa experiencia de desdoblamiento y, en realidad, de escisión del sujeto: se encuentra con Faith en un escaparate, se topa consigo misma como si ella fuera su propia hermana gemela. Phoebe veía en una ventana su imagen reflejada. Se acercó a la luna e intercambió una mirada consigo misma, una mirada tan llena de mutua familiaridad, de conocimiento mutuo, que se sintió cohibida. Cuántas cosas nos han pasado, pensó. De niña jugaba siempre a un juego que consistía en mirarse a sí misma durante mucho tiempo en el espejo de su habitación, hasta que llegaba un momento en que ya no reconocía a la niña que le devolvía la mirada desde el espejo. Su estómago se estremecía de una agradable sensación de miedo cuando su propia imagen reflejada se transformaba en la imagen reflejada de otra niña, de una desconocida, cuya presencia le hacía sentir timidez. Phoebe se quedaba mirando la borrosa imagen reflejada de su pelo negro, veía los ojos muy separados, algo torcidos que la observaban fijamente desde el cristal azogado: esa era otra niña, la mano de otra persona que, con cuidado, con sumo cuidado, se extendía desde el otro lado del cristal para tocar la mano de Phoebe, y era Faith. Era Faith. Tras la ventana estaba Faith y miraba a Phoebe, y las manos de ambas se encontraban en la luna. Tras la frialdad del cristal Phoebe percibía el calor que emanaba de su hermana. «Dios mío», susurró.³⁷ E igual que Alicia en el país de las maravillas, trata de atravesar el espejo para unirse con su hermana, a la que echa de menos y lleva mucho tiempo buscando.³⁸ Pero todavía mientras, sangrando por la boca, se estrella repetidas veces contra la luna de cristal, se da cuenta de que solo puede caer al otro lado si está muerta. En el lugar del acantilado desde el que Faith se arrojó al vacío parece ofrecerse de nuevo la posibilidad de una fusión mortal con la hermana gemela imaginaria: El mar se extendía ante ella, vasto y en calma. De puro amedrentado está en calma, pensó Phoebe: el mar y también todo lo demás. Se inclinó sobre él. «¡Quieta!», le gritó Wolf. Phoebe se sobresaltó. Cuando se dio la vuelta vio que Wolf se había puesto en pie de repente y se disponía a lanzarse sobre ella. Ella abrió la boca para decir algo, pero no logró expresar nada: no podía hablar de puro asombro. Wolf pensaba realmente que iba a saltar. Phoebe trató de imaginarse cómo sería estar ahí de pie y tomar semejante decisión, pero algo en ella la hacía echarse atrás con repugnancia. «Jamás lo haría», dijo ella, y miró a Wolf con incredulidad. «No. Nunca lo haría». Y mientras lo decía, cambió su actitud hacia este acto. Esa decisión le pareció espantosa.³ The Invisible Circus esboza una genealogía del terrorismo suicida, el cual se interpreta aún con más precisión en la segunda novela de Jennifer Egan, que con el título de Look at Me se publicó precisamente la semana del 11 de septiembre de 2001. Quizá contribuyera al notable éxito de esta obra que en ella se enlaza la historia de un terrorista con la historia de una modelo: desde que en un accidente de tráfico Charlotte sufriera graves heridas faciales solo es capaz de percibir su rostro como una máscara artificial que únicamente se mantiene unida gracias a que la sostienen más de ochenta tornillos de titanio. Por un lado, Look at Me explota la compleja dialéctica entre visibilidad e invisibilidad. Por otro lado, las modalidades de la vida desdoblada, de la búsqueda del gemelo imaginario en el salón de espejos del texto o de la imagen, oscilan entre la primera y la tercera persona. El texto sintetiza esta búsqueda — como intensificación y como interrupción— en el intento de suicidio de Charlotte, en su salto desde el piso 25, que sin embargo acaba en un balcón que había un poco más abajo: El salón de espejos había desaparecido. Jamás entraría en él… y quizá ni siquiera existía. Expuse mi rostro al viento. Saltar. Este pensamiento me rondaba la cabeza como una serpentina de papel. Me asomé a la tenue oscuridad rosada. ¡Saltar!⁴ Saltar y caer, miedo y cólera, búsqueda del hermano gemelo y las disociaciones en la imagen del espejo: todo esto constituye en cierto modo el escenario para la aparición del terrorista desconocido Z. 3 Volvamos a Moritz Bleibtreu. En la película de Uli Edel El complejo Baader Meinhof (2008) interpreta a Andreas Baader. Sin embargo, la película de Bernd Eichinger, de producción muy costosa y basada en la investigación homónima de Stefan Aust⁴¹ —que desde 1985 se ha publicado en numerosas ediciones ampliadas—, no es más que un ejemplo de la serie impresionantemente larga de análisis históricos, cinematográficos, documentales, literarios y artísticos de la historia de la RAF: una historia que duró tres décadas y que se suele articular en tres generaciones. La mayoría de las listas de películas sobre la RAF —por ejemplo la de la Central Federal para Formación Política (20 películas)⁴² o la de la enciclopedia de internet Wikipedia (33 películas)—⁴³ comienzan con la versión cinematográfica que Volker Schlöndorff y Margarethe von Trotta hicieron en 1975 de una narración de Heinrich Böll: El honor perdido de Katharina Blum (1974). Anna Pfitzenmaier, que en su filmografía comentada de 2007 presenta detalladamente 78 películas —29 largometrajes y 49 documentales—,⁴⁴ es la única que menciona como películas anteriores Tatuaje de Johannes Schaaf (1967), Incendiario de Klaus Lembke (1969) y Revuelta de Eberhardt Itzenplitz (1970), esta última con guion de Ulrike Meinhof. La Radiodifusión del Sureste había planeado para el 24 de mayo de 1970 la primera emisión de esta película sobre la triste vida de los niños de internado. Pero como diez días antes Ulrike Meinhof había colaborado en la liberación de Andreas Baader, la película se retiró de programación y se perdió en los archivos de la emisora, hasta que finalmente fue emitida por primera vez el 24 de mayo de 1994, es decir, exactamente 24 años después de la fecha de emisión anunciada. Sin embargo, el guion fue publicado ya en 1971 en la editorial de Klaus Wagenbach.⁴⁵ Ya Tatuaje narraba la historia de un adolescente que crece en un orfanato y un internado antes de ser adoptado. Más tarde, el protagonista, Christof Wackernagel, ingresó en la RAF, fue detenido en 1977 en Ámsterdam y condenado en 1980 a una pena de prisión de 15 años. Mientras que solo a finales de los años noventa se fue desarrollando paulatinamente un debate social sobre el maltrato y el abuso de niños y adolescentes en orfanatos e internados, El honor perdido de Katharina Blum fue, de hecho, la primera película que abordó explícitamente el tema del terrorismo, dirigiendo su crítica a la instigación mediática y a la prensa sensacionalista: una crítica que sigue teniendo hasta hoy plena actualidad. Eso no solo lo testimonian los debates sobre mensajes de odio y noticias falsas en internet, sino también el hecho de que Richard Flanagan, más de tres décadas después de Böll y Schlöndorff, volvió a narrar la misma historia en su novela ya citada La terrorista desconocida: una joven bailarina de un club nocturno, tras una noche de amor con el presunto terrorista Tariq, se convierte en objetivo de la investigación policial y de la información televisiva. Al final, igual que Katharina, mata al periodista responsable y ella misma es abatida. Poco antes de este final, Flanagan hace que su heroína sienta el odio colectivo. De pronto le parece que puede oler y saborear el miedo. Todos ellos respiraban el miedo, lo comían y lo bebían, vivían con y por el miedo. Se preguntó si sería posible que los hombres vivieran sin miedo. ¿Y si necesitaran el miedo para asegurar su identidad, para tener la confirmación de que su modo de vida era el correcto? Quizá necesiten de cuando en cuando un subidón de miedo, más aún que su café, su cerveza o su cocaína, pues ¿qué tendría sentido aún sin el miedo?⁴ En una primera versión de su narración, Böll hacía que al final Katharina tratara de suicidarse.⁴⁷ Indudablemente se tenía presente la lógica del suicidio, que en la historia de la RAF fue llevada al extremo, no en forma de atentados suicidas directos, pero sí de huelgas de hambre y misiones suicidas. Así es como murió Holger Meins. Así murieron Ulrich Wessel y Siegfried Hausner, tras la detonación no planeada de una bomba durante la toma de rehenes en la embajada de Alemania Federal en Estocolmo, el 24 de abril de 1975. Por lo general, los nombres de los fallecidos se aprovechaban directamente para denominar los nuevos comandos: el grupo terrorista de Estocolmo se llamaba «Comando Holger Meins». El secuestro del cabeza de lista berlinés del CDU, Peter Lorenz, el 27 de febrero de 1975 —tres días antes de las elecciones al Parlamento berlinés— fue reivindicado por el «Movimiento 2 de junio», cuyo nombre aludía al asesinato del estudiante Benno Ohnesorg durante una manifestación de protesta contra el Shah de Persia el 2 de junio de 1967. Tras el suicidio de Ulrike Meinhof el 8 de mayo de 1976, del que sin embargo algunos siguen dudando hasta hoy y diciendo que fue un asesinato encubierto,⁴⁸ el «Comando Ulrike Meinhof» reivindicó el asesinato del fiscal general federal Siegfried Buback y de sus acompañantes. El secuestro y posterior asesinato a tiros de Hanns Martin Schleyer en otoño de 1977 fue obra del «Comando Siegfried Hausner». El grupo terrorista de la PFLP integrado por cuatro miembros que el 13 de octubre de 1977 secuestró el avión de Lufthansa «Landshut» se llamaba «Comando mártir Halimeh»: «Halima» era el nombre de guerra de la terrorista alemana Brigitte Kuhlmann, que el 27 de junio de 1976 había participado en el secuestro del avión de Air France que volaba de Tel Aviv a París, y que fue abatida por soldados israelíes durante la misión de liberación de los rehenes el 4 de julio de 1976 en Entebbe, antigua capital de Uganda. La reiterada praxis de denominar comandos con nombres de muertos parece apuntar a una especie de culto a los mártires. En este sentido afirmaba Andreas Pflitsch: El mártir como figura legitimadora obedecía a la dinámica de grupo específica de la RAF. Sobre todo las acciones de la segunda generación apuntaban casi exclusivamente hacia dentro. Objetivos políticos definidos quedaban relegados para priorizar la liberación de los miembros de la RAF encarcelados en Stammheim. Cada vez se giraba más sobre sí mismo. En semejante atmósfera de paranoia que se alienta cada vez más a sí misma, la figura del mártir despliega su específico potencial para otorgar sentido y su específica radicalización.⁴ ¿Culto a los mártires o fascinación por el suicidio? Tras la noche de las muertes de Stammheim, el 18 de octubre de 1977, en la que se quitaron la vida Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan-Carl Raspe, volvieron a circular especulaciones sobre si el Estado había ordenado la ejecución o al menos había tolerado conscientemente los suicidios. Tras ser detenidas en la RDA, Susanne Albrecht y Monika Helbing declararon en 1990 «que en la RAF se empleaba internamente el concepto de “acción suicida” para referirse a los sucesos de aquella noche, pero naturalmente todo eso se mantenía en secreto hacia fuera». Por otra parte, Monika Helbing aseguraba «haber oído decir [a Brigitte Mohnhaupt] que, en caso de que no se lograra la liberación, los presos de Stammheim tenían previsto suicidarse».⁵ Como en un espejo deformante, la imagen de la ejecución hecha pasar por suicidio se torna la imagen del suicidio hecho pasar por ejecución. Irmgard Möller, que fue hallada en su celda con cuatro profundos cortes de cuchillo, es la única que mantiene hasta hoy la versión del asesinato. En la conversación con los redactores del Spiegel Manfred Ertel y Bruno Schrep mantenida en el establecimiento penitenciario de Lübeck-Lauerhof el 13 de mayo de 1992, día de su cuadragésimo quinto cumpleaños, ella niega con vehemencia un intento de suicidio: Eso es una mentira. A las once de la noche escuché las últimas noticias. Supe que entonces iba a ocurrir algo, que se estaba tomando una decisión. Pero no sabía cuál. Me resultaba insoportable. Luego me quedé dormida. En algún momento de la noche escuché un ruido sordo que no pude identificar. Un ruido muy fuerte. No pensé en un disparo, sonó más bien como si se cayera un armario o algo parecido. Y lo siguiente que percibí entonces fue estar tumbada en el pasillo bajo una luz de neón, agarrada por gente que me atacaba por todas partes y me obligaba a abrir los ojos. Entonces oí una voz: Baader y Ensslin están muertos. Después desapareció todo.⁵¹ Considera fuera de lugar los informes sobre una «acción suicida» en Stammheim, así como las declaraciones de antiguos miembros de la RAF que «solo querían beneficiarse de las ventajas que les acarrearía una declaración voluntaria».⁵² Möller fue puesta en libertad el 1 de diciembre de 1994. Tampoco en conversaciones posteriores —por ejemplo con Oliver Tolmein—⁵³ modificó su relato de los sucesos de Stammheim. La pregunta de si el terrorismo de la RAF era implícitamente suicida no es fácil de responder. En 2001 la psicoanalista Annette Simon argumentó que desde el «Otoño alemán» el sentimiento vital ha ido cambiando constantemente, y para algunos aquello significaba una zozobra brusca y muy acerba. Los entrevistados hablan reiteradamente del alto número de suicidios entre sus camaradas y amigos a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta. En aquella época, una parte de la generación de los padres contraatacó de manera criminal contando con la ayuda de instituciones estatales. Aquí veo un trauma de la antigua RFA que aún no ha sido tratado. Siento como si los acontecimientos de aquella época estuvieran encerrados en una cápsula. Si se remueve un poco en ello salen a la luz muchas cosas que para la opinión pública actual ya no están nada bien vistas.⁵⁴ En el primer volumen de su Libro de los reyes (1988), Klaus Theweleit afirma que los grupos comunistas surgidos a fines de los sesenta eran ya prácticamente centros de producción de suicidios.⁵⁵ En su retrospectiva sobre la década de 1967-1977 —La década roja (2001)—,⁵ Gerd Koenen contradecía esta tesis, pero dos años más tarde su investigación sobre Los ambientes donde surgió el terrorismo alemán giraba en torno al trágico suicidio de Bernward Vesper (el 15 de mayo de 1971), la antigua pareja sentimental de Gudrun Ensslin, y sobre todo a su novela inacabada El viaje. Se documentan y comentan cartas y anotaciones de diario de Vesper, por ejemplo la estremecedora carta a Ruth, la hermana de 14 años de Gudrun, en la que él escribe que se siente contento y muy feliz de que existas, carissima… Ayer por la noche visitamos la tumba de Kleist en la primera alborada, cuando el cielo se tiñe de azul grisáceo, en el Wannsee (Iena Conradt, Ronald Steckel, yo...). ¿Has experimentado alguna vez ese momento después de que Kleist ha matado de un disparo a Henriette Vogel y antes de pegarse un tiro a sí mismo?⁵⁷ La pregunta resulta extraña, como si Vesper quisiera animar a su propia «Henriette Vogel» a un doble suicidio. De hecho, ya en los últimos días de febrero de 1968 escribió a Gudrun Ensslin: «Algunas veces pienso también en Kleist, pero hasta ahora no he encontrado ninguna Henriette».⁵⁸ Otro rastro de vida desdichada conduce hasta el padre: Will Vesper fue un escritor que glorificaba rendidamente a Hitler, los ideales de «sangre y suelo», el racismo nacionalsocialista y la persecución de los judíos. Y por supuesto el ensayo novelado El viaje es una permanente confrontación con la sombra de este padre fascista. Tal sombra nacionalsocialista se cernía también sobre la historia de la RAF. En 1977 salió publicado el estudio crítico de Jillian Becker sobre Los hijos de Hitler.⁵ Desde su perspectiva se vuelven más claramente visibles los procesos psicohistóricos que marcaron «la década roja»: desde la cólera por el hecho de que tantos criminales nacionalsocialistas colaboraran en la creación de la República Federal Alemana, hasta la ambivalencia del intento de desenmascarar ese Estado como dictadura fascista, mientras que al mismo tiempo se iba forjando cada vez más firmemente la propia alianza con los terroristas palestinos en su lucha contra Israel y los judíos. Por ejemplo, ¿cómo pudieron permitir los terroristas alemanes en la terminal del aeropuerto de Entebbe que los pasajeros judíos fueran separados de los no judíos? ¿Cómo se pudo justificar el secuestro de Schleyer con la utilización del término «tribunal popular», que Peter-Jürgen Boock empleó aún en el impresionante documental Juego mortal de Heinrich Breloer (de 1997)? Por supuesto, en el mismo documental Helmut Schmidt y Friedrich Zimmermann hablaban de sus experiencias militares en la guerra como oficiales del ejército. Lo que se muestra en Juego mortal es la pesadilla de un muerto viviente que amenaza con salir no de un «seno [que sigue siendo] fértil» (como dice la tan citada frase de Bertolt Brecht que aparece en el epílogo del drama La evitable ascensión de Arturo Ui), sino de la tendencia fascista al suicidio traumáticamente encapsulada, aquella Caja negra RFA que Andres Veiel trató de iluminar en su documental de 2001 investigando las vidas y las muertes violentas de Alfred Herrhausen y Wolfgang Grams. Ese documental recibió varios premios. 22. Gerhard Richter, Gegenüberstellung 2 (1988), del ciclo «18 de octubre de 1977». Una mirada a la historia de la RAF como preludio del auge del terrorismo suicida en las dos últimas décadas del siglo XX parece plausible no solo porque la historia de las «Brigadas rojas» italianas estuvo influida por muchas acciones de los servicios secretos, de organizaciones de extrema derecha como Ordine Nuovo y por logias secretas como Propaganda Due (P2), hasta tal punto que incluso hoy sigue resultando difícil atribuir los atentados a sus verdaderos autores, sino también porque la RAF generó un novedoso poder de la imagen y una novedosa eficacia mediática, una estética del terror. Las películas, las imágenes, las novelas, las obras teatrales, las crónicas de prensa, los documentales, las obras de arte y las exposiciones que ya hemos mencionado intensifican, por un lado, esta estética, pero, por otro lado, también reflexionan críticamente sobre ella. Así, por ejemplo, el ciclo de Gerhard Richter 18 de octubre de 1977 alteraba fotografías originales que inicialmente salieron publicadas en revistas alemanas. Modificaba aquellas fotografías originales, las pasaba a tonos grisáceos, las difuminaba y ponía borrosas, «de modo que había que fijarse varias veces en ellas para barruntar lo que mostraban». Parece que Richter «no buscaba tanto “desvelar” la “verdadera” historia de la RAF cuanto más bien mostrar los aspectos borrosos y los puntos ciegos que las nítidas fotografías de la prensa y la policía no habían logrado captar». ¹ Por supuesto, Gerhard Richter no fue el único que alteró artísticamente las fotografías de los cadáveres de Andreas Baader y Ulrike Meinhof. Eso también lo hizo Hans-Peter Feldmann en su proyecto fotográfico Los muertos, 1967-1993 (1998), una serie de aproximadamente noventa imágenes que muestran los autores y las víctimas del terrorismo. La mayoría de las veces se trata de fotografías poco nítidas sacadas de periódicos y revistas. «Los muertos, los criminales y las víctimas, pero también personas que solo por casualidad se interpusieron en la línea de tiro, como por ejemplo Reinhold Brändle, que era el guardaespaldas de Schleyer, se exhiben juntos en una misma sala. La única información es el nombre y la respectiva fecha de fallecimiento bajo las fotografías. En esta “Kaaba del duelo” los hechos se han reducido a un mínimo». Y junto a «un número estremecedoramente grande de fotografías de muertos desconocidos, olvidadas desde hace tiempo, hay imágenes que se han grabado en la memoria (visual) colectiva». ² Citan el mito, pero también la morbosa fascinación que todavía incitó al médico forense Hans Joachim Mallach —antiguo miembro de las SS y de la división Adolf Hitler— ³ a extraer el cerebro de Ulrike Meinhof tras la autopsia para hacer sus propias investigaciones, así como a hacer máscaras mortuorias de Baader, Ensslin y Raspe, que luego Mallach guardó durante años en una caja fuerte ⁴ antes de que pasaran a ser propiedad de la Casa de la Historia en Stuttgart. Sin embargo, siete años más tarde resultó que también el escultor Gerhard Halbritter, por encargo del padre de Gudrun Ensslin, había confeccionado máscaras de los muertos de Stammheim. Se exhibieron por primera vez en 2010, en una exposición celebrada en Esslingen. 4 En el mismo sentido en el que a veces se ha afirmado que la Segunda Guerra Mundial surgió —aunque desde luego no forzosamente— a raíz de la catástrofe de la Primera, ⁵ se puede argumentar que la historia del terrorismo suicida se remite a raíces cuyas ramificaciones se pueden rastrear hasta la Segunda Guerra Mundial: japoneses del Ejército Rojo en el aeropuerto de Tel Aviv o terroristas alemanes de la RAF en el avión de Air France secuestrado en Entebbe. Gerd Koenen lo resume así: Si se quisiera describir a los miembros de la RAF como «hijos de Hitler», entonces habría que hacerlo con la misma desmesura e incondicionalidad con la que ellos declararon la guerra a un mundo de enemigos (en su mayor parte imaginarios), incluso cuando ya estaban encarcelados sin posibilidad de escapatoria en el séptimo piso del búnker de Stammheim. En este sentido, las nebulosas imágenes del «Otoño alemán» de 1977 evocan de lejos algo de los hundimientos nibelunguianos de abril de 1945. La historia reciente del terrorismo suicida comenzó en Oriente Próximo en los años ochenta, es decir, algún tiempo después de la noche de los suicidios en Stammheim. Los primeros ataques se hicieron con vehículos cargados de explosivos, por ejemplo el 15 de diciembre de 1981 contra la embajada iraquí en Beirut, el 11 de noviembre de 1982 contra el cuartel general del ejército israelí en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, o el 18 de abril de 1983 contra la embajada estadounidense en Beirut. En el apéndice de su estudio Morir para ganar, que ya hemos citado, Robert A. Pape ha elaborado una lista más o menos completa de los atentados suicidas entre 1980 y 2005. Su documentación no sigue un orden cronológico ni regional, sino un orden de las «campañas», de las ofensivas aisladas y de las series de ataques. ⁷ Pape enumera 18 «campañas», 13 cruzadas terminadas y 5 todavía actuales, a las que contrapone meramente 14 ataques —como «ataques aislados», a veces incluso sin declaraciones de autoría —. Los atentados se presentan respectivamente con la fecha, el arma, el objetivo y el número de víctimas. Esta estructuración corrobora su tesis central: la mayoría de los atentados suicidas se puede atribuir a objetivos políticos, económicos o nacionalistas. Como autores aparecen minorías oprimidas o poblaciones de territorios ocupados. Por el contrario, la pertenencia religiosa solo desempeña un papel subordinado, por ejemplo cuando una minoría también puede fundamentar su identidad en una política religiosa. Las tres primeras ofensivas entre 1982 y 1986 fueron comandadas por la Hezbolá e iban dirigidas contra Israel y el ejército de Líbano del sur, en una ocasión también contra unas instalaciones francesas y varias veces contra embajadas estadounidenses. Los atentados se produjeron teniendo de fondo la guerra civil libanesa (entre 1975 y 1990), pero sobre todo la guerra del Líbano de 1982 y la ocupación israelí del sur del Líbano, que duró hasta 1985. Cambio de escenario: en los años noventa, la mayoría de los atentados suicidas se cometió en la guerra civil de Sri Lanka (1983-2009), a menudo también con cinturones explosivos. En aquella época luchaban separatistas tamiles, sobre todo los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), por independizarse del Estado insular. El conflicto obedecía a motivos políticos e ideológicos, mientras que las diferencias religiosas —por ejemplo entre budistas cingaleses e hinduistas tamiles— apenas tenían relevancia. Entre las víctimas más importantes de los atentados suicidas del LTTE está Rajiv Gandhi, antiguo primer ministro de la India, que fue asesinado el 21 de mayo de 1991 por una terrorista suicida que hizo explotar un cinturón explosivo durante un acto electoral cerca de Madrás, así como Ranasinghe Premadasa, el presidente de Sri Lanka, que murió el 1 de mayo de 1993 víctima de un atentado suicida cuando se dirigía a una manifestación en Colombo. Joseph Croitoru ha afirmado que «ya a mediados de los años ochenta, combatientes del LTTE fueron formados por la Organización para la Liberación de Palestina, tanto en el Líbano como en Yemen», ⁸ por lo que el gobierno cingalés empezó a colaborar estrechamente con expertos israelíes. También parece que el LTTE recibió armas de producción norcoreana. Croitoru argumenta que el jefe del LTTE, Velupillai Prabhakaran, idolatraba a Subhas Chandra Bose, el líder del antiguo «Ejército de Liberación Hindú» (INA, Indian National Army), un adversario de Gandhi que hizo que sus soldados fueran formados por militares japoneses y se instruyeran en el arte del bushido. En el LTTE luchaban mujeres en número superior al promedio, lo cual se puede explicar porque antes de ingresar en la organización muchas de ellas habían sido violadas por soldados cingaleses. Como para la mentalidad tamil-hindú a una mujer que ha sido violada no le está permitido casarse ni tener hijos, y como además por lo general es repudiada a causa de ello por su familia —y en caso de mujeres casadas también por su esposo—, a las víctimas de violaciones la mayoría de las veces no les quedaba otra alternativa que ingresar en el LTTE. La joven mujer que arrastró consigo a la muerte a Rajiv Ghandi habría sido víctima de una violación en grupo a manos de soldados hindúes. A diferencia de Pape, Croitoru recalca el «culto al mártir» de los tigres tamiles, que según él tiene raíces palestinas. Desde luego, queda sin aclarar cómo se puede compatibilizar el concepto de martirio con la fe hinduista. No es casual, por ejemplo, que en el citado volumen compilatorio de los Retratos de mártires no haya ninguna referencia a mártires hinduistas.⁷ Ciertamente el martirio es una forma de «autoinmolación» —el «suicidio altruista», según Durkheim—, pero sin duda no es la única. En cualquier caso, la mayoría de las reflexiones sobre la difusión global del terrorismo suicida reflejan en secreto la procedencia y la tradición a la que pertenecen sus respectivos autores. Joseph Croitoru, el historiador y periodista israelí, se concentra en el terror de los palestinos. Por el contrario, un politólogo como Robert A. Pape se ocupa prioritariamente de los conflictos políticos que resultan de la opresión de minorías étnicas. Un analítico de las «nuevas guerras» tan ducho en historia militar como Herfried Münkler recuerda la nacionalización de las guerras y las estrategias de la guerra de partisanos.⁷¹ Un islamista como Navid Kermani tematiza el «nihilismo activo» de los terroristas suicidas y relativiza igualmente las referencias religiosas — islámicas o cristianas—. Un filólogo japonés como Arata Takeda comenta diversos ejemplos de atentados suicidas en la historia de la literatura occidental, para cuestionar la tantas veces afirmada genealogía japonesa de la estrategia militar suicida.⁷² Y un publicista iraquí como Najem Wali comienza su investigación —que también hemos citado ya— En la cabeza del terror con una observación de plena actualidad: Hace dos años y medio, en la primavera de 2014, cuatro terroristas suicidas se hicieron estallar en la ciudad iraquí de Bagdad. Pero la sorpresa que los medios todavía tenían reservada para el mismo día era que los cuatro, todos ellos con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, procedían de Alemania y tenían nacionalidad alemana. Es más: no solo tenían la nacionalidad alemana, sino que incluso tenían padres y madres alemanas, de modo que, según una clasificación que se hizo más tarde, eran alemanes «biológicos» sin «trasfondo migratorio», como suelen decir hoy, para referirse a los hijos de inmigrantes, los comunicados oficiales y los expertos (¡oh sí, hay tantos expertos hoy en día!). Wali cuenta después una conversación telefónica que mantuvo con su hermana, que vive en un suburbio de Bagdad. Ella ya no entiende nada de lo que pasa: Ella, que tiene tres hijos, de los cuales el mayor ha entrado este año en la universidad, y que sueña con darles a sus hijos la posibilidad de estudiar en Europa, ¿cómo habría de entender que esta Europa, que para ella fue siempre un fanal de saber y de ilustración, ha enviado a cuatro jóvenes terroristas suicidas para matar con sus coches bomba al mayor número posible de iraquíes? ¿Y todo esto solo porque estas personas tenían una fe chií?⁷³ Lo que Wali describe es una globalización del suicidio político por medio de la migración: mientras que cada vez más jóvenes viajan de Europa a Siria o a Iraq para ingresar en las milicias terroristas islamistas, un número creciente de refugiados de guerra huye a los países vecinos o a Europa. Entre tanto, Robert A. Pape ha creado una extensa base de datos para registrar los atentados suicidas. La cifra actual (desde 1982 hasta el 12 de octubre de 2016) es de 5292 atentados, con 52 966 víctimas mortales y 132 423 heridos.⁷⁴ Hasta ahora se han visto afectados 51 países. En primer lugar figuran, lo cual es poco sorprendente, Iraq (2152 atentados) y Afganistán (1145). Les siguen Paquistán (516), Siria (259), Nigeria (175), Yemen (137), Somalia (117), Sri Lanka (115) e Israel (114). En los países que hoy conforman la Unión Europea se han producido en total 16 atentados, concretamente en Bélgica (3), Bulgaria (1), Finlandia (2), Francia (4), Gran Bretaña (4), Suecia (1) y España (1). En Rusia se cuentan 88 atentados suicidas —sobre todo relacionados con la guerra de Chechenia— y en Turquía 43.⁷⁵ La estadística, que está estructurada cronológicamente, permite ver un marcado aumento de las cifras tras el cambio de milenio: un número de tres cifras de atentados suicidas se registra por primera vez en 2004 (175). Los valores máximos se registran en 2015 (652), 2014 (598), 2007 (525) y 2013 (479). El aumento y la globalización de los atentados suicidas fueron favorecidos por la acelerada ampliación de internet y los medios sociales, es decir, por una especie de migración virtual. La plataforma Facebook salió a la red el 4 de febrero de 2004. Youtube le siguió el 15 de febrero de 2005, y Twitter el 21 de marzo de 2006. El terrorismo suicida necesita los medios para poder difundir sus mensajes: Los suicidios por motivos políticos de las últimas décadas son sobre todo rituales mediáticos: su público consta principalmente de lectores de periódicos, telespectadores y usuarios de internet. Quienes pueden observar los sucesos directamente son normalmente una minoría. También el uso del suicidio como arma política […] depende casi siempre de su representación textual o por medio de imágenes.⁷ Pero solo los foros y las plataformas de internet han hecho posible saltarse la selección de noticias que hacen las agencias de prensa. En su último libro, el experto israelí en historia universal Yuval Noah Harari ha caracterizado la Modernidad tardía como una época de triunfo sobre los «jinetes del Apocalipsis» —hambre, guerra, violencia y epidemias—. Basándose en numerosas estadísticas afirma que, según datos de 2014, hay en el mundo 2100 millones de personas que padecen sobrepeso, mientras que solo 850 millones sufren hambre y desnutrición. En 2012 murieron unos 56 millones de personas en todo el mundo: de ellos, 620 000 murieron por actos de violencia, de los cuales unos 120 000 murieron en guerras y cerca de medio millón fueron víctimas de delitos; por el contrario, un millón y medio murieron de diabetes. «El azúcar es ahora más peligroso que la pólvora»,⁷⁷ resume fríamente Harari. ¿Y el terrorismo? En esencia, el terrorismo es un espectáculo. Los terroristas organizan un espectáculo de violencia pavoroso, que capta nuestra imaginación y hace que nos sintamos como si retrocediéramos hasta el caos medieval. En consecuencia, los Estados suelen sentirse obligados a reaccionar frente al teatro del terrorismo con un espectáculo de seguridad y orquestan exhibiciones de fuerza formidables, como la persecución de poblaciones enteras o la invasión de países extranjeros. En la mayoría de los casos, esta reacción desmesurada ante el terrorismo genera una amenaza mucho mayor para nuestra seguridad que los propios terroristas.⁷⁸ Junto al auge de internet y de los medios sociales, lo que marcó un cambio de época fue sin duda el atentado suicida que mayores consecuencias ha tenido en las décadas pasadas: el ataque al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, que causó —según cifras de la base de datos de Chicago— 2 753 víctimas mortales, incluyendo a los pasajeros y a los miembros de la tripulación de los dos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, las personas que saltaron por la ventana para no morir abrasadas y más de 400 ayudantes, bomberos, policías y sanitarios. El terrible acontecimiento desplegó casi de inmediato el extraordinario poder de las imágenes y los medios. En muchos canales televisivos se mostraban en un bucle sin fin los vídeos de los aviones estrellándose, entrevistas con testigos visuales, supervivientes y personalidades destacadas. Pronto se difundió la abreviatura 9/11, que se asociaba con el número de emergencia de la policía estadounidense, 911, y para oídos alemanes también con la fecha histórica del 9 de noviembre, en la que se produjo el acontecimiento por el que se había luchado políticamente. Tras pocas semanas empezaron a circular por internet las primeras teorías conspirativas, mientras al principio no estaba claro quién era responsable de la matanza masiva. «Una de las circunstancias más notables del 11 de septiembre, sobre la que hasta hoy no se ha reflexionado lo suficiente», comentaba Navid Kermani en un ensayo para el The Times Literary Supplement del 29 de marzo de 2002, fue que tras los atentados no hubo ninguna reivindicación de la autoría ni ninguna declaración de objetivos. No se formularon ideas políticas ni se hizo ningún tipo de reivindicaciones. Llama la atención que incluso Bin Laden, en su tristemente célebre video que se emitió el 7 de octubre de 2011, la tarde del primer ataque aéreo estadounidense a Afganistán, evita asumir la responsabilidad de los atentados, aunque los comentaristas occidentales interpretaron el video en este sentido. Tampoco negó la autoría. Más bien trató de suscitar la impresión de que los aviones que vuelan contra rascacielos estadounidenses caían llovidos del cielo, como si fueran una especie de fenómeno natural, una maldición insoslayable.⁷ Las maldiciones y las catástrofes naturales están entre los temas favoritos de Hollywood. Y también se estableció rápidamente la asociación con los géneros cinematográficos de terror, de catástrofes y de acción. Por tanto, de la historia previa del 11 de septiembre no solo forman parte los pilotos kamikazes japoneses y la planificación de los primeros atentados suicidas con aviones en Manila —la «operación Bojinka», que las autoridades filipinas frustraron en 1995—, sino, por ejemplo, también la novela El fugitivo (1982), de Stephen King, alias Richard Bachman, en cuyo final el protagonista pilota un avión contra el rascacielos de una cadena de televisión. La versión cinematográfica llegó a los cines en 1987, con Arnold Schwarzenegger en el papel protagonista. 5 Es larga la lista de ejemplos que ilustran la historia cultural de la repercusión y la fascinación que causó el 11 de septiembre: incluye fotografías, películas, novelas, cuadros, esculturas y monumentos, canciones y obras musicales, y por supuesto también los proyectos arquitectónicos y los debates sobre la reconstrucción de la Zona cero. La mayoría de los trabajos y posturas artísticas testimonian el duelo por las víctimas y la solidaridad con los allegados, y también se pueden describir como expresión de un trabajo de memoria colectiva. Comenzaremos por la fotografía: numerosas fotos muestran las Torres echando humo, las llamaradas de las explosiones tras el choque de los aviones, el desmoronamiento de los rascacielos. Ilustran sin pretenderlo una famosa narración: la historia bíblica de la Torre de Babel (Gn 11,1-9), una parábola mítica de soberbia y caída, tal como la han presentado pintores importantes — desde Pieter Brueghel hasta René Magritte—. De este marco convencional se salen sobre todo dos fotografías, que entre tanto han alcanzado realmente el estatus de iconos: una del fotógrafo alemán Thomas Hoepker y otra del fotógrafo Richard Drew. Ambas fotos (cf. ilustraciones 27 y 28) fueron muy discutidas. La fotografía de Hoepker daba la impresión de haber sido tomada en el momento correcto en el lugar equivocado. La de Drew fue criticada por irrespetuosa. En la fotografía de Hoepker resultaba irritante que el grupo de personas que se ve en ella parece no darse cuenta de la catástrofe que sucede a sus espaldas. La foto fue tildada de falsificación tendenciosa y antiamericana. Una mujer que sale retratada en ella aseguró en internet que el grupo estaba hablando enardecidamente de los atentados. Hoy es evidente que la situación que muestra la imagen se repitió muy a menudo: a la popular pregunta de qué estaba haciendo uno cuando los aviones se estrellaron contra las Torres muchas personas tienen que admitir que estaban sentadas delante del televisor, posiblemente desayunando o comiendo, en una situación similar a la de los protagonistas de la foto tomada en el muelle de Williamsburg. Nosotros mismos hemos experimentado muchas veces la ambigüedad de la imagen, la mezcla de ambas situaciones. Más controvertida aún fue la historia de la recepción de la fotografía de Richard Drew. Al fotógrafo que la tomó y a los periódicos que la publicaron se les reprochó querer satisfacer solo el voyerismo del público y vulnerar los derechos personales del hombre que estaba a punto de morir —que supuestamente era el ingeniero de sonido Jonathan Briley—. Por el contario, Drew insistió en que «no fotografió la muerte de una persona, sino un momento de la vida de este hombre. Él tomó una decisión, y yo la capté en la imagen».⁸ 23. Thomas Hoepker, Vista de Manhattan desde Williamsburg, Brooklyn, 11 de septiembre de 2001. 24. Richard Drew, The Falling Man. El comentario de Drew es revelador, pues toca en cierto modo una zona tabú. También en la matanza masiva del 11 de septiembre hubo suicidios, no solamente los de los terroristas, sino también los de numerosas personas que prefirieron morir saltando al vacío que abrasados por las llamas. Desde luego se puede objetar al comentario de Drew que la decisión del hombre que se tira por la ventana fue forzada, como una opción entre dos males. Pero quizá él replicaría que incluso una decisión tal sigue siendo siempre una decisión. Recuerda de lejos la decisión que toma un enfermo grave que solicita los servicios de una organización dedicada a la eutanasia: también él tiene que escoger entre dos males, la muerte o la continuación de sufrimientos insoportables. No es casual que la fotografía de Drew haya tenido una notable influencia, por un lado en esculturas como Ten Breaths (2007-2008) de Eric Fischl, que también abordan el tema de la caída, y por otro lado en novelas como Falling Man (2007) de Don DeLillo,⁸¹ narrada como una alternancia entre las perspectivas del trabajador sobreviviente pero traumatizado de un bufete de abogados en el World Trade Center y el terrorista Hammad, atormentado por las dudas antes de que el avión se estrelle. Como personaje secundario se nos presenta «el hombre del salto», un artista que monta performances y que suele descolgarse desde edificios altos, quizá en recuerdo del funámbulo francés Philippe Petit, que el 7 de agosto de 1974, tras seis años de preparación, caminó sobre un cable metálico desde una Torre del World Trade Center hasta la otra, a una altura de 417 metros. Esta actuación, que Petit hizo sin asegurarse a la cuerda, no había sido autorizada, motivo por el que el artista fue detenido y procesado, aunque luego fue absuelto por respeto a su hazaña. Siete años después del 11 de septiembre, aunque solamente un año después de la publicación de la novela de Don Delillo, la arriesgada acción fue llevada al cine con el título de Man on Wire. El director, James Marsh, enseguida ganó un Óscar con su documental. Sin embargo, Man on Wire no pertenece al grupo de películas sobre el 11 de septiembre que están registradas en la base de datos de películas en internet: un grupo que comprende nada menos que 390 películas.⁸² Y sin embargo, El hombre del salto de DeLillo podría compararse con numerosas novelas, por ejemplo con la de Jonathan Safran Foer Extremely Loud & Indredibily Close (2005) [ed. castellana: Tan fuerte, tan cerca (2016)], la de Amy Waldman The Submission (2011) o la de Thomas Pynchon Bleeding Edge (2013) [ed. castellana: Al límite (2016)]. Un ejemplo interesante es también el cómic de Art Spiegelman In the Shadow of No Towers (2004) [ed. castellana: Sin la sombra de las torres (2015)], en la que el autor de los famosos cómics de Maus trata de superar sus propios síntomas postraumáticos tras el 11 de septiembre.⁸³ En su prólogo a las diez detalladas ilustraciones a toda página escribe Spiegelman: Me enervo fácilmente. Pequeños contratiempos como una tubería obturada o un retraso me exasperan mucho, como si el cielo se derrumbara. Con esa predisposición uno no está especialmente bien preparado para el caso de que el cielo se derrumbe realmente. […] Antes del 11-S los traumas que tenía eran más o menos autoinfligidos, pero el escapar corriendo de la nube tóxica que segundos antes había sido la Torre Norte del World Trace Center me dejó balanceándome en la delgada línea en que la Historia Universal confluye con la historia personal; la intersección de la que mis padres, supervivientes de Auschwitz, me habían alertado cuando me enseñaron a estar siempre listo para escapar. Tardé mucho tiempo en superar la conmoción del derrumbamiento de las Torres […]. La imagen decisiva de mi mañana del 11 de septiembre, que todavía años después seguía grabada en el interior de mis párpados, es la imagen del esqueleto incandescente de la Torre Norte alzándose segundos antes de pulverizarse. Una y otra vez traté de dibujar exactamente eso, con unos resultados que al comienzo eran vergonzantes. Finalmente logré captar digitalmente en mi ordenador la visión de la pulverización. Y logré situar algunas secuencias de mis recuerdos más vívidos en torno a esta imagen central. Quería plasmar el terrible viaje a través de una ciudad en pánico para recoger a Dash, nuestro hijo de 9 años, de la Escuela de las Naciones Unidas, que aquella mañana pensamos que sería un blanco probable de otro ataque; o que, una vez reunidos todos, yo rompiera a llorar y eso afectara a mis hijos más que los acontecimientos que habían precipitado mis sollozos.⁸⁴ La guarda con el título del libro y la firma de Art Spiegelman lo formaba la portada de una edición del periódico The World, publicada en Nueva York el miércoles 11 de septiembre de 1901. El titular fue aquel día: «President’s Wound Reopened; Slight Change for Worse» («La herida del presidente se ha vuelto a abrir; pequeño cambio a peor»). Bajo una imagen del cirujano Dr. Charles McBurney, que informaba del estado actual del presidente, venía la frase: «Prof. Mazzoni, the Pope’s surgeon, thinks second bullet will have to be removed» («El prof. Mazzoni, cirujano del papa, cree que habrá que extraer la segunda bala»). En la columna izquierda del periódico leemos algunos detalles sobre la detención de Emma Goldman, la «reina anarquista», que negaba enérgicamente que estuviera conspirada con Czolgosz. ¿De qué trataban todas esas noticias? Se referían simplemente al atentado que el anarquista Leon Czolgosz perpetró el 6 de septiembre de 1901 contra el presidente estadounidense William McKinley, al que disparó con un revólver. McKinley murió pocos días después, el 14 de septiembre de 1901. El propio Czolgosz fue ejecutado el 29 de octubre de 1901 en la silla eléctrica. Los comentarios de Art Spiegelman en el cómic resultaron al principio tan polémicos que no se publicaron en una revista estadounidense, sino a partir de 2007 en el semanario alemán Die Zeit. Ya en la segunda ilustración a toda página encontramos algunas observaciones que sin duda se percibieron como inapropiadas. Por ejemplo: «Si no se hubiera producido esta tragedia ni hubiera habido estos muertos podría imaginarme este ataque como una especie de crítica arquitectónica radical». El mismo estilo polémico empleó Wiglaf Droste cuando, en el artículo que escribió para el periódico Junge Welt con motivo del décimo aniversario de los atentados, no solo recordó el cumpleaños de Franz Beckenbauer (nacido el 11 de septiembre de 1945), sino que también repetía el irónico comentario de Spiegelman: 25. De: Art Spiegelman, In the Shadow of No Towers. El derrumbamiento de dos torres feas y bastante prescindibles solo tiene relevancia para el folclore nacional. Para mí, el 11 de septiembre de 2001 quedará como la hora de nacimiento de la crítica arquitectónica voladora tripulada. El despacho de ingenieros Bin Laden & herederos podría seguir contribuyendo en gran medida al embellecimiento del mundo.⁸⁵ Estas gracietas satíricas eran más fáciles de digerir en 2011 que en 2002 o incluso pocos días después de los atentados, cuando Karlheinz Stockhausen desencadenó una enorme oleada de indignación con su comentario: Aquello fue la mayor obra de arte que hubo jamás. Que unos espíritus lleven a cabo en un acto algo con lo que nosotros ni siquiera podemos soñar en la música, que haya gente que durante diez años practique como locos para un concierto, con total fanatismo, para luego morir. Eso es la mayor obra de arte que existe en todo el cosmos. Yo no podría hacerlo. Frente a eso nosotros, como compositores, no somos nada.⁸ Se supone que estas frases no estaban formuladas con intención satírica, como tampoco la caracterización incidental que Boris Groys hizo de Osama bin Laden como «videoartista».⁸⁷ Al centrarse en los terroristas y en sus suicidios, y no en las víctimas ni en las Torres destruidas, seguían las teorías conspirativas que rápidamente se propagaron, unas teorías que también planteaban la pregunta por los autores de los atentados y que afirmaban que la administración estadounidense era corresponsable de ellos, si es que no la principal responsable.⁸⁸ Tras 2001 el campo de la sátira se acabó convirtiendo en una zona de guerra. Como es sabido, la serie de 12 caricaturas del profeta que salió publicada el 30 de septiembre de 2005 en el periódico danés Jyllands-Posten bajo el título «El rostro de Mahoma» (en danés, Muhammeds ansigt) rápidamente desencadenó protestas. A raíz de esa publicación se produjeron varios atentados, en los que murieron en total más de 100 personas. Unos atentados planeados contra el caricaturista danés Kurt Westergaard, que había pintado a Mahoma con una bomba en el turbante, fueron frustrados en 2008 y 2010 en el último momento. A partir de 2011 también la revista satírica francesa Charlie Hebdo se convirtió en centro de los ataques. En las primeras horas de la mañana del 2 de noviembre de 2011 se atacó con un cóctel Molotov la oficina de la redacción; el 7 de enero de 2015 dos hombres enmascarados entraron en las oficinas de la redacción, mataron a 11 personas, entre ellas al editor y dibujante Stéphane Charbonnier, hirieron a varias personas que estaban presentes y durante su huida mataron a tiros a un policía. Dos días después fueron acorralados y abatidos por fuerzas de seguridad. Con motivo del primer aniversario del atentado se publicó una edición especial de Charlie Hebdo, con una tirada de un millón de ejemplares. En la portada salía un dibujo de Laurent Sourisseau, alias «Riss»: sobre un fondo negro sale un anciano barbudo llevando en la cabeza, como si fuera el bicornio de Napoleón, el triángulo divino con el ojo panóptico. Su túnica blanca está manchada de sangre, y el viejo rabioso lleva a la espalda un kalashnikov. Sobre el dibujo está el titular: «1 An Après: L’Assassin court toujours», «Un año después: el terrorista sigue suelto». ¿Dios como un terrorista a la fuga? Desde luego también esta declaración desencadenó protestas, ahora incluso por parte del Vaticano, máxime teniendo en cuenta que el editorial de Sourisseau no solo iba dirigido contra «fanáticos embrutecidos» del islam, sino también contra los «culos benditos venidos de otras religiones». Dios no ha muerto, como creía Nietzsche. Reaparece obstinadamente y es un terrorista suicida. 26. Charlie Hebdo, edición especial del 6 de enero de 2016. 11. Imágenes de mi muerte: el suicidio en las artes Morir / es un arte, como todo. / Yo lo hago excepcionalmente bien. SYLVIA PLATH¹ 1 Ya antes del 11 de septiembre las artes modernas habían abordado y elaborado el motivo del suicidio. En cierta manera, El hombre del salto de Richard Drew citaba los trabajos que, bajo el título de Suicidios, Andy Warhol había hecho a comienzos de los años sesenta. Y el propio Warhol también se remitía a su vez en uno de sus trabajos a una famosa fotografía que Robert C. Wiles había tomado de la contable de 23 años Evelyn McHale, cuatro minutos después de que ella se suicidara el 1 de mayo de 1947 saltando desde el piso 86 del Empire State Building. La fotografía se publicó en la revista Life —lo cual ya es bastante paradójico— el 12 de mayo de 1947, y enseguida se difundió bajo el título «El más bello suicidio». Evelyn McHale había dejado una carta de despedida que comenzaba precisamente con la frase: «I don’t want anyone in or out of my family to see any part of me» («No quiero que nadie de mi familia o de fuera de ella vea ninguna parte de mí»).² Este deseo no se cumplió. La fotografía de la desdichada mujer acabó convirtiéndose en un icono del suicidio, perfectamente comparable a la desconocida del Sena. También circuló en versiones coloreadas e incluso fue imitada, por ejemplo en la portada de un disco que el grupo Machines of Loving Grace sacó en 1995. A la historia de la fascinación que causó esta fotografía seguramente contribuyó que una tocaya de Evelyn, la actriz Dorothy Hale, también se hubiera suicidado el 21 de octubre de 1938, a los 33 años, saltando desde la ventana de su apartamento en el piso 16 del Hampshire House en Central Park South, Nueva York. Esta caída no fue fotografiada, pero sí pintada, concretamente por Frida Kahlo, que era amiga de Hale. Su óleo de 1939 muestra el edificio rodeado de nubes como si fueran plumas y el cuerpo de la joven cayendo y al mismo tiempo yaciente en el suelo en primer plano, casi incólume, con un vestido de terciopelo negro y un ramo de rosas amarillas. Un extenso texto en castellano al pie de la imagen relata el suceso, que Dorothy había planeado minuciosamente. La tarde anterior había celebrado una fiesta de despedida con algunos amigos, con motivo de que iba a emprender un largo viaje. Después escribió algunas cartas de despedida, antes de tirarse por la ventana al amanecer. Igual que la fotografía del «más bello suicidio», también el cuadro de Frida Kahlo ha sido reproducido y citado muchas veces, por ejemplo hace apenas diez años en la obra teatral de Myra Bairstow titulada El ascenso de Dorothy Hale (2007). En esta obra se repasa la historia de la actriz desde la perspectiva del cuadro y de la pintora. 27. Robert C. Wiles, El más bello suicidio, en Life Magazine (viernes 12 de mayo de 1947). 28. Frida Kahlo, El suicidio de Dorothy Hale (1939). Antes de la Modernidad es mucho más raro encontrar representaciones de suicidios en las artes, y las que hay se refieren casi siempre a motivos y narraciones conocidos, por ejemplo los suicidios de Sócrates, Séneca, Áyax, Saúl o Catón, de Dido, Cleopatra o Lucrecia, y por supuesto también de Judas. Las artes premodernas están muy alejadas de la posible realidad de estos actos de suicidio. Y para su mensaje alegórico y moral —heroización o rechazo del suicidio— es irrelevante si los acontecimientos sucedieron tal como nos lo cuenta la tradición, es más, ni siquiera tiene importancia si las representaciones se refieren a caracteres ficticios —como eran Werther y Ofelia en el siglo XIX— o a personalidades históricas. Algo muy distinto sucede en la Modernidad. La difusión de las imágenes de Dorothy Hale y de Evelyn McHale revela una fascinación estética, no un adoctrinamiento moral. Mientras que las alegorías pierden importancia, resaltan más los aspectos de crítica social, por ejemplo en aquellas representaciones de hombres ahorcados o matados de un disparo y de mujeres ahogadas que, en las décadas en torno al paso del siglo XIX al XX, plasmaron en sus aguafuertes, dibujos, litografías, óleos o xilografías artistas como Édouard Manet, Max Klinger, Camille Pissarro, Henri Toulouse-Lautrec, Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, George Grosz o Frans Masereel.³ Los motivos de los suicidios son oscuros e irrelevantes, como en el caso de las dos mujeres llamadas Hale, nombre que, por cierto, en turco significa el «aura de un eclipse». También los cinco hombres sentados en una fila que Ferdinand Hodler pintó en sus cuadros Los cansados de vivir y Las almas desengañadas —ambos de 1892 — se quedan mudos: están sentados en el banco con las manos juntas, como si fueran bloques erráticos, no buscan el contacto visual y bajan la cabeza. 29. Ferdinand Hodler, Los cansados de vivir (1892). La persistente fascinación que el suicidio ejerció sobre las artes modernas no se agotó desde luego en la crítica social, sino que atañía aún más a los aspectos de la relación consigo mismo, de la escisión del sujeto y de la disociación que ya estaban prefigurados en el culto al genio. En su segunda edición del 15 de enero de 1925, la recién fundada revista La Révolution Surréaliste publicaba los resultados de una encuesta donde se preguntaba lo siguiente: «Se vive y se muere. ¿Qué función desempeña ahí la voluntad personal? ¿Es el suicidio comparable al sueño? ¿Es igualmente “inconsciente”? La pregunta que planteamos no es una pregunta moral: ¿es el suicidio una solución?».⁴ Se publicaron respuestas y contribuciones de unos cincuenta autores, entre ellos Antonin Artaud, André Breton, Francis Jammes o Marcel Jouhandeau («De nada sirve suicidarse»).⁵ René Crevel, que estaba enfermo de tuberculosis, apoyaba el suicidio, que acabaría cometiendo diez años después. Y Paul Valéry respondió en boca de su alter ego, «Monsieur Teste». Monsieur Teste argumentaba que en sí mismo el suicidio es una «solución torpe», aunque admitía que algunos «doblemente mortales» parecían «llevar consigo en las sombras de su alma un asesino sonámbulo», un soñador despiadado, un doble que se convierte en ejecutor de una instrucción inapelable. Algunas veces hay en sus rostros una sonrisa vacía y misteriosa, el signo de su misterio similar, que expresa la presencia de su ausencia (si se puede escribir así). Acaso perciben su vida como un sueño absurdo y desagradable del que se sienten cada vez más hastiados, de modo que cada vez pueden resistir menos la tentación de despertar de él. Todo les parece más triste y fútil que el no-ser.⁷ André Masson, Man Ray y Oskar Kokoschka enviaron imágenes a modo de respuesta, Kokoschka con la indicación de que, de todos modos, precisamente acababa de terminar un dibujo titulado Moi-même-mort, «Autorretrato como muerto».⁸ Man Ray, por el contrario, remitió una aerografía de 1917 que, a tono con el tema, llevaba el título Suicidio. En la bibliografía secundaria sobre la historia de las representaciones del suicidio, esta obra abstracta se interpreta como expresión de desesperación, o incluso como grito de auxilio. Además, Man Ray planeó usar el cuadro para escenificar su propio suicidio: quería apuntar a la obra con un arma cargada y apretar el gatillo con ayuda de un cable, mientras él estaba detrás del cuadro. El montaje recuerda un poco a El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde (1890-1891). Pero en el cuadro de Man Ray no se trataba solo de los excesos de la relación consigo mismo, del conflicto con el propio doble, de las complejas interrelaciones entre el artista y la obra o entre el arte y la vida, sino también de técnicas artísticas a medio camino entre la pintura y la fotografía. Después de todo, las aerografías se hacen con ayuda de un aerógrafo, que es una especie de pistola de aerosol que se emplea para pulverizar pinturas y productos químicos sobre papel fotográfico. En este sentido, durante la producción de Suicidio Man Ray apuntaba ya con una pistola al cuadro que estaba haciendo. Esta impresión la confirman trabajos posteriores. En 1926 Man Ray escenificó otra fotografía titulada El suicidio: vemos una mujer joven con capucha pegando el cañón de la pistola al cuadro del suicidio creado nueve años atrás. Su rostro se refleja en el óvalo izquierdo. El arma apunta al óvalo derecho. ¿Una imagen dentro de otra, espejo, fotografía? El entrelazamiento de técnicas plásticas orquesta en cierto modo la escisión del sujeto que posibilita el suicidio. Otra fotografía de 1932 muestra al propio Man Ray. Tiene el cuello metido en un lazo, en la mano derecha sostiene una pistola y delante de él hay un despertador y diversos utensilios. También esta fotografía, que igualmente se titula Suicidio – autorretrato, es ambigua: ¿es el arma una pistola pulverizadora?, ¿sirven los adminículos que hay sobre la mesa (botella, vaso, embudo, despertador) para trabajar, para embriagarse o para matarse, para mezclar cócteles, venenos o sustancias químicas? ¿Delibera el retratado sobre qué método emplear para suicidarse, como si deliberara sobre las posibles técnicas de su trabajo creador? ¿Y el lazo en el cuello? Vincula a Man Ray, casi como si fuera un cordón umbilical, con Jacqueline Goddard, a la que fotografió en el mismo escenario, ante la misma mesa y con cosas similares, de nuevo con una pistola, un cigarrillo y con el cuello metido en el lazo. Man Ray habla en su autobiografía de diversos suicidios en su círculo de amistades: desde Jacques Rigaut, el «dandi francés»,¹ que era muy amigo del surrealista y cuya obra poética versó casi exclusivamente sobre el suicidio, que él cometió a la edad de 30 años —tras una vida de excesos con mucho consumo de drogas y muchas relaciones amorosas—, hasta el pintor Óscar Domínguez, que se cortó las venas en Nochevieja de 1957, poco antes de cumplir 52 años.¹¹ Y cuenta que, cuando le preguntaron si sus imágenes podrían animar a la joven generación a suicidarse y si por eso no deberían ser difundidas, respondió que tampoco se demolió el puente de Pasadena, del que de cuando en cuando se tira alguien, ni se prohíben poemas que son sospechosos de incitar al suicidio a jóvenes enfermos de amor. Decía que él mismo había tratado de pintar un cuadro cuya contemplación convirtiera al observador en piedra, como la bella cabeza de Medusa, pero hasta ahora no lo había logrado.¹² 2 Algunas investigaciones sobre el suicidio como tema de las artes comentan también la frecuencia con la que se han suicidado los artistas. En un apéndice de su estudio, Fred Cutter ha añadido no solamente una lista de los artistas que han trabajado sobre el tema del suicidio, sino también una lista de los que se han suicidado.¹³ Thomas Bronisch y Werner Felber han elaborado una lista todavía mucho más extensa de suicidios de artistas.¹⁴ Steven Stack ha comparado la distribución de los suicidios de artistas en los Estados Unidos entre las diversas corrientes artísticas entre 1985 y 1992. Pudo mostrar que, durante el período escogido, las cifras de suicidios de artistas eran casi siempre mucho mayores que el promedio del conjunto de la población. Así por ejemplo, hubo 33 actores y actrices que murieron por suicidio, lo que representaba casi el 4 % de todos los fallecimientos en este grupo de profesionales, y por tanto más del doble que el promedio de toda la población norteamericana. De 1284 escritores y escritoras fallecidos 58 se habían suicidado, es decir, un 4,52 %. En 1989 fueron incluso un 5,8 por ciento, casi cuatro veces más que por término medio en el conjunto de la población. Unas cifras algo inferiores, aunque todavía significativamente altas, se registraron en el grupo de pintores y escultores (3,39 %) o en el grupo de profesionales de la fotografía (2,8 %). Únicamente en la rama artística de la danza y la música la frecuencia de suicidios en el período comparado fue insignificantemente mayor que en el conjunto de la población.¹⁵ Stack resume su resultado: Del total de 26 198 fallecimientos de artistas, 646 fueron casos de suicidio. El índice de suicidios entre artistas era por tanto significativamente mayor que en el conjunto de la población durante esos ocho años. Sin embargo, también hemos visto que algunos grupos de artistas están sometidos a un riesgo mayor de suicidio que otros. El grupo de mayor riesgo son los actores, escritores, pintores, escultores, artesanos y dibujantes. […] Un riesgo menor corrían los bailarines, diseñadores, músicos, fotógrafos y redactores.¹ Una posible explicación de las discrepancias observadas se podría derivar de los potenciales de la imaginación visual y narrativa —a diferencia, por ejemplo, de la danza, la música y el diseño—. Algunos artistas, como por ejemplo Man Ray, practican el «adelantarse» hasta la propia muerte como un «avance» o un «imitar lo que todavía tiene que suceder» (en el sentido que Hans Blumenberg da a esta expresión),¹⁷ como una narración anticipatoria. En una de las primeras fotografías que se hicieron (tomada el 18 de octubre de 1840) aparece uno de los inventores y pioneros del nuevo arte, que, a diferencia de Louis Daguerre o William Henry Fox Talbot, hoy ha caído prácticamente en el olvido: el funcionario de hacienda francés Hippolyte Bayard. La imagen muestra un ahogado en postura de enterramiento. Quien vuelve la fotografía puede leer en el reverso. Este cadáver que ven ustedes es el del señor Bayard. […] La academia, el Rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él consideraba imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en este momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido un céntimo. El gobierno, que dio demasiado al señor Daguerre, declaró que nada podía hacer por el señor Bayard, y el desdichado decidió ahogarse.¹⁸ Unos 160 años más tarde, a comienzos de 2001, Niki Lederer y Hannes Priesch iniciaron en Nueva York una consulta visual: el proyecto Muerte en el estudio. Enviamos invitaciones a más de cien artistas en Nueva York, Viena, Bratislava y Toronto. Les pedimos que escenificaran, en su taller o en otro lugar que ellos escogieran, su muerte o cómo se la imaginan. Fotografiamos las escenificaciones de quienes aceptaron. […] Empezamos con nuestras primeras «visitas a talleres» en mayo de 2001, en Brooklyn, Nueva York. A ellas le siguió, en septiembre del mismo año, un «rally de cuatro días» por Viena y Bratislava, que nos llevó por 23 «lugares de los hechos» distintos. Más tarde, en otoño, volvimos a tomar en Nueva York nuestras «instantáneas de muertes en el estudio», que con algunas interrupciones continuaron hasta comienzos de verano de 2002. Nuestra última estación fue Toronto, en Canadá, donde nueve participantes escenificaron en junio de 2002 sus versiones de la «muerte en el estudio». En total hubo 61 artistas y grupos de artistas que colaboraron en este proyecto.¹ Del proyecto Muerte en el estudio llama la atención, por un lado, que no se hable de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 —unos acontecimientos que dejaron un «lugar de los hechos», pero apenas ningún muerto visible—, y, por otro lado, el relativo predominio de los suicidios escenificados: 15 de un total de 61 artistas, es decir, casi una cuarta parte, montaron un escenario posterior al suicidio. Al parecer la «representación anticipada» de la propia muerte propende a la muerte elegida libremente. 30. Sam Samore, The Suicidist #7 (1973). Quien escenifica y fotografía su propia muerte, «adelantándose» hasta ella o «viéndola por anticipado», apenas podrá contener la fascinación que todavía se manifestaba en los persistentes rumores de que la fotógrafa Diane Arbus fotografió con una cámara su suicidio (el 26 de julio de 1971 en Nueva York).² Quizá esta anticipación de la mirada ajena al propio cadáver forme parte esencial de la representación imaginaria del propio suicidio, de ese bucle imaginario que Ene-Liis Semper creó en FF/REW (1998), un Video Loop de siete minutos de duración, como un eterno retorno de diversas formas de suicidio: No se escucha la detonación del disparo. Solo la tranquilizadora música de piano de Beethoven acompaña el sonido del suicidio escenificado en la película. La mujer de blanco se hunde en un sillón, pero de pronto, contra lo que cabría esperar, se levanta, se vuelve a sentar, se enfrasca en una breve lectura y de nuevo se suicida. Esta vez se ahorcará. Cuando aparta el taburete de una patada la imagen se funde en negro. Pero tras el nuevo fundido la película retorna al punto de partida, la mujer que se representa a sí misma vuelve a estar de pie en el taburete, abandona el escenario del horripilante suicidio, de nuevo comienza con la lectura para luego volver a pegarse un tiro.²¹ Desde comienzos de los años setenta, también el fotógrafo neoyorquino Sam Samore ha escenificado visualmente diversas formas de quitarse la vida. En algunas fotografías el artista está tumbado debajo de un coche, en otras su cuerpo aparentemente sin vida es mecido por las aguas. Samore comenzó sus series fotográficas tituladas El suicidista en 1973 y las retomó en 2003, quizá bajo la impresión que le causó el proyecto Muerte en el estudio. Los escenarios de atentados contra sí mismo diseñados con un humor equívoco, o mejor dicho, con un humor negro, recurren por un lado a conocidos modelos de suicidio —caída por las escaleras y accidente de tráfico, muerte por ahogamiento o por sobredosis de pastillas—, mientras que por otro lado se caracterizan por una comicidad grotesca, por ejemplo cuando Samore se asfixia metiendo la cabeza en una bolsa de plástico o se estrangula con un cable de teléfono, cuando se mete el tubo de un aspirador en la garganta o se lanza de cabeza por un tobogán infantil.²² También el artista londinense Neil Hamon se ha pegado un tiro, se ha ahorcado o envenenado virtualmente en sus Autorretratos suicidas (2006): cada uno de esos autorretratos consiste en una serie de seis fotografías individuales que, en un orden similar, muestran la misma escena desde diversos enfoques y distancias. Las fotografías parecen fotos policiales o incluso recuerdos macabros —a lo que parecen aludir, por ejemplo en Autorretrato suicida: ahorcamiento, el atril con el pequeño autorretrato o la mesa con los utensilios de pintura—, pero también podrían pasar por bodegones o por imágenes de un retablo múltiple. Los medios de su escenificación descomponen el suicidio con una ironía macabra. 31. Neil Hamon, Autorretrato suicida: ahorcamiento (2006). El 20 de febrero de 1999 se ahorcó la dramaturga británica Sarah Kane a la edad de 28 años. Su última obra, titulada Psicosis de las 4.48 y estrenada póstumamente, terminaba con las palabras: «It is myself I have never met, whose face is pasted on the underside of my mind/please open the curtains»²³ («Con quien jamás me encontré fue conmigo misma, con el rostro impreso en el reverso de mi mente/por favor, subid el telón)».²⁴ Las palabras finales son ambiguas. Pueden referirse a las cortinas de una ventana, al telón de un escenario o incluso al telón de todo el mundo. Y pueden pronunciarse hacia dentro o hacia fuera, desde la perspectiva del público o desde la perspectiva de los actores. ¿Será el alzamiento del telón lo que hace posible encontrarse consigo mismo? ¿O el telón solo se abre para aquellas personas que han renunciado a encontrarse consigo mismas? Pocos meses después del suicidio de la autora la artista procedente del sur de Alemania Claudia Reinhardt trató de reconstruir el acontecimiento y de fijarlo en una imagen. A partir de este experimento desarrolló una serie de autoescenificaciones fotográficas en las que, bajo el título de Formas de morir/Killing Me Softly, reproducía y fotografiaba suicidios de famosas artistas. En una conversación con Veronika Springmann explica: Lo que desencadenó este trabajo fue la muerte de Sarah Kane. «Sarah» es mi primera fotografía de esta serie, que fue tomada en el baño de nuestro piso compartido el último día de 1999. Leí muchas cosas sobre Sarah Kane y dediqué mucho tiempo a investigar sobre ella y a estudiar su trabajo. Su muerte me conmocionó y pensé cómo se puede llegar a un acto así, cómo se puede explicar, qué se siente al hacerlo.²⁵ A la foto de Sarah siguieron las «últimas imágenes» de Unica Zürn, Clara Immerwahr, Sylvia Plath, Adelheid Duvanel, Ingeborg Bachmann, Anne Sexton, Diane Arbus, Pierre Molinier y Karin Boye. Se trata, ante todo, de «destinos de mujeres», tal como recalca Reinhardt, de un «homenaje» a las artistas, de su vida y su obra, y por supuesto también de la crítica a la falta de reconocimiento social, al abuso y a la violencia. ¿Pero por qué la fotógrafa quiso encarnar como «modelo» justamente la muerte libremente escogida de las mujeres admiradas, y no algún momento ejemplar de perfección creativa o de felicidad a pesar de las circunstancias? 32. Mathilde ter Heijne, Mathilde, Mathilde… (2000); fotograma. En las fotografías, que casi tienen un tamaño real, el suicidio no se retrata como sacrificio, sino como acto; no como enfermedad, sino como decisión: las protagonistas de Claudia Reinhardt «se sientan, se tumban, saltan o se ahorcan directamente delante de nosotros, los observadores, y desencadenan en nosotros una especie de monólogo interior».² También se percibe una fascinación abisal, una seducción para la transgresión estética y filosófica que quizá se asocia con la respuesta a la pregunta «qué se siente al hacerlo». ¿Cómo alcanzar una empatía con la distinción más radical posible? En las fotografías de Reinhardt la estrategia de la identificación se entrelaza con la cuestión de los testigos —el «yo», I, que en inglés se pronuncia igual que «ojo», eye— en el momento final de la autoextinción. Este es el testigo al que parecen implorar las últimas líneas de Psicosis de las 4.48 de Sarah Kane: «Confírmame / Da testimonio de mí / Mírame / Ámame […]. No tengo ganas de morir / ¿Qué suicida las tuvo? / Mira cómo me desvanezco / Mira / cómo me desvanezco / mírame / mírame / mira».²⁷ Y es en este testigo en quien comienza a transformarse también la artista holandesa Mathilde ter Heijne tan pronto como hace que su doble —una muñeca de tamaño natural que es igual que ella y lleva la misma ropa— se arroje desde un puente, pierda la cabeza o, como en Bomba suicida (2000),²⁸ arda en llamas.² Como título para el extenso catálogo de su obra editado en 2008 ella escogió una cita de Nudos, el libro de Ronald D. Laing editado en 1970: «If it’s me, it’s not me» («Si ese soy yo, entonces no soy yo»).³ La frase de Laing cita la escisión: el yo observador que se encuentra con el yo observado, o el yo que mata y que se enfrenta al yo que hay que matar. Desde luego no queda claro si el acto final lo comete el observador o el observado. Cuando en una carta de despedida pone «no me quedan fuerzas y no puedo quedarme mirando mi hundimiento intelectual, físico y psíquico»,³¹ entonces es el testigo quien habla; pero si pone «mira cómo me desvanezco», se supone que quien habla es el sujeto testimoniado, que trata de sustraerse a la mirada de la autovigilancia, al imperativo de autodominio. 3 ¿Por qué los y las artistas se quitan la vida con tanta frecuencia? En un inspirador ensayo, la escritora y filósofa flamenca Patricia de Martelaere investigó en 1993 la cuestión de una estética del suicidio desde una perspectiva hasta entonces poco tratada. Sin duda, tal como ella comienza diciendo: El suicidio está de moda. Cada vez más gente piensa en ello, cada vez más gente lo hace y cada vez más gente vuelve a intentarlo. Pero lo que más se hace es hablar sobre el suicidio, ya sean psicólogos, médicos y sacerdotes, críticos, moralistas y simpatizantes, o líderes de sectas, terapeutas y desesperados indecisos.³² Ciertamente hay dos tipos de suicidio «carentes de interés filosófico»: el suicidio racional, que se comete por motivos convincentes —cuando a causa de una edad muy avanzada, de una enfermedad incurable o de dolores apenas soportables la vida queda gravemente coartada—, y el suicidio que «está tan fuertemente condicionado por una patología psíquica» que podría caracterizarse directamente como «acto inconsciente». En analogía con una frase del escritor de ciencia ficción Fredric Brown, «por la que muchos autores estarían dispuestos a pagar dinero si pudieran reivindicar su autoría», que dice «me repugna escribir, pero encuentro maravilloso haber escrito», Patricia de Martelaere pregunta por el tipo de suicida que «preferiría “haber vivido” que vivir».³³ Esta actitud imposible viene marcada por un «anhelo de completitud, de perfección, de consumación de la propia vida, para poder presentarla finalmente a los allegados del difunto como un producto final, al tiempo que desde la tumba se puede observar en secreto todo eso». El «estar vuelto hacia la muerte» del que hablaba Heidegger soñaba todavía con «la posibilidad del estar-entera de la existencia»,³⁴ pero un «fastidioso aspecto de la existencia» consiste justamente en que «nunca se consuma»: Nos figuramos que moriremos «al final» de nuestra vida, lo cual sería no solo lógico, sino también justo y muy hermoso. Pero en realidad nos morimos mientras vamos a recoger a los niños del colegio, en el cuarto de baño, mientras estamos escuchando un programa cultural en la radio o en la cama con una mujer que no es la nuestra. Parece que siempre nos morimos en el momento más inapropiado. Y todo lo que aún teníamos que hacer a toda costa, todo lo que aún queríamos decir de todas formas, queda simplemente sin ser hecho ni dicho. La muerte no finaliza nuestra vida, sino que la interrumpe.³⁵ En eso consiste la amenaza de la muerte: no en la consumación, sino en la interrupción. Teniendo de fondo este análisis Patricia de Martelaere traza un «retrato fantasma» del suicida creador, al que mueve, más que a otros hombres, un desasosiego y un descontento incesantes. No puede comenzar nada sin querer de inmediato que ya esté finalizado, porque se figura que entonces se quedará contento y habrá encontrado de nuevo su tranquilidad. Pero en eso se engaña constantemente, pues tan pronto como ha terminado una cosa, o casi siempre incluso mucho antes, ya quiere de nuevo comenzar otra cosa que en realidad también tendría que estar terminada desde hace mucho. Eso explica tanto la gran perseverancia como la gran aversión con la que trabaja, pues, a diferencia de sus semejantes, que pueden interrumpir sin problemas la mayoría de sus actividades a mitad de faena, lo que él busca no es disfrutar del pasatiempo ni del cambio de ocupación, sino única y exclusivamente el momento de la consumación.³ El suicida es «en sentido literal un arribista, porque siempre “ha llegado ya” antes de ponerse en camino e incluso antes de poder ponerse en marcha con esta intención. Es un “perfeccionista” sin parangón, que desea que todo sea “perfecto”: “perfecto” en el sentido etimológico de que ya haya pasado, de haber terminado de hacer y de haber finalizado, de donde se deriva el sentido más habitual de “perfecto” como consumado». El final es imaginado como un cumplimiento, como aquel momento en el que, al día siguiente de terminar la creación, Dios vio que aquello era bueno.³⁷ El suicida comparte esta imaginación con los artistas, los autores, los pintores o los escultores: Bastante al comienzo de la novela de Tolstoi Anna Karenina sucede un accidente ferroviario en el andén donde se encuentran por primera vez Anna y Wronski, que luego acabará siendo su amante. Tomándolo por sí mismo, esto es un incidente relativamente insignificante y de importancia puramente anecdótica. Solo al final de la novela, cuando Anna se suicida arrojándose al tren, se puede identificar el incidente como una prefiguración dramática con implicaciones fatales. Eso significa que, por muy voluminosa que tuviera que acabar siendo su novela, ya cuando Tolstoi empezó a escribirla estaba pensando desde el principio en el final.³⁸ Por eso Patricia de Martelaere deduce que la tendencia al suicidio no es solo destructiva o nihilista, sino también una pasión estética, una expresión del deseo de ser otro, un gemelo o un doble escindido que, en cierto sentido, es capaz de observar la propia vida como una obra de arte consumada. En eso consiste la estrecha afinidad del arte con el suicidio: No es el arte el que ha «estetizado» el suicidio de una manera perversa, sino que el suicidio encierra, en una determinada modalidad, un significado estético y artístico, y por eso ha podido llegar a ser dentro del arte y en torno a él un tema tan central. La conciencia estética en general «tiende esencialmente al suicidio», o usando conceptos menos negativos, es terminal, perfeccionista y arribista. […] No existe ningún arte que no sea el arte de finalizar.³ Estas reflexiones arrojan una nueva luz sobre el concepto del arte de vivir, al que se presta especial atención desde los años noventa —a menudo en referencia con la obra tardía de Foucault—.⁴ Como es sabido, Foucault asoció el arte de vivir con «tecnologías del yo». A diferencia de las técnicas de producción, las técnicas de poder y las técnicas de manejo de sistemas de signos y símbolos, Foucault hablaba de tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad.⁴¹ ¿No habría que entender el suicidio —también a la luz de las reflexiones de Patricia de Martelaere— como la «tecnología del yo» por excelencia? Aunque en la conferencia sobre las «tecnologías del yo» que pronunció en la Universidad de Vermont, en octubre de 1982, Foucault hablaba de la preparación para la muerte y no del suicidio, sin embargo, en su conversación con el director cinematográfico Werner Schroeter del 3 de diciembre de 1981 recalcó inequívocamente que «no hay conducta más bella ni que merezca más atención que el suicidio». «Uno debería trabajar en su suicidio toda la vida».⁴² Suicidio como tecnología del yo: trabajar en la propia muerte es ocuparse del yo —en el sentido del comentario de Foucault— como si fuera una obra de arte. La vida se poetiza simbólicamente como una «historia», como una «novela» o como una «película», tal como se narra en los conocidos relatos de experiencias cercanas a la muerte, cuando durante unos segundos se visualiza a cámara rápida la vida entera como en una película interior.⁴³ Como muy tarde desde el Romanticismo, esta experiencia se describe también como vivencia estética, en cierto modo como modulación de aquella frase imposible que en la narración de Edgar Allan Poe «La verdad sobre el caso de M. Valdemar» (1845) pronuncia el moribundo hipnotizado: «I have been sleeping – and now – now – I am dead» («Estuve durmiendo… y ahora… ahora… estoy muerto»).⁴⁴ Esta frase solo se puede pronunciar en el relato, en la novela o en el escenario, pero no en la vida real. Por eso Michel Schneider, en su investigación de muertes imaginarias, comentaba que «hay que leer los libros que han escrito los escritores: en ellos se habla de su muerte. Un escritor es alguien que muere a lo largo de toda su vida, en frases largas, en palabras breves».⁴⁵ Pero la mayoría de las veces estas frases no trazan ningún rastro que conduzca hasta la muerte real del autor. Un eco lejano de la frase imposible del señor Valdemar se escribió ciertamente en verano de 1976: «Estaré muerto, y habré sabido por qué».⁴ Después de que, el Día de los Difuntos de 1976, falleciera prematuramente Fritz Angst, profesor de instituto e hijo de una familia millonaria de Zúrich, se empezaron a hacer nuevos intentos de confrontación literaria con la propia muerte. Antes de morir, Angst había entregado el manuscrito de un texto autobiográfico a su librero, el cual se lo pasó a Adolf Muschg para que lo examinara. El libro se publicó póstumamente, con el título de Bajo el signo de Marte. El autor había corregido el significado programático de su apellido y ahora, saltando de la A a la Z, en lugar de Fritz Angst («Fritz Miedo») se llamaba Fritz Zorn («Fritz Cólera»). Bajo el signo de Marte se convirtió pronto en un libro de culto de finales de los años setenta. En él se fusionaban protesta y desesperación, las evidencias de un rechazo de la procedencia, de una revolución fracasada y de un futuro desesperado. En el prólogo a la novela editada en 1977, Muschg preguntaba hasta qué punto esta «historia de la vida escrita por un moribundo» se puede considerar literatura «en el sentido de la nobleza precaria que hace coexistir la proximidad de la guillotina con la brillantez de un alejandrino».⁴⁷ Él contestaba afirmativamente a la pregunta, aunque haciendo algunas restricciones, relativas por ejemplo a la «falta de anécdota» y al rechazo del «testimonio “vivido”» y del «detalle esencial» que se aprecia en la retórica con la que Zorn interpretaba su enfermedad cancerígena como la autocrítica carnal de una vida vivida erróneamente. La muerte inminente representaba para Zorn una especie de suicidio, un acto sufrido, y por eso paradójico, de libertad y emancipación. Y así comentaba también Hermann Burger la muerte de Zorn en su Tractatus logico-suicidalis (1988): Si hemos definido una enfermedad mortal como el cáncer como una ayuda orgánica al suicidio, entonces también Fritz Zorn, el autor del libro Bajo el signo de Marte, es un caso de suicidio. No solo convocó al cáncer, como hizo Kafka con la tuberculosis, sino que designa el tumor maligno como enteramente «lógico» y lo denomina «la mejor idea que tuve jamás»: la idea de contraer el cáncer, o mejor dicho, de tomárselo. «Me tomo días de accidente», dice en broma el empleado cuando quiere tomarse un par de días de descanso. En efecto, contraemos el cáncer, igual que contraemos una depresión, como si nos lo tomáramos voluntariamente. […] Zorn dice que por fin tiene nombre lo terrible que siempre lo atormentó, y que nadie negará que lo terrible conocido siempre es mejor que lo terrible por conocer. Aquí se perfila un método sensacional para la psiquiatría: el suicidio como terapia.⁴⁸ Burger denominó a Zorn un «verdadero tendente al suicidio».⁴ Por otro lado, el propio Burger puso voluntariamente fin a su vida el 28 de febrero de 1989. Zorn había escrito: Yo me he apenado a muerte, muero de dolor. Puede ser que tenga que pagar con mi muerte mi voluntad de ser diferente de mis padres. Tal vez el cáncer sea, en sí mismo, una libre decisión, el precio que estoy dispuesto a pagar para liberarme de mis padres. Se podría objetar aquí que esto sería lo mismo que arrojar al bebé junto con el agua del baño.⁵ Bajo el signo de Marte no se debe leer únicamente como texto autobiográfico. El ensayo de Fritz Zorn es también un lúcido comentario sobre los años de plomo en Alemania. Por eso, pocas semanas después del suicidio de Ulrike Meinhof el 9 de mayo de 1976, el maestro de la «Costa Dorada» de Zúrich escribió: ¿Tenía sentido el que Ulrike Meinhof hubiera declarado la guerra total a todo un país? «Tener sentido» no es, indudablemente, la expresión justa para eso, «no tener sentido» tampoco. Puede ser que lo que hizo tampoco tuviera sentido, lo admito, pero era coherente. Yo no sé cuáles son las circunstancias que impulsaron a Ulrike Meinhof a convertirse en terrorista; pero en ningún caso podría tratarse de buenas circunstancias, ya que nadie se hace terrorista porque las cosas le van bien. Y probablemente su vida era una vida desdichada, puede ser que hasta fuera una vida desprovista de sentido, pero había una cosa en su vida: el espíritu de lucha.⁵¹ Y quizá esa vida fue incluso más coherente de lo que el propio Fritz Zorn podía intuir: esa vida fue desde el comienzo una respuesta a niños perdidos, moribundos, traicionados, cuya agua de bañarse podía ser tirada —aunque fuera en la clandestinidad—. Hermann Burger comentó lapidariamente: «Quien planea y ejecuta el atentado a su propia vida pertenece sin duda al mundo terrorista».⁵² 4 Ya nos hemos encontrado varias veces con la tendencia literaria a fusionar la consumación de la obra con la «consumación» suicida de la propia vida, por muy paradójico que esto pueda resultar: por ejemplo en los casos de Philipp Mainländer y de Alfred Seidel. Cuatro semanas después de la publicación de su primera novela The Bell Jar (La campana de cristal) —el 11 de febrero de 1963 —, Sylvia Plath se quitó la vida. Otro ejemplo es el escritor y fotógrafo francés Édouard Levé. En octubre de 2007 envió a su editor el manuscrito de un texto titulado Suicidio, mitad novela, mitad ensayo o confesión. Entusiasmado tras la lectura, el editor lo llamó para concertar una cita. Pero pocos días después de esta llamada el autor se ahorcó. Tenía 42 años. Su texto resulta singular por cuanto que está concebido íntegramente como una especie de diálogo consigo mismo. La escisión del sujeto en el yo literario del autor y el tú destinatario de un amigo que ya se ha quitado la vida se lleva a cabo con precisión casi quirúrgica. Tu vida fue una hipótesis. Los que mueren viejos son un bloque de pasado. Uno piensa en ellos, y aparece lo que fueron. Uno piensa en ti, y aparece lo que podrías haber sido. Fuiste y seguirás siendo un bloque de posibilidades. Tu suicidio fue el pronunciamiento más importante de tu vida, pero no recogerás sus frutos. ¿Estás muerto, si te hablo? [...] Eres un libro que me habla cuando quiero. Tu muerte ha escrito tu vida.⁵³ En los últimos años apenas he leído otro libro que obedezca con tanta claridad a una estética del suicidio tal como la esbozó Patricia de Martelaere: un anhelo de inmortalidad como nuevo comienzo en el texto; y constantemente la conversación con el amigo muerto se torna un diálogo consigo mismo: Al comienzo, los hechos conservan el potencial que la conclusión les quita. El deseo se prolonga mientras no se concrete. En cuanto al placer, marca la muerte del deseo, y pronto la del placer mismo. Es curioso que, gustándote tanto los comienzos, terminaras suprimiéndote: el suicidio es un final. ¿Lo considerabas un comienzo?⁵⁴ En efecto el suicidio le parece ser un «acto fundacional», aclara Levé en otro pasaje: Tras tu muerte jamás he escuchado que alguien que hable de tu vida comience por su principio. […] Tu último segundo invirtió tu vida a los ojos de los demás. […] No eres ninguno de ellos, que acaban enfermos y ancianos, con cuerpos fantasmagóricamente marchitos, y que ya se parecen a la muerte antes de haber dejado de vivir. Su muerte está al final de una progresiva decadencia. ¿Y acaso para una ruina la muerte no significa redención? ¿La muerte de la muerte? Tú, por el contrario, te desvaneciste en plena posesión de tu fuerza vital. Joven, fuerte, sano. Tu muerte fue la muerte de la vida. Y sin embargo, quiero creer que encarnas lo contrario: la vida de la muerte. No pretendo imaginar de qué modo podrías haber sobrevivido a tu suicidio, pero tu desaparición es una hipótesis tan disparatada que engendra esta idea descabellada: creer que eres eterno.⁵⁵ En su obra El monstruo, publicada en 2013, Terézia Mora escenificó un tipo de escisión totalmente distinto. Por un lado, El monstruo viene a ser una especie de continuación de la novela El único hombre en el continente (2009),⁵ que ya tenía el mismo protagonista, el ingeniero y especialista en inteligencia artificial Darius Kopp. Por otro lado, el libro no solo adopta de forma coherente varias perspectivas, sino que también se articula en dos textos separados por una línea divisoria en cada página. El primer texto describe la catastrófica situación de Darius Kopp, que ya al final de El único hombre en el continente había perdido su trabajo y había estado a punto de arruinar su matrimonio con Flora. Pero ahora Flora se ha ahorcado y él cae en una honda depresión de duelo, apenas sale ya de la descuidada vivienda y tiene que recibir ayuda de amigos, antes de emprender un largo viaje, primero a Hungría —donde Flora creció y donde él recoge ahora una urna con sus cenizas, que en lo sucesivo transportará en el maletero de su coche—, y luego a Albania, Turquía, Grecia, Armenia y, finalmente, Georgia. Al final del libro todavía no ha acabado el viaje, en cuyo transcurso Darius Kopp estudia los ficheros que había en el ordenador portátil de su esposa muerta y que fueron escritos originalmente en húngaro y luego traducidos: una mezcla de anotaciones y apuntes de diario, de fragmentos de bibliografía psicológica especializada e intentos de traducción de literatura húngara. El legajo que contiene estos ficheros constituye el segundo texto, que a partir de la página 83 se reproduce de continuo bajo la línea divisoria. Los lectores tienen que decidir si leen ambos textos paralelamente o primero uno y luego el otro, pues los textos solo parecen guardar relación en algunas ocasiones. Ambos textos se interrumpen muchas veces, con algunas tachaduras que, sin embargo, permiten leer el texto tachado —como en el teatro—, en una alternancia frecuente entre la perspectiva interior y la exterior, entre la primera y la tercera persona, entre la empatía y el distanciamiento. El duelo por la amada ahorcada —«este sentimiento de tu ausencia que me pone frenético»—⁵⁷ refleja las preguntas por la patria y el exilio, por la emigración y la traducción, literalmente por la frontera entre los vivos y los muertos, en la que se puede tomar la decisión sobre la pertenencia. El técnico recuerda cómo la luna de miel comenzó en la propia vivienda, donde dos días más tarde estuvieron pegados uno junto a otro delante de la televisión y durante horas no hicieron otra cosa que ver cómo los aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas —ahí vuela también un avión, y otro más, y otro, hay un aeropuerto cerca—, las nubes una y otra vez, la nube de la embestida, la nube del desmoronamiento, y gente que saltaba por las ventanas, el día entero gente saltando por las ventanas, pero en esta ocasión a la vista de todos y no saltando ocultamente al patio interior desde la ventana del baño del tercer piso.⁵⁸ La pregunta por la voz del narrador queda sin resolver, igual que la decisión sobre dónde depositar la urna con las cenizas de Flora. En una anotación de Flora pone: «Soy una hija de nadie. La madre muerta, el padre se ha marchado, ni Dios ni patria. […] ¿Por qué no puedo simplemente olvidarlo todo? Beber del Leteo».⁵ En un ensayo sobre el tema del suicidio en la literatura, Steven Stack y Barbara Bowman han clasificado 61 obras de la literatura universal —apenas una fracción de posibles referencias— en función del sexo, los motivos y los métodos del suicidio. Con frecuencia los textos literarios abordan justamente la cuestión de las formas de suicidarse, de la elección de los medios apropiados para matarse a sí mismo. Así por ejemplo, La señorita Elsa de Arthur Schnitzler se pregunta cuántas pastillas de barbital necesitará para quitarse la vida. Y se responde a sí misma: «Creo que seis. Pero con diez es más seguro». Y resume: «Y creo que todavía quedan diez. Sí, será suficiente». ¹ Anne Sexton escribió en un obituario lírico para su amiga íntima Sylvia Plath —la propia Sexton se suicidó igualmente el 4 de octubre de 1974— que todos los suicidas comparten «un lenguaje especial»: «Como carpinteros, quieren conocer con qué herramientas. / No preguntarán por qué construir». ² Y Peter Turrini hace que su personaje, ese hombre en el escenario que antes de pegarse un tiro en la cabeza quiere contar hasta mil, pronuncie este monólogo: He considerado todas las formas de morir y las he rechazado sin excepción. Saltar por la ventana me parecía demasiado inseguro: podría sobrevivir y quedarme inválido. Morir por inhalación de gas ya no es posible desde que la compañía de gas lo ha desintoxicado. Pastillas ya he tomado, y no sirvió de nada. Durante un tiempo pensé en estrellarme con el coche contra una pared, pero eso no haría más que elevar la estadística de accidentes y privaría a mi muerte de su singularidad. También encuentro el ahorcamiento demasiado habitual. Quemarme vivo me resulta demasiado patético, aparte de que encima uno se pega luego varios minutos dando gritos. Lo más sensato es pegarse un tiro en la cabeza. Una gran detonación, y luego silencio. ³ De la pregunta por los métodos del suicidio también forma parte idear la postura en la que deberán encontrar el cadáver. En su novela autobiográfica Koala (2014), Lukas Bärfuss comenta lo siguiente sobre el suicidio de su hermano, que se abrió las venas en la bañera: Es como si mi hermano hubiera tenido la deferencia de hacer que la tarea de retirar su cadáver se redujera a limpiar la bañera, pero yo vi en eso un comentario sarcástico a los puntos de vista higiénicos que se adoptan en aquella región, según los cuales el mayor fastidio que causa un suicida no es su muerte, sino la suciedad que deja. ⁴ En el monólogo escénico de Peter Turrini, poco antes del disparo final el hombre se pregunta: ¿No es demasiado informal el traje que me he puesto para esta ocasión? ¿No resulta esta camisa demasiado deportiva? ¿Debo quitarme los zapatos y ponerme otro par más elegante? ¿Debo afeitarme primero, o eso está incluido en el servicio de la funeraria? Creía que había pensado en todo, pero cuando llega el momento se me ocurren de repente un montón de cosas. ¿Y si el disparo no me mata y todo ha sido en vano? ¿Debo ir antes al baño? ⁵ Las obras literarias utilizan el lenguaje de los carpinteros (según Anne Sexton): se concentran hasta en el último detalle, como los jóvenes en Las vírgenes suicidas (1993), de Jeffrey Eugenides, que recopilan todo lo que pueden asociar de algún modo con los suicidios de las cinco hermosas hijas del matrimonio Lisbon: Cecilia (13), Lux (14), Bonnie (15), Mary (16) y Therese (17), las cuales se suicidan todas ellas en el curso de un solo año. Primero muere la más joven: Cecilia se corta las venas en el cuarto de baño, pero en el último momento la encuentran y la salvan. Mientras el médico cose y venda sus heridas le pregunta «¿Qué haces aquí, guapa? Si todavía no tienes edad para saber lo mala que es la vida...». A lo que ella responde convencida: «Está muy claro, doctor, que usted nunca ha sido una niña de 13 años». Poco después, durante la desoladora fiesta que organizan sus padres para celebrar su curación, aunque también por motivos terapéuticos, ella salta por la ventana y se queda ensartada en una estaca de hierro. Con la muerte de Cecilia comienza una catástrofe social cuyo transcurso posterior ya no se puede revertir en ningún momento. El duelo de la familia acaba convirtiéndose en un anquilosamiento y en una depresión desesperada. La casa y el jardín, las habitaciones y la cocina se descuidan cada vez más. Por todas partes hay ropa sin lavar mientras los restos de la comida se pudren en las mesas y por los rincones. Pronto dejan las niñas de ir a la escuela. El padre, profesor de matemáticas en la misma escuela, es despedido. La compasión de los vecinos se va transformando poco a poco en rechazo y en odio. En el aniversario del suicidio de Cecilia mueren también las otras cuatro muchachas: Therese se traga somníferos, Mary mete la cabeza en el horno de gas, Bonnie se ahorca y Lux se intoxica en el garaje con gases de escape. Los acontecimientos son narrados desde la perspectiva de un grupo de jóvenes cuyos nombres se mencionan, aunque no juegan ningún papel, pues no aparecen como compañeros de las niñas, sino más bien como el coro de una tragedia griega: comentan y testimonian los actos de las protagonistas sin mostrar jamás su propia vida. Durante toda la novela van recopilando pruebas y detalles, como si tuvieran que testificar ante un tribunal sobre el curso de los acontecimientos, sus trasfondos y la verdad más profunda: Todo está catalogado: desde el documento número uno al número noventa y siete, distribuidos en cinco maletas, cada uno con una fotografía de la difunta igual que una piedra angular copta […]: (número uno) una polaroid de la señora D’Angelo en la que aparece la casa, recubierta de una pátina verdosa que tiene todo el aspecto del moho; (número dieciocho) los viejos cosméticos de Mary secándose y transformándose en un polvo de color tostado; (número treinta y dos) las botas de lino de Cecilia, tan amarillentas que ya no se pueden limpiar ni con cepillo ni lejía; (número cincuenta y siete) las velas votivas de Bonnie roídas por los ratones durante la noche; (número sesenta y dos) las diapositivas de Therese que presentan las nuevas bacterias invasoras; (número ochenta y uno) los sostenes de Lux […] tan tiesos y protésicos como los de una abuela. No hemos sellado herméticamente nuestras tumbas, y nuestros objetos sagrados se van pudriendo. ⁷ Algunas pruebas no son recordatorios ni reliquias, sino más bien anotaciones y certificados escritos, como el diario de Cecilia. Las páginas estaban plagadas de miniaturas. Ángeles de color rosa descendían de los márgenes superiores o abrían sus alas entre los apretados párrafos. Doncellas de dorados cabellos derramaban lágrimas azules como el mar en el margen interior del libro. Ballenas de color uva se desangraban en torno a un recorte de periódico (pegado) con la lista de las especies en peligro de extinción. ⁸ Más tarde, la recopilación de pruebas que hacen los muchachos es completada incluso con documentos escolares: «Las evaluaciones de química de Therese, el trabajo de historia sobre Simone Weil que escribió Bonnie, las frecuentes excusas falsificadas que presentaba Lux para saltarse las clases de educación física». Pero ningún detalle aporta una respuesta fiable. Los periódicos y los programas informativos suelen silenciar hoy tales detalles, para evitar el riesgo y el reproche de inducir a actos imitativos. Se remiten a los «efectos Werther», aunque desde luego sin reparar en que también estos efectos forman parte de la historia de la fascinación por el suicidio en la Modernidad. Y se basan en rumores de «epidemias de suicidios», como las que supuestamente provocó Gloomy Sunday, la «canción del suicidio» por excelencia.⁷ La canción, cuyo título original es Szomorú Vasárnap, «Domingo lúgubre», fue compuesta en 1933 por dos húngaros: Rezső Seress escribió la música y László Jávor el texto. Se rumoreaba que la canción fue escrita para una antigua novia de Jávor, que se suicidó poco después de grabarla. También Rezső Seress se acabaría quitando la vida, aunque muchos años más tarde, en enero de 1968. Desde 1936 se ha afirmado reiteradamente que una serie de suicidios en Hungría guardaba relación con esta canción, antes aún de que se hicieran traducciones y grabaciones en los Estados Unidos —destaca especialmente la versión de Billie Holiday—. Así por ejemplo, Los Angeles Times del 24 de febrero de 1936 y el Time Magazine del 30 de marzo de 1936 informaban de que en Hungría se podían asociar 17 suicidios con la canción: al parecer, dos personas se habían pegado un tiro mientras una banda de música tocaba la canción; otros se habrían matado escuchando el disco o se habrían ahogado con la partitura en el Danubio. El 25 de enero de 1937 Time informaba de que en Indianápolis Jerry Flanders, de 24 años, había pedido a un cantante del bar que cantara Gloomy Sunday, y poco después pudieron impedir por los pelos que se bebiera un vaso de cerveza envenenada. Según relata el New York Times el 6 de abril de 1936, Floyd Hamilton, de 13 años, se había ahorcado en el comedor de la casa en la que vivía con su padre divorciado; en su bolsillo encontraron una copia de la letra de la canción.⁷¹ Steven Stack, Karolina Krysinska y David Lester han deducido que estos informes son supuestamente correctos, al menos en parte, y no meros efectos de una leyenda urbana. El hecho es que hasta 2002 también la BBC había prohibido toda reproducción de la canción.⁷² Hasta ahora han grabado Gloomy Sunday más de ochenta intérpretes.⁷³ Y en 1999 se llevó al cine la historia de la canción del domingo lúgubre, con Erika Marozsán, Joachim Król y Ben Becker como protagonistas, bajo la dirección de Rolf Schübel. 5 Ciertamente el número de obras musicales —canciones, óperas, música fúnebre — que versan sobre el tema del suicidio aún es superado por el número de películas correspondientes. Resulta difícil hacer una selección, sobre todo desde que incluso series televisivas emitidas semanalmente como Tatort (Lugar del crimen) o Polizeiruf 110 (110: emergencia policial) versan cada vez con más frecuencia sobre casos de suicidio. Apenas se presta ya atención a zonas tabú en los medios, sobre cuya conveniencia todavía se discutía tras la serie televisiva Muerte de un alumno (ZDF, 1981),⁷⁴ que ya hemos comentado. Incluso el delicado tema del suicidio infantil se abordó en el vigésimo segundo episodio de la serie televisiva Bajo sospecha, titulado «Totalmente solo», con Senta Berger en el papel de Eva-Maria Prohacek y Rudolf Krause como André Langner: este episodio, que se emitió por primera vez en Arte el 11 de abril de 2014, trataba sobre el esclarecimiento del suicidio de un niño de 9 años. Y precisamente en el episodio 1001 de la serie criminal Tatort, titulado «Viva la muerte», que la primera cadena alemana emitió por primera vez el 20 de noviembre de 2016, Ulrich Tukur, en el papel de comisario Felix Murot, se deja convencer por un psicópata, interpretado por Jens Harzer, para que se suicide, y solo en el último momento se logra impedirlo; el comisario ya yacía en la bañera con las venas cortadas. Diciéndolo radicalmente, desde hace unos cuantos años los suicidios se han hecho más populares que los asesinatos en serie, que en los años noventa llenaron las pantallas de cine y los canales de televisión tras el éxito de la película de Jonathan Demme El silencio de los corderos (1991). En un reciente intento de clasificar las Suicide Movies o películas de suicidios, Steven Stack y Barbara Bowman han hecho un registro de 1158 películas, con un total de 1377 suicidios.⁷⁵ Se calificaron porcentualmente los siguientes motivos de suicidio: motivos psíquicos tradicionales (como la depresión, la drogodependencia, etc.) con un 21,4 %, motivos psíquicos no tradicionales (como la psicopatía) con un 18,4 %, motivos físicos (como enfermedad, dolor, discapacidad, etc.) con un 6,9 %. La pérdida de una persona amada (de un hijo, un amigo o un cónyuge) constituía el motivo relevante de suicidio en un 7,6 % de las películas evaluadas. Los conflictos en relaciones sociales (discusión, vergüenza, prejuicios, etc.) desempeñaban un papel en un 52,9 % de las películas, cargas económicas (deudas, paro, etc.) en el 16,2 %. Se constataron motivos altruistas de suicidio (como la autoinmolación en guerras o en situaciones peligrosas) en un 18,7 % de las películas.⁷ Desde luego el número porcentual total que resulta es superior a 100 %, ya que hay motivos que se pueden combinar, por ejemplo cuando la pérdida de una persona amada conduce a conflictos sociales o a cargas económicas, y también porque algunas películas —unas doscientas producciones en el muestrario examinado— abordan más de un suicidio. Sin duda las estadísticas solo son relativamente representativas. ¿Cómo generar y abarcar un cuadro general representativo? Ya solo ver mil películas cuesta mucho tiempo: a cuatro películas diarias se necesita casi un año. Pero un banco de datos de películas como el Internet Movie Database tiene ya más de cuatro millones de entradas, y no están incluidos ni mucho menos todos los documentales, telefilmes o películas independientes. Una segunda dificultad resulta del esquema clasificatorio de Émile Durkheim, que Steven Stack y Barbara Bowman han aplicado a los Suicide Movies. Este esquema se concibió para el análisis de los sistemas sociales, mientras que faltan criterios estéticos, como los que Patricia de Martelaere dedujo en su ensayo sobre Los artistas en vivir, igual que falta una reflexión sobre las interacciones entre la estética y el mundo de la vida. Una tercera dificultad resulta de la pregunta por los procesos de desarrollo histórico: ¿en qué épocas se centra la atención cinematográfica en los suicidios? ¿Cuándo se ruedan especialmente muchas películas de suicidios? ¿Y a partir de qué momento el público vuelve a perder interés? Una cuarta dificultad: los cuadros, las novelas, las óperas, las películas, no son análisis sociológicos o psiquiátricos. La realidad que reflejan solo difícilmente se puede comparar con las mentalidades orientadas a la praxis vital, que son justamente las que las encuestas deben sondear, pues son ellas las que también configuran sobre todo las realidades de la fascinación, esa mezcla de atracción y repulsión que no fuerza ni a la identificación e imitación ni al rechazo y la reprobación. Algunos directores de cine han abordado el suicidio como tema central en varias películas. Uno de estos directores fascinados por el suicidio fue, por ejemplo, Robert Bresson. En su casi centenaria vida (vivió de 1901 a 1999) solo rodó trece películas (y un cortometraje), pero al menos tres de ellas tematizan explícitamente el suicidio de un protagonista: Mouchette (1967), Una mujer dulce (1969) —la versión cinematográfica de una narración de Dostoievski— y El diablo probablemente (1977), la película ya mencionada sobre el suicidio de un adolescente. En cierto sentido, también las películas El proceso de Juana de Arco (1962) y, sobre todo, Al azar, Baltasar (1966) tocan el tema del suicidio: queda sin aclararse por qué Marie —interpretada por la grandiosa Anne Wiazemsky— desaparece tras ser violada, pero uno podría suponer que se ha quitado la vida. Bresson fue admirado por muchos colegas —por ejemplo, por Bergman, Cocteau, Fassbinder, Godard, Susan Sontag, Truffaut o Tarkovski— porque fundó el cine como una forma artística independiente y porque lo disoció radicalmente de todas las alianzas parasitarias con la fotografía, el teatro, la ópera o la música. El cine, tal como explica Bresson en sus Notas sobre el cinematógrafo, tendría que volar todos los puentes con las artes escénicas, pues la película no debe mostrar dramas, sino más bien «una escritura con imágenes en movimiento y con sonidos».⁷⁷ Por eso Bresson no contrataba a actores profesionales, sino solo a aficionados, que él llamaba «modelos»: no deben representar, simular o significar nada. Anne Wiazemsky describió en su novela La joven (2007) cómo el director animaba a sus «modelos» a que hicieran pruebas de lectura, para conseguir que dejaran de actuar o de interpretar: «Quiero que usted reprima toda intención», dice citando las máximas de Bresson que recuerdan al rigorismo de Brecht: «Usted no debe interpretar la intimidad ni la sencillez. Se trata de no interpretar».⁷⁸ Cuando a Walter Green, el actor que hacía de Jacques, no le entra en la cabeza que la «interpretación» comienza ya cuando una única palabra se acentúa incorrectamente, Bresson hace que Marie lea en voz alta un fragmento del guion: Hice lo que me pedía. De cuando en cuando me atascaba en alguna palabra y me detenía confusa. Haciendo un pequeño gesto con la mano él me animaba a seguir. […] Finalmente me indicó que el ejercicio había terminado. Entonces se dirigió de nuevo a Walter: «¿Lo ha escuchado?». «Sí, señor». Espero que usted pueda comprender ahora que Anne Marie es el personaje de mi película, porque está dispuesta a seguir siendo ella misma. No añade ninguna intención, no hace ninguna psicología, es como es, y es veraz. Eso es lo que exijo de usted.⁷ Por otra parte, en su búsqueda de tal veracidad, Bresson apreciaba mucho a sus «modelos» animales, por ejemplo, el gato en Los ángeles del pecado, las palomas en El proceso de Juana de Arco, la liebre en Mouchette, el asno en Al azar, Baltasar o los caballos en Lancelot du Lac. Posiblemente apreciara más a estos animales que a sus mejores actores aficionados. También Nadine Nortier hace de «modelo» en Mouchette, película basada en la novela de Georges Bernanos de 1937.⁸ Se cuenta de manera sobria una historia de la Pasión. Mouchette, nombre que traducido literalmente significa «mosquita», es una niña de unos 12 años que vive en un pueblo apartado de Francia con su padre, un bebedor, y con una madre enferma que necesita guardar cama. Además de ir a la escuela se encarga de la economía familiar y atiende al hermano pequeño. En casi todas las situaciones de la vida es un ser marginal: en la escuela la humillan en la clase de música, pero también las compañeras de clase la rechazan. Una pequeña diversión en el autódromo de la feria anual — donde choca bruscamente varias veces con el coche de un joven guapo— termina con una bofetada que le propina el padre. Arsène, un alcohólico que la agarra en el bosque y se la lleva a su cabaña por miedo a que ella pueda haber observado y delatar que él ha herido o matado a otro hombre, la viola justo después de que ella lo haya ayudado en un ataque epiléptico. Su madre muere mientras va a buscar leche. Una anciana le da después un vestido para la madre fallecida, pero Mouchette se lo queda para sí y corre a un estanque en el que se ahoga. La escena final del suicidio de Mouchette está escenificada de manera impresionante: la niña se envuelve en el vestido mortuorio que le habían dado para su madre y rueda ladera abajo, para caer al estanque con el impulso de las vueltas que ha dado rodando. La primera vez la caída al estanque sale mal y hay que repetirla. Luego los espectadores escuchan solo un chapoteo y ven cómo la superficie del agua se va aquietando poco a poco. En una escena clave anterior de la película, Mouchette había observado cómo tres cazadores apuntan a una liebre y le disparan desde todas las direcciones. Aunque la liebre trata de huir corriendo en zigzag, no tiene ninguna posibilidad de escapar del disparo mortal. La liebre es Mouchette. También ella sucumbe a los ataques que le llegan de varias direcciones. Bresson rodó esta triste historia sin ningún sentimentalismo, casi al estilo de una tragedia griega. En ningún momento se debe conmover al público ni concitar en él sentimientos de compasión, ni siquiera con el sobrio acompañamiento musical del Magnificat de Monteverdi. Apenas se verbalizan las emociones, la mímica de los personajes no revela ningún sentimiento. Ni siquiera la cámara toma partido, ni por la liebre ni por la niña. Es notable la realización técnica de esta estrategia: la mayoría de las veces la cámara no sigue a los «modelos», sino que se queda estática y deja que ellos abandonen el encuadre respectivo, que se salgan de la imagen andando o, como sucede al final, rodando. El ritmo de la película no lo marcan los movimientos de cámara, sino únicamente el corte y el montaje, según la regla básica de Bresson: «Conmover no con imágenes emotivas, sino con relaciones entre imágenes que las vuelvan a la vez vívidas y emocionantes».⁸¹ 33. Nadine Nortier en Mouchette de Robert Bresson (1967); fotograma. Otro director, también él admirador de Bresson,⁸² que se ha ocupado en varias de sus películas del tema del suicidio es Michael Haneke. Ya las películas El séptimo continente (1989) y 71 fragmentos de una cronología del azar (1994) trataban sobre suicidios: en la primera película mencionada, una familia de tres miembros —Georg, Anna y la hija Eva— se quitan la vida con un veneno al que en la película dan el nombre de «noctenal»; en la segunda, un estudiante mata a tiros a tres personas en una sucursal bancaria vienesa y, por último, se mata a sí mismo. La película La pianista (2001), basada en la novela homónima de Elfriede Jelinek (1983), termina con la escena en que Erika Kohut, interpretada por Isabelle Huppert, se clava un cuchillo al salir de un concierto de los alumnos. Sale sangrando a la calle. La película recibió en Cannes el Gran Premio del Jurado. Haneke ganó por primera vez la Palma de Oro en 2009 con La cinta blanca, y luego la volvió a ganar en 2012 con Amor, una película que también trata sobre el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, la escena de suicidio quizá más aterradora y violenta fue la que presentó en Caché (2005). Esta película, cuyos temas quizá sean hoy más actuales que hace doce años, se centra en un matrimonio parisino. Sus nombres son Georges y Anne —como en El séptimo continente—. La mujer, interpretada por Juliette Binoche, trabaja en una editorial. El marido, interpretado por Daniel Auteuil, modera un popular programa literario de televisión. El matrimonio recibe paquetes anónimos con cintas de vídeo que muestran grabaciones del exterior de su casa que duran horas. Primero creen que se trata de algún stalker, pero el segundo envío adjunta el dibujo de un niño que sangra por la boca. Otro vídeo muestra un bloque de viviendas parisino y un portal numerado. Cuando Georges localiza la vivienda social, se encuentra dentro al argelino Majid, que tiene su misma edad. Y poco a poco se va desvelando una vieja historia, reprimida desde hace tiempo: muchos años atrás, los padres de Majid habían trabajado como inmigrantes en la granja de los padres de Georges, en la época en la que se libraba en su patria la guerra de la independencia. Los padres de Majid no regresaron de una manifestación en París: se supone que murieron víctimas de la tristemente célebre masacre del 17 de octubre de 1961, en la que al menos 200 argelinos murieron por los disparos, por los golpes recibidos o se ahogaron en el Sena. Majid, que en aquel momento tenía 6 años, debía ser adoptado, pero, movido por los celos, Georges impidió que eso sucediera. Incitó a Majid para que le cortara la cabeza a un gallo, pero luego afirmó que el niño lo había hecho para asustarlo. Entonces metieron a Majid en un orfanato. Cuando Georges visita al argelino, este vuelve a negar haber grabado los vídeos, pero de pronto saca un cuchillo y se rebana el cuello. La cadena de evocaciones, recuerdos y visualizaciones —desde los torpes dibujos hasta los vídeos, que, como películas dentro de la película, resultan desconcertantes para la percepción habitual— que se ha ido construyendo hasta entonces se rompe en un solo momento, de forma tan abrupta que casi hace saltar de las butacas al público asustado, como si el suicidio rebasara inmediatamente la frontera entre la representación y la realidad. 34. Michael Haneke, Caché (2005); fotograma. Como hemos dicho, la gran cantidad de películas que se ocupan central o marginalmente de suicidios resulta prácticamente inabarcable, y se pueden descubrir ejemplos casi para cada género. Desde hace algunos años, una película ocupa el primer puesto de esa clasificación de las cien mejores películas de todos los tiempos que periódicamente elabora Sight & Sound, la revista del Instituto Británico del Cine, encuestando a críticos de cine y directores: Vértigo (1958),⁸³ de Alfred Hitchcock. A diferencia de Bresson o de Haneke, en su extensa obra Hitchcock ha escenificado numerosos asesinatos, pero muy pocos suicidios. Las únicas excepciones son Rebeca (1940), en la que señora Danvers, el ama de llaves enloquecida, se mata incendiando la mansión, y Sospecha (1941), la historia de la ambivalente relación amorosa entre el dandi Johnnie Aysgarth (interpretado por Cary Grant) y Lina McLaidlaw, una hija de buena familia (interpretada por Joan Fontaine). Sobre el hombre recaen continuamente sombras de sospecha: desde la estafa matrimonial hasta el asesinato. Estas sospechas se disipan en la película con más resignación que entusiasmo, pero lo cierto es que Hitchcock hubiera querido rodar otro final: Cuando al final del film Cary Grant lleva el vaso de leche envenenada, Joan Fontaine estaría escribiendo una carta a su madre: «Querida mamá, estoy desesperadamente enamorada de él, pero no quiero vivir. Va a asesinarme y prefiero morir. Pero creo que habría que proteger a la sociedad de él». Entonces, Cary Grant le da el vaso y ella dice: «Querido, ¿quieres enviar esta carta a mamá, si no te molesta?». Él dice: «Sí». Ella bebe el vaso de leche y muere. Fundido, encadenado, una escena corta: Cary Grant llega silbando, abre un buzón y echa la carta dentro.⁸⁴ Como Lina habría sabido que iba a ser envenenada, en este final alternativo cometería en realidad un suicidio, a lo que también alude la carta de despedida a su madre. Pero a Hitchcock no le dejaron rodar este final, porque la productora RKO no quería que Cary Grant saliera haciendo de asesino y estafador, y quizá también debía evitarse la apariencia de un suicidio. Todo lo contrario sucede con Vértigo. La trama de esta película, basada en una novela de Pierre Boileau y Thomas Narcejac,⁸⁵ es bastante complicada. A Judy, una joven con dotes interpretativas a la que da vida Kim Novak, le encargan que represente el papel de una esposa llamada Madeleine. Esta parece estar sometida al hechizo de su bisabuela muerta, Carlotta Valdes, la dama que aparece en un retrato y que supuestamente se suicidó hace muchos años. Madeleine va imitando cada vez más a la figura del cuadro: lleva el mismo collar, porta un ramo de flores parecido y finalmente parece suicidarse. Todo este teatro sirve para encubrir con éxito el asesinato de la verdadera esposa, que en la película no aparece. La historia se narra desde la perspectiva del policía jubilado Scottie Ferguson, interpretado por James Stewart. Scottie sufre de acrofobia, por lo que no puede impedir el suicidio escenificado de Madeleine, que simula saltar desde la torre del campanario de una pequeña misión. Pero el plan de asesinato no había previsto que el antiguo policía y la actriz se enamoraran. Tampoco estaba planeado que vuelvan a encontrarse por casualidad después del crimen. El reencuentro del antiguo policía con Judy añade dinámica y suspense a la segunda mitad de la película, que se escenifica directamente como una imagen reflejada de la primera mitad. Antes que el protagonista masculino, el público sabe que Judy es la misma persona que la supuesta Madeleine, que aparentemente saltó desde el campanario en la primera parte, y sigue con creciente tensión la progresiva transformación de Judy, que vuelve a convertirse en Madeleine, la amada perdida. La transformación de Judy en Madeleine, a la que Scottie la obliga con una vehemencia maníaca, alcanza su culminación en el momento en el que la actriz, que finalmente lleva el vestido correcto y el peinado deseado, entra en la habitación aureolada por una luz verde de neón, que anuncia su retorno del reino de los muertos. En este momento Scottie triunfa como un moderno Pigmalión, pero fracasa como Orfeo, pues no se le ha pasado por alto el collar. La imagen (Judy) de una imagen (Madeleine) de una imagen (Carlotta), que remite dos veces a una muerta (primero a Carlotta, luego a Madeleine), es desenmascarada como una simulación, que poco después termina con una segunda caída mortal desde el campanario. Se descubre que la cadena de suicidios es un camuflaje asesino. 35. Kim Novak en Vértigo de Alfred Hitchcock (1958); fotograma. 12. Lugares del suicidio El suicidio perfecto sería saltar por la ventana en estado de sonambulismo. ¿Pero despierta uno cuando está cayendo? SAMUEL BECKETT¹ 1 En la mayoría de las estadísticas de suicidios se evalúa el sexo, la edad, el método y el motivo de un suicidio, pero mucho más raramente el lugar de los hechos. Solo un reciente volumen compilatorio sobre el Suicidio como representación dramática dedica la segunda de sus cuatro partes a la «Ubicación del acto suicida».² Justo al comienzo de esta parte se presenta una estadística de los sitios donde se produjeron suicidios en 16 Estados federales norteamericanos durante el año 2010. Durante ese período, el 75,4% de los suicidas murió en sus propias casas y viviendas, un 4,1% en la naturaleza (bosque, lago, mar, montaña), un 3,2% en calles o en autopistas, un 2,3 % en el coche, un 1,9% en un hotel, un 1,5 % en parques, parques infantiles o superficies deportivas, un 1,3 % en cárceles y un 1,2 % en aparcamientos o garajes. El resto de los lugares, como trayectos de tren, hospitales, oficinas, grandes almacenes o escuelas, apenas tienen relevancia estadística, con menos de un 1 % respectivamente.³ Es interesante que esta estadística contradiga la importancia cultural de diversos sitios famosos por los suicidios, desde el puente Golden Gate hasta el bosque japonés de Aokigahara. Y en vista de que las tres cuartas partes de todos los suicidios se producen en el propio hogar, la estadística no da informaciones más concretas sobre las circunstancias vitales concretas de los suicidas ni sobre la habitación que escogen con preferencia para quitarse la vida. En su resumen, los dos editores comentan que la probabilidad de descubrir y evitar un suicidio en el propio hogar es casi siempre mucho mayor que en el caso de muerte en la habitación de un hotel o en un rincón solitario de un parque nacional. La estadística de los lugares es referida después a la diferencia de sexos: «Las mujeres optan por suicidarse en casa mucho más frecuentemente que los hombres. Eso podría ser de mucha ayuda para explicar la diferencia de géneros en los suicidios», pues el número de hombres que se suicidan en los Estados Unidos es cuatro veces mayor que el de mujeres. Los autores suponen que, aunque las mujeres se suicidan con más frecuencia en el propio hogar, también por ese motivo son descubiertas y salvadas mucho más a menudo. Desde luego, el intento de interpretación también muestra cuánta narrativa dudosa se puede transmitir con estadísticas. Aunque los autores recalcan que serían necesarias investigaciones más precisas para explicar las diferencias en la elección del lugar concreto para suicidarse dentro del propio domicilio, sin embargo enseguida conjeturan, por ejemplo, que los hombres podrían sentirse más atraídos por el garaje o por el sótano, es decir, por lugares que se suelen asociar con actividades masculinas, mientras que las mujeres escogerían antes el cuarto de baño o el dormitorio. ¿Pero qué significa matarse en la cama o en la bañera? ¿Qué se expresa con esta decisión? ¿Se simboliza aquí la muerte como sueño o incluso como regreso al útero materno? Estas preguntas siguen sin haber sido aclaradas. Sin embargo, podrían investigarse preguntando a personas con aguda tendencia suicida que pudieran contar cosas de los lugares donde desearían morir.⁴ La diferencia fundamental entre los suicidios en la propia vivienda y en un entorno ajeno se podría investigar con mayor exactitud refiriéndola a la teoría de los «no-lugares» (non-lieux), que en 1992 planteó el etnólogo francés Marc Augé, director durante muchos años de la Escuela Parisina de Estudios Superiores de Ciencias Sociales.⁵ Por «no-lugares» entendía espacios funcionales tales como supermercados, autopistas, campos de refugiados, estaciones de tren, hoteles o aeropuertos, la mayoría de las veces en las difusas zonas entre los espacios privados y los públicos, análogos a las tierras de nadie y a las franjas de la muerte que a menudo se extienden entre fronteras estatales. Según Augé estos «no-lugares» no crean historia, relaciones, pertenencias ni identidades, sino simplemente soledad y afinidades superficiales. Por el contrario, el lugar tradicional, «antropológico», genera según Augé contextos históricos y relaciones sociales. Guarda relación con nuestra procedencia y con nuestro futuro por ser el lugar que ocupan los nativos que en él viven, trabajan, defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan las fronteras pero señalan también la huella de las potencias infernales o celestes, la de los antepasados o de los espíritus que pueblan y animan la geografía íntima, como si el pequeño trozo de humanidad que les dirige en ese lugar ofrendas y sacrificios fuera también la quintaesencia de la humanidad, como si no hubiera humanidad digna de ese nombre más que en el lugar mismo del culto que se les consagra. La diferencia entre estos «lugares antropológicos» y los «no lugares» también se puede deducir de la distinción entre migración horizontal y vertical. La migración horizontal designa todas las formas del viaje, al margen de si se emprende voluntaria o involuntariamente, como viaje de aventuras y descubrimientos o como expulsión y huida. Lo característico es que el viaje parte de un sitio para llegar a otro. Antes de hacerse sedentarios, los hombres no habían viajado, sino que simplemente estaban siempre en camino. Por el contrario, la migración vertical designa el viaje como metáfora de la vida entera, con el nacimiento y la muerte como llegada y partida. John Berger ha descrito el «lugar antropológico» —en el sentido de Augé— como la intersección entre las rutas de la migración horizontal y de la migración vertical. En las sociedades tradicionales el centro del mundo era un lugar en el que el hogar era el centro del mundo porque era el lugar en el que una línea vertical se cruzaba con una horizontal. La línea vertical era un camino que hacia arriba llevaba al cielo y, hacia abajo, al reino de los muertos. La línea horizontal representaba el tráfico del mundo, todos los caminos que van de un lado al otro de la tierra hacia otros lugares. Así, el hogar era el sitio en el que uno podía estar más cerca de los dioses que habitan el cielo y de los muertos que habitan el mundo subterráneo. Esta cercanía garantizaba el acceso a ambos. Y, al mismo tiempo, uno estaba en el punto de partida y, se esperaba, en el de regreso de todos los viajes terrenales.⁷ La perspectiva de John Berger excluye una percepción culturalmente conservadora de los «no-lugares» de Augé, por ejemplo la idealización de una «patria» o la exhortación implícita a eludir los «no-lugares», pues los «lugares antropológicos» en los que hemos venido al mundo definen una pertenencia contingente que nos ha acaecido, aunque en adelante pase a quedar registrada en todo documento de identidad y de viaje. A veces llegan refugiados a un nuevo país careciendo de lugar natal, de nacionalidad y de fecha de nacimiento, y son recibidos con particular desconfianza, como constata Ilija Trojanow: Se pasó media vida con el estatus sin nacionalidad. Esto no es una nimiedad. No es una mera formalidad. No es una menudencia burocrática. Siempre que él llega a un país tiene que indicar a los que han viajado con él que vienen detrás que se pongan en otra cola. En todo control aduanero experimenta cuánto desconfía el Estado de los apátridas. Él es una provocación para el pulcro orden estatal. En realidad él no debería existir.⁸ Y sin embargo todos nosotros somos inmigrantes. Así lo expresó Wilhelm Reich en su colérico y antinacionalista Escucha, hombrecito: «¡Alto! ¡Detened al ladrón! Es un extranjero, un inmigrante. ¡Pero yo soy alemán, norteamericano, danés, noruego!». ¡Bah, no te encolerices, hombre pequeño! Eres y serás siempre el eterno inmigrante y emigrante. Has emigrado por casualidad a este mundo y te volverás a marchar de él sin hacer ruido. Por tanto, los «no-lugares» se podrían celebrar como espacios móviles, como encarnaciones arquitectónicas de la liberación de las coerciones de la procedencia, de la historia, de la dependencia social, como lugares de un pasaje que confiere una figura emancipadora a las llegadas y a las partidas, al duelo y a la nostalgia. Por eso Kalle, uno de los portavoces que intervienen en el ameno Diálogo de refugiados que Bertolt Brecht escribió a comienzos de los años cuarenta, aboga por una patria de libre elección, no por la que nos asignó el destino en la lotería del nacimiento, que hace que unos nazcan en cuna de oro y otros en un establo. Es como si uno tuviera que amar a aquel con quien se casa, en lugar de casarse con aquel a quien ama. ¿Por qué? Primero me gustaría tener la posibilidad de elegir. Digamos que me muestran un trocito de Francia y un pedazo de la buena Inglaterra, y una o dos montañas suizas y algo de Noruega junto al mar, y entonces yo señalo eso y digo: me lo quedo como patria. Entonces lo apreciaría. Pero ahora es como si lo que más apreciara uno fuera el marco de la ventana por la que una vez cayó. […] Por otra parte, siempre escucho que uno tiene que estar arraigado. Estoy convencido de que las únicas criaturas que tienen raíces, los árboles, preferirían no tener ninguna, para poder volar entonces también en un avión.¹ Apenas recientemente, George Steiner ha confirmado con énfasis esta suposición de Kalle en una conversación con Laure Adler: Un árbol tiene raíces; yo tengo piernas. Es un progreso magnífico. Me gustan los árboles. En mi jardín los adoro. Pero cuando llega la tormenta, se parten, caen a tierra; por desgracia un árbol puede ser abatido por el hacha o por el rayo. Yo puedo correr. Las piernas son un invento de primer orden.¹¹ Según Steiner, la loa a las piernas nos enseña que «en la tierra somos todos invitados» y uno ha de ejercitar el «arte tan difícil» de «sentirse en casa en todas partes [y] contribuir a cada comunidad a la que se le invita».¹² Los «lugares antropológicos», los puntos donde se cruzan la migración horizontal y la vertical, prácticamente han desaparecido por completo en la Modernidad. Tal como resume John Berger, es imposible «volver a aquel momento histórico en el que cada pueblo era el centro del mundo. La única esperanza que nos queda ahora es hacer de toda la tierra el centro».¹³ ¿Pero cómo convertir la tierra entera en el centro propio? Antes no había «casa, o apenas habitación, en que no hubiese muerto alguien alguna vez», escribe Walter Benjamin en sus comentarios a las narraciones de Nikolai Lesskov. Pero hoy «los ciudadanos, en espacios intocados por la muerte, son flamantes residentes de la eternidad».¹⁴ ¿Resulta entonces que también nuestras casas y viviendas se han convertido desde hace ya tiempo en «no-lugares»? ¿Hay una diferencia si para quitarnos la vida subimos a torres o acantilados, si vamos a un puente o nos ponemos en una vía de tren, si nos metemos en habitaciones de hotel, en bosques o en un sitio dentro de nuestras casas y viviendas —la cama, el sótano o la bañera—? ¿O sucede exactamente lo contrario? ¿Se frecuentan los sitios que se han hecho famosos por los suicidios —más allá de las meras ganas de imitar— justamente porque se han ido transformando gradualmente en «lugares antropológicos» en los que ya se ha recorrido muchas veces el camino que conduce a los dioses y al inframundo? Aunque ya Enrico Morselli había constatado en su investigación estadística sobre el suicidio (de 1881) que la «elección del lugar» es tan relevante para un suicidio como «la elección de los medios de destrucción», y que los motivos que mueven a alguien a preferir el agua al arma de fuego o la soga al veneno influyen tanto como la decisión «de suicidarse en la propia vivienda, en la calle o en el alcantarillado»,¹⁵ sin embargo, también recalcó que es obvio que algunos métodos de suicidio restringen la elección del lugar. Quien quiera ahogarse tendrá que buscar un río o un lago, quien quiera arrojarse al vacío tendrá que buscar una cima, un puente o un edificio alto, mientras que para otros métodos, en cierto sentido, el lugar es irrelevante: si quiero pegarme un tiro o envenenarme lo puedo hacer prácticamente en cualquier parte. Eso significa también que precisamente estos métodos de suicidio para los que es irrelevante el sitio son los que confieren su peso biográfico, político o estético a la elección de un determinado lugar. La fotógrafa Donna J. Wan, nacida en Taiwán y que hoy vive en California, investigó entre 2012 y 2014 el potencial de fascinación visual que ejercen diversos sitios donde se han producido suicidios. Death Wooed Us («La muerte nos cortejó») es el título de un ciclo de fotografías que a su vez remite a un poema temprano de Louise Glück: Fish bones walked the waves off Hatteras. And there were other signs that Death wooed us, by water, wooed us By land: among the pines An uncurled cottonmouth that rolled on moss Reared in the polluted air. Birth, not death, is the hard loss. I know. I also left a skin there.¹ En su sitio web Donna J. Wan escribe sobre su proyecto fotográfico Death Wooed Us: El suicidio es un difícil tema de conversación. La mayoría de las personas trata de rehuirlo. Algunos de nosotros hemos experimentado personalmente una desesperación tan honda que llegamos a sopesar esa opción. Y hemos conocido a otros que sucumbieron trágicamente a ella. Tras el nacimiento de mi hija en 2011 sufrí una grave depresión posparto y pensé en quitarme la vida. Me imaginé que viajaba a la costa californiana para contemplar el grandioso océano y saltar desde un acantilado. Entre tanto me he recuperado, y me he enterado de que muchas personas con tendencia al suicidio sienten algo similar: viajan a lugares próximos o remotos, muy conocidos u ocultos en la naturaleza, para poner fin a sus vidas.¹⁷ Las fotos de la mayoría de los sitios de suicidios muestran paisajes hermosos, románticos, casi cursis, que al mismo tiempo impresionan por su vacío: mar, cielo, a veces una pasarela o un acantilado, como el borde de un pasaje final. Las fotos de Wan recuerdan a las tesis de Georg Simmel o de Joachim Ritter, según las cuales la Modernidad estética comenzó con el descubrimiento del paisaje,¹⁸ en cierto modo como espejo de la subjetividad, de una unidad estéticamente limitada, a diferencia de la naturaleza omniabarcadora. La carta de Francesco Petrarca, fechada el 26 de abril de 1336, en la que relata el ascenso del Monte Ventoso se suele citar en este contexto como una especie de documento fundacional de la contemplación moderna del paisaje, no solo por la descripción de la grandiosa panorámica,¹ sino porque en la cima de la montaña el poeta decidió leer fragmentos de las Confesiones de san Agustín, donde rápidamente encontró esta frase: Se van los hombres a contemplar las cumbres de las montañas, las grandes mareas del mar y el ancho curso de los ríos, la inmensidad del océano y las órbitas de los planetas; y de sí mismos no se preocupan.² Petrarca cierra el libro para volver a abrirlo, pero esta vez de verdad, mentalmente. Se aparta de la visión panorámica y vuelve la mirada al interior. Y medio milenio antes del comienzo del Romanticismo, el paisaje aparece por primera vez como topos de la melancolía, de la vida solitaria, de la que Petrarca se ocupó intensamente,²¹ en cierta manera como tragédie du paysage, como «tragedia del paisaje». Como es sabido, el escultor francés David d’Angers exclamó en el taller de Caspar David Friedrich: «Voilà un homme, qui a découvert la tragédie du paysage!» («¡He aquí un hombre que ha descubierto la tragedia del paisaje!»).²² 36. Donna J.Wan, La muerte nos cortejaba: el Puente de Dumbarton, CA #2 (2014). 37. Caspar David Friedrich, El monje frente al mar (1808/1810). 2 En su ciclo, Donna J. Wan ha fotografiado con especial frecuencia el puente Golden Gate de San Francisco, cuyo nombre alude a la entrada —de una anchura de 1,6 kilómetros— a la bahía. En 1846, a comienzos de la fiebre del oro en California, esa entrada se bautizó con el nombre de «Golden Gate». El puente se inauguró solemnemente el 28 de mayo de 1937, y con él se inauguró también un sitio de suicidios especialmente famoso. En la edición del New Yorker del 13 de octubre de 2003, Tad Friend escribió en su columna «Cartas desde California» sobre las personas que desde entonces han saltado del puente: Cada dos semanas de promedio salta alguien del puente Golden Gate. Este puente lidera a nivel mundial las direcciones adonde ir para suicidarse. En los años ochenta, unos madereros locales fundaron la «Asociación de Saltadores del Golden Gate», un club en el que se podía apostar por el día de la semana en que iba a saltar alguien. Desde la inauguración del puente en 1937 se vieron saltar o se sacaron de las aguas al menos a 1 200 personas, entre ellos Roy Raymond, el fundador de Victoria’s Secret (1993), o Duane Garrett, activista del partido demócrata e íntimo amigo de Al Gore (1995). Se supone que la cifra actual es mucho más alta. […] Muchos saltadores envuelven cartas de despedida en bolsas de plástico y las meten en sus bolsillos. «Supervivencia de los más aptos. Adiós. Yo no soy apto», escribió un septuagenario en su mensaje de despedida. Otro apuntó: «No tengo absolutamente ningún motivo, salvo dolor de muelas».²³ En 1996 la técnica en informática y artista Natalie Jeremijenko, actualmente profesora en el departamento de artes visuales de la Universidad de Nueva York, instaló en el puente Golden Gate un sistema de vídeo con sensor de movimientos —el Suicide Box—,²⁴ con cuya ayuda grabó 17 saltos mortales en tres meses. Poniendo estos suicidios —que fueron muchos más que los registrados en las estadísticas oficiales— en relación con el indicador de bolsa Dow Jones, Jeremijenko creó un Despondency Index o «Índice del desaliento», en cierto modo como medida simbólica de la desesperación colectiva. Diez años después, el documental de Eric Steel El puente (2006) provocó vehementes y controvertidas discusiones. Inspirado por la crónica de Tad Friend en el New Yorker, Steel instaló cámaras en el puente para filmar suicidios durante casi todo el año 2004. Sin embargo, solo había conseguido la autorización para filmar alegando el pretexto de que quería filmar las espectaculares interacciones entre la obra de ingeniería y la naturaleza. «Pero ahora —escribía el San Francisco Chronicle el 19 de enero de 2005— Steel ha desvelado en un correo electrónico remitido a las autoridades del puente que las cámaras […] han filmado a casi todos los 19 saltadores que el año pasado saltaron del puente, además de una serie de intentos de suicidios».²⁵ Desde luego, la indignación por parte de las autoridades no resultaba del todo creíble. Asimismo, en enero de 2005 se estrenó en el Festival de Sundance la película experimental de Jenni Olson La alegría de vivir, que fue muy elogiada: una película sobre el puente Golden Gate como símbolo del suicidio. Solo unos pocos días antes de la crónica sobre la controversia que provocó la película de Steel, el San Francisco Chronicle había publicado un ferviente alegato de Olson a favor de la instalación de barreras preventivas en el puente.² Naturalmente, los debates sobre El puente se centraban en la preocupación de que la película pudiera provocar numerosos suicidios por imitación. Aunque en una entrevista para la ABC News celebrada el 20 de octubre de 2006 Steel argumentaba que la mayoría de los suicidios no son el resultado de la contemplación de imágenes de suicidio, sin embargo, en el fondo se contradecía a sí mismo cuando justificaba que el proyecto se hubiera mantenido en secreto afirmando que quería impedir que la gente acudiera al puente para salir en una película suicidándose. Además, el equipo de rodaje había intervenido siempre tan pronto como empezaban a percibirse intentos de suicidio, llegando incluso a impedir seis saltos. Steel resumía diciendo que el problema de la imitación lo causa el propio puente, no la película, que además incluía en su metraje numerosas entrevistas con amigos y familiares de las víctimas de los suicidios. ¿Por qué el puente Golden Gate? La película de Eric Steel muestra ya en su preludio numerosas vistas del puente. A menudo una parte de su construcción desaparece tras los velos de niebla y de vapor. No muy lejos del puente, en la parte sur del área de la Bahía de San Francisco, está Silicon Valley, donde renombradas empresas invierten miles de millones para hacer realidad el sueño del triunfo sobre la muerte con estrategias científicas. Su lema es: «La igualdad está pasada de moda, la inmortalidad está de moda».²⁷ La promesa de vida eterna es proclamada por el mismo grupo cada vez más pequeño al que en realidad va dirigida. La inmortalidad es para quienes se la pueden permitir. De este grupo forman parte, por ejemplo, Ray Kurzweil, director de desarrollo técnico en Google, o Peter Thiel, cofundador de PayPal, con una fortuna privada valorada en 2200 millones de dólares, financiador del Tea Party y de la campaña electoral de Donald Trump. A menos de dos horas de viaje en coche, otras personas saltan del puente. «La igualdad está pasada de moda»: esta es la cuestión que Thornton Wilder debatió en su segunda novela El puente de San Luis Rey (1927), llevada varias veces al cine y ganadora del premio Pulitzer: la pregunta por el destino o la providencia, ejemplificada con el desmoronamiento de un viejo puente colgante en Lima, en el que cinco personas murieron en 1714. La novela de Wilder versa sobre un saber prohibido, que termina acarreando la muerte en la hoguera por hereje al cronista de la novela, el monje franciscano hermano Junípero: los sistemas filosóficos y las fórmulas matemáticas y estadísticas con cuya ayuda las biografías de las víctimas se deben relacionar con el acontecimiento de su muerte inesperadamente compartida, que se produce con el fatídico derrumbamiento del puente. En la novela el enigma solo encuentra una sucinta respuesta patética: «Hay una tierra de los vivos y una tierra de los muertos, y el puente entre ambos es el amor».²⁸ Por lo visto este puente es frágil y está amenazado de derrumbamiento, pero también entrelaza simbólicamente las vías de la movilidad horizontal y vertical. Es larga la lista de puentes que pueden compartir la dudosa fama de ser considerados prominentes sitios para suicidarse. Entre ellos está, por ejemplo, el puente de Nanjing-Jangtse, un puente combinado para tráfico de carretera y ferrocarril situado en Nanjing, la capital de la provincia china de Jiangsu, que ya ha rebasado claramente la marca de suicidios del puente Golden Gate, con más de dos mil suicidios desde 1968. También el puente Van Stadens en Sudáfrica, el puente Hornsey Lane en Londres, el puente Clifton Suspension sobre el río Avon en Bristol, el puente del puerto de Sídney, el viaducto Prince Edward en la ciudad canadiense de Toronto, el puente del Bósforo en Estambul, que diez días después del intento de golpe de Estado del ejército turco en julio de 2016 fue rebautizado como «Puente de los mártires del 15 de julio», el puente Eduardo Villena en Lima o el puente de Segovia en Madrid son sitios predilectos para suicidarse. En Alemania se podrían nombrar el puente Göltzschtal en la comarca sajona de Vogtland, el puente de Köhlbrand en Hamburgo o el puente de Großhesselohe sobre el Ísar en Múnich, sobre el que el 27 de mayo de 1996 escribió el Spiegel: El puente ferroviario sobre el Ísar al sur de Múnich se considera desde hace más de un siglo un punto de atracción casi mágico para los cansados de vivir. Desde su altura sobre el río, que fluye rumoroso con su color verdoso, puede divisarse en el horizonte la silueta de Múnich, mientras abajo la gente practica jogging a lo largo del cauce. En la orilla de guijarros se ven por todas partes huellas circulares de fuegos de grill. En la orilla graznan algunos patos. […] En 1877 saltó el primero. Desde entonces la serie no cesa. En 1978 el Münchner Merkur hablaba de más de 300 muertos, otros periódicos cuentan 286 muertos, no hay números oficiales. Pero la cifra aumenta constantemente. En los años veinte los dandis de Londres consideraban el paso elevado un «sitio chic para el final de la vida». En 1926 el Frankfurter Zeitung informaba «de la mala fama que tiene [el puente] y de su poder de sugestión sobre los desesperados». Desde entonces el viaducto de Großhesselohe se equipara con el puente Golden Gate de San Francisco y con el puente Clifton Suspension, cerca de la ciudad inglesa de Bristol.² El artículo del Spiegel se redactó tras dos suicidios infantiles. El 30 de abril de 1996 saltó al vacío Jan, un niño de 12 años, y seis días después una chica de 15 años. Se dice que Jan, tal como recalcaba el Spiegel, nada sabía de la macabra historia del puente, aunque eso es dudoso. La «mala fama» de un puente no solo se transmite por los estudios de fuentes históricas. ¿Pero en qué consiste esta mala fama? En sus estudios patognósticos sobre la fobia a los puentes, Rudolf Heinz ha elaborado la tesis de que quien siente un miedo insuperable a cruzar un puente percibe en esta construcción arquitectónica algo que en su «uso normal» no se detecta, por ejemplo, la superación por medio de la violencia de los límites naturales de un río o de una quebrada.³ Heinz insinúa que los puentes son «artefactos bélicos» imperiales que sirven para la expansión y la conquista. Por eso, quienes tienen fobia a los puentes obedecen al impulso inconsciente de una especie de negativa a cumplir una orden. ¿Y los suicidas que saltan? En el acto de la autodestrucción alcanzan una «apropiación negativa de la destrucción», un «autoempoderamiento». Al quitarse la vida, disponen de ella. ¿Se puede aplicar este diagnóstico también a niños? ¿O a animales? Uno de los más enigmáticos puentes famosos por sus suicidios es el puente escocés de Overtoun, cerca de Glasgow, pues al parecer desde este puente han saltado no solo personas, sino también unos seiscientos perros. Entre tanto se han puesto señales de aviso con el texto «Dangerous Bridge – keep your dog on a lead» («Puente peligroso: lleve a su perro atado de la correa»). 38. Puente Overtoun en Dumbarton, Escocia. Expertos en etología y psicología canina que investigaron los alrededores del puente suponían que el fuerte olor a orina de los visones macho atraía a los perros tan irresistiblemente que ellos saltaban abajo —además siempre por el mismo lado del puente—. Sin embargo, la cuestión nunca se pudo aclarar definitivamente, máxime teniendo en cuenta que los cazadores locales afirmaban que jamás habían avistado visones en esa región. Finalmente se pronunciaron sobre este asunto «cazadores de fantasmas», que designaron el puente y la mansión a la que él conduce como lugares «malditos». Podían alegar un caso sucedido en 1994 en el que un desequilibrado mental arrojó por el puente a su hijo de dos semanas, y solo a duras penas pudieron impedir que después saltara él. Dijo que de pronto había sentido que su hijo estaba poseído por el diablo. Y el 30 de julio de 2015, Florian Schmidt comentó en el periódico Die Welt que incluso la mitología celta tenía una respuesta disponible para el puente de los suicidios caninos. La zona en torno a Overtoun se describe tradicionalmente como lo que se da en llamar un «thin place», un «lugar estrecho». Como «lugares estrechos» se designan sitios donde el más acá y el más allá están especialmente cerca. ¿Posiblemente los perros sientan este fenómeno antes que las personas, de modo que los atrae y suscita en ellos ganas de morir?³¹ Desde luego lo más importante no es si los perros o las personas pueden percibir o no la presencia de espíritus, sino que los puentes constituyen convincentes metáforas de la muerte: son pasajes, tránsitos, los «no-lugares» por excelencia. 3 Si «en la tierra somos todos nosotros invitados», como recalcaba George Steiner en su conversación con Laure Adler, entonces parece lógico suicidarse en un lugar que está reservado explícitamente para huéspedes, por ejemplo en una habitación de hotel. A diferencia de lo que sucede en nuestras casas, ahí estamos protegidos al menos por una noche, con la puerta de la habitación bloqueada, en la que cuelga un letrero de «no molestar». Los hoteles son anónimos. Si alguien se ha quitado la vida en sus habitaciones, los hoteles trabajan a menudo con equipos de limpieza profesionales especializados en lugares donde se han producido muertes violentas. Las huellas del suicidio se eliminan rápidamente y a fondo: la muerte se «borra», como relataba el periódico sensacionalista berlinés B. Z. el 13 de abril de 2014: La habitación está recogida. La cama está recién hecha. El huésped jamás llegó a pernoctar en esta habitación de hotel, sino que puso fin a su vida en el baño. […] Lo único que le importa a Christian Heistermann (45) es cómo volver a tener limpio el baño. Heistermann es el primer limpiador de Alemania especializado en lugares donde se han producido muertes violentas. […] El suicidio en el baño es rutina para este trabajador natural de Schmargendorf. «Es el segundo suicidio en un hotel en lo que llevamos de semana», dice. El jefe de la empresa y su empleado se ponen su traje desechable, se enfundan los guantes verdes de goma y se ajustan las mascarillas de respiración en la cara. Luego se tapa todo bien para protegerse de virus y bacterias. La moqueta también es parte de la rutina, plástico amarillo y azul. Una o dos veces por semana estos hombres salen a lugares donde se han producido muertes violentas. Más de la mitad de los encargos son por suicidios. «La mayoría de los hombres se quitan la vida en el baño, para no ponerlo todo tan sucio», dice Heistermann. «Lo dejan todo exactamente preparado».³² Apenas hay estadísticas. La mayoría de los hoteles no tienen especial interés en que se los conozca como sitios donde se han producido suicidios, y por lo general los huéspedes no quieren reservar una habitación donde alguien se acaba de quitar la vida. Tales informaciones se suelen ocultar, también para reducir el riesgo de suicidios por imitación. Con una discreción similar cuenta Sarah Khan, en sus reportajes sobre Los fantasmas de Berlín (2009), el caso de un rascacielos en el Mercado de Hacke que goza de la fama de ser un lugar predilecto para suicidarse. Aunque no da la dirección, se puede averiguar fácilmente dónde está, ya que en este rascacielos se alquilan regularmente apartamentos de huéspedes y para pasar las vacaciones. Por la forma de su planta el edificio se llama «Molino de viento», y parece una nave espacial blanca, está en el centro de la ciudad, tiene veinticuatro pisos, doscientas cuarenta cabinas y una tripulación a bordo de unos quinientos miembros. […] Sin embargo, una cierta clase de terráqueos se sienten tan extrañamente atraídos por ese artefacto que desde que él existe, es decir, desde hace cuarenta años, ponen rumbo a él y sacrifican aquí su vida por un ejercicio de vuelo entre la cubierta exterior de la nave y el aparcamiento. Si cada año saltan tres, entonces en los últimos cuarenta años se han arrojado aquí al vacío ciento veinte personas. Este molino de viento es peligroso. Por eso sus inquilinos denominan a los balcones «balcones de vuelo». Se puede salir a ellos, ya que forman parte del sistema de salida de emergencia, de la vía de fuga a la escalera. Así se explica que todo taxista berlinés conozca la casa y la llame respetuosamente «el Molino de viento».³³ Sarah Khan rápidamente entra en conversación sobre la serie de suicidios en el rascacielos no solo con el taxista, que enseguida pregunta «¡Ah!, ¿quiere ir usted al “Molino de viento”? ¿No querrá usted saltar abajo?»,³⁴ sino también con los inquilinos: «Somos muy populares en sentido negativo entre los suicidas. Eso ya era así en los tiempos de la RDA. Venían de toda la RDA». «Son tres o cuatro cada año. El último fue hace apenas tres semanas, por la tarde. Yo ya no salgo por la salida de atrás, porque tengo miedo de que alguien me caiga en la cabeza». «Yo siempre ando pegándome a la pared». «Por un momento pensé que sería un pájaro grande, pero no hay pájaros tan grandes». «A veces se ve gente llorando en el aparcamiento, con flores y velas, con gafas de sol, pensativa. Entonces uno piensa enseguida que seguro que otra vez son allegados». […] El balcón de vuelo en el piso veinticuatro tiene casi ochenta metros de altura, produce vértigo y miedo, aunque la panorámica es magnífica, pero no se puede soportar. Todo está lleno de mensajes garabateados de odio y tristeza, pero el piso que está especialmente lleno de mensajes es el vigésimo tercero. Este balcón ha visto muchas cosas.³⁵ En el año 2000 Wim Wenders rodó su película El Hotel del Millón de Dólares, al parecer basada en una idea de Bono, el cantante del grupo U2. La historia se desarrolla en un decadente hotel de Los Ángeles. Y la película comienza con un suicidio: tras haber tomado mucha carrerilla, Tom Tom, interpretado por Jeremy Davies, salta del tejado del hotel. El público oye su voz en off: «Vaya hombre, ahora que he saltado me doy cuenta de lo maravillosa que es la vida». El comentario introduce un flashback: hace apenas dos semanas Tom Tom perdió a su mejor amigo Izzy (interpretado por Tim Roth), que también saltó del tejado; y también por entonces se enamora de Eloise (Milla Jovovich). Poco después aparece en el recibidor del hotel un hombre vistiendo un traje caro con corbata, que enseguida se presenta: «Mi nombre es J. D. Skinner, agente detective del FBI» (Mel Gibson). Poco después resultará que Skinner ha sido contratado por el padre de Izzy, el magnate de los medios Stanley Goldkiss (Harris Yulin), para investigar las circunstancias que condujeron a la muerte de su hijo. El padre argumenta que Izzy ha sido asesinado, que lo han empujado desde el tejado: «Para un judío no hay delito más infame que el suicidio. Nosotros no nos suicidamos. No lo necesitamos. Solo rarísimas veces». Skinner va haciendo sus interrogatorios en el Hotel del Millón de Dólares, fiel al principio de que hay que tratar a cada sospechoso como si fuera culpable. Pero cuando Tom Tom se inculpa a sí mismo para encubrir a Eloise, el agente no le cree. En lugar de detenerle a él detiene a Geronimo (Jimmy Smits), otro huésped del hotel. 39. Jeremy Davies en El Hotel del Millón de Dólares de Wim Wenders (2000); fotograma. Sin embargo, Tom Tom se autoinculpa de nuevo, incluso en un programa de televisión. Luego desaparece, sueña con escaparse con Eloise y al final salta para matarse. La película termina con una escena ante un charco de sangre. Eloise y Skinner se abrazan. Se repite el comentario del comienzo con la voz en off de Tom Tom —la alabanza de la vida y del amor, la confesión de su deseo de salvar a Eloise—, antes de que suene la canción que U2 compuso de propio para la película: Let me love you, let me rescue you («Déjame amarte, déjame rescatarte»). Pero también en ocasiones los hoteles sacan partido de la muerte de un huésped prominente. Después de que el 11 de febrero de 2012 Whitney Houston fuera hallada muerta en la bañera en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, numerosos fans reservaron la suite 434, en la que murió. También el Grand Hotel Beau-Rivage de Ginebra goza de tal fama indeseada. En la noche del 10 al 11 de octubre de 1987 murió en él el político del CDU Uwe Barschel, que acababa de dimitir como presidente de Schleswig-Holstein. Su muerte —tras el escándalo de una campaña difamatoria contra su adversario político Björn Engholm (SPD)— dio pie a numerosos rumores en torno a la pregunta de si Barschel se había suicidado o había sido asesinado. En el semanario Stern salió publicada la fotografía del político muerto en la bañera del hotel, lo que provocó vehementes debates sobre la legitimidad de este tipo de reportajes. Y en los años siguientes se emitieron diversos documentales televisivos y telefilmes, por ejemplo La cancillería estatal de Heinrich Breloer (1989) o incluso un episodio de Tatort («Borowski y la caída libre», con Axel Milberg como comisario), emitido por primera vez el 14 de octubre de 2012 por la ARD, la primera cadena alemana. Finalmente, también la ARD emitió el 6 de febrero de 2016 el documental de Kilian Riedhof El caso Barschel. Tras la muerte de Barschel salieron publicados diversos libros de divulgación, y en 1997 provocó gran impacto una fotografía de Thomas Demand titulada Cuarto de baño: una minuciosa reproducción de la escandalosa foto del semanario Stern, aunque desde luego sin el político muerto. La fotografía juega en cierto modo con la memoria visual de los espectadores, con la pregunta por la historicidad de las imágenes, por la diferencia entre modelo y realidad. Ya antes los propios medios habían llamado la atención sobre la historia de este hotel de lujo a orillas del lago de Ginebra, pues fue en la suite 119/120 donde la emperatriz Elisabeth de Austria, la famosa Sissi, pasó la última noche de su vida. El 10 de septiembre de 1898, mientras se dirigía al atracadero, fue apuñalada con un estilete por el anarquista Luigi Lucheni y llevada de vuelta al hotel. Murió ese mismo día a causa de las heridas. Lucheni fue condenado a cadena perpetua, aunque él exigía que lo condenaran a muerte. El 19 de octubre de 1910 se ahorcó en su celda con un cinturón. 40. Thomas Demand, Cuarto de baño (1997). En verano de 1993 el librepensador holandés y asistente social jubilado Jan Hilarius causó revuelo internacional con su idea de construir un hotel específico para suicidas. Hilarius argumentaba que los inconvenientes para saltar desde un rascacielos o arrojarse a la vía del tren, para matarse pegándose un tiro o ahorcándose, son dramáticos e insoportables. Hay que ofrecer al suicida una especie de «patria», con una asistencia competente a cargo de personal cualificado, que pueda responder atentamente tanto a preguntas concretas sobre el testamento o el entierro como a últimas dudas, que a menudo reflejan una profunda desesperación. El «Hotel en el horizonte» —así llamó Hilarius su proyecto de hotel— no debería animar al suicidio ni impedirlo: tendría que comportarse de forma consecuentemente neutral con la decisión individual por morir o seguir viviendo. Las reacciones de la opinión pública al proyecto fueron ambivalentes. Por ejemplo, el satírico Youp van ’t Hek preguntaba en el NRC Handelsblad si las habitaciones del piso 16 serían más caras que las de la primera planta, y si por la noche preguntarían a los huéspedes a qué hora querían que los despertaran por la mañana.³ Finalmente el «Hotel en el horizonte» no se construyó. Sin embargo, hace ya tiempo que las organizaciones dedicadas a la eutanasia —como Dignitas o Exit, en Suiza— han construido sus albergues para el último viaje. Las habitaciones en estas instalaciones no son desde luego cuartos de lujo. Más bien parecen las estancias de una sobria pensión. Bartholomäus Grill, que acompañó a su hermano, enfermo de cáncer incurable, en su viaje a Dignitas en Zúrich, describe el cuarto en el que su hermano tomó la medicina mortal: La habitación para morir tendrá unos veinte metros cuadrados. Sillón, mesilla de noche, cinco sillas, una mesa redonda con un mantel granate, velas, una rosa marchita, en la pared frontal un óleo: una mujer vestida de rojo, volviendo la espalda al espectador, se apoya en sus brazos y mira fijamente a una selva virgen. Junto al aparato de música hay un CD de Las cuatro estaciones de Vivaldi.³⁷ La foto de archivo que se publica a menudo de una habitación para morir de Dignitas muestra en primer plano, junto a un vaso de agua con una cucharilla, la medicina preparada para su uso. Sobre la mesa con un mantel de colores hay una vela, orlada por una pequeña corona de flores que ya recuerda la decoración de una tumba. Al fondo reconocemos una cama con una gran colcha y una manta plegada. Los colores dominantes son el verde, el naranja y el rojo claro. Delante de la ventana, que tiene las persianas bajadas, vemos algunas macetas con plantas. Encima de la cama cuelga en la pared un desnudo femenino que sugiere una asociación del final con el comienzo. Quizá Michel Houellebecq se inspirara en esta imagen para comparar este centro con un burdel en su novela El mapa y el territorio (2010). Dignitas enseguida se querelló contra el autor.³⁸ «La asociación Dignitas —escribía Houellebecq— se ufanaba de satisfacer la demanda de cien clientes al día en sus períodos punta. No era en absoluto seguro que el [club nudista] Babylon FKK Relax-Oase pudiera jactarse de una frecuentación comparable».³ 4 Los hombres que quieren quitarse la vida buscan a menudo lugares apartados, «no-lugares» en un sentido totalmente distinto que en los análisis de Marc Augé: lugares solitarios en los que no se ven confrontados con la tradición y la procedencia ni con la movilidad pasajera —que es lo que sucede en los aeropuertos, las estaciones de tren o los centros comerciales—. Entre estos lugares se encuentran también todas las regiones despobladas, en las que los hombres solo pueden malvivir: las cavernas rocosas del anacoreta Antonio, los mares de Odiseo o del misantrópico capitán Nemo —que asumió el nombre del astuto navegante—, los desiertos del estilita sirio, los bosques de Parsifal, Dante o Thoreau, las montañas desde Monte Ventoso hasta el Monte Verdad en Ascona, las islas de Robinson o de Rousseau, las despobladas estepas de todos los desplazamientos fronterizos en el Este o en el Oeste, las heladas zonas polares de las expediciones de investigación del siglo XIX o los espacios interestelares de los cosmonautas del siglo XX. No rara vez estas zonas eran y son centros de un «mundo al revés», en el que los muertos son más poderosos que los vivos y los siervos más fuertes que los amos. En sus Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime de 1764 escribe Kant: La profunda soledad es sublime, pero terrorífica. De ahí que los enormes desiertos, como el inmenso desierto de Shamo en Tartaria, hayan dado siempre ocasión a la gente para ubicar allí sombras terribles, duendes y fantasmas.⁴ Habitualmente los solitarios «no-lugares» se caracterizan no solamente por la ausencia de otras personas, sino también por su uniformidad y homogeneidad: desiertos, mares, bosques, estepas o campos nevados constituyen, al menos a primera vista, entornos monótonos en los que es fácil desorientarse. Pero justamente esa homogeneidad propicia la variada y vistosa aparición de significados y símbolos, que intensifican su esplendor semántico como signos en una superficie anónima, como actores que tienen de fondo un escenario neutro.⁴¹ En este sentido, los páramos despoblados cumplen la función de una piedra lisa, como una pizarra de arcilla o de cera, como una pantalla, un papiro o una hoja de papel, como un medio de diversas tecnologías del yo y, especialmente, del suicidio. Comencemos con la interacción entre las «heterotopías» de la montaña y del mar, por ejemplo en forma de imponentes arrecifes. Entre ellos están las Pigeon Rocks ante la costa libanesa de Raouché, cerca de Beirut, pero sobre todo el promontorio calcáreo del cabo Beachy en Sussex del Este, Inglaterra. En el cabo Beachy se producen unos veinte suicidios al año, a pesar de que las patrullas locales recorren la zona todos los días para impedir que suicidas potenciales se arrojen. Por último, sitios populares de suicidios se consideran también los arrecifes irlandeses de Moher, que se elevan hasta una altura de 120 metros sobre el Atlántico, la costa escarpada de Türisalu en Estonia de 30 metros de altura, el Preikestolen o «Púlpito rocoso» de Ryfylke en la provincia noruega de Rogaland, cuyo borde se asoma al fiordo desde una altura de 600 metros, o los arrecifes marinos al este de Sídney, que tienen el significativo nombre de The Gap, «El abismo». The Gap es el sitio de suicidios más famoso de Australia. No obstante, entre tanto se han emprendido enormes esfuerzos para reducir las elevadas cifras de suicidios: poniendo verjas, instalando cámaras de vigilancia y teléfonos de emergencia y colocando letreros de advertencia. La mayoría de los arrecifes donde se producen suicidios evocan los topoi románticos de soledad y sublimidad. Pero también por eso son atractivos para los turistas. Los lugares solitarios adonde retirarse se pueden convertir fácilmente en los «no-lugares» de una economía globalizada de viajes. E incluso el volcán Mihara en la isla japonesa de Izu-Ōshima, que sigue siendo activo, enseguida se nos viene a la cabeza. El 12 de febrero de 1933 se arrojó al cráter la estudiante de 21 años Kiyoko Matsumoto. Ya al año siguiente le siguieron 944 personas: 804 hombres y 140 mujeres. A comienzos de los años veinte comenzó en Japón una intensa recepción de las obras de Friedrich Hölderlin. Pronto se publicaron las primeras traducciones de sus obras.⁴² Y quién sabe, quizá las huellas de la fascinación que Hölderlin sentía por la muerte de Empédocles —el legendario filósofo del que se relata que se arrojó al fuego del Etna en el siglo V antes de Cristo— se pueden seguir hasta el borde del cráter del monte Mihara. 41. Cabo Beachy (5 de abril de 2010), Inglaterra. También en Japón, como ya hemos mencionado, está situado en la falda norte del monte Fuji el fantasmagórico bosque de Aokigahara, un punto alternativo de atracción para personas con ganas de suicidarse. El bosque es tan espeso e impenetrable —un «Mar de árboles» (Aokigahara Jukai) de 35 kilómetros cuadrados— que es fácil perder la orientación. Desde comienzos de los años sesenta se sacan cada año numerosos cadáveres de suicidas, y probablemente haya muertos que ni siquiera se han descubierto, ocultos en zonas inaccesibles del bosque. El auge de este bosque, foco de historias de fantasmas y leyendas que lo han llevado a convertirse en uno de los sitios de suicidios más importantes del mundo, se debe también a la literatura. En 1960 se publicó la novela superventas Nami no tō (La torre de las olas) de Matsumoto Seichō. Tras un desengaño amoroso, la protagonista de la novela se quita la vida en el mar de árboles. En 2015 Gus Van Sant, el director de Elefante, rodó una película de misterio en el bosque de los suicidios: El bosque de los sueños. En ella se narra el encuentro en Aokigahara del norteamericano Arthur Brennan (Matthew McConaughey), afligido por la muerte de su esposa Joan (Naomi Watts), con el japonés Takumi Nakamura (Ken Watanabe) en Aokigahara. Ambos quieren suicidarse. Pero conforme se van adentrando cada vez más en el bosque y empiezan a desorientarse, crece también su voluntad de sobrevivir. En numerosos flashbacks se va exponiendo la historia de Arthur y de su matrimonio, una historia marcada por la desesperación y los sentimientos de culpa. Al final, una patrulla del bosque salva a Arthur, y entonces resulta que su acompañante Takumi no existía realmente. ¿Era un espíritu o un doble? ¿Por qué la imagen protectora de la esposa muerta se encarna en un japonés? Estas preguntas quedan sin responder en esta película llena de símbolos, que trata de exponer la dinámica del proceso de duelo. En cualquier caso, el libro favorito de Joan, que su hermana envió a Arthur antes de emprender el viaje, revela el misterio del bosque: justamente el cuento de los hermanos Grimm Hänsel y Gretel. Desde el punto de vista psicoanalítico, este cuento versa sobre la superación del «dulce» deseo —representado por la casa de mazapán— de retornar al útero materno, de ser devorado por la madre, que a su vez tiene que ser matada en la figura de la madre letal, la bruja, para hacer posible que los niños sobrevivan fuera de los límites del bosque. (Dicho sea de paso, en los nombres de los niños resonaban los apodos de Andreas Baader y Gudrun Ensslin: Hans y Grete). Así pues, los lugares de la naturaleza donde tienden a producirse suicidios — montañas, bosques, lagos, mares— no solo representan la soledad y la separación, sino también el poder de seducción de las cattive madri, de las madres malvadas. En 1894 el pintor paisajista Giovanni Segantini puso una de estas figuras en las ramas de un árbol torcido frente a un paisaje alpino (cf. ilustración 42). Ya en 1911 Karl Abraham refirió este cuadro a deseos inconscientes de suicidarse. De la biografía de Segantini que escribió Franz Servaes (1907) citaba estas frases: El retorcimiento entero de su cuerpo es como un sollozante grito de dolor. Los brazos se extienden en desamparada desesperación. Los alborotados cabellos, enredados en el árbol, son como el dolor de una suicida. Y el rostro, mortalmente pálido, con la boca torcida y los ojos hundidos, es como el tormento del arrepentimiento. Pero lo más conmovedor es la cabecita del niño abandonado que, sedienta, busca y se inclina sobre los fríos y desnudos pechos maternos, secos como si carecieran de amor.⁴³ 42. Giovanni Segantini, Las madres malvadas (1894). La última obra de Segantini, en la que el pintor estuvo trabajando hasta su temprana muerte, el 28 de septiembre de 1899, fue el tríptico alpino La natura. Los tres cuadros, que hoy cuelgan en el Museo Segantini de St. Moritz, se llamaban Vida, Naturaleza y Muerte (La vita, La natura, La morte). En aquella época Segantini se había mudado a Schafberg, a una altura de 2700 metros. Mientras trabaja en el tríptico cayó con fiebre. A pesar de ello seguía saliendo, tanto por el día como por la noche, para trabajar al aire libre. El año antes de morir incluso «se perdió durante una caminata en invierno, se tumbó agotado en la nieve y se quedó dormido. Sin duda habría muerto congelado si en aquel momento de peligro no lo hubiera llamado una voz que él reconoció como la voz de su madre». Karl Abraham comenta: Son de especial interés para nosotros los casos no raros de suicidio inconsciente —intentado o consumado—. Es muy habitual que personas que padecen un temperamento depresivo descuiden las más elementales medidas de precaución, que hasta entonces les resultaban obvias. Se interponen atolondradamente en el camino de un coche, se toman por descuido un medicamento venenoso en lugar de otro no venenoso o por pura torpeza se provocan heridas, cosa que antes nunca les había sucedido. Todos estos actos pueden suceder sin una intención consciente, es decir, pueden surgir de unos impulsos inconscientes. En el campo del suicidio inconsciente hay que incluir también, por ejemplo, no pocos de los frecuentísimos accidentes de alta montaña. Llama la atención que un Segantini habituado a la montaña, que como pintor, turista o cazador recorría constantemente la comarca, perdiera el camino y luego fuera encima tan imprudente de tumbarse en la nieve en pleno frío invernal. El hecho de que se perdiera y se quedara dormido en la nieve suscita en nosotros la sospecha de que aquí podemos hallarnos ante un intento de suicidio inconsciente. Esta sospecha está justificada por el hecho de que, sobre todo en aquella época, a Segantini le venían a menudo lóbregos pensamientos del inconsciente y se volvía demasiado perceptible un anhelo de morir.⁴⁴ Apenas veinte años después que Abraham, también Sigmund Freud refirió el anhelo de fusionarse con una naturaleza imaginada como madre y como muerte —el «sentimiento oceánico», del que Romain Rolland le había hablado como raíz de las religiones— a un profundo «malestar en la cultura». En su tratado, Freud recalcó varias veces que este «sentimiento oceánico» le resultaba personalmente desconocido, y que él se inclinaba más por la balada de Schiller del buceador: «Que se llene de gozo/quien respire aquí, en la sonrosada luz».⁴⁵ Sin embargo, ya desde comienzos de los años veinte Freud había acuñado y desarrollado el concepto de un «impulso de muerte». Que este «impulso de muerte» prefiere el elemento del agua se podría demostrar de manera convincente alegando la frecuente elección de puentes o arrecifes como sitios desde donde saltar para suicidarse. La noción romántica del suicidio —desde Ofelia hasta la desconocida del Sena— idealizaba muy a menudo la muerte voluntaria en el agua. Como muy tarde desde mediados de los años setenta ha surgido un nuevo mito del «arte de suicidarse» en torno a la presunta muerte del artista conceptual y videoartista holandés Bas Jan Ader. El 9 de julio de 1975 Ader zarpó desde Cape Cod en Massachusetts con el barco de vela Ocean Wave, de solo cuatro metros de eslora, para cruzar el Océano Atlántico «in Search of the Miraculous» («a la búsqueda de lo milagroso»). El 10 de abril de 1976 su barco de vela fue hallado cerca de la costa irlandesa. Hasta el día de hoy se ha perdido todo rastro del artista, que en aquel momento tenía 33 años. ¿Escenificó su desaparición y vive como Robinson en una isla? ¿Zozobró su barco? ¿O el artista se suicidó en el mar? Los partidarios de la hipótesis del suicidio argumentaban con algunas películas experimentales de Ader en las que cae con la bicicleta desde el tejado o parece pedalear hacia el mar. Antje von Graevenitz afirma que en el «arte del suicidio» de Ader se propaga la postura existencial de un artista que quiere «infundirle a la apariencia del arte algo de vida vivida».⁴ E incluso recalca: «morir por una obra de arte: Freud no mencionó esta posibilidad al hablar de un impulso universal de muerte».⁴⁷ En su libro En busca de Bas Jan Ader (2013), Maike Aden-Schraenen duda resueltamente de la validez de esta interpretación y apunta a su enraizamiento en el culto romántico al genio.⁴⁸ Lo único indiscutible parece ser que el plan de atravesar el Atlántico con un diminuto barco de vela se puede considerar el proyecto suicida por excelencia. 5 La pregunta por el «suicidio inconsciente» —en casos como los de Segantini o Bas Jan Ader— tematiza lugares de suicidios a los que, de entrada, es inherente una frontera muy difusa entre el accidente y la muerte provocada intencionadamente, como sucede con los suicidios con vehículos o aparatos. Después de todo, de la epistemología del accidente forma parte la cuestión de la responsabilidad, la pregunta por las causas del accidente. ¿Quién o qué lo ha desencadenado? La discusión se centra en los constructores, los proveedores, los usuarios: el descarrilamiento de un tren puede deberse, por ejemplo, a un fallo de construcción, a un fallo de material o a un fallo de las personas implicadas —el maquinista, el guardagujas, el jefe de estación—. Los peritos buscan rastros de un fallo técnico o humano. Luego las compañías aseguradoras, quizá también los abogados y los jueces, se basarán en su dictamen. Pero todas las instancias solo seguirán hablando de accidente, de fallo o de culpa mientras se pueda excluir que el accidente se produjera realmente de forma intencionada. La retórica del accidente, de su reconstrucción y evaluación, recurre a la certeza de que no fue intencionado. En otro caso sería considerado atentado, sabotaje o, justamente, suicidio. Las primeras imágenes televisivas del 11 de septiembre de 2001 mostraban un suceso que parecía indiscernible de un accidente, y así es como los testigos creyeron percibirlo inicialmente. Recordaba a grandes accidentes históricos: el incendio del dirigible Hindenburg el 6 de mayo de 1937, la explosión de la nave espacial Challenger el 28 de enero de 1986 o la caída del Concorde el 25 de julio del 2000. Pero la codificación del suceso como atentado bélico cambió rápidamente la percepción y la fascinación públicas. Como decimos, para que un suceso pueda definirse como accidente no debe obedecer a ninguna intención. Pero no siempre se puede reconocer claramente la falta de intención. Que un suceso no ha sido intencionado se puede confirmar con confianza en cuanto se descubren plumas de pájaro en las turbinas: rastros de la bandada de pájaros que provocó la caída del avión. A veces la falta de intención únicamente se puede deducir a partir de huellas e indicios. Tras la muerte de la princesa de Gales el 31 de agosto de 1997 se buscaron durante años indicios de un atentado hecho pasar por accidente. ¿De verdad iba el chófer tan borracho como afirmó la policía parisina en su informe final del 26 de octubre de 1998 (grado de alcoholemia de 1,8 gramos por litro)? ¿Realmente entró el mercedes 280 S a casi 200 kilómetros por hora en el túnel de carretera, donde chocó contra un pilar de cemento después de una frenada de 16 metros? ¿Realmente estuvo implicado en el accidente un Fiat Uno blanco, que jamás pudo ser hallado pese a la intensa búsqueda —incluyendo la inspección de más de 3000 conductores de tal modelo—? ¿De verdad un año antes de su muerte Diana había predicho en una carta sellada que entregó a su mayordomo que se estaba planeando un atentado contra ella en forma de accidente de tráfico provocado? También una comisión de investigación británica, dirigida por Lord Steven, que en aquel momento era el director de Scotland Yard, llegó a la misma conclusión que sus colegas franceses: no hubo ninguna conspiración, sino que fue simplemente un accidente de lo más normal, aunque con un fin trágico, causado por un chófer borracho que conducía demasiado rápido para escapar de algunos fotógrafos. La suposición de que en el caso de un determinado accidente se trata en realidad de un suicidio es mucho más difícil de refutar que los rumores de que ha sido un asesinato. Sin anuncio y sin carta de despedida no se puede demostrar ni excluir: después de todo, el único testigo está muerto. ¿Planeó y pretendió su muerte, la provocó o al menos se arriesgó a ella? La pregunta apenas se puede responder con una investigación o una reconstrucción de los hechos, pues que no haya rastros de frenada delante del punto de colisión no demuestra forzosamente que hubiera intención de chocarse, sino que también podría atribuirse a la fatiga o incluso a que el conductor se ha quedado dormido unos segundos. Por eso, tras el mortal accidente de tráfico del controvertido político austríaco Jörg Haider el 11 de octubre de 2008, rápidamente se desataron las especulaciones sobre conspiraciones y atentados, aunque más inquietante fue la pregunta, que también se planteó repetidamente, de si el propio Haider había provocado intencionadamente su accidente al conducir alcoholizado o superando el límite de velocidad, posiblemente en estado depresivo. ¿Accidente o suicidio? A menudo la alternativa no se puede resolver claramente. La psicología de los accidentes cuenta con que hay intenciones complejas e inconscientes; sabe que el escolar Gerber hoy ya no saltaría por la ventana, sino que fallecería en un accidente de bicicleta. Y en la novela de Christine Grän La muerte de un héroe, el productor de películas pornográficas Ludwig viaja en taxi y con una botella de vodka a la nevada zona montañosa de Semmering, en Viena, para buscar la muerte por congelación. Cuando se dirigen ahí le viene al taxi de frente un camión con las luces largas encendidas. El taxista «se pone a maldecir, porque no ve nada, y pisa el freno, lo que provoca que su coche empiece a dar bandazos por el carril resbaladizo. Ludwig siente cómo el mundo pega un resbalón. La botella se le escurre de la mano y cae rodando por el suelo. Ve una luz clara. ¡Dios mío!, dice. Sus últimas palabras. De haber tenido tiempo habría escogido otras».⁴ El suicidio planeado se convierte de improviso en un accidente. Cuando surge la pregunta por la posible corresponsabilidad en un accidente o en un suicidio, casi siempre se plantea en forma de reproche por omisión de auxilio. Así la planteó también Albert Camus en su última novela La caída (1956): 14 años después de la ya citada tesis de que «solo hay un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio»,⁵ la historia de Jean-Baptiste Clamence — que se nombra a sí mismo «juez penitente»— en el barrio portuario de Ámsterdam se refiere al suicidio de una joven mujer desconocida. En una noche de noviembre, tal como relata el antiguo abogado parisino, dirigiéndome a mi casa iba hacia la orilla izquierda del río por el puente Royal. Era la una de la madrugada. Caía una lluvia ligera, más bien una llovizna, que dispersaba a los raros transeúntes. […] En el puente pasé por detrás de una forma inclinada sobre el parapeto, que parecía contemplar el río. Al acercarme distinguí a una joven delgada, vestida de negro. Entre los cabellos oscuros y el cuello del abrigo veía solo una nuca fresca y mojada a la que no fui insensible. Pero después de vacilar un instante, proseguí mi camino. […] Había recorrido ya unos cincuenta metros más o menos, cuando oí el ruido, que a pesar de la distancia me pareció formidable en el silencio nocturno, de un cuerpo que cae al agua. Me detuve de golpe, pero sin volverme. Casi inmediatamente oí un grito que se repitió muchas veces y que fue bajando por el río hasta que se extinguió bruscamente. El silencio que sobrevino en la noche, de pronto coagulada, me pareció interminable. Quise correr y no me moví. Creo que temblaba de frío y de pavor. Me decía que era menester hacer algo en seguida y al propio tiempo sentía que una debilidad irresistible me invadía el cuerpo. He olvidado lo que pensé en aquel momento. «Demasiado tarde, demasiado lejos...», o algo parecido. Me había quedado escuchando inmóvil. Luego, con pasitos menudos, me alejé bajo la lluvia. A nadie di aviso del incidente.⁵¹ Para el personaje de la joven mujer, el escritor posiblemente se inspiró en Francine Camus, su esposa, que en noviembre de 1954, durante una depresión profunda, saltó de la ventana de la clínica y se fracturó la pelvis: «Cuando Camus le dio a leer partes del libro ella dijo: “Siempre te consagras a alguna buena causa de unos u otros. ¿Pero escuchas los gritos que van dirigidos a ti?”. El grito de la joven mujer, a la que Clamence no salva, es el grito reprimido de Francine».⁵² Pero La caída no es un texto autobiográfico. Y la risa que Clamence cree escuchar —años después del suicidio de la joven— recuerda también a la misteriosa sonrisa en el rostro de la «desconocida del Sena»: Yo había subido hasta el puente de las Artes, desierto a aquella hora, para contemplar el río que apenas se adivinaba en medio de la noche que ya había caído. […] Me erguí y me disponía a encender un cigarrillo, el cigarrillo de la satisfacción, cuando en ese preciso instante detrás de mí estalló una carcajada. Sorprendido, me volví bruscamente. A mis espaldas no había nadie. Me aproximé al parapeto. Ningún bote, ninguna barca. Me volví hacia la isla y, de nuevo, oí la carcajada a mis espaldas. Un poco más lejos, como si fuera descendiendo por el río. Me quedé allí clavado, inmóvil. La risa iba disminuyendo de punto, pero la oía aún distintamente detrás de mí y no podía venir de otra parte sino de las aguas.⁵³ ¿Accidente o suicidio? La caída es el accidente que Camus temía resueltamente… y en el que pereció el 4 de enero de 1960, pocos años después de la publicación de la novela. «Camus solía decir a sus amigos que no hay mayor escándalo que la muerte de un niño ni nada más absurdo que morir en un accidente de tráfico».⁵⁴ Nadie alcanzó a ver todo este absurdo con más claridad que John Hawkes en su novela Travesti (1976), donde parafraseó definitivamente la caída como un accidente… y asimismo el accidente como un suicidio. Todo el texto se pronuncia como un monólogo durante un viaje en coche que acabará en un accidente. Hablando con la inconfundible cadencia del juez penitente Clamence, el conductor promete a su hija y a su marido que torceremos en una curva imposible para entrar en el terreno de una granja abandonada, y ahí, sin disminuir la velocidad, chocaremos frontalmente contra el muro sin ventanas de un viejo pajar ya destechado. Hace ya tiempo que lo construyeron amorosamente con grandes piedras del campo. El muro tiene un espesor de un metro. Todo un metro o incluso aún algo más.⁵⁵ ¿Un accidente como suicidio ampliado? Todavía en 1976 Jean Améry había manifestado en su alegato a favor del suicidio: «En ningún lugar he leído que un piloto o un maquinista decidido a suicidarse hubiese arrastrado en su muerte voluntaria a los pasajeros que le estaban confiados».⁵ No habían pasado cuarenta años cuando sucedió exactamente eso: el 24 de marzo de 2015 un Airbus de la línea aérea Germanwings que cubría el trayecto de Barcelona a Düsseldorf se estrelló a las 10:41 contra una pared montañosa en los Alpes franceses. Tras una investigación enseguida resultó que el copiloto Andreas Lubitz había hecho intencionadamente que el avión se precipitara. En su suicidio arrastró a la muerte a 144 pasajeros y a 5 miembros de la tripulación. Pocos meses antes se había estrenado en los cines la última película de Damián Szifron, Relatos salvajes, rodada en 2014 y varias veces galardonada. El primer episodio de la película se desarrolla en un avión medio vacío. Cuando un pasajero empieza a flirtear con una mujer, ambos descubren que tienen un conocido común: Gabriel Pasternak. Uno tras otro y en rápida sucesión cada vez más pasajeros confiesan haber conocido también a este hombre, antes de que la azafata salga al pasillo con la faz demudada y comunique que Gabriel Pasternak, acompañante de vuelo en este avión, ha ocupado el puesto del piloto en la cabina de pilotaje y ha acerrojado la puerta. Tras un corte el público ve a una pareja de ancianos en el jardín de un bungaló. Y mientras los espectadores aún piensan si se podría tratar de los padres de Pasternak, aparece el avión en vuelo rasante lanzándose contra el jardín. No sabemos si Andreas Lubitz vio la película de Szifron. En Alemania la película Relatos salvajes, con el subtítulo Todo el mundo se vuelve loco alguna vez, se había estrenado en los cines ya el 8 de enero de 2015. Pero desde entonces hemos llegado a enterarnos de varios otros casos de pilotos que se suicidaron estrellándose con aviones llenos de pasajeros: por ejemplo, el 9 de febrero de 1982, el vuelo 350 de Japan Airlines desde el aeropuerto de Fukuoka en el sur de Japón hasta el aeropuerto de Tokio-Haneda, el 31 de octubre de 1999, un Boeing 767 de Egypt Air en su vuelo de Los Ángeles al Cairo, o el 29 de noviembre de 2013, un avión de pasajeros de las Linhas Aéras de Moçambique en el vuelo de Maputo a Luanda en Angola,⁵⁷ por mencionar solo tres ejemplos. 43. Lucila Mangone (izquierda) y Héctor Drachtman en Relatos salvajes de Damián Szifron (2014); fotograma. 13. Debates sobre la eutanasia y el suicidio asistido En aquellos días, buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán; desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. APOCALIPSIS 9,6 1 Paul Lafargue nació el 15 de enero de 1842 en Santiago de Cuba, donde pasó sus primeros años de vida, antes de que la familia se mudara en 1851 a Burdeos, en Francia. Lafargue estudió en París, primero Farmacia y luego Medicina. Poco después se afilió al movimiento socialista. Y mientras continuaba en Londres sus estudios de Medicina fue asiduo visitante de la casa de Karl Marx, donde conoció a su hija Laura. La boda se celebró el 2 de abril de 1868. El padrino de boda fue Friedrich Engels. La procedencia de Lafargue le acarreó toda su vida numerosos ataques racistas. Incluso su suegro, en el fondo un poco celoso, lo llamaba en sus cartas «descendiente de un gorila»,¹ «negrillo»,² «criollo medicinal»,³ o «hidalgo de la triste figura».⁴ Incluso unas semanas antes había amenazado: «Este maldito bribón de Lafargue me fastidia con su proudhonismo y no descansará hasta que yo le haya dado con algo en su cabeza de criollo».⁵ Por lo menos, en la carta a Laura del 5 de septiembre de 1866 que ya hemos citado confesaba también: «Para ser francos, el muchacho me cae bien. Pero al mismo tiempo estoy bastante celoso de él por solicitar mi viejo “secreter”». Marx lamentaba aún la pérdida de su hija —a la que él se refiere en la carta como el «viejo secreter»— en un texto que mandó unos días después de la boda a la pareja de recién casados: Celebro […] que gocéis a fondo de vuestro viaje de novios y que todas las circunstancias externas, la primavera y el sol y el aire y los placeres parisinos, se alíen en vuestra ventaja. Por lo que respecta al susodicho camarada, es muy ilustrativo de la innata amabilidad del «hombre joven» que en un momento tan crítico me mande libros. Este simple hecho no sería mala prueba de que tiene que pertenecer a una raza mejor que la europea.⁷ No obstante, ya en su carta a Friedrich Engels del 7 de agosto de 1866 había expresado una cierta preocupación por los «excesos anímicos de estos criollos, algo de miedo de que el jeune homme (tiene 25 años) se suicide».⁸ Sin embargo, esta preocupación que en la carta se expresaba incidentalmente no se justificó hasta noviembre de 1911, es decir, casi tres décadas después de la muerte de Karl Marx. En la noche del sábado —del 25 al 26 de noviembre de 1911— Paul y Laura Lafargue se quitaron la vida en su casa de Draveil, a unos 30 kilómetros al sureste de París, inyectándose cianuro. Antes aún habían viajado a la capital y habían asistido a la ópera. Parece ser que regresaron a casa de buen ánimo, que tomaron una cena ligera y se acostaron. Por la mañana la cocinera se encontró al matrimonio muerto. Paul había dejado una carta de despedida en la que ponía: Sano de cuerpo y mente me mato antes de que la despiadada vejez me vaya privando sucesivamente de todos los placeres y alegrías de la vida, me quite mis fuerzas físicas y psíquicas, paralice mis energías, doblegue mi voluntad y me convierta en una carga para otros y para mí mismo. Lafargue insistía en que ya muchos años atrás se había prometido a sí mismo no rebasar los 70 años. No se menciona qué pensaba Laura del suicidio común. Tampoco se halló una nota de despedida del «viejo secreter». Al entierro en el cementerio parisino de Père-Lachaise asistieron 15 000 personas, entre ellas una delegación de 300 miembros en representación de los taxistas en huelga. Ante la tumba abierta hablaron Wilhelm Bracke, Édouard Vaillant, Jean Louis Dubreuilh, Jules Guesde, Jean Jaurès, Karl Kautsky, Édouard Anseele, Keir Hardie, Ilya Rubanovich, Alexandra Kollontai y Vladimir Ilich Lenin. Seis años antes del comienzo de la revolución rusa, Lenin elogió a Lafargue como «una de las mentes más dotadas y profundas entre quienes propagan las ideas del marxismo»: Lafargue simbolizaba dos épocas: la época en que la juventud revolucionaria de Francia y los obreros franceses se lanzaban, en nombre de las ideas republicanas, al asalto contra el Imperio, y la época en que el proletariado francés, bajo la dirección de los marxistas, libró una enérgica lucha de clase contra todo el régimen burgués preparándose para la lucha final [...].¹ En el ámbito privado expresó desde luego serios reparos hacia el doble suicidio de los Lafargue: «Un socialista no se pertenece a sí mismo, sino al partido. Mientras esté en condiciones de ser útil de alguna manera a la clase trabajadora, aunque solo sea por ejemplo escribiendo una arenga o un artículo, no tiene derecho a suicidarse».¹¹ Tampoco los obituarios que rendían honores a Lafargue desaprovecharon la ocasión de expresar tales ambivalencias. Por ejemplo, Franz Mehring escribió en Die Neue Zeit: El servicio a la libertad es un servicio exigente, que ni siquiera al veterano ricamente ornado de laureles le permite abandonar su puesto mientras le quede todavía un poco de fuerza. […] Su muerte atestigua en su contra, igual que atestiguan en contra suya sus grandes líderes y maestros, los cuales no rehusaron los achaques de la vejez a la hora de servir a su gran causa hasta el último aliento.¹² Mehring tampoco dudó en caracterizar la procedencia de Lafargue como un posible motivo de fondo para el suicidio: En Paul Lafargue se mezclaban las sangres de tres razas oprimidas: su abuela paterna fue una mulata, y de sus abuelos maternos, el marido fue un indio y la mujer una india caribeña. Así lo pone en los obituarios franceses, que nosotros no podemos confirmar ni desmentir. Lo único seguro es que Lafargue tenía sangre de negros en las venas, y que eso era algo de lo que le gustaba hablar y de lo que también daban elocuente testimonio la tez pálida y los grandes globos oculares blancos en un rostro que, por lo demás, tenía un corte bastante regular. Y solo esta mezcla sanguínea tuvo una cierta importancia en el carácter del hombre. Quizá se pueda atribuir a ella su salud mental y corporal, su enorme despreocupación, que tal vez se manifestara incluso en su modo de morir, así como un cierto grado de tozudez que dio pie a que Marx y Engels se burlaran alguna que otra vez, medio en broma medio en serio, del «cráneo de negro».¹³ También Eduard Bernstein estableció una asociación inmediata entre la ascendencia de Lafargue y su suicidio, cuando escribió: La conciencia de proceder en parte de los miembros de razas oprimidas y que se mantenían ajenas a la civilización europea parece haber influido ya muy tempranamente sobre su pensamiento, y también se puede observar que la concepción cultural que generó dicha conciencia repercutió en todos sus trabajos etnológicos y sociológicos. Se puede designar esta concepción como una filosofía cultural romántica, como un alto grado de escepticismo hacia la cultura de los pueblos avanzados de Europa y como una alta estima de las instituciones y costumbres de pueblos salvajes y semisalvajes. Hasta qué punto había calado en él este romanticismo lo demuestra también, entre otras cosas, su muerte libremente elegida. Lafargue evocó muchas veces y con gran empatía la costumbre de los salvajes y los bárbaros de matar a sus ancianos cuando se habían vuelto tan decrépitos que ya no podían participar, al menos sin molestias, en los desplazamientos de la tribu.¹⁴ Más lógico que los reproches por haber desertado de los deberes revolucionarios hacia la clase obrera y el partido, más obvio que las asociaciones con una sublimación cultural romántica de la matanza de ancianos, habría sido ciertamente recordar un tratado de Lafargue que a menudo se leyó como mera sátira: Le droit à la paresse, «El derecho a la pereza», de 1880, que precisamente Eduard Bernstein tradujo al alemán en 1891. Inicialmente el tratado se tradujo a numerosos idiomas, y hasta 1917 estaba casi tan difundido como el Manifiesto comunista. Pero luego enseguida se hizo por olvidarlo e ignorarlo. En la Unión Soviética las obras de Lafargue estuvieron prohibidas durante mucho tiempo. Pero tampoco en Occidente se redescubrió el texto hasta la época de las protestas estudiantiles de finales de los sesenta: en 1966 salió publicada una reedición de la vieja traducción de Bernstein a cargo de Iring Fetscher. En la introducción Fetscher explicaba que, cuando citaba esta obra en la RDA, enseguida lo acusaban de «socavar la moral de trabajo».¹⁵ En 2013 volvió a editarse el tratado de Lafargue, en la traducción de Bernstein revisada por Ulrich Kunzmann. El filósofo Guillaume Paoli recalcaba en el epílogo que las tesis de Lafargue tienen que ser releídas precisamente tras las experiencias de la crisis financiera y de endeudamiento. Quien todavía pocas décadas antes hubiera pensado que el desarrollo hasta un mayor nivel de ingresos, horarios laborales más reducidos y un bienestar creciente confirmaba retroactivamente la visión de Lafargue, quedó escarmentado a partir de 2007, pues el valor añadido, recalcaba Paoli, «ha huido de la producción industrial al capital ficticio. […] La población dependiente del salario ya solo es relevante en la medida en que puede endeudarse y pagarle la factura a los bancos y a los Estados».¹ Por el contrario, la clase trabajadora se ha diseminado y ha sido vencida, de modo que «el capital está en manos de sí mismo, sin que haya fuerzas sociales opuestas que todavía puedan refrenar sus tendencias kamikazes».¹⁷ Ciertamente el propio Lafargue había subrayado ya la «tendencia al suicidio» inmanente al capital en su tratado La religion du capital, «La religión del capital», de 1887, es decir, casi veinte años antes de La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber¹⁸ y más de treinta años antes del fragmento de Benjamin sobre el «Capitalismo como religión».¹ En las Ultima Verba o «Últimas Palabras» del capital, de ese nuevo dios, se dice: «Los hombres han expulsado del cielo a Brahma, a Júpiter, a Jesús y a Alá, pero de mi propia muerte me encargo yo mismo».² ¿Se puede interpretar el doble suicidio de Paul y Laura Lafargue teniendo de fondo la proclamación de un derecho a la ociosidad y la vagancia? ¿Como reivindicación de un derecho a cansarse de vivir, al «hartazgo vital» en el sentido de Job, quien, tras las duras pruebas a las que estuvo sometido, alcanzó una edad anciana y vio a sus hijos y nietos hasta la cuarta generación, para finalmente morir «anciano y colmado de días», como pone en la Biblia (Job 42,17)? Un argumento a favor de esta interpretación es que en la carta de despedida de Lafargue no se aducen enfermedades agudas ni molestos achaques, sino únicamente la futura probabilidad, el riesgo creciente de acabar siendo una carga para los demás y para sí mismo. Pero mientras que el motivo que a menudo se aduce para el suicidio en la vejez de no querer ser una carga para nadie —y menos que nadie para la propia pareja, para los amigos o los niños— también se puede tomar como un llamamiento, el motivo que se nombra en segundo lugar, el de no querer ser una carga para sí mismo, resulta un poco enigmático. ¿Quién asume aquí la carga, y quién es la carga? Una primera respuesta que se ofrece es que la carga es el propio cuerpo que amenaza con rehusar el servicio. Así comienzan en cualquier caso las memorias ficticias del emperador romano Adriano que Marguerite Yourcenar relató en su famosa novela de 1951: «Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo».²¹ Y en un pasaje de su Crítica de la razón cínica de 1983, Peter Sloterdijk —por cierto, poco antes de los primeros atentados suicidas de la historia reciente— expresaba que la medicina contemporánea piensa el cuerpo como «un riesgo de subversión. En él hace palpitar el peligro de la enfermedad como una bomba de relojería: es sospechoso de ser el probable asesino futuro de la persona que habita en él».²² Sin embargo, aún más intranquilizadora que el cuerpo que deja de cumplir los servicios habituales parece ser la carga para sí mismo que podría surgir de un fracaso del «amo». De ahí resulta una segunda respuesta: un posible motivo de suicidio en la vejez se refiere a futuras pérdidas de control, por ejemplo a causa de una enfermedad progresiva de demencia senil. Así había justificado Gunter Sachs su suicidio del 7 de mayo de 2011, en una carta de despedida que se divulgó públicamente: Tras leer publicaciones especializadas durante los últimos meses he comprendido que padezco la incurable enfermedad del A. Si constato esto hoy no es todavía de ningún modo por una falta o un retroceso de mi pensamiento lógico, sino porque cada vez olvido más cosas, así como por el rápido empeoramiento de mi memoria y del vocabulario que es propio de la formación que he recibido. Esto provoca ya hoy que en ocasiones tarde en intervenir durante las conversaciones. Siempre consideré esa amenaza el único criterio para poner fin a mi vida. Siempre me he enfrentado a enormes retos. La pérdida del control mental de mi vida sería un estado indigno, al que he decidido oponerme con toda resolución.²³ ¿Quién se opone aquí a quién? ¿Quién es una carga para quién? La pregunta desarrolla una compleja estructura temporal: se siente como una carga el hecho de que en algún momento yo ya no podría ser capaz de sentirme a mí mismo como una carga. En este sentido confesaba el teólogo Hans Küng —en un post scriptum a su libro Una muerte feliz— que, durante una grave crisis de salud a raíz de su progresiva enfermedad de Parkinson, temía que se le hubiera pasado el momento de poder decidir por sí mismo sobre su muerte. Entonces supo «que el deseo de mantener hasta el último segundo el control sobre mi vida es una quimera».²⁴ Gunter Sachs tenía 78 años cuando se pegó un tiro en su chalet de Gstaad en Suiza; Paul Lafargue estaba a punto de cumplir 70 años cuando se inyectó cianuro a sí mismo y a su mujer de 66 años. Según análisis estadísticos, en Alemania mueren aproximadamente 10 000 personas por suicidio cada año, y casi un 40% de estos suicidas son mayores de 60 años. Seguramente la cifra real es mucho más elevada, pues podría suceder que personas mayores que ya no quieren seguir viviendo mueran rehusando alimentación, dejando de tomar sus medicinas o por sobredosis, en cuyo caso rara vez se advierte la intención suicida, por no hablar de que, en el caso de personas enfermas de edad muy avanzada, los médicos a menudo certifican una muerte «natural», también por consideración a los allegados. En el catálogo que acompañaba a su impresionante vídeo de animación de la danza de la muerte de Basilea (en noviembre de 2013), Peter Greenaway comentaba, no sin ganas de provocar: La verdad es que deberíamos poder ponernos de acuerdo en la cifra sensata de 70 años. Mejor no ser codiciosos y dejarlo estar. Al fin y al cabo solo estamos hablando de cantidad, no de calidad. […] Tengo 71 años, es decir, uno por encima del límite. Vivo de tiempo prestado, estoy viviendo un tiempo extra. La gente de mi edad muere por todas partes a mi alrededor… con una frecuencia de dos muertos por segundo. Han abusado de la paciencia de la evolución. […] A la mayoría de las personas les plantea problemas la idea de la eutanasia voluntaria. En Ámsterdam, donde yo vivo, se habla en serio sobre eutanasia a la fuerza. Solo se habla, entiéndanme bien, pero se habla en serio.²⁵ También Greenaway está abierto a negociar acuerdos. ¿Quizá habría que poner punto final a los 80 años? «Así que 80 años. “Cumpleaños feliz, abuelito, cógete un trozo de tarta y aquí tienes la inyección”. Nadie debe eludirlo, nadie debe escaquearse, pagar para librarse ni arreglárselas para salir del aprieto».² ¿Tal vez 70 años? ¿80 años? ¿Pero quién debe definir los límites de la vida? Hace diez años la diseñadora y artista conceptual japonesa Michiko Nitta presentó su trabajo de fin de carrera ante el Royal College of Art en Londres: el manifiesto de una nueva organización radical llamada Guerrillas de la Extrema Verde. Uno de los principios de esta organización ficticia debía ser comprometerse a no vivir más de 40 años. Nitta presentó el diseño de un pendiente que uno debía ponerse ritualmente al cumplir los 20 años y que justo el día del cuadragésimo cumpleaños debía desprender una droga mortal. Y preguntaba: «Si sabes que tu vida solo durará 40 años, ¿cómo la planificarás?».²⁷ El proyecto de Michiko Nitta era desde luego tan provocador como el ensayo de Greenaway sobre la danza de la muerte en Basilea. Pero implícitamente recordaba la praxis difundida en Japón de hacerse transportar, al cumplir los 70 años, hasta una montaña apartada para morir ahí. El director de cine japonés Shōhei Imamura presentó de forma impresionante esta usanza —Ubasute— en su película Narayama bushikō (La balada de Narayama). La protagonista del argumento, que se desarrolla en una pequeña aldea, es Orin (Sumiko Sakamoto), que un año antes de su septuagésimo cumpleaños hace los preparativos necesarios y deja arreglados todos los asuntos familiares para poder emprender finalmente el último viaje. Cuando le dicen que tiene una salud muy vital, se rompe los dientes con una piedra —en una escena bastante desagradable—. Quiere tener el aspecto de una anciana. La película de Imamura fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1983 con la Palma de Oro. 44. Ken Ogata (izquierda) y Sumiko Sakamoto La balada de Narayama de Shōhei Imamura (1983); fotograma. 2 Harold y Maude de Hal Ashby podría considerarse una réplica occidental a La balada de Narayama de Shōhei Imamura. Harold y Maude se estrenó en los cines en 1971 y con su humor negro rompió directamente dos tabús, por lo que en un primer momento no gustó a la crítica ni al público, pero luego se acabó convirtiendo en una verdadera película de culto. Basándose en un guion de Colin Higgins, Hal Ashby trataba tanto el tema del suicidio y la fascinación por el suicidio como el tema de una relación amorosa sumamente inusual entre una Maude casi octogenaria (Ruth Gordon) y el joven Harold (Bud Cort). Expongamos brevemente el argumento: Harold vive en una villa californiana y está fascinado por la muerte y el suicidio. Eso le lleva a escenificar suicidios aparentes que resultan muy realistas y conmocionantes, para ver cómo reacciona su madre, que es una mujer muy rica. Harold conduce un Cadillac que ha acondicionado como coche funerario, visita cementerios y asiste a funerales. En una de estas ocasiones conoce a Maude, una mujer de 79 años que responde al carácter morboso de él con una excéntrica alegría vital. Y mientras la madre de Harold trata de emparejarlo con chicas jóvenes o de mandarlo a Vietnam —por consejo del tío, un general—, se va entablando una intensa relación amorosa entre Harold y Maude. Esta historia tiene un final abrupto en la celebración del octogésimo cumpleaños de Maude: ella le confiesa que acaba de tragarse pastillas para morir. Harold se queda horrorizado, la lleva a la clínica, pero ya es demasiado tarde. En la escena final vemos inicialmente el Cadillac, acondicionado como coche fúnebre, despeñándose al mar. El último suicidio aparente está dedicado al público de la sala, que poco después ve al joven en lo alto del acantilado, tocando un banjo que en cierta ocasión le había regalado Maude. Las escenas de sexo entre Harold y Maude que llegaron a rodarse originalmente fueron cortadas de la película tras un veto de la Paramount: tampoco había que extralimitarse con la emancipación sexual de finales de los sesenta. De modo que solo una vez vemos a los dos acostados juntos en la cama: Maude sigue durmiendo mientras Harold lanza al aire pompas de jabón. La banda sonora de la película es de Cat Stevens. Se hizo especialmente famosa la canción If you want to sing out, sing out, que se repite varias veces en la película. Harold y Maude salió publicada poco después también en una versión novelada que Colin Higgins había redactado al mismo tiempo que el guion, así como en una adaptación teatral. Por último, la obra celebró su estreno el 26 de enero de 2017 en el Teatro de Viena de la Josefstadt, con la nonagenaria Erni Mangold haciendo de Maude y Meo Wulf en el papel de Harold. La imagen amable del suicidio en la vejez que nos propone Hal Ashby, y en cierto sentido también Shōhei Imamura, pese a toda la simpatía que nos suscita el personaje de Maude, hay que relativizarla. Desde una perspectiva psicoanalítica, que en la película se representa precisamente por un sacerdote, vemos una típica historia de la adolescencia: un joven sin padre quiere ganarse a su madre con fantasías de suicidio y escenificaciones morbosas, pero conquista una figura arcaica de ella, una «gran madre» vital, que primero lo inicia sexualmente y luego lo abandona. La pérdida de ella es lo que le posibilita madurar. Por el contrario, no se nos cuenta la propia vida de Maude. Por un breve momento vemos un número de preso de Auschwitz tatuado en su brazo, pero este tema ya no vuelve a salir. La película no se centra en Maude, sino en Harold. No se dice cuál es el motivo que induce a Maude a suicidarse, sino que meramente se alude a él con la imprecisa imagen estereotipada de la superviviente del Holocausto. No llegamos a enterarnos de por qué quiere morir precisamente el día de su octogésimo cumpleaños. Sin embargo, en comparación con el argumento de la película los motivos usuales del suicidio en la vejez son bastante evidentes: final profesional y el «shock de la jubilación», enfermedades, discapacidades y dolores crónicos, verse obligado a guardar cama, aislamiento social y soledad, traslado de un entorno familiar al asilo y a la residencia asistida de ancianos, pero sobre todo la pérdida de la pareja. Es sobre todo este último motivo mencionado de la «muerte de amor» el que más obstinadamente se reprime. La temerosa pregunta de quién sobrevivirá a quién y cómo no se plantea en la vida cotidiana. La postura que se expresa en el presunto comentario de un marido que cita Freud, «cuando uno de nosotros muera, me mudaré a París»,²⁸ nos resulta habitualmente muy lejana. Y cuando el 13 de marzo de 2011 el director de ópera británico Graham Vick presentó su escenificación de Tristán e Isolda de Wagner ante el público de la Ópera Alemana de Berlín, cosechó un aluvión de enérgicas protestas. Se le había ocurrido la idea de que, antes del tercer acto, hubieran transcurrido varias décadas y los amantes volvieran a salir al escenario de ancianos. El libreto no da ninguna indicación sobre la edad de los protagonistas, pero solo una pareja joven que fracasa con su amor —«placer inconsciente y supremo»— y muere a causa de él puede ser sublimada románticamente. Vick, que en aquel momento tenía 58 años, escenificó, por el contrario, una «muerte de amor» totalmente distinta, que no permite ninguna idealización romántica, pero sí merece un profundo respeto: como «muerte en segunda persona», tal como afirmaba Vladimir Jankélévitch en su investigación de 1966, pues entre «la muerte de otro, lejana e indiferente, y la muerte-propia, que es todo nuestro ser, está la proximidad de la muerte del prójimo».² Lo que provoca a la fuerza una experiencia de la muerte «de este lado de la muerte»³ no es la muerte en primera persona —el «estar vuelto hacia la muerte» de Martin Heidegger— ni la muerte en tercera persona, tal como aparece en los análisis históricos o etnológicos, sino únicamente la muerte en segunda persona, morir en el tú, en lo doloroso y la temporalidad del envejecimiento. En cierta manera, la muerte del hombre amado es, según Jankélévitch, mi propia muerte. Hace once años, el filósofo francés nacido en Viena André Gorz publicó una de las más hermosas declaraciones de amor que yo haya leído jamás: la Carta a D.: Historia de un amor. Esta carta, dirigida a su esposa Dorine, enferma de gravedad desde hacía muchos años y afligida por unos dolores prácticamente insoportables, terminaba con las siguientes líneas: Recién acabas de cumplir ochenta y dos años. Y sigues siendo bella, encantadora y deseable. Hace cincuenta y ocho años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Hace poco volví a enamorarme de ti una vez más y llevo de nuevo en mí un vacío devorador que solo sacia tu cuerpo apretado contra el mío. Por la noche veo a veces la silueta de un hombre que, en una carretera vacía y en un paisaje desierto, camina detrás de un coche fúnebre. Es a ti a quien lleva esa carroza. No quiero asistir a tu incineración; no quiero recibir un frasco con tus cenizas. Oigo la voz de Kathleen Ferrier que canta «El mundo está vacío, no quiero seguir viviendo», y me despierto. Espío tu respiración, mi mano te acaricia. A ninguno de los dos nos gustaría tener que sobrevivir a la muerte del otro. A menudo nos hemos dicho que, en el caso de tener una segunda vida, nos gustaría pasarla juntos.³¹ André y Dorine Gorz se suicidaron juntos el 22 de septiembre de 2007. La Carta a D. era una carta pública de despedida. Otras últimas cartas iban dirigidas a amigos, y en la puerta de entrada de su casa común en la localidad borgoñesa de Vosnon colgaba un letrero con la petición de avisar a la policía. El doble suicidio de André y Dorine Gorz en la provincia francesa recuerda casi de inmediato a la muerte común de Paul y Laura Lafargue. Por cierto, André Gorz, que antaño había sido un defensor estricto del derecho al trabajo y de la obligación de trabajar, en sus últimos años no solo pronosticó el final de la sociedad del trabajo y un cambio de época ecológica, sino también la introducción de una renta básica universal, es decir, en cierta manera un «derecho a la pereza».³² Dos años después del doble suicidio de André y Dorine Gorz, la periodista Johanna Adorján investigó y escribió la conmovedora historia de sus abuelos Vera e István, que se habían suicidado juntos el 13 de octubre de 1991 en el exilio danés. En Un amor único Adorján describe cómo su abuelo estudió Medicina en Viena, se hizo ortopeda, conoció a Vera y se casó con ella. Ambos vivían en Budapest. Tras la ocupación de Hungría por las tropas alemanas en marzo de 1944 István fue deportado al campo de concentración de Mauthausen. Pero logró sobrevivir. Durante el levantamiento de Hungría de 1956 el matrimonio huyó de Budapest a Dinamarca, donde vivieron retirados los siguientes 35 años. Cuando István enfermó de gravedad, hicieron rigurosamente todos los preparativos para morir juntos. En el curso de sus investigaciones, la nieta se reunió también con el médico que les había ayudado en eso. El médico describió a los abuelos como una «pareja aristocrática», como «un rey y una reina», y dijo que su esposa y él «les tenían en gran estima». Johanna Adorján puede hablar abiertamente con el médico: Contó que mi abuelo le había preguntado si de verdad era necesario ingerir un medicamento antiemético. En ese momento tomó la decisión de decirles todo lo que debían tener en cuenta. No quería ayudarles a morir, pero al ver que lo harían de todos modos, aun sin su ayuda, quiso contribuir a que pudieran abandonar la vida tan indolora y fácilmente como fuera posible. «La idea de que solo uno de ellos sobreviviera me resultaba insoportable», dice, «posiblemente incluso con daños graves». Así que respondió a las pregunta de su abuelo lo mejor que pudo. Recuerda que fue una conversación entre especialistas. Dos médicos deliberando. Sí, el medicamento antiemético es imprescindible a toda costa. Sí, el veneno actúa aún más rápidamente si se quita la cápsula de gelatina y solo se ingiere el polvo, esa es una buena idea. El médico confesó «que tenía la impresión de que mis abuelos habían hecho un pacto de no morir sin el otro. Un juramento que se habían hecho hacía mucho tiempo, quizá hace cincuenta años, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que posiblemente había sido renovado tras la huida». «Su decisión —asegura el médico— era inamovible. No había duda».³³ Otro médico, el psicoanalista, profesor de psicosomática y médico especialista en medicina psicosomática y psicoterapia de Wurzburgo Herbert Csef, ha destacado en un ensayo los rasgos comunes de estos dobles suicidios en la vejez: «El matrimonio vivió de promedio 40-60 años juntos y llevaba mucho tiempo casado. Uno de los cónyuges tenía una enfermedad grave o incurable. En el momento del doble suicidio los cónyuges tenían casi 80 años o más».³⁴ Csef cita también otros casos reales: el doble suicidio del psiquiatra holandés Nico Speijer y su esposa Renée (la noche del 28 al 29 de septiembre de 1981), el doble suicidio de Arthur y Cynthia Koestler (el 1 de marzo de 1983) y, finalmente, el doble suicidio de Georgette y Bernard Cazes, el 22 de noviembre de 2013 en París: También ellos vivieron juntos más de sesenta años y procedían de la clase alta ilustrada de París. Cuando cometieron el doble suicidio ambos tenían 86 años. Georgette sufría mucho por su pérdida de visión. Tal como habían planeado, el matrimonio de ancianos fue al venerable hotel de lujo parisino Lutetia para suicidarse. Ahí dejaron dos cartas de despedida sobre la mesilla de noche. Ambos se pasaron una bolsa de plástico por la cabeza y se asfixiaron. Bernard Cazes era un alto funcionario estatal y oficial de la Legión de Honor. Georgette Cazes era profesora de literatura y autora de manuales escolares. No solo dejaron una carta de despedida a su familia, sino también una carta abierta dirigida a la Fiscalía General del Estado de la República Francesa, una especie de escrito de acusación. En ella exigían la liberalización de la eutanasia y la celebración de un referéndum ciudadano sobre este tema. Denunciaban que el Estado obliga a las personas mayores a recurrir a métodos crueles de suicidio y no les reconoce el derecho de morir tranquilos y como ellos decidan.³⁵ Herbert Csef remite también a dos películas cuyo tema central es el doble suicidio de matrimonios ancianos: Colores intensos antes del negro de Sophie Heldman (2010) y Amor de Michael Haneke (2012).³ Ambas películas contaban con un reparto prominente: en Colores intensos antes del negro, Senta Berger y Bruno Ganz interpretaban los papeles de Anita y Fred, en Amor, Emmanuelle Riva y Jean-Louis Trintignant interpretaban a Anne y a Georges. En la época del rodaje, Senta Berger y Bruno Ganz tenían 69 años, mientras que Emmanuelle Riva y Jean-Louis Trintignant tenían respectivamente 85 y 81 años. Emmanuelle Riva murió luego en París, el 27 de enero de 2017, poco antes de cumplir 90 años. ¿De qué tratan ambas películas? Colores intensos antes del negro describe la vida de un matrimonio que lleva casi cincuenta años casado. Los hijos son mayores, la nieta está haciendo la selectividad. Cuando Anita sorprende a su marido yendo a un piso nuevo y vacío en lugar de ir a la oficina, le pide explicaciones, pues supone que tiene una amante. Pero se entera de que han diagnosticado a Fred un cáncer de próstata y él se niega a someterse a una operación. Ella se enoja y se siente abandonada. El matrimonio entra en una profunda crisis, en cuyo punto culminante ella incluso se muda de la villa donde viven juntos a una residencia de ancianos. No se reconcilian hasta la fiesta de selectividad de su nieta: Fred y Anita bailan juntos y pasan la noche juntos en el hotel. Después se dirigen al nuevo piso y se sientan en el sofá para quitarse la vida con sendas inyecciones de veneno. Por el contrario, la película de Michael Haneke Amor comienza con el descubrimiento de una muerta: en la cama yace Anne, con su mejor vestido y adornada con flores.³⁷ Una retrospectiva explica la historia previa. Después de que Anne, antigua pianista y profesora de piano, se quedara hemipléjica y condenada a la silla de ruedas tras sufrir un derrame cerebral, ya no quiere seguir viviendo, aunque su marido la cuida, la viste, la lava y le da de comer solícitamente. Ella rehúsa alimentarse, incluso escupe el agua que Georges le da y se pasa horas gritando auxilio con voz débil. Finalmente Georges se tumba junto a ella en la cama y cuenta una historia de su infancia: con 10 años lo mandaron a un campamento de vacaciones. Pero no le gustaba: los deportes programados, el detestado arroz con leche... «Había hecho un pacto secreto con mamá. Yo le mandaría cada semana una postal. Si la estancia me gustaba, pintaría flores en ella. Si no, estrellitas. Ella guardó la postal: estaba llena de estrellitas».³⁸ Poco después él cayó enfermo de difteria aguda con fiebre alta y lo ingresaron en la estación de aislamiento de un hospital, donde su madre solo podía saludarlo por señas desde detrás de un cristal. Cuando acaba de contar la historia —Anna se ha tranquilizado—, Georges toma una almohada y la asfixia. Luego le pone a la muerta el vestido de gala, la adorna con flores y cierra la habitación con llave. Su propio suicidio solo se muestra metafóricamente: con la liberación de una paloma, o cuando su mujer, que de pronto está en la cocina fregando la vajilla, le pide ponerse los zapatos para salir con ella. Vemos las últimas imágenes desde la perspectiva de Eva, la hija común (interpretada por Isabelle Huppert). Revelan una perplejidad que también nosotros compartimos y que igualmente se percibe en algunos pasajes del relato de Johanna Adorján, pues también nosotros —el público lector y de cine— hemos sido excluidos. En una conversación con Thomas Assheuer del 13 de septiembre de 2012, el propio Haneke mencionó que la idea de la película le vino de los graves sufrimientos reumáticos de su anciana tía, que se quitó la vida a los 93 años para no acabar siendo una paciente dependiente. Según Haneke, la película trata «de lo difícil que resulta sobrellevar el sufrimiento de un ser amado».³ 45. Bruno Ganz (izquierda) y Senta Berger en Colores intensos antes del negro de Sophie Heldman (2010); fotograma. 46. Emmanuelle Riva (izquierda) y Jean-Louis Trintignant en Amor de Michael Haneke (2012); fotograma. 3 Metamorfosis de la muerte de amor: todavía en la primera mitad del siglo XX eran sobre todo parejas jóvenes las que emprendían el camino hacia el suicidio en común, a causa de necesidades económicas, de un embarazo involuntario o porque los padres no aceptaban su relación, y quizá también inspiradas en los modelos románticos que llenaban los escenarios, las pantallas de cine o las novelas. Hoy, por el contrario, son sobre todo parejas de ancianos las que, a menudo tras haber estado juntos durante décadas, se quitan la vida por miedo a una vida demasiado larga que posiblemente haya que pasar en la enfermedad, la invalidez o los dolores, pero sobre todo también por miedo a sobrevivir al ser amado. Esta metamorfosis se ha venido anunciando durante mucho tiempo. Por ejemplo, según los cálculos del Ministerio Alemán de Estadística, la esperanza de vida en Alemania desde el final de la guerra franco-alemana en 1871 —es decir, durante aquel siglo de guerras y genocidios que Eric J. Hobsbawm caracterizó como «era de los extremos»—⁴ ha ido aumentando continuamente hasta más que duplicarse. Los cuatro jinetes del Apocalipsis —en el caballo blanco de las guerras, en el caballo rojo de la violencia, en el caballo negro del hambre y en el caballo bayo de las epidemias y el miedo— no se han retirado durante el siglo XX, pero tampoco han retardado el cambio demográfico. Incluso la esperanza de vida a los 60 años —es decir, el promedio de años que mujeres y hombres todavía pueden esperar vivir una vez que ya tienen 60 años— casi se habrá duplicado desde 1900 hasta 2050: mientras que a comienzos del siglo XX los hombres de 60 años aún podían esperar vivir otros 13 años, en 2050 vivirán casi 24 años más; las mujeres de 60 años, en lugar de vivir como antes todavía 14 años, vivirán más de 28 (es decir, cumplirán de media los 88 años).⁴¹ Así pues, la vida es cada vez más larga. Ya casi nadie tiene que «malvivir». En tales circunstancias los fallecimientos por sorpresa son cada vez más raros, y las ideas antaño vigentes de una muerte deseable prácticamente se han invertido en su contrario. En los siglos pasados la muerte repentina se consideraba una desdicha, mientras que la muerte progresiva se valoraba como la buena muerte, ya que permitía a los hombres ordenar y arreglar sus asuntos terrenales y celestiales. Hoy, por el contrario, la muerte progresiva y retardada se limita o incluso se impide con ayuda de testamentos vitales, mientras que un fallecimiento repentino parece ser ya el ideal de una muerte feliz. La muerte ya no se percibe como destino, sino como proyecto calculable y diseñable, o dicho de otro modo: en realidad como suicidio. En el prólogo a su Psicoanálisis del suicidio, publicado ya en 1938, Karl Menninger afirmaba que, después de todo, es cierto que «en última instancia cada persona se mata a sí misma, a su manera y del modo que elige, rápidamente o despacio, antes o después».⁴² Esta tesis se ha vuelto hoy mucho más cierta. La nueva forma como se manifiesta la muerte inspiró al portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura fallecido en 2010, un experimento mental radical. La pregunta central de su novela Las intermitencias de la muerte, redactada a la avanzada edad de 82 años, era: ¿qué sucedería si de pronto, por ejemplo con la entrada de un nuevo año, ya nadie muriera? Al comienzo resaltarían los aspectos grotescos de esta situación: la reina, cuyo fallecimiento se espera que se produzca en cualquier momento, sigue viviendo, mal que le pese al príncipe heredero; los hospitales y los asilos se van saturando progresivamente, porque ya no hay ciclo renovador entre ingresos y altas; la Iglesia católica está molesta porque la promesa de la vida eterna y de la resurrección de los muertos parece perder su poder de convicción; y los representantes de la industria funeraria apelan al gobierno para que evite rápidamente la quiebra de todo un sector decretando el entierro obligatorio de todos los animales domésticos (desde canarios hasta elefantes de circo). Las compañías aseguradoras, también amenazadas de quiebra, proponen un acuerdo en virtud del cual se decrete una edad oficial de fallecimiento de 80 años, «obviamente en sentido figurado», tal como agrega su presidente «sonriendo con indulgencia»: «De esta manera, las compañías cobrarían los premios en la más perfecta normalidad hasta la fecha en que el feliz asegurado cumpliera su octogésimo aniversario, momento en que, puesto que se había convertido en alguien virtualmente muerto, se procedería al cobro del montante íntegro del seguro, que le sería puntualmente satisfecho».⁴³ Pero poco a poco la sociedad se va dividiendo en dos bloques, desgarrados «entre la esperanza de vivir siempre y el temor de no morir nunca».⁴⁴ Y antes de que la reina empiece a comprender que hay una amenaza de bancarrota —«majestad, si no volvemos a morir, no tendremos futuro»—,⁴⁵ y también antes de que la aterradora carta de la muerte llegue al escritorio del director de programación televisiva, empiezan a desarrollarse estrafalarias prácticas de eutanasia. Como al parecer es suficiente con sacar a los enfermos o a las personas ancianas que ya no pueden morir fuera de las fronteras estatales, pronto se crea una eficiente organización —que en la novela se llama «mafia»— para ayudar a las personas a resolver sus problemas morales o jurídicos: «No es lo mismo llevar hasta la muerte que matar, por lo menos en este caso».⁴ En los debates que se desarrollan en torno a esta controversia la mafia encuentra enseguida una solución: como los moribundos han aceptado ser sacados fuera de la frontera, basta con que en los certificados de defunción queden registrados como «suicidas».⁴⁷ Es decir, quien quiera morir tendría que consentir en cierto modo con su suicidio. Las intermitencias de la muerte, la época sin muerte, pronto se convierten en una época del suicidio. También en la novela de Saramago esta época del suicidio es un tiempo de debates en torno a la eutanasia y el suicidio asistido. Desde la progresiva descriminalización del suicidio a partir del siglo XVIII —en el Reino Unido solo en 1961 y en Israel en 1966— y desde las discusiones sobre la legitimidad de la prevención del suicidio, por ejemplo con el internamiento forzoso en departamentos cerrados de centros psiquiátricos o con medidas de alimentación forzosa en los casos de huelga de hambre en las cárceles, la medicina moderna se ve confrontada de forma cada vez más clara e ineludible con la cuestión del suicidio. Los médicos —y esto es ya bastante paradójico— tienen que decidir sobre cuestiones que solo se plantean gracias a sus avances y sus éxitos, concretamente gracias a las posibilidades técnicas de prolongar indefinidamente la vida de un hombre con ayuda de medicamentos o de aparatos. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos las reglamentaciones jurídicas distinguen entre: en primer lugar, eutanasia activa y homicidio con consentimiento de la víctima; en segundo lugar, eutanasia pasiva mediante la interrupción o la reducción de los tratamientos que prolongan la vida; en tercer lugar, eutanasia indirecta mediante sobredosis de tranquilizantes, anestésicos y analgésicos, asumiendo el consiguiente riesgo de que con ello se provoque un acortamiento de la vida (el término clave es medicina paliativa); y en cuarto lugar, la ayuda al suicidio, el suicidio asistido que se practica por ejemplo en asociaciones como Dignitas o Exit. La situación legal difiere ya en los diversos países europeos. De este modo, la eutanasia activa solo está permitida legalmente en Luxemburgo, Bélgica y Holanda, en estos dos últimos países incluso en el caso de niños. Por el contrario, practicar la eutanasia pasiva o indirecta solo está prohibido expresamente en Polonia, mientras que la mayoría de los otros países europeos solo exigen el prerrequisito de una declaración de la voluntad de los enfermos o un testamento vital válido. El suicidio asistido no solo es legal en los Estados del Benelux y en Suiza, sino también en Suecia, aunque ahí solo para particulares. Por el contrario, en Inglaterra e Irlanda está castigado con pena de cárcel de hasta 14 años, y en Austria y Eslovenia con penas de hasta 5 años. En los Estados Unidos el suicidio asistido está permitido en los Estados federales de California, Washington, Colorado, Oregón y Vermont. En el Territorio del Norte de Australia la eutanasia activa y el suicidio asistido fueron legales por poco tiempo de 1995 a 1997, con la aprobación de los «Derechos del acto del enfermo terminal». En Canadá el suicidio médicamente asistido está permitido desde 2016. En China la eutanasia activa y el suicidio asistido están terminantemente prohibidos, mientras que Colombia, precisamente un país de tradición católica, los permite ya desde 1997. Así pues, la situación jurídica a nivel internacional es sumamente confusa. Incluso presentando un cuadro global solo se estaría ofreciendo una imagen instantánea, ya que en muchos países —y especialmente en Alemania y España— continuamente se discuten vehemente y controvertidamente iniciativas para la liberalización de la eutanasia. A menudo han sido casos especiales, a veces juzgados por diversas instancias judiciales, los que han reavivado los enardecidos debates. Por ejemplo, el 4 de marzo de 1985 murió Emily Gilbert en Fort Lauderdale, Florida. Ella y su esposo Roswell «fueron siempre inseparables. Amigos y familiares testimoniaron que fueron durante 51 años un matrimonio feliz y armónico». Pero cuando la pareja estaba asistiendo a una reunión de arrendatarios de su bloque de apartamentos, «Emily Gilbert, de 73 años, prorrumpió en sollozos sin motivo aparente. Pidió a su marido, gritando tanto que lo oyeron todos los vecinos, “que pusiera fin a sus sufrimientos” y la “matara”. Roswell Gilbert regresó con su esposa a la vivienda y le dio analgésicos. Luego sacó su pistola y le disparó por la espalda dos tiros en la cabeza».⁴⁸ Emily padecía de una enfermedad ósea incurable, así como de la demencia de Alzheimer, que en aquella época todavía estaba poco investigada. El marido, de 76 años, se justificó ante el tribunal diciendo que había querido redimirla de sus dolores. Como confesó la premeditación de su acto, el juez lo condenó a una pena de cárcel de 25 años. La severa sentencia levantó mucho revuelo y desencadenó en la opinión pública norteamericana enérgicas discusiones sobre la eutanasia. En 1987 Steve Gethers adaptó la trágica historia de los Gilbert —que recuerda de lejos a Amor, de Haneke— para la televisión, en un telefilme titulado Compasión o asesinato, con Robert Young y Frances Reid en los papeles protagonistas. En agosto de 1990 Gilbert fue indultado y excarcelado. Murió a comienzos de septiembre de 1994, a los 85 años, en casa de su hija en Baltimore. Dos años después, el 22 de septiembre de 1996, el carpintero de 66 años Bob Dent se quitó la vida en Darwin, la capital del Territorio del Norte de Australia: fue la primera persona que aprovechó la legalización del suicidio asistido, que en aquella época se acababa de decretar. Su médico era Philip Nitschke, fundador y director de Exit International. Utilizó un aparato que posibilitaba la administración por vía intravenosa con desfase de tiempo de una dosis mortal de barbitúricos, después de que el propio enfermo tuviera que confirmarla por sí mismo tres veces en un ordenador portátil. Un aparato similar fue construido y utilizado por Jack Kevorkian, un médico norteamericano y activista de la eutanasia que en 1999 fue condenado a muchos años de cárcel por homicidio, aunque en 2007, pocos años antes de morir, salió anticipadamente de prisión. En 2008 Roger Kusch, el antiguo senador de justicia de Hamburgo, presentó el aparato de inyección de Kevorkian y Nitschke como medio probado de suicidio asistido. De todos modos, Bob Dent había dejado una carta de despedida en la que describía con toda minuciosidad su desesperado estado corporal y anímico. Insistía en su derecho a elegir libremente su muerte, que tenía garantizado desde julio de 1996, y añadía: «Si tuviera un animal doméstico en el estado en el que ahora me encuentro yo, me demandarían judicialmente».⁴ La asociación para la «muerte de gracia» de los animales, mercy killing, que ya había desempeñado un cierto papel en los debates en torno al proceso de Gilbert, adoptó una postura ciertamente ambigua: todos sabemos perfectamente que a menudo los animales domésticos son «sacrificados» porque cuidarlos resulta bastante costoso. 47. Javier Bardem (izquierda) y Belén Rueda en Mar Adentro de Alejandro Amenábar (2004); fotograma. Durante los años siguientes tuvieron mucha repercusión internacional otras historias de fallecimientos, por ejemplo el caso del marino español Ramón Sampedro, que tras saltar de un acantilado quedó paralítico de cuello hacia abajo a la edad de 25 años y durante 30 años luchó en vano por su derecho a la eutanasia activa. El 12 de enero de 1998, una semana después de cumplir 55 años, en la pequeña localidad de Boiro, en el norte de España, su novia Ramona Maneiro le facilitó una pajita para que pudiera beberse un vaso con una solución de cianuro. Ella documentó en una película de vídeo su asistencia al suicidio, que en aquella época era delictiva. Poco antes de morir Sampedro había publicado un volumen de poemas que en parte había escrito con la boca y en parte había dictado: Cartas desde el infierno.⁵ También su historia fue llevada al cine con un reparto prominente: Mar adentro (2004) fue dirigida por Alejandro Amenábar, con Javier Bardem en el papel de Ramón. La película ganó un Globo de Oro y un Óscar, ambos galardones a la mejor película extranjera. Un caso similar sucedió el 24 de septiembre de 2000 en Francia: un grave accidente de tráfico dejó paralítico, con 19 años, a Vincent Humbert. Tras 9 meses en coma quedó ciego y mudo y solo podía oír y mover el pulgar de la mano derecha. También él luchó por el derecho a la eutanasia, por ejemplo elevando una petición al presidente francés Jacques Chirac. Al final su madre le inyectó una dosis del barbitúrico natrium-pentobarbital. Vincent volvió a caer en coma y la madre fue detenida. Pero al día siguiente salió publicado su libro Je vous demande le droit de mourir (Reclamo el derecho a morir).⁵¹ Luego la madre fue liberada, y el 26 de septiembre de 2003 se desconectaron los aparatos que mantenían con vida a Vincent en la clínica de la localidad de Berck, en la región del Paso de Calais. Los casos reales que hemos descrito hasta ahora son casos de homicidio con consentimiento de la víctima (Emily Gilbert), de grave enfermedad cancerígena (Bob Dent) y de accidentes con gravísimas consecuencias irreversibles (Ramón Sampedro, Vincent Humbert). Son casos, por tanto, de eutanasia activa y de suicidio asistido en diversos marcos jurídicos. Dos casos de atrofia muscular progresiva conmocionaron a la opinión pública en 2006 y 2007: la eutanasia pasiva para Piergiorgio Welby, el 20 de diciembre de 2006, en Roma, y para Inmaculada Echevarría, el 14 de marzo de 2007, en Granada. Welby había padecido de distrofia muscular desde 1963, cuando tenía 18 años. En 2006, tras casi una década, era ya casi completamente paralítico y necesitaba respiración artificial. El 22 de septiembre de 2006 mandó una carta abierta y una grabación de vídeo al presidente de la República Italiana Giorgio Napolitano. Pero un tribunal romano rechazó su solicitud de eutanasia pasiva. Entonces su médico, Mario Riccio, le administró un anestésico y desconectó el aparato de respiración artificial. El tribunal rechazó una acusación de asesinato contra Riccio, pero la Iglesia católica se negó a celebrar un entierro religioso de Welby. Algo similar sucedió con Inmaculada Echevarría, que había padecido de la misma enfermedad ya desde los 11 años. Al cabo de 40 años logró finalmente que se desconectara al aparato de respiración. Una comisión ética había examinado antes minuciosamente su caso, y frente a la oposición de eclesiásticos conservadores había llegado a la conclusión de que rechazar un tratamiento no supone por sí mismo eutanasia. En todos esos casos el apremiante deseo de los enfermos se había documentado extensamente por escrito y con filmaciones. Sin embargo, más complicados parecieron los casos de las pacientes comatosas Terri Schiavo (Estados Unidos) y Eluana Englaro (Italia), porque aquí no se podía recurrir a testamentos vitales ni a certificados de voluntad de las pacientes. En el caso de Schiavo, que llevaba ya 15 años en estado vegetativo irreversible, lucharon no solo la Iglesia católica, sino también los padres —en litigio con el marido— contra la decisión de interrumpir todas las medidas de respiración y alimentación artificial. Finalmente Terri Schiavo pudo morir el 31 de marzo de 2005 en Pinellas Park, Florida. Eluana Englaro pasó incluso 17 años en estado vegetativo, antes de que su padre lograra finalmente que el 9 de febrero de 2009 se pudiera interrumpir el tratamiento en Udine. Poco antes, el presidente del consejo de ministros italiano Berlusconi había tratado de promulgar un decretoley para impedir la aprobación jurídica de la desconexión de los aparatos que mantienen artificialmente la vida. Sin embargo, el presidente de la República italiana Napolitano se negó a firmar el decreto. En su Diario de un suicidio (2010) Roberta Tatafiore criticó el revuelo político y mediático en torno a Englaro como expresión de una perversa apuesta entre todos aquellos que quieren ser los primeros en asegurarse este papel (aparente): los políticos que la querían mantener con vida o los médicos a quienes el padre obligaba a dejarla morir. Ella hubiera merecido poder irse de este mundo rodeada de profundo silencio y recogimiento. Pero fue imposible: la política se apropió de ella.⁵² En el momento de morir, Terri Schiavo tenía 41 años y Eluana Englaro, 38. Sus muertes radicalizaron la cuestión de a quién pertenece en realidad mi vida tan pronto como yo ya no reacciono a estímulos, es más, cuando en cierto modo ya ni siquiera estoy presente. ¿A los padres, al marido, al padre? ¿A la Iglesia? ¿Al Estado? ¿A los abogados y los tribunales? ¿A una comisión ética? ¿O a los médicos y los directores de hospitales? 4 En mayo de 2009, pocos meses después de la muerte de Eluana Englaro, salió publicada una novela sobre la eutanasia en Cerdeña, publicada por la editorial Giulio Einaudi de Turín, que desde 1994 es parte del grupo editorial Mondadori, perteneciente al imperio Berlusconi y cuya directora es Marina Berlusconi, la hija de Silvio: La acabadora, de Michela Murgia. «Acabadora» es el nombre que se da en Cerdeña a la mujer que desempeña el cargo de acompañante del primer viaje y del último. Hace las veces de comadrona en los partos y de asistente en el momento de morir. La llaman para asistir a mujeres con dolores de parto o a personas que están agonizando. La «acabadora», literalmente «la que pone fin», es una figura mítica del sur de Italia, aquella región mágica que el antropólogo Ernesto de Martino investigó tan intensamente y cuya decadencia tantas veces lamentó Pier Paolo Pasolini.⁵³ En la novela de Murgia, que fue muy galardonada, la acabadora es una vieja modista en el pueblo sardo de Soreni. Se nos presenta como una «segunda madre», que adopta como fill’e anima, como «hija del alma» a María, la hija menor de la paupérrima Anna Teresa Listru. Esta praxis de adopción no necesitaba permisos, autoridades, certificados ni sellos. Bastaba con el consentimiento de la familia, con la que la «hija del alma» seguía manteniendo contacto. Simplemente, María tendrá en adelante dos madres. En un sentido comparable, todavía en el Renacimiento se distinguía entre «madres de sangre» y «madres de leche».⁵⁴ En la novela de Murgia la acabadora se llama Bonaria Urrai. Es el ángel de la muerte que Roberta Tatafiore se imaginó en su Diario de un suicidio el 31 de enero de 2009: «Cuando un hombre o una mujer siente la necesidad de morir, lo que más desea es tener a su lado un ángel, una figura que no es de este mundo, pero tampoco completamente del otro».⁵⁵ A Bonaria Urrai la llaman casi siempre por la noche, para facilitarle a un moribundo su último paso. Una vez que la llaman antes de tiempo ella abandona indignada a la impaciente familia, no sin antes haberla maldecido abundantemente. Sin embargo, su actividad sigue siendo ambivalente. En el centro de la novela se narra la historia de Nicola Bastíu, a quien tuvieron que amputar la pierna tras una herida de bala. Nicola ya no quiere seguir viviendo y le pide ayuda a Bonaria, quien inicialmente se la niega resueltamente, pero luego, en la noche de Todos los Santos al Día de Difuntos, se la acaba prestando: Ella se aproximó a la cama y no contestó hasta que estuvo tan cerca que el joven creyó percibir el acre olor de la vejez. Cuando la mujer habló, supo que estaba realmente despierto. —Igual que he venido, puedo irme. Dime que has cambiado de idea y saldré de aquí sin mirar atrás. Juro que no hablaremos nunca más del asunto, como si no hubiera ocurrido. —No he cambiado de idea —contestó Nicola con demasiada premura, como si no quisiera concederse tiempo para dudar—. Ya estoy muerto, y usted lo sabe. Ella lo miró a los ojos, orientando la cabeza de modo que le impidiera a él hacer lo mismo. Vio lo que no quería ver y susurró con voz cansada: —No, Nicola, no lo sé. Solo tú puedes saberlo. Yo he venido preparada, pero ruega al Señor que haga recaer sobre ti lo que me pides, que no es una cosa bendita, ni siquiera necesaria… —Para mí es necesaria —repuso él, aceptando la maldición con un leve ademán de la cabeza. La acabadora, entretanto, se había abierto la toquilla y mostraba las manos cerradas en torno a un pequeño recipiente de barro de boca ancha. Cuando retiró la tapa, un hilillo de humo ascendió. Nicola percibió el olor fétido —no lo esperaba distinto— y aspiró hondo, murmurando palabras quedas que la anciana no pareció oír. Retuvo en los pulmones aquel humo tóxico cerrando los ojos, aturdido por última vez. Quizá ya dormía cuando la almohada fue presionada sobre su cara, porque no se sobresaltó ni se debatió. O quizá no se habría debatido igualmente, pues para él no era cuestión de morir de un modo distinto de como había vivido, sin aliento.⁵ Bonaria Urrai paga un alto precio por su acto. María la abandona, después de que su hermano Nicolás le cuente lo que vio por la noche. La propia acabadora sufre una muerte larga y dolorosa, antes de que María, que al final ha regresado de nuevo a Soreni, le oprima la almohada sobre la cara. Mercy or Murder? ¿Compasión o asesinato? Quizá la pregunta no se pueda resolver fundamentalmente, sino solo en relación con cada caso particular. A este prudente consenso se llega incluso en la controversia entre el articulista Bartholomäus Grill y el filósofo Robert Spaemann, que es un decidido adversario de la eutanasia. Antes de esa discordia, y como ya hemos mencionado en el capítulo 12, Grill había acompañado a su hermano Urban, que estaba gravemente enfermo, a las instalaciones de Dignitas en Zúrich, donde puso fin a su vida. En el cuarto solo están la hermana y el estudiante de teología. Urban se sienta en el borde de la cama. El señor W. espolvorea el somnífero en el vaso de agua, quince gramos de natrium-pentobarbital, una dosis letal. Urban toma el vaso con mano temblorosa, se lo lleva a la boca, lo vacía en tres o cuatro enérgicos tragos y se apoya en el hombro izquierdo de su hermana. El señor W. está arrodillado ante él. Urban se lleva el índice a los labios. Ya no dice nada, solo un breve «Pssssst!» sale de su boca. Dos minutos después se queda dormido, la hermana lo tumba en la cama y le coge de la mano. Los rasgos de Urban se relajan, sonríe como no había vuelto a hacerlo desde marzo. Ha vencido al cáncer. Ha roto las cadenas de su sufrimiento. Al cabo de apenas diez minutos cesa la respiración. Tras dieciséis minutos la hermana ya no siente su pulso. Son las 16:06 del 26 de noviembre de 2004. La hermana se dirige tambaleándose a la ventana y la abre de par en par, para que el alma de su hermano pueda salir volando.⁵⁷ Apenas dos años después, Grill y Spaemann debatieron en Stuttgart sobre la pregunta: «¿Barbarie o misericordia?». Durante la conversación Spaemann recordó varias veces la praxis nacionalsocialista de la eutanasia: Walker Percy cita en su libro El síndrome de Tánatos a un anciano que dice: «El sentimentalismo lleva a Auschwitz». Goebbles trabajó con este sentimentalismo, él también hablaba de «muerte digna». En aquella época los psiquiatras decían: Estas personas tienen una vida miserable. Hay que liberarlos de esta vida.⁵⁸ Spaemann critica con especial acritud la praxis holandesa de la eutanasia, no sin confesar que el grito intensificado pidiendo la eutanasia es una reacción a «formas extremas de prolongar la vida» que rebasan «toda medida razonable»: «Ya no dejan que la gente muera en paz».⁵ Al menos coincide con Grill en que las reglas generales no son suficientes para comprender los casos particulares, y confiesa que él también habría acompañado a su propio hermano a una muerte escogida libremente, pero sin aprobar su decisión. Un tema central de la conversación vuelve a ser la escisión del sujeto en el suicidio. Desde el horizonte de su convicción cristiana, argumenta Spaemann: ¿Qué significa que yo quiera liberarme de mi cuerpo? Eso significaría que hay un yo que se ha liberado de su cuerpo, y que sigue viviendo como tal yo liberado. Pero quien no crea esto no puede hablar de «liberación de mi cuerpo». Solo puede decir: «Quiero extinguirme por completo». ¿Pero no se puede describir este «extinguirse por completo» también como una «liberación», cuando una perduración de la persona, del yo o de un alma ni se espera ni se desea, como sucede en el pensamiento budista? ¹ En su novela Todo ha ido bien (2013) la escritora francesa Emmanuèle Bernheim cuenta cómo su padre, después de un grave infarto cerebral, le pidió que le ayudara a suicidarse. Su motivo suena plausible: Mi padre sufre una larga enfermedad. No puedes dejarme así. El cuello se estira, la cabeza se levanta. Esto… Con la barbilla apunta a su cuerpo. Todo esto… De pronto su mano izquierda se agarra a la barra de metal. Se yergue. Su rostro se descompone de esfuerzo. Esto… Nuestros rostros casi se tocan. YA NO SOY YO. Sus palabras estallan ante mi rostro en una lluvia de saliva. Su cabeza cae hacia atrás. Esto ya no soy yo. ² Unos días después la autora examina el sitio web de una organización suiza dedicada a la eutanasia: Debería irme a dormir, pero me quedo sentada, los ojos fijos en una larga palabra, la única palabra en negrita, un ciempiés oscuro en medio del texto. Selbstbestimmung. ¿Qué significa eso en francés? Hago clic en el panel de control. Aparece el rectángulo azul del Pacífico meridional. Traducir: de alemán a: francés. Tecleo cuidadosamente la palabra, letra por letra: S-e-l-b-s-t-b-e-s-t-im-m-u-n-g. Contengo el aliento. «Autodétermination». ³ En 1995 causó mucho revuelo la publicación de un alegato a favor de la muerte digna y autodeterminada, redactada por el teólogo suizo Hans Küng y por Walter Jens, profesor de retórica en la Universidad de Tubinga. Sin embargo, solo escribieron en común la breve introducción, de diciembre de 1994, que comenzaba con una pregunta y con el relato de un caso real: A una mujer de 72 años que tras un infarto cardíaco yace en coma con un daño cerebral incurable y que tiene que ser alimentada artificialmente, ¿al cabo de tres años le pueden interrumpir el suministro de alimentación artificial para que pueda por fin dormirse en paz? Su hijo pensaba que sí, y el médico que la trataba también pensaba que sí. El personal sanitario pensaba que no, de modo que no hizo caso a la orden del médico, sino que, al contrario, acudió al tribunal tutelar. El resultado fue que se mantuvo la alimentación artificial. Y así es como esta mujer, que ya no reaccionaba a estímulos, persistió otros nueve meses en coma, hasta que por fin pudo morir. ⁴ Esta introducción es seguida no solo de un ensayo teológico de Hans Küng y de un excurso de Walter Jens sobre historia de la literatura, sino también de las contribuciones al debate del médico Dietrich Niethammer —que en aquella época era director de la Clínica Universitaria para Medicina Infantil y Juvenil de Tubinga— y del jurista Albin Eser, que de 1982 a 2003 fue director del Instituto Max Planck de derecho penal foráneo e internacional en Friburgo. En 2009 salió publicada una reedición actualizada del libro, ampliada con dos textos de Hans Küng, pero sobre todo con un «Epílogo en propio interés» de Inge Jens, la esposa del coautor. Este epílogo resultaba necesario tras los debates públicos sobre la progresiva demencia de su marido, que por aquel entonces tenía 85 años. Los debates versaban al mismo tiempo sobre la presuntamente olvidada pertenencia de Walter Jens al partido nacionalsocialista. Pero también resultaba necesario a raíz de la publicación de un controvertido libro que había redactado su hijo común, el periodista Tilman Jens, una mezcla de homenaje y ajuste de cuentas. ⁵ Ciertamente, un libro no tan cariñoso como el retrato que Arno Geiger hizo de su padre, también enfermo de demencia senil, y que salió publicado dos años después bajo el título de El viejo rey en su exilio. En su epílogo, Inge Jens citaba inicialmente los pasajes pertinentes del testamento vital de su esposo, para pasar después a formular el dilema: Sé que él nunca quiso vivir como vive ahora. «No debes permitirlo, tienes que hablar con el Dr. X, tienes que ayudarme». Sí, quiero ayudarle, ¿pero cómo? ¿Qué ayuda concreta puedo prestar aquí? Mi marido no está conectado a aparatos que yo pueda desconectar, no tiene dolores insoportables, «le va bien». Al menos no hay motivos objetivos para abreviar su vida. Pero sufre. De verdad que sufre. ¿Hay derecho a esos sufrimientos? Él no me lo puede decir. Ya no tiene lenguaje. ¿Cómo debo ayudarle entonces? ⁷ Los estados anímicos del enfermo oscilan entre el deseo desesperado de morir y el miedo a que alguien pueda cumplir ese deseo: «¡No, no quiero morir!». El miedo lo agita, y necesita mucho tiempo antes de que pueda volver a tranquilizarse y llegue a entender cuando le aseguran que nadie quiere que muera. A través de su entendimiento no se le puede transmitir ninguna confianza, pero se lo puede convencer a nivel emocional. Incluso puede replicar: «¡Ah, menos mal!». ⁸ En situaciones así los testamentos vitales pierden de pronto su valor, pues no pueden responder la pregunta que plantea Inge Jens: ¿Es «la voluntad confirmada por una persona sana idéntica a la del enfermo?». Ella misma aprendió lentamente «a repensar a fondo las categorías de “indigno de vivir” y “digno de vivir”, a diferenciar mis nociones de “dignidad” y “felicidad” y a aceptar que ciertas antinomias son irresolubles, al menos para mí».⁷ Walter Jens murió finalmente el 9 de junio de 2013, tres meses después de haber cumplido los 90 años. En cierto sentido, el dilema temporal —esa fosa de tiempo que a lo largo de muchos años se ha ido abriendo entre la firma de un testamento vital y la dolorosa pérdida de la capacidad de declarar y comunicar lingüísticamente la propia voluntad— es un efecto de los progresos tecnológicos de la medicina. Ellos aumentan constantemente el riesgo de que se pase el momento correcto en el que todavía se puede decidir sobre la propia vida. Pero si el morir se torna una etapa final cada vez más prolongada de la vida, si el «reino intermedio» —esta tierra de nadie entre la vida y la muerte— desplaza incesantemente sus fronteras, ¿no hay que preguntar entonces «por qué las personas tienen que vivir tanto que al final ya ni siquiera son capaces de morir por sí mismas»? ¿Cómo se podría refutar la conclusión, que Daniele Dell’Agli extrae con polémica energía, de que «es ignominioso e indigno vivir durante semanas, meses o años sin fuerzas, sin alegría, sin ganas, desamparado, confundido y sedado, o firmemente atado, alimentado a la fuerza, con respiración artificial, atormentado por úlceras por presión o paralizado, y en cualquier caso babeando en estado vegetativo», sobre todo cuando «se puede volver la vista atrás a siete, ocho o nueve décadas de una vida que, si quizá no fue siempre plena, al menos sí fue muy rica en experiencias?».⁷¹ Dell’Agli está convencido de que una nueva y diferente cultura del morir solo se puede alcanzar con una «despatologización del suicidio que es necesaria ya desde hace tiempo»,⁷² sobre todo del suicidio en la vejez. En eso coincide con Matthias Kamann, que incluso critica los hospitales para moribundos y los centros de medicina paliativa tan pronto como se anuncian «como una especie de conjuro contra el pecado de la eutanasia»: La medicina paliativa y los hospitales para moribundos a la fuerza tienen que ser buenos, porque aquel suicidio asistido, contra el que supone que aquellos van dirigidos, es malo. Que esta lógica es falsa se advierte como muy tarde al reparar en que al menos los suicidios en la vejez no se cometen tanto por miedo al puro proceso de morir como por temor a la fase de internamiento. Quien quiere desarrollar la medicina paliativa luchando contra el suicidio en la vejez se comporta como alguien que quiere quitarles a los escolares el miedo a la escuela proponiéndose organizar la fiesta de graduación de forma especialmente festiva y armónica.⁷³ Parece ser que cuando Franz Kafka yacía en el sanatorio de Klosterneuburg, enfermo de una tuberculosis laríngea tan grave que apenas podía hablar ya, le pidió a su médico y amigo Robert Klopstock, el 3 de junio de 1924, que le administrara de una vez la inyección de morfina que le había prometido: «¡Máteme, de lo contrario es usted un asesino!».⁷⁴ Hermann Burger cita este legendario ruego paradójico en su Tractatus logico-suicidalis,⁷⁵ y también cuenta cómo continuó la historia de esta muerte: cuando Klopstock había puesto la anhelada inyección a Kafka y se dio la vuelta para limpiar la jeringuilla, «Kafka le suplicó: “No se marche”; Klopstock lo tranquilizó diciendo: “Pero si no me marcho”. “Pero yo sí me marcho”, replicó Kafka, y cerró los ojos».⁷ En su investigación Luchas mortales Matthias Kamann ha esbozado los trasfondos culturales de los debates sobre la eutanasia y el suicidio asistido: en primer lugar la transformación de los discursos sobre el suicidio que «se hacían antes, y por última vez en la filosofía existencialista, en el marco de la noción elitista que algunos tienen de sí mismos, con todas las radicalizaciones correspondientes». Los suicidios ya no se consideran delitos, ni menos aún pecado. Y poco a poco en las poblaciones occidentales, tanto entre los cristianos confesionales como también entre quienes no pertenecen a ninguna Iglesia, han ido cambiando decisivamente las nociones del proceso de morirse, de la muerte y del estado que viene después. Morir parece algo que está a nuestra disposición, la muerte ya no provoca tanto miedo, los procesos de morirse pierden su significado metafísico, la línea del individuo pensado desde el más acá se traza desde la vida hacia la muerte y se convierte en pauta de las decisiones. Pero al mismo tiempo las poblaciones occidentales están enormemente desconcertadas por su envejecimiento colectivo, por el fuerte incremento de la necesidad de cuidados, por las posibilidades técnicas de prolongar la vida y por las lógicas sistemáticas difícilmente influenciables del aparato médico, que a mucha gente le parece que no muestra ningún interés por sus necesidades personales. Por eso, los motivos para suicidarse y los debates sobre la eutanasia tienen que ver también con intereses de defensa frente a sistemas alienados, así como con la búsqueda de reacciones adecuadas al cambio demográfico y social. Aparte de eso, según Kamann, desde los años ochenta los ideales de autodeterminación, a raíz de los procesos sociales de democratización e individualización, se han extendido desde las élites hasta amplias capas de la población. Al mismo tiempo estos ideales han perdido su «aura de heroicidad» y se han popularizado. Ya no hace falta argumentar a favor de la autodeterminación, y por eso ella ya no se presenta fuertemente armada de argumentos, sino, en cierta manera, bajo una forma intuitiva, como si fuera una obviedad frente a la cual todas las restricciones sí que necesitarían ser argumentadas.⁷⁷ La eutanasia se debate —predominantemente sin ninguna dimensión trascendente— en el horizonte de discursos sobre la autonomía personal. Pero justamente esta tendencia —así argumenta Svenja Flaßpöhler en Mi muerte es mía— provoca también decepciones: «Así es como al parecer nos resulta cada vez más difícil ceder el control, dejar que ciertas cosas sucedan sin más». Quien va a tener un hijo quiere conocer antes del nacimiento, y cuanto antes mejor, su sexo, y saber si va a ser sano. Por eso habría que preguntarse si la petición de eutanasia no significa llevar al extremo [la voluntad moderna de autodeterminación], cuando ni siquiera al final de la vida queremos dejar de tener la sartén por el mango. A muchas personas les resulta insoportable la idea de que tarde o temprano dependerán de otros, tendrán que ser cuidados, sufrirán limitaciones corporales o incluso una enfermedad mortal, y por eso, cuando todavía están sanos, se procuran un carnet de socio de Exit, para estar preparados para todos los casos.⁷⁸ Y habría que añadir que la tendencia a la individualización, a la autodeterminación y al control es forzada por la transformación de los medios y por la revolución digital. Una breve interrupción de la conexión a internet o un smartphone defectuoso se perciben ya hoy como una vulneración de la libertad de movimiento personal y de la autonomía. 5 La pregunta por el suicidio es un motivo central de la Modernidad, que en cuanto tal se ha investigado muy poco hasta ahora. El auge incesante de este motivo central vino precedido de diversos procesos de relativización: pasos de desheroización, de desmoralización, de descriminalización y, finalmente, también de la despatologización del suicidio. De este modo, ya en la Edad Media el suicidio no se consideraba un honroso acto heroico como en la Antigüedad, sino un pecado mortal. A partir de los siglos XVI y XVII se fue cuestionando cada vez más la pecaminosidad del suicidio, y en el siglo XVIII —como muy tarde desde 1751, con el edicto de Federico II para eliminar el castigo por suicidio en Prusia— comenzó su progresiva descriminalización. Por ejemplo, en 1790 Julius Friedrich Knüppeln escribió en su obra Sobre el suicidio: ¡Federico el único! Pero con un rescripto del 6 de diciembre de 1751 derogó por completo todos los edictos emitidos en tiempos pasados para castigar el suicidio, porque en virtud de esos edictos los familiares tenían que sufrir mucho sin tener ninguna culpa, y se veían en gran aprieto a causa de los reproches e insultos que esa situación les acarreaba.⁷ Hoy estamos en el umbral de la despatologización del suicidio, del reconocimiento de la decisión individual por el suicidio. Los procesos de desheroización, desmoralización, descriminalización y despatologización fueron posibilitados por la progresiva pérdida de esperanza en una pervivencia tras la muerte, en la inmortalidad y la resurrección de los muertos. Como es sabido, las dudas sobre el más allá —el cielo, el infierno u otra cosa totalmente distinta— atormentaban ya a comienzos del siglo XVII al príncipe de Dinamarca, que en su famoso monólogo sobre el suicidio comentó que «el temor al más allá […] nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos».⁸ El «temor al más allá» se ha difundido y profundizado en la Modernidad tanto como el temor a una longevidad insoportable. Por eso carecen de sentido las encuestas mientras solo se pregunte si las poblaciones creen en una vida después de la muerte. En todo caso, parece que en Alemania esta fe va disminuyendo: según una encuesta representativa de 2016, casi la mitad de las personas mayores de 60 años creen que tras la muerte no viene nada, y solo un 12 % esperan ya reencontrarse con las personas amadas que murieron.⁸¹ Sin embargo, jamás se hizo una encuesta con la pregunta de Hamlet: si una vida tras la muerte es objeto de deseo o de temor. Pero desde hace 150 años son justamente estas preguntas las que se indagan en las sesiones espiritistas, en la búsqueda de fotografías de fantasmas o en la valoración de experiencias cercanas a la muerte: ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Se apaga la luz, como dice el proverbio? ¿O es entonces cuando de verdad se llena todo de luz, tras haber atravesado ese túnel que tantas veces se menciona?⁸² ¿Y cómo es la experiencia cercana a la muerte de la gente que ha intentado quitarse la vida? Hans Peter Duerr y Hubert Knoblauch han negado categóricamente que los suicidas sean atormentados por experiencias cercanas a la muerte que se perciban como negativas y que a veces se caracterizan incluso como «infernales».⁸³ Pero quien hoy —por ejemplo en círculos esotéricos o en foros de internet— trate de describir atroces imágenes infernales, ya ha olvidado que justamente el miedo al infierno actuó de motor de la secularización, como un motivo especialmente importante para no desear la vida eterna, sino para temerla. En este sentido, en la película de Taylor Hackford El abogado del diablo (1997), el abogado Kevin Lomax (interpretado por Keanu Reeves) derrota al diablo (alias John Milton, genialmente interpretado por Al Pacino) pegándose un tiro en la cabeza. Por el contrario, en las películas famosas o en las novelas populares las imágenes de la vida tras la muerte, del más allá, del cielo o del infierno carecen extrañamente de fuerza. La inmortalidad se entenebrece cada vez con más frecuencia. E incluso los vampiros han experimentado en las últimas décadas un llamativo cambio de figura. Todavía en la literatura gótica del siglo XIX aparecen como monstruos llenos de vitalidad, como reaparecidos chupadores de sangre que pueden robustecer y prolongar a su antojo su fuerza vital con la sangre de sus contemporáneos mortales. Su representante más prominente es el conde Drácula en la novela de Bram Stoker de 1897. Su oscura figura ha dado buen resultado en las pantallas desde Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau hasta Drácula (1992) de Francis Ford Coppola. Estas dos películas de Drácula son completadas por otras numerosas películas de vampiros que participan del mito sin citarlo o modificarlo explícitamente. Del marco esencial del argumento forma parte siempre un castillo encantado, la incapacidad de los vampiros para reflejarse en el espejo, su aversión a la luz del sol, al ajo, a amuletos de plata y a crucifijos, la posible forma de matarlos clavándoles una estaca de madera en el corazón —lo que recuerda la cruel forma de ejecución preferida del posible antecedente histórico de Drácula del siglo XV, el príncipe rumano Vlad III, apodado Tepes, «el empalador»—, y por supuesto los mordiscos sangrientos con largos y afilados colmillos. Aparte de Vlad, las raíces de los mitos vampíricos se asocian con entierros de personas aparentemente muertas o con murciélagos, en los que se transforman los vampiros para sus excursiones nocturnas. Klaus Hamberger ha investigado de forma ejemplar las raíces de los mitos de vampiros en la historia de la medicina.⁸⁴ En sus Conferencias sobre vampiros (1999), Laurence A. Rickels explica por extenso las referencias y los contextos psicoanalíticos del vampirismo.⁸⁵ Un significativo punto de inflexión del género se produjo como muy tarde en 1994, cuando la versión cinematográfica que hizo Neil Jordan de una novela de Anne Rice conquistó las salas de cine: Entrevista con el vampiro (Crónicas vampíricas). El éxito de la película no se debió solo al opulento reparto —con Brad Pitt, Tom Cruise, Christian Slater, Antonio Banderas y Kirsten Dunst—, sino también a la narración misma: la presentación del sensible vampiro Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), que no solo renuncia provisionalmente a sus mordiscos y se alimenta de ratas por compasión con sus víctimas, sino que también durante una epidemia de peste en Luisiana se encariña con la huérfana Claudia (Kirsten Dunst), que está sentada junto a su madre muerta, la acoge literalmente en su corazón —sus corazones laten espontáneamente con el mismo ritmo— y en cierto modo la adopta. Su maestro, compañero y contrincante Lestat de Lioncourt (Tom Cruise) transforma a la muchacha en un vampiro, lo cual provoca, sin embargo, que Claudia tenga que pasar su vida eterna siendo niña. Por eso, en compañía de Louis, se venga de Lestat cortándole la garganta, pero sin matarlo realmente. Hay dos escenas especialmente interesantes: el intento de suicidio de Louis, cuando incendia su casa en Luisiana para morir en las llamas, y la melancolía del demacrado vampiro Lestat en Nueva Orleans, que apenas soporta ya la vida del no-muerto en la posmodernidad y se refugia consternado en el cine antes de que salga el sol. Desde entonces los nuevos vampiros son sensibles, compasivos y amorosos, amables y considerados, melancólicos y con latentes tendencias suicidas. Esta tendencia ha continuado también en el siglo XXI. Precisamente en 2008, el año de la crisis —pocos días después de que Lehman Brothers se declarara insolvente—, llegó a los cines la primera película de la saga Crepúsculo, que narra la historia de amor entre Bella Swan (Kristen Stewart) y el vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson). La película termina con una paradójica inversión del amor vampírico clásico: Bella es mordida por otro vampiro, pero Edward le sorbe de la herida la sangre envenenada, para impedir que ella misma se convierta en vampiro. Su mordisco funciona como una acción de salvamento médico, como un besamanos racionalizado, como una especie de reanimación: tengo que morderte para salvarte de que te conviertas en alguien como yo. En todo eso juega un papel clave su padre, el doctor Cullen, que lo pone ante la alternativa de salvar a Bella refrenando su propia sed de sangre o transformarla en vampiro. Unos dos meses antes, a comienzos de septiembre de 2008, se emitió el primer episodio de la serie televisiva True Blood, en la que los vampiros se conforman casi siempre con sangre sintética. También True Blood giraba al comienzo en torno a una historia de amor: la relación entre Sookie Stackhouse (Anna Paquin) y el vampiro Bill Compton (Stephen Moyer). Entre tanto se han rodado ya siete temporadas de esta serie. También en 2008 se celebró el estreno de la película sueca de Tomas Alfredson Låt den rätte komma in, cuya traducción sería «Deja que entre el correcto» y que en España se distribuyó con el título de Déjame entrar. Esta película fue muy elogiada y fue galardonada con sesenta premios cinematográficos. De nuevo se trataba de una historia de amor entre una persona y un vampiro, pero en esta ocasión entre el introvertido adolescente Oskar (Kåre Hedebrant) y la andrógina niña vampiro Eli (Lina Leandersson). Al final de la película Oskar y Eli escapan. Los vemos en un tren. Eli es transportada en una caja, desde la que se oyen las señales de morse para la palabra «beso». Así que los besos han sustituido definitivamente a los mordiscos, y de paso los vampiros se han convertido en niños eternos —como ya sucedía con Claudia en la película de Neil Jordan—. Los nuevos vampiros sufren por culpa de un amor desdichado y de su inmortalidad —como Klaus Kinski en el remake que Werner Herzog hizo de Nosferatu en 1977—. También en la película de Jim Jarmusch Solo los amantes sobreviven (2013) se cuenta la historia de amor entre dos vampiros que se llaman como los primeros hombres: Adán (Tom Hiddleston) y Eva (Tilda Swinton). Se alimentan de conservas de sangre sacadas de un hospital, cuyo contenido beben en elegantes copas de jerez. A veces parece que su cansancio vital supera incluso su amor centenario, como por ejemplo al comienzo de la película, cuando el músico Adán planea su suicidio con ayuda de una bala de madera fabricada específicamente para que él se la dispare al corazón —en lugar de clavarse la habitual estaca—. Aunque el amor triunfa sobre la desesperación, al final Adán y Eva se ven obligados a sacrificar a otra pareja de amantes para su propia supervivencia. «Excusezmoi!», dice de todas formas Eva antes de clavar los dientes en el cuello de la chica que está dando un beso, lo cual nosotros ya no llegamos a ver: la película es tan discreta como sus protagonistas. Por otra parte, Tom llama a las personas mortales «zombis». Justifica ante Eva su plan de suicidio con el auge de estos «zombis» y con su manera de dominar el mundo. Esta observación da una indicación sobre los posibles motivos de fondo de la melancólica tendencia al suicidio de los vampiros: con los zombis y los hombres-lobo, les ha salido una competencia en los mordiscos que aún tiene menos escrúpulos que ellos. Los zombis y los hombres-lobo salen también en la saga Crepúsculo o en True Blood como contrincantes proletarios y consumistas de los melancólicos aristócratas. Los zombis y los hombres-lobo no se conforman con sangre. Como hambrientos depredadores, despedazan a sus víctimas y se comen también su carne. La muerte de sus víctimas les resulta indiferente, pues ellos se multiplican devorando, como Tomáš Sedláček manifestó incidentalmente en una conversación con David Graeber: «Los zombis son muy eficientes. Me refiero a que pueden comer y multiplicarse al mismo tiempo. (Esa es una capacidad que nosotros las personas todavía no hemos adquirido. En nuestro caso, comer y procrear son dos actividades que se hacen por separado)».⁸ 48. Tom Hiddleston en Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch (2013); fotograma. ¿Qué se refleja en este proceso civilizatorio de los vampiros que hemos esbozado brevemente? ¿Una visión anacrónica de la lucha de clases, en la que una clase posmoderna de consumidores se enfrenta a los representantes casi extintos de la nobleza, que impresionan por sus buenos modales, su melancolía y su abstinencia temporal? ¿Pertenecen entre tanto los capitalistas, los especuladores de bolsa y los intermediarios financieros a la clase de los lobos mordedores, que no se distinguen significativamente de los zombis inconscientes ni por su nivel de reflexión ni por su rapacidad? ¿Por eso se ha convertido el vampiro en un topos de la nostalgia de una cultura desaparecida, un topos sublimado romántica y melancólicamente? En Solo los amantes sobreviven los vampiros son los últimos bohemios, intelectuales como Christopher Marlowe (interpretado por John Hurt), que no solo puede permitirse afirmar que ha escrito obras bajo el pseudónimo de Shakespeare, sino que también abastece a su círculo de amigos de reservas de sangre fresca. Mientras que nosotros no tenemos ningún problema en identificarnos con estos vampiros que nos caen tan simpáticos, los zombis se convierten en el prototipo de enemigo: tontos, ávidos, brutales, pero —a diferencia de los vampiros— fáciles de matar. La civilización de los vampiros se puede valorar perfectamente a la luz de los desarrollos sociales y económicos. Pero más importante me parece aquella otra perspectiva que se centra en el cambio de nuestra percepción de la longevidad. La longevidad es un valor cuya relevancia se va relativizando progresivamente conforme cada vez hay más personas que pueden esperar alcanzar una edad avanzada. Y este cambio afecta también a los vampiros: sus mordiscos se vuelven tanto más tiernos cuanto más aprendemos a temer la vejez desdentada. En 1922, el mismo año en que Friedrich Wilhelm Murnau rodó Nosferatu, el autor checo Karel Čapek representó en el teatro de Praga su drama Věc Makropulos (El caso Makropulos), que en realidad había concebido como una novela. A esas representaciones asistió también Leoš Janáček, que en 1926 hizo una versión operística de la pieza (con libreto de Max Brod). La comedia negra y la ópera tratan del aburrimiento de la inmortalidad, del veneno de los elixires de la vida y de la melancolía de una existencia a la que no se pone ningún límite.⁸⁷ El tema y la materia son hoy mucho más actuales que en la época entre las guerras mundiales: las tertulias televisivas y los artículos de prensa abordan una y otra vez las cuestiones de la eutanasia y el suicidio en la vejez, que —por ejemplo con motivo de los suicidios del antiguo intendente de la Radiodifusión de Alemania Central Udo Reiter (el 9 de octubre de 2014) o del escritor Fritz J. Raddatz (el 26 de febrero de 2015)— se comentan y valoran cada vez más positivamente. Todo esto ya lo sabía Stephen King cuando en 2013 escribió una continuación de su mundialmente famosa novela El resplandor (1977), que Stanley Kubrick llevó al cine en 1980. En esta continuación, Danny Torrance, el niño vidente de la primera novela, conoce a una secta de «vampiros» que se alimentan del «elixir de la vida», extraído de los dolores de niños martirizados. Estos nuevos vampiros no son nobles aristócratas melancólicos y con tendencias suicidas, sino aburguesados de aspecto corriente que visten ropa de poliéster y viajan en sus caravanas. Apenas te fijas en ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué habrías de fijarte? No son más que la Gente de las Caravanas, ancianos jubilados y unos cuantos compatriotas jóvenes viviendo sus desarraigadas vidas en autopistas y carreteras, quedándose en campings donde se sientan en corro en sillas plegables del Wal-Mart y cocinan en parrillas Hibachi mientras hablan sobre inversiones y torneos de pesca y recetas de estofado y Dios sabe qué.⁸⁸ Danny Torrance, por el contrario, trabaja dando atención terminal a los enfermos en un hospital para moribundos, donde le han puesto el cariñoso apodo de «Doctor Sueño». A quienes hay que civilizar no es a los vampiros, sino a los ancianos que no quieren morir: este es el desasosegante mensaje de King, que sueña con una nueva y pacífica cultura del morir, aunque desde luego al precio de matar a los ancianos que tengan demasiadas ganas de vivir. King expuso estas nociones de forma aún mucho más lóbrega en Revival (de noviembre de 2014): la promesa cristiana de resurrección aparece aquí directamente como una negra profecía del infierno.⁸ En comparación con la obra tardía de King, que es la expresión literaria de una naturalización de la lucha de clases de inspiración biopolítica —como guerra de los viejos contra los jóvenes—, resulta prácticamente inofensiva alguna que otra crítica a la búsqueda de la inmortalidad, como las que exponen John Gray o Yuval Noah Harari. En cualquier caso, Harari ha retratado con toda exactitud el lugar donde surgen los nuevos mitos de la vida eterna: A pesar de todos los discursos del islamismo radical y del fundamentalismo cristiano, el lugar más interesante del mundo desde una perspectiva religiosa no es el Estado Islámico o el Cinturón de la Biblia, sino Silicon Valley. Allí es donde los gurúes de la alta tecnología están elaborando para nosotros religiones valientes y nuevas que tienen poco que ver con Dios y todo que ver con la tecnología. Prometen todas las recompensas antiguas (felicidad, paz, prosperidad e incluso vida terrena), pero aquí, en la Tierra, y con la ayuda de la tecnología, en lugar de después de la muerte y con la ayuda de seres celestiales. ¹ En su novela Cero K (2016), Don DeLillo ha presentado esta promesa bajo la oscura figura de un laboratorio futurista de la inmortalidad en los límites del mundo habitado, en el que las personas se hacen congelar para poder superar la enfermedad y la ancianidad en algún tiempo futuro, con ayuda de la última tecnología médica. Casi sin que nos demos cuenta la esperanza de una vida eterna acaba fusionándose con el puro anhelo de morir. La primera frase de la novela dice: «Todo el mundo quiere apropiarse del fin del mundo». ² Recurrir al fin del mundo, el deseo de asumir una vida eterna, presupone ciertamente el consentimiento con un procedimiento que es notablemente similar a un suicidio asistido. Epílogo Yo tendré la última palabra. ROLAND TOPOR¹ ¿Cómo termina un libro? ¿Con una última frase o unas últimas palabras? Desde luego que no, pues justamente las últimas frases y las últimas palabras son las que no pueden soportar este peso. No harían más que proyectar la sombra de una sensación ambivalente: ese anhelo de finalización que Patricia de Martelaere ha analizado virtuosamente en su ensayo Los artistas en vivir,² pero también la sombra del miedo al fin que, en 1781, hizo que un zapatero parisino aficionado a la lectura buscara durante mucho tiempo la cita adecuada para su carta de despedida, hasta que al final renunció a todos los planes de suicidio.³ Parece conveniente sustituir las últimas frases y palabras por una repetición. En sus Observaciones sobre los fundamentos de la matemática, Ludwig Wittgenstein afirma que, como profesor, es en realidad un guía de extranjeros. Sin embargo, «para ser un buen guía se debería enseñar a la gente primero las avenidas principales, pero yo soy un guía bastante malo y me desvío fácilmente del camino metiéndome por lugares interesantes, y tiendo a tomar las calles secundarias antes de haber mostrado las principales».⁴ Puedo entender bien la simpatía por los desvíos y los caminos secundarios. Por eso quiero regresar ahora a las avenidas principales y volver a resumir sucintamente las tesis centrales de este libro. Primero. La Modernidad es una época en la que ha cambiado la valoración del suicidio, el cual ya no se persigue, ni se demoniza ni se convierte en tabú. Ya en el pensamiento de la Ilustración deja de considerarse un pecado mortal y pasa a verse como una enfermedad, y desde 1751, cuando Federico II abolió en Prusia todos los castigos por suicidio, matarse a sí mismo se ha ido descriminalizando paulatinamente —en el Reino Unido solo a partir de 1961—. Desde luego estos procesos de desheroización, desmoralización y descriminalización del suicidio fueron posibilitados por su amplia patologización, por ejemplo en forma de discursos sobre epidemias, como revelan muy claramente las disertaciones sobre epidemias de suicidios y riesgos de contagio. Solo hoy empieza a percibirse que esta patologización también se puede cuestionar, por ejemplo en los debates sobre el suicidio en la vejez, la medicina paliativa y la liberalización de la eutanasia.⁵ La pregunta por el suicidio quizá no sea la «quintaesencia de la Modernidad», como pensaba Walter Benjamin, pero sí un motivo central esencial. Segundo. La nueva valoración del suicidio en la Modernidad se produce en diversos campos: en las religiones, en la estética, en la literatura, en la filosofía, en el arte y en el cine, en la política —desde el grito fascista «¡Viva la muerte!»⁷ hasta los suicidios de protesta y los atentados suicidas en la actualidad—, en los órdenes jurídicos y en la medicina. Al mismo tiempo, pese a todas las diferenciaciones entre los subsistemas sociales, se producen numerosas interferencias y efectos de resonancia. Por ejemplo, los debates sobre la eutanasia no se expresan solo en novelas, películas y ensayos filosóficos, en reformas jurídicas y en la transformación de convicciones religiosas como la fe en la inmortalidad personal, sino también en la difícil pregunta por la legitimidad de los esfuerzos institucionales por la prevención, como la alimentación forzosa de presos en huelga de hambre.⁸ Otro ejemplo: aunque los suicidios escolares se discuten intensamente desde finales del siglo XIX, sin embargo, en el contexto de los atentados suicidas políticos han cambiado drásticamente, convirtiéndose en ataques de locura homicida y en school shootings o «tiroteos en las escuelas», que desde el último cambio de siglo —la tristemente célebre masacre de Columbine se produjo el 20 de abril de 1999— se cometen cada vez con más frecuencia. Tercero. Los procesos de secularización constituyen una raíz importante de la nueva valoración del suicidio en la Modernidad. La fe en la inmortalidad personal ha perdido parte de su poder de fascinación. Al mismo tiempo, la resurrección y la pervivencia tras la muerte ya no parecen tan deseables como eran aún en los primeros siglos de la propagación del cristianismo.¹ A raíz de los continuos incrementos de la esperanza de vida gracias a los progresos médicos y técnicos, el sueño de una vida larga ha asumido un tinte lúgubre, como testimonian plásticamente las películas de vampiros y las novelas de terror. Tampoco los análisis estadísticos de atentados suicidas por motivos políticos desde 1982 confirman un regreso de las religiones, sino en todo caso el auge de un «nihilismo activo», como argumentó convincentemente Navid Kermani poco después del 11 de septiembre de 2001.¹¹ Cuarto. En la Modernidad el suicidio se ha acabado convirtiendo en una «tecnología del yo» —por utilizar este concepto de Michel Foucault—,¹² en estrecha conexión con otras tecnologías del yo, como escribir, leer o pintar.¹³ La idea de que yo y mi vida son míos¹⁴ se encarna hoy sobre todo en la paradójica exigencia de que mi muerte debe pertenecerme a mí. ¹⁵ Mi propia muerte pasa a ser un proyecto que debo configurar yo mismo y que no debe encomendarse a algún tipo de instituciones ni a familiares. La traducción alemana del diario del suicidio de Roberta Tatafiore tiene el acertado título de Proyectar una muerte.¹ Quinto. Las tecnologías del yo operan la mayoría de las veces con una especie de «escisión del sujeto»: el sujeto aparece como autor y al mismo tiempo como obra, como testigo y como observador, como jugador y como apuesta, como propietario y como posesión, como vigilante y como vigilado, como criminal y como víctima, como liberador y como liberado. En diversas exposiciones y reflexiones del suicidio, sobre todo en numerosas cartas de despedida, esta escisión se tematiza explícitamente. Del modo más claro lo expresó Théodore Jouffroy en 1842, cuando comentó que el discurso sobre la muerte voluntaria o el suicidio emplea conceptos inapropiados, pues «quien mata nunca es idéntico a quien es matado».¹⁷ Sexto. La promoción del suicidio a una tecnología del yo guarda estrecha relación con la reciente historia de los medios de masas. Ya en los debates sobre la English Malady o «enfermedad inglesa» en el siglo XVIII¹⁸ y sobre la «fiebre de Werther» en el siglo XIX se recalcaron los efectos potencialmente peligrosos de ver representaciones teatrales o de leer periódicos y novelas, y los organismos dedicados a la prevención de suicidios siguen criticando hasta hoy las noticias de muertes voluntarias o su comunicación en internet como probables factores desencadenantes de actos de imitación. La Modernidad se caracteriza esencialmente por los medios de masas, por un lado gracias a la alfabetización y a la escolarización generalizadas, y por otro lado gracias a los vertiginosos progresos técnicos que facilitan considerablemente el empleo de técnicas culturales simbólicas —desde máquinas de escribir hasta ordenadores, desde cámaras fotográficas hasta smartphones—. ¿Quién tenía ocasión antes del siglo XIX de ver o de hacerse una imagen de sí mismo? ¿Quién tenía la posibilidad de redactar un texto sobre sí mismo y sobre su vida o de escribir una carta de despedida durante la preparación de su suicidio? En aquella época solo unas élites minoritarias practicaban las tecnologías del yo, mientras que hoy todas las capas de la población pueden practicarlas como algo totalmente obvio, y encima a nivel global. Séptimo. Desde una perspectiva histórica se pueden distinguir culturas críticas con el suicidio y culturas fascinadas por el suicidio.¹ Así por ejemplo, la Antigüedad tenía una actitud hacia el suicidio mucho más abierta que el medievo cristiano, aunque Emil Szittya probablemente exagera cuando caracteriza la Antigüedad como una época realmente entusiasmada con el suicidio.² Pero al margen de que la fascinación, igual que la crítica, siempre tiene un doble rostro, que oscila entre la atracción y la repulsión, las tradiciones específicamente culturales de los suicidios y las narrativas de suicidios se han desarrollado y entremezclado a nivel global a un ritmo tan vertiginoso que apenas tiene ya sentido pretender distinguir entre mentalidades críticas con el suicidio y mentalidades fascinadas por él. Quien compare, por ejemplo, obras teatrales, novelas, series televisivas o juegos de ordenador de diversas regiones del mundo enseguida descubrirá muchas más similitudes y afinidades que diferencias significativas. Vivimos en un mundo fascinado por el suicidio que no rara vez sueña con poder presenciar el propio hundimiento.²¹ Y apenas tiene ya relevancia dónde se han producido las visiones distópicas de una época posatómica, de una vida tras la catástrofe climática final o tras la propagación mundial de virus mortales que transforman a todas las personas en zombis, si en Japón o en los Estados Unidos, en Canadá, Latinoamérica, Sudáfrica o Europa. Hoy no solo pensamos ocasionalmente en quitarnos la vida a nosotros mismos, sino que nos fascina la idea de que el género humano en su conjunto se extinguirá y desaparecerá —al final de un «antropoceno» posiblemente breve—. «Educados en la convicción de que la vida es el más alto bien y la muerte, la mayor desgracia, nos hemos convertido en testigos y víctimas de terrores peores que la muerte (sin haber podido descubrir un ideal más alto que la vida)», escribió Hannah Arendt en 1943.²² ¿Pero qué otra cosa podría ocupar ese puesto? ¿De verdad solo la «nada», este sustantivo asquerosamente sublime que también Peter Watson declaró recientemente la rúbrica de nuestra época?²³ ¿O una «cultura del suicidio», tal como la reivindicaba Michel Foucault en una de sus últimas entrevistas?²⁴ *** Las últimas palabras siempre deben ser de agradecimiento. Escribí los primeros esbozos sobre el tema de este libro durante una estancia de investigación en la Academia «Morphomata» de Colonia durante el curso académico 2013-2014. Agradezco a Günter Blamberger y a Dietrich Boschung que me invitaran a esta estancia con el proyecto «Suicidio como tecnología del yo». Luego, en el semestre de invierno de 2014-2015, di unas clases sobre historia cultural del suicidio en la Universidad Humboldt de Berlín. Agradezco a los estudiantes sus estimulantes preguntas e intervenciones en las discusiones. En algunas indagaciones en el campo de investigación aún bastante nuevo de una suicidología como ciencia cultural me asistieron con sus consejos colegas del Instituto de Ciencia Cultural, a los que también estoy cordialmente agradecido: Iris Därmann, Katja Kynast (con quien di un seminario sobre comparativa cultural de representaciones del suicidio en el cine para el segundo ciclo de «Ciencia cultural psicoanalítica»), Antonio Lucci, Jasmin Mersmann e Inga Anderson. También tengo una deuda de cordial agradecimiento por sus valiosas indicaciones con Raimar S. Zons y Geertjan de Vugt, así como con Haim Hazan y Raquel Romberg del Centro Minerva para Estudios Interdisciplinares sobre el Final de la Vida de la Universidad de Tel Aviv. Doy las gracias a Genoveva Rückert (de OK Linz) por algunas conversaciones que me conmovieron y me enseñaron mucho. El equipo de colaboradoras del Centro de Investigación Internacional de Ciencias Culturales en Viena, que dirijo desde marzo de 2016 —Johanna Richter, Katja Geiger, Petra Radeczki, Daniela Losenicky, Ingrid Söllner-Pötz y Fiona Faßler— me ha apoyado gustosamente con conversaciones e indicaciones. Hace apenas pocas semanas Rafaela Kupfner me sorprendió dejándome encima del escritorio el libro infantil de Astrid Lindgren Los hermanos Corazón de León, porque este libro desencadenó tras su publicación en 1973 una fuerte controversia en el Parlamento sueco, ya que presentaba de forma supuestamente idealizada un suicidio infantil. (En efecto, al final los dos hermanos saltan a un abismo, aunque cuando eso sucede ya llevan muertos mucho tiempo y se mueven en diversos paisajes del más allá).²⁵ Agradezco a Julian Baller su asistencia y apoyo durante las investigaciones para algunos capítulos del libro. Él elaboró también el índice onomástico. Estoy especialmente agradecido a Hanna Leitgeb de la agencia «Rauchzeichen», que con su afable pertinacia me animó a convertir un plan en una concepción y una concepción en un libro. Por último, expreso mi agradecimiento por la confianza y la paciencia de la editorial, por la minuciosa edición de Eva Gilmer y por el apoyo que me brindó Christian Heilbronn, que siempre fue de mucha ayuda. Y para terminar, doy las gracias a Annette Wunschel, que me acompañó y alentó con cariño en las fases de desesperación y resignación. Índice de ilustraciones Tiziano, Tarquinio y Lucrecia (1516-1517), en Sylvia Ferino-Pagden y Wilfried Seipel (eds.), Der späte Tizian und die Sinnlichkeit der Malerei, Viena, KHMMuseumsverband, 2007, p. 58. Rembrandt van Rijn, Lucrecia (1664), en Eric Jan Sluijter, Rembrandt and the Female Nude, Ámsterdam, Amstredam University Press, 2006, p. 304. Estuche de marfil romano (en torno a 420-430), en Wolfgang Fritz Volbach, Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Maguncia, Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 31976, p. 82, ilustración 116. Gislebertus, El suicidio de Judas (en torno a 1120-1135), en Jeannet Hommers, Gehen und Sehen in Saint-Lazare in Autun: Bewegung – Betrachtung – Reliquienverehrung (Sensus/Studien zur mittelalterlichen Kunst), Colonia, Böhlau, 2016, p. 200. Johann David Schubert, Werther se pega un tiro (1822), Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe Museum (Alexandra Koch). Albert Rudomine, La Vierge Inconnue. The Unknown Woman of the Seine (1900), en Anne-Gaelle Saliot, The Drowned Muse: The Unknown Woman of the Seine’s Survivals from Nineteenth-Century Modernity to the Present (Oxford Modern Languages and Literature Monographs), Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 10. Dragana Jurisic, My Own Unknown (2014), instalación en el Centro de Arte de Wexford: http://www.wexfordartscentre.ie/solo-my-own-unknown-by-draganajurisic.html (último acceso: 15 de mayo de 2017). John Everett Millais, Ofelia (en torno a 1851), en Jason Rosenfeld y Alison Smith, Millais, Londres, Tate Publishing, 2008, p. 69. Wolfgang Glück, Der Schüler Gerber (1981), Hoanzl, 2017. Fotograma del autor. Robert Bresson, Le diable probablement (1977), Artificial Eye, 2008. El fotograma está disponible en línea en: https://1.bp.blogspot.com/-8TYRMhDA4Mg/T1wi30s3HI/AAAAAAAABP8/mxIfuK1ON68/s1600/1akfcbressondiableprobablement.jpg (último acceso: 15 de mayo de 2017). Stanley Kubrick, Full Metal Jacket (1987 ), Warner Home Video, 2001. Fotograma del autor. Lee Miller, Regina Lisso, Ayuntamiento de Leipzig (18 de abril de 1945), en Lee Miller, Krieg: Mit den Alliierten in Europa 1944-1945. Reportagen und Fotos, Múnich, btb Verlag, 2015 (ilustración sin indicación de página). Caricatura de David Low en el Evening Standard del 10 de octubre de 1938, en David Low y Howe Quincy, A Cartoon History of Our Times, Nueva York, Simon and Schuster, 1939, p. 121. Jean-Luc Godard, Film Socialisme (2010), Absolut Medien GmbH, 2010. Fotograma del autor. Vicealmirante William H. P. Blandy, su esposa y el almirante Frank J. Lowry cortando una «tarta atómica» en Washington, D. C., el 8 de noviembre de 1946, en Washington Post (8 de noviembre de 1946), p. 18. Ingmar Bergman, Persona (1966), STUDIOCANAL, 2005. Fotogramas del autor. Cf. 16. Andréi Tarkovski, Nostalghia, Alive, 2010. Fotograma del autor. Cf. 18. Djuna Barnes, «How It Feels To Be Forcibly Fed», en New York World Magazine (6 de septiembre de 1914). Steve McQueen, Hunger (2008), Ascot Elite Home Entertainment, 2009. Fotograma del autor. Gerhard Richter, Gegenüberstellung 2 (1988), del ciclo «18 de octubre de 1977», en Gerhard Richter y Robert Storr, Gerhard Richter: October 18, 1977, Nueva York, Museum of Modern Art, 2000, p. 13. Thomas Hoepker, Vista de Manhattan desde Williamsburg, Brooklyn, 11 de septiembre de 2001, en Felix Hoffmann (ed.), Unheimlich vertraut. Bilder vom Terror, Colonia, Walther König, 2011, p. 249. Richard Drew, The Falling Man, en The New York Times (12 de septiembre de 2001), p. 7. Art Spiegelman, In the Shadow of No Towers, Nueva York, Pantheon, 2004, p. 2 . Portada de la edición especial de Charlie Hebdo del 6 de enero de 2016. Robert C. Wiles, El más bello suicidio [Evelyn McHale], en Life Magazine (12 de mayo de 1947), p. 43. Frida Kahlo, El suicidio de Dorothy Hale (1939), en Hayden Herrera, Frida Kahlo. Die Gemälde, Londres, Harper Perennial, 1992 (ilustración sin indicación de página). Ferdinand Hodler, Los cansados de vivir (1892), en Matthias Fischer, Der junge Hodler. Eine Künstlerkarriere 1872-1897, Wädenswil, Nimbus, 2008, p. 215. Sam Samore, The Suicidist #7 (1973), http://www.contemporaryartdaily.com/2012/11/sam-samore-at-team-gallery/ssa73-the-suicidist-7/ (último acceso: 15 de mayo de 2017). Neil Hamon, Autorretrato suicida:Ahorcamiento (2006), en Bernhard Fibicher (ed.), Six Feet Under: Autopsie unseres Umgangs mit Toten, Bielefeld et al., Christof Kerber, 2006, p. 159. Mathilde ter Heijne, Mathilde, Mathilde… (2000). Fotograma del autor. Robert Bresson, Mouchette (1967), GCTHV, 2005. Fotograma del autor. Michael Haneke, Caché (2005), EuroVideo Medien GmbH, 2006. Fotograma del autor. Alfred Hitchcock, Vertigo (1958), Columbia/DVD, 2000. Fotograma del autor. Donna J. Wan, La muerte nos cortejaba: El puente de Dumbarton, CA #2 (2014), http://www.donnajwan.com/death-wooed-us/ (último acceso: 15 de mayo de 2017). Caspar David Friedrich, El monje frente al mar (1808 o 1810), en Werner Hofmann, Caspar David Friedrich: Naturwirklichkeit und Kunstwahrheit, Múnich, C. H. Beck, 32013, p. 54. Puente Overtoun; documental Suicide Dogs en el sitio web de la National Geographic; disponible en: http://channel.nationalgeographic.com/wild/strangerthan-nature/videos/suicide-dogs/# (último acceso: 15 de mayo de 2017). Fotograma del autor. Wim Wenders, The Million Dollar Hotel (2000), Studiocanal, 2012. Fotograma del autor. Thomas Demand, Cuarto de baño (1997), en Thomas Demand y Udo Kittelmann (eds.), Nationalgalerie «How German is it?», Berlín, Suhrkamp, 2011, p. 230. Cabo Beachy, East Sussex, Inglaterra (5 de abril de 2010). Fotografía de David Iliff. Disponible en: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Beachy_Head_and_Lighthouse,_East_Sussex,_England__April_2010.jpg (último acceso: 15 de mayo de 2017). Giovanni Segantini, Las madres malvadas (1894), en Diana Segantini y Giovanni Segantini (eds.), Segantini, Basilea, Hatje Cantz, 2011, p. 37. Damián Szifron, Wild Tales (2014), Prokino, 2015. Fotograma del autor. Shōhei Imamura, Narayama bushikō (1983), Umbrella Entertainment, 2010. Fotograma del autor. Sophie Heldman, Satte Farben vor Schwarz (2010), Euro Video, 2011. Fotograma del autor. Michael Haneke, Liebe (2012), Warner Home Video, 2013. Fotograma del autor. Alejandro Amenábar, Mar Adentro (2004), Universum Film GmbH, 2009. Fotograma del autor. Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive (2013), Pandora Filmverleih, 2014. Fotograma del autor. Índice onomástico Acevedo Becerra, Sebastián Adenauer, Konrad Aden-Schraenen, Maike Ader, Bas Jan Adler, Alfred Adler, Laure Adorján, Johanna Adorno, Theodor W. Agulhon, Maurice Aichhorn, August Albrecht, Susanne Alejandro II (Zar de Rusia) Alfredson, Tomas Alvarez, Alfred Amann, Wilhelm Amenábar, Alejandro Améry, Jean Amis, Martin Anami, Korechika Anaximandro Anders, Günther Anderson, Michael Andersson, Bibi Anseele, Édouard Aragon, Louis Arbus, Diane Arendt, Hannah Ariès, Philippe Aristóteles Aron, Raymond Artaud, Antonin Asahara, Shōkō Ashby, Hal Ashe, Thomas Asscher, Maarten Assheuer, Thomas Atanasio Attali, Jacques Aubry, Paul Augé, Marc Agustín, san Aurelio, Marco Aust, Stefan Auteuil, Daniel Avnery, Uri Baader, Andreas Babluani, Géla Bach, Johann Sebastian Bachmann, Ingeborg Bachofen, Jakob Baechler, Jean Baer, Abraham Adolf Bairstow, Myra Balázsovits, Lajos Balke, Siegfried Bana, Eric Banderas, Antonio Barbagli, Marzio Bardem, Javier Bärfuss, Lukas Barlach, Ernst Barley, Nigel Barnes, Djuna Barschel, Uwe Bartsch, Rudolf Hans Barylli, Gabriel Bataille, Georges Baudrillard, Jean Bauer, Steven Bayard, Hippolyte Beauvoir, Simone de Beckenbauer, Franz Becker, Ben Becker, Jillian Becker, Meret Beckett, Samuel Beethoven, Ludwig van Beisel, David R. Ben Ali, Zine el-Abidine Benedict, Ruth Beneš, Edvard Benjamin, Walter Benkard, Ernst Benn, Gottfried Berger, John Berger, Senta Bergeron, Huguette Gaulin Bergman, Ingmar Bergner, Elisabeth Bergson, Henri Berlusconi, Silvio Bernanos, Georges Bernardini, Micheline Bernheim, Emmanuèle Bernstein, Eduard Besson, Luc Bettelheim, Bruno Beuckert, Rolf Beyer, Alexander Biermann, Wolf Binet, Laurent Binoche, Juliette Binswanger, Ludwig Binz, Ludwig Birnbaum, Karl Bisky, Jens Bizet, Georges Blamberger, Günter Blanchot, Maurice Blandy, William H. P. Bleibtreu, Moritz Bloch, Ernst Bloch, Iwan Blüher, Hans Blumenberg, Hans Boccaccio, Giovanni Boese, Carl Boileau, Pierre Boock, Peter-Jürgen Borkenau, Franz Bormuth, Matthias Born, Max Börner, Wilhelm Borries, Achim von Bouazizi, Mohamed Bouquet, Fritz Bowman, Barbara Boye, Karin Bracke, Wilhelm Brändle, Reinhold Brandt, Leo Brant, Sebastian Braune, Christian Brecht, Bertolt Brehm, Alfred Breloer, Heinrich Brendecke, Arndt Bresson, Robert Breton, André Brewster, Jordana Brian, Paul Briley, Jonathan Brod, Max Brodkey, Harold Bronisch, Thomas Bronson, Rachel Brown, Fredric Browne, Malcolm W. Brueghel, Pieter Brühl, Daniel Brüsewitz, Oskar Buback, Siegfried Bühler, Charlotte Burger, Hermann Burr, Aaron Burschel, Peter Burstall, Christopher Burton, Robert Bush, George W. Cacho, Lydia Caillois, Roger Cameron, James Camus, Albert Camus, Francine Canetti, Elias Cannabich, Gottfried Christian Čapek, Karel Carnot, Lazare Carpi, Anna Maria Carrère, Emmanuel Casagemas, Carlos Catón, Marco Porcio César, Julio Chamberlain, Neville Chaplin, Charlie Charbonnier, Stéphane Charcot, Jean-Martin Chaumeil, Pascal Chesnais, Jean-Claude Chirac, Jacques Christensen, Ute Christian, Linda Churchill, Winston Cimino, Michael Clarke, Alan Clemenceau, Georges Clemente VIII (Papa) Cleopatra Cobain, Kurt Cobb, Richard Cocteau, Jean Colby, William Colebrook, Claire Columbus, Chris Conrad, Tony Correggio, Antonio da Cort, Bud Craig, Daniel Crevel, René Critchley, Simon Croitoru, Joseph Cruise, Tom Csef, Herbert Cunningham, Liam Cutter, Fred Czolgosz, Leon D’Angers, David D’Annunzio, Gabriele D’Onofrio, Vincent Daguerre, Louis Daladier, Édouard Dante Alighieri Daoud, Kamel Davidtz, Embeth Davies, Jeremy Dean, James Defoe, Daniel Deleuze, Gilles DeLillo, Don Dell’Agli, Daniele Delumeau, Jean Demand, Thomas deMause, Lloyd Demeny, Paul Demme, Jonathan Deneuve, Catherine Dent, Bob Derrida, Jacques Descartes, René Diana (Princesa de Gales) Diaz, Cameron Dickow, Hans Helmut Diem, Ngo Dinh Dieterle, Wilhelm Dietrich, Otto Diez, Carl August Ditzel, Heinrich Döblin, Alfred Dobmeier, Simone Domínguez, Óscar Donaldson, Day Blakely Donizetti, Gaetano Donne, John Dorfmeister, Gregor Dostoievski, Fiódor M. Douglass, Frederick Dreikurs, Rudolf Drew, Richard Dreyfus, Alfred Droste, Wiglaf Drouin, Pierre Dubreuilh, Jean Louis Dudow, Slatan Duerr, Hans Peter Duncker, Patricia Dunst, Kirsten Durkheim, Émile Duvanel, Adelheid Dvořák, Antonín Eagleton, Terry Ebeling, Hans Ebner-Eschenbach, Marie von Eccleston, Christopher Echevarría, Inmaculada Edel, Uli Egan, Jennifer Eichinger, Bernd Einstein, Albert Eisenhower, Dwight D. Eisler, Hanns Elisabeth (emperatriz de Austria) Ellmann, Maud Empédocles Engels, Friedrich Engholm, Björn Englaro, Eluana Enrique VIII (Rey de Inglaterra) Ensslin, Gudrun Erasmo de Róterdam Eribon, Didier Erikson, Erik H. Ertel, Manfred Eser, Albin Esquirol, Dominique Esquirol, Jean-Étienne Etkind, Marc Eugenides, Jeffrey Eulenburg, Albert Falret, Jean-Pierre Fassbender, Michael Faure, Félix Federn, Paul Felber, Werner Feldmann, Hans-Peter Ferenczi, Sándor Fermi, Enrico Fetscher, Iring Fincher, David Fischl, Eric Flanagan, Richard Flanders, Jerry Flaßpöhler, Svenja Flavio Josefo Fleming, Victor Foer, Jonathan Safran Fontaine, Joan Ford Coppola, Francis Forêts, Louis-René des Foucault, Michel Fra Angélico Frankl, Viktor Freisler, Roland Freud, Sigmund Friedel, Christian Friedjung, Josef Karl Federico II (Rey de Prusia) Friedrich, Caspar David Friend, Tad Furtmüller, Carl Fuselier, Dwayne Gaertner, Joachim Galland, Jean Gance, Abel Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, Rajiv Ganz, Bruno Garbo, Greta Gargallo, Germaine Gauguin, Paul Gaulin, Huguette Gauß, Karl Friedrich Geiger, Arno Gerbert de Aurillac (Papa Silvestre II) Gerisch, Benigna Gethers, Steve Gibson, Mel Gide, André Gilbert, Emily Gilbert, Roswell Girard, René Giskes, Heinrich Gislebertus Glück, Louise Glück, Wolfgang Godard, Jean-Luc Goddard, Jacqueline Goebbels, Joseph Goeschel, Christian Goethe, Johann Wolfgang Gogh, Vincent van Goldman, Emma Gordon, Ruth Gorz, André Gorz, Dorine Graeber, David Graevenitz, Antje von Grams, Wolfgang Grän, Christine Grant, Cary Gray, John Gréco, Juliette Green, Walter Greenaway, Peter Greene, Graham Gregor, Manfred Grill, Bartholomäus Grimm, Jacob Grimm, Wilhelm Grinevizki, Ignati Ioachimovitch Grisé, Yolande Gross, Jean Grosz, George Groys, Boris Guattari, Félix Guesde, Jules Guevara, Antonio de Guibert, Hervé Gumbrecht, Hans Ulrich Günther, Hans Friedrich Karl Günther, Rolf Habe, Hans Hackford, Taylor Hadot, Pierre Haenel, Thomas Häfner, Heinz Hahn, Otto Haider, Jörg Halberstam, David Hale, Dorothy Hamberger, Klaus Hamilton, Alexander Hamilton, Floyd Hamilton, Linda Hamon, Neil Haneke, Michael Harari, Yuval Noah Hardie, Keir Harlow, Jean Hartl, Karl Harzer, Jens Hausner, Jessica Hausner, Siegfried Hawkes, John Hawking, Stephen Hedebrant, Kåre Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Heidegger, Martin Heijne, Mathilde ter Heim, Jacques Heine, Heinrich Heinz, Rudolf Heisenberg, Werner Hek, Youp van ’t Helbing, Monika Heldman, Sophie Hendrix, Jimi Herrhausen, Alfred Herzog, Werner Hesse, Hermann Heyfelder, Johann Ferdinand Hiddleston, Tom Higgins, Colin Hilarius, Jan Himmler, Heinrich Hipócrates Hirohito (Emperador de Japón) Hirschfeld, Magnus Hitchcock, Alfred Hitler, Adolf Hobbes, Thomas Hobsbawm, Eric J. Hodler, Ferdinand Hoegner, Wilhelm Hoepker, Thomas Hofmannsthal, Hugo von Hoger, Hannelore Holbach, Paul-Henri Thiry, Barón de Holbein (el Joven), Hans Hölderlin, Friedrich Hörbiger, Attila Hörbiger, Christiane Horkheimer, Max Hornby, Nick Horstmann, Ulrich Horváth, Ödön von Houellebecq, Michel Houston, Whitney Huber, Dominic Huch, Friedrich Hugo, Victor Huizinga, Johan Humbert, Vincent Hume, David Huppert, Isabelle Hurt, John Husserl, Edmund Hußty, Zacharias Gottlieb Ibsen, Henrik Imamura, Shōhei Immerwahr, Clara Itzenplitz, Eberhardt Jacobi, Friedrich Heinrich Jammes, Francis Janáček, Leoš Jancsós, Miklós Jankélévitch, Vladimir Jankovski, Oleg Jarmusch, Jim Jaspers, Karl Jaurès, Jean Jávor, László Jean Paul Jelinek, Elfriede Jens, Inge Jens, Tilman Jens, Walter Jeremijenko, Natalie Jerusalem, Carl Wilhelm Jesús de Nazaret Jodorowsky, Alejandro Jonas, George Jones, Brian Jones, Ernest Jones, Jim Joplin, Janis Jordan, Neil Josephson, Erland Jouffroy, Théodore Jouhandeau, Marcel Jovovich, Milla Jrushschov, Nikita Sergejewitsch Juan (discípulo de Jesús) Juana de Arco Judas Iscariote (discípulo de Jesús) Jugert, Rudolf Jünger, Ernst Jünger, Friedrich Georg Jungk, Robert Jurisic, Dragana Kaegi, Stefan Kaes, Anton Kafka, Franz Kahlo, Frida Kaiser, Georg Kaljajev, Iván Kamann, Matthias Kamen, Henry Kamlah, Wilhelm Kane, Sarah Kant, Immanuel Kassovitz, Matthieu Käutner, Helmut Kautsky, Karl Kennedy, John F. Kermani, Navid Kettner, Matthias Kevorkian, Jack Key, Ellen Kierkegaard, Søren King, Stephen Kinski, Klaus Kittler, Friedrich Klages, Ludwig Kleist, Heinrich von Klinger, Max Klopstock, Robert Knoblauch, Hubert Knörer, Ekkehard Knüppeln, Julius Friedrich Koch, Robert Koenen, Gerd Koestler, Arthur Koestler, Cynthia Köhlmeier, Michael Kokoschka, Oskar Kollontai, Alexandra Kollwitz, Käthe Koresh, David Kracauer, Siegfried Krantz, Paul Krause, Rudolf Kreindl, Werner Król, Joachim Kronika, Jacob Krose, Hermann Anton Krueger, Antje Krysinska, Karolina Kubrick, Stanley Kuhlmann, Brigitte Küng, Hans Kunzmann, Ulrich Kurzweil, Ray Kusch, Roger Lacan, Jacques Laden, Osama bin Laerdal, Asmund S. Lafargue, Paul Laing, Ronald D. Lang, Fritz Langsdorf, Alexander Langsdorf, Martyl Latour, Bruno Layton, Deborah Leandersson, Lina Lederer, Niki Lehndorff, Hans von Lembke, Klaus Lenin, Vladimir Ilich Leonard, Robert Sean Less, Gottfried Lessing, Theodor Lesskov, Nikolai Lester, David Levé, Édouard Levi, Primo Liechti, Peter Liewehr, Fred Lifton, Robert Jay Lindbergh, Charles Littell, Jonathan Livio, Tito Locke, John Lonsdale, Michael Lorenz, Peter Lothar, Ernst Low, David Löwith, Karl Lowry, Frank J. Lubitz, Andreas Lucas (evangelista) Lucheni, Luigi Ludendorff, Erich Luhmann, Niklas Luis II (rey de Baviera) Lukács, Georg MacArthur, Douglas MacCormack, Patricia MacSwiney, Terence Magnus, Friedrich Martin Magritte, René Maier-Leibnitz, Heinz Mainländer, Philipp Malinowski, Bronisław Mallach, Hans Joachim Man Ray Manet, Édouard Mangold, Erni Mann, Erika Mann, Klaus Mann, Thomas Mannheim, Karl Manson, Marilyn Markusen, Eric Marozsán, Erika Marquard, Odo Marsh, James Martelaere, Patricia de Martet, Jean Martin, Karlheinz Marx, Karl Masaryk, Tomáš Garrigue Masereel, Frans Masson, André Mateo (evangelista) Maximovski, Constantin McBurney, Charles McCaughey, Seán McConaughey, Matthew McHale, Evelyn McKinley, William McQueen, Steve Mehring, Franz Meinhof, Ulrike Meins, Holger Meir, Golda Menasse, Eva Menninger, Karl Menninger-Lerchenthal, Erich Merrick, Jeffrey Meyer zu Küingdorf, Arno Michalzik, Peter Michelet, Jules Milberg, Axel Millais, John Everett Millán Astray, José Miller, James Miller, Lee Minois, Georges Mishima, Yukio Mohnhaupt, Brigitte Molière Molinier, Pierre Möller, Irmgard Monk, Ray Monnier, Antoine Monroe, Marilyn Montaigne, Michel de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat Monteverdi, Claudio Moore, Michael Mora, Terézia Moro, Tomás Morrison, Jim Morselli, Enrico Moyer, Stephen Mrozek, Bodo Müller-Lauchert, Erich Münkler, Herfried Münsterberg, Hugo Murgia, Michela Murnau, Friedrich Wilhelm Muschg, Adolf Muschler, Reinhold Conrad Musil, Robert Mussolini, Benito Napoleón Bonaparte (emperador de Francia) Napolitano, Giorgio Narcejac, Thomas Natorp, Paul Niethammer, Dietrich Nietzsche, Friedrich Nitschke, Philip Nitta, Michiko Nortier, Nadine Nothomb, Amélie Novalis (Friedrich von Hardenberg) Nyman, Michael Ohnesorg, Benno Okamoto, Kōzō Olson, Jenni Oppenheim, David Ernst Oppenheimer, Robert J. Ortega y Gasset, José Osiander, Friedrich Benjamin Ovidio Pablo de Tarso Pacini, Filippo Pacino, Al Pagels, Elaine Palach, Jan Palahniuk, Chuck Pankhurst, Emmeline Paoli, Guillaume Pape, Robert Anthony Paquin, Anna Partridge, Earle E. Pasolini, Carlo Alberto Pasolini, Pier Paolo Pathé, Charles Pattinson, Robert Pauli, Wolfgang Pauling, Linus Pavese, Cesare Peale, Norman Vincent Percy, Walker Perpetua (mártir) Petit, Philippe Petrarca, Francesco Pfemfert, Franz Pfitzenmaier, Anna Pflitsch, Andreas Phillips, David P. Picasso, Pablo Pick, Lupu Piketty, Thomas Pinel, Philippe Pinguet, Maurice Pinochet, Augusto Pinsent, David Pissarro, Camille Pitt, Brad Plath, Sylvia Platón Plutarco Poe, Edgar Allan Pollock, Jackson Popitz, Heinrich Prabhakaran, Velupillai Prack, Rudolf Premadasa, Ranasinghe Priesch, Hannes Prinzhorn, Hans Proudhon, Pierre-Joseph Publilio Sirio Puccini, Giacomo Pynchon, Thomas Quang Duc, Thich Raddatz, Fritz J. Ragozinnikova, Evstolia Rainer, Arnulf Ramsden, Edmund Rank, Otto Raphael, Max Raspe, Jan-Carl Ratzel, Ludwig Réard, Louis Reeves, Keanu Reich, Wilhelm Reid, Frances Reinhardt, Claudia Reinhardt, Max Reiter, Udo Reitler, Rudolf Rembrandt van Rijn Riccio, Mario Rice, Anne Richter, Gerhard Rickels, Laurence A. Rigaut, Jacques Rilke, Rainer Maria Rimbaud, Arthur Ringel, Erwin Rissakov, Nicolai Ivanovitch Ritter, Joachim Riva, Emmanuelle Rizzo, Anthony Rodin, Auguste Röhm, Ernst Rolland, Romain Románov, Serguéi Aleksándrovitch Rosenkranz, Karl Rossellini, Roberto Roth, Tim Rotman, Brian Rousseau, Jean-Baptiste Rousseau, Jean-Jacques Roussel, Raymond Rubanovich, Ilya Rudolf (príncipe heredero austrohúngaro) Rudomine, Albert Rush, Geoffrey Rushkoff, Douglas Russell, Bertrand Ryan, Leo Rye, Stellan Sachs, Gunter Sadger, Isidor Safar, Peter J. Sailer, Johann Michael Sakamoto, Sumiko Samore, Sam Sampedro, Ramón Sanders-Brahms, Helma Sands, Bobby Saramago, José Sarrazin, Thilo Sarthou-Lajus, Nathalie Sartre, Jean-Paul Savoy, Teresa Ann Sávinkov, Borís Schaaf, Johannes Scheler, Max Scheller, Günther Schiavo, Terri Schiller, Friedrich Schleyer, Hanns Martin Schlinzig, Marie Isabel Schlöndorff, Volker Schlosser, Eric Schmidt, Florian Schmidt, Helmut Schmidtke, Armin Schmitt, Carl Schmitz, Sybille Schmutte, Hedwig Schneider, Michel Schnitzler, Arthur Schnöink, Birte Schopenhauer, Arthur Schor, Ives Schrep, Bruno Schroeter, Werner Schübel, Rolf Schulz, Gerhard Schulz, Walter Schumpeter, Joseph A. Schur, Max Schwarzenegger, Arnold Scott, Ridley Sedláček, Tomáš Segantini, Giovanni Seichō, Matsumoto Seidel, Alfred Semper, Ene-Liis Séneca, Lucio Anneo Seress, Rezső Servaes, Franz Sexton, Anne Shakespeare, William Sharif, Omar Shatan, Chaim F. Shimada, Masahiko Shirer, William L. Shneidman, Edwin Siegert, Gustav Silva, Daniel Simmel, Ernst Simmel, Georg Simon, Annette Singer, Udo Sinha, Shumona Siwiec, Ryszard Skinner, Benjamin Slater, Christian Slemon, Roy Sloterdijk, Peter Smits, Jimmy Snow, John Snyder, Terri L. Sócrates Sohn-Rethel, Alfred Sontag, Susan Sourisseau, Laurent Spaemann, Robert Speer, Albert Speijer, Nico Speijer, Renée Spengler, Oswald Spiegelman, Art Spielberg, Steven Spivak, Gayatri Chakravorty Spranger, Eduard Springmann, Veronika Stack, Steven Steel, Eric Steiger, Rod Steiner, George Steinhoff, Patricia Stekel, Wilhelm Stern, William Stewart, James Stewart, Kristen Stirner, Max Stockhausen, Karlheinz Stoker, Bram Stone, Oliver Strack, Günter Strauß, Emil Strauß, Franz Josef Striegnitz, Torsten Stromberg, Hunt Stromberger, Robert Struck, Karin Stuck, Franz von Stumpf, Dietrich Surdez, Georges Susman, Margarete Swinton, Tilda Syberberg, Hans-Jürgen Szifron, Damián Szittya, Emil Takeda, Arata Talbot, William Henry Fox Tarantino, Quentin Tarde, Gabriel de Tarkovski, Andréi Tatafiore, Roberta Taubes, Jacob Thalberg, Irving Thatcher, Margaret Theweleit, Klaus Thiel, Peter Thorez, Maurice Tibbet, Paul W. Tinguely, Jean Tito (emperador de Roma) Tiziano Tolmein, Oliver Tolstoi, León Nikolaievich Topf, Till Topor, Roland Torberg, Friedrich Toulouse-Lautrec, Henri Trintignant, Jean-Louis Trojanow, Ilija Trotta, Margarethe von Truffaut, François Truman, Harry S. Trump, Donald Tugendhat, Ernst Turguénev, Iván Turrini, Peter Ullmann, Liv Unamuno, Miguel de Vaillant, Édouard Valentino, Rodolfo Valéry, Paul Vallee, Brian Van Sant, Gus Veiel, Andres Ventura, Lino Verdi, Giuseppe Vespasiano (emperador de Roma) Vetsera, Mary Veyne, Paul Vick, Graham Visconti, Luchino Vogel, Henriette Voltaire (François-Marie Arouet) Waak, Anne Wackernagel, Christof Wagner, Richard Wagner-Jauregg, Julius Waldman, Amy Wali, Najem Wan, Donna J. Warhol, Andy Wark, David Watanabe, Ken Watson, Peter Watts, Naomi Weaver, Sigourney Weber, Alfred Weber, Max Wedekind, Frank Wegener, Paul Weininger, Otto Weir, Peter Weisman, Alan Weizsäcker, Carl Friedrich von Welby, Piergiorgio Wenders, Wim Wessel, Ulrich Wessely, Paula West, Rebecca Westergaard, Kurt Wiazemsky, Anne Wicki, Bernhard Wiene, Robert Wilde, Oscar Wilder, Thornton Wiles, Robert C. Williams, Robin Wilson, Duncan Winslow, Forbes Wisbar, Frank Witt, Claus Peter Wittgenstein, Ludwig Wroblewsky, Vincent von Wulf, Meo Yersin, Alexandre York, Michael Young, Robert Young, Terence Yourcenar, Marguerite Yulin, Harris Zajíc, Jan Zamboni, Anteo Zilsel, Edgar Zimmermann, Friedrich Zischler, Hanns Zlonitzky, Eva Zola, Émile Zorn, Fritz Zürn, Unica Notas Introducción 1 Walter Benjamin, Libro de los pasajes, trad. de Luis Fernández Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Guerrero, Madrid, Akal, 2005, p. 366 [J 74 a, 2]. 2 Cf. Peter Sloterdijk, Ira y tiempo, trad. de Miguel Ángel Vega y Elena Serrano, Madrid, Siruela, 2017. 3 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, trad. de Arantzazu Saratxaga Arregi, Barcelona, Herder, 2017; Alain Ehrenberg, La fatiga de ser uno mismo: Depresión y sociedad, trad. de Rogelio C. Paredes, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000. 4 Cf. Hartmut Rosa, Alienación y aceleración: Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la Modernidad tardía, rev. Estefanía Dávila y Maya Aguiluz, Buenos Aires, Katz, 2016. 5 Cf. Samuel Huntington, El choque de civilizaciones: Y la reconfiguración del orden mundial, trad. de José P. Tosaus, Barcelona, Paidós, 2015; Herfried Münkler, Viejas y nuevas guerras: Asimetría y privatización de la violencia, trad. de Carlos Martín Ramirez, Madrid, Siglo XXI, 2005. 6 Cf. Heinz Bude, La sociedad del miedo, trad. de Alberto Ciria, Barcelona, Herder, 2017. 7 Cf. Christopher Lasch, La cultura del narcisismo, trad. de Jaime Collyer, Barcelona, Andrés Bello, 1999; Hans-Joachim Maaz, Die narzisstische Gesellschaft. Ein Psychogramm, Múnich, dtv, 2012. 8 Cf. Ralf Konersmann, Die Unruhe der Welt, Frankfurt del Meno, Fischer, 2015. 9 Hans Blumenberg y Carl Schmitt, Briefwechsel 1971-1978 und weitere Materialien, ed. por Alexander Schmitz y Marcel Lepper, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 2007, p. 148. 10 Walter Benjamin, Charles Baudelaire: Un lírico en la época del altocapitalismo, en Obra completa, vol. I.2, ed. por Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Abada, 2008, pp. 87-302; aquí: p. 168. 11 Cf. Jean-Étienne Esquirol, Des maladies mentales considérées sous le rapport médical, hygiénique, et médico-légal, vol. 1, París, J. B. Baillère, 1838, pp. 526676. 12 Cf. Max Schur, Sigmund Freud: Enfermedad y muerte en su vida y en su obra, trad. de Iris Menéndez, Barcelona, Paidós, 1980. 13 Karl Menninger, Selbstzerstörung. Psychoanalyse des Selbstmords, trad. de Hilde Weller, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1978, pp. 25 s. [original: Man Against Himself, Nueva York, Harcourt, Brace & Co., 1938; trad. cast.: El hombre contra sí mismo, trad. de Pedro Debrigode, Barcelona, Península, 1972]. 14 Cf. Michaela Maria Hintermayr, Diskurs über Suizide und Suizidversuche von Hausgehilfinnen in Wien zwischen 1925 und 1933/34, tesina inédita, Viena, 2010, p. 12. 15 Cf. Erwin Ringel, Der Selbstmord. Abschluß einer krankhaften psychischen Entwicklung. Eine Untersuchung an 745 geretteten Selbstmördern, Viena/Düsseldorf, Westartp, 1953. Cf. también Gernot Sonneck et al., Krisenintervention. Von den Anfängen der Suizidprävention bis zur Gegenwart, Weitra, Bibliothek der Provinz, 2008. 16 Hipócrates, Fünf auserlesene Schriften, introducción y nueva traducción de Wilhelm Capelle, Darmstadt, Artemis, 1984, p. 172. Cf. también Beate Gundert, «Artikel Krise», en Karl-Heinz Leven (ed.), Antike Medizin. Ein Lexikon, Múnich, C. H. Beck, 2005, col. 541 s. 17 Cf. Edwin S. Shneidman, The Suicidal Mind, Oxford/Nueva York, Oxford University Press, 1996; id., Autopsy of a Suicidal Mind, Oxford/Nueva York, Oxford University Press, 2004. 18 Cf. David Lester, The «I» of the Storm. Understanding the Suicidal Mind, Varsovia/Berlín, Sciendo, 2014, p. 155. 19 Cf. Yuval Noah Harari, Homo Deus: Breve historia del mañana, trad. de Joandomènec Ros, Barcelona, Debate, 2016, pp. 25-26. 20 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, en Obras completas, vol. IV, Madrid, Tecnos, 2016, p. 350. 21 Walker Percy, The Moviegoer, Nueva York, Ivy Books, 1962, pp. 194 s. [trad. cast.: El cinéfilo, trad. de Marcos Jávega, Barcelona, Alfabia, 2015]. La traducción alemana de este pasaje, que falta en la traducción de Peter Handke, se cita por Glen O. Gabbard, «Misslungene psychoanalytische Behandlungen suizidaler Patienten», en Sylvia Zwettler-Otte (ed.), Entgleisungen in der Psychoanalyse. Berufsethische Probleme, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, pp. 120-142; aquí: p. 131. 22 Cf. Julie Beck, «“Going to Switzerland” Is a Euphemism for Assisted Suicide», The Atlantic (27 de agosto de 2014); disponible en: https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/08/going-to-switzerland-is-aeuphemism-for-assisted-suicide/379182 (último acceso: 15 de mayo de 2017). 23 Cf. anónimo, «Passant hilft bei Suizid nach», en B. Z. (24 de mayo de 2009); disponible en: http://www.bz-berlin.de/aktuell/welt/passant-hilft-bei-suizid-nacharticle467006.html (último acceso: 15 de mayo de 2017.) 24 Cf. Claude Guillon e Yves Le Bonniec, Suicidio: Técnicas, historia, actualidad, trad. de Sofía Noguera, Barcelona, ATE, 1983; Geo Stone, Suicide and Attempted Suicide. Methods and Consequences, Nueva York, Da Capo Lifelong Books, 1999. 25 Cf. Michel Foucault, Tecnologías del yo y otros textos afines, trad. de Mercedes Allendesalazar, Barcelona, Paidós, 1990. 26 Ernst Jünger, Heliopolis, en Werke, vol. 10: Erzählende Schriften II, Stuttgart, Klett-Cotta, 1965, p. 400 [trad. cast.: Heliópolis: Visión retrospectiva de una ciudad, trad. de Marciano Villanueva Salas, Barcelona, Seix Barral, ²1998]. 27 En este sentido habla Roberta Tatafiori de la «carcelera de sí misma», en id., Einen Tod entwerfen. Tagebuch eines Selbstmords, trad. de Andreas Rostek, Berlín/Varsovia, Edition.fotoTAPETA, 2010, p. 27 [original: La parola fine: Diario di un suicidio, Milán, Rizzoli, 2010]. 28 Cf. Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, trad. de Adela Cortina y Jesús Conill, Madrid, Tecnos, 42005, p. 171. 29 Théodore Jouffroy, Nouveaux mélanges philosophiques, ed. por Jean Philibert Damiron, París, 1842, p. 245. 30 Bertolt Brecht, «Cuando en la blanca habitación del hospital de la Charité», en Poemas del lugar y la circunstancia, trad. de José Muñoz Millanes, Valencia, Pre-Textos, 2003, p. 147. 31 Cf. por ejemplo Onno van der Hart, Ellert R. S. Nijenhuis y Kathy Steele, El yo atormentado: La disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica, trad. de Francisco Campillo, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2014. 32 Cf. Fritz Zorn, Bajo el signo de Marte, trad. de Susana Spiegler, Barcelona, Anagrama, 2009. Sobre Tatafiore, cf. supra nota 27. 33 Cf. Stefan Kaegi, Dominic Huber, «Nachlass. Pièces sans personnes»; disponible en: http://www.rimini-protokoll.de/website/de/project/nachlass (último acceso: 15 de mayo de 2017). 34 Cf. Jan Assmann, Tod und Jenseits im Alten Ägypten, Múnich, C. H. Beck, 2001, pp. 496-500. 35 Zacharias Gottlieb Hußty, Diskurs über die medizinische Polizei, vol. 1, Preßburg/Leipzig, 1786, p. 511. Cf. también Harald Neumeyer, Anomalien, Autonomien und das Unbewusste. Selbstmord in Wissenschaft und Literatur von 1700 bis 1800, Gotinga, Wallstein, 2009, p. 36. 36 También por eso numerosas entradas en internet sobre nuestro tema dan ya directamente las direcciones y los números de teléfono de los respectivos centros de asistencia en caso de crisis. 37 Michael Köhlmeier, Zwei Herren am Strand, Múnich, Carl Hanser, 2014, pp. 27 s. Quedo cordialmente agradecido a mi amigo Raimar S. Zons por haberme dado a conocer esta novela. 38 Michael Köhlmeier, Zwei Herren am Strand, op. cit., pp. 59 s. 39 Ibid., p. 166. 40 Ibid., p. 83. 41 Nigel Barley, Bailando sobre la tumba, trad. de Federico Corriente, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 46. 42 Cf. Nick Hornby, En picado, trad. de Jesús Zulaika, Barcelona, Anagrama, 2006. Cf. también Anne Waak, Der freie Tod. Eine kleine Geschichte des Suizids, Berlín, Blumenbar, 2016. 43 Cf. Julian Baller, Unter Einsatz des Lebens. Zur Theorie und Praxis der Interferenz von Spiel und Tod, tesina inédita, Berlín, 2016. 44 Cf. Johan Huizinga, Homo ludens, trad. de Eugenio Imaz, Madrid, Alianza, 2007. 45 Cf. Roger Caillois, Los juegos y los hombres: La máscara y el vértigo, trad. de Jorge Ferreiro, México, FCE, 1986, pp. 205 y 317-319. 46 Georges Bataille, «¿Estamos aquí para jugar o para ser serios?» [1951], en Para leer a Georges Bataille, trad. de Glenn Gallardo, selec. Ignacio Díaz de la Serna y Philippe Ollé-Laprune, México, FCE, 2012 [libro electrónico 2015]. 47 Cf. Friedrich Georg Jünger, Die Spiele. Ein Schlüssel zu ihrer Bedeutung, Frankfurt del Meno, Vittorio Klostermann, 1953; cit. por la edición de bolsillo, Múnich, List, 1959, p. 14. 48 Ibid., p. 174: «Se puede poner en juego todo lo que todavía no está en juego: dinero y bienes, nombre, reputación, honor y, por tanto, la propia persona». 49 Cf. Jean Baechler, Tod durch eigene Hand. Eine wissenschaftliche Untersuchung über den Selbstmord, trad. de Christian Seeger, Frankfurt del Meno/Berlín et al., Ullstein, 1981, p. 330 [original: Les suicides, París, Calmann-Lévy, 1975]. Cf. también Julian Baller, Unter Einsatz des Lebens, op. cit., p. 65. 50 Georges Surdez, «Russian Roulette. The Strange Case of Sergeant Burkowski, Who Died Many Deaths, and His Friend Feldheim, Who Had to Explain One of them to their Superior Officers», en Collier’s Weekly (30 de enero de 1937), pp. 16 y 57. 51 Cf. David Lester, «Russian Roulette and Duels», en id. y Steven Stack (eds.), Suicide as a Dramatic Performance, Nuevo Brunswick/Londres, Taylor & Francis Inc., 2015, pp. 259-266. 52 Thomas Mann, La montaña mágica, trad. de Mario Verdaguer, Barcelona, Plaza & Janés, 31988, p. 695. 53 En su pintoresca recopilación de historias de suicidios, Emil Szittya también menciona, por supuesto, el alto riesgo de suicidio que había entre los jugadores de azar: «De los 1 756 suicidas que hubo en París entre 1819 y 1823, 213 eran jugadores de azar». Cf. Emil Szittya, Selbstmörder. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte aller Zeiten und Völker, Leipzig, Weller, 1925, p. 308. 54 Karl Menninger, Selbstzerstörung, op. cit., p. 16. 55 Cf. Aristóteles, Política, trad. de Estela García Fernández, Madrid, Istmo, 2005, p. 99. Cf. también Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. de José Luis Calvo Martínez, Madrid, Alianza, 2005, p. 59. 56 Cf. Friedrich Nietzsche, De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, en Obras completas, vol. 1, trad. de Joan B. Llinares et al., Madrid, Tecnos, 2011, p. 697. Cf. también Friedrich Nietzsche, De la genealogía de la moral, trad. de Jaime Aspiunza et al., en Obras completas, vol. 4, Madrid, Tecnos, 2016, p. 484. 57 Cf. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenología del espíritu, ed. bilingüe de Antonio Gómez Ramos, Madrid, Abada, 2010, p. 657. 58 Johan Huizinga, Homo ludens, op. cit., p. 11. 59 Christoph Drösser, Tierquäler Disney, cit. por id. en, «Stimmt’s?», en Die Zeit (12 de septiembre de 1997); disponible en: https://www.zeit.de/stimmts/1997/1997_38_stimmts (último acceso: 15 de mayo de 2017). 60 Sobre suicidios de caballos, cf. Emil Szittya, Selbstmörder, op. cit., pp. 372 s. Tip Marugg ha descrito en una novela suicidios míticos de pájaros en los Andes: Auch Vögel sterben im Morgenblau, trad. de Waltraud Hüsmert, Berlín, Twenne, 1993 [original: De morgen loeit weer aan: Roman, Ámsterdam, De Bezije Bij, 1988]. 61 Cf. Edmund Ramsden, Duncan Wilson, «The Nature of Suicide: Science and the Self-Destructive Animal», en Endeavour I (2010), pp. 21-24. 62 Claire Colebrook, «Suicide for Animals», en Patricia MacCormack (ed.), The Animal Catalyst. Towards Ahuman Theory, Londres/Nueva Delhi et al., Bloomsbury Academic, 2014, pp. 133-144; aquí: p. 134. 63 Ibid., pp. 134 s. 64 Ibid., p. 138. 65 Cf. Bernd Mahr, «Der maschinelle Wille zur Selbstvernichtung», en MASCHINENtheorien/THEORIEmaschinen, ed. por Hans-Christian von Herrmann y Wladimir Velminski, Frankfurt del Meno/Berlín et al., Peter Lang, 2012, pp. 149-176. 66 Un breve esbozo biográfico de Tinguely junto con el poema de Duchamp está disponible en: https://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/tinguely/tinguely.htm (último acceso: 15 de mayo de 2017). 1. ¿A quién pertenece mi vida? 1 Michel de Montaigne, libro I, capítulo XXXVIII: «La soledad», en Los ensayos, trad. de Jordi Bayod Brau, Barcelona, Acantilado, 2007, p. 329. 2 Albert Camus, El mito de Sísifo, trad. de Luis Echevárri, Madrid, Alianza, 1995, p. 15. 3 Kamel Daoud, Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung, trad. de Claus Josten, Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 2016, p. 22 [original: Meursault, contreenquête, Argel, Barzakh, 2013; trad. cast.: Meursault, caso revisado, trad. de Teresa Lanero, Córdoba, Almuzara, 2015]. 4 Albert Camus, El mito de Sísifo, op. cit., p. 162. 5 Cf. Albert Camus, La muerte feliz, trad. de María Teresa Gallego, Madrid, Alianza, 2018, pp. 62-64. 6 Fiódor M. Dostoievski, Los hermanos Karamázov, trad. de Augusto Vidal, Madrid, Cátedra, 1987, p. 422. 7 Ludwig Wittgenstein, Diario filosófico (1914-1916), trad. de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Barcelona, Planeta-DeAgostini, 1986, p. 155. 8 Cf. Heidrun Hannusch, Todesstrafe für die Selbstmörderin. Ein historischer Kriminalfall, Berlín, Ch. Links, 2011. 9 Gerry Holt, «When Suicide Was Illegal», en BBC News (3 de agosto de 2011); disponible en: http://www.bbc.com/news/magazine-14374296 (último acceso: 15 de mayo de 2017). 10 Jean Améry, Levantar la mano sobre uno mismo: Discurso sobre la muerte voluntaria, trad. de Marisa Siguan Boehmer y Eduardo Aznar Anglés, Valencia, Pre-Textos, 2007, p. 103. 11 Aristóteles, Política, 1255 b 11 (trad. de Estela García Fernández, Madrid, Istmo, 2005). 12 Séneca, Epístolas morales a Lucilio I, trad. de Ismael Roca Meliá, Madrid, Gredos, 1986, pp. 264 y 446. 13 Ibid., p. 397. 14 Ibid., p. 416. 15 Cit. por David Graeber, En deuda: Una historia alternativa de la economía, trad. por Joan Andreano, Barcelona, Ariel, 2013, p. 59. 16 Die Vorsokratiker, vol. 1, trad. de M. Laura Gemelli Marciano, Düsseldorf, Artemis & Winkler, 2007, p. 37. 17 En un sentido similar ha designado Hans Blumenberg la marcha erecta como «escena primigenia». Cf. Hans Blumenberg, Descripción del ser humano, ed. por Manfred Sommer, trad. de Griselda Mársico, Buenos Aires, FCE, 2011, p. 583. 18 Cf. Sigmund Freud, De la historia de una neurosis infantil (el «Hombre de los Lobos») y otras obras, en Obras completas, vol. 17, trad. de José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1986, pp. 9-112; aquí: pp. 29-46. 19 Al principio Freud había interpretado la «escena primordial» como la experiencia real de haber sufrido abusos. Cf. Sigmund Freud, «Fragmentos de la correspondencia con Fliess (1950 [1892-99])», en Obras completas, vol. 1, trad. de José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, pp. 270-281. 20 Bronisław Malinowski, La vida sexual de los salvajes del Noroeste de la Melanesia: Descripción etnográfica de las relaciones eróticas conyugales y de la vida de la familia entre los indígenas de las Trobriand (Nueva Guinea Británica), trad. de Ricardo Baeza, Madrid, Morata, 1975, p. 170. 21 Ibid., p. 160. 22 Cf. Yuval Noah Harari, Sapiens. De animales a dioses: Breve historia de la humanidad, trad. de Joandomènec Ros, Barcelona, Debate, 82016, pp. 15-92. 23 Esta supuesta mezcla se pudo demostrar hace tan solo unos pocos años con ayuda de análisis genéticos. Hasta entonces los científicos habían creído siempre en un primer genocidio de la historia universal. Cf. ibid., pp. 29-32. 24 Ibid., p. 51. 25 Ibid., p. 75. 26 Ernst Bloch, El principio esperanza, trad. de Felipe González Vicén, Madrid, Trotta, 2004, p. 25. 27 Cf. Max Raphael, Wiedergeburtsmagie in der Altsteinzeit. Zur Geschichte der Religion und religiöser Symbole, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 2008. Cf. también Hans Peter Duerr, Sedna oder Die Liebe zum Leben, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1984. 28 Pierre Joseph Proudhon, ¿Qué es la propiedad?, trad. de Rafael García Ormaechea, Barcelona, Orbis, 1983, p. 9. 29 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, trad. de Adela Cortina y Jesús Conill, Madrid, Tecnos, 42005, p. 78. 30 Cf. Josef H. Reichholf, Warum die Menschen sesshaft wurden. Das größte Rätsel unserer Geschichte, Frankfurt del Meno, Fischer, 2008. Cf. también Hermann Parzinger, Die Kinder des Prometheus. Eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift, Múnich, C. H. Beck, 2014. 31 Cf. Jost Herbig, Nahrung für die Götter. Die kulturelle Neuerschaffung der Welt durch den Menschen, Múnich/Viena, 1988, p. 207. 32 Nathalie Sarthou-Lajus, Lob der Schulden, trad. de Claudia Hamm, Berlín, Klaus Wagenbach, 2013, p. 41 [original: Éloge de la dette, París, PUF, 2012]. 33 Cf. Karl Jaspers, Origen y meta de la historia, trad. de Fernando Vila, Madrid, Alianza, 1980. Cf. también Karen Armstrong, La gran transformación. El mundo en la época de Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías: El origen de las tradiciones religiosas, trad. de Ana Herrera, Barcelona, Paidós, 2007. 34 Cf. Peter Sloterdijk, Los hijos terribles de la Edad Moderna: Sobre el experimento antigenealógico de la Modernidad, trad. de Isidoro Reguera, Madrid, Siruela, 2015. 35 Friedrich Benjamin Osiander, Über den Selbstmord, seine Ursachen, Arten, medicinisch-gerichtliche Untersuchung und die Mittel gegen denselben. Eine Schrift sowohl für Policei- und Justiz-Beamte, als für gerichtliche Ärzte und Wundärzte, für Psychologen und Volkslehrer, Hannover, Brüder Hahn, 1813, p. 2. 36 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, op. cit., pp. 281 s. 37 John Locke, Segundo Tratado sobre el gobierno civil, trad., introducción y notas de Carlos Mellizo, Madrid, Tecnos, 2004, p. 34 (§ 27). 38 Ibid., p. 12 (§ 6). 39 Ibid., p. 58 (§ 55). 40 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, op. cit., pp. 102 s. 41 Manfred Sommer, Identität im Übergang: Kant, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1988, p. 21. 42 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, op. cit., p. 103. 43 Frederick Douglass, «Self-Made Men», en John Blassingame y John McKivigan (eds.), The Frederick Douglass Papers, serie 1, vol. 4, New Haven/Londres, Yale University Press, 1992, pp. 545-575, aquí: pp. 549 s. 44 Ibid., p. 560. 45 Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, trad. de Eliane Cazenave-Tapie, México, FCE, 2014. 46 Sigmund Freud, «Una dificultad del psicoanálisis» (1917 [1916]), en Obras completas, vol. 17, trad. de José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1986, pp. 125-135; aquí: p. 135. 47 Cf. Lydia Cacho, Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo, Barcelona, Debate, 2010; E. Benjamin Skinner, A Crime So Monstrous: Face-to-Face with Modern Day Slavery, Nueva York, Free Press, 2008. 48 E. Benjamin Skinner, «A World Enslaved», en Foreign Policy (marzo/abril, 2008), pp. 62-67, aquí: p. 62. El artículo está disponible en: www.foreignpolicy.com/articles/2008/02/19/a_world_enslaved (último acceso: 15 de mayo de 2017). 49 Max Stirner, El único y su propiedad, trad. de Pedro González Blanco, Buenos Aires, Anarres, 2007, p. 15. 50 Jean Améry, Levantar la mano sobre uno mismo: Discurso sobre la muerte voluntaria, op. cit., p. 83. 51 Una excepción a esto es el Tractatus theologico-litterarius que el diácono Friedrich Lebrecht Götze escribió en latín. Cf. Friedrich Lebrecht Götze, De nonismo et nihilismo in theologia, caeterisque eruditionis partibus obvio tractatus theologico-litterarius, Cygnea (Zwickau), 1733. 52 Friedrich Heinrich Jacobi, Werke, vol. 3, Leipzig, 1816, p. 44. 53 Jean Paul, Introducción a la estética, ed. por Pedro Aullón de Haro sobre la versión de Julián de Vargas, Madrid, Verbum, 1991, p. 30 (§ 2). 54 Jean Paul, Siebenkäs, ed. por Carl Pietzcker, Stuttgart, Reclam, 1986, pp. 299 s. 55 Karl Rosenkranz, Aus einem Tagebuch. Königsberg Herbst 1833 bis Frühjahr 1846, Leipzig, 1854, p. 133. 56 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2018, p. 183. 57 Cf. La voluntad de poder, trad. de Aníbal Froufe, Madrid, Edaf, 2006, p. 35; Fragmentos póstumos, vol. IV (1885-1889), trad. de Juan L. Vermal y Joan L. Llinares, Madrid, Tecnos, 2008, p. 241. 58 Ibid., p. 216. 59 Heinrich Popitz, Phänomene der Macht, Tubinga, Mohr Siebeck, 1992, p. 60. 60 Cf. Suzanne Collins, Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele, trad. de Sylke Hachmeister und Peter Klöss, Hamburgo, Oetinger, 2009, pp. 383 [original: The Hunger Games, Nueva York, Scholastic Press, 2008; trad. cast.: Los juegos del hambre, trad. de Pilar Ramírez Tello, Barcelona, RBA, 2014]. 61 Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2018, pp. 136-139. 62 Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano, en Obras completas, vol. III, Jaime Aspiunza et al., Madrid, Tecnos, 2014, p. 425. 63 Svenja Flaßpöhler, Mein Tod gehört mir. Über selbstbestimmtes Sterben, Múnich, Pantheon, 2013, p. 18. 64 Rainer Maria Rilke, El libro de horas (Das Stunden-Buch), ed. bilingüe de Federico Bermúdez-Cañete, Madrid, Hiperión, 32007, p. 177. 65 Harold Brodkey, Die Geschichte meines Todes, trad. de Angela Praesent, Reinbek en Hamburgo, Rowohlt, 1998 [original: This Wild Darkness: The Story of My Death, Nueva York, Metropolitan, 1996; trad. cast.: Esta salvaje oscuridad: La historia de mi muerte, trad. de Marcelo Cohen, Barcelona, Anagrama, 2001]. 2. El suicidio antes de la Modernidad 1 Cesare Pavese, anotación del 1 de enero de 1950, en El oficio de vivir, trad. de Ángel Crespo, Madrid, El País, 2003, p. 463 (Barcelona, Seix Barral, 1992 y 2003). 2 Cf. Julia Schreiner, Jenseits vom Glück. Suizid, Melancholie und Hypochondrie in deutschsprachigen Texten des späten 18. Jahrhunderts, Múnich, de Gruyter, 2003, pp. 145 s. Cf. también Ursula Baumann, Vom Recht auf den eigenen Tod. Die Geschichte des Suizids vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 2001, p. 19. 3 Paul-Henri Thiry d’Holbach, Sistema de la naturaleza, trad. de José M. Bermudo, Madrid, Editora Nacional, 1982, p. 300. 4 Publilio Sirio, Die Sprüche, ed. por Hermann Beckby, Múnich, Ernst Heimeran, 1969, pp. 32 s. 5 Cf. Émile Durkheim, El suicidio, trad. de Lorenzo Díaz y Sandra Chaparro, Madrid, Akal, 2012, pp. 207 ss. 6 Ruth Benedict, El crisantemo y la espada: Patrones de la cultura japonesa, trad. de Javier Alfaya, Madrid, Alianza, 32011, pp. 267-268. 7 Platón, Las Leyes, 873c (Diálogos IX, trad. de Francisco Lisi, Madrid, Gredos, 1999, pp. 167-168). 8 Mario Erdheim y Maya Nadig han comentado el concepto de muerte social desde una perspectiva etno-psicoanalítica. Cf. Mario Erdheim y Maya Nadig, «Größenphantasien und sozialer Tod», en Kursbuch 58 («Karrieren», 1979), pp. 115-126. Orlando Patterson ha derivado la social death o «muerte social» de la esclavitud. Cf. Orlando Patterson, Slavery and Social Death. A Comparative Study, Cambridge, Harvard University Press, 1982. Yo mismo he afirmado en mis investigaciones sobre la metafórica de la muerte que todas las metáforas de la muerte se pueden reducir a nociones de la muerte social. Cf. Thomas H. Macho, Todesmetaphern. Zur Logik der Grenzererfahrung, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1987, pp. 408-445. 9 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación, Libros I-III, trad. de José A. Villar Vidal, Madrid, Gredos, 1990, p. 262. 10 Ovidio, Fastos, trad. de Bartolomé Segura Ramos, Madrid, Gredos, 2001, p. 87. 11 Klaus Theweleit, Buch der Königstöchter. Von Göttermännern und Menschenfrauen. Mythenbildung, vorhomerisch, amerikanisch. Pocahontas II, Frankfurt del Meno/Basilea, Stroemfeld, 2013. 12 Cf. Thomas Macho, Vorbilder, Múnich, Wilhelm Fink, 2011, pp. 115-175. 13 Plutarco, «Virtudes de mujeres», en Moralia, vol. III, trad. de Mercedes López Salvá, Madrid, Gredos, 1987, pp. 282-283 (trad. modificada). Cf. También Aulo Gelio, Die Attischen Nächte, trad. de Fritz Weiss, vol. 2, Leipzig, 1876, pp 279 s. (XV, 10). 14 Georges Minois, Geschichte des Selbstmords, Düsseldorf/Zúrich, Artemis & Winkler, 1996, pp. 71 s. [original: Histoire du suicide: La société occidentale face à la mort volontaire, París, Fayard, 1995]. 15 Cf. Yolande Grisé, Le Suicide dans la Rome antique. Collection d’études anciennes, Montreal/París, Bellarmin/Belles Lettres, 1982, pp. 34-53. 16 Dante, La divina comedia, trad. de Ángel Chiclana Cardona, Madrid, Espasa, 2003, pp. 240-242. 17 Flavio Josefo, La guerra de los judíos. Libros IV-VII, trad. de Jesús M. Nieto Ibañez, Madrid, Gredos, 1999. 18 Emmanuel Carrère, El reino, trad. de Jaime Zulaika, Barcelona, Anagrama, 2018, cap. IV, apartado 26. 19 Sigmund Freud, «De guerra y muerte. Temas de actualidad (1915)», en Obras completas, vol. 14, trad. de José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, p. 290. 20 Franz Borkenau, «Todesantinomie und Kulturgenerationen», en Ende und Anfang. Von den Generationen der Hochkulturen und von der Entstehung des Abendlandes, ed. por Richard Löwenthal, Stuttgart, Klett-Cotta, 1984, pp. 83119; aquí: p. 96. 21 Ibid., p. 109. 22 Die Akten der HH. Perpetua und Felizitas, en Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, vol. 2 (= Bibliothek der Kirchenväter, serie 1, vol, 14), trad. de Gerhard Rauschen, Kempten/Múnich, 1913, pp. 328-344; aquí: p. 331. 23 Ibid., p. 344. 24 Agustín, La Ciudad de Dios, libro I, capítulo XXVI (trad. de Santos Santamaría del Río y Miguel Fuertes Lanero, en Obras completas, vol. XVI, Madrid, BAC, 62019). Disponible en: https://www.augustinus.it/spagnolo/cdd/index2.htm. 25 Atanasio, Schutzschrift an Kaiser Constantius [Apologia ad Constantium], en Ausgewählte Schriften des Heiligen Athanasius, vol. 2, ed. y trad. de Josef Fisch (= Bibliothek der Kirchenväter, serie 1, vol. 29), Kempten, 1875, pp. 176-213; aquí: p. 210. 26 Cf. Elaine Pagels y Karen Leigh King, El Evangelio de Judas: Y la formación del cristianismo, trad. de Antonio F. Rodríguez, Barcelona, Kairós, 2012. 27 Simon Critchley, Notes on Suicide, Londres, Fitzcarraldo, 2015, p. 31 [trad. cast.: Apuntes sobre el suicidio, trad. de Albert Fuentes, Barcelona, Alpha Decay, 2016]. 28 Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2018, p. 138. 29 Cf. Marzio Barbagli, Farewell to the World. A History of Suicide, trad. de Lucinda Byatt, Cambridge (MA), Polity Press, 2015, p. 31 [original: Congedarsi dal mondo: Il suicidio in Occidente e in Oriente, Bolonia, Il Mulino, 2009]. 30 Cf. Peter Burschel, Sterben und Unsterblichkeit. Zur Kultur des Martyriums in der frühen Neuzeit (Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, vol. 35), Múnich, De Gruyter, 2004. 31 Georges Minois, Geschichte des Selbstmords, op. cit., pp. 24 s. Cf. Alexander Murray, Suicide in the Middle Ages, vol. 1: The Violent Against Themselves, vol. 2: The Curse on Self-Murder, Oxford/Nueva York, Oxford University Press, 1998 y 2000. 32 Cf. Ursula Spuler-Stegemann, Die 101 wichtigsten Fragen zum Islam, Múnich, C. H. Beck, 2007, p. 128. 33 Cf. Helmut Moll (ed.), Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, ed. en dos volúmenes de Helmut Moll por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2015. 34 Cf. Sigrid Weigel (ed.), Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugen und heiligen Kriegern, Múnich, Wilhelm Fink, 2007. 35 Dante, La divina comedia, op. cit., pp. 145-147. 36 Erasmo de Róterdam, Elogio de la locura, trad. de Pedro Voltes Bou, Madrid, Verbum, 2018, p. 57. 37 Erasmo de Róterdam, Elogio de la locura, op. cit., p. 58. 38 Georges Minois, Geschichte des Selbstmords, op. cit., p. 120. 39 Erasmo de Róterdam, Elogio de la locura, op. cit., p. 11. 40 Erasmo de Róterdam, Elogio de la locura, op. cit., p. 12. 41 Tomás Moro, Utopía, trad. de Ramón Esquerra, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2011, p. 153. 42 Antonio de Guevara, Reloj de príncipes, libro III, capítulo XXI. Disponible en: http://www.filosofia.org/cla/gue/guerp.htm. 43 Ibid., libro III, capítulo LI. 44 Henry Kamen, El Siglo de Hierro: Cambio social en Europa, 1550-1660, trad. de María L. Balseiro, Madrid, Alianza, 1997. 45 Michel de Montaigne, libro II, capítulo III: «Costumbre de la isla de Ceos», Los ensayos, trad. de Jordi Bayod Brau, Barcelona, Acantilado, 2007, p. 506. 46 Michel de Montaigne, «Costumbre de la isla de Ceos», Los ensayos, op. cit., p. 523. 47 Cf. John Donne, Biathanatos, trad. de Pablo Sáiz Gómez, Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2007. 48 Cf. Robert Burton, Anatomía de la melancolía, trad. de Alberto Manguel, Madrid, Alianza, 2015. 49 David Hume, «Ensayos sobre el suicidio y la inmortalidad del alma», en Escritos impíos y antirreligiosos, trad. de José L. Tasset Carmona, Madrid, Akal, 2005, p. 133. 3. Efectos Werther 1 Roberta Tatafiore, Einen Tod entwerfen. Tagebuch eines Selbstmords, trad. de Andreas Rostek, Berlín/Varsovia, Edition.fotoTAPETA, 2010, p. 30 [original: La parola fine: Diario di un suicidio, Milán, Rizzoli, 2010]. 2 Cf. Karl Kerényi, El médico divino, trad. de Brigitte Kiemann, Madrid, Sexto Piso, 2009. 3 Jean Delumeau, El miedo en Occidente (siglos XIV-XVIII): Una ciudad sitiada, trad. de Mauro Armiño, Barcelona Taurus, 2012 [libro electrónico]. 4 Der tanzende Tod. Mittelalterliche Totentänze, ed., trad. y comentarios de Gert Kaiser, Frankfurt del Meno, Insel, 1982, p. 97. 5 Cf. Die Chronik des Mathias von Neuenburg, trad. de Georg Grandaur, Leipzig, 1892, pp. 173 s. 6 Jean Delumeau, El miedo en Occidente, op. cit. 7 Daniel Defoe, Diario del año de la peste, trad. de Pablo Grosschmid, Madrid, Impedimenta, 2010 [libro electrónico]. 8 Philippe Ariès, El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1983, p. 396. 9 Daniel Defoe, Diario del año de la peste, op. cit. 10 Algunas dudas que se formularon de si este germen patógeno había sido realmente el causante de las devastadoras epidemias durante la Baja Edad Media y el Primer Renacimiento fueron refutadas en 2011, tras analizarse el ADN de los esqueletos del cementerio londinense de las víctimas de la peste. 11 Albert Camus, La peste, trad. de Rosa Chacel, Barcelona, Edhasa, 2010, p. 248. 12 Ibid., p. 351. 13 Heinrich Heine, Französische Zustände, artículo VI, en Sämtliche Schriften, vol. 3, Múnich/Viena, Hanser, 1996, pp. 164-180; aquí: p. 168. 14 Cf. Alain Corbin, El perfume o el miasma: El olfato y lo imagiario social. Siglos XVIII y XIX, México, FCE, 1987, p. 116. 15 Jacques Ruffié y Jean-Charles Sournia, Die Seuchen in der Geschichte der Menschheit, trad. de Brunhild Seeler, Stuttgart, Klett-Cotta, 1987, pp. 71 s. [original: Les épidémies dans l’histoire de l’homme: Essai d’anthropologie médicale, París, Flammarion, 1984]. 16 Michel de Montaigne, libro III, capítulo XII: «Fisonomía», en Los ensayos, trad. de Jordi Bayod Brau, Barcelona, Acantilado, 2007, p. 1565. 17 Daniel Defoe, Diario del año de la peste, op. cit. 18 Michel Devèze, L’Espagne de Philippe IV, 1621-1665, vol. 2, París, Sedes, 1971, p. 318; cit. por Jean Delumeau, El miedo en Occidente, op. cit. 19 Cf. Vera Lind, Selbstmord in der Frühen Neuzeit. Diskurs, Lebenswelt und kultureller Wandel am Beispiel der Herzogtümer Schleswig und Holstein, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, pp. 242 s. 20 Georges Minois, Geschichte des Selbstmords, Düsseldorf/Zúrich, Artemis & Winkler, 1996, pp. 132-174 [original: Histoire du suicide: La société occidentale face à la mort volontaire, París, Fayard, 1995]. 21 Cf. Marzio Barbagli, Farewell to the World. A History of Suicide, trad. de Lucinda Byatt, Cambridge (MA), Polity Press, 2015, p. 19 [original: Congedarsi dal mondo: Il suicidio in Occidente e in Oriente, Bolonia, Il Mulino, 2009]. 22 Johann Wolfgang Goethe, Las penas del joven Werther, trad. de José Mor de Fuentes, Madrid, Alianza, 51984, pp. 150-151. 23 Cf. David P. Phillips, «The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of theWerther Effect», en American Sociological Review 39/3 (1974), pp. 340-354. 24 Walther Ziegler y Ulrich Hegerl, «Der Werther-Effekt. Bedeutung, Mechanismen, Konsequenzen», en Der Nervenarzt I (2002), pp. 41-49; aquí: p. 41. 25 Johann August Ernesti, Pro Memoria des Dekans der theologischen Fakultät an die Kurfürstliche Bücherkommission und Zensurbehörde, Leipzig, 28 de enero de 1775, cit. por Horst Flaschka, Goethes «Werther».Werkkontextuelle Deskription und Analyse, Múnich, Fink, 1987, p. 281. 26 Cf. Harald Neumeyer, Anomalien, Autonomien und das Unbewusste. Selbstmord in Wissenschaft und Literatur von 1700 bis 1800, Gotinga, Wallstein, 2009, pp. 151-164. Cf. también el prólogo de Lessing a Karl Wilhelm Jerusalem, Philosophische Aufsätze, Braunschweig, 1776, pp. 1-12. 27 August Kestner (ed.), Goethe und Werther. Briefe Goethe’s, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Dokumenten, Stuttgart/Tubinga, 1854, pp. 87 s. 28 Ibid., pp. 98 s. 29 Harald Neumeyer, Anomalien, Autonomien und das Unbewusste, op. cit., pp. 86-105. 30 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, trad. de Adela Cortina y Jesús Conill, Madrid, Tecnos, 42005, p. 283. 31 Gottfried Less, Vom Selbstmorde, Gotinga, 1776, pp. 44 s. 32 Ibid., p. 17. 33 Cf. Michel Foucault, Tecnologías del yo y otros textos afines, trad. de Mercedes Allendesalazar, Barcelona, Paidós, 1990, pp. 45-94; id., La hermenéutica del sujeto, trad. de Horacio Pons, Madrid, Akal, 2005; Pierre Hadot, Filosofía como forma de vida, trad. de María Cucurella, Barcelona, Alpha Decay, 2009. 34 Cf. Pierre Hadot, La ciudadela interior, trad. de María Cucurella, Barcelona, Alpha Decay, 2013, pp. 67-89. 35 Platón, Fedón, 197d (Diálogos III, trad. de Carlos García Gual et al., Madrid, Gredos, 1988, pp. 123 s.). 36 Séneca, Epístolas morales a Lucilio I, trad. de Ismael Roca Meliá, Madrid, Gredos, 1986, pp. 206-207. 37 Paul Valéry, Señor Teste, trad. de Salvador Elizondo, México, UNAM, 1972, p. 49. Cf. también Thomas Macho, «Mit sich allein. Einsamkeit als Kulturtechnik», en Aleida y Jan Assmann (eds.), Einsamkeit. Archäologie der literarischen Kommunikation VI, Múnich, Fink, 2000, pp. 27-44. 38 Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, vol. 2, trad. de Pilar López de Santa María, Madrid, Trotta, 22005, p. 515. 39 Cf. Peter Sloterdijk, Muerte aparente en el pensar: Sobre la filosofía y la ciencia como ejercicio, trad. de Isidoro Reguera, Madrid, Siruela, 2013, pp. 8997. 40 Platón, Fedón, 67e (Diálogos III, op. cit., p. 46). 41 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, trad. de Pedro Ribas, Madrid, Alfaguara, 1998, p. 153. 42 Platón, Fedón 67e (Diálogos III, op. cit., p. 46). 43 Michel de Montaigne, libro I, capítulo XIX: «Que filosofar es aprender a morir», en Los ensayos, op. cit., pp. 157 s. 44 Marc Etkind, …Or Not to Be. A Collection of Suicide Notes, Nueva York, Riverhead Trade, 1997, pp. 1 s. 45 Ibid., p. 2. 46 Cf. Marie Isabel Schlinzig, Abschiedsbriefe in Literatur und Kultur des XVIII Jahrhunderts, spectrum Literaturwissenschaft, vol. 25, Berlín/Boston, De Gruyter, 2012, p. 177. Cf. Michael MacDonald y Terence R. Murphy, Sleepless Souls. Suicide in Early Modern England, Oxford, Oxford University Press, 1990. 47 Cf. Simon Critchley, Notes on Suicide, Londres, Fitzcarraldo, 2015, pp. 4576 [trad. cast.: Apuntes sobre el suicidio, trad. de Albert Fuentes, Barcelona, Alpha Decay, 2016]. 48 Cit. por Marc Etkind, … Or Not to Be, op. cit., pp. 12-14. 49 Walter Morgenthaler, con la colaboración de Marianne Steinberg, «Letzte Aufzeichnungen von Selbstmördern», en Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen, Suplemento I, Berna, 1945. Cit. por Roger Willemsen, Der Selbstmord. Briefe, Manifeste, Literarische Texte, Frankfurt del Meno, 2007, pp. 31 y 69. Walter Morgenthaler fue un psiquiatra suizo, autor del primer historial clínico de su paciente más dotado, el pintor Adolf Wölfli. 50 Jeffrey Merrick, «Patterns and Prosecution of Suicide in Eighteenth-Century Paris», en Historical Reflections/Réflexions Historiques 16/1 (1989), pp. 1-53; aquí: pp. 1 s. Cf. también Marzio Barbagli, Farewell to the World, op. cit., pp. 25 s. 51 August Kestner (ed.), Goethe und Werther, op. cit., p. 95. 52 Johann Michael Sailer, Ueber den Selbstmord. Für Menschen, die nicht fühlen den Werth, ein Mensch zu sein, Múnich, 1785, pp. 147 s. 53 Friedrich Benjamin Osiander, Über den Selbstmord, seine Ursachen, Arten, medicinisch-gerichtliche Untersuchung und die Mittel gegen denselben. Eine Schrift sowohl für Policei- und Justiz-Beamte, als für gerichtliche Ärzte und Wundärzte, für Psychologen und Volkslehrer, Hannover, 1813, p. 70. 54 Ibid., p. 359. 55 Jean-Pierre Falret, Der Selbstmord. Eine Abhandlung über die physischen und psychologischen Ursachen desselben, und über die Mittel, seine Fortschritte zu hemmen, trad. de Gottlob Wendt, Sulzbach, 1824, p. 21 [original: De l’hypochondrie et du suicide: Considérations sur les causes, sur le siége et le traitement de ces maladies, sur les moyens d’en arrêter les progrès et d’en prévenir le développement, París, Croullebois, 1822]. 56 Ibid., p. 23. 57 Jean-Pierre Falret, Der Selbstmord, op. cit., pp. 86 s. 58 Ibid., pp. 141 s. 59 Ibid., p. 142. 60 Johann Heinrich Hoffbauer, «Welches sind die Ursachen der in neuerer Zeit so sehr überhand nehmenden Selbstmorde und welche Mittel sind zu deren Verhütung anzuwenden?», en Archiv der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie 2 (1859), pp. 1-138; aquí: pp. 25 s. 61 Carl August Diez, Der Selbstmord, seine Ursachen und Arten vom Standpunkte der Psychologie und Erfahrung dargestellt, Tubinga, 1838, p. 240. 62 Ibid., pp. 79-87. 63 Ibid., p. VI. Cf. Johann Ferdinand Heyfelder, Der Selbstmord in arzneigerichtlicher und in medicinisch-polizeilicher Beziehung, Berlín, 1828, pp. 3-14. 64 Ibid., p. 3. 65 Carl August Diez, Der Selbstmord, op. cit., pp. 242 s. 66 Ibid., pp. 243 s. 67 Forbes Winslow, The Anatomy of Suicide, Londres, 1840, p. 108. 68 Ibid., p. 114. 69 Forbes Winslow, The Anatomy of Suicide, op. cit., pp. 115-120. 70 Ibid., pp. 330-333 y frontispicio. 71 Gabriel Tarde, Las leyes de la imitación y la sociología, trad. de Alejo García Góngora, Madrid, CIS, 2012, p. 199. 72 Gabriel Tarde, Penal Philosophy, trad. de Rapelje Howell, con un editorial de Edward Lindsey y una introducción de Robert H. Gault, Boston, 1912, p. 322 [original: La philosophie pénale, Lyon/París, Storck/Masson, 1890; trad. cast.: Filosofía penal, 2 vols., trad. de Juan Moreno Barutell, Madrid, La España Moderna, 1911]. 73 Gabriel Tarde, Las leyes de la imitación y la sociología, op. cit., pp. 127 s. 74 Émile Durkheim, El suicidio, op. cit., p. 100. 75 Ibid., p. 111. 76 Ibid., p. 69. 77 Cf. Paul Aubry, El contagio del asesinato: Estudio de antropología criminal, México, Tipografía de Eusebio Sánchez, 1900, pp. 124-128. 78 Émile Durkheim, El suicidio, op. cit., p. 112. 79 Ibid. 4. Suicidios de fin de siècle 1 Hugo von Hofmannsthal, «Gabriele d’Annunzio», en Essays, Reden und Vorträge, Berlín, Holzinger, 2013, pp. 38-46; aquí: p. 38. 2 Hermann Anton Krose, Der Selbstmord im 19. Jahrhundert nach seiner Verteilung auf Staatengebiete und Verwaltungsbezirke, Friburgo en Brisgovia, 1906, pp. 3 s. 3 Hannes Leidinger, Die BeDeutung der SelbstAuslöschung. Aspekte der Suizidproblematik in Österreich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Zweiten Republik, Innsbruck/Viena/Bolzano, Studienverlag, 2012, p. 114. 4 Cf. Jean-Claude Chesnais, Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, París, Robert Laffont, 1981. 5 Georges Minois, Geschichte des Selbstmords, Düsseldorf/Zúrich, Artemis & Winkler, 1996, p. 455 [original: Histoire du suicide: La société occidentale face à la mort volontaire, París, Fayard, 1995]. 6 Marzio Barbagli, Farewell to the World. A History of Suicide, trad. de Lucinda Byatt, Cambridge (MA), Polity Press, 2015, p. 19. [original: Congedarsi dal mondo: Il suicidio in Occidente e in Oriente, Bolonia, Il Mulino, 2009]. 7 Cf. Joachim Radkau, Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler, Múnich/Viena, Carl Hanser, 1998. 8 Cf. Florian Kühnel, Kranke Ehre? Adlige Selbsttötung im Übergang zur Moderne, Múnich, De Gruyter, 2013. 9 Cit. por Hannes Leidinger, Die BeDeutung der SelbstAuslöschung, op. cit., p. 157. 10 Nota de prensa de la Bibioteca Nacional Austríaca del 31 de julio de 2015; disponible en: http://www.oepb.at/allerlei/oenb-erhaelt-verloren-geglaubteabschiedsbriefe-von-mary-vetsera.html (último acceso: 1 de agosto de 2016). 11 El texto de la carta de despedida está disponible en: http://www.altertuemliches.at/files/abschiedsbriefe_wortlaut.pdf (último acceso:l 15 de mayo de 2017). 12 Helmut Sembdner (ed.), Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen, Múnich, dtv, 1996, LS 528. 13 Cf. Wilhelm Amann, Heinrich von Kleist, Berlín, Suhrkamp, 2011; Günter Blamberger, Heinrich von Kleist. Biographie, Frankfurt del Meno, Fischer, 2011; Anna Maria Carpi, Kleist. Ein Leben, trad. de Ragni Maria Gschwend, Berlín, Insel, 2011; Peter Michalzik, Kleist: Dichter, Krieger, Seelensucher. Biographie, Berlín, List, 2011. 14 Cf. Jens Bisky, Kleist. Eine Biographie, Berlín, Rowohlt, 2007; Gerhard Schulz, Kleist. Eine Biographie, Múnich, C. H. Beck, 2007. 15 Cf. Ernst Lothar, Der Engel mit der Posaune, Viena, Paul Zsolnay, 2016 [trad. cast.: El ángel del trombón, trad. de Manuel Vázquez, Barcelona, Plaza & Janés, 1973]. 16 Cf. Katharina Sykora, Die Tode der Fotografie, vol. I: Totenfotografie und ihr sozialer Gebrauch, Múnich, Wilhelm Fink, 2009, pp. 296-427. 17 Rainer Maria Rilke, Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, trad. de Francisco Ayala, Buenos Aires, Losada, 1968, p. 67. 18 Ernst Benkard, Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken, Berlín, Frankfurter Verlags-Anstalt, 1926, p. 61 e ilustración 112. Cf. también Egon Friedell, Das letzte Gesicht. Neunundsechzig Bilder von Totenmasken, Zúrich, Diogenes, 1984 [1929], p. 89 e ilustración 69. 19 Alfred Döblin, «Von Gesichtern, Bildern und ihrer Wahrheit», en August Sander, Antlitz der Zeit. Sechzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts, Múnich, Schirmer Mosel, 2003, pp. 7-15; aquí: p. 8. 20 Cf. Ödön von Horváth, Eine Unbekannte aus der Seine, en Gesammelte Werke, vol. 7: Eine Unbekannte aus der Seine und andere Stücke, ed. por Traugott Krischke con la colaboración de Susanna Foral-Krischke, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1988, pp. 9-74. 21 Cf. Reinhold Conrad Muschler, Die Unbekannte, Darmstadt, Wilhelm Heyne, 1936. 22 Alfred Alvarez, El dios salvaje: El duro oficio de vivir, Barcelona, Emecé, 2003, p. 145, nota. 23 Louis Aragon, Aurélien, trad. de Lydia Babilas, Berlín, List, 2007, pp. 81 s. [original: París, Gallimard, 1944]. 24 Cf. Maurice Blanchot, «Las dos versiones de lo imaginario», en El espacio literario, trad. de Vicky Palant y Jorge Jinkis, Madrid, Editora Nacional, 2002, pp. 225-234. 25 Maurice Blanchot, Una voz venida de otra parte, trad. de Isidro Herrera, Madrid, Arena Libros, 2009, p. 11 (trad. modificada). 26 Cf. Katharina Sykora, Die Tode der Fotografie, vol. 2: Tod, Theorie und Fotokunst, Paderborn, Wilhelm Fink, 2015, pp. 115-137. 27 Chuck Palahniuk, Fantasmas, trad. de Javier Calvo, Barcelona, Mondadori, 2006 [libro electrónico]. 28 Richard Cobb, Tod in Paris. Die Leichen der Seine 1795-1801, trad. de Gabriele Gockel y Thomas Wollemann, con un prólogo de Patrick Bahners, Stuttgart, Klett-Cotta, 2011 [1978], pp. 70 s. [original: Death in Paris: The records of the Basse-Geôle de la Seine, October 1795-September 1801, Vendémiaire Year IV-Fructidor Year IX, Nueva York, Oxford University Press, 1978]. 29 Michael Davidis, «Die Marbacher Masken», en Archiv der Gesichter. Totenund Lebendmasken aus dem Schiller-Nationalmuseum Marbach (= Marbacher Kataloge 53), Marbach del Neckar, 1999, pp. 37-53; aquí: p. 46. Claudia Schmölders, «Das ewige Antlitz. Ein Weimarer Totenkult», en id. y Sander L. Gilman (eds.), Gesichter der Weimarer Republik. Eine physiognomische Kulturgeschichte, Colonia, DuMont, 2000, pp. 250-261; aquí: pp. 256 ss. 30 Cf. Elisabeth Bronfen, Over Her Dead Body: Death, Femininity and Aesthetic, Manchester, Manchester University Press, 1992. 31 Cf. Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, trad. de José Ramón Monreal, Barcelona, Acantilado, 1999. 32 Cf. Thomas Macho, Vorbilder, Múnich, Wilhelm Fink, 2011, pp. 143-161. 33 Cf. Mary Ann Caws, Pablo Picasso, Londres, Reaktion Books, 2005, p. 28. 34 Ernst Bloch, El principio esperanza I, trad. de Felipe González Vicén, Madrid, Trotta, 2004, p. 25. 35 Cf. Alexandra Wach, «Premiere für die Tatwaffe», en art. Das Kunstmagazin (14 de julio de 2016). 36 Hans Maier, Die christliche Zeitrechnung, Friburgo de Brisgovia/Basilea et al., Herder, 1991, p. 35. 37 José Ortega y Gasset, Los terrores del año mil: Crítica de una leyenda, en Obras completas, vol. 1 (1902-1915), Madrid, Santillana, 2004, p. 313. 38 Elias Canetti, La provincia del hombre: Carnet de notas 1942-1972, trad. de Eustaquio Barjau, Madrid, Taurus, 1982 [libro electrónico]. 39 Cit. por la reproducción de la nota necrológica en Heidi Matzel, Mein Sohn starb durch Suizid, Berlín, Books on Demand GmbH, 2003, p. 127. 40 Arndt Brendecke, Die Jahrhundertwenden. Eine Geschichte ihrer Wahrnehmung und Wirkung, Frankfurt del Meno/Nueva York, Campus, 1999, p. 98. 41 Arndt Brendecke, Die Jahrhundertwenden, op. cit., pp. 160 y 208. 42 Ibid., pp. 160 s. 43 Gottfried Christian Cannabich, Wie feiern wir den Eintritt eines neuen Jahrhunderts würdig? Predigt am ersten Tag des neunzehnten Jahrhunderts in der Stadtkirche zu Sondershausen gehalten, Leipzig, 1801, p. 3. 44 Cf. Hannes Leidinger, Die BeDeutung der SelbstAuslöschung, op. cit., pp. 157-161. 45 Cf. Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, 2 vols., trad. de José Díaz García y Alejandro Limeres, Barcelona, Página Indómita, 2015, vol. 1, pp. 165-174. 46 Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2018, p. 117. 47 Edgar Zilsel, Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal, mit einer historischen Begründung, ed. por Johann Dvořák, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1990 [1918], pp. 59-61. 48 Ibid., p. 60. 49 Arthur Rimbaud, Iluminaciones y Carta del vidente, ed. bilingüe de Juan Abeleira, Madrid, Hiperión, 42010, pp. 103 y 111. 50 Ibid., p. 115. 51 Rudolf Hans Bartsch, «Beethovens Gang zum Glück. Nach einer wahren Begebenheit», en Unerfüllte Geschichten, Leipzig, Staackmann, 1916, pp. 235296; aquí: p. 263. Cf. también Edgar Zilsel, Die Geniereligion, op. cit., p. 236. 52 Otto Weininger, Taschenbuch und Briefe an einen Freund, ed. por Artur Gerber, Leipzig/Viena, E. P. Tal & Co., 1920, p. 7 [trad. cast.: Diario íntimo, trad. de Emanuel Suda, Buenos Aires, Americalee, 1942]. 53 Otto Weininger, Sexo y carácter, trad. de Felipe Jiménez de Asúa, Barcelona, Península, 1985, p. 206. 54 Otto Rank, El doble: Un estudio psicoanalítico, trad. de Floreal Mazía, Buenos Aires, Orión, 1975, pp. 125-135. 55 Otto Weininger, Sexo y carácter, op. cit., p. 114. 56 Id., Über die letzten Dinge, con un prólogo autobiográfico de Moriz Rappaport, Viena/Leipzig, 1904, p. 57 [trad. cast.: Sobre las últimas cosas, trad. de José M. Ariso, Madrid, Machado, 2008]. 57 Ibid., p. 12. 58 Cf. Ludwig Wittgenstein, Geheime Tagebücher. 1914-1916, Viena, Turia & Kant, 1991 [trad. cast.: Diarios secretos, trad. de Isidoro Reguera y Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2008]. 59 Al parecer, después de que el editor de La antorcha, Georg Jahoda, rechazara imprimir el Tractatus, Wittgenstein fue a hablar con Wilhelm Braumüller para publicar su texto en la editorial de Otto Weininger. Cf. Ray Monk, Wittgenstein: El deber de un genio, trad. de Damiá Alou, Barcelona, Anagrama, 1997, p. 173. 60 Ludwig Wittgenstein, Geheime Tagebücher, op. cit., p. 92. 61 Ludwig Wittgenstein, Diario filosófico 1914-1916, trad. de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Barcelona, Planeta-DeAgostini, 1986, p. 156. 5. Suicidio en la escuela 1 Louis Aragon, «Suicide», en Cannibale, ed. por Francis Picabia, cuaderno 1 del 25 de abril de 1920, París, 1920, p. 4. 2 Abraham Adolf Baer, Der Selbstmord im kindlichen Lebensalter. Eine socialhygienische Studie, Leipzig, Thieme, 1901, pp. 5 s. 3 Gustav Siegert, Das Problem der Kinderselbstmorde, Leipzig, Voigtländer, 1893, pp. 42 s. 4 Christoph Conti, Abschied vom Bürgertum. Alternative Bewegungen in Deutschland von 1890 bis heute, Reinbek en Hamburgo, Rowohlt, 1984, p. 88. 5 Cit. por Wilhelm Flitner y Gerhard Kudritzki (eds.), Die deutsche Reformpädagogik, vol. 1: Die Pioniere der pädagogischen Bewegung, Düsseldorf/Múnich, Küpper, 1961, pp. 277 s. Véase también Thomas Koebner, Rolf-Peter Janz et al. (eds.), «Mit uns zieht die neue Zeit». Der Mythos Jugend, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1985. 6 Paul Natorp, Der Tag des Deutschen. Vier Kriegsaufsätze, Hagen, Rippel, 1915, pp. 23 y 25. 7 Der Wandervogel. Zeitschrift des Bundes für Jugendwanderungen + AltWandervogel 3 (1906), pp. 2 s., cit. por Winfried Mogge, «Wandervogel, Freideutsche Jugend und Bünde. Zum Jugendbild der bürgerlichen Jugendbewegung», en Thomas Koebner, Rolf-Peter Janz et al. (eds.), «Mit uns zieht die neue Zeit», op. cit., pp. 174-198; aquí: p. 183. 8 Cit. por Uwe-K. Ketelsen, «Die Jugend von Langemarck. Ein poetischpolitisches Motiv der Zwischenkriegszeit», en Thomas Koebner, Rolf-Peter Janz et al. (eds.), «Mit uns zieht die neue Zeit», op. cit., pp. 68-96; aquí: p. 70. 9 Cf. Günter Kaufmann (ed.), Langemarck. Das Opfer der Jugend an allen Fronten, Stuttgart, Belser, 1938. 10 Baldur von Schirach, Revolution der Erziehung. Reden aus den Jahren des Aufbaus, Múnich, Zentralverlag der NSDAP Franz Eher, 1938, pp. 30 s. 11 Otto Dietrich, Mit Hitler an die Macht. Persönliche Erlebnisse mit meinem Führer, Múnich, Zentralverlag der NSDAP Franz Eher, 1941, p. 135. 12 Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler, Zúrich/Nueva York, Europa Verlag, 1940, p. 79. 13 Romain Rolland, Über den Gräben. Aus den Tagebüchern 1914-1919, Múnich, C. H. Beck, 2015, pp. 53, 93 y 13 [original: Journal des années de guerre 1914-1919: Notes et documents pour servir à l’histoire morale de l’Europe de ce temps, París, Michel, 1952; trad. cast.: Diario de los años de guerra: 1914/1919: Notas y documentos para servir a la historia moral de la Europa de ese tiempo, 3 vols., trad. de Ricardo Anaya, Buenos Aires, Hachette, 1954]. 14 Eduard Spranger, Psychologie des Jugendalters, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1979 [1925], pp. 245 s. [trad. cast.: Psicología de la edad juvenil, trad. de José Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 1973]. 15 Gustav Siegert, Das Problem der Kinderselbstmorde, op. cit., p. 43. 16 Ibid., pp. 58 s. 17 Cf. Ellen Key, Das Jahrhundert des Kindes, trad. de Francis Marro, Berlín, Fischer, 1905, octava edición, pp. 219-249 [original: Barnets århundrade: Studie, Estocolmo, Bonnier, 1900; trad. cast.: El siglo de los niños: Estudios, Barcelona, Henrich, 1907]. 18 Abraham Adolf Baer, Der Selbstmord im kindlichen Lebensalter, op. cit., pp. 20 y 22. 19 Gustav Siegert, Das Problem der Kinderselbstmorde, op. cit., pp. 8, 10 s., 12 y 13. 20 Gustav Siegert, Das Problem der Kinderselbstmorde, op. cit., p. 11. 21 Frank Wedekind, Despertar de primavera, trad. de Manuel Pedroso, Buenos Aires, Quetzal, 1991, p. 44 (trad. modificada). 22 Id., Was ich mir dabei dachte, en Gesammelte Werke, vol. 9: Dramen, Entwürfe, Aufsätze aus dem Nachlaß, ed. por Artur Kutscher y Richard Friedenthal, Múnich, G. Müller, 1924 [1911], p. 424. 23 Cf. Rolf Kieser, Benjamin Franklin Wedekind. Biographie einer Jugend, Zúrich, Arche Literatur, 1990, p. 146. 24 Frank Wedekind, Gesammelte Briefe, vol. 1, Múnich, G. Müller, 1924, p. 140 (43). 25 Id., Was ich mir dabei dachte, op. cit., p. 424. 26 Cf. Julia Reitinger, Die Darstellung der Pubertät am Beispiel von Frank Wedekinds «Frühlings Erwachen» (1891), tesis de licenciatura en teatralogía y ciencias del cine y la información, sin publicar, Viena, 2009, pp. 76-94. 27 Frank Wedekind, Der Marquis von Keith, en Gesammelte Werke, vol. 4, Múnich, 1920 [1900], pp. 3-98; aquí: p. 8. 28 Hermann Hesse, Bajo las ruedas, trad. de Genoveva Dieterich, Madrid, Alianza, 2003, p. 52. 29 Hermann Hesse, Bajo las ruedas, op. cit., pp. 131-132. 30 Ibid., pp. 187-188. 31 Cf. Rainer Maria Rilke, «La clase de gimnasia», en Los últimos y otros relatos, trad. de Isabel Hernández, Barcelona, Alba, 2010. 32 Marie von Ebner-Eschenbach, Der Vorzugsschüler, en Aus Spätherbsttagen. Erzählungen, vol. 1, Berlín, Paetel, 1902 [1898], pp. 5-126; aquí: pp. 103 s. 33 Marie von Ebner-Eschenbach, Der Vorzugsschüler, op. cit., pp. 113 s. 34 Ibid., p. 115. 35 Emil Strauß, Freund Hein. Eine Lebensgeschichte, Berlín, Fischer, 1905 [1902], p. 2. 36 Emil Strauß, Freund Hein, op. cit., p. 330. 37 Cf. Jacob y Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, vol. IV, II [H-J], Leipzig, Hirzel, 1877, col. 885-887. 38 Cf. Friedrich Huch, Mao, Berlín, Fischer, 1907, pp. 228 s. 39 Franz Pfemfert, «Im Zeichen der Schülerselbstmorde», en Die Aktion, Wochenschrift für Politik, Literatur und Kunst 1/9 (1911), col. 257 s. 40 Albert Eulenburg, «Schülerselbstmorde. Vortrag im Berliner Verein für Schulgesundheitspflege am 26. Februar 1907», en Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene 1/2 (1907), pp. 1-31; aquí: p. 4. 41 Ibid., p. 6. 42 Ibid., p. 10. 43 Ibid., p. 16. 44 Ibid., p. 30. 45 Albert Eulenburg, «Schülerselbstmorde...», op. cit., p. 28. 46 Heinrich Ditzel, «Zur Statistik der Schülerselbstmorde», en Pädagogisches Archiv. Monatsschrift für Erziehung, Unterricht und Wissenschaft, 6 (1910), pp. 372-375; aquí: pp. 372 s. 47 Ibid., pp. 374 s. 48 Über den Selbstmord insbesondere den Schüler-Selbstmord. Diskussionen des Wiener Psychoanalytischen Vereins, ed. por la dirección de la Asociación, cuaderno 1, Wiesbaden, 1910, p. 10. 49 Ibid., p. 13. 50 Ibid., p. 19. 51 Ibid., p. 33. 52 Ibid., p. 27. 53 Über den Selbstmord..., op. cit., p. 46. 54 Ibid., pp. 59 s. 55 Cf. Sigmund Freud, «Trauer und Melancholie», en Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, 6 (1918), pp. 288-301 [trad. cast.: «Duelo y melancolía», en Obras completas, vol. 14, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, pp. 235-256]. 56 Paul Federn, «Die Diskussion über “Selbstmord”, insbesondere “SchülerSelbstmord”, im Wiener Psychoanalytischen Verein im Jahre 1918», en Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik, año 3, 11/12/13 (1929), número especial «Selbstmord», pp. 333-344; aquí: p. 333. 57 Cf. Editha Sterba, «Der Schülerselbstmord in André Gides Roman “Die Falschmünzer”», en Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik 11/12/13 (1929), pp. 400-409; también en Adolf Josef Storfer (ed.), Almanach der Psychoanalyse 1930, Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1930, pp. 85-98. 58 Cf. Walter Kiaulehn, Berlin. Schicksal einer Weltstadt, Múnich, C. H. Beck, 1997, pp. 520-525. 59 Theodor Lessing «Kindertragödie», en Prager Tagblatt, número 38, del martes 28 de febrero de 1928, pp. 3 s.; aquí: p. 4. 60 Friedrich Torberg, Der Schüler Gerber, Múnich, dtv, 2013 [1930], p. 6 [trad. cast.: El alumno Gerber, trad. de Marina Bornas, Barcelona, Acantilado, 2016]. 61 Ibid., pp. 135 y 288. 62 Fiódor Dostoievski, Crimen y castigo, trad. de Juan López-Morillas, Madrid, Alianza, 2016, pp. 103-109. 63 Maurice Agulhon, «Das Blut der Tiere. Das Problem des Tierschutzes im Frankreich des 19. Jahrhunderts», en Der vagabundierende Blick. Für ein neues Verständnis politischer Geschichtsschreibung, trad. de Michel Bischoff, Frankfurt del Meno, Fischer, 1995, p. 119 [original: Histoire vagabonde: Ethnologie et politique dans la France contemporaine, París, Gallimard, 1988; trad. cast.: Historia vagabunda: Etnología y política en la Francia contemporánea, México, Instituto Mora, 1994]. 64 Cf. Walter Nigg, Friedrich Nietzsche, Zúrich, Diogenes, 1994, pp. 197 s. 65 Cf. David P. Phillips «The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the Werther Effect», en American Sociological Review 3 (1974), pp. 340-354. 66 Cf. Armin Schmidtke y Heinz Häfner, «Die Vermittlung von Selbstmordmotivation und Selbstmordhandlung durch fiktive Modelle. Die Folgen der Fernsehserie “Tod eines Schülers”», en Der Nervenarzt 9 (1986), pp. 502-510. 67 Cit. por «Vielleicht zu spät. Das ZDF zeigt Robert Bressons “Der Teufel möglicherweise” – ein umstrittenes Öko- und Selbstmorddrama», en Der Spiegel 50 (1978), pp. 252-255; aquí: p. 254. 68 Joachim Gaertner, «Ich bin voller Hass – und das liebe ich!!». Dokumentarischer Roman aus den Original-Dokumenten zum Massaker an der Columbine Highschool, Frankfurt del Meno, Eichborn, 2009, p. 31. 69 Ibid., p. 123. 70 Ibid., p. 143. 71 Ibid., p. 176. 72 La transcripción en inglés de la película está disponible en: http://www.scripto-rama.com/movie_scripts/b/bowling-for-columbine-script-transcript.html (último acceso: 15 de mayo de 2017). 73 Cf. Ralf Junkerjürgen, «Form und Ethik in spielfilmischen Inszenierungen von School Shootings. Reflexionen zu Elephant (2003), Polytechnique (2009) und We Need to Talk About Kevin (2011)», en Ralf Junkerjürgen e Isabella von Treskow (eds.), Amok und Schulmassaker. Kultur- und medienwissenschaftliche Annäherungen, Bielefeld, Transcript, 2015, pp. 141-166. 74 Joachim Gaertner, «Ich bin voller Hass – und das liebe ich!!», op. cit., pp. 170 s. 6. Suicidio, guerra y Holocausto 1 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, trad. de José Vázquez Pérez y Umbelina Larraceleta, Valencia, Pre-Textos, 2002, p. 234. 2 Ernst Jünger, Das erste Pariser Tagebuch, en Werke, vol. 2: Tagebücher II, Stuttgart, Klett-Cotta, 1962, pp. 231-426; aquí: p. 426 [trad. cast.: Radiaciones I: Diarios (1939-1943), trad. de Andrés Sánchez Pascual, Barcelona, Tusquets, 2005]. 3 Ernst Jünger, Epigramme, en Werke, vol. 8: Essays IV, Stuttgart, Klett-Cotta, 1963, pp. 645-654; aquí: p. 654. 4 Ernst Jünger, Annäherungen. Drogen und Rausch, Stuttgart, Klett-Cotta, 1970, p. 76 [trad. cast.: Acercamientos: Drogas y ebriedad, trad. de Enrique Ocaña, Barcelona, Tusquets, 2000]. Cf. también Ernst Jünger y Carl Schmitt, Briefe 1930-1983, Stuttgart, Klett-Cotta, 1999, p. 392. 5 En su tesis doctoral, Dolf Sternberger comentaba que en Ser y tiempo de Heidegger la existencia juega una «lotería a priori siendo ella misma la apuesta, pero juega sola: a lo largo y lo ancho no se divisa ningún compañero, ningún empresario ni ningún cobrador». Cf. Dolf Sternberger, Der verstandene Tod. Eine Untersuchung zu Martin Heideggers Existenzial-Ontologie, en Schriften, vol. I: Über den Tod, Frankfurt del Meno, Insel, 1977, pp. 68-264; aquí: p. 147. 6 Ernst Jünger, Das abenteuerliche Herz. Erste Fassung, en Werke, vol. 7: Essays III, Stuttgart, Klett-Cotta, 1961, pp. 25-176; aquí: p. 165 [trad. cast.: El corazón aventurero, trad. de Enrique Ocaña, Barcelona, Tusquets, 2003]. 7 Ernst Jünger, An der Zeitmauer, en Werke, vol. 6: Essays II, Stuttgart, KlettCotta, 1964 [1959], pp. 405-661; aquí: p. 485. 8 Ernst Jünger, Heliopolis, en Werke, vol. 10: Erzählende Schriften II, Stuttgart, Klett-Cotta, 1965, p. 400 [trad. cast.: Heliópolis: Visión retrospectiva de una ciudad, trad. de Marciano Villanueva Salas, Barcelona, Página Indómita, 2016]. 9 Ibid., pp. 400 s. 10 Tomáš Garrigue Masaryk, Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation, Viena, Carl Konegen, 1881, pp. 51 s. 11 Tomáš Garrigue Masaryk, Der Selbstmord..., op. cit., pp. 54-56. 12 Cf. el listado en la sitio web del ejército alemán: https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-datenfakten/personalzahlen-bundeswehr (último acceso: 15 de mayo de 2017). 13 Cf. la entrada de Wikipedia «Liste der Streitkräfte»: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Streitkräfte (último acceso: 15 de mayo de 2017). 14 Cf. anónimo, «Durch Selbstmord starben mehr US-Soldaten als im Afghanistan-Einsatz», en Zeit Online (15 de enero de 2013); disponible en: https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-01/us-soldaten-selbstmordrate (último acceso: 15 de mayo de 2017). Cf. también Timothy W. Lineberry y Stephen S. O’Connor, «Suicide in the US Army», en Mayo Clinic Proceedings 9 (2012), pp. 871-878. 15 Cf. anónimo, «Mehr Selbstmorde als Gefallene im Irak», en orf.at (o. D.); disponible en: http://newsv1.orf.at/071115-18719/ (último acceso: 15 de mayo de 2017). 16 Cf. anónimo, «Vietnam-Veteranen: Mehr Suizide als Kriegstote», en Die Presse (24 de octubre de 2017); disponible en: http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/338984/VietnamVeteranen_MehrSuizide-als-Kriegstote (último acceso: 15 de mayo de 2017). 17 Cf. anónimo, «Anzahl der im Vietnamkrieg gefallenen US-Soldaten in den Jahren 1961 bis 1975», disponible en: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/264176/umfrage/gefallene-ussoldaten-in-vietnam/ (último acceso: 15 de mayo de 2017). 18 Tomáš Garrigue Masaryk, Der Selbstmord..., op. cit., p. 51. 19 Hans Rost, Der Selbstmord als sozialstatistische Erscheinung, Colonia, Bachem, 1905, p. 113. 20 Die Welt am Abend 75 (31 de marzo de 1932). Cit. por Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, trad. de Klaus Binder, Berlín, Suhrkamp, 2011, p. 42 [original: Suicide in Nazi Germany, Oxford, Oxford University Press, 2009]. 21 Statistik des Deutschen Reiches 336 (1924), p. 154. Cit. por Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, op. cit., p. 34. 22 Ernst Jünger, An der Zeitmauer, op. cit., p. 484. Cf. también Romain Rolland, Über den Gräben. Aus den Tagebüchern 1914-1919, Múnich, C. H. Beck, 2015, p. 93 [original: Journal des années de guerre 1914-1919: Notes et documents pour servir à l’histoire morale de l’Europe de ce temps, París, Michel, 1952; trad. cast.: Diario de los años de guerra 1914/1919: Notas y documentos para servir a la historia moral de la Europa de ese tiempo, 3 vols., trad. de Ricardo Anaya, Buenos Aires, Hachette, 1954]. 23 Ernst Jünger, Maxima – Minima. Adnoten zum «Arbeiter», en Werke, vol. 6: Essays II, op. cit., pp. 331-403; aquí: p. 339. 24 Ernst Jünger, Das erste Pariser Tagebuch, op. cit., p. 317. 25 Cf. Chaim F. Shatan, «“Zivile” und “militärische” Realitätswahrnehmung. Über die Folgen einer Absurdität», en Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 6 (1981), pp. 557-572. 26 Cf. Kurt R. Eissler, Freud und Wagner-Jauregg vor der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen, Viena, Löcker, 1979. El memorándum de Freud, que no se publicó hasta 1955 en edición de James Strachey, se puede consultar en facsímil y en su transcripción en la página web del Archivo Estatal Austríaco: http://wk1.staatsarchiv.at/sanitaet-undhygiene/sigmund-freud-gutachten-zu-elektroschocks (último acceso: 15 de mayo de 2017) [trad. cast.: «Informe sobre la electroterapia de los neuróticos de guerra» (1920), en Obras completas, vol. 17, trad. de José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 21986, pp. 209-214]. 27 Tras la guerra, como parte de su formación psicoanalítica, Simmel hizo unas prácticas de psicoanálisis con Karl Abraham en las que él mismo era el analizado, y en 1920 fundó, junto con Max Eitington, la Asociación Berlinesa de Psicoanálisis. 28 Ernst Simmel, Kriegs-Neurosen und «Psychisches Trauma». Ihre gegenseitigen Beziehungen dargestellt auf Grund psycho-analytischer, hypnotischer Studien, Múnich/Leipzig, Otto Nemnich, 1918, p. 5. 29 Ibid., p. 8. 30 Ernst Simmel, Kriegs-Neurosen..., op. cit., p. 14. 31 Ibid., p. 26. 32 Ibid., pp. 29 s. 33 Ernst Simmel, Kriegs-Neurosen..., op. cit., p. 36. 34 Sigmund Freud, «Introducción a Zur Psychoanalyse der Kiregsneurosen», en Obras completas, vol. 17, op. cit., pp. 201-208, aquí: p. 207. 35 Cd. Karl Birnbaum, «Kriegsneurosen und -psychosen auf Grund der gegenwärtigen Kriegsbeobachtungen. Sammelberichte I-VI», en Zeitschrift für die Gesamte Neurologie und Psychologie, vol. 11, pp. 321-369 (desde el comienzo de la guerra hasta mediados de marzo de 1915); vol. 12, pp. 1-89 (desde mediados de marzo hasta mediados de agosto de 1915) y pp. 317-388 (desde mediados de agosto de 1915 hasta fines de enero de 1916); vol. 13, pp. 457-533 (desde comienzos de febrero hasta fines de julio de 1916); vol. 14, pp. 193-258 y 313-351 (desde comienzos de agosto de 1916 hasta fines de marzo de 1917); vol. 16, pp. 1-78 (desde abril hasta fines de 1917), Berlín, 1915-1918. 36 Cf. Ernst Simmel, «Antisemitismus und Massen-Psychopathologie», en Ernst Simmel y Elisabeth Dahmer-Kloss (eds.), Antisemitismus, Frankfurt del Meno, Fischer, 1993, pp. 58-100. 37 Cf. Ernst Simmel, Kriegs-Neurosen..., op. cit., p. 16. 38 Ibid., p. 25. 39 Igmar Bergman, La linterna mágica, trad. de Marina Torres y Francisco Uriz, Barcelona, Tusquets, 1987, p. 84. 40 Cf. Otto Rank, El doble, op. cit., pp. 31-32. 41 Ibid., p. 34 (trad. modificada). Cf. también las referencias que hemos hecho al miedo que Otto Weininger tenía de su doble y al tratado de Otto Rank en el capítulo cuarto, dedicado a los suicidios del fin de siècle. 42 Friedrich Kittler, «Romantik – Psychoanalyse – Film: eine Doppelgängergeschichte», en Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig, Reclam, 1993, pp. 81-104; aquí: p. 103. 43 Cf. Siegfried Kracauer, De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán, trad. de Héctor Grossi, Barcelona, Paidós, 1985. 44 Cf. Anton Kaes, Shell Shock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2009, p. 5. 45 Sobre una visión global de este tema, cf. Pauline Krebs, Selbstmord auf der Leinwand. Umgang mit einem gesellschaftlichen Tabu im deutschen Film der 20er Jahre, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller, 2011. 46 Siegfried Kracauer, De Caligari a Hitler, op. cit., p. 200. 47 Ibid., p. 135. 48 Johan Huizinga, Verratene Welt. Eine Betrachtung über die Chancen auf eine Wiederherstellung unserer Kultur, en Kultur- und zeitkritische Schriften, trad. de Annette Wunschel, ed. por Thomas Macho, Múnich, Wilhelm Fink, 2014, pp. 133-271; aquí: p. 188. 49 Id., Im Schatten von morgen. Eine Diagnose des geistigen Leidens unserer Zeit, en Kultur- und zeitkritische Schriften, op. cit., pp. 9-129; aquí: p. 92. 50 Ibid., p. 87. 51 Ibid., p. 93. 52 Ibid., p. 195. 53 En este sentido habla por ejemplo Christian Goeschel en repetidas ocasiones de la dictadura nacionalsocialista como un «régimen suicida». Cf. Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, op. cit., pp. 231 y 263. 54 Ibid., pp. 90 s. 55 Ibid., p. 95. 56 Ibid., p. 94. 57 Gottfried Benn, «Über Selbstmord im Heer», carta al secretario de Estado Müller-Lauchert de 12 de diciembre de 1940, en Neue Rundschau 4 (1976), pp. 669-674; aquí: pp. 673 s. 58 Ibid., pp. 671 s. 59 Hans F. K. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes, Múnich, Lehmann, 1930, p. 209. 60 Cf. Henry Morselli, Suicide. An Essay on Comparative Moral Statistics, en The International Scientific Series, vol. 36, Londres, 1881, p. 91. Günther se refería también al economista y teórico de las razas norteamericano William Z. Ripley, The Races of Europe. A Sociological Study, Nueva York, Appleton, 1899, p. 519. 61 Hans F. K. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes, op. cit., p. 209. 62 Jean Martet, Der Tiger. Weitere Unterhaltungen Clémenceaus mit seinem Sekretär Jean Martet, trad. de Paul Mayer, Berlín, Ernst Rowohlt, 1930, pp. 54 s. [original: Le tigre, París, Albin Michel, 1930]. 63 Émile Durkheim, El suicidio, trad. de Lorenzo Díaz y Sandra Chaparro, Madrid, Akal, 2012, p. 61. 64 Henry Morselli, Suicide, op. cit., p. 131. 65 Cit. por Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, edición e introducción de Hans-Christian Kirsch, Düsseldorf, 1967, p. 144. Cf. también Hugh Thomas, La guerra civil española, vol. 3, trad. de Neri Daurella, Madrid, Urbión, 1979, pp. 54-58. 66 Ibid., pp. 147-149. 67 «Discurso del dirigente de las SS en el congreso de los jefes de compañía celebrado en Posen el 3 de octubre de 1943», disponible en: http://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0008_pos_de.pdf (último acceso: 15 de mayo de 2017). 68 Cf. Jonathan Littell, Las benévolas, trad. de María Teresa Gallego, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2019. Cf. también Martin Amis, La zona de interés, trad. de Jesús Zulaika, Barcelona, Anagrama, 2016. 69 Cf. Yuval Noah Harari, Homo Deus: Breve historia del mañana, trad. de Joandomènec Ros, Barcelona, Debate, 2016, p. 20. 70 Cf. Orlando Patterson, Slavery and Social Death. A Comparative Study, Cambridge, Harvard University Press, 1982. Cf. también Marion Kaplan, Der Mut zum Überleben. Jüdische Frauen und ihre Familien in Nazideutschland, trad. de Christian Wiese, Berlín, Aufbau, 2001, pp. 232-246 [original: Between Dignity and Dispair: Jewish Women in the Aftermath of November 1938, Nueva York, Leo Baeck Institute, 1996]. 71 Cit. por Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, op. cit., pp. 152 s. 72 Cit. por Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, op. cit., p. 160. 73 Ibid., p. 183. 74 Bruno Bettelheim, Aufstand gegen die Masse. Die Chance des Individuums in der modernen Gesellschaft, trad. de Herman Schroeder y Paul Horstrup, Múnich, Fischer, 1964, p. 166 [original: The Informed Heart: Autonomy in a Mass Age, Londres, Thames & Hudson, 1960; trad. cast.: El corazón bien informado: Autonomía en la sociedad de masas, trad. de Carlos Valdés, México, FCE, 1980]. 75 Ibid., p. 271. Cf. también Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, op. cit., p. 180. Sobre la crítica a Bettelheim, cf. Jacob Robinson, Psychoanalysis in a Vacuum. Bruno Bettelheim and the Holocaust, Nueva York, Yad VashemYivo Documentary Projects, 1970; o: Terrence Des Pres, El superviviente, trad. de Guadalupe Meza de Gárate, México, Diana, 1982. Después de Bettelheim (ibid., pp. 167 s.), Giorgio Agamben ha seguido con la discusión sobre los «musulmanes» en los campos de concentración. Cf. Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz: El archivo y el testimonio. Homo sacer III, trad. de Antonio Gimeno Cuspinera, Valencia, Pre-Textos, 2015, pp. 41-90. 76 Cf. Ralph Wiener, Gefährliches Lachen. Schwarzer Humor im Dritten Reich, Reinbek en Hamburgo, Rowohlt, 1994, p. 57. 77 Cf. Rudolph Herzog, Heil Hitler, das Schwein ist tot! Lachen unter Hitler – Komik und Humor im Dritten Reich, Múnich, Kiepenheuer & Witsch, 2008, p. 22. 78 Cf. la entrada de Wikipedia «Liste führender Nationalsozialisten, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges Suizid verübten»: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_führender_Nationalsozialisten,_die_zum_Ende_des_Zweit (último acceso:15 de mayo de 2017). 79 Cf. Max Domarus (ed.), Hitler: Reden und Proklamationen, 1932-1945. Kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen, vol. 2: Untergang, segunda parte: 1941-1945, Múnich, Süddeutscher Verlag, 1965, pp. 2213 s. 80 Cit. por William L. Shirer, Berliner Tagebuch. Das Ende. 1944-1945, trad. y ed. por Jürgen Schebera, Leipzig, Kiepenheuer, 1994, p. 65 [original: End of a Berlin Diary, Nueva York, Knopf, 1947; trad. cast.: Regreso a Berlín, trad. de Francisco J. Calzada, Barcelona, Debate, 2015]. 81 William L. Shirer, Berliner Tagebuch, op. cit., p. 68. 82 Jacob Kronika, Der Untergang Berlins, trad. de Margareth Bossen, Flensburg/Hamburgo, Wolff, 1946, p. 40 [original: Berlins Undergang, Copenhague, Hagerup, 1946]. 83 Hans Graf von Lehndorff, Ostpreußisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines Arztes aus den Jahren 1945-1947, Múnich, dtv, 2005, pp. 24 s. 84 Florian Huber, Kind, versprich mir, dass du dich erschießt. Der Untergang der kleinen Leute 1945, Berlín, Piper, 2015, pp. 126 s. 85 Hans Graf von Lehndorff, Ostpreußisches Tagebuch, op. cit., p. 18. 86 Cf. Erich Menninger-Lerchenthal, Der eigene Doppelgänger, suplemento de Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen 11, Berna, 1946. 87 Id., Das europäische Selbstmordproblem. Eine zeitgemäße Betrachtung, Viena, Deuticke, 1947, pp. 10 y 13. Cf. también Christian Goeschel, Selbstmord im Dritten Reich, op. cit., p. 254. 88 Cf. Antony Penrose (ed.), Lee Miller’s War. Photographer and Correspondent With the Allies in Europe 1944-1945, Londres, Bulfinch Press, 2005, pp. 160189. 89 David R. Beisel, «Der deutsche Suizid 1945», trad. de Winfried Kurth, Heinrich Reiß y Christian Neuse, en Jahrbuch für Psychohistorische Forschung 8 (2007), pp. 167-178; aquí: p. 168. 90 David R. Beisel, «Der deutsche Suizid 1945», op. cit., p. 169. 91 Cf. Harald Stutte y Günter Lucks, Hitlers vergessene Kinderarmee, Reinbek en Hamburgo, Rowohlt, 2014. 92 Cf. Manfred Gregor, El puente, trad. de Emilio Donato Prunera, Barcelona, Destino, 1962. 93 Cf. Erik H. Erikson, Young Man Luther. A Study on Psychoanalysis and History, Nueva York, Norton, 1958. 94 Cf. Lloyd deMause (ed.), Historia de la infancia, trad. de María Dolores López Martínez, Madrid, Alianza, 1982. 95 Cf. Klaus Theweleit, Männerphantasien, vol. 1: Frauen, Fluten, Körper, Geschichte; vol. 2: Männerkörper. Zur Psychoanalyse des Weißen Terrors, Frankfurt del Meno/Basilea, Roter Stern, 1977 y 1978. 96 David R. Beisel, «Der deutsche Suizid 1945», op. cit., p. 174. 97 Cit. por id., The Suicidal Embrace. Hitler, the Allies, and the Origins of the Second World War, Nueva York, Circumstantial Productions, 2003, p. 1. Cf. también Keith Feiling, The Life of Neville Chamberlain, Hamden/Conneticut, Arcon Books, 1970, p. 201. 98 David R. Beisel, The Suicidal Embrace, op. cit., pp. 190 s. 99 Rebecca West, Black Lamb, Grey Falcon. A Journey through Yugoslavia, Harmondsworth, 1994 [1940], pp. 1121 y 1125 [trad. cast.: Cordero negro, halcón gris: Un viaje al interior de Yugoslavia, trad. de Luis Murillo Fort, Barcelona, Ediciones B, 2001]. 100 David R. Beisel, The Suicidal Embrace, op. cit., p. 199. 101 David R. Beisel, The Suicidal Embrace, op. cit., p. 279. 102 Id., «Der deutsche Suizid 1945», op. cit., p. 172. 103 Jean-Luc Godard, Film Socialisme. Dialoge mit Autorengesichtern, trad. de Ellen Antheil y Samuel Widerspahn, Zúrich, Diaphanes, 2011, pp. 7 s. [original: Film Socialisme: Dialogues avec visages auteurs, París, POL, 2010]. 104 Ibid., p. 19. 105 Jean-Luc Godard, Film Socialisme, op. cit., p. 5. 106 Cf. Brian Rotman, Signifying Nothing. The Semiotics of Zero, Stanford, Palgrave Macmillan, 1987. 107 Cit. por Peter Brunette, Roberto Rossellini, Berkeley/Los Ángeles et al., University of California Press, 1996, p. 77. 108 Todas las citas de la película se han sacado del siguiente DVD: Roberto Rossellini, Deutschland im Jahre Null, Edition Deutscher Film 1/1948, Leipzig, 2014. No todas las versiones de la película contienen esta declaración de intenciones. 109 Jean-Luc Godard, Film Socialisme, op. cit., p. 14. 7. Filosofía del suicidio en la Modernidad 1 Shumona Sinha, Erschlagt die Armen!, trad. de Lena Müller, Hamburgo, Edition Nautilus, 2015, p. 75 [original: Assommons les pauvres!, París, Points, 2012]. 2 Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2018, pp. 136-139. 3 Philipp Mainländer, Filosofía de la redención, trad. de Manuel Pérez Cornejo, Madrid, Xorki, 2014, pp. 237-238. 4 Philipp Mainländer, Filosofía de la redención, op. cit., p. 239. 5 Ibid., p. 338. 6 Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, vol. 1, trad. de Pilar López de Santa María, Madrid, Trotta, 22005, p. 461. 7 Terry Eagleton, Esperanza sin optimismo, trad. de Belén Urritia, Barcelona, Taurus, 2016 [libro electrónico]. 8 Arthur Schopenhauer, Parerga y Paralipomena, vol. 2, trad. de Pilar López de Santa María Madrid, Trotta, 2020, § 160 [libro electrónico]. 9 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, trad. de Adela Cortina y Jesús Conill, Madrid, Tecnos, 42005, p. 171. 10 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, trad. de Pedro Rivas, Madrid, Alfaguara, 1997, p. 153. 11 Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, ed. por Hans-Joachim Mähl y Richard Samuel, vol. 2, Das philosophisch-theoretische Werk, Múnich/Viena, Carl Hanser, 1978, p. 223. 12 Cf. Odo Marquard, Transzendentaler Idealismus, romantische Naturphilosophie, Psychoanalyse, Schriftenreihe zur Philosophischen Praxis, vol. 3, Colonia, Jürgen Dinter, 1987. 13 Cf. Dirk Baecker, Beobachter unter sich. Eine Kulturtheorie, Berlín, Suhrkamp, 2013. 14 Hans Prinzhorn, «Vorangestelltes Nachwort des Herausgebers», en Alfred Seidel, Bewußtsein als Verhängnis. Fragmente über die Beziehungen von Weltanschauung und Charakter oder über Wesen und Wandel der Ideologien, editado póstumamente por Hans Prinzhorn, Frankfurt del Meno, 1926, pp. 7-68; aquí: p. 45. 15 Ibid., pp. 11 s. 16 Hans Prinzhorn, «Vorangestelltes...», op. cit., pp. 12 s. 17 Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit. Zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1972, p. 11. 18 Cf. Christian Voller, «Radikales Denken. Über Alfred Seidels fragmentarische Schrift Bewußtsein als Verhängnis von 1927», en Zeitschrift für Kulturphilosophie 2 (2012), Schwerpunkt: Radikalität, pp. 313-326; aquí: pp. 314 s. 19 Margarete Susman, «Alfred Seidel: “Bewußtsein als Verhängnis”», en Der Morgen. Monatsschrift der Juden in Deutschland 3 (1927), pp. 338-341; aquí: p. 339. 20 Alfred Seidel, Bewußtsein als Verhängnis, op. cit., pp. 85 s. 21 Alfred Seidel, Bewußtsein als Verhängnis, op. cit., p. 94. 22 Ibid., p. 101. 23 Ibid., p. 203. 24 Ibid., p. 214. 25 Cf. también Hans Ulrich Gumbrecht, En 1926: Viviendo al borde del tiempo, trad. de Aldo Mazzucchelli, México, Universidad Iberoamericana, 2004. Por cierto, tanto el obituario de Alfred Seidel en la edición que Hans Prinzhorn hizo de Conciencia como fatalidad como la dedicatoria a Husserl en Ser y tiempo están fechadas en abril de 1926. 26 Cf. Robert Spaemann, Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon, Stuttgart, Klett-Cotta, 1963, pp. 50-64. 27 Cf. Hans Ebeling, «Einleitung: Philosophische Thanatologie seit Heidegger», en id. (ed.), Der Tod in der Moderne, Königstein/Taunus, Verlagsgruppe Athäneum, Hain, Scriptor, Hanstein, 1979, pp. 11-31; aquí: pp. 11 s. 28 Max Scheler, Muerte y supervivencia, trad. de Xavier Zubiri, Madrid, Encuentro, 2001, pp. 49-50. 29 Sigmund Freud, «De guerra y muerte. Temas de actualidad» (1915), en Obras completas, vol. 14, trad. de José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, pp. 273-304, aquí: p. 290. 30 Martin Heidegger, Ser y tiempo, trad. de Jorge Eduardo Rivera, Madrid, Trotta, 2018, p. 269 (trad. modificada). 31 Martin Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., p. 256. 32 Ibid., p. 257. 33 Ibid., pp. 262 y 264 (trad. modificada). 34 Martin Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., p. 204. 35 Ibid., p. 282. 36 Id., Hitos, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 2001, p. 102. 37 Walter Schulz, El Dios de la metafísica moderna, trad. de Filadelfo Linares, México, FCE, 1961, p. 43. 38 Martin Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., p. 255. 39 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6.4312, en Tractatus logico-philosophicus, Investigaciones filosóficas, Sobre la certeza, ed. bilingüe, estudio introd. de Isidoro Reguera, Madrid, Gredos, 2009, pp. 1-154, aquí: p. 135. 40 Martin Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., p. 278. 41 Friedrich Kittler, «Il fiore delle truppe scelte», en La verdad del mundo técnico: Ensayos para una genealogía del presente, trad. de Ana Tamarit, México, FCE, 2018, pp. 257-278, aquí: pp. 278 y 277. Cf. también Martin Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., pp. 267 ss. 42 Theodor. W. Adorno, Dialéctica negativa: La jerga de la autenticidad, en Obra completa, vol. 6, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2005, p. 479. 43 Martin Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., p. 282. 44 Ibid., pp. 244-245. 45 Hans Ebeling, «Einleitung: Philosophische Thanatologie seit Heidegger», op. cit., pp. 21 s. 46 Cf. Karl Löwith, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. Ein Beitrag zur anthropologischen Grundlegung der ethischen Probleme, Múnich, Drei Masken, 1928. 47 Ibid., pp. 22 s. 48 Hans Ebeling, «Einleitung: Philosophische Thanatologie seit Heidegger», op. cit., pp. 22 s. 49 Ernst Tugendhat, Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1979, p. 235 [trad. cast.: Autoconciencia y autodeterminación, trad. de Rosa H. Santos Ihlau, México, FCE, 1993]. 50 Jean-Paul Sartre, Briefe an Simone de Beauvoir und andere, vol. 1, trad. de Andrea Spingler, Reinbek en Hamburgo, Rowohlt, 1988, p. 285. 51 Sarah Bakewell, En el café de los existencialistas: Sexo, café y cigarrillos o cuando filosofar era provocador, trad. de Ana Herrera Ferrer, Barcelona, Ariel, 2016 [libro electrónico]. 52 Simone de Beauvoir, La ceremonia del adiós, trad. de J. José Carbajosa, Barcelona, Debolsillo, 2017 [libro electrónico]. 53 Jean-Paul Sartre, El ser y la nada, trad. de Juan Valmar, Buenos Aires, Losada, 1993, p. 47. 54 Ibid., p. 67. 55 Jean-Paul Sartre, El ser y la nada, op. cit., p. 91. 56 Ibid., pp. 659-660. 57 Albert Camus, El mito de Sísifo, op. cit., p. 86. 58 Albert Bakewell, En el café de los existencialistas, op. cit. 59 Cf. Wilhelm Kamlah, «Das Recht auf den eigenen Tod und der § 216», en Von der Sprache zur Vernunft. Philosophie und Wissenschaft in der neuzeitlichen Profanität, Mannheim/Viena et al., Bibliographisches Institut, 1975, pp. 216-228. 60 Cf. id., «Kann man den Tod “verstehen”? Passionsbetrachtungen eines Philosophen», en Neue Zürcher Zeitung 85 (10/11 de abril de 1976), pp. 63 s. 61 Cf. id., Meditatio mortis. Kann man den Tod «verstehen», und gibt es ein «Recht auf den eigenen Tod»?, Stuttgart, Klett, 1976. 62 Id., Meditatio mortis, reimpresión en Hans Ebeling (ed.), Der Tod in der Moderne, op. cit., pp. 210-225; aquí: p. 221. 63 Wilhelm Kamlah, Meditatio mortis, op. cit., p. 213. 64 Ibid., p. 220. 65 Ibid., p. 222. 66 Cf. id., «Das Recht auf den Freitod, ein menschliches Grundrecht. Bemerkungen zu einer Schrift von Jean Améry», en Neue Zürcher Zeitung 211 (9 de septiembre de 1976), p. 27. 67 Cf. Jean Améry, Levantar la mano sobre uno mismo: Discurso sobre la muerte voluntaria, trad. de Marisa Siguan Boehmer y Eduardo Aznar Anglés, Valencia, Pre-Textos, 2007, p. 28. 68 Ibid., p. 11. 69 Jean Améry, Levantar la mano sobre uno mismo, op. cit., pp. 17-18. 70 Jean Améry, Levantar la mano sobre uno mismo, op. cit., pp. 56-57. 71 Cf. Matthias Bormuth, Ambivalenz der Freiheit. Suizidales Denken im 20. Jahrhundert, Gotinga, Wallstein, 2008, pp. 221-304. 72 Matthias Bormuth, Ambivalenz der Freiheit, op. cit., p. 315. 73 Cf. Jean Baechler, Les suicides, París, Calmann-Levy, 1975. 74 Cf. Vladimir Jankélévitch, La Mort, París, Champs, 1966 (1977). 75 Id., La muerte, trad. de Manuel Arranz, Valencia, Pre-Textos, 2002, p. 27. 76 Ibid., p. 38. 77 Ibid., p. 40. 78 Ibid., p. 96. 79 Cf. Philippe Ariès, Historia de la muerte en Occidente: Desde la Edad Media hasta nuestros días, trad. de Francesc Carbajo y Richard Perrin, Barcelona, Acantilado, 2000; Jean Baudrillard, El intercambio simbólico y la muerte, trad. de Carmen Rada, Caracas, Monte Ávila Editores, 1980. 80 Matthias Kettner y Benigna Gerisch, «Zwischen Tabu und Verstehen. Psychophilosophische Bemerkungen zum Suizid», en Ines Kappert et al. (eds.), Ein Denken, das zum Sterben führt. Selbsttötung – das Tabu und seine Brüche, Hamburger Beiträge zur Psychotherapie der Suizidalität, vol. 5, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, pp. 38-66; aquí: p. 38. 81 Ibid., p. 51: «El actuar suicida se caracteriza casi siempre por una ambivalencia fundamental y abarca por igual tanto lo mortal y negativo como la voluntad de seguir viviendo, pero sin poder seguir viviendo así». 82 James Miller, La pasión de Michel Foucault, trad. de Óscar Luis Molina, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1995, p. 74. 83 Jean-Paul Sartre, Lo imaginario, trad. de Manuel Lamana, Buenos Aires, Losada, 2005. 84 Michel Foucault, «Einführung zu Ludwig Binswanger: “Traum und Existenz”», trad. de Hans-Dieter Gondek, en Schriften in vier Bänden, vol. 1: 1954-1969, trad. de Michael Bischoff, Hans-Dieter Gondek y Hermann Kocyba, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 2001, pp. 107-174; aquí: p. 166 [original: «Introduction: Ludwing Binswanger: Le rêve et l’existence», Dits et écrits, vol. 1, París, Gallimard, 2001, pp. 65-118]. 85 Ludwig Binswanger, «Der Fall Ellen West (1944 /45)», en Der Mensch in der Psychiatrie, en Ausgewählte Werke, vol. 3, Heidelberg, Asanger, 1994, pp. 73209; aquí: p. 132. 86 James Miller, La pasión de Michel Foucault, op. cit., p. 104. 87 Ludwig Binswanger, «Der Fall Ellen West (1944 /45)», op. cit., p. 131. 88 Michel Foucault, Raymond Roussel, trad. de Patricio Canto, México, Siglo XXI, 1973. 89 Michel Foucault, «Un placer tan sencillo», en Le Gai Pied 1, abril de 1979, publicado en Estética, ética y hermenéutica (Obras esenciales III), trad. de Ángel Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 199-201, aquí: pp. 199-200. 90 Ibid., p. 201. 91 Michel Foucault, «Conversación con Werner Schroeter», en Sexualidad y política: Escritos y entrevistas 1978-1984, trad. de Horacio Pons, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016, pp. 109-122, aquí: pp. 115-116. 92 Cf. Didier Eribon, Michel Foucault 1926-1984, trad. de Thomas Kauf, Barcelona, Anagrama, 2004; Paul Veyne, Foucault: Pensamiento y vida, trad. de María José Furió Sancho, Barcelona, Paidós, 2009. 93 Cf. Gilles Deleuze, Foucault, trad. de José Vázquez Pérez, Barcelona, Paidós, 2015, p. 131. 94 Estas prácticas de «contagio solidario» han vuelto a cobrar actualidad hoy y se practican en ambientes homosexuales, por ejemplo como Barebacking («cabalgar sin montura»). Cf. Tim Dean, Unlimited Intimacy. Reflections on the Subculture of Barebacking, Chicago, Chicago University Press, 2009. 95 James Miller, La pasión de Michel Foucault, op. cit., p. 496. 96 Cf. Hervé Guibert, Al amigo que no me salvó la vida, trad. de Rafael Panizo, Barcelona, Tusquets, 1998. Cf. Patricia Duncker, La locura de Foucault, trad. de Miguel Martínez-Lage, Madrid, Alianza, 2004. Cf. también Laurent Binet, La séptima función del lenguaje, trad. de Adolfo García Ortega, Barcelona, Seix Barral, 2016. 8. Suicidio del género humano 1 Günther Anders, La obsolescencia del hombre, vol. 1: Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial, trad. de Josep Monter Pérez, Valencia, Pre-Textos, 2011, p. 245. 2 Maurice Pinguet, La muerte voluntaria en Japón, trad. de Antonio Oviedo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2017, pp. 338-339 (trad. modificada). 3 Cf. Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, Nueva York, Simon & Schuster, 1986, pp. 571 ss. 4 John Donne, The Poems of John Donne, ed. por Edmund Kerchever Chambers, vol. 1, Londres, 1896, p. 165. 5 John Donne, Erstürme mein Herz. Elegien, Epigramme, Sonette, trad. de Wolfgang Breitwieser, Frankfurt del Meno, Neue Kritik, 2000, p. 85 [trad. cast.: Antología bilingüe, trad. de Antonio Rivero Taravillo, Madrid, Alianza, 2017]. 6 Cf. Robert Jungk, Heller als tausend Sonnen. Das Schicksal der Atomforscher, Stuttgart, Scherz & Goverts, 1956, p. 223 [trad. cast.: Más brillante que mil soles, trad. de Ana María Schluter Rodés, Barcelona, Argos Vergara, 1961]. 7 Eric Schlosser, Command and Control. Die Atomwaffenarsenale der USA und die Illusion der Sicherheit. Eine wahre Geschichte, trad. de Sven Scheer y Rita Seuß, Múnich, C. H. Beck, 2013, p. 72 [original: Command and Control. Nuclear Weapons, the Damascus Accident and the Illusion of Safety, Nueva York, Penguin, 2013]. 8 Karin Geerken et al., «Bombenkulte», en Fritz Kramer (ed.), Bikini oder die Bombardierung der Engel. Auch eine Ethnographie, Frankfurt del Meno, Athenaeum, 1983, pp. 100-113; aquí: p. 102. 9 Cf. Bodo Mrozek, Lexikon der bedrohten Wörter, Reinbek en Hamburgo, Rowohlt, 2005, p. 27. 10 Der Stern (12 de marzo de 1950), p. 31. Cf. también Karin Geerken et al., «Bombenkulte», op. cit., p. 107. 11 Der Stern (7 de marzo de 1954), p. 3. Cf. también Karin Geerken et al., «Bombenkulte», op. cit., p. 108. 12 Cf. «It Is Two and a Half Minutes to Midnight. 2017 Doomsday Clock Statement», en Bulletin of the Atomic Scientists, ed. por John Mecklin, p. 1; disponible en: http://thebulletin.org/sites/default/files/Final 2017 Clock Statement.pdf (último acceso: 15 de mayo de 2017). 13 Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Beschlossen vom außerordentlichen Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Bad Godesberg vom 13 bis 15. November 1959, Colonia, Bad Godesberg, 1959, p. 5. 14 Karl Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewußtsein in unserer Zeit, Múnich, Piper, 1958, p. 242 [trad. cast.: La bomba atómica y el futuro del hombre, trad. de Luis Castro, Madrid, Taurus, 1966]. 15 Ernst Bloch, El principio esperanza, vol. II, trad. de Felipe González Vicen, Madrid, Aguilar, 1979, pp. 234-236. 16 «Panamakanal in fünf Sekunden gebaut. Entfesselte Gewalten versetzen Berge, und nukleare Sprengungen schaffen Kanäle und Hafenbecken», en Hobby. Das Magazin der Technik 11/13 (1963), pp. 25-31; aquí: p. 26. 17 Ibid., p. 31. 18 Cf. Manfred Wetzel, Praktisch-politische Philosophie, vol. 1: Allgemeine Grundlagen, Wurzburgo, Königshausen & Neumann, 2004, p. 467. 19 Günther Anders, La obsolescencia del hombre, op. cit., p. 293. 20 Ibid., p. 230. 21 Ibid., p. 253. 22 Günther Anders, La obsolescencia del hombre, op. cit., p. 258. 23 Ibid., p. 268. 24 Ibid., p. 270. 25 Cf. Hans Ulrich Gumbrecht, Our Broad Present, Nueva York, Columbia University Press, 2014; Douglas Rushkoff, Present Shock: When Everything Happens Now, Nueva York, Current, 2013. 26 Martin Heidegger, Hitos, trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 2001, p. 102. 27 Günther Anders, La obsolescencia del hombre, op. cit., p. 287. 28 Ibid., p. 289. 29 Ibid. p. 233. 30 Ibid., p. 235. 31 Jacob Taubes, Abendländische Eschatologie, Berna, A. Francke AG, 1947 [trad. cast.: Escatología occidental, trad. de Carola Pivetta, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2010]. 32 Cf. Jacob Taubes, Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Berlín, Merve, 1987, p. 73. 33 Eric Schlosser, Command and Control, op. cit., p. 104. 34 Ibid., p. 428. 35 Eric Schlosser, Command and Control, op. cit., p. 429. 36 Ibid., p. 237. 37 Cf. ibid., pp. 286 s. 38 Eric Schlosser, Command and Control, op. cit., p. 295. 39 Cf. Robert Jay Lifton, Death in Life. Survivors of Hiroshima, Nueva York, Random House, 1968; Home from the War. Vietnam Veterans – Neither Victims nor Executioners, Nueva York, Random House, 1973. 40 Robert Jay Lifton, Der Verlust des Todes. Über die Sterblichkeit des Menschen und die Fortdauer des Lebens, trad. de Annegrete Lösch, Múnich/Viena, Carl Hanser, 1986, p. 443 [original: The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, Nueva York, Touchstone, 1979]. 41 Ibid., p. 465. 42 Ibid., pp. 319 y 321. 43 Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, trad. de Miguel Ángel Vega, Madrid, Siruela, 2003, p. 216. 44 Ibid., pp. 218 s. 45 Ulrich Horstmann, Das Untier. Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, Viena/Berlín, Medusa, 1983, p. 100 s. Cf. también Thomas Macho, «Bombenmetaphern. Zur Einführung in die Nuklearmetaphysik», en Fragmente 14/15 (1985), pp. 172-198. 46 Cf. Alan Weisman, El mundo sin nosotros, trad. de Francisco J. Ramos, Barcelona, Debate, 2007, pp. 32 y 235. 47 Alan Weisman, El mundo sin nosotros, op. cit., p. 7. 48 Robert Jay Lifton y Eric Markusen, Die Psychologie d
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados