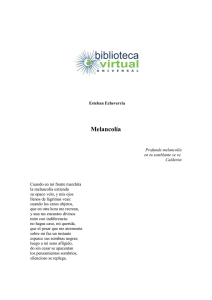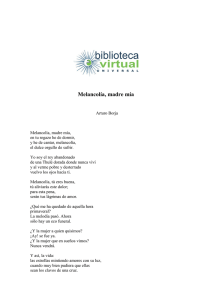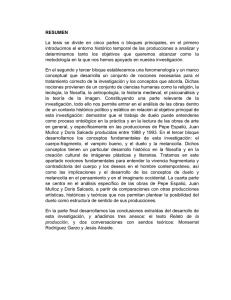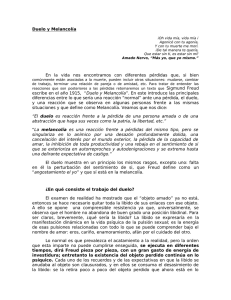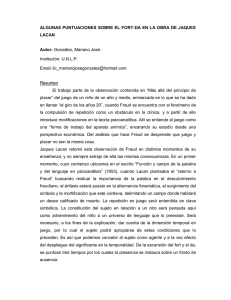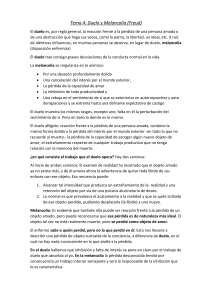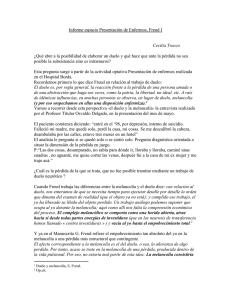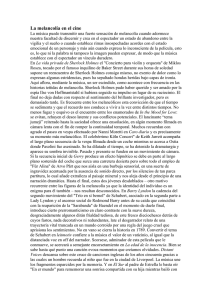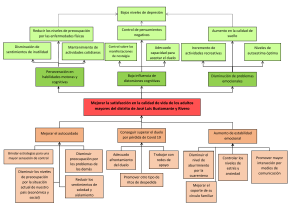- Ninguna Categoria
Duelo, Melancolía y Manía: Práctica Psicoanalítica
Anuncio
Duelo, melancolía y manía en la práctica analítica
Nieves Soria
Serie del Bucle
Soria, María de las Nieves
Duelo, melancolía y manía en la práctica analítica / María de las Nieves Soria. - 1a ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : María de las Nieves Soria, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-88-3943-1
1. Psicoanálisis. 2. Psicología. I. Título.
CDD 150.195
Prohibida la reproducción del material contenido en este libro, a través de
cualquier medio de impresión o digital en forma idéntica, extractada o
modificada, en castellano o cualquier otro idioma, salvo autorización por
escrito del autor. Hecho el depósito de ley 11.723
Índice
Presentación
Prólogo, por Inés Sotelo.
I. Una clínica de la pérdida
I. Introducción.
II. De la pérdida y el dolor de existir.
III. La anestesia melancólica.
IV. La pérdida de libido.
V. La metáfora de la herida.
VI. La forclusión del falo.
VII. Duelo y melancolía.
VIII. Patologías del narcisismo.
IX. Acerca de la manía.
X. Conversación.
II. El goce en el duelo, la melancolía y la manía
I. Lógica del tiempo.
II. Un agujero en lo real.
III. Repetición, muerte y vida.
IV. La imagen, el objeto y el falo.
V. El entre dos muertes.
VI. Conversación.
III. El cuerpo
I. El cuerpo en el duelo.
II. El cuerpo en la melancolía y la manía.
III. Tratamientos de la cenestesia corporal penosa.
IV. Narcisismo y sexuación
I. La decepción amorosa en la sexuación.
II. Pérdida y castración.
III. El duelo, del amor al desamor.
IV. Narcisismo positivo y negativo.
V. Lo hétero en el duelo.
VI. La falla edípica en el deseo materno.
VII. El narcisismo melancólico.
VIII. Volviendo a la sexuación.
IX. Conversación.
V. Efectos melancólicos y maníacos de la declinación del Nombre del
Padre
I. Nuestra actitud ante la muerte.
II. La inexistencia del Nombre del Padre.
III. El a-peritivo.
IV. Lo líquido y la desintrincación pulsional.
V. Conversación.
VI. Transferencia, intervenciones, impasses y soluciones
I. Pizarnik y Lispector.
II. La castración, la imagen y el objeto.
III. Sujeto deseado, ideal del yo y superyó.
IV. Manía y melancolía en topología de superficies.
V. Manía: ¿defensa o fenómeno elemental?
VI. El acting-out como recurso en la melancolía.
VII. Arreglos, soluciones, suplencias.
VIII. La desmezcla pulsional.
IX. El borde entre melancolía y perversión.
X. La reacción terapéutica negativa y el suicidio.
XI. El caso Gide.
XII. Algunas soluciones.
VII. “No tengo cuerpo”. El retrato como recurso. Presentación clínica a
cargo de Florencia Surmani
I. El caso.
II. La historia infantil.
III. La historia del desencadenamiento.
IV. El tratamiento.
V. El cuerpo en las descripciones psiquiátricas.
VI. El nudo de S.
VII. La ausencia de amor, el poder y la culpa.
VIII. La pintura y el nombre.
IX. Pigmalión y Galatea.
X. La caída del pedestal.
XI. La calidez.
XII. El saber hacer.
VIII. La co-dependiente. Presentación clínica a cargo de Sol Gonzalez
Lobo
I. El caso.
II. La separación como muerte.
III. La palabra y la persona.
IV. El masoquismo amoroso.
V. El recurso a la escena.
VI. La palabra que humaniza el deseo.
VII. La vocación como suplencia.
VIII. La ley y el orden.
IX. La demanda de amor al padre imaginario.
X. El dolor.
XI. Conversación.
IX. El malabarista. Presentación clínica a cargo de Verónica Lado
I. El motivo de consulta.
II. El suicidio del padre y el fin de su “obesidad mórbida”.
III. Algunos recursos.
IV. “Ya no me puedo dormir tranquilo”.
V. ¿Qué es el amor?
VI. Tragarse la palabra muerta.
VII. Servirse del padre imaginario.
VIII. Un tratamiento de la pulsión de muerte.
IX. La presencia viva.
X. Volver un goce posible.
XI. La pregunta sobre el amor.
XII. Escribir o vivir el amor.
XIII. Conversación.
X. Detrás del eterno paredón. Presentación clínica a cargo de Andrea
Lucero
I. La tristeza de los finales.
II. El eterno paredón.
III. Aguantar lo inaguantable.
IV. Sus propias palabras.
V. La internación.
VI. El extranjero.
VI. Una tregua.
VII. El paredón, nombre de goce.
VIII. La elección narcisista de objeto.
IX. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
X. A pura ausencia.
XI. Petrificación del dolor de existir.
XII. La reacción terapéutica negativa.
XIII. La apropiación de la letra.
XIV. Amor extranjero.
XV. Conversación.
XI. Fatiga de vivir. Nominación y poesía. Presentación clínica a cargo de
Josefina Dartiguelongue
I. El caso.
II. Una ira total.
III. El peso de la existencia.
IV. Ponerse a escribir.
V. La muerte en el amor.
VI. “No me alcanza estar”.
VII. La tentación de desaparecer.
VIII. Una intervención crucial.
IX. Conversación.
XII. Adalid de un dolor exquisito. Presentación clínica a cargo de Silvia
Puigpinós
I. El caso.
II. Dolor, despojo y odio.
IV. El silencio y el fantasma de exclusión.
V. Un deseo truncado.
VI. Sin amor y sin palabra.
VII. La declinación de la furia.
VII. Conversación.
Presentación
Sin duda la vida duele a veces, cuando llegan las desgracias, los heraldos
negros. Esos golpes de la vida son distintas formas de la pérdida, de la que
habrá que hacer el duelo. Pero también están las pequeñas desgracias
cotidianas, en las que la rutina y el paso del tiempo se conjugan dando lugar
a infinitas pérdidas. En un sentido extremo, del que sólo el melancólico
testimonia con su asombrosa lucidez, la vida es pérdida, y por ello duele.
En este seminario, dictado en el año 2015 en la Escuela de la Orientación
Lacaniana, nos dedicamos a interrogar qué distintas cosas puede ser una
pérdida para un sujeto, y cuáles sus posibles respuestas a ella, desde el
duelo llamado normal al patológico, la melancolía y la manía.
Abordamos su estructura, sus manifestaciones clínicas, transferenciales, las
dificultades que plantean en la dirección de la cura, para finalmente, como
ya es clásico en este seminario, dirigirnos a la prueba de la clínica con la
presentación de casos en los que intentamos delimitar posibles recursos y
soluciones cuando la pérdida insiste o se desconoce rotundamente.
Agradezco especialmente la cálida presencia y el precioso valor clínico de
los aportes de Bernardino Horne, así como las presentaciones clínicas de
Florencia Surmani, Sol Gonzalez Lobo, Verónica Lado, Andrea Lucero,
Josefina Dartiguelongue y Silvia Puigpinós.
Nieves Soria
Prólogo
por Inés Sotelo
Son tiempos en los que el quehacer del analista, pero fundamentalmente la
política en juego están cuestionados profundamente por quienes encarnan el
Discurso Capitalista con el intento de hacer desaparecer dicha práctica. Esta
batalla es coherente con tiempos en que la producción, aceleración y
consumo son elevados al cenit. Tiempos en los que la universalización no
deja espacio para lo singular, el detalle, el uno por uno.
Presenciamos la paradoja de una época que desaloja a los sujetos, los nolugares de los que habla Marc Auge los desabonan perdiendo valor todo
aquello que haga lazo, a la vez que se los convoca a ser los ilimitados
consumidores de gadgets.
Tiempos en los que la caída del Nombre del Padre conduce a la
melancolización o su contrario, la búsqueda maníaca de objetos que
sostengan aquello que parece desmoronarse. Y allí ubicamos la paradoja
que atraviesa este excelente libro: el empuje a la desvitalización y a la
melancolización y el no lugar para la emergencia de un sujeto en duelo;
ambos efecto de un discurso, el Capitalista, que forcluyendo la castración,
impide tramitar la pérdida como falta.
Este Discurso, o pseudo discurso como lo llama Alemán, empuja al
movimiento sin fin, sin puntos de detención, al consumo indiscriminado y
permanente, a la producción de objetos devenidos necesarios, con los que el
sujeto establece una relación de acumulación y descarte.
El amor, aquel que permite al goce condescender al deseo, también se
presenta devaluado y los lazos se tornan frágiles, sin compromiso en tanto
que la intimidad de los cuerpos es correlativa con la “nada” que puede
esperarse del otro. Así, desde este paradigma, cada uno será para el
partenaire en cuestión, en principio una nada fugaz, un encuentro al que
rápidamente le sigue la cama y luego, en la mayoría de los casos el silencio,
el no llamado o unas pocas palabras de WhatsApp lavadas y
descomprometidas que anuncian que “fue”.
Las consecuencias, más allá de toda moral, las pesquisamos en la clínica en
las que el sufrimiento de no encontrar un lugar en el otro, no dejar marca,
tampoco permite llorar aquello que se perdió, aunque solo haya sido una
ilusión, concepto sin duda pasado de moda en terreno amoroso. Contratos
prenupciales, cálculos y la convicción de que no hay “para siempre”
transforma sin duda los modos de vivir el amor y de armar/desarmar /
desamar las familias con sus complejos familiares.
Si el sujeto del capitalismo lo reconocemos como sin la brújula de las
identificaciones sólidas, será un sujeto propio de los tiempos en que el S1
ha caído y con él aquel efecto de mortificación del goce en el cuerpo, que lo
dividía.
En el Discurso Capitalista el sujeto dividido en el lugar del agente, empuja
bajo la barra al S1 en tanto la producción del objeto a plus de gozar es
llevado a su máximo nivel, siendo la muerte el único límite al goce, ya que
el Nombre del Padre ha dejado de operar. La melancolización frecuente en
una época, en la que indiscriminadamente los laboratorios proponen
fármacos puede ser, sin embargo, efecto del rechazo del sujeto a esa lógica,
o imposibilidad de seguir este circuito infernal. Lectura que hallaremos en
este libro y que abre una perspectiva política crucial en tiempos de
medicalización de la tristeza.
La muerte es propuesta hoy sin duelo, sin velorios, con resoluciones rápidas
y sin despedidas, sin ese trabajo que desde las civilizaciones más remotas
comienza con ritos, vestimentas, espacios para los muertos, homenajes,
flores, llantos o bailes, pero sin duda con un espacio y un tiempo para darle
lugar a la ausencia; localizando lo que se perdió es posible ubicar lo que
quedó.
Otro aspecto actual podemos ubicarlo como el empuje a la transparencia tal
como la describe Byung-Chul Han en La sociedad de la transparencia,
quien hablará de aquello que se transforma en pornografía cuando se
produce el contacto inmediato entre la imagen y el ojo, cuando liberadas de
toda dramaturgia, coreografía y escenografía, las imágenes se despojan de
su singularidad.
La autora nos conduce de la mano por las obras de Homero Manzi,
Shakespeare, Orozco, Wilde, José Dicenta, M. Ross, Pierre Granier Deferre,
Polanski, El Cuarteto de Nos, Unamuno, Duras, Pizarnik, Lispector, en las
que desfilarán celos, separación, reconocimiento, pactos, dolor, soledad,
recordándonos la no-relación sexual, el malentendido fundamental en la
comedia de los sexos. El arte, la escritura se transforman así en la estrategia
a través de la cual es posible velar, decir a medias, aquello que la
melancolía o la manía muestran obscenamente.
Podemos reconocer en cada letra algo que queda en reserva, que no puede
ser dicho, hay un velo, una barrera de pudor que sutilmente cada artista
tiende ante nuestra mirada. Frente al vacío del parlêtre, el velo de la
palabra, de las ficciones y del inconsciente, serán recursos del neurótico
para hacerlo soportable aún en el análisis. Allí la regla fundamental es
propuesta sabiendo que no todo puede ser dicho, y que aunque se pesque lo
pulsional en juego, habrá que esperar la ocasión para comunicarlo vía la
interpretación orientada por lo real, por el sinsentido. Es precisamente, esa
barrera, la del pudor la que también orienta el acto analítico. La ética, el
deseo del analista, será el límite al goce que posibilita a la vez el
despliegue, a través de las ficciones y relatos del analizante, de los más
variados abanicos de la vida íntima.
Recorrer estas páginas nos adentra en la posición de transmisión de la
analista. Es un texto que interpela el saber. Bajo el nombre de clase, cada
capítulo es sin embargo la articulación entre las dimensiones, epistémica,
clínica y política que nos acercan al deseo del analista que habita a la
autora. Nieves nos conduce con rigurosidad en un arduo camino que nos
atrapa y entusiasma, ya que siguiendo las enseñanzas de Freud y de Lacan
nos asegura que la época no es un destino, que el analista tiene a la
civilización como partenaire y que el desafío en el siglo XXI será leer, sin la
melancolización por un tiempo pasado supuestamente mejor, las nuevas
presentaciones clínicas con sus dificultades y sin estándares, reinventando
rigurosamente, cada vez, el psicoanálisis.
Buenos Aires, febrero de 2017.
I. Una clínica de la pérdida
I. Introducción
Quisiera comenzar con un cuento breve de Oscar Wilde que nos va a
permitir abrir algunas cuestiones:
Cuando murió Narciso las flores de los campos quedaron desoladas y
solicitaron al río gotas de agua para llorarlo.
-¡Oh! -les respondió el río- aun cuando todas mis gotas de agua se
convirtieran en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo mismo a
Narciso: yo lo amaba.
-¡Oh! -prosiguieron las flores de los campos- ¿cómo no ibas a amar a
Narciso? Era hermoso.
-¿Era hermoso? -preguntó el río.
-¿Y quién mejor que tú para saberlo? -dijeron las flores. Todos los días se
inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza...
-Si yo lo amaba -respondió el río- es porque, cuando se inclinaba sobre mí,
veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas.
Este cuento -que justamente tiene como protagonista a Narciso, en cuyas
aguas nadaremos a lo largo del seminario-, presenta de un modo muy
simple el contrapunto entre la posición de las flores y la posición del río, lo
cual nos va a permitir situar varias de las cuestiones que están en juego en
el duelo. Por ello el narcisismo será un tema preeminente en todos los
desarrollos de este año -quizá deberíamos decir los narcisismos, abriendo la
cuestión de una diversidad y multiplicidad en este campo. Si hablamos de
narcisismo en singular cerraríamos la posibilidad de entender ciertas
opacidades de ciertos narcisismos.
Como parte de mi comentario introductorio a este seminario, quiero
referirme a varios de los textos que han hecho referencia al tema, por
ejemplo los de Allouch1, Pura Cancina2, Heinrich3 y Kristeva4. En éstos se
encuentran fuertes críticas al texto de Freud “Duelo y melancolía”5, que va
a ser la base de nuestro trabajo. Muchas de esas críticas me parecen bien
fundamentadas y las vamos a tomar.
Primeramente, quiero hacer hincapié en una de ellas que cuestiona la
articulación planteada por Freud entre duelo y melancolía y por qué
estableció que en la melancolía hay una pérdida, cuando nada de ello se
encuentra en la literatura previa dedicada al tema. Pues bien, este aspecto
me parece fundamental. Por eso, en el título del seminario hay una posición
que tomo respecto de la cuestión que voy a tratar de fundamentar.
Considero que Freud capta algo en la clínica que desarrolla -por supuesto,
con ciertas limitaciones-, que se acerca al hueso del duelo, la melancolía y
la manía. Por esta razón propongo comenzar trabajando el tema de la
pérdida en relación con esta serie.
Otra crítica -no tan extendida- se refiere a la noción freudiana del trabajo de
duelo que, por ejemplo, en el texto de Allouch, es tirada por tierra. A mí
esta idea del trabajo de duelo me parece sumamente interesante, por
supuesto que no planteado como una tarea para el hogar, como da a
entender Allouch. En un momento Freud habla de un trabajo inconsciente con Lacan podríamos situarlo realizándose en el campo del goce, de la
pulsión- que también hermana en algún punto el duelo con la melancolía.
Por eso esta es otra noción freudiana que voy a rescatar, aunque
previamente empezaré por la pérdida, que me parece fundamental.
Comenzaremos con el concepto de pérdida y luego abordaremos algunos
textos freudianos para abrir ciertos problemas a desarrollar en varias clases.
En la próxima clase, en la que va a participar mi amigo Bernardino Horne,
vamos a considerar la cuestión del goce en el duelo, la melancolía y la
manía, teniendo como hilo conductor al tiempo. Luego, vamos a abordar en
la tercera clase el cuerpo, en primer lugar, cómo se afecta el cuerpo en el
duelo, luego las dimensiones del mismo que se ponen en juego y se pierden
en la melancolía y en la manía. Lo vincularemos con toda una serie de
síntomas que ponen en juego al cuerpo en la melancolía, tales como las
toxicomanías, el alcoholismo, las autoincisiones, la obesidad, las anorexias,
las bulimias, las somatizaciones y en algunos casos de fenómenos
psicosomáticos. En la cuarta clase abordaremos narcisismo y sexuación en
el duelo, la melancolía y la manía. No solamente vamos a abrir el campo
del narcisismo a su multiplicidad, tomando autores que plantean un
narcisismo positivo y otro negativo -lo cual tiene su interés clínico para
entender la melancolía-, sino que también intentaremos abordarlo desde la
perspectiva de la sexuación.
Me he encontrado en mi práctica con que se puede hacer una clínica de la
sexuación en cuanto a la melancolía, la modalidad masculina de la
melancolía difiere considerablemente de la femenina, lo cual genera
muchas veces confusiones en cuanto al diagnóstico. Quizás el modelo
freudiano se acerca más al modelo macho, tal como él lo dispone en “Duelo
y melancolía”, pero hay otras vertientes que son propias del mismo cuadro
clínico. En la quinta clase voy a proponerles considerar lo que a mí me
impresiona como cierta melancolización propia de esta época de
declinación de la función paterna, como un efecto clínico de la pérdida de la
vigencia del Nombre del Padre, de la cual me parece que aún no
terminamos de extraer las consecuencias, por lo que intentaremos dar unos
pasos en ese sentido. En la sexta clase, que será la última teórica, vamos a
trabajar, en relación con la transferencia, las intervenciones, los impasses y
las soluciones posibles en el duelo, la melancolía y la manía. Luego
vendrán ocho presentaciones clínicas, todas ellas muy interesantes.
II. De la pérdida y el dolor de existir
En esta primera clase me interesa trabajar como fundamental y como punto
de partida la estructura de la pérdida en su articulación con el dolor de
existir. Con la pérdida nos referimos a una noción freudiana fundamental en
la construcción del texto “Duelo y melancolía”; por otra parte, el dolor de
existir es una referencia de Lacan, y ambas se articulan a mi parecer.
Podríamos preguntarnos por qué duele existir -en mayor o menor medida
existir duele, y esto no le ocurre solamente al melancólico, quien se
enferma de eso. Como se dice en la calle, vivir no es gratis. Ese dolor de
existir está directamente relacionado con la estructura de la pérdida, con la
falta en ser, dicho en términos lacanianos. Esa pérdida fundamental,
originaria, que ya Freud planteaba en relación con el objeto perdido, con la
primera experiencia de satisfacción que nunca se puede volver a encontrar,
enmarca un desgarro inicial en el ser hablante que va a tener que ver
fundamentalmente con esta estructura de falta en ser. Esta falta en ser en sí
misma duele, más o menos, pero duele. No duele todo el tiempo, pero hay
momentos en los que se hace presente y provoca cierto dolor. Este cierto
dolor, por la vía del deseo, puede transformarse incluso en una alegría o una
satisfacción. Pero el punto de partida es siempre una falta. La existencia,
además, implica un devenir, implica el tiempo. Esa también es una
dimensión fundamental de lo que hace a la estructura de la pérdida que
afecta al ser hablante. Es decir que cada instante que vivimos estamos
perdiendo el instante anterior; la vida es una serie permanente de pérdidas,
pequeñas pérdidas, a veces insignificantes.
En “Duelo y melancolía” Freud plantea que a veces es muy difícil situar
cuál es la pérdida que provocó el desencadenamiento de una melancolía,
mientras que en el duelo el sujeto siempre sabe qué es lo que está duelando,
sabe de qué se trata6. El melancólico desconoce aquello que perdió y
muchas veces en el trabajo analítico no se logra pesquisar eso que se perdió.
Es que puede ser algo insignificante, una pequeña pérdida.
Un punto fundamental que vamos a desarrollar a lo largo del seminario es el
contrapunto entre pérdida y falta, ya que el problema del melancólico es
que no puede tratar la pérdida por la vía de la falta. Entonces se transforma
en esa hemorragia que describía Freud en el “Manuscrito G”7. Muchas
ocasiones de desencadenamiento de procesos melancólicos -que pueden
durar más o menos tiempo- se producen en relación con ciertos cambios en
la vida, como por ejemplo una mudanza o un cambio de colegio para un
niño, o el pasaje de la infancia a la adolescencia.
La metamorfosis de la pubertad en sí misma implica una pérdida
considerable que produce un dolor de existir. Precisamente la nominación
de “adolescencia” alude a ese dolor de existir ante la pérdida de la infancia.
Metamorfosis de la cual cada uno se apropia como puede, quedando
siempre algo sin apropiar. En relación con esta metamorfosis y el dolor
propio de esa pérdida también se puede hacer una clínica de la sexuación,
cómo se vive del lado macho y del lado hembra este dolor.
III. La anestesia melancólica
Volviendo al planteo inicial, Freud plantea la serie duelo y melancolía en
relación con la pérdida y vamos a ir siguiendo un poco los pasos en su
texto. Empezaremos por el “Manuscrito E”8, que es muy interesante porque
introduce el papel fundamental que juega la anestesia en la melancolíatema que retoma en el Manuscrito G. Freud la sitúa fundamentalmente en el
plano sexual, pero encuentro que a veces se extiende más allá de lo sexual.
En estos textos, y especialmente en el apéndice de “Inhibición, síntoma y
angustia”, en el punto sobre angustia, dolor y duelo9, Freud intenta explicar
cómo se produce el pasaje del dolor físico al dolor psíquico y cómo se juega
uno en relación con el otro. En efecto, en la melancolía a veces prevalece el
dolor físico, descripto por la psiquiatría como sensaciones cenestésicas
penosas. Es frecuente que en el melancólico el dolor aparezca en el cuerpo,
que viva cargando un cuerpo doliente o cansado o siempre enfermo. En el
otro polo se encuentra el sujeto melancólico que no siente nada, que no se
siente vivo, recurriendo en consecuencia con frecuencia a ciertas prácticas,
que pueden ser las incisiones, el consumo de tóxicos, etcétera, para
inyectarse ese sentimiento de vida del que se siente carente, buscando a
veces directamente el dolor físico como una suerte de prueba de vida. En
este tipo de anestesias melancólicas las prácticas llegan al límite del dolor.
A éstas se suman ciertas prácticas perversas que constituyen la manera en
que en muchos casos el sujeto melancólico que se encuentra en ese polo
anestésico logra irrigar un poco de goce vivo en el cuerpo. Me parece
importante este punto de relación entre melancolía y anestesia y la relación
entre esta última y el dolor de existir. Quizás esa anestesia melancólica sea
una solución radical al dolor de existir: no sintiéndose vivo, al sujeto no le
duele existir.
Volviendo al “Manuscrito E”, dice Freud que “ocurre con particular
frecuencia que los melancólicos hayan sufrido de anestesia; no sienten
ninguna necesidad del coito ni sensaciones en relación con éste, pero tienen
un gran anhelo de amor en su forma psíquica, al punto que podría decirse
que están sometidos a una profunda tensión erótica psíquica; cuando ésta se
acumula y queda insatisfecha, desarróllase la melancolía”10. Encontramos
en Kierkegaard un ejemplo claro de esta posición de tensión psíquica del
amor.
Es además interesante que acá Freud está planteando una separación muy
radical entre amor y deseo. La encontramos también en la neurosis obsesiva
pero de otra manera -aspecto que abordaremos en la tercera clase con
Abraham, quien se ha tomado el trabajo de hacer una interesante clínica
diferencial entre neurosis obsesiva y melancolía. Ambas son cercanas
porque ambas son, en algún sentido, enfermedades del superyó. También en
“Duelo y melancolía” Freud habla de las depresiones obsesivas en los
duelos, la respuesta obsesiva al duelo como una depresión que no llega a ser
una melancolía, pero tampoco es lo que Freud llama duelo normal.
Entonces hay un borde entre neurosis obsesiva y melancolía, en ambas
encontramos esa disyunción entre amor y deseo, pero con la diferencia que
en el obsesivo el amor y el deseo, si bien están separados, siguen estando.
Mientras que la particularidad de la melancolía en este punto es que el
deseo desaparece y queda solamente el amor como un amor muerto. De eso
da cuenta Kierkegaard.
Destacamos, entonces en el “Manuscrito E” estos dos puntos: la anestesia y
la nostalgia de amor como absolutamente separado de un deseo que
desaparece, que no queda en otro lado -como ocurre en la neurosis obsesiva
o en cierto tipo de degradación generalizada propia de la neurosis obsesiva.
Otra cuestión que ya se empieza a esbozar en este manuscrito -y que va a
estar siempre presente-, es la proximidad entre angustia y dolor, entonces,
entre neurosis de angustia y melancolía. Hay también una proximidad
clínica y, de hecho, a nivel médico, cuando alguien presenta angustia muy
masiva se lo suele medicar con antidepresivos.
En el “Manuscrito E” Freud hace la siguiente distinción: cuando se acumula
tensión sexual física el resultado es la neurosis de angustia, cuando se
acumula tensión sexual psíquica, la melancolía11. En ambas hay una
acumulación de tensión que da lugar o bien a la angustia o bien al dolor
melancólico -cuando no hay anestesia-, versus lo que ocurre en la
neurastenia o en la histeria, etcétera. En Freud, la anestesia y el dolor
confluyen, especialmente porque él plantea que la anestesia es sexual, o sea
que el padecimiento del dolor de existir va acompañado por anestesia
sexual. Mi planteo es que hay casos de melancolía en los cuales la anestesia
toma toda la vida del sujeto.
IV. La pérdida de libido
El “Manuscrito G” comienza justamente retomando ese vínculo entre
melancolía y anestesia y luego inmediatamente plantea la articulación entre
duelo y melancolía por la vía de la pérdida. Lo interesante, es que, a
diferencia de lo que luego propone en “Duelo y melancolía”, en este texto
Freud plantea que la pérdida es una pérdida de libido. No se pregunta qué es
lo que se perdió, sino que va a decir que es una pérdida de libido, es una
pérdida producida dentro de la vida pulsional12, llegando a plantear que en
ciertos tipos de melancolía esta pérdida podría ser orgánica. Sin embargo,
cuando realizamos un tratamiento analítico, en muchos de esos casos se
pueden ubicar claramente las determinaciones psíquicas, entonces matiza
esa idea al comienzo planteada de un modo más afirmativo.
Entonces la tesis fundamental del “Manuscrito G” es la melancolía como
pérdida de libido. En ese marco hace referencia a la anorexia, referencia
fundamental -que a su vez es una referencia a Abraham, quien se mete más
de lleno en la cuestión de la pulsión oral como aquella que prevalece en la
melancolía, versus la pulsión anal en la neurosis obsesiva. Él concibe la
melancolía como una regresión al estadio oral de la pulsión; es un aporte
valioso, retomado aquí por Freud, quien dice: “la neurosis alimentaria
paralela a la melancolía es la anorexia. La tan conocida ‘anorexia nervosa’
de las adolescentes me parece representar, tras detenida observación, una
melancolía en presencia de una sexualidad rudimentaria. La paciente
asevera no haber comido simplemente porque no tenía apetito, y nada más.
Pérdida de apetito equivale, en términos sexuales, a pérdida de libido”13.
Hay muchos casos de anorexia, justamente aquellos en los cuales hay una
pérdida de apetito, que constituyen los casos más claramente melancólicos.
Por otra parte están las anorexias en las que el sujeto siente mucho apetito y
se priva -a veces en una vertiente histérica, otras en una vertiente obsesiva.
Pero cuando simplemente el sujeto pierde el apetito, es claro que hay una
vertiente melancólica en juego. En esos casos el sujeto quiere engordar,
pero no puede porque no tiene ganas de comer, caso muy distinto al de la
anoréxica que se muere de hambre pero come nada, se priva, quiere
adelgazar; hay en ambas un distinto tipo de goce.
De todos modos, en aquellas que se privan, veremos que en muchas
oportunidades se trata de manías. Una jovencita que se encontraba en un
momento maníaco anoréxico, fue convencida de consultar cuando hacía un
año casi no dormía ni comía. Me decía que gracias a ello tenía mucho más
tiempo, y que le iba mejor que nunca, que al sentirse ligera como una
pluma, había comprobado no necesitar del cuerpo para vivir, por lo que no
tenía nada que la limitara. Unas entrevistas después me entero, muy al
pasar, de que todo esto había comenzado con la muerte del padre, se trataba
de un duelo patológico. Ella ni siquiera lo relacionaba, pero bastó hacérselo
notar en el momento justo, y decirle que ella podía hacer todo eso y mucho
más, que eso no iba a hacer volver a su padre, para que ella bajara de esa
nube sin cuerpo en la que se encontraba.
Subrayamos la tesis del “Manuscrito G”: la melancolía consistiría en el
duelo por la pérdida de la libido, de modo que el dolor del melancólico es
por haber perdido la libido. Freud distingue entonces la neurosis de angustia
de la melancolía, la cual a su vez divide entre la melancolía grave, común,
genuina, de retorno periódico -cuando periódicamente retornan estados
melancólicos y en el medio hay una especie de equilibrio, de meseta- y la
melancolía cíclica, que es un pasaje de melancolía a manía. Plantea que en
esos casos lo que ocurre es que la producción de excitación sexual somática
disminuye o cesa. Por otra parte, se refiere a otros casos en los cuales la
tensión sexual es desviada del grupo psíquico, pero la producción sexual
somática no disminuye, sigue habiendo libido, pero lo que se desvía es la
tensión sexual del grupo psíquico. Esto es lo que va a dar lugar a una forma
mixta entre la neurosis de angustia y melancolía. Como vemos, hay siempre
una cercanía entre la neurosis de angustia y la melancolía.
Más adelante, se pregunta Freud sobre los efectos de la melancolía. Plantea
que el efecto de este dolor por la pérdida de la libido es una “inhibición
psíquica con empobrecimiento pulsional, y dolor por ello14”. Lo que aquí
introduce es la cuestión de la inhibición, que me parece fundamental. En
“Inhibición, síntoma y angustia” llega a decir que la melancolía es una
inhibición generalizada. Entonces la inhibición -que en el Seminario 22
Lacan definirá como nominación imaginaria- va a ser un resultado de este
proceso, se trata de un recogimiento dentro de lo psíquico.
V. La metáfora de la herida
Lo que Freud va a agregar en “Duelo y melancolía” -y ahí es donde rescato
el concepto freudiano de trabajo- es que en realidad el melancólico está
inhibido porque hay un trabajo que se está realizando, de manera
absolutamente desconocida para el sujeto; es un trabajo similar al trabajo
del duelo, pero que no termina nunca. En este texto todavía no introdujo
esta idea del trabajo, pero sí habla del recogimiento dentro de lo psíquico.
Como todavía tiene el modelo neuronal dice que las neuronas afectadas les
quitan su excitación a todas las demás. Es el mismo modelo del dolor físico,
del dolor de muela. Toda la energía está recogida en ese lugar, no queda
disponible para ninguna otra cosa. Ese lugar sobreinvestido es lo que en
“Duelo y melancolía” define como un trabajo imposible de terminar, a
diferencia del trabajo de duelo, haciendo referencia a la famosa metáfora de
la hemorragia interna.
Siempre la metáfora es el dolor físico, es la herida. De modo que el duelo es
una herida que va cicatrizando lentamente, mientras que la melancolía es
una herida abierta, una hemorragia, una herida que se expande, no tiene con
qué cicatrizar, entonces es por ahí que pierde, como en una suerte de
hemofilia psíquica. Esta hemorragia interna da lugar a un empobrecimiento
de excitación. La inhibición se explica de este modo, porque va a suceder
un repliegue y el trabajo va a intentar detener esa hemorragia, contener lo
incontenible. Con la metáfora durasiana, -me refiero a Marguerite Duras,
alguien que ha dado pruebas de su melancolía y que ha escrito El dolor,
entre otros textos- de la bella novela Un dique contra el Pacífico se podría
decir que el trabajo melancólico es como hacer diques contra el Pacífico, es
pretender detener lo imposible de detener. Por otra parte, Freud plantea que
en la manía ocurre exactamente lo contrario, es su reverso. Lo que tienen en
común es que ambas parten de una pérdida. La diferencia, en el
“Manuscrito G”, es que en la melancolía lo que se extiende
hemorrágicamente es el dolor psíquico, mientras que en la manía lo que se
extiende -quizá no hemorrágicamente, ya que podría decirse que el maníaco
sutura la hemorragia, no la cicatriza sino que la sutura a fuego en un
instante, a la vez que desconoce la herida en sí- es una excitación
sobreabundante en la que falta un límite.
VI. La forclusión del falo
Es interesante que en el “Manuscrito G” Freud se refiera a un agujero en lo
psíquico15. Introduce el agujero, que no es lo mismo que la falta. Ahí donde
en el duelo hay una falta en juego, en la melancolía-manía hay un agujero.
Más adelante consideraremos hasta qué punto este agujero se articula con la
forclusión del falo, ya que se relaciona con el sentimiento de vida -Freud
define a la melancolía como una pérdida de la pulsión de vida.
En De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis16,
Lacan planteaba justamente que el falo está íntimamente ligado con la
pulsión de vida, con Eros. Cuando falta ese significante hay una pérdida
radical del sentido. El melancólico testimonia del sinsentido de la vida con
tanta crudeza y lucidez, pero también con falta de imaginación. El
sinsentido del melancólico está directamente ligado con la falta del
sentimiento de vida, porque tanto en el campo del sentido como en el de la
pulsión de vida, juega su papel el falo, posibilitador de la juntura íntima del
sentimiento de vida en el sujeto, que es lo que se pierde en la melancolía
cuando está desencadenada.
Evidentemente, hay un núcleo melancólico en toda psicosis, en la medida
en que en ellas hay forclusión del falo, pero en mi opinión hay que
considerar a la melancolía como un cuadro en sí mismo. Abordaremos
también cómo se juega a nivel de la estructura porque, en algún sentido,
podría decirse que no es ni neurosis ni psicosis. Tiendo a ubicarla, en un
sentido amplio, del lado de la psicosis, simplemente por el hecho de que no
es una neurosis, pero considero necesario formalizar con más claridad el
estatuto de la melancolía, ya que no tiene nada que ver con las psicosis de la
gama esquizofrenia-paranoia, en particular por la ausencia de fenómenos de
retorno del significante del Nombre del Padre en lo real, tales como las
perturbaciones del lenguaje, la significación enigmática, etc.
VII. Duelo y melancolía
Vamos al texto de “Duelo y melancolía”. Freud parte del duelo como
reacción frente a la pérdida y a renglón seguido hace la comparación con la
melancolía. Plantea que en el duelo el objeto se ha perdido, la realidad lo
demuestra, pero la orden que parte de la realidad de reconocer esa ausencia
no puede cumplirse enseguida, entonces describe así al trabajo: “Se ejecuta
pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura, y
entretanto la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Cada
uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se
anudaba al objeto son clausurados, sobreinvestidos y en ellos se consuma el
desasimiento de la libido.”17
En su Seminario 10 Lacan retomará este planteo freudiano afirmando que el
trabajo del duelo consiste en consumar la pérdida del objeto por segunda
vez18. Pero este volver a perderlo consiste en un trabajo minucioso, pieza
por pieza, que lleva un tiempo enorme. El gasto de tiempo y de energía de
investidura constituye un trabajo en el cual “cada uno de los recuerdos y
cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son
sobreinvestidos y en ellos se consuma el desasimiento de la libido19”. De
modo que en el momento del trabajo de duelo ese recuerdo está
sobreinvestido, y es sobre ese sobreinvestimiento que se realiza el
desasimiento. En efecto, estando en vida el ser amado, ese recuerdo no tenía
ese sobreinvestimiento, ese gran valor que toma después de perdido.
Entonces hace el contrapunto entre duelo y melancolía, afirmando que a la
melancolía habría que referirla de algún modo a “una pérdida de objeto
sustraída de la conciencia, a diferencia del duelo, en el cual no hay nada
inconsciente en lo que atañe a la pérdida20.”
De más está decir, -lo que después retomaremos- que esta cuestión del
objeto del duelo, así como el problema del sustituto, de la sustitución, (que
también es cuestionada por varios autores, fundamentalmente por Allouch)
y al igual que la idea de que cuando termina el duelo la libido queda
disponible para investir otro objeto, requieren una precisión del estatuto del
objeto en juego, tanto en el duelo como en la melancolía, ya que el objeto
perdido freudiano y lo que en Lacan va a ser el objeto a no coinciden
exactamente. Digamos que solamente con la conceptualización lacaniana
del objeto a se puede entender el planteo freudiano. Para Lacan todo objeto
es sustituto del objeto a, que en realidad es una nada. Esto desplaza el
problema de la sustitución o no sustitución del objeto.
En “Duelo y melancolía”, Freud explica el tema de la inhibición, que en el
“Manuscrito G” quedaba como enigmática, por el trabajo de la melancolía,
que es análogo al del duelo. “En la melancolía la pérdida desconocida
tendrá por consecuencia un trabajo interior semejante y será la responsable
de la inhibición que le es característica.”21 Después plantea la conocida
diferencia fundamental entre duelo y melancolía: en el duelo el mundo se ha
vuelto pobre y vacío, mientras que en la melancolía eso le ocurre al yo -es
el empobrecimiento del yo, lo que puede llegar hasta el delirio de
insignificancia. Describe entonces los síntomas del cuadro: “se completa
con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento, en extremo
asombroso psicológicamente, de la pulsión que compele a todos los seres
vivos a aferrarse a la vida.”22 Esto es lo que hay que explicar por el lado de
Φ0: ahí falta la función fálica, que es la que posibilita aferrarse a la vida. La
significación fálica le da un sentido -no sabemos cuál- a la vida.
Entonces es importante destacar que lo que en el duelo es una falta en la
melancolía es una pérdida. No porque el duelo no sea una pérdida, por
supuesto que el duelo parte de una pérdida, pero es una pérdida que se
transforma en una falta, que se articula con el deseo. Lacan lo desarrolla en
el Seminario 10: en el duelo está en juego el deseo, mientras que en la
melancolía no. Ésta es otra diferencia fundamental entre duelo y melancolía
que va a subrayar Lacan.
Freud explica que todos los autorreproches del melancólico son “algo
secundario; es la consecuencia de ese trabajo interior que devora a su yo, un
trabajo que desconocemos, comparable al del duelo.”23 Como está toda la
libido -la poca que le queda- puesta en ese trabajo, entonces es una nada.
También es interesante la referencia a la devoración del yo, que alude a la
oralidad que allí juega, es un trabajo que devora al yo, a diferencia de lo que
ocurre en el duelo.
Otra cuestión fundamental que señala Freud es la falta de vergüenza en el
melancólico, que se presenta con una acuciante franqueza, complaciéndose
en el desnudamiento de sí mismo. Hay un goce en la auto-denigración que
roza el goce masoquista. Luego abordaremos la articulación entre
melancolía y masoquismo, que a esta altura no está en Freud porque todavía
tiene la idea del sadismo como primario.
Ya a partir de “El problema económico del masoquismo”24, donde
encontramos el masoquismo como primario, podemos hacer una relación
bien directa entre la melancolía y el masoquismo moral. De las tres formas
de masoquismo que distingue Freud, podemos decir que la melancolía es la
enfermedad del masoquismo moral. En “Duelo y melancolía” plantea que la
conciencia moral puede enfermarse sola y el resultado es la melancolía. De
modo que una de las maneras en que podemos definir a la melancolía es
como una enfermedad del superyó.
Luego está toda esta cuestión de la sombra del objeto que cae sobre el yo.
Freud interpreta que en realidad las quejas del melancólico son querellas,
todo eso rebajante que dice de sí mismo en el fondo lo dirige a otros, y esto
se verifica en el hecho de que en lugar de ser sumisos por sentirse tan
indignos sean martirizadores en grado extremo, mostrándose siempre como
afrentados, como si hubieran sido objeto de una gran injusticia. Hay allí un
borde -que más adelante abordaremos- entre melancolía y paranoia. Freud
dice que las reacciones de la conducta melancólica “provienen siempre de
la constelación anímica de la revuelta, que después, por virtud de un cierto
proceso, fueron transportadas a la contrición melancólica.”25 O sea que si
bien son luego transportadas a la contrición melancólica primero está la
revuelta, el rechazo que se transforma después en rechazo de sí. Esto es
importante, no solamente para entender el borde entre melancolía y
paranoia, como en esos sujetos que pasan de una posición más melancólica
a otra más paranoide cuando logran odiar a un objeto -un fuera de sí- en
lugar de odiarse a sí mismos, sino también para poder diagnosticar las
melancolías no desencadenas, en las que no se encuentra el delirio de
indignidad, no está la presencia del autorreproche. En esos casos hay que
tener en cuenta que quizá se encuentra la melancolía en el odio puesto sobre
distintos objetos. No se ha desencadenado la melancolía porque ha logrado,
a través de una serie de defensas, odiar objetos para no odiarse a sí mismo.
No es el único recurso que mantiene al sujeto melancólico a distancia del
desencadenamiento, lo abordaremos luego.
La tesis central de “Duelo y melancolía” -texto que, a pesar del título, se
refiere más a la melancolía, sirviéndose del duelo como referencia para
tratar de entenderla- es que en la melancolía llegó a haber una elección de
objeto -que después va a llamar narcisista-, pero la investidura de objeto
resultó poco resistente y fue cancelada. Entonces la libido libre no se
desplaza hacia otro objeto, sino que se retira sobre el yo, operándose la
identificación del yo con el objeto perdido: la sombra del objeto cayó sobre
el yo. Lo importante ahí es que la investidura de objeto es poco resistente,
de modo que había una elección de objeto, pero también una labilidad en
esa relación con el objeto, que rápidamente regresiona al estadio del
narcicismo y cae sobre el yo.
Freud dice entonces que es una trampa, porque el melancólico en realidad
no pierde el amor por el objeto, porque lo que hace es identificarse con él,
entonces no llega en ningún momento a realizar esa segunda pérdida que sí
se realiza en el duelo. Se mantiene el amor por la vía de la identificación
con el objeto, entonces no tiene que resignar realmente al objeto, lo que sí
ocurre en el duelo.
VIII. Patologías del narcisismo
Por eso de alguna forma está planteando a la melancolía como una
patología del narcisismo, y de hecho más adelante la situará bajo la rúbrica
de las neurosis narcisistas, que en algún sentido no son ni neurosis ni
psicosis. De hecho, la categoría de trastorno del narcisismo nace justamente
del problema que implica todo el planteo que se hace en este texto de Freud.
Veamos cómo explica esa patología del narcisismo: “Tiene que haber
existido, por un lado, una fuerte fijación en el objeto de amor y por el otro y en contradicción con ello- una escasa resistencia de la investidura de
objeto.” Fuerte fijación pero escasa resistencia de la investidura, de modo
que la libido no estaba bien agarrada. Continúa: “Según una certera
observación de Otto Rank, esta contradicción parece exigir que la elección
de objeto se haya cumplido sobre una base narcisista26”. Esa es la
explicación: al tratarse de una elección narcisista, la resistencia de la
investidura de objeto es escasa.
Por otra parte, no es necesario resignar el vínculo de amor, a pesar del
conflicto con el objeto amado, ya que se identifica con él -es la trampita de
la identificación regresiva. Ahí sí hace referencia a la psicosis, al comentar
que Karl Landauer había encontrado algo de esto en un proceso de curación
de una esquizofrenia. Entonces va a hacer referencia a la identificación
primaria: “En otro lugar hemos consignado que la identificación es la etapa
previa de la elección de objeto”27. Se trataría entonces de una fijación a la
identificación primaria, lo que implicaría cierta dimensión de incorporación
del padre que no llega a dar una vuelta simbólica secundaria que posibilite
la constitución del Nombre del Padre, a diferencia de la forclusión del
Nombre del Padre, que encontramos en las psicosis de la gama
esquizofrenia-paranoia. Este punto abre la pregunta acerca del estatuto del
falo en la melancolía-manía: ¿se trata en estos casos de la forclusión del
significante fálico, o de la forclusión de la castración como efecto de la
metáfora paterna? ¿Cabe la posibilidad de conjeturar que no haya forclusión
de los significantes del Nombre del Padre y del falo, pero que tampoco haya
metáfora paterna? En seminarios anteriores he trabajado estos temas ya,
pero más adelante los vamos a retomar cuando abordemos la articulación
entre melancolización y caída del Nombre del Padre, con el texto de Freud
“Sinopsis de las neurosis de transferencia”, que abre la posibilidad de la
existencia de la incorporación primaria del padre, sin que se constituya el
Nombre del Padre. En este punto reside, a mi entender, la dificultad de
diagnóstico en estos casos.
Allí Freud habla de devoración, puesto que esta identificación primaria es
del tipo oral canibalístico, lo que daría cuenta de los trastornos de la
alimentación en la melancolía. Por mi parte prefiero referirme a los
trastornos de la incorporación en la melancolía; ya que no solamente es con
el alimento la dificultad, sino que también muchas veces encontramos
dificultades con la incorporación del saber. Suele suceder que el sujeto
plantee que lee y lee y nada le queda; no se puede apropiar, no puede
incorporar ese cuerpo del significante que es un saber. Más generalmente, el
sujeto melancólico presenta una dificultad para apropiarse de lugares
simbólicos, de asumirlos como propios, incorporarlos.
Sobre el desencadenamiento de la melancolía, va a plantear Freud que son
ocasiones en las cuales se produce una oposición entre amor y odio, de
modo que se refuerza una ambivalencia preexistente, es un conflicto de
ambivalencia. La particularidad de la ambivalencia en la melancolía
consiste en que el amor se refugia en la identificación narcisista y el odio se
ensaña con el yo como objeto sustitutivo. Esos son los destinos del amor y
del odio, el primero en la identificación narcisista y el segundo en el
ensañamiento con el yo.
Ya hemos mencionado que cuando Freud postula el masoquismo primario
se van a imponer algunas modificaciones en estos planteos. Se lee en las
explicaciones metapsicológicas la lógica de un agujero que traga, que
devora la libido, un poco en línea de lo que planteaba en el “Manuscrito G”:
un agujero en lo psíquico, una hemorragia libidinal. En esa línea explica el
insomnio, al decir: “El complejo melancólico se comporta como una herida
abierta, atrae hacia sí desde todas partes energías de investidura y vacía al
yo hasta el empobrecimiento total; es fácil que se muestre resistente contra
el deseo de dormir del yo.”28
Se termina planteando, ya respecto del problema del objeto, qué perdió el
melancólico, interrogando si una pérdida del yo sin miramiento para el
objeto -por ejemplo, una afrenta al yo puramente narcisista- no bastaría para
producir el cuadro de la melancolía. Es un planteo interesante: no
necesariamente se trata de una pérdida de objeto, puede ser una pérdida en
el plano del propio narcisismo lo que la desencadena. Por ejemplo, en el
caso del Hombre de los Lobos29, que se ve tan afectado en su narcisismo al
contraer la gonorrea, lo que lo lleva a verlo a Freud, quien lo trata como una
neurosis. Pero ya en ese momento, con la gonorrea, tremenda historia que
hace, lo mismo ocurrirá más adelante con el agujerito en la nariz. No se
trata de que haya perdido un objeto, sino algo en el plano del narcisismo,
más directamente ligado con su imagen corporal.
IX. Acerca de la manía
El último punto al que me referiré hoy es la interrogación sobre la manía.
Al respecto Freud despliega más preguntas que otra cosa, proponiéndola
como un reverso de la melancolía: “la manía no tiene un contenido diverso
al de la melancolía y ambas afecciones pugnan con el mismo «complejo»,
al que el yo probablemente sucumbe en la melancolía, mientras que en la
manía lo puede dominar o hacer a un lado.”30 De modo que ambos surgen a
partir de una pérdida; la melancolía sucumbe a esa pérdida -herida abierta,
anestesia penosa, cansancio- mientras que la manía lo domina o lo hace a
un lado, despegándose del cuerpo real y refugiándose en la imagen.
Retomaremos este punto en la clase sobre el cuerpo, nos detendremos en el
final del Seminario 10, donde Lacan dice que para entender la distinción
entre duelo y melancolía es necesario hacer la distinción entre i(a) y a, lo
que permite plantear que en la melancolía está en juego el a puro y en la
manía el i( ) sin el lastre del objeto a. Lacan habla de la no función de a en
la manía, planteando que justamente lo que posibilita que haya deseo en
juego en el duelo es que está en juego el i(a), es decir, que el objeto a está
velado porque lo que media entre el i y el a es la función de la castración.
Entonces se puede vehiculizar la pérdida vía la falta fálica. En este texto
Freud va a dar una explicación económica de la manía como un triunfo ante
la pérdida que le deja disponible un monto que en la melancolía es el que
está investido en ese trabajo interior. Como en la manía está disponible,
parece que va siempre hacia adelante, siempre buscando nuevos objetos. Se
refiere a una emancipación del objeto que le hacía penar.
En este punto podemos hacer un contrapunto entre Gertrudis y Hamlet. Del
lado de la manía, esta madre que apenas muere el marido se casa con el
hermano y fratricida, al punto que las mismas vituallas del funeral se
vuelven a servir en el casamiento. A esta manía de Gertrudis se corresponde
la melancolización en Hamlet. Así lo explica Lacan en el Seminario 10: la
vertiente melancólica en Hamlet como un efecto de que no haya habido
duelo en el nivel del deseo de la madre31.
El narcisismo melancólico no necesita luchar por el objeto, ya que al
identificarse con él lo conserva, recibiendo a cambio un conflicto entre el
yo y superyó, mientras que ese trabajo interno provoca inhibición,
insomnio, etcétera. ¿Qué ocurre con el narcisismo maníaco? Dice Freud que
alguna respuesta vendría luego de estudiar la naturaleza económica del
dolor, pero no avanza en el tema. Lo retomaremos la próxima con el
apéndice de “Inhibición, síntoma y angustia” sobre angustia y dolor.
X. Conversación
N: Tenemos unos minutos para que ustedes puedan hacer comentarios o
preguntas.
Intervención: Vos te referías a los diferentes autores que después hicieron
cierta crítica al texto freudiano. Vos planteás que el mismo es un intento de
utilización del criterio que Freud tenía en ese momento sobre el duelo para
dar cuenta de la melancolía. Freud sigue refiriéndose al duelo en ciertas
correspondencias de la época teñida por las muertes de la Segunda Guerra.
Me parece que hay que evitar este contexto histórico, social, porque Freud
no toma las cuestiones del punto del duelo en relación con lo social.
N: El asunto es que “Duelo y melancolía” no es un texto sobre el duelo.
Allouch critica el texto como si fuera un texto sobre el duelo y no lo es.
I: Me parece que en ese sentido Freud intenta hacer una norma de la
anormalidad del duelo para dar cuenta de la melancolía. Y creo que ahí
entra en ciertos tropiezos porque queda, o el duelo normal o el duelo
patológico ligado a la melancolía, pero no ubica el no-duelo. En el caso que
vos traés a mí me parecía que se trataba de un no-duelo y no un duelo
patológico.
N: Para la manía de algún modo se refiere a un no-duelo, el problema es
que no lo desarrolla.
I: Me parece que esta falta de lectura de lo social o lo cultural tiene una
consecuencia en la clínica. Creo que ahí Freud nos deja un poco a la espera.
N: El texto se llama “Duelo y melancolía” porque es a partir del duelo que
va a considerar la melancolía, pero como no es un texto sobre el duelo, no
expone esas cuestiones. En la misma época escribe “Consideraciones de
actualidad sobre la guerra y la muerte”, o “Nuestra actitud ante la muerte”,
donde sí hace incluso un rastreo histórico, en la misma época de la guerra.
Me parece que el asunto es que el texto no es sobre el duelo, mientras que
Allouch escribe su libro sobre el duelo, entonces le pide al texto de Freud
más de lo que a Freud le interesaba en ese momento trabajar. Es algo que
siempre hace Allouch con Freud y con Lacan, se aboca a mostrar todo lo
que no dijeron. El asunto es que no hay un texto de Freud sobre el duelo, no
se propuso trabajar monográficamente el tema del duelo como sí lo hizo
con otros. Entonces uno debe ir tomando del texto, de la clínica y de la
propia experiencia.
I: acerca de la melancolía en relación con el rasgo unario.
N: Se trata del asunto de la identificación primaria. En algún punto se
podría decir que la melancolía está del lado del rasgo unario, en el sentido
de que hay algo que no se enlazó, o se enlazó en la suplencia que encontró
para el melancólico. En el momento del desencadenamiento el melancólico
está en el sinsentido más radical de esa huella perdida, del borramiento de
la huella, que es una pérdida al nivel del significante, estructurante.
II. El goce en el duelo, la melancolía y la manía
I. Lógica del tiempo
Hoy es un día especial, tengo la alegría de presentarles a alguien que la
mayoría de ustedes ya conoce, Bernardino Horne, colega argentino que
realiza su práctica en Salvador de Bahía hace muchos años, y que ha
cumplido distintas funciones en la Escuela Brasileña de Psicoanálisis y en
la Asociación Mundial del Psicoanálisis, además es un ex AE. Con él
vamos a conversar hoy sobre la cuestión del goce en el duelo, la melancolía
y la manía. A modo de homenaje a su presencia hoy en nuestra Buenos
Aires quería comenzar con un tango.
Suena Sur, Homero Manzi (letra) y Aníbal Troilo (música).
San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo,
Pompeya y más allá la inundación.
Tu melena de novia en el recuerdo
y tu nombre florando en el adiós.
La esquina del herrero, barro y pampa,
tu casa, tu vereda y el zanjón,
y un perfume de yuyos y de alfalfa
que me llena de nuevo el corazón.
Sur,
paredón y después...
Sur,
una luz de almacén...
Ya nunca me verás como me vieras,
recostado en la vidriera
y esperándote.
Ya nunca alumbraré con las estrellas
nuestra marcha sin querellas
por las noches de Pompeya...
Las calles y las lunas suburbanas,
y mi amor y tu ventana
todo ha muerto, ya lo sé...
San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido,
Pompeya y al llegar al terraplén,
tus veinte años temblando de cariño
bajo el beso que entonces te robé.
Nostalgias de las cosas que han pasado,
arena que la vida se llevó
pesadumbre de barrios que han cambiado
y amargura del sueño que murió.
Bernardino: Nos pusimos a tono, un poco triste.
Nieves: Bueno, además, Buenos Aires es así, un poco melanco.
B: Bien diferente de Bahía, ahí es la manía.
N: Me gustaba hacer ese contrapunto entre la onda melancólica de los
porteños y la alegría brasileña, especialmente en Bahía.
Con esto nos vamos poniendo a tono. Me gustaba de alguna manera enlazar
este tango que está tan arraigado en lo porteño con uno de los textos que les
propuse como bibliografía para hoy, que es “La transitoriedad” o “Lo
perecedero”32 -a mí me gusta más este último título-, donde precisamente a
Freud le llama la atención esta posición que tienen su amigo y el poeta que
lo acompañaba en ese momento (creo que se trataba de Rilke), quejándose y
lamentando la caducidad de lo bello, no pudiendo entonces alegrarse en su
presencia. En efecto, este tango, como muchos otros, es el canto a lo
perdido. Plantea en ese mismo punto el dolor frente a lo transitorio, lo
perecedero y finalmente es -como dijimos en la clase anterior- el dolor
frente al mero paso del tiempo.
El tiempo duele, más o menos. En ese texto Freud justamente hace una
referencia al duelo. Él queda sorprendido por esta posición de su amigo y
del poeta, afirmando: “inferí la injerencia de un fuerte factor afectivo que
les enturbiaba el juicio, y más tarde hasta creí haberlo descubierto. Tiene
que haber sido la revuelta anímica contra el duelo la que les desvalorizó el
goce de lo bello”.33 Hace entonces referencia a que la representación de la
belleza con su transitoriedad precisamente los acercó a un duelo por su
sepultamiento. Otra cuestión en la que insiste en este texto -tal como
habíamos visto también en la clase pasada en “Duelo y melancolía”34- es la
pregunta acerca de por qué el duelo, por qué el dolor ante la pérdida. Esto
es algo que él no da por hecho y siempre hace referencia a la tendencia del
yo a aferrarse a los objetos, esa famosa viscosidad de la libido. Plantea
entonces finalmente en este texto que quienes no pueden disfrutar de lo
bello debido a su caducidad en verdad están en un estado de duelo por la
pérdida.
Vamos a saltar sobre algunos temas, otro tanto va a hacer luego Bernardino.
Me parece que una cuestión central que está presente en este tango -y en la
mayoría de ellos- y también en este texto de Freud, es la importancia de la
dimensión temporal en todo lo que hace al duelo, la melancolía y la manía.
Por eso también había propuesto como una bibliografía para la clase de hoy
el escrito de Lacan sobre el tiempo lógico35. ¿En qué consiste el famoso
trabajo del duelo al que hace referencia Freud? Consiste en todo ese tiempo
de comprender, que puede ser extremadamente variable en cuanto al tiempo
que le lleva al sujeto. Ese tiempo de comprender es uno por uno en el duelo.
Es fundamental que exista el instante de ver, sabemos la dificultad en la que
suele encontrarse el sujeto para entrar al duelo -para entrar en el tiempo de
comprender, precisamente- cuando no ha habido ese instante de ver, ese
momento de encuentro efectivo con la pérdida, función fundamental de los
ritos funerarios. Lacan se detendrá especialmente en la cuestión de los ritos
funerarios y el papel que juega la comunidad en un duelo. El instante de ver
tiene que ver con eso, con poder enfrentarse con esa pérdida, incluso con
verla, y luego viene todo ese tiempo de comprender que en algún momento
concluye. No siempre, no necesariamente, hay duelos que no concluyen.
Luego está la melancolía, en la cual encontramos una detención gozosa en
el tiempo de comprender. El paso del tiempo de comprender al momento de
concluir implica un salto al vacío, porque no se trata en esa conclusión del
resultado de un razonamiento lógico sino que se trata del acto que le quita
su certeza a la angustia. De modo que entre el tiempo de comprender y el
momento de concluir hay una experiencia efectiva de angustia que
eventualmente se transforma en un acto de conclusión.
Les propuse también como bibliografía algo del Seminario 636 y algo del
Seminario 737. Me interesa la manera en que Lacan en el Seminario 6
aborda la posición de Hamlet, donde justamente él plantea que en Hamlet se
trata de duelos clandestinos, de duelos que no han pasado por los rituales
que debían pasar, lo que presentifica la aparición fantasmal del ghost del
padre. Incluso plantea ahí que muchas de las leyendas folclóricas giran
sobre ese asunto de un muerto que no ha recibido los debidos ritos
funerarios, entonces vaga como algún tipo de espectro que va teniendo
distintas epifanías según los lugares. Esto es lo que está en juego en Hamlet.
II. Un agujero en lo real
Lacan afirma que en el duelo hay un agujero en lo real, haciendo referencia
a una forclusión, a un rechazo. Podría decirse que el instante de ver está
vinculado con el encuentro con ese agujero en lo real, un encuentro muchas
veces traumático. Luego, lo que plantea Lacan es que todos los ritos
funerarios se relacionan con una puesta en funcionamiento de todo el orden
simbólico para tratar de rodear ese agujero real que él compara con el
ombligo del sueño. También hace referencia a que, por el hecho de que hay
un agujero en lo real en el duelo y que el mecanismo en juego es la
forclusión, pueden operar ciertos mecanismos psicóticos, si bien no
necesariamente está en juego una estructura psicótica. Creo que después
Bernardino nos va a presentar un caso ilustrativo. En esa misma línea Freud
va a plantear la cuestión de la amentia de Meynert, la psicosis alucinatoria
de deseo, como una posible respuesta dentro de estos mecanismos
psicóticos.
Se trata entonces de un agujero en lo real. Ya lo plantea Lacan en el
Seminario 6, ahí entra en juego toda la cuestión de la comunidad, de los
ritos que van a posibilitar cierta tramitación simbólica de lo real, pero hasta
cierto punto. Por eso me parece que es interesante poder articularlo con el
tiempo lógico, ya que el tiempo de comprender podría ser ese tiempo en el
cual todo ese orden simbólico se pone en movimiento alrededor de ese
agujero en lo real, de esa pérdida -y todo ese trabajo nunca va a tocar ese
punto en lo real, sólo va a rodearlo. Podrá llegar a una escritura en un
trabajo de duelo, pero seguramente también para poder concluir va a ser
necesario el encuentro con lo imposible de escribir, lo imposible de decir, lo
imposible de representar. Algo de eso resulta necesario para llegar a la
conclusión, por eso Lacan también se refiere al análisis mismo como un
duelo.
Estaba acordándome de una película cuyo nombre no recuerdo, argentina,
en la cual la protagonista es la madre de una adolescente fallecida en el
accidente de ómnibus de la escuela Ecos. Hace una suerte de peregrinación
por todos los lugares por los que había pasado ese micro, deteniéndose en
cada una de las paradas. Ella vuelve una y otra vez a entrar en momentos
muy sombríos, de mucho dolor y autodestrucción, continuando siempre con
una peregrinación que parece no terminar nunca, una peregrinación sin fin
que va más allá del lugar en el cual efectivamente se había producido ese
accidente. Llega un momento en el cual ella está en diálogo con un
compañero que en un momento le dice algo así como “no busques más
porque no hay más nada”. Esas palabras a ella le posibilitan pasar de ese
tiempo de comprender -la empujan, no en cualquier momento sino después
de haber hecho toda esa travesía- al momento de concluir.
Por el contrario, en la melancolía nos encontramos con un goce con ese
tiempo de comprender, en el que el sujeto se queda detenido -allí está la
cobardía moral del melancólico-, no da ese paso que implica el
atravesamiento de la angustia, de la incertidumbre y de lo imposible.
Concluir el duelo es atravesar lo imposible. Tengo la impresión de que en la
manía el sujeto suturó el instante de ver con una conclusión prematura,
precipitada, sin pasar por el tiempo de comprender, por lo que la conclusión
es del orden de la denegación, como si eso no hubiera pasado. La sutura
remite a la metáfora freudiana del dolor de la pérdida, como una herida en
el cuerpo que necesita de un tiempo para cicatrizar. En la melancolía esa
herida se transforma en una hemorragia libidinal, en una suerte de hemofilia
psíquica, mientras que en la manía más bien parecería que hubiese una
rápida sutura, no se le da el tiempo de cicatrizar a esa herida sino que hay
una intervención brutal que sutura esa herida y entonces surge esa
omnipotencia, ese triunfo del maníaco, que pasa por encima del dolor del
duelo y que desconoce radicalmente ese real en juego en el duelo. En ese
sentido hay una verdadera desmentida de lo real. Por eso Lacan dice que en
la manía el objeto a no está en función.
Estos me parecen algunos puntos con respecto al tiempo, la temporalidad y
cómo también ese tiempo implica un goce. En el caso del trabajo de duelo,
Freud lo dice -y Lacan lo retoma- cuando se refiere a cada recuerdo, a cada
objeto, a ese trabajo de detalle exhaustivo donde el sujeto en duelo se
detiene, llegando a fetichizar ese recuerdo, ese objeto que quizás antes no
había adquirido ese valor.
B: Ella en esa película que vos nombrás visita todos los lugares. En
realidad, es una acción que debería ser específica, en el sentido de cargar
cada uno de los puntos de unión con el objeto, y sólo después de eso y con
dolor, retirarlo.
N: En efecto, Freud se refiere a una sobreinvestidura y luego un retiro de
investidura.
B: Va a visitar el lugar y ahí puede hacer el acto, y después de visitar todos
los lugares no hay más recuerdo que cargar.
N: No sé si es solamente visitar todos los lugares, sino también poder
encontrarse con ese punto de imposible.
B: Los lugares son los puntos de encuentro con el objeto perdido. Es parte
del tiempo de comprender.
N: Puntos de encuentro y marcas de su pérdida, podríamos decir. Pero ahí
hay un goce, hay una erótica en juego en esa sobreinvestidura y luego
desinvestidura, donde juega también la cuestión de la presencia y de la
ausencia de un modo muy particular. En un duelo, particularmente en un
primer tiempo de duelo, hay muchos efectos de presencia. El sujeto en
duelo cree ver caminando por la calle al ser que acaba de perder o llega a su
casa y le dice algo, ese tipo de presencias. Y de a poco se va instalando más
bien una presencia de la ausencia, que también implica un afecto doloroso,
es una presencia del vacío, que es una experiencia fundamental del duelo.
III. Repetición, muerte y vida
Me parece que ahí se puede articular algo de la cuestión de la repetición. A
veces me da la impresión de que tendemos rápidamente a equiparar, con
Freud, la repetición con el “Más allá del principio del placer” y con la
pulsión de muerte. Pero me parece que justamente lo que enseña la
experiencia del duelo es que en la repetición no solamente está en juego la
pulsión de muerte, sino también la pulsión de vida. En la repetición está esa
marca que es la marca pura del lenguaje, como la muerte, que marca a
fuego al ser hablante. En ese punto, como dice Lacan, venimos al mundo
como deseo de muerte, atrapados por lo mortífero del símbolo, del
significante. Es el sesgo por el que la marca es en última instancia del orden
de la muerte, pero es la insistencia de esa marca lo que hace a la vida del ser
hablante. Es en esa insistencia que se corporifica, que eventualmente se
hace síntoma, en esa insistencia está la vida. Podríamos decir que de esa
muerte nace la vida, de Tánatos nace Eros. Justamente en el trabajo de
duelo encontramos ese movimiento en el cual el sujeto comienza por el
goce con el recuerdo, produciéndose cierta satisfacción cuando es posible
renovar ese encuentro, algo del orden de la repetición. Y luego el dolor por
el olvido, cuando éste comienza a hacer su trabajo, el dolor cuando deja de
haber repetición, cuando deja de volver a hacerse presente la marca. Es esa
marca que ya sabemos que va a volver al mismo lugar… y no vuelve al
mismo lugar. La esperamos y no llega. En ese punto hace su trabajo el
olvido, que va a posibilitar llegar al momento de concluir, momento en el
que se verifica que es la insistencia de la marca lo que es vivificante. El
desencuentro, esperar que vuelva al mismo lugar eso que no vuelve, es la
experiencia de la pulsión de muerte en el duelo.
IV. La imagen, el objeto y el falo
Una cuestión que es fundamental articular con todo esto son los desarrollos
que hace Lacan posteriormente, en el Seminario 1038, donde también
retoma a Hamlet, pero contando con la conceptualización del objeto a.
Entonces él va a plantear precisamente que en el duelo lo que está en juego
es una relación con el deseo, es decir que si tenemos que definir cuál es el
goce que interviene en el duelo, se trata de un goce ligado al deseo. Porque
ese objeto perdido encarna a la vez el -φ, el i y el a. Encarna por un lado la
imagen especular, encarna por otro lado el a puro, ese resto real, y también
encarna el falo, el falo como mediación.
En el duelo está en juego el deseo en la medida en que la imagen narcisista
y lo real del objeto se articulan por la mediación fálica. La relación entre la
imagen narcisista y el objeto a como real está mediada por la función fálica,
que es lo que desarrolla Lacan en el Seminario 6 y en el 10. Él dice que en
Hamlet se trata de duelo. Yo plantearía que justamente en la melancolía y
en la manía, en la medida en que no está operando la función fálica, en la
medida en que el sujeto no cuenta con la función simbólica de la castración
para elaborar una pérdida, entonces se pone en juego un goce. En el caso de
la melancolía va a tratarse de ese goce con el tiempo, con el tiempo de
comprender, donde prevalece el a como real y falta el velo del amor. Por
eso podríamos decir que la melancolía es la pasión del odio, y por eso Freud
dice que la sombra del objeto cae sobre el yo –y entonces lo que se le dirige
a ese objeto es el odio.
En el duelo se trata del amor, en la medida en que están en juego la
castración y el velo imaginario sobre el objeto. En la melancolía está en
juego el odio, y ese odio es un encarnizamiento con el objeto introyectado
en el yo. Hay una identificación con el objeto a, con el objeto como resto.
Finalmente, me parece que en la manía podemos ubicar un goce con una
imagen narcisista, un goce con la omnipotencia, la completitud que provee
esta imagen cuando no está atravesada por la función de la castración, ni
lastrada por el objeto a. Entonces el maníaco es una pura imagen, como el
caso que les comentaba la vez pasada de esa joven que a partir de la muerte
del padre tiene una respuesta maníaca, entra en la anorexia y me dice:
“Descubrí que puedo vivir sin cuerpo. No necesito comer, no necesito
dormir. Me siento mejor que nunca, vuelo como una pluma”. Había llegado
por insistencia de la madre, ella se sentía en su mejor momento, venía
porque su madre estaba preocupada. Se trata de ese goce con la imagen
narcisista, con la omnipotencia, con el triunfo, que también se juega en la
dimensión del odio. Melanie Klein plantea que todo lo que se juega a nivel
de las defensas maníacas en el duelo tiene que ver con el triunfo sobre el
objeto, es decir, con el odio.
V. El entre dos muertes
Otros textos que les había propuesto para trabajar son un par de capítulos,
no enteros, del Seminario 739, donde Lacan aborda la tragedia de Antígona,
deteniéndose justamente en la frase de Antígona: “estoy muerta y quiero la
muerte”. Sin embargo, cuando es sepultada viva comienza todo un lamento
por la vida, por lo que perdió y lo que no va a poder ser, muy al estilo de
Sur o de cualquier tango que se precie. Lacan señala cómo justamente ella
solamente estando en esa zona entre dos muertes -porque ya ha aceptado su
destino fatal, que apunta a la primera muerte, pero ella está en relación a
una segunda muerte- en ese lugar del entre dos muertes es desde donde ella
puede apreciar la vida, por la vía del lamento. Allí podemos ubicar algo del
goce del melancólico, planteando que el sujeto melancólico está en esa
posición del entre dos muertes que le da un brillo especial a su decir.
Alguna vez me he encontrado con alguna colega que ha venido a controlar
un caso de un paciente melancólico y me decía: “Este tipo dice toda la
verdad, dice todo tal cual es. Todo lo que dice es así”. Ese efecto de lucidez
tiene un brillo. Lacan habla del brillo de Antígona en ese lugar entre dos
muertes. Dice: “Ella está suspendida en esta zona entre la vida y la muerte
(…) Insensato contrasentido, pues, efectivamente, para Antígona la vida es
inabordable, no puede ser vivida, más que por este límite que ella ya ha
perdido o del cual ya está más allá; pero desde allí ella puede verla; desde
allí, si pudiera decirse, puede vivirla bajo la forma de lo que está
perdido”40. Y cuántas veces nos encontramos en la práctica con la
importancia que tiene para el sujeto melancólico ser escuchado en ese
lamento -ese lugar del entre dos muertes en el cual queda ubicado le da
vida.
Lacan plantea que el sujeto llega al mundo como a, como efecto de la
marca originaria del significante, que es una marca mortificante. Llega
como deseo de muerte y es recién con una segunda vuelta que esa pulsión
de muerte se va a anudar con la pulsión de vida. Ahí entra en juego la
insistencia de la repetición como anudando y vivificando al sujeto,
posibilitándole salir del deseo de muerte hacia un deseo que va a estar en
relación con una nada, con una falta. En la melancolía nos encontramos con
el deseo de muerte como un deseo puro, en relación con esa marca
originaria del lenguaje –de allí la importancia de la marca como escritura en
la melancolía.
Muchos escritores escriben o han escrito desde una posición melancólica,
como por ejemplo Marguerite Duras, o más cerca nuestro, Alejandra
Pizarnik. En ciertos pasajes esa escritura es un dolor en sí mismo, es un
desgarro, forma parte de la hemorragia, es como volver una y otra vez a
abrir la herida de la marca de la lengua. No digo que todos los escritores
melancólicos hagan ese tipo de escritura, pero me parece que hay algunos
que sí. Mientras que podríamos decir que en la manía hay una simple
desmentida que puede llegar a la forclusión, es una desmentida de la falta,
de la castración, de ese agujero en lo real que es la pérdida.
Quedarían algunos temas para trabajar que vamos a retomar. Una cuestión
que suele demostrarse central en la clínica de la melancolía es el goce con
la naturaleza. Muchas veces el melancólico encuentra cierto goce vivo y
cierta posibilidad de desasimiento de la marca mortífera del lenguaje en la
relación con la naturaleza, particularmente con los animales. Lo dejo como
título y después lo retomamos. Le paso la palabra a Bernardino.
B: Bueno, gracias. Me encanta estar acá con ustedes y le agradezco a
Nieves que me haya invitado a improvisar un poco sobre el asunto. Yo
pienso que un analista tiene obligación de tener un cierto tránsito clínico
por el duelo. Siempre está presente en los análisis, o, si no siempre, con
mucha frecuencia y de diversas maneras. Les voy a traer un trecho de un
texto clínico de una madre a quien se le murió un hijo, me voy a centrar en
algunos puntos y voy a aprovechar para, en torno a eso, comentar las
palabras de Nieves antes.
Es una señora joven que es traída a un analista que dice y escribe (este es un
texto que presentó escrito para un debate clínico): “Quedó arrasada después
de la pérdida inesperada de un hijo de diecisiete años, cuatro años antes de
su consulta”. Su primera reacción -escribe el analista- fue negar el hecho.
“No era mi hijo”. Y el analista agrega: “Depresiones, mareos, dolores en el
cuerpo y un agravamiento de una psoriasis que ella había tenido en algún
momento y que se encontraba inactiva”. Cuando comienza la consulta le
advierte al analista que ella no iba a conformarse con eso que le sucedió y
que su sufrimiento era una forma de no olvidarse de su hijo, la manera de
no olvidarse era sufrir. Porque, -dice ella- “No hay cómo está estar bien o
feliz cuando se pierde un hijo”, a lo que el analista responde que entonces
venga para acordarse de él -la cual es una buena salida del analista.
Entonces comienza a ir y hablar. Ella había tenido ese hijo con cierto
esfuerzo, fue el primero y tuvo dos años después otro hijo, insiste mucho en
que los trataba igual a uno y a otro.
El segundo hijo hizo un viaje -iba mucho al exterior en la adolescencia a
estudiar idiomas, etc.-, había estado dos años en un país lejano y ella
hablaba siempre de “os meninos”, “los chicos” sería. Cuando el hijo volvió,
ella fue al aeropuerto con el marido a buscarlo y cuando vio que viajaba
sólo uno, tuvo en el aeropuerto una crisis grave de llanto, después de la cual
pasó un período no breve escuchando las voces del chico, viéndolo,
hablándole, etc. Lo confundía con otros chicos, veía a un chico y pensaba
que era él, salía corriendo y se daba cuenta de que no era. Ella no tolera a
ese segundo hijo porque su presencia le trae la ausencia del otro y entonces
lo trata muy mal.
En fin, el analista a partir de ahí comienza con algunas intervenciones -el
chico había muerto junto con otros cuatro en un accidente de auto luego de
recibir un premio de remo. Ella se pregunta cómo una madre puede
soportar eso y el analista le pregunta cómo será que las otras madres lo
soportan. Entonces ella empieza a visitar a las madres. Una había ido para
el lado de la religión, el papá también; en fin, hace un recorrido y empieza
el trabajo.
Sobre este telón voy a hacer algún comentario. Me llama la atención que su
primera reacción haya sido negar, porque Freud en “Duelo y melancolía”
dice que la primera reacción es negar y que es necesario de alguna forma un
esfuerzo para enfrentar esa negación. En efecto, esta mujer hace una
negación -en realidad la muerte de un hijo es un trauma del orden de lo
impensable en cierto sentido. Yo me preguntaba en una época, por ejemplo
en países en guerra como los de la Segunda guerra mundial, países como
Estados Unidos en donde había trescientos mil hijos muertos, qué efecto
social puede tener la muerte de los hijos en una guerra. Había un analista
argentino que trabajaba cuestiones de filicidio, etc, y decía que las guerras
eran un acuerdo de los viejos para matar a los jóvenes. Que eran los restos
de la circuncisión y anteriormente de la muerte del hijo mayor41.
Ideas locas… pero Freud también tiene ideas locas, como por ejemplo que
la latencia es la incorporación de un período glacial. Me parece que un
punto interesante es que hay que estar atento a la negación. No sé si la
negación es una sutura, que da punto final, o es una no aceptación del
instante de ver. No resuelve el instante de ver, sino que no hay instante de
ver -cierra los ojos, podríamos decir. Es un “no” a ver lo que está frente a
los ojos, que es un agujero, un desgarro en la realidad real y en la realidad
psíquica. La negación, Melanie Klein que fue quien trabajó mucho sobre el
duelo y tuvo dos grandes duelos en su vida: un hermano que ella adoraba y
un hijo. Luego de la muerte del hijo ella escribe su propio caso clínico y
comienza por la negación como una nebulosa que se le aparece en el primer
momento.
Yo creo que hay que tener en la clínica del duelo una atención especial,
poner en onda el oído con las posibilidades de negación del dolor psíquico,
la negación del agujero en lo real que se presenta, porque en el fondo del
trabajo de duelo se trata de ver cómo vamos a resolver ese agujero que se
nos presenta psíquicamente. La falta es un elemento simbólico, por lo tanto,
es necesario un aparato simbólico para resolverlo. En esta mujer se ve su
dificultad simbólica en los fenómenos psicosomáticos que presenta frente al
cuadro de muerte del hijo. Es interesante, porque en un texto que supongo
que ustedes conocen, “Dos notas sobre el niño42”, dice Lacan que el niño es
síntoma de la pareja parental en el mejor de los casos, cuando trae la verdad
de la pareja parental. De lo contrario, quedará como objeto de la madre, y
en el caso de la más fuerte negación de la realidad, hará fenómenos
psicosomáticos. Les leo la frase de Lacan: “El síntoma somático ofrece el
máximo de garantías al desconocimiento”. No solamente los niños cuando
hacen algo infantil, sino que en el duelo los fenómenos psicosomáticos
ofrecen el máximo de garantías al desconocimiento de la verdad. Esto se
puede unir a lo que decía Nieves de la melancolía y la verdad.
Freud se pregunta por qué debe enfermarse un hombre de melancolía para
decir lo que un normal debería decir, que no somos nada, que no somos
amorosos con la familia, etc. Es decir, las críticas o las autocríticas terribles
que se hace el melancólico están más cerca de la verdad que la manía. En
realidad, no hay salida en la clínica por la vía de la manía, la salida es
siempre por la vía de la depresión, del enfrentamiento de la verdad que es
más cercana a la melancolía que a la manía.
N: Se trata de atravesar el dolor, de ahí el nombre de duelo. En el apartado
final de “Inhibición, síntoma y angustia” hay un punto sobre angustia y
dolor donde dice: “El dolor es, por tanto, la genuina reacción frente a la
pérdida del objeto…43”. La angustia es la reacción frente a la posibilidad de
la pérdida del objeto, o al peligro que traería la pérdida del objeto, pero la
genuina respuesta a la pérdida es el dolor, y hay que atravesarlo.
B: Me pareció interesante lo del tiempo, porque otra recomendación clínica
que uno puede pensar para quien trabaja con algún paciente en duelo es que
las sesiones deben ser más largas. No se deben hacer sesiones breves, hay
que dar el tiempo de comprender -que Lacan lo ponía fuera del análisis, en
este caso hay que ofrecerlo dentro del análisis también. Yo no podría dar
una explicación muy clara de por qué, pero es bien evidente que casi
naturalmente uno tiende a hacer eso. Yo lo descubrí en mí y después me di
cuenta de que podía teorizarlo, pero siempre que tuve algún paciente en
duelo mi tendencia no era acortar sino dejarlo hablar más, acompañar, estar
cerca y acompañarlo en su dolor. Es una especie de secretariado del dolor.
N: Que implica hacerlo pasar por el Otro, como una prolongación de la
función de los ritos funerarios, pero en este caso se trata también de ceder
ese dolor en transferencia, de transferirlo.
B: Las frases que a veces son un poco prefabricadas “te acompaño en tu
dolor”, “te acompaño en el sentimiento”, en realidad el analista tiene que
hacer eso. Acompañarlo en su dolor, acompañarlo en su sentimiento por
tiempo indeterminado. En Hamlet, uno de los temas que lo molesta de la
madre, del no duelo de la madre, es -lo dice así- que con los mismos
zapatos con los que fue al entierro del padre fue a casarse con el nuevo
marido, es decir, no dio tiempo a gastar los zapatos. Se refiere a la
temporalidad del duelo.
Intervención: Y las sobras del banquete.
B: Con las sobras del banquete.
N: “Economía, Horacio, economía…” Es interesante también para pensar la
cuestión de la época. Freud en su momento escribió “Nuestra actitud ante la
muerte”, donde ya planteaba cierta pérdida de los ritos, más aún en esta
época en que la economía está en primer plano y también se hace un
negocio con la muerte. Me parece que hay que sacar consecuencias de qué
lugar queda para el duelo en la época del discurso del capitalismo. Algunas
de estas cuestiones aborda Allouch en su libro.
B: En esta señora se planteó la cuestión de las alucinaciones y la posibilidad
de una psicosis ordinaria. Por la evolución posterior no lo confirmó, fue
realmente trabajando la cuestión y resolvió la cuestión con su otro hijo. Por
lo cual la cuestión entre trauma y estructura me parece que es un tema a
discutir interesante. Cuando yo viajaba más regularmente a París era muy
amigo del director del hospital Val de Grace y los martes era el día para
hacer recorridos en el hospital, del servicio de psiquiatría, y yo iba el martes
a la mañana y pasaba todo el día con ellos recorriendo paciente por
paciente, y como es un hospital militar la cuestión del trauma era muy
frecuente. Ellos tenían muy presente que el trauma, especialmente aquellos
en los cuales en el horizonte está la muerte -las personas del ejército que
iban a Afganistán y a sus guerras pasaban situaciones de heridas graves o de
muertes de íntimos amigos, muertes violentas- marcaron la necesidad de
tomar mucho cuidado de aplicar el diagnóstico de psicosis al trauma
extremo. Ellos tenían la urgencia de diagnóstico que nosotros no tenemos
tanto, pero de todas maneras me parece que es un tema que hay que saber, y
lo relaciono con lo que Freud llama, en la traducción que yo tengo, psicosis
optativa, alucinatoria, o desiderativa, que no recuerdo si es lo mismo que la
amentia de Meyner. Dice que son posibles las alucinaciones, etc., debido a
que el trauma es tan intenso que -eso lo trabaja junto con la idea de la
represión en el sueño- resulta perturbado el juicio de realidad por la
cantidad de carga interna que tiene. A pesar de que esta mujer estaba muy
triste, su defensa está fundamentalmente encuadrada en el campo de la
defensa maníaca -aunque su temporalidad no es muy maníaca, el tempo de
ella no es maníaco. Tal vez lo del tempo permita hacer un argumento a
favor de Nieves de que hay una sutura porque hace un tiempo rápido, sutura
rápidamente. La negación permanente a través de llamarlo “chicos” a un
hijo, o llamarlo “los hijos” y realmente ella hace su crisis de enfrentar el
desgarro de lo real cuando aparece uno en vez de dos.
I: Usted dijo que la defensa era maníaca pero en su temporalidad no era
maníaca, ¿hasta qué punto?
B: Porque la señora no tenía un habla de maníaca, no había fuga de ideas,
no estaba la velocidad, etc. Yo creo que es interesante diferenciar manía en
el sentido de psicosis de estados maníacos o defensas maníacas que todos
podemos tener en determinados momentos. Incluso, a mi modo de ver, el
mundo está en estado maníaco. Estamos frente a un momento en que hay
una especie de nuevo lenguaje en el mundo en las diversas formas de
comunicación actual que se caracterizan por la velocidad de llegada de la
transmisión y por la velocidad en el mensaje, es decir, “nos encontramos a
la una en el café de la esquina” y ya está.
Entonces produce un estado no psicótico, pero de velocidad compartida,
porque en última instancia la psicosis también tiene algo del sentido común
o del no sentido común. Por ejemplo, la religión es una psicosis aceptada
por todos, por lo tanto, no es una psicosis, pero es una psicosis. La virgen
María es una idea totalmente loca. Como todo mito, tiene un punto de real
que compartimos -todos los hombres pensamos que nuestra mamá es
virgen. Es un pensamiento de negación de la realidad del orden de la
psicosis. Los chicos piensan eso absolutamente. Entonces se inventa la
virgen María y quién le va a decir al papa Francisco que es loco, te llevan
preso por loco, te meten en un manicomio, quedás fuera de la razón. La
razón es lo que sirve también -además de los caminos que nosotros usamospara definir la psicosis. Entonces creo que hay una temporalidad en el
mundo moderno que es del orden de la manía, estamos acelerando el
tiempo. Hay un texto interesante de un colega brasilero que se llama Celio
García en el Scilicet del orden simbólico en el siglo XXI44. Creo que es el
primer texto, que se llama “Aceleración temporal”, y se refiere a esto. A mí
me parece un tema muy lindo para investigar y que viene acoplado al tema
de la velocidad en la manía.
Tenemos el instante de ver. Hay un texto muy interesante de Miller en
Sutilezas analíticas, el capítulo 6, que se llama Singularidad, donde
acompaña a Pascal y dice que hay un momento en el análisis en que lo
razonado, la sucesión de argumentos deja de tener valor y que solamente
llegamos al kern -que es la palabra que usa Freud, la semilla, el núcleo de la
cuestión- al que sólo se accede a través de un instante de ver45.
Creo además, que no hay que pensar en el duelo como si se tratara discutir
la realidad con la persona. Hay un instante de ver, hay un momento en que
se enfrenta al agujero sin más, desgarro de la pérdida -no tanto como la
pérdida real o de la realidad sino de la pérdida afectiva que significa, el
empobrecimiento afectivo que implica perder un amor. Incluso aquellos
aspectos de uno mismo que están -la propia libido nuestra- ligados,
articulados, relacionados con el objeto perdido y que también se pierden.
No sólo perdemos el objeto, sino que también nos amputamos el brazo
como aquello que nos ligaba con esa persona.
El tema del tiempo, que es un problema interesante de la época actual, la
impaciencia del tiempo, que no soporta la longitud del discurso, el tiempo
que ocupa la palabra en decir esto que yo estoy diciendo. Tanto que, en uno
de sus textos iniciales, Lacan relaciona la temporalidad del sujeto con la
entrada de la palabra, con el momento en que entra la palabra. Estamos
también tratando de negar esa temporalidad de la vida nuestra, de disminuir
la temporalidad de la palabra o la lectura. Ustedes ven en la televisión un
programa que pasa decenas de figuras rápidas en donde uno sabe todo lo
que va a pasar en ese programa mediante esos flashes rápidos. No
necesitamos ver todo, sabemos qué es lo que estamos viendo antes de verlo.
Se nos da una información en alta velocidad, una velocidad que va en
aumento.
VI. Conversación
N: Sin tiempo de comprender.
B: Acortamos el tiempo de comprender, saltamos el tiempo de comprender.
Ahí también te da la razón a vos.
Una cosa interesante es el tema de las lágrimas. No sé si hay
investigaciones sobre lágrimas, no he leído nada ¿Por qué las lágrimas
disminuyen el dolor? En realidad, es algo que sale, la lágrima es una
descarga, hace bien llorar. Uno sabe que cuando uno tiene un dolor hace
bien llorar, si no exagera. Un llanto es necesario cuando hay dolor.
N: Sí, o más de uno, unos cuantos. Me parece que está también en la línea
de lo que plantea Lacan en el Seminario 7 cuando aborda la función de la
catarsis en la tragedia, siguiendo a Aristóteles46. No necesariamente es el
llanto, pero tanto éste como el afecto que provoca la tragedia son
manifestaciones que toman todo el ser corporalmente.
B: Estuve en una época pensando sobre el asunto. En realidad, la catarsis,
que nosotros siempre relacionamos con la purga y de alguna forma con la
evacuación de las heces, sin embargo, tengo entendido que Freud la toma de
Aristóteles y que Aristóteles entiende la catarsis como la purificación del
alma a través del teatro.
N: Así la toma Lacan.
B: Entonces he querido rectificar un poco la idea de que la catarsis es pura
expulsión. Una purificación implica eliminar lo sucio, lo no puro, pero esa
eliminación es resultado del trabajo, no es una pura caca que sale.
N: Ahí Lacan hace referencia al pathos, eso que se purifica en la catarsis en
la tragedia es algo del orden de un padecimiento.
B: Entonces la lágrima creo que está relacionada con la catarsis, pero
evidentemente tiene que ver con el dolor del duelo.
N: En ese seminario Lacan se refiere a la dimensión trágica de la
experiencia analítica. Hay que extraer las consecuencias de la pérdida de la
dimensión trágica de la vida con esta aceleración temporal que vos señalás
en la vida actual, donde no hay mucho lugar para el despliegue del pathos.
B: Al mismo tiempo el final del análisis es pasar de la tragedia a la
comedia.
N: Pero hay que pasar por la tragedia. El tiempo de comprender implica
pasar por la tragedia.
B: Se está en la tragedia y hay que salir hacia la comedia. La comedia es
risa también, es más divertida, alegre. Yo personalmente soy una persona de
tendencia alegre. Me despierto alegre siempre, me gusta ser alegre. Hay una
canción en Brasil que dice que es mejor ser alegre que ser triste, la conoce
la mayoría. Creo que hace bien ser alegre, mejor que ser triste. Claro,
cuando hay tristeza hay que ser triste. Yo he trabajado bastante sobre el
pasaje de la tragedia a la comedia, y hay que diferenciar comedia de manía.
La comedia implica haber pasado por el duelo, no implica salteárselo. La
verdadera alegría, o el verdadero resultado de la comedia, es un pasaje por
la tragedia, por la lágrima, por el dolor, el sufrimiento y el enfrentamiento
del desgarro y cómo suturarlo de una manera posible. No quedar en el goce
permanente que en mi época se llamaba duelo patológico, duelo detenido que no es la melancolía tampoco.
Lo más difícil para esta señora fue que el sufrimiento dejara de ser un modo
de pensar en el hijo, es decir salir del sufrimiento.
I: Le quería consultar respecto de lo trágico, el paso de la tragedia a la
comedia y la cuestión de las lágrimas. Hay una referencia en el Seminario
24 que Lacan sitúa sobre el cierre, cuando está planteando el tema del
equívoco y reenvía a la dimensión del chiste, habla de una economía de otro
orden. Les quería preguntar si podríamos pensar que se hace un paralelo
entre el chiste como un valor psíquico tal como Freud lo plantea, la risa, en
“El chiste y su relación con el inconsciente”47 y quizás algo respecto de las
lágrimas. Esta cuestión de lo que se liberaría catárticamente, qué lógica para
la economía libidinal en juego para esos aspectos, que parece que son casi
del orden del cuerpo.
N: Es el contrapunto que planteás. De todos modos, no me parece que en el
caso del duelo -sé que no es lo que planteás vos, es algo que me puse a
pensar a partir de lo que dijiste- se trate de pasar a una comedia. No es de
ese orden, porque no es algo de lo que uno se pueda reír.
B: El asunto en eso de las cantidades y los pasajes me parece que está en la
cuestión del superyó. Hay un texto interesante que es “El humor”48, donde
Freud habla del pasaje de cantidades, es decir que en el humor toda la carga
libidinal del superyó pasa al yo y por un momento, el yo recibe la herencia,
la luz del objeto cae sobre el yo. Yo pienso -y lo digo medio en secreto- que
la teoría de Freud sobre la manía es un poco maníaca. Es decir, que en la
manía el superyó no funciona y toda su carga pasa al yo, yo creo que es
exactamente al revés, el yo es todo superyó, se hace superyó. En realidad, la
cantidad de accidentes diversos que uno encuentra, no sé si estos propios
chicos no venían festejando tomando cerveza en plena manía y se chocaron
un auto. Son catalogados como accidentes, pero en realidad son suicidios
maníacos. Vos decías que en la melancolía la frase que usaste fue “el
melancólico se identifica con el resto”, y por eso el melancólico cuando se
suicida se deja caer como nada, como un resto que cae. El maníaco no, se
estrella, se va para arriba.
N: Recuerdo el caso de un hombre que el día que se entera de la muerte de
su madre sale a andar en kitesurf y se estrella contra unas rocas, mientras
sentía que podía volar como nunca.
B: La chica que vos mencionaste es una pluma, una pluma que vuela.
N: Y que estaba anoréxica al borde de la muerte. Es ese filo mortal de la
manía al que hace referencia Lacan. Se trata del superyó lacaniano, definido
como empuje al goce, más que la conciencia moral freudiana con sus
autorreproches.
B: Esta fue una discusión brutal en los años 50, si el superyó era lo que nos
hacía trabajar en un día muy lindo, un sábado, en vez de estar en la playa.
No, ese superyó no nos dejaría estar acá disfrutando de nuestro trabajo. Me
produce más satisfacción estar acá con uds. que estar tomando cerveza en la
playa. El superyó nunca te ordena lavarte los dientes, llegar temprano a un
lugar, sino que el superyó te ordena llegar tarde, no lavarte los dientes.
N: Hay superyoes y superyoes.
B: El superyó lacaniano te ordena: goza. Y no hay salida.
N: No es exactamente lo mismo que la conciencia moral. Ésta sería una de
las versiones del superyó.
B: Yo soy partidario de entender el superyó como imperativo de goce. Fue
el debate también de los posfreudianos, que siguieron a Freud en la línea de
la pulsión de muerte y el superyó. Los americanos dicen que un whisky
diluye el superyó.
N: Es todo muy simple.
B: No es que yo tome un vaso de whisky para diluir al superyó, al contrario.
Si yo tuviera un superyó menos poderoso, ni siquiera tomaría whisky,
tomaría agua, que es mucho más sano en el fondo. De todas maneras, creo
que la idea del superyó de Freud hay que repensarla desde el goce de Lacan,
del imperativo categórico.
N: Me parece que es importante señalar un punto, por más que no sea para
desarrollar. Siempre cuando hablamos de duelo, es un mundo aparte el
duelo de un hijo para una mujer. Se pone en juego algo que hay que pensar
no solamente desde la lógica del duelo, sino también desde la lógica de la
sexualidad femenina y cómo se articula con la lógica de la privación. Pienso
en las Madres del Dolor, las Madres de Plaza de Mayo: no son los padres,
son las madres. Me parece que hay algo mucho más fundamental del propio
ser que se le juega a una mujer al perder a un hijo, que abre otra dimensión.
Siempre es patológico el duelo de un hijo para una madre respecto de los
parámetros de un duelo normal, creo que transita por otros carriles. Me
parece un tema para investigar en sí mismo.
I: Como en la película El Anticristo, donde muere el hijo pequeño de esta
madre y sufre una melancolía que da cuenta de este punto.
I: En el caso clínico presentan el primer tiempo como una negación a la
posibilidad de conectarse con ese momento de ver y la amentia de Meynert,
en el sentido de la psicosis alucinatoria del deseo y todos esos fenómenos
que parecen propios del primer tiempo de duelo. Después aparece otro
comentario -que hizo al pasar- en relación al trauma y la estructura y pensé
que ahí usted iba a hacer una referencia al trauma y el duelo. Algo de la
muerte de un hijo podría estar ligada a esta conclusión de lo que podría ser
el trauma y el duelo, y qué tratamiento darle en la clínica cuando se
conjugan estas dos estructuras.
B: Yo más bien planteé que hay traumas en los que está la muerte presente,
que tienen un peso económico tan grande que pueden llegar a producir
trastornos que parecen ser de una estructura psicótica sin serlo.
I: ¿Qué piensa usted en relación a la muerte de un hijo, siguiendo la línea
de Nieves, sobre todo como una muerte no esperada? Si no puede
conjugarse ahí, ¿cómo abordarlo clínicamente cuando puede combinarse
trauma con duelo? No lo planteo como algo psicótico, sino más bien como
una negación en el primer tiempo y estos fenómenos propios, como dice
Lacan, parapsicóticos.
B: La pérdida de un objeto amado siempre es un trauma. El trauma de la
muerte de un hijo es del nivel de un trauma. Tanto en el Seminario 11,
donde Lacan empieza diciendo que el análisis comenzó por un trauma y
trae el sueño conocido como ¿Padre, no ves que ardo?49 Por algo también
trae ese sueño, donde es un hijo muerto. Es un duelo diferente la muerte de
un hijo para una madre, aunque para un padre también. Entiendo que hay
una diferencia, porque ser padre es diferente de ser madre. Es más cultural
la adopción que hace un padre de un hijo que la que hace una madre. Hay
padres que adoptan mucho a su hijo, lo quieren mucho, pero es más un
trabajo de la cultura que natural. Tanto que en el mundo más natural, los
padres dejan a los hijos, dejan a las madres. En Brasil es impresionante la
inmensa cantidad de madres con hijos sin padres.
N: Además hay que tener en cuenta que Lacan, en una época en la que ya
hablaba de pulsión, se refiere al instinto materno50. Dice que no todo lo
pulsional en la mujer tiene un drenaje fálico, ya que queda la vertiente del
instinto materno, que me parece juega un papel fundamental en el duelo por
un hijo en la mujer. Así como todo lo que tiene que ver con la herida de la
privación, y toda una serie de cuestiones que hacen a la sexualidad
femenina y el lugar al que viene el hijo, tanto en relación a lo corporal
como a lo simbólico, que abren un campo muy singular. Se juega algo muy
fundamental en relación con la falta de nominación, me parece que no son
casuales estos nombres: Madres del Dolor, Madres de Plaza de Mayo, en
los que una nominación colectiva viene a cumplir cierta función de
suplencia, no de la psicosis, sino de un agujero estructural.
I: Me quedé pensando en la fórmula que hiciste en relación a la manía, esa
i( ). Si la construcción en el análisis posibilitaría que algo ocurriera ahí en el
entre paréntesis.
B: En realidad el trabajo es que aparezca el a. Si no es una psicosis tendrá
que aparecer el a, la cuestión fálica inclusive producir una mediación, ése
es el trabajo de duelo.
N: La clave es la función de la castración, que permite tramitar en términos
de falta la pérdida. Eso es lo que posibilita limitar, que no vaya a pura
pérdida ese sujeto. En algún sentido es un agujero irremediable, el asunto es
si va a tragar al sujeto.
I: Es lo que dice Lacan en el seminario de La angustia, estamos de duelo
por alguien de quien fuimos su falta.
B: Este tema que vos levantás del instinto materno, que yo llamé lo natural,
nos trae un problema serio, que es toda la problemática de la adopción gay
de hijos. Nosotros como analistas estamos obligados a pensar las cosas por
el lado de la verdad, de la melancolía, no de la manía. Entonces sin pensar
en lo que es moderno, reaccionario, anti gay, pro gay etc., pero hay que
pensar el problema desde una perspectiva seria. Si realmente hay un instinto
maternal, si realmente la adopción gay es posible o si tal vez eso no hace
cuestión al problema.
N: También pensar si estando tan perturbado el instinto en el ser hablante
no es posible que ese instinto aparezca también en un hombre biológico…
en fin, son cuestiones para seguir pensando. Le agradezco mucho a
Bernardino su valiosa presencia y la posibilidad de conversar que nos
brindó.
III. El cuerpo
I. El cuerpo en el duelo
Vamos a comenzar con esta clase que va a estar dedicada al tema del cuerpo
en el duelo, la melancolía y la manía. Para sumergirnos en el tema voy a
leerles un poema de Olga Orozco, “Para Emilio en su cielo”.
Aquí están tus recuerdos:
este leve polvillo de violetas
cayendo inútilmente sobre las olvidadas fechas;
tu nombre,
el persistente nombre que abandonó tu mano entre las piedras;
el árbol familiar, su rumor siempre verde contra el vidrio;
mi infancia, tan cercana,
en el mismo jardín donde la hierba canta todavía
y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí,
entre los matorrales de la sombra.
Todo siempre es igual.
Cuando otra vez llamamos como ahora en el lejano muro:
todo siempre es igual.
Aquí están tus dominios, pálido adolescente:
la húmeda llanura para tus pies furtivos,
la aspereza del cardo, la recordada escarcha del amanecer,
las antiguas leyendas,
la tierra en que nacimos con idéntica niebla sobre el llanto.
¿Recuerdas la nevada? ¡Hace ya tanto tiempo!
¡Cómo han crecido desde entonces tus cabellos!
Sin embargo, llevas aún sus efímeras flores sobre el pecho
y tu frente se inclina bajo ese mismo cielo
tan deslumbrante y claro.
¿Por qué habrás de volver acompañado, como un dios a su mundo,
por algún paisaje que he querido?
¿Recuerdas todavía la nevada?
¡Qué sola estará hoy, detrás de las inútiles paredes,
tu morada de hierros y de flores!
Abandonada, su juventud que tiene la forma de tu cuerpo,
extrañará ahora tus silencios demasiado obstinados,
tu piel, tan desolada como un país al que sólo visitaran cenicientos pétalos
después de haber mirado pasar, ¡tanto tiempo!,
la paciencia inacabable de la hormiga entre sus solitarias ruinas.
Espera, espera, corazón mío:
no es el semblante frío de la temida nieve ni el del sueño reciente.
Otra vez, otra vez, corazón mío:
el roce inconfundible de la arena en la verja,
el grito de la abuela,
la misma soledad, la no mentida,
y este largo destino de mirarse las manos hasta envejecer.
Con este poema quiero introducir la dimensión del cuerpo en el duelo, tanto
el cuerpo del ser perdido como el cuerpo del duelante -en el poema
encontramos una suerte de espejo entre uno y otro cuerpo. Habíamos visto
cómo Lacan distingue en el Seminario 10 la lógica del duelo de aquella
aplicable al ciclo manía-melancolía, ya que en el duelo se juegan los planos
del deseo y el amor, descompletando el goce en juego51. En el duelo se trata
de amor y deseo porque su clave es la posibilidad de leer la pérdida en
términos de falta, de castración. Mientras que en la melancolía, Lacan ubica
la prevalencia del objeto a, y en la manía la i ( ). Por eso, tanto en la
melancolía como en la manía, la cuestión se juega en el plano del goce,
particularmente en relación con la pasión del odio.
En el duelo se mantiene la relación con i(a), la imagen narcisista, la imagen
especular. Recordemos que cuando Lacan vuelve en el Seminario 10 sobre
la cuestión del duelo en Hamlet -que ya había estudiado en el Seminario 6-,
sitúa cierto punto de impasse en el duelo como reflejo de la ausencia de
duelo en el Otro materno, y cómo recién para Hamlet algo empieza a
moverse cuando él se encuentra con un duelo verdadero, el de Laertes por
Ofelia. Recién entonces se ve tocado por el acto de este otro especular -su
amigo- que está realmente atravesado por un duelo y que se tira al cajón en
el que yace su hermana para abrazarse a su cuerpo52.
En tanto en el duelo está en juego cierta dimensión del amor en relación al
objeto que se pierde, también está en juego la dimensión narcisista del
amor. Podríamos decir incluso que algo de la imagen del propio cuerpo del
duelante se soporta del cuerpo del ser amado, como una suerte de espejo en
el amor. Son esas palabras que adjudicaba Oscar Wilde al río en su diálogo
con las flores en relación a la muerte de Narciso, cuando el río les decía que
él no lo había visto a Narciso, que él lloraba porque ya no tenía más esos
ojos como espejo en el cual verse reflejado. En esa frase del río
encontramos el punto que toca al cuerpo en el duelo. Podríamos decir que el
río en el que murió Narciso perdió su espejo, incluso se podría decir que
perdió sus propios ojos. ¿Esos ojos de quién son? Sean de Narciso o del río,
de los dos o de ninguno, ahí se toca algo del objeto a. En realidad, todo ese
trabajo del duelo, ese trabajo de detalle tan minucioso, que se realiza en
relación con cada recuerdo, cada imagen, con todo lo que envuelve al a,
finalmente es un trabajo que apunta al objeto a. Es todo un trabajo que lo
rodea, y en última instancia se trata de qué hacer con ese objeto a que
estaba envuelto por ese manto amoroso, que a la vez es un reflejo del propio
duelante.
En el duelo, además de perderse un objeto inefable, se pierde un cuerpo. Me
parece que este es un punto central, y de ahí la importancia -que incluso
marca de alguna manera el primer paso de la separación del hombre del
animal- de que los ritos funerarios se realicen en relación con el cadáver,
con el cuerpo del muerto. No es casual que sea justamente con el cuerpo,
con los restos.
Vimos cómo Lacan en el Seminario 653 pone el acento en la importancia de
estos ritos funerarios como una operación simbólica que posibilita bordear
ese agujero forclusivo del duelo -recuerden que en este seminario Lacan
aborda el duelo en términos de verwerfung, de forclusión, pero en este caso
se trata de un agujero en lo real, no en lo simbólico. Podría decirse que se
trata de un agujero en lo real dejado por el objeto, que a su vez redobla un
agujero en lo simbólico, el del significante de la muerte en el inconsciente pero en ese caso se trata de inexistencia y no de forclusión.
Lacan aborda la forclusión en términos de un significante que existe y que
podemos admitir o rechazar en nuestra cadena significante. No es el caso de
los significantes de la mujer y la muerte, lo que marca una diferencia lógica
que tiene otras consecuencias. No es lo mismo la clínica de la forclusión de
un significante que existe -como sería la clínica de la forclusión del Nombre
del Padre-, que la clínica de un significante que no existe. Ahí se pone en
juego otra lógica con otros efectos, el funcionamiento mismo de la cuestión
es distinto. Lo forclusivo en el caso del duelo es situado por Lacan en lo
real, no en lo simbólico, de modo que parece tratarse allí del objeto y no de
un significante.
Cuando se pierde a alguien en el duelo se pierde también un cuerpo. Lo que
Freud llama trabajo de duelo también tiene que ver con qué se hace con ese
cuerpo que falta, qué se hace en el trabajo del duelo, en el que todas esas
operaciones simbólicas bordean ese agujero en lo real, que no va a ser
absolutamente tramitado por esas operaciones simbólicas. En ese sentido
diría que el duelo siempre toca de algún modo al cuerpo del duelante,
precisamente porque se hace presente ese agujero en lo real y esa pérdida es
una pérdida también corporal. En la medida en que estamos en el campo del
duelo -es decir, con la referencia al falo y la castración para leer la pérdida-,
seguramente ese punto real de toque del cuerpo en el duelo se va a poder
bordear hacia un fuera del cuerpo -recuerden ustedes que justamente Lacan
definía al falo como fuera de cuerpo.
En algún momento, hace unos años, trabajamos en este seminario los nudos
del amor. No ya los nudos pensados entre los tres registros -imaginario,
simbólico y real-, sino el nudo con el partenaire en el amor. Es interesante
abordar en esa perspectiva el duelo en términos de nudo, ya que la pérdida
de un ser amado es un desanudamiento, ya que el nudo del amor se hace
con otro ser, con otro cuerpo. De modo que también el trabajo de duelo
puede abordarse como un re-anudamiento que toca al cuerpo. Creo que este
poema de Olga Orozco habla de cómo se re-anuda ese lazo ahí donde ahora
hay una ausencia.
En el Seminario 21 Lacan refiere la tragedia de Antígona a la relación con
el cuerpo del hermano, situando su posición como en nombre del cuerpo54.
Al punto que podría decirse -entre otras cuestiones, porque hay muchas
cosas para trabajar, y Lacan lo ha desarrollado ampliamente en el seminario
de la ética55- que si de algo se trata en la tragedia de Antígona, es
justamente de ese cuerpo. Ese cuerpo que no recibe los honores, los ritos
que posibilitarían a Antígona entrar en duelo, dejándola desgarrada, en esa
posición tan singular del entre dos muertes a la que ya hicimos referencia, y
a la que seguramente volveremos para situar justamente cuando hay un
impasse en el duelo -el entre dos muertes estaría también en relación con la
posición del melancólico o del sujeto que no logra realizar el duelo, es decir
el duelo patológico.
Este verano mientras leía cosas para este seminario también me la pasé
escuchando tangos, porque me parece que están a tono con las cuestiones de
la nostalgia y la melancolía -no sé si hay algún tango maníaco, aunque si lo
hay seguramente es una excepción. Respecto del cuerpo en el amor, me
gusta especialmente el tango Pasional56. Les leo una parte.
No sabrás... nunca sabrás
lo que es morir mil veces de ansiedad.
No podrás... nunca entender
lo que es amar y enloquecer.
Tus labios que queman... tus besos que embriagan
y que torturan mi razón.
Sed... que me hace arder
y que me enciende el pecho de pasión.
Estás clavada en mí... te siento en el latir
abrasador de mis sienes.
(…)
Sin embargo me atormento
porque en la sangre te llevo.
Y en cada instante... febril y amante
quiero tus labios besar.
Se trata del lazo con el cuerpo del otro que implica el amor y de cómo el
agujero en lo real también es la presencia de la ausencia ahí donde había un
cuerpo. De allí las leyendas de los espectros, los espíritus, que son
presencias corporales del orden del objeto a, no de la imagen especular. Es
decir, la presencia de un cuerpo no especularizado, una presencia que no se
ve en el espejo pero que se siente. Y justamente todas las leyendas que
hablan de la presencia espectral del muerto suelen explicar justamente esa
persistencia por la no realización de los ritos fúnebres -o más generalmente,
por cierto sesgo fuera de ley, fuera del orden simbólico, que adquiere esa
muerte.
Lacan se detiene en este asunto en el Seminario 6, en relación con los no
duelos en juego en Hamlet. No se trata solamente de que muere asesinado
el padre y enseguida la madre se casa con el hermano asesino, sino también
de lo que ocurre con Ofelia. Por suicidarse, por su religión, no debiera
haber tenido santa sepultura y sin embargo, como pertenecía a la nobleza,
hicieron una excepción y le dieron cristiana sepultura. Se trata de duelos
clandestinos en los cuales hay algo irregular en relación con los ritos
establecidos. Todo el problema, toda la angustia que atraviesa la obra tiene
que ver con estos duelos en impasse. De modo que los fantasmas, los
espíritus, generalmente son presencias corporales del orden del objeto a, ahí
donde no se ha realizado el recorrido simbólico conveniente.
Volviendo a la cuestión del cuerpo del duelante, decía que siempre en un
trabajo de duelo algo del cuerpo queda afectado de algún modo, algo. Es un
punto de toque que podrá ir hacia un fuera de cuerpo en la medida que esa
pérdida se pueda leer con la clave del significante fálico, de la castración.
II. El cuerpo en la melancolía y la manía
En los duelos patológicos, que pueden ser momentos de impasse del
funcionamiento neurótico de una estructura, o darse ya en estructuras
maníacas o melancólicas, encontramos habitualmente el cuerpo afectado de
modo masivo, no ya en un punto de toque, lo cual nos lleva a la
problemática de la melancolía-manía. Les había propuesto como
bibliografía algunos textos de psiquiatría, de Kraepelin57 y Seglas58, que
hacen referencia a la importancia que tiene la dimensión del cuerpo en la
melancolía fundamentalmente.
Ya que en la manía, en la medida en que hay un no funcionamiento de a,
esbocé la posibilidad de que se trate de un cuerpo sin órganos, es decir una
pura imagen donde pierde peso la dimensión real del cuerpo. A veces en un
sentido literal, como en el caso que les comentaba en la primera clase, de
aquella paciente anoréxica que había iniciado un episodio maníaco a partir
de la muerte del padre, sintiéndose liviana como una pluma, que podía vivir
sin cuerpo, sin dormir, sin comer, etc. En ese caso se puede situar
claramente la ausencia del lastre del objeto a, que le posibilita al sujeto no
percibir la dimensión real del cuerpo. Como decíamos con Bernardino la
vez pasada, no es que no esté esa dimensión real del cuerpo, sino que el
sujeto la desconoce y muchas veces termina apareciendo de la peor manera,
cuando el sujeto se estrella en algún pasaje al acto. También Bernardino
planteaba la distinción entre el pasaje al acto del melancólico y el del
maníaco; cómo el melancólico tiende a dejarse caer mientras que el
maníaco más bien se estrella, no puede parar hasta que finalmente hay algo
de ese real desconocido que detiene al sujeto. Recuerdo el caso de una
paciente que al ser dejada por el marido, sale con el auto a toda velocidad y
termina chocando contra una columna a 200 kilómetros por hora, con
desfiguración de rostro, múltiples fracturas, etc.
En la manía más bien pareciera que se pierde la conexión con ese real del
cuerpo, mientras que en la melancolía está en primer plano, justamente
porque lo que prevalece es el objeto a sin ese velo que hace amable al
propio cuerpo en la imagen narcisista, en la imagen en el espejo. Lo que va
a plantear Kraepelin es la importancia que tiene en la melancolía el dolor
corporal: “Los accesos de locura maníaco depresiva están acompañados en
general por modificaciones físicas de todo tipo. Los más notorios son los
trastornos del sueño y de la alimentación en general. Muy importante es el
que nuestros enfermos con gran frecuencia presentan trastornos que
generalmente designamos como histéricos”. Esto es importante para el
diagnóstico diferencial con la histeria, que muchas veces surge como una
cuestión espinosa en nuestra práctica. “Tenemos aquí en primer lugar
desmayos, convulsiones histéricas características y también movimientos
coreiformes, temblor psicogenético,
noctambulismo y abasia”.
sollozos,
crisis
de
lágrimas,
Por otra parte, se refiere al desencadenamiento de la melancolía: “En
muchos casos el enfermo nos describe este cambio profundo en la vida
interna que se ha dado en llamar despersonalización. Sus representaciones
ya no tienen el color vivo de la sensación normal, las impresiones del
mundo exterior tienen un carácter extraño, como si viniera de un país
remoto, no suscitan más ideas en su conciencia, le parece que su propio
cuerpo ya no le pertenece”. Este último es un punto central, que tendremos
oportunidad de retomar en relación con los casos. Justamente en el primer
caso que vamos a discutir, presentado por Florencia Surmani, se trata de
una paciente que afirmaba haberse quedado sin cuerpo. Este punto en el que
al sujeto le parece que su propio cuerpo ya no le pertenece, o que se quedó
sin cuerpo, nos llevará a interrogar qué cuerpo es el que se pierde en la
melancolía y en la manía. Continúa Kraepelin: “Al verse en el espejo le
parece que sus rasgos han cambiado, su voz tiene una tonalidad metálica, el
pensamiento y la acción se cumplen sin que el enfermo participe en ello. Se
ve a sí mismo como un autómata59”. Se refiere también a la disminución
considerable de la facultad de actuar.
Por su parte, Seglas, en el texto “De la melancolía sin delirio” dice: “En
patología mental jamás hay que considerar únicamente el cerebro ni
tampoco el sistema nervioso en forma aislada. Es importante recordar
siempre que ellos están íntimamente ligados al resto del organismo, sobre
todo en las psiconeurosis como la melancolía. Por eso, cuando se busca
comprender la génesis del dolor moral del melancólico es indispensable
considerar no solo el sistema nervioso sino todas las funciones del
organismo (…) Es un hecho bien establecido por la clínica que en la
melancolía todo el organismo está afectado, las diferentes funciones ya no
tienen su regularidad habitual, la nutrición general languidece (…) Los
trastornos psíquicos iniciales ofrecen numerosas analogías con los del
estado neurasténico. El enfermo se queja de cansancio general”.
Este cansancio general, que insiste, abre la cuestión de la relación entre la
melancolía y el síndrome de fatiga crónica: “(…) de una debilidad en las
piernas, de una fatiga consecutiva a un esfuerzo mínimo; manifiesta dolores
vagos, cefalalgia, un vacío en la cabeza, zumbido de oídos, pulsaciones en
las sienes. Tiene palpitaciones, una especie de ansiedad precordial,
trastornos vaso-motores. Las funciones digestivas quedan perturbadas; se
advierte la pérdida del apetito, el estreñimiento”. En fin, puede haber
adelgazamiento o al revés, mucho aumento de peso. “En su conjunto, estos
diferentes síntomas se resumen en un sentimiento vago de malestar general,
un «sentimiento corporal doloroso»”. Ese sentimiento corporal doloroso es
la traducción de que el a no está ahí revestido por el velo del amor propio.
Dice Seglas “Hay que reconocer, en efecto, que en el cuadro de nuestras
representaciones mentales, algo corresponde a nuestro cuerpo, a nuestras
vísceras, a su funcionamiento, y que ese algo puede alterarse. Se le ha dado
el nombre de cenestesia, sensación de la existencia, al sentimiento que
tenemos de la existencia de nuestro cuerpo, sentimiento que, en estado
normal, va acompañado por un cierto bienestar. Cada función vital tiene su
propia contribución en tal sentimiento, y de esta aportación compleja resulta
esa noción confusa que, por una repetición incesante, ha llegado a ser
nosotros mismos60”.
Éstá articulando directamente el dolor moral con esa sensación cenestésica
penosa propia de la melancolía. Esto lo desarrolla bastante largamente, me
parece importante tomar ese punto de partida respecto del cuerpo en la
melancolía, para articularlo con la lógica con la cual desde el psicoanálisis
pensamos que se constituye el cuerpo. Para decir que precisamente en tanto
en la melancolía-manía el sujeto no cuenta con la función de la castración
para leer las pérdidas del cuerpo, todo lo que se pueda jugar a nivel de la
constitución del cuerpo pulsional en relación con los objetos de la pulsión
como objetos perdidos y la pulsión como un trayecto circular en los bordes
alrededor de ese vacío -de ese objeto nada que es el objeto a-, no llega a
constituirse en la melancolía-manía. Porque lo que asegura esa lógica es la
función de la castración. Entonces el sujeto no se ubica en relación con una
nada, con una falta, sino en relación con una lógica de lo lleno y lo vacío,
de allí la prevalencia de los trastornos de la incorporación, justamente en
esos dos extremos, ahí donde no está la función de la falta simbólica para
regular lo que entra y lo que sale del cuerpo. Además de que la traducción a
nivel de la experiencia del sujeto, la experiencia fundamental del
melancólico, es una experiencia de vacío, una vivencia del vacío. Me
parece que el sujeto maníaco logra servirse por un tiempo de ese vacío;
mientras que el melancólico queda ahogado en él.
III. Tratamientos de la cenestesia corporal penosa
Propongo considerar toda una serie de prácticas sobre el cuerpo, como
respuestas a esa cenestesia corporal penosa en la melancolía -eventualmente
en melancolizaciones en las neurosis. Las autoincisiones, la toxicomanía, el
alcoholismo, la obesidad, las anorexias, las bulimias. Sin duda, la
constitución del narcisismo es una operación fallida para todo sujeto, en
tanto hay algo que no cierra, esa i nunca recubre totalmente a esa a, hay
algo fallido. Justamente eso fallido es lo que se va a poder tramitar vía la
función de la castración. Es eso fallido, eso que no cierra en la imagen en el
espejo, lo que nos posibilita ligarnos con otro cuerpo. Si no, quedaríamos
presos, -cual Narciso- de nuestra propia imagen. Pero en la medida en que
hay algo ahí que no cierra, -la metáfora de la ameba y los seudópodos de
Freud en “Introducción del narcisismo”61- por ese espacio que no cierra
salen los seudópodos que permiten que la libido invista a otro cuerpo.
¿Qué ocurre cuando esa falla en la conformación del narcisismo no se
puede leer en términos de castración? Lo vamos a desarrollar más en la
próxima clase, pero me parece importante dejarlo planteado para entender
cierta lógica del cuerpo en estos casos. Entonces el sujeto, como no puede
leer esa falla como falta fálica, queda ligado con una pura ausencia o una
pura pérdida, en el caso de la melancolía, y en el caso de la manía intenta
realizar una sutura radical de esa falta en ser. Tanto las adicciones como los
trastornos de la incorporación vienen a cumplir esa función esquivando la
confrontación con la falta en tanto tal.
Trabajé en otro momento, especialmente cuando me dediqué a investigar
sobre anorexia y bulimia, el estatuto que adquiere el falo en la melancolía,
como un falo muerto, que es el nombre que le da Miller62 al estatuto que
adquiere el mismo en Acerca del Gide de Lacan63, justamente donde él
señala que se trata de un sujeto no deseado, quedando en relación con esta
versión mortífera del falo. El niño o el sujeto no deseado como falo muerto
en la medida en que no ha encarnado el falo vivo para el Otro materno. Ese
falo muerto se presenta como una pura negatividad, que hace a la
prevalencia de la pulsión de muerte en estos casos. Es frecuente encontrar
en las anorexias melancólicas al sujeto como falo muerto. Recuerdo el caso
de una paciente anoréxica que había sido nombrada por su madre, fascinada
con una tragedia, con el nombre de la protagonista de la misma.
Recuerdo también otro caso de una paciente anoréxica a quien la madre
decía “qué lindo haberte conocido”, en pasado -ella notaba que la madre le
hablaba como si ya estuviera muerta. Otra cuestión que ella traía era que
cuando era chica dibujaba ositos, entonces le regalaba a la madre estos
dibujos, y cuando se daba vuelta, la madre los tiraba a la basura, ella luego
iba a la cocina y estaban los dibujos tirados. La madre no esperaba dos
minutos, ni un día, inmediatamente, apenas recibía el dibujo lo tiraba. Ante
la pregunta de la niña respondía: “es que si te morís no soportaría verlos”.
Ella venía de una familia polaca que había inmigrado durante la segunda
guerra, los abuelos habían pasado mucha hambre. Contaba esas historias
que suelen escucharse, del abuelo que empezaba a comer recién cuando
todos los chicos habían terminado, porque era lo que se hacía en la guerra.
Había toda una cuestión con el pan en esa familia como un objeto casi
sagrado también.
Se trataba de un sujeto que estaba en un impasse en su funcionamiento
neurótico, melancolizado, pero con el análisis ella puede servirse del
Nombre del Padre y salir. Trae un sueño con un oso Panda y en las
asociaciones asocia con estos dibujitos de osos que la madre tiraba. Agrega
que el oso panda está en vías de extinción, explicándome que esto sucedía
porque no existía más el alimento natural que necesitaba. Los científicos
habían logrado crear un alimento que tenía todos los mismos componentes
que el alimento natural, pero que no era lo mismo para el oso Panda. Ella
asociaba con esto de que a ella la madre le había dado -esto es más o menos
exactamente lo que dice Lacan de la anorexia en “La dirección de la
cura…”, cuando el Otro confunde los cuidados con el don de su amor64todo lo que tenía y se preocupaba mucho por la alimentación de sus hijos
con toda esta marca del hambre y la guerra. Ella ahí puede decir “yo soy un
Panda”, ante lo cual intervengo: “pan da”.
A partir de esa intervención despliega su posición de dar el pan -a ella le
gustaba mucho cocinar, lo cual es frecuente en las anorexias, que cocinan
para todo el mundo, mientras ellas comen nada-, y puede ubicar ese punto
de que le dan lo que necesita, pero se trata de otra cosa, y poner esa otra
cosa en juego de otro modo y no en relación con el acting anoréxico.
Esa joven también estaba ubicada como falo muerto en relación con esta
identificación con el Panda, en una relación directa con el decir materno,
con el deseo de la madre. En algún lugar Lacan se refiere a las madres
fálicas que dejan caer al hijo sin querer, éste era un caso así. Como esta
madre ya tenía el falo, no necesitaba que su hija lo encarnara para ella. La
había dejado caer de gran altura por pelearse con su suegra siendo ella beba,
con lo cual se había hecho una fisura que no llegó a mayores, pero que
debía controlarse habitualmente. Estaba también ese punto del dejar caer
del Otro que señala Lacan como propio de la posición melancólica, esa
identificación con el a como caído, como resto o desecho. Era una marca
muy fundamental en ella, marca que después ella había repetido en algunos
actings que realizó. En esta posición de dar el pan, siempre haciendo cosas
por los demás en un estilo muy sacrificial, en un momento, luego de una
importante intervención quirúrgica, se puso a pintar la casa de los padres;
había subido una escalera -estaba todavía vendada por la operación- y de
pronto se cae, repite ese caer, y termina siendo internada nuevamente.
Siempre estaba esta cuestión del dejar o dejarse caer en relación con ese
lugar de caída del Otro, donde siempre queda involucrado el cuerpo como
caído. Me parece que en la anorexia eso se plasma de un modo muy
elocuente, incluso muy visual.
Por otra parte, en muchos casos de obesidad se trata de trastornos de la
incorporación en la vertiente maníaca, en los que esa imagen inflada da
cuenta de la ausencia del lastre del objeto. Recuerdo el caso de un sujeto
que, al morir la madre, duplicó su peso en un mes. Era alguien que jamás
hacía referencia a esto y que llevaba una vida en la cual lograba dejar de
lado las dificultades que podía traerle su obesidad, tenía cierto saber hacer
con ella. Consultaba por su relación con las mujeres, sin hacer referencia a
su peso, que por lo demás era muy impresionante visualmente. En un
momento del análisis empieza a quedar ubicado que él estaba identificado
con la madre, en una posición materna, colocándose en ese lugar respecto
de las mujeres. Es recién cuando comienza a hablar de esa identificación
con la madre que me habla de esa duplicación de su peso cuando ella murió,
llegando a decir que evidentemente la llevaba dentro suyo, lo que lo llevará
a hablar de la mirada materna.
Es muy interesante todo lo que surge en relación con esta madre, porque en
su relación con las mujeres, en esa posición maternal, finalmente lo que
hacía era quedarse con esa madre incorporada, ya que las mujeres
terminaban atosigadas por esa posición y lo dejaban. Había sido un joven
que ya no tan joven vivía solo con su madre -siempre salía con alguna
mujer pero volvía con la madre. Comienza a recortarse esta mirada de la
madre, una luz que se apagaba en su ventana cuando él llegaba en la
madrugada. La relación con esa mirada, que comenzará a presentarse de
diversas maneras en sus formaciones del inconsciente, es lo que le
posibilitó hacer un trabajo de duelo veinte años después de la muerte de su
madre y salir de esa posición maternizada en la que se encontraba.
Ese falo imaginario inflado, ese cuerpo que necesita mucho lugar, es la otra
cara de la misma moneda del sujeto no deseado. En el Seminario 4 Lacan
hace referencia al niño que se aferra al pecho, al objeto alimentario, cuando
no encuentra una respuesta amorosa, cuando no consigue en la demanda de
amor que el Otro le dé su falta65. Muchas veces en estos casos el recurso es
al objeto alimentario, que viene a sustituir con lo que tiene esa falta que el
Otro no da. Esa voluminosa presencia corporal viene entonces a convocar la
mirada. Es llamativo que recién cuando empieza a hablar de la mirada
materna este hombre comienza a verse gordo. Me confiesa que en verdad él
sabía que era gordo, pero no hablaba de eso porque ni se sentía ni se veía
gordo, se miraba en el espejo y se veía fantástico. Eso hacía, que, a pesar de
ser un hiperobeso, consiguiera mujeres que se interesaban por él. Cuando
empezó a trabajar todo esto tuvo momentos en los que se empezó a
deprimir al verse como realmente estaba.
El sujeto no deseado, la carencia de esos ojos en los que mirarse
amablemente, es una clave de la clínica de la melancolía-manía. Ese sujeto
no deseado que no tiene el espejo del deseo materno, ¿con qué otro cuerpo
hace entonces el nudo inicial? Si pensamos el nudo del amor, el nudo con
otro cuerpo, como algo que se teje desde el inicio de la constitución del
sujeto, me parece que ahí se plantea una pregunta. Cuando el Otro no
responde amorosamente, no funciona como un espejo donde el sujeto pueda
verse como amable, se queda sin otro cuerpo con el cual hacer el nudo
inicial. Porque es en la medida en que el otro funciona como espejo que se
hace el nudo. Lo que ocurre en la melancolía es que igual se hace un nudo,
pero con una ausencia corporal, es un nudo con una ausencia. Me parece
que es de esa ausencia en verdad de la que habla el melancólico
interminablemente. En cambio, en estos casos de obesidad maníaca, es esa
misma duplicación la que funciona como otro cuerpo, otro cuerpo
incorporado, fagocitado.
Intervención: Te hago una pregunta, quizás muy simple. ¿Hay una cuestión
de anorexia-melancolía, obesidad-manía?
N: Hay anorexias melancólicas y anorexias maníacas. He comentado
brevemente de ambas versiones. Lo mismo con la obesidad, hay sujetos
obesos con posiciones claramente melancólicas. Está el gordo feliz, de
vertiente maníaca, y los obesos aplastados por el dolor de existir
manifestado como peso corporal.
I: Y en el caso del ejemplo de este obeso, ¿cómo lo ubicaría?
N: En su caso se trató de una defensa maníaca. No hizo el duelo por la
madre y le funcionó muy bien una defensa maníaca que le duró veinte años.
Incluso vino a consultar por los problemas que le traía como hombre la
identificación con el objeto perdido, ya que la sombra del objeto había
caído sobre él hasta el punto de maternizarse. Era eso lo que lo había
llevado a la consulta.
Intervención acerca de somatizaciones y fenómeno psicosomático.
Las somatizaciones y los fenómenos psicosomáticos no son lo mismo. Lo
que al referirnos a nuestra práctica solemos llamar somatizaciones son esos
momentos en los cuales la irrupción de una enfermedad se presenta como
una traducción subjetiva de algo que no puede tramitarse por otra vía;
mientras que el fenómeno psicosomático tendría cierta especificidad. Con
respecto a las somatizaciones, está el texto al que hizo mención Bernardino
la vez pasada “Dos notas sobre el niño”66 donde Lacan plantea que el niño
que está como objeto de la madre -y no como falo- es el que está más
abierto a las somatizaciones -podríamos agregar los accidentes. Aquel
cuerpo se ve afectado, propenso a que algo de la afectación caiga sobre sí.
Esto se ve en muchos casos de niños que tienen enfermedades a repetición o
accidentes a repetición, como una marca de algo que cae directamente sobre
el cuerpo.
En cuanto al fenómeno psicosomático más específicamente, hemos
trabajado largamente al tema en el seminario sobre Los cuerpos y los goces
en la práctica analítica. Lo que más me interesa es situar cierta correlación
entre el agujero en lo real -que puede ser el agujero en lo real del duelo o
puede ser el agujero en lo real que es la pérdida en la melancolía- y la
holofrase, es decir, la falta de intervalo simbólico. Ese agujero en lo real
puede dar lugar a un fenómeno psicosomático.
Por otra parte las adicciones -toxicomanías, alcoholismo- quedan
directamente ligadas en el decir de los sujetos con el dolor de existir, con la
experiencia de un vacío que no logra tramitarse en términos de falta o
castración. Tanto como con los trastornos de la incorporación, podemos
distinguir casos en los cuales el recurso al tóxico o al alcohol funcionan
como una defensa maníaca, de otros en los cuales van en la misma línea de
la melancolía. El vino triste o el vino alegre, cae de un lado o cae del otro,
pero siempre como tratamientos de ese agujero en lo real, de ese dolor de
existir.
El otro día estaba leyendo a Marguerite Duras -creo que en La vida
material67-, quien creo que es una escritora del dolor, -de hecho, escribió un
libro llamado El dolor68-, su escritura es sobre dolor y escribe dolor. Las
cosas que dice cuando habla del alcohol son muy interesantes, y posibilitan
marcar cierta diferencia entre lo que sería el recurso a la droga y el recurso
al alcohol. Ella, cuando habla del alcohol, habla bastante románticamente,
como hacen muchos alcohólicos. Es difícil que alguien hable así de la
droga, tiene otro estatuto, más del lado de lo que suele situarse como una adicción verdaderamente desligada de la palabra; mientras que el vino -In
vino veritas69, o El banquete70- suele llevar a la conversación. Hay una
diferencia para situar allí.
Una de las cuestiones que me pareció interesante es cómo ella ligaba el
alcoholismo con una actividad intelectual, con un pensar, y con la función
de la palabra. Si en la melancolía y la manía el sujeto queda separado de lo
simbólico -el registro que tiende a soltarse es el simbólico, Lacan se refería
al rechazo del inconsciente que puede llegar hasta la psicosis71- el
alcoholismo queda más del lado de un intento de reanudar ese lazo con lo
simbólico, mientras que en las adicciones se juega más un ir en el mismo
sentido del rechazo de lo simbólico, gozar de ese silencio mismo. Es una
hipótesis.
Respecto de los cortes en el cuerpo, se escuchan distintas versiones, pero
hay cierta confluencia en el punto de operar como un tratamiento del dolor
de existir. En algunos casos con el dolor físico logra apaciguarse el dolor de
existir, en otros es la visión de la sangre -que algo de lo real del cuerpo se
haga presente en el cuerpo imaginario- lo que produce cierto alivio. Hay
distintas versiones que habría que ver cómo se juegan en relación con esta
lógica del a y del i. Es cierto que también hay cortes superficiales, cortes
profundos, sujetos que se cortan apenas un poquito para dejar una marca en
la piel -donde es más una escritura en el velo-, mientras que en otros casos
se apunta más a la sangre- como cierta búsqueda de la presencia del a- o
más directamente, del dolor, que puede tomar la vertiente de
apaciguamiento del dolor físico o bien de la necesidad de sentir el cuerpo en la vía de la anestesia melancólica a la que se refería Freud.
En la clínica de la manía y de la melancolía encontramos en primer plano el
cuerpo. Quizás de maneras opuestas, pero en primer plano, a diferencia de
la neurosis, donde el cuerpo se encuentra velado -y cuando empieza a estar
muy presente surge cierta preocupación terapéutica en un analista. Es un
indicio, una brújula, de que algo de lo real se está haciendo muy presente en
esa cura, a veces ocurre en momentos de encuentro con lo real en el análisis
o en la vida. Cuando está tan en primer plano es porque se hace presente
algo del agujero en lo real. Por eso también la particularidad del sujeto en
duelo, que Bernardino mencionó la clase pasada al decir que a un sujeto en
duelo él lo atendía bastante tiempo, le daba lugar para que la elaboración se
produzca en la sesión. Creo que va más allá de la elaboración, se trata
también de sostener ese cuerpo ahí.
Ese cuerpo que se pierde cuando se pierde a un ser querido, también es un
cuerpo que de alguna manera en ese nudo que hacía con el cuerpo del sujeto
funcionaba como un velo; la caricia, la función del amor como una caricia
del cuerpo del otro sobre el propio cuerpo. Hay algo de eso que se pierde
cuando se pierde al partenaire en el amor. En el tiempo que está el
analizante en el diván, ese diván mismo quizás funcione como un velo,
como algo que lo sostiene más allá de lo que se pueda elaborar en la sesión.
Freud decía que hay algo del duelo que se hace solo, que no va por las vías
del análisis, porque quizás no se trata exactamente de eso; cuando un sujeto
está en duelo puede ser que ya estuviera en análisis, experimente una
pérdida, y continúe el análisis pasando un momento de duelo en él, o puede
ser que un sujeto recurra al analista en un momento de duelo porque solo no
puede, porque necesita de un Otro. Sea como fuere, hay una función de la
presencia real, más allá de lo que se pueda elaborar, de una modalidad
singular de la presencia del analista y del estar mismo en el diván como
algo que sostiene.
Josefina Dartiguelongue: Respecto a lo que yo he visto, en muchos casos
de melancolía, prima el corte en relación a la experiencia del vacío. Relatan
con mucha claridad que tener un cuerpo no es existir, hay siempre una
experiencia de vacío y el recurso al corte es un intento de vivificar un
cuerpo. A veces es por la sangre, otras veces por el dolor, y muchas veces
no, simplemente en el acto de recurrir al cuerpo de manera interventora se
consigue alcanzar cierta afirmación de la existencia.
N: También cabe preguntarnos cuál es el cuerpo que se pierde en la
melancolía y la manía. Se tiende a decir que se pierde el cuerpo cuando se
suelta el registro imaginario, porque eso es lo que dice Lacan en el
Seminario 23 refiriéndose a la escena de la paliza en Joyce72. Joyce no llega
a perderlo, Lacan plantea que enseguida lo vuelve a anudar. Si realmente se
pierde el cuerpo imaginario, se pierde la unificación narcisista, se entra en
fragmentación corporal, fenómenos de órgano, etc., propios de la psicosis
esquizofrénica. Seguramente en otros tipos de psicosis se pierden otras
dimensiones del cuerpo. Por ejemplo, en la parafrenia se pierde el cuerpo
real, por eso no hay ningún cuerpo para poner adentro del vestido, mientras
que en la manía-melancolía el cuerpo que se pierde es el cuerpo simbólico.
En ese sentido, la dimensión de escritura es importante. Se puede pensar el
corte, no como una función de escritura en sentido estricto, pero sí quizás
en relación con la marca mínima del rasgo, intentando devolver el cuerpo
simbólico al nudo. También en esa vertiente de la escritura se puede abordar
el fenómeno psicosomático, en la “Conferencia en Ginebra73” Lacan lo
define como un jeroglífico. Se trata entonces de una manera de anudar -
muchas veces verificamos que los fenómenos psicosomáticos anudan,
cuando el sujeto se cura del fenómeno se desencadena, etc.- algo del cuerpo
simbólico. Quizás también se puedan pensar las autoincisiones cumpliendo
una función similar.
IV. Narcisismo y sexuación
I. La decepción amorosa en la sexuación
Quisiera que escuchemos un par de canciones, comenzamos con El amor
desolado, letra de José Dicenta, música de Alberto Cortés, interpretación
por Jorge Falcón.
Yo puse el esfuerzo
y ella la desgana,
yo el hondo silencio
y ella la palabra,
yo senda y camino
y ella la distancia,
yo puse los ojos
y ella la mirada.
Quise entre mis manos
retener el agua
y sobre la arena
levanté mi casa.
Me quedé sin manos,
me quedé sin casa
fui raíz oscura
y ella tronco y rama.
Para que la cuenta
del amor sumara
ella puso el cuerpo,
yo el cuerpo y el alma.
Era toda viento
yo todo montaña,
yo pura resina
y ella pura llama.
Una noche oscura
se fue de mi casa,
cegaron mis ojos
para no mirarla,
para no seguirla
cerré las ventanas,
clausuré las puertas
para no llamarla.
Puse rosas negras
sobre nuestra cama,
sobre su memoria,
puse rosas blancas.
Y a la luz difusa
de la madrugada
me quité la vida
para no matarla.
Yo lo puse todo,
vida cuerpo y alma
ella, Dios lo sabe,
nunca puso nada.
La otra canción que vamos a escuchar es Quereme, letra de Marilina Ross,
interpretada por Sandra Mihanovich.
Una tarde, un té frío, una espera
y esta casa buscando tu presencia
te espero entre los discos, los libros y la radio,
te espero como siempre te he esperado.
Quereme, como la tierra quiere al agua
quereme, como en el mar esa mañana
quereme, que las disculpas se han perdido
como perdida estoy sin vos, y tengo frío.
Vuelvo a calentar agua, suena el timbre
pero otras manos, otras puertas abren
volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta
que el agua se ha enfriado ya, bastante.
Quereme, mis pasos va por la vereda
quereme, sé que tu casa queda cerca
quereme, hay una luz en tu ventana
pero tu sombra esta mi amor, acompañada.
Quereme, mis pasos van por la vereda
quereme, sé que mi casa queda cerca
quereme, hay una luz en mi ventana
pero mi sombra esta mi amor, desamparada.
Les traje estas dos canciones -que seguramente para algunos de ustedes
sean una antigüedad- que hablan, en las letras e interpretaciones que
escuchamos -una por un hombre, otra por una mujer-, el contrapunto que
voy a tratar de desarrollar hoy entre el narcisismo masculino y el femenino,
y cómo se juegan en el duelo, la melancolía y la manía, que son
experiencias de la práctica en las cuales encontramos en primer plano el
narcisismo. Ahora que tenemos frescas las canciones voy a subrayar
algunos aspectos de las mismas y luego vamos a pasar a un desarrollo en el
que las retomaremos.
El amor desolado presenta un hombre que está resentido por el abandono
de la mujer. Lo que hace él es cerrar la ventana para no seguirla, a
diferencia de la mujer de la canción de Marilina Ross, que justamente lo
que hace es seguir a este hombre, ir a buscarlo. Ahí ya podemos encontrar
un primer contraste. Luego, en El amor desolado para este hombre el amor
es una cuenta y nada de eso se deja escuchar en la otra canción; es una
cuenta en la cual él puso todo y ella nada. Ahí podemos comenzar a situar
algo que tiene que ver justamente con la sexuación desde la lógica macho,
la lógica del todo: ella no pone nada, porque no tiene. También dice este
hombre que ella sólo puso el cuerpo, mientras que él puso cuerpo y alma.
Ya en la antigüedad era motivo de debate la pregunta acerca de si las
mujeres tenemos alma, cuestión retomada por Lacan en el Seminario 2074,
cuando definía al alma como fantasmática, del lado macho. Por supuesto la
mujer puede pasar por ahí, pero en sí misma el alma es masculina.
Ninguna cuenta en la otra canción, ninguna suma, ninguna resta, mientras
que en El amor desolado se trata de llegar a un resultado a través de una
suma en la que falta algo del lado de ella... en fin, todo ese reclamo: él puso
el silencio y ella la palabra, él puso el esfuerzo -él haciendo un esfuerzo
titánico, ese esfuerzo tan masculino- mientras que ella la desgana. En este
reclamo sin fin, desesperado, este hombre toma una decisión ética dentro de
esa lógica, se quita la vida para no matarla. De modo que el resultado lógico
sería matarla. Es la lógica del femicido, en la medida en que se trata de la
lógica del tener, tendría que matarla si no está con él, porque es suya.
En Quereme, por el contrario, ella está en una posición de pedir amor. Si
bien en el caso de Marilina Ross se trata del amor por otra mujer, bien
podría dirigirse esa demanda a un hombre, ya que se trata de una posición
femenina ante la decepción amorosa, ante la pérdida en el amor. A
diferencia del hombre de la otra canción, ella lo que hace es pedir amor, ella
pide amor y espera; hay una espera que está muy marcada en la primera
parte de la canción: se le enfría el mate, está esperando que suene el timbre
y no es él. Después se lanza audazmente a buscarlo, sabe que él vive cerca y
lo va a buscar, a pesar de que él tendría que haber venido y no lo hizo. Este
es un contraste con la otra canción, en la que él cierra las puertas y las
ventanas para no seguirla, para resguardarse de lo que podría encontrar si la
siguiera. En cambio, esta mujer, a pesar de que el hombre no vino, va a
buscarlo, va a su casa. Sin temor a lo que pudiera llegar a encontrar.
Por otra parte, ella dice que se siente perdida sin él. El dolor en ella está en
relación con que él es un referente, sin él se queda perdida, o desamparada,
sin él, sin alguien que la proteja. También hay que notar la presencia de la
sombra en esta canción. Cuando ella va a la casa de él se encuentra con su
sombra acompañada -ahí está la sombra de la otra mujer. Y cuando ella
vuelve a su casa, la letra se detiene en la sombra de ella, entonces el dolor
de ella es que ella es una sombra sola. Le falta ese hombre que la oriente,
pero quizá también ese hombre que le permitiría ser dos y no una sola, estar
desdoblada, ser Otra para sí misma.
II. Pérdida y castración
Como les decía al comienzo del seminario, a pesar de las críticas que
encontramos en muchos autores -incluidos psicoanalistas- a la idea
freudiana de que lo que tienen en común el duelo, la melancolía y la manía
es la pérdida -entonces Haydée Heinrich75 o Pura Cancina76 hacen todo un
estudio muy erudito, que vale la pena leer, remontándose históricamente a
las distintas concepciones de la melancolía, etc., para plantear que no
encuentran nada de la pérdida, como si fuera un error de Freud-, a mí me
parece que, por el contrario, ése es un aporte fundamental del psicoanálisis
al asunto, situando algo que no es de sentido común, que no está a la vista y
por eso ha escapado a otros discursos, quizás más cartesianos, acerca de la
melancolía o la manía. Porque, evidentemente, si uno escucha a un
maníaco, le parece que eso no tiene que ver con una pérdida, pero
justamente…
Que Freud describa el duelo junto con la melancolía tiene que ver con la
pérdida, no hay ninguna otra razón para juntarlos y compararlos. En ese
mismo texto dice que en la manía se trata del mismo problema que en la
melancolía -nuevamente la pérdida- con otra solución. No siempre que hay
duelo, melancolía o manía se trata de la pérdida de una pareja, pero como el
tema de hoy es el narcisismo y sexuación, vamos a poner el acento ahí.
En el narcisismo neurótico, lo que posibilita cierta regulación en el campo
del narcisismo, -de la imagen especular, de la relación con el semejante-, lo
que posibilita cierta regulación entre este imaginario y este real es la
función simbólica de la castración. En la lógica del narcisismo, se trata
siempre de la hainamoration, del enamoramiento que incluye el odio, del
amorodio. Situaremos entonces al amor en relación con la imagen, con el
velo que envuelve el objeto, con el vestido -de allí la referencia lacaniana a
la cotorra de Picasso en el Seminario 2077-, mientras que el odio encontrará
su lugar en la relación con el objeto como real, con el objeto a. Por eso es
que van juntos, porque ese brillo imaginario, esa imagen que convoca
nuestro amor, envuelve lo real del objeto, que es imposible de amar
justamente por ser real. Lacan va a decir que el amor, llegado un punto, se
vuelca en odio. Diría que se vuelca en odio para luego volver a volcarse en
amor. Esa dialéctica entre amor y odio es posibilitada por la función
simbólica de la castración. El partenaire en el amor no solamente encarna
esa imagen más o menos ideal, más o menos especular, más o menos
narcisista -que refleja como los ojos de Narciso al río en el cuento de Wilde
que traje en la primera clase-, sino que también encarna ese objeto a del
cual no queremos saber nada; cuando se hace presente, odiamos al
partenaire. Gracias a la castración simbólica hay una dialéctica, algo se
mueve entre el amor y el odio y eso permite que se despliegue la
tragicomedia del amor en la neurosis.
Ahora bien, si esto es posibilitado por la función simbólica de la castración,
sabemos que ésta no se juega de la misma manera en los hombres y en las
mujeres, de modo que tendríamos que hacer una distinción. Del lado
macho, todo lo que hace al narcisismo, al yo, a la imagen especular, a la
relación con el semejante, se va a jugar del lado del tener. También queda
como juego de palabras translingüístico, partener, tener un par, que nunca
es par del todo. Es la lógica que se juega del lado macho, que se puede
seguir en la letra de El amor desolado. Mientras que en las mujeres la
lógica fálica se juega del lado del ser. En Quereme, el desamparo de ella es
una consecuencia de la pérdida del ser, por eso está perdida. Al perderlo a él
pierde el ser, ser el falo para un hombre.
En la lógica fálica del narcisismo, el falo mismo funciona como velo, velo
también del odio en juego en el amor. En el amor el odio suele quedar entre
paréntesis, está ahí pero no termina de hacerse presente con crudeza,
justamente porque está velado -es lo que hace soportable la relación
amorosa. El odio queda entre estos paréntesis, y lo que está en primer plano
es ese imaginario que sostiene la vida amorosa.
III. El duelo, del amor al desamor
¿De qué se trata entonces en el duelo “normal”, el duelo neurótico, el del
sujeto que cuenta con esta lógica de la función simbólica de la castración
para enfrentar una pérdida? Diría que en el duelo se trata del amor al
desamor, de modo que cuando Freud describe el trabajo de duelo está
describiendo un trabajo minucioso de desamor. ¿Cómo hace un sujeto para
poder despegarse libidinalmente de ese objeto que ya no está? En un primer
tiempo intensifica esa carga libidinal. También ahí está la clave de una de
las cuestiones que venimos señalando al pasar, que es la cuestión del duelo
de una madre por su hijo. Hay que hacer un paréntesis por el hecho de que
el amor de una mujer por un hijo es algo que queda un poco por fuera de
esta lógica, que va más allá -por distintas razones, que tienen que ver con lo
que se le juega a una mujer en relación con la falta fálica, pero también en
relación con su feminidad. Hay varios lugares en los cuales Lacan se refiere
al amor de una madre por su hijo como algo serio, como algo real, que va
más allá incluso del narcisismo78.
El asunto es el siguiente -creo que algo del mismo se dejaba escuchar en la
viñeta que trajo Bernardino-: si el duelo es un desamor, solemos escuchar
en una mujer que pierde a su hijo la negativa a duelarlo, es decir, a dejar de
amarlo. Sería una traición dejar de amarlo, aun cuando ya no está. Allí se
introduce el problema del sustituto. Si ustedes leen a Allouch en Erótica del
duelo en tiempos de la muerte seca79, se encontrarán con su crítica al
planteo freudiano acerca de que en el duelo “normal” se quitan las
investiduras libidinales del objeto, que pasan a investir los objetos en la
fantasía para luego volcarse en otro objeto que vendría a sustituir al objeto
perdido. Un hijo, a diferencia de una pareja, no se puede sustituir. Todos los
lazos familiares son insustituibles, de la madre se dice que hay una sola parece que padre podría haber más de uno, justamente porque es un lazo
que va más allá de lo natural. Hay algo de insustituible también en el Otro
materno que dificulta muchas veces el duelo.
El duelo es ir del amor al desamor, que no es lo mismo que el odio. El
desamor está más cerca de la indiferencia, mientras que el odio convoca al
objeto. Lo que posibilita ir del amor al desamor es justamente que el amor
no es absoluto, que el amor tiene ese otro costado de odio, está
descompletado por el odio. Por eso hay un espacio en la estructura misma
del amor para poder realizar ese pasaje al desamor.
Otra historia es cuando prevalece el odio, por eso uno de los textos que les
propuse como bibliografía para hoy es el de Melanie Klein80, es muy
interesante cómo ella pone el acento en el escollo que es el odio para el
duelo, cuando prevalece el odio por sobre el amor. Les recomiendo, si no la
vieron, una película antigua -como las canciones que traje-, llamada El
gato, dirigida por Pierre Granier Deferre y actuada por Simone Signoret y
Jean Gabin, grandes actores. Es una película en la cual se ve bien la
dificultad para la separación cuando prevalece el odio en una pareja.
Recuerdo el caso de una paciente que había vivido odiando a su marido,
parece que era mutuo el odio, que estaban unidos, como decía Borges, no
por el amor sino por el espanto. Algunos están unidos no por el amor sino
por el odio. Ella terminó de cristalizar su odio en el entierro del marido,
donde se encuentra con la amante del mismo -ella no sabía a ciencia cierta
que existía hasta ese momento. Cuando inicia el análisis hacía ocho años
que había muerto el esposo y parecía que hubiese muerto ese mismo día,
como una omnipresencia en un discurso por otra parte de ninguna manera
amoroso. Ella todavía tenía un montón de reclamos para hacerle a ese
hombre que ya hacía ocho años no la hacía padecer -al menos fácticamente.
IV. Narcisismo positivo y negativo
En otra bibliografía que les propuse, de Abraham81, me parece muy
interesante la distinción que propone entre el narcisismo positivo y
negativo. Es una distinción muy clínica, un matiz que no encontramos en
Freud, ni siquiera en “Introducción del narcisismo”82. En efecto, cuando
Freud dice que la melancolía es una patología del narcisismo, ¿de qué
narcisismo se trata? No se trata del jubiloso ajetreo del estadio de espejo, la
relación narcisista de melancólico con su imagen no es de ese orden. Si bien
en la melancolía se establece la operación de unificación narcisista que
Lacan sitúa en el estadio del espejo, no por ello se llega a establecer el yo
ideal, esa imagen especular amable que signa la entrada del neurótico en el
campo del amor. Por el contrario, en ella la imagen en el espejo se presenta
en su faz real, prevaleciendo el odio, dejando al sujeto radicalmente fijado a
esa imagen que no puede espejear en el lazo amoroso con otro, ya que le
falta ese brillo, ese velo.
Podríamos situar el narcisismo positivo en relación con el brillo que le da el
falo simbólico a la imagen, el agalma. Pero el narcisismo también tiene su
costado negativo, en relación con esta presencia del objeto a como real. En
este punto cabe distinguir el amorodio -que prevalece en la neurosis-, de la
ambivalencia -que prevalece en la melancolía. Narcisismo positivo y
negativo se van a jugar de otra manera cuando no está la función simbólica
de la castración para dialectizarlos, polarizándose en un extremo y otro en
la melancolía y la manía.
Refiriéndose a un paciente cuya manía se desencadena al perder a su madre,
Abraham señala que no fue la sombra, sino la radiante presencia de la
madre la que cayó sobre él83. La sombra es el narcisismo negativo, la
radiante presencia el narcisismo positivo, ambos se presentan de modo
absoluto en esta clínica. Esta referencia me hizo acordar al caso de un
paciente hiperobeso -hablé de él al pasar en este seminario-, que no
solamente no consultó por su obesidad -que le daba una imagen
verdaderamente monstruosa, además de traerle problemas de salud y
dificultades en la movilidad, era algo que estaba en primer plano para la
mirada del otro, no para el sujeto- sino que tampoco hizo la menor mención
a su gordura durante muchos años. Avanzado el análisis me confesó que él,
en toda esa época, se veía flaco. Era un maníaco. Cuando murió la madre,
en un mes duplicó su peso. Entonces la llevaba con él, no había el menor
duelo de la madre, de allí la vitalidad llamativa para su peso corporal, que le
venía de esa presencia radiante.
Cuando se desencadena, justamente se pierde esta suplencia. Al perderse
esa suplencia, en la melancolía prevalece el a y en la manía la imagen
inflada sin el lastre del objeto a. Luego suele haber estabilizaciones en las
que con frecuencia vuelve el falo imaginario a jugar su juego. Abraham
sigue al Freud de “Duelo y melancolía”84 en la soberbia del melancólico,
allí donde no es todo lo humilde que debería ser según lo que dice de sí
mismo, no se comporta acorde a esto; por el contrario, es súper exigente,
orgulloso, etc. Ahí es donde Abraham distingue el narcisismo positivo del
negativo. Cuando ya encuentra cierta estabilidad la melancolía, se abre un
borde con la paranoia, especialmente en el varón, porque hay un imaginario
rígido. Esto se escucha un poco en la letra de El amor desolado: “yo puse
todo y ella nunca puso nada”, una especie de imaginario rígido que se
encuentra en muchas letras de tangos. En este punto cabe la distinción entre
cómo el varón se relaciona con ese falo imaginario y cómo lo hace la mujer.
En la melancolía solamente encontramos el a puro como desecho en el
momento del desencadenamiento, que también puede ser el momento del
pasaje al acto, de identificación con ese objeto como resto. Luego vuelve el
falo imaginario a cumplir su función de suplencia, pero ya sin esa presencia
de la imagen cubriendo el objeto. Sé que no es muy consistente lógicamente
esto, es una manera de tratar de hacer distinciones, espero avanzar. Otro
tanto ocurre en la manía, por eso en el imaginario maníaco, cuando hay
cierta estabilidad, no se encuentran la fuga de ideas o ese sin límite, porque
hay algo del falo imaginario que hace de límite.
Toda la descripción que hace Abraham -luego retomada por Melanie Kleinde la manía es muy interesante. Recordemos el planteo freudiano de la
manía, realizado tan al pasar en “Duelo y melancolía”, que pone el acento
en el sentimiento del triunfo sobre el objeto -de allí la omnipotencia. Este
aspecto es el que va a subrayar Melanie Klein, mientras que Helen Deutsch
va a plantear que el mecanismo que prevalece en la manía es la negación.
Abraham a su vez dice que justamente en el maníaco hay un desprecio por
el objeto, entonces puede perderlo rápidamente y sin problema, a la vez
parece que puede asimilar todos los objetos porque los expulsa a todos. De
Abraham me interesó especialmente esta distinción entre lo que sería la
“sombra” en la melancolía y la “radiante presencia” en la manía.
V. Lo hétero en el duelo
Quisiera interrogar cómo se juega la alteridad, el más allá del narcisismo,
en el duelo, sirviéndome de la perspectiva del partenaire-síntoma, abierta
por Miller en su lectura de la sexuación lacaniana. Ya que, en efecto, si ese
objeto que perdemos en el duelo es un partenaire-síntoma, hay una
dimensión en juego en el amorodio que va más allá del narcisismo,
poniendo en juego la alteridad.
Diría que este esquema es el del narcisismo del lado macho de las fórmulas
de la sexuación, pero eso no es todo, porque tanto los hombres como las
mujeres tenemos que vérnoslas con algo que no cierra en el narcisismo. Ya
lo planteaba Lacan en el estadio del espejo, esa operación de unificación
narcisista que siempre es fallida. ¿Por qué es siempre fallida? Porque hay
algo más, no solamente están la imagen y el objeto, sino que además está lo
real, que es siempre Otro, inasimilable, una alteridad radical -no es el Otro
del significante solamente, también es el Otro cuerpo, el Otro sexo.
La relación con el partenaire-síntoma se juega entonces no solo en la lógica
de este esquema, que situamos de lado izquierdo de las fórmulas de la
sexuación, sino también en relación con la ausencia del significante de La
mujer. En el lugar que falta un significante, en el punto mismo de esa
ausencia, se pone en juego ese Otro cuerpo, que es también Otro sexo. De
modo que cuando hablamos del partenaire-síntoma no nos referimos sólo a
la dimensión del narcisismo, de la relación con lo que me refleja, con lo que
refleja mi yo y refracta mi objeto a; sino además con lo Otro en tanto tal.
Esta dimensión, que suele pasar desapercibida en medio de la rutina, de la
cotidianeidad, también encarna una alteridad. De modo que, en la pérdida
del partenaire, juega un papel fundamental la pérdida de esa alteridad, que
también es algo a duelar.
Cuando esta mujer en Quereme se encuentra con su sombra desamparada, le
falta ese hombre que le posibilitaría encontrarse con ella como Otro. A este
hombre de El amor desolado, que tenía todo, que ponía todo, pero que
deseaba esa nada que ella le daba, le faltaba esa alteridad.
VI. La falla edípica en el deseo materno
¿Cómo abordar esta lógica, que sería la que está en juego en el duelo,
cuando el sujeto no cuenta con la función de la castración? En seminarios
anteriores he desarrollado algo de esto, en mi libro ¿Ni neurosis ni
psicosis85? hago desarrollos al respecto -también pueden encontrar algo en
Confines de la psicosis86-, pero he estado pensando algunas cosas más
últimamente, especialmente a partir de una observación que hace Abraham
en uno de los textos que propuse para hoy. Abraham hace un estudio muy
minucioso, muy clínico de diagnóstico diferencial entre melancolía y
neurosis obsesiva, -diría que ambos son clínica del superyó-, ahondando
más que Freud en lo pulsional, distinguiendo dentro de lo oral y de lo anal
distintos estadios, lo que permite establecer diferencias. Llega a plantear
que cuando la psicosis maníaco depresiva está en el estado de intervalo, de
remisión, parece una neurosis obsesiva -incluso se juegan las neurosis
obsesivas de la misma manera. El problema es cuando se presenta una
pérdida. Pone el acento en lo que ocurre el varón, pero su planteo no parece
limitarse al sujeto masculino. En un momento plantea que en estos casos de
melancolía él encuentra que en el varón toda la cuestión del odio y de la
ambivalencia se juegan con la madre y no con el padre, como ocurre
normalmente en el Edipo. Cuestión que me pareció muy interesante
planteada de esa manera. Lo dice al pasar, pero al situar la cuestión en el
Edipo, hizo que me saltara a la vista algo de la clínica de la melancolía que
vengo pensando hace mucho y que me cuesta formalizar.
Hasta ahora me parecía que podía establecerse, siguiendo al Freud de
Sinopsis de las neurosis de transferencia87, que no está el padre el vivo,
pero tampoco está el Nombre del Padre. En ¿Ni neurosis ni psicosis? me
preguntaba si puede plantearse que no está el Nombre del Padre, sin que
esté forcluido o rechazado, pero ¿cómo sería? Esto que encontré en
Abraham me abrió una luz, otro sesgo, teniendo en cuenta que para que
opere la metáfora paterna son necesarios dos significantes. Es necesario el
Deseo de la Madre, que el Nombre del Padre viene a sustituir. ¿Qué ocurre
cuando falta el Deseo de la Madre? No es que el Nombre del Padre esté
forcluido, pero tampoco tiene lugar, no tiene adónde ir a parar, dónde
ubicarse. Al ser una metáfora, se define como algo que viene a sustituir
otra cosa, si esta otra cosa no está, no tiene la posibilidad de operar, al
menos no metafóricamente. Quizás esté el Nombre del Padre, pero no como
metáfora, ¿y qué sería entonces?
Al no haber Deseo de la Madre, el Nombre del Padre no puede venir a su
lugar, por lo que tampoco se establece la función de la castración. No es
porque falta el Nombre del Padre que no está operando la castración
simbólica, sino porque falta el Deseo de la Madre, que por otra parte es el
deseo que convoca al sujeto al lugar de falo. Es lo que me inspiró Abraham
-siguiendo, por mi parte, al Lacan de Gide, que se centra en la ausencia del
deseo materno para dar cuenta de su posición88-, y hasta ahí llegué. Espero
poder darle más vueltas, quizás con los casos podamos tratar de aplicarlo.
VII. El narcisismo melancólico
Volviendo a la lógica del narcisismo, ¿cómo opera en la psicosis maníacodepresiva? Diría que cuando no está desencadenada, de un modo bastante
parecido a la neurosis. Quizás no habría que poner paréntesis, porque los
paréntesis ya implicarían la función simbólica de la castración, del velo:
Están ambos, pero no están separados, no están de la misma manera que en
la neurosis. ¿Qué es lo que posibilita que haya cierto recubrimiento de lo
real por una imagen si no está operando la función simbólica de la
castración? Sigo con una hipótesis algo insostenible que mantengo hace
algún tiempo. Pienso que es por un falo imaginario, por una compensación
imaginaria del Edipo ausente -en este caso ausente porque falta el Deseo de
la Madre.
Por ejemplo, el caso Gide, que estudiamos hace unos años. Lacan señala
que él no fue deseado por la madre; por otra parte, está esa escena de
seducción, cuando la tía lo acaricia y él sale corriendo. Lacan indica que
toda la vida de Gide está en esa escena, en la que por un instante fue el niño
deseado que nunca había sido para la madre, y es en base a esa escena que
él arma su perversión89. Por eso la perversión y la melancolía son dos caras
de la misma moneda -o más bien, la perversión es a la melancolía como el
guante dado vuelta. Les recomiendo Perversa luna de hiel, de Roman
Polanski que muestra extraordinariamente esas vueltas del guante. Hace
poco vi Piel de venus, también de Polanski, que juega de modo magnífico
sobre esa doble cara. Perversa luna de hiel habla del partenaire síntoma y
de cómo en una pareja pueden alternarse los lugares, uno encarna el a y el
otro encarna el i, y van dando vuelta de un lado al otro destruyéndose
mutuamente. Todo en relación con un falo imaginario que no está
atravesado por la función simbólica de la castración, ya que es una
suplencia, una compensación imaginaria del Edipo ausente.
Cuando leí en Abraham esta referencia clínica a hombres a quienes se les
juega el odio y la ambivalencia con la madre y no con el padre, recordé el
caso de un paciente. Su presentación era la de un obsesivo de libro, tenía
todas las defensas obsesivas. Si bien el análisis de la neurosis obsesiva tiene
un borde de imposible señalado por Lacan90, a veces logramos perturbar la
defensa del sujeto obsesivo y se producen ciertos movimientos, se histeriza
y empiezan a pasar otras cosas. Con este sujeto nada de eso ocurría, jamás
lograba yo perturbar la defensa a pesar de mis intentos, con lo cual concluí
que no se trataba de una neurosis, pero no entendía bien de qué se trataba,
puesto que nunca se desencadenaba nada. Sin embargo, le sirvió el análisis,
más que nada como una experiencia de la palabra, pero había algo de lo
pulsional que quedaba sin tocar.
Una cuestión que siempre me había llamado la atención de ese caso era el
feroz odio del sujeto por su madre, a tal punto que no la podía ver, no la
soportaba, quedando fuera de toda trama simbólica, de todo discurso, de
toda dialéctica. Lo habitaba un rechazo radical por esa madre, rechazo del
cual con sus defensas obsesivas él se culpaba y se reprochaba. Era un sujeto
que tenía una tendencia a ir a pura pérdida, cuestión que a veces
encontramos en la obsesión, pero en él se presentaba de un modo un tanto
marcado, pendiente a la que el análisis le hizo de límite. Fue un caso en el
que me quedó muy claro que la cuestión era con la madre, pero había algo
inamovible. Fue la lectura de Abraham la que iluminó la dimensión
melancólica subyacente tras la armadura obsesiva.
VIII. Volviendo a la sexuación
Volviendo a la cuestión de la sexuación, diría que en la medida en que cierta
dimensión imaginaria del falo opera cuando estos cuadros clínicos
encuentran cierta estabilidad -que sabemos que pueden volcarse de un lado
a otro- hay una incidencia en la sexuación, porque este falo imaginario se
jugará también en el plano del tener y del ser. Podríamos decir que de
alguna manera se agudiza, se lleva a un extremo sin dialéctica la misma
lógica que encontramos en el desengaño amoroso como contraste que
proponía entre esas dos canciones. Así, del lado macho prevalece el tener
fálico en una dimensión puramente imaginaria, prevaleciendo el rencor, el
resentimiento, el odio y el desprecio, incluso el sentimiento de injusticia.
La melancolía masculina tiene un borde claro con la paranoia, borde
subraya Melanie Klein, al plantear que la melancolía proviene de la
paranoia. Su tesis consiste en que la melancolía y la manía son el resultado
de la dificultad en el atravesamiento de la posición depresiva infantil,
dificultad que proviene de lo que no se pudo resolver en la posición
paranoide. Entonces ella resalta ese borde entre melancolía y paranoia, tan
clínico, ya que o bien el odio recae sobre el yo en la melancolía, o bien se
vuelca sobre el objeto en la paranoia -es lo que encontramos en esos
desamores que pueden llegar al femicidio. Este sábado estuve en el Teatro
Argentino de La Plata viendo Carmen, ópera en la que justamente se trata
de esto. Un hombre embargado por el rencor, el resentimiento, que termina
con un femicidio. En el varón está más fácil ese vuelco del odio hacia el
objeto. Recuerdo el caso de un paciente melancólico y alcohólico que,
cuando empezaba a hablar en la sesión, durante los primeros diez minutos,
él era la peor basura del mundo. A partir del minuto once, sistemáticamente,
pasaba a serlo su mujer, pasando entonces a interminables declaraciones de
odio hacia ella, al punto que parecía venir al análisis para realizar una y otra
vez esa operación de vuelco de su odio hacia el partenaire.
Del lado femenino, el borde es con la erotomanía. Anoche vi Camille
Claudel, la nueva película. La anterior trataba de su relación con Rodin
hasta su desencadenamiento, mientras que ésta empieza cuando ya está
internada -vivió veintinueve años internada. Durante todos esos años,
cuando ella se encontraba con el psiquiatra, le decía que todo lo que le
pasaba se lo hacía Rodin, quien ya ni se acordaría de su existencia. No se
trata del odio sino del amor del objeto. Cuando se afianza la erotomanía hay
una dimensión más maníaca en ese punto. Está ese borde, en el que puede
aparecer más como falta, como en Quereme, como demanda insaciable de
amor -la mujer que no acepta la negativa del hombre e insiste en una
demanda que puede llegar a extremos muy locos- o el fantasma de la propia
desaparición, incluso el suicidio. Más que el odio hacia el objeto es el odio
de sí, la melancolización, lo que encontramos en el otro extremo dentro de
la posición femenina ante la pérdida amorosa.
IX. Conversación
Intervención: acerca de la relación de la mujer con su madre.
Nieves: Me parece que lo que dice Abraham no vale solo para el hombre.
Como está haciendo el diagnóstico diferencial con la neurosis obsesiva se
centra en el varón, pero la misma cuestión vale para la mujer. También es
cierto que una mujer nunca es del todo falo para la madre, por eso Lacan
dice que la relación madre-hija para la mayoría es un estrago. Entonces hay
una vertiente más melancólica en la clínica de las mujeres, de hecho
encontramos más melancolías en las mujeres que en los hombres.
Seguramente hay una relación entre melancolía y feminidad, en tanto la
relación con el Deseo de la Madre es problemática per se en las mujeres.
I: Desde el inicio del seminario se fueron marcando bien distintas las
relaciones de vacío del melancólico y el maníaco en las psicosis maníaco
depresivas. ¿Es una oposición, es una posición alternante?
N: ¿Qué es lo que hace que haya sujetos que siempre vayan para el lado de
la melancolía, haya otros que tengan momentos melancólicos y momentos
maníacos, y aún otros en quienes siempre que ocurre el desencadenamiento
el resultado es la manía? Es difícil de situar. Se trata de una relación distinta
con la imagen, de dónde viene esa relación distinta con la imagen es lo
difícil de situar.
Hay muchas cosas que no tuve tiempo de desarrollar hoy. Abraham propone
cinco factores de desencadenamiento de una psicosis maníaco-depresiva.
En primer lugar se refiere a una ofensa temprana al narcisismo -donde
podemos situar el desamor materno o una ausencia de deseo materno, por lo
que el sujeto no viene al lugar del falo de la madre- que tiene que ocurrir
antes de que se resuelva el Edipo. Diría entonces que no hay Edipo porque
falta el Deseo de la Madre. Otro factor que marca muy clínicamente es la
tendencia a la repetición. En este punto habría que distinguir la dimensión
estructural -tal como Freud la aborda en “Más allá del principio del
placer”91 y Lacan la desarrolla, por ejemplo, en el Seminario 1192-, de la
dimensión clínica de la repetición, tal como Freud la aborda en “Recordar,
repetir y reelaborar”93. En Kierkegaard encontramos la cuestión de la
repetición en relación con el desamor, se trata de volver a una marca, casi
como una reiteración de la misma, como si hubiera algo que no se termina
de escribir ahí.
No sé si hay que hacer una distinción entre el sujeto que tiende francamente
a la manía o a la melancolía. Acuerdo con Freud en que en ambos el punto
de partida es una pérdida, en ambos el punto de partida, en términos de
Abraham, es una ofensa al narcisismo, porque en el maníaco es evidente
una sobrevaloración narcisista que cumple una función de suplencia de algo
que faltó. ¿Qué es lo que hace que alguien encuentre rápidamente esa
suplencia? La manía puede ser una defensa contra la melancolía, así la
piensa Freud y así también la desarrolla Melanie Klein. Ella dice que en la
etapa depresiva se producen defensas maníacas -es muy importante su
concepto de defensa maníaca para situar varios casos, particularmente las
toxicomanías. Hay un texto que escribió hace muchos años Juan Ventoso
sobre la defensa maníaca en las toxicomanías que es muy interesante94.
Volviendo a Klein, hay sujetos que logran exitosamente hacer funcionar
esas defensas maníacas y otros que no. De todos modos, habría que
distinguir estos casos de aquellos otros en los que la manía se presenta
como un fenómeno elemental.
I: Pensaba en una paciente que situó primero una fase maníaca y después la
depresiva, si esta última no viene como consecuencia del fallo de esa
instancia maníaca.
N: No siempre ocurre de ese modo. Hay sujetos que se mantienen durante
mucho tiempo maníacos. Existe la alternancia, pero también hay sujetos
muy estables en uno de los dos polos. Quizás esa rigidez del falo imaginario
no sea la misma, quizás haya que hacer una distinción ahí.
V. Efectos melancólicos y maníacos de la declinación del Nombre del
Padre
La clase de hoy va a estar dedicada a los efectos melancolizantes y
maníacos de la declinación de la función paterna. Quiero empezar con un
tema que sitúa algunas cuestiones cruciales que vamos a recorrer. Suena Ya
no sé qué hacer conmigo, de El Cuarteto de Nos.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano “Para Elisa”
ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa.
Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia ya hice drama
Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama.
Ya fui ético, y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático
Ya fui abúlico, fui metódico, ya fui impúdico y fui caótico.
Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil
Ya leí a Bretón y a Moliere, ya dormí en colchón y en somier.
Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor
Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del
mostrador.
Y oigo una voz que dice sin razón
“Vos siempre cambiando, ya no cambiás más”.
Y yo estoy cada vez más igual
Ya no sé qué hacer conmigo.
Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua
Ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa.
Ya creí en los marcianos, ya fui ovo lacto vegetariano
Sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui y estuve hasta las manos.
Hice el curso de mitología pero los dioses de mí se reían
orfebrería lo salvé raspando y el de moral lo perdí copiando.
Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué
Ya sufrí, ya eludí, ya hui, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí.
Y entre tantas falsedades muchas de mis mentiras ya son verdades
hice fácil adversidades, y me compliqué en las nimiedades.
Y oigo una voz que dice sin razón
“Vos siempre cambiando, ya no cambiás más”.
Y yo estoy cada vez más igual
Ya no sé qué hacer conmigo.
Ya me hice un lifting me puse un piercing, fui a ver al dream team y no hubo
feeling
me tatué al Che en una nalga, arriba de Britney para que no se salga
Ya me reí y me importó un bledo de cosas y gente que ahora me dan miedo
Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al spiedo.
Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo
ya fui alcohólico y fui lambeta, ya fui anónimo e hice dieta.
Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo
y mi legajo cuenta a destajo, que me porté bien y que ya armé relajo.
Y oigo una voz que dice con razón
“Vos siempre cambiando, ya no cambiás más”.
Y yo estoy cada vez más igual
Ya no sé qué hacer conmigo.
Empezaremos con un punto que ya he venido desarrollando en seminarios
anteriores y considero crucial para intentar comprender algo en lo que
coincidimos la mayoría de los practicantes del psicoanálisis: la prevalencia
en nuestra clínica actual de la melancolía y la manía. En esta canción suena
la pérdida de una referencia que localice, en consonancia con la caída de los
ideales. Se trata de una desorientación radical que tiene consecuencias en la
estructura subjetiva, en los modos de anudamiento. Una de ellas es el
cambio permanente en las identificaciones, -creo que esta canción habla de
eso, de una especie de deslizamiento permanente de una identificación a
otra, sin ninguna preocupación por el principio de contradicción. Un
deslizamiento que podríamos definir como maníaco, en el cual rápidamente
cae la identificación y pasa a ser lo contrario sin solución de continuidad.
El estribillo me pareció muy interesante, en tanto sitúa lo que vuelve al
mismo lugar -es decir, lo real de esa estructura- en el cambio mismo. Y oigo
una voz que dice -en un momento dice con razón y en otro momento sin
razón- “vos siempre cambiando ya no cambiás más” y yo estoy cada vez
más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Es decir que ese estar cada vez más
igual tiene que ver con que justamente lo que le da cierta identidad a este
sujeto es el cambio permanente, la falta de anclaje en lugar alguno. Esto es
interesante para pensar varias cuestiones de la clínica actual en su
articulación con la melancolía y la manía.
I. Nuestra actitud ante la muerte
Quiero empezar con el texto de Freud95 que, si bien es de 1915, es
interesante cómo ya señala en aquel momento un problema respecto de la
actitud ante la muerte y cómo en esa reflexión que él hace acerca de este
cambio en la actitud ante la muerte, atravesada por el dolor de la guerra, va
a parar a la cuestión del padre. Tomaré algunos puntos de este texto.
Comienza planteando que encuentra una perturbación de la actitud que el
ser humano venía observando hacia la muerte hasta ese momento, una
actitud que -dice- no era sincera: “Estábamos desde luego dispuestos a
sostener que la muerte era el desenlace natural de toda vida, que cada uno
de nosotros debía a la naturaleza una muerte y tenía que estar preparado
para saldar esa deuda; en suma, que la muerte era algo natural,
incontrastable, inevitable. Pero solíamos comportarnos como si las cosas
fueran de otro modo. Hemos manifestado la inequívoca tendencia a hacer a
un lado la muerte, a eliminarla de la vida”96. Luego hace todo un desarrollo
respecto de que la muerte propia es inimaginable: “cuantas veces lo
intentamos podemos observar que continuamos siendo en ello meros
espectadores. Así, la escuela psicoanalítica ha podido llegar al acierto de
que en el fondo nadie cree en su propia muerte. O, lo que viene a ser lo
mismo, que en el inconsciente todos nosotros estamos convencidos de
nuestra inmortalidad”. Es lo que Unamuno va a definir como hambre de
inmortalidad en Del sentimiento trágico de la vida97. Allí plantea que es esa
hambre de inmortalidad que habita en el inconsciente la que lleva a inventar
particularmente las religiones, pero también la filosofía. Él piensa que tanto
la religión como la filosofía -Freud va a agregar la psicología también- son
productos de nuestro horror ante la muerte.
Continúo con Freud: “Esta delicadeza nuestra no evita las muertes, pero
cuando éstas llegan, nos sentimos siempre hondamente conmovidos y como
defraudados en nuestras esperanzas. Acentuamos siempre la motivación
casual de la muerte: el accidente, la enfermedad, la infección, la ancianidad,
y delatamos así nuestra tendencia a rebajar a la muerte de la categoría de
una necesidad a la de un simple hacer”98. Hacemos al revés que con el
amor. Lacan decía que con el amor tratamos de transformar un azar, una
contingencia, en algo necesario. Con la muerte hacemos al revés, tratamos
de transformar algo necesario en algo contingente. De modo que la muerte
siempre llega, pero a la vez siempre llega por azar. ¿Los que tienen varios
años recuerdan Canción para mi muerte? Allí aparece esta misma cuestión,
no se sabe cuándo llegará. Es por esta razón que podemos creer que es
contingente y no necesaria, podría no llegar. En ese sentido me parece
interesante ese movimiento casi opuesto al amor: transformar la necesidad
en azar y contingencia, como un trabajo fundamental del ser hablante.
Dice Freud -esto me causó gracia-: “Una acumulación de muerte nos parece
algo sobremanera espantoso”. No puede ser, tiene que haber alguna
explicación y no el mero azar. Se refiere también a la deificación del
muerto: “Ante el muerto adoptamos una actitud singular como de
admiración a alguien que ha llevado a cabo algo muy difícil…”. Después
habla de la muerte de un ser querido, cómo cuando muere una persona
amada se produce un derrumbamiento espiritual. “Enterramos con ella
nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones y nuestros goces. No queremos
consolarnos y nos negamos a toda sustitución del ser perdido. Nos
conducimos entonces como los Asra que mueren cuando mueren aquellos a
quienes aman99”.
Es entonces cuando plantea que esa actitud ante la muerte ejerce una
poderosa influencia sobre nuestra vida. Me parece que todo esto, si bien fue
escrito hace un siglo, es aplicable a la época actual. De alguna forma es
retomado por Bauman en El amor líquido100 y El retorno del péndulo101,
que es un diálogo entre Bauman y Dessal en relación con la hipótesis de la
modernidad líquida que propone el primero -que nos va a permitir entender
algunas cuestiones- y donde, mientras dialoga con Dessal, toma como
referencia a Freud. Es muy interesante que alguien que trata de pensar esta
época tome como referencia a Freud quien, hace tanto tiempo, decía lo
siguiente: “Nuestra actitud ante la muerte ejerce una poderosa influencia
sobre nuestra vida. La vida se empobrece, pierde interés, cuando la máxima
apuesta en el juego de la vida, que es la vida, no puede arriesgarse. Se
vuelve tan insípida e insustancial como un flirt norteamericano, en que de
antemano se ha establecido que nada puede suceder. Nuestros vínculos
afectivos, la insoportable intensidad de nuestro duelo, hacen que nos
abstengamos de buscar peligros para nosotros y para los nuestros”.
Esto es lo que toma Bauman para su tesis, que sostiene que la historia no es
lineal sino pendular y se juega entre la libertad y la seguridad. Explica que
hubo un momento, en la época freudiana, en el cual el péndulo giró hacia la
libertad. El sujeto en busca de mayores libertades fue perdiendo seguridad y
en su tesis sostiene que todo esto va a retornar, porque se llegó al máximo
de libertad y el máximo de inseguridad. Quizás el ataque de pánico, como
síntoma típico de esta época, daría cuenta de ese planteo de Bauman, de esa
fragilidad que está en primer plano en la sensación del sujeto posmoderno.
Algo de esto está planteando Freud cuando dice que como nos resulta
insoportable la muerte estamos constantemente tratando de evitar todo
peligro. Eso lleva a esa vida insípida e insustancial que es como un flirt
americano y que se puede articular con todo lo que Bauman va a plantear al
respecto de las relaciones virtuales o de la conexión en redes en lugar de
relaciones.
Seguimos con Freud: “A mi juicio, nuestra desorientación actual y la
parálisis de nuestra capacidad pulsional tienen su origen en la imposibilidad
de mantener la actitud que veníamos observando ante la muerte, esto es,
tomarla como parte de la vida102”. Es decir, tener esa sabiduría. Él dice que
perdimos esa sabiduría -que en realidad nunca tuvimos del todo, porque
siempre fue un poco hipócrita- que en algún momento tuvimos mediante
una relación más “natural” con la muerte. La perdimos, pero todavía no
encontramos una nueva actitud ante la muerte. Eso marca una
desorientación, que creo que continúa. No hemos encontrado una nueva
actitud ante la muerte; es más, tratamos de evitar tener una actitud ante la
muerte; más aún, tratamos de no estar ante la muerte. Freud dice que la
consecuencia de esto es nuestra desorientación y la parálisis de nuestra
capacidad pulsional. De modo que el efecto es la inhibición.
Su siguiente planteo establece que la psicología misma nace del conflicto
que produce la muerte de los seres queridos, es una tesis muy interesante.
“La muerte de seres amados, pero que sin embargo también son extraños y
odiados en algún punto, produce un conflicto que lleva a la psicología. (…)
El hombre no ha podido ya mantener alejada de sí la muerte, puesto que la
había experimentado en el dolor por sus muertos, pero no quería tampoco
reconocerla ya que le era imposible imaginarse muerto. Llegó pues, a una
transacción; admitió la muerte también para sí pero le negó la significación
de terminación de la vida. Entonces inventó los espíritus, la psiquis, el
alma, etc. (…) Nuestro inconsciente no cree en la propia muerte, se conduce
como si fuera inmortal. (…) Nada instintivo favorece en nosotros la
creencia en la muerte y quizás ese sea el secreto del heroísmo o un ‘No
puede pasarme nada’. (…) Sin embargo, nos domina muy frecuentemente el
miedo a la muerte. Pero el miedo a la muerte que podemos llegar a sentir es
secundario, procede del sentimiento de culpabilidad.” No viene de una
posibilidad de relación directa con la muerte sino secundaria, proviene de la
culpa. Nosotros, dice, “juzgados por nuestros impulsos pulsionales, somos
una rueda de asesinos103”.
Termina con una reflexión -hay que recordar que estaba en plena primera
guerra- acerca de la actitud ante la muerte y la guerra: “Acabar con la
guerra es imposible mientras las condiciones de existencia de los pueblos
sean tan distintas y tan violentas las repulsiones, entre ellos tendrá que
haber guerra. ¿No debemos acaso ser nosotros los que cedamos y nos
adaptemos a ella? ¿No tendremos que confesar que con nuestra actitud
civilizada ante la muerte nos hemos elevado una vez más muy por encima
de nuestra condición y deberemos por tanto renunciar a la mentira y
declarar la verdad? ¿No sería mejor dar a la muerte en la realidad de
nuestros pensamientos el lugar que le corresponde, y dejar volver a la
superficie nuestra actitud inconsciente ante la muerte que hasta ahora
hemos reprimido tan cuidadosamente? Esto no parece constituir un
progreso sino más bien en algunos aspectos una regresión, pero ofrece la
ventaja de tener más en cuenta la verdad y hacer de nuevo más soportable la
vida. Soportar la vida es y será siempre el deber primero de todos los
vivientes. La ilusión pierde todo valor cuando nos estorba. Recordemos la
antigua sentencia: si quieres conservar la paz, prepárate para la guerra.
Sería tiempo de modificarlo: si quieres soportar la vida, prepárate para la
muerte.104”
Este planteo freudiano nos trae varios puntos de interés. Por un lado, que no
hay registro de la muerte en el inconsciente, también que sí hay deseo de
muerte hacia el semejante, y que es a partir de ese deseo de muerte que
tenemos alguna noticia de ella. Él va a ubicar en algún momento en ese
recorrido que hace respecto del deseo de muerte el mito de “Tótem y
tabú”105 y ese asesinato primordial que remite a la figura del padre. Es ese
eje el que nos va a llevar hoy a interrogar ciertas cuestiones.
II. La inexistencia del Nombre del Padre
El primer punto que vamos a trabajar respecto de la declinación de la
función paterna en la época es la distinción entre inexistencia y forclusión,
crucial para orientarnos en la estructura del sujeto actual y por ende en
nuestra práctica. ¿Qué supone la forclusión del Nombre del Padre? Supone
que el mismo está vigente en la cultura, que está vigente en el orden
simbólico compartido. De modo que un sujeto puede eventualmente no
admitir en su propia cadena significante, su propio orden simbólico, ese
significante, para lo cual se ve obligado a rechazarlo, porque ese
significante está; tiene que ver qué hace con él, si lo admite o lo rechaza. Si
lo rechaza, eventualmente podrá retornar en lo real, según cómo le vaya en
la vida, si se acerca o no a ese agujero forclusivo. Hay un acto de rechazo
porque el significante está en algún lado. Esa es la clínica del Seminario
3106, de “Cuestión preliminar”107, de las psicosis extraordinarias.
Estamos en una época en la que la pérdida de la vigencia del Nombre del
Padre ha llegado al plano jurídico: en este momento en Argentina alguien
puede ponerle a un hijo solamente el apellido de la madre, hay una igualdad
entre el apellido materno y el paterno para la ley. El marco son las
denuncias hacia los abusos del paternalismo, del patriarcado. Cuando
Lacan, en el Seminario 4108 habla del padre de Juanito como un hombre por
demás inteligente, fino, sutil, que tiene diálogos increíbles con su hijo, pero
que, por otra parte, lo que le dice a su mujer le entra por un oído y le sale
por el otro y, que, además, se niega a encarnar al dios del trueno, habla de
un padre que se niega a encarnar a esa función de impactar a la familia. La
figura del padre père-verso, la père-versión paterna que implicaría cierta
encarnación de la figura mítica que Freud dibujó con el padre de la horda.
Lacan situaba la posición de este padre, siguiendo a Kojève, como resultado
de la posguerra, como un efecto de desvirilización ligado al surgimiento del
niño generalizado.
A partir de ese momento somos todos niños, ya no hay más padres. Hay una
dimisión paterna generalizada109, el padre dimite de una función que está
puesta en cuestión, que ya no tiene el valor, no tiene la vigencia que tenía
anteriormente. Todo esto lleva a plantear la pregunta acerca de si sigue
existiendo el significante del Nombre del Padre como tal en la cultura,
cuestión que Lacan señalaba como determinante en el Seminario 5: “El
padre, por otra parte, para nosotros, es, es real. Pero no olvidemos que, para
nosotros, él no es real más que en tanto que las instituciones le confieren,
no diría incluso su rol y su función de padre, -no es una cuestión
sociológica-, sino que le confieren su Nombre de Padre110”.
El Nombre del Padre, que proviene de la tradición judeocristiana, ¿qué
presencia tiene en la cultura? No digo que no haya figuras más o menos
publicitarias de Dios en esta época, ¿pero qué vigencia real tiene en la
estructura subjetiva, en la estructuración de los lazos entre los seres
hablantes, particularmente los linajes? En ese punto me parece que cabe
abrir esa pregunta: ¿inexistencia o forclusión? Y plantear la hipótesis de que
quizás, en la medida en que va desapareciendo o deja de tener vigencia en
la cultura el Nombre del Padre -no para todos los sujetos sino para algunos,
de a poco-, no podemos decir que es lo mismo una estructura en la cual el
Nombre del Padre está forcluido -porque eso implica un acto de rechazo y
en consecuencia la posibilidad de un retorno- que una en la cual el Nombre
del Padre no existe, no se ha realizado ninguna operación con el mismo, ni
de admisión ni de rechazo. Esa inexistencia no es forclusión, no vamos a
encontrarnos con la estructura neurótica, pero tampoco con los efectos del
retorno de un significante rechazado.
Estamos en otra lógica, y las investigaciones sobre las psicosis ordinarias
son un intento de formalizar esa nueva clínica. Finalmente, ¿en qué se
distinguen las psicosis ordinarias de las extraordinarias? En que no hay
claros signos de retorno de lo forcluido. No hay un retorno de un-padre en
lo real, ni tampoco las perturbaciones del lenguaje estudiadas por Lacan
como los fenómenos elementales clásicos de las psicosis extraordinarias.
Esta tendencia a la inexistencia del Nombre del Padre conlleva clínicamente
una tendencia a la melancolización o a la maniización, justamente porque se
trata de algo que en un sentido estricto no sería ni neurosis ni psicosis. La
inexistencia del Nombre del Padre implicaría salir de esa lógica binaria,
neurosis-psicosis, y empezar a pensar otras posibilidades de la estructura.
Sin dejar de tener en cuenta que quizás no haya más significante del
Nombre del Padre, pero que algo real del padre continúe existiendo.
La última vez les indiqué una posibilidad de lectura de la melancolía a
partir de la ausencia de deseo materno, cuando el sujeto no es falo para la
madre, lo que imposibilita la operación metafórica paterna y en
consecuencia la emergencia de la significación fálica. Ahora estoy
proponiendo otra posibilidad, que es la inexistencia del Nombre del Padre.
Lo escribo así, tachado, como escribe Lacan el significante de La mujer que
no existe -que no es lo mismo que decir que está forcluido. Si no existe el
Nombre del Padre, nuevamente, haya o no el Deseo de la Madre, tampoco
va a surgir la significación fálica. No olvidemos que Lacan planteaba en
“Cuestión preliminar…” que la juntura más íntima del sentimiento de vida
del sujeto la da el falo111. Por eso hay un efecto de desvitalización en esta
época de declive de la función paterna.
III. El a-peritivo
Por otra parte, quisiera retomar cuestiones que trabajé los años que estuve
investigando más de lleno acerca de los trastornos de la alimentación,
investigaciones que me terminaron llevando a la relación entre la
melancolía y la manía y la función paterna112. Hice cierto recorrido, muy
inspirada por el texto freudiano Sinopsis de las neurosis de transferencia113.
Si bien este texto podría considerarse una suerte de delirio, es un texto muy
clínico, ya que en él Freud lleva adelante una especulación metapsicológica
sobre el mito de “Tótem y tabú”, ubicando las psicosis en el tiempo del
mito en el cual el padre está vivo, las neurosis en el tiempo en el cual ya se
establece la sociedad de hermanos y queda vacío el lugar del padre y -lo
que me interesó especialmente- la melancolía y la manía en el momento
mismo de la comida totémica -de allí los trastornos de la incorporación-,
momento en que no está ya vivo el padre, pero todavía no se estableció el
Nombre del Padre.
El maníaco queda detenido en ese momento omnipotente de triunfo sobre el
padre, en una fiesta eterna, no puede parar de festejar, mientras que el
melancólico se encuentra detenido al día siguiente de la fiesta, cuando se
despierta con la culpa retroactiva. En ambos casos están detenidos ahí, sin
pasar al tiempo lógico de la comunidad de hermanos que dejan ese lugar
vacío. En los casos de anorexia y bulimia que estudiaba entonces verificaba
una presencia del orden del cadáver del padre, o del cuerpo real del padre.
Ni el padre vivo ni el Nombre del Padre. En ese sentido, me interesó
investigar esta función que cumple el padre y cómo se juega en relación con
la operación de incorporación. Siempre insisto en que en las melancolías y
en las manías hay trastornos de incorporación, que van más allá de lo
alimentario, aunque muchas veces se manifiestan por ese lado. También hay
trastornos de la incorporación del saber, encontramos dificultades con el
estudio, con la atención, con todo lo que tiene que ver con incorporar un
orden simbólico, el cuerpo de lo simbólico -no un significante en particular.
La lógica de la incorporación misma está implicada.
Interesada en anorexias, bulimias y obesidades, abordaba entonces el
estatuto del objeto alimentario, que tiene una consistencia distinta del objeto
oral, que es una nada, como en la tos de Dora. En el objeto alimentario hay
una consistencia material insoslayable. Finalmente, detrás de todos los
velos, se trata de tragarlo. Parodiando el aforismo lacaniano de “El
atolondradicho”, decía: “que comamos queda olvidado detrás de lo que
comemos en lo que apetecemos”. En efecto, el objeto alimentario es un
objeto libidinal en el que está velada esa consistencia material. No
comemos para sobrevivir, comemos en el plano del deseo, en el plano del
apetito. El objeto alimentario se vuelve casi evanescente en la poética del
menú. Ahí es donde queda velado. Y casi parece que comemos significantes
-daba entonces el ejemplo de la alimentación de los niños con el avioncito,
el bocado para papá y el bocado para mamá. En las anorexias y en las
bulimias ese velo no está, entonces aparece el objeto alimentario con toda
su crudeza.
En este acto de comer se trata de incorporar. Lo que encontramos en el mito
totémico, redoblado por el mito cristiano, es ese momento mítico
fundamental que es la incorporación del padre. Ustedes ya saben cómo lo
plantea Freud en relación con “Tótem y tabú”114 y la comida totémica.
¿Cómo lo retoma Lacan? En el Seminario 22115 va a decir que el padre es
un aperitivo, apéritif, donde encontramos père. Cumple cierta función de
objeto a que va a funcionar como aperitivo, cuya función consiste en abrir
el apetito, abrir esa dimensión del deseo más allá del acto alimentario. Por
eso dice que el plus de gozar proviene de la père-versión, de la versión apere-itiva del gozar. Cuando el sujeto no acepta al padre como aperitivo, lo
que se pone en cuestión es el plus de gozar mismo. De modo que el sujeto
anoréxico está en un estado de defensa perpetua ante un goce que lo invade
corporalmente. Para que se constituya el objeto a como plus de gozar hay
que pasar por el aperitivo, y eso implica lo que Freud llama la
incorporación del padre y Lacan llama el incorporal, tomando el incorporal
de los estoicos.
En “Radiofonía”116 Lacan articula la función de más uno con la función de
menos uno. Dice que el padre es a la vez un más uno y un menos uno. Se
trata de un significante que descuenta o agrega, pero que siempre se juega
por fuera del conjunto, interviniendo sobre el mismo. Se va a referir a la
intrusión y la extrusión para dar cuenta de la constitución del cuerpo
simbólico del ser hablante, ese cuerpo moebiano donde el objeto a se va a
jugar como una extinidad, a través de la función paterna como incorporal,
que al funcionar como más uno y como menos uno, a la vez que extrae,
introduce. No es ya la mera incorporación canibalística freudiana, sino que
es una operación topológica más compleja, que va a dar lugar al objeto a.
Siempre es alrededor de la función paterna de excepción, como menos uno
o más uno.
La declinación de la función paterna implica la posibilidad de que el
significante esté, pero degradado, desvalorizado, que ya no sea tan deseable
incorporarlo al orden significante propio para el sujeto; o simplemente que
ya no esté como Nombre del Padre. Sin duda, el significante padre sigue
estando, pero el Nombre del Padre es esa función religiosa del padre, que
anuda ley, amor y deseo. Si eso sigue estando o no en la cultura es una
cuestión distinta de si sigue existiendo el significante del padre.
En su conferencia de 1975 en la Universidad de Columbia, Lacan dice algo
que a mí siempre me llamó la atención, aunque quizás todavía no terminé
de extraer las consecuencias de ello: “El padre, es una función que se
refiere a lo real, y esto no es forzosamente lo verdadero de lo real. Eso no
impide que lo real del padre, es absolutamente fundamental en el análisis.
El modo de existencia del padre se sostiene en lo real. Es el único caso en
que lo real es más fuerte que lo verdadero. Digamos que lo real, también,
puede ser mítico. No impide que, para la estructura, es tan importante como
todo decir verdadero. En esta dirección está lo real. Es muy inquietante. Es
muy inquietante que haya un real que sea mítico, y es precisamente por eso
que Freud mantuvo tan fuertemente en su doctrina la función del padre”117.
Me llama la atención cómo pone el acento en una función que es real y no
simbólica, pone el acento en lo real. El padre es una función que se refiere a
lo real. El modo de existencia del padre se sostiene en lo real, es el único
caso en que lo real es más fuerte que lo verdadero, más fuerte que lo
simbólico. Me parece que él -esto es 1975, su época joyceana- está
planteando cierta dimensión del padre que quizás no es exactamente el
Nombre del Padre en el sentido de lo simbólico. Si dejara de existir el
Nombre del Padre en lo simbólico, ¿quedaría algo real del padre de todos
modos?
IV. Lo líquido y la desintrincación pulsional
Si el Nombre del Padre deja de existir, se pierde esa dimensión trágica de la
existencia a la que hacía referencia Miguel de Unamuno. De alguna forma,
frente a la ausencia de relación sexual y el horror de la muerte -o lo que
Unamuno llamaba el hambre de inmortalidad- surge el Nombre del Padre
como referente, que le da una dimensión religiosa a la existencia. Religiosa
en el sentido que planteaban Freud y Unamuno, de darle existencia a un
más allá que tienda un velo sobre el hecho de que con la muerte se termina
todo. Entonces, ¿qué relación con la muerte al perderse esa dimensión
trágica de la existencia?
A la vez que perdemos esa dimensión trágica de la existencia, se impone el
discurso del capitalismo, del que Lacan dirá que forcluye la castración118, lo
que va en la línea de lo que ocurre en la melancolía y la manía, en las que el
sujeto no puede tramitar la pérdida como falta. En un sentido estricto, no se
trata exactamente de un discurso, ya que no responde a la estructura de los
cuatro lugares con tres flechas y la doble barra debajo, que señala la
impotencia de cada discurso en relación con su punto de imposible.
Esta es la estructura de los cuatro discursos clásicos lacanianos, que se
producen por rotaciones de un cuarto de vuelta del discurso del amo:
Lacan introduce el discurso del capitalismo en una conferencia dictada en
1972 en Milán, y lo escribe así:
En Cuestiones antifilosóficas en Jacques Lacan119 Jorge Alemán lo define
como un pseudo discurso, ya que es circular, no hay nada que lo detenga,
que le funcione como límite. Por otra parte, diría que el objeto a es un
pseudo objeto a, que Lacan nombrará como gadget. Asimismo, el sujeto
dividido es un pseudo sujeto dividido, el consumidor, a quien le falta el
objeto que lo colme. No es un sujeto del inconsciente, dividido entre dos
significantes, sino que solamente tiene relación con este peculiar a que es el
gadget. Es un sujeto al que le falta el ser, en él la barra marca simplemente
la carencia de ser, no lo que conocemos como división subjetiva.
Por otra parte, los gadgets son los objetos técnicos que el mercado propone
como aquellos que vendrían a colmar esa carencia de ser del sujeto
consumidor en una lógica enloquecedora e infinitizadora. El sujeto cambia
de estatuto, ahora se trata del consumidor y sus derechos, mientras que el
objeto gadget ofrece esa ilusión de completitud tras la cual corremos como
pacmans. En ese sentido hay un empuje maníaco en este discurso: consume,
consume, consume, y olvidarás tu falta en ser. Es el empuje propio del
discurso capitalista. Todos los objetos son descartables, es la lógica de la
metonimia maníaca. El gadget no es exactamente el objeto a porque no
hace lastre, es una mera envoltura que cae todo el tiempo. En ese sentido
me parece que la lógica del mercado es una lógica maníaca. La
melancolización es un efecto, o bien del sujeto que no puede seguir el ritmo
de ese circuito infernal, o es un resultado del rechazo del sujeto a esa lógica.
El sujeto que no entra en esa lógica queda un poco caído del lazo que se
propone en la época, en ese sentido melancolizado; no forma parte.
La vez pasada les hablé de la diferencia entre el amorodio y la
ambivalencia. Una cosa es el amorodio, es decir, esa mezcla que hace que el
amor no sea puro, que siempre esté esa otra cara del odio que a la vez
descompleta al amor, alejándolo del absoluto. No es lo mismo que la
ambivalencia, la cual ya implica cierta desintrincación pulsional, al estar
separados el odio y el amor, en un momento es el amor y luego el odio -no
van juntos y velándose uno al otro. Creo que podemos hacer una serie y ver
el papel que juega el amorodio en la posibilidad de duelo frente a la
dificultad que supone para el duelo la ambivalencia. Habría entonces una
tercera posibilidad que sería la desintrincación pulsional, como un paso más
de la ambivalencia. Si bien Bauman señala la prevalencia de la
ambivalencia en esta época, creo que va un poco más allá incluso y se
refiere a la desintrincación pulsional en el hecho de que no se tocan en
ningún punto el amor y el odio. Ya Freud planteaba que había
desintrincación pulsional cuando no funcionaba la represión, que de hecho
es posibilitada por la metáfora paterna. Si no hay metáfora paterna, que es
lo que estamos planteando para la melancolía y la manía en relación con la
época, al no haber represión, hay una tendencia a la desintrincación
pulsional.
Yendo a Bauman, destaquemos las cuestiones centrales que plantea. Toma
como referencia a El hombre sin atributos de Robert Musil, que vendría a
ser el paradigma del hombre moderno, alguien que justamente no tiene
atributos, viene desidentificado. Las identificaciones son posibles a partir de
esa identificación primaria que está ligada con el Nombre del Padre,
justamente. El hombre sin atributos es el hombre que no viene identificado,
que se podría autoconfigurar, identificar y desidentificar a piacere según los
recursos que tenga. En Amor líquido120 dice Bauman: “Por no tener
vínculos inquebrantables establecidos para siempre el héroe de este libro, el
habitante de nuestra moderna sociedad líquida y sus sucesores de hoy deben
amarrar los lazos que prefieren usar como eslabón para ligarse con el resto
del mundo humano basándose exclusivamente en su propio esfuerzo y con
la ayuda de sus propias habilidades y de su propia persistencia. Sueltos,
deben conectarse”. Pero están sueltos, no están atados a estos vínculos,
incluso a estas estructuras elementales de parentesco con identificaciones
fuertes, propias de la época del Nombre del Padre. Eso no está más,
entonces el sujeto llega más bien vacío, más bien suelto, y tendrá que ver
cómo hace para conectarse -Bauman va a hacer una diferencia entre
conectarse y relacionarse.
Trabajé algunas de estas cuestiones sobre el final del seminario del año
pasado, ahora volveré sobre ello, espero poder formalizarlo más adelante.
Me parece que esta lógica de lo líquido también plantea otras posibilidades
de abordaje de la estructura del ser hablante, quizás ya no en términos de
nudos. El nudo implica el anudamiento, las identificaciones que amarran;
estamos hablando de una lógica en la que eso no es lo que prevalece o al
menos son nudos muy flojos. Dice Bauman: “Sueltos, deben conectarse. De
todos modos, esa conexión no debe estar bien anudada para que sea posible
desatarla rápidamente cuando las condiciones cambien, algo que en la
modernidad líquida seguramente ocurrirá una y otra vez121”. Hace
referencia a que el sujeto de la modernidad líquida “desconfía todo el
tiempo de estar relacionado, no se puede hablar de para siempre o
eternamente (…) En nuestro mundo de rampante individualización las
relaciones son una bendición a medias, en un entorno de vida moderno las
relaciones suelen ser quizás las encarnaciones más comunes, intensas y
profundas de la ambivalencia”. Pone en primer plano algo que me parece
muy propio de la clínica actual: la ambivalencia en juego en los lazos.
También relaciona la modernidad líquida con el auge del counseling. Da un
ejemplo: “Un consejero experto de una revista informa a los lectores que ‘al
comprometerse, por más que sea a medias, usted va a recordar que tal vez
está cerrándole la puerta a otras posibilidades amorosas que podrían ser más
satisfactorias y gratificantes’. Otro experto es aún más directo: ‘Las
promesas de compromiso a largo plazo no tienen sentido, al igual que otras
inversiones, primero rinden y luego declinan’. Los habitantes de nuestro
moderno mundo líquido son como los habitantes de Leonia, esta ciudad que
inventa Italo Calvino, preocupados por una cosa mientras hablan de otra.
Dicen que su deseo, su pasión, su propósito es relacionarse; pero, ¿no están
más bien preocupados por impedir que sus relaciones se cristalicen?
¿Buscan realmente relaciones sostenidas, o desean más que nada que esas
relaciones sean ligeras y laxas como descansar sobre los hombros un abrigo
liviano para poder deshacerse de ellas en cualquier momento? Quizás por
eso, más que trasmitir su experiencia y expectativas en términos de
relacionarse y relaciones, la gente habla cada vez más de conexiones, de
conectarse y estar conectado. En vez de hablar de parejas, prefieren hablar
de redes. ¿Qué ventaja conlleva hablar de conexiones en vez de relaciones?
A diferencia de las relaciones de parentesco o de pareja, la red representa
una matriz que conecta y desconecta a la vez. Es decir, en una red
conectarse y desconectarse son direcciones igualmente legítimas, gozan del
mismo estatus y de igual importancia”. Luego alguien le pregunta por qué
crecen cada vez más las citas por internet y van desapareciendo los bares de
solos y solas y responde que porque uno siempre puede presionar la tecla
delete. “Es decir que lo que es aterrador es el futuro, lo incierto, lo
impenetrable del futuro.” El problema ya no es el pasado, sino el futuro.
Dice: “Las redes de parentesco ya no pueden estar seguras de sus
posibilidades de supervivencia, se han vuelto frágiles, sutiles, delicadas.
Inspiran sentimientos protectores, ya no están seguras de sí mismas. (…) El
atractivo y el poder del parentesco crece a medida que disminuye el
magnetismo y se empequeñece el poder de la afinidad”. En esta época se
siente tan frágil el lazo de parentesco que también se lo cuida, cuando en
otra época más bien el sujeto se rebelaba contra esos lazos. También hace
referencia a lo que llama el misterio de la autoidentificación: el sujeto que
se autoidentifica, por ejemplo, a través de internet, con una amplia categoría
de extraños con los que cree compartir algo suficientemente importante
como para referirse a ellos como un nosotros.
Por otro lado hay algunas cosas interesantes que plantea Dessal en su
diálogo con Bauman122. Fundamentalmente plantea que la modernidad
líquida implica una pérdida de defensas, que el sujeto queda sin defensas.
Me parece que todas estas son cuestiones que obligan a repensar muchos de
los planteos de la doctrina psicoanalítica. Decimos que la operación
analítica consiste en perturbar la defensa. Pero a la vez nos encontramos
cada vez más con sujetos que tienen serias dificultades para instalar
defensas que funcionen, que les permitan estar en el mundo. Entonces
solemos quedar desfasados, ya que al perturbar la defensa o privilegiar la
intervención en la vía del equívoco, suponemos un sujeto que está
fuertemente anudado, fuertemente identificado, con sólidas defensas que
hay que perturbar. Por el contrario, el panorama clínico actual se encuentra
más bien en esta modernidad líquida, estos sujetos líquidos poco anudados,
poco identificados, desorientados, como el de la canción. Probó todo,
cambia todo el tiempo y lo único que no cambia es que cambia. Ahí hay
una verdad de lo que es el ser hablante actual. Si hablamos de un nudo, es
uno que se deshace todo el tiempo, que no tiene la consistencia del nudo
borromeo. Habría que ver incluso si no habría que pensar en otro tipo de
materialidad que no sea el nudo, otro tipo de consistencias, más espumosas.
IV. Conversación
Intervención: Respecto de lo líquido, pensaba en la diferencia entre
forcluido e inexistente respecto del orden social. Me venía la referencia que
Lacan da sobre el padre traumático y el analista. Entonces, si tomamos el
contexto de falo inexistente, cuál sería su implicación en la dirección de la
cura, ¿seguiría teniendo vigencia esto que en su momento Lacan situaba del
padre traumático-analista traumático en esta orientación?
Nieves: Bauman se refiere a cómo en la época de Freud se trataba del
horror a la masturbación, mientras que ahora el cuco es el abuso sexual. El
padre traumático es el dios del trueno que el padre de Juanito se negaba a
encarnar, ese dios también es el macho golpeador, el que quita los derechos
a las mujeres. Seguramente la violencia de género se puede articular en esa
vía. En contrapartida, nos encontramos con el sujeto de los derechos del
consumidor.
Cuando no hacía mucho que practicaba el psicoanálisis recibí a un joven
empresario, que había tenido unos ataques de pánico y que se sentía muy
mal, sentía que se moría e iba a una guardia donde le decían que no tenía
nada. Cuando fue por tercera o cuarta vez a la guardia, le insistieron en que
fuera a un psicólogo. Llegó diciendo: “vengo porque me mandaron, no creo
para nada en la psicología. Quiero que usted me garantice que si yo voy a
perder mi tiempo viniendo acá no voy a tener más ataques de pánico. Y en
caso que usted me garantice eso y después yo tenga un ataque de pánico,
quiero saber si yo le puedo hacer un juicio por mala praxis”. Le dije
entonces que realmente, debía dar pánico pensar así.
Te estoy dando una respuesta tangencial. En esta época esa figura del padre
traumático o del analista traumático choca con los imperativos de la cultura,
donde prevalecen los derechos del consumidor y, por ende, cualquier figura
de autoridad es sospechosa. Hay un temor a encarnar un lugar de autoridad
en las instituciones, especialmente en las escolares, donde están todos los
directivos teniendo miedo a los padres, no pudiendo bajar línea por un
miedo a establecer siquiera una regla. La autoridad implica una asimetría,
en algún punto implica cierto grado de violencia. En este momento hay un
problema con ese tipo de función, lo cual complica también la posición del
analista. Hay casos de sujetos erráticos para quienes es necesaria,
fundamental, cierta función de orientación. No se trata entonces de hacer
equívocos ni de perturbar la defensa o hacer caer ideales, en principio más
bien se trata de apuntalar la defensa; me refiero a los casos de la
modernidad líquida -sin duda también recibimos de los otros, casos de
neurosis en los que el analista debe patear el tablero de una estructura que
está bien armada. En general no es esa la función a la que somos
convocados por los nuevos sujetos, hay que repensarlo.
I: Cuando hablabas de las redes sociales en eso de tocar y estar, yo estaba
pensando en las redes sociales y el cuerpo, no hay lugar para el cuerpo.
N: En realidad hay gente que se encuentra, que se conoce virtualmente y
después se encuentra realmente. Pero igual es muy interesante porque queda
esa marca del encuentro virtual. En la época en la que no existía internet,
supongamos que una mujer quería conocer un hombre, una posibilidad era
la cita a ciegas, que le presentaran a alguien desconocido. En cambio,
internet da la posibilidad de un diálogo, de un intercambio previo al
encuentro. Que dos personas chateen, que se conozcan antes de encontrarse
es una posibilidad novedosa, que es también la de desconectarse, bloquear
al otro, etc. Como en La autopista del sur, el cuento de Cortázar en el que
un hombre y una mujer se conocen en un embotellamiento, de pronto
empieza a andar y ninguno sabía ni cómo se llamaba ni dónde vivía el otro,
nada, se acabó.
En todo caso, está también ese otro costado interesante de que dos puedan
conectarse y establecer un lazo por la vía de la palabra sin haberse visto o
encontrado nunca. Eso tiene algo de la estructura del amor cortés. Hay
muchos casos que siguen así, muchos sujetos que viven su amor platónico a
través de internet, y de esa manera sostienen un lazo que quizás de otra
forma no podrían. Nuevas soluciones propias de la época.
¿Les gustó la canción? A mí me pareció muy interesante, sobre todo la
parte en la que dice que ya fue al enólogo, ya fue al psicólogo. Vamos todos
a parar a la misma bolsa. Creo que es importante que el sujeto, cuando cae
al psicólogo, se encuentre con un analista. Quizás entonces esa serie que
parece infinita se detenga.
VI. Transferencia, intervenciones, impases y soluciones
I. Pizarnik y Lispector
Hoy trabajaremos sobre algunas cuestiones ligadas a la práctica en relación
con el duelo, la melancolía y la manía. Quería empezar con un poema de
Pizarnik, Exilio.
Esta manía de saberme ángel,
sin edad,
sin muerte en qué vivirme,
sin piedad por mi nombre
ni por mis huesos que lloran vagando.
¿Y quién no tiene un amor?
¿Y quién no goza entre amapolas?
¿Y quién no posee un fuego, una muerte,
un miedo, algo horrible,
aunque fuere con plumas
aunque fuere con sonrisas?
Siniestro delirio amar una sombra.
La sombra no muere.
Y mi amor
sólo abraza a lo que fluye
como lava del infierno:
una logia callada,
fantasmas en dulce erección,
sacerdotes de espuma,
y sobre todo ángeles,
ángeles bellos como cuchillos
que se elevan en la noche
y devastan la esperanza.
Además de este poema, sobre el que luego volveremos, traje un breve texto
de Clarice Lispector llamado Tanta mansedumbre.
Pues en la hora oscura, tal vez la más oscura, en pleno día, ocurrió esa cosa
que no quiero siquiera intentar definir. En pleno día era noche, y esa cosa
que no quiero todavía definir es una luz tranquila dentro de mí, y la llamaría
alegría, alegría mansa. Estoy un poco desorientada como si me hubieran
arrancado el corazón, y en lugar de él estuviera ahora la súbita ausencia,
una ausencia casi palpable de lo que antes era un órgano bañado de
oscuridad, de dolor. No estoy sintiendo nada. Pero es lo contrario del sopor.
Es un modo más leve y más silencioso de existir.
Pero también estoy inquieta. Yo estaba organizada para consolarme de la
angustia y del dolor. Pero cómo es que me arreglo con esa simple y
tranquila alegría. Es que no estoy acostumbrada a no necesitar de mi propio
consuelo. La palabra consuelo me llegó sin sentir, y no lo noté, y cuando fui
a buscarla, ella se había transformado ya en carne y espíritu, ya no existía
más como pensamiento.
Voy entonces a la ventana, está lloviendo mucho. Por hábito estoy buscando
en la lluvia lo que en otro momento me serviría de consuelo. Pero no tengo
dolor que consolar.
Ah, lo sé. Ahora estoy buscando en la lluvia una alegría tan grande que se
torne aguda, y que me ponga en contacto con una agudeza que se parezca a
la agudeza del dolor. Pero es una búsqueda inútil. Estoy frente a la ventana
y sólo ocurre eso: veo con ojos benéficos la lluvia, y la lluvia me ve de
acuerdo conmigo. Ambas estamos ocupadas en fluir. ¿Cuánto durará mi
estado? Percibo que, con esta pregunta, estoy palpando mi pulso para sentir
dónde está el latir dolorido de antes. Y veo que no está el latido de dolor.
Sólo eso: llueve y estoy mirando la lluvia. Qué simplicidad. Nunca creí que
el mundo y yo llegáramos a este punto de acuerdo. La lluvia cae no porque
me necesite, y yo la miro no porque necesite de ella. Pero nosotras estamos
tan juntas como el agua de lluvia está ligada a la lluvia. Y no estoy
agradeciendo nada. Si, después de nacer, no hubiera tomado involuntaria y
forzadamente el camino que tomé, yo habría sido siempre lo que realmente
estoy siendo: una campesina que está en un campo donde llueve. Sin
siquiera dar las gracias a Dios o a la naturaleza. La lluvia tampoco da las
gracias. No hay nada que agradecer por haberse transformado en otra. Soy
una mujer, soy una persona, soy una atención, soy un cuerpo mirando por la
ventana. Del mismo modo, la lluvia no está agradecida por no ser una
piedra. Ella es la lluvia. Tal vez sea eso lo que se podría llamar estar vivo.
No es más que esto, sólo esto: vivo. Y sólo vivo de una alegría mansa.
Quisiera hacer una suerte de contrapunto entre el poema de Pizarnik y la
prosa de Lispector. Iremos retomando estos textos que tocan distintas
cuestiones que hacen tanto a la lógica de estos estados del duelo, la
melancolía y la manía, con los que podemos encontrarnos en nuestra práctica
-como estuvimos conversando la vez pasada- cada vez más. Me parece que
estos escritos tocan cuestiones que hacen tanto a la lógica de estos estados en
su punto más sintomático como a posibles soluciones. Quiero realizar un
primer acercamiento a estos textos, luego volveremos.
En el poema de Pizarnik, ella comienza con esta manía de saberse un ángel
sin edad, sin muerte en que vivirse, sin piedad por su nombre ni por sus
huesos que lloran vagando. Si bien ella utiliza el término manía en el sentido
común, como cuando uno dice “Esta manía que tengo con tal cosa” como
una especie de obsesión, me parece que es una frase que toca algo de lo que
desde el psicoanálisis podemos entender como manía. Saberme ángel,
podríamos decir sin cuerpo, sin sexo; sin edad, sin muerte, sin piedad por mi
nombre ni por mis huesos. Es decir, un puro ángel, en algún sentido sin
nombre, sin cuerpo real. Pero luego, en ese poema, “¿Y quién no tiene un
amor?, ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible?”.
Es en el verso siguiente justamente donde se hace presente ese real que el
ángel intentaba esquivar, del que intentaba escapar. Y luego el duelo
imposible del melancólico, “Siniestro delirio amar una sombra. La sombra
no muere.”, lo cual me parece un hallazgo, el amar a una sombra, que toca la
cuestión del planteo freudiano en “Duelo y melancolía”123: la sombra del
objeto que cae sobre el yo. La sombra no muere, lo que muere es el cuerpo
vivo; entonces, siniestro delirio amar una sombra.
Otro punto que intentaremos tocar hoy es el goce con el dolor y la
erotización de la muerte en la melancolía. “Y mi amor sólo abraza a lo que
fluye como lava del infierno: una logia callada, fantasmas en dulce
erección.” La dulce erección es de un fantasma, “sacerdotes de espuma, y
sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche
y devastan la esperanza”. Ángeles bellos como cuchillos. Me hacía acordar
al poema de César Vallejo, Los heraldos negros, al que hacía referencia en la
presentación de este seminario. “Los heraldos negros que nos envía la
muerte” decía Vallejo refiriéndose a las desgracias de la vida. Estos ángeles
bellos como cuchillos, en el caso de Exilio son aquellos que abraza este amor
tan particular que es el amor de una sombra, podríamos decir el amor
melancólico.
Proponía un contrapunto con el escrito de Lispector porque ahí más bien
encontramos a una mujer que está acostumbrada al dolor, pareciera que está
anudada con el dolor, que el dolor es lo que le da un ser, por lo que cuando
se encuentra con esa alegría mansa, se desorienta y empieza a buscar el
dolor. Se inquieta, se desorienta, se encuentra con una ausencia que es la
ausencia del dolor, “una ausencia casi palpable de lo que antes era un órgano
bañado de oscuridad, de dolor”. Y dice: “cómo es que me arreglo con esa
simple y tranquila alegría”, “yo que estaba organizada para consolarme de la
angustia y del dolor”, podríamos agregar. Empieza a llover y entonces ella
primero busca en la lluvia el consuelo, pero luego se da cuenta de que no
tiene ningún dolor para consolar, entonces busca una alegría tan grande que
se torne aguda y que la ponga en contacto con una agudeza que se parezca a
la agudeza del dolor. Me pareció muy interesante cómo aparecen esos
recovecos, esas vueltas, esos bucles que pueden llegar a dar los sujetos de
esa zona de la práctica que podemos llamar manía-melancolía. Cómo en ese
momento en que desaparece el dolor busca una alegría, pero tiene que ser
una tan grande que se torne aguda para que le traiga alguna reminiscencia de
la agudeza del dolor, que es lo que verdaderamente la hace gozar. Esa alegría
mansa es un modo “más leve y más silencioso de existir”. Se pregunta
también cuánto le va a durar ese estado, sin dolor, y está palpando el pulso
buscando el latido doloroso. Finalmente, ese encuentro con la lluvia y con la
vida en su simpleza, con la vida misma. “No es más que esto, sólo esto:
vivo. Y vivo de una alegría mansa.”
Hay varias cuestiones que se pueden plantear a partir de este texto. Por un
lado, resuena con lo que solemos encontrar en nuestra práctica como
reacción terapéutica negativa; hay algo de eso en el encuentro de esta mujer
con la ausencia de sufrimiento, con la ausencia de dolor. Una añoranza y una
búsqueda de ese dolor. Por otra parte, en ambos textos hay una erotización
del dolor, del sufrimiento. Podemos encontrar en la escritura de Lispector no sólo en este texto, sino en muchas otras novelas y cuentos de ella- como
protagonistas a sujetos caídos del deseo del Otro, sujetos no deseados, como
diría el Lacan del Seminario 5124, al que después vamos a ir. Encuentran
cierta solución en hacerse partenaires de la naturaleza. Es una solución que
prescinde del orden simbólico, del inconsciente, es un arreglo natural, casi
animal. Me parece que algo de eso se lee en el final de este escrito, pero lo
podemos encontrar en muchas de sus novelas. Otro de los puntos que
tocaremos hoy es la relación del sujeto melancólico con la naturaleza.
II. La castración, la imagen y el objeto
Recordaré entonces los puntos centrales teóricos propuestos, para luego
plantear algunos problemas clínicos que seguramente retomaremos más
adelante en el trabajo con los casos. Hasta ahora, lo que desarrollamos
fundamentalmente es, por un lado, la perspectiva de situar a la manía, la
melancolía y el duelo como propone Lacan, en relación con i (a) -matema al
que agregamos -φ debajo, para dar cuenta de que la regulación, el entramado
entre imaginario y real sólo es conseguido gracias a la función simbólica de
la castración:
En realidad, se trata de un nudo entre imaginario, simbólico y real:
Cuando esta función opera, posibilita el trabajo de duelo. En la maníamelancolía lo que ocurre es que falta la función de la castración, lo que lleva
a que el nudo se deshaga en el desencadenamiento:
En los casos de manía-melancolía no desencadenados, el i y el a se sostienen
juntos sin la función simbólica de la castración gracias a lo que llamo
simulacro de falo o falo imaginario, que no es el falo imaginario de la
neurosis, que se puede negativizar; es un imaginario que no se puede
negativizar, pero que de alguna manera posibilita sostener esta relación entre
i y a cuando no está desencadenada la melancolía-manía. Cuando se
desencadena, tenemos por un lado i ( ) en la manía, sin el lastre del objeto a;
y por otro lado la identificación con el a en la melancolía.
Se trata aquí de cierta particularidad o cierta especificidad de la psicosis
maníaco-depresiva respecto de otras psicosis, en la que puede estar
imposibilitada la metáfora paterna por el lado del Deseo de la Madre y no
del Nombre del Padre. No se inscribe entonces la función de la castración,
pero no es a causa de una forclusión del Nombre del Padre. Es una
posibilidad de entender la psicosis maníaco-depresiva como
estructuralmente distinta de la psicosis de la gama esquizofrenia-paranoia,
entender por qué no encontramos, cuando se desencadena, nada del orden ni
del retorno de un-padre en lo real ni tampoco del derrumbe de lo imaginario,
ni fragmentación del cuerpo ni de la lengua -que sí encontramos en el
desencadenamiento de la esquizofrenia.
III. Sujeto deseado, ideal del yo y superyó
En relación con estos esquemas, me interesa especialmente el caso Gide, por
ese borde entre melancolía y perversión que propone el caso tal como lo lee
Lacan, en la perspectiva del sujeto no deseado. En el Seminario 5 Lacan
plantea que es fundamental este lugar de sujeto deseado, porque es lo que le
va a permitir ubicarse como falo para la madre y entrar en la operatoria
edípica125 -incluso llega a decir que es más importante que haya sido
deseado a que haya sido un niño más un menos satisfecho.
En esta construcción del esquema Rho Lacan hace equivalentes el niño
deseado con el ideal del yo, no en tanto posedípico, sino como lo que
posibilita el Edipo vía el Deseo de la Madre. Cuando esto funciona, el
resultado es el ideal del yo en la neurosis. Por el contrario, cuando el niño no
es deseado, este no se constituye, presentándose pura y simplemente el
superyó con toda su ferocidad. Por eso la melancolía y la manía son clínica
del superyó; en la manía por defecto, el maníaco se saca de encima el
superyó, que puede retornar en la metonimia mortífera, en ese filo mortal
que señalaba Lacan en “Televisión126”.
Yendo al plano de la topología, hay dos cuestiones que querría dejar
planteadas para luego ir a la práctica. En relación con los nudos, en Confines
de la psicosis127 proponía la hipótesis de que en la melancolía y la manía el
registro que tiende a soltarse es el registro simbólico, por lo que quedan
interpenetrados los registros imaginario y real. Si está desencadenada, mi
hipótesis es que queda suelto lo simbólico.
La prevalencia o alternancia de un polo a otro se podría explicar a partir de
las girias de los redondeles: en la manía el registro imaginario avasallando al
real, en la melancolía, el real avasallando al imaginario, el a aplastando a la
imagen narcisista. En ambos habría un rechazo del inconsciente y un rechazo
del orden simbólico resultante de la ausencia de la función de la castración.
IV. Manía y melancolía en topología de superficies
En mi seminario sobre el cuerpo complejicé estas distinciones recurriendo a
la topología de superficies, tomando como punto de partida el esquema Rho.
Lo fundamental del esquema de la neurosis es que la banda de la realidad es
moebiana, es decir, una banda que se pega con una torsión:
Entonces se pega M con m e I con i -es un cross-cap-, lo que hace que
imaginario y simbólico estén anudados moebianamente, ésa es la lógica de la
neurosis.
Proponía entonces una particularidad para la zona de la práctica maníamelancolía, que se puede pensar de la siguiente manera: cuando la psicosis
no está desencadenada, todavía no se hizo presente la ausencia de
significación fálica. Propongo que la psicosis maníaco-depresiva no
desencadenada se sostiene en un solo triángulo, el imaginario, en el cual
encontramos el falo imaginario, que no es el de la neurosis -que se puede
negativizar- sino un simulacro de falo que viene a taponar la inexistencia de
significación fálica por ausencia de metáfora paterna. Por otra parte, aquí
confluye el orden simbólico con cierta dimensión del ideal puramente
imaginario, no es el ideal del yo de la neurosis.
Una cuestión fundamental, es que esta es una banda simple, no moebiana, de
modo que se pegan M con I y m con i, como una banda común sin torsión:
Cuando se desencadena la psicosis se hace presente, por medio de la pérdida,
la inexistencia del falo, de modo que el sujeto no cuenta con la castración
simbólica para tramitar esa pérdida como falta. Tenemos entonces dos
posibilidades: por un lado, la hemorragia libidinal de la melancolía, en la que
se encuentra cierta estabilización -que no es una vuelta al punto anterior,
porque ya se hizo presente la ausencia de falo simbólico:
En la estabilización el campo de la realidad se reconstruye, con prevalencia
del objeto a, donde puede haber cierto ideal imaginario que esté sosteniendo
a ese rearmado. En el caso de la manía, el rearmado se sostiene entre la
imagen especular y el yo –nuevamente, puede haber un ideal posibilitándolo:
Esto ocurre cuando hay cierta estabilidad, tanto en la melancolía como en la
manía. Si ya se desencadenó, si ya se hizo presente el agujero del falo
simbólico, se rearma siempre en el triángulo imaginario. Aquí también
podemos distinguir narcisismo positivo y negativo. El narcisismo negativo
como puro a: el sujeto melancólico encuentra una unidad y un ser en ese a.
En el narcisismo positivo es pura imagen, puro espejo, puro yo.
V. Manía: ¿defensa o fenómeno elemental?
Pasaré a plantear algunas cuestiones de la práctica. Estuve leyendo el texto
que recientemente salió publicado por Paidós, Variaciones del humor128, que
si bien no tiene planteos muy novedosos, vale la pena por la particularidad
de los casos que son allí presentados. Se delinea la pregunta, que insiste
muchas veces cuando tratamos de pensar la manía: esa fuga de ideas, esa
metonimia maníaca, ¿es una defensa o es un fenómeno elemental? ¿Es una
respuesta a la pérdida como planteaba Freud o es un sí mismo un fenómeno
elemental? Freud plantea claramente tanto en “Duelo y melancolía”129 como
en “Psicología de las masas y análisis del yo”130 que la manía es
exactamente lo opuesto de la melancolía, señalando que el psicoanálisis no
puede entender este pasaje de una a otra, la oscilación. En la conversación
clínica de Variaciones del humor se intenta responder, aunque no se llega
muy lejos, sí Miller llega a plantear a la manía como una alienación sin
separación, una pura alienación, por la que se pasa de un significante a otro
sin parar. A su vez, propone a la melancolía como una separación,
identificación con a sin alienación. Cada una separada de la otra. Sin
embargo, eso tampoco explica el pasaje de una a otra.
En Freud queda claro que ambas provienen de una pérdida; allí donde el
melancólico fracasa el maníaco triunfa. La manía parece ser una defensa o
una solución a la melancolía en alguien que no cuenta con la castración
simbólica. Frente a la pérdida, o bien el sujeto se pierde con el objeto
perdido o bien no hay lugar para la pérdida. Esa es la lógica de Freud. Dos
respuestas radicales y polares -o bipolares- frente a la falta de la función
simbólica de la castración para resolver el problema de la pérdida.
También está Melanie Klein, quien habla de las defensas maníacas en un
planteo muy interesante y clínico, que permite entender muchos casos. En
efecto, a menudo no hay duda de que la manía es una defensa. Incluso
podemos encontrar defensas maníacas en neurosis, pudiéndose, cuando cae
esa defensa maníaca, hacer cierta construcción contando con el Nombre del
Padre. Sin embargo, hay otros casos en los que surge la pregunta sobre si esa
metonimia loca, la fuga de ideas, esa especie de vértigo sin fin del
significante, no es ya un fenómeno elemental en sí mismo. Esto es decir,
volviendo a la cuestión de los nudos, si estos fenómenos propios de la manía
no darían cuenta del simbólico dando vueltas solo, girando en vacío, sin
anudamiento con los otros dos registros, y el sujeto atrapado en ese circuito
infernal. Quizás habría que distinguir los casos en los cuales la manía es una
defensa de los casos en los que es fenómeno elemental.
VI. El acting out como recurso en la melancolía
En la clase sobre narcisismo y sexuación no tuve tiempo de desarrollar el
tema del acting out como recurso en la melancolía. Fácilmente se suele
hacer una distinción simplista: si es un acting out, se trata de una neurosis,
porque es un llamado al padre, etc. Me parece que no necesariamente es así.
En efecto, en el acting suele tratarse de un llamado al padre, pero hay que
discernir si está en juego el padre simbólico o no, porque puede haber un
llamado al padre imaginario. El acting out en sí mismo consiste en poner el
objeto en la escena, por lo que es un recurso con el que cuentan
especialmente las mujeres melancólicas. Es un recurso para volver a subir a
la escena ese objeto con el cual el sujeto melancólico está identificado como
resto, como desecho; ponerlo en primer plano y convocar al otro ahí, que ese
objeto sea tenido en cuenta.
Es lo que está en juego en el caso de la paciente cleptómana de Margaret
Little, al que hace referencia Lacan en el Seminario de la angustia. Se
trataba de una mujer no había sido deseada, ni siquiera querida, por sus
padres. Lacan explicaba el acto cleptómano como un acting en el que se
trataba de poner en la escena ese objeto a, el propio, que por un instante se lo
aísle, se lo tenga en cuenta131.
En muchos casos de mujeres melancólicas encontramos el recurso del acting
out -no es tan común en los varones. Siguiendo cada uno la lógica propia de
su sexo, en los hombres es más frecuente el retraimiento autoerótico en el
odio, con tendencia a los consumos tóxicos, mientras que en cambio las
mujeres, empujadas por su estructura a la demanda de amor, muchas veces
cuentan con el recurso del acting out. En la clase sobre narcisismo y
sexuación me refería a la vertiente erotómana femenina y su función en estos
cuadros que Freud calificaba de neurosis narcisistas -la melancolía y la
manía, que en tanto el sujeto no cuenta con la función de la castración, son
cuadros en los que siempre se hace síntoma con la cuestión del amor.
Si en el amor se trata de dar lo que no se tiene, si por estructura el amor es
imposible, se puede vivir esa imposibilidad gracias a la función de la
castración. Cuando el sujeto no cuenta con ella, o bien entra en la locura
pasional de los celos, la competencia feroz con el partenaire -el
enloquecimiento de la relación imaginaria-, o bien destruye la relación, ya
sea mediante la autodestrucción, la destrucción del partenaire, etc. Son dos
caras de la misma moneda, maneras de no poder vivir el amor, no poder
vivir lo imposible del amor tramitado por la falta. Hacen síntoma en el amor,
y como en la mujer este es tan fundamental en cuanto a su goce, la
melancolía femenina suele tomar la vía de la psicosis pasional, de un amor
sin límite que arrastra actings de todo tipo y color.
VII. Arreglos, soluciones, suplencias
Siempre me llamó la atención la importancia que tienen el cuidado, la
protección y el rescate -en el marco de la naturaleza como ideal- en la
melancolía. Aquí habría que escribir el ideal de una manera distinta para que
no se confunda con lo que se llama ideal del yo, que es el que se pondría en
juego cuando hay un sujeto deseado, ya que en este caso se trata de un ideal
que se juega entre imaginario y real. En los casos a los que me refiero, se
trata de un ideal natural, en el que cobra valor lo viviente en disyunción con
lo simbólico. En otros casos de melancolía es la muerte misma el ideal. En
principio la manía estaría más del lado de la pura vida y la melancolía del
lado de la pura muerte; en ambos casos se trata de ideales naturales, tanto la
vida natural como la muerte natural, ese goce secreto que a menudo tiene el
melancólico con la posibilidad del suicidio, la muerte real, natural.
El ideal de la naturaleza se presenta de distintas maneras en estos casos.
Suele escucharse una fascinación con los animales, hasta una suerte de amor
con el animal que el sujeto no consigue de ninguna manera con un ser
hablante. Sujetos que testimonian de su amor por un animal, llegando a
exigir al analista que le dé en la transferencia ese lugar de partenaire al
animal. En tanto el animal es puro goce, no perturbado por el agujero de lo
simbólico, se vuelve un ideal que encarna el puro goce de la vida, sin el
dolor de existir que implica el atravesamiento del ser hablante por el registro
simbólico. En tanto no habla, no plantea el problema de lo simbólico, de la
palabra, de la falta; solamente se hace presente la pérdida cuando muere el
animal que cumple esa función tan fundamental para el melancólico.
Tanto por el lado del puro goce de la vida como por el lado del rechazo de lo
simbólico, el animal encarna un partenaire ideal para el melancólico,
llegando ese lazo a cumplir en muchos casos una función de suplencia. Esto
ocurre con la naturaleza en general, no necesariamente con animales, sino
con lo vivo en tanto tal. Al respecto el escrito de Lispector es interesante: ese
encuentro con la lluvia en el que se juega algo tan fundamental para ella, hay
en él pura vida, puro silencio. Al estar suelto el orden simbólico, el sujeto
melancólico suele gozar de la naturaleza e incluso del cuerpo -del cuerpo
animal- en su dimensión más real, de una manera que en la neurosis suele
estar impedida. El neurótico ya está pensando en tantas cosas cuando el
melancólico, gracias a la soltura de lo simbólico puede fundirse con la
naturaleza en lo que suele ser un tratamiento para la pulsión de muerte.
VIII. La desmezcla pulsional
Yendo a “El problema económico del masoquismo”, me interesa el planteo
freudiano de la mezcla pulsional, así como el masoquismo moral, central en
el goce melancólico. Freud se refiere a “una mezcla y una combinación muy
vastas y de proporciones variables, entre las dos clases de pulsión”132,
pulsión de vida y de muerte, y también a la posibilidad de una desmezcla
ante ciertos factores. Agrega algo que Lacan retoma en el Seminario 7133:
“la pulsión de muerte actuante en el interior del organismo es idéntica al
masoquismo. Después que su parte principal fue trasladada afuera, sobre los
objetos, en el interior permanece, como su residuo -de modo que hay un
resto de pulsión de muerte que permanece, no logrando ser trasladado al
exterior- el genuino masoquismo erógeno, que por una parte ha devenido un
componente de la libido134”. Esa pulsión de muerte está anudada en el
masoquismo primario o erógeno. No es pura pulsión de muerte, sino que está
erotizada: “Ese masoquismo sería un testigo y un relicto de aquella fase de
formación en que aconteció la liga, tan importante para la vida, entre Eros y
pulsión de muerte135” Luego dirá que bajo ciertas constelaciones el sadismo
es introyectado nuevamente, dando lugar al masoquismo secundario, que ya
sería una manera de entender la lógica del goce masoquista en la melancolía.
Al referirse al masoquismo moral, plantea que pareciera que éste se
desvincula de la sexualidad y lo único que le interesa al sujeto es padecer.
Dice: “Para explicar esta conducta es muy tentador dejar de lado la libido y
limitarse al supuesto de que aquí la pulsión de destrucción fue vuelta de
nuevo hacia adentro y ahora abate su furia sobre el sí-mismo propio136”.
Luego señala que a estos pacientes se les atribuye un sentimiento de culpa
inconsciente y se los reconoce en la práctica por la reacción terapéutica
negativa, tratándose de sujetos cuyo único interés es poder retener cierto
grado de padecimiento, por lo que podrían soportar prescindir de la neurosis
si les ocurriera alguna desgracia que supla el sufrimiento de ésta.
De todos modos, plantea que la moral es resexualizada por el masoquismo
moral, entonces hace referencia al imperativo categórico de Kant, retomado
por Lacan en el Seminario 7 y “Kant con Sade”137 para dar cuenta de que el
reverso de ese imperativo categórico puro es el goce, el goce perverso -en
este caso, masoquista. “Mediante el masoquismo moral, la moral es
resexualizada…”, entonces el sujeto “…crea la tentación de un obrar
‘pecaminoso’, que después tiene que ser expiado con los reproches de la
conciencia moral sádica o con el castigo del destino. (…) El masoquista
moral se ve obligado a hacer cosas inapropiadas, a trabajar en contra de su
propio beneficio, destruir las perspectivas que se le abren en el mundo
real…”, etc. Termina diciendo que el masoquismo moral “es peligroso
debido a que desciende de la pulsión de muerte. (...) Pero por otra parte tiene
el valor psíquico de un componente erótico, ni aún la autodestrucción de la
persona puede producirse sin satisfacción libidinosa138”. Es lo que
señalábamos en el poema de Pizarnik, que habla de una erótica con la muerte
y con el dolor. Retomaré la estrofa en la que queda más en evidencia:
Siniestro delirio amar una sombra.
La sombra no muere.
Y mi amor
sólo abraza a lo que fluye
como lava del infierno:
una logia callada,
fantasmas en dulce erección,
sacerdotes de espuma,
y sobre todo ángeles,
ángeles bellos como cuchillos
que se elevan en la noche.
Se trata de una erotización del dolor y la muerte, la desesperación y todos
esos afectos que acompañan al pesar melancólico.
IX. El borde entre melancolía y perversión
Quiero tratar ahora un punto fundamental para comprender ciertos casos de
la práctica: el borde entre melancolía y perversión, ya que muchas veces una
práctica perversa es la única manera que encuentra un melancólico de
obtener cierto goce de la vida. Quizás cuando yo decía que en la mujer
melancólica es más común el recurso al acting out, mientras que en el varón
es más frecuente el recurso al retraimiento en el odio y el consumo de
sustancias tóxicas, debí agregar la práctica perversa, que tiene una dimensión
más autoerótica.
En “Kant con Sade”, dice Lacan: “¿No han escuchado pues, si creen tener
mejor oído que los otros psiquiatras, ese dolor de existir en estado puro
modelar la canción de algunos enfermos a los que llaman melancólicos? ¿Ni
recogido uno de esos sueños que dejan al soñador trastornado, por haber
llegado, en la condición experimentada de un renacimiento inagotable, hasta
el fondo del dolor de existir? (…) Si lo seguimos, ¿no es más bien que el
sadismo rechaza hacia el Otro el dolor de existir?”. Claramente está
proponiendo una articulación entre melancolía y perversión –
particularmente, el sadismo. El sadismo rechaza hacia el otro el dolor de
existir “pero sin ver que por ese sesgo se transmuta él mismo en un <<objeto
eterno>>”139. Articula entonces el sadismo con el cristianismo –no
olvidemos que en varias oportunidades planteó que el cristianismo inventó la
perversión, particularmente el sadomasoquismo.
Así, propongo una articulación entre lo que Lacan llama el falo muerto y el
fetiche negro, dos versiones de Φ₀. La clínica de la manía-melancolía es la
de la forclusión del falo -en un sentido más estricto, la inexistencia del falo-,
por lo que, cuando este aparece, lo hace como falo muerto -se trata allí de
esa imposibilidad de ser falo para la madre, por lo que el sujeto incluso llega
a quedar identificado efectivamente con algún muerto anterior a su llegada al
mundo- o bien como fetiche negro: se trata allí de la obtención, a través de
una práctica perversa, de cierto goce corporal, vivo, de ese falo muerto. En
el último párrafo que cité Lacan plantea la práctica sadiana misma como una
solución, una respuesta o una suplencia al dolor de existir melancólico; en la
que se trata de volcarlo hacia afuera.
X. La reacción terapéutica negativa y el suicidio
Volviendo a la cuestión de la reacción terapéutica negativa, en el Seminario
5, Lacan la relaciona de manera directa con el estatuto del sujeto no deseado:
“…encontramos el carácter específico de la reacción terapéutica negativa en
la forma de aquella tendencia irresistible al suicidio que se hace reconocer en
las últimas resistencias con las que nos enfrentamos en sujetos más o menos
caracterizados por el hecho de haber sido niños no deseados. Incluso a
medida que se articula mejor para ellos aquello que hará que se acerquen a
su historia de sujeto, rehúsan cada vez más entrar en el juego. Quieren
literalmente salir de él. No aceptan ser lo que son, no quieren saber nada de
esa cadena significante en la que sólo a disgusto fueron admitidos por su
madre140”.
Va a decir que cuanto el sujeto más rechace su inserción en la cadena
significante más queda atrapado en ella. “Cuanto más el sujeto se afirma con
ayuda del significante como queriendo salir de la cadena significante, más
entra en ella y se integra, más se vuelve él mismo un signo de esta cadena, si
la abole es más signo que nunca”. No se puede escapar del significante. “La
razón es simple: es precisamente que a partir del momento en que el sujeto
está muerto se vuelve para nosotros un signo eterno, y los suicidas mucho
más que otros”. Es interesante esta referencia al suicida como un signo
eterno para el otro, ligado a su belleza horrorosa, que lo hace tan condenable
e insoportable, pero a la vez contagioso. Dice entonces que las epidemias de
suicidios, que son lo más real que hay en la experiencia, están ligadas con
esa belleza contagiosa141. El suicida como un signo de lo bello puede
entonces dar lugar a una erótica. Lacan retoma allí al Freud de “El problema
económico del masoquismo”, en relación con ese algo que permanece en el
interior del sujeto bajo la forma de un dolor ligado con la existencia misma
del ser viviente.
XI. El caso Gide
En el siguiente capítulo va a hacer mucho énfasis en la importancia del niño
deseado, cuestión que ya hemos planteado. “La madre, en tanto que es el
primer objeto simbolizado, que su ausencia y su presencia se volverán para
el sujeto el signo del deseo al que se enganchará su propio deseo (…) y que
hará o no de él, no simplemente un niño satisfecho o no, sino un niño
deseado o no deseado (…). Es la experiencia la que nos enseñó lo que
comporta consecuencias en cascada de desestructuración casi infinita el
hecho para un sujeto, antes de su nacimiento, de haber sido un niño no
deseado. Este término es esencial”. Hace el esbozo del esquema Rho en el
que coloca al niño deseado como igual al ideal del yo, especificando: “En la
relación con su propia imagen, el sujeto reencuentra la duplicidad del deseo
materno en su relación con él mismo como niño deseado142”. Es en esa
relación de espejo con la madre que se encuentra con su deseo, lo que le
permite verse como deseado.
Hace luego referencia a Gide, en lo que quiero destacar dos cuestiones. Él
pone el acento en que Gide no fue deseado y deduce de ello una
consecuencia singular en su goce: el orgasmo en su identificación con
situaciones catastróficas: un juguete roto, el estrépito de unos platos que
caen, la lectura de un cuento -Gribouille- en el que el protagonista justamente un niño rechazado y maltratado por su familia- se transforma en
una rama, en algo inanimado. Señala que Gide encontraba el orgasmo: “en
las formas menos humanamente constituidas del dolor de la existencia143”,
en línea con el planteo freudiano del retorno a lo inanimado en la pulsión de
muerte. “No podemos aprender allí [en Gide y su orgasmo con lo inanimado,
que a la vez encarna el dolor de la existencia, ya que, en el caso de
Gribouille, esa rama en la que se transforma es su propio dolor de existir]
otra cosa que algo de abisal que se constituyó en la relación primera del
sujeto con una madre de la que sabemos que su presencia deja al niño en sus
años iniciales en una posición totalmente insituada144”. En la relación de
Gide con su madre se trata de una mirada que lo desconoce como sujeto, que
sólo lo ve como objeto del imperativo categórico.
Ustedes saben que Lacan explica la perversión de Gide a partir de la única
escena en la que se sintió mirado y deseado, por su tía, escena que reproduce
con los niños en su pedofilia. Por otro lado, está el amor muerto -que Gide
llama amor embalsamado, embalsamado contra el paso del tiempo- que tiene
con su prima en un matrimonio blanco. Se trata de un amor sin deseo, sin
sexo, más un anhelo de amor ligado con un eidos inalcanzable que un amor
encarnado en relación con un partenaire real. Aquí también encontramos el
recurso al cuidado, la protección y el rescate, ya que él la elige para cuidarla,
protegerla, a esta hija de la misma tía que lo había tratado de seducir -hija
también abandonada por su madre, en ese punto espejo del sujeto. Gide la
encuentra llorando desconsoladamente un día en que la madre estaba en la
casa con algún amante de turno -al parecer llevaba a los amantes, hombres y
mujeres, a la casa. Al encontrarse en espejo con ese desamparo, Gide se
promete amarla para siempre, cuidarla y protegerla. Para Lacan es este amor
embalsamado por su prima Madeleine la marca fundamental de la perversión
en Gide.
XII. Algunas soluciones
El último punto que abordaremos hoy son algunas soluciones. Lo que
encontramos en la clínica de la melancolía y la manía es que
fundamentalmente lo que hace síntoma tiene que ver con el amor en el punto
en que el sujeto no cuenta con la función de la falta, quedando entonces
siempre muy devastado o volviéndose muy devastador en sus relaciones
amorosas. Hay allí un impasse muy fundamental. A menudo escuchamos
sujetos que logran alejarse de la experiencia amorosa, haciendo suplencias
en otros lados, con otro tipo de soluciones, o encontrando relaciones
amorosas con animales, con la naturaleza -no poniendo así en juego la
función de la castración.
El sujeto melancólico suele contar con la posibilidad de sublimación, lo que
lleva a cierta idealización de la melancolía, históricamente ligada al artista,
al genio, al creador. La creación ex nihilo está propiciada por esa intensa
relación con la nada y el vacío que no se traduce en términos de falta, lo cual
puede ser a la vez interesante y limitante. En ese sentido, el sujeto tan
directamente ligado a la nada, al agujero, tiene la posibilidad de hacer surgir
algo nuevo de eso; entonces encontramos muchas veces el recurso al arte.
No es casual que en este seminario yo haya podido traer tantas referencias al
arte, ya que la sublimación implica una satisfacción plena de la pulsión, pero
no sexual -ahí donde lo sexual en lo humano está atravesado por la función
de la castración. Quienes no cuentan con ella deben lograr la satisfacción de
la pulsión por una vía no sexual, es allí donde logra brillar el sujeto.
También funciona de esa manera el humor, que además es una indicación
clínica fundamental en estos casos, la intervención analítica en la vía del
humor -ponerlo en juego no solamente para el tratamiento del melancólico,
sino para el tratamiento del deseo del analista con el melancólico, ya que el
analista debe encontrar la manera de preservar su deseo de analista ante la
posición de un sujeto que suele reiterar que todo es y seguirá siendo lo peor,
incluyendo al análisis y al analista mismo. Es muy interesante el recurso al
humor -que no podremos desplegar hoy en profundidad- definido por Freud
como tratamiento del superyó145. La clínica de la melancolía es una clínica
del superyó, por lo tanto cobra importancia el recurso al humor -que si bien
no todo melancólico posee, muchos lo tienen o encuentran en el análisis. En
ese texto hay algo muy interesante que Freud resalta: si en realidad el
superyó llega en el humor a hacernos ver el mundo de esa manera tan
graciosa -ese mismo mundo tan lleno de dolor-, quizás aún no sabemos tanto
del superyó. Si puede lograr eso, entonces excede nuestra comprensión de él,
hay allí una veta preciosa para investigar en el tratamiento de la melancolía.
Intervención: Comentaste algo del suicidio y lo bello.
Nieves: Lo que plantea Lacan en el Seminario 7 es que lo bello va más allá
del bien. Primero está la barrera del bien, quien logra desprenderse de los
bienes la atraviesa, avanzando hacia la zona de lo bello –entonces habla de
Antígona, del lugar del héroe en la tragedia griega, etc. Hace signo para los
demás, que están atados a los bienes. Alguien que elige perder ese bien
mayor que es la vida queda situado en un lugar que muchas veces se
transforma en un ideal para quienes están atados a la vía de un bien -brilla
para ellos como lo bello. En ese sentido atravesó la barrera del bien y
funciona como un signo, es esa función de signo la que explica las epidemias
de suicidios según Lacan. Ciertamente estas epidemias son difíciles de
entender, pero las hay.
I: ¿Mencionaste a Camille Claudel como ejemplo de melancolía?
N: No lo pensé como un caso clínico, la mencioné al hablar de una película
que vi recientemente. Muestra que estuvo internada treinta años después de
tener su desencadenamiento y que tenía una cuestión fuertemente paranoica,
erotómana, con Rodin. No sé si era una melancólica, aunque podría decirse
que todo psicótico es melancólico en tanto no cuenta con la función de la
castración, pero habría que ver si era específicamente una psicosis
melancólica. ¿Por qué lo preguntás?
I: Por esto de la sublimación en el arte y algo que leí respecto de su vida,
que explicaba cómo terminó destruyendo sus propias obras, quedando
aislada por su propia madre, quien le prohíbe cualquier comunicación
exceptuando al hermano. Mencionaba además algo relacionable con una
posición de sujeto no deseado.
N: Si bien esto podría formar parte del desencadenamiento de otro tipo de
psicosis, un aspecto interesante que sí da cuenta de cierta melancolización
aparece en su obra. A medida que fue pasando el tiempo sus obras se
empequeñecieron paulatinamente llegando a ser microscópicas finalmente.
Se ve bien cierta caída, una hemorragia libidinal que la va dejando sin libido
para crear.
I: Especialmente a partir del rechazo de Rodin.
N: Justamente, no puede tramitar por la vía de la castración el desamor de
Rodin. En una escena de esta película, Camille sale al campo y toma entre
sus dedos algo de barro y empieza a moverlo y de pronto lo deja caer. Ya no
se trata de no poder crear, hacer una obra, ahora ni siquiera puede jugar con
la arcilla, se trata de una caída radical.
VII. “No tengo cuerpo”. El retrato como recurso.
Nieves: Buenos días, tengo el gusto de presentarles a Florencia Surmani.
Ella es psicoanalista, maestranda y docente en las cátedras de Escuela
Francesa II y Psicopatología II de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires.
I. El caso
Hace varios años atendí a S en consultorios externos del hospital donde
trabajaba. La paciente había sido atendida durante muchos años en el
mismo Servicio, tratamiento que había interrumpido hacía un tiempo y, al
momento de retomar, me es derivada debido a que su analista terminaba su
residencia en el Hospital.
S era una mujer de cuarenta y cinco años, de aspecto bohemio, de la cual yo
tenía pocos datos: estaba casada, tenía dos hijos varones, era artista plástica
recibida en Bellas Artes, pero la mayor parte de sus ingresos provenía de su
trabajo como modelo vivo -es decir, posaba durante varias horas para que
otros artistas dibujaran, pintaran o realizaran esculturas. Hasta ese
momento, contaba con un diagnóstico de neurosis con episodios depresivos:
a saber, “una queja constante que tiene raíz en una queja al padre, un gusto
por el sufrimiento, nada la conforma”-según versaba su historia clínica.
Había comenzado tratamiento por episodios depresivos146 relacionados con
problemas matrimoniales: su marido no la valora lo suficiente, sus hijos
varones tampoco, lo mismo sucedía con su padre, nunca la valoró, debe ser
por su condición de mujer.
En el momento que empiezo a atenderla, S. estaba descompensada: hacía
días que no se bañaba, no lograba conciliar el sueño y estaba con la idea de
que su marido la engañaba. Todos estos datos los obtuve por el marido, ya
que S. no hablaba. Este estado había sido precedido por un estado de
exaltación maníaca que relataré luego. En la primera entrevista, durante
largo tiempo se mantuvo sentada en un silencio casi llegando al mutismo.
Dada la situación -y sabiendo que ella era artista plástica- le digo que si no
puede escribir que dibuje cómo se siente. Le presto mis hojas y mi lápiz
negro y dibuja una mujer de trazo muy simple con el gesto de un grito -al
estilo del cuadro de Edvard Munch- con la siguiente escritura: no tengo
cuerpo, dolor corporal, mujer desesperada, ayuda.
Recordé en ese momento el Síndrome de Cottard como aquel cuadro que la
psiquiatría clásica describía como el polo más grave de la melancolía,
acompañado de un delirio de negación: no tener cuerpo. Le propuse
entonces que podía intentar ayudarla y que si no podía hablar, podía dibujar,
apretó fuerte mi mano por un rato largo en silencio hasta terminar la
entrevista.
II. La historia infantil
De esto no pude obtener muchos datos. S. es hija de una familia de un padre
europeo y una madre “indígena”. La familia materna es una familia de un
pueblo originario, no así la familia del padre. Diferencia en las raíces y en
lo físico. Ella se parece a la familia materna, el padre era bien distinto:
rubio, frío, distante. Pero esa no era la única diferencia en la familia: esta
estaba marcada también por las diferencias entre hombres y mujeres. Los
hombres eran venerados, atendidos. Las mujeres quedaban al servicio de
ellos. Según la paciente, su condición de mujer y su semejanza física a la
madre la dejaban cercana al mundo materno. Su padre, siempre
inalcanzable para ella. Esta división se produce también en la familia que
armó con su marido. Él es rubio y varón, eso le permite a él ejercer un
cierto poder sobre ella -redoblado por sus dos hijos varones. Para ella, su
condición de mujer es sinónimo de debilidad, de poder quedar en posición
de ser aprovechable. Los hombres se aprovechan. Ella también se deja
aprovechar. Lo llamativo de esta condición no es algo que la deja en menos
a ella a causa de algo que los otros no valoran, es para ella un lastre donde
ella es la culpable.
III. La historia del desencadenamiento
S. estudió Bellas Artes. En ese ambiente conoció a su marido, quien
también es artista plástico, hace ya más de veinte años. Si bien S. ama
pintar, no se dedicó mucho a ello. Lo hizo hasta que quedó embarazada de
su primer hijo; a partir de allí, si bien no se alejó del ambiente, se dedicó a
ser modelo vivo. La relación con su marido nunca fue muy pacífica; si bien
es el hombre que ama, él no deja de ser hombre y como todo hombre no
entiende la sensibilidad femenina. Los hombres no suelen comprender el
alma ni el cuerpo femenino. Además, su marido comparte en cierto modo
los rasgos paternos: rubio y de ojos claros, semejanzas que más que
producir una idealización -por decirlo de alguna manera- produce un clima
de cierta tensión entre el amor y la desconfianza. No sólo tiene esos rasgos
físicos, sino que también su marido porta un apellido importante. Lo cual la
deja a ella -según sus palabras- en inferioridad de condiciones. Durante los
primeros veinte años, aproximadamente, la relación con él se mantuvo en
esos términos: ella se acomoda a él pero siempre con una mínima protesta,
queja y resistencia defendiendo su lugar de mujer. Acomodarse supone que
él tiene la primera y última palabra, todo lo que ella hace está moldeado,
según ella, en cierta forma por la idiosincrasia de él.
La familia y ser madre también traen inconvenientes: sobre todo ser madre
de hijos varones. Este problema fue aumentando a medida que sus hijos
crecieron (cabe aclarar que cuando consulta sus hijos ya son mayores de
edad): es difícil convivir con tres hombres. No comprenden los momentos
que puede tener una mujer en el mes, las diferentes sensibilidades. A pesar
de estas dificultades hay un punto de pacificación respecto de ellos: los tres
pertenecen al ambiente del arte. Como mencioné anteriormente, su marido
es artista plástico y sus hijos en ese momento estudiaban Bellas Artes. Los
admiraba en sus trabajos, sobre todo cuando su marido hacía esculturas;
hace muchos años él había realizado una de ella muy hermosa.
Todo andaba dentro de esos parámetros hasta que un día él realiza una
escultura de otra mujer -a quien S. conoce- en tamaño natural. S. se vuelve
loca, la rompe en mil pedazos y luego de eso, tiene un acceso maníaco: no
duerme, no puede parar de dibujar en papelitos que encuentra y recolecta,
se pasa varias veces en el día crema por el cuerpo para fortalecer la piel
junto con la idea de que su marido es infiel, además de infiel es sexópata,
quiere mi cuerpo, no me respeta, es muy libidinoso. El marido quiere
vaciarla, los hombres no entienden el cuerpo femenino, con el sexo los
hombres roban la esencia, su marido es muy sexual y la está vaciando. No
sabe qué hacen con los dibujos en los que ella está. ¿Y si tienen razón los
hindúes… si le quitan el alma aquellos que la pintan? Su cuerpo ni siquiera
es ya un recipiente. En consecuencia, S. ya no puede trabajar como modelo
vivo.
Luego de este período que duró unos días, S. cae rendida y duerme durante
varios días sin querer bañarse, comer, levantarse de la cama, no quiere ver
la luz del día. Siente un dolor corporal que, según ella, es su dolor que le
causan los hombres, ese dolor implica para ella no sentir el cuerpo. O más
bien, no sentir el cuerpo le causa un profundo dolor corporal -dolor que no
es metafórico. Sí, así lo define: se siente sin cuerpo y eso se traduce en un
dolor corporal insoportable, dolor psíquico además que ella interpreta como
no ser nada, no valer nada, ser mujer. No presenta todavía la ideación
persecutoria hacia el marido, pero sí se agudiza el hecho de que él por ser
hombre y por presentar ciertas características (rubio, ojos claros, apellido
importante) no la comprende. Las pocas veces que los entrevisté juntos ella
busca todo el tiempo alguna reacción en él -buena o mala-, lo pone en la
causa de todo147.
IV. El tratamiento
Dado que su queja principal era no sentir el cuerpo y que no quería entrar a
los consultorios porque eran oscuros, durante las primeras entrevistas
teníamos las entrevistas al sol y tomadas del brazo -tarea no muy fácil
porque, como mencioné anteriormente, nuestra paciente no quería bañarse.
Esto tuvo, en principio, sus efectos: a S. la aliviaba sentir el cuerpo -dato
que tomé de lo que S refería cuando se bañaba con agua caliente. Recurso
válido, pero no suficiente: si bien podía empezar a hablar un poco,
terminada la sesión todo volvía a su estado anterior. A tal punto que un fin
de semana la familia tuvo que internarla por ideación suicida: merecía la
muerte, arruinaba a todos, no iba a continuar con el dolor.
Luego de la internación, si bien no tiene ideación suicida sigue con los
síntomas depresivos. Le vuelvo a proponer que, si le cuesta hablar, puede
empezar a dibujar. Pero ella se sentía inhibida para hacerlo, frente a lo cual
le propuse que me enseñe a mí a dibujar. Tarea que se tomó muy en serio:
trajo sus materiales y comencé a pintar. Ella corregía, sugería, enseñaba
técnicas y ante cada cuadro mío S. me interpretaba. Vaya a saber por qué yo
dibujaba cuerpos. S. leía en ellos cuestiones de mujeres, lo que una mujer
siente: “Lo que a vos te pasa es…”. Mediante sus interpretaciones íbamos
construyendo un relato, el suyo: ser mujer, ser madre, los hombres. Luego
de un tiempo S. vuelve a pintar y lo primero que pinta es un retrato mío.
“Son tus colores”, dice, y me da el retrato. (cf. lámina 1).
Correlativamente a esto, S. trae como preocupación no poder volver a su
trabajo de modelo vivo, no soporta esa quietud o ver su cuerpo dibujado, no
quieren tampoco que la pinten -cuestiones que antes representan lo que más
les interesaba de ese trabajo. Y así se instala este nuevo tiempo en el
tratamiento. En las entrevistas algunas veces pinto yo, otras ella hace un
retrato mío mientras me quedo quieta. Ya no necesita estar al aire libre y
puede pasar al consultorio, soportando lo oscuro y lo frío.
El segundo retrato (cf. lámina 2) ya es más figurativo. No son sólo los
colores, la cara comienza a tener expresión. Correlativo a este segundo
retrato es cuando puede reconstruirse y armar cierta historia de filiación
donde se ubica su relación con su padre -aquella que relaté en la historia del
desencadenamiento. Esa diferencia en lo físico, en la cultura, en el género.
Este armado de su historia no arma más que esa distinción entre ella y su
padre o entre el mundo materno y paterno. Allí, ella queda excluida o
incluida en lo no valorable. Cabe aclarar que esto apaciguaba, pero siempre
mantenía ese lastre. Paralelamente, sus actividades, sobre todo la
convivencia con su marido y sus hijos varones vuelven a la tranquilidad.
Ella puede ocuparse de ellos, hacerse respetar como mujer, transmitir la
sensibilidad de mujer al hogar. Vuelve a un clima de ‘protesta expectante’:
está pendiente de él para poder delimitar su lugar. Le exige cosas a su
marido, la mayoría referidas a la convivencia, a las pautas, pero siempre
acomodándose a él, sin planteos explícitos.
Ya no se siente perseguida, comienza a soportar ver su imagen y su
producción de dibujos se hace menos espaciada. Pero cabe aclarar que, si
bien su marido y sus hijos no se volvían persecutorios, siempre encontraba
el reclamo para hacerles en un tono de pelea hasta que ellos le respondían y,
entonces, quedaba claro, ella no sirve como mujer, madre, “mejor estarían
sin mí”. Aunque estos ciclos se mantenían en una armonía, podemos decir,
ella se calmaba cuando el otro le confirmaba que no sirve.
El tercer retrato ya presenta líneas más definidas y el cuarto según ella es el
que más me representa (cf. lámina 3 y 4). Ambos retratos son realizados en
breve período de tiempo entre ellos aunque le lleva varias semanas dibujar
cada uno -cabe recordar que S. realizaba los retratos durante la sesión.
Correlativo al dibujo de estos retratos, S. comienza a depender menos del
tratamiento, pero, sobre todo, de la presencia real del analista. El tema de
las sesiones pasa a centrarse en su vida laboral y familiar, en las
producciones artísticas de sus hijos -las dificultades que ellos tienen para
realizar ciertas cosas- y en el intento de recomponer la relación con su
marido. No cambian mucho las cosas respecto del modo en que estaban las
cosas: el acomodarse, el amor, la protesta, las quejas, pero ahora ella las
mantiene en un estado latente. A lo largo de la confección de los retratos S.
va reconstruyendo un cuerpo, un rostro, un semejante. Puede volver
nuevamente a su trabajo de modelo vivo, y descubre otra posible
ocupación: dar clases a niños de iniciación en artes.
La atendí por un tiempo más (ya habían pasado tres años), los encuentros
eran cada vez más espaciados, ella decidió en un momento que ya estaba
bien, tenía que ocuparse de sus cosas. Luego retomó unas sesiones cuando
el fantasma de la depresión se acercaba demasiado hasta que llegó mi turno
de irme del hospital, continuó con un psiquiatra, quien continuó la línea de
trabajo. En las últimas sesiones me trajo de regalo dos dibujos que yo había
realizado en aquellos primeros tiempos del tratamiento -que ella guardabaenmarcados por su marido.
Lámina 1
Lámina 2
Lámina 3
Lámina 4
V. El cuerpo en las descripciones psiquiátricas
Nieves: Antes de comenzar con el caso quiero hacer una introducción
citando algunas descripciones de Kraepelin y Séglas sobre la melancolía,
que creo se ajustan especialmente a este. Kraepelin, hablando de la psicosis
maníaco-depresiva, dice: “En muchos casos el enfermo nos describe este
cambio profundo en la vida interna que se ha dado en llamar la
despersonalización. Sus representaciones ya no tienen el color vivo de la
sensación normal. Las impresiones del mundo exterior tienen un carácter
extraño, como si vinieran de un país remoto, no suscitan más ideas en su
conciencia; le parece que su propio cuerpo ya no le pertenece; al verse en el
espejo le parece que sus rasgos han cambiado; su voz tiene una sonoridad
metálica. El pensamiento y la acción se cumplen sin que el enfermo
participe en ello; se ve a sí mismo como un autómata. Todos los actos
nuevos que lleva a cabo le dan la oportunidad de hacerse reproches
interminables. Comprueba así que comete sin cesar nuevas faltas, de allí
que diga tantas tonterías; pronuncia palabras que no quiere decir, ofende a
todos148”.
Séglas, por su lado, dice: “¿Qué se entiende por melancolía? En mi opinión
puede darse la definición siguiente: La melancolía es una psiconeurosis que
además de síntomas físicos de gran importancia, desde el punto de vista
psíquico se caracteriza por la producción de un estado cenestésico penoso;
modificaciones en el ejercicio de las operaciones intelectuales; un trastorno
mórbido de la sensibilidad moral que se expresa en un estado de depresión
dolorosa (…) Todos los autores están de acuerdo en considerar que, en la
melancolía, los fenómenos fundamentales son el estado emocional de dolor
moral, insuficientemente motivado o incluso totalmente inmotivado, y los
trastornos del ejercicio intelectual, llamado también detención psíquica. Se
ha dado el nombre de cenestesia, sentido de la existencia, al sentimiento
que tenemos de la existencia de nuestro cuerpo, sentimiento que en estado
normal se acompaña de cierto bienestar. Por su parte, cada función vital
contribuye a ello y en ese aporte complejo resulta esa noción confusa que
por una repetición incesante devino el sí mismo”. Es una versión
psiquiátrica del narcisismo. “Hemos visto el carácter invasor del dolor
moral, que al igual que el dolor físico intenso se acompaña de anestesia,
determina un estado de anestesia, de disestesia psíquica. Finalmente (…) la
conciencia no tiene más que la idea-dolor”. Me parece que hay algo de esto
en ese dolor que es físico, pero también psíquico, porque a la vez que es
físico ella -en su momento agudo- siente que no tiene cuerpo. Luego dice:
“El melancólico gira siempre alrededor del mismo círculo de lamentaciones
monótonas, limitándose a algunas concepciones delirantes que lo
obsesionan de algún modo y que repite incesantemente, a veces con las
mismas fórmulas (…)”.
Creo que estos párrafos se ajustan muy precisamente al relato del caso de
Silvia, atendido con un deseo del analista muy decidido y muy creativo.
Hubo ahí un encuentro entre la creatividad del analista y la de la paciente.
VI. El nudo de S
Esta mujer de cuarenta y cinco años, artista plástica que hasta el
desencadenamiento había trabajado como modelo vivo, casada, con dos
hijos varones, es recibida por Florencia, quien encuentra en su historia
clínica el diagnóstico de neurosis con episodios depresivos. Esta explicaba
que, en los episodios depresivos, se trataba de problemas matrimoniales: su
marido no la valoraba suficientemente, sus hijos tampoco, y ella ponía ya
en ese momento el acento en algo que atraviesa todo el relato clínico: ubica
allí su condición de mujer como causa. Es un caso que pone sobre el tapete
lo que trabajamos en la clase sobre narcisismo y sexuación. Encontramos
una versión claramente femenina de la melancolía, con la problemática
girando siempre en torno a la cuestión del amor.
Si bien había sido diagnosticada como neurótica, antes del
desencadenamiento todo su decir ya se centraba alrededor de la experiencia
de sentirse menos, de sentirse desvalorizada por los hombres. En ese punto
creo que, además de la singularidad de la encarnación del deseo de la
analista, es clave el encuentro con una analista mujer. En el momento del
desencadenamiento la descripción que hace Florencia es que no se bañaba,
no lograba conciliar el sueño, y además tenía la idea de que su marido la
engañaba; pero fundamentalmente no hablaba. Hay allí un rechazo muy
extremo de lo simbólico. Ella llega desencadenada y en toda esta
sintomatología se verifica por un lado una fuerte desregulación del goce
corporal y por otro un franco soltamiento del registro simbólico. Por
momentos esto se acompaña por la figura de Otro maligno que puede llegar
a encarnar el marido.
Ante esta falta del recurso al orden simbólico la analista propone un recurso
al registro imaginario: si no puede escribir, que dibuje cómo se siente. La
paciente dibuja entonces una mujer de trazo muy simple con el gesto de un
grito y la escritura: “No tengo cuerpo. Dolor corporal. Mujer desesperada.
Ayuda”. Efectivamente, el registro imaginario parece estar más a
disposición del sujeto que el simbólico -que, como decíamos, parece estar
realmente suelto en este momento. El primer dibujo es posible porque a
pesar del soltamiento de lo simbólico, real e imaginario continúan
anudados. En el momento de la exaltación maníaca el imaginario parece
haber aplastado al real, ella dibujaba constantemente en cualquier papel que
encontrara, era un puro imaginario. En cambio, en este momento, ella se
encuentra en un polo melancólico grave y ocurre lo contrario: el registro
real aplasta al imaginario.
A partir de la intervención de la analista comienza cierta regulación en la
relación entre los dos registros, posibilitada por el deseo de la analista
encarnando una presencia decidida a dar soporte a ese cuerpo que se ve
transformado en puro dolor; y además, a brindar este soporte con su propio
cuerpo. Se posibilita así la primera escritura, siendo esta lo más real de lo
simbólico, o lo más simbólico de lo real, la cual ya implica cierto reanudamiento inicial con lo simbólico, mínimo y desarticulado, como vemos
en las frases claramente inconexas -como una suerte de grito escrito, un
llamado de socorro mediante la escritura. Sin embargo, hay algo que va más
allá del socorro: ella escribe “Mujer desesperada”, realizando un llamado de
mujer a mujer, dirigido a la analista. Esta ofrece el recurso a lo imaginario,
tanto con el dibujo como posteriormente -cuando no puede hacerlo-,
pidiéndole que le enseñe a dibujar; presenta una cierta maleabilidad frente a
lo que es posible en cada momento transferencial.
El nudo transferencial comienza como enlace de los cuerpos en ese apretón
de manos que le da la paciente luego de la primera entrevista y la primera
producción. Se localiza entonces el cuerpo en un lugar de enlace con el
Otro, un Otro femenino cuando con un analista hombre se hubiera ido para
un lado persecutorio. En este momento inicial, la analista se sirve de los
recursos que tiene a disposición, imaginario y real, para comenzar el tejido
de una trama que re-anude lo simbólico.
VII. La ausencia de amor, el poder y la culpa
A continuación, viene el relato de la historia infantil de la paciente, del que
recortaría la visión de un padre inalcanzable, que en una primera
aproximación podría confundirse con una versión neurótica -histérica- del
padre, pero creo que a diferencia de la neurosis, aquí no se deja escuchar la
dimensión del amor, que es lo que introduciría la función de la castración en
el lazo con ese padre idealizado, inalcanzable. En el lugar del amor y su
relación con la falta, lo que encontramos aquí es el poder. Es lo mismo que
constituye una matriz de la relación con su marido, quien aparece como un
Otro del poder. En el decir de S se deja oír una insistencia en que ella es
culpable, si bien los hombres se aprovechan, porque ella se deja aprovechar
y es ese lastre el que la hace culpable. Podemos situar el delirio de
culpabilidad, a menudo presente en la melancolía, como lo está también el
delirio de insignificancia.
Hasta este momento tendríamos una versión más bien paranoide de las
relaciones entre los sexos. En efecto, cuando falta la dimensión del amor
sólo queda la relación del poder, que siempre que haya dos estará en juego.
El amor es lo que posibilita descompletar la dimensión del poder, siempre
presente en la relación de pareja, hallando una salida distinta a la paranoia.
A partir del momento en el que el marido realiza esa estatua a partir del
cuerpo de otra mujer y hasta que aparece más claramente el delirio de
culpabilidad, Silvia exhibe una versión más paranoide, en la cual ella tenía
cierta certeza respecto del goce macho en la infidelidad que le supone al
marido. Esto abonaba esta versión según la cual, a partir de su propio mito
de origen, el hombre es el que domina y tiene las de ganar, dejando a la
mujer en un lugar inferior, en el que es aprovechada. Hay una suposición de
un goce en ese ejercicio del poder por parte del hombre, se hace presente la
vertiente en un Otro gozador. Esto hace pensar en que el estatuto del padre
en la estructura no es exactamente el padre del segundo tiempo de “Tótem y
tabú”, sino más bien el padre de la comida totémica: muerto, sí, pero no
transformado en Nombre del Padre. De ahí lo indialectizable de la culpa,
puesto que el segundo tiempo del mito es un tratamiento de la culpa por el
asesinato del padre. En cambio, ella queda detenida en ese punto de la
culpa.
VIII. La pintura y el nombre
Cuando Florencia comienza a precisar la historia del desencadenamiento, se
verifica que en el momento en que queda embarazada del primer hijo, S se
aleja de la pintura y se dedica a ser modelo vivo. Cuando ella se acercó a la
maternidad, lo hizo también a un desencadenamiento, pero logró cierta
defensa dejando la pintura y dedicándose a ser modelo vivo -es decir a que
se hiciera con ella lo que ella luego hizo con Florencia. Probablemente el
embarazo la haya dejado al borde de cierta salida en el espejo; y al hacerse
representar modelando logró una solución en ese momento. La
transformación del cuerpo que se da en el embarazo ocurre en lo real y en
relación con lo femenino, el centro del decir de Silvia. Es en este momento
de desregulación, de perturbación en la relación con su propio cuerpo,
cuando ser modelo vivo le funcionó como un espejo. Esta perturbación
ocurre correlativamente con otra en el orden simbólico, puesto que no
solamente ella sería madre, sino también su marido padre. Además, el
embarazo en tanto toca en la mujer un punto en lo real, no puede ser
abordado sin contemplar la función simbólica de la castración.
En ese momento ella le cede la creación, la iniciativa, al Otro, lo cual luego
volverá de un modo algo persecutorio en la relación con su marido. Ella
deja de pintar y pasa a ser pintada, pasivizada; renuncia así al acto de crear
en nombre propio. Incluso ella, al ser modelo, ni siquiera será retratada por
sí misma, sino utilizada como modelo de otra, como soporte de cualquier
otra. Hay allí una pérdida del nombre propio que ocurre con el
acercamiento a la maternidad propia y a la paternidad del marido -es decir,
a toda esta coyuntura simbólica que pone en juego el Nombre Propio. Ella
deja caer algo de Nombre Propio en este momento, mediante el recurso
imaginario de posar como modelo vivo para alejarse del agujero al que la
arrastraría continuar con el acto de creación, que implica cierta apropiación
de un Nombre Propio.
El Nombre Propio es éxtimo, por lo tanto, aunque el sujeto se lo apropie, en
algún punto siempre permanece ajeno. Lo que posibilita esta relativa
apropiación de un Nombre Propio es la función de la metáfora paterna, la
transmisión simbólica de la castración en juego en la función paterna.
Cuando no hay metáfora paterna se pone en cuestión la relación con el
Nombre Propio. Hay sujetos como Joyce -en el campo de la pintura quizás
Dalí, pues creo que ambos realizan operaciones semejantes dentro de sus
campos- que hacen una suplencia con el propio nombre. En el caso de Dalí,
este hace una conjunción entre su nombre y el de Gala; no es sin Gala que
él logra darle tal brillo a su Nombre Propio. La operación de Joyce tampoco
es sin Nora, pero ella no forma parte de ese Nombre Propio, sino que más
bien es el escabel donde él se para, mientras que en la relación entre Dalí y
Gala hay una suerte de entretejido de los nombres.
Salvo cuando se logra una operación de suplencia en la cual se redobla el
Nombre Propio -como hicieron Joyce y Dalí-, el sujeto psicótico queda
afuera de la posibilidad del acto en Nombre Propio, lo cual Lacan señalaba
en el Seminario 3 cuando decía que lo que el psicótico no puede es tomar la
palabra. No la del vecino sino la propia, en Nombre Propio149. En el acto en
Nombre Propio en circunstancias en las cuales la nominación está en juego,
ahí donde ella está esperando un hijo y el marido pasará al lugar simbólico
del padre, ella logra cierto recurso porque lo tiene, -el mismo que es luego
posibilitado en el encuentro con la analista, cuando ya hay un
desencadenamiento franco-, el recurso a lo imaginario.
IX. Pigmalión y Galatea
Florencia da algunas pinceladas sobre la posición de S respecto del marido.
“Ella se acomoda a él”. “Todo lo que ella hace está moldeado (según ella)
en cierta forma por la idiosincrasia de él”. Es decir que ella queda moldeada
por él. Este significante, aportado por la analista, nombra muy bien la
relación entre S y su marido. Ella es moldeada por él, lo cual además hace
referencia al arte plástico al que se dedica el marido, situándola como una
escultura del marido, al estilo de una Galatea ocupando el lugar de La
Mujer. En el mito de Pigmalión y Galatea, él no encontraba ninguna mujer
que estuviera a la altura, pues pretendía una mujer perfecta y no la hallaba,
entonces se dedica a hacer esculturas hasta que los dioses le dan vida a la de
Galatea. Algo de este mito se hace carne en el lazo entre S y su marido.
Él hacía esculturas y había hecho una muy hermosa de ella, lo cual le daba
cierta consistencia a ese ser de mujer “escultural” -pues sostenía su
narcisismo-, hasta que él realiza la escultura de otra mujer. Ese es el punto
de inicio de desencadenamiento. Ella rompe la escultura en mil pedazos y
comienza con el acceso maníaco: no duerme, no puede parar de dibujar en
papelitos que encuentra y recolecta, se pasa crema por el cuerpo para
fortalecer la piel junto con la idea de que el marido es infiel, es sexópata,
quiere su cuerpo y no la respeta, y la teoría delirante de que con el sexo los
hombres roban la esencia, entonces como el marido es muy sexual la está
vaciando.
La cuestión delirante también se juega en el destino de los dibujos para los
cuales ella posaba como modelo vivo: si tienen razón los hindúes, le quitan
el alma a aquellos que pintan. Su cuerpo se reduce a un recipiente vacío,
hay una pérdida del cuerpo producida a partir de la decepción amorosa que
implica la realización de esta escultura por parte del marido.
Verdaderamente la cuestión es del orden del espejo, puesto que hay un solo
lugar: no puede haber varias esculturas, ella tiene que ser la única mujer. En
tanto aparece esta otra, hay algo que se hace pedazos -están los de la
escultura que ella rompe pero también los pedazos de papel sobre los que
dibuja. ¿Sabés qué dibujaba en ese momento?
Florencia: Hacía garabatos. Si bien generalmente dibujaba retratos,
también dibujaba pequeñas figuras casi geométricas, que por ejemplo usaba
para intervenir cajas de fósforos. Todo esto en restos de papel, si bien en su
casa no faltaban materiales aptos.
N: Es que ya se ve entonces el hacer con el resto, que consigue hasta cierto
punto sostener algo del imaginario.
Con la escultura de la otra mujer ella queda desalojada de ese lugar único,
la Galatea. La acusación de infidelidad significa que ella no es más La
Mujer.
F: Acusación que quizás era correcta. Ellos tenían una vida típicamente
bohemia, con la idea del amor libre y a él se lo veía muy inmerso en esta
libertad. Ella tenía de qué agarrarse en el discurso de él. Sin embargo, sí, era
delirante.
N: Más allá de que hubiese efectivamente una infidelidad por parte del
marido, lo delirante pasa más por la idea de que el hombre vacía a la mujer
con el sexo. De alguna manera ella le atribuye haberla despojado de su
cuerpo. Al hacer la escultura de otra, su cuerpo -que estaba soportado en la
escultura que había sido hecha de ella-, cae. El sexo del hombre se vuelve
persecutorio, incluso podríamos decir que el goce fálico se vuelve
amenazador. Surge la idea de que ella es solo un cuerpo para él, y en el
punto en que ella es solo un cuerpo, pasa a ser de él.
X. La caída del pedestal
No se encuentran indicios de vivencias de fragmentación corporal. Si bien
está la cuestión de los pedazos, estos no son pedazos de su cuerpo. Es
interesante que se mantenga cierta unificación, pues ella pierde el cuerpo,
este no es fragmentado ni hay fenómenos de órgano. Sí encontramos la
ruptura de la imagen narcisista en pedazos, pero ella hace algo con estos y
no llegan a invadir el interior de su cuerpo, lo cual distingue este
desencadenamiento tan grave de lo que sería un desencadenamiento
esquizofrénico. De todos modos, hay un borde que quizás convendría
interrogar.
Lo que se abre es un agujero en lo imaginario que se va extendiendo en el
sentido de una hemorragia libidinal, como decía Freud cuando se refería a
la melancolía en el “Manuscrito G”150, y se extiende tanto que ella llega a
quedarse sin piel. Si bien no llega a haber fenómenos de órgano, el agujero
en lo imaginario toca lo más externo, el borde, que tiene que ver con la
imagen del cuerpo. El borde entre la imagen y el cuerpo como recipiente, el
interior. Creo que este quedarse sin piel también remite al dolor corporal,
del que va a hablar después.
Es un desencadenamiento que pone claramente en cuestión la forclusión del
falo. Cuando ella se había acercado al problema del Nombre del Padre,
había podido resolver esa situación, pero aquí, al no contar con la función
de la castración para atravesar la situación que propone la aparición de esa
otra escultura, hay efectivamente un desencadenamiento. Pareciera que el
cuerpo, más que desarmarse, se desvanece, se evapora, pero no hay caos
correlativo en el orden simbólico. Este es otro punto central en la distinción
con un desencadenamiento esquizofrénico. No hay fragmentación corporal
ni fragmentación de la lengua, si bien hay un soltamiento de lo simbólico,
pues este soltamiento ocurre con lo simbólico -que continúa estructurado
como un orden, un todo, pero en otro lugar de la estructura.
En el momento inicial del acceso maníaco ella logra preservar cierta
dimensión del cuerpo con los dibujos. Por un lado, la pura imagen y por
otro lado el puro dolor. Ella interpreta su dolor psíquico como “no ser
nada”, “no valer nada”, “ser mujer”. Hay una equivalencia entre la nada, la
ausencia de valor y la feminidad. En este punto se verifica la identificación
con el objeto a como desecho, propia de la melancolía. Su ser de mujer
mismo queda ubicado como objeto a, pero no causa de deseo para un
hombre sino resto, desecho, nada. Ella cae del pedestal. Ya no es más la
escultura del marido, la única mujer, entonces se transforma en un resto
caído del Otro.
Por otra parte, el marido queda situado en un lugar de amo y ella en lugar
de resto. La diferencia con la histeria aparece en que esta última tiende a
colocar al hombre en el lugar de amo, pero respecto de esta posición del
hombre ella se afirma narcisísticamente como sujeto dividido, con el
reverso velado de una posición de objeto a causa del deseo de ese hombre.
S, en cambio, cae como resto. En su versión delirante del goce fálico
comprobamos hasta qué punto la posición melancólica consiste en un
ataque al semblante -allí donde el falo es el semblante por excelencia- y una
puesta en primer plano del objeto a como resto, como real.
XI. La calidez
En esas primeras entrevistas en las cuales la paciente no puede estar en el
consultorio oscuro y frío, por lo que se llevan a cabo al sol y con la paciente
tomada del brazo de la analista, es muy importante la presencia corporal de
la analista, que además atraviesa la barrera de la repugnancia. Atravesando
esa barrera, la analista la saca de ese lugar de resto. La levanta con su
cuerpo, la sostiene con el brazo, la impulsa a realizar una actividad por la
cual ella misma se devuelva el cuerpo. Ya no el otro, no será el marido sino
ella quien se devolverá el cuerpo: retomando el dibujo, la pintura, todo lo
que había dejado caer al acercarse a la maternidad. A su vez hay una
escucha de la analista y una posición que propicia la relibidinización del
cuerpo, que va recuperando su calidez. La calidez es el significante de la
transferencia en ese momento, en el que la analista la sostiene con su
cuerpo, sin el cual caería nuevamente -así es como termina en una
internación en la cual insisten el delirio de indignidad y la prevalencia del
dolor.
Después de la internación aparece la propuesta de la analista de que le
enseñara a dibujar. Una nueva maniobra audaz, que ubica a la paciente en
un lugar de saber, lo cual le devuelve cierta imagen ideal para empezar a
situarse como yo ideal en el espejo. En ese momento, a la par que se realiza
una actividad que tiene como referencia al cuerpo como imagen, se
construye una trama simbólica a partir de la transferencia. Florencia dibuja
enseñada por su paciente y esta la interpreta en una verdadera inversión de
la transferencia, propia de ciertas psicosis. Esas interpretaciones van
construyendo una trama simbólica en la que una mujer la comprende como
mujer. Se opera una primera salida del lugar de resto, mientras que el lugar
de mujer mismo pasa a ser valorado en el diálogo analítico. Hay entonces
un pasaje de la oscuridad al color (lámina 1). Cuando dice “son tus colores”
-refiriéndose al primer retrato que pinta de Florencia- evidencia que lo
primero que recupera es el color.
La analista funciona como un espejo en el que ella puede encontrar una
versión imaginaria de la vida, que es el color. Pero todavía ese cuerpo no es
suyo. En ese momento ella está preocupada porque no puede volver a su
trabajo de modelo vivo, pues ese cuerpo no es suyo y aún puede serle
arrebatado con tan solo dibujarlo. Se encuentra en una dimensión muy
fundamental del eje a-a’ en la que yo es otro de un modo absoluto. Antes
era a, ahora es pequeño a, el otro; pero todavía falta un paso más, lo que se
verifica en la lámina 2, en el segundo retrato, en el cual, junto con la
expresión se introduce una trama simbólica mínima, restableciéndose cierta
dimensión de subjetividad. Comienza a re-anudarse más claramente el
registro suelto, si bien la dimensión melancólica insiste. Florencia comenta
que S vuelve más adelante porque el fantasma de la depresión se acercaba fantasma que figura la sombra del objeto.
XII. El saber hacer
A medida que ella se reapropia de un saber hacer, se configura un lugar
simbólico más allá de la presencia imaginaria o real de la analista, lo que
ocurre junto con la realización de los retratos 3 y 4, en los cuales ella logra
empezar a prescindir de la presencia real de la analista. Es muy interesante
cómo esa maniobra tan audaz de la analista al proponerse como alumna de
dibujo a la vez propicia un nuevo recurso del que se va a servir esta mujer:
enseñar. Enseñar a niños, dar clases de iniciación de arte, son actividades
que se prefiguran con la intervención de la analista en la transferencia. Se
abre un nuevo campo posible del hacer, ella ya no es objeto de la mirada del
Otro, como cuando posaba como modelo vivo, tampoco tiene que poner en
juego el Nombre Propio en una actividad artística, sino que logra transmitir
un saber hacer al otro. Una nueva transferencia, eso que se puso en juego
en la relación con la analista, se transfiere en otro lugar a otros pequeños
otros.
Recordando la clase de narcisismo y sexuación, allí propuse una suerte de
clínica diferencial de las melancolías en los hombres y en las mujeres. En
las mujeres hay una dificultad adicional con el diagnóstico diferencial entre
melancolía y neurosis porque en la melancolía femenina suele ponerse en
primer plano la demanda de amor, e incluso encontramos actings y maneras
de volver a poner el objeto en escena después de que el sujeto cae. Hay una
lógica muy cercana a la de la histérica enloquecida.
F: De hecho, su temática se asimilaba bastante. Yo pienso que la temática
de la melancolía es una temática de castración, nada más que ésta última no
está inscripta. Pareciera, en ese sentido, acercarse demasiado a una temática
neurótica.
N: Incluso se podría decir que ella está hablando todo el tiempo de la
castración imaginaria. Vendría a ser una encarnación de la teoría freudiana
de la mujer como castrada -una versión puramente imaginaria, no
simbólica.
F: Si fuera simbólica no hubiese llegado a este extremo.
N: Porque lo que la versión simbólica posibilita es hacer un más del menos.
No es un puro menos, entonces la castración no es equivalente al puro resto,
al contrario.
Intervención: Me llamaba la atención cómo pareciera que ella busca su
cuerpo cuando te toma la mano y se queda en silencio apretándote con
fuerza. Luego en las escenas en las que no se baña, o cuando charla tomada
del brazo, siempre en contacto íntimo con el otro. Ella encuentra su cuerpo
cuando se baña, en la tibieza del agua, y eso se suspende. En soledad no,
pero en lazo con el otro encuentra algo del cuerpo. Cuando aparecen sus
fantasmas en la depresión va a buscarte sólo para abrazarte.
F: Pienso que gran parte de la eficacia pasó por allí. Incluso en las sesiones
en las que no estaba ya tan presente el cuerpo sino la imagen en los retratos,
lo simbólico y la palabra nunca fueron el vehículo. De hecho, las pocas
veces que me la crucé por casualidad primó un abrazo estremecedor, en el
buen sentido, por cierta cuestión entrañable que ella transmitió en los
encuentros.
I: Yo pensaba en la mirada que se va recortando en los retratos, cada vez
más definida.
N: Es interesante, porque justamente ese recorte del objeto tiene que ver
con el rearmado del cuerpo.
F: Recuerdo que cuando ella me enseñaba, me decía que había dos formas
de dibujar una cara: ya sea empezando por el contorno y rellenándolo luego,
o comenzando por la mirada y luego por último dibujar el contorno; ella
decía que la mayoría utilizaba el primer método y esto salía mal. Además,
durante mucho tiempo, ella me trajo un libro muy grande de Occhipinti, un
artista plástico, en el que estaba muy presente la cuestión de los ojos.
I: De hecho, en la primera figura los ojos están cerrados.
I: Ella menciona la dificultad en la convivencia con tres hombres y nosotros
vimos la bisagra del embarazo. Es difícil convivir con tres hombres, que
son hijos aparte de ser hombres, pero para ella eran hombres.
F: Ambos eran brillantes en su arte, al igual que el marido, eran muy
talentosos.
N: Me parece interesante esta falta de diferencia entre los tres hombres,
pues también falta la dimensión del amor materno. Más bien a la madre
neurótica le cuesta ver al hijo varón como hombre.
F: Además claramente estaban en línea con el padre, y por ese lado no
había acceso. Ella no hacía relato alguno del pasado, de la etapa de crianza.
N: Le agradezco mucho su presencia y transmisión a Florencia, hasta la
próxima.
VIII. La co-dependiente
Nieves: Les presento a Sol Gonzalez Lobo, quien practica el psicoanálisis y
es docente en la cátedra de Clínica de Adultos de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires.
I. El caso
Sol: Me derivan la historia clínica de Mariela hace un año, luego de haber
pasado por un proceso de admisión extendido en la institución donde aún la
atiendo. La admisora que la vio por primera vez tenía dudas de si podría ser
atendida en la institución, así que decidió citarla más de una vez para poder
determinar si se podía admitirla. Una vez sucedido esto, se me derivó su
caso como una urgencia. En la primera entrevista que tenemos, Mariela se
presenta brevemente respondiendo a preguntas de una ficha institucional
que debía completar.
En cuanto le pregunto qué la traía a consulta, se pone a llorar y dice que se
está “desmoronando”, que siente una angustia terrible y que quiere que le
pasen cosas malas. Al preguntarle por esto dice: “No pienso en atentar
contra mi vida nunca, pero sí que me pasen cosas. Que me muera de alguna
manera”. Pregunto por qué se sentía así y relata que hacía un par de
semanas se había separado de su pareja, con la cual hubo salido durante
cuatro meses. Dice que está mal, que siempre que se separa le pasa lo
mismo, que está muy cansada y muy angustiada, y que lo que ella quiere es
“poder estar bien con los tipos”.
Menciona que se pone muy ansiosa cuando está en una relación, que no
puede estar sin contacto por más de dos o tres días: “quiero que me
escriban, que me hablen”; y cuando esto no sucede empieza a llamar y a
escribirles una y otra vez. “Me pasó con Gustavo, mi ex, hace un tiempo.
Habían pasado dos días sin hablar ni nada, entonces lo llamé y lo llamé. Al
día siguiente, cuando él me devuelve el llamado, me preguntó si había
pasado algo porque tenía ocho llamadas perdidas. En realidad no había
pasado nada, sólo que yo estaba segura de que no me contestaba porque
estaba con una mina”.
Pregunto si no se le ocurrió que podía ser otra cosa, teléfono sin batería, que
no tenía ganas de hablar, etc., y dice: “No, en el momento no. Estaba
segura. Después sí. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Si no me hablás, es la
cosa más cruel del mundo, no hay peor cosa: negarte la palabra. Es como si
la palabra del otro te hiciera persona.”
Le pregunto por sus parejas anteriores. Antes de Gustavo estuvo Lucas,
estaba saliendo aún con él cuando lo conoció a Gustavo. “Lo de Lucas fue
terrible, muy humillante. Él me contagió herpes. Fue realmente horrible. Yo
estaba saliendo con él hacía unos meses y un día, antes de tener relaciones,
yo veo que tenía como un sarpullido o algo así en su pene. Le pregunté qué
le pasaba y me dijo que nada, que tenía una alergia; y bueno, tuvimos
relaciones. Al tiempito empiezo yo a sentir una cosa espantosa y cuando
voy al médico me dice que tenía herpes.” Pregunto si no había usado
preservativo y dice que no: “Yo confiaba en lo que él me decía.”
Dice que en realidad desde que se separó hace cuatro años de su única
pareja estable -la cual hubo durado tres años-, nunca más pudo sostener un
vínculo que le durara más de unos pocos meses. Pregunto por esa única
pareja estable y me dice: “Adrián fue mi compañero, pero terminamos
porque me golpeaba. Discutíamos mucho y él me pegó varias veces. Yo no
sé. Yo me sentía un poco loca porque no entendía por qué quería volver con
él una y otra vez. Yo sabía que no estaba bien, pero no quería que nadie se
metiera. Mi mamá no quería que volviera con él, pero yo sabía que hasta
que yo no quisiera dejarlo no tenía sentido nada de lo que me dijeran. Yo
negaba los golpes, me maquillaba, pero un día que me había golpeado feo,
me fui a lo de mi mamá y ella me vio los golpes. Yo me fui a cambiar arriba
y mi mamá se metió a propósito para verme porque sospechaba, y sí, me
vio moretones y me dijo algo muy feo: “Tenés que dejarlo. Si no lo hacés
por vos, hacelo por los demás”.
Comenta que fue después de esa separación que consultó con una psicóloga
por primera vez. Inició entonces un tratamiento en una institución pública
que duraría casi tres años. Dice que en ese entonces también se desmoronó
terriblemente, que tenía un nivel de angustia tremendo, y que pensaba en
morir: “Mi doctora anterior me ayudó mucho. Antes era mucho peor con los
tipos. Ella me machacaba mucho lo que yo hacía; y yo me aguantaba dos o
tres días sin llamar, pero con un padecimiento terrible, rezaba. Además,
tuve un pensamiento que me angustió mucho: si el problema soy yo, esto
me va a pasar siempre ¿Te das cuenta? Tengo miedo a tener algo
patológico”. Consulto por la interrupción de ese tratamiento y agrega: “Yo
creo mucho en las etapas; y creo que llega un momento en que el otro no
puede hacer nada más por uno y entonces hay que cambiar, por eso vine
acá”.
Los primeros encuentros con Mariela fueron muy difíciles. Apenas entraba
en el consultorio lloraba constantemente y hablaba casi con exclusividad de
la relación que recientemente había terminado. Volvía una y otra vez a la
última conversación que tuvieron en la que él, después de haberle cancelado
un plan, se fue a comer un asado con unos amigos y no le contestó el
teléfono durante varias horas. Después de reiterados llamados él la atendió,
discutieron fuertemente y él le dijo algo que, según Mariela, la marcó
mucho: “Me dijo que era una loca, una actriz. Que dejara de actuar. A mí
eso me dio mucha vergüenza, no sé por qué”. Dice sobre su insistencia con
los llamados: “Es que es terrible, ni una palabra. ¿Cómo se puede terminar
con alguien sin una palabra de por medio? Que no haya palabras
¿entendés?, es lo más cruel del mundo. Porque ¿qué dice eso, que yo no
valgo?” Le digo que eso dice de él, no de ella y corto la sesión.
Esta intervención parece haber aliviado en algo a Mariela, a partir de allí
podrá hablar de otras cuestiones relacionadas con su ex, de las cosas que
hacían juntos, de los esfuerzos que hacía para poder encontrarse con él;
siempre viajando ella, organizando ella, cocinando ella: “Yo me iba después
del trabajo hasta mi casa, cocinaba para él y me cruzaba la ciudad hasta la
otra punta para poder llevarle la comida que había preparado. ¡A veces tenía
dos horas de viaje! Él nunca nada. Nunca quería salir, hacer cosas juntos.
Jamás me llevó con los amigos. No apreciaba todo lo que yo hacía para que
pudiéramos estar juntos.” Le pregunto entonces por qué hacía tanto. Dice:
“No sé, no sé realmente. Con él me pasó algo que nunca me había pasado.
Un día estábamos hablando y él hablaba y hablaba, me aturdía, y yo como
que me desconecté; y pensé en todos los hombres con los que había estado
y pensé que él era el único que hubiera podido ser padre de un hijo mío. Ese
pensamiento me angustió muchísimo. No sé por qué.”
Le pregunto si alguna vez había tenido ganas de tener un hijo y dice: “No,
nunca. Tanto mi hermana como yo estudiamos, teníamos otros planes.
Incluso me separé de una de mis parejas por este tema, él quería tener hijos
y yo no”. Hace una pausa y agrega: “A veces no sé si me enamoro de los
tipos o de la idea de los tipos, es como si por la idea de los tipos quisiera
hacer encajar al primero que pasa”. Corto allí la sesión.
Al siguiente encuentro relata que ha estado leyendo mucho en internet sobre
los co-dependientes. Que le comentó a una amiga esto de la idea de los
tipos y que ella le dijo que seguramente era co-dependiente. Menciona
haber encontrado grupos en facebook y que se sintió identificada con
algunas cosas que leía allí. Como que era típico esto de enamorarse más de
la idea que de la persona y hacer todo para sostener esa ilusión. Relata una
serie de casos en los que leyó que las mujeres hacían toda clase de
esfuerzos para sostener una situación que no funcionaba y agrega: “Es
como si no hubiera límites, como si una se perdiera en el otro, como si no
pudiera decir basta”.
Unas sesiones más tarde, hablando de Gustavo, le pregunto qué era lo que
le gustaba de él y dice: “no sé...si lo pienso así no sé. Al principio era más
atento. Yo estaba recuperándome de los herpes, así que no tuvimos
relaciones durante un tiempo, me esperó; pero después no, no me
consideraba. De hecho, muchas veces fue despectivo, decía cosas de los
docentes como que son todos vagos, que no quieren trabajar; y yo le decía
¡pero yo soy docente! A mí los docentes me salvaron la vida.”
Pregunto entonces por esto y relata una escena de la infancia. “Mirá, desde
siempre los docentes me ayudaron. Me acuerdo cuando estaba en primer
grado, avanzado el año ya, todos mis compañeros ya casi sabían leer. Yo no,
pero en un momento la maestra me dice: A ver Mariela, leenos vos un
poquito. Y yo me acuerdo perfecto que me hice la que sabía leer pero hacía
ruido de letras nada más, no tenía sentido. Yo sabía que estaba inventando;
pero cuando me detuve la maestra me dijo: Muy bien Mariela, leenos otro
poquito más; y te juro que fue como magia, pero todas esas letras que para
mí no tenían sentido de repente eran entendibles. Yo no sé si en un punto no
soy docente por esa maestra.
Y en la escuela secundaria y en facultad también, montones de profesores.
En la facultad tenía que cursar gramática y no entendía nada. Me costaba
mucho, pero se ve que el grupo en general era flojo, porque el docente nos
ofreció darnos clases especiales en el bar de al lado de la facultad y yo fui,
pero fui sola, nadie más apareció y ese docente me dijo que si yo me
comprometía y estudiaba, a él no le importaba ir por una sola persona. Y así
fue. Fui todo un cuatrimestre una vez por semana al bar para que el docente
me explicara; y así aprobé la materia. Yo creo que algunos profesores, así
como las instituciones, cumplieron un lugar; me dieron un orden que en mi
casa no existía”.
Le digo que me cuente un poco de su casa y dice: “¿Qué te voy a decir?
todo es una mierda, pero yo hablé mucho de eso en mi tratamiento
anterior.” Luego de un silencio cuenta lo siguiente: “Nosotros éramos muy
pobres cuando yo era chica. Vivimos todos en el mismo cuarto hasta que yo
tuve once años, mis viejos, mis dos hermanos y yo; pero era cualquier cosa,
mis padres eran muy dejados”. ¿Dejados? pregunto. “Sí, dejados. Tenían
relaciones en frente nuestro. Porque vos podés ser pobre, no tener plata y no
poder construir un cuarto, pero poné un biombo, una cortina, ¡algo! Lo que
pasa es que en la casa de mi mamá también había sido así. Todos en el
mismo cuarto, teniendo relaciones delante de todos.”
De ahí en más se darán una serie de sesiones en las que hablará de una larga
historia familiar de abusos. Su madre abusada por un tío, Mariela
toqueteada por un tío, hermano de su madre; y su hermana abusada por su
propio hermano. Sobre este episodio en particular, dirá que fue muy difícil
cuando su hermana habló con su madre para contarle lo sucedido: “Mi
mamá gritaba “¡Gatos! ¡Tendría que haber criado gatos! ¡Él no es un
violador, es tu hermano!” Le pregunto por su padre, si estaba al tanto de la
situación: “¡No! mi viejo no registra a nada y a nadie”.
Le pido que me hable un poco de su padre, cosa que muy pocas veces había
hecho: “Él es muy machista, exigente, demandante. Quiere que siempre se
lo atienda. Claro, como estuvo secuestrado durante la dictadura hay que
tenerle contemplación y hacer todo lo que dice. Mi mamá es su esclava. Yo
no, yo soy la única en la familia que le hace frente”. “Mi viejo es una
persona violenta, es muy bruto. A mi hermana y a mí nos exigía que
fuéramos universitarias: eso sí, no nos permitía trabajar, pero tampoco nos
daba plata para los apuntes”. “Mi papá es un hombre muy difícil, él valora
solamente lo intelectual, si no te humilla”.
Le repito: “tu padre te humilla” a lo que responde: “Si, pero en realidad a
mí no tanto, a veces, en algún punto me respeta. Una vez dijo que yo era
una intelectual”. Cuenta que una vez había tenido que preparar un trabajo
sobre análisis del discurso para la facultad y que su padre le sugirió que
analizara la ley del indulto. Su docente le dijo que le parecía demasiado
difícil, ella lo hizo de todas maneras y aprobó. “Creo que a mi papá le gustó
eso. Después una vez nos pidieron que lleváramos un libro que nos había
marcado y yo no sé por qué, pero llevé un libro sobre el movimiento
socialista que le había robado a mi papá cuando era chica. Yo veía que él
atesoraba ese libro y un día se lo robé. Durante mucho tiempo él lo buscó y
me preguntó al respecto, pero yo jamás confesé. Era tan chica cuando se lo
robé que no entendía nada, salvo una parte donde se contaba el caso de un
obrero y entonces era más narrativo. Lo tengo todavía a ese libro, todo
envuelto y guardado como si fuera un tesoro”. Cuenta que tanto ella como
su hermana militaron durante mucho tiempo en la izquierda: “Militábamos,
íbamos a los piquetes. Mi hermana sigue pero yo no. Me di cuenta que es
muy triste la izquierda, siempre es infeliz, no me hacía bien”.
A la semana siguiente llega a sesión muy alterada. Dice que se acababa de
cruzar con Gustavo. Ella iba en el colectivo y lo vio parado en la vereda
hablando con una mujer. Dice que inmediatamente pensó que eran pareja y
se derrumbó. Pensó en bajar del colectivo para confrontarlo, pero decidió
que era mejor venir a sesión. Le pido que me cuente qué es exactamente lo
que siente y dice: “Es como si me inundara una ola de petróleo. O como el
cuadro ese de Münch, El grito. Me siento muerta”. Hablamos sobre esa
sensación y dice: “Cuando yo leo lo de los co-dependientes esto es lo que
no me cierra, el dolor. Este dolor que me invade y lo toma todo. Este dolor
no puede ser por esto, tiene que ser un dolor más antiguo”.
“Más antiguo” le repito. “Sí, más antiguo. Yo pienso en todo lo que me pasó
a mí, a mi hermana, a mi mamá. Esa familia de mi mamá, todos violadores,
un desastre. Mi mamá siempre dice que mi papá la rescató; pero mi papá es
un pelotudo, un violento; pero ella lo defiende porque la rescató. Es cierto
que ella tenía sólo el primario cuando lo conoció y ahora es docente,
recibida de un terciario pedorro, pero yo no se lo digo. Pero mi viejo lo
único que quería era que sus hijas fueran universitarias. Después me
perseguía, me volvía loca. Cuando yo tenía diecisiete años me volvía loca
para que no estuviera con tipos. Me buscaba por todo el barrio, me
perseguía con si tenía relaciones o no. ¡Eso era algo privado! Pero él ahí.
Vergüenza me daba. Él tiene algo conmigo. Cuando tuve mi primer novio,
mi vieja me armó un escándalo y me dijo: “El único hombre de tu vida es tu
padre” ¿Te das cuenta? No me dijo: respetá a tu padre o algo así. Me dijo el
único hombre, como si fuera de intimidad la cuestión ¿Viste? Un asco, todo
trastocado”.
II. La separación como muerte
Nieves: En este caso, como en el anterior, se pone en primer plano la
cuestión de lo femenino, por lo que también nos va a remitir a la clase que
tuvimos sobre narcisismo y sexuación.
En Mariela encontramos -cuestión que es bastante frecuente en la clínica de
mujeres- la respuesta femenina a la separación cuando el sujeto no cuenta
con la función simbólica de la castración. Freud planteaba en “Inhibición,
síntoma y angustia” que la versión femenina de la castración era la angustia
ante la posibilidad de la pérdida del amor del objeto, o su pérdida
efectiva151. De todos modos, Freud señalaba que la angustia es la respuesta
a la posibilidad de la pérdida, mientras que el dolor lo es a la pérdida
efectiva -que es lo que le ocurre a Mariela. Por eso en las melancolías
femeninas suele insistir esta versión mortífera de la separación: ahí donde
no está en juego la castración, la separación adquiere la significación de la
muerte.
Ella no piensa en matarse sino en morirse, soñando quizás con una
romántica muerte por amor; pero también se juega en ese deseo de muerte
una dimensión muy real de la culpa y de lo que Freud llamaba “necesidad
de castigo”. Quizás por no haber podido retener a este hombre, ya que de
eso se trataba para ella: poseerlo, retenerlo a toda costa, captar su atención
de modo permanente en una demanda masiva y absoluta. Se escucha en su
posición una dimensión infantil de la demanda que se reitera, no siendo ésta
una repetición en el sentido de la diferencia que instala y posibilita pasar a
otra cosa, sino una reiteración en la cual podemos ubicar cierta detención en
esa simbolización primordial que es el fort-da, ya que Mariela no soporta la
menor ausencia del partenaire masculino.
III. La palabra y la persona
Cuando ella se refiere a lo que la afecta en el momento de la consulta, hace
referencia a la negación de la palabra: “si no me hablás es la cosa más cruel
del mundo. No hay peor cosa que negarte la palabra. Es como si la palabra
del otro te hiciera persona”. En este punto Mariela dice una verdad: le faltó
una palabra fundante que la hiciera persona, que la dejara instalada en el
orden simbólico como persona -con el estatuto jurídico, de inserción en la
ley, que conlleva este vocablo-, entonces depende de cada palabra cada vez.
Ella sitúa muy bien la crueldad de no haber recibido esa palabra que la
hubiese sacado del lugar de resto que experimenta cuando le falta la
presencia y la palabra efectivamente proferida del hombre. En efecto, la
función de la palabra es la de erigir, vivificar al ser hablante, posibilitarle la
vía de lo simbólico, del inconsciente; es la que se le negó. El dolor que ella
testimonia tiene su raíz en esa palabra que le fue negada.
IV. El masoquismo amoroso
Cuando hace referencia a la relación con la pareja anterior a la última, habla
de humillación. De algún modo ella fue burlada por este hombre que no la
cuidó mínimamente, pareciendo dejarla en un lugar de objeto a ser usado.
Cuando ella le pregunta acerca de esa erupción que él tenía en el órgano y
la contagia se evidencia un descuido muy radical. Es después de esa
relación en la cual ella queda en ese lugar de humillación que se relaciona
con Gustavo, la última pareja de la que se separa cuando consulta.
Antes había estado en pareja durante tres años con un hombre que la
golpeaba. Se podría decir que ahí donde falta la palabra, bien pueden venir
los golpes como suplencia, a cumplir esa función de presencia tan
necesaria, aun cuando se trate de una presencia brutal. Algo así como
“porque te quiero te aporreo”. Al menos ella no le es indiferente a este
hombre que la golpea, lo que sí le había ocurrido luego con Lucas. Este lazo
que Mariela sostiene por tres años ocultando los golpes y volviendo una y
otra vez con el hombre, da cuenta de un recurso frecuente en la melancolía,
que consiste en extraer un goce masoquista del lugar de resto, haciéndolo
entrar en una escena fantasmática. Así como en los varones ese recurso
suele tomar la vertiente de la práctica perversa propiamente dicha, en las
mujeres -tan ajenas a la perversión polimorfa del macho y tan
consustanciadas con el goce del amor- este recurso -hacer entrar ese lugar
de objeto en una escena de la que se extrae un goce- suele tomar la forma
del masoquismo amoroso.
En esos casos una mujer se ofrece como objeto de la crueldad, la
humillación, el maltrato del hombre -siempre bajo la égida del amor. Es este
recurso propio de las melancolías femeninas el que dio lugar a la confusión
freudiana y posfreudiana respecto del masoquismo femenino. Una solución
-fallida, salvo en las verdaderas perversiones- para la melancolía es
entonces la posición masoquista, pero encontramos en las mujeres el
masoquismo amoroso, que no es una práctica perversa sino un esfuerzo por
hacer entrar el lugar de objeto en una escena gozosa.
Pareciera -quizás Sol pueda aclarar este punto- que respecto de la relación
con este hombre que la golpeaba hay cierto efecto de corte proveniente de
la palabra materna. Cuando le dice, una vez que ella estaba muy golpeada,
“si no lo hacés por vos, hacelo por el otro”, a ella le parece terrible, pero
habría que ver hasta qué punto eso no le posibilita la separación. Porque al
poner en juego a un otro, un otro al que no le es indiferente su sufrimiento en este caso la madre-, hay un efecto de corte memorable -en el relato
clínico a continuación ella habla de su primera consulta.
Sol: Exactamente, fue ese el momento en el que decidió terminar la relación
y consultó por primera vez a un analista. Con este ex sucede algo curioso:
ahora son amigos, se han reencontrado y cada tanto se juntan a tomar un
café.
N: Sin derecho a golpes. Mariela es sensible a la intervención de este Otro
materno que interviene amorosamente con una preocupación por ella,
haciéndole saber que no le es indiferente, que alguna manera la rescata y
orienta en esa escena.
Hace una primera consulta en un estado de gran angustia y pensamientos de
muerte porque, como decíamos recién, esa escena masoquista es una escena
gozosa. Entonces efectivamente esa separación es una pérdida de goce, lo
cual es paradójico, porque pierde un goce mortífero que a la vez la hacía
sentir viva. El goce de la mujer golpeada es uno en el cual la muerte y la
vida están intrínsecamente unidas. Esto es lo que ocurre en general con el
recurso masoquista en el melancólico, quien solamente logra obtener un
goce de la vida con la significación de la muerte o de la destrucción. Pierde
su pasión y su goce junto con este hombre. Queda solamente la
significación de la muerte que ella le da al vacío, a la ausencia del otro. En
este punto es interesante cómo, al igual que en el caso anterior, el sujeto no
encuentra mejor expresión de su estado que el cuadro de Münch, El grito.
V. El recurso a la escena
Refiriéndose a la última relación, con Gustavo, está esa escena en la que él
le cancela una salida, sale a cenar con los amigos, no le responde los
mensajes y las llamadas, y cuando discuten él le dice que es una loca, una
actriz, y que deje de actuar. “A mí eso me dio vergüenza, no sé por qué”,
dice Mariela. Pareciera que esa frase de Gustavo toca algo de su posición.
También Sol, en su relato, hizo una especie de actuación, en la cual quizás
haya algo de la transferencia en tanto este sujeto en particular, con su
posición, puede haber inspirado ese relato actuado. Porque toca el punto de
armado de la escena, ya que lo que llamé hace un rato “masoquismo
amoroso” es en realidad un acting out, no es una escena perversa. Es un
recurso típicamente femenino, por el cual una mujer logra volver a hacer
subir el objeto a la escena, no quedar caída como resto e identificada con el
objeto como desecho, sino ponerlo en una escena y gozar con ese ser de
resto. El montaje de esa escena es lo que este hombre le interpreta, pues
marca el goce que ella obtiene de ese lugar de resto y de maltratada.
En relación con este acting out y la interpretación que recibe de su novio
hallamos el punto en el que ella no puede dar cuenta de esa vergüenza, un
dar cuenta que retorna como luego veremos. Ella no sabe por qué le da
vergüenza, no puede implicarse allí, y encontramos entonces un punto de
perplejidad, de vacío en la significación. Ella no puede armar un sentido
con esto, a pesar de que la toque. Quizás el teatro pueda devenir un recurso
más eficaz para ella, porque es profesora de teatro. Es decir, transformar ese
recurso impulsivo al armado de una escena de la que invariablemente
termina cayendo como resto por su estructura misma, a un saber hacer con
la escena mediado por cierta distancia que la mueva de atrás hacia adelante
y no de arriba hacia abajo.
Me parece muy interesante la sesión en la cual ella dice: “Es que es terrible,
ni una palabra, ¿cómo se puede terminar con alguien sin una palabra de por
medio? Es lo más cruel del mundo. ¿Qué dice eso? ¿Qué yo no valgo?”, a
lo que la analista interviene diciendo que eso no dice de ella sino de él,
terminando así la sesión. Para Mariela la falta de palabra del otro le quita
valor, su valor depende de la palabra de un otro masculino -cuestión que
luego veremos cómo se articula con la demanda al padre. Se trata del punto
mismo en el que le faltó la palabra de alguien que encarnara un gran Otro.
VI. La palabra que humaniza el deseo
Estuvimos en la primera mitad del año hablando de Gide, deteniéndonos en
el planteo lacaniano del recurso a la escena perversa como una suplencia
del hecho de no haber sido deseado por el Otro. En su escrito sobre Gide,
Lacan dice que al perder a su padre Gide perdió la palabra que humaniza el
deseo. El caso de Mariela gira alrededor de esa cuestión: el dolor por la
falta de una palabra que humanice su deseo. Esa palabra que humaniza el
deseo es la que le posibilita al ser hablante un revestimiento agalmático, un
brillo fálico que recubre el ser de objeto. En ese punto es crucial la
intervención de la analista -que es una intervención de corte, redoblada con
el corte de sesión- que corta esa direccionalidad que liga la ausencia de
palabra con la significación de la consistencia de su ser de resto. La falta de
palabra le da consistencia a su ser de resto, entonces la intervención opera
como un corte. El señalarle que eso dice de él y no de ella, corta la lógica de
la implicación entre la ausencia de palabra del otro y su ser de resto. Le
devuelve el predicado al sujeto.
Hay un efecto de alivio inmediato producto de esta intervención, dando
lugar a que ella comience a dar cuenta de su posición; esta intervención
tiene un efecto de implicación subjetiva. Entonces Mariela puede empezar a
hablar de los grandes esfuerzos que hacía para poder encontrarse con él,
sosteniendo la relación de un modo francamente unilateral, lo cual es
también común en la clínica de las mujeres melancólicas, la mujer que
sostiene sola la relación, arrastrando al hombre, cargando con él.
Otro momento en el cual ella da cuenta de cierta perplejidad es cuando la
analista le pregunta por qué hacía tanto por este hombre, ella dice no saber.
Hay una asociación con ese momento muy particular en el que él hablaba y
hablaba, aturdiéndola, y ella se desconecta. En ese momento de
desconexión piensa en todos los hombres con los que estuvo y que él es el
único que podría haber sido padre de su hijo. De este pensamiento, que se le
impone con una gran carga de angustia, ella tampoco puede dar cuenta: no
sabe por qué. Nuevamente se hace presente un fenómeno extraño del que
ella no puede dar cuenta. Esa experiencia bastante enigmática que ella
relata se inicia con el aturdimiento por la voz, es decir, ese blablá del
partenaire que pierde todo sentido y se convierte en una pura materialidad
sonora, un ruido que la aturde; y en ese aturdimiento por el efecto de la
materialidad sonora del significante se le impone una certeza de la que ella
no puede dar cuenta. Incluso, ante la pregunta de la analista, lo único que
ella puede decir es que nunca había tenido ganas de tener un hijo. Pero
tampoco esa experiencia se manifiesta como el deseo de tener un hijo, que
seguramente le hubiese provocado un afecto distinto al que le provocó. Ella
da cuenta de un pensamiento que se le impone, él era el único que podría
ser padre de un hijo suyo, y su efecto es un gran monto de angustia. Este
pensamiento no aparece como algo que ella pueda asumir subjetivamente
como un anhelo o un deseo, sino algo que le viene del otro, se le impone y
la angustia.
En esa misma sesión ella dice que quizás se enamora de “la idea de los
tipos, queriendo hacer encajar al primero que pasa”. Tampoco puede dar
cuenta de qué le gustaba de él. Simplemente que en un primerísimo
momento él fue atento con ella, posteriormente a esa otra relación, con
Lucas, quien se había burlado de ella con el tema del herpes. En contraste,
Gustavo la espera para tener relaciones, etc. Esta caballerosidad dura poco,
tras lo cual se dedica a despreciarla sistemáticamente.
VII. La vocación como suplencia
Cuando ella se refiere al desprecio de este hombre, particularmente respecto
de su condición de docente, vemos cómo surge una vertiente que da cuenta
también de lo que funciona como suplencia para ella: su vocación. En
Mariela la docencia es una vocación íntimamente anudada al deseo del Otro
que la insertó en el mundo de la palabra. Estos docentes que la miraron, que
cumplieron de algún modo la función dejada vacante por el padre; lazos de
los que ella se pudo servir, pudo hacerse mirar con interés, que le
permitieron adquirir un valor incuestionable que le va a dar a su carrera y a
su profesión, y también a ella misma.
En este punto que no pone en juego su valor como mujer, sino como sujeto,
ella puede afirmarse narcisísticamente gracias a estos docentes que en sus
palabras le salvaron la vida, y esto configura cierta versión del padre. No
creo que sea una versión neurótica, tampoco de la psicosis franca, sino de
esa zona de frontera en la que yo ubico a la melancolía. Es una versión del
padre, porque por un lado está este padre rescatando a la madre, tal como
los docentes la rescataron a ella, lo cual está favorecido por el ideal del
padre, que cumple su función, mientras que el Nombre del Padre no. Este
padre ideal que valora lo intelectual, cuyo único interés es que sus hijas
sean universitarias -aunque no les da los instrumentos para ello-, que
expone cierto ideal político quizás en relación con algo del orden del saber que luego veremos cómo se encarna en el libro que ella le roba al padre.
La escena de primer grado es muy interesante, ejemplar en algún sentido.
Estuvimos viendo en la primera parte del año la importancia de la
incorporación en juego en la identificación primaria, y la dificultad en ese
punto en las melancolías. Vimos especialmente cómo Abraham y Freud
señalaban los trastornos de la incorporación, que no se limitan a los
trastornos alimentarios -que son quizás los más visibles, los más
frecuentes-, sino que abarcan otros menos subrayados, como los trastornos
de la incorporación del saber, que tienen que ver con la incorporación de lo
simbólico como un orden. Si en la melancolía lo que tiende a soltarse es el
registro simbólico, lo que posibilita un orden es el anudamiento de lo
simbólico con los otros registros, particularmente con el imaginario. Ahí
hay un punto de falla o de lapsus del nudo en la melancolía, una dificultad
especial para incorporar saber, testimoniando el sujeto, por ejemplo, de que
lee y “no le entra”. Este “no entra” da cuenta de la dificultad en la
incorporación.
Mariela relata muy bien su ignorancia de la lectura hasta ese momento
inaugural, que es verdaderamente un momento de bautismo de lo simbólico.
Ella, perdida en la materialidad sonora de la lengua, en el ruido de las letras,
se pone a leer a pedido de la maestra y cuenta que “hacía el ruido de las
letras pero no tenía ningún sentido”, hablaba por fuera del sentido en pura
materialidad sonora que ella inventaba y respecto de la cual la maestra
posiblemente se dejaba engañar. “Muy bien Mariela, leenos otro poquito
más”. Esa frase es una frase amorosa. Estaba pensando en las marcas y los
efectos de estos primeros grandes Otros en las vidas de los melancólicos,
porque cuando leía el caso recordé el de una paciente a quien le queda
absolutamente marcada una escena de primer grado en la cual, tras
reiterados intentos fallidos de lectura a pedido de la maestra, esta última la
lleva del brazo a jardín de infantes y dice, enfrente de todos: “Esta chica se
tiene que quedar acá y no tendría que haber pasado a primer grado porque
es una burra”. Esta marca se hace presente en su consulta, puesto que ella
ahora estudia una carrera universitaria y da cuenta de una enorme dificultad
para la incorporación de saber.
Mariela tuvo más suerte, quizás también la buscó, porque siempre hay algo
del recurso del sujeto -aunque de todas formas siempre hay que tener suerte,
tiene que haber un Otro que responda-, y de repente, magia. Las letras
pasan a tener sentido, y como las palabras mágicas, “abracadabra”, la
maestra dice “Muy bien Mariela, leenos otro poquito más” y las palabras
adquieren sentido.
S: Incluso ella lo relata exactamente así: magia.
N: La magia del deseo del enseñante, que es lo que le da vida a lo
simbólico. Este es el problema en la melancolía, encontrarse con lo vivo de
lo simbólico. Lo simbólico no es nada más que muerte, también es vida.
Entonces posibilita esa incorporación tan dificultada en la melancolía. Por
esta vía Mariela logra una suplencia que se sostiene, que anuda el lazo entre
simbólico e imaginario. Mi hipótesis es que este no es un caso de
melancolía francamente desencadenada, porque simbólico e imaginario
están abrochados con bastante consistencia, pero lo que está suelto es el
lazo entre simbólico y real, ahí donde se filtra el sesgo que la lleva a vivirse
como desecho en las relaciones con los hombres.
También en relación con esta marca de la incorporación de lo simbólico es
interesante que ella siga la carrera de Letras, un estudio que le posibilita
cierto saber hacer, cierto juego entre sonido y sentido, familiarizándose con
el orden simbólico que le era tan ajeno. En ese sentido es también
interesante cómo ella puede servirse de ese profesor de gramática que tiene
ese deseo de ir al bar todas las semanas sólo por ella.
VIII. La ley y el orden
Hay una valentía en ella, que no se resigna a refugiarse en la cobardía moral
e inventa, con bastante eficacia, un gran Otro del cual sostenerse. Este
profesor de gramática es convocado al mismo lugar que ocupó en la
infancia su maestra de primer grado, puesto que ahí donde ella no entiende
y queda perpleja frente al sinsentido radical del significante, recurre a una
mirada que la sostiene. Se trata nuevamente de un enseñante con un deseo
decidido que sostiene esas clases especiales que, al ser sólo para ella, la
vuelven a su vez especial. Es entonces cuando puede incorporar ese saber que incluso en el caso de la gramática tiene que ver con las reglas de juego
del lenguaje, con lo que ordena o estructura la lengua como lenguaje. Ella
es muy lúcida, y esa lucidez le permite orientarse, cuando dice “Algunos
profesores, así como las instituciones, cumplieron un lugar. Me dieron un
orden que en mi casa no existía”. Ella sabe de la importancia de la función
que tienen para ella la institución y estos grandes Otros que suplen. “Me
dieron un orden -yo subrayaría ahí orden- que en mi casa no existía”. Lo
simbólico sólo puede anudarse, sólo puede incorporarse como un orden. Si
es un montón de significantes sueltos no se anuda, tiene que haber un
ordenamiento, y sabemos que ésa es la función del Nombre del Padre. Ella
sabe de la importancia que cumple para ella la institución, y podríamos
decir que en su caso la escuela fue para ella el primer hogar y no el
segundo, puesto que es en el hogar donde el sujeto encuentra un orden.
Es así como comienzan una serie de sesiones en las cuales ella habla del
desorden, de “la mierda” de su casa y su familia. Sus padres dejados, que de
alguna manera obligan a sus hijos a participar de su dejadez, los abandonan
en la obscenidad. Hay una cohabitación prolongada hasta los once años,
período durante el cual ella duerme en la misma habitación con toda su
familia y con las escenas sexuales de los padres sin ningún velo. En ese
punto se verifica la falta de orden, de ley o de velo, que es lo que la afecta a
ella en sus intentos de lazos exogámicos. Cada vez que ella quiere
relacionarse con un hombre, la falta de ley y de velo se hacen presentes. La
falta de ley exogámica se verifica también en la cadena de abusos. Hay allí
una confluencia entre la negación materna y la ausencia paterna: “Tendría
que haber criado gatos”, “Él no es un violador, es tu hermano”.
Cuando la hermana denuncia la situación de abuso, la respuesta materna es
que eso no es posible y que tendría que haber criado gatos; justamente, el
problema de haber criado niños es que hablan, que se trata de transmitir una
palabra, cosa que tanto la madre como el padre no pudieron hacer. Esta
negación materna confluye con la ausencia paterna: “Mi viejo no registra
nada ni nadie”. Un padre violento, brutal, despótico, pero a la vez
victimizado. Hace cierto uso de la experiencia de haber sido secuestrado
durante la dictadura para dejar a la familia esclavizada. No es la clásica
versión que da Lacan del padre contemporáneo como esclavo y humillado,
sino todo lo contrario: un padre esclavizador y humillador.
Sin embargo ella logra -en lo que encuentro un recurso al padre imaginario,
al ideal paterno y no al Nombre del Padre- cierta estima de parte del padre
al quedar ubicada como intelectual. Además, ella toma del padre -creo que
simplemente como una cuestión de seducción para hacerse valer por él- su
sugerencia de hacer el trabajo de análisis del discurso sobre la ley de
indulto, a pesar de que se lo desaconseja el docente. Logra hacerlo con éxito
como una hazaña que ella le dedica. Todo esto le da una presentación
histeriforme al caso que se encuentra en la dimensión del acting, fundada en
la importancia que tiene para ella adquirir cierto lugar para este otro
imaginario. También es probable que su carrera de letras haya sido un
intento por seducir a este padre tan violento y desamorado, porque pareciera
que lo que ella hizo con Letras fue estudiar, mientras que su vocación fue
por el lado de la docencia. Tanto con teatro como con Letras ella parece
repetir ese acto inicial.
S: De hecho ella dice que la escritura no es su interés y que ahora ya no lee
mucho.
N: Pareciera que para ella lo vivo se encuentra en el acto de transmisión
que le dio vida a ella.
IX. La demanda de amor al padre imaginario
Hay una clara demanda de amor a un padre que no registra -salvo en la vía
de este ideal-, o registra para violentar o humillar -que es la matriz de sus
relaciones con hombres.
Luego está ese tesoro que ella logra hacerse, el libro que roba al padre sobre
el movimiento socialista. Es interesante, porque para ella tiene un valor de
fetiche, puesto que se lo roba siendo chica y no lo entiende, salvo la parte
que habla de la vida de un obrero. Su valor va más allá del contenido, está
en ese brillo que tiene por haber sido un tesoro para el padre. Ella le roba lo
más precioso, que no casualmente es un libro. Hay allí algo de la
orientación a lo femenino que queda complicado, porque lo más precioso
para este padre no es una mujer, sino un libro. Es un libro sobre el
movimiento socialista, es un hombre que ha padecido el secuestro en
dictadura, que ha transmitido a sus hijas el ideal de la militancia.
S: Me enteré muy recientemente que al parecer este padre estaba muy
enamorado de una mujer con quien noviaba cuando ambos fueron
secuestrados. Ella era licenciada en letras. A ella la mataron. Me enteré
además que Mariela lleva por segundo nombre el de esta mujer.
N: Hay un punto melancólico del padre, quien no puede hacer un corte bastante difícil en este caso, claro está- con el pasado. Con este dato
fundamental que agregás queda definida una articulación en la prehistoria
del sujeto muy fuerte entre amor y muerte.
La cuestión del robo del libro es interesante para pensar a la luz de lo que
plantea Lacan en el Seminario 10 sobre la cleptomanía, esto de sacarle un
objeto al otro por la fuerza o por la astucia y de esa manera aislar el brillo
del objeto152. Pero también es interesante cómo ella puede servirse de eso,
pero ir más allá del padre, ya que no queda identificada en el punto del
sufrimiento: “Me di cuenta que es muy triste la izquierda”.
X. El dolor
Luego aparece la escena del encuentro del ex novio hablando con otra
mujer e inmediatamente, dice, la inunda una ola de petróleo o se siente
como el cuadro de Münch, El grito, se siente muerta. La visión de su
expareja con otra mujer la desaloja absolutamente de toda escena. El grito
transmite muy bien el desarmado del mundo ante la irrupción de la
angustia. Este cuadro es muy interesante por esa razón, da cuenta del efecto
de oleada provocado por la angustia. Ahí donde se hace presente otra mujer,
Mariela queda literalmente muerta, no hay lugar para lo que sería la intriga
histérica. Hay un solo lugar y es imaginario. Allí se desvanece el eje
simbólico. En ese punto Mariela testimonia de su padecimiento del dolor de
existir, afirmando que la codependencia no le cierra, que hay un dolor más
antiguo. “Este dolor que me invade y lo toma todo”.
Ella logra salir de la visión psicológica de la codependencia y ubicar algo
del dolor que hasta entonces no había podido quedar situado como lo
fundamental de su padecimiento. Con este nuevo dato, este dolor se puede
ubicar desde una generación anterior a partir de la marca trágica del amor
del padre con esa mujer. Ante la frase mencionada, la analista realiza una
puntuación a partir de una interpretación del orden de la cita: “Ese dolor tan
antiguo”. Se toca este punto que remite -ahora nos enteramos- al amor
trágico, pero también a la familia sin ley ni orden, una familia que del lado
materno queda definida por Mariela como una familia de violadores. A su
vez vemos la posición de sumisión con la que ella se identifica con la
madre, quien de algún modo se somete a este padre violento “porque la
rescató”.
Finalmente, este punto en el cual el padre la vuelve loca para que no esté
con hombres, sobre el cual ella dice “vergüenza me daba, él tiene algo
conmigo”. En otro momento, cuando tuvo su primer novio, la madre en
confluencia con la posición del padre se pronunció: “el único hombre de tu
vida es tu padre”. Ambos convergen en situar a este padre casi como un
padre de la horda. Creo que este es el punto que hace a la posición
melancólica de Mariela.
S: Hace poco me enteré que la amiga que le dijo a Mariela que seguramente
es codependiente se llama Sol. El tema de la codependencia fue muy
pregnante durante mucho tiempo.
N: Le habrá servido para armar un imaginario en un momento, pero
también es interesante que haya podido ir más allá y situar esta cuestión del
dolor.
XI. Conversación
Intervención: Cuando ella no se baja del colectivo luego de ver al ex y
decide ir a sesión también hay algo de ese más allá.
S: Para ella, sumado a que hacía poco que nos veíamos, ese acto fue muy
importante, todo un movimiento.
N: Más que un movimiento, un suspenso del movimiento, del impulso a la
acción, que abre el camino del análisis. Si pensamos en el cuadro propuesto
por Lacan en el Seminario 10 para abordar la inhibición, el síntoma y la
angustia”153, el acting out está del lado del movimiento, transformar la
angustia en movimiento. Ella pudo entonces poner una pausa y esperar a la
sesión.
I: También este tema que hace a la estructura, no poder tramitar la
separación de ese Otro, como una presencia real del Otro.
N: Justamente, lo que posibilita tramitar una separación es la función de la
castración y por eso se le hace tan difícil al sujeto melancólico una
separación, pues queda pegada a la significación de la muerte. En ese punto
la función del análisis es fundamental. Ella dice que es muy cruel quedarse
sin palabras; pero el análisis le posibilita volver a tomar la vía de la palabra
y con esa función introducir cierta mediación. De alguna manera es algo
que no está instalado, por eso el trabajo analítico es casi artesanal.
Respecto de esta historia de amor trágica que comentaste, sumada a que el
padre es un sobreviviente, mientras que la mujer amada murió, habría que
ver cómo se le jugó al padre la cuestión de la culpa. Da la impresión, por el
hecho de que le puso su nombre a una hija que tuvo con otra mujer, de que
no pudo hacer el duelo, perder el objeto por segunda vez. La perdió una vez
por las vicisitudes de la vida, pero no pudo volver a perderla, y esta
dificultad del padre de algún modo se le juega en sus separaciones menos
trágicas.
I: ¿El padre no hace un intento, a través de la relación con la madre, a quien
salva, de hacer lo que no pudo hacer con su difunta novia?
S: Esa es la versión que tiene Mariela de boca de su madre.
I: ¿No hay algo de la repetición de esta familia en la cohabitación?
N: Claro. En realidad no la salvó de nada, o en todo caso, puso a la hija en
el mismo lugar.
I: Respecto de la cita de Lacan, en algún punto también identifica a Mariela
con la muerte. No sé hasta qué punto es no terminar de perderlo o quedar
identificada con la mujer muerta.
N: Tiene el mismo nombre de esa muerta y de alguna manera en las
separaciones siente que se muere o quiere morir.
Por eso me llamaba la atención, cuando Sol contó esta prehistoria, que yo
había dicho que ella no busca matarse sino morirse, quizás soñando con una
romántica muerte de amor. Hay algo de eso en la historia del padre con esta
mujer, que no muere de amor, pero sí muere envuelta de algo romántico al
ser ambos capturados juntos y unidos por la militancia. Quizás se juegue
incluso en el gusto de la hija por el teatro.
S: En relación al teatro es notable cómo este la sostiene. Cada vez que ella
entra en estos pozos en los que es invadida por la ola de petróleo solo sale
de la cama para planificar las clases de la semana.
N: El análisis redobla algo de ese deseo.
I: ¿Cuál sería el objeto de la melancolía? ¿Un tercero ajeno a ella? ¿Ella
misma? ¿Algo que ella no pudo ser?
N: Cuando Freud habla de los distintos tipos de elección narcisista del
objeto, distingue varias posibilidades. Por otra parte, ubica claramente a la
melancolía dentro de las neurosis narcisistas, afirmando que lo que hace
que el melancólico no pueda terminar de separarse del objeto que pierde es
que el tipo de elección era narcisista. De ahí vienen estas distintas
posibilidades.
En el caso de Mariela estos hombres hacen serie con el padre a partir de
ciertos rasgos característicos de él, como la violencia, la humillación, el
despotismo. Ella hace una elección de hombre parecido al padre, ese
hombre del cual no obtuvo amor en el sentido de lo que sería esa palabra
que humaniza el deseo. No tuvo esa palabra y algo de eso repite con los
hombres. En esto se juega su narcisismo y su drama.
Respecto del dolor que ella siente, podemos decir que el dolor de existir
forma parte de la vida del ser hablante, existir duele por el hecho del
lenguaje; esto está comúnmente velado, salvo ciertos momentos de
encuentro con lo real en la vida de cualquier sujeto. En la melancolía
desencadenada ese dolor de existir queda en primer plano, pero es en sí
mismo estructural, producto de que venimos al mundo como objeto a -es lo
que plantea Lacan en el Seminario 14154. Venimos como resto, como
desecho, pero luego hay una operación simbólica que nos rescata, la
alienación, que nos posibilita entrar en esa dimensión de la palabra que
humaniza el deseo. Es la falta de eso lo que le duele al melancólico. Luego
hay que ver cómo se juega esto en la singularidad de cada historia.
S: Es interesante que Mariela se da cuenta de que su militancia, transmitida
por el padre, le hacía mal y se aleja de ella.
N: Pudo servirse del libro para ubicarse en una vertiente más cercana a lo
simbólico.
IX. El malabarista
Nieves: Les presento a Verónica Lado, quien nos presentará un caso de su
práctica. Ella es psicoanalista, maestranda en psicoanálisis, docente de la
Cátedra II de Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires e integrante
del Equipo de Psicopatología de San Isidro de la misma cátedra.
I. El motivo de consulta.
Verónica: El paciente que en adelante llamaré “Martín” consulta por lo que
da en llamar su “tendencia depresiva”. Se cuestiona sobre su propia
existencia y sobre el sentido de la vida: “hay momentos en que no le
encuentro sentido a la vida, nada me hace feliz del todo, trato de ponerle
onda porque considero que la depresión puede llegar a matarte”. Trabaja y
estudia, pero no encuentra satisfacción en lo que hace: “pensar que la vida
es la sumatoria de días me da miedo”. Siente que está viviendo en la
antesala de la vida, su prehistoria, y que lo espera algo muy importante.
Describe algunos anhelos: “mi objetivo de hoy es encontrarle ese sentido
que la vida tiene que tener. Me gustaría ser feliz. No sé qué es: sensación de
plenitud, dice el diccionario. Pienso que es posible modificar con la acción,
con no elegir morirse. Ese no es el camino, pero cuál es, no sé.”
Si bien ubica que sus problemas de ansiedad y depresión lo acompañaron
desde siempre, cree que se acrecentaron como consecuencia de su
adelgazamiento. Martín padeció de “obesidad mórbida”, llegando a pesar
aproximadamente doscientos kilos. Un año y medio antes de la consulta
comienza un tratamiento con una nutricionista que lo lleva a bajar casi
ochenta kilos en un año. Al momento de la consulta continúa en tratamiento
con dieta y ejercicios diarios. Considera que la obesidad fue un recurso
para canalizar esa ansiedad.
II. El suicidio del padre y el fin de su “obesidad mórbida”
Me interesa destacar una relación entre el fin de su obesidad mórbida y el
suicidio del padre, que se produce meses después de haber comenzado el
tratamiento de adelgazamiento. Es decir que, si bien estos hechos no
coinciden cronológicamente, destaco de todas formas una interrelación
entre ambos. De su padre dirá que nunca fue un padre, un referente para él.
Sí lo más parecido a un amigo, pero no una guía. Lo describe como un
hombre muy formado, un lector, pero agrega que fue muy quedado en
términos de acción. Dice haber heredado de él el hábito de la lectura.
Meses antes de la consulta su padre se suicida. Dice que aún no comprende
el efecto que le causó su muerte, pero que nunca lo sorprendió del todo
porque su padre llevaba años amenazando con suicidarse: “mi padre sufría
un cuadro depresivo que lo llevaba a pensar que la realidad no era
modificable y que lo hacía quedarse instalado en la mirada de que todo lo
malo era para siempre.” Cuenta que, si bien su padre estuvo siempre en
tratamiento psiquiátrico, no era constante y pasaba semanas enteras en la
cama sin trabajar, se encerraba en sí mismo y pasaba días sin comer. Me
dice que le preocupa su futuro habiendo observado lo de su padre y expresa
su temor a terminar igual que él. Dice: “me comía todo lo que decía mi
padre. Eso me llevaba a perder la creencia en que la realidad se podía
cambiar”.
Cuestiona el amor de su padre, quien al suicidarse deja una carta donde les
dice a sus hijos que son lo mejor que le pasó en la vida. Siente que el
suicidio le resta valor a lo que dijo. Y dice en relación al suicidio: “es una
práctica egoísta porque no piensa en el otro. Me pregunto por qué se
suicidó”. Nos dice además que la muerte de su padre lo acercó a que el
tiempo es finito.
III. Algunos recursos
Me interesa destacar algunos recursos del paciente, sobre todo la función
que cumple en él la escritura, y además un seudónimo que utiliza para
firmar algunas de las novelas que escribe. Aclaro que Martín tiene un
empleo administrativo que le permite sostenerse económicamente, además
tiene otras actividades más relacionadas con su interés, escribe cuentos y
novelas, y estudia profesorado de matemáticas. Tiene dos vocaciones en su
vida, una que califica de materializable: ser profesor, aunque eso no lo
apasiona del todo, y otra vocación que sí le entusiasma y que califica de
“imposible”: ser escritor.
El seudónimo que utiliza contiene el nombre de un hombre admirado por
Martín, ya que considera que ha cambiado y revolucionado el mundo de las
matemáticas. Me interesa desplegar la historia de la adopción de ese
seudónimo. Martín encuentra por primera vez un libro referido a este
hombre en la biblioteca de su padre, es el primer libro que de hecho lee. Se
produce un acontecimiento azaroso tiempo después. Su padre encuentra una
pulsera que llevaba impresa el nombre de este matemático y se la regala a
Martín: “cuando mi padre se encuentra con esa pulsera dice: “es una señal”.
Nos cuenta que a partir de ese momento no dejó de usarla. Comienzan a
llamarlo con este seudónimo, refiriendo que si menciona el apellido paterno
no lo reconocerían.
Luego, con respecto a esa otra vocación que califica de “imposible”: ser
escritor, me dice: “escribo, si no lo hago, me muero de tristeza”. Dice que
quiere encontrar respuestas, que eso lo está atormentando. Resalto esa frase:
“si no lo hago me muero de tristeza”, indicando que tal vez una posible
orientación se podría encontrar del lado de la escritura. Responde: “sí, eso
me gusta realmente, pero quiero encontrar la forma de trascenderme. Sólo
escribir no basta, es necesario publicarlo. No hay un camino”. A lo cual
respondo que se tratará de ir pensando cómo armar, cómo diseñar ese
camino, singular, propio, en fin… ir tejiendo esa trama, juntos.
Luego de transcurridos cuatro meses desde el momento de consulta se
produce un impasse en el tratamiento por el término de un mes
aproximadamente, que coincide con el cierre de la institución donde lo
atiendo y mis vacaciones. Convengo con él que cualquier inquietud podría
comunicarse conmigo telefónicamente, como lo hacía habitualmente por
algún cambio de día u horario. Luego de este plazo me comunico con él a
fin de retomar las sesiones y me dice que lo estaba necesitando mucho. En
esa sesión me comunica dos cuestiones: primero, me dice que no ha podido
conciliar el sueño desde la noche misma en que se produce la interrupción
de las sesiones semanales, no dormía más de tres horas diarias: “siento
ansiedad todo el día, vivo contando las horas para que termine el día. Antes
la lectura me daba felicidad, ahora no. Pienso una vez por día en no vivir
más. El tiempo es infinito…el día no termina más, necesito dormir”.
Indico una interconsulta con un psiquiatra con el cual trabajo. Acepta mi
indicación y el psiquiatra, con muy buen tino, decide no administrarle
antidepresivos porque escucha en el paciente su temor a correr la misma
suerte que su padre. La pregunta que insistía era si la “depresión” era
hereditaria. Le administra un ansiolítico a muy baja dosis y recupera
inmediatamente el sueño. Luego, me cuenta que durante el período de
interrupción del tratamiento estuvo escribiendo un tratado sobre
matemáticas y que le gustaría entregárselo a las autoridades académicas
donde estudia.
IV. “Ya no me puedo dormir tranquilo”
Le digo que me parece una muy buena idea y le sugiero hacerlo. Entrega
finalmente el tratado y a la semana siguiente le comunican el interés por
editar el libro. Me dice: “toda la vida deseando escribir un libro, finalmente
escribí lo que leí. Es la primera vez que editaré un libro. Tengo una luz de
curiosidad sobre ciertas cosas. Me gustó profundizar sobre algunas
cuestiones y plasmarlas en este libro”. Me interesó rescatar eso que él llama
“una luz de curiosidad”, entonces le sugiero que “por esas hendijas habría
que meterse, aprovechar, seguir, guiarse por esa luz”.
La publicación del libro produjo algunas repercusiones interesantes que el
paciente califica como “quilombos divertidos”. La institución donde estudia
tiene una página en la web abierta a toda la comunidad de esa institución.
A raíz de la publicación del libro le llegan numerosas solicitudes de amistad
de alumnos que comentaban muy entusiasmados el libro. Esto provoca la
intervención de una mujer, una docente de renombre dentro de esa
institución, que critica el libro argumentando que era malo
gramaticalmente, que no era académico. El salió a responder que cuando se
critica la forma es porque se carece de argumentos para debatir el contenido
y aclaró que éste era un libro artístico. Esta confrontación generó el apoyo
de los alumnos, que decían que el contenido era muy bueno y que los ayudó
a entender cosas que los libros académicos no pudieron.
Esta mujer le envía un mensaje por privado donde lo acusa de su habilidad
para ponerse la gente de su lado y lo increpa descalificando su seudónimo,
aclarándole que sabe que ese no es su verdadero nombre. Situación que lo
pone muy contento al paciente, ya que a través de este desacuerdo se generó
la divulgación. Dice: “me dio identidad pelearme con esta mujer. Esta mujer
me hizo dar cuenta que tengo que escribir algo artístico, cuentos. Esta pelea
me hizo acordar de eso”. Vuelve a encontrarse con ella en otras dos
oportunidades. En una de ellas esta mujer vuelve a increparlo cuestionando
su seudónimo, le recuerda que ese no es su apellido. Es ahí que me dice:
“siento que resucito en los problemas, mientras más me peleo más me da
ganas de vivir”. Se produce un tercer encuentro. Ella reconoce que el libro
está hecho más por un poeta que por un académico, pero que a los alumnos
los introduce en la lectura. Finalmente le dice: “Sos un buen divulgador.
Dedicate a esto”. A Martín le parece genial este lugar que surge de la
charla con esta mujer, ser un “puente” hacia los alumnos, suscitar su lectura.
A lo que respondo: “ahora tengo muchas más ganas de leer el libro, si estás
de acuerdo, me gustaría leerlo.”
A raíz de una salida con su hermano me cuenta que advirtió que resucitó en
él la capacidad de ver todo en formato de narración, las imágenes se le
transforman en formato literario y siente más que nunca la ansiedad de
escribir: “todo me dice, Martín ponete a escribir”. De su hermano dirá que
es su lector, y agrega: “es diferente escribir cuando uno tiene un lector”. De
la escritura dirá que es un antídoto para él, y que las cosas dolorosas de la
vida una vez que las escribe, se curan y se transforman en recuerdos no
insalubres: “Si bien a veces no tengo ganas de vivir y siento pesadumbre
para empezar el día, siento que aún tengo mucho por decir. Ya no me puedo
morir tranquilo. Siento una necesidad de materializar mi sufrimiento, de
escribirlo para hacerlo bello. Poder hacer arte con el dolor”.
V. ¿Qué es el amor?
Hay una pregunta que insiste en el análisis, que va tomando distintos
matices a lo largo del tratamiento. Se pregunta si existe el amor. Comienza
por interrogar el amor del padre, por ponerlo en cuestión. Como les dije, el
padre cuando se suicida deja una carta a sus hijos diciéndoles que eran lo
mejor que les pasó en la vida. Martín considera que el suicidio le resta valor
a lo que dijo. Intervengo cuestionando esta afirmación que parecía
categórica. Le indico que su padre podría haber amado a sus hijos pero
sentir insatisfacción por su propia vida. Aclaro que mis intervenciones
apuntaron a descompletar esas y otras afirmaciones que aparecían
incuestionables y con un peso de verdad única y absoluta.
Cesa esa interrogación, pero se abre el espacio para la pregunta sobre la
existencia del amor. Reconoce que esa duda lo traba en la relación con las
mujeres, ya que ellas creen en el amor y él no. Las relaciones amorosas lo
desalientan. Tuvo encuentros con mujeres, pero nunca desarrolló
sentimientos de amor para con ellas. No termina de entender cuál es el
objetivo de tener una relación formal. El convivir en pareja le parece un
absurdo: “todas las parejas que conozco empiezan de a poco el espectáculo
grotesco de su propia decadencia. Lo pienso así, pero me gustaría creer en
el amor, me es difícil creer en lo abstracto. Ahora que el tiempo es finito no
quiero perderlo en tener una pareja”.
Se produce en el transcurso del tratamiento el encuentro con una mujer a la
que califica de “excepcional”. No comprende cómo quedó atrapado en esta
relación cuando solo le habló de libros. Tienen un primer encuentro sexual
y luego ella le comunica que padece de una enfermedad que le impediría
tener relaciones sexuales por penetración. Dice que eso no es importante
para él, le resta importancia. La relación continúa por un par de meses hasta
el momento en que ella le revisa algunas de sus pertenencias, se muestra
celosa, desconfiada. Este hecho lo vive como intrusivo, incluso dice que se
siente “ultrajado” y decide cortar drásticamente la relación: “sé que es
drástico, pero por una vez en la vida quiero decidir que no me quiero comer
estas cosas. Esta ruptura la veo como algo que finalmente me iba a terminar
pasando y como disparador de preguntas más que de tristeza”. Y realmente
no es tristeza lo que experimenta, sino que más bien se siente aliviado por
este corte.
Se reabre su pregunta por el amor, pero ya ligada a la época. Se pregunta
qué era el amor para la antigüedad, que siempre no se tuvo el mismo
modelo de pareja. Incluso hace alusión a algunas regiones donde se casaban
tribus enteras con tribus enteras, lo que lo lleva a pensar que el concepto de
amor y pareja cambia con la época. Le pregunto: ¿Cuál sería esa nueva
forma de amor más acorde a los tiempos modernos? Me contesta que es una
muy buena pregunta a nivel histórico pero que no sabe, que en todo caso
estaría bueno escribir un ensayo sobre el amor, que él debería escribir sobre
el amor. A lo cual respondo que me parece una muy buena idea. Le
recomiendo un libro: “Amor y occidente”.
Quisiera terminar este recorrido con palabras del propio paciente: “Antes,
decía que si el amor no existe la vida no tiene sentido. Ahora digo, si el
amor no existe, comprobarlo de última es una razón para la vida. Si yo no
descubro qué es el amor, más motivos tengo para vivir. Preguntarse es más
dinámico para la vida que la afirmación permanente.”
Finalmente, quisiera aclararles el porqué del título que escogí para esta
presentación: el malabarista. Martín nos dice que de su padre hereda el
hábito de la lectura, pero también hereda lo que llama su depresión, que es
lo que lo lleva finalmente a la consulta, pero hace algo novedoso con todo
eso. Transforma ese dolor de existir en escritura, él mismo lo dice: “hacer
arte con el dolor”. Además, recibe de su padre esa nominación, ese
seudónimo que le permitirá reinventarse. Hay un saber hacer que quise
resaltar en esa nominación porque considero que Martín es, en definitiva,
un “malabarista de la vida”.
VI. Tragarse la palabra muerta
Nieves: Este caso pone sobre el tapete un aspecto crucial de la melancolía,
que es la falta de sentido de la vida ligada al dolor de existir. La vida,
podríamos decir, es lo que tan admirablemente saben llevar los animales
gracias al instinto; es la vida, no tiene sentido. Sin embargo, esto suele
quedar velado, junto con el dolor de existir, en la medida en que la
significación fálica organiza un campo de sentido que sostiene lo que Lacan
llamaba en “Cuestión preliminar…” “la juntura más íntima del sentimiento
de vida en el sujeto155”. La función de la significación fálica es anudar los
registros imaginario y real de la vida. La falta de ese anudamiento a mano
que posibilita el Edipo conlleva una sensibilidad especial al sinsentido
radical de la existencia, que es lo que padece Martín, quedando confrontado
con este sinsentido de un modo descarnado, sin velo.
Con la innegable lucidez que lo caracteriza, da cuenta de hasta qué punto se
encuentra sumergido en la dimensión más real del tiempo, la sucesión de
días, la vertiente automaton de la repetición, despojada de una trama
simbólica que la vuelva vivible. En algún punto, Martín se sitúa como no
nacido: en la antesala de la vida, en su prehistoria. En efecto, el melancólico
no ha llegado a la vida de lo simbólico, arrastrando lo real de la vida como
un peso. En algún sentido, como él dice, tiene vida, pero no historia. Él lo
sabe y se orienta supliendo lo que no trae consigo con el arte de sus
invenciones.
Como indicaba Lacan, la significación fálica es una significación
compartida, ya dada por la primacía del significante fálico en el campo de
la significación. Recordemos que Lacan definía al significante fálico como
el significante de los efectos de significación en el lenguaje, de allí el título
“La significación del falo156”. Su ausencia lleva a Martín a buscar felicidad
en el diccionario, en los libros. Por otra parte, Martín padece de un trastorno
alimentario, una obesidad por la que se ha tratado. En su caso los trastornos
de la incorporación se limitan al objeto alimentario, mientras que en cuanto
al saber hay una transmisión por el lado del padre, a partir de esa biblioteca
con el libro en el que él encuentra un referente. La desregulación de su lazo
con el objeto alimentario da cuenta de hasta qué punto no se consolidó para
él el objeto a oral con la consistencia lógica del objeto nada. Por el
contrario, para él se trata de la materialidad del objeto alimentario, que le
funcionaba como tapón a una angustia masiva que toma la forma de la
ansiedad.
Como en el caso anterior, verificamos la importancia del padre para este
sujeto; un padre que sin embargo no queda situado en función paterna,
como referente o guía, sino en una posición de paridad con el sujeto. Es un
amigo que ha logrado transmitirle su gusto por la lectura. Martín lo describe
como un hombre quedado en su acción, alguien que parece haber quedado
alejado de la posibilidad del acto -el que sólo parece haber logrado en el
suicidio-; justamente, Lacan planteaba el suicidio como un acto logrado.
Lacan define la función del padre como el é-pater157, jugando con el pater
del pater familias y por otro lado épater, el verbo en francés que significa
sorprender, impactar. También tiene cierta significación de admiración en
ese efecto impactante de sorpresa: si uno dice ce livre est épatant quiere
decir que es sorprendente en el sentido de admirable. El impacto que
provoca el padre en la familia es situado así por Lacan, quien de esa manera
se refiere también a la dimensión de acto que implica la función paterna,
que es fundamental y que no encontramos en el padre de Martín. Él sitúa el
punto en el cual el padre queda detenido en toda acción distinta del suicidio.
Al pensar que la realidad no era modificable, lo único que podía hacer era
ponerle fin, no modificarla. Todo lo malo era para siempre. Describe así a
un padre entregado a la melancolía, pasando semanas enteras en cama y sin
trabajar, días sin comer, etc. En este punto Martín articula muy directamente
su patología alimentaria con el deseo paterno: “Me comía todo lo que decía
mi padre, eso me llevaba a perder la creencia en que la realidad se podía
cambiar”. Comerse la palabra muerta del padre, palabra muerta de
antemano, taponaba un espacio en el que no todo está escrito de antemano:
el espacio de la vida y sus contingencias. En la medida en que ese espacio
se abre, también lo hacen las vías de suplencia de la función que el padre de
Martín no pudo cumplir para él.
VII. Servirse del padre imaginario
Su increencia en el amor tiene una raíz estructural en la ausencia de
significación fálica. Esta ausencia aleja al sujeto melancólico de la
posibilidad de la creencia en el don de la falta, que es lo propio del amor.
Pero, además, tiene este marca singular de no haberle bastado al padre el
amor por sus hijos para quedarse en la vida, por lo que Martín vive su
suicidio como un desamor, un abandono, lo que responde a la estructura de
su propio narcisismo. Por otra parte, ese único acto logrado por el padre
introduce un corte en ese goce eternizado con el tiempo; ahora para Martín
el tiempo sigue siendo real -una sumatoria de días- pero es finito. Hay una
marca que antes no estaba, introducida por el acto del padre, que separa un
antes y un después, y también una elección dentro de ese automaton que él
vivía como la certeza de lo inmodificable. Se introduce así algo de la
elección del sujeto jugada en la función de la prisa, ligada al acto y a la
finitud del tiempo.
Martín despliega una serie de recursos que tratan con mucha precisión el
lapsus de su nudo, el que dejaría suelto el registro de lo simbólico. Además,
posee cierto saber hacer que lo aleja de la inacción paterna, pues lo pone en
la vía del hacer, que lo lleva a poder sostenerse económicamente con una
actividad laboral, permitiéndole desplegar sus dos vocaciones: la enseñanza
y la escritura.
A falta de Nombre del Padre, Martín sabe servirse muy bien de su padre,
del imaginario, tomando un libro de su biblioteca -tal como lo había hecho
la paciente del último caso que discutimos- y encontrando en él lo que
seguramente buscaba sin saberlo. Ese otro nombre le funcionará como guía
y referente, al punto de que lo llevará a inventarse un seudónimo que lo
ubica en filiación con ese hombre admirado a expensas de su padre operación favorecida por este último, quien le regala la pulsera y le dice que
es una señal. En este punto de alguna manera funciona como el padre de
Joyce, quien dimite de su función, pero delega su educación a los jesuitas.
Algo de esto parece haber hecho este padre al reafirmar la admiración de su
hijo por este hombre en el acto de regalarle la pulsera y ubicarlo como una
señal.
VIII. Un tratamiento de la pulsión de muerte
Cuando él dice que si no escribe se muere de tristeza sitúa con gran lucidez
la raíz pulsional de su vocación de escritor; es decir, su escritura como un
tratamiento de la pulsión de muerte. Quizás se puede extender esa
definición a la escritura en general. Martín sabe que la letra puede vivificar
si hace un uso de invención con ella. Recordemos que Lacan define a la
letra como un germen a la altura del Seminario 20158, en contraposición a
su planteo de la época de la lógica del significante, en la que acentuaba la
relación de la función del significante con la pulsión de muerte -aunque ya
situaba algo del orden de la vida en el significante fálico. Es cuando
renueva su teoría de la letra, a la altura del Seminario 18159, de
“Lituraterre” 160, -hay una teoría de la letra anterior, la de La instancia de la
letra161, más ligada a este efecto de mortificación- en la que más bien
rescata la dimensión viva de la letra, llegando a definirla como un germen.
Cuando hace referencia al texto freudiano de “Más allá del principio del
placer”162-recordemos que Freud distinguía el germen del soma, articulando
la muerte con la sexualidad, ya que solamente habría muerte en aquellos
seres que se reproducen de forma sexuada-, Lacan se refiere a la letra como
germen, como algo verdaderamente vivificante del ser hablante, también en
el sentido de la transmisión entre generaciones.
Pienso que Martín pesca algo de esto; probablemente su padre no lo pudo
hacer, a pesar de su biblioteca y su gusto por la lectura. De hecho, el padre
no escribía; creo que la cuestión de lo vivo de la letra tiene que ver con la
escritura, no con la lectura. Mientras el padre fue más pasivo respecto de la
letra, Martín supo apropiarse de ella.
Verónica: Sí, el padre sólo leía, de hecho le decían “el filósofo” por el
caudal de conocimiento que tenía, pero eso no era plasmado por él en un
acto propio.
N: Si nada iba a cambiar y todo estaba destinado a ser malo para qué
escribir. En este punto Martín va más allá del padre. Él toma la letra como
germen -que, claro está, luego de situar la cuestión del germen y el soma
queda claro que tampoco es pura vida, la letra es vida y muerte. De modo
que la escritura, para él, implica un hacer con la marca mortificante. Es ese
hacer el que lo vivifica: esa mutación -como él dice- del “dolor en arte”, de
la marca dolorosa en algo vivo. De todos modos, Martín, advertido de que
para él no se trata solamente de escribir sino también de hacerse un nombre
-porque le ha faltado la función que se lo diera-, señala la necesidad de
trascender publicando. La analista se propone para acompañarlo en ese
camino.
IX. La presencia viva
En este caso es muy importante la presencia viva de la analista, con todo el
sostén imaginario que implica, como si desapareciera al ausentarse, no
quedando en un lugar simbólico al que el sujeto pueda recurrir en su
ausencia -una clara dificultad de estructura. Cuando se produce la ausencia
se presenta de inmediato en Martín un efecto de desregulación del goce
corporal, desvitalización, pérdida de la función de vida. Parafraseando a
Freud, comienza una hemorragia libidinal en el agujero de la ausencia, que
no toma la significación de una falta, de algo que lo cause, sino que es pura
pérdida. Por suerte duró un mes solamente.
Entonces viene la interconsulta psiquiátrica, con una posición interesante
del psiquiatra, quien le quita consistencia a la creencia en lo que ya está
escrito, en la melancolía como destino, como herencia. Alentado por su
analista, Martín escribe y entrega este libro en el ámbito académico que
interesa para su publicación. Ahí se abrió una luz, que además es señalada
como orientación mediante la intervención analítica, y resulta interesante el
efecto de lazo que tiene esta publicación; justamente, como él decía
“necesito trascenderme”, se trataba de que la escritura le hiciera lazo con
otros. Rápidamente logra el apoyo de los alumnos frente al cuestionamiento
del libro, tiene un enfrentamiento con una mujer que lo critica, pero termina
fortaleciéndolo y posibilitándole anudar esas dos vocaciones que quedaban
separadas. Es un libro que termina enseñando, pero concluye que también
se trata de un libro artístico y que él debe dedicarse a escribir literatura.
X. Volver un goce posible
La analista se propone como entusiasta lectora, quedando en serie con la
posición del hermano, quien es muy importante ahí donde hubo esta falla en
la función del padre. De alguna forma, el hermano lo toma a él como
referente y lo lee, es su lector. Él sitúa claramente la importancia en su
quehacer de esta función de lectura, que también va a realizar la analista y
que funciona como causa: el lector como causa del escritor. Es interesante
cómo paseando con este hermano es que él “resucita” su capacidad de ver
todo en formato literario, resucita su mirada poética, de la que va a servirse
para escribir. Tiene entonces para quién escribir, y en esa direccionalidad se
le ve posibilitada su trascendencia en un lazo bastante cercano al amor,
como lo es el lazo entre escritor y lector. La vocación imposible se vuelve
posible de esta forma.
En el Seminario 23 Lacan planteaba que en la operación analítica, además
de la interpretación -en la cual el analista hace un empalme entre imaginario
y simbólico-, también se le enseña al analizante a hacer un empalme entre
lo real de su goce y el sinthome. A esta operación de empalme realizada por
el analizante Lacan la define como “volver un goce posible163”. Aquí esta
operación se efectúa contrarrestando un deseo de muerte -que no por ello
deja de estar, pues el paciente dice que sigue sin ganas de vivir, pero que
también tiene muchas cosas que contar como causa para vivir. Además, ya
entonces sitúa allí algo que lo inquieta y lo vivifica: “ya no me puedo morir
tranquilo”, indicando la necesidad de materializar el sufrimiento para
transformarlo en arte, articulando de esa forma lo bello con la muerte,
temática que Lacan abordó ampliamente en el Seminario 7164.
También aquí está la importancia de lo bello, que es fundamental en la
melancolía -como trabajamos en la primera mitad del año. Lacan señala que
primero está la barrera del bien y luego la de lo bello. La primera no existe
para el melancólico, porque no está en relación con el tener fálico; pero sí
puede detenerse en la barrera de lo bello, y es interesante porque es el
último velo antes de lo real -de la muerte y el sexo. Lo bello es un recurso
posible para el melancólico, y es por eso que tantos de ellos se dedican al
arte. Suele haber una pareja entre el melancólico y lo bello, siempre y
cuando aparezca el recurso, ya que más allá de lo bello aparece lo
descarnado del objeto, el horror, que es lo que encontramos en la
melancolía desencadenada. El sujeto puede contar con este recurso, pero no
cuenta con el de los bienes, el del tener -que es del orden de la significación
fálica-, mientras que lo bello está más allá de ésta, entonces se abre un
espacio posible para el melancólico. En este punto creo que el decir de
Martín es un tratado sobre la sublimación.
XI. La pregunta sobre el amor
La pregunta de Martín sobre el amor está muy bien orientada, pues empieza
por el padre. Recordemos que Lacan planteaba en el Seminario 23 que el
amor es amor por el padre165, por estructura. Justamente, Martín señala una
dificultad para desplegar la dimensión del amor en el lazo que tuvo con su
padre. Estructuralmente, porque no le funcionó como ideal, como modelo,
como referente o guía, sino que abrió la dimensión del amor ligado con la
amistad y la paridad, más que con la alteridad y la asimetría que implica la
función paterna. Por otra parte, pone en cuestión el amor del padre por sus
hijos, ya que no fue suficiente para mantenerlo en la vida. En este caso
Martín pretende demasiado del amor, éste debería ser algo tan absoluto que
obligaría al padre a vivir sólo por ello, pasando por alto una posible
pregunta: ¿por qué fueron sus hijos lo mejor que le pasó en la vida a este
hombre?, ¿qué hay de esta mujer con la que tuvo sus hijos?, ¿habrán sido
hijos del narcisismo más que del amor por una mujer? Allí podemos situar
en el deseo del padre cierta dificultad para articularse con una alteridad,
porque el amor por una mujer implica, para un hombre, el amor por lo Otro,
la alteridad más radical, la alteridad del Otro sexo. Pero el padre sólo pudo
rescatar el amor por sus hijos, que en algún sentido son una prolongación de
su propio narcisismo.
La analista logra quitarle consistencia al peso de verdad única y absoluta de
la versión de Martín respecto del amor del padre por sus hijos, localizando
algo del vacío en este sujeto, posibilitando que se abra la verdadera
pregunta acerca de la existencia del amor. Martín no conoce el sentimiento
del amor, no entra en ese engaño, no se pierde en el malentendido del sexo,
y a falta de ese deseo se pregunta cuál es el objetivo de tener una relación
formal. Le parece absurdo convivir en pareja, sólo puede ver la vertiente
grotesca del amor, sin velo, así como cuando ve la vida como una mera
sucesión de días. Para él, el amor es un espectáculo grotesco, ya que en él
ha faltado la palabra que humaniza el deseo, la puerta que permite entrar en
esa escena del amor, que eventualmente se vuelve grotesca. Él sólo ve el
espectáculo grotesco, desconociendo la función de la palabra de amor e
incluso de la letra de amor, la carta de amor, la dimensión del amor en
relación con la escritura -ahí donde el amor ya no es un espectáculo, sino
que puede ser un encuentro entre dos inconscientes.
XII. Escribir o vivir el amor
Martín puede preguntarse, y en ese sentido este caso no muestra diferencias
muy fundamentales, en ciertos aspectos, con el análisis de un neurótico,
porque en él no está suelto el registro simbólico. Estos recursos que señala
la analista son recursos que le han funcionado siempre, ya fuera mediante la
obesidad o la escritura, pero en ningún momento él parece haber estado
francamente desencadenado en su melancolía. Puede hacerse una pregunta
porque hay un anudamiento con lo simbólico, aunque éste no sea un
anudamiento neurótico, borromeo.
Mientras Martín trae a análisis esta pregunta por el amor, se encuentra con
una mujer excepcional, que inmediatamente lo hace sentir atrapado, luego
ultrajado. Se sirve de los celos de esta mujer -más allá de las características
singulares de esta mujer, es bastante lógico que en la relación con un
hombre que no es capaz de amar, ella sienta celos- para “cortar por lo
sano”, alcanzando así un alivio. Señala que no le queda tristeza, quizás
porque no ha habido pérdida, no ha habido amor, entonces no perdió nada.
Ella nunca le hizo falta, ya que él desconoce la falta. El corte es un alivio
para su narcisismo, amenazado por la presencia de una alteridad que sólo
puede volverse intrusiva, atrapante, ultrajante, atacando su narcisismo -se
trata aquí de la vertiente claramente masculina de la sexuación melancólica.
Así como antes buscaba la felicidad en el diccionario, no pudiendo vivir en
el amor, sólo encuentra la posibilidad de escribir sobre él.
En el Seminario 8, cuando Lacan se refiere a los filósofos que hablan del
amor sin tener la menor idea de lo que es amar una mujer, hace un
comentario irónico referido a sus dedos negros de leer y escribir sobre el
amor que nunca vivieron166. Martín va para ese lado, escribiendo y
pensando algo que no puede experimentar por una incapacidad estructural.
Pero también ésa es una buena suplencia, pues ahí donde no puede vivirlo,
al menos lo aborda intelectualmente -lo cual está en línea con buscar la
felicidad en el diccionario. Nace en él la idea de hacer un ensayo sobre el
amor a nivel histórico, nivel que pone de relieve la dimensión de artificio,
de creencia, del amor, que es lo que Martín mejor capta porque no puede
captar lo otro, lo real de esa experiencia. Marca entonces que en otras
épocas los lazos entre hombre y mujer no pasaban por el amor, y es por esto
que la analista recomienda El amor y Occidente167, que da cuenta de la
invención occidental del amor, y es una referencia fundamental en la
enseñanza de Lacan. Quizás este recorrido lo lleve a encontrarse con que
efectivamente el amor es una sublimación, una invención, y que por esto
tiene un valor de real que él desconoce.
Martín, sin embargo, logra dejar abierta la interrogación acerca del amor
más allá del espectáculo grotesco en que eventualmente cae quien lo vive, y
esa pregunta abierta empieza a funcionar también como una causa viva.
XIII. Conversación
Intervención: Quería preguntar por el punto de unión entre la melancolía y
lo bello.
N: Algo de esto desarrollé en la última clase teórica, aunque quizás no
alcanzó el tiempo para profundizarlo, porque vimos otros recursos también,
como por ejemplo el humor, un partenaire posible del melancólico. Cuando
está estudiando un escrito literario -Antígona de Sófocles-, Lacan se detiene
en la estructura de la tragedia, particularmente la función que cumple en el
relato trágico el héroe y cómo la tragedia sitúa al sujeto en un lugar entre
dos muertes. El melancólico se encuentra entre dos muertes, en ese lugar
intermedio, por estructura. La primera muerte tendría que ver con la muerte
tal como la registra el común de los mortales; justamente, el héroe trágico
atraviesa la barrera del bien y esto lo coloca en otra relación con la muerte,
en el entre dos muertes -que Lacan también va situar como la otra cara de
las dos muertes en Sade.
Dicho sea de paso, este es uno de los puntos de articulación entre
melancolía y perversión. En su momento hablé de la vinculación entre falo
muerto y fetiche negro, he aquí otro punto en común entre melancolía y
perversión. Muchas veces incluso la perversión es simplemente un recurso
en el melancólico que carece, por ejemplo, del don del arte. El entre dos
muertes es una zona más próxima a “la Cosa” -todavía no tiene
conceptualizado el objeto a, si bien “la Cosa” no es lo mismo que éste,
porque la Cosa es lo real del ser hablante, que no es sólo el objeto a, sino
también todo lo real que lo concierne: lo imposible, el sexo, la muerte. Este
es el campo con el que la tragedia nos conecta, al que va a parar el héroe
trágico que atraviesa la barrera de los bienes y queda situado en relación
con lo bello, por eso tiene el brillo de lo bello, que es el último velo antes de
lo real de la muerte.
Además, está la cuestión de la fatalidad. La clave de la tragedia griega es la
até, la diosa de la fatalidad, el destino, lo que ya está escrito y no puede más
que realizarse: otro punto en común con la melancolía. El melancólico ya
está situado ahí por estructura, razón por la cual tiene una sensibilidad
especial respecto de lo bello, y también la posibilidad del saber hacer con
eso, porque está ahí cerca.
V: Quisiera agregar algunas cuestiones al planteo que hiciste respecto a lo
bello. Vos señalaste que Martín cuenta con el recurso de lo bello, pero no
con el recurso de los bienes, del tener, ya que eso es del orden de la
significación fálica. En relación a esto Martín en su interrogante sobre el
sentido de la vida muchas veces se planteaba que, si la vida tenía que ver
con poseer bienes materiales, auto, casa, dinero, eso no le interesaba. Perdía
sentido para él la vida en la medida en que estuviera limitada a esos bienes.
Por el contrario, aparece en él la necesidad de trascenderse a partir del acto.
Otra cuestión que me pareció interesante es su capacidad de hacerse
preguntas que resurge especialmente luego de la ruptura con esta mujer a la
que califica de “excepcional”. De hecho, cuando decide poner fin a esa
relación establece como una especie de oposición entre tristeza y la
capacidad para hacerse preguntas, dice que esa ruptura la vive como un
disparador de preguntas más que de tristeza. Pensaba que el triste es el que
no quiere saber, algo de esto desarrolla Lacan en Televisión. También dice
Lacan que lo opuesto a la tristeza es la “gaya ciencia”, inventar algo es
siempre más alegre. Me parece que esa búsqueda de saber que comienza
con esa pregunta sobre el amor lo vivifica y las sesiones trascurren con una
cuota de humor, sobre todo en lo que él califica de “quilombos divertidos” a
partir de la edición del libro.
N: Él de alguna forma arma una comedia con esa mujer. Es interesante
cómo vive toda esa cuestión y cómo extrae fuerza viva de la pelea.
I: La pelea por el seudónimo, no por nada. Justamente él extrae más ganas
de vivir de una pelea cuyo contenido no es casual.
N: La pelea le saca brillo a su nombre propio, lo reafirma narcisísticamente.
Sobre lo que dijo Verónica, pienso que la tristeza no siempre es no querer
saber. A veces, la tristeza es el correlato de una pérdida, y me parece que,
en el caso de él, no puede vivir esa pérdida como tal porque no hubo amor.
Él no perdió nada porque sólo el que ama sabe lo que es un ser amado y
perder el amor de alguien. Quizás en un sentido estricto habría que decir el
dolor y no tristeza, dejando así más ligada la tristeza con el rechazo del
saber y el dolor con la pérdida; pero muchas veces el dolor se manifiesta
como tristeza.
I: También quería preguntar respecto de la madre.
V: Él cuenta que vive con la madre y su hermano. Dice de ella que siempre
ha sido una mujer muy trabajadora, todos los días se levantaba a trabajar.
Por momentos ella ha sostenido el hogar. La describe como una madre que
siempre ha tenido devoción por sus hijos y que la muerte de su padre ha
melancolizado. En este sentido Martín se describe como un “títere de
contención” de su madre porque ella lo llama frecuentemente para contarle
su pesadumbre, su tristeza. En algún momento, esa función estaba ligada a
su padre, luego de su muerte esta función sigue estando presente, pero
respecto a su madre. Martín se dedica en muchos aspectos a cuidar a su
madre y a su hermano.
I: ¿Cómo orientabas tus intervenciones al inicio del tratamiento? Porque el
recurso al humor y lo artístico aparece más al final de tu relato, pero ¿cómo
te orientabas viendo esta melancolía aplastante?
V: Los recursos al humor y a lo artístico estuvieron siempre presente desde
el inicio del tratamiento. Desde las primeras sesiones el despliega cada uno
de los recursos a los que hice referencia. Eso es algo que tuve muy en
cuenta a lo hora de orientar la cura, porque además fueron recursos de los
cuales me serví en las intervenciones. Creo que simplemente me presté a
escucharlo con mucho entusiasmo, es un paciente muy lúcido, intervine
orientándolo hacia la escritura y su publicación que desde un inicio
escuchaba como sus mayores recursos y sobre todo como una posible
solución. Y me abstuve de intervenir en el encuentro con esa mujer que
califica de “excepcional”, allí simplemente lo acompañé en sus decisiones.
Con respecto al humor, creo que es algo que permitió una y otra vez, sesión
por sesión, salir de la tragedia. Tal vez se enfatiza más este recurso a partir
de la edición del libro y los embrollos que suscitó, pero de todos modos
estuvo siempre presente. Sobre todo cuando yo cuestionaba con alguna
cuota de humor algunas de sus verdades absolutas, preguntándole: “¿pero
vos hiciste una encuesta de esto que estás planteando?”, llevando a veces el
relato hacia la comicidad. Es innegable que él se reanima a partir de la
edición del libro, algo del goce de la vida resucita en ese momento, cuando
él puede hacer ese lazo.
N: Y, además, se hizo un nombre por el cual otros lo reconocieron, aun si
fuera para pelearlo, como la mujer. Él toma entonces registro de cómo se le
está sacando brillo a su nombre propio. Se trata de la función del escabel
que planteaba Lacan para el ego de Joyce168.
X. Detrás del eterno paredón
Nieves: Les presento a Andrea Lucero, quien nos presentará un caso de su
práctica, que tituló “Detrás del eterno paredón”.
I. La tristeza de los finales
Andrea: María llega a la consulta después de haber sido atendida por una
depresión grave, tras el suicidio de su pareja, quien antes intenta matarla,
pegándole un tiro en la cabeza que solo llega a rozarla, hace ya más de
quince años. El episodio ocurrirá luego de una crisis, “no andaba bien,
estaba raro”. María, había optado por hacer silencio, dice haberlo empujado
a la desesperación, quitarle la palabra, por eso él quiso terminar con todo. A
veces, establecían “luchas de poder”, llegando muy lejos. Él siempre le
decía que eran almas gemelas, que era ya imposible vivir separados.
El tratamiento prescripto hasta ese entonces, con antidepresivos y terapia,
llevaba casi cinco años y había resultado ineficaz. Ella se siente deprimida,
no come, no puede vivir sin él. Su cuerpo flaco, extremadamente delgado,
tembloroso y vestido totalmente de negro estaba frente a mí, pero este
cuerpo enfermo es también paradójicamente un cuerpo arreglado con
esmero en la ropa y el peinado, afirmando que lo hace por Víctor, él
adoraba la ropa negra y que se peine así.
Estuvieron seis años en pareja, antes eran vecinos, la medianera de sus
casas estaba separada por un paredón. María estaba casada, pero a su decir
no era feliz, describe a quien era su marido como “un ente y que la cosa
nunca había andado bien”. Luego de que Víctor se mudara allí, ella subía a
la terraza y lo espiaba, le gustó desde el primer día que lo vio. Todas las
tardes, cuando llegaba de trabajar, él salía al jardín, leía un libro recostado
sobre el paredón y ella, al modo casi de un cotidiano ritual, se quedaba del
otro lado, arreglando sus plantas,” presintiéndolo”. Aun ni habían hablado,
eso le daba paz, por primera vez los paredones no le parecían tan sombríos.
Nunca le gustaron los paredones que separan las casas, porque “en general
son grises, enmohecidos, dan sensación de ahogo, de final, de límite”,
además siempre sintió que en su vida están y la dejan “detenida en el dolor,
en la tristeza en los finales”. Un día soñó que él la besaba en ese lugar y
“fue hermoso, como una premonición”, pues eso ocurrió después “tal cual
lo había soñado”. María finalmente se separa, y Víctor se mudará a su casa.
Al indagar sobre las “luchas de poder”, dirá que él tenía poder sobre ella,
pues siempre le ganaba en las discusiones. Tenía las palabras justas, podía
más intelectualmente, aunque a veces tendía a deprimirse. Para salir de ese
estado tomaba, y cree que algunas veces se drogaba con algo. Eso a ella le
molestaba, sin entender cómo “un tipo tan inteligente podía tomar y
juntarse con gente de terror”. Ahora se siente culpable porque a veces él la
provocaba con palabras y argumentos sobre su pasado tratándola mal,
siendo hiriente, y cuando ya no podía defenderse, ella le pegaba, rompía
cosas, lo insultaba; después venía la calma. Menos los días previos al tiro,
ahí fue diferente, decidió hacer silencio, aún no sabe por qué, todavía no se
lo perdona.
Toda la relación quedará recubierta por imágenes ideales. Dirá que fue la
primera vez que se sintió amada por un hombre, él la cuidó, “era culto”.
Hasta su encuentro, María intuía que el paredón por fin se había caído,
“había algo más detrás, la tristeza no era tan pesada, los días más livianos,
la gente en la calle no era tan monstruosa porque estaba él, sus palabras, su
mirada era infinita. “Por primera vez estaban su cuerpo y el mío juntos,
podía por fin ver algo más que la tristeza y el dolor, porque si él me tocaba
y yo me perdía, nos mirábamos fijamente y llorábamos, pero no eran
lágrimas amargas. Por fin alguien veía lo mismo que yo, leíamos mucho, a
los dos siempre nos gustó la política, la justicia social, compartíamos ideas,
juntos nos dábamos cuenta de lo miserable que es la vida y los seres
humanos, por fin alguien me alivianaba la mochila, Aunque siempre pensé
¿para qué, si todo se va a terminar? Y así fue, como una nueva
premonición, se terminó… algo falló, entonces el paredón se volvió más
gris y pesado que antes”.
Por años insistirá en que todo fue por su culpa, por sus silencios. Señalé que
seguramente alguna culpa tiene, pero que hay una culpa de los dos lados,
que Víctor no estaba bien, que tal vez ella hizo silencio porque ya no había
más palabras para decir, intentando así ubicar una culpa que va y que viene.
Dirá que él sigue estando con ella en los sueños y le da señales todo el
tiempo, le dice cosas que luego no recuerda bien, pero quiere que se vaya
con él. Son sueños a repetición, cuando despierta e intenta recordarlos
algunos son como fotos en blanco y negro, imágenes congeladas: Víctor
fumando, recostado sobre el paredón, la mira, extiende su mano, se queja
porque la gente le hace cosas, le pide ayuda, llora. Ella está del otro lado,
patea el paredón, lo rompe, se lastima, nunca llega a tomar su mano,
siempre está lejos. Las de ella tienen sangre, él la mira y le dice “vení, te
espero, no podemos estar separados”. Siempre le dice algo y eso le da
fuerzas para levantarse y enfrentar el día.
II. El eterno paredón
Con Víctor encuentra una suplencia: María se siente amada, pero no por
cualquier hombre, sino por el “que tenía palabras”, y algo cambia. Pero
algunas palabras la siguen arrojando a la locura. Sin embargo, ahora que él
no está, comienza a pedirlas al analista. Dirá: “¿Creés que esto del eterno
paredón, va a pasar? Necesito que me des palabras, hablame, por favor”.
Mantiene con su madre una relación de odio, rivalidad, agresiones e
insultos mutuos. Dice que siempre logra hacerla sentir mal y caer en la
mierda, que la hace “sentir una basura, sucia, mal querida”; cada cosa que
le cuenta la utiliza para dañarla, parece que le gustara verla sufrir. Luego
del episodio del tiro, María se muda, pues le es imposible estar en esa casa,
comenzando a vivir en pensiones. No podrá pagar el depósito para alquilar,
la madre le ofrece ayuda económica, esto la asombra, porque la madre
nunca hizo nada por ella. Por años no aceptará esa ayuda.
El paredón está también relacionado con el padre, dice que no tiene muchos
recuerdos de él, sólo hay como fotografías congeladas en su cabeza, “tal
vez será porque a él le gustaba la fotografía”, siempre lo vio “sacando fotos,
quejándose de su madre, o leyendo”. María era una niña cuando el padre se
fue de la casa, no sabe bien por qué sufrió tanto cuando se fue. A partir de
allí le dará miedo jugar cerca del paredón que estaba en el jardín, pues la
madre le decía que estaba mal construido y que se le podía caer encima. En
ese tiempo comenzó a soñar cosas feas, chocarse contra ese paredón y
lastimarse, morir aplastada, despertar llorando. Recuerda que cuando se
sentía triste se subía al techo de su casa y se quedaba allí por horas teniendo
una sola idea: morirse.
III. Aguantar lo inaguantable
Destacará que nunca le tuvo miedo a la muerte, es más, siempre la buscó en
su vida, pero siempre “zafó”. Comentará dos intentos de suicidio, uno
cuando cumplió años siendo muy joven, con medicación tomada de un
consultorio médico en el que trabajaba. Sólo recuerda sentirse mal, “es que
los cumpleaños y el paso del tiempo es lo peor que me puede pasar”. El otro
fue tras el nacimiento de su hija, no sabe bien que le pasó, no podía
cuidarla. Se había casado, pero no la pasaba bien, estaba más deprimida que
nunca, el padre de su hija “era inexistente, no la ayudaba”. Ella trabajaba
mucho, el tiempo le era pesado, llegaba tarde a todos lados, se sentía
detenida, y ahí se la “llevó por delante un tren” -lo comentará con una
sonrisa. Siguió viva, luego de una larga y dolorosa rehabilitación, dirá:
“zafé, tengo un alto umbral a los golpes, a sufrir dolor, puedo aguantar lo
inaguantable”.
Antes le gustaba sacar fotos de gente en situación de calle, fotos que
reflejen la realidad social, le interesa la política, le gustan las protestas
sociales, pero eso perdió sentido desde que Víctor no está. Aparecerán
recurrentes sueños en los que siempre está el paredón y Víctor que le dice
algo del otro lado; se despierta conmovida. Durante mucho tiempo lo
interpretará como una premonición, que nunca va a superar ese dolor, o que
él está mal o que algo malo le va a pasar a ella.
La lucha de poderes se hará presente también en la relación con otras
figuras, en las pensiones donde vive, en sus trabajos, con sus compañeros y
jefes, por caer en situaciones de abuso en relación al tiempo y la paga que
recibe. Se ofusca con los que piensan distinto a ella y lo resuelve con
golpes, usando el cuerpo como defensa. Ese poder la lleva a lo peor,
tomando un tinte casi delirante, ahí siente que tiene poder, que le “viene
como una energía”. En resumen, sólo tiene un recurso: golpear y luego
evadirse, encerrándose en su pieza, no comiendo y extrañando a Víctor.
Intentaré que ese poder pueda ponerlo en juego por el lado de las palabras,
de la justicia, de la inteligencia, equivocando significados que hubieran
podido llevarla al pasaje al acto, interrogando sobre sus premoniciones, qué
señales encuentra, cuáles son, para luego equivocar esos sentidos que
durante años se le presentan como absolutos. Le diré que el poder de la
fuerza, de los tiros la lleva a lo peor, que ella ya está por fuera de los juegos
de poder, que ya zafó de eso, que ya no tiene por qué aguantar lo
inaguantable.
IV. Sus propias palabras
Traerá un sueño: alguien pidiendo en la calle, era ella, le daban monedas,
estas después son como fotos de una mujer herida, sangrando. Dirá luego
no saber quién es, si la de la foto o la que pide. Lo asociará con que siempre
se sintió sola, pidiendo, sin fuerza, sin saber quién es, sin nada, como una
mendiga, dolida. El mismo dolor que cuando se fue su padre, cuando le
costaba dormir o se subía al techo. Dirá: “Encima, Víctor murió, no está,
eso es darme cuenta que amar es sufrir, es dolor, porque ya no están sus
palabras”. Le diré que es verdad, él se murió, no está, pero ella está viva,
que amar no es sólo eso, que ella tiene que seguir encontrando también sus
propias palabras para ese amor.
Esta intervención la conmueve y comenzará a hablar del dolor, de las
pérdidas, de sentirse como una mendiga, del padre. Siempre habrá en las
entrevistas una gran avidez por palabras. Su retorno vez por vez estará
marcado por una insistencia. Dirá: “me voy bien, pero dura poco. Sigo mal,
no tengo ganas de nada, hablo de mi padre y extraño con locura a Víctor, no
puedo hablar de él, si Víctor ya no está conmigo no puedo hacer nada.
Pondré en duda estas afirmaciones.
Tiempo después, las entrevistas comenzarán a terminar de manera singular:
cada vez que le marcaba que habían concluido, con la propuesta de volver a
hablar, María no parará de llorar, insistirá en preguntarme qué hacer para
que el paredón no sea tan gris y poder parar su cabeza. Dirá que vive
gracias a los sueños y a sus pastillas, que tiene pocas opciones: venir a
verme para que le dé palabras, las señales, la muerte. Pondré en duda el
hecho de que viva solamente por las pastillas y las señales de Víctor, que
por algo está aquí, viva, con opciones y sus propias palabras, que eso no es
poco.
V. La internación
Sin embargo, luego de una discusión con su jefe, que la manda a limpiar los
baños que estaban “llenos de mierda por todos lados”, se disgusta, siente
mucha bronca y lo interpretará como una ofensa. Al llegar a la pensión
toma pastillas de más, para dormir y olvidarse, me llamará para despedirse.
Decido finalmente proponerle una internación en el hospital en donde me
encontraba trabajando, poner un límite. Acepta.
Durante ese tiempo hablará mucho de la internación, la pelea con su jefe, la
mierda, y que le afecta terriblemente el espectáculo de las enfermas del
hospital. Dirá que esa internación tal vez le resulte beneficiosa para darse
cuenta a de algunas cosas, que los paredones del hospital son más grises y
pesados que los que aparecen en sus sueños y que esas pacientes
pintarrajeadas y rodeadas de gatos están más locas que ella. Durante la
internación un recuerdo infantil se abre paso al mencionar la bronca y la
mierda. Dirá: “Cuando mis padres se separan, al tiempo mi madre forma
pareja con un monstruo, Juan. El tipo se masturbaba delante mío, yo me
hacía la dormida, él después manchaba mi ropa. Un día le conté a mi mamá,
pero no me creyó y lo solucionó cerrando la puerta con llave cuando me iba
a dormir. Otra vez Juan llegó más lejos, acabó en mi cabeza, manchó mi
pelo. Mi madre me pegó de tal manera que no pude ir a trabajar, me refugié
en lo de una vecina. No recuerdo bien cómo lo busqué a mi padre, le dije lo
que me habían hecho, me dolía el alma, el cuerpo, pero él no hizo nada, no
dijo nada”. Sólo recuerda las palabras de Juan a su madre: “la puta es tu hija
que sale por ahí, y yo a vos, ni te toqué”. Dirá: “Bueno, una cosa es hablar
de la guerra y otra estar en la batalla, en la mierda, ahí levanté el paredón,
¡qué miserable es la vida!” Le diré que en todo caso la mierda fue Juan, por
lo que le hizo, y sus padres los miserables, por el silencio, pero que eso ya
pasó, que ella ya salió de ahí, que ese paredón ya se tiene que caer.
VI. El extranjero
Tiempo después trae un libro, El Extranjero, que había sido el preferido de
Víctor. Luego de su muerte nunca se había animado a leerlo, él se lo sabía
de memoria, sobre todo el final, y siempre le decía que allí iba a encontrar
las respuestas a su vida. Trae una frase suya: “¿qué era lo que suponías que
al final de tu laberinto ibas a encontrar?” Se preguntará qué le quiso decir.
“Después del tiro pasaron seis segundos, vi todo negro y ahí la locura
comenzó en mí, una mujer partida al medio por un eterno paredón, y al
despertar estaba más viva que nunca y Víctor muerto. ¿Eso tenía que
encontrar? Si yo había encontrado su amor… Le diré que es verdad que él
está muerto, ya no está, pero ella puede contar con ese amor de otra manera,
que tiene que seguir encontrando otras respuestas, las que Víctor no pudo
encontrar.
Consideré importante “contar” con ese libro y que las respuestas no se las
lleve Víctor. Durante mucho tiempo comentaremos y hablaremos de El
extranjero. El límite comienza a presentarse en cierta relación a la letra,
intentando que esas palabras no tomen una forma oracular, ponerlas en
entredicho, equivocando algunas versiones. Intentando que continúe su
relación con Víctor por medio de la escritura y no con él, con el cuerpo.
Un sueño: estaba caminando por un lugar muy desolado, aparece el
paredón, colgadas había muchas fotos, con Víctor besándose, en situaciones
amorosas, especiales, como sólo ellos podían vivir, y había muchos libros.
Del otro lado escucha que él le dice algo, de repente lo ve pero no llega a
alcanzarlo, está con libros y papeles, contento como cuando leía, estaba en
paz. Despierta sintiéndose más tranquila.
Diré: Usted tiene que desplegar ese amor y esa fuerza escribiendo sobre
eso. Ese sueño ¿no sería una señal de que usted tiene que escribir sobre ese
amor tan especial?
VI. Una tregua
Una tregua en la relación con la madre abre un nuevo espacio. Aceptará por
fin que ésta le preste plata y alquilar así un departamento, dejar las
pensiones. “Es imposible seguir viviendo allí”. Dice también estar harta de
que su vida gire en torno a trabajar solamente para mantenerse, no sabe por
qué siempre trabajó y aguantó tanto. Dirá que le gustaría volver a
enamorarse, pero lo ve imposible, nadie es como él. “El amor se detuvo en
mi vida”. Las intervenciones interrogarán acerca de esta inmovilidad,
comenzará a preguntarse qué quiere hacer. Se siente aburrida, ansiosa.
Traerá un sueño, esta vez viene conmovida porque soñó en colores, y no
eran fotos. Había mucho movimiento, era como una película, ella iba en un
auto manejando, iban personas con ella, estaba feliz. Acelera, pierde el
control, choca contra un portón gigante, pero lo raro es que no le dolía nada.
Del otro lado había una fiesta, música linda, gente que bailaba, todo era de
colores muy brillantes, ella los miraba, se acercaron, le hablaban, la
invitaban a bailar. Estaba Víctor, pero como siempre, lejos; no podía
alcanzarlo, sólo la mira. “Pero me desperté contenta, ¿será una nueva
premonición? Tal vez algo bueno me esté por pasar.”
Actualmente María milita en un partido político donde coordina el área
social. Está pensando en armar un libro y poder publicar todos sus escritos
sobre el amor, sobre Víctor. El título ya lo tiene, Amor extranjero. Aún se le
dificulta salir de las situaciones laborales que se le presentan, pero ya no
rompe cosas, ni golpea. Ahora se queja escribiendo notas a su jefe sobre el
abuso de poder y los derechos de los trabajadores.
El análisis sigue, intentando equivocar enigmas que se siguen encarnando
hasta hoy en Víctor, intentando desanudarlos, dando otras palabras,
escuchando el duelo eterno, “alivianando” la mochila, abordando las
dificultades que se siguen planteando en la dirección de la cura, apostando a
que el paredón no sea tan gris y a que pueda seguir encontrando encontrar
algo más, detrás de él.
VII. El paredón, nombre de goce
Nieves: María se presenta como la sobreviviente de lo que podría haber
sido un crimen pasional. Sin embargo, en su versión, ella se ubica como la
causa de esa tragedia que empujó a su pareja a intentar matarla y suicidarse.
Con certeza, afirma haberlo empujado a la desesperación al quitarle la
palabra. Por otra parte, ella resuena con las palabras de él: eran almas
gemelas, se hace imposible vivir separados. María y su pareja habían hecho
existir la relación sexual, la ilusión del uno se había vuelto real para ellos,
de modo que ella se presenta unificada por ese partenaire ausente, muerto lo que la lleva a aseverar que no puede vivir sin él, sintiéndose deprimida,
no comiendo, no respondiendo al tratamiento con antidepresivos; en un
punto eternizado, ya pasados quince años de la pérdida. La analista señala
que sin embargo María conserva algo de la mascarada: el cuerpo arreglado
con esmero, la ropa, el peinado. Esta mascarada causada por este amor tan
vivo y apasionado por quien hace tanto tiempo no está, siendo su partenaire
actual la mirada de este hombre amado y muerto.
El amor que une a María con Víctor es relatado como una novela
romántica. Los separaba una medianera, ella era infeliz en su matrimonio,
entonces lo espiaba, lo presentía mientras arreglaba las plantas y sabía que
él estaba del otro lado, leyendo; su presencia la pacificaba. Así como Freud
nombró a algunos de sus pacientes con sus nombres de goce, el “Hombre de
los lobos”, el “Hombre de las ratas”, podríamos nombrar a Blanca como
“La mujer del paredón”, que es su partenaire fundamental. Ese paredón que
siempre está en su vida, gris, enmohecido, que la deja siempre en el dolor,
en la tristeza, en los finales. El paredón es el nombre de su goce
melancólico, y no es casual que esa condición de goce se encuentre en el
centro del encuentro único y abismal entre ella y Víctor.
Su inconsciente se anticipa en sueños premonitorios. Él la besa en ese lugar,
tal cual lo había soñado, y en esa anticipación, propia de la relación de
María con su inconsciente, se plasma un corte en su goce con el dolor del
tiempo, la tristeza de los finales. Inaugura un corte porque entra lo bello:
“fue hermoso”, dice. Lo bello como barrera última ante el real de la muerte
-tal como lo propone Lacan en el Seminario 7169- se devela como un
recurso fundamental en la melancolía. A falta de la castración, lo bello no
alcanza para mediar en la relación imaginaria, por lo que la pareja, sin el
velo del amor, quedaba entregada a la crudeza de la relación de poder,
desembocando en la lógica de la violencia: él tratándola mal y siendo
hiriente, ella rompiendo cosas e insultándolo. Cuando María decide salir de
ese juego pasional rompiendo el precario equilibrio en que se sostenía la
pareja al hacer silencio, Víctor pasa al acto. Es llamativo el punto de certeza
en la culpa de María en situarse como causa de este pasaje al acto,
desconociendo por otra parte el deseo de muerte que habitaba en Víctor y
que casi se la lleva a la tumba con él.
VIII. La elección narcisista de objeto
Cuando ella define su relación con Víctor- “Por fin alguien veía lo mismo
que yo”, “A los dos siempre nos gustó lo mismo”-, Blanca da cuenta de lo
que Freud llamaba el tipo narcisista de elección de objeto, y justamente
planteaba en su texto “Duelo y melancolía”170 cómo en ese tipo de
elecciones de objeto se encuentra la causa de la imposibilidad de hacer el
duelo. Ella, con gran lucidez, define muy bien este tipo de elección
narcisista que la unía a Víctor cuando dice “Estaba él, sus palabras, su
mirada era infinita. Por primera vez estaban su cuerpo y el mío juntos, por
fin podía ver algo más que la tristeza y el dolor, porque si él me tocaba, yo
me perdía, nos mirábamos fijamente y llorábamos. Pero no eran lágrimas
amargas, por fin alguien veía lo mismo que yo. Leíamos mucho, a los dos
siempre nos gustó la política, la justicia social. Compartíamos ideas, juntos
nos dábamos cuenta de lo miserable que es la vida y los seres humanos. Por
fin alguien me alivianaba la mochila”. Por eso mismo, porque se trata de
una elección narcisista del objeto, a la manera de Narciso, ella sabía que el
fin de ese amor era la muerte: “Aunque siempre pensé, ¿para qué? Si todo
se va a terminar”. Y así fue, como una nueva premonición, se terminó, algo
falló. Finalmente, la anticipación que prevalece es la del fin, la muerte, un
retorno a lo peor. “Entonces el paredón se volvió más gris y pesado que
antes”.
Es importante el hecho de que cuando ella ubica esta certeza de ser la
culpable del pasaje al acto, la analista señala cierta culpa de su lado, no la
desculpabiliza totalmente, puesto que le dice que seguramente alguna culpa
tiene, pero que hay culpa de los dos lados. Le quita ese valor de absoluto
que le da su certeza, pero sin desculpabilizarla, dando lugar a ese goce
propio de la melancolía en la certeza de la culpabilidad.
Ella plantea que él sigue estando con ella en los sueños y que le da señales
todo el tiempo. Que le dice cosas que luego no recuerda bien, pero quiere
que se vaya con él. En este como en otros sueños de todo este primer tramo
del análisis podemos verificar que los sueños de María no son formaciones
del inconsciente -es decir, no son retornos de lo reprimido en lo simbólico.
Para ella tienen valor de real: son manifestaciones, signos, de la presencia
de Víctor. Es un retorno de lo que ha sido forcluido, que es la pérdida. En
los sueños él está vivo, le habla, es la marca de la forclusión misma en
relación con esa pérdida. Entonces, estos sueños son retornos en lo real del
objeto perdido y no duelado, como también lo son esas señales de querer
irse con él. En efecto, si ella no ha podido perderlo, la unidad se mantiene, y
por ende debe irse con él.
IX. Pero una palabra tuya bastará para sanarme
María convoca a la analista al lugar que antes ocupaba Víctor, pidiéndole
que le dé palabras. Allí se encuentra la base libidinal de la transferencia,
situando con precisión la necesidad de esa palabra de la que ha carecido como trabajamos en la primera parte del seminario cuando vimos el caso
Gide, en el que Lacan señala la ausencia de la palabra que humaniza el
deseo, esa dimensión fundamental de la palabra que siempre falta en la
melancolía. La necesidad de esa palabra, situada por ella precisamente, ya
se encuentra en el evangelio en esa famosa frase: “pero una palabra tuya
bastará para sanarme”.
Volvemos sobre el punto de ausencia de una palabra incorporada, del
rechazo a la incorporación de lo simbólico propio de la melancolía. De allí
que para ella el muro del lenguaje sea un eterno paredón enmohecido y gris,
un mero obstáculo infranqueable. Pero María sabe muy bien que le hace
falta conseguir de algún modo ese lazo con el registro simbólico que no ha
recibido. Cuando ella habla de la relación con su madre queda claramente
situado en su decir el lugar de objeto resto, desecho, que ella ocupa para su
madre. Es una relación de odio, rivalidad, agresiones e insultos mutuos.
Dice que la madre siempre logra hacerla sentir mal y “caer en la mierda”,
que la hace sentir “basura, sucia, malquerida”. Cada cosa que le cuenta la
utiliza para dañarla, parece que le gustara verla sufrir. Cuando por primera
vez la madre hace algo por ella ofreciéndole ayuda económica luego del
pasaje al acto de Víctor, es ella quien la rechaza, en un movimiento
típicamente melancólico de repetición del rechazo, no soportando allí que
algo distinto venga de esa madre.
Por otra parte, su padre es para ella una foto, no una presencia viva, “cartón
pintado”, como se suele decir. Hay algo de eso en la imagen del padre, un
padre pura imagen, pura foto, un padre imaginario y no simbólico, que va a
proponer un rasgo ideal que va a funcionar como condición en su elección
de Víctor como pareja. La imagen del padre leyendo se reflejará en la
imagen de Víctor leyendo, cuando ella lo conoce y lo espía del otro lado del
paredón. Al no estar incorporado como función simbólica, la ausencia de
este padre se vuelve insoportable. Es lo que ella no puede explicarse: por
qué tanto dolor ante la separación. Pues ella dependía de su presencia
imaginaria. En el momento de la separación se instala metonímicamente el
paredón -vean ustedes que “paredón” contiene a las letras de “padre”. Creo
que el paredón es el nombre fallido del padre; en este caso no hay Nombre
del Padre, por ende, hay paredón. Se instala entonces metonímicamente el
paredón ahí donde falta la metáfora paterna, porque es justamente a partir
de la ausencia del padre que empieza a tomar presencia ese paredón mal
construido, a punto de caerse.
X. A pura ausencia
El momento de separación de los padres cuando ella tenía diez años es un
momento de desencadenamiento, en el que ella es invadida por pesadillas e
ideas de muerte. Los dos intentos de suicidio de María ocurren en
momentos significativos. El primero, al cumplir los dieciocho años,
cumpleaños que marca la salida definitiva de la infancia, la pérdida de la
niña que era. El segundo, cuando debe enfrentar la maternidad, hacerse
cargo de un otro. En ese momento, podemos conjeturar, ella repite la
coyuntura de su venida al mundo: por un lado el dejar caer materno -ella no
puede cuidar a su hija así como probablemente su madre, con su ferocidad y
encarnizamiento, tampoco haya podido cuidarla amorosamente-, por otro
lado, el padre dibujado, inexistente, tanto en el nivel de su propio padre
como el del padre de su hija, su marido. En ese punto ella sitúa un claro
goce con el dolor al referirse al segundo intento de suicidio, sobre el cual
ella dice: “un tren me pasó por encima”. Ahí tampoco puede ubicar su
implicancia en el asunto, lo cual es llamativo. “Zafé, tengo un alto umbral a
los golpes, a sufrir dolor. Puedo aguantar lo inaguantable”.
Con la ausencia de Víctor le ocurre como con la del padre. No puede
quedarse con algo simbólico de ese objeto, que por eso no puede perder.
Entonces la política pierde el sentido si él no está, a la vez que interpreta los
sueños como premoniciones que le avisan que él está mal, es decir, que
niegan su muerte.
La relación de poder sin velo ensombrece sus lazos con sus pares, pasando
al acto allí donde no entra en el campo de la palabra: golpea y luego se
encierra en la melancolía. Las intervenciones de la analista apuntan a
refutar y quitar consistencia a la certeza del absoluto superyoico que dirige
al sujeto inequívocamente al lugar de la muerte. Ella sueña: alguien
pidiendo en la calle, era ella, le daban monedas que luego pasan a ser fotos
de una mujer herida y sangrando. Dirá luego no saber quién es, si la de la
foto o la que pide. En ese sueño María queda situada en el lugar de
mendiga, resto de la sociedad, recibiendo las migajas de los otros, e insiste
la foto como imagen del congelamiento del tiempo.
XI. Petrificación del dolor de existir
La foto, que también es fundamental en su decir, condensa la petrificación
del dolor de existir en el goce con un tiempo coagulado y eterno. Es
interesante considerar la relación de la melancolía con la fotografía, ya que,
a diferencia de la pintura, la foto congela un instante. En esa detención del
tiempo puede hacerse presente un goce melancólico. La foto podría ser una
petrificación del dolor de existir en el goce con un tiempo coagulado y
eterno. Esa sería una buena definición de la fotografía en esta vertiente
melancólica, que anuda también el imaginario sin la vida de lo simbólico
que María heredó de su padre. En esta foto del sueño, la imagen de una
mujer herida que sangra es la imagen de la hemorragia libidinal propia de la
melancolía. Es interesante cómo se confunden en el sueño esa pura imagen
coagulada del dolor de existir con el ser de resto de la mujer que pide; el
puro resto o una pura imagen, pero que no logran articularse a través de la
función vivificante de la castración. Falta allí esta función de la castración
que permite un anudamiento y un velo en el abordaje sobre el objeto como
resto.
Cuando María afirma que amar es sufrir, es dolor, ya que le faltan las
palabras de Víctor, la analista le dirá que es verdad, pero que no es sólo eso,
alentando a María a encontrar sus propias palabras para ese amor. Es esa
una intervención fundamental, que le devuelve el estatuto de sujeto,
conmoviéndola y posibilitándole entrar en una trama discursiva en la que
comenzará a hablar del dolor, de las pérdidas, del padre. Sin embargo,
también dará cuenta de lo más real de su estructura: allí donde el orden
simbólico, y por ello el campo de la palabra, le es radicalmente ajeno, no
incorporado, le pertenece al Otro como una exterioridad radical. De allí que
el bienestar producto del baño de palabra en el que se sumerge en las
sesiones dure poco, situando una impotencia radical (“no puedo hacer
nada”), que la analista cuestionará una y otra vez con infinita paciencia.
XII. La reacción terapéutica negativa
Ese punto forclusivo irreductible de ajenidad en lo simbólico comenzará a
hacerse carne y llanto ante el corte de sesión que la deja nuevamente sin
Otro, sostenido por la mera presencia. La analista, pertinaz, interpreta su
estar viva como respuesta a otra causa que ella desconoce. Esa escalada de
la pulsión de muerte que podemos leer como reacción terapéutica negativa
luego de la mejoría que conlleva la interpretación conmovedora, encuentra
su punto cúlmine al realizarse su fantasma de ser un desecho cuando su jefe
la manda a limpiar los baños “llenos de mierda”, provocando un acting out.
Toma pastillas y llama a la analista para despedirse -también para que la
rescate-, ante lo cual ésta propone la internación como límite.
La internación tiene dos efectos: por un lado, encontrarse con paredones
reales peores que el que ella imagina, y también con otras que encarnan
mejor que ella el lugar de resto en el que puede dejar la locura, estas “locas
pintarrajeadas rodeadas de gatos”. Este contraste le posibilita un rearmado
narcisista. En ese contexto podrá hablar del abuso de su padrastro
perpetrado con la complicidad de la madre y la indiferencia del padre,
quedando claramente reaubicada la culpa en el lugar del Otro por la clara
intervención de la analista, “esa mierda es del otro”. Todo lo cual redunda
en el rearmado de la imagen narcisista, del i (a), sin el -φ, porque ella no
cuenta con esa función.
María retoma su trabajo analítico luego de la internación, tejiendo su propia
trama simbólica. Trae el libro El extranjero171, que como ustedes sabrán,
gira alrededor del pasaje al acto del protagonista -este héroe de Víctor,
quien intenta matarla en otro intento de pasaje al acto homicida. En este
libro, el preferido de Víctor, él le decía que encontraría las respuestas de su
vida. Se erige en enigma a través de ella, enigma que la envía directamente
al momento del pasaje al acto de Víctor. El tiro, comienza la locura, “una
mujer partida al medio por un eterno paredón”, señalando algo llamativo:
“al despertar, estaba más viva que nunca”. Me interesa señalar este punto en
el cual el encuentro con el real de la muerte la vivifica, quedando el paredón
situado a partir de entonces como el límite entre la vida y la muerte, pero
también como la juntura entre ambos.
XIII. La apropiación de la letra
Este trabajo con El extranjero tiene un efecto muy claro en la siguiente
manifestación del inconsciente, ese sueño en el que se representa ya ahora
lo vivo de aquel amor con Víctor -un sueño pacificador. Un sueño que ya
podemos situar más del lado de la formación del inconsciente -en el sentido,
no del retorno de lo reprimido, pero sí de cierta dimensión de velo. La
analista interpreta esta formación del inconsciente como una posible señal toma esta lectura que hacía María de los sueños como señales- metafórica
para reenviarla a un trabajo de escritura en el que ella pueda apropiarse de
la letra que dejaba enteramente en el campo del Otro. Cuando ella hablaba
de ese libro, era puro enigma, y María se había llevado el saber y el secreto;
esa letra era de él y absolutamente ajena a ella.
Hay un trabajo de apropiación de esa letra con efectos muy definidos a
partir de la intervención de la analista: por un lado una tregua en la relación
con la madre -saliendo así de esa guerra en la que había nacido- que le
permite aceptar recibir algo de ella -que además la saca de las pensiones,
que de alguna manera oficiaban también como lugar de resto; y por otro
lado surge una idea, negada, de volver a enamorarse. Esto marca un corte a
partir del cual comienza a preguntarse por su deseo. Algo se vivifica en una
nueva relación con el inconsciente. Sueña en colores, ya no en fotos en
blanco y negro. Algo de esa petrificación, de esa coagulación del tiempo, se
disuelve en ese color y movimiento que implican otra temporalidad.
En este sueño con flores, colores, que no eran fotos “había mucho
movimiento, era como una película”, ella iba en un auto manejando rodeada
de gente cuando acelera, pierde el control y choca contra un portón gigante.
“Pero lo raro es que no me dolió”. Del otro lado había una fiesta, música
linda, gente que bailaba, todo era de colores muy brillantes. Ella los miraba,
se acercaron, le hablaron, y la invitaron a bailar. Estaba Víctor, pero
siempre lejos, no podía alcanzarlo, “Pero me desperté contenta. ¿Será una
nueva premonición? Tal vez algo bueno me esté por pasar”. Esta nueva
interpretación -que sigue adjudicando al sueño un valor de señal y en este
punto sigue siendo un retorno en lo real para ella- introduce una relación
distinta de ella con el inconsciente, y algo del lazo con la función de vida.
Logra también retomar la militancia, que se había llevado Víctor no
quedando más a su disposición, llegando a coordinar el ala de mujeres en el
partido en el que milita, abriéndose también el horizonte de la publicación
de sus escritos.
XIV. Amor extranjero
Es interesante que el título del libro por publicar, Amor extranjero, que
incluye el amor en lo extranjero. Si hay algo que queda radicalmente
excluido de la novela de Camus es el amor. Ella, en cambio, logra anudar el
amor con la extranjeridad, con la ajenidad; una ajenidad estructural que en
ella es la de la lengua. El orden simbólico le es extranjero o ajeno. Con esta
escritura ella logra anudar el amor y lo extranjero. Ahí se vislumbra la
posibilidad de una suplencia que anude el simbólico suelto, se presenta
junto con la publicación, articulando un amor posible a la lengua como
extranjera o ajena, situando también la dimensión de exilio que marca el
amor -porque decir Amor extranjero ya implica saber de la extranjeridad del
amor. Como la obra de teatro de Joyce que se tradujo como Los exilios o
Exiliados, una conversación entre dos hombres acerca del amor en la que se
marca constantemente el exilio de la relación sexual del ser hablante.
De alguna forma en este título podemos ubicar algo de la ganancia de saber
resultante del análisis, porque cuando ella llega posee la certeza de la
existencia de la relación sexual, en la posibilidad de unificarse
absolutamente con el partenaire. El amor extranjero implica cierto saber de
la inexistencia de la relación sexual, del exilio, de la extranjeridad, que
marca lo real del amor. Este saber que ella adquiere le posibilita cierta
separación de ese partenaire mortífero con el que había llegado
absolutamente unificada al análisis.
XV. Conversación
Intervención: Quería preguntarte cómo pensaste tu intervención respecto
de su culpa, con ese “algo de culpa también tendrás” como una apuesta a no
toda pero algo de culpa sí, cuando me viene a la mente la diferenciación
posible entre culpa y responsabilidad.
Andrea: Lo pensé desde este absoluto que a ella se le plantea en relación a
su estructura como una certeza y en empezar a ubicar allí un movimiento
que, sí, fue una apuesta al reconocerle cierta culpa.
N: Si bien es fundamental la distinción entre culpa y responsabilidad, en la
melancolía es muy importante alojar el real de la pulsión de muerte, por lo
que la intervención de la analista es especialmente pertinente tratándose de
un sujeto melancólico. Si se hubiese tratado de un sujeto neurótico sí cabría
la distinción que vos planteás. De todos modos, Lacan señalaba que nunca
hay que desculpabilizar, que si hay culpa por algo es. No se trata
sencillamente de quitar la culpa, sino más bien de indagar qué es lo que está
en juego en esa culpa. En el caso de la melancolía sabemos que la culpa es
un retorno en lo real, entonces hay algo ahí de la forclusión de la castración
que retorna bajo la forma de culpa en relación con la certeza de estar en ese
lugar de resto o desecho. Ella no puede en ningún momento enojarse con
ese hombre que le pegó un tiro y la trató de matar. Esto no está, está elidido,
y es ahí donde podemos ubicar algo más cercano a la lógica psicótica, en
tanto no hay ningún punto de amor propio en relación con ese pasaje al acto
de él. Teniendo todo eso en cuenta, pienso que la intervención es muy
atinada, porque logra quitarle ese valor de absoluto a la culpa y ubicar una
culpa también en el otro, pero sin dejar de tomar esta culpa que ella trae,
porque algo de su ser se juega allí.
A: Es muy interesante cómo en un momento, sin hablar yo de ello, empieza
a decir “no es lo mismo ser culpable que responsable. Tal vez soy
responsable”.
N: Es mucho más interesante que lo diga ella que si se lo hubieras dicho
vos. La cuestión de El extranjero -que de todos modos es el libro de Víctor,
por más que ella luego pueda apropiárselo y que termine formando parte del
título del libro que ella escribe- es lo “inmotivado” del pasaje al acto
psicótico. El protagonista no puede dar cuenta de por qué mata a un
desconocido. Ella resuena con ese punto forclusivo de Víctor, que además
de suicidarse primero trató de matarla. Aparece ella, su ser de resto, como
una causa, sin nunca poder vislumbrar una causa en él, así como tampoco
puede terminar de implicarse a sí misma cuando ella realiza un pasaje al
acto -cuando se tira a las vías del tren, dice que se la llevó por delante. Es
llamativo cómo en alguien que se culpa de todo, en este caso no aparece
más que luego, cuando zafa y no siente dolor.
Ella ha pasado por situaciones sumamente trágicas y traumáticas, desde el
abuso del padrastro junto con la ferocidad de la madre que la encierra y la
culpa y el desinterés del padre, la violencia física de la madre; dos intentos
de suicidio, y el tiro en la cabeza que no logra matarla. Todo esto queda casi
novelado en su decir, como si fueran escenas en las que ella no estuvo. En
la escena con el padrastro ella puede ubicar claramente que el goce es del
otro. De todos modos, la analista tiene que decir que los miserables son los
otros -hay que hacer allí un trabajo, porque ella dice todo eso, pero luego
termina diciendo que “la vida es una mierda”. No termina de reconocer ese
goce del otro, pero ahí claramente ella no se culpa, queda situada como
víctima, como objeto de ese goce, a diferencia de lo que ocurre con el
pasaje al acto de Víctor, donde ella no puede identificar un goce de él -en su
propio pasaje al acto con el tren tampoco. Hay un punto de agujero.
Un sujeto neurótico, pasando por alguna de esas situaciones -además de que
quedaría absolutamente destrozado-, si se rearmara, seguramente todo
pasaría por el goce en juego en esos pasajes al acto. En cambio, acá, el goce
queda totalmente por fuera.
Intervención: Dos cuestiones: primero, el relato del caso, este dolor de
existir (inaudible), se escucha este lamento y por otro lado el lugar del
cuerpo, que no siente, vestido prolijamente pero sin ninguna sensación y
como desanudado totalmente.
N: De alguna forma ella también es una foto. Lo que le da vida al cuerpo es
lo simbólico. En los distintos tipos de psicosis se pierden distintas
dimensiones del cuerpo: en la esquizofrenia se pierde el cuerpo imaginario,
en la parafrenia el cuerpo real, y en la melancolía-manía el cuerpo
simbólico. Por eso es que la imagen se sostiene, la unidad se sostiene, no
hay fragmentación corporal, fenómenos de órganos, hipocondría; al
contrario, le pasa un tren por encima y como si nada. En ese punto podemos
situar que ella es una foto, una imagen tan adornada y con tanto esmero,
pero que no está enganchada con lo simbólico. Hay un anudamiento entre
imaginario y real pero falta lo simbólico, que es lo que le daría la
sensibilidad humana a este cuerpo.
A: Es impresionante ver su cuerpo y ella sin registro de ello, que termina
corroborándose con este accidente, que fue muy grave, la tuvo internada un
año, y ella en una indiferencia psicótica.
I: ¿Ella lo plantea como un accidente?
A: No, cuando ella habla acerca de la muerte deja en claro, con esta
cuestión de que se quería ir con Carlos, que si se tiene que matar no le tiene
miedo a la muerte. Cuando comenta sus intentos de suicidio dice “Y una
vez me llevó por delante un tren”.
N: No termina de implicarse en el pasaje al acto. Como ella lo dice parece
casi un accidente, pero de todos modos ella lo plantea como un encuentro
con eso que ella busca, con la muerte.
I: Parece que ella no puede registrar el goce del otro.
N: Ella no puede odiar a ese hombre porque se odia a sí misma. Su caso no
es como otros que vimos, que luego pueden hacer ese movimiento más
paranoide de acusar al otro; ella no puede acusar de nada al objeto,
transformando así el odio que Víctor tiene por ella en odio de sí. Se trata del
planteo de Freud en “Duelo y melancolía”, la sombra del objeto cae sobre el
yo y así los reproches dirigidos al objeto se transforman en autorreproches,
volviendo contra sí misma todo el odio que tendría que haber ido hacia
Víctor. En ese punto su posición es francamente melancólica, respecto de
otros casos que vimos, en los cuales quedaba más situado el borde con la
paranoia, en donde el melancólico logra colocar el goce en el otro,
transformándose en una suerte de querellante o denunciante, que también es
una defensa para no quedar en el lugar de resto. Ella no posee esta defensa
y queda así claramente situada en el lugar de resto, el odio queda totalmente
contra sí misma, y respecto de este partenaire perdido un amor
absolutamente idealizado y vacío. Vacío en tanto ese amor es una foto, una
mera imagen que no dice sobre lo real que estaba en juego en esa relación
que pasaba por la violencia. La guerra con la madre se continuó en una
guerra con Víctor.
I: Su relato era muy novelesco, poético. Incluso los sueños, todo le aparece
como imágenes, con él del otro lado; en fin, parece un recurso de ella.
N: Es un recurso fundamental.
A: Ella es una persona muy teatral, que viene a varias sesiones pidiendo
que escuchemos música, que trae libros. Solía traer poemas que había
escrito con las cosas que le habían pasado durante el día. Por eso yo apelo
también a la escritura.
N: Justamente ella tiene la posibilidad de servirse de algo del padre -que me
parece que no es Nombre del Padre-, como el caso que vimos la vez pasada,
en el cual también hay escritura y publicación. Estos sujetos se pueden
servir de algo del padre imaginario o de ciertos ideales paternos. La imagen
del padre leyendo y la fotografía -es decir, el recurso imaginario mismo,
puesto que el padre era fotógrafo. Con esos dos rasgos del padre ella logra
ir tejiendo la suplencia en el análisis.
I: ¿Estamos también ahí en el campo de lo bello?
N: Sí.
A: También ella enlaza, con el último sueño, algo del padre que yo no
comenté. Dice que el ideal de un fotógrafo no es sólo ir y sacar una imagen,
sino que eso tiene que generar un movimiento. Que la foto de una ventana
tiene que llevar al espectador a que imagine una cosa. Cuando ella trae este
sueño con movimiento y colores refiere algo del padre, diciendo que logró
como el padre ese movimiento.
XI. Fatiga de vivir. Nominación y poesía
Nieves: Les presento a Josefina Dartiguelongue. Ella es psicoanalista,
magister en psicoanálisis y docente de la Cátedra II de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, autora del libro El sujeto y
los cortes en el cuerpo172.
I. El caso
Josefina: Al momento de la consulta M. tenía dieciocho años. Contaba con
antecedentes de bulimia y anorexia, cortes en el cuerpo y llevaba siete
intentos de suicidio. Intentos realizados con ingesta de pastillas que la
habían conducido a tres internaciones en terapia intensiva, de más de un
mes cada una, además de distintas internaciones psiquiátricas y tratamientos
de Hospital de día. A raíz del último intento de suicidio, luego de una
internación psiquiátrica, es derivada al Hospital de día que dirigía, y luego
de un tiempo es M. quien me pide que comience a atenderla en mi
consultorio.
M. terminó el Colegio secundario y, siguiendo una aptitud excepcional para
la música y la danza, comienza a estudiar una carrera basada en estas
inclinaciones artísticas, aunque con muchas interrupciones. Sus padres
están separados y tiene tres hermanos menores. Vive con la madre y sus
hermanos. Y ve regularmente al padre. Está de novia con novia con R.
desde sus doce años, una relación con varios impasses.
Lo apremiante en el caso aparece en relación con los intentos de suicidio.
M. relata que todos los intentos fueron indefectiblemente en relación a R.
Ella se peleaba mucho con su novio, peleas que desembocaban en sus
intentos de morir. R. captura su discurso, todo gira en torno de él, de si lo
llama o no, de si se peleó, de si estuvo en la clínica cuando estaba internada,
etc. Ahora bien, atendiendo a la lógica de estas peleas, ellas aparecen
siempre demarcadas por la misma estructura: ella está bien con él, está
pasando un momento lindo y ella le arranca el celular para “buscarle algo”
(indicios de otra mujer) o se mete en su Facebook para buscar si alguna
chica le escribió. Y si no encontraba nada ni en el teléfono ni en las redes
sociales, le empezaba a preguntar por la ex novia… ¿qué le gustaba de ella?
¿Qué le gustaba de su cuerpo? Si piensa mucho en ella, etc.
Por supuesto, luego de ser hostigado durante un buen tiempo con sus
preguntas y reproches, R. en algún momento se cansaba y -a pesar de las
amenazas suicidas- se iba o le cortaba definitivamente el teléfono. Allí,
frente a este retiro del otro, ella concreta su gesto mortífero. Refiere que sin
él “no puede volver al mundo”.
Pregunta por la mujer, “insatisfacción”, actuaciones y manipulaciones que
orientaron todos sus tratamientos anteriores al diagnóstico de histeria, o
border -en el mejor de los casos.
II. Una ira total
Sin embargo, más allá del supuesto rodeo por la Otra y sus escenas,
escuchando a M. me centro en un elemento determinante: la ira, “una ira
total”, dirá M., que la habitaba en sus discusiones. Elemento que orientará
sobre lo central del caso. Al interrogar detenidamente sobre el origen de las
peleas, M. dice “buscaba algo para enojarme. Enojarme es el modo de sentir
algo. Como si no pudiera sentir cosas si no fuera enojo. Siempre quise
poder sentir algo. Yo sé que tengo amigos y una familia linda, pero no
siento nada. No me alcanza estar. No me alcanza estar para existir, aunque
existir me pesa. En las peleas desbordadas la paso mal, pero la paso, la
siento estando mal. Las peleas me dan como una adrenalina. Cuando me
enojo pasa algo y me cuesta soltar eso, ese toque de energía.” La ira como
un intento de aprehender algo del cuerpo y de la vida.
A partir de allí M. empieza a hablar de lo que le pasa desde chica, su “fatiga
de vivir”. (Realidad que parece nunca haber quedado al descubierto para los
otros, capturados entre sus habilidades y sus escenas, acertando una
depresión en lugar de una suspensión de su ser). Dice “Desde chica.
Siempre tirada. En la cama. Como flotando en la vida. No me siento para
afrontar la vida. Y cuando estoy con R. eso se va un poco. O cuando me
voy a dormir. Estoy protegida. Voy a dejar de estar. No voy a estar por un
rato y me levanto y la existencia me da en la cara. Existir me pesa. Todo es
muy pesado. Hago las cosas pero en realidad nada me importa, nada me
llama. Sólo quiero desaparecer. No puedo con la vida. Yo siento que eso
vino en mí.”
Ni la danza, -actividad privilegiada para ella- suple el valor del falo.
Explica que la danza no escapa a la serie. “Ponerme a bailar. Ir a la facultad.
Es como todo. Me cuesta:”
III. El peso de la existencia
Si bien se recuerda triste desde niña, es a los trece años, a partir de la
muerte de su abuelo materno - para ella un padre, padre idealizado, orden y
garantía- que ella ubica la experiencia de un sentimiento de soledad inédito
y la experiencia del peso de la existencia, que la acompañará en adelante.
Efectivamente M. da cuenta de cómo el abuelo -con su presencia realcontenía las consecuencias de la ausencia de la operación simbólica paterna.
M. relata que es muy “apegada” a su madre. Sin hacerse esperar lo
fundamenta, cuenta que tomó el pecho hasta los tres años y medio y que
durmió en la cama con su madre hasta los seis años, mientras el padre era
expulsado a otra habitación. Así, como a sabiendas de los lugares, dice que
nunca vio a su mamá como una madre. Cuenta “Con mi mamá no había
espacio, esa distancia, ese límite. Mi mamá se babeaba conmigo, soy lo más
lindo, lo más inteligente|. Es más como una hermana que como una mamá”.
Del padre explica que tiene una adicción, que es débil, triste y solo. M. dice
que para ella sus padres son como sus hermanos y que sus abuelos maternos
funcionaban como padres. “Mi abuelo era el único que ponía orden y
controlaba la familia. Era la figura que maneja. Era la figura de los límites
que nunca tuve. Era el papá de mi papá también. Él organizaba a mis papás,
los ayudaba con las cosas, con el dinero. Con mi abuelo me llevaba muy
bien pero también le tenía mucho respeto.” M. testimonia que no se puede
vivir si no se siente relación a la vida, a su fuerza, a su pulsación.
Faltaba mucho a la facultad, a reuniones con amigos, sin poder levantarse,
sin ganas de nada. Insidiosa hemorragia libidinal que sólo parecía frenar su
cauce con R. Sólo la presencia del novio parecía animarla un poco.
M. explica con impávida lucidez: “yo estoy flotando en la vida. No estoy
bien parada. Tengo familia y mucha gente, pero no me apego a nada o me
pego demasiado a R. Nada me hace sentir que no estoy sola, sola en el
mundo. Cuando me peleo con R. y R. se va, me agarra un ataque de tristeza.
Es más fuerte la sensación de querer morir. En ese momento siento que no
hay forma de volver al mundo”. Ahora bien, M. acude al novio, a su
presencia, sin calcular los límites de su eficacia, o tal vez, a sabiendas de
que finalmente la deja al borde de su horizonte, a expensas de su sombra -la
muerte. R, su novio, su solución, se vuelve su trampa.
M. encuentra en estar con R. algo de protección al asedio de su existencia
mortífera y evanescente, a lo insidioso de su fatiga. Sin embargo, no
alcanza. Al poco tiempo y frente al retorno del vacío forclusivo que se
impone, ella recurre al “toque de adrenalina”, -la pelea, la ira- para “sentir
algo”, para sostener la vida. Pero en ese mismo momento tanto R. como su
enojo desfallecen. R. se cansa de la escena engañosa de M. y se retira. Y
ella, ya sin artilugios, se entrega a la tentación de desaparecer, de
“descansar en algún féretro”-dirá.
IV. Ponerse a escribir
El trabajo con M. se centró no sólo en su fatiga de vivir, en la deriva y peso
de su existencia, sino que especialmente se orientó a la inminencia de
aquellos momentos donde buscaba el enojo, es decir, en la inminencia de
aquellos momentos donde recurría a algún “toque de energía” que
contrarreste su profusa hemorragia. Se orientó a ubicar esa inminencia y su
respuesta -mediando, claro, ofrecimientos de que me llame por teléfono,
propuestas escuchadas pero jamás implementadas. Lentamente, más que la
pelea y la ira, tampoco la muerte, sino su análogo episódico, un sueño
profundo inducido por hipnóticos es lo que sale a la zaga como recurso. En
la inminencia, en vez de buscar la pelea y con ella su contracara, la partida
de R, ella cada vez más duerme, desaparece en el sueño.
Interrogo por aquella otra dimensión artística, por la que tenía no sólo un
talento ineludible, sino una acentuada inclinación, el canto, el uso de su
voz. Sin embargo, sin desesperanza -porque no existía en su interior nada de
esperanza- me explica que le gusta cantar, que incluso en alguna ocasiones
le provoca algo en el cuerpo, cierto “vibrar” -conmoción que contadas
veces también ha logrado con la danza-, pero nada más. Dice que es un
gusto, como le pueden gustar otras cosas, pero que no le da “apego”,
también le cuesta. Dice: “no mata mi sensación de desaparecer”. Y más
bien me explica que es a los otros a quienes les gusta y conmueve su voz,
no a ella.
Comenzamos con M. a hablar de otras cosas. Es así que aparece cierto
gusto por la carrera de Letras y la referencia a su madre. Letras había sido
la carrera de su madre, que si bien había finalizado, nunca había ejercido
profesionalmente. Encuentro que ese interés -nunca explorado- no es por el
análisis de la literatura, sino por la escritura. En una sesión, cuando una vez
más me cuenta que el día anterior estuvo a punto de tomar pastillas, para
dormir (aunque ya hacía un tiempo que no lo hacía, el sueño como metáfora
de la muerte estaba siempre presente), le pregunto -dado que le gustaría
escribir- sino puede ponerse a escribir en ese preciso momento.
A partir de allí, a las dos semanas, llega a una sesión y me dice “mirá lo que
me salió” y me muestra un cuaderno en la que estaba escrita una exquisita
poesía. Letra que bordea aquel vacío y que la arranca de él. Al cabo de
semanas su producción era increíble, siempre surgida en aquellos momentos
en los que antes recurría a ese “toque de adrenalina” o a su contrario (el
sueño), y siempre refiriendo que es escribir lo que le permitía “frenar” el
deseo de ir a pelear con R. Sorprendida de “eso que pasa” cuando escribe,
dirá de su poesía “cuando se me suelta la tuerca, la transformo.” M define la
función de su escritura: “ya tengo un espacio propio, no solamente soy él”.
Veredicto tan insondable como indialectizable, pero que indefectiblemente
guarda una verdad, ya no se agota en él y va en el sentido contrario a su
suspensión y a su deriva.
La poesía, aquel decir que sobrevuela los enunciados, aquel decir que toca
el alma y alcanza el cuerpo, decir que nombra, que se desprende de la
palabra -como ella quedaba desprendida de la vida- pero que ancla en ella,
es lo que pudo circunscribir, delimitar un “espacio” en aquella existencia
para que no sobreviva flotando. Un decir que nombra un lugar y frena su
intolerable deriva.
En las sesiones comenzó a protagonizar la poesía, su lectura, su creación, en
desmedro de las pastillas y su deseo de morir. Cada sesión me traía para leer
todo lo que había escrito. Poesía en la palestra. Letra que bordea un lugar
con el decir y con el trazo.
Comienza a decirme que tiene ganas que otros lean lo que escribe.
Paulatinamente comienza a subir su poesía en distintos blogs en internet.
Empezamos a hablar sobre publicar su poesía. Ella me pide ayuda para esto.
Decididamente empiezo a buscar editoriales y ella comienza a pasar todo su
trabajo a la computadora y me manda por mail el material.
En aquel momento del trabajo debí interrumpir el tratamiento porque dejé
de residir en Buenos Aires por unos años. No fue difícil para M. dar lugar a
mi partida. Lo trabajé con ella y su familia y la derivé con una colega. Al
cabo de dos meses sé por ella, mi colega, que dejó aquel tratamiento. Tanto
M. como su familia tenían mis datos y mi mail para contactarme. Esperé
atenta alguna noticia, pero no hubo comunicación.
Un año después -estando yo en el exterior- recibo un mail de M. Un correo
muy afectivo donde me invitaba a la presentación de su libro.
V. La muerte en el amor
Nieves: M., de tan solo dieciocho años, nos es presentada por su analista
como alguien que ha vivido ser objeto de cuidados -incluso intensivos- en
más de una oportunidad como consecuencia de sus actos. Actos que o bien
han presentado una dimensión auto-agresiva como la bulimia, anorexia,
cortes en el cuerpo; o bien han apuntado directamente a la supresión de la
existencia mediante intentos de suicidio. Así, luego de una internación
posterior a un intento de suicidio, M. elige a su analista, quien dirigía el
Hospital de día en el que había sido tratada, y le pide iniciar el tratamiento
en su consultorio, elección fundamental en la que encontramos la
transferencia desde un principio.
Rápidamente la búsqueda de la muerte se enmarca en el campo del amor,
que se vuelve absolutamente mortífero para M., en tanto queda atrapada en
lo absoluto de una demanda sin límite, que se abre paso intempestivamente,
impulsivamente, enloquecidamente, precisamente en aquellos momentos en
los que está pasando un momento “lindo” con él -señala la analista.
Veremos luego que ese empuje al goce, que se hace presente en esos
momentos de bienestar, toma el nombre de “ira total”.
Podría decirse que los actings de M. son rechazos del goce de la vida allí
donde se presenta como placer, como bienestar, como más acá del principio
del placer, manifestándose en ella aquello que Freud llamaba sentimiento
inconsciente de culpa o necesidad de castigo -y que cuando se pone en
juego en un tratamiento ante la mejoría efecto del tratamiento analítico,
Freud llamaba reacción terapéutica negativa. Hay allí algo de este no
soportar ese principio del placer. En esos momentos de bienestar M. parece
no poder con la relación dual, como si esta no estuviese sustentada por el
eje simbólico por detrás, quedando a expensas del filo mortal del estadio del
espejo, por lo que busca desesperadamente los signos de la presencia de
otra mujer que la opaque con su brillo, ya que el lugar de elegida o deseada
no le corresponde.
La analista no se deja tentar por el camino fácil -ya verificado como
inconducente en tratamientos anteriores- de la suposición de una estructura
histérica orientada por la pregunta por la Otra. Se detiene, en cambio, en el
elemento determinante de las escenas mortíferas a las que M. se ve
empujada: la “ira total” que la angustia en esos momentos. La analista se
ubica en un lugar de no-saber, no da por supuesta esta histeria, interroga y
llega entonces una confesión del modo de goce singular que encuentra M.
para hacer con el vacío del dolor de existir que la invade: “enojarme es el
modo de sentir algo”. Es un saber nuevo que se obtiene en este tratamiento
que no da por sentada una estructura histérica.
VI. “No me alcanza estar”
Se recorta entonces la dificultad para sentir, ella dice “No me alcanza
estar”, habla de la necesidad de la adrenalina del enojo para sentir. Hemos
trabajado un texto de Séglas173 sobre melancolía que hace referencia al
sentimiento corporal doloroso, subrayando la importancia de la cenestesia
en el cuadro, lo que de algún modo es subrayado por Freud en “Duelo y
melancolía” al referirse al sentimiento de sí174, que es lo que está en
cuestión en el caso de M. Séglas decía “Se ha dado nombre de cenestesia,
sentido de la existencia, al sentimiento que tenemos de la existencia de
nuestro cuerpo, sentimiento que en estado normal se acompaña de cierto
bienestar y cada función vital contribuye a ello175”. En cambio, en la
melancolía ese sentimiento no existe o es doloroso.
Es inaugural este momento en que M. puede nombrar a la ira como un
intento de aprehender, de captar algo del cuerpo y de la vida, abriendo ese
espacio en la palabra para decir acerca de su temprana fatiga de vivir, que
parece haber quedado encubierta bajo una aparente depresión para los otros.
Así, M. comienza a decir de su “estar siempre tirada”, como flotando en la
vida, no pudiendo afrontarla. Nada la llama, sólo quiere desaparecer,
sintiéndose protegida al irse a dormir o cuando está con R., quien cumple la
función fundamental de un anudamiento con la vida para ella. “Cuando
estoy con R. eso se va un poco”, un poco.
Tampoco la danza y luego el canto -habilidades respecto de las cuales
parece tener una capacidad especial- escapan de la serie: “finalmente es
como todo”. Verificamos también en este caso el desencadenamiento de su
melancolía a partir de una pérdida, la del abuelo materno, que oficiaba
como padre idealizado. Esta pérdida que no puede duelar inicia la
experiencia de un sentimiento de soledad inédito, la existencia comienza a
pesarle a partir de entonces y M. puede dar cuenta en el campo de la palabra
en el análisis de hasta qué punto ese abuelo suplía la ausencia de la
operación simbólica paterna. Pero es una suplencia que parece sólo haber
funcionado en presencia, no incorporada, desapareciendo con la muerte del
abuelo -en línea con lo que planteaba Lacan sobre el caso Gide: la muerte
se lleva junto con su padre la palabra que humaniza el deseo-, de modo que
algo de esa función no estuvo incorporado.
Ante la ausencia de la operación simbólica paterna M. queda a expensas de
un gran apego a su madre, en un prolongado contacto corporal que
expulsaba al padre. M., en continuidad con el cuerpo materno, sin instancias
de mediación, nunca la vio como una madre sino como una hermana “que
se babeaba” con ella, que la hacía brillar. Por otra parte, el padre ocupa el
lugar del expulsado, el lugar de resto en la pareja parental: adicto, débil,
triste y solo, mantenido por la madre, M. lo experimenta como un hermano
también. Sólo el abuelo materno parece haber podido encarnar en esa
familia cierta dimensión del Gran Otro -pero tan sólo con su presencia. M.
testimonia de que no se puede vivir si no se siente relación con la vida, su
fuerza, su pulsación; pienso que ahí ella toca ese punto que estudiamos en
la primera parte del año en relación con la referencia de “Cuestión
preliminar…” en la que Lacan plantea la importancia de la función fálica en
lo que llama “la juntura más íntima del sentimiento de vida del sujeto176”,
del que carece M.
Por otra parte, R. cumple cierta función de freno a la hemorragia libidinal,
no del todo efectivo. Viene quizás a ese espacio dejado vacío por el abuelo,
ese lugar para un hombre que funciona como cierto límite está en la
estructura de alguna manera, pero no se eleva a la función Nombre del
Padre, lo cual venimos verificando en todos los casos que hemos trabajado.
En los casos de melancolía encontramos generalmente algo de la función
paterna encarnada, que parece operar cierto límite, cierta referencia
imaginaria fundamental, sin llegar a constituirse como función del Nombre
del Padre.
VII. La tentación de desaparecer
Entre el desapego y el despegue, la flotación y el pegoteo a R.; M. padece la
falta de dimensión pura y simple del cuerpo en relación con la vida, con el
Otro, con la acción, testimoniando de una soledad absoluta. En presencia de
R., M. parece embarcarse en la búsqueda del sentir a través del enojo en un
movimiento que la sobrepasa, llevándola al ataque de tristeza y la fuerte
sensación de querer morir. Ya no Nirvana sino Tánatos, pasa de esa especie
de flotación o despegue que tendría que ver con Nirvana -la ausencia del
sentimiento de vida- a buscar activamente este sentimiento en la realización
de la muerte. De allí que la analista señale que R., su solución, se vuelve
una trampa. Se cansa de la escena engañosa y se retira, a partir de lo cual
ella se entrega a la tentación de desaparecer, al llamado al goce mismo de la
muerte.
En este seminario estudiamos la frase de “El problema económico del
masoquismo” en la que Freud plantea que el suicidio no deja de ser una
experiencia de goce -él no dice de goce sino erótica-; en la medida en que
algo de la mezcla pulsional permanece mínimamente, ni aun el suicidio se
realiza sin que haya ahí en juego un goce177. En el caso de M. esta
búsqueda de la experimentación de algún goce puede llevarla a ese límite.
El trabajo analítico se orienta especialmente a los momentos en que M.
buscaba el enojo, intentando ubicar la inminencia y su respuesta. Se opera
un desplazamiento de la pelea y la ira como recurso al sueño profundo
inducido por hipnóticos. La analista busca recursos, interroga acerca de la
relación con el canto, respecto de lo cual M. dice que sólo le produce una
vibración pero no mata su sensación de desaparecer, indicando incluso que
su voz le gusta y conmueve a otros pero no a ella. Es interesante la posición
de la analista en la búsqueda renovada de recursos.
VIII. Una intervención crucial
Eventualmente surge el interés de M. por las letras y algo del deseo materno
un tanto trunco -la madre estudió pero no llegó a hacer nada con ello- y la
analista logra localizar que el interés es realmente por la escritura, no antes
explorada por ella; se abre así un nuevo terreno en este análisis. Hay en este
punto una intervención crucial de la analista, que le propone ponerse a
escribir en el momento en que M. habla de haber estado a punto de tomar
pastillas para dormir.
Hay un acto -ponerse a escribir ahora- que marca
un viraje fundamental en el tratamiento, dando lugar a una profusa
producción de poesía que arranca a M. del vacío.
Esta escritura parece comenzar a configurarse con una función de límite al
desenfreno mortífero de la impulsión que la llevaba al acting con R, ya que
delimita un espacio propio más allá de R., del que ella carecía hasta ese
momento. Ella sitúa incluso cómo la poesía le da un lugar propio, ella ya no
es más sólo R. Así define un saber hacer con lo que la deja suspendida,
flotando, sin lugar. Respecto de su recurso dice “cuando se me suelta la
tuerca la transformo”. Es con eso mismo que hace la poesía. Esta encuentra
un lugar en la transferencia, es objeto del trabajo analítico en la medida en
que se va tejiendo el nudo con este nuevo recurso. En este punto es
fundamental el modo en que la analista se involucra en la publicación, para
que esa letra del dolor pase a regar un territorio por fuera del propio cuerpo,
por fuera del propio ser. Es con eso que hace su escritura.
Quería preguntarte si luego supiste algo más de ella. ¿Sabés qué efectos
tuvo la publicación para ella?
J: Lamentablemente no sé nada. Es difícil la relación con un paciente
cuando se debe interrumpir el tratamiento. Mi posición fue siempre estar a
la expectativa de que ella volviera a hacer lazo conmigo. No supe más que
el mail, invitación a la cual ni siquiera pude asistir, por lo tanto no volví a
verla.
N: ¿Tuviste algún indicio por parte de la analista a quien la derivaste de la
razón de la interrupción de ese tratamiento?
J: Seguramente no hubo transferencia, la comunicación fue muy escueta,
pero al parecer no se había enganchado.
N: Evidentemente la transferencia con vos era algo importante, no es fácil
sustituir a una analista.
IX. Conversación
Intervención: Quería preguntar por el recurso, porque parece que la
escritura es mucho más efectiva que R. Me interesa saber si hay alguna
característica de R. que no la podía sostener, o es algo de ella que no admite
soportar el lugar de deseada, como si no pudiera meter a nadie en ese lugar
de pareja.
J: Probablemente hubiera un rasgo distintivo en R., pero no aparecía como
elemento. Creo que R. era un recurso, ni siquiera el amor, porque para mí
era llamativo cómo ella se intentaba matar cuando él se iba, pero en su
relato no apareció nunca el amor. Efectivamente había algo del amor que no
estaba en relación ahí, no por una imposibilidad suya, porque creo eso
correría más por el lado de la histeria -al menos en términos estructuralessino porque había algo de la presencia de R., que como antes había
cumplido su abuelo, tenía ese rol de límite. La ausencia de falo tiene estas
dos caras: el no sentimiento de la vida y a su vez el impulso a este goce
mortífero, que es cuando R. pierde sus funciones. Por un lado su presencia
le devolvía algo de ser, pero era también el artilugio para buscar la ira. Ella
quería enojarse, no importaba con qué.
N: Quizás habría que distinguir lo que sería, en la posición histérica, la
histérica que no soporta el lugar de objeto de deseo de un hombre de lo que
ocurre en la melancolía con la operación simbólica que implica que el
sujeto sea elegido como pareja por el otro, que no es exactamente lo mismo
que ser objeto del deseo. Hay algo insoportable para el melancólico en ser
elegido. Lo que a mí me llama la atención es que ella dice que eran
momentos en los que la estaba pasando bien, había algo del bienestar junto
a él en el lugar de pareja que motivaba un rechazo radical, que no es del
orden del rechazo al lugar de ser objeto de deseo del hombre, no está
pasando por el deseo sexual sino por algo más en línea con el goce de la
vida misma.
J: Y eso se encuentra en serie con sus propios recursos, porque es cierto
que algo del canto y de la danza no llegó a poder anudar, pero también es
cierto que eran actividades que disfrutaba. Cuando yo trato de resaltar que
era un marcado talento es porque era muy llamativo, era tratada como una
estrella incluso; y es cierto, no llegaba a anudar, pero en ese momento ella
la pasaba bien.
N: Como vos decís, era tratada como una estrella, había algo insoportable
de su propio brillo. En ese sentido yo te preguntaba por la publicación de
sus escritos, porque quizás ella tolera más cierto brillo en la medida en que
no está tan en primer plano la imagen especular. Tanto en el canto como en
la danza esta está en primer plano, mientras que en la publicación quien
publica es un nombre, y quizás en ese sentido no pone tan en primer plano
lo que sería el brillo fálico insoportable.
J: Absolutamente, porque además esto implicaría que ella llegó por un
trabajo que ella motorizó para que se llevara a cabo, no como con la danza,
para la cual era convocada. Es cierto, ella lo decía de su madre, quien se
“babeaba” por ella.
N: Porque también el brillo la deja atrapada en el deseo de la madre, para
quien ella es inteligente y brillante; todo esto que le devuelven los otros
respecto de su danza y su canto le devuelve también algo del atrapante
deseo materno. En este punto hay una singularidad del caso, ya que en él no
encontramos exactamente una ausencia de interés de la madre, no hay nada
del orden de un dejar caer materno. Se trata más bien de una madre que se
niega a ocupar el lugar de Otro primordial, de soporte, para este sujeto, por
lo que, si bien le adjudica todo el brillo a esta hija -y eso luego se repite en
la admiración que despiertan sus talentos en los otros- esta no queda
ubicada en el lugar de falo de la madre, sino como un ideal para esa mujer
que prefería situarse en un lugar de hermana, casi escondida detrás del
brillo de esta hija.
I: ¿Ahí se puede jugar el estrago materno?
J: Sin duda, porque además de esta ausencia de Otro primordial, no hubo
operación paterna. Como señalábamos, la presencia del abuelo fue
presencia, no hubo operación simbólica.
N: Algo que me llama la atención del caso es esa beligerancia, esa “ira
total”, cierta ferocidad, algo que se escucha en esta madre que expulsa al
padre de la cama, dejando al hombre en lugar de resto de una forma muy
feroz y encarnizada. La madre no hace el menor intento por cuidar un poco
la figura del padre, y es así como no sólo vemos una falta de función
paterna, sino también un encarnizamiento por el lado de la madre en
degradar a ese hombre.
I: Además, ahí está ella expuesta con la madre.
J: Es a los ojos de los hijos el lugar que le impone la madre al padre,
ubicándolo como resto, encarnando así desde todos los ángulos posibles
este lugar para sus hijos.
N: Una cuestión que quizás se podría pensar como otra hipótesis en
relación con los actings, y particularmente con los intentos de suicidio que
parecen haber llegado lejos en el caso de M. Quizás se trate en ellos de un
intento de corte radical con el lugar de objeto de la madre. Hay una
impunidad en la posición materna, un abuso de ese lugar del todo deber
materno sobre esta hija, donde pareciera que la única manera de corte que
ella encuentra hasta el inicio del tratamiento es la muerte.
I: Pensaba en qué impasse terrible si alguien necesita rechazar el brillo
fálico para poder separarse del otro, que es un callejón sin salida. Y en el
tratamiento también hubo un tratamiento del otro para que ella pudiera estar
más tranquila ante algunos otros, los representantes del Otro, sin tener esa
sensación de quedar atrapada y esa necesidad de separarse. En tu dirección
como analista debe haber estado presente eso también, que vos eras otro
Otro ante el cual era posible para ella no quedar atrapada.
J: Definitivamente yo nunca entré en la serie de los halagos. Respecto al
tratamiento del Otro, me pareció que era tal la trampa que, si había una
posibilidad de recurso, era casi por fuera del Otro. Cualquier relación al
otro la iba a volver a dejar en jaque. Por esta razón yo apuntaba al principio
al uso de su voz, al uso de su cuerpo, como si algo pudiera funcionar por
allí; finalmente derivó en otra cuestión, pero el intento fue el de buscar un
recurso por fuera del otro.
I: Cuando ella dice que cuando se le suelta la tuerca lo transforma, hay allí
un corte, pero a la vez un reconocimiento de su bienestar.
J: Es fantástico, porque si bien ella venía hablando de su fatiga de vivir, era
casi la primera vez que ella nombraba lo que yo llamaba inminencia. Ella
nombra esa pulsión, el momento en que le salta la tuerca, una descripción
que me pareció genial, aunque no volvió sobre eso. Ella reconoce no sólo
eso, sino también la operación que hace con ello, lo transforma. Escribe
desde ahí y sobre eso, como dijo Nieves.
I: Producto del tratamiento.
I: Es del lado de la invención, porque toma materiales ya existentes y los
transforma.
J: Estoy de acuerdo, no es ex nihilo, pero por otro lado es un vacío también
donde ha puesto ese goce.
I: ¿Ella estaba con R. cuando encuentra el recurso de la escritura? ¿Qué
pasa con ese vínculo entonces?
J: Estaba con R. -ellos iban y volvían constantemente-, pero en el momento
en que encuentra la escritura ella había logrado una distancia mayor. Si bien
no se separa definitivamente, se toman tiempos.
N: Respecto de la creación-invención, creo que se puede orientar de dos
maneras distintas. La poesía y la sublimación en general es creación en el
sentido en que hace con un vacío, con una nada, como dice M., “dar sonido
a esta nada”. Es hacer surgir algo de la nada. Pero, también, cumple una
función de invención en esta escritura en particular, porque lo hace con su
goce melancólico. Ella vive esa experiencia de la nada en sí misma, en
estado puro, y con ella hace. Es a la vez invención y creación.
I: Además porque ella misma es quien crea su espacio propio a través de la
escritura. Es una invención que le pertenece.
J: Algo de lo que ella repite es eso, “ya tengo mi espacio”, como si hubiera
logrado recortarse.
I: Hay un enlace que ella señala cuando se refiere a que los enojos la
conectan con el sentir y pareciera que ella termina trasladando eso a la
escritura.
J: Es por eso interesante el goce melancólico, porque si no fuera algo que a
ella le hiciera sentir, no le cerraría, no anudaría. “No me ayuda”, me
explicaba. Su recurso debía lograr “alcanzar algo del cuerpo” para poder
ayudarla.
N: Lo que es difícil es saber hasta dónde esto cumple una verdadera función
de suplencia, porque sabemos que en muchos casos de melancolía la
escritura no solamente no sirve como un recurso sino, al contrario, escarba
en la hemorragia libidinal y va en la línea del desencadenamiento, o es una
escritura del dolor que no produce un alivio sino que lo potencia, como ha
pasado en el caso de tantos escritores y escritoras conocidos.
Efectivamente, hay veces que sí y hay veces que no. Lo que tiene de
interesante en este caso en particular es que ella sitúa allí un efecto de
delimitación de un espacio, eso es algo singular que ella parece poder
soportar. Cumple entonces una función muy fundamental de anudamiento.
J: Si bien no llegué a enterarme de las repercusiones, sí vi que su poesía no
es sobre el dolor, es siempre sobre un espacio. Como si fuera mucho más la
demarcación de un lugar que la incidencia, que también se puede volver
gozosa en sí misma, sobre el dolor.
I: En ese punto, justo se interrumpe ahí el tratamiento, pero a priori le pone
un freno a sus intentos de suicidio.
J: Fue un cambio muy notorio. No me volvió a hablar de tomar pastillas.
I: Por ahí no es un anudamiento que le permita ya seguir hacia adelante,
pero quizás sí sea una instancia.
I: Quería preguntar sobre los intentos de suicidio, porque los comentaste en
un momento como actings. ¿Son actings o son pasajes al acto en este
intento de rechazo del Otro?
N: A mí me parece que tienen la estructura de un acting, son en relación
con el otro. Hay algo del lazo con el otro que se le vuelve insoportable y
que la lleva a ese punto, pero no es sin el Otro. De todos modos, me parece
que la delimitación entre acting out y pasaje al acto es a veces
esquematizada. El momento del pasaje al acto es un momento de caída de la
escena, cuando el sujeto se hace uno con el a, y es a veces difícil verificar si
subjetivamente ha tenido o no ese valor para el sujeto. Quizás Josefina
pueda aclarar un poco más este punto.
J: Creo que en su caso sí tiene la estructura del acting, aunque lo que llama
la atención es que es uno sin límite, justamente lo que ella por la no
inscripción paterna no tiene. Era además francamente un llamado a R., dada
la dinámica de la estructura -no estamos hablando de neurosis. Creo que nos
podemos confundir con el pasaje al acto porque es un acting sin límite, no
es una escena que el sujeto arma para mantenerse.
N: Incluso un suicidio logrado puede ser un acting. No es necesario que
esté el otro presente para que tenga la estructura de una escena si es en
relación con ese otro, que es lo que yo leo en el caso. Cuando alguien que
se suicida porque la pareja lo dejó, en el horizonte de ese suicidio está ese
otro. A veces pecamos de ingenuidad al creer que el acting es menos grave
que el pasaje al acto -recordemos que Lacan dice que la cachetada de Dora
es un pasaje al acto. Un acting puede ser gravísimo, así como un pasaje al
acto puede parecer una pavada. El asunto es si está en el horizonte el Otro o
no, qué tipo de suicidio o intento de suicidio es. No es el mismo el sujeto
que tiene una relación erótica con la muerte, buscándola
independientemente de las vicisitudes de su relación con el otro, que
alguien como en este caso, en el cual toda la cuestión del amor gira
alrededor del lazo con el partenaire -con la salvedad de que en realidad ella
no tiene con qué entrar efectivamente en el campo del amor porque no
cuenta con la función de la castración.
I: A eso apuntaba mi pregunta. En los casos que se han venido presentando
hay una dificultad para encontrar el amor de pareja, aparece siempre algo de
la dificultad en la melancolía con el amor, y parece ser más efectivo el
recurso a la escritura o una expresión artística que la formación de una
pareja.
N: Hay en la melancolía una dificultad estructural con el amor. Me
preguntaron en un seminario recientemente si se encontraba una solución a
la melancolía en el amor. En general yo no he encontrado por ese lado la
solución. Más bien el amor es el campo que se le vuelve absolutamente
imposible de enfrentar al melancólico, quizás más aun que a otro tipo de
estructuras en las que el Nombre del Padre está rechazado, forcluido -me
refiero a la psicosis en sentido estricto. En otros tipos de psicosis suelen
encontrarse arreglos por el lado del amor con cierta dimensión particular del
amor -el amor muerto-, pero con un partenaire que le hace -como Nora a
Joyce- de guante dado vuelta, que le arma algo de la relación sexual. Hay
parejas así en la psicosis, súper anudadas, que le funcionan al sujeto en el
campo del amor, con los límites que tiene el amor psicótico.
Me parece que en la melancolía en particular, donde la cuestión no es tanto
con el Nombre del Padre -más allá de que no haya Nombre del Padre en
sentido estricto, pues no se trata del agujero forclusivo del Nombre del
Padre sino de la ausencia de la función falo-castración. Lo que está ahí, en
el centro, es la imposibilidad del amor. Hay sujetos melancólicos que viven
en un tormento de pasión amorosa y pasan así su vida, es difícil encontrar
un arreglo pacificador para el sujeto dentro del campo del amor -aunque no
creo que sea imposible. Pero el sujeto melancólico suele encontrar más bien
soluciones por la vía de la sublimación, ya que la dificultad fundamental en
la melancolía es con el deseo, que es lo que articula la función fálica. Es
fundamental y precisamente con el deseo, a diferencia de otras estructuras
en las cuales no está operando el Nombre del Padre, en las que la cuestión
va por otro lado, y el sujeto tiene que tejer algo en relación con P0 -se
consiguen entonces otro tipo de arreglos. En la melancolía es insoportable
ese goce vivo que da la función fálica y que se pone en juego en el amor
deseante. Por eso en las mujeres esto suele empujar al acting -como este
caso de alguna forma verifica, porque está en relación con una demanda sin
límite- mientras que en el varón melancólico esto se ve más del lado de la
perversión.
Le agradezco a Josefina su presentación, nos vemos la próxima.
XII. Adalid de un dolor exquisito
Nieves: Les presento a Silvia Puigpinós, colega de la Sección Santa Fe de
la EOL, que lleva adelante su práctica tanto en esa ciudad como en Buenos
Aires. Es un gusto poder conversar hoy con ella.
I. El caso
Silvia: Voy a comentarles algunos tramos de un análisis en curso de Ruth,
una mujer de sesenta y cuatro años, que inicia hace nueve años con algunas
interrupciones. Vino a verme porque había decidido seguir a su pareja en un
traslado temporal por razones laborales a la ciudad donde yo resido. Ella es
pediatra especializada en neurología, estaba nombrada en un hospital y bien
instalada en su consultorio, y este traslado desbarataba la propia
continuidad profesional de Ruth por casi dos años.
No era la primera vez que hacía algo semejante por un hombre. Con el
padre de sus tres hijos había hecho otro tanto. Así, por seguir a este segundo
hombre me cuenta que dejó todo: casa, trabajo, amigos. Sus hijos ya se
habían alejado con anterioridad tras sus vocaciones. Sin referencias,
despojada de todo, en las primeras entrevistas muestra una gran angustia:
“Nado en la nada”, dice, con un humor que no para de hundirla.
No es que le faltaron oportunidades, pero no pudo sostenerlas por
dificultades para establecer lazos, especialmente con otras mujeres. Decide
tomarse un año sabático. Quería investigar y formarse para luego volver a
su ciudad siendo otra. Aun así, los reproches a su pareja eran constantes y
montados en la rivalidad. Veremos más adelante que ese todo sería luego
facturado, en el empuje a decepcionarse del deseo de un hombre.
Así, hace que los cinco años de diferencia de edad que la separan de su
actual compañero lo convierta a él en un geronte y a ella en una persona
más cercana a la juventud de sus hijos. Admite divertida tener con los hijos
de él frecuentes sueños eróticos. Los sueños siguientes son bien
representativos de ese contraste y, a pesar del gran sufrimiento, marcan su
análisis.
“Estaba mi gatita Ninoshka, que adopté con Carlos, caminando por la
cocina. También había un objeto de madera con forma del cuerpo de una
tortuga y una tortuguita debajo. Carlos les estaba dando de comer y yo lo
miraba con ternura. En ese momento viene el hijo de Carlos y propone
agarrarnos de las manos haciendo una ronda. Empiezo a moverme
cambiando de lugar; pasaba muy cerca del hijo y nos dábamos un abrazo
pero sin tocarnos, como si bailáramos una danza meciéndonos. Yo sentía
algo vivo y un placer enorme y al mismo tiempo mucha angustia, pero me
sobrepongo. Luego veo que en el fondo hay una terminal de trenes como si
fuese la terminal de París, viene bajando gente. Carlos busca la tortuga
dentro de la alacena y la mira indiferente.”
Asocia que Carlos tiene una dedicación especial por Ninoshka. “Con todos
los años de sufrimiento que hemos tenido, yo le digo que quiero que me
mire como se mira a una mujer, porque espera de mí cosas que me hacen
pensar que me ve como una madre, y después no me dan ganas de hacer el
amor”. Viendo fotos del hijo del marido, se dio cuenta que es muy buen
mozo. Esa atracción se repite en otro sueño y se pregunta: “¿Que voy
hacer? El inconsciente se agazapa”. Se agazapa esa mirada que toca su
fantasma esbozando el sufrimiento decepcionado ante el deseo de un
hombre.
A lo largo del análisis irá reconociendo que, más allá de las mudanzas,
siempre había estado buscando algo que no encontraba, y ese fracaso la
precipitaba a peleas devastadoras con sus parejas. Ella reclamaba palabras y
ellos, a su entender, le respondían con silencios. En su año sabático, junto a
la envidia por los relatos de satisfacción laboral de él, esos silencios se le
fueron haciendo más insoportables.
Dos ruidosos silencios jalonaron su vida infantil. El silencio familiar sobre
cómo fue que su abuelo escapó a los fusilamientos nazis en Polonia,
mientras caían su abuela y tía. En ese tiempo su padre ya estaba radicado en
la Argentina. Y por otro, el silencio durante casi sesenta años hasta que, ya
en el diván, pone palabras a la escena que la ubica como testigo de la
violación de una amiguita circunstancial, con quien se adentró durante unas
vacaciones en el bosque cercano, siendo obligada a observar mientras un
hombre la violaba. El episodio nunca ganó estado público, ella nunca volvió
a ver a esa niña ni lo contó a sus padres.
Pero esa confesión no le provoca, como cabría esperarse, alivio o
abreacción -para decirlo como el primer Freud-, sino que le abre un enigma:
el de por qué no fue ella, o no fue ella también violada. Solo hay algo
ofrecido a la mirada, como si no pudiese dejar de ver. ¿Será la espesura
imaginaria que tapa el verdadero trauma de la no-relación? Lo discutiremos
en la conversación.
Más adelante esa pregunta se vincula con sus rabiosos celos, pero también
con cierta complicidad de su fantasía, cuando cree encontrar indicios de que
su compañero mira obscenamente a sus amigas, incluso a las lesbianas o a
las poco atractivas. Esto que nos tienta a localizarlo sin demora en los
triángulos de la histeria, era la inconmovible certeza de no ser la elegida,
provocando en ella sufrimientos que se prolongaban por años. Permanecía
largos días aletargada, era un alma en pena que se sentía ajena a este
mundo, no sentía ni que su casa fuera suya, gozando del dolor remoto de
esas presuntas infidelidades de la mirada.
El aletargarse la hace soñar: “Me encuentro con un hombre, tiene la cara
parecida a la de mi pareja, pero no puedo asegurar que sea él. Lo beso
apasionadamente, pero de un instante a otro pierdo ese entusiasmo. Era
como un deseo truncado.” Se queja de la falta de apasionamiento,
romanticismo y regalos de su pareja luego del regreso de un largo viaje del
que ella se había auto-excluido. Dice que deseaba ese paréntesis para probar
tener una vida más allá de él: “no quería que su presencia me arranque de
mi capullo.” Un capullo en el que se guarda cuando no se siente la elegida y
en el que permanece prisionera por voluntad, aun cuando sí la eligen. En
ningún momento puede articular que él regresó ofendido por haberse ella
negado a acompañarlo. “Por años me quedé dentro de un capullo. En el
capullo del mundo de mi padre, incluida su remota infancia polaca”.
Mientras su padre había asimilado bien el exilio, y se mostraba aporteñado
y permeable a la actualidad, ella vestía con un clasicismo judío atemporal.
Decía: “Su muerte no borró de mi memoria su rostro vivaz”.
Además de los variados modos de auto-excluirse y la dificultad para hacer
lazos, la fragilidad de su capacidad de entusiasmo no es nueva. Hay
momentos de sensación de ajenidad, de estar como detrás de un vidrio.
Recuerda no haber disfrutado, por ejemplo, del viaje de la residencia
médica: “Estaba como ausente, viendo la escena desde afuera, no termino
de gozarlo ni de sufrirlo, algo me impide participar. Soy una espectadora”.
Si bien se sabía querida por ambos padres, luego de la convulsión febril que
sufrió de pequeña, cada vez que se enfermaba enfrentaba el temor materno:
“Se va a morir”.
Revolviendo papeles dejados por su padre, encuentra un diario de viaje en
el que él anota: “bella, la guía turística”. La complicidad que le suscita esa
lectura contiene un sesgo vengativo hacia una madre bonita y coqueta,
pendiente del espejo y las modistas de alta costura, quien, sabiendo que el
marido miraba a otras, estaba más atenta a su papel de mujer que al de
madre. “Yo nunca la sentí muy madre…era muy infantil…Tal vez hubiese
querido que me diga qué lindo te queda ese vestido”. El reproche a la madre
que postergó funciones maternas en pro de su femineidad y el amor a un
hombre, lo reencuentra en esas otras mujeres. Ni el hombre le da la
palabra, tampoco la madre, aunque temiera que la muerte la arrebatara.
Trae un sueño donde está con otras mujeres probándose ropa y deja de
hacerlo para acercarse a la cama de su hija menor, dormida junto a un
perrito de pelaje cobrizo. Angustiada, asocia por un lado con la culpa por
abandonar a su hija menor y por la acusación de su nuera acerca del poco
cuidado prodigado a la alimentación de su hijo durante la infancia. “Lo
soltó a boca de jarro delante de Carlos y no tuve su respaldo”. Lo cobrizo lo
asocia con su cabeza, enredada pensando en los ropajes de esas otras
mujeres. Con cierta tristeza, se pregunta sobre “eso de ser mujeres cuando
una ha dejado de ser joven y de criar hijos. También, qué lugar ocuparía
ahora un hombre”.
Sueña: “Estoy en el hospital donde hice la residencia. Aparece el jefe de
servicio, yo quería conversar con él, pero no me daba bola y se iba a charlar
con otras colegas. Era como si yo no existiese para él”. Eso contrastaba con
el trato que efectivamente había recibido de él. La falta de respuesta
conduce nuevamente al tema del silencio -silencio del padre sobre el
holocausto y silencio de la violación de la amiga- y al fantasma que
deposita en los hombres, oscuros galanes de un beso apasionado.
Esos pensamientos se alimentan con la correspondencia entre Heidegger y
Hannah Arendt, mezclando amor con nazismo, rasgo que encuentra en su
partenaire, convirtiéndose entonces ella en la torturadora que lo acosa a
rendir cuentas de por qué le puso a su hijo el nombre de Heidegger.
Siente que nadie le pregunta lo que siente quedándose sola con sus propios
pensamientos. “Yo necesito del dialogo porque si no, saco conclusiones y
me pongo paranoica”.
Se suceden sueños y recuerdos con el padre de sus hijos, llenos de amargos
reclamos y arrepentimientos. Relata que mientras ella buscaba su amor, su
primer marido la sobrepasó profesionalmente. “No me sentí amada y odio
que un hombre tenga la palabra”.
Se reconoce impulsiva y reflexiona: “Me doy cuenta de que en el fondo
tengo mucho miedo a enfrentar una pregunta: ¿Por qué haces tal cosa,
Ruth?”
La densidad fantasmática con la muerte y la sexualidad obtura el amor y el
deseo. Auto-privándose, exhibe un dolor exquisito, erotizado, del cual hace
un uso vengativo. Se señala que ella pide lo que no da.
Entre la escena traumática de su infancia y el fantasma oscuro que hace
consistir encontramos un punto de real y el curso del análisis fue cernir ese
real.
Decide obtener el saber que no recibió del padre haciendo un curso sobre el
holocausto. Algo de su furia parece declinar.
Sueña el encuentro con un hombre y al subir a su caballo mete la mano
adentro de la boca del animal, la saca y nuevamente su mano está adentro
de la boca, sin lastimarse. El hombre le comenta que una médica amiga
duda si poner consultorio y ella responde: “Si su deseo es curar, tiene que
cumplirlo”. Al despedirse con un beso húmedo sobre los labios, le
manifiesta que quiere verlo antes de lo acordado. Llega a la casa y la madre
la mira con reproche. La empleada le dice que hay llamados pidiendo
turnos.
Las asociaciones conducen al dominio que su padre tenía sobre los caballos
que montaba. A ella le hubiera gustado saber hacerlo, pero tenía miedo,
precisamente de la mordida. Al referirse a la cara de desaprobación de su
madre, comete un lapsus -madre por Fredy-, lo cual a su vez remite al temor
que le producía la cara de su marido cuando retaba a los hijos.
¿Esta boca de caballo donde ella puede poner la mano sin que la lastime,
vendría a metaforizar cierto apaciguamiento con el Otro materno? Y esta
repetición, de dos veces la mano en la boca, parece encontrarse una clave
ahí que nos indica que ese apaciguamiento respecto a la madre parece
vehiculizar lo que vendrá luego con la cuestión paterna. Lo cierto es que
este movimiento parece conducir al deseo, es decir, al beso húmedo en la
boca de un hombre. Porque en el sueño hay otra cosa que competencia y
reclamo al hombre, hay deseo erótico, y también cumplir un deseo
profesional. Ella no está jubilada del deseo.
…Eso acontece una vez que ella puede sacar la mano y meterla sin que la
muerda el Otro materno. Si el deseo es curar, si el deseo de ella es separarse
para curar ese dolor del desamor, es eso lo que tiene que hacer. Estos
movimientos traen la pérdida de interés por los rasgos fantasmáticos
depositados en el partenaire.
Otro sueño que marca la separación produciendo el acto de tomar la
palabra, “cumplir los deseos”: “Lo soñé a mi papá como que venía de viaje
y estaba con cara de cansado y los ojos llenos de lágrimas. Y yo en el sueño
sabía qué quería decirle y lo hago. Lo abrazo y le digo ¡no estés así, mi
vida!”.
Las asociaciones circulan alrededor del año nuevo judío y lo que le despertó
esa tradición festiva. “Me dieron ganas de llamar a mis tías, lo hice. Mi hijo
se me adelantó y me sorprendió diciendo que había preparado una filtefish.
También se sorprendió con los sentimientos de sus hijos hacia sus abuelos.
Recuerda la alegría de su padre cuando le comunicó que se había recibido
de médica. Dice: “Me angustia todo esto, estoy triste pero diferente”.
Se trata de un padre ligado a la vida, no al que se salvó del holocausto
dejando morir a sus mujeres, que de alguna manera es lo que ella repite
anteriormente dándole al hombre el lugar del que se salva profesionalmente
y ella cayendo.
Para concluir: un proceso de duelo intermitente, y este último sueño que
señala la castración simbólica del padre, el judaísmo cortado del fantasma
mortífero y recuperado como símbolo, que marca un giro en el análisis y un
cambio de posición de esta mujer.
Concluyo esta presentación enhebrando sus palabras: “Lloré mucho estos
días porque Carlos en los momentos difíciles no hizo nada. ¡Esta falta de
palabra!, yo creo que está deprimido. Quise cambiar mi modalidad, pero no
pude dejar de caer en los reclamos. Y no quiero eso, quiero gozar de otro
modo de la vida. Estoy contenta de haber tomado la decisión de separarme.
Me di cuenta que no es el hombre que yo quiero para mí. Aunque el que
deseo sea una fantasía y no lo encuentre, este que acabo de dejar, no lo es”.
II. Dolor, despojo y odio
N: Ruth nos es presentada como adalid de un dolor que no es cualquiera, ya
que su analista lo nombra como un dolor exquisito. Interrogaremos el
estatuto de este dolor tan singular, que unido al adjetivo exquisito potencia
el erotismo con el dolor en juego en este sujeto -quien por otra parte se
coloca en una posición de reivindicación de ese dolor, como su adalid. En
efecto, Ruth llega despojada de todo: casa, trabajo, amigos, incluso hijos. El
despojo parece repetirse en sus relaciones con los hombres, ya que otro
tanto le había ocurrido con el padre de sus hijos. El amor parece instalar
para Ruth la dimensión de la pérdida, que se transformará en hemorragia
libidinal allí donde en principio no parece contar con la función simbólica
de la castración, que sin embargo parece abrirse sobre el final del relato
clínico.
Por otra parte, la analista señala que Ruth tiene dificultades para establecer
lazos, especialmente con mujeres. Se toma un año sabático pensando en
investigar y formarse para volver a su ciudad siendo otra, pero esto queda
en un segundo plano, ya que dedica su tiempo a reprochar y rivalizar con su
pareja. La analista señala en este punto un empuje a decepcionarse del
deseo de los hombres, punto que tendríamos que interrogar más en detalle.
Sin embargo, más que decepcionada, Ruth se muestra combativa, llegando
incluso a divertirse con los sueños eróticos que tiene con los hijos de su
pareja; en esta diversión asoma cierta dimensión de odio o venganza.
Como en otros casos que hemos discutido, los animales proliferan, en este
caso en los sueños. En el primer sueño están la gata, la tortuga, y además
una versión inanimada del animal, que es la tortuga de madera. En este
sueño la ternura hacia su pareja se suspende ante la irrupción de un goce
incestuoso e infantil, a partir de esa invitación a la ronda por parte del hijo
de su pareja. Ahí se hace presente el placer enorme al sentir algo vivo en un
abrazo sin contacto con este hijo. Luego sólo queda la terminal, un
significante que marca esa terminación que finalmente se transforma en
separación de la pareja.
Podría decirse que a Carlos se le escapó la tortuga y mira indiferente, cosa
de la que ella también se queja. Agregaba Silvia que también entonces cae
una pared, haciendo referencia al anagrama con la función del padre. En
este sueño uno podría situar cierta suspensión de la función paterna que se
verifica en la caída de la prohibición del incesto. En las asociaciones, esa
mirada indiferente que sobre el final del sueño se hace presente en la pareja,
remite a que él no la mira como mujer, por lo que ella no lo desea. Esto que
en sus asociaciones ella se sitúa en un discurso más bien yoico: él no la
mira como mujer, entonces ella no lo desea, por lo tanto, su deseo
agazapado se desplaza hacia el hijo buen mozo -cabría la pregunta acerca
de por qué no hacia otro hombre.
IV. El silencio y el fantasma de exclusión
En la relación de Ruth con los hombres, ella se ubica en una posición de
rivalidad y competencia donde cabría la pregunta acerca de si no hay cierta
identificación viril en ella. Se repite un reclamo de palabras que llega a la
devastación, allí donde ella insiste en que no encuentra lo que buscaba; un
punto de insatisfacción radical en el que se impone el silencio que remite a
dos versiones del trauma: una prehistórica -el silencio familiar acerca de
este abuelo que escapó a los fusilamientos nazis mientras su madre y su
hermana caían- y otra histórica -la escena infantil de la violación de la que
es testigo. Sexualidad y muerte se conjugan en un silencio que finalmente
conduce hacia la muerte de la sexualidad con sus parejas. El fantasma de
exclusión o rechazo se hace presente ni bien habla de la escena de la
violación en su análisis, escena de la que nunca había hablado con nadie.
Rápidamente se desliza la pregunta de por qué no fue ella la violada, en la
vía de la significación fantasmática de exclusión o rechazo. En este punto la
analista se pregunta si es esta espesura imaginaria la que tapa el verdadero
trauma de la no relación; agregaría yo que, en su ambición, Ruth no soporta
lo que no anda en la relación de pareja, siempre buscando otra cosa que no
encuentra.
El fantasma de exclusión llega -según nos dice la analista- hasta una
certeza, dando lugar a rabiosos celos y a sufrimientos que se prolongan por
años, allí donde ella cree encontrar indicios de que la mirada de su
compañero se desvía hacia otras mujeres. La analista señala que, si bien en
este punto surge la tentación de localizar esto sin demora en los triángulos
de la histeria, hay algo inconmovible en esa certeza. Podríamos marcar una
diferencia con la histeria en el punto en que este recurso a la otra mujer,
lejos de aliviar al sujeto de su feminidad -como ocurre en la histeria-, le
provoca sufrimientos devastadores, permaneciendo aletargada, desposeída,
sintiendo que su casa no le pertenece.
La desposesión también se presenta como una condición necesaria para este
sujeto. La desposesión se repite. En su presentación inicial esto quedaba
velado tras las circunstancias de la realidad que la llevaban a despojarse
yendo tras los hombres que elegía. En el punto en que siente que su casa no
le pertenece se verifica algo más radical en el sentimiento de desposesión
de este sujeto, lo cual lleva a considerar la hipótesis de que ahí se realizaba
para ella el fantasma de exclusión y rechazo. Más que poner en juego un
recurso histérico para aliviarse de la feminidad y dejársela a la otra, se trata
de este fantasma en un juego especular desligado de la referencia ternaria al
eje simbólico -de modo que no es un triángulo en el sentido lacaniano del
término, más allá de que hayan tres. Por esta razón ella queda
verdaderamente excluida ahí donde aparece la mirada hacia la otra, y es
entonces cuando el sujeto logra encontrar un goce en el dolor del rechazo.
V. Un deseo truncado
Una dimensión fundamental del sujeto se hace presente en el sueño en el
que ella se encuentra con un hombre con la cara parecida a la de su pareja,
lo besa apasionadamente, pero de un instante a otro pierde ese entusiasmo y
dice “Era como un deseo truncado”. El deseo truncado no es exactamente lo
mismo que el deseo insatisfecho; el entusiasmo que se esfuma tan
rápidamente parece situar algo de lo que Freud planteaba como
característico de la melancolía en el Manuscrito G, que es la pérdida de
libido178. En las asociaciones, ella con su yo ubica la causa en su pareja.
Sus asociaciones son interpretaciones yoicas de sus sueños, por lo tanto, no
orientan demasiado respecto del inconsciente.
Ubica nuevamente la causa en su pareja, quien vuelve sin pasión,
romanticismo ni regalos de un viaje al que por otra parte ella había decidido
no ir para probar cómo tener una vida más allá de él. Ella se sustrae del
viaje y luego reclama una vuelta con presentes y romanticismos. Esas son
las asociaciones del yo, pero en el sueño está muy claro que es ella quien
pierde la pasión. Esto se verifica en el hecho de que lo que dice finalmente
es que Carlos está ofendido porque ella decidió no acompañarlo.
Se articula aquí un significante fundamental de este sujeto, que es capullo.
Significante de su goce melancólico, que nombra su encierro narcisista, su
no salida a la vida, al mundo, su deseo larvado, truncado; y también un
punto de tensión con el posible dolor de esa infancia polaca de un padre que
parece haber atravesado él mismo dicho dolor, siendo Ruth quien elige
tomar la posta del mismo. La analista hace entonces referencia al hecho de
que es ella quien se queda con ese clasicismo judío atemporal. A la autoexclusión, la dificultad para hacer lazo y la pérdida de libido la analista
agrega luego una sensación de ajenidad que también encontramos en todas
las descripciones psiquiátricas que vimos de la melancolía: estar como
detrás de un vidrio, como espectadora, sin vivir las escenas. El aislamiento
en el capullo remite a la marca fundamental: el temor materno a que ella
muriera a partir de una convulsión febril. Hay cierta respuesta de
encapullamiento frente a este fantasma materno.
La interrogación del deseo materno se abre paso a raíz de un encuentro con
un comentario del padre escrito en su diario de viaje acerca de la belleza de
otra mujer, la guía de turismo. El odio se dirige entonces en un sesgo
vengativo hacia una madre más atenta a su feminidad que a su maternidad,
sabedora de la mirada de su marido dirigida a otras. Dice Ruth: “Yo nunca
la sentí muy madre”, ubicándose quizás cierto dejar caer materno como
incidencia en su repliegue en el capullo.
En este punto el reclamo al hombre se engarza con el reclamo a ese Otro
primordial que no parece haberse detenido para mirarla, salvo cuando
estaba enferma. Le ha faltado su palabra, la de esta madre, así como la del
hombre. Volvemos a encontrar aquí un punto fundamental que hemos
encontrado en los distintos casos que hemos considerado este año: la falta
de una palabra fundamental, incluso diría la falta de la dimensión de la
palabra. Una formación del inconsciente con el infaltable animal
metonímico -en esta oportunidad un perrito- trae bajo la forma de un sueño
reparador un punto de identificación -con su consecuente culpa- con esta
madre ocupada en su feminidad y abandonando a sus hijos. Angustiada,
asocia con la culpa por abandonar a su hija menor, con la acusación de su
nuera acerca del poco cuidado en la alimentación de su hijo, asociando lo
cobrizo del pelo con su cabeza, enredada pensando en los ropajes de estas
otras mujeres. Ella se pregunta con tristeza sobre este ser mujer habiendo
perdido la juventud y la crianza de los hijos. En su tristeza es posible situar
la necesidad de una nostalgia, de una pérdida como causa de su goce. Ella
siempre busca ese punto de la nostalgia o de la pérdida.
VI. Sin amor y sin palabra
Luego está ese sueño en el que el jefe de servicio “no le da bola” y se va a
charlar con otras colegas como si ella no existiese para él, sueño que
significa su fantasma de exclusión en un evidente contraste con la realidad,
que la remite nuevamente al silencio, al holocausto, a la violación. En esta
vía ella coloca a su partenaire alemán en la línea del nazismo acusándolo torturándolo dirá la analista- de un modo delirante por haberle puesto el
nombre de Heidegger a su hijo, un nombre tan común como Martín. Ruth
puede ubicar algo de esta posición suya al decir que se pone paranoica ante
la falta de palabra. Allí donde le ha faltado el don fundamental de la
palabra, que soporta el medio decir y el silencio, estos se le vuelven
insoportables, acosa al partenaire pretendiendo que dé cuenta de todo,
punto de imposible que la desespera. Ella pretende que el otro diga todo.
En esta vertiente paranoide se suceden sueños y recuerdos con el padre de
sus hijos llenos de reclamos y arrepentimientos. Se compara con él situando
que mientras ella buscaba su amor él la sobrepasó profesionalmente; sin dar
cuenta sin embargo de su propia posición, de su propia dificultad para
entrar en el campo del amor y dar amor, lo cual le es señalado por la
analista cuando le dice que ella “pide lo que no da”. Por esta dificultad ella
rápidamente se desliza hacia el odio al hombre, situando una verdad detrás
del reclamo de palabras hacia ellos: “odio que un hombre tenga la palabra”.
En este punto ella logra reconocerse impulsiva y sitúa un miedo a la
pregunta acerca de su deseo, el miedo a que alguien le pregunte ¿por qué
hacés tal cosa, Ruth?
Un curso sobre el holocausto le permite enhebrar una trama simbólica allí
donde encontraba un agujero respecto de la historia de este abuelo paterno,
en la que faltó una palabra fundamental por parte del padre, que alimentó
ese fantasma de exclusión o de rechazo -como si hubiera sido culpa de este
abuelo que se salvó que su esposa e hija se hubieran muerto.
S: Él no se salvó escapándose. Se entera del fusilamiento cuando llega al
pueblo y es entonces cuando escapa, pero a ella le queda otra versión.
N: En esta versión ella de algún modo acusa al hombre como si él hubiese
sido responsable.
S: Incluso ella aclara el relato del suceso mucho más adelante en el análisis,
cuando yo la interrogo.
N: Ella deja en la oscuridad un saber que efectivamente tiene para poder
sostener su fantasma.
VII. La declinación de la furia
Ruth hace este curso sobre el holocausto que le permite -ahí donde había
cierto agujero a partir de la falta de una palabra fundamental- enhebrar una
trama simbólica. Su efecto, señalado por la analista, es cierta declinación de
su furia que se verifica en un sueño, en el que encontramos nuevamente el
infaltable animal en forma de caballo -figura del gran Otro, a diferencia de
los animales que aparecían en los sueños anteriores, que ubicaban algo del
semejante, del pequeño otro, siempre deshumanizado y por fuera del campo
de la palabra. El caballo remite al gran Otro; por un lado, a la mordedura
materna, pero fundamentalmente -y creo que es el sesgo que se va a
imponer en el sueño- al falo paterno y por extensión al falo del hombre.
Entra entonces el caballo en la escena con toda su potencia, e insiste el
encuentro con un hombre, pero en esta oportunidad ella logra meter y sacar
la mano de la boca del animal sin lastimarse. En este sueño hay también una
referencia al deseo de curar, un beso húmedo y una manifestación por su
parte de un deseo de ver a este hombre antes de lo acordado. Luego se hace
presente una mirada materna de reproche y esta mirada, en un lapsus,
remite al temor al rostro del padre de sus hijos al retarlos. La analista señala
en la repetición del gesto de la mano dentro de la boca un embrague desde
el Otro materno hacia la vía del padre, localizándose el sujeto en la vía del
deseo femenino y profesional -está por un lado la cuestión del deseo de ver
al hombre nuevamente y por otro lado el deseo de curar y las llamadas para
pedir turno.
Finalmente, el sueño del abrazo al padre castrado, con un mensaje que le
retorna al propio sujeto: “No estés así, mi vida”, donde la analista sitúa otra
versión del padre, castrado pero ligado a la vida. Señala la analista que el
judaísmo queda cortado aquí del fantasma mortífero y recuperado como
símbolo que marca un giro en el análisis y un cambio de posición de la
paciente. En este punto, y junto con el acto de separación de un partenaire
deprimido, Ruth parece embarcarse en la vía de una histerización que la
acomoda “a caballo” sobre el deseo. Queda sobre el final una pregunta
abierta que hace pensar sobre la posibilidad de una melancolización
neurótica más que de una verdadera melancolía.
VII. Conversación
S: Quería ubicar algo más respecto de su decepción con los hombres.
Estuve pensando esta cuestión en la versión que ella tiene del Otro materno;
pareciera que más que en el sentido de lo que Lacan plantea como los
nombres de la falta en el Seminario 4179, más que en una privación, yo
pensaría en una clínica de la frustración. Al principio, cuando se puede
circunscribir gracias al análisis esta decepción proveniente de la madre que
se repite en los hombres; la madre no le da la palabra, no la mira, salvo en
un instante mortificante, que es cuando enferma. Hay algo del orden de no
falicizada, algo que no está sostenido en el segundo tiempo del edipo,
donde ella cae, y si bien es cierto que esta preocupación pareciera encontrar
un lugar para ponerla en lo fálico, habría que ver cómo ubicarlo.
N: Pienso que se podría pensar en la línea de lo que Lacan sitúa como falo
muerto en la posición melancólica de Gide. En ese punto quizás habría que
situar el problema más en el primer tiempo que en el segundo, a partir de
que ella no parece haber encarnado el falo para la madre. Este narcisismo
materno, esta madre más preocupada por su lugar de mujer al lado de este
hombre mujeriego, tiene su correlato en cierto dejar caer, por el que
solamente la mira cuando está enferma. Por eso podría situarse su posición
como falo muerto, cuestión que se encuentra más del lado de la melancolía
propiamente dicha, y es por esto mismo que el caso presenta cierta
complejidad.
Hay una vertiente melancólica; por momentos parece esbozarse algo de la
función paterna o de la función de la castración, en otros momentos esa
dimensión se encuentra claramente suspendida. Lo mismo ocurre con el
campo de la palabra. El problema central se va recortando en relación con
la dificultad en la entrada al lugar de falo para el deseo de la madre, que es
la condición de funcionamiento de toda la metáfora paterna. Si ella no se
ubicó como falo de la madre, tampoco es necesaria una operación que la
saque de ese lugar. Por eso la densidad y la certeza de este fantasma de
exclusión o rechazo, pues ella ha sido verdaderamente excluida del lugar de
falo. Esta sería la vertiente más puramente melancólica, pero a la vez
pareciera que ella logra hacer ciertos movimientos subjetivos. Al menos los
últimos dos sueños dejan entrever eso, aunque hay que tener en cuenta lo
que decía Freud en “La interpretación de los sueños” acerca de que a
menudo el sujeto sueña con una posición a la que efectivamente no ha
arribado180. Por ejemplo, ella hace el acto de separarse del hombre
deprimido, pero no queda claro hasta qué punto ella ha podido previamente
trabajar su implicación en lo que no va en sus relaciones con los hombres.
S: Quería agregar algo sobre la cuestión que ella se arma
fantasmáticamente: una versión del goce del Otro en relación con el
holocausto y el violador, donde ella se sustenta. Excluida y rechazada, le da
valor -por eso le puse “dolor exquisito”- del que se regodea. Pensaba en el
hecho traumático de su historia infantil de la violación. Eran tres: una niña,
un niño y ella. No hace mucho tiempo ella retoma esta cuestión con cierta
insistencia en querer rever esa escena, busca a los niños que nunca más
había visto y se conecta con el niño en cuestión. Ella recuerda que, durante
el hecho, ella le dice al niño que le tire una piedra al violador -cosa que él
no pudo hacer, estando estupefacto- y que luego, cuando termina el suceso,
ella le dice a la niña “lavate”.
A mí me parece que esta cuestión que aparece como traumática y que en
todo caso no sé si hay algo que toca del cuerpo o no, aunque creo que lo
único que es una insistencia en mirar, es como para pensar si no será un
comodín de ella respecto del fantasma.
N: Sin duda viene a darle consistencia a su fantasma. Por un lado, este
quedar como espectadora, mirando de afuera -ya que la protagonista es la
otra- va en la vía de la exclusión y el rechazo, como si el Otro ni siquiera la
deseara para violarla. Otra cuestión, que se pone en juego en la realización
del fantasma en la relación con el partenaire alemán, es qué estatuto tiene
para ella el goce fálico. Están el hombre violador, el rostro del padre de sus
hijos enojado y produciéndole miedo, el silencio del padre -donde no parece
haber habido una transmisión simbólica que lograra sacarla de su
melancolía, por lo que ella queda más fijada a la infancia del padre que el
propio padre.
Estas versiones del goce fálico lo presentan como un goce desvastador o
peligroso, el que en el sueño del caballo toma otro matiz cuando ella logra
meter y sacar la mano, en un gesto que Freud seguramente llamaría fálico,
que es a la vez adueñado por ella y pierde su peligro. Queda por ver si esto
se sostendrá luego en la vida del sujeto.
S: De todas maneras, pienso que ella busca romper este silencio del padre.
Él no habló de lo que ocurrió con su madre, incluso ella se sorprende
porque no volvió a Polonia, sino que va a Israel. Ruth, como no pudo
terminar de hablar con su padre y este parece haber querido olvidar, se lo
pregunta a unas tías que viven actualmente. Ellas le repiten lo mismo: “Vos
sabés que tu padre de eso no quería hablar”. No obstante, esta posición de
goce que ella se hace en relación a esta cuestión de ser rechazada, que al
mismo tiempo es el dolor exquisito, es una manera de llenar
imaginariamente ese agujero estructural.
N: Además hay algo de lo indecible en el horror del holocausto, imposible
de transmitir por estructura.
S: Por eso es tan interesante esta posición superyoica de exigir que se diga
todo, actitud que ella no tiene en análisis en absoluto, puesto que no puede
abordar siquiera la asociación libre.
N: Le agradezco a Silvia su presentación y sus comentarios, y me despido
hasta el año próximo.
Notas
[←1]
Allouch, J. Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Ediciones Literales.
Buenos Aires, 2011.
[←2]
Cancina, P. El dolor de existir…y la melancolía. Letra Viva. Buenos Aires, 2012.
[←3]
Heinrich, H. Locura y melancolía. Letra Viva. Buenos Aires, 2013.
[←4]
Kristeva, J. Sol negro, depresión y melancolía. Monte Ávila Editores Latinoamericana.
Caracas, 1997.
[←5]
Freud, S. “Duelo y melancolía”, en Obras Completas. Vol. 14. Amorrortu. Buenos
Aires, 1984.
[←6]
Ibíd: 243.
[←7]
“La disolución de asociaciones siempre es dolorosa. Como si fuera por hemorragia
interna, prodúcese un empobrecimiento del caudal de excitación -es decir, de la
reserva libre -que se hace sentir en los demás instintos y funciones. Este proceso de
invaginación tiene acción inhibidora y actúa como una herida, de manera análoga al
dolor”, en Freud, S. Manuscrito G, en Obras Completas. Tomo III. Biblioteca Nueva:
Madrid, 1973: 3507.
[←8]
Freud, S. Manuscrito E, en Obras Completas. Tomo III. Biblioteca Nueva: Madrid,
1973.
[←9]
Freud, S. “Inhibición, síntoma y angustia”, en Obras Completas. Vol. 20. Amorrortu.
Buenos Aires, 1994: 158-161.
[←10]
Freud, S. op.cit. 8:3495.
[←11]
Op.cit.: 3495.
[←12]
Op.cit.: 3504.
[←13]
Freud, S. op.cit.:3504.
[←14]
Ibíd: 3507.
[←15]
En versión de Amorrortu.
[←16]
Lacan, J. “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” en
Escritos 2. Siglo veintiuno. Buenos Aires, 1985:540.
[←17]
Freud, S. op. cit. 5: PP.242-243.
[←18]
Lacan, J. Seminario 10. La Angustia. Paidós: Buenos Aires, 2006:362.
[←19]
Freud, S. op.cit:243.
[←20]
Ibíd.
[←21]
ibíd.
[←22]
ibíd.
[←23]
ibíd: 244.
[←24]
Freud, S. “El problema económico del masoquismo”, en Obras Completas vol. 19.
Amorrortu. Buenos Aires, 1984.
[←25]
Freud, S. op. cit: 246.
[←26]
ibíd: 247.
[←27]
ibíd.
[←28]
ibíd: 250.
[←29]
Freud, S. “De la historia de una neurosis infantil”, en Obras Completas. Vol. 17.
Amorrortu. Buenos Aires, 1984.
[←30]
Freud, S. op.cit:251.
[←31]
Lacan, J. op.cit:361.
[←32]
Freud, S. “La transitoriedad”, en Obras Completas. Vol. 14. Amorrortu. Buenos Aires,
1984.
[←33]
ibíd..: 310.
[←34]
Freud, S. “Duelo y melancolía”, en Obras Completas. Vol. 14. Amorrortu. Buenos
Aires, 1984.
[←35]
Lacan, J. “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada”, en Escritos 1.
Buenos Aires, 1985.
[←36]
Lacan, J. Seminario 6. El deseo y su interpretación. Paidós: Buenos Aires, 2014.
[←37]
Lacan, J. Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Paidós: Buenos Aires, 1989.
[←38]
Lacan, J. Seminario 10. La angustia. Paidós: Buenos Aires, 2005.
[←39]
Lacan, J. Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Cap. XXI. Pto. 4. Cap. XXII. Ptos. 2
y 3. Buenos Aires, 1989.
[←40]
Ibíd.:336.
[←41]
Rascovsky A. y colaboradores. La universalidad del filicidio. Legasa: Buenos Aires,
1986.
[←42]
Lacan, J. “Nota sobre el niño”, en Otros Escritos. Paidós: Buenos Aires, 2016. PP.
393-394.
[←43]
Freud, S. “Inhibición, síntoma y angustia”, en Obras Completas. Vol. 20. Amorrortu:
Buenos Aires, 1984. P.159.
[←44]
García, C. “Aceleración temporal”, en Scilicet. El orden simbólico en el siglo XXI.
Grama: Buenos Aires, 2012.
[←45]
Miller, J-A. Sutilezas analíticas. Paidós: Buenos Aires, 2011. Cap. VI.
[←46]
Lacan, J. Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Paidós: Buenos Aires, 1988. PP.
294-297.
[←47]
Freud, S. “El chiste y su relación con lo inconsciente”, en Obras completas. Vol. 8.
Amorrortu: Buenos Aires, 1986.
[←48]
Freud, S. “El humor”, en Obras completas. Vol. 21. Amorrortu: Buenos Aires, 1984.
[←49]
Lacan, J. Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.
Paidós: Buenos Aires, 1986. P.42.
[←50]
Lacan, J. “Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina”, en Escritos
2. Siglo veintiuno: Buenos Aires, 1985. P.709.
[←51]
Lacan,
J. Seminario 10. La angustia. Paidós: Buenos Aires, 2005. PP.362-363.
[←52]
Ibíd.
[←53]
Lacan, J. Le Séminaire. Livre VI. Le désir et son interprétation. Seuil: París, 2013.
Caps. 17 y 18.
[←54]
Lacan, J. Seminario 21. Les non dupes errent. Inédito. 12/3/74.
[←55]
Lacan, J. Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Paidós: Buenos Aires, 1989.
[←56]
Soto, M. Pasional. 1951
[←57]
Kraepelin, E. “La locura maníaco-depresiva”, en Tradado de psiquiatría. Cap. XI.
Leipzig, tomo III, 8va. edición, 1913.
[←58]
Seglas, J. “De la melancolía sin delirio” y “El delirio en la melancolía”, en Lecciones clínicas
sobre las enfermedades mentales y nerviosas. Madrid, 2012.
[←59]
Kraepelin, E. op.cit.
[←60]
Seglas, J. op. cit.
[←61]
Freud, S. “Introducción del narcisismo”, en Obras Completas vol. 14. Buenos Aires,
1993.
[←62]
Miller, J.-A. Acerca del Gide de Lacan. Malentendido: Buenos Aires, 1990.
[←63]
Lacan, J. “Juventud de Gide o la letra y el deseo”, en Escritos 2. Buenos Aires, 2001.
[←64]
Lacan, J. “La dirección de la cura y los principios de su poder”, en Escritos 2. Siglo
veintiuno. Buenos Aires, 1984. P.608.
[←65]
Lacan, J. Seminario 4. La relación de objeto. Paidós: Buenos Aires, 1994. Págs. 176,
177, 185 y 191.
[←66]
Lacan, J. “Dos notas sobre el niño”, en Intervenciones y textos 2. Buenos Aires,
2007.
[←67]
Duras, M. La vida material. Plaza & Janés: Barcelona, 1993.
[←68]
Duras, M. El dolor. Alba: Barcelona, 1999.
[←69]
Kierkegaard, S. In vino veritas. Alianza Editorial: Madrid, 2009.
[←70]
Platón. El banquete. Alianza Editorial: Madrid, 2004.
[←71]
Lacan, J. “Televisión”, en Otros escritos. Paidós. Buenos Aires, 2012. P.552.
[←72]
Lacan, J. Seminario 23. El sinthome. Paidós: Buenos Aires, 2007. PP.146-147.
[←73]
Lacan J. “Conferencia en Ginebra”, en Intervenciones y textos 2. Manantial: Buenos
Aires, 1988. P.138.
[←74]
Lacan, J. Seminario 20. Aun. Paidós: Buenos Aires, 1982.
[←75]
Heinrich, H. Locura y melancolía. Letra viva: Buenos Aires, 2014.
[←76]
Cancina, P. El dolor de existir… y la melancolía. Letra viva: Buenos Aires, 2012.
[←77]
Lacan. J. op.cit. P.13.
[←78]
Por ejemplo, en Lacan, J. Je parle aux murs. Seuil: París, 2011. PP.103-104.
[←79]
Allouch, J. Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Edelp S.A.: Méjico, 2011.
[←80]
Klein, M. “Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos”, “Amor,
culpa y reparación” y “El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos”, en
Obras Completas. Vol. 1. Buenos Aires, 1990.
[←81]
Abraham, K. “Notas sobre la investigación y el tratamiento psicoanalíticos de la
locura maníaco-depresiva y condiciones asociadas”, “La primera etapa pregenital de
la libido” y “Un breve estudio de la evolución de la libido, considerada a la luz de los
trastornos mentales”, en Psicoanálisis clínico. Buenos Aires, 1994
[←82]
Freud, S. “Introducción del narcisismo”, en Obras completas. Vol. 14. Buenos Aires,
1993.
[←83]
Abraham, K. op.cit.
[←84]
Freud, S. “Duelo y melancolía”, en Obras Completas. Vol. 14. Amorrortu. Buenos
Aires, 1984.
[←85]
Soria, N. ¿Ni neurosis ni psicosis? Del Bucle: Buenos Aires, 2015.
[←86]
Soria, N. Confines de las psicosis. Del Bucle: Buenos Aires, 2008.
[←87]
Freud, S. Sinopsis de las neurosis de transferencia. Ariel: Buenos Aires, 1989.
[←88]
Lacan, J. Seminario 5. Las formaciones del inconsciente. Paidós: Buenos Aires,
2013.Cap. XIV. Pto. 2.
[←89]
Ibíd.
[←90]
Lacan, J. Seminario 10. La angustia. Paidós: Buenos Aires, 2006. P.348.
[←91]
Freud, S. “Más allá del principio del placer”, en Obras Completas. Vol. XVIII.
Amorrortu. Buenos Aires, 1984.
[←92]
Lacan, J. Seminario 11. Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Paidós.
Buenos Aires, 1987.
[←93]
Freud, S. “Recordar, repetir y reelaborar”, en Obras Completas. Vol. XII. Amorrortu.
Buenos Aires, 1984.
[←94]
Que hasta donde sé, no ha sido publicado.
[←95]
Freud, S. “Nuestra actitud ante la muerte”, en “De guerra y muerte. Temas de actualidad”, en
Obras Completas vol. 14. Amorrortu. Buenos Aires, 1984.
[←96]
Freud, S. Op.cit. P.290.
[←97]
Unamuno, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida. 1912.
[←98]
Freud, S. Op. cit. P.291.
[←99]
Ibíd.
[←100]
Bauman, Z., Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos
Aires/Madrid, FCE, 2005.
[←101]
Bauman, A., y Dessal, G. El retorno del péndulo. Sobre el psicoanálisis y el futuro del mundo
líquido. Buenos Aires, FCE, 2014.
[←102]
Freud, S. Op. Cit.
[←103]
Op. Cit.
[←104]
Ibíd. P.301.
[←105]
Freud, S. “Tótem y tabú”, en Obras completas, vol. 13. Buenos Aires, 1986.
[←106]
Lacan, J. Seminario 3. Las psicosis. Buenos Aires, 1984.
[←107]
Lacan, J. “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, en Escritos 2.
Buenos Aires, 1985.
[←108]
Lacan, J. Seminario 4. La relación de objeto. Paidós: Buenos Aires, 1995.Cap. XV.
[←109]
Tema que desplegué en mi artículo “La dimisión paterna generalizada. Del síntoma al
trastorno”, publicado en la Revista Psicoanálisis y el Hospital N°30. octubre de 2006.
Págs. 11/15.
[←110]
Lacan, J. Seminario 5. Las formaciones del inconsciente. Paidós: Buenos Aires,
2013. P.186.
[←111]
Lacan, J. “Cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis”, en Escritos
2. Siglo veintiuno. Buenos Aires, 1984. P. 540.
[←112]
Soria, N. “Anorexia-bulimia”, publicado en la Revista Lacaniana de Psicoanálisis N° 5/6.
Año 4. 2007. Argentina. PP.86-89.
[←113]
Freud, S. Sinopsis de las neurosis de transferencia. Ariel: Barcelona, 1989.
[←114]
cf. 6
[←115]
Lacan, J. Seminario 22. RSI. Inédito. 8/4/75.
[←116]
“Del Uno-en-menos, el lecho está hecho para la intrusión que avanza desde la
extrusión; es el significante mismo. Así no todo es carne. Las únicas que improntan el
signo que las negativiza, ascienden, de lo que cuerpo se separan, las nubes, aguas
superiores, de su goce, cargadas de rayos a redistribuir cuerpo y carne”. Lacan,
Jacques. Psicoanálisis, Radiofonía & Televisión. Ed. Anagrama. Barcelona, 1977.
P.19.
[←117]
Lacan, J. “Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines”. Scilicet
nº 6/7. Seuil, París, 1976.
[←118]
Lacan, J. Je parle aux murs. Seuil. París, 2011. P.96.
[←119]
Alemán, J. Cuestiones antifilosóficas en Jacques Lacan. Atuel: Buenos Aires, 1993.
[←120]
Bauman, Z. Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos
Aires/Madrid, 2005.
[←121]
[←122]
Bauman, A. Dessal, G. op.cit.
[←123]
Freud, S. “Duelo y melancolía”, en Obras Completas. Vol. 14. Amorrortu. Buenos
Aires, 1984.
[←124]
Lacan, J. Seminario 5. Las formaciones del inconsciente. Buenos Aires, 1999.
[←125]
Lacan, J. Seminario 5. Las formaciones del inconsciente. Paidós: Buenos Aires,
2013. P.265.
[←126]
Lacan, J. “Televisión”, en Otros escritos. Paidós: Buenos Aires, 2012. P.552.
[←127]
Soria, N. Confines de las psicosis. Del Bucle: Buenos Aires, 2008.
[←128]
Miller, J-A. Variaciones del humor. Paidós: Buenos Aires, 2015.
[←129]
Freud, S. op.cit.
[←130]
Freud, S. “Psicología de las masas y análisis del yo”, en Obras completas. Vol. 18.
Buenos Aires, 1984.
[←131]
Lacan, J. Seminario 10. La angustia. Paidós: Buenos Aires, 2005. P. 159.
[←132]
Freud, S. “El problema económico del masoquismo”, en Obras completas. Vol. XIX.
Amorrortu: Buenos Aires, 1984. P.170.
[←133]
Lacan, J. Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Buenos Aires, 1989.
[←134]
Op.cit.
[←135]
Op.cit.
[←136]
Op.cit, 171.
[←137]
Lacan, J. “Kant con Sade”, en Escritos 2. Buenos Aires, 2001.
[←138]
Op.cit, 176.
[←139]
Op.cit, 757.
[←140]
Lacan, J. Seminario 5. Las formaciones del inconsciente. Paidós: Buenos Aires,
2013: 253.
[←141]
Ibid, 255.
[←142]
Ibid, 266.
[←143]
Ibíd.
[←144]
Ibíd, 267.
[←145]
Freud, S. “El humor”, en Obras completas. Vol. 21. Amorrortu: Buenos Aires, 1986.
[←146]
. En cursiva, los dichos textuales de la paciente.
[←147]
. Cabe aclarar que él siempre se mostró sospechosamente dispuesto a todo lo que
ella quería. Negaba todas las acusaciones de ella, pero las negaba tranquilamente,
luego de que ella desplegara todo lo que tenía que decir de él. Intentaba
contrargumentar cada cosa que ella decía.
[←148]
Kraepelin, E. “La locura maníaco-depresiva”, en Tratado de Psiquiatría. Cap. XI.
8va. Edición. Leipzig, 1913. Cap. XI.
[←149]
Lacan, J. Seminario 3. Las Psicosis. Paidós: Buenos Aires, 1984. P.360.
[←150]
Freud, S. Manuscrito G, en Obras Completas. Vol. 1. Amorrortu: Buenos Aires, 1994.
[←151]
Freud, S. “Inhibición, síntoma y angustia”, en Obras Completas. Vol.
20. Buenos Aires, 1986. P. 135.
[←152]
Lacan, J. Seminario 10. La angustia. Paidós: Buenos Aires, 2005. P.159.
[←153]
Ibíd, 88.
[←154]
Lacan, J. Seminario 14. La lógica del fantasma. Inédito. Clase 26/4/67: “El a es el
niño metafórico del uno y del Otro en tanto nace como desecho de la repetición
inaugural”.
[←155]
Lacan, J. “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” en Escritos 2.
Buenos Aires: Siglo veintiuno, 1985. P.540.
[←156]
Lacan, J. Ibíd. “La significación del falo”.
[←157]
Lacan, J. …ou pire. Seuil: París, 2011. P.208.
[←158]
Lacan, J. Seminario 20. Aún. Buenos Aires: Paidós, 1981. P.118.
[←159]
Lacan, J. Seminario 18. De un discurso que no fuese semblante. Buenos Aires: Paidós, 2009.
[←160]
Lacan, J. “Liturratere”. Autres écrits. París: Seuil, 2001.
[←161]
Lacan, J. “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, en
Escritos 1. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 1985.
[←162]
Freud, S. “Más allá del principio del placer”, en Obras completas. Vol. 18. Buenos
Aires: Amorrortu, 1984.
[←163]
Lacan, J. Seminario 23. El sinthome. Buenos Aires: Paidós, 2007. P.70.
[←164]
Lacan, J. Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1989.
[←165]
Cf. 9. P.148.
[←166]
LACAN, J. Le Séminaire. Livre XVIII. Le transfert. Seuil. París, 1991. P.35.
[←167]
De Rougemont, D. Amor y occidente. Cien del Mundo. México, 1993.
[←168]
Lacan, J. “Joyce el síntoma”, en Seminario 23. El sinthome. Paidós: Buenos Aires,
2006. P.163.
[←169]
Lacan, J. Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1989.
[←170]
Freud, S. “Duelo y melancolía”, en Obras completas. Vol. 17. Buenos Aires:
Amorrortu, 1986.
[←171]
Camus, A. El extranjero. Emecé: Barcelona, 2007.
[←172]
Dartiguelongue, J. El sujeto y los cortes en el cuerpo. Para una clínica de la
autoincisión. Letra Viva. Buenos Aires, 2013.
[←173]
Seglàs, J. “De la melancolía sin delirio” y “El delirio en la melancolía”, en Lecciones
clínicas sobre las enfermedades mentales y nerviosas. Dictada en la Salpetriêre el 11
de febrero de 1894. Publicada por el Doctor Henry Meige, París, Asselin y Houzeau,
1895.
[←174]
“La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida,
una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de
amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se
exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante
expectativa de castigo”, en Freud, S. “Duelo y melancolía”, en Obras completas. Vol.
17. Buenos Aires: Amorrortu, 1986. P. 242.
[←175]
Seglàs, J. op.cit.
[←176]
Lacan, J. “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” en
Escritos 2. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 1985. P. 540.
[←177]
“Así, el masoquismo moral pasa a ser el testimonio clásico de la existencia de la
mezcla de pulsiones. Su peligrosidad se debe a que desciende de la pulsión de
muerte, corresponde a aquel sector de ella que se ha sustraído a su vuelta hacia
afuera como pulsión de destrucción. Pero como, por otra parte, tiene el valor psíquico
{Bedeutung} de un componente erótico, ni aun la autodestrucción de la persona
puede producirse sin satisfacción libidinosa”. En Freud, S. “El problema económico
del masoquismo”, en Obras Completas vol. 19. Amorrortu. Buenos Aires, 1984.
P.176.
[←178]
“La melancolía consistiría en el duelo por la pérdida de la libido”, en Freud, S.
Manuscrito G, en Obras Completas. Vol. 1. Amorrortu: Buenos Aires, 1994: 3504.
[←179]
Lacan, J. Seminario 4. La relación de objeto. Buenos Aires, 1995, Paidós. Cap.II.
[←180]
Freud, S. “La interpretación de los sueños”, en Obras completas, Vol. 4. Buenos
Aires, Amorrortu, 1984.
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados