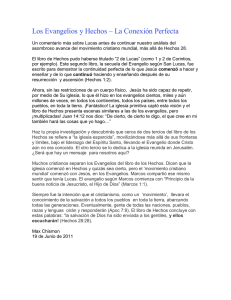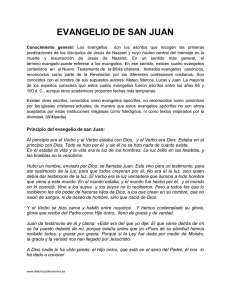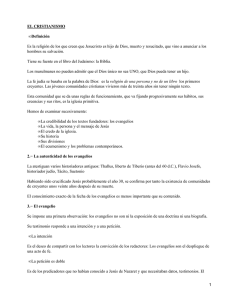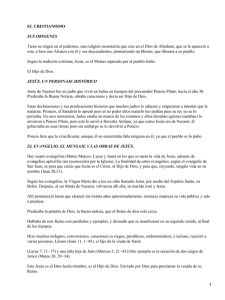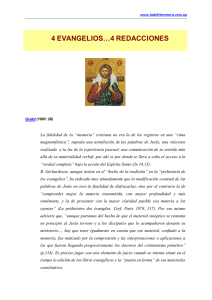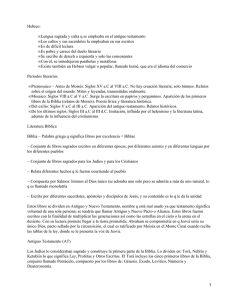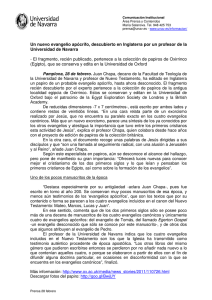INTRODUCCIÓN De Jesús de Nazaret se ha dicho todo y todo lo contrario. Lo cierto es que su figura fue la piedra angular de la historia. El propósito de estas páginas no será dar respuestas sobre quién fue Jesús ni, sobre todo, quién es desde el punto de vista del culto que se le ha reservado, el cristianismo, lo cual, por otra parte, es toda una apuesta, dado que para muchos Jesús no es sólo un personaje histórico, sino Dios mismo y, como tal, sigue viviendo entre nosotros. Él mismo, en efecto, según los cristianos, es la vida, y la vida eterna. Lo que voy a hacer, si acaso, es intentar aportar algunas ideas históricas en respuesta a las preguntas que se me han formulado. El primer problema, sin embargo, es definir qué es la historia, especialmente con respecto a la cuestión de “Jesús”. En primer lugar, hay que señalar que el término “historia” deriva del griego ἱστορία (historía) que significa investigación, y tiene la misma raíz ιδ- que el verbo ὁράω (orao, “ver”, un verbo con tres raíces: ὁρά-; ιδ-; ὄπ- ). El perfecto ὁίδα, òida, de este verbo significa literalmente “he visto”, pero, por extensión, “sé”. En la práctica, se refiere a observar y, en consecuencia, a conocer después de haber experimentado: el mismo significado que también encontramos en la raíz del verbo latino video (v-ideo) y en el término de origen griego “idea”). También agregaría que un presupuesto de la investigación histórica es, además del sentido crítico, la inteligencia, en el sentido literal del término latino: intus lĕgĕre, o sea leer dentro, profundizar, manteniendo la capacidad de considerar el conjunto de hechos y eventos. Por lo tanto, habiendo hecho esta aclaración, ¿cómo debemos abordar el “problema” de Jesús de Nazaret desde el punto de vista de la investigación histórica? Jean Guitton1, filósofo católico francés que ha dedicado su vida a investigar sobre la figura del Nazareno, ha desarrollado tres posibles soluciones: Solución crítica: Jesús de Nazaret realmente existió y el origen del cristianismo es un fenómeno histórico, cuyo enfoque, sin embargo, debe rechazar todas los milagros y hechos inexplicables. Solución mítica: Jesús de Nazaret nunca existió realmente. Todo lo que se ha escrito y dicho sobre él es la invención de un grupo de fanáticos. Solución de la fe: Jesús de Nazaret no solo existió, sino que todo lo narrado en los Evangelios y en los escritos canónicos del Nuevo Testamento corresponde a la verdad. Jean Guitton elaboró sus tres “soluciones” reflexionando sobre las tres fases de la investigación historiográfica sobre Jesús de Nazaret: la Primera, la Segunda y la Tercera Búsqueda. Volveremos a este tema en la segunda parte. 1 Hasta el siglo XVIII, de hecho, no había dudas sobre la existencia de Jesús de Nazaret. No se cuestionó lo narrado sobre él en los Evangelios y en las fuentes extraevangélicas existentes. El advenimiento de la Ilustración provocó, por un lado, dudas y disputas sobre la figura del Nazareno, pero, por otro, favoreció paradójicamente el nacimiento y desarrollo de una investigación que se sirvió del método histórico-crítico para indagar en la fiabilidad de las fuentes mismas. Este método, que incluye un conjunto de principios y criterios filológicos y hermenéuticos desarrollados a partir del siglo XVII, es de aplicación universal – y, por lo tanto, no sólo a los Evangelios y a lo que se ha escrito en referencia al Nazareno – ya que tiene por objeto reconstruir un texto en su forma original, cuando del mismo se hayan transmitido diferentes variantes, valorando el contenido histórico de la narración del propio texto. Sin embargo, la obstinada aplicación, a menudo ideológica, del método histórico-crítico ha llevado a una especie de escisión entre el “Jesús histórico” (antes de Pascua) y el “Cristo de la fe” (post-Pascua) y ha obligado a la propia Iglesia católica a recurrir a la exégesis bíblica, a la investigación filológica sobre los Evangelios y a la arqueología para disipar todas las dudas sobre la existencia histórica de Jesús, llegando a afirmar, en particular en el contexto del Concilio Vaticano II, “firme y constantemente haber creído y creer que los cuatro referidos Evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo2”. La afirmación de la Iglesia católica, por supuesto, es particular, ya que reúne en la figura de Jesús de Nazaret tanto al “Jesús histórico” como al “Cristo de la fe”. Sin embargo, hoy en día la gran mayoría de los historiadores (sean cristianos, judíos, musulmanes, de otras religiones o no religiosos) no dudan en afirmar que el hombre Jesús de Nazaret existió realmente. No sólo eso: cada vez se acumulan más evidencias históricas y arqueológicas que no sólo permiten confirmar numerosos detalles sobre su existencia terrenal, sino legitimar lo que de él narran los documentos que más se refieren a él: los Evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento. 2 Constitución Dogmática Dei Verbum, Concilio Vaticano II, nn. 18 y 19 Pagamento del tributo Masaccio - circa 1425 JESÚS DE NAZARET Tres simples preguntas sobre Jesús La primera pregunta es: ¿existió Jesús? A esta primera pregunta ya se puede responder con bastante claridad: sí. Por tanto, podemos descartar la hipótesis mítica, es decir, que él es fruto de la imaginación de alguien, dado el estudio minucioso alrededor de él y de su época, especialmente en los últimos decenios, en cuanto a hermenéutica bíblica, historiografía, arqueología, lingüística y filología3. La segunda pregunta sobre Jesús es: ¿fue realmente tan importante? ¡Sin lugar a dudas! Lo primero hay que decir es que nuestra era, la era “cristiana”, se calcula precisamente desde su nacimiento, “después de Cristo”. Además, son muchísimos aquellos que, aún no creyendo en Jesús como Dios y aú siendo los más irreductibles opositores al cristianismo, afirman que el mensaje de Jesucristo no tiene igual en la historia. Dios en la cruz, ¿es que todavía no se entiende el terrible pensamiento que está detrás de ese símbolo? Todo lo que sufre, todo lo que pende de la cruz, es divino. Todos nosotros pendemos de la cruz, por consiguiente, somos divinos4. Fiedrich Nietzsche Si miras a un niño como un ser humano, a pesar de la falta de relaciones sociales y culturales elementales, esto solo se debe a la influencia de la tradición judeo-cristiana y a su concepción específica de la persona humana5”. Richard Rorty El cristianismo fue la revolución más grande que jamás haya logrado la humanidad: tan grande, tan amplia y profunda, tan fructífera en consecuencias, tan inesperada e irresistible en su implementación, que no es de extrañar que haya parecido o pueda parecerse un milagro, una revelación desde arriba, una intervención directa de Dios en los asuntos humanos, que de él recibieron una ley y una dirección completamente nueva6. Benedetto Croce Tercera pregunta: ¿quién era realmente? ¡Respuesta difícil! Para contestar, sólo podemos intentar aplicar los criterios de la que se ha llamado la Tercera búsqueda (Third Quest) sobre el “Jesús histórico” y limitarnos a observar y analizar datos que ya trataron unos gigantes de este campo, y me refiero a los italianos Giuseppe Ricciotti y Vittorio Messori, al académico israelí (judío) David Flusser, al alemán Joachim Jeremias y a otro ilustre alemán, Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Los Más adelante se ofrecerán algunos ejemplos de avances en cuanto a los descubrimientos sobre el “Jesús histórico”, progresivamente separado del “Cristo de la fe” a partir del siglo XVII. 4 Friedrich Nietzsche, El Anticristo, Proyecto Espártaco, 2001, p. 47. 5 Richard Rorty, Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers, Cambridge, 1991. Traducción mía. 6 Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani, Centro Pannunzio, Torino, 2008 (pag. 14). Traducción mía. 3 exponentes de esta Tercera investigación parten de un presupuesto formulado por Albert Schweitzer: no se puede rechazar ideológicamente todo lo que tiene un carácter milagroso en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, descartándolo porque no se ajusta a los cánones del racionalismo iluminista. Además, como añade Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret7, los límites del método históricocrítico consisten esencialmente en “dejar la palabra en el pasado”, sin poder hacerla “actual, de hoy”; en “tratar las palabras con las cuales se cruza como palabras humanas”; finalmente, en “dividir aún más los libros de la Escritura según sus fuentes, pero sin considerar un dato histórico inmediato la unidad de todos estos escritos conocidos como ‘Biblia’”. Por tanto, podríamos afirmar que el supuesto básico de la tercera solución sugerida por Jean Guitton, la de la fe, no es tanto creer por la fuerza, sino dejar abierta la posibilidad de que lo escrito en las fuentes utilizadas sea verdad. Nomen omen Nuestro viaje en la historia del hombre Jesús no puede comenzar por otra cosa que no sea su nombre, pues nomen omen, especialmente en el mundo del que proviene el mismo Jesús, el del antiguo Israel. En hebreo, los dos nombres Jesús y Josué son idénticos en pronunciación y escritura: יְהשֻׁ ֹוע, es decir Yehoshu’a, cuyo significado es “Dios salva”. Jesús era judío y parte de la tribu de Judá, a pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en Galilea, y, según los Evangelios, descendía del rey David a través de su padre José, una paternidad que, para los cristianos, es putativa, ya que para estos últimos Jesús nació de una virgen llamada María, que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo (para los cristianos Dios es uno, pero también es trino, y esta Trinidad está compuesta por tres personas de la misma sustancia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) tras el anuncio de un ángel, cuando ya estaba comprometida con José. LA TIERRA DE JESÚS Como la Tercera búsqueda del “Jesús histórico” insiste mucho en la necesidad de analizar el contexto cultural, religioso y lingüístico en el que vivió, conviene hacer alguna mención al mismo. ¿De dónde era Jesús? Por casualidad escuché a algunos decir que era “israelí”; otros, sin embargo, contestaban que era “palestino”. Ninguno de los dos términos es correcto, ya que los israelíes son ciudadanos del estado actual de Israel (y pueden ser judíos, árabes musulmanes o cristianos, etc.); los palestinos, por otro lado, son los habitantes modernos, de idioma árabe, de la región que hoy conocemos como Palestina. Jesús, por lo tanto, no era israelí (si acaso, israelita), pero ni siquiera palestino, ya que, en su tiempo, a Palestina no se le llamaba así. Este nombre le fue atribuido por el emperador Adriano solo a partir del año 135 d.C., después del final de la tercera Guerra judía, cuando la antigua provincia de Judea, ya despojada de sus habitantes judíos, fue 7 Benedicto XVI, Gesù di Nazareth, Doubleday, 2017 (pagg. 12-13) rebautizada, por desprecio por estos, Syria Palæstina (Palestina propiamente dicha era, hasta aquel momento, una delgada franja de tierra, correspondiente más o menos a la actual Franja de Gaza, en la que se ubicaba la antigua Pentápolis filistea, un grupo de cinco ciudades- estado habitado por una población de lengua indoeuropea históricamente hostil a los judíos: los filisteos). A principios del primer siglo de nuestra era, pues, lo que había sido el antiguo Reino de Israel, luego dividido en dos reinos, el de Israel y el de Judá, había dejado de ser un estado independiente y estaba dividido entre Judea (donde más fuerte era judaísmo ortodoxo), inmediatamente sujeta a Roma y gobernada por un præfectus, y las otras dos regiones históricas, a saber, Galilea y Samaria. En esta última, una meseta central de lo que hoy se conoce como Palestina, vivían los samaritanos, descendientes de colonos asiáticos importados por los asirios en el siglo V a.C., en la época de la conquista del Reino de Israel. Los notables de esa zona, de hecho, fueron deportados por los asirios, mientras que los proletarios se quedaron en el lugar y se mezclaron con los recién llegados, dando lugar a un culto que inicialmente fue sincrético pero luego refinado volviéndose monoteísta pero en contraste con el judío: si los judíos se consideraban descendientes legítimos de los patriarcas y custodios de la Alianza con Yahvé, de la Ley y del culto profesado en el Templo de Jerusalén, los samaritanos consideraban, por lo contrario, que ellos mismos eran custodios de la verdadera Alianza y del culto y tenían su propio templo en el Monte Guerizín, cerca de la ciudad de Siquén. En cuanto a Galilea, esta era un área con una población mixta (todavía lo es en el Estado de Israel de hoy: mitad árabe y mitad judío): pueblos y ciudades judíos (como Nazaret, Caná) se encontraban junto a ciudades de cultura griego-romana, es decir pagana (por ejemplo, Séforis, Tiberíades, Cesarea de Filipo). Aquella parte de población de la región que era de fe y cultura judía era denigrada por los habitantes de Judea, que se jactaban de ser más puros y refinados que los rudos y pendencieros galileos. Varias veces, con respecto a Jesús, leemos en los Evangelios, que “nada bueno puede salir de Nazaret o Galilea”. Entre otras cosas, no solo los Evangelios, sino también los pocos escritos rabínicos que quedan de esa época nos dicen que los galileos también fueron objeto de burla por su forma de hablar. Hebreo y arameo (lengua franca hablada en todo el Medio Oriente de la época, incluso por los israelitas después de la deportación a Babilonia que comenzó en 587 a. C., año de la conquista de Jerusalén y la destrucción del primer templo por Nabucodonosor) como todas las lenguas semíticas, tienen muchas letras guturales y sonidos aspirados o laríngeos. Y los galileos pronunciaban muchas palabras de una manera considerada divertida o vulgar por los judíos. Por ejemplo, el nombre de Jesús, יְהֹושֻׁ ע, Yehoshu‛a, lo pronunciaban Yeshu, de ahí la transcripción griega Ιησούς (Yesoús), y después el latín Jesus y el español Jesús. Galilea, sin embargo, era un reino vasallo de Roma y estaba gobernado por Herodes el Grande, un rey de origen pagano literalmente colocado en el trono por Augusto, de quien era prácticamente un subordinado. Herodes, conocido por su crueldad, pero también por su astucia, había hecho todo lo posible para ganarse la simpatía del pueblo judío (y también todo para alejarlo) que nunca lo aceptó, sobre todo porque no era de sangre judía. Entre otras cosas, había ampliado y embellecido el Templo de Jerusalén, que había sido reconstruido por el pueblo de Israel después de su regreso del cautiverio babilónico. Las obras para completar la estructura aún estaban en progreso mientras Jesús estaba vivo y se completaron solo unos pocos años antes del 70 d.C., cuando el santuario fue arrasado durante la destrucción de Jerusalén por los romanos liderados por Tito. Junto a ella, más al noreste de las orillas orientales del lago de Galilea, una confederación de diez ciudades (la Decápolis) representaba una isla cultural helenizada. LOS “CONCIUDADANOS” DE JESÚS Debe recordarse en este punto que, en Israel, en ese momento, el judaísmo no era de ninguna manera un bloque uniforme. Las principales sectas, o escuelas, fueron las siguientes: Los saduceos (en hebreo: צּדֹוקִ ים, ṣaddōqīm); tomaron su nombre del fundador de su secta, Ṣaddōq, y constituían la clase sacerdotal y la élite de la época. Eran funcionarios religiosos ricos, asignados al servicio en el templo, que no creían en la resurrección de los muertos o en la existencia de ángeles, demonios y espíritus. Además, para ellos la única ley a seguir era la ley escrita, contenida en la Torá ()תֹורה, ָ es decir los primeros cinco libros de la Biblia (Pentateuco). Los fariseos (en hebreo: רּושים ִׁ פ, ְ perūšīm, que significa “separados”); eran observadores piadosos de la ley, acostumbrados a concentrarse incluso en las minucias de la ley misma, que para ellos no solo era la escrita (Torá), sino también y sobre todo la oral la halajá ()הֲ לָכָ ה, que se extendía a las más variadas acciones de la vida civil y religiosa, y por lo tanto iba desde las complicadas reglas para los sacrificios del culto hasta el lavado de los platos antes de las comidas. Los fariseos eran muy parecidos a los judíos ultraortodoxos de hoy, de los que en la práctica son los precursores; se definían a sí mismos como “separados” ya que se consideraban opositores de todo lo que no fuera puramente judío, es decir, de ellos mismos. Baste decir que llamaban a la gente del pueblo ‛( הָ אָ ֶרץ עַםam ha-areṣ, pueblo de la tierra, para despreciarlos). Los herodianos, cuyo sensus fidei no está del todo claro, pero cuya fidelidad al rey Herodes era bien conocida. También deben haber estado muy cerca de los saduceos, ya que estos últimos eran la élite más propensa al poder tanto de Herodes como de los romanos, firmemente decididos a mantener los privilegios derivados del status quo. Los doctores de la ley, o escribas (en hebreo: סופרים, ṣōfarīm). Codificaban progresivamente todo aquello sobre lo que era posible legislar. Por ejemplo, en la época de Jesús, el objeto más debatido en las dos principales escuelas rabínicas de los grandes maestros Hillel y Shammai era si estaba permitido comer un huevo hecho por una gallina en el día de shabbat (sábado). Los zelotes (cuyo nombre en español deriva del griego ζηλωτής, zelotés, pero a los que en hebreo se les llamaba יםנאק, qana’īm: ambos términos, griego y hebreo, significan “seguidores” y se refieren al celo con el que este grupo se adhirió a la doctrina del judaísmo, incluso en un sentido político (entre los discípulos de Jesús hay uno llamado Simón el Cananeo, atributo que no se refiere a su origen geográfico, sino a la pertenencia al grupo de los qana’īm, o sea los zelotes). Fueron llamados sicarii por los romanos, debido a las dagas (sicæ) escondidas debajo del manto con que mataban a los que se encontraban violando los preceptos de la ley judía. Los esenios, nunca mencionados en las Escrituras judías o cristianas, pero de los que hablan Flavio José, Filón, Plinio y otros. Constituían algo como una congregación religiosa, concentrada en particular alrededor del Mar Muerto, cerca del oasis de Ein Guedi (la aldea de Qumrán, que ya hemos mencionado antes mencionado, a la que llamaron Yaḥad, que significa comunidad). Vivían en celibato, rígidamente separados del resto del mundo, y rechazaban el culto del Templo y las otras sectas judías por considerarlas impuras. Para formar parte de ellos, era necesario completar un noviciado, al que seguía la afiliación real. Eran literalmente fanáticos de la pureza ritual (se han descubierto numerosos baños rituales en Qumrán), así como reacios a las mujeres. No había propiedad privada entre ellos y estaba prohibido guardar armas. Se ha planteado la hipótesis de que tanto Jesús como Juan Bautista eran esenios, pero esto choca con la universalidad de su mensaje (abierto, entre otras cosas, a las mujeres, lo cual, decíamos, era inadmisible para los mismos esenios). Estos, por tanto, fueron los grandes grupos en los que estaba dividido el judaísmo de la época de Jesús. Tras la gran catástrofe del 70 y 132 d. C., los únicos que sobrevivieron, desde un punto de vista doctrinal, fueron precisamente los fariseos, de quienes desciende el judaísmo moderno. También hay que decir que el pueblo, la gente común, aunque simpatizaba en gran medida con los fariseos, estaba considerada por estos últimos, como ya hemos destacado, como execrable. Es precisamente a ese pueblo del cual se burla toda la élite sacerdotal, espiritual e intelectual de Israel a quien se dirigirá primero Juan el Bautista y luego Jesús. Y será precisamente esa gente que va a creer primero en el mensaje del Nazareno, contra el cual, en cambio, se unirán los fariseos, los escribas y los saduceos que eran enemigos entre sí. CREENCIAS, COSTUMBRES Y TRADICIONES El judaísmo en la época de Jesús se encontraba en la llamada fase “mishnaica” (10-220 d.C.), de la raíz hebrea “shanah”, la misma que las palabras “Mishnah” y “shanah”, que significa año. La “Mishnah”, de hecho, junto con el Talmud y el Tanaj (término que designa el corpus de la Biblia hebrea) es el texto sagrado de la ley judía. Sin embargo, el Talmud y la Mishnah no son la Biblia, sino textos exegéticos que recogen las enseñanzas de miles de rabinos y eruditos hasta el siglo IV de nuestra era. Pues bien, el inmenso material de tales textos exegéticos estaba siendo elaborado al principio mismo de la era cristiana, por tanto, bajo la ocupación romana, por los Tannaim (“tannà” es el equivalente arameo de “shanah” e indica el acto de repetir), verdaderos “repetidores” y difusores de la doctrina adquirida de los maestros y ellos mismos maestros de la Ley Oral. Un ejemplo de esta fase son los escribas, que codificaron progresivamente todo lo que podían legislar, desde los alimentos prohibidos hasta las normas de pureza. A través de este proceso de codificación, la Ley judía ya no se extendía a las diez reglas contenidas en el Decálogo, sino que ahora dominaba cada acción del observante piadoso, con 613 mandamientos principales, divididos entre 365 prohibiciones (como los días del año) y 248 obligaciones (el mismo número que los huesos del cuerpo humano). Cuando Jesús vivía, había dos grandes escuelas de pensamiento judío, la de Hillel y la de Shammai, que representaban dos perspectivas distintas de la ley judía, siendo la primera más rigurosa y la segunda proponiendo una reforma espiritual del judaísmo a partir del concepto “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, expresado en un midrash. Jesús, que desde un punto de vista puramente judío podría considerarse uno de los Tannaim, se situó como una síntesis entre las dos escuelas de Hillel y Shammai, al predicar que no se aboliría ni un ápice de la Ley, sino que el cumplimiento de la propia Ley era el amor a Dios y al prójimo. Dos eran los pilares fundamentales de la vida de todo judío, además de profesar la unicidad de Dios, y sobre estos pilares, especialmente después de las persecuciones de Antíoco IV Epífanes (167 a.C.), se formó la identidad misma del pueblo de Israel: La circuncisión, que se realizaba ocho días después del nacimiento de cada varón y se solía practicar en casa, daba nombre al niño. Las tradiciones piadosas contaban que incluso los ángeles del cielo estaban circuncidados y que ningún incircunciso entraría en el paraíso (la no circuncisión era una abominación para los judíos como símbolo de paganismo). La observancia del sábado, que comenzaba con la puesta de sol del viernes (el parasceve) y terminaba con la puesta de sol siguiente. Esta observancia era tan estricta que dos tratados del Talmud estaban dedicados a su casuística, con toda una serie de prohibiciones (por ejemplo, encender fuego en sábado) y las decenas de minucias que permitían escapar de ella (por ejemplo, estaba prohibido desatar un nudo de cuerda pero, en el caso de un ronzal de buey, caballo o camello, si se podía desatar con una mano, no había violación del sábado; o bien, quien tiene un dolor de muelas puede enjuagarse con vinagre, siempre que lo trague después y no lo escupa, pues en el primer caso sería tomar comida, lo cual es lícito, y en el segundo tomar una medicina, lo cual es ilícito). El sábado era, y es, para el judaísmo un día de descanso y de fiesta, en el que uno se dedica a comer con su familia los alimentos preparados en la víspera del sábado, a vestirse con ropas y adornos adecuados y a dedicar tiempo a la oración, en el Templo o en la sinagoga. A los dos pilares mencionados hay que añadir la pureza ritual, a la que se dedican no menos de doce tratados (los “Tohoroth”) en el Talmud, sobre lo que está permitido comer, tocar, beber, etc. Se daba gran importancia, para mantener o recuperar la pureza, al lavado de las manos, de la vajilla y de diversos objetos, hasta el punto de que, en algunas sentencias, se compara a los que no se lavan las manos con los que van en compañía de prostitutas. Entendemos, en este punto, el escándalo causado por los discípulos de Jesús al tomar alimentos con manos impuras (Marcos 7:1-8. 14-15. 21-23). Las fiestas Además del sábado, una fiesta semanal, el judaísmo observaba otras fiestas periódicas, siendo las principales la Pascua (“Pesaj”, la fiesta que celebra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto) el 14 del mes de Nisan, seguida de la Fiesta de los Panes sin Levadura; Pentecostés (“Shavu’ot”, que en hebreo significa “semanas” e indica los cincuenta días posteriores a la Pascua) y Tabernáculos (“Sukkòt”, entre septiembre y octubre, que conmemora la estancia de los judíos en Egipto, de hecho era y es costumbre construir tabernáculos o tiendas de campaña y pasar el tiempo allí). Estas tres se llamaban «fiestas de peregrinación» porque todo israelita varón y púber estaba obligado a ir al Templo de Jerusalén. Otras fiestas eran el Yom Kippur (el Día de la Expiación, un día de ayuno para todo el pueblo y el único en el que el sumo sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo del Templo), la Hannukah y el Purìm. La espera de un mesías El complejo muy particular del antiguo Israel es el caldero en el que hierve a fuego lento una expectativa muy particular y devota. ¿A quién se está esperando? A un libertador, a un ungido por el Dios todopoderoso que, como había hecho con Moisés, Dios mismo levantaría para liberar a su pueblo de la esclavitud y la dominación extranjera. Esta vez, sin embargo, así se creía, su reinado no tendría fin, ya que este (מָ ִׁשיח, Mašīaḥ en hebreo y Χριστός, Christós en griego: ambas palabras significan “ungido”, pues ungido por el Señor como rey a partir de Saúl y de su sucesor David) habría sido solamente un profeta, sino, como está bien explicado en los Rollos del Mar Muerto y en las expectativas de los esenios de Qumrán, un rey-pastor y un sacerdote. Esta expectativa se hace, en los años inmediatamente anteriores al nacimiento del Nazareno, cada vez más ansiosa: los presuntos mesías florecen por doquier y, con ellos, las revueltas sistemáticamente reprimidas en la sangre (recordemos la de Judas el Galileo, en los años 6-7 aC); pero también florecen comunidades piadosas que, en virtud de una profecía muy precisa, esperan el advenimiento de un libertador. Sabemos, sin embargo, que, en esa época de gran estabilidad para el Imperio Romano, pero de ferviente expectativa para el pueblo de Israel, la atención de todos, en ese pequeño rincón del mundo, se centró en la inminente llegada de Libertador: ¿siempre había sido así? En realidad, la espera de un gobernante del mundo había durado varios siglos. La primera referencia está en el libro de Génesis (49, 10)8. Con el tiempo, por tanto, la idea de un ungido del Señor que gobernaría sobre Israel se intensifica y se hace cada vez más precisa: este ungido, este Mesías, habría sido descendiente de Judá, a través del rey David. Sin embargo, en el 587 a.C. se produjo el primer gran desencanto: la toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, quien destruyó el templo, saqueó el mobiliario sagrado, deportó a la población de Judea a Babilonia y puso fin a la dinastía de reyes descendientes de David. Y allí, sin embargo, surge un profeta llamado Daniel, el último profeta del Antiguo Testamento, quien profetiza que sí el Mesías llegaría. De hecho, la suya se llama Magna Prophetia: en ella (capítulo 2) se proclama que: Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. No solo eso: en el cap. 7 se especifica que el que ha de venir será “como un Hijo del hombre” (en el evangelio de Mateo, el evangelio destinado a las comunidades judías en Palestina, Jesús utiliza unas 30 veces una expresión parecida, “hijo del hombre”, usada, en todas las demás Escrituras, solamente una vez por Daniel). En el cap. 9, sin embargo, la profecía también se realiza en términos temporales: Setenta semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: Habrá siete semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Como vemos, la profecía que acabamos de citar es extremadamente precisa. Sin embargo, la traducción exacta del término hebreo ( ָשב ִ֨ ִֻׁׁעיםšavū‛īm, “šavū‛” que indica el número 7 e “īm” que es la desinencia masculina plural) no tendría que ser “semanas” (que se dice עותשבו, šavū‛ōt, donde “ōt” indica la desinencia plural femenina), sino “setenarios”: en la práctica, setenta veces siete años. Los judíos contemporáneos de Jesús entendieron el pasaje correctamente. Sin embargo, los investigadores contemporáneos no pudieron comprender el cálculo exacto de los tiempos de Daniel: ¿cuándo comenzaba la cuenta de los setenta y setenta años? Pues bien, descubrimientos recientes en Qumrán han permitido que académicos como Hugh Schonfield, gran especialista en el estudio de los Rollos del “El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos”. 8 Mar Muerto, demostraran que no solo las escrituras hebreas ya estaban perfectamente formadas en el primer siglo de nuestra era y son idénticas a las que leemos hoy, pero también que los esenios, como muchos de sus contemporáneos, ya habían calculado el momento de la Magna Prophetia. Para ellos, los setenta setenarios (490 años) se contaban a partir del 586 a. C., el año del comienzo del exilio en Babilonia, y culminaban en el 26 a. C., el comienzo de la era mesiánica. Tanto es así que, desde esa fecha, como lo evidencian las excavaciones arqueológicas, ha habido un aumento de las actividades de construcción y vivienda en Qumrán. Sin embargo, no fueron solo los judíos en la tierra de Israel quienes albergaron una expectativa que los llenó de esperanza y fermento. Tácito y Suetonio, el primero en las Historiæ y el segundo en la Vida de Vespasiano, también informan que muchos en Oriente, según sus escrituras, esperaban un dominador que viniera de Judea. ¿UNA ESTRELLA EN ORIENTE? Es precisamente el Oriente que nos brinda otro elemento útil para comprender por qué la expectativa mesiánica fue tan ferviente entre las dos épocas antes y después de Cristo, es decir, el hecho que en otras culturas también se esperaba el advenimiento de ese “dominador” del cual se había oído hablar incluso en Roma. Los astrólogos babilónicos y persas, de hecho, lo esperaban alrededor del 7 o 6 a. C9. ¿Por qué exactamente en ese intervalo? Debido al surgimiento de una estrella, lo sabemos por el Evangelio de Mateo (capítulo 2). ¿Pero realmente surgió una estrella? El astrónomo Kepler parece responder primero a esta pregunta, ya que, en 1603, observó un fenómeno 9 Ya es casi universalmente aceptado por los investigadores que el año del nacimiento de Jesús es el 6 a.C., debido a un error cometido por el monje Dionisio el Pequeño, quien sí, en 533, calculó el comienzo de la nuestra era a partir del nacimiento de Cristo, pero lo pospuso unos seis años. muy luminoso: no un cometa, sino la aproximación, o conjunción, de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Kepler luego hizo algunos cálculos y estableció que la misma conjunción ocurriría en el 7 a. C. También encontró un antiguo comentario rabínico, en el que se enfatizaba que la venida del Mesías debería coincidir precisamente con el momento en que se produjera esa misma conjunción astral. Nadie, sin embargo, dio crédito en ese momento a la intuición de Kepler, también porque en aquella época todavía se pensaba que Jesús nació en el año 0. Solo en el siglo XVIII otro erudito, Friederich Christian Münter, luterano y masón, descifró un Comentario sobre el libro de Daniel, el mismo de los “setenta setenarios”, en el que se confirmaba la creencia judía ya sacada a la luz por Kepler. De todas formas, es necesario esperar hasta el siglo XIX para aclarar lo que pasó con ese fenómeno astronómico observado por Kepler, gracias sobre todo a la publicación de dos importantes documentos: la Tabla Planetaria, en 1902, un papiro egipcio en el que están registrados con exactitud los movimientos planetarios y en particular, por observación directa, la conjunción Júpiter-Saturno en la constelación de Piscis en el año 7 a.C., que se define como muy brillante; el Calendario estelar de Sippar, una tabla de terracota escrita en caracteres cuneiformes, de origen babilónico, donde se relatan los movimientos de las estrellas en el año 7 a.C., año en el que, según los astrónomos babilonios, esta conjunción habría ocurrido tres veces (29 de mayo, 1 de octubre y 5 de diciembre), mientras que el mismo evento suele ocurrir una vez cada 794 años. Dado que, por tanto, en el simbolismo de los babilonios Júpiter representaba el planeta de los gobernantes del mundo, Saturno el planeta protector de Israel y la constelación de Piscis era el signo del fin de los tiempos, no es tan absurdo pensar que los magos10 de Oriente esperaban, habiendo tenido la oportunidad de preverlo con extraordinaria precisión, el advenimiento de algo particular en Judea. 10 En griego se les llama μάγοι, mágoi, palabra que deriva del antiguo persa magūsh, título reservado a los sacerdotes de la religión zoroastriana. Calendario Estelar de Sippar EN BELÉN DE JUDEA Belén es ahora una ciudad en Cisjordania y no tiene nada de bucólico o parecido a un belén. Sin embargo, hace dos mil años, en realidad era un pequeño pueblo de unos cientos de almas. ¿Es aquí precisamente donde nacería Jesús, a pesar de que su familia viviera en Nazaret? Más adelante mencionaremos el censo de parte de César Augusto, que es una de las respuestas a esta pregunta. Además, en Belén, pequeña pero conocida por ser la patria del rey David, debería, según las escrituras, haber nacido el mesías esperado por el pueblo de Israel11. Además del tiempo, por lo tanto, tanto los israelitas como sus vecinos orientales también conocían el lugar donde el “libertador” del pueblo judío vendría al mundo. Es curioso notar cómo el nombre de esta localidad, compuesta por dos términos diferentes, significa: “casa del pan” en hebreo ( = ֵּֽביתbayt o beṯ: casa; = לֶ ֶ֣חֶ םleḥem: pan); “casa de la carne” en َ árabe ( = ﺑﻴﺖbayt o beyt, casa; = ل ْحمlaḥm, carne); “casa del pescado” en las antiguas lenguas de Arabia del sur. Todas las lenguas mencionadas son de origen semítico y, en estas lenguas, de la misma raíz de tres letras, es posible derivar muchas palabras ligadas al significado original de la raíz de origen. En nuestro caso, el del nombre compuesto de Belén, tenemos dos raíces: b-y-t, de a que deriva Bayt o Beth; l-ḥ-m de la que deriva Leḥem o Laḥm. En todos los casos Bayt/Beth quiere decir casa, per Laḥm/Leḥem cambia de significado según el idioma. La respuesta está en el origen de las poblaciones a las que pertenecen estas lenguas. Los judíos, al igual que los arameos y otras poblaciones semíticas del noroeste, vivían en el llamado Creciente Fértil, que es una gran área entre Palestina y Mesopotamia donde es posible practicar la agricultura y, en consecuencia, eran un pueblo sedentario. Su principal fuente de sustento era, por tanto, el pan, junto con los frutos del trabajo de la tierra. Los árabes eran una población nómada o seminómada de la parte norte y central de la península arábiga, principalmente desértica. Por tanto, su principal apoyo provenía de la caza y del ganado, lo que hacía de la carne su alimento por excelencia. Finalmente, los árabes del sur vivían en las costas del sur de la Península Arábiga y su principal alimento era el pescado. De esto podemos entender por qué la misma palabra, en tres idiomas semíticos diferentes, tiene el significado de tres alimentos diferentes. En consecuencia, se puede notar que Belén tiene, para pueblos distintos, un significado aparentemente distinto, pero en realidad unívoco, ya que indicaría no tanto la casa del pan, la carne o el pescado, sino la casa del verdadero alimento, aquella de la se puede prescindir, aquella de la que depende la subsistencia, aquella sin la cual no es posible vivir. “Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel; sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israelel resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque él dominará los confines de la tierra” (Miqueas, capitolo 5). 11 Curiosamente, Jesús, hablando de sí mismo, dijo: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida” (Jn 6, 51-58). (Gv 6, 51-58). Esta comparación lingüística es un ejemplo de cómo la filología puede dar una contribución significativa para acercarse a la figura del “Jesús histórico” y comprender su lugar en su contexto cultural. Llegamos, sin embargo, a otro punto: más allá de las especulaciones filológicas y exegéticas, ¿nació Jesús realmente en Belén? La historia nos ha transmitido que, ya a mediados del siglo II, San Justino, originario de Palestina, escribía sobre la cueva/establo de Belén, cuya memoria ya se había traspasado de padres a hijos durante algunas generaciones. Incluso Orígenes, autor del siglo III, confirma que en la propia Belén cristianos y no cristianos conocían el lugar de la misma cueva. Pero ¿por qué hablamos de “memoria”? Porque el emperador Adriano, con la intención de borrar de la memoria los lugares judíos y judeocristianos de la nueva provincia de Palestina, después de las Guerras judías, quiso construir, a partir del 132 en adelante, templos paganos exactamente encima de los lugares donde se encontraban aquellos de la antigua fe de la región12. Nos lo confirman San Jerónimo13, autor de la primera traducción latina de toda la Biblia, la Vulgata (Jerónimo vivió 40 años en Belén) y Cirilo de Jerusalén14. Como en Jerusalén, en el lugar donde se ubicaban los santuarios para honrar la muerte y resurrección de Jesús, Adriano hizo erigir estatuas de Júpiter y Venus (Jerusalén había sido reconstruida entretanto con el nombre de Aelia Capitolina), en Belén se plantó, sobre la cueva del nacimiento de Jesús, un bosque sagrado a Tamuz, o sea Adonis. Sin embargo, fue gracias a la estratagema de la damnatio memoriæ de Adriano que los símbolos paganos se convirtieron en pistas para encontrar rastros de sitios enterrados, cuya memoria siempre se había conservado. Así, el primer emperador cristiano, Constantino, y su madre Helena lograron encontrar los puntos exactos donde se ubicaban las primitivas domus ecclesiæ15, que luego se convirtieron en iglesias donde se veneraban y guardaban los recuerdos y reliquias de la vida de Jesús de Nazaret. 12 En ese momento, la distinción entre judaísmo y cristianismo aún no estaba del todo clara. Especialmente entre los paganos, pero también entre los judeocristianos, hubo una tendencia a considerar a las sectas cristianas y judías como la misma religión.. 13 San Jerónimo, Cartas, 58 (Ad Paulinum presbyterum), 3. 14 San Cirilo de Jerusalén, Catequesis, 12, 20: “Hasta hace pocos años el lugar estaba cubierto por un bosque”. 15 Una domus ecclesia es literalmente una casa/iglesia: los primeros lugares cristianos fueron, de hecho, casas que habían surgido o existían anteriormente donde había lugares considerados sagrados (por ejemplo, la casa de María en Nazaret; la casa de Pedro en Capernaum, etc.). Las comunidades cristianas primitivas se reunían allí para celebrar sus ritos. Las casas se fueron transformando gradualmente en pequeñas iglesias, expandiéndose hasta el punto de convertirse, en algunos casos, en verdaderas basílicas. Este proceso en particular se puede observar perfectamente en Capernaum, donde arqueólogos franciscanos e israelíes han desenterrado lo que se conoce universalmente como la “casa de Pedro”, una habitación cuadrangular, de unos ocho metros en cada lado, cuyo piso de tierra fue revestido de cal a finales del siglo I y con pavimento policromado antes del siglo V. Arriba, pues, se había construido un edificio octogonal que se apoyaba precisamente sobre la sala del siglo primero. Este procedimiento de investigación arqueológica es idéntico al utilizado en Roma para las excavaciones en la Necrópolis Vaticana, bajo la actual Basílica de San Pedro, o en las Catacumbas de San Sebastián, etc. VIDA DE JESÚS Para un conocimiento más profundo de la vida de Jesús, obviamente, hay que referirse a los Evangelios y a los libros que citamos en la bibliografía. Hablaré aquí sobre algunos hechos biográficos fundamentales, a partir del nacimiento del Nazareno. Navidad: ¿tiene sentido lo que nos cuentan los evangelios? Del Evangelio de Lucas (capítulo 2) sabemos que el nacimiento de Jesús coincidió con un censo anunciado en toda la tierra por César Augusto: Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria). Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. ¿Qué sabemos al respecto? De lo que leemos en las líneas VII, VIII y X de la transcripción de las Res gestae de Augusto, ubicada en el Ara Pacis, en Roma, nos enteramos de que César Octavio Augusto realizó un censo en tres ocasiones, en los años 28 a.C., 8 a.C. y 14 d. C., de toda la población romana. En la antigüedad, la realización de un censo de ese tamaño obviamente tenía que tomar algún tiempo para que el procedimiento se completara realmente. Y aquí hay otra aclaración del evangelista Lucas que nos da una pista: Cirenio era el gobernador de Siria cuando se hizo este “primer” censo. Bueno, Cirenio fue gobernador de Siria probablemente desde el año 6-7 d.C. Sobre esta cuestión hay opiniones discordantes de los historiadores: algunos hipotetizan, de hecho, que el propio Cirenio tuvo un mandato anterior16 en los años 8-6 a.C.; otros, en cambio, traducen el término “primer” (que, en latín y griego, siendo neutral, también puede tener un valor adverbial), como “primero” o más bien “antes de que Cirenio fuera gobernador de Siria”. Ambas hipótesis son admisibles, por lo que es probable lo que se narra en los Evangelios sobre el censo que tuvo lugar en el momento del nacimiento de Jesús17. 16 17 Esta hipótesis Esta hipótesis estaría respaldada por la Lápida de Tivoli (en latín Lapis o Titulus Tiburtinus). Ir a la nota 9 sobre Dionisio el Pequeño. Copia de Res gestae de Augusto Agregamos, entonces, que la práctica de esos censos disponía que uno se dirigiera, para el registro, a la aldea de origen, y no al lugar donde vivía: es plausible, entonces, que José se fuera a Belén para ser registrado. Imagen de la Lápida de Tivoli (reconstrucción) ¿Tenemos otras pistas temporales? Sí, la muerte de Herodes el Grande, en el 4 a.C., ya que murió en ese momento y, por lo que se narra en los Evangelios, tuvieron que pasar más o menos dos años entre el nacimiento de Jesús y la muerte del rey, que coincidirían precisamente con el 6 a.C. En cuanto al dies natalis, que es el día real del nacimiento de Jesús, durante mucho tiempo se asumió que este se fijaría el 25 de diciembre en un período posterior, para que coincidiera con el dies Solis Invicti, fiesta de origen pagano (probablemente asociada con el culto de Mitra), y por lo tanto reemplaza la conmemoración pagana por una cristiana. Descubrimientos recientes, del inagotable Qumrán, han permitido establecer que, sin embargo, puede que no haya sucedido así y que tenemos motivos para celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Sabemos, pues, siempre por el evangelista Lucas (el más rico en detalles en la narración de cómo nació Jesús) que María quedó embarazada cuando su prima Isabel ya tenía seis meses de embarazo. Los cristianos occidentales siempre han celebrado la Anunciación de María el 25 de marzo, que es nueve meses antes de Navidad. Los de Oriente, por su parte, también celebran el 23 de septiembre la Anunciación a Zacarías (padre de Juan Bautista y esposo de Isabel). Lucas entra aún más en detalle cuando nos cuenta que, cuando Zacarías se enteró de que su esposa, ya en una edad avanzada como él, quedaría embarazada, estaba sirviendo en el Templo, siendo de casta sacerdotal, según la clase de Abías. Sin embargo, el propio Lucas, escribiendo en un momento en que el Templo todavía estaba en funcionamiento y las clases sacerdotales seguían sus perennes turnos, no ofrece, dándolo por sentado, el tiempo en que la clase de Abías iba a servir. Bueno, numerosos fragmentos del Libro de los Jubileos, encontrados en Qumrán, han permitido a estudiosos como la francesa Annie Jaubert y el israelí Shemarjahu Talmon, reconstruir con precisión que el turno de Abías tenía lugar dos veces al año: el primero del 8 al 14 del tercer mes del calendario hebreo, el segundo del 24 al 30 del octavo mes del mismo calendario, lo que corresponde a los últimos diez días de septiembre, en perfecta armonía con la fiesta oriental del 23 de septiembre y seis meses antes del 25 de marzo, lo que nos llevaría a suponer que el nacimiento de Jesús realmente tuvo lugar en la última década de diciembre: quizás no exactamente el 25, pero por ahí. LA VIDA: ¿TANTO RUIDO Y POCAS NUECES? Continuamos con el excursus en la vida de Jesús de Nazaret. Hemos visto que, hacia el año 6 a.C., tanto Isabel, esposa del sacerdote Zacarías de la clase de Abías, como su prima María, quien, según las escrituras cristianas, era virgen y prometida a un hombre de la casa de David llamado José, quedaron embarazadas. José, debido al censo anunciado por el emperador Augusto (en el que los hombres debían regresar a las ciudades de origen de su familia para registrarse), se dirigió a la ciudad de David, Belén, y allí su esposa María dio a luz un hijo al que llamó Jesús. Los Evangelios luego relatan que los Magos vinieron del Oriente después de ver una estrella para adorar al nuevo rey del mundo, predicho por las escrituras antiguas, y que Herodes, habiendo aprendido que la profecía acerca del Mesías, el nuevo rey de Israel, era para cumplirse, decidió matar a todos los niños varones de dos años o menos (episodio del que encontramos algunas huellas en Flavio Josefo pero del que nadie más cuenta; por otro lado, como señala Giuseppe Ricciotti, en un contexto como el de Belén y sus alrededores, escasamente poblado, y especialmente en una época en la que la vida de un niño era de poco valor, es difícil imaginar que alguien se moleste en notar la muerte violenta de algún pobre infante hijo de nadie importante). Habiendo llegado a conocer de alguna manera las intenciones de Herodes (el evangelio de Mateo habla de un ángel que advierte a José en un sueño), la madre, el padre y el hijo recién nacido huyen a Egipto, donde permanecen unos años, hasta la muerte de Herodes (por tanto, después del 4 a. C.). A excepción de la referencia de Lucas a Jesús, quien, a la edad de doce años, durante una peregrinación a Jerusalén, fue perdido por sus padres que más tarde lo encontraron después de tres días de búsqueda mientras discutía cuestiones doctrinales con los doctores del Templo, no se sabe nada más sobre la infancia y vida juvenil del Nazareno, hasta su entrada efectiva en la escena pública de Israel, que se puede ubicar alrededor del año 27-28 d.C., cuando debió tener unos treinta y tres años, poco después de Juan Bautista, quien debió iniciar su ministerio unos meses, o un año antes, más o menos. Podemos remontarnos al tiempo del inicio de la predicación de Jesús gracias a una indicación contenida en el Evangelio de Juan (el más exacto, desde un punto de vista cronológico, histórico y geográfico): disputando con Jesús en el Templo, los notables judíos objetan: “En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en tres días?”. Si calculamos que Herodes el Grande comenzó la reconstrucción del Templo en el 20-19 a. C. y consideramos los cuarenta y seis años de la frase del Evangelio, nos encontramos justo en el año 27-28 AC. Lago de Galilea En cualquier caso, el ministerio de Juan el Bautista precedió poco al de Jesús y, según los evangelistas, Juan no representaba más que el precursor del hombre de Galilea, quien era el verdadero mesías de Israel. Juan, que se cree que fue, al principio de su vida, un esenio, ciertamente se separó, como se demostró anteriormente, de la rígida doctrina de élite de la secta de Qumrán. Predicó un bautismo de penitencia, por inmersión en el Jordán (en una zona no muy lejos de Qumrán), precisamente para prepararse para el advenimiento del libertador, el rey mesías. De sí mismo dijo: “Yo soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor” (Evangelio de Juan 1, 23). Sin embargo, pronto fue asesinado por Herodes Antipas18, tetrarca de la Galilea e hijo de Herodes el Grande. La muerte de Juan no impidió que Jesús continuara su ministerio. El hombre de Nazaret predicó la paz, el amor a los enemigos y el advenimiento de una nueva era de justicia y paz, el Reino de Dios, que, sin embargo, no sería lo que esperaban los judíos contemporáneos de él (y cómo anticipado por las mismas profecías sobre el Mesías), es decir, un reino terrenal en el que Israel sería liberado de sus opresores y dominaría a otras naciones, los gentiles, sino un reino para los pobres, los humildes y los mansos. La predicación de Jesús, a la que volveremos un poco más en detalle más adelante, en un principio pareció tener mucho éxito, sobre todo porque, nos dicen los Evangelios, acompañada de un gran número de señales prodigiosas (multiplicación de panes y peces por miles de personas; curaciones de leprosos, cojos, ciegos y sordos; resurrección de muertos; transformación del agua en vino). Sin embargo, luego tropezó con dificultades considerables, cuando el mismo Jesús comenzó a sugerir que era mucho más que un hombre, o se proclamó hijo de Dios. Además, se enfrenté duramente con la élite religiosa de la época (los fariseos y escribas, a los que llamó “víboras” y “buitres”) al proclamar que el hombre era más importante que el shabbat y el reposo del sábado (y, en la concepción farisea, el sábado era casi más importante que Dios) y que él mismo era incluso más importante que el Templo de Jerusalén. Tampoco le agradaban los saduceos, con quienes no era menos duro y que, por su parte, junto con los herodianos, eran sus mayores adversarios, ya que Jesús era amado por las multitudes y ellos temían que el pueblo se levantara contra ellos mismos y contra los romanos. Todo esto duró unos tres años (tres son las pascuas judías mencionadas, sobre el relato de la vida de Jesús, por el evangelista Juan, como dijimos el más preciso al corregir las inexactitudes de los otros tres evangelistas y al señalar detalles descuidados, incluso desde el punto de vista cronológico), tras lo cual el Nazareno subió por última vez a Jerusalén para celebrar la Pascua. Aquí lo esperaban, Leemos en Flavio Josefo (Ant. 18, 109-119): “Herodes había muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. [---] Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio, de lo contrario quizá tendría que arrepentirse más tarde, si se produjera alguna conjuración. Poe estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y allí fue”. Otro ejemplo de fuente no cristiana confirmando lo que se cuenta en los Evangelios. 18 además de una multitud que lo vitoreaba, fariseos, escribas, saduceos y herodianos, quienes conspiraron para matarlo, lo arrestaron aprovechando la traición de uno de sus discípulos (Judas Iscariote) y lo entregaron a los romanos. Después de un juicio sumario, el procurador o prefecto, Poncio Pilato, se lavó las manos y lo crucificó. ALGUNOS PERSONAJES E INSTITUCIONES INVOLUCRADOS Varios de los siguientes personajes e instituciones implicados en el juicio y condena a muerte de Jesús, aparte del Sanedrín, fueron mencionados casi exclusivamente en los Evangelios y en unos pocos documentos contemporáneos. Sin embargo, la arqueología nos ha proporcionado importantes detalles sobre ellos. Nicodemo (Naqdimon Ben Gurion) y José de Arimatea (Ramataim). Ambos eran notables de Jerusalén. Se les menciona tanto en los escritos judíos como en los Evangelios. Se sabe que sus descendientes fueron masacrados durante el saqueo y la toma de Jerusalén en el año 70 d.C. Caifás: Fue sumo sacerdote y jefe del Sanedrín del 18 al 36 d.C. Era yerno de Anás (sumo sacerdote del 6 al 15 d.C.). Por la lista de los sumos sacerdotes de Israel y por Flavio Josefo sabemos que hasta seis sumos sacerdotes después de Anás fueron sus hijos. Todos pertenecían a la corriente saducea. En 1990, se encontró la tumba de Yosef Bar Qayfa (Caifás era el apodo) y su familia. Barrabás y los ladrones. A todos se les denomina, en el griego de los Evangelios, λῃσταί, lestái, término que no equivale a “ladrónes” sino a “bandoleros”, “alborotadores”, y es lo que eran: alborotadores (leemos que Barrabás era un asesino y un violento que había participado en un motín), muy probablemente fanáticos. Resulta paradójico que el nombre de Barrabás, según consta incluso en los códices más antiguos de los Evangelios, fuera Jesús, llamado Bar-Abba (como José llamado Caifás, Simón llamado Pedro, etc.). Hay, pues, una yuxtaposición irónica, o trágica, entre el Mesías, Jesús, el Hijo del Padre, y un alborotador mesiánico temporal. Poncio Pilato. En el griego de los Evangelios se le llama ἡγεμὼν, heghémon, en latín præfectus. De hecho, fue prefecto de Judea durante aproximadamente una década bajo Tiberio19. Simón el Cireneo. Es el que se ve obligado a llevar la cruz de Jesús durante la subida al Calvario. En 1941, en el valle del Cedrón, en Jerusalén, se encontró un osario con el nombre de Alejandro, hijo de Simón, tal como está escrito en los Evangelios. El Sanedrín (en hebreo:, sanhedrîn, es decir, “asamblea” o “consejo”, la Gran Asamblea) סנְ הֶ ְד ִׁרין de Jerusalén. Era el órgano legislativo y judicial durante la fase asmoneo-romana del periodo del Segundo Templo. Las opiniones se debatían antes de votar y la expresión de la mayoría se convertía en sentencia vinculante. Tradicionalmente constaba de 71 miembros. 19 Más adelante mencionaremos referencias históricas precisas sobre este personaje. EL PROCESO El juicio de Jesús tuvo lugar según un procedimiento llamado cognitio extra ordinem, introducido por Augusto en las provincias romanas, que permitía a la autoridad competente incoar un proceso sin jurado, presidirlo y dictar sentencia de forma independiente. Había reglas: la acusación tenía que estar apoyada por delatores, y luego se interrogaba aún más al acusado, a menudo torturándolo para que admitiera su culpabilidad. La acusación, en el caso de Jesús, era de “lesa majestad”, porque se había proclamado hijo de Dios, expresión blasfema para los judíos e ilegítima para los romanos (para los romanos “hijo de Dios” era un título reservado al emperador). La amenaza que los judíos dirigieron a Pilato, al verle dudar en condenar a muerte a Jesús, fue la de no ser “amigo del César”. Y era una amenaza eficaz, teniendo en cuenta que un præfectus anterior, Cayo Valerio, había sido destituido poco antes por no ser “amigo del César”. El propio Pilato fue destituido unos años más tarde. La audiencia tenía lugar en el lithostroptus, un patio pavimentado con un asiento elevado, gabbathà, en el que el gobernador, o præfectus, se sentaba para dictar sentencia. Recientes descubrimientos arqueológicos han sacado a la luz, en las inmediaciones de la explanada del Templo, exactamente donde indica el Evangelio de Juan y correspondiendo perfectamente a la descripción de éste, un pórtico de unos 2.500 metros cuadrados, pavimentado según el uso romano (lithostroton, en efecto). Dada su ubicación justo al lado de la Fortaleza Antonia, en el extremo noroeste de la explanada del Templo, y el tipo de restos sacados a la luz, podría tratarse del lugar del juicio de Jesús. LA CONDENA Y LA FLAGELACIÓN Jesús sufrió la muerte más atroz, la reservada a esclavos, asesinos, ladrones y a quienes no eran ciudadanos romanos: la crucifixión. En un intento de que admitiera su culpabilidad o de castigarle no crucificándole, se le infligió previamente una tortura igualmente terrible: la flagelación con el terrible instrumento llamado flagrum, un látigo provisto de bolas de metal e instrumentos óseos que laceraban la piel y arrancaban trozos de carne. Horacio llamaba a esta práctica “horribile flagellum”. Normalmente, en los círculos judíos, no superaba los 39 golpes. En el hombre de la Sábana Santa, sin embargo, se encontraron al menos 372 heridas lacerantes de flagelación (excluyendo las partes blancas de la Sábana), probablemente infligidas por dos o más torturadores. Según documentos de autores latinos, el flagelo dejaba los huesos al descubierto porque arrancaba tiras enteras de carne (“puedo contar todos mis huesos”). Tenemos una fiel reconstrucción de esto en la película “La Pasión” de Mel Gibson. LA CRUZ La crucifixión es una técnica de tortura y condena a muerte que tiene su origen en Oriente (quizá en la India o Persia), pero que también se extendió a Israel y el Mediterráneo a través de los fenicios. Los romanos, que no la habían inventado, fueron sin embargo sus mayores usuarios, perfeccionando la técnica de forma extremadamente cruel para humillar y hacer sufrir al máximo a los condenados (que no tenían por qué ser ciudadanos romanos, sino esclavos o habitantes de las provincias). También en Israel se les colgaba o clavaba a los árboles, pero con la llegada de los romanos se pasó a utilizar una verdadera cruz, que podía ser de dos tipos: crux commissa, en forma de T, o crux immissa, en forma de daga20. Esta última es la que conocemos hoy, lo que probablemente se deba a que sabemos por el Evangelio de Mateo que narra la existencia del titulum, un título con el motivo de la condena que se colocó sobre la cabeza de Jesús. 20 La que conocemos hoy, lo que es probable dado que, como sabemos por el Evangelio de Mateo, se colocó un titulum sobre la cabeza de Jesús, título que lleva la motivación de la condena a muerte. Una vez condenado, Jesús fue obligado a cargar con la viga transversal de la crux immissa (el patibulum, que pesaba entre 50 y 80 kilos) durante unos cientos de metros, hasta una colina situada justo fuera de las murallas de Jerusalén (el Gólgota, donde hoy se alza la basílica del Santo Sepulcro). Allí, según el procedimiento romano, fue desnudado. Otros detalles del castigo se conocen por la costumbre romana de crucificar a los condenados a muerte: eran atados o clavados con los brazos extendidos al patibulum y elevados sobre el poste vertical ya fijado, al que se ataban o clavaban los pies. Hueso del pie de un crucificado. (Fuente National Geografic) La mayor parte del peso del cuerpo era soportado por una especie de soporte (asiento) que sobresalía del poste vertical y sobre el que se colocaba a la víctima a horcajadas: esto no se menciona en los Evangelios, pero muchos autores romanos antiguos lo mencionan. El soporte para los pies (suppedaneum), a menudo representado en el arte cristiano, es, sin embargo, desconocido en la Antigüedad. LA MUERTE Todos los evangelistas coinciden en fijar la muerte de Jesús en la cruz un viernes (el parasceve) dentro de las fiestas de Pascua. Sin embargo, existe una discordancia, entre los Sinópticos y Juan, al situar la muerte de Jesús en el 14 ó 15 del calendario hebreo de Nisán, y hemos intentado recomponer esta discordancia basándonos en el uso de un calendario en lugar de otro21. Giuseppe Ricciotti, enumerando una serie de posibilidades todas analizadas por los estudiosos, llega a la conclusión de que la fecha exacta de este evento, en el calendario judío, es el 14 del mes lunar de Nisan (viernes 7 de abril) del 30 d.C. Entonces, si Jesús nació dos años antes de la muerte de Herodes22 y tenía unos treinta años (posiblemente treinta y dos o treinta y tres) al comienzo de su vida pública, debía tener unos 35 años cuando murió. La muerte en la cruz solía ser lenta, muy lenta, acompañada de sufrimientos atroces: la víctima, levantada del suelo a no más de medio metro, estaba completamente desnuda y podía permanecer colgada durante horas, si no días, sacudida por calambres tetánicos, terribles descargas con dolores atroces (debidos a la lesión o laceración de nervios, como el radial a la altura de la muñeca: el clavo, de entre 12 y 18 centímetros de longitud, era introducido a la fuerza por el túnel carpiano), sibilancias e incapacidad para respirar correctamente, ya que la sangre no podía fluir a los miembros estirados hasta la extenuación, ni tampoco al corazón, y los pulmones no podían abrirse. De ahí el shock hipovolémico (pérdida de sangre, asfixia mecánica, deshidratación y malnutrición) acompañado de hemopericardio (sangre acumulada en el pericardio y la parte transparente y más clara, el suero, separada de la parte globular: fenómeno comúnmente observado en personas sometidas a tortura) y “rotura del músculo cardíaco”, es decir, infarto de miocardio. 21 La Pascua judía (en hebreo, Pésaj) se celebra en el mes de Nisán (entre mediados de marzo y mediados de abril), la tarde del día 14, enlazando con la “Fiesta de los Ácimos” o panes sin levadura, que se celebraba del 15 al 21. Estos ocho días (del 14 al 21) se llamaban, por tanto, tanto Pascua como Ácimos. En la época de Jesús, el calendario judío era bastante elástico, elasticidad de la que probablemente depende una discrepancia entre los evangelios sinópticos y el de Juan. En efecto, el calendario oficial del Templo no era aceptado en toda Palestina ni por todas las sectas judías. Además de este calendario luni-solar existía un calendario litúrgico diferente, correspondiente al antiguo calendario sacerdotal de 364 días, más tarde sustituido en 167 a.C. por el calendario lunar babilónico de 350 días. Además, también existía una disputa entre fariseos y saduceos (en concreto, los boetanos, es decir, los seguidores de la familia de Simón Boeto, sumo sacerdote entre el 25 a.C. y el 4 d.C.). Estos últimos solían desplazar un día determinadas fechas del calendario según el año, sobre todo cuando la Pascua caía en viernes o domingo. Sucedía, por ejemplo, que los saduceos (la clase de los “sumos sacerdotes”) y las clases pudientes, si la Pascua caía en viernes, aplazaban un día el sacrificio del cordero y la cena pascual (que eran el día anterior, jueves), mientras que todo el pueblo, que solía tomar como referencia a los fariseos, se atenía al calendario fariseo, continuando con el sacrificio del cordero y la cena pascual el jueves. En el año en que murió Jesús, la Pascua caía regularmente en viernes, a pesar de que Juan, tal vez siguiendo el antiguo calendario sacerdotal, escribe que ese día era la Parasceve. Los sacerdotes mencionados en su Evangelio pospusieron un día la cena de Pascua (ese viernes era Parasceve para ellos). Jesús y los discípulos, en cambio, parecen haber seguido el calendario farisaico. 22 Giuseppe Ricciotti, Vita di Gesù Cristo, p. 177. El crurifragio La ruptura del corazón parece ser la causa del “grito agudo” emitido por Jesús moribundo. Por otra parte, la salida de sangre y agua por el orificio causado por la lanza corresponde exactamente al hemopericardio. En los Evangelios leemos que, a diferencia de otros condenados a la crucifixión (que podían estar colgados durante días), la agonía de Jesús no duró más que unas horas, de la hora sexta a la hora novena, lo que concuerda con la pérdida masiva de sangre debida a la flagelación. Sabemos por los Evangelios que, una vez muerto Jesús, se tuvo mucho cuidado en retirar su cuerpo de la cruz. Para los otros dos condenados a la misma muerte ignominiosa, los ladrones, hubo la misma prisa. Ese día era, como señala Juan, la “Parasceve”. Jesús ya parecía estar muerto. Para comprobarlo, le abrieron el costado con una lanza, atravesándole el corazón, del que salió sangre y agua (fenómeno del hemopericardio). A los otros dos se les rompieron las piernas (el llamado crurifragium). Muy importante, desde este punto de vista, fue, en 1968, el descubrimiento de restos humanos, 335 esqueletos de judíos del siglo I de nuestra era en una cueva de Giv’at ha-Mivtar, al norte de Jerusalén. Los análisis médicos y antropológicos realizados a los cadáveres revelaron que muchos habían sufrido muertes violentas y traumáticas (presumiblemente crucificados durante el asedio del año 70 d.C.). En un osario de piedra de la misma cueva, grabado con el nombre de Yohanan ben Hagkol, estaban los restos de un joven de unos 30 años, con el talón derecho todavía unido al izquierdo por un clavo de 18 centímetros de largo. Las piernas estaban fracturadas, una de ellas limpiamente rota, la otra con los huesos destrozados: era la primera prueba documentada del uso del crurifragium. Se trata de unos hallazgos óseos muy valiosos porque ilustran la técnica de crucifixión utilizada por los romanos del siglo I, que, en este caso, consistía en atar o clavar las manos a la viga horizontal (patibulum) y clavar los pies con un solo clavo de hierro y una clavija de madera en el poste vertical (se encontró un trozo de madera de acacia entre la cabeza del clavo y los huesos del pie de Yohanan Ben Hagkol, mientras que una astilla de madera de olivo, con la que se fabricó la cruz, estaba unida a la punta). EL ENTIERRO El descubrimiento de Giv’at ha-Mivtar es de gran importancia y confirma que, a diferencia de lo que ocurría en otras partes del Imperio Romano (algunos eruditos rechazaban, incluso ideológicamente, el relato evangélico del entierro de Jesús, afirmando que los condenados a muerte por crucifixión no eran enterrados, sino que se les dejaba pudrirse en la horca, expuestos a los pájaros y a la intemperie), en Israel siempre se enterraba a los muertos, aunque fueran condenados a muerte por crucifixión. Así lo afirmaba el erudito judío israelí David Flusser. Un precepto obligatorio, impuesto por la ley religiosa (Deuteronomio 21, 22-23), exigía que fueran enterrados antes de la puesta del sol, para no contaminar la tierra santa. Existe consenso entre los arqueólogos sobre la ubicación de la crucifixión de Jesús en la roca del Gólgota, hoy dentro del Santo Sepulcro, un lugar caracterizado por numerosas excavaciones que han sacado a la luz tumbas excavadas allí y que datan de antes del año 70 d.C. Los Evangelios nos dicen que Jesús fue enterrado en una tumba nueva, a poca distancia del lugar de la muerte. Normalmente, el rito judío consistía en ungir y lavar el cadáver antes del entierro. Sin embargo, en el caso de un condenado por muerte violenta, tanto para evitar tocar la sangre y el propio cadáver (de acuerdo con las normas de pureza) como para que la propia sangre, símbolo de la vida, no se dispersara, se envolvía el cuerpo en un σινδών, sindón, que no es una sábana, sino un rollo de tela de varios metros de largo, como la Sábana Santa. Según la ley, además, había que enterrar, junto con el cadáver, los terrones de tierra sobre los que había caído su sangre y, probablemente, los objetos que lo habían tocado (como demostrarían también los últimos estudios sobre la Sábana Santa). Es probable que, una vez que el cuerpo de Jesús hubo sido envuelto en el “sindón”, se atara aún más (excluyendo la cabeza) con vendas fasce (ὀθόνια, othónia, en griego), perfumadas por dentro y por fuera, no sin antes haberle aplicado dos sudarios (del griego σουδάριον, soudárion), uno dentro de la mortaja (tela de la barbilla) y otro fuera. Todo esto fuera de la tumba, sobre la piedra de la unción. La piedra, el interior de la tumba y los sudarios fueron ungidos con una mezcla de mirra y áloes de unas cien libras (32,7 kg), que debía perfumar la tumba. El resto de la loción se vertía sobre los pañales y el sindón, pero no sobre el cuerpo. La función de las vendas y el sudario, colocados sobre la tela, era impedir la evaporación de la mezcla aromática. BANDAS Y VENDAS: ¿RESURRECCIÓN? La traducción correcta del Evangelio de Juan (20, 5), cuando leemos que el apóstol joven “vio y creyó” (εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν, eiden kai episteuen, teniendo “eiden” también un significado intrínseco de “darse cuenta”, “experimentar”) no es vendas y paños tendidos en el suelo, sino “vendas tendidas”, incluso diríamos mejor “puestas” (en latín posita), “hundidas” (othónia kéimena). El verbo kéimai se refiere a un objeto que yace bajo o desciende en contraposición a algo que permanece erguido. La escena que se presenta al espectador que contempla la tumba vacía es la de un Jesús como “evaporado” con respecto a la Sábana Santa, los pañales y el sudario, que Pedro vio, según la traducción oficial, “no con vendas, sino doblado en un lugar aparte”. Este sudario es el más externo, el segundo, colocado fuera de la Síndone, que estaba “ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον”, allá chorís entetyligménon eis ena topon: la preposición eis expresa un movimiento, mientras que ena no es el numeral “uno”, al igual que “topon” no significa “posición”, sino que el conjunto expresa el endurecimiento del propio sudario, que permanecía almidonado y levantado, no combado, sino “en una posición única”, es decir, de un modo extraño. Esta situación particular se describe también en la escena final de la película “La Pasión”. LA SÁBANA SANTA La Sábana Santa es, sin dudas el textil más estudiado del mundo. Se trata de una tela de lino de aproximadamente 3 metros de largo en la que está impresa la imagen de un hombre torturado, crucificado y muerto. En cuanto a la datación de la tela, ha habido varias controversias entre los científicos (según un análisis realizado con el método del carbono 14, dataría de la Edad Media, pero este método fue refutado posteriormente porque en esa época se produjo un incendio que habría alterado la tela). Sin embargo, un estudio reciente, X-ray dating of a linen sample from the Shroud of Turin, la data en la época de la Pasión de Cristo. El hombre de la Sábana Santa muestra una rigidez cadavérica muy pronunciada, típica de las muertes por traumatismo, asfixia, tortura y shock hipovolémico. Las rodillas del hombre están parcialmente flexionadas, una posición compatible con el procedimiento de crucifixión que hemos descrito antes. Las manos, por su parte, están cruzadas sobre la ingle y la derecha, en particular, aparece fuera de eje con respecto a la izquierda, lo que sería compatible con la dislocación de un hombro para estirar el brazo y clavarlo en una parte del stipes. Es imposible reproducir en la naturaleza el fenómeno que imprimió la imagen del hombre en la tela (similar a una oxidación, también conocida como “efecto corona”, fenómeno observable en el famoso “fuego sagrado de Jerusalén”). Las imágenes se imprimen mediante proyección paralela ortogonal (algo nunca visto en la naturaleza, comparable en cierto modo a la radiografía). En 1926, el fotógrafo italiano Secondo Pia, al fotografiar por primera vez la Sábana Santa, se dio cuenta de que tenía un positivo y un negativo. Los estudios realizados a lo largo de más de un siglo han demostrado que el cuerpo contenido en la tela no sufrió putrefacción (no hay rastros de ella), por lo que no pudo estar envuelto en ella más de 30 o 40 horas. Se encontraron rastros de sangre AB en al menos 372 heridas laceradas por la flagelación, líneas sanguinolentas de lo que parece ser la huella dejada por una corona de espinas, así como heridas infligidas por clavos. Aún más desconcertante, de confirmarse por el resto de la comunidad científica, sería el muy reciente estudio realizado por el italiano Giuseppe Maria Catalano, del Instituto Internacional de Estudios Avanzados en Ciencias de la Representación Espacial de Palermo (Italia). Este estudio se basa en análisis realizados mediante procedimientos de geometría proyectiva, que es la geometría de la radiación de la energía, geometría descriptiva, y topografía y fotogrametría de muy alta resolución, todas ellas técnicas utilizadas en arqueología y aplicadas no sólo en la Síndone, sino también en el Sudario de Oviedo. Según el científico, la tela, sobre la que se confirman todas las pruebas anteriores (como el rigor mortis, las heridas atroces y mortales y la abundante hemorragia) presentaría varias imágenes distintas y secuenciales que demostrarían que el hombre envuelto en la tela se habría movido tras la muerte, atravesado por radiaciones que luego habrían impreso en el lino una secuencia de imágenes superpuestas pero distintas. En la práctica, el cuerpo se movió, y con él los objetos visibles sobre él. Los análisis fotográficos de muy alta resolución han permitido poner de relieve cómo los objetos, y los mismos miembros del cuerpo del hombre de la Sábana Santa, se habrían impreso varias veces y en diversas posiciones, como si estuvieran en movimiento en el momento de la altísima emisión de luz que los imprimió (uñas, manos, etc.) en pocos segundos, como en un efecto estroboscópico, que, en fotografía o cine modernos, es aquel fenómeno óptico que se produce cuando un cuerpo en movimiento es iluminado intermitentemente. En el propio cuerpo se habrían encontrado restos de objetos nunca observados en análisis anteriores, tales como clavos; una banda lumbar que parecería compatible con un tejido utilizado para bajar el cadáver de la cruz; un perizonium, un tipo de ropa interior utilizada en la antigüedad; cadenas; las anillas de una cadena ornamental, a la altura de la cabeza, que podría haber servido para sujetar el sudario a una almohadilla (perfectamente compatibles a las observadas en el Sudario de Oviedo); restos de sarcopoterium spinosum, una planta espinosa típica de Oriente Próximo, que pudo utilizarse para tejer una corona de espinas o tefillìn, pequeños estuches cuadrados provistos de cintas que los hombres judíos se enrollaban alrededor de los brazos para rezar. Los estudios más avanzados en el campo de la geometría también parecen demostrar que la radiación que se produjo, y que imprimió las imágenes en el lienzo, habría durado sólo unos segundos y, procedente de una fuente interna pero independiente, habría atravesado el propio cuerpo y emitido partículas que habrían creado imágenes en el lienzo, imágenes de un cuerpo vivo y en movimiento. Cualesquiera que sean los estudios actuales y futuros sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que se desprende de la documentación ya disponible (arqueológica, histórica, tecnológica, etc.) no deja de sorprender, porque la ciencia confirma una y otra vez lo que se describe en los Evangelios. Y aquí termina la historia de la vida del “Jesús histórico” y comienza la del “Cristo de la fe”, dado que, como más tarde se lee en los Evangelios, después de tres días Jesús de Nazaret resucitó de entre La sabana santa a la luz de la ciencia los muertos, apareciendo primero a unas mujeres (algo inaudito, en ese momento en que el testimonio de una mujer no valía nada), a su madre, a los discípulos y luego, antes de ascender al cielo a la diestra de Dios, a más de quinientas personas, muchas de la cuales seguían con vida, especifica Pablo de Tarso, en el momento en que (alrededor del 50) el mismo Pablo estaba escribiendo sus cartas. QUIÉN JESÚS DIJO QUE ERA: EL KERIGMA La historia del “Jesús histórico” es la historia de un fracaso, al menos aparente: quizás, de hecho, el mayor fracaso de la historia. A diferencia de otros personajes que han marcado el curso del tiempo y han quedado grabados en la memoria de la posteridad, Jesús no hizo prácticamente nada excepcional, desde un punto de vista puramente humano, o más bien macrohistórico: no dirigió ejércitos para conquistar nuevos territorios, no derrotó hordas de enemigos, no acumuló cantidades de botines y mujeres, esclavos y sirvientes, no escribió obras literarias, no pintó ni esculpió nada. Considerando, entonces, la forma en que terminó su existencia terrena, en la burla, en el chasco, en la muerte violenta y en el entierro anónimo, como lo hizo, por tanto, para citar a un amigo que me hizo precisamente esta pregunta, ¿un “bandolero asesinado por los romanos” para convertirse en la piedra angular de la historia? Pues, parece que lo que se dijo sobre él, que era “la piedra desechada por los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular” (Hechos 4, 11), se ha hecho realidad. ¿No es eso una paradoja? Si, por lo contrario, consideramos el curso de los acontecimientos en su vida desde un punto de vista “microhistórico”, es decir, en lo que respecta a la influencia que tuvo en las personas con las que se cruzó, en aquellos a quienes habría sanado, conmovido, afectado, cambiado, entonces nos sale más fácil creer en otra cosa que él mismo les habría dicho a sus seguidores: “haréis incluso cosas mayores”. Fueron sus discípulos y apóstoles, pues, quienes iniciaron su obra misionera y difundieron su mensaje por todo el mundo. Cuando Jesús estaba vivo, su mensaje, el “evangelio” (la buena noticia), no había traspasado las fronteras de Palestina y, de hecho, por cómo terminó su existencia, también parecía destinado a morir. Sin embargo, una fuerza nueva e imparable, y a la vez pequeña y escondida, empezó a fermentar como levadura de ese rinconcito de Oriente, de una manera, repito, completamente inexplicable, dado que, como nos lo testimonia Pablo de Tarso, la dificultad en la propagación del evangelio no radica solo en la paradoja que contiene, es decir, en proclamar – algo inaudito hasta ese momento – bienaventurados los pequeños, los humildes, los niños y los ignorantes, sino también en tener que identificar el evangelio mismo con una persona que había muerto en la más absoluta ignominia y que luego afirmó haber resucitado. Pablo, de hecho, define este anuncio, la cruz, “para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura”, “porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría” (primera Carta a los Corintios 1, 21-22). Como ya se mencionó, este no es el lugar para tratar este tema, ya que el objetivo de este trabajo es simplemente una mirada al “Jesús histórico” y no al “Cristo de la fe”. Sin embargo, ya se puede afirmar que uno no es comprensible sin el otro, por lo que solo proporcionaré algunas pistas sobre lo que fue, de hecho, el punto focal del mensaje de Jesús de Nazaret, el corazón del evangelio (εὐαγγέλιον, euanguélion, literalmente buena noticia, o buen anuncio), es decir el kerigma. El término es de origen griego (κήρυγμα, del verbo κηρύσσω, kēryssō, que es gritar como un pregonero, difundir un anuncio). Y el anuncio es este: la vida, muerte, resurrección y retorno glorioso de Jesús de Nazaret, llamado Cristo, por obra del Espíritu Santo. Según los cristianos, esta obra constituye una intervención directa de Dios en la historia: Dios que se encarna en un hombre, que se rebaja hasta el nivel de las criaturas para elevarlas a la dignidad de hijos suyos, para liberarlos de la esclavitud del pecado (una nueva Pascua) y de la muerte y para darles la vida eterna, en virtud del sacrificio de su Hijo unigénito. Este proceso en que Dios se rebaja hasta el hombre ha sido definido κένωσις (kénōsis), también palabra griega que literalmente indica un “vaciamiento”: Dios se rebaja y se vacía, en la práctica despojándose de sus propias prerrogativas y de sus propios atributos divinos para darlos, compartirlos con el hombre, en un movimiento entre el cielo y la tierra que presupone, después del descenso, también un ascenso, de la tierra al cielo: la théosis (θέοσις), la elevación de la naturaleza humana que se vuelve divina porque, en la doctrina cristiana, el bautizado es el mismo Cristo23. De hecho, la humillación de Dios conduce a la apoteosis del hombre. CONDUCE A LA APOTEOSIS DEL HOMBRE. El concepto de kerigma constituye, desde un punto de vista histórico, un dato fundamental para comprender cómo, desde el comienzo del cristianismo, este anuncio y esta identificación de Jesús de Nazaret con Dios estuvo presente en las palabras y escritos de sus discípulos y apóstoles, constituyendo, entre otras cosas, el motivo mismo de su sentencia de muerte por parte de los notables del judaísmo de la época. Sus huellas se encuentran, de hecho, no sólo en todos los Evangelios, sino también y sobre todo en las cartas paulinas (cuya redacción es aún más antigua: la primera Carta a los Tesalonicenses fue escrita en el 52 d.C.): en ellas, Pablo de Tarso escribe Pablo él mismo cuenta haber aprendido previamente, es decir, que Jesús de Nazaret nació, murió y resucitó por los pecados del mundo, según las escrituras. No hay duda, por tanto, de que la identificación del “Jesús histórico” con el “Cristo de la fe” no es en absoluto tardía, sino inmediata y derivada de las mismas palabras empleadas por Jesús de Nazaret para definirse y atribuir a su persona las profecías e imágenes mesiánicas de toda la historia del pueblo de Israel. Otro aspecto interesante es el método, la pedagogía del Nazareno: él “educa” (etimológicamente el término latino educĕre presupone conducir de un lugar a otro y, por extensión, sacar algo fuera), y lo hace como un excelente maestro, pues se indica a si mismo como ejemplo a seguir. De hecho, desde el análisis de sus palabras, sus gestos, sus actos, Jesús parece casi no querer solo realizar una obra por sí mismo, sino desear que quienes deciden seguirlo lo hagan con él, aprendan a actuar como él, lo sigan en el ascenso hacia Dios, en un diálogo constante que se concreta en los símbolos utilizados, en los lugares, en los contenidos de las escrituras. Casi parece querer decir, y de hecho lo dice: “¡Aprended de mí!”. La frase que acabamos de citar está contenida, entre otras cosas, en un pasaje del evangelio de Mateo en el que Jesús invita a sus seguidores a ser como él en mansedumbre y humildad (cap. 11, 29). En mansedumbre, en humildad, en no reaccionar con violencia o falta de respeto, su figura sigue siendo coherente también desde un punto de vista literario, no sólo intelectual: firme, constante hasta la muerte, nunca en contradicción. Jesús les enseña a sus seguidores no solo a no matar, sino a dar la vida por los demás; no solo a no robar, sino a desvestirse para los demás; no solo a amar a los amigos, sino también a los enemigos; no solo a ser buenas personas, sino a ser perfectos como Dios. Y al hacerlo, no indica un modelo abstracto, alguien que está lejos en el tiempo y en el espacio o una divinidad perdida en los cielos: se señala a sí mismo. Él dice: “¡Haced como yo!”. Curiosamente, su peregrinar por la tierra de Israel también parece ser una expresión de su misión que comienza, con el bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, en el punto más bajo de la 23 En la prefación del Libro V de la obra Adversus haereses (Contra las herejías), San Ireneo de Lyón habla de “Jesucristo que, a causa de su amor superabundante, se convirtió en lo que nosotros somos para hacer de nosotros lo que él es”. Tierra (las orillas del Jordán alrededor de Jericó) y culmina en ese que se consideraba, en el imaginario colectivo del pueblo judío, el punto más alto: Jerusalén. Jesús desciende, como el Jordán (cuyo nombre hebreo ירדן, Yardén, significa “el que desciende”) hacia el Mar Muerto, un lugar desierto, despojado y bajo, para conducir hacia arriba, donde habría sido “levantado de la tierra” y “atraído a todos hacia sí mismo” (Juan 12:32), pero en un sentido completamente diferente al que uno hubiera esperado de él. Es una peregrinación que encuentra su significado en la idea misma de la peregrinación judía a la Ciudad Santa, que se realizaba en las principales fiestas cantando los “cánticos de las ascensiones” mientras se ascendía desde el llano de Esdrelón o, más frecuentemente, desde el camino de Jericó a los montes de Judea. Por extensión, esta idea de peregrinación, de “ascensión”, se puede encontrar en el concepto moderno de ‘( עלייהaliyah) emigración o peregrinaje a Israel de judíos (pero también cristianos) que van a Tierra santa para visitar el país o quedarse a vivir allí (y se definen a sí mismos עולים, ‘ōlīm – de la misma raíz ‘al – es decir, “los que ascienden”). De hecho, el nombre de la aerolínea israelí El Al ()אל על, significa “hacia lo alto” (y con un doble significado: alto es el cielo, pero “alta” también es la Tierra de Israel y Jerusalén en particular). Finalmente, el vuelco de la idea misma de “dominador del mundo”, que esperaban sus contemporáneos, tiene lugar en el llamado Sermón de la Montaña, el discurso programático de la misión de Jesús de Nazaret: son bienaventurados, y por tanto felices, no los ricos, sino los pobres de espíritu; no los fuertes, sino los débiles; no los poderosos, sino los humildes; no los que hacen la guerra, sino los buscan la paz. Y luego, por último, pero no menos importante, el gran mensaje de consuelo a la humanidad: Dios es padre: no un padre colectivo, en el sentido de protector de tal o cual pueblo contra otros, sino un padre tierno, un “papá” (Jesús lo llama así en arameo: אבא, abba) para cada hombre, como lo explica muy bien el biblista Jean Carmignac24: Para Jesús, Dios es esencialmente Padre, así como es Amor (1 Juan 4, 8). Jesús es ante todo el “Hijo” de Dios de una manera que nadie podría haber imaginado antes de él, por lo que Dios es para él “el Padre” en el sentido más estricto del término. Esta paternidad del Padre y esta filiación del Hijo implican también la participación de la única naturaleza divina. [---] Este tema ocupa un lugar tan central en la predicación de Jesús que la encarnación del Hijo tiene como finalidad dar a los hombres “el poder de ser hijos de Dios” (Jn 1, 12) y que su mensaje podría definirse como un revelación del Padre (Juan 1, 18), para enseñar a los hombres que son hijos de Dios (1 Juan 3, 1). Esta verdad asume, por boca de Jesús, tal importancia que se convierte en la base de su enseñanza: las buenas obras tienen como finalidad la gloria del Padre (Mateo 5, 16), cada uno perdona a los demás como el Padre lo perdona a él (Mateo 6, 14-15; Marcos 11: 25-26), la entrada al reino de los cielos está reservada para quienes hacen la voluntad del Padre (Mateo 7, 21), la plenitud de la vida moral consiste en ser misericordiosos como el Padre es misericordioso (Lucas 6, 36) y perfecto como el Padre es perfecto (Mateo 5, 48). [---] 24 Jean Carmignac, Ascoltando il Padre Nostro. La preghiera del Signore come può averla pronunciata Gesù, Amazon Publishing, 2020, pag. 10. Traduzione dal francese e adattamento in italiano di Gerardo Ferrara. De esta paternidad de Dios se deriva una consecuencia evidente: teniendo el mismo “Padre”, los hombres son en realidad hermanos que deben amarse y tratarse como tales. Hay un principio fundamental que inspira toda la moral y toda la espiritualidad del cristianismo y que el Evangelio ya se había encargado de anunciar explícitamente: “Todos vosotros sois hermanos [---] porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos” (Mateo 23, 8-9). Las ruinas de Herodión, una de las fortalezas de Herodes el Grande HISTORICIDAD DE JESÚS DE NAZARET Y DE LOS EVANGELIOS Fuentes y metodología de la investigación para el estudio de la figura histórica de Jesús de Nazaret y de los documentos que se refieren a él, evangélicos y extraevangélicos. Por Gerardo Ferrara El enfoque del “Jesús histórico” La investigación histórica sobre Jesús de Nazaret se divide generalmente en tres fases: Primera búsqueda (First Quest o Old Quest), inaugurada por Hermann Samuel Reimarus (16941768) y cuyo principal exponente fue el francés Ernest Renan (es famosa su Vida de Jesús). Segunda búsqueda (New Quest o Second Quest), iniciada, de hecho, por el célebre Albert Schweitzer (1875-1975), el primero en señalar los límites de la Primera Búsqueda, pero oficialmente en 1953 por el teólogo luterano alemán Ernst Käsemann (1906-1998), alumno de Rudolf Bultmann (1884-1976), en respuesta a este último, quien, como principal exponente de un período conocido como No Quest (ninguna búsqueda), argumentaba que no es necesario, para un cristiano, recurrir a la investigación histórica sobre Jesús de Nazaret, ya que la fe sola tiene que ser suficiente para creer. Tercera Búsqueda (Third Quest), la que prevalece hoy en día. Incluye investigadores como David Flusser (1917-2000), autor de escritos fundamentales sobre el judaísmo antiguo y convencido, como muchos otros judíos israelíes contemporáneos, de que los Evangelios y los escritos paulinos representan, junto con los rollos de Qumrán, la fuente más rica y más confiable para el estudio del judaísmo en el Segundo Templo, ya que otros materiales se perdieron por completo con las grandes catástrofes de las tres guerras judías (entre 70 y 132 d.C.). La llamada Primera Búsqueda, en definitiva, se caracteriza por la negación sistemática e ideológica, según los criterios de la Ilustración racionalista, de todos los hechos milagrosos y prodigiosos relacionados con la figura de Jesús, sin cuestionar su existencia como hombre y como figura histórica, pero pronto choca con los límites derivados de su propio ideologismo, como destaca Albert Schweitzer. Ninguno de los protagonistas de esta fase de investigación, sin embargo, ha prestado nunca atención al contexto histórico y a las fuentes arqueológicas, aunque el propio Renan se refirió románticamente a Palestina como un “quinto evangelio”. La Segunda, por su parte, se caracteriza por la admisión de la necesidad de no rechazar tajantemente al “Cristo de la fe”, como sucedió en la fase anterior, sino de tener en cuenta todo el material recibido sobre Jesús de Nazaret, incluyendo los acontecimientos prodigiosos, de forma crítica y no a priori. Lo mismo ocurre, y más aún, con la Tercera, cuyos exponentes se centran más en el contexto histórico, religioso y cultural de la Judea de la época, que en las últimas décadas se ha hecho más conocida gracias a los hallazgos de los manuscritos de Qumrán (1947) y los sensacionales descubrimientos arqueológicos. Las fuentes Podemos agrupar las fuentes que nos proporcionan información sobre Jesús de Nazaret en tres tipos, que vamos a analizar: Fuentes no evangélicas: por un lado, las fuentes no cristianas; por otro lado, las fuentes cristianas (a su vez divididas en: apócrifas, es decir, los Evangelios apócrifos, no canónicas, es decir los Ágrafa y los Logia; canónicas, es decir, las Cartas Paulinas, los Hechos de los Apóstoles y otros documentos canónicos); Fuentes evangélicas: los cuatro evangelios canónicos; Fuentes arqueológicas; Fuentes no evangélicas: documentos históricos no cristianos Entre estas fuentes hay referencias a Jesús o, sobre todo, a sus seguidores. Son obra de autores antiguos no cristianos como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Luciano de Samosata, Marco Aurelio, Minucio Félix. Las alusiones a Jesús de Nazaret también se leen en el Talmud de Babilonia. La información proporcionada por estas fuentes no es particularmente útil, ya que no brindan información detallada sobre Jesús. A veces, en efecto, queriendo restarle importancia o legitimidad a él y al culto que él engendró, se refieren a Jesús de manera imprecisa y calumniosa, hablando de él, por ejemplo, como del hijo de una peluquera, o de un mago, o incluso de cierto Pantera, una transcripción errónea, y en consecuencia una interpretación, de la palabra griega parthenos, virgen, ya utilizada por los primeros cristianos en referencia a la persona de Cristo. Los documentos históricos no cristianos, sin embargo, ya permiten confirmar la existencia de Jesús de Nazaret, aunque a través de información fragmentaria. El más antiguo y detallado, entre ellos, es el famoso Testimonium Flavianum25, del autor judío Flavio Josefo, del siglo I d.C. El pasaje en cuestión se encuentra dentro de la obra Antigüedades judías (XVIII, 63-64). Hasta 1971 circulaba una versión que se refería a Jesús de Nazaret con términos considerados excesivamente sensacionalistas y devotos para un judío practicante como Josefo. En efecto, se 25 Flavio Josefo (alrededor del 37-alrededor del 100) fue un escritor e historiador judío, que se convirtió en consejero del emperador Vespasiano y de su hijo Tito. En sus Antigüedades judías, también menciona a Jesús ya los cristianos. En un pasaje (XX, 19) describe la lapidación del apóstol Santiago (que era el jefe de la comunidad cristiana de Jerusalén): “Ananías [—] convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio [—] y llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados”, descripción que concuerda con la relatada por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas (1, 19). En otro pasaje (XCIII, 116 -119) el historiador apunta a la figura de Juan Bautista. sospechaba (aunque varios historiadores no comparten esta opinión) que la traducción griega conocida hasta entonces había sido objeto de interpolación por parte de los cristianos. En 1971, sin embargo, el profesor Shlomo Pinés (1908-1990), de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó una traducción diferente, de acuerdo con lo que encontró en un manuscrito árabe del siglo X, la Historia Universal de Agapio (fallecido en 941). Se trata de un texto considerado más fiable que el griego transmitido hasta ese momento, dado que en él no se identifican posibles interpolaciones, tanto que es universalmente considerado, hasta la fecha, el testimonio más antiguo sobre Jesús de Nazaret dentro de una fuente no cristiana. Se lee en el pasaje: En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto fue quizá el mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Otro testimonio importante es el del pagano Tácito, quien en sus Anales (alrededor del año 117 d.C.), tratando de Nerón y del incendio de Roma en el 64 d.C., relata que el emperador, para despistar los rumores que le acusaban de ser el culpable del desastre que había destruido casi totalmente la capital del Imperio, le había echado la culpa a los cristianos, entonces conocidos por el pueblo como crestianos: El autor de esta denominación, Cristo, bajo el imperio de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato; sin embargo, reprimida por el momento, la superstición inicial volvió a estallar, no sólo para Judea, origen de aquel mal, sino también para la Urbe, donde confluyen y se exaltan todas las cosas atroces y vergonzosas (Anales, XV, 44) . Fuentes no evangélicas: documentos históricos no cristianos Àgrafa y Lògia Los Ágrafa, es decir, “no escritos”, son dichos breves o aforismos atribuidos a Jesús y que, sin embargo, han sido transmitidos fuera de la Sagrada Escritura (Grafé) en general o de los Evangelios en particular. Algo parecido se puede decir sobre los Logia (dichos), que también son oraciones cortas atribuidas al Nazareno, en esto completamente similares a los Ágrafa, excepto por el hecho de que estos últimos se encuentran más típicamente en obras de los Padres de la Iglesia26 o en ciertos 26 La expresión “Padres de la Iglesia” se refiere, ya desde el siglo V d.C., a los principales autores cristianos, cuya enseñanza y doctrina aún se consideran fundamentales para la doctrina de la Iglesia y cuyos escritos forman la llamada literatura patrística. Entre los más importantes, también considerados santos y doctores de la Iglesia: Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Juan Damasceno códices particulares del Nuevo Testamento, mientras que los Logia están contenidos principalmente en fragmentos de papiros antiguos descubiertos más recientemente, especialmente en Egipto27. Los Evangelios apócrifos Por Evangelios apócrifos (término que deriva del griego e indica algo que ocultar o que está reservado a unos pocos y, por extensión, obra de la que el autor no está seguro) entendemos aquellos numerosos (alrededor de quince) y heterogéneos sobre Jesús de Nazaret que no son aceptados en el canon bíblico cristiano por varias razones: son obras tardías en comparación con los Evangelios canónicos (un siglo de diferencia, donde para los Evangelios canónicos hablamos de una redacción que data de la segunda mitad del siglo I d.C.); tienen una forma textual distinta de la de los canónicos (esta última caracterizada por una organicidad expresiva y lingüística y un estilo sencillo y libre de efectismo, en contraste con el aura legendaria y fabulosa de los apócrifos); su intención a menudo es de transmitir doctrinas en contraste con las oficiales (por ejemplo, a veces se trata de documentos gnósticos, construidos “artísticamente” para difundir nuevas posiciones doctrinarias y justificar posiciones políticas y religiosas de individuos o grupos). Hay que decir que la fiabilidad de estos documentos no ha sido excluida y descartada en su totalidad (hay en ellos, por ejemplo en el Protoevangelio de Santiago, relatos y tradiciones de la infancia de Jesús, de la vida de María o de apóstoles particulares que entraron en el imaginario popular cristiano) y que estos son capaces de ofrecer un panorama religioso y cultural del entorno del siglo II d.C. Sin embargo, las contradicciones contenidas en ellos, la disconformidad con los textos considerados oficiales, así como las evidentes deficiencias en materia de doctrina, veracidad e independencia de juicio no permiten atribuirles autoridad desde el punto de vista histórico, como también ocurre con los Ágrafa y los Logia. Ejemplos de Ágrafa son la frase atribuida a Jesús por Pablo (en Hch 20,35): “Más bienaventurado es dar que recibir” (que no se encuentra en ninguno de los Evangelios) o la que Clemente Romano atribuye al Nazareno en su primera Carta a los Corintios (cap. 13): “Como hagáis, así se os hará; como deis, así se os dará; como juzguéis, así seréis juzgados; como seréis bondadosos, así se os será bondadosos”. De los Logia, en cambio, hay sentencias como las recogidas en documentos antiguos, especialmente papiros, como los de Oxirrinco (serie de papiros datados entre los siglos I y VI d.C., hallados en Oxirrinco, Egipto, entre el siglo XIX y y los siglos XX, con fragmentos de autores antiguos, como Homero, Euclides, Tito Livio, etc. y también de manuscritos cristianos, canónicos y no canónicos), por ejemplo: “[Jesús dice:] … y luego verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano” (cf. Mateo 7, 5; Lucas 6, 42). 27 Papiro de Oxirrinco nº 655 con el Evangelio apócrifo de Tomás Documentos cristianos canónicos Cartas Paulinas y Hechos de los Apóstoles Las Cartas Paulinas, o Cartas de San Pablo Apóstol, son parte del Nuevo Testamento. Fueron escritas entre el 51 y el 66 por Pablo de Tarso, más conocido como San Pablo, definido como el Apóstol de los gentiles porque con él la predicación cristiana traspasó las fronteras de Asia occidental. Nunca conoció personalmente a Jesús, pero sus escritos representan los documentos más antiguos sobre el Nazareno, además de establecer sin lugar a dudas que el kerygma, es decir el anuncio sobre la identidad de Jesús como hijo de Dios nacido, muerto y resucitado según las Escrituras, ya estaba fijado menos de veinte años después de su muerte en la cruz. Se puede encontrar más información en otros escritos del Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles. Estos últimos son una crónica de las hazañas de los apóstoles de Jesús de Nazaret tras su muerte, con especial atención a Pedro y Pablo de Tarso. La autoría de esta obra se atribuye al autor de uno de los evangelios sinópticos, Lucas (o Lucano) y, con toda probabilidad, fueron escritos entre el 55 y el 61 d.C. (la narración termina abruptamente, de hecho, con la primera parte de la vida y el encarcelamiento de Pablo en Roma, no con su muerte, que se produjo unos años después). Si analizamos los Hechos de los Apóstoles y las Cartas Paulinas, es posible extrapolar una biografía de Jesús de Nazaret fuera de los Evangelios y constatar cómo, aunque carente de detalles, es sí totalmente coherente con lo narrado por los propios Evangelios. De hecho, podemos deducir de los escritos en cuestión que Jesús: no era una entidad angélica, sino “un hombre” (Romanos 5, 15); “nacido de mujer” (Gálatas 4, 4); descendiente de Abraham (Gálatas 3, 16) por la tribu de Judá (Hebreos 7, 14) y por la casa de David (Romanos 1, 3); su madre se llamaba María (Hechos 1, 14); a él se lee llamaba nazareno (Hechos 2, 22 y 10, 38) y tenía “hermanos28” (1 Corintios 9, 5; Hechos 1, 14), uno de los cuales se llamaba Santiago (Gálatas 1, 19); era pobre (2 Corintios 8, 9), dulce y manso (2 Corintios 10, 1); recibió el bautismo de Juan el Bautista Este término constituye un “semitismo”. Por semitismo entendemos la traducción en griego -y, en consecuencia, en traducciones posteriores, del latín en adelante- de una palabra o expresión semítica, o, más que la traducción, un molde real. A través del estudio de los Evangelios, en efecto, y de los sinópticos en particular (Marcos, Mateo, Lucas) es posible identificar un sustrato semítico (hebreo o arameo) que luego se traduce a un griego que sigue servilmente su estructura gramatical, sintáctica, y de pensamiento. Básicamente, según informan varios estudiosos de la Biblia, los evangelios sinópticos (y más concretamente los de Marcos y Mateo) serían obras en hebreo o arameo pero con palabras griegas. En el caso del término “hermano”, el griego αδελφός (adelphós) traduce el hebreo y el arameo ( אָ חaḥ), con lo cual, sin embargo, en el sentido semítico, no solo entendemos a los “hermanos” bilaterales (hijos del mismo padre y de la misma madre), sino también a aquellos “unilaterales”, a los primos, a los parientes en general así como a los miembros del mismo clan o tribu, o incluso del mismo pueblo. Baste decir que ni siquiera en el hebreo moderno existe un término para definir a un primo: simplemente se le llama “hijo del tío”. Un fenómeno similar ocurre, por ejemplo, con el término “hijo”, en griego υιός (hyiós), que se traduce del hebreo ( בֵּ ןben) y del arameo ( ברbar), donde esta palabra significa no sólo hijo de un padre o madre, sino también miembro de una tribu, de un pueblo, de una nación, de una religión (hijo de Abraham, de Benjamín, de Israel, etc.) o incluso de una condición, de un carácter y personalidad característicos (como en el caso de Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes -como leemos en Marcos 3, 17- Jesús puso el sobrenombre de Boanerges (Βοανηργες), “hijos del trueno”, para resaltar su impetuosidad. Según los estudiosos de la Biblia, esta expresión podría derivar del arameo ( בני רגישbené ragàsh o ragìsh) o del hebreo -y también arameo- ( בני רעםbené ra‛am). Ambos significan, precisamente, “hijos del trueno” o “hijos de la tormenta”. En los alfabetos hebreo y arameo, de hecho , las letras utilizadas para ambos términos, especialmente para algunas escrutiras como aquella típica de Qumrán, son bastante similares, lo que puede dar lugar a errores de lectura y transcripción 28 (Hechos 1, 22); reunió discípulos con los que vivió en constante relación y cercanía (Hechos 1, 21-22); doce de ellos fueron llamados “apóstoles”, y a este grupo pertenecían, entre otros, Cefas, a saber, Pedro, y Juan (1 Corintios 9, 5; 15, 5-7; Hechos 1, 13. 26); en el curso de su vida hizo muchos milagros (Hechos 2, 22) y pasó beneficiando y curando a muchas personas (Hechos 10, 38); una vez se apareció a sus discípulos gloriosamente transfigurado (2 Pedro 1, 16-18); fue traicionado por Judas (Hechos 1, 16-19); en la noche de la traición instituyó la Eucaristía (1 Corintios 11, 23-25), agonizó orando (Hebreos 5, 7), fue ultrajado (Romanos 15, 3) y preferido a un homicida (Hechos 3, 14); padeció bajo Herodes y Poncio Pilato (1 Timoteo 6, 13; Hechos 3, 13; 4, 27; 13, 28); fue crucificado (Gálatas 3, 1; 1 Corintios 1, 13. 23; 2, 2; Hechos 2, 36; 4, 10) fuera de la puerta de la ciudad (Hebreos 13, 12); fue sepultado (1 Corintios, 15, 4; Hechos 2, 29; 13, 29); resucitó de entre los muertos al tercer día (1 Corintios 15, 4; Hechos 10, 40); luego se apareció a muchos (1 Corintios, 15, 5-8; Hechos 1, 3; 10, 41; 13, 31) y ascendió al cielo (Romanos 8, 34; Hechos 1, 2. 9-10; 2, 33-34). Si comparamos esta restringida biografía extraevangélica de Jesús con la más amplia que ofrecen los Evangelios, podemos deducir que en el cristianismo de las primeras generaciones circulaba información unívoca sobre la figura del Nazareno, tanto más si tenemos en cuenta que la los documentos en cuestión, aunque todos convergieran en el Nuevo Testamento, han sido escritos por autores distantes e independientes entre sí en el tiempo y el espacio. Los Evangelios Hay cuatro Evangelios canónicos (es decir, que caen dentro del canon bíblico oficial de las Iglesias cristianas y a los cuales incluso los investigadores no cristianos reconocen hoy autoridad y autenticidad históricas) son cuatro: “según” Mateo, Marcos, Lucas (estos tres primeros evangelios también se llaman sinópticos29) y Juan. El término “evangelio” deriva del griego εὐαγγέλιον (euangèlion), latinizado en evangelium y tiene diferentes significados. Por un lado, en la literatura griega clásica, indica todo lo relacionado con la buena noticia, es decir: la buena noticia misma; un regalo dado al mensajero que lo trae; el sacrificio votivo por la divinidad como agradecimiento por la buena noticia. 29 Se llaman así porque muchas historias sobre Jesús se presentan con casi las mismas palabras, lo cual es evidente si se comparan tanto en la versión griega original como en los idiomas actuales y que permite leer mucha parte de ellos “de un vistazo” (sinopsis). Papiro Ryland P52 que contiene fragmentos del Evangelio de Juan (entre 100 y 120 d.C.) En un sentido cristiano, sin embargo, indica la buena nueva sin más y siempre tiene que ver con Jesús de Nazaret. Puede ser, de hecho: Evangelio de Jesús, que es la buena noticia que nos transmiten los apóstoles sobre la obra y enseñanza del Nazareno, pero sobre todo de su resurrección y vida eterna (y, en este sentido, se extiende también a los documentos que hoy conocemos como el evangelios); Evangelio por Jesús, que es la buena noticia traída, esta vez, por el mismo Jesús, es decir el Reino de Dios y el cumplimiento de la espera mesiánica; Evangelio-Jesús, en este caso la persona de Jesús, dada por Dios a la humanidad. Formación de los Evangelios En los primeros años después de la muerte del Nazareno, el “evangelio” (esta palabra ya incluía los tres significados enumerados anteriormente) se transmitía en forma de catequesis, término que deriva del griego κατήχησις, katejesis30. Jesús mismo no había dejado nada escrito, como los otros grandes maestros judíos de su tiempo, la época llamada “mishnaica” (alrededor del 10 al 220 d.C.), conocidos como Tannaìm31, quienes que transmitían oralmente la Ley escrita y la tradición que se iba formando, de maestro al estudiante, a través de la repetición constante de pasajes de la Escritura, parábolas, frases y sentencias (midrashím, plural de midrash) construidas de manera poética y a veces en forma de cantilación32, utilizando a menudo figuras retóricas como la aliteración, para favorecer la asimilación mnemotécnica de lo declamado. Sin embargo, la amplia “resonancia” ecuménica suscitada por esta “buena noticia” motivó a la Iglesia naciente a querer poner por escrito, para luego traducirlo a la lengua culta y universal de la época (el griego) el anuncio de la vida y obra de Jesús de Nazaret. De hecho, sabemos que, ya en los años 50 del siglo I, circulaban numerosos escritos que contenían el “evangelio” (Lucas 1, 1-4). El desarrollo de un Nuevo Testamento33 escrito, sin embargo, no excluyó la continuación de la actividad catequética oral. En efecto, se puede decir que el anuncio continuó, con ambos medios, al mismo paso34. También en la misma década del primer siglo d.C., el infatigable Pablo les da a conocer a los Corintios (en su segunda Carta que escribe a esta comunidad) de que hay un hermano (y no cualquier hermano, sino “el” hermano) alabado en todas las Iglesias por el Evangelio que había escrito. No hay duda de que estaba hablando de Lucas, ya que era el hermano que más cerca había estado de él en sus viajes, tanto que había narrado sus hazañas en los Hechos de los Apóstoles. Esto confirmaría lo que surge de los estudios más recientes sobre los Evangelios, realizados por estudiosos de la Biblia como Jean Carmignac35 (1914-1986) y John Wenham (1913-1996), es decir, la Del verbo κατηχήω, katejeo, compuesto por la preposición κατά, katá, y el substantivo ηχώ, ejo, es decir “eco”. El significado de este verbo es: “resonar”, “hacer eco”. 31 La raíz tanná ( )תנאes el equivalente arameo del hebreo shanah ()שנה, que es la raíz de la palabra Mishnah (el Talmud, junto con la Mishnah y el Tanakh, es un texto sagrado de la ley judía. El Talmud y la Mishnah son textos exegéticos que recogen las enseñanzas de miles de rabinos y eruditos hasta el siglo IV d.C.). El verbo shanah (hebreo: )שנהsignifica literalmente “repetir [lo que se enseña]” y se usa para significar “aprender”. Los Tannaím operaron especialmente bajo la ocupación del Imperio Romano. 32 Tenemos un ejemplo de ello en el Corán. 33 En la segunda Carta a los Corintios, fechada aproximadamente en el año 54 d.C., Pablo habla de la “lectura de la Antigua Alianza”, o Testamento, así como de una Nueva Alianza ya no según la letra, como la antigua, sino según el espíritu, que ya no está grabada en las tablas, sino en el corazón. 34 A este respecto, es interesante la reflexión de Francisco de Sales, santo y doctor de la Iglesia católica: “En primer lugar, toda doctrina cristiana es ella misma Tradición. De hecho, el autor de la doctrina cristiana es Cristo Nuestro Señor en persona, quien no escribió nada, sino algunas letras mientras perdonaba los pecados de la mujer adúltera. [—] A fortiori, Cristo no mandó escribir. Por eso, no llamó a su doctrina “Eugrafia”, sino Evangelio, y esta doctrina mandó transmitirla sobre todo a través de la predicación, y de hecho nunca dijo: escribid el Evangelio a toda criatura; dijo, en cambio: predicad. La fe, por tanto, no viene de leer, sino de escuchar”. En: Sermones, 1 marzo 1617, VIII. 35 Sacerdote católico y biblista francés, fue un gran exégeta y traductor de los Manuscritos del Mar Muerto, de cuyo idioma fue uno de los mayores expertos mundiales. Gracias a los conocimientos adquiridos sobre el tema, se dio cuenta de que el griego de los evangelios sinópticos trazaba de manera impresionante el tipo de hebreo utilizado en los rollos de Qumrán (hasta 1947 se creía que el idioma hebreo en Palestina estaba extinto en tiempos de Jesús, mientras que el descubrimiento de cientos de manuscritos en las cuevas alrededor del Mar Muerto confirmó que el hebreo, por otro lado, todavía estaba en uso, al menos como una lengua “culta”, al menos hasta el final de la Tercera Guerra Judía, en 135 d.C. ). Sobre la base de un profundo estudio lingüístico de estos Evangelios, que duró veinte años, se convirtió en partidario de su redacción primitiva en el idioma 30 necesidad de retrotraer los cuatro textos considerados sagrados por los cristianos por unas décadas en comparación con lo que se creía ser su fecha de composición hasta el siglo pasado. Aunque no se puede afirmar nada definitivo con respecto a la fecha exacta de composición de los cuatro Evangelios, según la mayoría de los expertos estos escritos datan de la segunda mitad del siglo I, es decir cuando aún vivían muchos de los testigos presenciales de los hechos narrados. Se basarían, sin embargo, en fuentes aún más antiguas, como la llamada fuente Q (del alemán quelle, “fuente”), de la que Lucas y Mateo habrían extraído mucha información y que varios estudiosos identifican con una redacción más antigua de Marcos, y en los lógia kyriaká (dichos de / sobre el Señor). A continuación, se presenta un esquema que informa, de manera no exhaustiva, el estado de la investigación en torno a los evangelios canónicos: Marcos. Este es el Evangelio más antiguo (cuya redacción se sitúa entre el 45 y el 65 dC) y que sería la base de la triple tradición sinóptica. Según los estudiosos, deriva de la predicación del mismo Pedro, en Palestina, pero sobre todo en Roma. Jean Carmignac cree que este Evangelio fue escrito, o dictado, por el mismo Pedro, en hebreo (o arameo) alrededor del año 42 y que luego fue traducido al griego (como lo escribió Papías de Hierápolis36en su obra Exégesis de los Lògia Kyriakà) por Marcos, el hermeneutés (traductor), alrededor del 45 (como también afirma J. W. Wenham) o, como mucho, del 55. Mateo. La redacción de este Evangelio se sitúa hacia el año 70 u 80 d.C. Sería el resultado de una colección de discursos en hebreo (lógia), recopilada y utilizada por el apóstol Mateo entre el 33 y el 42 d.C. durante su actividad evangelizadora entre los judíos de Palestina (la misma fuente Q también utilizada por Lucas) y completada, según Carmignac, no hacia el 70, sino hacia el 5037. Lucas. Según muchos investigadores, este Evangelio también fue escrito alrededor del año 70 u 80. Se cree ampliamente que el de Lucas sería el Evangelio compilado con mayor precisión, desde un punto de vista histórico, y se basaría en la fuente Q (también utilizada por Mateo y que consistiría, en opinión de varios historiadores y biblistas, en la versión más antigua del Evangelio de Marcos), complementado con investigaciones personales realizadas en el campo (como afirma el propio autor en el Prólogo). Carmignac cree que la edición de Lucas se remonta al 58-60, o incluso poco después del 50 (hipótesis apoyada por Wenham y otros). hebreo, en lugar del griego en el que nos han llegado y, por lo tanto, de su datación hacia el año 50. Carmignac presentó esta tesis en la obra La naissance des Évangile synoptiques, publicada en español con el título El nacimiento de los Evangelios sinópticos. 36 En Exégesis de la Lògia kiriakà, de la que Eusebio de Cesarea cita algunos extractos en la Historia Eclesiástica (Libro III, cap. 39), escribe Papías: “Marcos, que fue el hermeneutés [traductor] de Pedro, escribió exactamente, pero sin embargo sin orden , todo lo que recordaba, de lo que el Señor había dicho o hecho. Porque no había escuchado ni acompañado al Señor pero, después, como ya he dicho, acompañó a Pedro”. Tenemos noticias similares de Clemente de Alejandría, Orígenes, Irineo de Lyon y el mismo Eusebio de Cesarea. 37 Información confirmada por Papías (obra citada): “Mateo, por lo tanto, reúne los logia en el idioma hebreo, y cada uno los hermeneuse [tradujo] como pudo”. Incluso Ireneo de Lyon (discípulo de Policarpo de Esmirna, discípulo, a su vez, del evangelista Juan), escribió en el año 180 d.C., en su obra Contra las herejías: “Mateo publicó un escrito de los Evangelios entre los hebreos, en su lengua materna, mientras que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la Iglesia; después de su muerte también Marcos, el discípulo y traductor de Pedro, nos transmitió por escrito la predicación de Pedro; Lucas, compañero de Pablo, escribió lo que éste predicaba”. Testimonios muy antiguos similares llegan a través de Panteno, Orígenes, Eusebio de Cesarea. Juan. Único Evangelio no sinóptico, durante mucho tiempo ha sido considerado el menos “histórico” entre los Evangelios, hasta que un estudio en profundidad ha revelado que es, desde un punto de vista geográfico y cronológico, un documento aún más preciso que los anteriores Evangelios. La terminología rica y precisa, así como una información topográfica, cronológica e histórica clara e inequívoca, han permitido, entre otras cosas, reconstruir en detalle el número de años de la predicación de Jesús y fechar mejor, según un calendario más preciso, los acontecimientos pascuales y descubrir restos arqueológicos que luego se identificarían con lugares que él mismo describe en su Evangelio (el Pretorio de Pilatos, la Piscina Probática, etc.). Se remontaría, para muchos, al 90-100 d.C. Carmignac, Wenham y otros lo sitúan, sin embargo, poco después del 60. El Canon Ya en el siglo II d.C., sobre todo en respuesta a Marción, que pretendía excluir del canon cristiano el Antiguo Testamento y todas aquellas partes del nuevo que no estuvieran en consonancia con sus enseñanzas (creía, de hecho, que el Dios de los cristianos no debería ser identificados con el de los judíos), Justino (140) e Ireneo de Lyon (180), seguidos luego por Orígenes, quisieron reiterar que los Evangelios canónicos, aceptados universalmente por todas las Iglesias, deberían ser cuatro. Esto fue confirmado dentro del Canon Muratoriano (lista antigua de libros del Nuevo Testamento, que data de alrededor de 170). Cánon Muratoriano (Fragmento Muratori) Para establecer la “canonicidad” de los cuatro Evangelios se siguieron criterios muy específicos: Antigüedad de las fuentes. Como hemos visto, los cuatro Evangelios canónicos, que datan del siglo I d.C., se encuentran entre las fuentes más antiguas38 y mejor documentadas por la cantidad de manuscritos o códigos (alrededor de 24 mil, incluidos griego, latín, armenio, copto, eslavo antiguo, etc.), más que cualquier otro documento histórico. Apostolicidad. Los escritos, para ser “canónicos”, debían remontarse a los Apóstoles o a sus discípulos directos, como en el caso de los cuatro Evangelios canónicos, cuya estructura lingüística revela evidentes huellas semíticas (o “semitismos”: de ellos hablaremos más adelante). Nótese que el término “según”, antepuesto al nombre del evangelista (según Mateo, Marcos, etc.) indica que los cuatro Evangelios hacen un solo discurso sobre Jesús en cuatro formas complementarias39, que se remontan a la predicación de los apóstoles individuales de los que derivan, en efecto, los escritos particulares: Pedro para el Evangelio según Marcos; Mateo (y probablemente Pedro, a través de Marcos) por el según Mateo; Pablo (y, como hemos visto, también Pedro, a través de Marcos y Mateo) por el de Lucas; Juan por el Evangelio que lleva su nombre. En la práctica, no es tanto el evangelista individual quien escribe el único Evangelio, sino la comunidad, o la Iglesia, nacida de la predicación de un apóstol del Nazareno. La catolicidad o universalidad del uso de los Evangelios: debían ser aceptados por todas las principales Iglesias (“católica” tiene el sentido de “universal”), por tanto por las Iglesias de Roma, Alejandría, Antioquía, Corinto, Jerusalén, y otras comunidades de los primeros siglos. Ortodoxia o fe correcta. La multiplicidad de fuentes, o los numerosos y diversos testimonios a favor de los propios Evangelios canónicos (y aquí volvemos a citar, por ejemplo, a Papías de Hierápolis, Eusebio de Cesarea, Irineo de Lyon, Clemente de Alejandría, Panteno, Orígenes, Tertuliano, etc.). Plausibilidad explicativa, es decir, la comprensibilidad del texto según una coherencia de causa y efecto. 38 El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento canónico corresponde a uno de los Evangelios, el de Juan, y es el Papiro 52, también conocido como Rylands 457, hallado en Egipto en 1920 y fechado entre los siglos II y III d.C. Desde un punto de vista histórico, es impresionante la cercanía entre la edición de la propia obra (según escribimos, entre los años 60 y 100 d.C.) y el testimonio escrito más antiguo que de ella se ha encontrado, si tenemos en cuenta que la primera copia escrita de la Ilíada data de volver al 800 d.C., mientras que se cree que la obra en sí probablemente fue escrita alrededor del año 800 a. C. 39 Uno de los primeros Padres de la Iglesia en señalar la presencia de “discrepancias” entre un Evangelio y otro fue Agustín, quien, sin embargo, habló de una concordantia discors. Historicidad de Cristo y de los Evangelios: criterios de estudio Además de los más antiguos testimonios de los Padres de la Iglesia y los criterios utilizados ya en el siglo II d.C. en documentos como el Canon Muratoriano, se han desarrollado nuevos métodos, especialmente en la época moderna y contemporánea, que nos permiten confirmar los datos históricos que ya poseemos en referencia a la figura de Jesús de Nazaret y a los Evangelios. Criterios literarios y editoriales Estudio de las formas literarias (Formgeschichte). Este método se basa en el análisis literario de los Evangelios, a través de la clasificación de los pasajes evangélicos según las diferentes formas literarias, para determinar lo que se denomina “Sitz im leben“, es decir, la situación de la vida de la comunidad en la que surgió la forma literaria, y así “encarnar” la existencia del Nazareno y sus enseñanzas en un contexto vivo y con necesidades específicas. Estudio de las tradiciones orales (Traditiongeschichte). Al estudiar las formas literarias preexistentes de los Evangelios, es posible determinar la existencia de tradiciones orales más antiguas, incluso en la terminología utilizada por los redactores de los documentos en cuestión. Por tanto, podemos identificar una tradición oral de Pedro (en Marcos y Lucas), una tradición de Pablo (en Lucas), una tradición de Mateo y una tradición de Juan. Estudio de los criterios editoriales de los evangelistas (Redaktiongeschichte). Este estudio, al comparar el contenido de las diferentes tradiciones orales con las formas literarias escritas, también y sobre todo a partir de las discrepancias entre éstas, nos permite determinar que todo evangelista no se ha limitado a recoger datos y luego ponerlos por escrito, sino los organizaba según sus criterios y necesidades particulares (por ejemplo, predicando a una comunidad más que a otra), a la luz de lo cual unificaba todo el material. Semitismos e análisis filológica En los primeros siglos de la era cristiana, como hemos visto en algunos de los testimonios citados, era bien sabido que al menos dos de los Evangelios canónicos fueron escritos originalmente en una lengua semítica (hebreo o arameo). Con el transcurso del tiempo, sin embargo, al menos hasta Erasmo de Rotterdam (1518), se perdió la memoria de esta antiquísima capa subyacente a la lengua griega, en la que los textos habían llegado hasta nosotros. Es precisamente el inicio de un serio estudio filológico de los textos evangélicos que ha permitido, en la época moderna, poder reconstruir con mayor precisión esa estructura típicamente semítica que está en la base de los Evangelios tal como los conocemos hoy. Las huellas de esta estructura se definen como “semitismos”, y pueden ser de varios tipos, según elaboró Jean Carmignac: en préstamo; de imitación; de pensamiento; de vocabulario; de sintaxis; de estilo; de composición; de transmisión; de traducción; múltiplos. El mismo Carmignac cree, también a la luz del estudio de la tradición mishnáica, o de la transmisión oral y poética de la enseñanza de los maestros judíos del período intertestamentario, que los semitismos contenidos en los evangelios sinópticos son tan numerosos y de diversa índole como para hacer evidente el hecho de que los Evangelios, al menos Marcos y Mateo, fueron escritos primero en hebreo y luego retraducidos al griego. De hecho, al retraducir el griego del Nuevo Testamento al hebreo, se encuentran en esta lengua (más que en arameo) asonancias, rimas, aliteraciones y riquezas poéticas que no son visibles en la prosa griega. La razón de la insistencia en este aspecto por parte de los eruditos bíblicos y eruditos como Carmignac, Wenham y muchos otros40 (incluidos varios judíos israelíes) es doble. Establecer, pues, que una parte de los Evangelios fue escrita en lengua semítica permite, por un lado, una datación un par de décadas anterior a lo que siempre se había creído, por lo tanto una mayor proximidad tanto a los hechos narrados como a testigos directos (y vivos, al momento de redactar este escrito), que pudieran avalar, o negar, lo relatado en las obras sobre la vida del Nazareno; por otro lado, una colocación más armoniosa de la figura de Jesús dentro del contexto social, religioso y cultural de la época (a lo que, por otro lado, también contribuyeron los manuscritos de Qumran). Por razones de espacio y oportunidad, no podemos extendernos más en este aspecto. Baste pensar, sin embargo, que cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento hebreo puede identificar la estructura exacta, las construcciones, el léxico de esta antigua lengua semítica en los textos del Evangelio. En una lectura atenta, en efecto, casi parece que el lenguaje del Nuevo Testamento (al menos el de los cuatro Evangelios canónicos) sigue fielmente, en la estructura sintáctica, en la terminología, en el pensamiento, en el ritmo el del Antiguo. Proporcionamos a continuación sólo un par de los muchos ejemplos que podrían citarse. Del Evangelio de Mateo (3, 9): 40 Al respecto, cfr. obras de estudiosos como Flusser, Meier y otros. Español: Os digo que de estas piedras Dios puede suscitar hijos verdaderos a Abraham Griego: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ Lego gar hymìn oti dynatai o Theos ek ton lithon touton egeirai tekna to Abraam Hebreo: (una de las traducciones posibles): לאברהם בנים האלה בניםאה מן לעשות יכול אלוהים Elohìm yakhòl la’asòt min ha-abaním ha-‘ele baním le-Avrahàm Como se puede ver, solo en la versión hebrea hay una asonancia entre el término “hijos” (baním) y el término piedras (abaním). No sólo eso: este juego de palabras que riman entre sí encaja perfectamente en la técnica de transmisión de enseñanzas basada en asonancias, aliteraciones, parábolas, oximorones y contrastes (el famoso camello que pasa por el ojo de una aguja) que utilizaban los tannaitas para dejar impresas sus palabras en los discípulos. El ejemplo que acabamos de relatar también puede estar presente en arameo (“piedras”: ‘ebnaya; “hijos”: banaya), y sin embargo hay muchos otros que existen solo considerando el idioma hebreo como el texto original en la base de los evangelios sinópticos, como en el caso del Padre Nuestro (Mateo 6, 12-13), en el que “perdonar las deudas” podría corresponder a la raíz nasa’, “deudas” y “deudores” a nashah; y “tentación” a nasah, o en el pasaje del Benedictus (Lucas 1, 68-79), una composición de tres estrofas, cada una con siete versos, según un estilo típico de Qumrán. En él hay, si se traduce al hebreo del griego, algunas asonancias increíbles: “suscitando una fuerza de salvación en la casa de David” y “salvación que nos libra de nuestros enemigos”, donde “salvación” corresponde al término hebreo yeshu’a, que es precisamente el nombre hebreo de Jesús (en hebreo: “Dios salva”, o simplemente “salvación”). La expresión “suscitar una salvación poderosa…” podría, por tanto, traducirse: “suscitar un Jesús poderoso”. “realizando la misericordia (o gracia) que tuvo con nuestros padres”, donde “gracia” corresponde a la raíz ḥanan, que es entonces lo mismo que el nombre Juan (Yoḥanan, en hebreo: “Dios ha hecho la gracia”). “recordando su santa alianza “, donde “recordar” corresponde a la raíz zakhar, que es la misma del nombre hebreo Zakharyahu, es decir Zacarías (en hebreo; “Dios se ha acordado”), padre de Juan el Bautista, quién es el que recita el pasaje en cuestión. “juramento que juró a nuestro padre Abrahán”, donde “jurar” se remonta a la raíz shaba’, lo mismo que Elishaba’at, forma hebrea de Isabel (que en hebreo significa : “Dios ha jurado”). Estos son sólo algunos ejemplos de lo que un estudio riguroso, en términos exegéticos y filológicos, puede permitirnos para profundizar en los textos evangélicos, posibilitando una datación aún más precisa de los mismos, un análisis más exacto del contexto histórico, cultural y religioso en que fueron escritos, y un mayor conocimiento del sustrato lingüístico subyacente. Criterios de historicidad de Cristo y de los Evangelios Réné Latourelle (1918-2017), célebre teólogo católico canadiense, resumió, en el transcurso de una vida de estudios dedicada a profundizar en la credibilidad del cristianismo, una serie de criterios que permiten atestiguar la historicidad de Cristo y de los Evangelios41: Criterio de atestación múltiple. “Puede considerarse auténtico un dato evangélico sólidamente atestiguado en todas las fuentes (o en la mayoría) de los Evangelios”. Es el caso, por ejemplo, de la cercanía de Jesús a los pecadores, que aparece en todas las fuentes de los Evangelios. Este criterio se basa en la convergencia e independencia de las fuentes. Criterio de discontinuidad. “Puede considerarse auténtico un dato evangélico (especialmente cuando se trata de las palabras y actitudes de Jesús) que es irreductible tanto a los conceptos del judaísmo como a los conceptos de la iglesia primitiva”. En este sentido, se puede citar el uso que hace Jesús de la expresión abba, “papá”, para dirigirse a Dios. El término “padre”, entendido en el sentido de filiación íntima y personal hacia Dios, no sólo de Jesús de Nazaret, sino de los cristianos en general, aparece 170 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 109 sólo en el Evangelio de Juan, pero sólo 15 veces en el Antiguo, y aquí siempre con el significado de paternidad colectiva, “nacional” de Dios con respecto al pueblo judío. Criterio de conformidad. “Puede considerarse auténtico un dicho o un gesto de Jesús que no sólo está en estricta conformidad con el tiempo y el ambiente de Jesús (ambiente lingüístico, geográfico, social, político, religioso), sino también, y sobre todo, íntimamente coherente con la enseñanza esencial, con el mensaje de Jesús, es decir, la venida y establecimiento del reino mesiánico”. Un ejemplo de esto son las parábolas, las bienaventuranzas, las oraciones y las enseñanzas, todas ellas orientadas hacia el establecimiento del “reino mesiánico”, en contraste, sin embargo, con la expectativa judía de un mesías político y terrenal. Criterio de explicación necesaria. “Si ante un conjunto notable de hechos o datos, que requieren una explicación coherente y suficiente, se ofrece una explicación que aclare y agrupe armónicamente todos estos elementos (que, de lo contrario, quedarían en enigmas), podemos concluir que estamos en presencia de un hecho auténtico (hecho, gesto, actitud, palabra de Jesús)”. ¿Cómo se puede aplicar este criterio a los Evangelios? Por ejemplo, admitiendo la presencia de una personalidad “mastodóntica”, la de Jesús de Nazaret, que es la única explicación posible frente a la autoridad que se atribuye a sí mismo, la fuerza en oponerse a los notables de la época y a sus prescripciones, al carisma ejercido sobre las multitudes y sobre los discípulos. Réné Latourelle, “Storicità dei Vangeli”, in R. Latourelle, R. Fisichella (ed.), Dizionario di teologia fondamentale, Cittadella, 1990, pp. 1405-1431, traducido del italiano. 41 Criterio “segundo” o derivado: el estilo de Jesús, en la práctica su personalidad. R. Latourelle cita a dos autores diferentes para explicar este criterio, Reiner Schürmann y Lionel Trilling, al afirmar que el estilo de Jesús de Nazaret se caracteriza por una autoconciencia bastante singular, solemne, majestuosa, que, sin embargo, iba de la mano de la sencillez , la bondad, la mansedumbre, el amor por los pecadores, la coherencia total (en todos los textos que escriben sobre él nunca se contradice, y en este su caso es exactamente lo contrario al de Mahoma, fundador del Islam) y la falta total de hipocresía. Fuentes arqueológicas: algunos hallazgos fundamentales Desde finales del siglo XIX, y a lo largo del XX, especialmente gracias al impulso del Mandato Británico en Palestina y al trabajo incansable de arqueólogos cristianos (franciscanos, en primer lugar) pero también judíos israelíes, se han producido innumerables descubrimientos arqueológicos en cuál fue el entorno de la vida de Jesús de Nazaret. En efecto, fue precisamente la arqueología la que favoreció el desarrollo de la Tercera Búsqueda y, en general, de la investigación histórica en torno a la figura del Nazareno y al contexto social, religioso y cultural en el que se movía, especialmente tras el sensacional hallazgo de los manuscritos de Qumrán (1947). Podemos decir con seguridad, por lo tanto, que la arqueología se ha convertido verdaderamente en un “quinto evangelio”, o al menos en una fuente insustituible con respecto a la investigación sobre el “Jesús histórico”. Al final de este folleto, mencionamos, pues, algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes que han caracterizado los últimos 150 años y que responden a las preguntas o quejas de los críticos acérrimos. Jesús de Nazaret nunca habría existido, ya que no habría evidencia de la existencia de la ciudad de Nazaret Comencemos desde Nazaret, entonces. Cualquiera que negara, hasta la década de 1960, la existencia de Jesús de Nazaret, ya que nunca se encontraría evidencia de una ciudad llamada Nazaret en las Escrituras hebreas antes del Nuevo Testamento, tuvo que cambiar de opinión. Le debemos, pues, al prof. Avi Yonah, de la Universidad de Jerusalén, el descubrimiento, en 1962, en las ruinas de Cesarea Marítima, la antigua capital de la provincia romana de Judea, de una placa de mármol con una inscripción hebrea del siglo III a.C. que lleva el nombre de Nazaret. Placa de Nazaret, descubierta por el prof. Avi Yonah En los años siguientes, pues, una campaña de excavaciones llevada a cabo donde ahora se encuentra la basílica franciscana de la Natividad, pudo sacar a la luz el antiguo pueblo de Nazaret y lo que universalmente se considera la casa de María (lugar de los relatos evangélicos de la Anunciación y de la Encarnación) y, en tiempos muy recientes, las excavaciones arqueológicas realizadas por equipos israelíes han descubierto, también en Nazaret, no sólo una casa de la época de Jesús (siglo I) cerca de la “casa de María”, sino una que pudo haber sido el hogar mismo de la familia de Jesús, José y María. No se han encontrado rastros de los pueblos mencionados en los Evangelios alrededor del lago de Galilea. El lago de Galilea, en el norte de Israel, ha demostrado ser un libro abierto, especialmente desde mediados de los años 60 del siglo pasado. Los primeros en realizar excavaciones de considerable importancia fueron arqueólogos como Virgilio Canio Sorbo (quien, además, ya se había distinguido por sus importantes trabajos en el desierto de Judá, en el monte Nebo, en la fortaleza herodiana de Maqueronte, donde Antipas decapitó a Juan Bautista, al palacio-fortaleza del Herodión, cerca de Belén, y sobre todo al interior del Santo Sepulcro), quien, junto con sus colaboradores, sacó a la luz por completo el pueblo de Cafarnaúm, descubriendo la casa de Simón Pedro y la famosa sinagoga bizantina, que se puede admirar hoy, y bajo el cual se descubrió un edificio romano más antiguo para el mismo uso. En 1996, sin embargo, un equipo dirigido por el arqueólogo judío israelí Rami Arav encontró los restos de la aldea evangélica de Betsaida Iulia (la aldea de pescadores a orillas del lago Tiberíades de la que, como está escrito en los Evangelios, procedían varios discípulos de Jesús). Antigua sinagoga bizantina de Cafarnaúm No hay evidencia de la presencia de un culto de sinagoga antes de la destrucción del Templo, en el año 70 d.C. Los hallazgos más recientes han demostrado que, en tiempos de Jesús de Nazaret, en Palestina ningún centro habitado, aunque sea de poca importancia, carecía de sinagoga. Además de la espléndida sinagoga de Cafarnaúm, de hecho, desde la década de 1960 se han descubierto numerosas estructuras de sinagogas dispersas por toda la región Palestina y sus alrededores. Antigua sinagoga de Magdala En este sentido, cabe mencionar el muy reciente descubrimiento de dos sinagogas en Magdala (pueblo cercano a Cafarnaúm, también a orillas del lago de Galilea, datable a principios del siglo I d.C.), donde también se encontraba un barco pesquero, descubierto casi intacto, que data del primer siglo y bastante similar a los descritos en los Evangelios. La existencia de Poncio Pilato nunca ha sido probada, ya que nunca fue mencionado en los registros oficiales del Imperio. En 1961, otros arqueólogos, esta vez italianos, encabezados por Antonio Frova, descubrieron, en lo que es una fuente inagotable de datos, a saber, Cesarea Marítima, una placa de piedra caliza con una inscripción que hace referencia a Pontius Pilatus Præfectus Judaeae. Placa de Pilato (Museo de Israel, Jerusalén) El bloque de piedra, conocido desde entonces como Piedra de Pilato, al parecer se encontraba originalmente fuera de un edificio que Poncio Pilato, descrito en el título como prefecto de Judea, había construido para el emperador Tiberio. Hasta la fecha del descubrimiento, aunque tanto Josefo como Filón de Alejandría habían mencionado a Poncio Pilatos, seguía cuestionándose su propia existencia, o al menos cuál era su cargo real en Judea, si como prefecto o procurador. El Evangelio de Juan es un escrito de carácter enteramente espiritual y no tiene valor histórico En Jerusalén dos descubrimientos arqueológicos excepcionales son el hallazgo del Estanque de Betesda (o Piscina Probática, hoy santuario de Santa Ana) y del Litóstroto, del que se habían perdido completamente las huellas. Ambos fueron desenterrados en las inmediaciones de la explanada del Templo, exactamente en el lugar indicado por el Evangelio de Juan y se corresponden perfectamente con la descripción realizada por este último. En el primer caso, se trata de una piscina con cinco arcadas que rodean una gran piscina de unos 100 metros de largo y de 62 a 80 metros de ancho, rodeada de arcos por los cuatro costados, lo que permite dar un aspecto verosímil al episodio del paralítico (Juan 5, 1-18) que tiene lugar en la “piscina probática”. En el segundo caso, el del Litostroto, se encontró un patio empedrado de unos 2.500 metros cuadrados, pavimentado según el uso romano (lithostroton, de hecho), y un lugar elevado, gabbathà (Juan 19, 13), que podría corresponder a una torre. La ubicación del lugar, muy cerca de la Fortaleza Antonia, en el ángulo noroeste de la explanada del Templo, y el tipo de restos desenterrados, permiten identificar la sede donde se sentaba el gobernador, o præfectus, para dictar sentencias. Piscina probática (reconstrucción) Litóstroto (Jerusalén) No tenemos evidencia arqueológica específica de cómo era el Templo en la época de Jesús. En la zona del Monte del Templo, arrasada por las tropas de Tito en el año 70 d.C., los arqueólogos descubrieron las entradas a la explanada con la puerta doble y triple al sur, sacando a la luz, ya que fueron destruidas por los romanos, los restos monumentales al oeste que incluyen una calle pavimentada flanqueada por comercios y los cimientos de dos arcos, uno llamado de Robinson que soportaba una escalinata que salía de la calzada, y otro, el de Wilson, que conectaba directamente el monte del templo a la ciudad alta. Conocemos, pues, la disposición del pórtico llamado “de Salomón” y también otras escalinatas que lo subían por el este, es decir desde el estanque de Siloé. Esto permite imaginar los episodios del Evangelio sobre Jesús en el Templo, como la expulsión de los mercaderes (Juan 2, 15). Reconstrucción del Templo de Jerusalén en la época de Cristo No hay confirmación histórica sobre la técnica de crucifixión y sepultura de los condenados a muerte en Palestina en la época de Jesús. Además, en otras regiones del antiguo Imperio Romano no se enterraba a los condenados, al contrario, se los dejaba pudrir colgados de cruces, a merced de los carroñeros. Desde este punto de vista, es muy importante el hallazgo de restos humanos, en 1968, en una cueva de Giv’at ha-Mivtar, al norte de Jerusalén, comentado en páginas anteriores. El mismo descubrimiento es también de considerable importancia para refrendar el uso judío/palestino de enterrar a los difuntos siempre y en todo caso, aunque condenados a las torturas más atroces y abominables como es la crucifixión, como pretende el propio D. Flusser: por un precepto obligatorio, impuesto por la ley religiosa, era necesario enterrarlos antes de la puesta del sol42, para no contaminar la tierra santa. Finalmente, existe consenso entre los arqueólogos sobre la ubicación de la crucifixión de Jesús en la roca del Gólgota, ahora dentro del Santo Sepulcro, lugar caracterizado por numerosas excavaciones que han sacado a la luz tumbas excavadas allí y que datan de antes del año 70 d.C. Lo que acabamos de aportar en este opúsculo tan sólo son algunas pistas, una gota en el maremágnum de estudios sobre la historicidad de Jesús de Nazaret, pero esperamos que sirvan de inspiración a quienes quieran profundizar en sus conocimientos, no sólo de una figura fundamental para todo el género humano, sino también de usos, costumbres y tradiciones que, por supuesto, están lejanas en el tiempo, pero que han marcado la historia del mundo entero. “Si uno, reo de la pena de muerte, es ejecutado y lo cuelgas de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol de noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, pues un colgado es maldición de Dios, y no debes contaminar la tierra que el Señor, tu Dios, te da en heredad” (Deuteronomio 21, 22-23). 42 BIBLIOGRAFÍA Libros Giuseppe Ricciotti, Vida di Jesucristo, Edibesa, 2012. Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, Editorial Clie, 2013. Vittorio Messori, Hipótesis sobre Jesús, Mensajero S.A., 2008. Vittorio Messori, Padeció bajo Poncio Pilato?, RIALP, 1992. Joachim Jeremias, Jerusalem in the time of Jesus, Fortress Press, 1969. David Flusser, Jesús. En sus palabras y en su tiempo, Ediciones Cristiandad, 1975. David Flusser, Jewish Sources in Early Christianity, Adama Books, 1987 Jean Guitton, Le problème de Jésus, Aubier, 1992. Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, Editorial Encuentro, 2018. Jean Carmignac, A l´écoute du Notre Père, Francois-Xavier de Guibert, 1995 Jean Carmignac, Las fuentes de Mateo, Marcos y Lucas: ¿hebreas, arameas o griegas?, Vision Libros, 2012. Jean Daniélou, Los manuscritos del Mar Muerto y las orígenes del cristianismo, Editorial Razon y Fe, S.A., 1961. James H. Charlesworth (ed.), Jesus and archeology, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2006. Artículos Réné Latourelle, “Storicità dei Vangeli”, in R. Latourelle, R. Fisichella (ed.), Dizionario di teologia fondamentale, Cittadella, 1990, pagg. 1405-1431 (en italiano). Pierluigi Guiducci, “La storicità di Gesù nei documenti non cristiani”, in www.storiain.net/storia/la-storicita-di-gesu-neidocumenti-non-cristiani/ (en italiano). Pierbattista Pizzaballa, “L’archeologia ci parla del Gesù storico”, https://www.gliscritti.it/blog/entry/916 (en italiano). Páginas web https://virtualscriptures.org/virtual-new-testament/ www.gliscritti.it Libros Giuseppe Ricciotti, Vida de Jesucristo, EDIBESA, 2016. Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, www.bnpublishing.com, 2012. Vittorio Messori, Hipótesis sobre Jesús, Ed. Mensajero, 1980. Vittorio Messori, ¿Padeció bajo Poncio Pilato?, Rialp, 1996. Joachim Jeremias, Jerusalem in the time of Jesus, Fortress Press, 1969. David Flusser, Jesus. Biography of the life of Jesus, Magnes Press, 1997. Jean Guitton, Le problème de Jésus, Aubier, 1992. Benedicto XVI, Jesús de Nazareth, Encuentro, 2017. Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani Pannunzio, Torino, 2008. Jean Carmignac, Ascoltando il Padre Nostro. La preghiera del Signore come può averla pronunciata Gesù, Amazon Olivier Durand, Introduzione alle lingue semitiche, Paideia, 1994. Jean Daniélou, I manoscritti del Mar Morto e le origini del cristianesimo, Arkeios, 1990. Giuseppe Barbaglio, Gesù ebreo di Galilea. Indagine storica, EDB, 2002. Pierluigi Baima Bollone, Sindone. Storia e scienza, Priuli & Verlucca, 2010. Artículos Réné Latourelle, “Storicità dei Vangeli”, in R. Latourelle, R. Fisichella (ed.), Dizionario di teologia fondamentale, Cittadella, 1990, pagg. 1405-1431 Pierluigi Guiducci, “La storicità di Gesù nei documenti non cristiani”, in www.storiain.net/storia/la-storicita-di-gesu-neidocumenti-non-cristiani/ (consultato nel dicembre 2020).