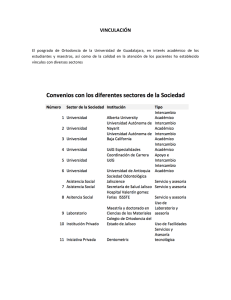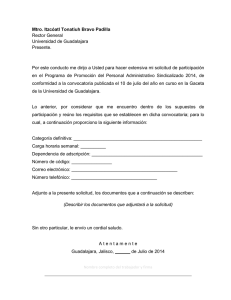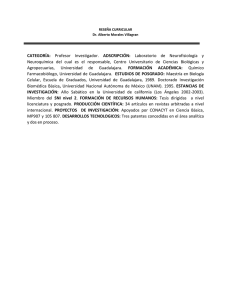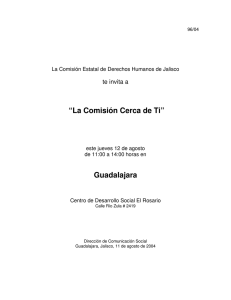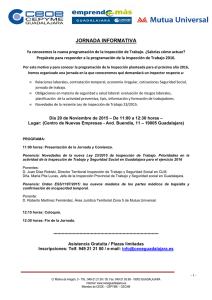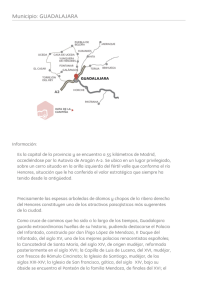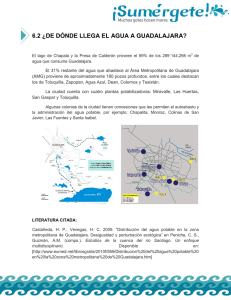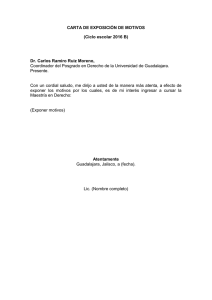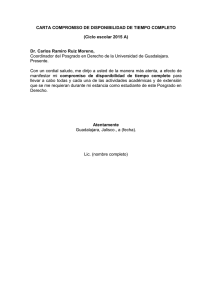La reconstrucción virtual de la iglesia mudéjar de San Miguel del Monte (Guadalajara, España)
Anuncio

Virtual reconstruction of the mudejar church of San Miguel del Monte (Guadalajara, Spain) PABLO APARICIO RESCO* Resumen: La arqueología virtual es una disciplina que en los últimos años está tomando entidad propia y que permite construir ventanas a un pasado que, de un modo u otro, hemos perdido o conservamos alterado por el paso del tiempo. A lo largo del presente artículo veremos cómo un trabajo de reconstrucción virtual ayuda a entender mejor cómo fue en el pasado un resto patrimonial del que sólo se conserva una reducida parte: la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara (España). Un intenso trabajo de investigación histórico-artística, unido a un proceso de traducción gráfica de la apariencia de este edificio religioso en distintos momentos históricos, nos ofrecerá la posibilidad comprender cómo pudo ser esta iglesia mudéjar. La aplicación de distintas herramientas de representación gráfica garantiza además un alto potencial divulgativo del trabajo realizado, dando lugar así a un puente entre patrimonio y sociedad que resulta fundamental. Palabras clave: mudéjar, reconstrucción, virtual, diseño 3D, patrimonio Abstract: Virtual archaeology is a discipline that is taking its own identity in the last years and allows building windows to a past that, somehow or other, have lost or preserve altered by the passage of time. Throughout this article we will see how a virtual reconstruction work helps better to understand how this cultural property was in the past of which only a small part is preserved: the church of San Miguel del Monte de Guadalajara (Spain). Intensive work of art historical research, coupled with a graphic translation process of the appearance of this religious building in different historical moments, will provide us the possibility to understand how could this church be like. The application of different tools of graphic representation also ensures a high divulgative potential of the work done, giving this way a bridge between heritage and society which is essential. Keywords: mudejar, reconstruction, virtual, 3D design, heritage * PAR – Arqueología y Patrimonio Virtual -www.parpatrimonio.com-, correo-e: [email protected]. Recibido: 06/10/2016; Revisado: 30/11/2016; Aceptado: 05/12/2016l Pablo Aparicio Resco «La reconstrucción virtual de la iglesia mudéjar de San Miguel del Monte (Guadalajara, España)» ISSN: 2174–8934 Debates de Arqueología Medieval, 6 (2016), pp. 183‐208 183 ARTÍCULOS LA RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LA IGLESIA MUDÉJAR DE SAN MIGUEL DEL MONTE (GUADALAJARA, ESPAÑA) Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 1. Introducción En 1877 se ordenó derribar la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara, que había permanecido en pie, con sucesivas reformas, desde la primera mitad del siglo XIII. Su estado totalmente ruinoso amenazaba derrumbe y, pese a las insistencias de las administraciones del Estado, que aconsejaban salvarla a cualquier precio, el Ayuntamiento decidió su derribo (AMGU COD. 404586). Sólo se conservó hasta nuestros días la llamada Capilla de Luis de Lucena (cuyo nombre correcto es Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles) que fue levantada a los pies de la iglesia de San Miguel en torno al 1530-40. El objetivo del presente artículo es presentar la reconstrucción virtual de las distintas fases de la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara, así como explicar el proceso técnico por el que esta reconstrucción se ha llevado a cabo y dar cuenta de las fuentes históricas utilizadas para este trabajo. Creemos que todo ejercicio de reconstrucción virtual debe ir acompañado de un estudio científico-social que garantice el nivel de veracidad de cada uno de sus elementos y que justifique el trabajo realizado, por esa razón, al final del trabajo que tienen entre sus manos se explicará la escala de evidencia histórico-arqueológica de la reconstrucción virtual, que aportará el rigor científico necesario al presente estudio. 2. Fuentes Históricas Antes de comenzar a repasar las distintas fases de la iglesia y sus propuestas de reconstrucción, convendría hacer un pequeño apunte sobre las distintas fuentes que nos han servido de base para los trabajos de reconstrucción llevados a cabo. Nos hemos basado, fundamentalmente, en tres tipos de fuentes: 2.1. Fuentes escritas El principal estudio histórico sobre la iglesia de San Miguel se debe a Pedro José Pradillo y Estéban (PRADILLO: 1989). En él su autor nos presenta dos documentos inéditos hasta ese año que resultan fundamentales para comprender la iglesia: las notas escritas por Don Miguel Mayoral y Medina durante la segunda mitad del siglo XIX para redactar su «Historia de Guadalajara», un libro que nunca llegó a ver la luz (AMGU COD. 401034); y el expediente ejecutado en 1877 por el Ayuntamiento de Guadalajara y redactado por el arquitecto municipal, Don Vicente García Ron, para la declaración de ruina de la iglesia (AMGU COD. 404586). Estos dos documentos ayudan a que tengamos un mayor conocimiento de esta iglesia desaparecida. El primero de ellos no es más que un conjunto de notas manuscritas muy inconexas y de compleja lectura y comprensión debido a la difícil letra cursiva, pero aun así permite extraer algunos datos interesantes del edificio; el segundo resulta más esclarecedor porque incluye un repaso exhaustivo al penoso estado de conservación de la iglesia que lleva a cabo el arquitecto municipal ante las continuas peticiones por parte de la administración del Estado para que se impidiera el derribo. La primera noticia que conservamos sobre esta iglesia, sin embargo, la encontramos en los manuscritos dedicados a Guadalajara por Francisco de Torres (DE TORRES: 1647, 456-458), donde se nos da cuenta de algunos datos de la misma, como que fue el lugar de enterramiento de Alvar Fañez de Minaya, conquistador de Guadalajara, que Don Antonio de León la rehabilitó en 1520 tras un periodo de ruina o que Don Luis de Lucena construyó una «rica y 184 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 curiosa capilla» en ella –esta capilla es el único resto que se conserva en pie actualmente–. Mientras que resulta indudable la segunda de las afirmaciones, la primera de ellas –referente al enterramiento de Alvar Fañez de Minaya– debe ser tomada con reservas pues se trata de una tradición sin base científica contrastable. Esta misma información es recogida y repetida por Alonso Núñez de Castro (NÚÑEZ: 1653, 71-72). Más adelante tenemos noticia de esta iglesia por parte de otros autores, ya de la segunda mitad del siglo XIX, como José María Escudero (ESCUDERO: 1869, 47) que nos dice que los supuestos restos de Alvar Fáñez fueron trasladados a Cardeña (Burgos), sin que sepamos determinar el momento preciso en el que tuvo lugar este hecho y que, quizás, también puede enmarcarse dentro de una tradición sin base histórica real; Juan Catalina García (GARCÍA: 1881, 182-183) nos precisa que San Miguel era una iglesia de «estilo mudejar» y «originalísima por su carácter»; mientras que José María Quadrado (QUADRADO: 1885-1886, 46) hace hincapié en la capilla de Luis de Lucena («la capilla titulada de los Urbinas») y recuerda San Miguel como una parroquia «ya suprimida», quizás no porque hubiera sido derribada sino porque había dejado de servir al culto. A lo largo del siglo XX solo encontramos autores que recogen y repiten estas informaciones como Manuel Pérez Villamil (PÉREZ VILLAMIL: 1914) o Francisco Layna Serrano (LAYNA: 1942). Los estudios durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI se centraron, sobre todo, en la Capilla de Luis de Lucena (HERRERA: 1975 y 1991; JIMÉNEZ: 2006; CAMPOS: 2011), con excepción del ya citado trabajo de Pradillo (PRADILLO: 1989). 2.2. Fuentes gráficas Los dibujos, láminas, grabados, mapas y planos antiguos han sido otra fuente de fundamental importancia para poder establecer la morfología de la iglesia en sus diferentes fases. Se han analizado las vistas de Guadalajara dibujadas por Anton Van der Wyngaerde en 1565 (MUÑOZ: 1992), por Pier María Baldi en 1668-69 (MAGALOTTI: 1669), por Juan Francisco Leonardi en 1681 (IGN. Nº 0678) y por José Reinoso en algún momento de la segunda mitad del siglo XIX (BNE CDU. 464.5) sin que haya sido posible localizar una iglesia que se corresponda en localización y características con la de San Miguel del Monte. Sí han resultado muy interesantes las láminas de Pérez de Villamil en 1842 (BNE SIGN. ER/1717 [26]) (Fig. 1), la realizada por un artista anónimo hacia 1840 y que se encuentra en la colección privada de Pedro José Pradillo y Esteban (Fig. 2) y la del Museo Lázaro Galdiano, también anónima y de fecha de ejecución indeterminada (MLG Nº 9146) (Fig. 3) pero que puede situarse temporalmente junto con las dos primeras, antes de 1843-44, momento en el que se derribaría el pórtico debido a su estado totalmente ruinoso (PRADILLO: 1989, 220). Después de esta fecha existen otras dos láminas que ya nos muestran la iglesia sin el pórtico: la realizada por José Serra y Porson para el diario El Museo Universal en 1865 (SERRA: 1865) (Fig. 4) y la xilografía de Salcedo que apareció en 1877 en La Ilustración Española y Americana, el mismo año en el que se mandó derruir la iglesia, por lo que podemos decir que esta es, con casi total seguridad, la última imagen de la iglesia antes de su demolición (SALCEDO: 1877) (Fig. 5). 185 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 1. La iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara en 1842, por Pérez de Villamil (BNE SIGN. ER/1717 [26] Fig. 2. Lámina anónima llevada a cabo hacia 1840. Colección privada de Pedro José Pradillo y Esteban 186 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 3. Lámina anónima de fecha de ejecución indeterminada, pero que puede situarse hacia 1840. Museo Lázaro Galdiano MLG Nº 9146 Fig. 4. Lámina realizada por José Serra y Porson para el diario El Museo Universal en 1865 (SERRA: 1865) 187 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Además de estos dibujos, han sido de gran utilidad una serie de planos topográficos de Guadalajara que nos una permitido comprender el espacio que ocupaba San Miguel y su relación con el entorno en sus distintas fases. Por desgracia, no se conserva ninguno anterior a 1850 lo suficientemente detallado como para mostrarnos los detalles de la planta de la iglesia. El más antiguo que conservamos es un croquis de la ciudad trazado en 1814 donde se puede localizar el templo y, quizás, el llamado Arco de San Miguel, que daba nombre a la calle trasera de la iglesia (AMGU COD. 136446) (Fig. 6); posteriormente resulta interesante el plano realizado en 1841 para diseñar el proyecto de alcantarillado y ensanche de la carretera real de Aragón –hoy calle del Dr. Santiago Ramón y Cajal– (AMGU COD. 483219) (Fig. 7) y donde aparece la iglesia referida como «Parroquia que fue de S. Miguel» porque en 1831 había dejado de ser parroquia pese a existir el edificio –como almacén de grano– hasta 1877 (PRADILLO: 1989); el plano de Guadalajara realizado por el Cuerpo de Ingenieros en 1849 (AMGU COD. 411302) nos muestra ya la iglesia de San Miguel sin el pórtico y nos deja intuir su perímetro exterior, sin resultar excesivamente detallado (Fig. 8); conservamos también el plano realizado por el teniente coronel Francisco Coello hacia 1850 (IGN. Nº 0334) (Fig. 9), llevado a cabo para el Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar de Pascual Madoz, en el que se recoge la planta de la iglesia, también sin pórtico, se observa el callejón de San Miguel, que rodeaba la iglesia por su flanco noroeste, y se intuye el arco de San Miguel que ya veíamos ya en el croquis de 1814 – aunque parecen observarse dos estructuras distintas que cruzan la calle, coincidiendo una de estas con la posición en la que, creemos, se encontraría el Arco de San Miguel–; en 1877, mientras estaba siendo derruida la iglesia, se llevó a cabo un nuevo plano para detallar la distribución de aguas en la ciudad en el que todavía se puede ver el perímetro aproximado del edificio (AMGU COD. 434257); el 7 de abril de 1880 se sella un nuevo plano de detalle de esta zona en el que ya encontramos el solar derribado con la única permanencia de la capilla de Luis de Lucena (IGN POBL 191168) (Fig. 10). A partir de este momento las planimetrías recogerán únicamente el solar y los edificios que lo ocuparon, como el garaje de Don Eugenio Diges (AMGU COD. 144021), así como la planta aproximada de la mencionada capilla, único resto en pie de la iglesia desde 1877. 188 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 5. Xilografía llevada a cabo por Salcedo que apareció en 1877 en La Ilustración Española y Americana. Es muy probable que sea la última imagen que conservamos de la iglesia (SALCEDO: 1877) Fig. 6. Croquis de la ciudad de Guadalajara en 1814 (AMGU COD. 136446). Se observa, en el número 2, la iglesia de San Miguel del Monte 189 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 7. Plano realizado en 1841 para diseñar el proyecto de alcantarillado y ensanche de la carretera real de Aragón –hoy calle del Dr. Santiago Ramón y Cajal– (AMGU COD. 483219). En amarillo se observan las dimensiones de la iglesia de San Miguel previas a su derrumbe Fig. 8. Plano de Guadalajara realizado por el Cuerpo de Ingenieros en 1849 (AMGU COD. 411302). La iglesia de San Miguel aparece señalada con el número 18 190 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 9. Detalle del plano de Guadalajara realizado por D. Francisco Coello para una obra de Pascual Madoz hacia 1850. (IGN Nº. 0334) Fig. 10. Detalle del plano de Guadalajara llevado a cabo en abril de 1880. En el centro, el solar que ocupó la iglesia de San Miguel, ya derribada (IGN POBL. 191168) 191 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 2.3. Fuentes arqueológicas Las fuentes arqueológicas con las que contamos para conocer la iglesia de San Miguel son mínimas, puesto que nunca se ha podido llevar a cabo una excavación arqueológica en el espacio que ocupó dicha iglesia. Con total seguridad gran parte de los restos de la misma han sido ya destruidos por el ensanche de la actual calle Dr. Santiago Ramón y Cajal y por las sucesivas construcciones de edificios modernos en el espacio que dejó la iglesia. Conservamos, eso sí, la capilla de Luis de Lucena –gracias a que en 1914 fue declarada Monumento Nacional y pudo ser protegida con la subvención de nueve mil pesetas que conllevaba este reconocimiento (PRADILLO: 1989, 214)– y hemos llevado a cabo un levantamiento fotogramétrico de la misma, lo que nos permite disponer del modelo 3D y nos servirá de referencia a la hora de llevar a cabo las planimetrías y la reconstrucción de la segunda fase de la iglesia. 3. Reconstrucción virtual Antes de comenzar con el análisis de las distintas fases de la iglesia, debemos indicar que éste no es el primer trabajo de reconstrucción virtual de una de las iglesias mudéjares de Guadalajara. Contamos con el interesante precedente de la iglesia de Santo Tomé, cuya reconstrucción virtual fue presentada en 2010 (TRALLERO ET ALII: 2010), y donde ya se nos muestra el potencial de las herramientas de la Arqueología Virtual para repensar y divulgar nuestro patrimonio perdido. Además, también se han llevado a cabo propuestas reconstructivas de otros monumentos e iglesias de forma más tradicional, mediante plantas, alzados y perspectivas axonométricas –como, por ejemplo, de la Iglesia de San Gil (TRALLERO: 2015) o de la propia iglesia de San Miguel (PRADILLO: 1989)–. El presente trabajo busca dar un paso más en este camino con la realización de la reconstrucción de la iglesia de San Miguel del Monte en varios momentos de su historia, siempre sobre una potente base histórica que justifique el trabajo realizado. Además, pretendemos que con ello se profundice en la divulgación de nuestro patrimonio y que éste resulte más interesante y atractivo para todos aquellos que dudan en acercarse a conocer Guadalajara. 3.1. Fase 0 Los primeros historiadores que mencionan la iglesia de San Miguel hacen referencia a su existencia durante la dominación musulmana como un templo dependiente de Santo Tomé (actual iglesia de Nuestra Señora de La Antigua), así como a su apelativo «del Monte» por llegar las faldas de éste hasta sus puertas (TORRES: 1647, 456; NUÑEZ: 1653, 71-72; ESCUDERO: 1869, 47). Para Pedro José Pradillo se trataría de una pequeña ermita levantada por los fieles mozárabes que se situaba extramuros –fuera de la muralla islámica de la ciudad– en un desnivel en la ladera de la colina sobre la que se asentaba Wad-al-Hayara –Guadalajara– y que estaría relacionada con el culto al Arcángel San Miguel (PRADILLO: 1989, 206). Esta teoría, sin embargo, ha sido rebatida por Miguel Ángel Cuadrado Prieto y por María Luz Crespo Cano, que recientemente han indicado que es probable que se tratara de una antigua mezquita –debido a la orientación de su cabecera hacia el NE y el muro de la epístola hacia el SE, lo que podría implicar su adaptación al solar de un templo musulmán, así como a la dudosa existencia de una comunidad mozárabe en una ciudad fronteriza tan convulsa–, y que quizás el primitivo edificio no se hallara extramuros sino simplemente rodeado de zonas no edificadas ya que los últimos estudios apuntan a que las medinas andalusíes incorporaban grandes espacios abiertos y vacíos en el interior de sus 192 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 murallas, en previsión de un futuro crecimiento urbano (para esta interesante hipótesis, consultar CUADRADO y CRESPO: 2014, 359-360). La nula documentación que tenemos sobre esta primera fase inicial nos hace imposible su reconstrucción con visos de realidad, aunque se podría llevar a cabo alguna aproximación hipotética que nos permitiera, al menos, observar la diferencia entre este periodo primitivo –ya fuera una pequeña ermita mozárabe o, con mayor probabilidad, una sencilla mezquita– y la iglesia parroquial de estilo mudéjar que se levantó después sobre sus restos. 3.2. Fase I (siglos XII-XIII) La reconquista de Guadalajara, tradicionalmente atribuida al caballero Alvar Fañez de Minaya, se consumó en 1085 –como la del resto de la Taifa Toledana– y dio lugar a un periodo de paulatino crecimiento de la población cristiana y de la importancia de las iglesias y parroquias de la ciudad que se intensificó durante el reinado de Fernando III con el fuero que éste otorgó a la ciudad en 1219 (TRALLERO: 2015, 114; ORTIZ: 1996). Guadalajara se organizó en torno a diez parroquias (San Andrés, San Julián, Santo Tomé, San Esteban, San Miguel, Santa María, San Ginés, San Gil, San Nicolás y Santiago) que funcionaban además como centros municipales de recaudación fiscal y de encuadramiento militar (TRALLERO: 2015, 114). La mayoría de las iglesias parroquiales y otros edificios de la Guadalajara medieval cristiana se levantaron siguiendo la tradición constructiva y artística de raigambre islámica, esto es, dentro del denominado «estilo mudéjar». La ciudad tenía importantes talleres de origen anterior a la conquista cristiana cuya habilidad y pericia fue aprovechada por los nuevos señores y por la Iglesia para llevar a cabo las nuevas construcciones. En la actualidad conservamos pocos restos de este pasado mudéjar: la concatedral de Santa María, muy transformada; la iglesia conventual de Santa Clara –actual parroquia de Santiago– en estilo gótico-mudéjar; los restos de la cabecera y parte de la capilla de los Orozco de la iglesia de San Gil; parte de la cabecera de la antigua Santo Tomé –hoy iglesia de Nuestra Señora de la Antigua–; y, finalmente, la capilla de Luis de Lucena, dentro de un estilo mudéjar tardío, que formó parte de la Iglesia de San Miguel del Monte que aquí nos ocupa, la cual, según Juan Catalina García (GARCÍA: 1881, 182) también sería ejemplo de un curioso estilo mudéjar. El mudéjar de Guadalajara tendrá fuertes influencias de Toledo –no hay que olvidar que formaba parte de su arzobispado (BORRÁS: 1990, 170 y ss.)– pero también mostrará sus peculiaridades debido a su proximidad con Aragón y Castilla y León. (Para conocer más sobre el mudéjar en Guadalajara y el arzobispado de Toledo: BORRÁS: 1990 y 2000; DELGADO: 1991; LAVADO: 1990; MONTOYA: 1973; PAVÓN: 1981 y 1984; PÉREZ: 1987; SÁNCHEZ: 1985; TORRES: 1949; TRALLERO: 2015; VALDÉS: 1999 y 2010). En un momento indeterminado, que podemos presuponer entre finales del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII –dado que, en 1259, San Miguel ya estaba perfectamente organizada y financiada, tal y como demuestra Pradillo (PRADILLO: 1989, 207)– se levantó de nueva planta la iglesia de San Miguel del Monte (Figs. 11 y 12). Sería un edificio de mayores dimensiones que el templo primitivo, quizás una mezquita, sobre el que, probablemente, se asentó, levantando su cabecera dos metros por encima del nivel de la calle, dejando debajo un espacio habitable que sería expropiado en 1877 (PRADILLO: 1989, 207). Estaríamos ante un templo de estilo mudéjar (GARCÍA: 1881, 182) de tres naves –tal y como queda recogido en las notas de Mayoral y Medina (AMGU COD. 401034) y en el informe de ruina para su derribo (AMGU COD. 404586)– cuya cabecera se levantaría unos dos metros sobre el nivel de la calle, dada la 193 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 pendiente de la colina en la que se asentaría (PRADILLO: 1989, 207). Para nivelar el plano de la iglesia probablemente se aprovecharon los restos del edificio primitivo anterior, que se encontrarían bajo la cabecera de la nueva construcción. En base a los paralelos conservados en la propia ciudad, como la iglesia de San Gil, la de Santo Tomé o la de San Estéban (TRALLERO: 2010 y 2015; IGN POBL 191168) y a la información histórica, topográfica y gráfica que conservamos sobre la iglesia, podemos presuponer que la construcción original se planteó como una iglesia de tres naves separadas por tres arcos apuntados de influencia islámica –como puede verse, por ejemplo, en la iglesia de Santiago del Arrabal de Toledo– y con un único ábside semicircular en la cabecera, decorado al exterior con arquillos ciegos. A diferencia de lo planteado por Pedro José Pradillo (PRADILLO: 1989) la iglesia sería algo más pequeña –el cálculo de sus dimensiones se ha hecho a partir de los planos de la capilla de Luis de Lucena (JIMÉNEZ: 2006), de los históricos de 1880 disponibles en la web del IGN (IGN. POBL 191168) y del trazado para el ensanche y de la carretera real de Aragón en 1841 (AMGU COD. 483219)–. Si a esto le unimos el análisis de las diferentes láminas conservadas, en especial la del Museo Lázaro Galdiano (ca. 1840; MLG Nº 9146) en la que se puede observar ciertos detalles del sistema de cubiertas, deduciremos que, también al contrario de lo planteado por Pradillo, la iglesia carecía de transepto. Un pórtico de estilo románico, planteado quizás ya con la construcción original, rodearía los frentes sur y occidental de la iglesia –el pórtico de la zona sur se conserva tras la construcción de la capilla de Luis de Lucena (BNE SIGN. ER/1717 [26]; MLG Nº 9146) mientras que el de la zona occidental debió ser derruido. Su existencia previa, sin embargo, parece clara ya que permitiría resguardar la puerta occidental y ser lugar de encuentro frente a la plaza de San Miguel–. Además, es de suponer que existiera una torre campanario de la que tampoco nos ha llegado noticia y que hemos decidido situar en el mismo sitio en el que se puede observar en las láminas, aunque la que vemos en ellas ya responde a un estilo renacentista, pero no deja de ser probable que se aprovechara el emplazamiento de la torre original –por otra parte, esa zona es bastante propicia para la colocación de la torre por su visibilidad–. Fig. 11. Reconstrucción virtual de la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara. Fase I. siglos XII–XIII. Lámina I 194 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 12. Reconstrucción virtual de la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara. Fase I. siglos XII–XIII. Lámina II Con posterioridad a este estado inicial de la Fase I probablemente se levantaran varias capillas al costado del ábside central, como la erigida por Gonzalo de León e Isabel de Medina en 1478 (TORRES: 1647; NUÑEZ: 1653, 71-72), en el lado de la Epístola, o la capilla del Crucifijo, en el lado del Evangelio. Estos añadidos, sin embargo, no han sido reflejados en la reconstrucción virtual de esta fase. 3.3. Fase II (siglo XVI) El 21 de junio de 1520, el Papa León X concede a Antonio de León el derecho a reedificar la iglesia mediante bula papal (AMGU COD. 401034) (Figs.13 y 14). Realmente, tal y como ha puntualizado Pradillo (PRADILLO: 1989, 208) lo que se llevó a cabo no fue la completa reedificación de la iglesia sino la construcción de varias capillas y la reparación de ciertas partes de la estructura que se encontraban en clara ruina, especialmente la nave mayor y la cabecera. Desde entonces, la iglesia restituye su actividad de culto –antes sólo se abría para tal fin una vez al año– y comienza a recibir beneficios, rentas y capellanías que cimentan el impulso del edificio. Torres dejó escrito, en el siglo XVII, que la iglesia se volvió a consagrar y se blanquearon sus paredes con yeso (TORRES: 1647, 456) y las notas de Mayoral (AMGU COD. 401034) nos explican que la bula de León X otorgaba la autorización para levantar dos capillas de crucería junto al altar mayor y la sacristía, levantando de nueva planta la cabecera de la capilla mayor, por haberse hundido, y la torre a los pies de la iglesia. Además, se nos explica cómo se restauró el suelo de sus naves, que se encontraba en penoso estado, así como la capilla del Crucifijo (la del lado del Evangelio) y se construyó una nueva sacristía. 195 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Sobre la capilla del Crucifijo, además, se construyó un pasadizo apoyado en un arco que unía la iglesia con la casa de Enrique de Mendoza y Aragón y que permitía así a este hidalgo asistir a misa desde su propia vivienda. Este arco fue levantado en 1563, cuando Enrique de Mendoza consiguió licencia para ello, y dio nombre a la calle, que se conocería como calle del Arco de San Miguel –hoy calle Dr. Santiago Ramón y Cajal– (LAYNA: 1942, tomo 4, apéndices, 308-309). En 1578, además, se permitió la apertura de tiendas en los bajos de la iglesia, en esa especie de semisótano que quedó bajo la cabecera de San Miguel tras la construcción del templo del siglo XII y que levantaba la iglesia dos metros sobre el nivel de la calle para salvar el desnivel de la colina (PRADILLO: 1999, 47). Uno de los cambios más significativos, sin embargo, fue la construcción de la conocida como Capilla de Luis de Lucena, en 1540. Su nombre original, sin embargo, es Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles y se trata de un edificio renacentista de tradición mudéjar mandado levantar por el doctor Don Luis de Lucena (Guadalajara 1491 – Roma 1552) (HERRERA: 1991; CAMPOS: 2011). Es una capilla muy interesante –incluía, incluso, en su parte superior la primera biblioteca pública de la ciudad– que ha sido estudiada en profundidad por Herrera Casado (HERRERA: 1975 y 1991) y Jiménez Cuenca (JIMÉNEZ: 2006), así como por otros autores más lejanos en el tiempo (PÉREZ: 1914; SERRA: 1865). Esta capilla, único resto actualmente en pie de la iglesia de San Miguel, se levantó a los pies de la iglesia, sustituyendo parte del pórtico preexistente y adoptando forma de «L». Fig. 13. Reconstrucción virtual de la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara. Fase II. siglo XVI. Lámina I 196 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 14. Reconstrucción virtual de la iglesia de San Miguel del Monte de Guadalajara. Fase II. siglo XVI. Lámina II 4. Aspectos técnicos y artísticos de la reconstrucción virtual Toda reconstrucción virtual pivota en el espacio que reside entre la investigación histórica del pasado, el uso de técnicas propias de la informática gráfica, y las búsquedas artísticas y estéticas de su autor. Si uno de estos pilares falla, la reconstrucción virtual resultará incompleta: si carecemos de investigación histórica hablaremos de fantasía, no de ciencia; si evitamos la aplicación de técnicas de la informática gráfica, ya no hablaremos de reconstrucción virtual sino de ilustración histórica tradicional; y si dejamos de atender al aspecto artístico y estético nuestro trabajo resultará ajeno al espectador, poco empático y, a la larga, casi inútil en su cometido de transmitir convenientemente la información. El inicio de toda reconstrucción virtual puede ser, sin embargo, más prosaico, y tiene lugar entre los planos históricos del edificio, llevando a cabo cálculos, análisis e hipótesis gráficas para el diseño de su posible planta y alzado (Figs. 15 y 16). En el caso de la iglesia de San Miguel del Monte, gracias a las planimetrías antiguas de la ciudad referidas en el apartado 2.3 del presente artículo y a los estudios en torno a la capilla que se conserva en la actualidad, fue posible llevar a cabo un análisis de las dimensiones aproximadas de la iglesia que, como hemos dicho más arriba, corrigen en cierto modo la hipótesis de Pradillo (PRADILLO: 1989), que consideraba que sería más grande, disponiendo de un tramo más de arcos en las naves. Nuestro estudio plantea la posibilidad de que existieran únicamente tres arcos entre la nave central y las laterales y que la iglesia no tuviera crucero, algo que se ajusta mejor al espacio que pudo ocupar el edificio y al hecho de que las distintas láminas analizadas no muestren indicios de la presencia de crucero. 197 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 15. Planta y alzado de la Fase I de la iglesia de San Miguel del Monte Después de realizar la planimetría que nos serviría para llevar a cabo el levantamiento 3D de la iglesia, se hizo necesario decidir qué partes se iban a representar en las imágenes finales para así centrar el detalle del diseño en aquellas zonas visibles, economizando el trabajo. Se pensó, de este modo, en realizar únicamente vistas del exterior del edificio, dejando el interior para una fase posterior de desarrollo. Además, el trabajo que aquí se presenta se planteó desde su inicio el objetivo de mostrar el aspecto de la iglesia de San Miguel del Monte en dos de sus fases constructivas (siglos XII–XIII y siglo XVI) utilizando un estilo inspirado las láminas y grabados antiguos similares a los que, precisamente, sirven también de fuente para la realización de la reconstrucción. Esto impulsó también la elección de dos puntos de vista diferentes para los renderizados finales: uno en el que el espectador se situaría al este de la iglesia, que se corresponde con las láminas de las Figs. 11 y 13, y que se basa en la litografía de Pérez de Villamil (BNE SIGN. ER/1717 [26]) (Fig. 1); y otro en el que se observa la iglesia desde el sur (Figs. 12 y 14), basado en una lámina anónima del Museo Lázaro Galdiano (MLG Nº 9146) (Fig. 3). Con la planimetría diseñada y elegidos los puntos de vista de las imágenes finales, se llevaron a cabo las primeras pruebas de volumen que nos permitirían afinar las dimensiones del alzado y comprobar la veracidad de nuestra hipótesis virtual (Figs. 17 y 18). El proceso de diseño continúa con el modelado 3D detallado (Fig. 19) y el texturizado básico (Fig. 20) de las reconstruccioes virtuales a realizar, en este caso de las dos fases constructivas de la iglesia. Para ello se utiliza el software de diseño 3D Blender, y de este modo obtenemos los renderizados que serán la base para la realización de las láminas finales (Figs. 11 a 14). Éstas se llevan a cabo mediante un proceso de «matte painting», que puede entenderse como una suerte composición de imágenes o collage, y dibujo digital en Photoshop. 198 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 16. Planta en la que se muestra, en rojo, la Capilla de Luis de Lucena y, en morado, las modificaciones realizadas durante la reforma del siglo XVI 199 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 17. Análisis del volumen de la iglesia desde el punto de vista de la lámina realizada por Pérez de Villamil (BNE SIGN. ER/1717 [26]) 200 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 18. Análisis del volumen de la iglesia desde el punto de vista de la lámina del Museo Lázaro Galdiano (MLG Nº 9146) 201 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 19. Proceso de reconstrucción virtual de la Fase I de la iglesia de San Miguel del Monte. Fase de modelado 3D Fig. 20. Proceso de reconstrucción virtual de la Fase II de la iglesia de San Miguel del Monte. Fase de texturizado 202 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 5. La escala de evidencia histórico-arqueológica Como se ha demostrado más arriba, este trabajo ha sido llevado a cabo tras una amplia investigación histórico-artística que también debe quedar reflejada mediante el uso de la escala de evidencia histórico-arqueológica para reconstrucciones virtuales (APARICIO y FIGUEIREDO: 2014). Gracias a esta herramienta se pueden observar, con un solo vistazo, aquellas partes de la reconstrucción que tienen evidencias histórico-arqueológicas (o histórico-artísticas) más fuertes, y que aparecerán en tonos más cálidos, y aquellas zonas para las que existe menor evidencia, y que serán mostradas en tonos más fríos (Ver Fig. 24 al final del presente artículo). En el caso de la fase mudéjar (Fase I) (Fig. 21), hemos dado al pórtico un nivel 6 de evidencia (color verde) porque se basa en referencias gráficas pormenorizadas (como la lámina de Villamil), mientras que a los tejados y cubiertas del cuerpo les hemos dado un nivel 5 por entender que su representación en las láminas antiguas es menos precisa y más orientativa. El resto de la construcción (torre, cabecera, sacristía…), se reconstruye con un nivel 2 de evidencia histórico-artística ya que está basado principalmente en paralelos dentro del estilo mudéjar, tanto de la propia ciudad de Guadalajara como del ámbito toledano. En cuanto a la fase renacentista (Fase II) (Fig. 22), conservamos en pie la Capilla de Luis de Lucena, por lo que le hemos dado un nivel 10 de evidencia (color rojo). El resto de la iglesia se ha representado en tono verde, nivel 6 de evidencia, pues conservamos fuertes evidencias gráficas de la iglesia en forma de dibujos y láminas. La cabecera se representa en tono azul oscuro (nivel 2), pues el hecho de que la cabecera fuera plana es una hipótesis para la que no existen fuertes evidencias pero que, quizás, es la hipótesis más probable. El Arco de San Miguel, sin embargo, ha sido reconstruido en nivel 4 (azul celeste) porque tenemos evidencias gráficas y textuales sencillas que nos permiten conocer que existía ese arco y cuál era su posición en la iglesia. Fig. 21. Escala de evidencia histórico-arqueológica de la reconstrucción virtual de la Fase I de la Iglesia de San Miguel del Monte 203 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 22. Escala de evidencia histórico-arqueológica de la reconstrucción virtual de la Fase II de la Iglesia de San Miguel del Monte 6. Conclusiones El estudio histórico-artístico de la iglesia mudéjar de San Miguel del Monte y su recons- trucción virtual nos han permitido replantear las dimensiones del edificio y acercarnos a una hipótesis plausible de la apariencia exterior del edificio en dos de sus fases, pudiendo observar este fragmento del patrimonio perdido de Guadalajara como nunca antes se había hecho. Este trabajo pretende poner de relieve, además, la importancia de la arqueología virtual como disciplina y las reconstrucciones virtuales como herramienta no solo de divulgación sino también de investigación, cuyo carácter científico queda recalcado por el uso de la escala de evidencia histórico-arqueológica, que permite mostrar con sinceridad el nivel de evidencia de cada una de las partes de la reconstrucción. Es necesario terminar este texto con una reflexión sobre el patrimonio de nuestras ciudades, y, en concreto, de la ciudad de Guadalajara, y la necesidad de abandonar la vorágine destructora que ha protagonizado su historia y que nos ha hecho perder un patrimonio riquísimo que hoy ya solo podemos recuperar de forma virtual. Puede resultar ilustrativo observar la siguiente imagen (Fig. 23), en la que se compara la iglesia de San Miguel tan cual sería en el siglo XVI y su estado actual, para entender el nivel de pérdida al que han sido sometidas nuestras ciudades y, quizás, reflexionar sobre si una mayor sensibilización por nuestra historia y nuestro patrimonio podría ayudar, a partir de ahora, a conservar aquello que todavía, por suerte, tenemos. Queda mucho camino por delante, pero la arqueología virtual se puede desvelar también como una herramienta con gran potencial para luchar no solo por la recuperación digital de nuestro patrimonio sino también por la conservación de los restos del pasado que aún forman parte de nuestros pueblos y ciudades. 204 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 23. Comparativa entre la iglesia de San Miguel del Monte en el siglo XVI y su estado en la actualidad 205 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 Fig. 24. Escala de evidencia histórico-arqueológica para reconstrucciones virtuales 7. Bibliografía APARICIO RESCO, Pablo y FIGUEIREDO, César (2014): «Escala de evidencia histórica / Scale of Historical Evidence» - [https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/07/21/escala-de-evidencia-historica-scale-ofhistorical-evidence/] (21-07-2014) BORRAS GUALÍS, Gonzálo Máximo (1990): El Arte Mudéjar, serie de estudios mudéjares, Zaragoza BORRAS GUALÍS, Gonzálo Máximo y LAVADO PARADINAS, Pedro José (et alii) (2000): El Arte Mudéjar. La estética islámica en el arte cristiano, Museo sin fronteras, Madrid CAMPOS PALLARÉS, Liliana (2011): Luis de Lucena humanista y médico de Julio III: a propósito de su testamento, Guadalajara, Aache Ediciones, colección Claves de Historia, 3 CUADRADO PRIETO, Miguel Ángel y CRESPO CANO, María Luz (2014): «Las mezquitas de Madinat-al- Faray o Wadi-l-Hiyara. Una propuesta teórica a partir de nuevos datos» en AAVV. Libro de Actas del XIV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá de Henares, pp. 347-366 DELGADO VALERO, Clara y PÉREZ HIGUERA, Teresa (1991): Arquitecturas de Toledo. El periodo islámico y mudéjar, JCCM, Toledo ESCUDERO DE LA PEÑA, José María (1869): Crónica de la Provincia de Guadalajara, Madrid GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina (1881): El libro de la Provincia de Guadalajara HERRERA CASADO, Antonio (1991): La Capilla de Luis de Lucena, una guía para conocerla y visitarla, Aache, Guadalajara − (1975): «La capilla de Luis de Lucena, en Guadalajara (Revisión y estudio iconográfico)», Wad-al-Hayara, 2, pp. 5-25 JIMÉNEZ CUENCA, Carlos (2006): «La capilla de Luis de Lucena (Guadalajara). Un monumento recuperado», Bienes Culturales, 6, Madrid, pp. 117-125 206 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 LAVADO PARADINAS, Pedro José (1990): «Arte Mudéjar en la cuenca del Henares» en AA.VV., Actas del II Encuentro de historiadores del Valle del Henares, Alcalá de Henares, pp. 591-615 LAYNA SERRANO, Francisco (1942): Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI MAGALOTTI, Lorenzo (1669): Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal 1668-1669, Edición y notas por SÁNCHEZ RIVERO, Ángel y MAIRUTTI DE SÁNCHEZ RIVERO, Ángela, Madrid, 1933 MONTOYA INVARATO, Ramón (1973): Sobre los ábsides mudéjares toledanos y su sistema de trazado, al-Andalus, CSIC, Madrid MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel (1992): «Iconografía y topografía: análisis de la Vista de Guadalajara de Antonio de las Viñas y de otras dos vistas barrocas» en Actas del III Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, pp. 673-689 ORTIZ GARCÍA, Antonio (coord.) (1996): Los Fueros de Guadalajara, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, Grupo de trabajo de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del I. B. Liceo Caracense de Guadalajara PAVÓN MALDONADO, Basilio (1984): Guadalajara medieval. Arte y Arqueología árabe y mudéjar, CSIC, Instituto Miguel Asín, Madrid − (1981): «Arte islámico y mudéjar en Toledo: hacia unas fronteras arqueológicas», al-Qantara: Revista de estudios árabes, vol. 2, Fasc.1-2, pp. 383-428 PÉREZ HIGUERA, María Teresa (1987): Mudejarismo en la Baja Edad Media, La Muralla, Madrid PÉREZ VILLAMIL, Manuel (1914): «Capilla de Luis de Lucena: vulgo de los “Urbinas”, en la ciudad de Guadalajara», Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 64, pp. 412-415 PRADILLO Y ESTEBAN, Pedro José (1999): «Organización del espacio urbano en la Guadalajara Medieval», Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 26, pp. 17-56 − (1989): «La iglesia de San Miguel de Guadalajara. Aproximación histórica y análisis artístico», Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 16, pp. 205-224 QUADRADO Y NIETO, José María y DE LA FUENTE, Vicente (1885-86): España. Sus Monumentos y Artes, su Naturaleza e Historia. Castilla la Nueva, Tomo 2, Guadalajara y Cuenca, Barcelona, 1978 SÁNCHEZ DE CASTRO, José (1985): «Mudejarismo en Guadalajara (siglos XIII-XV)», Wad-ad-Hayara: Revista de Estudios de Guadalajara, 12, pp. 145-156 SALCEDO (1877): «Monumentos Arquitectónicos en Guadalajara», La Ilustración Española y Ame- ricana, 7, p. 120, Madrid, Guadalajara, Patronato Municipal de Cultura, nº 00013-GR SERRA Y PORSON, José (1865): «Capilla titulada de los Urbinas en Guadalajara», El Museo Universal, 9 (12), pp. 92-94 TORRES BALBÁS, Leopoldo (1949): Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, Historia Universal del Arte Hispánico, vol. IV, Madrid TRALLERO SANZ, Antonio Miguel (2015): «La iglesia de San Gil de Guadalajara», Archivo Español de Arte, LXXXVIII, 350, pp. 113-130 TRALLERO SANZ, Antonio Miguel, TRALLERO DE LUCAS, Cristina y SÁNCHEZ JABONERO, Ramón (2010): «Reconstrucción virtual de la desaparecida iglesia de Santo Tomé de Guadalajara» en AA.VV., X Congreso Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación: Nuevas líneas de investigación en Ingeniería de Edificación, Alicante, 2, 3 y 4 de diciembre, pp. 793-802 VALDÉS FERNÁNDEZ, Manuel (2010): «Arquitectura Mudéjar o arquitectura medieval del ladrillo: un debate académico» en BORRÁS GUALÍS, Gonzalo Máximo (coord.), Mudéjar, el legado andalusí en la cultura española, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, pp. 322-337 − (1999): «Arte hispanomusulmán, albañilería románica y arquitectura mudéjar en los reinos de Castilla y León» en RIVERA BLANCO, Javier (coord.), Actas del Congreso Internacional sobre restauración del ladrillo, Sahagún, León, pp. 25-36 207 Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Pablo Aparicio Resco, «La reconstrucción virtual…», pp. 183‐208 8. Fuentes documentales AMGU COD. 136446. Croquis de Guadalajara. 1814. [ca.] − 144021. Alineación y ensanche del callejón colindante con la capilla de Luis de Lucena, con acceso desde la calle Doctor Santiago Ramón y Cajal. 1926-11-18 - 1928 − 401034. Documentos y notas de Miguel Mayoral y Medina para una Historia de Guadalajara − 404586. Derribo de la suprimida Iglesia de San Miguel a propuesta de la Comisión de Obras. 1 carpeta -- 1877-03-14 - 1879 − 411302. Plano de Guadalajara y sus arrabales. Cuerpo de Ingenieros, Brigada Topográfica. 1849 − 483219. Plano que manifiesta el ensanche del tránsito de la carretera real de Aragón por el casco de la ciudad de Guadalajara con el proyecto de alcantarillas para el mismo tramo, por José María Guallart Sánchez, 1841-08-06 BNE CDU. 464.5. Guadalajara (Provincia). Mapas generales 1850-1900, por José Reinoso − SIGN. ER/1717 (26). San Miguel de Guadalajara, dibujado por Jenaro Pérez de Villamil, 1842 IGN Nº 0334. Castilla La Nueva. Planos de población. 1840-1870. [Material cartográfico] los planos han sido arreglados por D. Francisco Coello; las explicaciones han sido escritas por Pascual Madoz; el contorno y la topografía por Raynaud; la letra por Beaurain. Escala 1:10.000. 500 pies [=13,6 cm] (O 10°03'00" - E 2°40'00" / N 44°07'00" - N 36°37'00") s.n.], [Madrid, [1840-1870] − 0678. Toletum Hispanici Orbis Urbs Augusta [Material cartográfico] / I. F. Leonardus delinabat et aeri incidebat. -- Escala [ca. 1:550.000]: 6 Leucae Germanicae communes; 7 Leucae Hispanicae communes [= 7,5 cm] (O 5°27'00"-O 2°47'00"/N 40°24'00"-N 39°13'00") -- Madriti [Madrid]: [s.n.], 1681 − POBL. 191168. Plano de detalle de Guadalajara. 1880 MLG Nº 9146. Parroquias de San Miguel y Santa María en Guadalajara (España), anónimo NUÑEZ DE CASTRO, Alonso (1653): Historia eclesiástica y seglar de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara, Madrid TORRES, Francisco de (1647): Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara dedicada a su ilustrísimo Ayuntamiento por Don Francisco de Torres, su regidor perpetuo, copia manuscrita de 1881 208 «DEBATES DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL» http://www.arqueologiamedievaldebates.com 1. Contenido y dirección de envío Debates de Arqueología Medieval es una revista científica destinada a un público especializado en Arqueología Medieval. Los textos que se envíen para su publicación deben ser inéditos y aportar novedades para la disciplina. Se admitirán para su publicación única y exclusivamente los trabajos que sean presentados y aprobados por el Consejo Editorial, y siempre que reúnan, sin excepción, las normas editoriales que se detallan a continuación. Los textos pueden enviarse en español, inglés, francés, italiano o portugués. No tienen que ajustarse, salvo excepciones manifiestas, a una extensión máxima, si bien se valorará especialmente la capacidad de síntesis en la exposición y argumentación. Todos los textos deberán enviarse en formato digital preferentemente a la dirección email, aunque también puede hacerse por correo postal. Se incluirá además un escrito con el nombre del trabajo y los datos del autor o autores (nombre, institución o empresa a la que pertenece y del modo que quiere que se le cite, dirección postal, teléfonos, e- mail, situación académica o profesional) y fecha de entrega. Las direcciones para los envíos son: Correo electrónico: [email protected] Dirección postal: Redacción de DAM. Alberto García Porras. C/ Del Olmo, 4. Urb. Los Cerezos IV. 18150 Gójar (Granada) 2. Normas generales del texto previo 1. El texto previo se entregará siempre en soporte informático, preferentemente en Word (extensión .doc o .docx) aunque se admitirán trabajos también en formato Openoffice o Neooffice (extensión .odt). 2. La fuente de letra del texto será siempre Times New Roman a tamaño 11 y con un espaciado de 1,15. En las notas al pie el tamaño será de 9. 3. El título del documento vendrá en mayúsculas, negrita, tipo de letra Times New Roman, a tamaño 16, centrado y con su correspondiente traducción debajo. Seguidamente vendrán los nombres de los autores en minúscula y en negrita. Después vendrá la lista de Palabras Clave y Resumen en cualquiera de los cinco idiomas aceptados por la revista. Además, deberá incluirse el título, el resumen y las palabras Consejo Editorial de la Revista DAM «Normas de edición» ISSN: 2174–8934 Debates de Arqueología Medieval, 6 (2016), pp. 267‐270 NORMAS DE EDICIÓN NORMAS DE EDICIÓN DE Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Consejo Editorial de la Revista DAM «Normas de edición», pp. 267‐270 clave traducidas al inglés. En el caso de que el texto sea en inglés, el título, el resumen y las palabras clave deberán estar traducidos al español. 4. Se deben enviar los datos de contacto del autor o autores del artículo, su situación profesional, así como su dirección postal y email, que deberán aparecer en la primera página del artículo, preferentemente en la primera nota al pie que se pondrá junto al nombre del autor o autores. 5. Los títulos de los apartados en los que se divida el documento irán en minúscula y negrita, en tipo de letra Times New Roman tamaño 12, y podrán ir numerados a elección del autor o autores. Los subapartados, en el caso de haberlos, irán en minúscula y cursiva. Entre los títulos de los apartados y subapartados y los parágrafos se dejará un espacio en blanco. 6. En el texto se utilizarán, siempre que se considere necesario, las comillas españolas («...»). Las comillas inglesas (“...”) se usarán únicamente para enfatizar algo que ya vaya en comillas españolas. 7. Los números romanos utilizados para indicar los siglos (siglo VI, siglo XIII, siglo XVI) u otros aspectos (sector I y II) irán a un punto menos de tamaño que el resto del texto, es decir, a tamaño 10, así como las siglas tipo GIS, WEB, etc. 3. Evaluación y aceptación 1. Los textos serán seleccionados por el Consejo Editorial, y posteriormente serán evaluados por el Comité Científico por el sistema de dobles pares y ciegos. Los autores serán avisados de la decisión de los comités acerca de su publicación, así como de las correcciones que se consideren oportunas para su inclusión en la revista. 2. El Consejo podrá sugerir correcciones del original previo (incluso su reducción significativa) y de la parte gráfica, de acuerdo con estas normas de edición y con las correspondientes evaluaciones. Por ello, el compromiso de comunicar la aceptación o no del original se efectuará en un plazo máximo de un año. 3. En todo momento el evaluador y corrector concreto del texto permanecerá en el anonimato, no siendo posible su conocimiento por parte del autor o autores del mismo. 4. Los autores podrán corregir unas primeras pruebas, después de las cuales no se admitirá ningún cambio en el texto. 4. Citas bibliográficas 1. Pueden presentarse de acuerdo con el sistema tradicional de notas al pie de página, numeradas correlativamente y a Times New Roman tamaño 9; o también puede utilizarse el sistema «Harvard» con las modificaciones que exponemos más adelante. En cualquier caso el modelo de citas elegido debe mantenerse uniforme en todo el texto. 2. En caso de elegir las notas a pie de página, el sistema de citación deberá ser el siguiente (con los apellidos del autor o autores siempre en versalita): a) Libros: GUICHARD, Pierre (1976): Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en occidente, Barcelona, p. 34. En el caso de que fueran más de un autor irá de la siguiente forma: BARCELÓ, Miquel, KIRCHNER, Helena y NAVARRO, Carmen (1996): El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí, Granada, pp. 34-56. Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Consejo Editorial de la Revista DAM «Normas de edición», pp. 267‐270 b) Artículos científicos de revistas: TABACZYNSKI, Stanislaw (2006): «Archaeologyanthropology-history. Unconscious foundations and conscious expresions of social life», Archaeologia Polona, 44, pp. 15-40. c) Capítulos de libros y actas de congresos: BAZZANA, André (2009): «Castillos y sociedad en al-Andalus: cuestiones metodológicas y líneas actuales de investigación» en MOLINA MOLINA, Ángel Luis y EIROA RODRÍGUEZ, Jorge A. (eds.), El castillo medieval en tiempos de Alfonso X el Sabio, Murcia, pp. 9-40. d) Fuentes electrónicas: CIRELLI, Enrico y MUNZI, Maximiliano (2010): «Villaggi fortificati nel territorio di Leptis Magna tra VIII e X secolo» en http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/123/ (12/2/2010), siendo la fecha indicada entre paréntesis la fecha de consulta del mismo. En caso de que la fecha de publicación no constase, se indicará entre paréntesis tras el nombre de los autores: (s.f.), es decir, sin fecha. 3. En el caso de que se haya optado por el sistema «americano», la citación dentro del texto se hará entre paréntesis, con el primer apellido del autor o autores en versalita a un punto menos de tamaño, es decir, a 10. Tras el apellido irán dos puntos, el año de edición del título en cuestión y después de una coma la página citada, de acuerdo con el siguiente ejemplo: (GUICHARD: 1976, 34). Se incluirán hasta un máximo de tres autores (BARCELÓ, KIRCHNER y NAVARRO: 1996, 34). En el caso de que hubiera más se pondrá solo el nombre del primero de ellos seguidos de «et alii»: (BARCELÓ et alii: 1988). Con esta opción, al final del texto se incluirá la bibliografía completa de acuerdo a las normas de edición expuestas anteriormente en la opción de notas al pie. 4. Para las citas textuales dentro del artículo se seguirá el siguiente sistema: si son menos de tres líneas irán incorporadas en el párrafo, como se muestra en el ejemplo siguiente: Dicha torre, que muestran en fotografías antiguas, «ocupa el centro del conjunto, configurando el núcleo principal» (TORRES ABARCA y ZURITA POVEDANO: 2003, 235) y a raíz de ella se organizarían el resto de edificaciones Si son más de tres líneas se escribirían en párrafo aparte y tamaño 10: a) (...) la aparición de la noción «cultura material» que, como señalan MANNONI y GIANNICHEDA (2004, 7) tiene su origen en la confluencia, al menos, de dos grandes corrientes independientes: por un lado, el coleccionismo y el estudio histórico de las obras de arte de las civilizaciones antiguas del Mediterráneo; por otro, el análisis, de inspiración naturalista y evolucionista, de las manufacturas y los restos físicos de los hombres prehistóricos es por ello que aparece impregnada de un debate ideológico y social (...) 5. Documentación gráfica 1. Toda la documentación gráfica se considera figura, independientemente de que sea fotografía, mapa, plano, tabla o cuadro. Irán ordenadas y numeradas de acuerdo a su cita en el texto, identificándolas con las siglas Fig. X, siendo X el número correspondiente. Así se citarán tanto en el propio texto como en las notas y en el pie de figura correspondiente. 2. Se debe indicar el lugar ideal donde se desea que se incluya. En caso de que no se especifique se incluirá al final del documento. Debates de Arqueología Medieval 6 (2016), Consejo Editorial de la Revista DAM «Normas de edición», pp. 267‐270 3. Deberán ser imágenes de calidad suficiente, de modo que su reducción no impida identificar correctamente las leyendas o detalles el dibujo. El mínimo de estas figuras será, por tanto, de 300 ppp. 4. En todos los casos deberán ser enviadas en formato .jpg o .tiff, preferentemente de manera independiente para que el archivo de texto no sea demasiado grande. 5. Junto a las imágenes debe enviarse un documento con el texto que se quiere incluir como pie de figura, texto que debe ir precedido por la identificación de la imagen (Fig. X). También podrá incluirse dentro del mismo texto en el lugar indicado como preferente para colocar la figura. 6. Otras cuestiones 1. La publicación de artículos en la revista «Debates de Arqueología Medieval» no da derecho a remuneración alguna. Los derechos de edición pertenecen al Consejo Editorial de la revista. 2. Los autores recibirán gratuitamente un ejemplar digital en formato pdf del volumen en el que hayan intervenido. 3. El sumario de la revista será traducido al inglés. 4. En la portada de cada artículo se harán constar las fechas de recepción, revisión y aceptación del mismo. En el caso de que el texto enviado no fuese seleccionado para su publicación, enviado corregido a tiempo o el autor o autores decidiesen retirarlo, el Consejo Editorial procederá a la destrucción de la documentación digital enviada. En ningún caso se devolverán los originales.