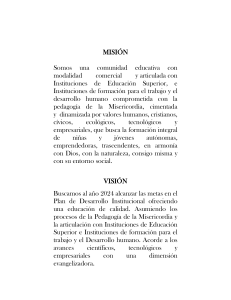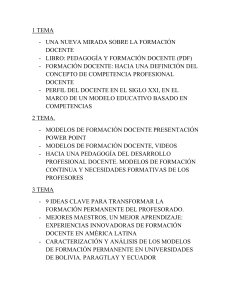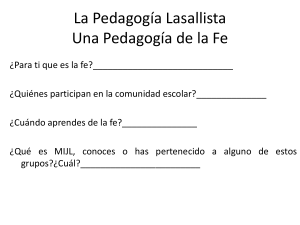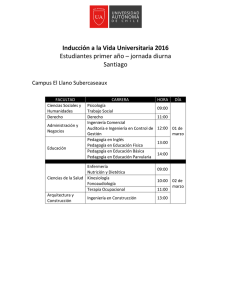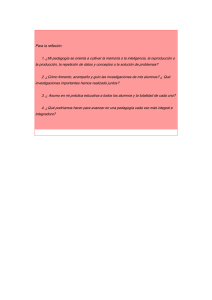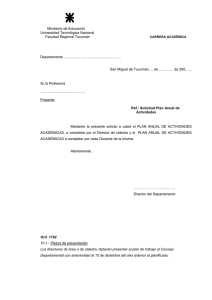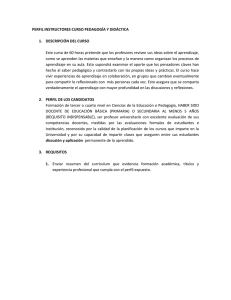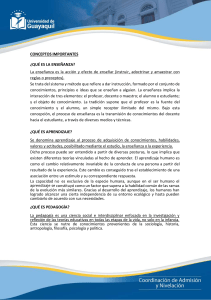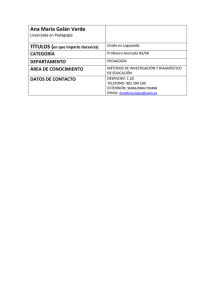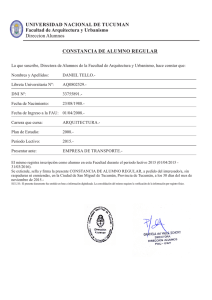Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes Historia, Educación y Pedagogía Una Relación Histórica y Epistemológica Las Ciencias Sociales y la Historia En los tiempos actuales, el cambio de paradigma de la Historia en particular y de las Ciencias Sociales en general, en relación al objeto de estudio y la metodología de investigación, ha llevado a concebir a las mismas como aquellas que posibilitan interpelar, criticar, deliberar, revisar tradiciones, valores y normativas que pautan y organizan la vida en sociedad, así como sugerir cambios en función de necesidades e intereses. Para Joan Pagés (2007), el mayor aporte que puede realizar la historia a la formación ciudadana es contribuir al desarrollo del pensamiento y de la conciencia histórica. El aprendizaje de procedimientos acerca de cómo utilizar y analizar evidencias, formular preguntas, comunicar información, comprender la complejidad de la causalidad histórica, argumentar sus propios puntos de vista y valorar los de los demás, entre otros, es indispensable para formar ciudadanos. Por lo tanto, frente a un porvenir que se presenta como “opaco” y lleno de incertidumbres (“tiempos líquidos” diría Bauman), contribuir a la construcción de la conciencia histórica abre la posibilidad para ver al mañana vinculado con los problemas de hoy. De esta forma es posible que no se conciba al futuro como un “destino inexorable”, sino como una realidad que se construye y que puede cambiar a partir de la acción, es decir, como posibilidad. En las primeras décadas del siglo XX, la historia económica y social comenzó a adquirir relevancia a través del trabajo de un grupo de historiadores provenientes de la Escuela de los Anales francesa. Los historiadores de dicha escuela se sintieron atraídos sobre todo por las estructuras y la búsqueda de causas a largo plazo. De esta forma, la historia de los “acontecimientos” comenzó a ser dejada de lado. Los Annales comenzaron como una revista fundada en el año 1929 por Lucien Febvre y Marc Bloch. Se buscó a través de ella no sólo la promoción de la historia económica y social sino también favorecer los contactos interdisciplinarios dentro de las Ciencias Sociales. Con el tiempo, se formó una red de simpatizantes y colaboradores en torno a esta publicación que, al finalizar la guerra, se institucionalizó en la VI Sección de l`Ecole Practique des Hautes Ètudes (Escuela de Altos Estudios, Adaptación Burguière, A., 2005). El desarrollo de lo que se llamó la historia de la larga duración o del cambio estructural, se vio enriquecido por la influencia tanto de la Antropología, como de la Sociología y la Psicología. A las innovaciones propuestas por la Escuela de los Annales se sumaron a mediados del siglo XX, las Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 provenientes del marxismo. Las interpretaciones acerca de las consecuencias de la industrialización dentro de este paradigma, por ejemplo, contribuyeron a enriquecer las miradas de los historiadores sobre determinados períodos o grupos sociales e introdujeron nuevas posibilidades de investigación. La obra de Edward Thompson acerca de la formación de la clase obrera inglesa y de su “conciencia de clase”, por ejemplo, es considerada una obra fundamental para el estudio de los sectores populares. (The making of de English working class. La formación de la clase obrera en Inglaterra, 1963) También contribuyó a abrir las puertas al estudio de los sectores populares, el desarrollo de lo que se denominó estudio de las ideas o de las mentalidades. La reconstrucción del mundo de aquellos que no sabían leer ni escribir inició la búsqueda de nuevas fuentes y, por lo tanto, de nuevas metodologías de investigación. Surgió así “la historia vista desde abajo” entre las que se destacan las historias de las etnias, de las mujeres, de los marginados, de las minorías, de los rebeldes o de sectas religiosas. Los cambios mencionados a partir de la Escuela de los Anales dieron origen a lo que se llamó la “nueva historia”. Este nuevo paradigma, nacido como opuesto al tradicional, no está exento de dificultades, empezando por ejemplo, por definir quiénes son “los de abajo” y cómo y de qué manera se relacionaron con “los de arriba”. A lo largo del siglo XX, esta concepción fue cambiando. Marc Bloch lo planteó en estos términos: “(…) El pasado es, por definición, un dato que ya nada habrá de cambiar. Pero el conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se transforma y se perfecciona sin cesar (…)”. (Bloch, 2004, pág. 61) La superación del paradigma positivista no sólo permitió poner en cuestión la creencia que existía hasta entonces respecto a que el historiador se acerca a los documentos despojado de toda subjetividad, sino también la propia naturaleza de lo que se considera fuente histórica. La visibilización de las mujeres y otros grupos subalternos ha sido importante y ayuda a la sensibilización, no se trata aquí de hacer una enmienda a la totalidad. Pero vale la pena no perder la oportunidad de formularnos una pregunta ¿qué tipo de ciencias sociales enseñamos? ¿Qué preguntas novedosas podemos hacer? En este sentido, los Estudios de Género constituyen un campo interdisciplinario indispensable para analizar los principales problemas de los que se ocupan las Ciencias Sociales. A estas alturas no podemos hablar, en sentido estricto, de su novedad, desde los años 80 las universidades comenzaron a albergar departamentos especializados en la materia. Varias décadas de estudios académicos han consolidado, por lo tanto, una trayectoria sólida, variada, compleja; así como una extensa producción en términos de investigación y publicación. El momento pujante que vive el feminismo, sin duda uno de los movimientos sociales más fuertes hoy, ha inaugurado nuevas prácticas que desplazan, o cuanto menos tensionan, algunos de los “sentidos comunes” de las sociedades contemporáneas. El feminismo antecede los Estudios de Género (su genealogía se remonta a la Ilustración) y mantiene una prolífica conversación con estos. La particular retroalimentación entre academia y activismo dibujan un campo amplio y en continua transformación. La categoría cultural de género refiere a las formas en que las sociedades occidentales, profundamente dualistas, conceptualizan las identidades sociales, así como las atribuciones y los roles de hombres y mujeres; siendo este un proceso cultural y no biológico. El origen mismo del concepto teórico de género trata de enfatizar que esta construcción es cultural y, por tanto, histórica, sujeta a cambio, frente a la idea de diferencia “natural” e inmutable. Se pretendía resquebrajar una concepción que encontraba el origen de las desigualdades de poder y de estatus social entre hombres y mujeres en diferencias “naturales”. El concepto de “sexo” quedaba reservado, de manera general, a las diferencias biológicas percibidas entre varones y mujeres. Filósofas como Judith Butler (2007) o Donna Haraway e historiadoras e historiadores de la ciencia han profundizado en la idea de que las definiciones en el campo de la biología también son construcciones culturales e históricas. Una obra clásica en esta línea es la de Thomas W. Laqueur, La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Historia de la Educación La educación, es un concepto dotado de historicidad, además de poseer una enorme complejidad. La ubicación epistemológica de la Historia de la Educación, es tanto como ciencia histórica –historia sectorial dentro de la Historia–, como ciencia social –estudio de un fenómeno, el educativo, relacionado con la realidad específica del ser humano, como individuo y como colectivo– y como ciencia educativa, siendo su encuadre en este campo el más polémico. Ergo, la Historia de la Educación es la ciencia o disciplina histórica, social o de la educación, que estudia diacrónicamente una parcela de la actividad y del comportamiento humano, la actividad de educar, sin descuidar que se trata de una actividad inserta en un todo más amplia que la condiciona sistemáticamente. Etimológicamente la palabra educación procede del latín educare, que refiere a criar, nutrir, alimentar, y de ex-ducere que significa sacar, llevar o conducir desde adentro hacia afuera. Esta doble etimología ha dado paso a dos acepciones y dos sentidos de la educación que a través del tiempo han disputado su lugar. Esta antinomia devino en una diádica del proceso educativo como heteroeducación y autoeducación, dos formas constitutivas del mismo. La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, encontramos que el ser humano se educa. Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo con la total de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. En ellos, aunque nadie tuviera idea del esfuerzo educativo que, espontáneamente, la sociedad realizaba en cada momento, la educación existía como hecho. En cualquiera de las sociedades civilizadas contemporáneas encontramos educadores, instituciones educativas y teorías pedagógicas; es decir, hallamos una acción planeada, consciente, sistemática. La importancia fundamental que la historia de la educación tiene para cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado educativo de la humanidad. El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales, económicas y políticas que sobre él han influido. Al verlo así, como un conjunto de circunstancias que lo han engendrado, permite apreciar en qué medida la educación ha sido un factor en la historia y en qué medida una cultura es fuerza determinante de una educación. Los Primeros Sistemas de Educación El Nilo, el Éufrates y el Tigris, el Indo y el Ganges, al igual que los grandes ríos de China, vieron florecer en sus riberas formas de civilización algunos milenios antes de la era cristiana. Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes, enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no sólo religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. Abundan las máximas conservadas en los papiros, y aunque muchas de ellas se refieren a las ventajas del estudio se trata siempre y exclusivamente de ventajas prácticas, siendo una educación de carácter práctico y profesional. De forma semejante, en la India la mayor parte de la educación estaba en manos de los brahmanes o sacerdotes. La India, contaba con una literatura sapiencial como fueron los vedas (conocimiento en sánscrito), aproximadamente entre 1500 y 1200 a. C, y que fuera la fuente espiritual del budismo, como doctrina después del S. V a. C., se enseñaba en las instituciones, y que se extendió por los países del Lejano Oriente. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 enseñanzas de Confucio, Lao-tse y otros filósofos. El sistema chino de un examen civil, iniciado en ese país hace más de 2000 años, se ha mantenido hasta el presente siglo, pues, en teoría, permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos importantes del gobierno. Los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia y fueron ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a convertirse en el modelo de los sistemas de educación de la antigua Grecia, que valoraban tanto la gimnasia como las matemáticas y la música. La Biblia (textos de diverso origen y época, escritos en hebreo, arameo y griego. Compuesta por 24 libros sagrados del judaísmo entre 900 a.C. y 100 d.C.) y el Talmud (tradición judaica escrita por los rabinos Mouna y Yossi, en el 350 d.C) son las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Se les enseñaba a los judíos conocimientos profesionales específicos, natación y una lengua extranjera. En la actualidad la religión sienta las bases educativas en la casa, la sinagoga y la escuela. La Toráh o Pentateuco sigue siendo la base de la educación judía, que se asume fue escrita por el profeta Moisés. Tradiciones Básicas del Mundo Occidental Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tares del Estado y la sociedad. En los siglos posteriores, los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico. La educación romana, después de un período inicial en el que se siguieron las viejas tradiciones religiosas y culturales, se decantó por el uso de profesores griegos para la juventud, tanto en Roma como en Atenas. La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno. Muchas escuelas monásticas así como municipales y catedráticas se fundaron durante los primeros siglos de la influencia cristiana. La Edad Media En el occidente europeo, durante el siglo IX ocurrieron dos hechos importantes en el ámbito educativo. El Emperador Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York (Inglaterra) a clérigos y educadores para desarrollar una escuela en el palacio. Durante la edad media las ideas del escolasticismo se impusieron en el ámbito educativo de Europa occidental. El escolasticismo, como filosofía del medioevo, utilizaba la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. Para este tiempo se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. Las universidades del norte como las de París, Oxford y Cambridge, eran administradas por los profesores, mientras que las del sur, como la de Italia y Alcalá de España, lo eran por los estudiantes. La educación medieval también desarrolló la forma de aprendizaje a través del trabajo o servicio propio. Sin embargo, la educación era un privilegio de las clases superiores y la mayor parte de los miembros de las clases bajas no tenían acceso a la misma. En el desarrollo de la educación superior durante la edad media los musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no sólo promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia a los estudiosos europeos. Humanismo y renacimiento: El renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse, como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de la lengua y literatura griega emigraron desde Constantinopla en Italia. El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas establecidas en Mantua, donde se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 durante más de 400 años. Durante este período se dio una gran importancia a la cultura clásica griega y romana enseñada en las escuelas de gramática latina, que, originadas en la Edad Media, llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. De esta época datan las primeras universidades americanas fundadas en Santo Domingo (1538), en México y Lima (1551). La Influencia del Protestantismo Las iglesias protestantes surgidas de la Reforma promovida por Martín Lucero en el inicio del siglo XVI establecieron escuelas en las que se enseñaba a leer, escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un grado elemental y cultura clásica, hebreo, matemáticas y ciencias, en lo que podríamos denominar enseñanza secundaria. La moderna práctica del control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por Lucero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma. La Influencia de la Iglesia Católica Los católicos siguieron las ideas educativas del renacimiento en las escuelas que ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la creciente influencia del protestantismo, dentro del espíritu de la Contrarreforma. Los jesuitas, como se conoce a los miembros de la congregación, promovieron un sistema de escuelas que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos países desde el siglo XVI. Desarrollo de la Ciencia en el Siglo XVII El siglo XVII fue un período de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de instituciones que apoyaban el desarrollo del conocimiento científico. La creación de estas y otras organizaciones facilitó el intercambio de ideas y de información científica y cultural entre los estudiosos de los diferentes países de Europa. Nuevos temas científicos se incorporaron en los estudios de las universidades y de las escuelas secundarias. Tal vez, el más destacado educador del siglo XVII fuera Jan Komensky, obispo protestante de Moravia, más conocido por el nombre latino de Comenio. Su labor en el campo de la educación motivó que recibiera invitaciones para enseñar por toda Europa. Su objetivo educativo podría resumirse en "enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres", postura que se conoce como Pansofía. El Siglo XVIII Durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Prusia; en Rusia empezó la educación formal. Durante el mismo período se introdujo el método monitorial de enseñanza, por el que cientos de Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos monitores o asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación de masas. El teórico educativo más relevante del siglo XVIII fue Jean-Jaques Rousseau. Su influencia fue considerable tanto en Europa como en otros continentes. Entre sus propuestas concretas estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza y de la sociedad por observación directa. Sus propuestas radicales sólo eran aplicables a los niños, las niñas debían recibir una educación convencional. El Siglo XIX y Aparición de los Sistemas Nacionales de Escolarización El siglo XIX fue el período en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, España y otros países europeos. Las nuevas naciones independientes de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, miraron a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón que había abandonado su tradicional aislamiento e intentaba occidentalizar sus instituciones, tomó las experiencias de varios países europeos y de Estados Unidos como modelo para el establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. El más influyente seguidor de Rousseau fue el educador suizo Johann Pestalozzi, cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las escuelas de todo el continente. Su principal objetivo era adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para lograr este propósito consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando (cabeza, corazón y manos). Juan Enrique Pestalozzi y los Niños El Siglo XX: la Educación Centrada en la Infancia A comienzos del siglo XX la actividad educativa se vio muy influenciada por los escritos de la feminista y educadora sueca Ellen Key. Su libro El Siglo de los Niños (1900) fue traducido a varias lenguas e inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. Estados Unidos ejerció una gran influencia en los sistemas educativos de los países de América Latina. El siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas educativos de las naciones industrializadas de Asia y África. La educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio número de niños (quizá el 50% de los que están en edad escolar en todo el mundo) no acuden a la escuela. Historia de la Pedagogía Etimológicamente pedagogía proviene del griego paidós que refiere al niño y de agogía que significa conducción, es decir, el que conduce al niño, ya que en sus orígenes el pedagogo (paidagogos) fue el esclavo que cuidaba de los niños y los acompañaba a la escuela; más tarde en los siglos XVII y XVIII todavía se empleaba para los preceptores de los hijos de familias burguesas. La Pedagogía como movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Sin embargo, la pedagogía general, combinada con la historia, tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan nuestra época. El pensamiento pedagógico puede decirse que comenzó su desarrollo desde los propios albores de la humanidad. En sí mismo no es más que una consecuencia de su devenir histórico, en correspondencia con la necesidad del ser humano de trasmitir con eficiencia y eficacia a sus congéneres, las experiencias adquiridas y la información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. Las ideas pedagógicas abogan en ese momento crucial de la historia del ser humano como ente social por la separación en lo que respecta a la formación intelectual y el desarrollo de las habilidades y las capacidades que habrían de lograrse en aquellos hombres en que sus tareas principales no fueran las de pensar, sino las requeridas para el esfuerzo físico productivo, tales ideas pedagógicas debían insistir lo suficiente para lograren la práctica que la mayoría o la totalidad de la "gran masa laboriosa" aceptara esa condición de desigualdad. Con estas concepciones es que surgen las denominadas escuelas para la enseñanza de los conocimientos que se poseían hasta ese momento para el uso exclusivo de las clases sociales selectas, asignándoseles a las clases explotadas, como única salida de sobrevivencia, el papel protagónico de la realización del trabajo físico. Tales concepciones e ideas pedagógicas, conjuntamente con las cualidades que deben poseer tanto el alumno como el maestro, aparecen en manuscritos muy antiguos de China, la India y Egipto. El desarrollo del pensamiento pedagógico tiene lugar en Grecia y Roma con figuras tan sobresalientes como Demócrito, Quintiliano, Sócrates, Aristóteles y Platón. Este último aparece en la historia como el pensador que llegó a poseer una verdadera filosofía de la educación. El pensamiento pedagógico emerge con un contenido y una estructura que le permite alcanzar un cuerpo teórico verdadero. En el Renacimiento la Pedagogía figura ya como una ciencia independiente. Entre 1548 y 1762 surge y se desarrolla la Pedagogía Eclesiástica, principalmente la de los Jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola y que más tarde, en 1832, sus esencialidades son retomadas para llegar a convertirse en el antecedente de mayor influencia en la Pedagogía Tradicional. La Pedagogía Eclesiástica tiene como centro la disciplina, de manera férrea e indiscutible, que persigue, en última instancia, afianzar cada vez más el poder del Papa, en un intento de fortalecer la Iglesia ya amenazada por la Reforma Protestante. Se puede decir que la Pedagogía Tradicional, como práctica pedagógica ya ampliamente extendida alcanza su mayor grado de esplendor, convirtiéndose entonces en la primera institución social del estado nacionalista que le concede a la escuela el valor insustituible de ser la primera institución social, responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. Es a partir de este momento en que surge la concepción de la escuela como la institución básica, primaria e insustituible, que educa al hombre para la lucha consciente por alcanzar los objetivos que persigue el Estado, lo que determina que la Pedagogía Tradicional adquiera un verdadero e importante carácter de Tendencia Pedagógica, en cuyo modelo estructural los objetivos se presentan de manera tan solo descriptiva y declarativa más dirigidos a la tarea que el profesor debe realizar que a las acciones que el alumno debe ejecutar sin establecimiento o especificación de las habilidades que se deben desarrollar en los educandos, otorgándoles a éstos últimos el papel de entes pasivos en el proceso de enseñanza al cual se le exige la memorización de la información a él transmitida, llevándolo a reflejar la realidad objetiva como algo de quienes aprenden. La Tendencia Pedagógica Tradicional no profundiza en el conocimiento de los mecanismos mediante los cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje. La información la recibe el alumno en forma de discurso y la carga de trabajo práctico es mínima sin control del desarrollo de los procesos que subyacen en la adquisición del conocimiento, cualquiera que sea la naturaleza de éste, lo que determina que ese comportamiento tan importante de la medición del aprendizaje que es la evaluación esté dirigido a poner en evidencia el resultado alcanzado mediante ejercicios evaluativos Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 meramente reproductivos, que no enfatizan, o lo hacen a menor escala, el análisis y el razonamiento. La Tendencia Pedagógica Tradicional tiene, desde el punto de vista curricular un carácter racionalista académico en el cual se plantea que el objetivo esencial de la capacitación del hombre es que él mismo adquiera los instrumentos necesarios que le permitan tan solo intervenir en la tradición cultural de la sociedad; no obstante, esta tendencia se mantiene bastante generalizada en la actualidad con la incorporación de algunos avances e influencias del modelo psicológico del conductismo que surge y se desarrolla en el siglo XX. Esta teoría resulta ineficiente y deficiente en el plano teórico, por cuanto ve a éste como un simple receptor de información, sin preocuparse de forma profunda y esencial de los procesos que intervienen en las asimilaciones del conocimiento. La preocupación por lo educativo constituye, justamente, una de las características de la pedagogía de hoy: no siempre adopta una forma sistemática, ni se integra en una rígida concepción científica, sino que aparece junto a otras reflexiones en el sentido estricto del término. Relación entre Historia de la Educación y la Pedagogía Entre las principales relaciones podemos señalar: La pedagogía contemporánea cuenta entre sus aportes fundamentales la ampliación del concepto de la educación. A lo largo de la historia de cada una de éstas, se puede ver que van tomadas de la mano; es decir, la educación ha cobrado una proyección social importante junto al desarrollo de la pedagogía. Mientras más se amplía el concepto educativo, la pedagogía por su lado alcanza un dominio propio. Mientras que la educación va mejorando y superándose a lo lago de la historia con la realidad social y cultural que la condiciona, la pedagogía avanza de igual manera. Ambas, tanto la pedagogía como la educación, son guiadas de una manera u otra por la realidad social de un momento determinado. Se puede ver las variantes que sufrieron cada una de éstas a través de la historia en diversos momentos, dependiendo de la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Se puede considerar que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la educación, y que la educación es la acción ejercida sobre los educandos, bien sea por los padres o por los maestros. Aunque en definición no son lo mismo, se puede decir que van relacionadas, de tal manera que una reflexiona (pedagogía) la acción que debe ejercer la otra (educación). La pedagogía es la teoría que permite llevar a cabo un acto, en este caso es el acto de la educación. Tanto la educación como la pedagogía no son hechos aislados, están ligadas a un mismo sistema, en una relación dialéctica, cuyas partes concurren a un mismo fin, conformando de esta manera un complejo sistema educativo. La delimitación de los diversos conceptos como educación, pedagogía, didáctica, enseñanza y aprendizaje, y su investigación permite avanzar en el surgimiento y devenir histórico de estos conceptos, y deberá recurrirse a las fuentes primarias producidas a lo largo de las actualmente denominadas Historia de la Educación e Historia de la Pedagogía. Hoy en día se puede decir que la Pedagogía está al mando como disciplina omni-comprensiva y reflexiva de todo lo que ocurre en la educación. Es importante considerar, que todo fenómeno educativo, toda teoría o idea sobre educación, se debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales donde se gesta; aspecto éste que reclama por parte del historiador de la educación un tratamiento interdisciplinar de su objeto cognitivo. “No hay duda de que la realidad educativa está marcada por el signo de la historicidad. Porque la educación es una cualidad privativa del hombre y al hombre le es esencial el moverse en la Historia”. (Galino, Mª A. Pedagogía e Historia) Y es que quizás lo primero en lo que debemos centrar la atención es en el carácter histórico del ser humano y en su necesidad de educación, de crecimiento, de desarrollo, de ser más. Los procesos educativos, por tanto, se insertan en unas coordenadas espacio-temporales que los configuran, se incardinan en un proyecto global de la sociedad. No es la educación la que conforma la sociedad de cierta manera, sino la sociedad la que, conformándose de cierta manera, constituye la educación de acuerdo con los valores que la orientan. Ahora bien, junto a esa función reproductora, la educación puede ser palanca de cambio, de transformación, dado que le posibilita contar con un repertorio de saberes que le hace capaz de actuar e intervenir de forma constructiva en la sociedad. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Es quizás el llamado enfoque culturalista el que mejor nos introduce en la cuestión de la historicidad del fenómeno educativo. Desde esta perspectiva, la educación se contempla como un bien de cultura, como síntesis de cultura, como individualizadora de cultura, como conservadora de cultura y como transformadora de cultura. La Historia de la Educación es la historia de los distintos enunciados que de la misma se han hecho diacrónicamente y sincrónicamente, y de las prácticas a que han dado lugar. Su tarea es estudiar la realidad educativa (objeto material) en su acontecer histórico (objeto formal), lo que conlleva conocerla en su dinamismo, inserta en un todo (contexto político, social, económico, cultural) que le da sentido, integrando “el pasado en su presente con cesión al futuro”. O como más técnicamente apunta Escolano “El historiador de la educación ha de investigar y explicar, en primer término, cómo se origina en una estructura histórico-social dada su subsistema educativo pedagógico, cuáles son las notas que lo caracterizan, de qué forma satisface las expectativas funcionales del modelo social, o contribuye a crear mecanismos crítico-dialécticos en orden a la innovación y, como finalmente, se interrelaciona con los demás factores configurativos de la estructura de la sociedad (demografía, economía, organización social, ideologías, poder político, mentalidades, ciencia, tecnología...)”. (Escolano, A. 1997, pág 68) El concepto integral de la Historia de la Educación exige estudiar la configuración científica y disciplinar de la Pedagogía, las doctrinas pedagógicas fundantes, la legislación, y también los procesos educativos en sí, sus relaciones con el contexto sociocultural, la alfabetización, la educación no formal, los currícula, la arquitectura escolar... sin separar lo educativo de los modelos que lo orientan, ni el pensamiento pedagógico de las realizaciones educativas. Señala Galino: “si presentamos el desarrollo de la educación abstrayéndolo de las ideas que la inspiran daremos una visión miope, amorfa e inorgánica, pues la hemos privado de los elementos que la fundamentan y le confieren su propio sentido. Lo mismo que una comprensión de los pensadores que han influido en la educación y de la doctrina de una época, quedaría montada en el aire, si no hace referencia a la realidad educativa de ese momento histórico”. La comprensión idónea del fenómeno educativo reclama tener en cuenta ambos apartados. Para A. Escolano “hoy no se puede escribir una Historia de la Educación rigurosa sin hacer referencia a las tramas y dinamismos sociales que condicionan los hechos educativos”. Para poder explicar las relaciones entre educación y sociedad en cualquier momento histórico es preciso conocer la estructura social de referencia y sus mecanismos de funcionamiento. Una Historia de la Educación requiere establecer una estrecha relación con otras ciencias históricas ya que un correcto conocimiento del pasado de la educación del ser humano exige tener una visión global de sus historias en otros ámbitos tan importantes como el de la historia cultural, la historia económica, la historia política, la historia de las ciencias y las técnicas, la historia de las religiones, la historia de la literatura, entre otras. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Referencias bibliográficas - Burke, P. (Ed), (2009). Formas de hacer historia. Madrid. Alianza - Escolano, A. (1997). “La historiografía educativa. Tendencias generales”, en De Gabriel, N. Y Viñao, A. (eds.). La investigación histórico-educativa. Tendencias actuales, ed. Ronsel, Barcelona. - Freire, P. (1990). “Revisión de la pedagogía crítica. Entrevista a Paulo Freire por Donaldo Macedo”, en La naturaleza política de la educación, Cultura, poder y liberación, Paidós-MEC, Barcelona. - Freire, P. (1990). “Acción cultural y concienciación”, en La naturaleza política de la educación, Cultura, poder y liberación, Paidós-MEC, Barcelona. - Freire, P. (1999). Pedagogía da autonomía. Saberes Necesarios á Prática Educativa, Paz e Terra, 13 ed. - Galino, M. A. “Pedagogía e Historia”, en Suárez Rodríguez, J. L. (dir.): Enciclopedia. - Hobsbawm, E. (1998) Sobre la Historia, Barcelona, Crítica. - Nassif, Ricardo (1958). Pedagogía General. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. - Pagés, J. (2007). “La educación para la ciudadanía y la enseñanza de la Historia: cuando el futuro es la finalidad de la enseñanza del pasado”. En R. Ávila, M. López, E. Fernández de Larrea (Eds.), Las competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales ante el reto europeo y la Globalización. Bilbao. - Santisteban Fernández, A. y Anguera Cerarols, C.(Eds).(2014). Formación de la conciencia histórica y educación para el futuro, en Clío & Asociados, 18/19. ISSN: 2362-3063. Universidad Nacional del Litoral. Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de las/os Estudiantes La Educación en Grecia Antigua, Republicana y Helenística Ficha de Documentación Autor: Daniel Enrique Yépez Licenciado en Pedagogía Magíster en Ciencias Sociales – Orientación Historia Doctor en Ciencias Sociales - Orientación Historia de la Educación Homero El Partenón Sócrates I. Homero. Educador del Pueblo Griego El ideal humano que se forja en los textos homéricos éste fundido con héroes de carácter aristocrático y caballeresco. La educación de educar al pueblo a partir de las gestas heroicas. El ideal del hombre griego se encarna, en la conformidad cordial de lo bello y lo bueno. Entonces vivir no es otra cosa que praxis para Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 alcanzar La Areté, el ideal perfecto (Ilíada). En la Odisea es diferente, se marcan dos ideales distintos con la de La Ilíada, que son, el héroe en el fragor de la batalla contiendas y dioses, y el héroe que regresa camino de la aventura y del hogar. Homero intenta educar al pueblo. La educación caballeresca se inicia desde la niñez, el adolescente aprende ciertos ceremoniales de la vida cortesana: está presente en fiestas y banquetes palaciegos y participa de alguna manera en los cortejos, en los sacrificios. Los juegos de aquellos tiempos, eran carreras a pie, el lanzamiento de jabalina, el combate con lanza, la carrera de carros, constituían, un programa basto de diversión cortesana, a la vez de gran preparación física. El sentido de la educación homérica, se dimensiona en dos: La educación como quehacer técnico (saber hacer), y la educación como hacer ético. La ética homérica es una ética de honor, el carácter agónico que informa el ideal de la vida, es el principio dinámico de la ética del héroe homérico y del alma griega, (ser siempre el mejor y mantenerse superior a los demás). El ideal homérico influyó en épocas posteriores en el mundo occidental, por ello, Homero representa la base fundamental de toda la tradición pedagógica clásica. II. Hesíodo y la Educación Popular La educación de signo popular en los escritos de Hesíodo, ahora el ideal del hombre es el del hombre sencillo, del pueblo, trabajador y campesino, que pone su afán en el trabajo cotidiano no siempre valorado por la nobleza. El ideal humano puede ahora ser alcanzado por el hombre mediante su trabajo; para ello, el Derecho, la Justicia, y la Verdad han de fundamentar la estructura de una sociedad nueva. Para Hesíodo, su concepto de educación debía posibilitar: - Las relaciones justas entre todos los hombres de igualdad. - La austeridad ética del pueblo, regulada por el derecho. - El trabajo para llegar al arete. (El arete es autoafirmación y realización esencial del propio ser. El valor de ser es el acto ético por el cual el hombre afirma su propio ser a pesar de los elementos de su existencia que atenta a su propia realización.) III. La Educación Espartana (Exa) La tendencia de las estirpes helénicas a crear su propia autonomía en la ciudad estado da lugar a variedad de organizaciones, políticas, sociales, jurídicas, en suma culturales. Tal independencia implicaba: libertad de acción frente a las ciudades, derecho a regirse por sus propias leyes; y la capacidad para vivir con sus propios recursos económicos. Educación Militar y Cívica La paideia espartana tenía un carácter esencialmente militar y comunitario: - La educación es verdadera formación técnica para lucha armada. - La Areté es un bien comunitario, más allá de la individualidad personal. - La educación en Esparta no selecciona héroes, sino que prepara a todos los ciudadanos, como partes integrantes del todo que es el Estado. - El estado-comunidad es el ideal por excelencia de la educación espartana. La ciudad (polis) se erige en una única razón de ser de los espartanos; si su8 constitución física, al nacer, es deficiente, si su cobardía le hace abandonar la fila de combate, si su conducta corrompe el orden de la ciudad, entonces no merecen vivir, ante todo está el bien de la comunidad por encima del bien individual. La educación, única y pública, compete con el Estado, el ciudadano es una pieza que se integra y ajusta a la gran máquina del estado; todos son iguales, tienen los mismos derechos y reciben idéntica educación. A partir de los 20 años pertenece propiamente al ejército, a los 30, todo espartano que se encuentra en la plena posesión de sus derechos civiles, y pasa a formar parte de la asamblea popular. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Educación Deportiva y Musical La formación militar imponía un desarrollo atlético para los hombres, para ello, utilizaba los juegos, clásicos, integraban el pentatlón: Carrera, salto, lucha, disco y dardo. Los jóvenes encontraban múltiples ocasiones de mostrar sus cualidades musicales, pues actúan como participantes de la vida social, en las ceremonias de los dioses, fiestas nacionales, y demás banquetes y carreras. IV. La Antigua Educación Ateniense: Belleza y Bondad La Polis en Atenas constituye la tensión armónica del individuo, como persona, y el todo político, presupuesto estructural para que la persona dimensione su perfección última en lo social. La educación es armonía. Al adolescente se le educa para que sea un perfecto ciudadano, que realice el ideal de la “kalokagathia”, belleza del cuerpo espíritu. Este momento es el momento culminante de la evolución del pensamiento educativo del periodo arcaico de Grecia: la primitiva educación en torno a la palestra (para niños) y al gimnasio (para mayores) se propone la belleza y fortaleza del cuerpo; prepara a los jóvenes no tanto para concursar como atletas en los juegos olímpicos como para poseer un cuerpo bello, modelo, según las exigencias exigidas. La formación espiritual es otro aspecto fundamental, en la formación del adolescente, educándole en las artes de la lectura, la escritura, música y se les inculcan los principios de la sabiduría. El arte plástico y el arte musical vislumbran de algún modo el ensamblaje de la belleza física y la espiritual. En la filosofía, se dispersa en apariencia el ideal de la kalokagathia, porque la cultura espiritual adquiere clara preeminencia sobre la educación física, y lo bueno sobre lo bello, Platón definirá la educación como “dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces”. La Lírica y la Dramática en la Educación del Pueblo. Los líricos y trágicos, prácticamente fueron los educadores del pueblo. Solón informó un nuevo ideal de reforma política y un modelo de conducta social; sus cantos, sus intuiciones, fueron ocasión de continuas mentalizaciones del pueblo. Fundamenta toda su labor política y educadora en las fuerzas de las leyes, que ordenan la vida social y verifican una comunidad feliz. La gran enseñanza de Solón fue el derecho fundamental la paz social, sin menospreciar ni atacar a los dioses, rechaza todo poder profético y mágico en la vida del hombre. En resumen, lo social y lo ético conectan con lo religioso en el pensamiento de Solón. La Tragedia Esquilino, como máximo representante de este arte, nos informa que el encuentro de Dios y el Destino; no le preocupa al hombre, sino su destino; se esfuerza en explicar lo inexplicable, el misterio que envuelve las relaciones de los dioses con el hombre; el castigo de la soberbia de quien se resiste a seguir el destino que los dioses le han marcado, el dolor como camino para conocer lo divino. Sófocles, en él, la pasión religiosa no es tan insistente como Esquilino, sin que ello implique ausencia de voluntad de los dioses; Sus héroes se mueven en escena con sentimientos, pasiones, dudas como las de cualquier mortal. En su obra se advierte una clara intención de educar al pueblo, instruirlo. La educación para la felicidad conlleva un autoconocimiento del hombre. Eurípides, sus personajes parecen salidos de la vida cotidiana de la ciudad; están descritos con sus caracteres psíquicos y sus “ethos” moral; es pintor de hombres; y su tragedia es la más humanizada, quizás la menos trágica. La capacidad educadora de la obra de Eurípides radica en: - La asequibilidad de los personajes y de sus ambientes circunstanciales para el espectador. - El canto a la libertad del hombre más allá del designio de los dioses. - La apuesta en escena de la diversidad de problemas humanos: religiosos, morales, culturales y sociales de su época. - El espíritu crítico y racional con que afronta el autor situaciones que las costumbres o la tradición mítica habían considerado irrefutables. V. Sofistas y Sócrates Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Los Sofistas y la Enseñanza como Profesión Durante la segunda mitad del siglo V a C. aparecen los sofistas, dotados de un sentido pragmático de la verdad y de una técnica depurada de hablar y razonar, su pedagogía más técnica radica en la eficacia y utilidad de la enseñanza, porque el fin primordial y esencial de los hombres es “enseñar a los hombres” y educarlos para la democracia. De forma que los sofistas hicieron de la enseñanza una profesión sistemática y remunerada, ellos impartían clases, y fueron muy criticados por la gente de su época. Protágoras, parte que el hombre es la medida de todas las cosas, en esta cuestión hay un pro y un contra que no invalida su verdad, sino, por el contrario, la avala. Para Protágoras, en efecto, el fin de la educación se muestra en la práctica de so virtudes, que en realidad, son una misma: la prudencia, en lo individual, y la habilidad, sentido práctico, en lo social. Lo que importa es vivir, y vivir con la verdad útil a sí mismo y a los demás en la convivencia cotidiana de la ciudad: el arte político, es cuestión de reglas y métodos para hacer verdadero algo que puede no ser toda la verdad, y convencer de ello a los demás. El político es el orador que sabe hablar al pueblo y lo persuade dialécticamente. La oratoria, política y forense, llega a tener gran prestigio entre los griegos; su aprendizaje, teórico-técnico (conocimiento de las reglas) -y práctico- supone un camino hacia el éxito en la vida ateniense, además de un magnifico ejercicio escolar. En Protágoras, “la misión del educador al servicio de la humanidad” podría, en rigor, reducirse a inculcar la medida o criterio humano, esto es, digno del hombre, tal como la costumbre y las leyes lo han establecido, en los jóvenes que vienen a su escuela dominados por la pasión espontánea o por el egoísmo irracional. Para él, la educación se define, como un proceso eminentemente espiritual de naturaleza racional; este fue el gran hallazgo de Protágoras, que no deja de ser optimismo pedagógico: la educación de la “razón” subjetiva e individual permite garantizar el supuesto de que el “hombre es la medida de todas las cosas” sin caer en un individualismo antisocial. Gorgias viene a demostrar es que el orden del pensamiento (lógico) no se identifica con el orden de la realidad. Gorgias muestra el justo valor de la palabra, del discurso, en la educación del hombre, cuando hace buen uso de aquél; la comunicación docente no sólo queda a salvo, sino que se enriquece en lo que de formal contiene; no importa a Gorgias tanto el contenido de la comunicación como la comunicación misma; la gramática, la retórica, la dialéctica, están haciendo en el seno de los sofistas. Un humanismo sofista, de signo pedagógico, es el que predomina, en Gorgias, que se basa en una base trípode: naturaleza, enseñanza, hábito. Los sofistas dieron un sentido diferente a la educación a nivel individual y social, y, lo que es más valioso, iniciaron nuevos pasos en la educación, como arte didáctica, intentando, en un ensayo tímido y fugaz, deslindar el saber filosófico del saber pedagógico; Abrieron múltiples sendas divergentes que no todos ellos exploraron de igual modo y que ninguno recorrió hasta el fin. VI. El Ideal Socrático del Sabio: Verdad y Virtud Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Principios Fundamentales de su Pensamiento A Sócrates le preocupa sólo el hombre- nada me pueden enseñar los árboles y los campos- y le interesa desde todas sus perspectivas en cuanto confluyen en el hombre, como sujeto moral. La concepción socrática del alma supone un notorio avance de otras teorías anteriores. En la tradición homérica, significo sombra, soplo, fantasma, que acompaña al hombre durante toda la vida; es principio de vida, fisiológica que no intelectual; con idéntico significado al del termino; esta en el corazón, o en el pecho. En la cultura jónica, el alma es aliento vital de naturaleza física; “psyche” puede identificarse con aire que se respira; cuando el hombre muere no respira; el aliento vital o “pneuma” es, para Heráclito de Efeso, principio de individualidad del alma. En el orfismo, basado en la mitología dionisiaca, el alma es algo permanente en el cuerpo (cárcel), inmortal, que transmigra de un cuerpo a otro -metempsicosis- y que, como parte divina caída, vuelve a los dioses. La moral socrática implica: - Conocerse a sí mismo. - Saber qué es bueno y qué es malo. - Dirigir las acciones humanas al bien. Sólo el sabio es virtuoso, porque sólo él puede conocerse a si mismo, y conocer el bien; Nadie obra el mal a sabiendas: la virtud es saber, el saber del hombre, que integra las demás virtudes en una, la sabiduría, por el contrario el vicio es la ignorancia. El bien moral es útil, porque la voluntad quiere siempre lo que es útil para el individuo y para la sociedad; el mal es inútil; para Sócrates lo verdadero es útil, lo útil no necesariamente verdadero, formalismo, intelectualismo, optimismo... referidos todos ellos a la Ética han intentado definir la moral socrática. Sócrates y sus discípulos filosofando en un parque de Atenas El Ideal Educativo La misión del educador es el ciudadano del alma, enseñar no es sino servir a Dios. El fin de la educación consiste en el conocimiento del valor y de la verdad. El término “phronesis” se refiere en esencia a la razón y a la sabiduría. El “arete” o virtud socrática es la perfección espiritual del hombre, o, con otras palabras, la perfección por la creación de bienes espirituales, sin menospreciar los bienes corporales. La perfección del hombre conlleva el dominio de sí mismo o “enkratia”. La “enkatria” representa el yo autentico de cada uno, y Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 fundamenta la armonía del mundo personal y su transferencia a la polis, a la ciudad. La enkratia representa el yo auténtico de cada uno, y fundamenta la armonía del mundo personal y su transferencia a la polis, a la ciudad. Para Sócrates toda educación debe ser educación política, no sólo para el gobernante que ha de entregarse al cumplimiento de sus deberes más allá de la satisfacción personal, la comodidad, o los placeres de todo tipo -el ascetismo socrático no es la virtud monacal, sino la virtud del hombre destinado a mandar- sino también para los ciudadanos, que han de saber “ser gobernados” en la medida en que tienen que participar en los asuntos políticos. El Método Socrático En este texto- habla Sócrates, se descubren ya algunas notas del método socrático: la referencia de la comunicación docente, no necesariamente institucionalizada, la apertura del maestro a todos los posibles discípulos, la pregunta y respuesta como partes del dialogo...Él diálogo es, por antonomasia, lo que constituye la “mecánica” interna y externa del proceso didáctico. Las fases principales, que según Platón son: - La exhortación consiste en persuadir al interlocutor a buscar la verdad, para ello es necesario motivarlo de alguna forma e interesarlo en el tema. - La indignación se refiere propiamente a la investigación, a la búsqueda de la verdad; al motivo de convicción y además, es el argumento para refutar alguna verdad aparente, que no lo es en realidad, y consta de dos partes: 1. La ironía, o acción de interrogar para salir de la ignorancia; es la parte negativa, o de reducción al error de lo que es falso. La pregunta hábil y la objeción precisa del maestro son decisivas. 2. La mayéutica, o acción de “dar luz”; en sentido figurado, “hacer nacer la verdad”; es la parte positivo del método, la de construir la nueva verdad, a la que se ha llegado. La mayéutica es el arte de descubrir la verdad que está escondida en nosotros mismos. Sócrates, aportó a la paideia griega valiosos elementos: - Capacidad de la razón para la verdad. Llegar a la verdad, como camino y resultado del indagar de la razón, es fundamento de la pedagogía socrática. La virtud es que hacer que comienza en la “razón vital” del hombre. - Descubrimiento del “concepto”, que tiene un valor universal y fundamenta los valores éticos, morales, sociales y religiosos, en oposición a la doctrina relativista de los sofistas. - Intelectualismo. Para Sócrates la virtud se identifica con la verdad se identifica con la verdad, o, al menos, existe entre ellas una correspondencia. Si el hombre no es virtuoso, es porque es ignorante. No existe diferencia para Sócrates entre ciencia y arete. - Método. La gran aportación metodológica de Sócrates en la educación es la intromisión del diálogo en la tarea educativa. Es el carácter esencial de su método. - Didácticamente es activo; reflexionar, preguntar, conservar, dialogar. Implicando al alumno, de esta forma, llega a descubrir la verdad. El saber y el conocimiento de la realidad es una conquista de la búsqueda personal; y el educador ayuda en esta indagación. VII. Educación en el Pensamiento de Platón El Ideal Educativo en el Pensamiento Político de Platón. Fundamentos Psíquico, Moral y Socio-político de la Teoría Educativa de Platón a. El hombre posee cuerpo y alma: el cuerpo es cárcel del alma y ésta no sólo es principio de movimiento, sino también movimiento mismo en el hombre: dirige el cuerpo y ella misma se dirige como alma racional. Hay tres tipos de almas que condicionan al ser humano: a) alma irascible; b) alma racional y c) alma Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 concupiscible. (La racional es la “perfecta”). Platón recurre al mito para describir el alma y sus funciones: semejante a ella es la conjunción de fuerzas que hay entre un tronco de alados corceles y un auriga. El alma es inmortal; la inmortalidad adviene al sabio (o al virtuoso) que ha logrado contemplar “cara a cara” las ideas y ha vivido piadosamente. - El alma pertenece al mundo de las ideas. - Es vida en esencia, y las esencias son inmortales e inmutables. - El alma no puede destruirse por su mal que es el vicio, sólo puede degradarse, encarnándose. - Si buscas la verdad plena, ésta no puede encontrarse en el mundo sensible. b. La teoría moral de Platón gira en torno a la idea del Bien; la moralidad, en esencia, consiste en la participación (o imitación) del bien; toda norma moral, es reflejo concreto del orden universal que dice relación al Bien; el hombre virtuoso vive de acuerdo con la norma moral y, por tanto, participa de la Idea de Bien. Platón entiende por virtud como la capacidad para cumplir el orden moral, en su doble versión individual y política; es cierta fuerza del alma que procura la armonía con la verdad, la belleza y la bondad, pues no es posible separar lo justo, de lo bello, o de lo bueno... Para Platón la virtud significa, además, ejercicio continuado y repetido. Las clases de virtud vienen determinadas por las diversas funciones que es el hombre desempeña en relación a sí mismo y a la comunidad: la sabiduría, la fortaleza, la templanza y la justicia. - La justicia, “consiste en una virtud del alma, cuyo objeto es conseguir que reinen el orden y la armonía entre los diversos elementos que la constituyen- racional, fogoso, apetitivo- para que cada uno realice la función que le corresponde dentro del compuesto humano”. - La sabiduría, como saber es ciencia de auténtica realidad, inmutable al ser verdadero, o a la verdad en sí. - La fortaleza es el valor, y consiste en regular las acciones del alma, las pasiones nobles y generosas del ánimo. - La templanza es el dominio de sí mismo, serenidad y armonía. Su teoría es desarrollada en sus obras: La República y Las Leyes. En el libro de Historias de Herodoto, ya aparecen diferentes formas de gobierno como: Monarquía, que puede degenerar en tiranía; Democracia, que puede degenerar en el gobierno del populacho, y el de la Aristocracia, o gobierno de los mejores. Las tres clases sociales que la integra son: - Los gobernantes son los filósofos; rigen la ciudad y se ocupan de la educación propia y de todos los demás ciudadanos; su virtud, la sabiduría, les obliga a legislar de acuerdo con la necesidad del Estado y velar por la armonía o justicia de la ciudad. - Los guerreros defienden la ciudad frente a otros pueblos y procuran el orden interno de la misma; su virtud, la fortaleza y el ánimo para no decaer en la lucha ante el peligro y poder superar cualquier obstáculo, que se les oponga, les hace ser valerosos. - Los obreros, artesanos, comerciantes y agricultores, se ocupan de las necesidades materiales de los ciudadanos en lo que a sustento se refiere: trabajan la tierra, realizan el intercambio de productos con otros pueblos y manufacturan algunas materias primas: la virtud de la templanza les incita a la moderación en sus apetitos y tendencias. En cuanto a las formas de estructura política y de gobierno, Platón las enhebra en la historia del pueblo griego: - Monarquía o aristocracia. El poder se ejerce por los mejores o por el mejor de todos ellos; no hay propiedad privada, sino que todo pertenece a todos los que integran la comunidad; la polis se halla informada por un equilibrio perfecto, y el orden es justo. - Timocracía o timarquía. El gobierno se fundamenta en los honores y riquezas; existe un predominio de la clase militar que acopia las riquezas de la ciudad; surgen, entonces, las clases sociales, las economías de hombres pobres y hombres ricos, y con ellas la discordia y la injusticia; el pueblo se empobrece cada vez más. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 - Oligarquía. La propiedad privada crea una minoría rica y poderosa a costa del pueblo que pasa hambre; el enfrentamiento de estas dos clases sociales supone siempre el triunfo de las oligarquías, quienes, mediante el terror o el miedo logran establecer una armonía, que es falsa e injusta. Mas, en parte por la corrupción de los poderosos, en parte por la rebelión del pueblo, oprimido, el sistema se desmorona violentamente. - Democracia. Aparece de nuevo la libertad de la polis; es elegido el gobierno mediante el pueblo; la fuerza y el poder de aquél le viene de los que le han elegido. No faltan, sin embargo, quienes con falsas promesas y palabras vanas, engañan al pueblo; la democracia se torna demagogia; otra vez aparece el afán desmedido de poder, que encuentra apoyo en la multitud deslumbrada y encantada por los canto de sirena”. - Tiranía. Unos pocos son elegidos por el pueblo que cree ingenuo en las promesas; es la hora de los tiranos, la libertad queda cortada, hasta la de aquellos que los eligieron: vuelve la degeneración del orden. Politeia y Educación Para Platón la educación es educación política, la educación no es otra cosa que la participación del ciudadano en los asuntos públicos, y, a través de esta, su integración en esta. El concepto de educación, por tanto, dice relación íntima al concepto de “dike”, que es la virtud política por antonomasia, y que se ha traducido, con restricción de sus límites, por justicia; el “diakos”, es el hombre honesto, justo, que cumple sus deberes para con los dioses y los hombres; el que hace mal a alguien, se le denomina “adikos”. “Sócrates y La Escuela de Atenas”. Oleo pintado por Rafael Sanzio en el trienio 1508-1511, con Platón y Aristóteles La Educación de los Guerreros Además de las aptitudes naturales de los atletas, Platón propone una educación para ellos basada en dos puntos fundamentales: la música, como significado espiritual, preeminencia del alma sobre todo lo humano. El conocimiento se debe enseñar mediante el discurso, de una manera lógica, mediante la ayuda del mito, y del discurso propiamente dicho, el discurso puede resumirse en unos cuantos apartados: - El culto a los dioses. - El amor y honra a los padres. - La paz y la concordia. - El valor.- La verdad. - La templanza. En cuanto a la forma o estilo de estos discursos ofrecidos a los guerreros, Platón distingue tres clases diferentes: la narración simple -el poeta relata los hechos personalmente-, la narración imitativa -el poeta habla en nombre de los personajes, imitándolos-, y la narración compuesta, que usa a la vez ambas técnicas. La formación del guerrero les hace aprender dos tipos de cánticos: - Cánticos dóricos, para paliar el miedo en la batalla. - Cánticos frígidos, para el sosiego del campamento. La gimnasia, es otro punto que ayuda al soldado, a formarse tanto físicamente como espiritualmente. La propiedad privada para los guerreros queda abolida, y el matrimonio no es posible, no debe tener nada que les ate ni los comprometa. La Educación de los Filósofos. Él filosofo es aquel cuyo oficio consistente en contemplar la verdad, la realidad; el que busca su plenitud en el ser, y no en la apariencia del ser, la cual solo nos muestra solamente lo sensible de las cosas a través de la opinión. El verdadero filósofo es el único que conoce la realidad tal como es, inmutable y esencia de todo lo que existe; él sólo puede crear un esquema, paradigmático, de la moral honesta y justa de los ciudadanos. La educación de los filósofos ha de iniciarse a los 20 años; antes habrán recibido enseñanzas comunes a los guerreros y a otros ciudadanos. El programa de la educación culmina con las enseñanzas de la Dialéctica o Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Teoría. La dialéctica es la ciencia de la esencia de las cosas, a la que el hombre llega por conocimiento noético. El sistema educativo de Platón es piramidal, sólo un grupo selecto llega a la cumbre, y esos son los filósofos. VIII. Significado Pedagógico de Otras Figuras. El Ideal del “Retor” en Isócrates Isócrates, nace en Atenas, estudia con los sofistas de su época -Gorgias y Protágoras-, y durante algún tiempo con Sócrates, fue redactor de discursos forenses, y luego fue profesor de elocuencia. Isócrates quiere enseñar al pueblo medio, a hablar bien, pensando que la palabra es el medio natural y magnifico para el cultivo de la propia persona. Se puede hablar de Isócrates del Logos,-entendido como palabra-, porque es la palabra la que distingue al hombre de los demás seres animados, condiciona todo el proceso moral, artístico, científico, y es el medio más adecuado para administrar la justicia. El discurso para el se convierte, en un instrumento de acción, particularmente política, en un medio del que se vale el pensador para hacer circular sus ideas e influir con ellas sobre sus contemporáneos. La Enseñanza Pre-retórica Insiste en el estudio más completo posible de la Gramática y en el conocimiento de los autores clásicos griegos, con la lectura reflexiva y comentada de sus textos. Recomienda que se estudie a los políticos, filósofos y poetas. También la matemática, el arte y la ciencia, que ejercitará al hombre para el dialogo y la confrontación temática. La Educación Superior o Retórica La Retórica es el arte supremo por excelencia, al que la educación de un hombre debe orientarse. La instrucción de la dialéctica tiene cuatro principios generales: - el orador ha de aprender a prescindir de toda técnica mecánica, que le obligue a hablar subyugado por aquella. - Hay que iniciarlo mediante el estudio de una teoría retórica, o principios generales de composición y elocución. - La enseñanza práctica es esencial en el aprendizaje de la oratoria. - El alumno debe reflexionar sobres sus propias teorías y sobre las demás teorías de los demás. Sus partes son: - Preámbulo o introducción al tema. - Narración y exposición de los hechos y circunstancias que en ellos concurren. - Confirmación mediante presentación de pruebas testificadas, concatenadas con lógica y persuasión - Síntesis o recapitulación, a modo de resumen, de todo lo anterior que conduce irremisiblemente a la conclusión final. Él piensa, que todos los griegos, a través del dominio de sí mismos por la palabra y la expresión, pueden realizar el ideal del hombre virtuoso; es integral porque en la retórica está implicada la formación científica, la filosofía y la política. Con Isócrates, en efecto, la “paideia” griega se realiza en la Retórica, y con él aparece en el horizonte de la cultura occidental antigua, la disyunción de la filosofía y retórica. IX. De Platón a Aristóteles: la Educación Helenística Teoría Hilemórfica y Antropología: Cuerpo y Alma. El ser se dice como potencia y como acto, la potencia es la capacidad y posibilidad de ser algo: la potencia es siempre potencia para, y existe realmente en un ser que es actualmente. El ser natural está compuesto de materia prima y de forma sustancial; la materia es potencia de nuevas formas que pueden recibir para la Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 generación de un nuevo ser; la forma es el acto, de aquí que el movimiento, el devenir de los seres, consista en un cambio de la forma mientras que la materia permanezca. Integra su teoría acerca del movimiento sustancial con el estudio de las causas: la causa material es el sujeto que permanece en el cambio; la causa formal, la esencia del ser (la idea de Platón) que determina la materia al incidir en ella y constituye el nuevo ser. Son causas intrínsecas al proceso del devenir; éste es el sentido primario y genuino de causa, pues Aristóteles la define como” aquello de lo cual una cosa procede como de algo inmanente a ello”. No obstante, describe la causa eficiente como el agente que ejecuta o promueve el movimiento desde fuera y la causa final “aquello en gracia de lo cual algo se hace”. En resumen, lo que Aristóteles ha logrado es: incorporar la Idea platónica a las cosas mismas, y en un brazo óntico la materia y la forma en cada sustancia quedan constituidas como tales; rechaza la separación “lejana” que Platón estableció entre los dos mundos: en cada sustancia están presentes esencial y realmente la materia y la forma sustanciales. Extiende su Teoría Hilemórfica a la antropología: “el alma es forma de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia”; “es aquello por lo cual vivimos, sentimos y pensamos” son definiciones clásicas en el “De Anima” de Aristóteles. El hombre, ente natural queda constituido por dos principios; el cuerpo a otro; el alma informa el cuerpo en un abrazo íntimo, singular y personal. Ó lo hay un alma en cada hombre, aunque sean tres sus funciones o perceptivas operacionales: alma y principio vital se identifica en Aristóteles como un todo activo a partir del cual se conforma lo que es el hombre. Este hace: - Vida vegetativa: sus funciones son de nutrición, crecimiento y generación; las dos primeras atienden a lo individual, la última a la especie. - Vida sensitiva: sus funciones son las propias de la vida vegetativa más las propiamente sensoriales: el conocimiento sensible, el apetito sensitivo y la capacidad de moverse de lugar. - Vida intelectiva: sus funciones son las que se corresponde a las facultades de la inteligencia y de la voluntad. Con la teoría aristotélica del conocimiento intelectual, quedan superadas las dos posiciones antagónicas del materialismo (Demócrito) y del innatismo (Platón), pues Aristóteles, el conocimiento intelectual se basa en datos que le facilita el sensible. Teoría Ética de la Virtud. Virtudes Dianoéticas y Éticas. El hombre es libre y racional por su propia naturaleza. La ética de Aristóteles es finalista y eudemonista. Gracias a la vida contemplativa el entendimiento, que es lo más excelso que hay en el hombre, llega a (inventa) la verdad, la belleza..., valores supremos por lo que el hombre se hace de cierto modo inmortal, porque algo divino nace de él. La virtud moral para Aristóteles es un hábito, adquirido libre y voluntario, pero no es una capacidad para Platón, aunque incida en las distintas facultades del hombre; según el lugar de esta incidencia, las virtudes pueden ser: El hombre, “Animal Político” EX La ciencia política está incluida en las llamadas ciencias prácticas, tiene como objeto el bien de la comunidad. La teoría de Aristóteles político-social parte de dos verdades primarias: el hombre es un animal político; la sociedad tiende hacia el bien común y puede alcanzarlo en la polis. La ciudad por tanto, es un todo que tiene prioridad sobre las partes que son los individuos. El estado, en efecto, un todo constituido de partes heterogéneas; ello no quiere decir que la polis sea una mera reunión de familiares e individuos. En conclusión, se habla de una comunidad política, con el fin común para todos, el bien común global, por un deseo innato del hombre constituyen la polis para el ejercicio de la libertad. Modos de realizarse en la comunidad política: - Monarquía, o gobierno de uno solo. - Aristocracia o gobierno de los mejores que representa una minoría entre los demás ciudadanos. Democracia o gobierno de muchos elegidos por el pueblo. Pero todas estas formas de gobierno, pueden degenerar en otras: - Tiranía, el abuso del poder monárquico. - Oligarquía, cuando los elegidos son elegidos a la fuerza y bajo coacción. - Demagogia es la degeneración de la democracia. Fundamentos Antropológicos del Proceso Educativo. Naturaleza, hábito y razón. El hombre por naturaleza es sujeto de educación, porque puede ser educado, sin embargo, a Aristóteles le Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 preocupa, el tipo de educación más idóneo o apropiado a cada individuo o a cada pueblo según sus dotes naturales. Aristóteles, no ve aptos a los jóvenes para el estudio de la política, ya que dice que están llenos de pasiones, y se pueden dejar llevar por ellas. Los ancianos, también les pasa lo mismo, pero por motivos muy diferentes, ellos ya han vivido mucho, han cometido numerosos errores y fueron muy engañados. Sólo el hombre maduro de 30 a 40 años, es él mas adecuado para la educación porque posee un ánimo ecuánime entre los dos extremos. El hábito, es disposición del hombre, a la habilidad, hábito de conducta, rasgos de la personalidad y de carácter... Aristóteles distingue entre en el alma humana: - Las pasiones, son aquellos movimientos del apetitivo sensitivo, que llevan consigo placer o dolor. - Las capacidades de acción o potencias son las que hacen al hombre capaz de experimentar pasiones. - Los hábitos o cualidades adquiridas, no espontáneas, predisponen bien o mal a un hombre para sentir pasiones. La razón, constituye el tercer principio fundamental en la concepción aristotélica del proceso educativo o perceptivo del hombre. Aquí logos es razón ética. Mientras que la sabiduría es a la vez ciencia y entendimiento de lo que por naturaleza lo más precioso. Educación y Virtud La educación es: - Proceso que consiste en fomentar el desarrollo de todas las disposiciones del hombre- intelectuales, morales, éticas- que, en cierto modo, son innatas. - Medio de crear nuevas disposiciones (entonces adquiridas) a partir de su modo natural de ser. “habituación, mediante la recta razón, al ejercicio de la virtud que conduce al hombre a la felicidad o bien supremo. La educación es un quehacer virtuoso cuya finalidad es el bien supremo. Las virtudes, o hábitos buenos, que sé incardian en el ámbito individual son: - Fortaleza, resistencia al dolor. - La templanza, que modera el placer de los sentimientos. - La modestia, que regula las emociones del hombre. La educación adopta el papel de fomentar, coadyuvar y crear hábitos de: - liberalidad, correcto uso de las riquezas. - Magnificencia, disposición de riquezas propias para empresas que interesan al bien de la comunidad. Magnanimidad o grandeza de ánimo para el honor y la gloria. - Mansedumbre que regula la pasión de la cólera. - Veracidad o virtud de decir lo que se piensa. - Sentido del humor. - Amabilidad La educación facilita la creación de hábitos intelectuales o virtudes dianoéticas, a las que corresponde dirigir el conjunto de toda actividad humana. Las virtudes propias del entendimiento teórico son. - El entendimiento intuitivo, o capacidad para comprender la verdad de los principios generales sobre las cosas, universales y necesarios. - El entendimiento racional o práctico, que versa sobre lo contingente da lugar a la prudencia y otras virtudes derivadas de ésta. - El entendimiento productivo o creativo se inscribirse en la actividad artística, el arte o sabiduría técnica creativa al hombre. Fin de la Educación. La Felicidad y el Bien Supremo El fin de la educación se identifica con la felicidad del hombre. El ser humano, compuesto de cuerpo y alma, posee una finalidad que, a la vez, define el sentido de su forma humana. La virtud es camino a la felicidad, mas no es la felicidad. El resultado de la actividad excelente, en la que se cifra el bien supremo, constituye la felicidad, para llegar a estas afirmaciones Aristóteles se basa en: - El hombre posee una función que le es propia a su naturaleza racional. - Consiste en la actividad de las aptitudes más excelsas del hombre, entendimiento y razón. - El hombre bueno las ejercita bien hasta un grado de excelencia. - La felicidad, o bien específicamente humano, en la que se cifra el bien supremo, es el fin del hombre. El educador o el hombre de Estado han de procurar que el ciudadano realice las actividades que posean una mayor excelencia, porque lo acercarán más al bien supremo. Aristóteles concluye, referente sobre la vida Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 moral: - La felicidad consiste en la contemplación o actividad del entendimiento especulativo. - La contemplación es la felicidad de grado más elevado, ya que es la más noble de las actividades excelentes. - Las actividades de orden moral, y la praxis política constituyen un segundo tipo de felicidad, típicamente humana, si se compara con la felicidad intelectual, que es independiente o divina. Etapas y Contenidos de Aprendizaje Aristóteles establece tres etapas en el aprendizaje: La primera etapa es la niñez, hasta los 7, por ser un periodo de crianza, se recomienda la gimnasia, ha de fomentarse el juego, y la educación es familiar. La segunda etapa llega en la pubertad; continúan los ejercicios gimnásticos, la iniciación artística, no conviene que comparta el tiempo con los esclavos. La educación es pública, intervienen en ella, la familia y el Estado. La tercera hasta los 20, consta de cuatro asignaturas, gramática, gimnasia, música y dibujo. La lectura y la escritura, llevan a otro nivel al individuo, le lleva a otros planos del entendimiento. A partir de los 21 comienza la educación del ciudadano que entiende a su perfeccionamiento moral político de acuerdo con el desarrollo de sus excelencias. X. Instituciones Educativas Helenísticas Se desarrollan a partir de la muerte de Alejandro Magno (323 a. C), hasta el 529 d. C. Las Escuelas Estoica y Epicúrea, y el Ideal del Hombre. En el ideal de la educación estoica es la felicidad del hombre a partir de su naturaleza racional: vivir conforme a naturaleza significa lo mismo que vivir conforme a razón, o, de acuerdo con “el orden racional”, que es reflejo del orden cósmico: la virtud consiste en “vivir según la experiencia de los hechos naturales, pues nuestras naturales son partes de la naturaleza natural. La virtud, supremo bien del hombre, es sabiduría, entendida como comprensión de la ley o razón del mundo; así, la libertad no es sino la aceptación del orden natural, en el que el hombre participa. Otra teoría es, que la felicidad consiste en el placer, el sumo bien del hombre, por eso decimos nosotros que el placer son el principio y el fin de la vida feliz Esta idea se fundamenta en que el individuo que tiene placer, tiene ausencia de dolor, tranquilidad de ánimo por la posesión del auténtico y genuino placer del hombre, y es prudente. La pedagogía epicúrea, a la que pertenece la anterior teoría, es pues de carácter hedonista y al mismo tiempo ascética. Esta teoría distingue dos tipos de placeres, los que son típicos del cuerpo, y luego los que necesitan ser satisfechos, y es esto lo que hace moverse al hombre. El Saber Helenístico Oriental El estudio de la física y de la astronomía reúne es perfecta referencia la sabiduría griega y la antigua cultura oriental, la astrología, los estudios matemáticos griegos, la geografía, y la medicina son las cuantiosas aportaciones del saber helenístico. La filología o amor al discurso científico, se constituye como un saber de la expresión: la lógica, la retórica y la gramática integran el saber filológico. Alejandría sería el gran archivo de todos estos conocimientos y de esta cultura. Existe la “enciclopedia”, que está formada por, dialéctica, la retórica y la política. Alejandro de Macedonia, “El Magno” Escuela Elemental Era pública, pero no era oficial, aunque el Estado ayudaba a su mantenimiento y a su cuidado. El curriculum de materias de este periodo (7-14) se reduce a la lectura, escritura, números, gimnasia y dibujos. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Escuela Media Es el camino intermedio entre la escuela elemental y la superior, destacan los estudios de gramática, lógica silogística, geometría euclidiana y algunos preliminares de Retórica o Filosofía, a los 18 el joven termina esta etapa. Escuela Superior Después del servicio militar, que duraba alrededor de dos años, se iniciaba la enseñanza superior, polarizada en torno a la Retórica o a la Filosofía. El efebo se educaba en un gimnasio, con el tiempo se convirtieron en centros culturales. La retórica es la ciencia superior que se imparte en esta época. La retórica, pues, comportaba un estudio de contenido y un dominio del método y de la persuasión, mediante la habilidad técnica de la palabra; ningún otro estudio podía presentar a la juventud un programa más atractivo y un horizonte profesional más ambicioso. La filosofía es la otra gran ciencia, que se imparte en esta etapa, la filosofía se impartía en las escuelas filosóficas, fundadas por maestros, y de una forma con contactos esporádicos, ocasionales y esporádicos, pero dentro de estas características existen el cómo se impartían esas enseñanzas, se daba una iniciación al saber filosófico, se comentaban textos clásicos, y se iniciaban las teorías propias. Cabe destacar los estudios en lógica, la física y la ética de carácter filosófico. El humanismo Clásico en la Educación Helenística Las características que definen este humanismo son: - La formación del hombre, tanto corporal, como espiritualmente. - Necesidad de dotar al hombre de una cultura general y valida. - La atención a la conducta moral. - La dimensión social de la persona, que siempre debe ser referente de su entorno. - El carácter literario que tiene la formación del hombre para universalizar las teorías de los individuos - El fin de la educación es la formación del hombre adulto y no el desarrollo del niño. Entre la “Paidea” Griega y la “Humanistas” de Plutarco. Toda su teoría educativa está encaminada a un fin: los valores éticos del individuo. Los principios fundamentales son: - La naturaleza del individuo está encaminada como un presupuesto antropológico que condiciona gravemente el proceso educativo de cada uno. - El conocimiento de los textos clásicos. - La raíz intelectual, recomienda la educación filosófica. Mapa del Imperio que conquistó Alejandro el Magno Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes La Antigua Roma Cristiana Siglos IV al Siglo VIII d. C Ficha de Documentación Autor: Dr. Daniel Enrique Yépez Coronación de un Emperador Romano Cristianos Arrojados a los Leones Del Politeísmo Romano al Monoteísmo Cristiano Todos los emperadores romanos creían en dioses paganos, también cuando los primeros cristianos empezaron a difundir su nueva religión. Pero en el siglo IV, la Emperatriz Elena del Este, convertida al Cristianismo, encontró durante su viaje en la Tierra Sacra las reliquias de la Pasión de Jesús y las colgó en la Basílica Romana de Santa Cruz en Jerusalem. Esto fue el primer paso hacía el edicto de Constantino, el hijo de la Emperatriz, que mientras tanto había maniobrado para volver a ser Emperador del Oeste. Su oportunidad llegó en 312, cuando el Emperador del Oeste murió. Por eso debió luchar contra el emperador sucesor del oeste, Maxenzio para acceder al trono. La noche antes la batalla Constantino fue visitado por una milagrosa aparición de una cruz que decía: "In Hoc Signo Vinces" ("en este signo ganarás"). Después su victoria, el día siguiente, decidió de convertirse al cristianismo y de repente promulgó un edicto, el Edicto de Milán, que garantizaba a los cristianos libertad de religión. Cuando Constantino llegó a ser el único emperador del imperio, llamándose el "Grande", ocupó los barrios principales de Bizancio y los refundó como Constantinopla, llamada por él la "Nueva Roma". La conversión del emperador tenía también explicaciones políticas. En efecto, Constantino había entendido que podía restablecer estabilidad y unidad política y cultural en el imperio sólo incluyendo a los cristianos. La restauración llevó muchos cambios, como, por ejemplo, la construcción de nuevos monumentos religiosos. Constantino promovió las construcciones de numerosas iglesias, baptisterios, y la residencia para el obispo de Roma (el Papa) en Laterano. Ayudó también la construcción de numerosas enormes basílicas funerarias asociadas con las tumbas de los mártires en los cementerios cristianos de los confines de la ciudad: San Pedro en Vaticano, San Sebastián en la Calle Appia, y San Lorenzo en la Calle Tiburtina. Las iglesias, antes de celebrar los ritos de la nueva religión, poseían un aspecto funcional: eran usadas como escondrijos de los cristianos. Tres de las Basílicas que fueron construidas durante el reino de Constantino fueron algunas de las mayores de Roma. San Pedro en Vaticano fue fundada en 324 en honor del primer apóstol, que fue crucificado en 67 d. C. bajo el reinado de Nerón. En frente de la iglesia, con Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2023 una nave y cinco pasillos, transepto y abside, estaba un porche de cuatro partes con una bañera para la purificación de los pies de los fieles. En 1506 la Basílica, muy arruinada, fue destruida por el arquitecto Bramante y después reconstruida bajo la administración del Papa Julio II por Miguel Ángel. Al otro apóstol fue dedicada la Basílica de "San Paolo fuori le Mura", construida cerca de la verja de San Pablo, conteniendo su tumba. Reprodujo la misma planta de la prima basílica, con una nave y cuatro pasillos. Un incendio la destruyó casi completamente en 1823. Sobrevivieron sólo los mosaicos del transepto, construidos en 1220 por un experto Veneciano, la capilla del crucifijo, y el precioso tabernáculo por Arnolfo di Cambio, sobre el alto altar. También la inscripción que dice: "Paolo Apóstol Mártir" perteneció a la época de Constantino. La última grande basílica construida bajo Constantino fue la de San Juan en Laterano, en honor de Papa Silvestre. La misma fue emplazada sobre las ruinas de los edificios de la Guardia Imperial y numerosas casas de los ricos. Fue completamente reconstruida en el siglo XIV, sobre la misma planta de base y remodelada en la mitad del siglo XVII. La fachada al este data de los años 17335. Además del pesado influjo Barroco, el ancho espacio de cinco columnas (102 x 60 metros) deja en claro cómo fue más tarde basílica Romana, sobre todo la Basílica Julia en el Foro. Esta fue la Catedral de Roma, residencia del Papa. Cerca de estas iglesias estaba también el Baptisterio octagonal, con una bañera en el medio para la inmersión de los que se convertían a la fe cristiana, rodea da por ocho columnas rojas de pórfido, junto al Palacio Laterano, que fue el sitio del Papa fino circa de 1305. La cuarta basílica Romana era Santa María Mayor, fundada por Papa Liberio después del milagro de la nieve, que cayera sobre el Cerro Esquilino la noche del 4 de Agosto de 352. Durante el siglo XIII, el ábside de la iglesia fue embellecido con preciosos mosaicos por Jacopo Torriti. Después su muerte, el pueblo Romano celebró las victorias del emperador contra el Imperio Oriental de Maxenzio construyendo el magnífico Arco de Constantino. Antes de su completa derrota, éste había comenzado en 308 la construcción de la Grande Basílica del Foro Romano, dedicada a los asuntos políticos y legales. Después su muerte, Constantino terminó la construcción de esta iglesia rectangular con una nave y dos pasillos. La hija de Constantino, Constancia, ordenó la construcción de la Iglesia de Santa Agnese, en la Calle Nomentana, y, cerca de ésta, en 342, de la tumba de ella y su marido. Este Mausoleo circular después consagrado como iglesia, representó uno de los mayores ejemplos de arquitectura del primer Cristianismo, dado los preciosos mosaicos que decoraron el abside y la bóveda. Otra obra maestra arquitectónica de este período fue la Iglesia de Santa Sabina, en el Cerro Aventino, construida en 425 en el lugar donde estaba la casa de esta Señora Romana. Las Catacumbas Una de las típicas construcciones de este período fueron las catacumbas, donde los primeros cristianos se ocultaban para escapar de las persecuciones de los emperadores paganos. Estas eran usadas para sus ritos y como tumbas. Los cristianos se ocultaban en estas profundas galerías -bajo tierray celebraban clandestinamente los ritos sacros y las sepulturas. En el interior perviven todavía, bien conservados, frescos, urnas, inscripciones, sarcófagos, y linternas. Las Catacumbas de Callisto, en la Calle Appia, eran extensas alcanzando 20 metros de longitud y fueron construidas sobre cuatro niveles. A partir del siglo III llegó a ser el lugar para las sepulturas de los Papas. En la misma calle están las Catacumbas de San Sebastián, dedicadas al mártir asesinado a flechazos. Pero la más grande de las catacumbas Romanas son las de Domitilla, debajo de la calle Ardeatina, mientras en Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2023 la Calle Salaria se sitúan las de Priscilla, donde fue descubierta la más antigua imagen de la Virgen María, pintada en el siglo II. Después de Constantino, el catolicismo, vivió un período de crisis, amenazado por nuevas religiones heréticas. Todo el Imperio Romano Occidental estaba sumido en crisis, debido a la amenaza de invasiones de los pueblos extranjeros. Dada la creciente debilidad de esta región del Imperio, la ciudad oriental de Constantinopla (hoy Estambul), fue elegida por Constantino como la nueva capital del Imperio Romano, sustituyendo a Roma en su principal función política y religiosa. El gobierno occidental fue transferido a Milano, Ravenna, y Pavía. Roma sufrió las invasiones de los Godos, los Hunos, y los Vándalos. En 476, el último emperador del Imperio Romano Occidental, Rómulo Augústulo, fue depuesto por Odoacro, rey de una tribu Germana. El Imperio fue reunificado en el siglo VI por el emperador oriental Justiniano, que estableció la capital en Bizancio, la antigua Constantinopla. En este período Roma sufrió la influencia oriental. Su arte y arquitectura fueron expresiones de esta influencia. Mosaicos y esculturas fueron las obras maestras de los períodos cristiano y bizantino. Entre las mayores obras están los sarcófagos en las catacumbas y los mosaicos en los ábsides (Santa Pudenziana, siglo V, Santos Cosma y Damiano, San Teodoro al Palatino y San Jorge al Velabro, IV siglo, Santa Agnese, siglo VII). Las iglesias que pertenecieron a este período todavía conservan el esquema típico de las iglesias Romanas: una planta rectangular con dos o cuatro naves, y un ábside. Algunas iglesias son de planta circular, como S. Teodoro al Palatino, Santa Constanza y San Estefano Rotondo. El proyecto central era típico de los mausoleos y baptisterios debido a sus limitados tamaños. Bibliografía Farrington, B., (1973), La civilización de Grecia y Roma, Siglo XX, Buenos Aires Galino, A., (1988), Historia de la Educación. Edades Antigua y Media, Gredos, Madrid Jaeger, W., (1965), El Cristianismo y Paideia Griega, FCE, México. Marrou, H. I., (1965), Historia de la Educación en la Antigüedad, EUDEBA, Buenos Aires. Mondolfo, R., (1943), El Genio Helénico y los Caracteres de sus Creaciones Espirituales, Ediciones de la UNT, Tucumán Gilson, E., (1987) El Espíritu de la filosofía medieval, Paidós, Buenos Aires Grump, C. G. y Jacob, E. F., (1944), El legado de la Edad Media, Pegaso, Madrid El Antiguo Coliseo Romano Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2023 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes La Educación en Roma Antigua Ficha de Documentación Autor: Daniel Enrique Yépez Licenciado en Pedagogía Magíster en Ciencias Sociales - Orientación Historia Doctor en Ciencias Sociales - Orientación Historia de la Educación Quintiliano Séneca Coliseo Romano I. La Educación Romana. Las Escuelas de Gramática y Retórica, y el Ideal Educativo de las “Humanitas” Educación y cultura en la Roma arcaica antes de la helenización La educación romana en este periodo se centra en el trabajo, la familia, y la patria, y se enmarca en la legalidad, como principio supremo y general de la “urbe”. Se caracteriza por: - La labor es trabajo o esfuerzo personal tanto del cuerpo como del alma en una tarea -generalmente penosa. - La gravitas es nobleza, serenidad, autoridad en la vida familiar y ciudadana, que informa a la persona de dignidad de carácter; la gravedad hace referencia a la forma de pensar y de hablar. - La parsimonia comenzó a tener un significado económico, pero también se dan en el campo de la oratoria. - La estructura familiar esta denominada por “pietas”, caracterizadas por: el respeto, ternura, afecto filial, religiosidad, afecto religioso, y patriotismo. - El hombre educado es piadoso, en cuanto muestra su respeto en relación a la unidad familiar, a Dios, y a la Patria. - Los valores culturales se estructuran en torno a estos principios: la tradición la familia la ciudadanía la praxis Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2023 II. La “Humanitas” Romana La “Humanitas” Romanas El concepto de Humanitas: “Los que crearon las palabras hicieron buen uso de ellas, no quisieron que humanistas signifique lo que el vulgo juzga como caridad y benevolencia hacia todos los hombres; sino que las llamaron humanistas a lo que era la instrucción e iniciación en las artes liberales; y los que tienen realmente el conocimiento y gusto de estas artes, éstos son, sin contradicción, los más humanos”. Surge como proceso “formal” y de contenido cultural que acoge el concepto de formación y el de instrucción. En el proceso de la conformación de las humanistas pueden considerarse tres momentos: - Marco Porcio Catón, recuerda las virtudes del pueblo romano, con mayor aportación. Él le importa crear el ideal del ciudadano romano, dotado de originalidad y de pensamientos propios, totalmente contrario a la paideia griega. - Varrón, contribuyo a las humanistas romanizando el pensamiento griego, siendo consciente que de Roma y los pueblos sojuzgados por ella a los que había que unificar por la lengua latina, oral y escrita necesitaba un contenido cultural que le diese sentido. - Cicerón, recoge las dos posturas anteriores, recoge el ideal el ideal de la comunidad romana, que recuerda el ideal político de la antigua Roma; y otro, admite la ineludible aportación del estudio de las artes liberales y la asimilación de la cultura y logros científicos de Grecia. Los aspectos que integran la humanistas, según Cicerón, pueden relacionarse del siguiente modo: - La Humanitas literaria se refieren a la educación del hombre por el conocimiento y creación de lostextos literarios. - La Humanitas moral, fiel reflejo del espíritu romano, es la guía moral del individuo. - La Humanitas política, como un bien supremo para todos y la comunidad. Cicerón se dedica especialmente en la educación del orador, que se caracteriza por: - La erudición se refiere al programa o “curriculum” que ha superado antes de y durante los estudios de Retórica: enseñanza elemental. Conocimiento de las artes liberales. Conocimiento del derecho civil. La aplicación práctica o arte oratoria. La formación moral. La formación filosófica. El natural (o forma de ser del hombre por naturaleza). Quintiliano Quintiliano abre una escuela de Oratoria, y alcanza gran fama como orador y como político. En ella expone diferentes temas referentes a su época: - Naturaleza y arte, él estima que la naturaleza hace referencia al hombre que aún no ha recibido educación alguna, pero que es capaz de ella; el arte incide en la naturaleza como materia, y con presencia el hombre desarrolla lo que en él hay de innato, a la vez que crea hábitos que, de alguna forma, se hallan implícitos en su capacidad natural. Estructurar naturaleza y arte es unir ambos principios. El arte pues tiene como fin inmediato el perfeccionamiento y desarrollo normal de la naturaleza humana. Quintiliano simboliza la conjunción perfecta de naturaleza y educación. El orador debe ser una persona con vocación. La educación del orador implica dimensión humana e integral de la humanitas en la que convergen la instrucción -saber enciclopédico y, sobre todo, filosófico- y la formación moral profesional. Las instituciones oratorias están inspiradas por estos principios pedagógicos: - El maestro ha de ser un hombre dotado de gran instrucción, bondad y ánimo para enseñar. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 - El maestro no es quien educa, sino el que ayuda, como mediador, el proceso educativo; ésta es su misión fundamental. Ha de motivar el aprendizaje. No es necesario usar métodos coercitivos ni castigar a los alumnos sino encauzar su espontaneidad y buena voluntad. El niño debe asistir tan pronto como lo sea posible, aunque no haya cumplido la edad de 7 años. Conviene la enseñanza simultánea de dos contenidos diferentes. La enseñanza de párvulos no debe ser sistemática ni formal, sino familiar y grata para el niño. Por último, Quintiliano aboga por la enseñanza pública, para que todos puedan asistir a ella. Antigua litografía que muestra los castigos corporales como parte de la educación en Roma III. Séneca El Estoicismo Los principios fundamentales de su pensamiento estoico son: - - La concepción del mundo Séneca se limita a afirmar que ésta constituido por materia y fuerza, y que el agente dinámico de ambas es el fuego. - El alma está hecha de materia corpórea, aunque más sutil que el cuerpo; el alma es racional y tiene su origen en una partícula desgajada del pneuma universal o alma del mundo; el alma es inmortal porque la razón humana incluye una parte que es común a los dioses, sin embargo, la corporeidad no deja de ser un serio obstáculo para sostener su inmortalidad. La ciencia de Dios es la más excelsa del saber filosófico; a ella llegas por la virtud, pues la virtud es una preparación para llegar al conocimiento de las cosas celestes. Para Séneca, estoico, Dios es mente del Universo, que conforma todas las cosas y las contempla bajo el signo de la universalidad. De Dios ha surgido todo y Él es quién gobierna el mundo, como Providencia; nadie podrá dudar de la existencia de Dios, a pesar de la dificultad de su entendimiento; el orden maravilloso del mundo es prueba precisa e inequívoca de su existencia; la Providencia, principio divino que rige el Universo, es ley que enmarca su vida. La moral senequista gira entorno a dos temas engarzados: la virtud y la felicidad -y el bien- es consecuencia esencial de virtud; el placer, por ser indiferente a la virtud, es insuficiente para que el hombre alcance la felicidad. ¿En que consiste la virtud? En obrar conforme a naturaleza, que en Séneca y los estoicos equivale a obrar según la naturaleza racional, es decir, en conformidad y adecuación a la Razón Universal, Dios. El cosmopolitismo de Séneca contempla la necesidad de lograr que todos los hombres sean hermanos arguyendo que todos son iguales por su origen, y que la jerarquía armónica entre ellos, su nobleza y distinción, sólo adviene impuesta por el ingenio y el trabajo de cada uno. - es maestra, no de las manos. - Es autora de la paz, convoca al linaje humano y la concordia. - Es autora de la vida. Tiene ciertamente debajo de su señorío las artes todas, pues ya le sirve la vida, sírvele asimismo todo lo que la ordena y adereza. - Se encamina a la bienaventuranza. - Enseña qué cosas son malas y cuáles sólo lo aparentan. - Despoja de las almas, da sólida grandeza, reprime la huera y la que es vistosa de puro vacía. - No deja ignorar en qué se diferencia la grandeza de la hinchazón, y nos da el conocimiento de toda la naturaleza y de ella misma. - Declara quienes son los dioses y cuál es su naturaleza. La filosofía abre al hombre al mundo exterior y a la propia intimidad que teje su vida, con ella los problemas de la vida y de la palabra se esclarecen, y por ella el hombre logra vivir honestamente. La virtud anida en el hombre instruido y educado no sólo en la filosofía, como saber teórico, sino además en la filosofía de la vida. Séneca distingue entre cuatro categorías en relación con la sabiduría: Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 - el que tiene buena voluntad de saber, pero presenta altibajos: unas veces “se eleva arrebatado al cielo”, otras cae “derribado al suelo”. El ignorante (inexperto) que se precipita y cae “en el caos de Epicuro, vacío y sin término” Aquel que tiene a la vista la sabiduría, al alcance de sus manos, pero no la toma. El sabio que logra plenamente la sabiduría, y se compromete, todo él, con hechos y palabras, con la verdad. Si la sabiduría conduce a la vida feliz y la filosofía es único camino hacia aquélla, lógicamente la filosofía es vitalmente feliz al hombre; no basta, pues, con hacer de la filosofía elucubraciones abstractas sin más. La sabiduría finalmente, lleva al hombre a la comunicación con Dios y le impulsa a resistir a la Fortuna. Hay tres géneros de vida: el que consagra al placer, el que se da a la contemplación, y el que se ocupa de la acción, todos interfieren entre sí. Es en el alma donde se fragua la sabiduría, la virtud, la libertad, y la felicidad. La Vida Feliz, Fin del Proceso Educativo El hombre tiende a la felicidad, según Naturaleza, y aquellas sólo puede lograrse por medio de la virtud y alcanzado el bien, que es propio de un alma sana. La tranquilidad del sabio no es sino una manifestación factual, a nivel humano, de la felicidad y, a la vez, causa retroactiva de ésta. IV. Organización Escolar en Roma Enseñanza primaria, situada en un lugar céntrico, no tenia edificio propio, el programa consistía en, la lectura, repetía textos, y aprendía a contar, y la disciplina era austera y algunas veces coercitiva. Enseñanza secundaria, se enseñaba la gramática, el estudio teórico de la lengua y el conocimiento mediante comentarios de textos clásicos, métrica de versos, lectura expresiva, comentario de la forma, comentario del fondo, ejercicios prácticos. Enseñanza superior, La oratoria. La filosofía y la historia integraban los saberes fundamentales que el orador debía conocer en su formación retórica. La instrucción retórica corría a cargo del rhetor y consistía en el aprendizaje de las reglas del arte y de su correcto uso. Los estudios de derecho adquirieron gran atractivo en aquella época. Los maestros de derecho contaron con el favor y el respeto de los romanos. Referencias Bibliográficas Bonner, S. F. (1984), La Educación en la Roma Antigua. Desde Catón el Viejo a Plinio el Joven, Herder, Barcelona Bowen, J. (1976), Historia de la Educación Occidental. El Mundo Antiguo. Oriente Próximo y Mediterráneo, Herder, Barcelona Farrington, B., (1973), La civilización de Grecia y Roma, Siglo XX, Buenos Aires Galino, A., (1988), Historia de la Educación. Edades Antigua y Media, Gredos, Madrid Jaeger, W., (1965), El Cristianismo y Paideia Griega, FCE, México. Marrou, H. I., (1965), Historia de la Educación en la Antigüedad, EUDEBA, Buenos Aires. Redondo, E. y Laspalas, J., (1997), Historia de la Educación I: Edad Antigua, Dykinson, Madrid Batjin, M. (1974)., La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento, Seix Barral, Barcelona. Gilson, E., (1987) El Espíritu de la filosofía medieval, Paidós, Buenos Aires Grump, C. G. y Jacob, E. F., (1944), El legado de la Edad Media, Pegaso, Madrid. Jaeger, W., (1965), El Cristianismo y Paideia Griega, F.C.E., México. Jeanneau, E. A., (1965), La Filosofía Medieval, EUDEBA, Buenos Aires. Romero, J. L., (1969), La Edad Media, FCE, México. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 El ludus magister sentado en su cátedra (silla), escucha la lección del niño romano Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes La mujer en la Grecia Antigua Texto Anónimo Un bajorelieve antiguo, muestra un grupo de mujeres de la Antigua Grecia La mujer griega al igual que la romana estaba supeditada al control masculino desde su nacimiento hasta su muerte. En su más tierna infancia la mujer helena queda bajo la tutela femenina de su familia para su cuidado y educación en las tareas del hogar y sólo cuando alcanza una edad suficiente para ser prometida es cuando el patriarca familiar se hace con su control absoluto, esta edad podía estar en torno a los 15 años, es decir, la mujer griega pasa de estar bajo el yugo patriarcal al yugo marital. Hay casos en que la fémina dispone por herencia de mayores riquezas que el propio marido pero aún así, aunque sea ella la propietaria legal, queda supeditada al control del cónyuge. Obligada a la fidelidad más absoluta bajo pena de castigo y al cuidado de los hijos, siempre la veremos recluida en casa, encargándose de sus labores o en su defecto portando las riendas del hogar, en el caso que ésta tuviera un hijo varón, la tutela de la madre carece de cualquier autoridad y es únicamente el padre quién se hace cargo de la educación del hijo, sólo las niñas, exentas de educación escolar, quedarán bajo su cuidado hasta que alcancen la edad de casarse, iniciándose de nuevo el ciclo. Una mujer no era lo suficientemente digna como para asistir a los juegos olímpicos, pero sí que lo era bajo el criterio religioso, es decir, el hombre griego menospreciaba la figura de la mujer pero a su vez adoraba las deidades femeninas otorgándole la misma autoridad que la de los dioses, incluso, a modo de excepción, Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 alguna mujer como la poetisa SAFO destacaron y fueron alabadas por su inteligencia y su preparación intelectual. No obstante, en esta sociedad llamada democrática disponemos de diferentes modelos de mujer, siempre en la sombra, pero sin lugar a dudas de gran importancia, las esclavas, las concubinas, las hetairas y la mujer libre, todas ellas conformaron una red imprescindible pero que carecía de derechos igualitarios a los hombres, únicamente las hetairas a modo privado disponían de la libertad y la preparación intelectual de los hombres sin estar sometidas a las rutinas de las demás féminas. Hemos descrito un ejemplo de mujer libre helena pero hagamos lo mismo con sus contemporáneas. ESCLAVAS: sin lugar a dudas fueron las menos favorecidas, se encargaban de las tareas domésticas o de las labores agrarias. Nacidas como esclavas sólo podían aspirar a ser liberadas por orden de su amo y quedaban supeditadas al control de éstos. Carecían de derechos legales pero disponían de cierta protección en la medida en que no estaba bien visto el maltrato o el asesinato de un esclavo, incluso algunas leyes pusieron fin al control férreo e impune de los propietarios. CONCUBINAS: Las concubinas eran esclavas con un tratamiento diferente, ellas eran las amantes y en ocasiones compañeras fieles y dedicadas de los amos, algunas de ellas gozaron de grandes privilegios a nivel económico y los favores de sus dueños si tenían la suerte de pertenecer al grupo de las preferidas, no obstante y a pesar de que éstas tuvieran hijos de su propietario, eran considerados bastardos, y por lo tanto carecían de derechos legales o de herencia. Un ejemplo es el caso de Pericles con Aspasia, enamorado perdidamente de ella, dejó que entrara en los círculos políticos e intelectuales aún a sabiendas que ella no era reconocida como legítima pues tenía esposa e hijos. Aspasia tuvo dos hijos con Pericles y a la muerte de los herederos legales, Pericles instó a la asamblea a que fueran tratados como legítimos, haciendo caso omiso a las leyes que él mismo promulgó. HETAIRAS o cortesanas: Hay gran fascinación por estas mujeres, casi comparables aunque con excepciones a las geishas japonesas, eran mujeres libres de un gran nivel cultural e intelectual que participaban en las fiestas y banquetes de la aristocracia helena. Eran prostitutas de lujo dedicadas a amenizar y entretener con su oratoria, cantos y encantos físicos a cuantos comensales hubiera. Muchas de ellas eran portadoras de secretos de estado o incluso podríamos decir sus asesoras Las hetairas o mujeres cortesanas en Grecia Antigua, compraron su libertad ofreciendo su cuerpo. Esta pintura muestra una de ellas ofreciéndose en el puerto de Atenas, llamado “El Pireo”. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes La Patrística Oriental y Occidental Orígenes del Discurso Cristiano en la Educación Ficha de Documentación Autor: Daniel Enrique Yépez Licenciado en Pedagogía Magíster en Ciencias Sociales - Orientación Historia Doctor en Ciencias Sociales - Orientación Historia de la Educación I. El Vínculo Educativo entre la Antigüedad Helenística y la Medievalidad Cristiana Qué es Patrística: La patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los Padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I y VIII d.C. La palabra patrística deriva del latín patres, que significa „padre‟. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. Desarrollo de la Patrística La Patrística inició su primer periodo de formación durante los siglos I y III, hasta la celebración del Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Concilio de Nicea, al cual pertenecen los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles .Este primer periodo de la patrística se llevó a cabo tanto en las culturas de Oriente (Grecia) como de Occidente (Roma), cada uno con importantes representantes de la fecristiana. Luego, devino un segundo periodo de auge que abarcó hasta el siglo VIII. Durante esta época, los Padres de la Iglesia adaptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. Sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Patrística de Oriente La patrística de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. Asimismo, los Padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana partiendo de los pensamientos del platonismo y neoplatonismo, y también se apoyaron de los términos moral y ética. La patrística griega fundó cuatro escuelas, que son la Escuela de los Padres apologistas, Escuela de Alejandría, Escuela de Capadocia y la Escuela de Bizancio. Patrística de Occidente La patrística de Occidente, representada por los Padres latinos, fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En este mismo sentido, San Agustín se propuso demostrar la existencia y esencia de Dios. Sin embargo, cabe destacar que la patrística de occidente, aunque desplazó la lengua griega por la latina, se caracterizó por estar influenciada por la cultura griega y Platón. Características de la patrística A continuación se presentan las principales características de la patrística: - Antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. - Considera a la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. - Unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. - Se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. - Se considera a Dios como un ser espiritual y no material. - Considera que Dios es la única verdad y guía del hombre, según afirma San Agustín. I. 1. La Antigua Educación Cristiana El Gran Consejo representaba el poder oficial y ejercía su preeminencia en los asuntos públicos del pueblo hebreo. Estaba formado por: Los sumos Sacerdotes, pertenecientes a determinadas familias religiosa, ocupaban los altos cargos de la administración del templo y decidían sobre la formación del pueblo, no sólo religiosa. Los saduceos eran conservadores en lo religioso y en lo político, se adaptaban con sentido práctico al dominio romano porque procuraban mantener el orden y continuar con su situación de privilegio. Los fariseos eran oficialmente expertos en teología y en leyes, seglares devotos, enseñaban al pueblo las prácticas religiosas y las formas de cumplir la ley, por esta razón se consideraban a sí mismos, los únicosy auténticos educadores, el pueblo reconocía su autoridad y respetaba el status social de que gozaba. Los nacionalistas (zelotas) constituían un movimiento social-político importante, anhelaban la liberación política, social, y económica de Israel, que sería fruto de la lucha armada. Los samaritanos eran la clase social integrada por colonos de otras naciones y razas. En estas circunstancias Jesús predicó su mensaje de salvación, y del reino de los Cielos. Esta doctrina pretendía ser una religión única, verdadera y universal, y suplir las falsas creencias de otras religiones, paganas, caídas ya en el descrédito. Cristo enseñó con lenguaje sencillo, profundo, concreto, exento de sutilezas, accesible a todos los habitantes, cualquiera que sea su capacidad de entender. Cristo alternó el discurso con el dialogo o coloquio, expuso las verdades que interesaban a la fe y que constituían el cuerpo dogmático y fundamental de la fe cristiana; con el dialogo Cristo predicó su enseñanza en un estilo familiar y directo que hizo más viva la Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 comunicación con sus discípulos. En cuanto a la forma interna, explicaba la verdad en sentido real o en sentido figurado mediante ejemplos y parábolas. Las notas esenciales del mensaje pedagógico del cristianismo eran: a) El hombre debía mantener un orden natural en la tierra, al mismo tiempo que debía intentar su salvación natural y sobrenatural; b) Los cristianos debían presentar una maduración y educación propias muy desarrolladas. Tenían que transformarse agentes culturales de la nueva religión; c) Debían tender a la maduración humana y a la maduración cristiana. La Catequesis La catequesis significaba, enseñar a viva voz, es la acción de enseñar y presentaba diferentes modelos: a) en primer lugar, estaba el modelo más simple que era el de San Pedro, referido a los Hechos de los Apóstoles, que trataba esencialmente de la fe en Dios, y en su hijo Jesús; b) Posteriormente la catequesis extiende poco a poco su contenido y se configuró en torno al Credo o Símbolo de los Apóstoles, a las instrucciones sobre el bautismo, la eucaristía, y la oración dominical. I. 2. Padres de la Iglesia y Escuelas Catequéticas. Cristianismo y Helenismo Los nuevos elementos que presentaba eran: - - - La dignidad de la persona se constituía a partir de su filiación divina. La comunidad -interacción esencial de igualdad de todos los hombres y fraternidad universal ante el mismo Padre- se fundamentaba en la ágape (caridad), que sólo podía realizarse en la interioridad de la ciudad cristiana, rompiendo los estrictos límites de la polis helénica. El sentir teocrático del pueblo de Dios asumía el sentir democrático de la “paideia” griega con intención de perfeccionarlo. La estructura social -familia y comunidad- recreaba nuevos valores y ensayaba otras formas de conductas y convivencia por caminos de gracia sacramental, hacia un horizonte que trascendía la definición de lo natural. El vehículo más propicio, para llegar al Occidente mediterráneo era la cultura clásica. La presencia de la “paideia” griega en la “paideia” paleocristiana significaba la continuidad y el fundamento de ésta en cultura occidental. II. El Pensamiento Patrístico Oriental sobre la Educación II. 1. La Pedagogía Patrística El cristianismo conformó una religión y una pedagogía a la vez; una forma de conducir a los seres humanos a la verdad, y de enseñarles verdades relativas a Dios, al mundo, y al hombre. La Patrística o doctrina de los Padres de la Iglesia acogió el pensamiento cristiano del siglo II al VI. Justino. En su juventud se formó intelectualmente abrevando en distintas escuelas filosóficas como los estoicos, pitagóricos, peripatéticos, platónicos, hasta que se convirtió al cristianismo. Su pedagogía cristiana se apoyaba en dos verdades. La razón divina y la libertad del hombre. La Verdad de Cristo daba sentido y fundamento al contenido del pensamiento y vida de todos los hombres. La lucha por la libertad del hombre lo impulsaba a escoger su propio bien y a desarrollar sus virtudes. Atenágoras, fue el filósofo cristiano que dirigió al emperador Marco Aurelio su Apología en la que defendió a los cristianos frente a calumniosas acusaciones. En su teoría del hombre, sostenía que estaba compuesto de alma y cuerpo, libre e inmortal. En realidad los apologistas no crearon una doctrina cristiana pero pusieron los primeros sustentos de una pedagogía cristiana, reconociendo la necesidad y utilidad de la filosofía para apuntalamiento racional de la verdad revelada. Clemente de Alejandría, nació en Atenas, se convirtió al cristianismo y marchó a Alejandría, en cuya Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 escuela, y bajo la dirección espiritual de San Panteno, transcurrió la mayor parte de su vida. Sus escritos conocidos constituyen una trilogía que, de acuerdo con las funciones de Logos, era igual a la luz verdadera que iluminaba a todo hombre que venía a este mundo. Dicha trilogía contenía los siguientes planos: a. Protréptico, o refutación de los errores y contradicciones del paganismo; b. Pedagógico, tratado de los fundamentos de la moral cristiana; c. Díscalos, cuyo contenido no se conoce. La pedagogía de Clemente de Alejandría era la pedagogía del saber, entendido éste como un caminar hacia Dios a partir de la filosofía. La filosofía griega purificaba el alma y la preparaba para recibir la fe, sobre la cual la verdad edificaba la gnosis. Los cursos se organizaban en cinco niveles: 1. Instrucción primaria, en la que el párvulo aprendía a leer, escribir y contar. 2. Instrucción “enciclopédica”. Las sietes disciplinas que constituían la antigua “encyclos paideia” y preparan la educación filosófica. 3. Filosofía. Era la base principal del saber del hombre. Clemente afirmaba que Dios, por medio de la iluminación proporcionada por el Logos anticipaba la verdad a los griegos en la filosofía, como preparación para la fe. 4. La filosofía era: a. Conocimiento práctico de la vida; b. Procedimiento para ir de las cosas sensibles a las realidades inteligibles; c. Preparación para la sabiduría y la virtud; d. Ciencias de las cosas divinas y humanas, presentes y futuras. 5. La filosofía griega era el fundamento de la filosofía cristiana: a. Fe. Era otra forma de conocimiento, superior a la filosofía. La verdad, objeto de fe, se manifestaba en las Sagradas Escrituras. Era la perfección del conocimiento; b. Gnosis, era el conocimiento más profundo de la verdad; representaba el momento culminante del caminar del hombre; la gnosis era saber humano, en toda su integridad, o, lo que es igual, el saber cómo vida, en el que confluía la fe, el conocimiento racional y la perfección moral. La gnosis era una iluminación, una comprensión, un estado habitual de contemplación. La pedagogía de Clemente estaba impregnada de un sabor místico, que significaba el principio y punto de partida de toda pedagogía cristiana, ascética o mística. Fue el primero que intentó probar con argumentos filosóficos las verdades del cristianismo y reducirlas a un sistema coherente y bien estructurado. Entendía que el saber era un camino gradual que el hombre realizaba: fe, gnosis y sabiduría o contemplación. La Fe era el grado inferior, el más sencillo de poseer; la gnosis implicaba un conocimiento exacto de las cosas; la sabiduría o contemplación divina era el grado más perfecto de conocimiento, porque el hombre por ella se quedaba cara a cara con Dios. El fin de los seres humanos era el retorno de Dios. Y varios eran los caminos que debían seguir, unos naturales y otros sobrenaturales: a. El conocimiento, como procesa dialéctico de lo sensible a lo intelectual; b. La auto-contemplación de alma, por la que el hombre, creado a semejanza de Dios, veía en su propia imagen la huella de Dios; c. La purificación, del propio espíritu, para que tal contemplación resulte más fiable y Dios se muestre con mayor nitidez; d. La gracia, recibida, por la redención de Cristo, elevaba al hombre de buena voluntad a la visión de Dios; e. El fortalecimiento del alma, por la luz sobrenatural que la visión directa de Dios reportaba al hombre. Es significativo el carácter metódico y didáctico con que muchas de sus obras están escritas. Basilio el Grande, reconocía la perfección moral como fin de la educación y el valor de la filosofía griega para la formación cristiana, aconsejando una actitud prudente ante aquellos textos que pudiesen atentar contra el dogma cristiano. Los griegos hicieron de la razón un instrumento válido para llegar a la verdad, sin embargo a Dios, no se le puede conocer directamente por la razón, sino a través de analogías a partir del mundo creado, incluido el hombre. Gregorio de Nacianzo, concedió cierta prioridad a la fe frente a la razón, sin menospreciar el cometido de ésta: en dirección a Dios camina el hombre por la fe y por la razón. La ciencia colaboraba con la fe: La ciencia daba cuenta de algunas verdades, por ejemplo, la existencia de Dios, que eran, además, objeto de fe. También dispensó métodos racionales capaces de ordenar sistemáticamente las verdades de la fe. Asimismo, mediante hipótesis, comparaciones, analogías, etc., facilitó el entendimiento de las verdades del dogma cristiano. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 III. La Educación y Pensamiento Patrístico Occidental III. 1. Pedagogía y Verdad Interior. San Agustín La teoría educativa de San Agustín era La Pedagogía de la Verdad, porque toda ella gravitaba en torno a Dios, como verdad creadora, subsistiendo en el hombre (versión ontológica). Verdad iluminadora del entendimiento (versión gnoseológica), y Verdad beatificante (versión ética). En el pensamiento agustiniano, Dios se hallaba en el centro culminante, hacia donde el hombre orientaba todas sus aspiraciones: “caminaba” hacia su perfección óntica o existencial, que no consistía en otra cosa que ser el que era, intentando conocer la verdad auténtica que estaba en su interior, y tendiendo a la vida bienaventurada para la que Dios lo creó. La verdad y el Proceso de Interiorización El hombre era capaz de ser la verdad; la verdad se manifestaba positiva en la existencia misma del hombre. La verdad estaba en el interior del hombre. Era necesario, conocerse a sí mismo, para conocer a Dios. Si esta verdad había de ser necesaria e intemporal, de ninguna manera podía tener su origen en nosotros mismos, ni en las cosas, sino en Dios. La Verdad Iluminadora En líneas generales significaba el concurso especial de Dios, para que la inteligencia del hombre pudiese entenderse con las verdades inmutables, eternas y necesarias, que vislumbraba en su morada interior. Dios era luz por la que y en la que contemplábamos la verdad. La instrucción cristiana debía proponerse un doble objetivo: a. La voluntad de renunciar a toda realidad exterior, el deseo de conversión íntima y de perseverancia en tal estado de interioridad; b. La conversión intima, cuyo fundamento se hallaba en la inmanencia de la razón, por la que el hombre se replegaba sobre sí mismo para saberse y conocer su verdad, que era reflejo de la Verdad. Esto lo exponía a riesgos y a graves tentaciones: el amor a sí mismo, ya la aspiración de ser principio de sí mismo y a reinar sobre sí mismo y sobre su cuerpo. La Verdad Subsiste con el Creador y la Sabiduría En San Agustín, a la educación primaria sucede la de las artes liberales, y a éstas, la ciencia como grado culminante, la sabiduría buscaba las verdades eternas hasta llegar al conocimiento de Dios. En consecuencia, para San Agustín el ideal del hombre debía ser la sabiduría y no la ciencia. El hombre buscaba la verdad desde todo su ser, y la buscaba por la razón y la fe; la razón preparaba a la fe, y la fe liberaba y ayudaba a la razón; fe y razón estaban íntimamente enlazadas en el quehacer humano, en la búsqueda de la Verdad y en la sabiduría. Dios era el Ser Absoluto, el Ser en sí mismo. El hombre necesitaba de la fe para saber plenamente; la fe provenía de Dios y trascendía los límites de la razón. La sabiduría se hacía hombre, se encarnaba, para que le diese ejemplo, permitiéndole que la conociera. La verdad beatificadora, era el fin de la educación para la libertad. La versión ética del pensamiento pedagógico de San Agustín se relacionaba con la libertad, la virtud, y la felicidad, y se insertaba en las coordenadas Dios y Hombre, las dos constelaciones temáticas de su pensamiento (solo deseo saber de Dios y del alma). La Libertad, era la facultad de poder elegir y se ajustaba al orden del amor que consistía en: a. Amar según el valor del objeto amado. Amar a Dios más que a si mismo y a todos los demás; b. Usar, no gozar, de este mundo, pues las cosas terrenas se incluyen en el usar; gozar de lo que sólo ha sido creado para usar de ello es tergiversar el ordo amoris; c. Virtud, los actos que el hombre realizaba de acuerdo con el orden del amor y moral eran buenos. Para Agustín la virtud era ordo amoris y buena cualidad de la mente, mediante la cual vivíamos correctamente; cualidad de la que nadie podía abusar y que Dios producía en nosotros, sin intervención nuestra. Por la virtud, el hombre alcanzaba la Verdad y con ella la auténtica alegría; d. Dios era el fin de toda educación cristiana, porque el hombre se sentía inquieto hasta que encontró a Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Dios. No es extraño, por esto, que Agustín se planteara la tesis del aprendizaje como recuerdo, como reminiscencia, no al uso platónico, sino en un sentido nuevo: aprender no era otra cosa que conocer las verdades eternas, que de algún modo ya sabía o re-conocía virtualmente en cierto modo. III. 2. San Jerónimo y la Educación Femenina Tratan del tema de la virginidad de la mujer cristiana. Presentó una serie de cartas a varios autores de la educación sobre la mujer casada. Era unas cartas, donde se presentaban los típicos convencionalismos de aquella época, respecto a la educación que se debía impartir a las mujeres, como el cuidado de su casa, el cuidado de los niños y de su esposo. También, hablaba de una serie de consejos a poner en práctica contra los vicios que apartaban a la mujer casada de Cristo. Su esposo debía ser su guía personal y espiritual, constituyendo en la trama de las cartas, la voz del Señor y de la Razón, invistiéndolas así de un tono sentencioso característico. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes Hipatia de Alejandría Breve Semblanza Sobre su Vida Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Hipatia . Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea.. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hipatia.htm . Representación imaginaria de Hipatia en La Escuela de Atenas. Oleo de Rafael Sanzio (1507) (Alejandría, 370 - 415) Matemática y filósofa griega. Era hija del matemático Teón, profesor del Museo de Alejandría. Fundado por Ptolomeo I, rey de Egipto, el Museo de Alejandría era en la época una auténtica universidad a la que asistían alumnos ansiosos de instruirse en las ciencias y la filosofía. Aunque no existe mucha documentación sobre Hipatia, es una de las primeras mujeres matemáticas sobre la que hallamos fuentes fiables. Trabajó junto a su padre en la preparación de textos para los alumnos (entre otros el de los Elementos de Euclides, que reeditó críticamente) y escribió comentarios sobre la Aritmética de Diofanto, el Almagesto de Tolomeo y las Cónicas de Apolonio. Hipatia de Alejandría se interesó también por los instrumentos prácticos que se usaban en las investigaciones astronómicas, y elaboró tablas de los movimientos de los cuerpos celestes; sin embargo, se consagró principalmente al estudio y a la enseñanza de las matemáticas. Entre sus Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 discípulos más destacados estuvieron el obispo Sinesio de Cirene y Orestes, que llegó a ser prefecto romano de Egipto. Su proceder tolerante, no discriminatorio con sus discípulos, y sus enseñanzas fomentadoras de la racionalidad (imprescindible para la ciencia) le fueron creando en la ciudad envidias y odios. Entre sus principales detractores se encontraban, al parecer, el obispo San Cirilo de Alejandría y sus seguidores cristianos. Acusada por Cirilo de que su influencia en el ánimo del gobernador de aquella ciudad había motivado las persecuciones contra los cristianos, Hipatia de Alejandría fue asesinada en un motín popular (al parecer, un grupo de exaltados asaltó su carruaje, la torturó y la quemó), y sus obras perecieron juntamente con toda la Biblioteca de Alejandría. Las causas de la muerte de Hipatia, sin embargo, distan de ser claras. Estudios recientes han puesto en duda las motivaciones religiosas, objetando que Hipatia no era contraria al cristianismo (tenía discípulos de todas las religiones) e intentando enmarcar su muerte en el cúmulo de tensiones políticas que existía en la Alejandría de la época como consecuencia de la decadencia del Imperio Romano y de las luchas internas que la provocaron. Su asesinato tendría según estas hipótesis motivaciones políticas, dentro de la lucha que mantenían el patriarca Cirilo y el prefecto romano Orestes por la hegemonía política en Alejandría. A modo de Conclusión. Una breve reseña sobre “Ágora” Con esta película Amenábar nos traslada a otro capítulo de la historia que no habíamos visto hasta ahora. El relato de una mujer que, a pesar de vivir en un mundo de hombres es capaz de seguir adelante y luchar por lo que cree, fuera de los estereotipos que infundían la época. Alejandría, último símbolo existente de la magnificencia de los antiguos dioses, es eclipsada por una nueva religión, el cristianismo, oficial en el Impero Romano desde tiempos de Constantino y que poco a poco se extendió por todas las regiones del Imperio, a excepción de esta ciudad, cuyo politeísmo seguía intacto tras sus muros y cuyo conocimiento iba más allá de la creencia en un solo Dios. La biblioteca de Alejandría recogía toda la sabiduría de los antiguos, los avances de una ciencia que no estaba bien vista por los cristianos, ya que contradecía las enseñanzas de la Biblia. No podía durar, el conocimiento no podía desarrollarse y la destrucción de esta biblioteca, la más importante de la historia y única en el mundo, debía desaparecer. En medio de toda esta revolución, Hipatia, hija de un astrónomo y también dedicada al mundo de las estrellas intenta descubrir los misterios mejor guardados del universo, ajena a conflictos religiosos y a sus fanáticos. En el primer minuto te trasladas al s. IV y te preparas para disfrutar durante dos horas de una historia a la vez dramática y conmovedora. Una ambientación y unos personajes muy reales cuyas emociones e inquietudes cambian con la evolución de los acontecimientos, hasta el vestuario está bien pensado para mostrar esas emociones. Amenábar es un enamorado del cine, que se toma su tiempo para ofrecer una nueva obra, consciente en todo momento de que una película como ésta, y por mucho que nos pese, no podría rodarse en España porque no te garantiza recuperar la inversión. El talento se lleva dentro y nos lo vuelve a demostrar. Y es que, con la cantidad de historias que nos han contado, ¿A nadie se le había ocurrido contarnos ésta? Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes “Señor, Aparta de mí ese Cáliz” Por Roberto Bardini * Ilustração de Hipátia siendo retirada de sua carruagem. (Fonte: irenesoldatos.eu). Ver: Mario Sérgio Lorenzetto, no Campo Grande News, “Quando a mulher era proibida de ler libros”. A lo largo de 2 mil años, existen muchos ejemplos de la visión estrictamente masculina del dogma católico. El género femenino es considerado impuro, imperfecto y torcido. En lo que atañe al acto sexual, las definiciones suben de tono: excitación diabólica de los genitales, castigo cósmico, templo construido sobre una cloaca. La pedofilia, en cambio, parece ser más tolerada. Un Patriarcado Machista y Misógino En 1977, el Papa Paulo VI, declaró que las mujeres están excluidas del sacerdocio porque “nuestro Señor fue un hombre”. La estadounidense Helen Ellerbe, autora de “El Lado Oscuro de la Historia Cristiana”, (Morningstar Books, California, 1995), sostiene que al considerar a Dios como masculino, la Iglesia propugna la supremacía de este género como una “extensión del orden divino”. La cuestión se remonta a los mismos orígenes de la religión. En su “Primera Epístola de San Pablo a los Corintios” 7:1, San Pablo intenta explicar este predominio a través de la creación de Adán y Eva: “El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón”. Existen muchos ejemplos de la visión estrictamente masculina del dogma católico. Van desde el simple machismo hasta una misoginia casi patológica. Tertuliano de Cartago (150-230), conocido como “el azote de los herejes”, se convirtió al cristianismo en Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 el año 195, luego de una vida en la que no se privó de ningún vicio. El converso define como “perversas” a las mujeres. Y explica por qué: “Son lo suficientemente audaces para enseñar, disputar, ejecutar exorcismos, emprender curas... ¡quizás incluso para bautizar!“. San Agustín (354-430), obispo de Hipona, vivió como un libertino hasta los 32 años y tuvo un hijo que nunca reconoció. A inicios del siglo V escribe: “Un esposo está destinado a gobernar sobre su esposa así como el espíritu gobierna sobre la carne”. Los inquisidores Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, autores del libro “Malleus Maleficarum” (El Martillo de las Brujas), publicado en 1486, sostienen que las mujeres tienen más predisposición a convertirse en brujas que los hombres. El sexo femenino, explican, “está más relacionado con las cosas de la carne”. Ellas son “animales imperfectos y torcidos, mientras que el hombre pertenece a un sexo privilegiado de cuyo centro surgió Cristo”. El Martirio de Hypatia Hypatia, nacida en Alejandría en el año 370 de la era cristiana, fue una gran erudita, algo excepcional para una mujer de esa época. Maestra de matemáticas y filosofía, redactó más de 40 libros sobre aritmética, geometría, mecánica y astronomía. Además, diseñó el astrolabio plano e inventó el planisferio y un destilador de agua. De niña no fue bautizada; ya adulta prefirió no hacerlo. En marzo de 415, poco antes de la Pascua, una turba azuzada por el autoritario arzobispo Cirilo ataca a Hypatia, la desnuda y la corta en pedazos con afilados caracoles marinos. Su cuerpo es quemado junto con sus libros. Tenía 45 años. Cirilo, quien fue cardenal de Alejandría durante 37 años, justifica el crimen porque ella había “presumido de enseñar a los hombres, contrariando los mandamientos de Dios”. Poco después, es canonizado. En 1882, el Papa León XIII lo declara Doctor de la Iglesia. El Sexo con Mujeres, un Veneno Diabólico La primera carta de San Pablo a los corintios asegura que “es cosa buena para el hombre no tener relaciones con ninguna mujer”. En la Epístola a los Colosenses, demanda: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos”. Elaine Pagels relata en su libro “Adán, Eva y la Serpiente” (Random House, Nueva York, 1988) que el teólogo griego Clemente de Alejandría (150-211) condena el sexo oral y anal, además del “coito con una esposa menstruando, preñada, estéril o menopáusica”. Unos cuantos siglos después, las enseñanzas de Clemente aún calan hondo en un ferviente católico argentino: el coronel Mohamed Alí Seineldín. El 7 de febrero de 2002, el militar carapintada -ex musulmán- declara a la revista Veintitrés: “La boca y el traste no son para el sexo”. San Agustín está convencido de que el sexo es intrínsecamente perverso y lo denomina “excitación diabólica de los genitales”. San Jerónimo (342-420) considera como “veneno a todas las cosas que guarden dentro de sí la semilla del placer sexual”. Para San Juan Crisóstomo, “la mujer es castigo cósmico, mal necesario, deseable calamidad, fascinación mortal, plaga maquillada”. Boeto, filósofo cristiano del siglo VI, es menos poético: en “La Consolación de la Filosofía” escribe que “la mujer es un templo construido sobre una cloaca”. En el siglo X, Odo de Cluny afirma: “Abrazar a una mujer es abrazar a un costal de estiércol”. Bárbara Tuchman (1912-1989), escritora, periodista e historiadora estadounidense, ganadora del Premio Pulitzer, menciona en “A Distant Mirror” (Ballantine Books, Nueva York, 1978), a un furibundo sacerdote dominico del siglo XIII que considera a la mujer como “la confusión del hombre, una bestia insaciable, una ansiedad continua, una batalla incesante, una ruina diaria, una casa de tempestad, un estorbo para la devoción”. El misionero católico Luis Grignon de Montfort (1673-1716), elevado a la santidad, es un auténtico extremista. Censura las canciones de amor, los cuentos y los romances “que se extienden como la peste” porque “corrompen” a la gente. Joseph Lambert, prior y médico de la Sorbona, advierte a los campesinos que los actos lujuriosos, aunque sean secretos, “son abominables a los ojos de Dios, que los ve todos”. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 El “Clero Delincuente” Sin embargo, la Iglesia tiene un lado oscuro que intenta ocultar a los ojos del mundo. Es lo que el periodista español Pepe Rodríguez, autor de “Pederastia en la Iglesia Católica” (Ediciones B, Barcelona, 2002), llama “el clero delincuente”. Como se sabe, el Vaticano ha encubierto a lo largo de su historia miles de abusos sexuales a menores y mujeres cometidos en todo el mundo, que incluyen fornicación a la fuerza con monjas. Al final del libro, Rodríguez presenta una lista parcial de obispos y cardenales dimitidos en los últimos años a causa de delitos de pedofilia y violación a mujeres. De esa extensa lista, seleccionamos algunos casos más o menos recientes: Alphonsus Penney, arzobispo de San Juan de Terranova (Canadá). Dimitió en 1990 por ocultar decenas de delitos sexuales cometidos contra unos 50 menores por más de una veintena de sacerdotes de su diócesis. Hubert Patrick O´ Connor, obispo de Prince George (Canadá). En 1991 fue acusado por la Policía de haber violado a varias mujeres. Hans Hermann Gröer, cardenal de Viena y presidente de la Conferencia Episcopal austríaca. Fue forzado a renunciar a todos sus cargos en 1998, tras ser acusado en 1995 por una decena de antiguos seminaristas -de los que fue confesor- de cometer delitos sexuales contra menores. John Aloysius Ward, Arzobispo de Cardiff (Irlanda). Fue separado de su puesto, en diciembre de 2000, por encubrir a dos curas pedófilos de su diócesis. Pierre Pican, obispo de la diócesis francesa de Bayeux Lisieux. Condenado en 2001 a tres meses de prisión por encubrir a un sacerdote pederasta. Anthony J. O´ Connell, obispo de Palm Beach (Florida), dimitió en 2002 tras admitir haber abusado de dos seminaristas. Reconoció que a uno de ellos su diócesis le pagó 125 mil dólares por ocultar los hechos. J. Keith Symons, el obispo anterior de Palm Beach al que O´ Connell sustituyó en 1999, también renunció tras admitir que había abusado de cinco monaguillos durante los años 50 y 60. Julius Paetz, arzobispo de Poznan (Polonia). Dimitió en 2002, tras ser acusado de cometer abusos sexuales con decenas de seminaristas. Brendan Comiskey, obispo de la diócesis irlandesa de Ferns. Renunció en 2002, al hacerse público que encubrió los delitos sexuales que uno de sus sacerdotes cometió sobre varios menores. Franziskus Eisenbach, obispo auxiliar de la diócesis alemana de Maguncia. Dimitió en 2002, a consecuencia de la denuncia presentada por una profesora universitaria, dos años antes, acusándolo por abuso sexual y daños corporales. Rembert Weakland, arzobispo de Milwaukee. En 2002 solicitó al Vaticano que aceptase su jubilación anticipada, tras saberse que había compensado con 450 mil dólares a un ex amante que le acusaba de violación. James Williams, obispo de Louisville (Kentucky). Renunció en 2002, luego de ser acusado por uno de sus antiguos monaguillos de abuso sexual. Se presentaron 90 denuncias de igual cantidad de víctimas. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 George Pell, arzobispo de Sydney. Dimitió temporalmente en 2002, luego de ser acusado de abusar de un menor de 12 años en 1961. En 2002, varios feligreses lo habían acusado de encubrir delitos sexuales del clero, cuando fue obispo auxiliar en Melbourne, en 1993. Edgardo Storni, arzobispo de Santa Fe (Argentina). Fue procesado en 2002 por abusar sexualmente de al menos cincuenta jovencitos, todos seminaristas. El Vaticano le investigó por esta misma conducta en 1994, pero ocultó su expediente. Francisco José Cox, ex arzobispo de La Serena (Chile). Fue recluido de por vida en un monasterio en 2002, por “comportamiento impropio con niños varones” a lo largo de muchos años. Bernard Law, arzobispo de Boston. Alejado del cargo en diciembre de 2002, más de un año después de que en su arquidiócesis estallasen cientos de casos de delitos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores. Los abusos fueron ocultados por Law. Este cardenal es el que mayor número de delitos ha encubierto, pero nunca fue juzgado. Contaba con la protección personal de Juan Pablo II. * (Buenos Aires, Argentina, 1948), periodista, escritor y docente. Tiene formación en Sociología, Filosofía y Letras e Historia . Estudió en la Escuela Superior de Periodismo (actual Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación) de la Universidad Nacional de La Plata, pero no se tituló. Ha trabajado en diarios, revistas, agencias de noticias y radio. Residió en México d e1976 a 2008, con estadías como corresponsal en San José de Costa Rica, Belice, Tegucigalpa, Managua, Río de Janeiro, Tijuana y San Diego (California). Ha escrito trece libros de historia y periodismo de investigación. Dirige, junto con el escritor argentino-mexicano Rolo Diez, la colección Código Negro, dedicada al género policial-criminal. Hipatia, bella y sabia fue despellejada después de muerta, para que nadie la encuentre, ni la recuerde. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Clemente de Alejandría (150-215) Clemente de Alejandría. Defensor del Cristianismo a través de la Filosofía Griega Semblanza Personal San Clemente de Alejandría (Titus Flavius Clemens) fue el primer miembro de la Iglesia de Alejandría en recibir notoriedad además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad. Nació a mediados del siglo II y se estima que murió entre los años 211 y 216. Clemente no nació en Egipto como muchos han creído, sino en Atenas según narra el historiador Epifanio Escolástico (historiador del siglo VI) hacia el año 150. Tal información parece reforzada al constatar que Clemente contaba con una habilidad avanzada para escribir en griego clásico. Según los historiadores, los padres de Clemente de Alejandría eran paganos adinerados, de clase social alta. Clemente recibió una buena educación como se nota por el hecho de que a menudo hace referencia a poetas y filósofos griegos en sus obras. Viajó por Grecia, Italia, Palestina y finalmente Egipto, en busca de maestros cristianos. Al final llegó a Alejandría, la «ciudad símbolo» de ese cruce de diferentes culturas que se da en el helenismo. Clemente fue alumno de Panteno -en quien reconocería haber encontrado el mejor de sus maestros-, administrador de la escuela de la catequesis de Alejandría. Cuando Panteno murió, Clemente fue su sucesor y por lo tanto tomó las riendas de dicha escuela. Uno de los estudiantes más famosos al cual educó Clemente fue Orígenes. Numerosas fuentes atestiguan que fue ordenado presbítero. Durante la persecución de Septimio Severo, en 202-203, Clemente abandona Alejandría y tuvo que buscar refugio en Cesarea junto al obispo Alejandro, quien era obispo de Flaviada en Capadocia (Alejandro se convertiría luego en el obispo de Jerusalén). Clemente murió poco antes del 215 (vivió en Capadocia esos últimos años) Filosofía y Educación La amplia cultura pagana de Clemente no fue borrada por su encuentro con el cristianismo. Los filósofos gentiles, Platón en especial, se hallaban según él en el camino recto para encontrar a Dios; aunque la plenitud del conocimiento y por tanto de la salvación la ha traído el Logos, Jesucristo, que llama a todos para que le sigan. Éste es el tema del primero de sus escritos, el Protréptico o «exhortación», una invitación a la conversión. A los que se deciden a seguir a Cristo, Clemente dedica la segunda de sus obras, El Pedagogo, el «Preceptor». Trata de la obra educadora y de situaciones de la vida ordinaria en Alejandría. Esta misma idea aparecerá en su tratado Quis dives salvetur, «quién es el rico que se salvará», una homilía que comenta la escena evangélica del joven rico. El Logos/Cristo aparece en esta obra aconsejando -a los que se han convertido al cristianismo- qué enseñanzas deben recibir de modo que puedan llevar una vida conforme a la religión. El Logos es el gran educador del cristiano por la intermediación de Clemente, quien probablemente se creía “inspirado” por él al escribir. En el primer libro el Logos enseña los principios generales de la moral y la vida cristiana; en el segundo, se abordan los problemas de la vida cotidiana y cómo hay que comportarse en ella como cristianos; en el tercero se tratan más específicamente temas concretos: la comida, la bebida, la casa, las diversiones, el baño y los perfumes, la Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 urbanidad y la buena educación, el matrimonio y los hijos. Es la primera vez en toda la historia del cristianismo que estos temas empiezan a tratarse de un modo más o menos sistemático y se comienzan a impartir las doctrinas que constituirán el núcleo del comportamiento cristiano acrisolado durante siglos. La idea central de Clemente es que la filosofía de los griegos es la gran obra del Logos, una suerte de tarea de siglos preparatoria del cristianismo. Contiene esta filosofía muchas ideas sublimes que estaban preparando a la humanidad para que pudiera recibir con provecho la verdad que traía el Salvador. Ahora bien, la filosofía no puede nunca reemplazar a la revelación de Dios: ésta “ciencia” verdadera supera con mucho todo el saber que pueda aportar la razón. El conocimiento de Dios, que es lo único importante, una vez preparada la mente por la filosofía, sólo se puede alcanzar por medio de La Biblia y el contacto personal con la divinidad por medio de una vida buena y honesta y la oración. Aceptó la filosofía como instrumento, para trasformar la fe en ciencia y la revelación en teología. Clemente no quería otra cosa que la fe como base de su especulación. El campo especial que Clemente cultivó le llevó a insistir en la diferencia entre la fe del cristiano ordinario y la ciencia del perfecto y sus enseñanzas en este campo son muy características de él. El cristiano perfecto tiene una visión de los grandes misterios del hombre y de la naturaleza, de la virtud -que el cristiano normal acepta sin una visión clara. Muchos creen que Clemente exagera en la moral digna de conocimiento religioso; aunque debe recordarse que alaba no el mero conocimiento estéril, sino el conocimiento que se convierte en amor. Lo que él alaba, es la perfección cristiana -el verdadero gnosticismo del que Clemente gusta describir como que lleva a una calma inalterable. Y aquí, sin duda, las enseñanzas de Clemente están tintadas de estoicismo. El cristiano perfecto lleva una vida de devoción total; el amor de su corazón le lleva siempre a una más íntima unión con Dios por la oración, al trabajo para la conversión de la almas, al amor de sus enemigos y hasta a sufrir martirio. San Agustín de Hipona (354-430) Autores: José Cruz y Karla Rangel https://red.unid.edu.mx/index.php/blog-edu/san-agustin Litografía antigua del joven Agustín de Tagaste Del “Maestro" Aurelio Agustín nació en el año 354 en Tagaste, población de Numidia en el África. Su padre Patricio era un pequeño propietario rural, de origen pagano que se convirtió al final de su vida. Mónica, su madre, era por el contrario una fervorosa cristiana, que fue una motivación latente en el joven Agustín para buscar respuesta a sus inquietudes intelectuales. En su juventud, San Agustín cultivó los estudios clásicos Griegos y Latinos; a los 19 años, atraído por la Filosofía, perteneció ala secta del Maniqueísmo, cuya postura ideológica indica que en el mundo existen dos vertientes: el mal y el bien, que dependen uno del otro para subsistir. Fue docente de Retórica en Cartago, Roma y Milán; recibió una influencia directa del Obispo San Ambrosio, por el cual se convierte al Cristianismo. Es ordenado Sacerdote por el Obispo Valerio, sacerdote en su ciudad natal; posteriormente fue consagrado obispo de Hipona; fundó monasterios y escuelas para la formación de sacerdotes. San Agustín falleció en el año 430, a los 76 años de edad. Es considerado uno de los grandes filósofos del periodo Patrístico. Enalteció el valor de la enseñanza y el valor del juego frente a la disciplina, basada en el empleo de castigos. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 La Educación Las teorías sobre la enseñanza y el papel del maestro en la sociedad son antiguas, el Maestro, el Pedagogo, dejó de ser un esclavo (recordemos que en la época Clásica los Paidagogos, quienes cuidaban y transmitían conocimientos a los niños eran los esclavos) para llegar a ser un Profesor; así, a lo largo y ancho de la edad media, podemos encontrar grandes personajes que se ocuparon de la educación, ellos son: Agustín, Isidoro de Sevilla, Anselmo de Canterbury, Buenaventura, Tomás de Aquino, Duns de Escoto. San Agustín se interesa más por una educación de raíces platónicas, fundadas en las ideas innatas; uno de los frutos de su investigación es el breve, pero interesante diálogo filosófico "Del maestro", del que a continuaciónse presentan ideas generales. Enseñanza-Lenguaje San Agustín inicia su escrito con la siguiente interrogante: ¿Para qué sirve el lenguaje? Se dio cuenta que no puede haber educación-enseñanza, sin el lenguaje, por eso le pregunta a Adeodato: - Cuando hablamos ¿qué pretendemos transmitir? Adeodato responde: -"…o enseñar o aprender". Agustín no está de acuerdo completamente con la respuesta del interlocutor, prefiere que se diga que solamente “enseñar”, ya que aún el que habla para aprender lo hace enseñando o manifestando que quiere algo del interlocutor. Agustín habla de un recordar, que en el fondo es un enseñar, no tanto a los demás, cuanto a nosotros mismos; cuando hablamos tratamos de fijar algo en nosotros, así los dos fines de nuestro lenguaje son enseñar y recordar. La Posibilidad del Lenguaje y la Posibilidad de Enseñanza-Educación Según San Agustín, el concepto de la enseñanza está esencialmente ligado al concepto del lenguaje; puede acontecer que no todo lenguaje sea instrucción, pero jamás se puede dar instrucción sin lenguaje, nadie puede enseñar sin hablar, por eso el maestro se debe de dirigir adecuadamente. Sin embargo, ahora sabemos que no solamente el lenguaje es protagonista del quehacer educativo, sino también el lenguaje corporal: es imposible mostrar algo sin signos. El Maestro Interior El maestro tiene que estar bien preparado para que su lenguaje clarifique las dudas y pueda proporcionar adecuadamente los signos necesarios para la enseñanza; nadie puede enseñar algo que no sabe, no podemos obligar a los niños a través del golpe a aprender, se debe transmitir el conocimiento a través del juego, enseñar a pensar; por tal motivo el maestro tiene una función simplemente estimulante de la actividad personal del educando. Dios es el único que puede infundiren la mente humana la luz intelectual que nos hace distinguir la verdad del error; aprender porque seestá obligando, es una aborrecible pedagogía, nadie en efecto, obra bien si obra contra su voluntad, aunque sea bueno lo que hace. ¿Tú aprendiste voluntariamente? Mural con el rostro de San Agustín, Obispo de Hipona Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 San Isidoro de Sevilla y la Educación (556-636) Autor: F. A. Diez González Anrama y Educación San Isidoro de Sevilla y su “Etimologías”. Enorme Enciclopedia que condensa los saberes de ese tiempo. Su Concepción Educativa San Isidoro defiende de la educación las etapas por las que atraviesa el niño, desde que nace hasta que recibe una educación procedente del pedagogo. El papel que este ejerce, la ocupación en el aula escolar, los métodos y procedimientos de enseñanza, y por último, la metodología que utiliza. Todo esto, según el ámbito educativo. Para San Isidoro, se debía de enseñar para conseguir que una persona fuera un auténtico ciudadano. Por lo tanto, planteó un programa educativo destinado a aquellas familias acomodadas pertenecientes a la nobleza. Alegaba que la educación de un niño comenzaba desde que nacía, a cargo de la nodriza de este, hasta que empezaba a hablar, que la educación pasaba a estar en manos de un pedagogo, encargado de su aprendizaje. Un pedagogo se encargaba de que el niño establezca un buen comportamiento, enseñándoles a manifestar pudor, sencillez y limpieza del alma, mediante su conducta, haciendo que corrijan los andares pretenciosos, y que andencon equilibrio y gravedad, ni pesado ni nervioso. La función de la enseñanza en la época, era la de preparar al clero para la Iglesia (educación basada en la religión), y también, en formar a guerreros y gobernantes, para que establezcan el orden en la Patria. En el aula, el maestro se sienta en una silla o taburete, mientras que los niños se sientan en el suelo, alrededor de este. Allí aprendían cálculo (deletrear el alfabeto), mediante la técnica que el profesor utilizaba, de presentar los signos grabados en piedras (también llamadas cálculos), para que así el alumno, pudiera reproducirlos en su tabla de cera con el punzón (o estaquiello). Una vez grabados los símbolos en las tablas, los alumnos ayudados por el maestro, formaban las sílabas, y después las palabras, y así, adquirían el vocabulario. La memoria, en esta época, es un factor clave para el aprendizaje de los niños, ya que el maestro repetía todas las frases, las veces necesarias, para que los alumnos las aprendieran. Hoy en día, esta metodología, no sería del todo válida para el aprendizaje, y no es aconsejable, bajo mi punto de vista; aunque hay docentes que no opinan lo mismo. Por otro lado, todos los maestros seguían el mismo procedimiento con los alumnos, leer el contenido correspondiente, explicarlo, y luego, contestar a las dudas de los alumnos. Este ejemplo, sí es muy utilizado hoy en día en nuestro ámbito educativo. Para San Isidoro es muy importante saber leer correctamente, por ello, para él, es imprescindible que los niños sepan colocar los acentos correctamente, ya que provocan que Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 se lean las palabras de manera errónea y que incluso, se induzcan al error. Los alumnos deben educar su voz, para que sea agradable y varonil, ya que sólo estudiaban los hombres; y que aprendan a leer, sin mover el cuerpo, ni balancear la cabeza y sin hacer ruidos, ya que la lectura era una actividad muy recomendada e importante (matiz que durante toda la historia, se ha ido transmitiendo de generación en generación, y que hoy en día se sigue pensando). San Isidoro era un enamorado de la música, ya que para él, esta es totalizadora y nada se puede concebir sin ella. Defendía que en las escuelas se tenían que impartir esta asignatura, para que el niño aprendiera a cantar y a modular la voz. Los niños que estaban destinados a las labores religiosas, aprendía el "Antifonario Litúrgico", y los alumnos que iban destinados a la Patria, los seglares, aprendían canciones guerreras. El sistema isidoriano en la educación física, consistía en el adiestramiento del cuerpo. Los alumnos debían ejercitar sus músculos para hacerlos más fuertes y flexibles; cuerpos viriles para los jóvenes godos, que puedan ganar con astucia a los “zorros”, y con fuerza a los “toros”. Con el entrenamiento del cuerpo se consigue la resistencia, la fortaleza, la maduración del propio individuo y la belleza corporal. En el “Método de Educación de un Joven Príncipe”, se indican cuáles deben ser las disciplinas que se deben impartir para educar a los jóvenes, como buenos ciudadanos. Estas son la gramática, la dialéctica, las Escrituras Sagradas, las leyes, la aritmética, la filosofía, la medicina, la música, la geometría y la astronomía. Es decir el Trivium y Cuadrivium. Etimologías Etimologías (Etymologiae u Originum sive etymologiarum libri viginti) es la obra más conocida de San Isidoro de Sevilla. Toma su nombre del procedimiento de enseñanza que utiliza: explicar la etimología de cada palabra relacionada con el tema, muchas veces de forma algo forzada y pintoresca. El título también puede provenir de la materia de la que trata uno de los veinte libros de los que se compone la obra (concretamente el décimo). Fue escrita por Isidoro poco antes de su muerte, en la plena madurez (627-630), a petición de Braulio, obispo de Zaragoza. Se trata de una inmensa compilación en la que se almacena, sistematiza y condensa todo el conocimiento de su tiempo. A lo largo de gran parte de la Edad Media fue el texto más usado en las instituciones educativas. También fue muy leído durante el Renacimiento (al menos diez ediciones fueron impresas entre 1470 y 1530). Gracias a esta obra, se hizo posible la conservación de la cultura romana y su transmisión a la España visigoda. Esta recopilación de la cultura clásica fue tan apreciada, que en gran medida sustituyó el uso de las obras de los clásicos cuyo saber recoge, de modo que muchas dejaron de ser copiadas y están perdidas, como por ejemplo las obras del gran erudito romano Marco Terencio Varrón. San Isidoro poseyó un gran conocimiento de los poetas griegos y latinos. Entre todos, cita ciento cincuenta y cuatro autores. Muchos de ellos los había leído en los textos originales y otros en las compilaciones en uso para su época. Puede tratarse perfectamente de la primera Enciclopedia de la historia de Europa después de la antigüedad. Por lo que respecta al estilo de la obra, es conciso y claro, y en cuanto a su orden, admirable. Braulio, a quien Isidoro la envió para su corrección, y a quien la dedicó, la divide en veinte libros. Los tres primeros libros introducen el Trivium y el Quadrivium. Todo el primer libro está dedicado a la Gramática, incluida la Métrica. Imitando el ejemplo de Casiodoro y Boecio preservó la tradición lógica de la escuela reservando el segundo libro para la Retórica y la Dialéctica y el tercero para las Matemáticas. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes La Educación Medieval Ficha de Documentación- Fragmento: Autor: Daniel Enrique Yépez Licenciado en Pedagogía Magíster en Ciencias Sociales - Orientación Historia Doctor en Ciencias Sociales - Orientación Historia de la Educación Un aula Medieval Albañiles y Artesanos Niños aprendiendo Música I. Vínculo Educativo entre Antigüedad Helenística y Medievalidad Cristiana I. 1. La Antigua Educación Cristiana El Gran Consejo representaba el poder oficial y ejercía su preeminencia en los asuntos públicos del pueblo hebreo. Estaba formado por: Los sumos Sacerdotes, pertenecientes a determinadas familias religiosa, ocupaban los altos cargos de la administración del templo y decidían sobre la formación del pueblo, no sólo religiosa. Los saduceos eran conservadores en lo religioso y en lo político, se adaptaban con sentido práctico al dominio romano porque procuraban mantener el orden y continuar con su situación de privilegio. Los fariseos eran oficialmente expertos en teología y en leyes, seglares devotos, enseñaban al pueblo las prácticas religiosas y las formas de cumplir la ley, por esta razón se consideraban a sí mismos, los únicos y auténticos educadores, el pueblo reconocía su autoridad y respetaba el status social de que gozaba. Los nacionalistas (zelotas) constituían un movimiento social-político importante, anhelaban la liberación política, social, y económica de Israel, que sería fruto de la lucha armada. Los samaritanos eran la clase social integrada por colonos de otras naciones y razas. En estas circunstancias Jesús predicó su mensaje de salvación, y del reino de los Cielos. Esta doctrina pretendía ser una religión única, verdadera y universal, y suplir las falsas creencias de otras religiones, paganas, caídas ya en el descrédito. Cristo enseñó con lenguaje sencillo, profundo, concreto, exento de sutilezas, accesible a todos los habitantes, cualquiera que sea su capacidad de entender. Cristo alternó el discurso con el dialogo o coloquio, expuso las verdades que interesaban a la fe y que constituían el cuerpo dogmático y fundamental de la fe cristiana; con el dialogo Cristo predicó su enseñanza en un estilo familiar y directo que hizo más viva la comunicación con sus discípulos. En cuanto a la forma interna, explicaba la verdad en sentido real o en sentido figurado mediante ejemplos y parábolas. Las notas esenciales del mensaje pedagógico del cristianismo eran: a) El hombre debía mantener un orden natural en la tierra, al mismo tiempo que debía intentar su salvación Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 natural y sobrenatural; b) Los cristianos debían presentar una maduración y educación propias muy desarrolladas. Tenían que transformarse agentes culturales de la nueva religión; c) Debían tender a la maduración humana y a la maduración cristiana. La Catequesis La catequesis significaba, enseñar a viva voz, es la acción de enseñar y presentaba diferentes modelos: a) en primer lugar, estaba el modelo más simple que era el de San Pedro, referido a los Hechos de los Apóstoles, que trataba esencialmente de la fe en Dios, y en su hijo Jesús; b)Posteriormente la catequesis extiende poco a poco su contenido y se configuró en torno al Credo o Símbolo de los Apóstoles, a las instrucciones sobre el bautismo, la eucaristía, y la oración dominical. I. 2. Los Padres de la Iglesia y las Escuelas Catequéticas. Cristianismo y Helenismo Los nuevos elementos que presentaba eran: - - - La dignidad de la persona se constituía a partir de su filiación divina. La comunidad -interacción esencial de igualdad de todos los hombres y fraternidad universal ante el mismo Padre- se fundamentaba en la agapé (caridad), que sólo podía realizarse en la interioridad de la ciudad cristiana, rompiendo los estrictos límites de la polis helénica. El sentir teocrático del pueblo de Dios asumía el sentir democrático de la “paidea” griega con intención de perfeccionarlo. La estructura social -familia y comunidad- recreaba nuevos valores y ensayaba otras formas de conductas y convivencia por caminos de gracia sacramental, hacia un horizonte que trascendía la definición de lo natural. El vehículo más propicio, para llegar al Occidente mediterráneo era la cultura clásica. La presencia de la “paidea” griega en la “paidea” paleocristiana significaba la continuidad y el fundamento de ésta en cultura occidental. II. El Pensamiento Patrístico Oriental en Clemente de Alejandría II.1. La Pedagogía Patrística Clemente de Alejandría, nació en Atenas, se convirtió al cristianismo y marchó a Alejandría, en cuya escuela, y bajo la dirección espiritual de San Panteno, transcurrió la mayor parte de su vida. Sus escritos conocidos constituyen una trilogía que, de acuerdo con las funciones de Logos, era igual a la luz verdadera que iluminaba a todo hombre que venía a este mundo. Dicha trilogía contenía los siguientes planos: a. Protréptico, o refutación de los errores y contradicciones del paganismo; b. Pedagógico, tratado de los fundamentos de la moral cristiana; c. Díscalos, cuyo contenido no se conoce. La pedagogía de Clemente de Alejandría era la pedagogía del saber, entendido éste como un caminar hacia Dios a partir de la filosofía. La filosofía griega purificaba el alma y la preparaba para recibir la fe, sobre la cual la verdad edificaba la gnosis. Los cursos se organizaban en cinco niveles: 1. Instrucción primaria, en la que el párvulo aprendía a leer, escribir y contar. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 2. Instrucción “enciclopédica”. Las sietes disciplinas que constituían la antigua “encyclos paidea” y preparan la educación filosófica. 3. Filosofía. Era la base principal del saber del hombre. Clemente afirmaba que Dios, por medio de la iluminación proporcionada por el Logos anticipaba la verdad a los griegos en la filosofía, como preparación para la fe. 4. La filosofía era: a. Conocimiento práctico de la vida; b. Procedimiento para ir de las cosas sensibles a las realidades inteligibles; c. Preparación para la sabiduría y la virtud; d. Ciencias de las cosas divinas y humanas, presentes y futuras. 5. La filosofía griega era el fundamento de la filosofía cristiana: a. Fe. Era otra forma de conocimiento, superior a la filosofía. La verdad, objeto de fe, se manifestaba en las Sagradas Escrituras. Era la perfección del conocimiento; b. Gnosis, era el conocimiento más profundo de la verdad; representaba el momento culminante del caminar del hombre; la gnosis era saber humano, en toda su integridad, o, lo que es igual, el saber cómo vida, en el que confluía la fe, el conocimiento racional y la perfección moral. La gnosis era una iluminación, una comprensión, un estado habitual de contemplación. La pedagogía de Clemente estaba impregnada de un sabor místico, que significaba el principio y punto de partida de toda pedagogía cristiana, ascética o mística. Fue el primero que intentó probar con argumentos filosóficos las verdades del cristianismo y reducirlas a un sistema coherente y bien estructurado. Entendía que el saber era un camino gradual que el hombre realizaba: fe, gnosis y sabiduría o contemplación. La Fe era el grado inferior, el más sencillo de poseer; la gnosis implicaba un conocimiento exacto de las cosas; la sabiduría o contemplación divina era el grado más perfecto de conocimiento, porque el hombre por ella se quedaba cara a cara con Dios. El fin de los seres humanos era el retorno de Dios. Y varios eran los caminos que debían seguir, unos naturales y otros sobrenaturales: a. El conocimiento, como procesa dialéctico de lo sensible a lo intelectual; b. La auto-contemplación de alma, por la que el hombre, creado a semejanza de Dios, veía en su propia imagen la huella de Dios; c. La purificación, del propio espíritu, para que tal contemplación resulte más fiable y Dios se muestre con mayor nitidez; d. La gracia, recibida, por la redención de Cristo, elevaba al hombre de buena voluntad a la visión de Dios; e. El fortalecimiento del alma, por la luz sobrenatural que la visión directa de Dios reportaba al hombre. Es significativo el carácter metódico y didáctico con que muchas de sus obras están escritas. III. La Educación y Pensamiento Patrístico Occidental III. 1. La Pedagogía de la Verdad Interior. San Agustín. Educación y Verdad La teoría educativa de San Agustín era La Pedagogía de la Verdad, porque toda ella gravitaba en torno a Dios, como verdad creadora, subsistiendo en el hombre (versión ontológica). Verdad iluminadora del entendimiento (versión gnoseológica), y Verdad beatificante (versión ética). En el pensamiento agustiniano, Dios se hallaba en el centro culminante, hacia donde el hombre orientaba todas sus aspiraciones: “caminaba” hacia su perfección óntica o existencial, que no consistía en otra cosa que ser el que era, intentando conocer la verdad auténtica que estaba en su interior, y tendiendo a la vida bienaventurada para la que Dios lo creó. La verdad y el Proceso de Interiorización El hombre era capaz de ser la verdad; la verdad se manifestaba positiva en la existencia misma del hombre. La verdad estaba en el interior del hombre. Era necesario, conocerse a sí mismo, para conocer a Dios. Si esta verdad había de ser necesaria e intemporal, de ninguna manera podía tener su origen en nosotros mismos, ni en las cosas, sino en Dios. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 La Verdad Iluminadora En líneas generales significaba el concurso especial de Dios, para que la inteligencia del hombre pudiese entenderse con las verdades inmutables, eternas y necesarias, que vislumbraba en su morada interior. Dios era luz por la que y en la que contemplábamos la verdad. La instrucción cristiana debía proponerse un doble objetivo: a. La voluntad de renunciar a toda realidad exterior, el deseo de conversión íntima y de perseverancia en tal estado de interioridad; b. La conversión intima, cuyo fundamento se hallaba en la inmanencia de la razón, por la que el hombre se replegaba sobre sí mismo para saberse y conocer su verdad, que era reflejo de la Verdad. Esto lo exponía a riesgos y a graves tentaciones: el amor a sí mismo, y a la aspiración de ser principio de si mismo y a reinar sobre sí mismo y sobre su cuerpo. La Verdad Subsiste con el Creador y la Sabiduría En San Agustín, a la educación primaria sucede la de las artes liberales, y a éstas, la ciencia como grado culminante, la sabiduría buscaba las verdades eternas hasta llegar al conocimiento de Dios. En consecuencia, para San Agustín el ideal del hombre debía ser la sabiduría y no la ciencia. El hombre buscaba la verdad desde todo su ser, y la buscaba por la razón y la fe; la razón preparaba ala fe, y la fe liberaba y ayudaba a la razón; fe y razón estaban íntimamente enlazadas en el quehacer humano, en la búsqueda de la Verdad y en la sabiduría. Dios era el Ser Absoluto, el Ser en sí mismo. El hombre necesitaba de la fe para saber plenamente; la fe provenía de Dios y trascendía los límites de la razón. La sabiduría se hacía hombre, se encarnaba, para que le diese ejemplo, permitiéndole que la conociera. La verdad beatificadora, era el fin de la educación para la libertad. La versión ética del pensamiento pedagógico de San Agustín se relacionaba con la libertad, la virtud, y la felicidad, y se insertaba en las coordenadas Dios y Hombre, las dos constelaciones temáticas de su pensamiento (solo deseo saber de Dios y del alma). La Libertad, era la facultad de poder elegir y se ajustaba al orden del amor que consistía en: a. Amar según el valor del objeto amado. Amar a Dios más que a si mismo y a todos los demás; b. Usar, no gozar, de este mundo, pues las cosas terrenas se incluyen en el usar; gozar de lo que sólo ha sido creado para usar de ello es tergiversar el ordo amoris; c. Virtud, los actos que el hombre realizaba de acuerdo con el orden del amor y moral eran buenos. Para Agustín la virtud era ordo amoris y buena cualidad de la mente, mediante la cual vivíamos correctamente; cualidad de la que nadie podía abusar y que Dios producía en nosotros, sin intervención nuestra. Por la virtud, el hombre alcanzaba la Verdad y con ella la autentica alegría; d. Dios era el fin de toda educación cristiana, porque el hombre se sentía inquieto hasta que encontró a Dios. No es extraño, por esto, que Agustín se planteara la tesis del aprendizaje como recuerdo, como reminiscencia, no al uso platónico, sino en un sentido nuevo: aprender no era otra cosa que conocer las verdades eternas, que de algún modo ya sabía o re-conocía virtualmente en cierto modo. III.2. San Jerónimo y la Educación Femenina Tratan del tema de la virginidad de la mujer cristiana. Presentó una serie de cartas a varios autores de la educación sobre la mujer casada. Era unas cartas, donde se presentaban los típicos convencionalismos de aquella época, respecto a la educación que se debía impartir a las mujeres, como el cuidado de su casa, el cuidado de los niños y de su esposo. También, hablaba de una serie de consejos a poner en práctica contra los vicios que apartaban a la mujer casada de Cristo. Su esposo debía ser su guía personal y espiritual, constituyendo en la trama de las cartas, la voz del Señor y de la Razón, invistiéndolas así de un tono sentencioso característico. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 El maestro medieval, personificado en un fraile, impartiendo la lectio IV. Vista Panorámica de la Educación Medieval Temprana La larga extensión del Medioevo hace difícil caracterizarlo; la variedad y complejidad de su acontecer, el encuentro de diferentes tendencias que cristalizan en formas culturales plurales, más la riqueza policrómica de sus hechos le imprimieron a este periodo un interés especial. Genicot, define la Edad Media como un periodo unitario y autónomo de la historia, en cuya unidad dinámica se advierten tres momentos, que se simboliza con el alba, el mediodía y el crepúsculo u otoño de esta extensa época histórica. Arnold Hauser, establece en cambio tres periodos culturales independientes en la Edad Media: el del feudalismo, el de la caballería cortesana y el de la burguesía ciudadana. Para este autor la espiritualidad del arte cristiano primitivo significa el mismo espiritualismo general e indefinido del paganismo antiguo. Para Jolivet solo puede hablarse de un rasgo único, que es el que matiza todo el quehacer cultural del Medioevo: los textos. Hay otras tres características esenciales que también son importantes: a) Conservación de la cultura clásica romana y recuperación de la filosofía griega; b) elaboración de una cultura propia de sentido cristiano y c) considerar al espíritu cristiano como una presencia viva que quiere inspirar toda la vida del hombre medieval. IV. 1. San Isidoro de Sevilla y el saber medieval. El hombre, Creado por Dios, era la síntesis de la realidad cósmica. Estaba compuesto de cuerpo y alma, el cuerpo era a su vez, composición de los cuatro elementos que conforman la materia original del mundo. El alma era sustancia incorpórea. Para Isidoro el alma no formaba parte de la sustancia divina, ni de la naturaleza; sus funciones, por tanto, nacían de su peculiar forma de ser: sentir, recordar y querer. De acuerdo con su dualidad humana, el hombre, belleza finita y temporal, tendía a la contemplación de Dios, belleza infinita y eterna, por lo tanto el saber lo realizaba a través de la contemplación de las cosas sensibles, con las que se contactaba gracias a su cuerpo, y en las que reflejaba la belleza divina. Las Etimologías Aunque en las etimologías no responde con exactitud al contenido de la obra, pretende significar, sin embargo, el hecho de que analizando y comparando las palabras en su sentido, su origen, y su composición, se llega a conocer lo esencial. V. 2. La Educación Monástica. Las Escuelas Medievales - Las escuelas monacales, ubicadas en los monasterios, preparaban a niños y jóvenes para la vida religiosa; constaba generalmente de dos escuelas, la escuela interior reservada a los futuros monjes y la escuela exterior para aquellos jóvenes que deseaban ser sacerdotes. - Las escuelas a tener un momento tuvieron un signo benedictino hasta el siglo X, posteriormente fueron monjes cistercienses, cluyacenses. La vida cultural y el intercambio de conocimientos entre unas y otras Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 escuelas, contribuyeron a consolidar el mundo monacal, como un centro de expansión científica. - Las escuelas episcopales o catedralicias, son posteriores en su nacimiento a las monacales, datan del siglo VIII. Eran escuelas parroquiales que recomendaban a todos los sacerdotes. - Las escuelas palatinas estaban regentadas por eclesiásticos, sus enseñanzas se impartían por clérigos, aunque sus alumnos no tenían que seguir necesariamente la vida sacerdotal, la más famosa fue la de la Corte de Francia - El plan de estudios variaba muy poco de unas escuelas a otras, si bien el curriculum cambió en los diferentes periodos escolásticos, comprendía, la gramática, retórica y el Cuadrivium, y hay otros que aparecen más tardíamente, como son la dialéctica y la lógica. El currículum que se impartía en estas escuelas respondía generalmente a tres niveles: Iniciación, en el que se enseñaba la lectura, la escritura, algunos conocimientos elementales de lengua latina, y el inicio en textos bíblicos. Estudio de artes, que conformaban el trívium, (gramática, retórica y dialéctica), y en menor grado el Cuadrivium. Nivel superior, en el que se estudiaba la escritura con comentarios de orden gramatical, histórico y teológico. IV. 3. El Método en la Educación Medieval Existía un concepto que perduró en toda esa época, el de la ciudad universal, que adquirió presencia constante en la historia de occidente. El contraste, heterogéneo y dinámico, de la Alta Edad Media, compuesta de elementos antitéticos, evolucionó, a partir de la época de Carlomagno hasta el siglo XI y XII, hacia una cosmovisión, en la que tales elementos constitutivos perdieron ingenuidad, permitiéndole adquirir mayor capacidad de ajuste. Alcuino de York. El Saber del Hombre, Saber hacia Dios, Filosofía y Teología. Alcuino impregnó de un tono moral la Filosofía considerándola “conocimiento de las cosas divinas y humanas” y maestra de todas las virtudes. El saber filosófico conducía al hombre hasta los prolegómenos del saber teológico y mediante la lectura de la Sagrada Biblia se conocía a Dios, porque por ella se revelaba a los hombres. Para Alcuino, la sabiduría del hombre partía de su naturaleza humana, en la que de alguna forma aquella estaba impresa por Dios, y culminaba en el conocimiento de Él. Por lo tanto, la función reservada al maestro era la de ayudar a que la sabiduría se desarrollase naturalmente y se ordenase hacia el Bien; ello era lo que justificaba la intervención del educador: despertar y orientar lo que estaba en germen en la naturaleza humana. Educación y Vida Mística Su concepción del saber estaba íntimamente ligada a la educación a los valores de verdad, belleza, y bondad, los cuales se hallaban insertos en los bienes propios de este mundo. El hombre estaba formado por un alma dotada de memoria, inteligencia y voluntad, símbolo trinario que hacía que el ser humano se distinguiera de los animales por el ejercicio de la razón y el uso de la libertad. A su vez y por intermedio el cuerpo, dotado de sentidos, el hombre era capaz de percibir el mundo. A partir de este presupuesto humano Alcuino balbuceaba una educación de signo ascético: a) las cosas o bienes del mundo por ser obra de Dios, eran verdaderas, buenas y bellas y b) el hombre podía llegar a Dios a través de ellas, siempre que las sublimara espiritualmente; c) El camino del hombre hacia Dios implicaba una continua renuncia a disfrutar de las cosas, una purgatio de todo aquello que lo ligaba al mundo. Sujeto de educación, en la medida que podía disponerse bien para obrar e investirse de hábitos operativos. El hábito residía en el alma en cuanto a sus potencias, porque la habitud se forjaba a partir de la operatividad, así principalmente los hábitos se encontraban dentro del alma. El carácter racional de la teoría educativa de Santo Tomás era notable en el tema de los hábitos. El sometimiento de las potencias sensitivas y vegetativas a la razón los hacía educables, y en la medida en que la razón se hiciera a través de ellos fácilmente, más educables serían, y cuanto más rebeldes a la razón, menos Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 educables. Los hábitos, que tenían al alma como sujeto inmediato y directo, y que fluían directamente por su devenir operacional, se conformaban a partir del entendimiento y de la voluntad. La voluntad era también, otra causa material de la educación, en cuanto que admitía hábitos que la disponían adecuadamente a los actos que le eran propios. d) Causa formal. La forma de la educación era accidental y no sustancial puesto que la educación era el accidente que acontecía en la sustancia del hombre. La forma de la educación pertenecía al accidente de la cualidad, si consideramos a la educación dinámicamente. Vista desde el agente que la producía, pertenecía al accidente de la acción. Vista desde el paciente que la producía, pertenecía al accidente de pasión. El hábito (lo habitual) era una cualidad estable -difícilmente movible- que disponía adecuadamente el sujeto en su naturaleza o en sus operaciones. Otra imagen de un maestro medieval impartiendo su lectio La Escuela Palatina: Alcuino y Fridegiso Fragmento de la Nota Original Por Tomás Pollán* Versión completa en: http://pitxaunlio.blogspot.com/2013/01/ La-Escuela Palatina. Alcuino y fridegiso.html Alcuino de York en la corte del emperador Carlomagno, coronado Emperador del sacro Imperio Romano-Germánico el 25 de Diciembre del año 800 . Los orígenes del movimiento filosófico medieval están ligados al esfuerzo de Carlomagno por mejorar el estado intelectual y moral de los pueblos que gobernaba y por hacer retroceder la barbarie introducida por las Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 sucesivas olas de invasores. Para llevar a cabo esta tarea, el Emperador se propuso restablecer las escuelas (las antiguas romanas habían desaparecido y las cristianas eran de una calidad ínfima) dotándolas de un programa de estudios inicialmente de bajo nivel pero con el tiempo cada vez más exigente. La importancia de esta empresa justifica que se pueda hablar con razón de un Renacimiento carolingio en el sentido fuerte. El planteamiento historiográfico, que considera la época carolingia como de mera transición, y sin entidad propia, bajo el punto de vista cultural, está ampliamente superado, pues desde los albores del Imperio y en los sectores más diversos, desde la arquitectura sagrada a la música y a la literatura latina, desde la hagiografía hasta la filología, de la teología a la poesía, se alcanzan resultados que representan puntos culminantes y a veces logros de valor absoluto. El plan de una educación profesional y formal exigía a su vez la elección de un plantel de maestros de reconocida preparación y competencia. La institución en que, con carácter ejemplar, Carlomagno puso en práctica su programa de reestructuración cultural fue la nueva Escuela Palatina de Aquisgrán, para la que reclutó a un grupo de maestros procedentes de las diversas regiones del imperio: Irlanda, Inglaterra, Italia, España, Germania, etc. La figura central de este grupo selecto de maestros, el instrumento y verdadero mentor de la reforma carolingia, fue el inglés Alcuino de York, al que acompañaron en la Escuela Palatina los maestros italianos Pedro de Pisa, Pablo el Diácono, Paulino el Gramático, los españoles Agobardo y Teodulfo, el irlandés José Escoto, el anglosajón Wizo (Cándido), el germano Leidrado, los francos Angilberto y Modoino, y de Inglaterra el propio Fridegiso. Alcuino se distingue del grupo reunido en Aquisgrán, no por poseer un talento o saber superior, sino por su papel de misionero y apóstol de la cultura latino-cristiana de los monasterios de York y de Jarrow, en la Francia carolingia, en donde esta cultura estaba perdida. Ocupaba, de alguna forma, en la corte de Aquisgrán, el cargo de Ministro de Instrucción. De hecho fue el consejero más próximo y atendido de Carlomagno, y tuvo un papel de primer orden en la restauración del Imperio en el año 800. Como escribió Gilson y recuerda Alain de Libera: «La verdadera grandeza de Alcuino reside en su persona y en su obra civilizadora, más bien que en sus libros […]. En sus cartas y en sus tratados se expresan su admiración profunda por la cultura antigua y su voluntad de mantenerla». La anónima Vida de Alcuino nos presenta a este prefiriendo al pagano Virgilio a los Salmos, y rehusando dejar su celda, donde leía la Eneida a escondidas, para asistir al oficio nocturno. Los compañeros de Alcuino -con una preeminencia de la representación anglosajona a la que cabe atribuir la línea específicamente filosófica del entourage de Carlomagno- representan la élite de los hombres de letras reunidos por el Emperador, verdadera muestra de una nueva unanimitas, de un nuevo espacio común de diálogo y encuentro, eje del ambicioso proyecto de una cultura unitaria, aunque sustentada en una flexible articulación entre universalismo y peculiaridades nacionales: multiplicidad de las razas y naciones / unidad del imperio y de la confesión religiosa. Este era el significado específico que tenía la idea de Europa –palabra que empezó a emplearse entonces con frecuencia y de forma novedosa– como centro cultural, más que político, de irradiación artística filosófica y literaria. Alcuino, en un arrebato tan entusiasta como ingenuo, llegó a considerar la Escuela Palatina superior a la Atenas de Pericles, Platón y Aristóteles. En una carta a Carlomagno, Alcuino declara su ambición: «Levantar una Atenas nueva, más aún, una Atenas muy superior a la antigua, porque al estar enriquecida por la plenitud de los siete dones del Espíritu Santo sobrepasa la sabiduría de la Academia». Alcuino procedía de la escuela catedralicia de York, donde bajo el magisterio del arzobispo Egberto(discípulo a su vez de Beda el Venerable) y de Aelberto, había entrado en contacto en la bien provista biblioteca de la Escuela, no sólo con las Sagradas Escrituras y los tratados eclesiásticos, sino también con la obra de autores como Cicerón, Virgilio, Ovidio, Plinio y Boecio, modelos de escritura en verso y prosa. La corte de Carlomagno no era ciertamente una segunda Atenas, pero no deja de tener su gracia el entusiasta juego juvenil de ponerse sobrenombres de personajes antiguos. Así, Alcuino se hacía llamar Horacio; Carlomagno, David; Leidrado, Homero; Teodulfo, Virgilio, etc. Asimismo compartió el empeño de su maestro por conservar y difundir las artes liberales (el Trivium y el Quadrivium completos) y hacía lo imposible por contagiar a los alumnos su propio gusto por el estudio. En una instrucción o capitular de la corte del año 787, probablemente escrita por el propio Alcuino, se encuentra una precisa descripción de los objetivos educativos y culturales que se propone alcanzar la Escuela, y se alegan las razones para cultivar e institucionalizar el estudio de los dos grupos de las artes liberales: las Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 tres artes de la comprensión, de la expresión y del pensamiento, es decir, gramática, retórica y dialéctica –el Trivium–; y las cuatro artes o medios para conocer el mundo, o sea, aritmética, geometría, astronomía y música, concebida esta última como el estudio dela armonía de las cosas. Las artes liberales se consideraban necesarias para la comprensión de las Escrituras, porque como estas se sirven de imágenes, tropos y otras figuras similares, cuya interpretación exige el conocimiento de la gramática y de la retórica, y, por otra parte, la propia filosofía se apoya en ellas como en siete etapas o siete pilares para alcanzar la sabiduría. El propio Alcuino en su tratado de Gramática habla de las siete artes liberales como de Septem Gradus Philosophiae. Y este era, efectivamente, el marco en el que se estudiaba la filosofía, centrada principalmente en el pensamiento platónico y lastrada por un conocimiento limitado del aristotelismo (sólo se estudiaban y comentaban las Categorías y Sobre la Interpretación con las glosas de Porfirio y de Boecio). Sin embargo, no todas las artes se estudiaban por igual, pues el énfasis se ponía especialmente en la gramática y en la retórica, y cuando más tarde el péndulo del interés se incline hacia la dialéctica, se habrá producido un cambio de importancia capital para el desarrollo de la filosofía y teología escolástica. Por su parte, la teología se concentraba en una interpretación textual de la Escritura, bajo el triple aspecto literal, etimológico, simbólico y moral. Se trataba de una teología hermenéutica fundamentada en un fuerte sentido de la autoridad de la escritura y de las Escrituras, y en la idea de la inagotabilidad y de la libertad de interpretación. Este ambicioso programa de estudios fue asimilado y compartido por todos los discípulos que siguieron el magisterio de Alcuino en Aquisgrán y en Tours, y que lo difundieron por las escuelas monásticas de las diferentes naciones del Imperio. En Tours se formó Rábano Mauro, y a través de él como abad del monasterio benedictino de Fulda, cuna del cristianismo germano, la influencia civilizadora de Alcuino se extendió por toda Alemania. El programa educativo y cultural de Alcuino, así como el método ecléctico de la defloratio, el uso de las artes liberales y la interpretación de la enseñanza bíblica, se fundaban, como recuerda d’Onofrio, en la primera norma de conducta de la sabiduría práctica del monaquismo occidental, heredero en este aspecto de una larga tradición grecolatina que se remonta a Solón y se cita a través de Terencio: Ne quid nimis («nada en demasía»). Tal vez, el único elemento de la enseñanza de Alcuino que Fridegiso, su fiel y estrecho colaborador, no parece compartir es precisamente el ne quid nimis. Así pues, su discípulo Fridegiso se sitúa en una relación de continuidad y ruptura de la Escuela Palatina. Se sirve de los mismos instrumentos que sus compañeros de Aquisgrán (las artes liberales, especialmente el Trivium) con el objetivo compartido de recuperar, recomponer y transmitir la herencia de las Escrituras y de la Patrística, pero con una radicalidad especulativa, excluyente de cualquier mediación o compromiso, que coloca sus ideas sobre la nada, la encarnación y la preexistencia de las almas, en el umbral de la herejía. * Tomás Pollán, Introducción a Fridegiso de Tours, “La Nada y las Tinieblas”, Ediciones la uÑa RoTa, Segovia 2012 Antigua litografía de Alcuino de York Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Lectura y Reflexión de los/as Estudiantes Los Campesinos en la Edad Media Vida Cotidiana Fuente: Los campesinos | artehistoria.com El campesino y su mujer juntos trabajaban en el cultivo de la tierra para su manutención Las "Partidas" de Alfonso X de Castilla definen a los campesinos como los "que labran la tierra e fazen en ella aquellas cosas por las que los omes han de bivir e de mantenerse". No cabe duda de que con esta definición podemos considerar al campesinado como la fuerza fundamental del trabajo en la sociedad medieval. Y es que el campo fue el gran protagonista en la Edad Media europea. Los recursos que aportaban la agricultura y la ganadería eran la base de la economía y la tierra era el centro de las relaciones sociales, dejando al margen la revolución urbana que se vive a partir del siglo XIII. A pesar de ser la fuerza generadora de riqueza en la época los campesinos son presentados como gente ignorante y grosera, comentándose en un dicho popular de aquel tiempo que "el campesino es en todo semejante al buey, sólo que no tiene cuernos". Los campesinos medievales eran los que soportaban el peso fiscal del Estado ya que pagaban los tributos señoriales, los diezmos eclesiásticos y las rentas reales. Formaban parte del escalón más bajo de la sociedad medieval al ser los "laboratores". El trabajo campesino se desarrollaba en pequeñas unidades de producción de carácter familiar, pero las tierras eran propiedad del señor al que el campesino juraba fidelidad, entrando de lleno en la relación vasallática que lleva implícita el feudalismo. El campesino no producía para el mercado sino para su autoconsumo, aunque buena parte de la producción fuera o no excedentaria- pasaba a manos del señor. La vida campesina era muy dura ya que el nivel tecnológico era muy básico, la productividad muy limitada y el peso fiscal muy determinante. A lo largo de la Edad Media encontramos importantes novedades tecnológicas que aportarán algunos elementos positivos al trabajo de los campesinos. El arado de ruedas y vertedera se incorporó a lo largo del siglo XI en las regiones del norte de los Alpes mientras que la zona mediterránea seguía vinculada al arado romano. Otra novedad será el yugo frontal y los herrajes de los animales, destacando el papel del caballo en numerosas regiones. Los molinos de viento e hidráulicos evitarán muchos esfuerzos a los labriegos al igual que los progresos en el rastrilleo o el trillo o la incorporación de un nuevo tipo de hoz. La rotación trienal será una importante novedad. La tierra se divide en tres zonas que se dedican respectivamente a cultivos de invierno, de primavera y barbecho, lo que aumentará la producción y la hará más diversificada. La cría de ganado también tendrá un importante papel en la vida campesina. A pesar de los progresos, debemos afirmar que la agricultura medieval manifestó siempre signos de precariedad debido a su bajo rendimiento y su estrecha dependencia a las condiciones naturales. En la familia campesina se reunían generalmente tres generaciones que se diversificaban con las ramificaciones laterales de los parientes lejanos, hermanos o hermanas no casados y un largo etcétera. El padre ocupaba el papel protagonista siendo su principal objetivo la protección y la seguridad de los miembros de su clan familiar y de la casa donde habitan. El matrimonio solía estar concertado aunque a medida que avanzó el tiempo la Iglesia lo sacralizó y lo convirtió en un sacramento. Su objetivo prioritario es la procreación por lo que los nacimientos debían de ser numerosos al igual que las defunciones infantiles. La mujer estaba en una Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 situación absoluta inferioridad, teniendo que ocuparse de numerosas tareas. Los hijos estaban valorados como fuerza de trabajo. Antigua pintura mural que retrata a los siervos de la gleba trabajando la tierra. Cuatro Diferencias Entre Alta Edad Media y Baja Edad Media Por Nahúm Montagu Rubio Fuente: https://psicologiaymente.com/cultura/ Alta Edad Media y el Castillo amurallado, caracterizan el paisaje social de estos tiempos Presentación La Edad Media es uno de los períodos más largos de la historia occidental, yendo desde el siglo V d. C. hasta mediados del XV y, por lo tanto, teniendo una duración de casi 1000 años. Es por este motivo que, dado lo extenso que es este período histórico, los historiadores lo han partido en dos sub-períodos con características económicas, sociales y culturales diferentes: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. A continuación veremos más a fondo cuáles son las diferencias entre la altay baja Edad Media. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Alta y Baja Edad Media: ¿Qué Son? La Edad Media es un período muy extenso en la historia de la civilización occidental. Es durante este a etapa de la Historia en la que Europa va formando varias culturas que, varios siglos más tardes, determinarán la forma y tipo de sociedad de los estados que se pueden encontrar en la actualidad en el Viejo Continente. Los historiadores consideran que el Medievo empezó con la caída del Imperio Romano en el año 467 d. C., poniéndose fin de una vez por todas a la Antigüedad Clásica, protagonizada por Roma, Grecia y Egipto junto con otras civilizaciones como la cartaginesa. Con el fin del mundo clásico empezaba la Edad Media, la cual se puede diferenciar en dos sub-períodos: la alta y la baja Edad Media. La Alta Edad Media empieza en el siglo V d. C. y durará hasta el siglo XI d. C, mientras que su sucesora, la Baja Edad Media, empezará en el siglo XI d.C. y terminará en el XV d. C. Estos dos períodos históricos presentan características muy diferentes; a continuación veremos un poco más a fondo los contextos en los que se dieron. Alta Edad Media La Alta Edad Media es el sub-período de la historia de Europa que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta, aproximadamente, el año 1000, momento en el cual se da un importante resurgimiento económico y cultural en el Viejo Mundo. Los principales estados protagonistas durante la Alta Edad Media son tres imperios que “compartirán” los territorios europeos, enfrentándose en guerras para arrebatarle al otro sus tierras: el Imperio Bizantino, el Califato Omeya y el Imperio Carolingio. El Imperio Romano se desintegró debido a múltiples factores, aunque los principales fueron el asedio de los pueblos germánicos, la debilitación y barbarización del ejército romano y múltiples revueltas sociales dentro del imperio motivadas por hambrunas y la devaluación de la moneda. Ante esta situación, la todopoderosa Roma cayó como un castillo de naipes, fragmentándose en varios reinos, mayormente católicos con base románico-germánica. De esta forma se da el inicio de la Alta Edad Media, caracterizada por ser un período de bastante inestabilidad. Se practicaba la piratería, los saqueos perpetrados por eslavos, normandos, húngaros y sarracenos era algo cotidiano y las gentes no se sentían seguras en las ciudades, con lo cual las fueron abandonando para refugiarse en el campo. Las diferencias entre ricos y pobres se acentúan y aparece el feudalismo. Los señores más ricos podían permitirse tener tierras, haciendo que otros trabajaran para ellos a cambio de brindarles protección. Estos terratenientes eran muy poderosos en sus tierras, actuando casi como tiranos, y protagonizaron la descentralización del poder de los recién creados reinos cristianos, algo que contrastaba con cómo se gobernaba en la Antigua Roma. Los nobles daban tierras a sus vasallos a través de un contrato sinalagmático, con el cual se obligaba a ambas partes a contribuir con algún servicio, como dando protección al vasallo o beneficiando económica y políticamente al señor terrateniente. La Iglesia Católica empieza a adquirir un poder muy grande, que irá en aumento con el paso de los años. El alto clero es un grupo social fuertemente privilegiado, a veces más que la mismísima nobleza. También es un grupo muy culto, con lo cual serán los que contribuyan y monopolicen la creación cultural a principios de la Edad Media, construyendo monasterios, abadías, iglesias y catedrales y transformándolos en centros de producción cultural. Baja Edad Media La Baja Edad Media sucede a la Alta Edad Media. Este período abarca desde los inicios del siglo XI d.C. hasta el Renacimiento, ya entrados en el siglo XV, con el descubrimiento de América por parte de Colón en 1492, aunque también se ha planteado como fecha final de este período la conquista de Constantinopla por los Otomanos en 1453. El feudalismo sigue teniendo una importante función organizadora de la sociedad, y la Iglesia Católica ejerce un poder supremo sobre la Cristiandad occidental. Durante este período surgen nuevas clases sociales, especialmente destacable la burguesía. Los burgueses no son nobles, sino gente sin privilegios dentro de la sociedad medieval pero que, gracias a sus profesiones siendo artesanos, herreros y demás trabajan a sueldo por sí mismos, sin servir a ningún señor feudal y teniendo cierta capacidad adquisitiva. Si bien no había libertad de pensamiento, poco a poco se van haciendo grandes descubrimientos científicos. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Muchas disciplinas, como las matemáticas, la historia, la astronomía y la filosofía van desarrollando sus corpus de conocimientos, sentando las bases para que se diera el Renacimiento a finales de la Baja Edad Media. Además, se fundan las primeras universidades, construyéndose cerca de 50 en toda Europa entre los siglos XIII y XVI. Diferencias Entre la Alta y Baja Edad Media La baja Edad Media y el renacimiento de las ciudades. Viendo un poco cómo eran estos dos sub-períodos de la Edad Media, pasemos a ver cuáles son lasprincipales diferencias entre ambos. 1. Diferencias Políticas Durante la Alta Edad Media la figura del rey o emperador era la de un jefe de estado con poderes limitados. El poder de la monarquía se encontraba en manos no solo del monarca, sino también dela alta nobleza y el clero quienes poseían tierras en las que ejercían un poder casi tiránico. Si embargo, superado el siglo XI y entrados en la Baja Edad Media, poco a poco la figura del rey va reforzándose, posicionándose como el máximo gobernante sobre todos sus territorios y mostrando su poder por encima de la nobleza y el clero. Con el paso del tiempo se fueron formando grandes monarquías en toda Europa, surgiendo parlamentos y reclamando varios nobles, clérigos y burgueses un mayor derecho a la autogobierno, obteniendo fueros a modo de adquisición de derechos vasalláticos. En lo concerniente a los conflictos, en la Alta Edad Media el principal motivo de guerra eran las invasiones de pueblos como los eslavos, normandos, musulmanes y germanos, poniendo en riesgo el poder de las nuevas monarquías cristianas o cambiando su composición étnica. En cambio, durante la Baja Edad Media los principales conflictos que se pueden observar son la Reconquista, realizada por varios reinos ibéricos para ir “recuperando” los territorios sureños gobernados por el Califato Omeya y sus sucesores, además de la Guerra de los Cien Años. Entre los conflictos más destacables durante la Baja Edad Media podemos destacar la Reconquista realizada en la Península Ibérica a modo de hacer que los cristianos recuperaran las tierras arrebatadas por los musulmanes varios siglos atrás y la Guerra de los Cien Años. 2. Diferencias Económicas En la Alta Edad Media la base económica se encontraba en el mundo rural, fundamentándose en la agricultura y en la ganadería de subsistencia. En menor medida se fabricaban algunas manufacturas. No se podía hablar de comercio propiamente dicho, sino más bien de trueque dado que muy rara vez se usaban monedas. La situación cambia en la Baja Edad Media. Si bien la economía seguía siendo principalmente rural, poco a poco se empezó a dar un mayor desarrollo en las ciudades, convirtiéndose en nuevos centros económicos. A su vez se dio un incremento en la producción agrícola y ganadera, gracias a que se introdujeron nuevas técnicas de cultivos. Las mejoras en el campo implicaron un incremento en la producción, lo cual benefició la creación de un comercio que ya no era solo a nivel local y realizado por medio de trueques, sino a larga distancia. Ahora el comercio era una actividad muy viva, celebrándose ferias para vender lejanos productos y fomentando la creación de la banca. Debido a esto, la moneda fue ganando protagonismo como elemento para gestionar las transacciones. 3. Diferencias Sociales Durante la Alta Edad Media el feudalismo tiene una gran importancia como sistema organizador de la Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 sociedad. Durante este período la sociedad estaba dividida en varios estamentos, entre los cuales dos ostentaban privilegios, la nobleza y el clero, mientras que el resto no corrían tanta suerte, siendo el grupo de los campesinos, los artesanos y los siervos de la gleba. Los nobles y los clérigos tienen como derecho más destacable, además de otros muchos, el poder poseer grandes extensiones de tierra y sacar provecho. En ellas hacían trabajar de sol a sol a los estamentos no privilegiados, fundamentalmente los siervos de la gleba. Los nobles y clérigos podían estar sujetos a relaciones vasalláticas con otros nobles y clérigos, teniendo que respetar tratados por los cuales su señor les brindaba protección a cambio de beneficios económicos, político y militares. Si bien el feudalismo sigue siendo el sistema organizador de la sociedad bajomedieval, éste empezó a zozobrar pasado el siglo XI. Esto es debido a la irrupción de la burguesía como clase no privilegiada pero adinerada. Al poseer importantes recursos económicos podían ejercer cierto poder dentro de la sociedad, sin necesidad de ostentar títulos nobiliarios, aunque seguían por debajo de los nobles y los clérigos. Debido a las mejoras en la agricultura y ganadería se dio un incremento demográfico. Esto implicó cambio en las relaciones vasalláticas y en el trato hacia los siervos de la gleba, puesto que los nobles no podían tener a tanta gente en sus tierras. Los siervos de la gleba lo eran porque un antepasado suyo había acordado con un terrateniente trabajar en sus tierras a cambio de protección, obligación de la que nunca se podría liberar a no ser que el terrateniente renunciara a ello, cosa que sucedió en esta época debido a la falta de sitio. 4. Diferencias Culturales En la Alta Edad Media la cultura grecorromana sigue siendo ligeramente vigente, aunque pocoa poco va deteriorándose y da lugar a varias culturas, todas ellas compartiendo como estilo artístico el románico. El latín empieza a evolucionar, especialmente entre las clases más bajas, que no sabían ni leer ni escribir, creándose hablares de transición entre el latín clásico y las lenguas románicas: el latín medieval. El continente europeo no es culturalmente homogéneo durante el período altomedieval. Además de haber cristianos, tanto católicos como ortodoxos, se encuentran musulmanes quienes viven en las tierras conquistadas por el Califato Omeya. En la Península Ibérica los musulmanes conquistan la mayor parte de su territorio, creando Al-Ándalus, que llegaba hasta la cornisa cantábrica, siendo el reino de Asturias el último reducto cristiano de la península. La cultura estaba monopolizada por los clérigos, quienes en sus catedrales, iglesias, abadías y monasterios trabajaban escribiendo libros en latín, la lengua litúrgica. La población, si bien continuaba hablando latín medieval, este estaba muy mezclado con palabras procedentes de lenguas de los vascos, eslavos, celtas, musulmanes y demás pueblos que habían ido invadiendo los reinos cristianos. Aunque las lenguas románicas todavía no existían propiamente hablando, estaban formándose. Durante la Baja Edad Media los reinos cristianos fueron poco a poco ocupando los territorios musulmanes, "recuperando" sus tierras y expandiendo no únicamente la fe cristiana, sino también sus lenguas. El latín evoluciona tanto que, a partir de los siglos X-XI sus hablantes ya no se entienden entre reino y reino. Es en esta época en la que se considera que nacen las lenguas románicas como el castellano, el galaico- portugués, el catalán, el navarroaragonés, el asturleonés, eloccitano, el francés o el italiano. Si bien los clérigos representaban un importante papel en cuanto a la creación y transmisión de la cultura, entre las clases más laicas, especialmente entre burgueses, hay un mayor interés por la educación. Es aquí cuando empiezan a fundarse las primeras universidades como nuevos centros de formación y, si bien en ellas el latín seguía siendo la lengua de cultural, se empieza a tener un mayor interés por las lenguas vernáculas, tanto románicas como germánicas. En lo referente a lo artístico, el estilo predominante era el gótico. Referencias bibliográficas: Anderson, P. (1979). Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo. Madrid: Siglo XXI. Duby, G. (1976). Guerreros y Campesinos. Desarrollo Inicial de la Economía Europea (500- 1200):Trotta. Fourquin, G. (1977). Señorío y Feudalismo en la Edad Media. Madrid: EDAF. Le Goff, J. (2007). La Edad Media Explicada a los Jóvenes. Barcelona: Siglo XXI Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 La tardía edad media y el renacer de los Bancos, ferias, mercados y circuitos comerciales terrestres y marítimos Conceptos de Escolástica Ficha de Contenidos Autor: Dr. Daniel E. Yépez 1. La escolástica (del latín scholasticus, y éste a su vez del griego σχολαστικός [aquel que pertenece a la escuela]), es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. 2. Significa el saber cultivado en las escuelas medievales pero luego es un pensamiento que afirma dos fuentes de conocimiento, fe y razón. Hay una escolástica cristiana, islámica y judía. 3. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval, tras la Patrística de la Antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe (Philosophia ancilla theologiae -la filosofía es sierva de la teología-). Dominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del XV. 4. Su desarrollo fue heterogéneo, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no sólo grecolatinas, sino también árabes y judaicas. Esto causó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar y crear grandes sistemas sin contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica antigua. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad y el abandono de las ciencias y el empirismo. 4. Pero la Escolástica también es un método de trabajo intelectual: todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad (Magister dixit -lo dijo el Maestro-), y la enseñanza se podía limitar en principio a la repetición o glosa de los textos antiguos, y sobre todo de la Biblia, la principal fuente de conocimiento, pues representa la Revelación divina; a pesar de todo ello, la escolástica incentivó la especulación y el razonamiento, pues suponía someterse a un rígido armazón lógico y una estructura esquemática del discurso que debía exponerse a refutaciones y preparar defensas. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 La Educación Medieval Tardía Ficha de Documentación: - Fragmento Autor: Daniel Enrique Yépez Licenciado en Pedagogía Magíster en Ciencias Sociales - Orientación Historia Doctor en Ciencias Sociales - Orientación Historia de la Educación Universidad Medieval Albañiles y Artesanos Niños aprendiendo Música I. Escolástica y Educación I. 1. El Método Escolástico El método escolástico se conformó plenamente en el siglo XIII, incordiando en las coordenadas deautoridady razón. La mecánica externa del método escolástico se ordena de esta manera: a. La lección y el estudio de un texto, escogido en la sagrada escritura, se iniciaba con la lectura comentada del maestro, en su perspectiva filológica, gramática, semántica. b. La glosa textual, supeditada estrictamente a su contenido, se fijaba en la letra y el sentido y en la sentencia que los Santos Padres habían expresado (Lectio) c. La cuestión (Cuestio) y la disputación (Disputatio) seguían a la lección (Lectio). La cuestión constaba de preguntas y respuestas que alumnos y maestros formulaban sobre los puntos de interés u oscuridad del texto. Este ejercicio contenía un doble objetivo, la compresión de los núcleosclaves, y el ejercicio en la discusión o contraste de pareceres (método dialéctico). Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 d. La disputación consistía en ordenar todas las razones en pro de una tesis y argumentarlas para la defensa de aquélla o para la refutación de la contraria. El artículo, la lección o la cuestión y la disputa se sintetizan en el artículo, cuyo mecanismo podía responder a este esquema: 1. Se proponía la cuestión que se trataba de investigar, de discutir o de aclarar, con la formula clásica. 2. Se agudiza la duda, acudiendo a razones en contra o a favor de la alternativa; 3. Una vez definidas las posiciones, favorables y adversas, el maestro explicaba, respondía y determinaba con la fórmula: reponed, dicendum...; 4. Por último, una vez adoptada una solución, en el último paso se resolvían las objecionescontrarias a las doctrinas expuestas. La rigidez, mecánica, conque se desarrolló el método escolástico provoco casi siempre críticas. Por otra parte, Las Sumas constituyeron un intento de ordenar y enumerar todos los saberes de ese tiempo, de acuerdo con esquemas racionales. El carácter sistematizado de la Summa significó no tanto el hecho de recopilar cuestiones y disputaciones, cuanto el de hacer del saber filosófico o teológico un saber unificado y total. Las Summas, que alcanzaron su esplendor en los siglos XII y XIII cumplieron una misión histórica semejante a la Enciclopedia, a las Críticas kantianas, y a otras claves en el desarrollo del pensamiento europeo. Esplendor de la Escolástica En el periodo de formación de la Escolástica no se produjo aún una sistematización del saber filosófico. El problema de las universidades enfrentó a unas escuelas con otras, y fue en el siglo XII cuando se cristalizaron las dos posturas: el realismo y el no-realismo, conceptualismo y nominalismo. La madurez de la Escolástica se conformó durante el siglo XIII y fue consecuencia de un conjunto de fenómenos que coinciden y se potencian entre sí: a. El conocimiento de Aristóteles a través de sus obras y no a través de versiones árabes o judías; hecho producido a través de la traducción directa de un dominico, evitando posibles acciones de herejía y de interpolación de textos; b. El nacimiento de las universidades a comienzos del siglo XIII contribuyó, como se ha dicho en otro lugar, al saber y a la cultura de la baja Edad Media. Paris, Oxford, Salamanca, entre otros, fueron otros tantos centros de irradiación y promoción del saber de su tiempo; c. Finalmente el ingreso de las Órdenes mendicantes en las Universidades. Los dominicos ocuparon dos cátedras de la Universidad de París, en 1229 y 1231. Alejandro de Hales, profesor de París, ingresó en la orden franciscana, en 1231. La savia cultural y filosófica con que se animó la enseñanza superior se debía en gran parte a la intromisión de las mencionadas órdenes religiosas en los claustros universitarios. De ahí que aulas se llenasen de estudiantes dispuestos a escuchar a Alejandro de Hales, Tomás de Aquino, etc. A su vez, el periodo de decadencia adviene por el cansancio intelectual que siguió casi siempre al momento de esplendor y crisis de cualquier estructura de valores. Los motivos concretos fueron varios y de todos los órdenes (económicos, sociales, políticos, culturales y epistemológicos); el cisma de Occidente, las disputas sutiles e interminables de los escolásticos, el menosprecio de la metafísica, la separación de la ciencia y de la fe, la crítica contra el realismo, el abuso de autoridad académica por parte del dogma y de la fe, como así también la crítica contra el realismo y el abuso de autoridad académica en el seno de las Universidades por parte las Órdenes religiosas. Pero por sobre todo, lo que propició su descrédito y crítica fue la creciente decadencia de la cultura medieval y el advenimiento -en paralelo- del humanismo renacentista de fuerte tono antropocéntrico, deterioraron su vigencia como saber filosófico central en occidente. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Fundamentos Filosóficos y Antropológicos de su Teoría Educativa. La Ciencia La ciencia, como hábito intelectual, era el resultado de abstraer y ordenar los conceptos producidos por el entendimiento: la ciencia, pues, establecía la relación entre el mundo de la mente y el real.Por ende, el saber humano se ajustaba al ser de la realidad. En consecuencia, todo lo que es, era cognoscible. Entonces la multiplicidad de los seres implicaba grado o géneros de los “scible” es decir, de lo que puede ser sabido por el entendimiento humano. Desde esta perspectiva, el primer nivel lo constituyó el mundo de lo sensible, móvil y contingente, donde habitaban los seres compuestos de materia y forma; el segundo pertenecía a las realidades, que dependiendo de la materia en su ser, eran independientes de la materia en cuanto al entendimiento del hombre (aritmética, lo numerable, y geometría); el tercero de lo “scible” para que pueda ser objeto de conocimiento había de revestirse de inmaterialidad o, con otras palabras, debía despojarse de su materialidad en cuanto que ésta era principio de individualización y mutación. Santo Tomás añadió otra distinción entre las ciencias generales y las ciencias particulares, en cuanto a que la ciencia se conformaba por la razón y por la fe: a. La Ciencia Divina, o fe, se expresaba por medio de la revelación. b. La ciencia humana es decir, las ciencias físicas, matemáticas y filosóficas, se expresaban a través de la razón; La ciencia mixta, constituida por los conocimientos de fe y de razón, se fusionaba conformando el saber teológico. c. La razón ayudaba a la fe de la siguiente manera: era útil para demostrar los preámbulos de fe. Era necesaria para entendernos a nivel racional por procesos deductivos o analógicos. Era requerida para argumentar las verdades de fe con demostraciones racionales. d. La fe iluminaba la razón en aquellas verdades, como la libertad del hombre o la inmortalidad del alma. Instancias en la que era necesaria la confirmación por medio de la autoridad de la revelación, como así también en la corrección de posibles y aparentes verdades a las que la razón llegaba. Principios Metafísicos. En Santo Tomas convergía la teoría metafísica de Aristóteles, de San Agustín, de los neoplatónicos, y de la filosofía musulmana. El ser no era unívoco sino análogo, se decía de muchas formas, encerraba y comprendía variadas significaciones de su modo de ser. El hombre podía conocer el Ser de Dios a partir del ser de la criatura: Dios era el Ser por sí mismo. Los modos de ser eran de dos clases: los modos generales, que eran la entidad, la unidad, la verdad, y el bien, y los modos especiales, que eran la sustancia y los accidentes. El hombre era sustancial, la educación era accidental El acto podía ser formal y entitativo. La potencia podía considerarse activa y pasiva. Tomás de Aquino distinguió: causa final, aquello por lo que algo se movía; causa material, de lo que algo se generaba; causa formal, principio esencial por el que la materia se constituía en un ser; causa eficiente, la que actuaba sobre la materia. Concepción de Hombre La noción de persona, según Boecio, como sustancia individual de naturaleza racional, estaba presente en Santo Tomás, para quien el hombre era una sustancia completa e individual, compuesta de alma racional y de cuerpo material. El alma había sido creada por Dios, extraída de la nada de sí y del sujeto; era espiritual, era inmortal y era libre. Entre el cuerpo y el alma se producía una interacción sustancial, puesto que el hombre, estaba conformado por el abrazo entitativo de un alma concreta y de un cuerpo determinado. Ello significaba que el alma estaba toda inserta en la totalidad el cuerpo y en cada parte del cuerpo. El alma, al ser sustancialmente incompleta, se ordenaba en la unión sustancial con el cuerpo; y que Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 dicho cuerpo, separado del alma, era distinto del cuerpo que con el alma había formado la unidad sustancial hombre. Por lo tanto, el hombre era un sujeto constituido a partir de tres órdenes de hechos psíquicos: a) de conocimientos, sensibles e intelectuales; b) de apetitos, es decir de las tendencias del hombre innatas y adquiridas, que pueden referirse a lo sensible o al entendimiento; y c) de sentimientos, que constituían la vida afectiva del ser humano. Lo Ético y lo Político La virtud era el hábito moral operativo bueno, como el vicio era el hábito malo. La virtud era buena cualidad o hábito de la mente, por la cual se vivía con la rectitud de la que ninguno usaba mal, ya que Dios obraba en nosotros sin nosotros. La bondad del acto humano había de referirse a la norma objetiva de moralidad, que era la ley, en cuanto que era razón de ser y de existir de la naturaleza creada. En este sentido diferenciaba un conjunto de leyes que regían la vida de los seres humanos: a) la Ley Eterna, era la razón que gobernaba todo el universo y existía en la mente divina; b) La Ley Natural, expresada como parte subordinada de la Ley Eterna, en cuya virtud se reflejaban todas las criaturas, se inclinaba a legislar sus propios actos y fines, distinguiendo el bien y el mal; c) la Ley Positiva, que trasladaba el orden de la razón al bien común, siendo promulgada por aquellos que tenían al cuidado la comunidad. El hombre era un animal político y social, y por su naturaleza tendía a participar en la comunidad. El armazón que sostiene a la comunidad era la autoridad legítima, cuyo origen era divino y provenía directamente de Dios. ¿Qué es la Educación? Educación, era la acción de conducir y promover a la prole el estado de perfección del hombre, en cuanto al hombre, que es el estado de virtud. La educación tenía otros sinónimos: Nutrición, acción de alimentar, criar, y ayudar a los hijos en su desarrollo biológico. Instrucción, educación propiamente intelectual, o formación superior del hombre, en contraposición a nutritio. También era sinónimo de disciplina. El concepto tomista de educación supone esencialmente: a) Un proceso dinámico; b) Que tiende al estado de perfección del hombre; c) Mediante la posesión -dinámica y estáticamente considerada- de las virtudes (hábitos buenos). La Educación, Proceso Causal Para los escolásticos era patente que la educación intervenía esencialmente en el proceso perfectivo del hombre. Por ende, la educación era un proceso dinámico e intencional, animado por el concurso de principios, que promovían el devenir de hombre no educado, aunque educable, pasando a ser educado. En función de lo expuesto la causalidad de la educación se asemejaba lo planteado por Aristóteles: a. La causa eficiente, era el principio gracias a cuyo operar se actuaba. En el proceso educativo la causa eficiente estaba constituida intrínsecamente por el hombre mismo, y extrínsecamente, por la naturaleza, la comunidad, y el hombre, cuya eficiencia era propiamente coadyuvante. El hombre era principio activo y pasivo de sus propios actos, tanto respecto a aquellos que provenían de la facultad intelectual, como los que procedían de la apetitiva. Las aptitudes naturales del hombre, intelectivas y apetitivas, constituían la causa eficiencice de la educación, en la medida que intervenían como principios pasivos, y como principios activos, a través de los cuales fluía la actividad del hombre para adquirir su perfección. La comunidad influía también desde fuera en la educación, al igual que la iglesia que era educadora en el orden sobrenatural, mediante la administración de los sacramentos por donde fluía la gracia, que perfeccionaba la naturaleza. El educador era el principio coadyuvante del proceso educativo del educando, ya que: a. la actividad del profesor era trascendente; b) el educador intervenía como principio exterior; c. el educador era principio personal. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 b. La causa final de la educación, según la noción tomista, era el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, referida tal perfección a la naturaleza del cuerpo y del alma, y también a la gracia. Perfección del hombre (causa final de la educación), que apuntaba a la perfección primera: o forma sustancial (en el ser) y luego a la perfección segunda: entendida como la operación educativa misma, es decir aquello por lo que el ser humano se educaba: la formación del hombre perfecto y virtuoso. De ahí que la plenitud y el acabamiento del hombre se concibieran como el fin de la educación. c. La causa material de la educación era el sujeto o sustancia que la sustentaba. El hombre, realización sustancial, sustentaba la educación (realidad accidental), puesto que la causa material de un accidente no era estrictamente aquello de lo que estaba hecho, sino aquello en donde acontecía o sucedía. El hombre, entendido como supuesto racional era sujeto material de la operatividad educativa y, por tanto, de los hábitos en que se fundaba la educación. Sólo la persona humana era sujeto de educación, en la medida que podía disponerse bien para obrar e investirse de hábitos operativos. El hábito residía en el alma en cuanto a sus potencias, porque la habitud se forjaba a partir de la operatividad, así principalmente los hábitos se encontraban dentro del alma. El carácter racional de la teoría educativa de Santo Tomás era notable en el tema de los hábitos. El sometimiento de las potencias sensitivas y vegetativas a la razón los hacía educables, y en la medida en que la razón se hiciera a través de ellos fácilmente, más educables serían, y cuanto más rebeldes a la razón, menos educables. Los hábitos, que tenían al alma como sujeto inmediato y directo, y que fluían directamente por su devenir operacional, se conformaban a partir del entendimiento y de la voluntad. La voluntad era también, otra causa material de la educación, en cuanto que admitía hábitos que la disponían adecuadamente a los actos que le eran propios. d. Causa formal. La forma de la educación era accidental y no sustancial puesto que la educación era el accidente que acontecía en la sustancia del hombre. La forma de la educación pertenecía al accidente de la cualidad, si consideramos a la educación dinámicamente. Vista desde el agente que la producía, pertenecía al accidente de la acción. Vista desde el paciente que la producía, pertenecía al accidente de pasión. El hábito (lo habitual) era una cualidad estable -difícilmente movible- que disponía adecuadamente el sujeto en su naturaleza o en sus operaciones. Esencia del Proceso Educativo. Elementos que lo Integran. La esencia del proceso educativo podría definirse como aquel principio, rasgo, o propiedad, que imprimía carácter educativo al hacer humano, con respecto al orden intelectual, moral y práctico. Si la educación implicaba un desarrollo espiritual y personal en el hombre, aquella había de surgir, obviamente, a partir de y a través de un quehacer dinámico y operacional. El primer principio de todas las operaciones humanas era la razón. El hombre adquiría la ciencia ya por un principio interno, o ya por un principio externo. Los elementos integrantes del proceso educativo pertenecían a dos órdenes: los elementos instrumentales ó principios fundamentales o primeros principios, que se entendían por naturaleza; y el principio de actividad, que fluye de la razón, del entendimiento, y que gracias a él los primeros principios avalan la certeza de las verdades inventadas. Puede concluirse, que los principios fundamentales del proceso educativo, que constituían parte de la esencia humana, eran las verdades universales evidentes, en orden especulativo. A su vez, los fines operables singulares, que a modo de verdades primarias, fundamentales y comunes a todo quehacer humano, la educación en fin la conjunción de todas esas características lo que conforman la educación. II. Las Primeras Universidades. Origen En el siglo XII las escuelas monacales redujeron su área se acción a los límites estrictamente indispensables de formación de sus monjes, En consecuencia, las escuelas palatinas perdieron el Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 esplendor de siglos anteriores, en cambio las escuelas catedralicias alcanzaron un nivel relevante que sería decisivo para el nacimiento de las universidades. Causas que originaran su creación: a) De orden socio-económico. La nueva economía monetaria de mercados dio impulso a las relaciones comerciales y por lo tanto al nacimiento de las especializaciones profesionales; b) Las estructuras sociales se reforzaron, otorgándose mas seguridad al entorno de la ciudad, en consecuencia el trabajador se fue percatando de que cuanto mas libre de ataduras serviles era, mas feliz podría ser personalmente; c) El nacimiento del nuevo orden económico en las ciudades tuvo dos consecuencias inmediatas: 1. la nivelación de las graves diferencias sociales entre nobles y campesinos; y 2. el establecimiento de una paz y prosperidad social que generaron el marco idóneo para el florecimiento cultural; d) De orden científico. La presencia crucial de cinco mundos culturales, el griego, el latino (y el bizantino), el cristiano, el judío y el árabe, contribuyeron en esencia a promover un renacimiento cultural y a conformar una rica confrontación de concepciones e ideologías, que gestaron el nacimiento de las universidades a finales del XII y comienzos del XII; e) De orden socio-laboral, ya que generó la necesidad de formar un cuerpo gremial entre maestros y escolares, que velase por sus intereses generales y no sólo científico, de unos y otros. La universidad comenzó a ser una comunidad de maestros y escolares, reflejando una clara expresión del sentido gremial de la sociedad del Medioevo; f) De orden académico y de organización escolar, ya que su número creció debido al desarrollo de las nuevas estructuras socio-económicas y políticas, proliferando las escuelas entorno a una central. Por lo tanto, era necesario proponer una nueva organización que aunase todas estas escuelas bajo una misma jurisdicción jerárquica. Hubo dos causas para este auge: 1) Causa material: el creciente incremento del saber humano, que ponía a disposición de los espíritus un fondo súbitamente acumulado de conocimientos de toda especie; 2) causa formal: el desarrollo del movimiento corporativo y la rápida aglomeración de hombres animados de similares ambiciones, aspirando al mismo fin. Las universidades que se crearon en esta época fueron cuatro: Universidad de Bolonia, de Salamanca, de París y Oxford. La Lectio, Cuestio y Disputatio en las aulas de las Universidades Medievales tardías Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 Textos Curriculares para Debate y Reflexión de los/as Estudiantes Las Escuelas Urbanas y sus Maestros Ficha de Documentación: Autor: Dr. Daniel Enrique Yépez Profesor Asociado a Cargo de la Cátedra Fuente: página web HildegardadeBingen Profesor dictando Clase Los Gremios Medievales I. Las Escuelas Urbanas Fueron estas instituciones las que canalizaron la cultura emergente en la baja Edad Media, con sus diversas problemáticas, sus maestros, sus obras y sus novedades. I. 1. La Escuela de Chartres: Esta escuela catedralicia se caracterizó por su orientación hacia los estudios científicos (el Quadrivium), sin que ello significara el descuido de los saberes humanísticos (el trivium). La curiosidad, la observación, se orientaron hacia los estudios de la naturaleza a la que describieron - fenoménicamente hablando-, para luego construir racionalmente el conocimiento científico. Porque, según Le Goff, para ellos "la naturaleza es también el cosmos, un conjunto organizado y racional [...], una urdimbre de leyes cuya existencia hace posible y necesaria una ciencia racional del universo"(1). El Timeo de Platón (17-53ac) -en traducción y comentario de Calcidio, la traducción incompleta de Cicerón y las abundantes referencias en el Comentario sobre el sueño de Escipión, de Macrobio- proveyó inicialmente la inspiración y el sustento platónico para las obras de carácter cosmológico, en tanto las traducciones de tratados árabes sobre medicina, astronomía y astrología y matemáticas permiten el progreso de las ciencias naturales. Por otra parte, el progreso del conocimiento, unido a la mayor frecuentación de la obra lógica de Aristóteles (en traducción de Boecio pero también de los árabes (2)), otorgaron a los chartrianos la medida del poder de la razón humana y la consiguiente centralidad del hombre (microcosmos) con respecto al mundo (macrocosmos). Algunos de sus maestros: Bernardo de Chartres (maestro entre 1114-1119; canciller entre 1119- 1124); Gilberto de Poitiers (discípulo de Bernardo en 1117; canciller entre 1124-1141, año en que pasó a enseñar en París y fue maestro de Juan de Salisbury; obispo de Poitiers en 1142); Teodorico (Thierry) de Chartres (hermano de Bernardo, maestro en Chartres entre 1121-1134; en París en 1140; volvió a Chartres como canciller en 1141 hasta 1150, teniendo como alumnos a Hermann el Dálmata y a Juan de Salisbury); Guillermo de Conches (discípulo de Bernardo, enseñó en París hacia 1122 y tuvo como alumno a Juan de Salisbury); Bernardo de Tours (Bernardo Silvestris. Canciller en Chartres hacia 1156). [La escuela de Chartres, con sus inquietudes científicas y el acento puesto en los temas cosmológicos -en especial la concepción de macro y microcosmos- tendrá una notable influencia en la obra de Hildegard. Por otra parte, es justamente sobre una tesis de Gilberto de Poitiers – cuestionada en el concilio de Reims–, que será consultada por Odo de Soissons, Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 quien ya conocía su obra musical en París, y tenía noticias de su primera gran obra Scivias y de la aprobación que mereciera por parte del pontífice Eugenio III.] I. 2. La Escuela de San Víctor Situada en París esta escuela, formada por los canónigos regulares de la abadía de San Víctor - escuela claustral-, manifestó su predilección por las disciplinas que configuran el trivium, al tiempo que sobresalió por su dedicación tanto a los escritores de la Antigüedad clásica cuanto a los Padres de la Iglesia. Humanista en los estudios, agustiniana en su concepción del mundo, sus maestros se caracterizan por una vida espiritual que impregnó toda su obra, logrando un atinado equilibrio entre piedad y razón. Maestros destacados: Guillermo de Champeaux (maestro en la escuela catedralicia de Notre- Dame entre los años 1103-1108, donde tuvo por discípulo y contrincante a Abelardo; iniciador del movimiento espiritualista en San Víctor, entre 1108-1113; obispo de Chalons sur Marnes hasta su muerte en 1121, confirió a San Bernardo la ordenación sacerdotal); Hugo de San Víctor (discípulo de Guillermo de Champeaux, maestro a partir de 1125, canciller a partir de 1133 hasta su muerte, en1141); Ricardo de San Víctor (discípulo y sucesor de Hugo, subprior en 1157 y luego prior desde 1162 hasta su muerte, en 1173); Gualterio de San Víctor (sucesor de Ricardo como prior, murió hacia 1179); Godofredo de San Víctor (luego de sus estudios en la escuela del Petit-Pont de París, entre 1140-1150, ingresó en San Víctor hacia 1160, donde fue alumno de Ricardo). I. 3. Las Escuelas de París Fue la escuela de Adam de Balsham y los adamitas o parvipontani (la escuela estaba próxima al Petit-Pont); la escuela catedralicia de Notre-Dame y la escuela de la abadía de Santa Genoveva, en todas las cuales se estudiaba con gran dedicación el trivium, la cultura clásica y la teología. Pero el astro que brillaba con fulgor propio y creciente era la dialéctica -conocimiento filosófico y arte de la discusión-, palestra de grandes justas en la vida parisina del siglo XII, entre las que destacaba la querella de los universales. Entre los maestros que sobresalieron en estas escuelas recordamos a: Guillermo de Champeaux; Pedro Abelardo (alumno de Guillermo en la escuela de Notre-Dame, y de Anselmo en Laon; enseñó en Melun, en Corbeil y luego en Notre-Dame y en Santa Genoveva, en París, entre otros lugares); Roberto de Melun (Roberto de Hereford. Sucedió a Abelardo -con cuya posición mantenía serias divergencias, pero también dependencia-, en la cátedra de Santa Genoveva, y fue maestro de Juan de Salisbury, entre 1131-1137); Alano deLille (representante de la escuela porretana -Gilberto de Poitiers-, fue maestro en la escuela de Santa Genoveva, entre 1170-1180; ingresó luego en el Cister, donde murió en 1203); Pedro Lombardo (1100-1160. Realizó sus estudios en Bolonia, Reims y París, lugar este último donde se desempeñó como maestro, en la escuela catedralicia de Notre-Dame; en 1159 fue nombrado obispo de París). II. Los Maestros: Nos referimos no sólo a quienes lo fueron desde la cátedra (mencionados en las escuelas), sino también a quienes lo fueron a través de su obra escrita. II. 1. Honorio de Autun (1090-1152): sacerdote y maestro en la escuela de Autun, se retiró posteriormente a un monasterio benedictino -la abadía de Saint-Jacques-, cerca de Ratisbona (sur de Alemania), donde escribió numerosas obras, en las que se muestra buen compilador. Tuvo gran difusión durante el Medioevo. Obras: Elucidarium (una enciclopedia religiosa)(3); Speculum Ecclesiae; Neocosmos de primis sex dierum; Imago mundi, de dispositione orbis; Scala caeli maior, de gradibus visionum, seu de ordine cognoscendi Deum ex creaturis; Scala caeli minor, seu de gradibus caritatis; De animae exsilio et patria sive de artibus,(4) etc.(5)[El pensamiento de Honorio de Autun presentó puntos de alguna manera coincidentes con el de Hildegard; en muchos aspectos platónico y neoplatónico, y en otros de sorprendente actualidad en cuanto a los planteos.] 2. Juan de Salisbury (1115-1180): estudió en Chartres y en las escuelas de París, con los maestros más famosos de su tiempo. Fue secretario de Teobaldo, arzobispo de Cantorbery; consejero del Papa Adriano IV; secretario de Tomás Becket y desterrado luego del asesinato del arzobispo; obispo de Chartres en 1176 hasta su muerte. Obras: Entheticus, sive de dogmate philosophorum (colección de epigramas filosóficos, a modo de resumen de la Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 filosofía grecorromana); Polycraticus (tratado de derecho político y teoría del Estado); Metalogicon (apología de las artes liberales contra los cornificios), etc. [Juan de Salisbury conoció y apreció en París algo de la obra de Hildegarda, y escribe pidiendo otras obras que desea estudiar. París conocía, al igual que Colonia y muchas otras importantes ciudades, la producción de la abadesa de Bingen.] 3. Otón de Freising (1111-1158): nieto de Enrique IV, medio hermano de Conrado III y tío de Federico I Barbarroja, estudió en las escuelas de París (fue alumno de Abelardo, Gilberto de Poitiers -por quien siempre manifestó gran aprecio- y de Hugo de San Víctor, entre otros), ingresó luego en el monasterio cisterciense de Morimond y fue consagrado obispo de Freising (sur de Alemania) en 1137. Al decir de Fraile(6), introdujo en Alemania el método dialéctico vigente en París, y fomentó el estudio de Aristóteles (la Lógica nova, esto es, los Topica y Analytica) en la escuela catedralicia de Freising. Obras de carácter histórico: Gesta Friderici imperatoris; Chronicon sive Historia de duabus civitatibus. [Ésta puede haber sido una importante influencia enla cultura germana de la época, y de Hildegard y sus interlocutores por lo tanto.] II. La Reacción Monástica ante la Cultura Urbana III. 1. La Reacción ante la Cultura Urbana Estaba encarnada fundamentalmente por los cistercienses. En efecto, los monjes blancos estaban abocados no sólo a una reforma monástica acorde al espíritu del Papa Gregorio VII, sino también a la sistematización de la mística y a la producción de una literatura de edificación (son señeras al respecto las figuras de San Bernardo de Claraval, Pedro el Venerable y Aelredo de Rievaulx, entre otros), todo lo cual poco o nada tenía en común con los intereses de la escolástica. No se trataba de una oposición al estudio, ni al saber -los grandes representantes de la cultura monástica de entonces eran personas muy cultas-, pero sí a la importancia dada por los escolásticos a los estudios seculares, y a la prosecución de los mismos como fin. Por otra parte, también estaba en juego la reivindicación del conocimiento por vía de fe y de autoridad frente a una razón dialéctica que pugnaba por abrirse paso, cada vez más, incluso en el saber teológico (que resultaba así equiparado a las artes liberales). Es en este ámbito que se inscribe la famosa polémica entre San Bernardo y Abelardo, y también las impugnaciones y las condenaciones promovidas por San Bernardo y por Guillermo de Saint-Thierry contra Gilberto de Poitiers, Guillermo de Conches y otros. No es ajena a la actitud de los cistercienses la novedad aristotélica, aportada y trabajada por los pensadores árabes y judíos, y la literatura amorosa de la época, que comienza a instalarse en algunas escuelas como la de Orleans. III. 2. La Resistencia a la Filosofía Ya sea entendida como un método de trabajo, ya sea como la aplicación generalizada de conceptos y categorías propias de ese saber a todo saber (y específicamente a la teología), la filosofía era resistida -o muy desconfiada al menos- también por maestros de diversos ámbitos religiosos. Mencionamos, entre otros, a Bruno de Segni(7), Ruperto de Deutz (abad de Saint Laurent, de Lieja)(8), Gerhoh de Reischersberg(9), Pedro de Celles (abad de Moutier-la-Celle y obispo de Chartres)(10), Felipe de Harvengt (abad de Buena Esperanza)(11) y otros(12). Notas: 1. Le Goff, J., Ob. Cit., p. 60. 2. No tardarán los maestros chartrianos en sentir la necesidad de conocer el griego, y también el árabe, para la más fiel comprensión de los textos. Así, entre los primeros traductores de la obra greco-árabe se contarán dos discípulos de Chartres: Adelardo de Bath (1070-1142) y Hermann el Dálmata o de Carintia. Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 El Origen de las Universidades Organización y Método de Enseñanza Autor: Lic. Daniel Reinaldo Chacón Rodríguez* Universidad Javeriana de Bogotá Una clase de la Universidad de Bolonia (Siglo XIII) Un aula de la Sorbona, París, Siglo XII Resumen El siglo XIII es el siglo de las universidades. Los intelectuales siguiendo el espíritu de agremiación de la época se organizan en una corporación universitaria. La naciente universidad tiene que luchar contra intereses políticos y religiosos saliendo victoriosa y consigue tres privilegios: La autonomía, el derecho a huelga y el monopolio de los grados universitarios. La universidad medieval tenia cuatro facultades: arte, derecho, medicina y teología y otorgaba títulos de Bachiller, licenciado, maestro y doctor. Los métodos de enseñanza en la universidad medieval se pueden reducir a tres, a saber: LA LECTIO (LA LECCIÓN), LA QUAESTIO (LA CUESTIÓN) y LA DISPUTATIO (LA DISPUTA). La disputatio (disputa) señala el culmen de la pedagogía medieval, pedagogía activa que exigía que estudiantes y profesores estuvieran al tanto de los problemas cotidianos (nacionales, internacionales y regionales), manteniendo así a la universidad en contacto permanente con la vida. 1. El Nacimiento de las Universidades El siglo XIII es el siglo de las universidades, porque es el siglo de las corporaciones urbanas. En las ciudades los que practican un mismo oficio se organizan para defender sus intereses. Los comerciantes, y los artesanos se agrupan en gremios. Conquistada la libertad económica por los gremios, se institucionalizan las libertades políticas en forma de comunas. Gremios económicos y comunas políticas constituyen el gran movimiento corporativo de la época. Los artesanos del espíritu, los intelectuales, también se organizan en una corporación universitaria. Los detalles acerca de los orígenes de las corporaciones universitarias permanecen en la misma sombra que los Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 de las restantes corporaciones o universidades de oficios. Las universidades van surgiendo como una corporación más. Es la corporación o gremio o universidad de maestros y estudiantes, es decir, de todos los intelectuales que viven en la misma ciudad. Tanto gremios como universidades o comunas les toca ahora luchar por conquistar su autonomía contra los poderes eclesiásticos y laicos y contra otras corporaciones y comunas. La inmensa mayoría de los maestros y estudiantes de las escuelas eran clérigos, estas escuelas son fundadas por la Iglesia y el obispo como es lógico reivindica su derecho a conservar su autoridad magisterial y se resiste a que el monopolio pase a los maestros de la universidad. Por otra parte los reyes también tratan de apoderarse de estas corporaciones que aportan riqueza y prestigio al reino y constituyen un semillero de funcionarios. Al ir aumentando la centralización monárquica, pretenden cada vez más ejercer su autoridad sobre la universidad como sobre el resto de sus súbditos. También se lucha contra el poder de los gremios económicos y de las comunas políticas. Los burgueses de la comuna, por ejemplo, se irritan por el alboroto, las rapiñas y los crímenes de algunos estudiantes. También se molestan porque tanto profesores como estudiantes establecen límites a los precios de sus mercaderías y exigen respeto a la justicia en las transacciones comerciales. ¿Cómo pudieron las corporaciones universitarias salir victoriosas de estos enfrentamientos? En primer lugar, debido a la cohesión y decisión de sus miembros y en segundo lugar por la amenaza y el empleo efectivo de la huelga y la secesión. De esta forma la universidad consigue tres privilegios fundamentales que se convierten en la base de su poder: A) La autonomía jurisdiccional; B) El derecho de huelga y secesión; y C) El monopolio de los grados universitarios. Pero lo más importante es que los universitarios hallaron en el Papado un aliado todopoderoso, que les concede autonomía, privilegios, estatutos, apoyo económico y todo lo demás. El apoyo pontificio es, en verdad, un apoyo capital. Reconoce la importancia y valor de la actividad intelectual. Sustrae a los universitarios de la jurisdicción de las ciudades y de los obispos y lo más importante es que el valor de un título universitario ya no se circunscribe a una ciudad o reino, sino que puede tener tanta extensión como el horizonte de la cristiandad. Pero los universitarios tuvieron que pagar por ello. Se vieron obligados a aceptar la dependencia del Papado con su orientación y sus objetivos. Los favorece pero los domestica. En cierto modo los intelectuales se transforman en agentes pontificios. 2. Organización: La universidad medieval se compuso de cuatro facultades: 1. ARTE; 2. DERECHO; 3) MEDICINA y 4. TEOLOGÍA La primera es la más numerosa y por ella ingresan todos. Las tres últimas son llamadas superiores. Cada facultad está dirigida por los maestros titulares o regentes, al frente de los cuales se halla un decano. Posteriormente aparece la figura del Rector. La Edad Media no distinguía bien los órdenes de la enseñanza, de manera que sus universidades no son solamente establecimientos de enseñanza superior, muchas tenían incorporadas también, escuelas de gramática y de escritura. Por ello la edad para el ingreso variaba. En términos generales la enseñanza universitaria básica era la siguiente: ARTES duraba seis años (desde los catorce hasta los veinte años aproximadamente) después se estudiaba MEDICINA O DERECHO, que duraba seis años (desde los 20 a los 26 años aproximadamente) o TEOLOGÍA que duraba ocho años la edad mínima para obtener el título máximo era de treinta y cinco años. Los títulos que otorgaba eran: a. BACCALAUREUM (BACHILLER) b. LICENCIA DE ENSEÑAR (LICENCIADO), c. MAGISTER (MAESTRO) que en derecho y medicina se llamará, d, DOCTOR, estos eran los títulos supremos. La enseñanza consistía esencialmente en la “lectura” y “cuestionamiento” de textos clásicos de acuerdo a lo específico de cada facultad. No se realizaba exámenes sino en el momento de obtener algún título. El candidatoera presentado por un profesor, juraba que había asistido a los cursos y que no sobornaría a los profesores. Eldía del examen se le señalaba el tema para que lo preparase por la mañana y lo comentara por la tarde en un lugar público ante un jurado de maestros y doctores, estos deliberaban y votaban en privado sobre el resultado. Aprobado el examen el estudiante pasaba a ser LICENCIADO, es decir, con licencia de enseñar, pero no ejercía la plenitud del profesorado sino hasta ser MAESTRO O DOCTOR previa defensa de un tema en público. Al maestro o doctor se le entregaban las insignias de su función: a) una cátedra, b) un libro abierto, c) un anillo de oro, d) un birrete y e) una toga. Los estatutos prescribían fiestas y diversiones colectivas. Después de los exámenes se acompañaban obsequios, festejos y banquetes en honor del recién graduado. Los estudiantes de cada región realizaban danzas y juegos tradicionales como por ejemplo las corridas de toros por parte de los españoles. El intelectual tiene ahora sus instrumentos propios del oficio. Los profesores y en grado proporcionallos Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 estudiantes poseen libros, un pupitre, lámpara de noche con sebo, plomada y regla, un pizarrón, tiza, un raspador para preparar pergamino, pluma, tinta etc. La enseñanza que durante la Alta Edad Media era fundamentalmente oral, necesita ahora de muchos instrumentos. El libro cambia esencialmente, el formato se hace más pequeño, la letra más menuda y simple, pluma de ave en lugar de caña, sin ornamentación o con miniaturas en serie, abundancia de abreviaturas e índices alfabéticos. Sin libros no existe universidad. De objeto de lujo en la antigüedad se convierte en instrumento y producto industrial y comercial. Aparecen copistas y libreros. Los profesores escriben sus lecciones, los estudiantes toman notas de clase (relaciones). 3. Los Métodos Universitarios de Enseñanza Los métodos de enseñanza en la universidad medieval se pueden reducir a tres, a saber: A) LA LECTIO (LA LECCIÓN) B) LA QUAESTIO (LA CUESTIÓN) C) LA DISPUTATIO (LA DISPUTA) La disputa tenía una doble modalidad ORDINARIA Y LIBRE. La disputa ordinaria era utilizada en todas las universidades pero la última era típica de la Universidad de París. A) La Lección: La pedagogía medieval se inicia en base a la lectura de textos y la escolástica (schola, escuela) institucionaliza este tipo de trabajo intelectual. La lección consiste en la transmisión de los conocimientos ya adquiridos por otros, es la adquisición de la ciencia a través del estudio de los textos antiguos. Todos los universitarios inician sus estudios encausados por este método. Es la fase de información. B) La Cuestión: La cuestión nace como flor del texto. En el transcurso de la “lección” van surgiendo las “cuestiones” en la cual entran ya en juego los instrumentos racionales de la lógica y de la dialéctica. El intelectual escolástico se eleva así a un género literario que responde mejor a la inspiración creadora. Ya no estamos en la información sino en la investigación y creación. Todas las verdades se ponen en cuestión, son problematizadas, se duda de todo. Así surge la palabra típica que encontraremos repetidamente en los escolásticos: “si” (utrum). Los escolásticos no comienzan afirmando verdades dogmáticas, su primer paso es siempre la duda. El hombre reflexivo de la Edad Media no acepta pasivamente las cosas que lee, sino que analiza críticamente doctrinas y acontecimientos en busca de la verdad. La calidad del profesor no se valora por “los argumentos de autoridad” sino por las comprobaciones racionales de que disponga, por la claridad científica con que ilumine y solucione los problemas, las cuestiones. c) La Disputa Ordinaria: La disputa es el “torneo de los intelectuales”. Consiste en la discusión de un problema. El problema se ventila públicamente al nuevo estilo escolástico: ante maestros, bachilleres y estudiantes, ante todo el público universitario. La celebración de una disputa consta de dos partes una por la mañana y otra por la tarde. El maestro publica con anticipación el tema que se va a debatir y la fecha. Llegado el día anunciado se suspenden todas las lecciones de la mañana para que todos, maestros y estudiantes puedan asistir. Los clérigos y personalidades de la ciudad también lo hacen, especialmente si el tema es interesante y el maestro famoso. Un bachiller, a quien previamente ha adoctrinado el maestro, es quien habla, quien plantea el problema. El maestro solo interviene cuando el bachiller se enreda. Los asistentes también intervienen. El bachiller responde y contrarréplica defendiendo la posición de su maestro. Este ejercicio disputativo ocupa prácticamente toda la mañana. Es la parte más motivada y animada. La segunda sesión recibe el nombre de determinación magistral. El maestro ordena en sucesión lógica las objeciones presentadas contra su doctrina. Seguidamente establece argumentos a favor de la doctrina que va a Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 defender, y en tercer lugar, expone su pensamiento sobre la cuestión debatida. Finalmente responde a las objeciones presentadas contra su tesis. La exposición del pensamiento del maestro se llama “determinación”: sentencia o formulación con autoridad de una doctrina. Determinar o definir es un derecho reconocido a los maestros y del que carecen los bachilleres. Era una verdadera búsqueda comunitaria de la verdad. En la universidad de Paris se solían celebrar estas disputas cada quince días y dieron gran vitalidad al sistema pedagógico medieval. d) La Disputa Libre: Dentro del mismo género y estilo nace y se desarrolla un tipo de disputa muy original: la llamada disputa libre, general, de cualquier cosa. De ahí su denominación “quodlibetal”. Se discutían los temas más variados, desde las altas especulaciones metafísicas hasta los más pequeños problemas de la vida diaria, pública y privada. Era su característica la multiplicidad y la heterogeneidad de problemas, la participación imprevisible de los asistentes (incluso público extra-universitario) y su duración indefinida. La mecánica de su celebración es semejante a la disputa ordinaria pero con mucha más solemnidad y solo se celebran en dos épocas del año en la proximidad de la navidad y durante los días de la fiesta de resurrección. El interés de estas disputas se halla más en la amplitud de los temas que en la profundidad de su tratamiento. Lo interesante es la actualidad de las cuestiones y de las respuestas, la vivacidad de los choques ideológicos las reacciones del maestro y de los oyentes. Este tipo de disputas señala el culmen de la pedagogía medieval, pedagogía activa que exigía que estudiantes y profesores estuvieran al tanto de los problemas cotidianos (nacionales, internacionales y regionales), manteniendo así a la universidad en contacto permanente con la vida. Esta es la pedagogía de la escolástica del Siglo XIII, manejada por hombres de inteligencia preclara, sagaces, agudos, exigentes y briosos cuyo máximo representante es Santo Tomás de Aquino. Analicemos como estamos trabajando hoy en día y retomemos de la Escolástica del S. XIII el valor de la lectura, la importancia del análisis y la crítica y la necesidad de la confrontación de ideas para llegar al conocimiento de la verdad. A finales de la Edad Media vendría la decadencia, el manierismo pedagógico, el formulismo, el bizantinismo, los estereotipos. Todo esto que tantos desprecios acarreará a la Escolástica englobándola a toda ella como si se tratara de un todo homogéneo. Referencias Bibliográficas Breton, S., (1976), Santo Tomás, Ediciones Edad, Madrid. Metz, J., (1982), Antropocentrismo Cristiano, Sígueme, Salamanca. Pirenne, H., (1977), Historia Económica y Social de la Edad Media, FCE, México. Datos del Autor * Venezolano. Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás. Diplomado y Baccalaureum en Teología, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, candidato al Magíster en “Educación Abierta y a Distancia” de la Universidad Nacional Abierta (UNA.). E-mail: [email protected] Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Ciencias de la Educación Cátedra de Historia General de la Educación y la Pedagogía Ciclo Lectivo 2024 La Mujer: su Concepción y Educación en la Edad Media Por Adolfo Luis Pérez Álvarez Fuente: https://diario16.com /la-mujer-concepcion-educacion-la-edad-media/ Mujeres privilegiadas, nobles y aristocráticas de la Edad Media Las ideas acerca de la mujer en la Edad Media fueron fomentadas por clérigos y por castas con poderes económicos que veían a la mujer como un objeto de decoro, siendo subordinadas al interés de la tierra (Eileen Power, 1975). Estas clases establecerían un marco legal para la mujer, darían determinado concepto al matrimonio, dado que eran favorables a la idea de colocar a la mujer junto al hombre. El concepto de matrimonio y la legalidad dada a la mujer no consideraban a la mujer como un individuo completo, la mujer era catalogada por su sexo y por lo tanto inferior al varón. A pesar de esta visión, no consiguió la Iglesia, ni tampoco la Aristocracia, silenciar a todas las mujeres, algunas de ellas pertenecientes a clases medias urbanas, se hicieron notar a partir del siglo XII, momento en el que comienzan a desarrollarse el comercio y las ciudades. En la Ley de los Burgos se tenía en cuenta la actividad de las mujeres casadas en el comercio, las denominadas femmes soles, mujeres con negocios propios que además de ayudar a sus maridos, mejoraban su status. En el periodo en el que las clases urbanas estaban en la cima de su prosperidad e influencia, finales del siglo XIII y XIV, vieron languidecer los más puros ideales del amor cortesano y resurgir, en las famosas historias rimadas conocidas en Francia como fabliaux, en un antifeminismo secular tan brutal como el que los padres de la Iglesia habían propuesto. En el mundo medieval, las clases trabajadoras silenciadas, tenían una visión diferente de la mujer, el hombre del campo acostumbraba a ver a mujeres trabajando en talleres y en las tierras, una realidad contrapuesta a lo que se predicaba los domingos en las misas a las que éstos asistían; se les decía desde el púlpito que la mujer era la puerta del infierno y María la puerta del cielo (Eileen Power, 1975). La Iglesia consideraba a la mujer como un mal para el hombre, como razón explicaba que: en el paraíso había sólo presencia de dos hombres y una mujer, y que esta mujer, Eva, no descansó hasta conseguir que Adán fuera expulsado del Edén. Estas concepciones de la mujer pasan a formar parte de la mentalidad cotidiana de la época. La mujer como demonio, algo inferior a la par que pérfido. Además de la Iglesia, que importante papel juega con la predicación de estos planteamientos en una sociedad temerosa de Dios, serán también aristócratas y laicos quienes adquieran esta visión de la mujer, se consolida la idea de inferioridad femenina. Encontramos en el amor caballeresco, muy posiblemente surgido de la estimación que se le hace a la Virgen, la concepción de la dama mundana, a la que el caballero profesaba auténtico amor, un amor muy diferente al del matrimonio. En estas visiones, que como ya se ha citado, aparecen reflejadas en novelas y poemas caballerescos, encontramos a una mujer depravada, descarada, tonta, además de otras que aparecen como brujas maliciosas, situando siempre en medio de ellas al amor, valga el término platónico, hacia un caballero. Las mujeres que tenían acceso a la educación, por lo general, era a través de la vida religiosa y monacal Con respecto a la educación femenina, podríamos comenzar haciendo una división en tres del sexo femenino, por un lado las mujeres dedicadas a la vida religiosa, por otro lado mujeres de la aristocracia y por el último la mujer perteneciente al pueblo llano. Cada grupo recibía un tipo de educación diferenciada, la mujer aristócrata era educada en grandes señoríos; la mujer religiosa en colegios conventuales y, por último, la mujer llana, cuya educación era precaria, se llevaba a cabo en escuelas elementales, las cuales se encontraban en la ciudad, pudiendo darse también algunas de ellas en el campo. Hay que tener presente que en la Edad Media la alfabetización era escasa en el hombre, con lo cual aún más inferior sería en la mujer. La educación se refería sobre todo a asimilar bueno modales, religión y labores de hogar; en el ámbito intelectual poco aprendían. La mujer cortesana debería prepararse para un buen posicionamiento en la sociedad; estaba mal visto que supieran leer o escribir, a no ser que fueran monjas. Sabemos que existían centros en los que niños y niñas aprendían lecciones básicas, podemos decir que era una enseñanza más práctica que intelectual, además, se puede afirmar que la mujer no recibía buenos tratos durante su educación. En París estaban los llamados “pequeños colegios”, que enseñaban a leer y gramática latina; valían tanto para las chicas como para los chicos. En el mundo campesino, la incorporación de la mujer al mundo laboral se debió, principalmente, ala necesidad de aumentar su nivel; en caso de ser casada, para ayudar al marido a traer beneficios, en caso de ser soltera, por el simple hecho de tener que ganarse la vida. Normalmente encontramos a mujeres casadas, que se dedicaban a ayudar a sus maridos en sus oficios, incluso a su muerte, heredando éstas el negocio del esposo. No debemos, por el contrario, creer que no existieran mujeres, casadas o solteras, que realizasen actividades completamente diferentes a las del marido, siendo desde jornaleras hasta tenderas, hay que dejar a un lado la tradicional concepción de que la mujer en la Edad Media tan sólo se dedicaba a la tarea doméstica. Incluso muchas mujeres tras casarse continuaban en el mismo oficio que en su estancia de soltera, siendo diferente al del esposo en algunos casos. En el mundo campesino podemos dejar claro que la mujer, a excepción del arado, podía realizar cualquier trabajo, a la par que el trabajo doméstico. En casi todos los señoríos podemos encontrar a mujeres trabajando, de tal manera que también se encargaban del trabajo de la casa, desde el cuidado del hogar y la crianza de los hijos, hasta la elaboración de tejidos y vestimentas para la familia. También en las residencias de los señores podían encontrarse a mujeres sirvientas, dedicadas servicio del señor. No es extraño encontrar a mujeres propietarias de tierras, no sólo por viudedad, si no por pertenencia propia anterior al matrimonio. La mujer era desde jornalera, hasta, segadora, lechera, plantadora y otros oficios que pudieren llevarse a cabo en el mundo campesino. Casi no encontramos oficios en lo que no hubiera presencia femenina (Margaret Wade Labarge). Mujeres campesinas medievales, espigadoras. Recogiendo las espigas de trigo, después de la siega “El Nombre de la Rosa” Guía para su Análisis y Relación con los Contenidos de la Asignatura Guillermo de Baskerville y su discípulo Adso de Melk Algunas referencias con relación al Saber, el lugar delConocimiento, las escuelas Abaciales y Monásticas y la acción educativa de los Monjes, en la Película de J. J. Annaud: En el texto de Eco queda claramente reflejada en la figura de Guillermo de Baskerville, el franciscano hombre de Fe y científico, que viene de la ciudad, que acredita saberes y que conocepor la experiencia la postura de la escuela catedralicia. La relación de aprendizaje que mantiene con Adso, es un aprendizaje basado fuertemente en la experiencia, y en un conocimiento casi semítico, en donde la tradición del conocimiento era fundamentalmente táctil. Dice Adso: “Durante el período que pasamos en la abadía, siempre vi sus manos cubiertas por el polvo de los libros, por el oro de las miniaturas todavía frescas, por las sustancias amarillentas que había tocado en el hospital de Severino. Parecía que sólo podía pensar con las manos...”. 1 Respecto de la tarea propia de los benedictinos dice el Abad: “...si alguna misión ha confiado Dios a nuestra orden, es la de oponerse a esa carrera hacia el abismo, conservando, repitiendo y defendiendo el tesoro de sabiduría que nuestros padres nos han confiado”.2 Este es el espíritu de las escuelas abaciales, ser custodios del saber; el temor hacia el futuro y todos los cambios sociopolíticos, científicos y teológicos que ya se avecinan son descriptos como “carrera hacia el abismo”, contra la cual deben oponerse. Muy diferente es la postura de Guillermo, y la nueva concepción que él encarna, dice: “... hay otra magia que es obra divina, ciencia de Dios que se manifiesta a través de la ciencia del hombre. [ ].Y la ciencia cristiana deberá recuperar todos estos conocimientos que poseían los paganos y poseen los infieles”.3 La ciencia debe ser recuperada en el futuro, que ya no se ve como un abismo al cual hay que oponerse, sino como un de desafío que hay que procurar y asumir. En una conversación entre Guillermo y Aymaro D´Alessandria, este último dice: “Mientras aquí hacemos eso [rascar pergaminos], allá abajo, en las ciudades, se actúa... Hubo un tiempo en los que desde nuestra abadía se gobernaba el mundo... [ahora] el país se gobierna desde las ciudades”. Y continúa diciendo: “Nosotros custodiamos nuestro tesoro, pero allá abajo se acumulan tesoros. Y también libros. Y más bellos que los nuestros”. 4 En una discusión entre Jorge y Guillermo se pone de manifiesto con claridad el valor que cada uno le atribuye a la razón, dice Guillermo: “...sois injusto cuando tratáis de castrado a Abelardo, sabéis que fue la iniquidad ajena lo que lo sumió en esa tristecondición”. Dice Jorge: “Fueron sus pecados. Fue la soberbia de la confianza en la razón humana”. Responde Guillermo diciendo más adelante: “Dios quiere que ejerzamos nuestra razón a propósito de muchas cosas oscuras sobre las que las que la escritura nosha dejado en libertad de decidir... y lo que agrada a nuestra razón no puede no agradar a la razón divina”.5 El lugar que tiene la razón como posibilidad de acceder al conocimiento varía significativamente entre Jorge, que podríamos pensar como uno de los más férreos representantes de la escuela abacial y Guillermo, que confía fuertemente en la razón humana, característica propia de los intelectuales de las universidades. Guillermo le dice a Abbone: “...vivís aislado en esta espléndida y santa abadía alejada de las iniquidades del mundo. La vida de las ciudades es mucho más compleja de lo que creéis...”. Y este responderá: “La ciudad siempre es corrupta”.6 Existe un fuerte temor y rechazo a lo diferente y desconocido, que plantea una subversión en el orden establecido. Guillermo se adelanta al tiempo y siguiendo los pasos que proponen las escuelas catedralicias dice: “...en el futuro, será la comunidad de los sabios que deberá proponer esa teología novísima y humana que esfilosofía natural y magia positiva”.7 La diferenciación entre fe y razón, idea fundamental en Guillermo de Ockham, queda expresada a través de las palabras de Baskerville, idea que cobrará profunda significación entre los intelectuales de las escuelas catedralicias. En las palabras que Jorge da durante una homilía quedan claros los ideales de los dos modelos analizados, dice: “[nuestro trabajo es] “…la custodia, digo, no la búsqueda, porque lo propio del saber, cosa divina, es el estar completo y fijado desde elcomienzo”.8 Esta es la forma en la que se piensa la relación con el saber, propio de la escuela abacial. El pensamiento es coherente con aquella prohibición milenaria y bíblica de impedir el acceso al Árbol de la Sabiduría. Pero muchos espíritus progresistas no aceptarán estas limitaciones y los intelectuales de las escuelas catedralicias serán las que cuestionen fuertemente esto: “...el intelectual ya no cree que la ciencia debe ser atesorada, sino que está persuadido de que debe ser puesta encirculación”.9 Conclusiones En la Edad Medieval, existieron formas disímiles de transmisión del conocimiento y de relación con el saber, cuando existen situaciones de crisis, como es el Siglo XIV, en donde los antiguos contratos sociales comienzan a cambiar y los viejos ideales se empiezan a sustituir por otros, las instituciones registran estos cambios en su propia organización, y a su vez son agentes del mismo. En El Nombre de la Rosa, se puede ver con claridad las dos corrientes que se contraponen, son formas diferentes, que responden a profundos procesos complejos, en donde se mezclan elementos ideológicos, económicos, políticos y sociales. La Escuela Abacial corresponde a la ideología propia de la sociedad feudal, y la Escuela Catedralicia a la de la sociedad burguesa, que comienza a insinuarse con el surgimiento y desarrollo del comercio y las ciudades. Aunque este fenómeno muestre claramente dos modalidades diferenciadas, también dentro de estas formas existen diferencias, y no son bloques ideológicamente homogéneos. Esto hecha por tierra un prejuicio sobre la Edad Medieval, que pretende equiparar el pensamiento medieval a una suerte de teología cristiana omnipresente, sin llegar a ver las profundas diferencias, en las distintas épocas, e incluso en los mismos períodos, como por ejemplo en el XIII y el XIV. Bibliografía Eco, U., El Nombre de la Rosa, Lumen, Barcelona, 1980. Fernández, A., Instituciones Educativas. Dinámicas Institucionales en Situaciones Críticas, Paidós, Buenos Aires,1993.