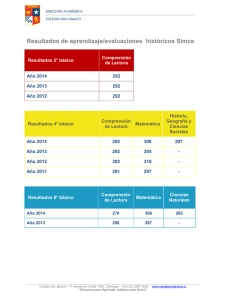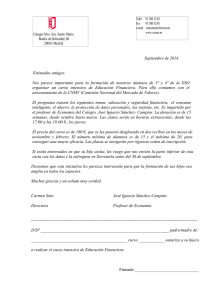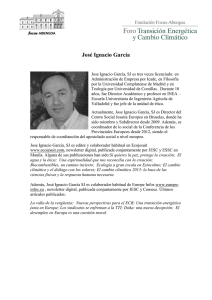Pedro Arrupe S. J. Textos sobre espiritualidad http://www.cpalsj.org/ Nace en Bilbao en 1907. Después de los primeros estudios, comienza la carrera de Medicina en Madrid. En ese tiempo trabaja en obras apostólicas de los suburbios. El contacto con los pobres le hace descubrir la vocación religiosa. Ingresa jesuita en Loyola en 1927, a los 20 años de edad. Estudia teología en Holanda, donde finaliza la carrera de Medicina y se especializa en moral médica. Es ordenado sacerdote en Bélgica, en 1936, desterrado con sus compañeros jesuitas por el gobierno español. En 1938 marcha a Japón. Siendo Maestro de Novicios en Hiroshima, le sorprende la explosión de la 1ª bomba atómica, el 6 de agosto de 1945. Convirtió el Noviciado en un hospital improvisado. Con la ayuda de los novicios jesuitas salvó a cerca de 200 personas. Superior Provincial de Japón en 1954. Llegó a reunir 300 jesuitas de 30 naciones para trabajar como misioneros en aquel país. Elegido en 1965 Superior General de la Compañía de Jesús, ejerce una actividad incansable hasta que en agosto de 1981, al regresar de un viaje a Filipinas, sufre una trombosis cerebral. Desde entonces es atendido en la enfermería de la comunidad hasta su fallecimiento, el 5 de febrero de 1991. En 1983, la 33 Congregación General de la Compañía, acepta su renuncia al cargo de Superior General. Pedro Arrupe, Fiel hijo y servidor de la Iglesia Dinamizador de la vida religiosa Promotor de la fe y la justicia Impulsor de los laicos como "hombres para los demás" Animador del diálogo con los no creyentes Creador del Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR - JRS) Sumario AQUÍ VENGO SEÑOR INVOCACIÓN A JESUCRISTO MODELO SAN IGNACIO, INSPIRADOR DE ESPERANZA CONSAGRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS AL CORAZÓN DE CRISTO LA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS Y LA STORTA CARTA SOBRE LA POBREZA EL DESAFÍO DEL MUNDO Y LA MISIÓN DE LA COMPAÑÍA BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO AL TÉRMINO DE LA CONGREGACIÓN GENERAL XXXII FIESTA DEL AMOR Y LA ALEGRÍA COLOQUIO CON EL SEÑOR CONSAGRADOS PARA LA MISIÓN HAMBRE DE PAN Y EVANGELIO EUCARISTÍA Y HAMBRE EN EL MUNDO LA INTEGRACIÓN DE VIDA ESPIRITUAL Y APOSTOLADO SAL Y LUZ LA MISA EN MI CATEDRAL LA SENCILLEZ DE VIDA LA ORACIÓN DESEAR ORAR EN LA FIESTA DE SAN IGNACIO AL PRESENTAR SU RENUNCIA EN 1983 EXPERIENCIA DE DIOS EN EL MARCO DE NUESTRA CULTURA BIBLIOGRAFÍA DE PEDRO ARRUPE S.J BIBLIOGRAFÍA SOBRE PEDRO ARRUPE S.J. EN EL 10º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PEDRO ARRUPE LA AUDACIA Y EL CORAJE DE UN HOMBRE QUE NOS INTERROGA A TODOS AQUÍ VENGO SEÑOR (Oración escrita a los 26 años, siendo estudiante de teología) Aquí vengo, Señor, para decirte desde lo más íntimo de mi corazón y con la mayor sinceridad y cariño de que soy capaz, que no hay nada en el mundo que me atraiga sino Tú sólo, Jesús mío. No quiero consolarme con las criaturas y los hombres; sólo quiero desprenderme de todo y de mí mismo para amarte a Ti. Para Ti, Señor, todo mi corazón, con sus afectos, todos sus cariños, todas sus delicadezas... Señor: no me canso de repetir: nada quiero sino amarte, nada deseo en este mundo sino a Ti. Acuérdate que prometiste hacer llegar rápidamente a una gran santidad a tus apóstoles y dar una eficacia especialísima a sus obras. Heme aquí, Señor, como conejillo de indias pronto a ser sometido a todos los procedimientos para que se vean los efectos de tus promesas. No me arguyas, Maestro mío, echándome en cara el que rehuyo tus disposiciones. Tú sabes lo miserable que soy, y contabas con ello al elegirme como apóstol tuyo. Átame, clávame si es preciso, pues si en el momento de la prueba lo rehuyo, ya sabes que es por lo miserable que soy; que buena voluntad no me falta... Concédeme una correspondencia fidelísima a tus inspiraciones y exígeme mucho con ellas. ¡Cumple, Señor, tus promesas! Haz que te ame como el que más. Concédeme estar siempre contigo y como Tú. Te lo pido por tantas almas como se salvarán, si esto me concedes. Oh, Madre mía, concédeme gozo en las humillaciones, y que viva alegre en medio de ellas, por considerarlas como la gran distinción, el gran beneficio, el signo de la especialísima predilección de Jesús que me quiere cerca: con El y como El... INVOCACIÓN A JESUCRISTO MODELO Señor: meditando el modo nuestro de proceder, he descubierto que el ideal de nuestro modo de proceder es el modo de proceder tuyo. Por eso fijo mis ojos en ti (Hb 12,2), los ojos de la fe, para contemplar tu iluminada figura tal cual aparece en el Evangelio. Yo soy uno de aquellos de quienes dice San Pedro: A quien aman sin haberle visto, en quien creen aunque de momento no lo vean, rebosando de alegría inefable y gloriosa (1Pe 1,8). Señor, Tú mismo nos dijiste: les he dado ejemplo para que me imiten (Jn 13,15). Quiero imitarte hasta el punto de que pueda decir a los demás: sean imitadores míos, como yo le he sido de Cristo (1Cor 11,1). Ya que no pueda decirlo físicamente como San Juan, al menos quisiera poder proclamar con el ardor y sabiduría que me concedes, lo que he oído, lo que he visto con mis ojos, lo que he tocado con mis manos acerca de la Palabra de Vida; pues la Vida se manifestó y yo lo he visto y doy testimonio (1Jn 1,3; Jn 20,25ss; 1,14; Lc 24,39; Jn 15,27). Dame, sobre todo, el “sensus Christi” (1Cor 2,16) que Pablo poseía; que yo pueda sentir tus sentimientos, los sentimientos de tu Corazón con que amabas al Padre (Jn 14,31) y a los hombres (Jn 13,1). Jamás nadie ha tenido mayor caridad que Tú, que diste la vida por tus amigos (Jn 15,13), culminando con tu muerte en cruz el total abatimiento (Fil 2,7), kénosis, de tu encarnación. Quiero imitarte en esa interna y suprema disposición, y también en tu vida de cada día, actuando, en lo posible, como Tú procediste. Enséñame tu modo de tratar con los discípulos, con los pecadores, con los niños (Lc 17,16), con los fariseos, o con Pilatos y Herodes; también con Juan Bautista aún antes de nacer (Lc 1,41-45), y después en el Jordán (Mt 3,17). Como trataste con tus discípulos, sobre todo con los más íntimos: Pedro (Mt 10,2-12; Mc 3,16) y Juan (Jn 19,26-27), y también con el traidor Judas (Jn 13,26; Lc 22,48). Comunícame la delicadeza con que trataste en el lago de Tiberíades a tus amigos preparándoles de comer (Jn 21,9), o cuando les lavaste los pies (Jn 13,1-20). Que aprenda de ti, como lo hizo San Ignacio, tu modo al comer y beber (Mc 2,16; 3,20; Jn 4,8. 31-33); cómo tomabas parte en los banquetes (Mt 9,19), cómo te comportabas cuando tenías hambre y sed (Jn 2,1; 12,2; Lc 7,16; Mt 4,2; Jn 4,7; 19,20-30), cuando sentías cansancio tras las caminatas apostólicas (Jn 4,6), cuando tenías que reposar y dar tiempo al sueño (Mc 4,38). Enséñame a ser compasivo con los que sufren (Mt 9,36; 14,14ss. 32; 20,34; Lc 7,13); con los pobres, con los leprosos, con los ciegos, con los paralíticos; muéstrame cómo manifestabas tus emociones profundísimas hasta derramar lágrimas (Mt 9,36; Mt 14,14; 15,32; 20,34; Lc 7,13; 19,41; Jn 11,33; 35,38); o como cuando sentiste aquella mortal angustia que te hizo sudar sangre e hizo necesario el consuelo del ángel (Mt 26,37ss). Y sobre todo, quiero aprender el modo como manifestaste aquel dolor máximo en la cruz, sintiéndote abandonado del Padre (Mt 27,46). Esa es la imagen tuya que contemplo en el evangelio: ser noble, sublime, amable, ejemplar; que tenía la perfecta armonía entre vida y doctrina; que hizo exclamar a tus enemigos: eres sincero, enseñas el camino de Dios con franqueza, no te importa de nadie, no tienes acepción de personas (Mt 22,16); aquella manera: varonil, dura para contigo mismo, con privaciones y trabajos (Mt 8,20); pero para con los demás, lleno de bondad y amor, y de deseo de servirles (Mt 20,28). Eras duro, cierto, para quienes tienen malas intenciones; pero también es cierto que con tu amabilidad atraías a las multitudes hasta el punto que se olvidaban de comer (Mt 3,20); que los enfermos estaban seguros de tu piedad para con ellos (Mt 9,36); que tu conocimiento de la vida humana te permitía hablar en parábolas al alcance de los humildes y sencillos; que ibas sembrando amistad con todos (Jn 15,15), especialmente con tus amigos predilectos, como Juan (Jn 13,23; 19,26), o aquella familia de Lázaro, Marta y María (Jn 11,36); que sabías llenar de serena alegría una fiesta familiar, como en Caná (Jn 2,1). Tu constante contacto con tu Padre en la oración, antes del alba (Mt 26,36-41) o mientras los demás dormían, era consuelo y aliento para predicar el Reino. Enséñame tu modo de mirar, como miraste a Pedro para llamarle (Mt 16,18) o para levantarle (Lc 22,61); o como miraste al joven rico que no se decidió a seguirte (Mc10,21); o como miraste bondadoso a las multitudes agolpadas en torno a ti (Mc 10,23; 3,34; 5,31); o con ira cuando tus ojos se fijaban en los insinceros (Mc 3,5). Quisiera conocerte como eres: tu imagen sobre mí bastará para cambiarme. El Bautista quedó subyugado en su primer encuentro contigo (Mt 3,14); el centurión de Cafarnaún se siente abrumado por tu bondad (Mt 8,8); y un sentimiento de estupor y maravilla invade a quienes son testigos de la grandeza de tus prodigios (Mt 8,27; 9,33; Mc 5,15; 7,37; Lc 4,36). El mismo pasmo sobrecoge siempre a tus discípulos (Mt 13,54); y los esbirros del Huerto caen atemorizados (Jn 18,6). Pilatos se siente inseguro (Jn 19,8) y su mujer se asusta (Mt 27,19). El centurión que te ve morir descubre tu divinidad en tu muerte. Desearía verte como Pedro, cuando sobrecogido de asombro tras la pesca milagrosa, toma conciencia de su condición de pecador en tu presencia (Lc 5,8). Querría oír tu voz en la sinagoga de Cafarnaún (Jn 6,35-59), o en el Monte (Mt 5,2), o cuando te dirigías a la muchedumbre enseñando con autoridad (Mt 1,22; 7,29), una autoridad que sólo te podía venir del Padre (Lc 4,22-32). Haz que nosotros aprendamos de ti en las cosas grandes y en las pequeñas, siguiendo tu ejemplo de total entrega al amor al Padre y a los hombres, hermanos nuestros, sintiéndonos muy cerca de ti. Pues te abajaste hasta nosotros, siendo al mismo tiempo tan distantes a ti, Dios infinito. Danos esa gracia, danos el “sensus Christi”, que vivifique nuestra vida toda y nos enseñe - incluso en las cosas exteriores - a proceder conforme a tu espíritu. Enséñanos tu “modo” pare que sea “nuestro modo” en el día de hoy, y podamos realizar el ideal de Ignacio: ser compañeros tuyos, “otros Cristos”, colaboradores tuyos en la obra de la redención. Pido a María, tu Madre Santísima, de quien naciste, con quien conviviste y amaste durante 33 años, y que tanto contribuyó a plasmar y formar tu modo de ser y de proceder, que forme en mí y en todos los hijos de la Compañía, otros tantos Jesús como Tú. SAN IGNACIO, INSPIRADOR DE ESPERANZA (En la fiesta de San Ignacio: 31 de Julio de 1970) El hombre que vive en el mundo actual parece querer vencer su frustración con la esperanza. Mirando al porvenir, trata de persuadirse que en el futuro gozará de un mundo nuevo, creado por él, lleno de satisfacción, de paz, de confraternidad. El, y sólo él, podrá ser el artífice de ese paraíso sin pecado original: espera poder lograrlo ineludiblemente. Mas no se da cuenta de que, al soñar como futurólogo y como realizador terreno, está ejecutando una doble amputación: la resección del pasado, al cortar con la historia y despreciar la tradición; y la resección de lo trascendente, al cortar con lo divino y proclamar la “muerte de Dios”. El corte con el pasado y el corte con lo divino le han convertido en un mutilado, le han hecho prisionero de lo material presente. Para salir de su cárcel, en que se siente torturado, se convierte en un iluso soñador del futuro. Sueño de engañosa confianza, que no puede librarle de su frustración actual ni le permite eliminar su profunda angustia. Porque el sufrimiento, el temor, la duda, el interrogante del más allá, vienen, en el fondo, a destruir su esperanza. Ya en el siglo XVI Javier, discípulo predilecto de Ignacio, hizo un diagnóstico que todavía es válido en este siglo XX: El que aspira a grandes cosas fiándose de sí mismo, como al fin se siente débil e impotente, cae en una profunda frustración y descorazonamiento. Esto es más peligroso que la pusilanimidad del tímido que no se atreve a emprender cosas grandes. Pues el que confiando en sí fracasa no es capaz en el futuro ni aun de cosas pequeña (Cf. Mon. Xav. Epp. II, 183; 5-XI-1549). El “homúnculo” de antaño se cree hoy “super-hombre”, pero al experimentar su impotencia evidente y palpable cae en el nihilismo de la frustración, de la destrucción, del suicidio. Es la fuga liberadora de su prisión terrena, simbolizada en el esfuerzo hercúleo hacia la conquista del cosmos inexplorado, o el precipitarse en el abismo de la degenerante fuga de sí mismo, cuyo símbolo lleva hasta los antros subterráneos de las drogas y de los estupefacientes. Y sin embargo, es cierto: El hombre necesita ánimo, necesita esperanza, pero aquella esperanza que tiene como legítimos progenitores la humildad y la fe: la humildad que reconoce la propia impotencia, el “non ego” de San Pablo; y la fe, oscura y magnánima al mismo tiempo, en la omnipotencia de Dios: todo lo puedo en aquel que me conforta. Ignacio, inspirador de esperanza San Ignacio es un modelo y un inspirador de esperanza, de la verdadera esperanza que se basa sólo en Dios. Llegar a esa roca desnuda de la divinidad supone el esfuerzo y el trabajo de toda una vida. Ignacio se ha dejado purificar por el Espíritu, separándose de todo aquello que podía darle una seguridad meramente humana: fuerza, poder, influjo, dinero. Y ha procurado buscar la verdadera imagen de las cosas y de los acontecimientos, separar lo humano de lo divino en la Iglesia, en su propia alma, en la obra carismática que realizó, dejando que Dios se le descubriera, a veces en la purificación de la noche oscura, y le penetrara hasta la división del alma y del espíritu (Hebr., 4,12). La esperanza fue una de las actitudes que distinguen la figura de San Ignacio: esperanza ciega, como él mismo la llama, esperando contra toda esperanza. Esperanza que fue creciendo y aquilatándose a lo largo de su vida. Esta figura del Ignacio inspirado “peregrino” en la búsqueda lenta, incierta y a veces angustiante del camino que Dios le iba trazando, es la verdadera y auténtica figura del Fundador y primer General de la Compañía de Jesús. En la Iglesia La Iglesia se le descubre a Ignacio como la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra santa madre Iglesia jerárquica (EE 353). Se deja enseñar de quien la dirige como un niño de un maestro de escuela (Autob. 27). Educándolo en la experiencia y el uso de las cosas fue guiándolo el Señor, como dice Nadal, y dándole conocimiento y sentimientos muy vivos de los misterios divinos y de la Iglesia (MHSI, Epp. Nadal V, 440). Esta visión de la Iglesia verdadera fue madurando en él. Se había acostumbrado en su juventud a ver a la Iglesia como vencedora de los árabes, como triunfadora en América, y al Papa como Rey y Señor de sus Estados: coloración necesariamente demasiado político-terrena. Su contacto con la realidad humana, duro y contrastante a veces, las dificultades con que su propio carisma hubo de tropezar, hicieron aquella visión más sobrenatural y teológica y fueron eliminando de ella los aspectos humanos y terrenos, llevándole a comprender que la fuerza de la Iglesia no viene ni de su poder político, ni de la grandeza de su historia, ni del prestigio de sus Jerarcas, sino del Espíritu Santo, que vivifica y rige a su Cuerpo Místico. La Iglesia aparece así purificada de todo elemento contingente. Es el reino mesiánico, el Cuerpo Místico del Señor, el organismo vivificado por el Espíritu Santo. Su fe y su confianza llegan a ser ilimitadas: confía, espera sólo en ese Espíritu, alma de la Iglesia, que mueve e inspira a sus Pastores. La fidelidad al Sumo Pontífice será como el memorable beneficio y como fuente de toda la Compañía (MHSI, Font., Nadal I, 422). Estábamos persuadidos, escribirá a Polanco, de que por medio de su Vicario, Cristo le enderezaba en la vía de su mayor servicio (Font. Nadal I, 264). Por eso, como dirá el Dr. Ortiz, el ideal de la Compañía será cumplir enteramente la voluntad de su Santidad (Ep. I, 359). Elemento divino de la Iglesia, que Ignacio supo descubrir a través del ropaje de las debilidades humanas de los hombres y de las instituciones. La esperanza en la Iglesia fue ya para él inquebrantable. En su propia alma No fue menor el fruto de su encuentro personal con Dios y del reconocimiento de la acción del Espíritu y de la Voluntad divina en su misma alma. La experiencia y la discreción de espíritus fueron los elementos que ayudaron a Ignacio a ir descubriendo en sí mismo el espíritu de Dios y el significado de su carisma. A lo largo de su vida tropezará con grandes incomprensiones, aun de personas de grandísima autoridad, que le obligan a pensar y a discernir. Es el Guardián de los Franciscanos que le prohíbe la permanencia en Palestina; o los jueces legítimos que en Alcalá, Salamanca y París instruyen procesos contra él a meterlo en la cárcel durante 42 días (Epp. I, 296). Es la nueva concepción de la vida religiosa, son sus ideales de renovación y de reforma (supresión del coro, del hábito; imposición de dos años de noviciado, etc.); es la variada eficiencia de su ritmo apostólico lo que tantas veces le hará sufrir y sentirse completamente en el vacío y sin apoyo humano, con el agua a la garganta (MI, Epp. 53334), llegando en alguna ocasión a que le pareciera se le estremecían todos los huesos (Font., Nadal, 581-82). Esta purificación le lleva a un perfecto discernimiento entre lo humano y lo divino en su movimiento interno y a poder distinguir con claridad el tiempo de moción directa del buen espíritu y el segundo tiempo en que el ánima queda caliente y favorecida... y por su propio discurso... forma diversos pareceres y propósitos que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor (Ex. 336). Este descubrimiento interno de Dios, de su amor y providencia, le dio una seguridad que le iba inspirando lo que cristalizó después en las Constituciones de la Compañía de Jesús porque indudablemente era de Dios, y por lo mismo sin relación estricta al tiempo o al espacio. San Ignacio fundador nació así de un proceso de gestación lento y doloroso, purificado por aquellos conflictos que adelgazaban su alma en extremo (Ex. 349) y le obligaban a discernir con toda escrupulosidad la voz de Dios: era el encuentro íntimo con Dios. En medio de su “noche oscura” comprendió al fin de su vida lo que significaba esperar contra toda esperanza (MI, Epp. IV, 2835), comprendió de modo experimental la radical distancia entre Dios y sus criaturas y lo que importa que el hombre, hecho lo que está lealmente en su mano, se deje llevar con inquebrantable esperanza de la acción divina. Esta esperanza, al fin de su vida, es una esperanza del todo divina, una esperanza pura, basada en la acción de Dios. En su obra carismática Como todo lo de Ignacio, su esperanza también fue apostólica. Dios nunca cesa de visitar, instruir y consolar (Epp. I, 301). Si uno deja hacer a Dios, realizará necesariamente una obra fecunda. Este fue el origen del gran dinamismo de Ignacio, pues el hombre que tiene confianza y espera en Dios es el único que podrá emprender obras grandes, ya que el límite de sus aspiraciones apostólicas no es el de sus limitadas fuerzas humanas, sino el de la omnipotencia de Dios en quien se espera. Ignacio no quiso tomar ningún solicitador, ni procurador, ni abogado, sino sólo a Dios en quien tenía puesta toda esperanza presente y por venir, mediante la divina gracia (Epp. I, 257). Hoy que vivimos en una situación como la del siglo XVI de honda transformación cultural, de renovación, de retorno a las fuentes, de renacimiento, podemos quizá juzgar y entender mejor a San Ignacio que los que vivieron en épocas más tranquilas, más tradicionales, en las que los cambios se realizaban a ritmo más lento. En épocas más estables se ha presentado a San Ignacio como un prototipo de fidelidad, de rigidez, de dura ascética, de obediencia ciega. Pero si en la figura de Ignacio hay elementos de fidelidad estricta y de lógica firme, hay que situarlos en el conjunto de su personalidad y de su época: época, como la nuestra, también de cambios y de renovación. Hoy apreciamos mejor la dimensión existencial renovadora que predomina en Ignacio. Y llegamos a la reconstrucción vital de una persona que vive en una época rebosante de humanismo y agotada por problemas hasta entonces insospechados. El choque del Ignacio carismático impulsado por el Espíritu contra las realidades renacentistas, y frente a los aspectos humanos de la misma Iglesia, lo purifica y le hace descubrir lo divino y lo humano que hay tanto en sí mismo como en la Iglesia y en el mundo. Es una “catharsis”, (purificación) propia de una tragedia helénica, en que el servicio mismo que se quiere prestar se convierte en origen de sufrimiento inevitable. Dialéctica divina e indispensable. Es el mismo Espíritu el que impulsa por el carisma y frena a veces por la autoridad institucional: esa tensión puede producir dolor, pero origina también la verdadera luz. San Ignacio ha sido uno de esos carismáticos que ha dado así tanto a la Iglesia, y que de su noche oscura personal ha podido ver surgir al que habita en la luz inaccesible (1 Tim., 6,16). Esperen en el Señor El mundo de hoy necesita la verdadera luz de la esperanza que le devuelve la alegría y el bienestar. Pero para ello necesita un descubrimiento más en medio de tantos como va haciendo: el descubrimiento de Dios vivo. Así, como Ignacio, también nosotros nos podremos sentir fuertes y alegres: No teman la empresa grande, mirando sus fuerzas pequeñas, pues toda nuestra suficiencia ha de venir del que para esta obra nos llama y nos ha de dar lo que para su servicio nos es necesario... Baste a nosotros hacer según nuestra fragilidad lo que podemos y el resto queramos dejarlo a la divina providencia, a quien toca y cuyo curso no entienden los hombres y por eso a veces se afligen de aquello de que debieran alegrarse (BAC, 939). Esa parte que le toca hacer a Dios en la vida del mundo y en vida personal de cada uno de nosotros es la base granítica de la esperanza de Ignacio y debe serlo también de nuestra esperanza. Nuestra fragilidad natural no puede impedir el funcionamiento y el desarrollo del plan divino. Nos toca a nosotros hacer según nuestra fragilidad lo que podamos, hacer lo que se puede suavemente, estando ciertos de que a su tiempo Dios nuestro Señor nos proveerá de todas las armas necesarias para su mayor servicio (Epp. VIII, 545). CONSAGRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS AL CORAZÓN DE CRIST O 1972 Oh Padre Eterno: Mientras oraba Ignacio en la capilla de La Storta, quisiste tu con singular favor aceptar la petición que por mucho tiempo él te hiciera por intercesión de nuestra Señora: de ser puesto con tu Hijo. Le aseguraste también que serías su sostén al decirle: Yo estaré con ustedes. Llegaste a manifestar tu deseo de que Jesús portador de la Cruz lo admitiese como su servidor, lo que Jesús aceptó dirigiéndose a Ignacio con esas inolvidables palabras: Quiero que tu nos sirvas. Nosotros, sucesores de aquel puñado de hombres que fueron los primeros compañeros de Jesús, repetimos a nuestra vez la misma súplica de ser puestos con tu Hijo y de servir bajo la insignia de la cruz, en la que Jesús está clavado por obediencia, con el costado traspasado y el corazón abierto en señal de su amor a Ti y a toda la humanidad. Renovamos la consagración de la Compañía al Corazón de Jesús y te prometemos la mayor fidelidad pidiendo tu gracia para continuar sirviéndote a Ti y a tu Hijo con el mismo espíritu y el mismo fervor de Ignacio y de sus compañeros. Por intercesión de la Virgen María, que acogió la súplica de Ignacio, y delante de la Cruz en la que Jesús nos entrega los tesoros de su corazón abierto, decimos hoy, por medio de El y en El, desde lo más hondo de nuestro ser: Tomad, Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno, todo es vuestro; disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. LA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS Y LA STORTA (9 de Junio de 1972) Al querer renovar la Consagración al Sagrado Corazón, que tuvo lugar hace 100 años en esta misma Iglesia del Gesù, vienen instintivamente a mi recuerdo los momentos difíciles para la Compañía, en los que el Padre Beckx realizó aquella ceremonia. Estas eran sus palabras: Más aún, si consideramos el estado del mundo, comenzamos a sentir nuevos males, y con razón nos parece que podemos temer otros... Y añadía: sin vacilar en la fe, pidamos y esperemos del Sacratísimo Corazón de Jesús la salvación, la incolumidad, la paz. Como entonces, ahora también la situación del mundo y de la Iglesia es sumamente delicada. Nos encontramos hoy ante un mundo que está naciendo, ante un tipo nuevo de hombre, ante una vida religiosa en evolución. Convencidos de que la solución de las dificultades y la acomodación de nuestra vida a las nuevas circunstancias se encuentra solamente en Aquel que es “solutio omnium difficultatum”, queremos hoy también renovar nuestra Consagración al Corazón de Jesús. Y buscando el modo de acomodar nuestra consagración al tiempo presente y al inmediato futuro, de acuerdo con la norma de la Iglesia, he querido considerar el espíritu primigenio de San Ignacio, evocando la visión de la Storta. Podrá pensar alguno: ¿qué tiene que ver la Storta con la devoción al Sagrado Corazón? Y en verdad, mirándolos externamente, no puede haber dos episodios más distintos. En la Storta, capillita solitaria y abandonada en los suburbios de Roma, un pobrísimo peregrino con otros dos compañeros se detiene a orar; en el fondo de su alma, en el secreto de su espíritu, la Trinidad comunica a Ignacio una gracia altísima, resumen de su vida mística hasta ese momento, y una de las más decisivas para la Fundación de la Compañía. Aquí, en el Gesù, el Padre General, en representación de miles de jesuitas, hace solemnemente una consagración, cuyo eco se extiende a todas las casas de la Compañía esparcidas por el mundo. Pero examinándolos internamente, entre. estos dos hechos, gracia de la Storta y ceremonia en el Gesù, existe una relación muy íntima. La significación espiritual, la profundidad y la riqueza de la gracia de la Storta aparece precisamente hoy, ante la Compañía actual, como fuente de la inspiración, como la mejor clave para poder interpretar en todo su sentido ignaciano el significado y el alcance de esta Consagración. Ignacio había pedido incesantemente a Nuestra Señora durante muchos años que le pusiese con su Hijo. Esta petición logra ahora su efecto y de modo más sublime de lo que él hubiera imaginado. En la Storta Ignacio siente hondamente que su vocación es la de ser compañero de Jesús y que la Trinidad lo acepta para que la sirva como servidor de Jesús. Es el mismo Eterno Padre quien imprime en el alma de Ignacio esta aceptación y le promete su especial protección al decirle aquellas palabras que nos ha conservado Laínez: Yo os seré propicio en Roma, o la expresión, aún más fuerte y significativa, que leemos en Nadal y Canisio: Yo estaré con vosotros. Dirigiéndose luego a Jesucristo, que se muestra cargado con la cruz, el Eterno Padre le dice señalando a Ignacio: Quiero que recibas a éste por tu servidor, a lo que Jesús responde mirando a Ignacio: Quiero que tú nos sirvas. Esta escena trinitaria, tan brevemente descrita, nos revela la concesión de una gracia mística altísima, que como tal será imposible se pueda llegar a expresar adecuadamente en palabras humanas. El mismo Ignacio lo reconoce. Y ello es causa de las diversas versiones que se han hecho de este hecho único y fundamentalmente cierto. Analizando, con todo, algunos detalles de la gracia de la Storta, podremos descubrir algo de lo mucho que en ella se encierra. La petición de Ignacio es escuchada nada menos que por el mismo Padre Eterno. Es el Padre quien imprime en Ignacio el sentimiento profundo e inconfundible de la divina protección. El Yo estaré con vosotros es como un eco de las promesas bíblicas. Así aseguraba el Dios de los Ejércitos a Gedeón: Yo estaré contigo y derrotarás a Madián; así el Dios de Israel a los Profetas: No temas, que yo estaré contigo (Is. 41, 10); No tengas temor ante ellos, que yo estaré contigo (Jer. 1, 8 y 19). Así aseguró el Angel a María: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Así prometió Cristo a sus Apóstoles: He aquí que yo estaré, con vosotros siempre hasta la consumación del mundo (Mt 28, 20), y a Pablo en Corinto: No temas, no calles, porque Yo estoy contigo (Hech 18, 9-10). Ignacio puede estar seguro. Si Dios está a su favor, ¿quién podrá vencerlo? Es petición clave y muy querida para Ignacio la de ser puesto con el Hijo. Esta frase, gramaticalmente algo forzada y dura, expresa la aspiración a una proximidad más íntima aún que la que ya tenía con Jesucristo, a una muy particular interioridad recíproca con Él, a algo semejante a lo que Santa Teresa llama “desposorio espiritual” y María de la Encarnación “don del Espíritu del Verbo Encarnado”. Y si tan ardientemente deseaba Ignacio esa gracia es porque preveía cuán necesaria y transcendental le era para poder realizar el ideal apostólico que concebía en su mente. El Padre Eterno toma la iniciativa y expone a Jesucristo el deseo de Ignacio: Quiero que recibas a éste en tu servicio. Y a su vez Jesucristo, que hace siempre la voluntad del Padre, responde dirigiéndose a Ignacio: Quiero que tú nos sirvas. No le dice: “que me sirvas”, sino “que nos sirvas”, tornando de este modo a Ignacio a su servicio y al de la Trinidad. La oblación de Ignacio es así aceptada por el Verbo Encarnado. En el alma de Ignacio se produce una profundísima transformación, más íntima que la experimentada en el Cardoner: allí le pareció que se le cambiaba el entendimiento, aquí se siente aceptado y como introducido en la vida trinitaria, en aquel “círculo” íntimo de la Trinidad, desde el cual es enviado ad extra con Cristo para servirle en favor de las almas, nuevo servicio que definirá después en la Fórmula del Instituto como “servir a la Iglesia bajo el Romano Pontífice”, o como “defensa y propagación de la fe”. Adquiere plena significación aquella palabra “servir”, tan característica de Ignacio, que expresa el fin mismo de los Ejercicios y resume la ofrenda del Reino, de las Dos Banderas, de los tres grados de humildad. Servir será en adelante consagrarse por entero al servicio de la Trinidad como compañeros de Jesús en pobreza, en abnegación total de sí mismos, en cruz. Ignacio entiende el sentido profundo de su vocación y de la de sus compañeros y se siente no sólo llamado y admitido, sino además penetrarlo y transformado interiormente como lo fueron los Apóstoles. Tal era su fuerza interior que se sentía capaz hasta de morir en cruz: No se que nos espera en Roma, repetía, no sé si seremos crucificados. La gracia de la Storta ilumina siempre la trayectoria espiritual de la Compañía y nos ayuda a comprender el sentido de nuestra vocación en cada nueva perspectiva histórica: el servicio a la Trinidad en Cristo pobre. Ante el “munus suavissimun” confiado a la Compañía de vivir y difundir la devoción al Sagrado Corazón, ¿qué otro sentido puede tener la consagración de la Compañía al Sagrado Corazón que hizo hace 100 años el Padre Beckx y que otro sentido puede tener la consagración que queremos hoy renovar, sino el de una entrega completa e incondicional al servicio de Jesucristo y de la Trinidad, el de un colaborar incesante con Jesucristo pobre para reparar la gloria del Padre y ayudar al mundo a encontrar su salvación? Francisco de Borja, Canisio, La Colombière y tantos otros grandes jesuitas han entendido así el “servir” “bajo la bandera de la cruz” que nos ha enseñado la Storta. A Ignacio se le presentó Jesús con la cruz sobre sus hombros: a nosotros se nos presenta hoy clavado en la cruz, con el costado traspasado y el corazón abierto, símbolo de su amor, y del que sale sangre y agua, expresión mística de su Iglesia. El 'vexillum crucis' adquiere así una nueva significación, reviste un aspecto mucho más personal, dinámico y profundo, al mantenernos en el recuerdo permanente de que la raíz de todo el misterio de la Encarnación y de la Redención es el amor infinito y humano de Cristo. Este constante recordar lo más íntimo de la personalidad de Cristo, su amor al Padre y su amor a nosotros, es un elemento nuevo que se añade a la visión de la Storta y que nos ayuda a comprender mejor su significado y mantener viva toda su importancia y su relación con nosotros. Es decir, que la Storta contribuye a hacernos penetrar más en el verdadero sentido ignaciano de nuestra consagración, y ésta nos ayuda a entrar más adentro en el mensaje de la Storta, haciéndonos conocer más íntimamente la persona de Cristo y el sentido de nuestra misión haciéndonos por tanto más ignacianos y mejores y más íntimos “compañeros de Jesús”. ¿Qué es, pues, la consagración que vamos a hacer dentro de unos momentos?: no es otra cosa, dice León XIII en Annum Sacrum (AAS XXXI, 649, a. 1899), que entregarse y obligarse a Jesucristo, ya que lo que, como obsequio de piedad se tributa al Corazón divino, se tributa verdadera y propiamente al mismo Cristo. Es una entrega, una oblación, un “suscipe”. Acto de fe, porque es una confesión de la Santísima Trinidad y una entrega absoluta al Verbo Encarnado y a la Iglesia, su Cuerpo Místico, traducida en fidelidad especial al Vicario de Cristo, a la cual llamaba Ignacio “principio y fundamento” de la Compañía. Acto de esperanza, pues sabemos que para cumplir lo que prometemos contamos con la ayuda del Señor: yo estaré con vosotros; si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rom. 8, 31). Sabemos por experiencia la multitud de gracias que nos han venido de la fidelidad a esta devoción. Acto de caridad, porque hacemos nuestra entrega como holocausto a ciencia y conciencia, conociendo sus consecuencias: sabemos bien que significa dar la vida por los amigos, seguir a Jesús Crucificado. E El mundo necesita hoy de esos hombres con fe, fuertes, desinteresados, confiados, dispuestos a dar su vida por los demás. Ello no se hace sin gracias especiales; nuestra vocación en el mundo de hoy es demasiado difícil. Por eso pedirnos a María que nos ponga con su Hijo, es decir, que nos alcance del Eterno Padre, como alcanzó para Ignacio, aquella especial intimidad recíproca, absolutamente necesaria no sólo para resistir al mundo, sino para llevarlo a Cristo. Una gracia que verifique en nuestra alma la transformación interior, que sea una “re-creación” de nuestras facultades, una identificación tal con Cristo que logre, usando las palabras de Nadal, que entendamos por su entendimiento, queramos por su voluntad, recordemos por su memoria, y que todo nuestro ser, nuestro vivir y obrar no esté en nosotros, sino en Cristo (MHSI vol. 90, 122). Una transformación interior que nos lleve a amar más a la Trinidad, a Cristo, a la Iglesia y a las almas y llegar así al nivel ignaciano de verdaderos “compañeros de Jesús”. Una transformación de nuestro corazón de piedra por otro de carne (Ez. 36, 26), que nos lleve a tener conciencia, como la tuvo Ignacio, de que Dios está siempre en y con nosotros, y de que lo sintamos, en frase ignaciana, como un peso en nuestra alma. Nuestra consagración termina, por eso, con las palabras del “Suspice”. Ese “Suspice”, resumen y vértice de los Ejercicios, expresa nuestro modo personal de ofrecernos y la realización concreta de nuestro holocausto en olor de suavidad (Const. 540); y, al ser aceptado por el Señor, nos garantiza las gracias para llevarlo a la práctica; ad explendum, gratiam uberem largiaris. Una vez más vemos así identificado el espíritu de nuestra Consagración con el espíritu de los Ejercicios y de las Constituciones, y así su expresión más adecuada será la que realice el ideal del verdadero hijo de Ignacio y “compañero de Jesús”. Terminemos considerando, con San Francisco de Borja, a Cristo Nuestro Señor en la Cruz: en la llaga del costado ...tomándola por refugio, oratorio... y continua morada. Amén. Amén. CARTA SOBRE LA POBREZA * (9 de Enero de 1973) Me ha pedido dejar por escrito las ideas sobre la pobreza de las cuales hablamos durante nuestra última entrevista. Con esta carta quisiera compartir con usted mis sentimientos sobre el tema, esperando que será de utilidad para el gobierno de su Provincia. Para mí la pobreza se ha transformado en un tema de grave preocupación. Creo firmemente que a todo nivel -personal, comunitario, institucional- la Compañía tiene dificultades serias para practicar la pobreza. Incluso me atrevería a ir más lejos diciendo que los numerosos abusos que se han difundido entre nosotros en el terreno de la pobreza, podrían indicar que muchos carecen de espíritu sobrenatural y que nuestra determinación de ser pobres no es del todo sincera. No hay duda que ciertos jesuitas nos dan un ejemplo remarcable de pobreza y que en algunos lugares hay esfuerzos maravillosos para encontrar maneras de vivir una vida verdaderamente pobre. Pero, por otro lado, ¡qué cantidad de casuística gastamos para justificar, legal y jurídicamente, actos y actitudes que están completamente contra el espíritu de la pobreza! Miremos nuestro nivel de vida. Para decirlo con moderación, es algo que ciertamente no da testimonio de pobreza. Miremos el desarrollo de las cuentas privadas, autorizadas o no. Miremos la imagen que dan tantos jesuitas, la cual no tiene ninguna diferencia de aquella que da un laico acomodado. Al mismo tiempo, vivimos un período de la historia donde el mundo, a pesar de todo su secularismo y de su increencia, está profundamente preocupado por la justicia social, por la pobreza del Tercer Mundo y por los que son económicamente débiles. Estos “signos de los tiempos” ¿No indican acaso que el Espíritu Santo empuja al mundo y a la Compañía en dirección opuesta a la de nuestra sociedad de consumo y a la de nuestro hedonismo moderno? ¿No será él, el Espíritu, quien está despertando en el corazón de los hombres, particularmente en el corazón de esa juventud que construye el mundo del mañana, un respeto particular por el testimonio de aquellos que viven una vida de pobreza? La pobreza constituye un elemento esencial del carisma ignaciano. En efecto, nuestro carisma está fundado en el amor por la persona de Jesucristo; un amor que nos conduce necesariamente a ser como Cristo pobre “para imitarlo y seguirlo”. Nuestro carisma de jesuitas significa ir al Padre a través de Cristo pobre y obediente. La pobreza evangélica es un misterio para la mente humana. La razón, por sí sola, es incapaz de explicarla y de justificarla. Para el hombre hay sólo una manera de comprender el significado y la riqueza de este misterio: Es indispensable experimentar la pobreza real, no basta sólo con desear ser pobre. Para estar seguros que aceptamos efectivamente la pobreza es esencial que efectivamente la experimentemos. ¿Cómo podremos amar y desear sinceramente la pobreza si no la conocemos por experiencia? Si experimentamos la pobreza real, sentiremos también sus maravillosos frutos. En efecto, aquellos que la abrazan con amor sienten la alegría, la dicha y una libertad interior que nunca antes habían sentido. Para hablar de mi propia experiencia, hubo tres períodos en mi vida donde el Señor me dio la posibilidad de conocer una pobreza verdadera. El primero fue en Marneffe, Bélgica, durante las semanas que siguieron nuestra expulsión de España; el segundo, cuando fui detenido por las autoridades militares en una prisión de Yamaguchi, y el tercero fue en Hiroshima, después de la explosión de la bomba atómica. ¡Qué alegría y qué unión de corazones había en las comunidades de Marneffe y de Hiroshima. Nunca antes había visto tanta unión y tanto gozo; nunca antes había conocido una libertad de espíritu tan profunda, una alegría tan grande. De esos tres períodos de mi vida, aprendí personalmente lo poco que necesita el hombre para llevar una vida feliz! Muchas veces me he preguntado si hoy en día no gozaríamos de mayor unión y felicidad en nuestras comunidades siendo menos ricos y practicando mejor la pobreza. Una palabra a propósito de nuestro apostolado: la pobreza da un valor quasi-sacramental a nuestro trabajo apostólico, no sólo porque ella prepara al apóstol para su trabajo, sino también porque ella es “signo” de Jesucristo, quien trae bendiciones especiales de Dios sobre el apóstol y sobre aquellos por los cuales él trabaja. Un jesuita debiera ser siempre pobre de espíritu y en su corazón debiera desear ardientemente vivir en pobreza. No se trata de vivir la indigencia, sino la pobreza, es decir, tener y utilizar sólo aquello que es estrictamente necesario para la vida y el trabajo, renunciando así a todo lo que es superfluo. Cuando por el bien de las almas el jesuita se ve obligado a aceptar formas de apostolado que le hacen demasiado difícil vivir efectivamente como pobre, experimentará una tensión que es fruto de su deseo de ser pobre y de no poder, por el bien de aquellas almas, dar curso libre a este deseo. Paradojalmente, esta tensión le aportará una gran paz, ya que está haciendo la voluntad de Dios. En nuestra vida cotidiana todos debiéramos experimentar al menos algunos efectos de la pobreza, ya que sería ridículo decir que somos pobres si no tenemos ninguna experiencia de las privaciones que tienen los pobres. Si alguien no siente los efectos de la pobreza, debiera comenzar a preguntarse si es realmente pobre en algún sentido, cualquiera que sea, incluso en espíritu y en deseo; debiera preguntarse si, aún pretendiendo ser “pobre con Cristo pobre” – algo que cada jesuita está llamado esencialmente a ser –, no será quizás un hombre rico que teniendo que ser pobre no lo es. Ahora bien, aquello que digo del jesuita tomado en forma individual, lo digo también de la comunidad jesuita. No podemos satisfacernos de una comparación con laicos de medios modestos, si en el fondo las únicas privaciones que experimentamos son las privaciones del laico medio de condición modesta. No poseer nada “de jure” es una forma radical de pobreza que es muy meritoria, pero esto puede ser compensado por la posesión de objetos y el goce de privilegios “de facto” que van mucho más lejos que aquello que puede esperar “la gente de condición modesta” (C.G. 32ª., d. 18, n. 7). Esta pobreza radical de los nuestros podría ser escondida y, aún más, destruida por la abundancia de bienes materiales que no tienen nada que ver con el ciento por uno prometido en el Evangelio. Si nuestra pobreza no es más que la “pobreza” normal del laico de medios modestos, si agregamos a esto el sostén que nos llega de una “institución” tan poderosa como la Compañía y si tomamos en cuenta los privilegios y las numerosas ventajas de las cuales gozamos en tantos países (invitaciones, tratamientos gratuitos en las mejores clínicas y asegurados por doctores y religiosas que son nuestros amigos, la ayuda y la influencia de nuestros antiguos alumnos, nuestras familias, los bienhechores, etc…), podríamos entonces preguntarnos dónde se encuentra nuestra pobreza “verdadera”, y prefiero no hablar de nuestro testimonio de pobreza. ¿No serán acaso verdaderas las palabras irónicas de los sacerdotes diocesanos cuando declaran que nosotros hacemos voto de pobreza y que ellos lo practican? Recuerdo un hombre de dudosa reputación que decía cínicamente: “Si la Compañía de Jesús interpreta el voto de castidad de la misma forma que el voto de pobreza, encantado podría ser jesuita”. Para concluir, querido padre Provincial, me hago, e invito a mis hermanos jesuitas, a hacerse seriamente las siguientes preguntas: ¿Amo realmente la pobreza como una madre? (Const. 282, p. III c. I n. 25) Después de mi noviciado, ¿he experimentado los efectos de la pobreza durante cierto tiempo? Si no es así, ¿Por qué? ¿Soy capaz de darme cuenta que en gran parte eso depende de mí, que “debo elegir pobreza más que riquezas”? (Ex. 166) ¿Cuántas cosas tengo en mi poder y no las necesito (concretamente, tomando una por una todas las cosas que tengo)? ¿De qué manera puedo reducir mis necesidades? Pidamos a Dios la gracia de cumplir aquello que hemos prometido. Me encomiendo a sus oraciones. * Esta carta fue enviada el 8 de enero de 1973 al P. Vicente D’Souza, Provincial de Goa-Poona (India), durante el encuentro de Provinciales de lengua Inglesa (29 de diciembre – 11 de enero) en Old Goa. EL DESAFÍO DEL MUNDO Y LA MISIÓN DE LA COMPAÑÍA (Primera alocución a la Congregación General 32ª. – 4/12/74) En la carta de convocación de la Congregación General escribía: El motivo principal para la convocación es, en efecto, la necesidad de buscar, precisar y concretar aún más y de manera más efectiva el modo de servicio que la Compañía debe prestar a la Iglesia (AR XVI 126-127). Y el Santo Padre, por su parte, nos decía: Esta asamblea pone de manifiesto - y gustosamente lo afirmamos - que la Compañía de Jesús se esfuerza por acomodar, de acuerdo al fin del Instituto, su vida y su apostolado a las exigencias del mundo actual tan continua y rápidamente en cambio (ARXVI 23). Pues bien, es necesario, ignacianamente hablando, subrayar ahora, al comienzo de nuestra Congregación General, éste “a dónde voy y a qué” y prepararnos a toda fidelidad y a toda disponibilidad al Espíritu. Es lo que pretenden estas reflexiones que sencillamente les ofrezco. No esperen profundas teorías, ni originales montajes ideológicos. Se trata (así lo entiendo) de una fraterna comunicación de vida, que quisiera ayudarlos - y ayudarme a mí mismo- a ponerse en entera libertad interior ante el Espíritu, que desde tantos ángulos nos está urgiendo, y a ponerlos a merced de todas sus urgencias: ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia (Jn 14,26). Para poder cumplir hoy con su fin de “servir a la Iglesia bajo el Romano Pontífice”, la Compañía tiene que reflexionar profundamente. Pero es claro que no basta meramente una reflexión teórica, que no toque profundamente nuestra vida. Esta reflexión sobre nuestro servicio al mundo sirviendo “a la Iglesia bajo el Romano Pontífice” tiene que descubrirnos nuevas exigencias de aceptación más radical e incondicional del Evangelio, médula vital de nuestro propio carisma, que hoy no permite falseamientos, compromisos, medias respuestas..., de lo contrario degeneraremos estérilmente y, en vez de fermentar al mundo, seremos reabsorbidos por él. Es cuestión de vida o muerte. Fundada para servir a Dios Nuestro Señor sirviendo a la Humanidad, la Compañía descubrirá su concreto modo de estar y hacer entre los hombres en cada momento, confrontándose a sí misma con las realidades actuales y cambiantes de nuestro mundo. La visión y la misión ignacianas aparecerán así con toda su riqueza y profundidad (E.E. 102-104; 106-109). Pero no basta una visión superficial y fragmentaria de la realidad; es necesaria una visión profunda y global del mundo para poder captar sus necesidades. Esas necesidades que son como un gran clamor doloroso, un reto y, mucho más, aceptarlo requiere un gran valor. ¿Cómo habrá de responder la Compañía a este reto de nuestro mundo? Disponemos de dos líneas de iluminación para esta respuesta: La voz de Dios que nos habla, por así decirlo, desde fuera, en el mundo y en la historia, “los signos de Dios en el tiempo”, manifestándonos Su voluntad. La voz de Dios -diríamos que específicamente nuestra- desde el interior de nuestro propio espíritu ignaciano, el de nuestra vocación religiosa, apostólica, sacerdotal (cfr. Formula del Instituto y Carta de Pablo Vl, AR XVI, 25). He aquí algunos rasgos que nos iluminan especialmente la primera línea y que, naturalmente, hemos de discernir y valorar con la luz de la segunda. Resumo. a. Primeramente, el hecho de encontrarnos ante un mundo o, mejor, en un mundo nuevo. Pero, además, renovándose, “in fieri”, permanentemente, con extraordinaria rapidez. Estamos prácticamente al principio de un proceso, que no ha desencadenado aún todas sus virtualidades ni casi empezado a dar sus colosales efectos, positivos y negativos. ¿Nos damos cuenta de lo que significa para un cuerpo como la Compañía, nacida para ayudar al mundo, transformándolo desde el Evangelio, y para nosotros personalmente, esta situación de hecho? ¿En qué tengo yo que cambiar para lograr que la “novedad” del mundo sea la de aquella “tierra nueva”, de Isaías, la habitación del “hombre nuevo”, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto? No hay por nuestra parte, como jesuitas, más que una actitud fundamental: la de la entera apertura al Espíritu que renueva la faz de la tierra. Y una responsabilidad fundamental: la de acompañar al mundo en ese cambio, iluminándolo con la luz del Espíritu. No podemos quedarnos atrás corrigiendo los errores, sino que hemos de esforzarnos por proyectar aquí y ahora nuestra luz hacia el porvenir, tratar de sorprenderlo y acompañar la marcha, el cambio, desde la acción inspiradora y transformadora del Espíritu. b.Un segundo rasgo nos interpela como Compañía universal. Nuestro mundo, tan diversificado en muchos aspectos y también tan dividido, tiende en su evolución a la unidad y a la solidaridad, en parte forzada por los adelantos técnicos y por la semejanza y aun identidad de los problemas. Se hacen, por tanto, necesarias soluciones comunes, a nivel mundial, que no sólo exigen la cooperación de todos y una consideración multidisciplinar y universal, sino que obligan a ir a las raíces más profundas del hombre y de la Humanidad, que es donde el mundo verdaderamente se unifica. La gran cuestión del mundo actual es precisamente esa: pasar de una solidaridad mundial, aceptada casi por necesidad y como impuesta por la fuerza de los hechos, a una solidaridad mundial deliberadamente querida por todos, porque está basada en el reconocimiento de formar una familia común; en otras palabras, resolver profundamente los problemas humanos universales, haciendo radicar las soluciones en la conciencia de sentirse los hombres un género humano, una familia de hermanos, hijos de un Padre común, destinados también a una patria común. La nuestra es obra de reconciliación en el sentido más cristiano y profundo del término. Esta Congregación General comienza en la vigilia del Año Santo, bajo el signo de la renovación y de la reconciliación, doble objetivo propuesto por Su Santidad Pablo VI para este año de gracia, al que sirve también esta nuestra Congregación General. c.Un tercer rasgo de nuestro mundo, a través del cual nos habla el Señor, nos toca y nos despierta (1 Sam 3), es el de los grandes contrastes, más aún diría profundísimas contradicciones y terribles tragedias que penetran nuestra actual historia con mayor fuerza y mayor volumen que nunca. La misma Humanidad, que se vuelca por un lado a la conquista de una mayor unidad y solidaridad, de más dignidad y libertad, de mayor participación y responsabilidad, padece, por otro, las más profundas divisiones y tensiones internas, nuevas formas de tiranía y de marginación, nuevas inseguridades, nuevos vacíos de sentido y, consecuentemente, nuevas desilusiones de cara al futuro. d.Nosotros mismos no nos libramos, en nuestras vidas y en nuestras obras, de estas salpicaduras, ni de los efectos de estas dramáticas convulsiones, que con frecuencia ponen a prueba nuestros mismos principios fundamentales, nuestra fe, los valores de nuestra tradición más íntima, nuestras convicciones personales... Hermanos de los hombres, hombres con ellos y como ellos, compartimos la cruz y la gloria del progreso y sufrimos en nuestra propia carne las sacudidas de sus aciertos y de sus descalabros. Y a través de todo ello, signo de Dios en el tiempo, hay un profundo mensaje y una urgente interpelación para todos nosotros, nuestras propias personas y vidas, nuestras obras, proyectos, instituciones, nuestra formación..., si hemos de ser, como nos es necesario reavivar desde la fe una lectura de este mundo y despertadores continuos de la verdadera dignidad y libertad del hombre, de su vocación y de su destino sobrenatural (1 Cor 4,1). ¡Qué responsabilidad, abrumadora por una parte, pero plenificadora de la vida, como ninguna otra! ¡Esta es la tarea de la Compañía y qué trabajo para nuestra Congregación General el de descubrir, orientar e impulsar esta responsabilidad! No pretendo entrar en detalle en la descripción de este cuadro de situación. Pero considero que al principio de nuestra Congregación General nos es necesario reavivar desde la fe una lectura de este libro del mundo de hoy, que nos lleve a descubrir las profundas corrientes de pensamiento y praxis que actúan en él conformándolo, a discernir la ambivalencia de miles de fenómenos de vida que presenciamos y a identificar entre las fuerzas operantes la presencia activa de espíritus opuestos (Ef 6,12). Es necesario penetrar hasta el fondo en la teología de nuestra historia descubriendo, como Jesucristo los puntos neurálgicos de esta confrontación de espíritus. Sólo así acertaremos a emplear con aprovechamiento evangélico (Mt 25,20) nuestros mermados efectivos apostólicos. Considerando esta realidad desde un punto de vista humano, sólo se verán dificultades, peligros, problemas, que nos desbordan; pero no se verá en este desafío la fuerza estimuladora de una llamada del Señor, presentándonos una y muchas oportunidades para una renovada y renovadora acción apostólica. Y éste fue precisamente el secreto de Ignacio. Su visión, desde la fe y desde la esperanza, de un mundo también por muchos motivos caótico, enardece su celo de apóstol para seguir e imitar al Señor Nuestro así nuevamente encarnado (E.E. 109), le impulsa a ofrecer por entero su persona al trabajo (E.E. 96), a un trabajo que habrá de plenificar y justificar toda su vida. La visión trinitaria y evangélica que Ignacio tiene del mundo y de la tarea que la Compañía debe realizar en él fue extraordinariamente clara, precisa y globalizadora de toda su existencia, como debería serlo para nosotros: estamos como él, ante un mundo necesitado de redención en y por Jesucristo (Encarnación), un mundo destinado a ser reconquistado, no subyugado, sino liberado (Reino) y ello con una estrategia bien definida (Dos Banderas). Pues bien, a poco que ahondemos, con esta visión de Ignacio, en la complicada trama del mundo actual, encontraremos que todo se centra, se juega y se decide en el hombre, rey de la creación (E.E. 23); que no sólo utiliza, modifica y transforma lo que ha recibido, sino que a su vez crea nuevas realidades, inventa teorías, ideologías, instituciones y estructuras; ese hombre, que no se contenta con transformar el mundo y crear nuevas realidades, sino que hoy pretende hasta transformarse y crearse a sí mismo, y, utilizando los adelantos de la ciencia, de la biogenética, intenta manipular su misma esencia corpórea y aun psicológica, y así pasar a ser el “man the maker” del “man the made”. Y es que los hombres..., jactándose de sabios, se han hecho necios (Rom 1,22), llegando a convertir lo que es “imagen de Dios” en Dios mismo. Movido por el egoísmo el hombre tiende a hacerse a sí mismo fin y valor supremo y, al rechazar a Dios de su vida, el hombre mata al hombre. El proceso bíblico se actualiza ininterrumpidamente. ¿No fue este proceso humano el que San Ignacio intuyó profundamente a la luz de Manresa, al describirnos la estrategia del maligno; de la codicia al vano honor del mundo; del honor a la soberbia y de la soberbia a todos los vicios, es decir, al rechazo, a la negación de Dios y, consecuentemente, del mismo hombre? Y ¿no sigue siendo idéntica la raíz profunda de los problemas que definen hoy con nuevos nombres la actual situación: secularismo, opresión, injusticia; autosuficiencia que, paradójicamente, se transformará muy pronto en inseguridad y desánimo y terminará minando, hasta en varios modos de nihilismo, la misma creatividad y vigor moral del hombre? Contemplamos con profunda “simpatía”, compasión (Mc 8,2), los problemas de nuestro mundo que, en el fondo, son también nuestros propios problemas: los problemas que tenemos que enfrentar y esforzarnos por resolver en el interior de la Compañía, en nuestra vida personal y actividad apostólica, si verdaderamente queremos prestar al mundo la ayuda que espera de nosotros. Sentimos nuestra debilidad; nos sentimos también víctimas, a veces inconscientes, pero víctimas de las “astucias del enemigo”. ¿Por qué no reconocerlo? El secularismo también ha dejado su huella en nuestras filas: debilitamiento de nuestra fe sobrenatural en Dios y en su llamada, excesiva confianza en la eficacia de las soluciones y medios puramente humanos, crisis de identidad, escepticismo y amargura. La Compañía también refleja en su seno, en su vida y en sus obras, las divisiones, la opresión y la injusticia que afligen al mundo, y a veces hasta, inconscientemente, puede contribuir a perpetuarlas. Analicemos las raíces del mal y veremos que son en nosotros esencialmente las mismas: la codicia, ambición, soberbia o autosuficiencia; asumen entre nosotros formas diversas: búsqueda de prestigios, de éxito externo e influjo social, por motivos no siempre apostólicos; sentido de superioridad cultural e intelectual que se refleja en nuestras relaciones con otros grupos, dentro y fuera de la Iglesia: “no somos como los demás”, “nos bastamos solos”; espíritu de crítica fácil y destructivo, aun de la misma Iglesia. La visión ignaciana de las Dos Banderas no ha perdido actualidad. ¡Cuánto tenemos que examinarnos en este punto! Pero volviendo a la realidad de nuestro mundo podríamos decir que el ateísmo, un ateísmo plurimorfo, teórico y práctico, condensa la forma más concreta y radical del desafío, que se nos hace y ante el que la ad fidei defensionem et propagationem et profectum animarum in vita et doctrina christiana (Fórm. Inst. núm. 1) adquiere su máxima trascendencia y novedad. S.S. Pablo VI, al subrayarnos como especial misión afrontar el fenómeno del ateísmo (Atheismo obsistere, 7 de mayo de 1965), nos volvió a la esencia misma de nuestra vocación, que ahora de nuevo debemos sentir estimulada ante el múltiple rechazo moderno, teórico y práctico, que el mundo hace de Dios y del mismo hombre. Porque los innumerables falsos dioses que el hombre erige en su vida, no sólo le separan de Dios y finalmente le esclavizan, sino que también pervierten las relaciones del hombre con la Naturaleza y con sus semejantes, y el equilibrio moral y social del mundo, y son causa de opresión y de injusticia, de desorden y violencia. La muerte de estos falsos dioses significa el fin de la “muerte de Dios” y el comienzo de la verdadera liberación cristiana del hombre. En este contexto nuestra misión de combatir el ateísmo se revela como una misión eminentemente liberadora, porque “ateísmo” y “apostolado” son como las dos expresiones, “mundana” y “religiosa”, de la tensión inherente al misterio de la Salvación. Para que el mundo sea “el Reino”, debe ser salvado, superada esa tensión. Esta obra liberadora ha de dirigirse principalmente al corazón del hombre, pues de él salen los sistemas, las leyes y estructuras injustas (Mt 15,19), que no son otra cosa sino la expresión social e institucionalizada del pecado. Para ser, pues, verdadero y completo, nuestro apostolado debe referirse al hombre íntegro, en toda su profundidad y amplitud, partiendo del punto fundamental, que es la conversión del hombre, pero extendiéndose a todas las manifestaciones del pecado en la vida del hombre y de la sociedad. ¡Qué actualidad adquieren hoy los Ejercicios como medio de conversión! Porque es verdad evangélica reiteradamente iluminada por la Iglesia que no hay verdadero amor de Dios sin amor del prójimo, y que no hay amor del prójimo sin justicia. Que no hay verdadera evangelización si nuestro mensaje de salvación y liberación se extiende solamente a la esfera interna e individual, y no abraza la dimensión social de la vida humana, así como los esfuerzos que hace el hombre para transformar el mundo y hacerlo más humano y más justo. No se trata de dos misiones distintas, sino de dos aspectos de una única e idéntica misión: aspectos que se necesitan mutuamente. Nuestra “misión social”, bien entendida, no debe ser algo añadido o distinto de nuestra misión religiosa, sino un aspecto de la encarnación de esta última en la sociedad y en la historia. Las raíces y los remedios del problema social y del problema religioso del mundo de hoy son fundamentalmente los mismos. Cristo es el salvador de todo el hombre: no hay en Cristo sino una sola salvación, y ésta es completa. Por eso, si la salvación social no es religiosa al mismo tiempo, es decir, no va hasta el fondo de la iniquidad y del desorden social, hasta la fuente de la idolatría, que es el rechazo de Dios en el corazón del hombre, es imperfecta y corre el riesgo de crear nuevos ídolos, nuevas injusticias, olvidándose de que no se puede liberar perfectamente al hombre si no es por la gracia de Cristo y la conversión a El. Y si la acción religiosa no abraza la dimensión social de la vida humana, no responde al hambre y sed de justicia, tampoco será completa: creará una falsa imagen de Dios y del mensaje de salvación y liberación que se nos ha confiado, y será también a la larga fuente de nuevas injusticias y de nuevos ateísmos. Por diversos caminos, los problemas tanto religiosos como sociales del mundo de hoy nos conducen al hombre, centro del universo y del hombre a Dios, su origen y su fin. Lo que hoy fundamentalmente se necesita es un “hombre nuevo” (Gaudium et Spes, n. 22), un humanismo nuevo, fundado en valores, en maneras de ver, de pensar y de actuar distintas de las actuales (Populorum Progressio, n. 20). Aquí se concreta hoy el desafío que la Compañía no puede escamotear, pues afrontarlo constituye su propia razón de ser. Y para este desafío la intuición de Ignacio, con su afirmación de Dios y del hombre, su consagración de incondicional servicio a Dios y al hombre, está plena de sentido y de virtualidades inagotables, antiguas y nuevas. La tradición humanística, filosófica y teológico de la Compañía, su experiencia y potencial educador, sus variados modelos originales de catequización, su compromiso en el campo social, su dedicación al desarrollo integral del hombre, su dimensión internacional y ecuménico, su presencia y encarnación en regiones y culturas tan diversas, tiene aquí el objetivo común primordial. He aquí, pues, la inmensidad de la labor de la Compañía. En profundidad: la conversión del corazón del hombre; labor la más difícil, sólo posible a la gracia del Redentor. En extensión: la universalidad de todos los hombres, con lo que esto significa de conocimiento de su problemática, de sus tragedias y de sus esperanzas. En importancia: se trata de la felicidad humana, no solamente en la vida futura, sino en lo posible en la presente. En urgencia, pues son centenares de millones de hombres que viven y mueren en condiciones terribles, y, de hecho, están desprovistos de toda ayuda. El mundo no puede esperar. La Compañía no puede quedarse con los brazos cruzados, indiferente. Ahora bien, para que este objetivo sea eficazmente logrado no basta contemplarlo y programarlo sólo como algo fuera de nosotros mismos. Más aún, es necesario empezar por nosotros mismos, por suprimir en nuestras vidas, instituciones y ministerios, toda manifestación de “ateísmo” y de “injusticia” y las causas que la provocan. Porque desde nosotros mismos comienza nuestra misión, fundamentalmente una, aunque haya de revestir muchas formas: cooperar a la redención completa e íntegra de la Humanidad realizada por Cristo en la Cruz. Hemos tocado fondo en la gran pregunta que como Congregación General tenemos que hacernos: ¿Qué significa hoy cooperar en la redención completa de Jesucristo? ¿Qué significa hoy el “Ecclesiae... servire” (Fórm. núm. l), el “adiuvare anímas” de San Ignacio? Es cierto que nuestro mundo, mirado con ojos de fe, ofrece no pocas manifestaciones positivas de la presencia y acción redentora de Cristo en el mundo y en el corazón de los hombres, que nos llenan de esperanza; pero no es menos cierto, como he dejado apuntado y no necesito especificar, porque lo sabéis muy bien, que nuestro mundo vive inmensos problemas que son precisamente la tarea que todavía queda por hacer. Los invito a pararse en nuestra oración y su adoración al Señor ante el cuadro de esta humanidad crucificadora y crucificada, para preguntarse -responsables de toda la Compañía-, como en el coloquio central de la primera semana de los Ejercicios (53), lo que ha hecho la Compañía, lo que hace, y, sobre todo, lo que debe hacer por Cristo en el hombre. ¿Qué debe hacer este cuerpo de 29.000 apóstoles de Jesucristo, que han recibido la misión de cooperar a la aplicación de su redención hoy, en momentos decisivos, como pocos, para la Humanidad, para la Iglesia, para la misma Compañía? No valdrá una respuesta académica, racionalista, calculada, y, en definitiva, evasiva. Es mucha verdad que los problemas nos desbordan y que no lo podemos todo. Pero lo poco que podemos, ¿lo hacemos todo? Y, sobre todo, ¿lo hacemos de manera que sea respuesta directa a esta formidable llamada del Señor, a través del mundo, que es como la llamada del Macedón a Pablo: Pasa a Macedonia y ayúdanos! (Act 16,9)? y ¿es nuestra actitud de respuesta la misma de Pablo, “pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles”? (Ibíd. 10). Esta llamada de Dios, es, pues, misión (Mt 28,16.20), que pide de nosotros respuesta decidida y creativa, con la decisión y creatividad del pequeño y del humilde (“mínima Compañía”), que deja obrar en sí enteramente al poder de Dios. Precisamente la responsabilidad y complejidad de la misión “supra vires nostras” nos debe llevar finalmente a repensar y renovar también otra dimensión esencial de nuestra Compañía: el “con Cristo” (Ejerc 95,98), el “venir conmigo..., trabajar conmigo”, el seguirle en la pena y en la gloria, es decir, el integrarnos en su Pascua, el “sub vexillo Crucis” de nuestra Fórmula. El salvó al mundo con su cruz. Y la continuación de su obra no se ha de realizar, sino en la prolongación de esa cruz, por amor en nosotros (Ex. c.4, núm. 44). La superación de las grandes contradicciones de nuestro mundo, la liberación integral hoy del hombre, pasa, con Cristo, por la locura de la cruz(1 Cor 1,17-25), que es sabiduría de Dios, ininteligible para el mundo. Nuestra tarea de evangelizar no es, paradójicamente, problema de palabras sabias, ni de poder humano, sino de “manifestación del poder del Espíritu” (1 Cor 2,4) en el “débil”, el “pobre”, que el Señor se ha escogido para confundir a los fuertes (1 Cor 1,27). Nos queda, pues, pedir, con la confianza del “débil”, esa sabiduría: la del Verbo de Dios: “Envía tu sabiduría, que está sentada a tu diestra, que lo sabe todo..., esa sabiduría condenada por el mundo, que ha desconocido al Dios vivo (Rom 1,21; 1 Cor 1,21), llegando a matarlo, “crucificando al Señor de la gloria” (1 Cor 2,8), siguiendo la sabiduría del mundo, que por ser “terrenal, animal, demoníaca” (Sant 3,15) fue condenada por El. Pedirla con confianza, pues se trata de un don gratuito, don de revelación del misterio de Dios (Apoc 2,8; Ef 1,17; 1 Cor 2,7), prontos a recibirla, desde la única actitud-don también del Señor-que nos capacita para ello: la docilidad al Espíritu (1 Cor 2,10-16). Este don, finalmente, nos llevará a un profundo descubrimiento, un viejo descubrimiento, que hemos de rehacer todos los días, a saber: que en la “kenosis” de la cruz está la clave de nuestra más eficaz aportación a este reto del mundo que tratamos de escuchar y comprender, también todos los días. Corno lo estuvo en Jesucristo (Fil 2,7). Para liberar al hombre contemporáneo de su apego desordenado al dinero y al poder, y para liberarle de su autosuficiencia-raíces de su ateísmo y de su injusticia-no basta un mensaje oral o escrito, se requiere el testimonio entero de una vida: los hombres de hoy prestan más atención al testigo que al profesor” (E. Barbotin: Le temoignage spírituel, París, 1964, pág. 7). Los que siguen a Cristo, en sus grandes renuncias perpetúan en forma especial su obra redentora a través de los tiempos, predicando el Evangelio no sólo de palabra, sino con el testimonio de sus propias vidas. Este es el profundo sentido apostólico de la vida religiosa. Desprendernos de todo, renunciando a esos ídolos que el mundo ha creado al separarse de Dios: placer, riqueza, poder, autosuficiencia. Presentarnos al mundo pobres, castos, obedientes, desposeídos de todo, demostrando así en esas renuncias la verdadera libertad, paz y felicidad. El hombre que vive ese desprendimiento total es el testigo más fehaciente del mensaje de liberación que Cristo nos trajo. No tiene nada; es libre; no se mueve por deseos desordenados; ama a todos los hombres; se sacrifica por ellos; pone a servicio de todos su tiempo, sus cualidades y su interés; está dispuesto a amar incluso a los que le hacen mal; no sólo ama y lucha por la justicia, sino que está pronto a morir por defenderla. ¿No es eso lo que, sin saberlo, está buscando el hombre de hoy? ¿Y no es a esto también a lo que nos están llevando con un nuevo lenguaje los más recientes episodios de nuestro mundo, en el que los países del subdesarrollo presionan a los países desarrollados a un drástico control de su propio desarrollo, al dominio propio, a la austeridad, a la renuncia, en aras de una mayor solidaridad humana, que es también últimamente cristiana? Sintámonos desde tantos ángulos reclamados a vivir con autenticidad lo más medular de nuestro espíritu. La Congregación General habrá de tratar de dar la mejor respuesta posible a ese reto de nuestro mundo;- pero, consciente de que esa respuesta nace en el corazón “vaciado” de cada jesuita y de que será vigorosa en la medida en que cada uno de nosotros y corporativamente vivamos la “kenosis” de Jesucristo, habrá de poner los medios más eficaces para reavivar este espíritu. Comenzando por nosotros mismos. Sólo con profunda humildad, con una ¡limitada apertura a Dios, en plena disponibilidad a Su voluntad, acertaremos con nuestro cometido. Dejémonos crucificar con nuestra sabiduría humana y orgullosa, para que surja la sabiduría de Dios, que sigue siendo escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios (1 Cor 1,23-24). Sólo renacidos así en Cristo nos convertiremos en instrumentos y “adiutores” válidos suyos, para servir a toda la Compañía en lo que ésta legítimamente puede exigirnos y espera de nosotros: acomodar, de acuerdo al fin del Instituto, su vida y su apostolado a las exigencias del mundo actual tan continua y rápidamente en cambio” (Pablo VI; AR XVI 23). BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO (Parte de la segunda instrucción del P. Arrupe a la Congregación General 32ª. 5 de diciembre de 1974) Pentecostés ¿Qué significó Pentecostés para la primera comunidad cristiana? Significó, ante todo, una verdadera teofanía, una revelación especialísima de Dios, una perfecta comunicación del Dios viviente, “del que Es” (Ex 3,14), que vino a manifestarse en diversos dones carismáticos en orden a la difusión del mensaje cristiano. Para poder cumplir su cometido y para lograr expresarse al mundo y a la Compañía de un modo propio e inteligible, también nuestra Congregación General necesita de una teofanía, de una iluminación especial sobre Cristo, único Salvador del mundo, sobre su obra de redención. Pentecostés significó el coronamiento de la Pascua de Cristo: la venida del Espíritu sobre el Colegio apostólico y sobre la Humanidad constituyó el cumplimiento de la promesa de Cristo: Les enviaré el Paráclito, el Consolador. Inmensa gracia sería para la Compañía que en esta Congregación General, mereciéramos recibir la plenitud de los dones del Paráclito, y con ellos a Él, alma de la gran comunidad universal de la Iglesia y de las comunidades particulares. Pentecostés significó la formación de una única comunidad mesiánica: como en Jericó, también en Jerusalén cayó el muro de separación y se consolidó la unidad espiritual de judíos y prosélitos: los creyentes eran dóciles a la enseñanza de los Apóstoles, y estaban unidos en comunión y en la fracción del pan. Entre nosotros habrá ciertamente diferencias accidentales, pluralidad de puntos de vista personales. Pero el mismo Espíritu, que nos ha llamado y que nos mueve y asiste permanentemente a todos, hará y vigorizará la unidad en lo esencial, manifestándose al mismo tiempo en la variedad de sus carismas; esta unidad no será más difícil que la que el mismo Espíritu realizó entre los judíos y los prosélitos de las naciones. Pentecostés significó abertura de la comunidad de Jerusalén a todas las naciones. El Espíritu se da con miras a un testimonio que a de hacerse llegar hasta los últimos confines de la tierra. El don de lenguas muestra que el mensaje se hace inteligible a todos los pueblos: termina la división de Babel y se abre el pentecostés de los paganos. El Colegio apostólico, como tampoco esta Congregación General, no puede concebirse cerrado, introvertido, sino abierto a todo el mundo, a todas las naciones y a sus necesidades. Este impulso universalista nos es muy necesario a los reunidos en esta Congregación General para ser conscientes del “corpus Societatis” y de la universalidad de nuestra labor: nuestro espíritu debe dilatarse hasta abrazar el mundo entero. Pentecostés significó fuerza irresistible para cumplir con la misión recibida de Jesús: “Recibirán una fuerza, el Espíritu Santo.... serán mis testigos... hasta los confines de la tierra”. Nuestra misión, recibida de la Trinidad por medio de Jesucristo y del Romano Pontífice, es nada menos que la de ser dispensatores mysteriorum Dei; lo que nos obliga a enfrentar la gran problemática que la redención del mundo presenta hoy, sólo superable con la fuerza irresistible que nos viene del Espíritu. En fin, Pentecostés significó la inauguración del tiempo en que la Iglesia va peregrinando hacia el encuentro con el Señor, y recibiendo constantemente el Espíritu que la unifica en la fe y en la caridad, la santifica y la sigue enviando en misión. Ojalá esta Congregación General signifique también un encuentro cada día más intenso y más profundo de la Compañía con el Señor y con su Iglesia, y comporte una conciencia mayor y más profunda del momento de esta “Iglesia peregrina”, para que nos sintamos peregrinos y sepamos comportarnos como debemos en este “kairos” que nos toca vivir. Testimonio La comunidad de Jerusalén fue un signo inteligible en sí misma, un testimonio fehaciente de lo que era y representaba, fue testimonio espléndido, en primer lugar, de la nueva vida de los “sunkoinonoi”, de los que se amaban mutuamente (sinónimo de “cristianos”), de los que profesaban y vivían su fe hasta el martirio, prueba suprema de caridad. Y ese testimonio comenzado en Jerusalén se fue prolongando en el tiempo y extendiendo en el mundo hasta los extremos de la tierra. Cada comunidad cristiana, que lo sea de veras, y, por tanto, también la nuestra aquí, está llamada a ofrecer un convincente testimonio de fe, viviéndola hasta las últimas consecuencias en nuestras actitudes, en nuestros intercambios y deliberaciones, en nuestras resoluciones y realizaciones; nuestra vida y dinamismo comunitario debe ser un testimonio del verdadero espíritu ignaciano. La Congregación General es hoy el centro de atención de toda la Compañía, y en su tanto de la Iglesia. Algo así como la ciudad situada en la cima de un monte, que no se puede ni se debe ocultar. La Compañía quiere saber qué hacemos aquí. Podemos estar seguros de su credibilidad y, por tanto, la eficacia de nuestros decretos depende, en buena parte, del testimonio que demos a la Compañía. ¿En qué debemos dar testimonio? 1. En ser una comunidad que dialoga con “claridad, mansedumbre, confianza y prudencia”, pues “en el diálogo así se realiza la unión de la verdad y de la caridad, de la inteligencia y del amor”. Este será el testimonio de la presencia del Espíritu entre nosotros. 2. En considerar seriamente y sentirnos comprometidos en las necesidades reales de la Iglesia y del mundo y de la Compañía universal. Nuestra Congregación General deberá dar un testimonio de comunidad abierta al mundo y abierta al Espíritu, que la dirige e inspira. Y ese testimonio debe reflejar nuestra generosidad, nuestra honda preocupación, apertura y objetividad ante las dificultades de la Iglesia, del mundo y nuestras, mirándolo todo con el prisma del espíritu ignaciano, que en modo alguno es introvertido. 3. En basar nuestras decisiones sobre el discernimiento, lo que nos obliga a vivir los Ejercicios y a estar de continuo unidos con Dios por la oración. Nuestro testimonio ha de ser de una comunidad de oración, que sepa mantener ese espíritu de oración, aun en las deliberaciones más difíciles y en los asuntos más temporales; una comunidad que reza siempre, verdaderamente “contemplativo en la acción”. 4. En querer y saber comprometernos a fondo. Dada la importancia y la gravedad y urgencia de los problemas de apostolado y de vida interna de la Compañía, es necesario que la Compañía realmente sienta que queremos llegar a las verdaderas soluciones, que no nos conformaremos con segundos binarios o medias tintas, que empeñaremos seriamente a la Compañía como cuerpo y a cada uno de nosotros, en decisiones concretas, dando así, ante Dios y ante la Compañía, un testimonio evangélico de seriedad, de responsabilidad y de realismo. Es decir, la Congregación General deberá vivir una especie de recapitulación viviente y llena de esperanza de situaciones reales. Las comunidades viven en estas situaciones reales, en las que el discernimiento espiritual, que implica responsabilidad en Cristo, es fuente de conversión. Diakonia La diakonia es otro de los caracteres de la comunidad de la primitiva Iglesia, y lo debe ser nuestro también. La Congregación General está toda ella ordenada a ser un servicio de la Compañía y tanto mayor será este servicio cuanto mejor cumpla la Congregación con sus fines y con sus obligaciones. Hay en este servicio un aspecto: el de “autodiakonia”. La Congregación General es, en cierto modo, la Compañía toda, “como si estuviera presente”; es como si la Compañía toda estuviera comprometida en este servicio que se hace a sí misma, a fin de disponerse a servir después mejor a la Iglesia y al mundo. Si la autoridad es servicio, el ejercicio de la autoridad constituirá también el ejercicio del servicio: La Congregación General, por tanto, prestará su mejor servicio a la Compañía mientras delibera y se esfuerza por discernir la voluntad de Dios, o cuando decide y hace los decretos que vendrán a expresar y concretar para la Compañía esa voluntad divina. La profunda razón de ese servicio es colaborar con Cristo, el “siervo de Yahvéh” por antonomasia, en la redención del mundo. Toda “diakonia” cristiana, todo servicio cristiano prolonga el de Jesucristo mismo, “siervo de Yahvéh”. Ahora bien: si Jesucristo vino para servir, y llevó su servicio hasta las últimas consecuencias, hasta ser tratado como un malhechor y hasta dar su vida muriendo en cruz para cumplir la voluntad del Padre, y los que le siguen deben recorrer el mismo itinerario, ¿no se podrá decir que esta Congregación General, como “persona moral”, debe ser, en cierto modo, un nuevo “siervo de Yahvéh”? Si Cristo crucificado se identificó con la Humanidad pecadora, tomando sobre sí las debilidades y el dolor de todos los hombres, si la cruz, con la humillación, pobreza y fracaso que lleva consigo, es el máximo servicio realizado por Cristo a la Humanidad, el culmen de su amor a los hombres, ¿no se podrá también decir que nuestra Congregación General ha de servir a la Compañía con un amor que nos lleve hasta identificarnos con toda ella, tomando sobre nosotros las faltas, infidelidades y pecados de toda la Compañía y de sus miembros, como Cristo tomó sobre sí las infidelidades y los pecados de toda la Humanidad? El mismo Santo Padre ha tenido con la Compañía la confianza y la paternal solicitud de señalarnos algunos especialmente en su carta del 15 de septiembre de 1973. Meditémoslos con amor. Este es el momento propicio para este servicio a la Iglesia y a la Compañía. Con frecuencia, por otro lado, nos tocará ver a la Compañía traída y llevada, y oír la queja: ¿dónde está aquella Compañía gloriosa, compacta, invulnerable en su doctrina, que inspiraba confianza y en la que se apoyaban todos, modelo de celo apostólico sobrenatural, obediente, casta, con tantas vocaciones, con tanto prestigio? No es de este momento el discutir hasta qué punto tales afirmaciones responden o no siempre a la realidad. La Comisión “del estado de la Compañía” nos lo dirá. Ni se trata de hacer un juicio de valor, sino de tomar conciencia, humildemente, de que eso se dice de nosotros. Tampoco debemos comparar épocas o situaciones. Simplemente, reconocemos nuestras faltas y limitaciones y nos disponemos a pedir perdón al Señor y a los hombres y a satisfacer por ellas. Posiblemente una primera reacción ante ciertos juicios sería la de salir a desmentirlos y a defender a la Compañía que tanto amamos. San Ignacio también lo hizo, y tenazmente, en ocasiones, sobre todo cuando se trataba del buen nombre de sus compañeros y de la naciente Compañía. Pero otras veces, también movido por el Espíritu, optó por hacer suya la actitud del siervo de Yahvéh: Y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos (Is 50,5-6). Debemos pensar que en todo esto se encierra -y se manifiesta- la voz y la mano del Señor. Yo a los que amo, reprendo y corrijo. Sé, pues, ferviente y arrepiéntete (Apoc 3,19). Hemos pecado. Lo reconocemos. Y nuestra voluntad de corregirnos se siente impulsada por esta nueva y misteriosa revelación del amor del Señor. Bendigámosle a Él por los escritos que nos flagelan y el dedo que nos denuncia faltas reales o interpretadas, y dispongámonos humildemente a la cruz y el gozo de la conversión. También, finalmente, las profundas convulsiones de nuestro mundo, que han puesto a prueba de actualidad y de verdadera eficacia evangélica tantas formas de vida y de apostolado, han hecho caer muchas apariencias, nos han descubierto muchos fallos y han provocado otros. Parece como si se hubiera abierto aquel agujero que permitió a Ezequiel penetrar a través de la pared y ver las ofensas que en el interior se estaban verificando. Hoy nos sentimos que somos verdaderamente “la mínima”, tal vez mejor, “la ínfima” Compañía de Jesús. Para poder salir justificados, para empezar una vida nueva me parece que el reconocimiento de esta humillación y su aceptación como servicio es ya un don que Dios hace hoy a la Compañía. Tal vez sea éste el momento de recordar las palabras de un célebre escritor contemporáneo: Para que Dios nos haga hacer conocer la comunidad cristiana auténtica es necesario que seamos desilusionados, desilusionados por otros y por nosotros mismos. En su gracia, Dios no nos permite vivir (aunque no sea sino unas semanas, en la comunidad de nuestros sueños) en esta atmósfera de experiencias que animan y de pía exaltación que nos embriaga. Porque Dios no es un Dios de emociones sentimentales, sino un Dios de verdad. Por eso solamente la comunidad que no teme la desilusión, que experimenta inevitablemente al ser consciente sus limitaciones, podrá comenzar a ser tal cual Dios la quiere, y alcanzar por la fe la promesa que él le ha hecho. Es muy de desear que esta desilusión se verifique lo antes posible, tanto para la comunidad misma como para cada uno. Querer evitarla a todo trance y pretender agarrarse A una imagen quimérica (de la Iglesia o de la comunidad), destinada a ‘desinflarse’, es construir sobre arena y condenarse a fracasar tarde o temprano (Bonhöffer, De la vie communautaire). Pero mejor, quizá, podremos, con San Pablo, decir con toda profundidad y convencimiento: En cuanto a mí, sólo me gloriaré en mis debilidades, y oiremos del Señor aquél: Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra en la flaqueza... Hoy nos sentimos muy “flacos” y, como San Ignacio, “todo impedimento”. Llenos de confianza, hagamos que brote de nuestro corazón, que es el corazón de la Compañía, un humilde: “nunc coepi.” Por otra parte, un nuevo aspecto de la “diakonia”, que se nos exige como Congregación General, es mirar a la Compañía con toda profundidad y en todas las dimensiones en que el Espíritu viene actuando en ella. Humildemente habremos de reconocer su obra en miles de aspectos. La Compañía ha crecido en sinceridad y profundidad espiritual, en conciencia de la acción del Espíritu, en realismo apostólico, en comprensión de la vida comunitaria, en sencillez, en corresponsabilidad, en deseo de pobreza y de remediar tanto sufrimiento de una gran parte de la Humanidad, en fraternidad con otras fuerzas apostólicas en la Iglesia, en colaboración con los seglares, en exploración de nuevos campos de apostolado, en dedicación a los marginados de todas clases, en estudio y conocimiento de nuestra espiritualidad y de las fuentes de nuestro propio Instituto, etcétera. Hoy hay en la Compañía, al menos en algunos sectores, una verdadera sed de orar mejor, de llevar un apostolado más adaptado a las necesidades actuales. Y todo ello hace brotar en el fondo del alma una gran esperanza. El sacrificio humillante de la cruz parecía el fin y el fracaso de Cristo y de su obra, pero fue el paso definitivo para la resurrección y la victoria del Mesías sobre el pecado y la muerte. Estamos ciertos que una Compañía humillada, que reconoce sus limitaciones y siente en sí la ignominia de la cruz, será la Compañía, que quería San Ignacio: pobre, humilde, instrumento en manos de Dios, su “mínima Compañía”. HOMILÍA DEL PADRE ARRUPE AL TÉRMINO DE LA CONGREGACIÓN GENERAL XXXII 6 de Marzo de 1975 Basílica de San Pedro Amadísimos en el Señor: Comenzamos la Congregación General XXXII junto a los altares dedicados a San Ignacio y a San Francisco Javier en el templo romano del nombre de Jesús, y la acabamos en este altar consagrado a ensalzar la Cátedra de Pedro. De una manera simbólica, pero real, se expresa así todo el trabajo que hemos procurado hacer en estos tres meses de incansable y renovadora labor. A San Ignacio y a San Francisco Javier pedimos aquella fidelidad hacia nuestra vocación y nuestro carisma, que es el sólido fundamento de toda nuestra actividad personal y apostólica. Ahora este altar de Bernini, uno de los más bellos del período barroco, ya pasado, podría decirse que es la expresión brillante de la actitud actual de nuestra Congregación y de la disposición y deseo de cada uno de nosotros: Pues la sede broncínea de San Pedro, con firmeza apoyada por San Ambrosio y San Agustín de la Iglesia Latina y por San Atanasio y San Juan Crisóstomo de la Iglesia Oriental, es símbolo del magisterio de la Iglesia de Cristo, que obtiene su expresión más alta en la doctrina del Sumo Pontífice. El Espíritu Santo, viniendo de lo alto, confiere inspiración y vigor al magisterio de la Iglesia, mientras la reflexión teológica, incansablemente elaborada y continuada por los santos doctores, muestra los intentos humanos de tender siempre más arriba hacia los tesoros inagotables que forman el depósito de la fe. Y ciertamente, durante los tres meses íntegros de la Congregación, no hemos pretendido otra cosa sino renovar el espíritu, el carisma y el servicio apostólico de la Compañía de Jesús, conocer más íntimamente nuestra identidad, buscar el camino de nuestros futuros trabajos. Para obtener lo cual hemos intentado del mejor modo que nos fue posible, colaborar con la gracia que tan copiosamente nos fue concedida por el Espíritu Santo, y todo lo intentamos para, fundados en el tiempo y la experiencia pasados, establecer una reflexión seria sobre el futuro, no deseando, finalmente, otra cosa sino llevar a cabo lo más exactamente posible la voluntad del Vicario de Cristo. Así pues, nos encontramos ahora como se encontró San Ignacio cuando, deseando conocer el futuro de aquel primer grupo de hombres, compañeros de Jesús, vino con ellos a la sede del Sumo Pontífice para saber del Vicario de Cristo “qué debían hacer”, y “que El disponga de nosotros y nos envíe donde juzgue que podemos fructificar más” (MI. ser. III, vol. I, pág. 3, n° 3). A esto se añade que venimos aquí para la celebración penitencial del Sagrado jubileo, en este Año Santo definido por Pablo VI como año de renovación interna, de reconciliación entre los hombres, de caridad y servicio hacia nuestros prójimos. Estas ideas ¿no es verdad que suscitan las ideas que hemos pretendido promover en nuestra Congregación? Pues no deseábamos otra cosa sino conseguir la verdadera renovación de la Compañía; esto es, rehacernos profundamente cada uno de nosotros, según las palabras de Pablo VI: “Esta es la hora de aquella gracia que no se puede obtener si no es con la cabeza inclinada” (Ephem. “Anno Santo”, n° 1, pág. 12). No deseábamos otra cosa sino fomentar la perfecta reconciliación, que se oponga a cualquier división o rotura y que engendre una verdadera unión: unión ciertamente con Dios, unión de los ánimos entre los miembros de la Compañía y con todos los hombres. No deseábamos otra cosa sino conocer más íntimamente y cumplir la obligación de nuestra caridad y servicio, cuyos frutos serán la justicia, la bondad, el perdón recíproco, la donación generosa de nosotros y de nuestros bienes a nuestros Hermanos y a los demás hombres. Todo lo cual en este Año Santo nos debe llevar al centro visible de la Iglesia, al sucesor de Pedro, quien dice: “Nos llenamos de la mayor alegría recibiendo a todos con los brazos abiertos, y junto a ellos ofreciendo el testimonio de la unidad de la Iglesia en la fe y en la caridad” (Ephem. “Anno Santo”, n° 1, pág. 17). Es admirable la semejanza que aparece si compararnos el itinerario de esta Congregación General con el itinerario espiritual y eclesial que nuestro santo P. Ignacio recorrió, y con el itinerario que el Sumo Pontífice señala a cada uno de los peregrinos de este Año Santo. En el itinerario ignaciano está claro el tránsito del hombre meramente interior, loyoleo y manresano, esto es, del hombre penitente que busca la conversión y reconciliación, al hombre inflamado por la caridad y el deseo de “ayudar a las almas”, esto es, al hombre apostólico y eclesial: “En este tiempo (de la visión en el Cardoner) -escribe el Padre Nadal- el Señor le dio un gran conocimiento y sentimientos vivos de los misterios divinos y de la Iglesia” (Mon. Nadal, V. 40). La imitación de Cristo encontró expresión concreta en los Ejercicios ignacianos en “el seguimiento de Cristo presente en la Iglesia militante”, en elegir las cosas “que están dentro del seno de la santa madre Iglesia jerárquica” (Ex. 170, versio prima, 1541), en el tener “ánimo pronto y preparado para obedecer en todas las cosas a la verdadera Esposa de nuestro Señor Jesucristo: esta es la Santa Madre Iglesia jerárquica”, y después de estas palabras, añade la traducción primera de los Ejercicios: “que es la romana” (Ex. 353, versio prima, 1541). Por la acción mística del Espíritu, que tiene lugar en Manresa, Ignacio pasa de hombre peregrino y penitente a hombre eclesial. “Y por esta conversión a la Iglesia -escribe el Padre Hugo Rahner- entra Ignacio en el número de aquellos hombres a los cuales el Señor, en el curso de la historia, llama para evitar el peligro de la excesiva espiritualización, tanto de la revelación como de la perfección cristiana; es decir, de aquellos hombres que poseen una coherencia metahistórica y la semejanza de la inteligencia mística, de manera que, aunque separados unos de otros en el tiempo, tienen los mismos pensamientos fundamentales” (H. Rahner: Ignacio de Loyola y su histórica formación espiritual, Sal Terrae, 1955, pág. 58). En esta transformación eclesial la parte principal corresponde al Vicario de Cristo, aunque éste no aparezca sino lentamente en la espiritualidad apostólica de Ignacio, y ciertamente como elemento nuevo decisivo para toda discreción espiritual apostólica. La senda geográfica y la senda interior de su espiritualidad se influyen recíprocamente. La elección de la ciudad de Roma no aparece en Loyola ni en Manresa (en la cual está Roma como tránsito; Jerusalén, en cambio, como término), ni aun en Montmartre, donde están en disyunción, o Jerusalén o Roma, sino solamente en la Storta, en cuya capilla Ignacio oyó claramente la voz de Dios: “Yo os seré propicio en Roma”. A continuación será para Ignacio un criterio nuevo “para ayudar a las almas” el recurso al Vicario de Cristo: “Estaba persuadido -dice Nadal- que Cristo se dignaría dirigirnos por su Vicario en la vía del divino servicio” (MN. I, 264). En la experiencia mística de Ignacio aparecerá cada día más claro el Romano Pontífice como Vicario de Cristo, y la plena consagración concreta de San Ignacio y de sus compañeros se hará en adelante por la total disponibilidad hacia el Vicario de Cristo en la tierra, como leemos en la Deliberación de los primeros Padres. ”Después que nosotros habíamos ofrecido y dedicado nuestra vida a Cristo nuestro Señor y a su verdadero y legítimo Vicario en la tierra” (MI. ser. I, vol. I, 3); “y aunque nosotros habíamos dado toda la obediencia, tanto la universal como la particular al Sumo Pontífice y Pastor ... “ (lb. 7). Al acabar la Congregación General, amadísimos en Cristo Padres y Hermanos, vemos que Dios nos ha llevado por un camino muy semejante al camino de Ignacio, por la vía que parece renovar el itinerario existencial de los Ejercicios, y que en muchos puntos es también similar a la vía indicada por el Sumo Pontífice para el Año Santo. Hemos experimentado, en primer lugar, nuestra limitación, de la que sacamos una humildad profunda y una verdadera necesidad de conversión a Cristo, y al mismo tiempo cierto sentimiento de confianza que nos mueve a todos y a cada uno de nosotros para que deseemos “en El solo poner la esperanza” (Const. 812). Pues sintiéndonos ser más bien todo impedimento (MI. Epp. I, 339) para las obras de Dios vemos, como el mismo Ignacio vio, brillar la esperanza de que el mismo Cristo nos ayudará. Ojalá nos suceda lo que en esta misma basílica, el 4 de septiembre de 1549, sucedió a San Pedro Canisio: Aquel día debía Canisio hacer los cuatro votos solemnes delante de Ignacio en la iglesia de Santa María Virgen de la Estrada y quiso antes de venir a la basílica vaticana para impetrar gracia y ayuda divina. Después de haber orado algo en el altar principal que estaba erigido sobre la cripta apostólica, se dirigió a la capilla en la cual se guardaba el Santísimo Sacramento. “Mientras oraba allí -escribe el mismo Canisio- el santo ángel (mi guía y custodio) vuelto al trono de tu Majestad mostraba y enumeraba la magnitud y la multitud de mi indignidad y vileza, para que viese qué indignamente me acercaba a la profesión... Luego, por fin, Tú, como abriéndome el Corazón de tu santísimo cuerpo, el cual parecía ver delante, me mandaste que bebiera de aquella fuente, invitándome a tomar las aguas de mi salvación de tus fuentes, Salvador mío ... “ (B. Petri Canisii S.I. Epist. et Acta, coll. Otto Braunsberger, vol I, Herder, 1896, pág. 55). Ojalá también nosotros, llegándonos ahora al misterio eucarístico, saquemos del Corazón de Jesús aquella agua viva que sacó Canisio, y con la cual se sintió fortalecido para consagrarse totalmente con los votos a Dios y emplear toda su vida en los trabajos apostólicos. Solamente así estaremos preparados para ir por el mundo al servicio de las almas en el servicio de la fe que incluye su defensa y propagación, con la obligación de procurar también que cada vez se promueva y aumente más la justicia en el mundo, conscientes, por otra parte, que será una labor dificilísima y que nos será necesaria no solamente fuerza, sino una constante disposición para obedecer en todo lo que el Espíritu nos exija. Sabemos, además, que toda misión apostólica procede de Cristo y se manifiesta de modo concreto en la humilde y plena obediencia. No queda, por tanto, ningún criterio más firme y sólido para la solución de los grandes problemas que se nos presentan, que el criterio de Ignacio, quien cuando dudaba en algo, inmediatamente decía: “La Sede Apostólica nos lo resolverá y nos lo enseñará, y se confiaba a ella” (MI. FN II, 137, Didaci Lainez Adhort., 1559). Podemos realmente afirmar que la Compañía sale de esta Congregación General más consciente de sus limitaciones, conociendo mejor las necesidades del mundo y de la Iglesia, inflamada por el deseo de unidad, ejerciendo más perfectamente la obediencia, más sacerdotal, teniendo una visión más real del apostolado; finalmente, más dispuesta para oír la voz de Cristo y obedecerla, ya proceda directamente de El, ya se manifieste por la obediencia, ya se nos comunique indirectamente, esto es, por la familia humana que padece aflicción y espera su salvación y liberación, la cual no podrá encontrar si no es en Cristo. Estos son los sentimientos, estas son las actitudes y decisiones que la Congregación General quiere comunicar a toda la Compañía que representa, como claramente aparece de sus mismas palabras en el documento Los jesuitas hoy: “Así, pues, ya consideremos las necesidades y aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo, ya pensemos en el particular carisma que fundó la Compañía, ya pretendamos aprender qué tiene Jesús en su Corazón para todos y cada uno de nosotros, llegamos a la misma conclusión, es decir, que el jesuita de hoy es un hombre cuya misión es dedicarse todo entero al servicio de la fe y a la promoción de la justicia, en comunidad de vida, de trabajo y sacrificio con los compañeros que se congregaron alrededor del mismo estandarte de la Cruz, y en fidelidad al Vicario de Cristo para edificar un mundo más humano y, al mismo tiempo, más divino”. FIESTA DEL AMOR Y LA ALEGRÍA (6 de Junio de 1975) Hoy es la fiesta del Sagrado Corazón. Una fiesta que presenta una nota de dolor, de tristeza, de Cruz: el costado herido de Jesús Crucificado; su corazón traspasado, del que brotan sangre y agua; el mismo símbolo del Corazón con la cruz sobrepuesta y rodeado por la corona de espinas; la invitación a la reparación por los pecados y las infidelidades de los hombres en respuesta al infinito amor de Jesús. Todo esto da a la fiesta del Sagrado Corazón como una nota de culpabilidad, de pena, de sufrimiento. Sin embargo, en su realidad más profunda, es la fiesta del Amor; y amor quiere decir alegría, gozo, felicidad. Alguno dirá: es verdad, pero en el caso de Jesús el amor lleva consigo la Cruz. A pesar de todo, es cierto que las llamadas que parten del Corazón de Jesús son llamas de amor y de amor infinito; y en este amor está el verdadero significado de la fiesta del Sagrado Corazón. Solamente en este amor es posible comprender a fondo el misterio de la redención, así como en el amor infinito de Dios está la clave para comprender el misterio pascual, un misterio que, si bien lleva consigo la Cruz, comprende también la resurrección y una eterna glorificación. Por eso el Exultet pascual dice Pablo VI - canta un misterio realizado por encima de las esperanzas proféticas: en el anuncio gozoso de la resurrección, la pena misma del hombre se halla transfigurada, mientras que la plenitud de la alegría surge de la victoria del Crucificado, de su Corazón traspasado, de su cuerpo glorificado y esclarece las tinieblas de las almas: Et nox illuminatio mea in deliciis meis (Pablo VI, Exhortación Apostólica Gaudete in Domino, III). También nosotros, para poder conciliar esta antinomia de cruz y resurrección, de pasión y de gloria, debernos tratar de penetrar en el misterio de Cristo, penetrar en lo más profundo de su persona: en él descubriremos una inefable alegría; una alegría que es su secreto, que es solamente suya: Jesús es feliz porque sabe que es amado por su Padre. La voz que viene del cielo en el momento de su bautismo: Tú eres mi hijo predilecto, en ti me complazco (Lc 3, 22), no es más que la expresión externa de la experiencia profunda y continua que Jesús tuvo del Padre desde su concepción. El Padre me conoce y yo conozco al Padre (Jn 10, 15): este conocer y sentirse conocido del Padre se realiza en un completo e incesante intercambio trinitario de amor: Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío (Jn 17, 10). En esta comunicación de amor, que es la misma existencia del Hijo y el secreto de su vida trinitaria, el Padre se da constantemente y sin reservas al Hijo y el Hijo se da en un infinito amor al Padre en el Espíritu Santo. El motivo profundo de la alegría de Cristo será también el motivo de nuestra verdadera alegría: la participación en la vida divina por medio del Espíritu, presente en la intimidad de nuestro ser, la participación en el amor con el que Cristo es amado por el Padre, a la cual también nosotros hemos sido llamados: Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos (Jn 17, 26). En el cuadro de esta experiencia interior se comprende el verdadero sentido de la felicidad: Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis (Lc 6, 21); el sentido de la alegría en la persecución: Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros (Mt 5, 1112). El Corazón de Cristo es el símbolo de su amor infinito, del amor humano y trinitario que él nos da en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Fruto de este Espíritu es la alegría, que tiene el poder de transformarlo todo en gozo espiritual (Rom 14, 17; Gal 5, 22); gozo que ninguno puede quitar a los discípulos de Cristo, una vez que lo poseen (Jn 16, 20; cfr. 2 Cor 1, 4; 7, 4-6). Comparando la alegría de Cristo, tan íntima y profunda, con la que se nos comunica a través de los dones de la ciencia, de la inteligencia y de la sabiduría, y que tiene como fruto el gozo en el Espíritu Santo, vemos que es una alegría que abraza todo nuestro ser, haciendo que nos sintamos íntimamente felices también en este mundo, en medio de las tribulaciones que son casi un presagio de la felicidad perfecta, y por ello eterna, del reino de los cielos. Esta íntima alegría, cuando es percibida en toda su profundidad y extensión, se manifiesta en una alegría de ser: es la experiencia vivida a la luz de la fe del en él vivimos, nos movemos y existimos (Hech 17, 28); es un sentirse penetrados por Dios, que nos vivifica, que habita en nosotros en trinidad de personas, que nos crea continuamente, dándonos así la prueba irrefutable de su amor infinito. Esta alegría se manifiesta además en la alegría de haber sido elegidos antes de la creación del mundo (Ef 1, 4), con el amor de predilección que esta elección supone, para una vocación privilegiada para ser santos en su presencia (ib.): es la consciencia de haber sido objeto de las predilecciones divinas: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros (Jn. 15, 16); de haber sido admitidos a la amistad de Dios: vosotros sois mis amigos; es sobre todo la consciencia, confirmada por el testimonio del Espíritu, de que somos hijos de Dios; y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo (Rom 3, 16-17). Una alegría segura porque está fundada en el amor y omnipotencia de Dios: Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rom. 3, 31); ¿quién nos separará del amor de Cristo? (Rom 8, 35); sabiendo que, incluso si una madre olvidase a su hijo pequeño, yo en cambio no te olvidaré jamás (Is 49, 15). La alegría del que sabe que posee todo el depósito de la fe, los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, por los que vale la pena vender cualquier otra cosa, con tal de comprar esta perla preciosa. ¡Esta perla es mía! La alegría de ser instrumento en las manos de Dios, por lo cual todo lo que es obra mía es al mismo tiempo obra de Dios, gracias a su continuo concurso, sea en el orden natural o en el sobrenatural. La alegría de ser cooperadores de Dios, ministros e instrumentos suyos, incluso en esa obra de las obras de su infinito amor que es la redención del mundo. La alegría de sentirse creados para la eternidad, llamados a una vocación escatológica, destinados a una vida que no tiene fin, a la que tendemos con el ansia y la nostalgia del que va hacia la Patria, donde participaremos “con gran alegría” en las bodas del Cordero (Ap 19, 7-13). Nuestra vida terrena, con todos sus acontecimientos, tiene una propia trascendencia eterna; tenemos la certeza de que nuestros nombres están escritos en el cielo (Lc 10, 20); de que al final de nuestros días nos espera una felicidad eterna, perfecta (Ap 18, 20; 19, 1-4), porque Dios enjugará toda lágrima de sus ojos (Ap 7, 17). Lo difícil es percibir esta alegría en medio de la gran tribulación de este mundo (Ap 7, 14). La sola luz que puede darnos esta percepción es la fe, una fe viva que afine nuestras capacidades de penetración y nos haga reconocer en cada momento esta trascendente relación escatológica. La sola fuerza que puede doblegar el duro madero de la tribulación y del sufrimiento es la de la llama del amor de Cristo. Por eso en el Corazón de Cristo tenemos el símbolo y la clave de esta divina alquimia que convierte el sufrimiento en alegría y la pena en gozo. Una cosa es cierta: la verdadera alegría de Cristo nace del amor y el camino para conseguirla es la cruz. Doctrina difícil de comprender y que los mismos apóstoles comprendieron bastante poco, a pesar del mucho tiempo transcurrido en la escuela de Jesús. Las palabras que él dirigió a los discípulos de Emaús podemos aplicárnoslas también a nosotros: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo la que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en la gloria? (Lc 24, 25). Pero cuando lo comprendieron, los Apóstoles experimentaron una alegría comunicativa imposible de reprimir (Hech. 2, 4 y 11), una alegría tan grande que se marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús (Hech. 5, 41; cfr. 4, 12). Quienes tienen una fe viva sienten en sí mismos la plenitud de esta alegría (Jn. 17, 13), llevan una vida alegre y sencilla, viven con alegría y sencillez de corazón (Hech 2, 46), y comunican esta alegría a los demás, con la palabra y el ejemplo, como el diácono Felipe que, encontrándose en Samaría, les predicaba a Cristo y hubo una gran alegría en aquella ciudad (Hech 8, 8). Y es tal la fuerza de esta alegría que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios incluso en medio de los sufrimientos de una cárcel y los presos les escuchaban (Hech 16, 25). Sólo entonces se llega a comprender en toda su profundidad el misterio de la fiesta del Sagrado Corazón, que es fiesta de amor y no, como decía, una fiesta de dolor y de pena. En realidad este dolor y esta pena, efecto de la falta de correspondencia al amor de Cristo, se transforma por la fuerza de este mismo amor en una verdadera felicidad y alegría. Se comprende así cómo Pablo pudo decir de los ministros de Cristo, como tristes, pero siempre alegres (2 Cor 6, 10), y cómo él mismo se sentía lleno de consuelo y sobreabundando de gozo en todas sus tribulaciones (2 Cor 7, 4) y por qué podía escribir a los fieles de Colosos: me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros (Col 1, 24). Una alegría tan grande que invitaba a sus discípulos a condividirla con él. Todo esto nos llevará a asumir una actitud positiva frente al sufrimiento y a la cruz, a dilatar nuestra alegría en la medida en que participemos en los sufrimientos y en la cruz de Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria (1Pe 4, 12-13). Como igualmente Santiago escribirá a sus discípulos: Considerar como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas (Sant 1, 2). Clave de todo esto es el modo con que Jesús ha considerado el sufrimiento y la cruz: El cual, en lugar del gozo que yo le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia (Heb 12, 2). Para terminar, quisiera citar las palabras de Pablo VI: En el curso de este Año Santo, hemos creído ser fieles a las inspiraciones del curso Espíritu Santo, pidiendo a los cristianos que vuelvan de este modo a las fuentes de la alegría (Exhortación Apostólica Gaudete in Domino). En el mundo hay necesidad de alegría, hay mucho sufrimiento, mucha angustia, mucha inseguridad. La fuente de la alegría es el Corazón de Cristo, símbolo del amor infinito de Dios que tanto ha amado al mundo que dio a su Hijo único (Jn 3, 16). En este amor está la fuente de nuestra felicidad, el secreto que lo transformará todo en alegría, la verdadera alegría capaz de colmar el corazón del hombre. Los que poseen el amor de un modo tan profundo y transformante lo sentirán como una llama de amor viva, como un cauterio suave, como un toque delicado, que a vida eterna sabe y que matando, muerte en vida la has trocado (S. Juan de la Cruz, Llama de amor viva, c. II). Aquí está el secreto de la felicidad humana, escondido a los sabios y a los inteligentes, que sólo los pequeños y humildes saben descubrir. Quiera el Señor que la fiesta del Sagrado Corazón de este Año Santo nos inspire a cantar en nuestro corazón, con plenitud de alegría, el aleluya que no acabará jamás. Porque el sufrimiento y la cruz pasarán, pero la alegría del aleluya no sólo no pasará, sino que será el preludio de un aleluya más perfecto: el aleluya celestial, que ya cantan los bienaventurados en el cielo. COLOQUIO CON EL SEÑOR (18 de junio de 1975) Señor, estamos aquí en tu presencia, a tu alrededor, como tus discípulos, para escuchar tus enseñanzas y tus consejos, para una charla íntima contigo, como los apóstoles, cuando con toda confianza te decían: Señor, enséñanos a orar (Lc 11, 1); Señor, explícanos la parábola (Mt 13,36). Con la confianza que nos inspiran tus palabras: Ustedes son mis amigos; No los llamo ya siervos..., a ustedes los he llamado amigos, tenemos tantas cosas que decirte, tenemos necesidad de escuchar tantas cosas de ti: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque hablas como jamás un hombre ha hablado. Señor, ¿A quien vamos a ir? Tu tienes palabras de vida eterna (Jn 6, 69). Estamos ciertos, Señor, de que tus promesas son sinceras y no engañan: Pidan y se les dará..., llamen y se les abrirá (Mt 7, 7). Animados con estas palabras, queremos hoy pedirte muchas cosas, que en definitiva se reducen a una sola: Venga tu Reino. Hágase tu voluntad. En esto se resume todo lo que te pedimos; sin embargo, aunque no sea más que por desahogo del corazón, queremos hacerte una serie de peticiones, como lo hacían los que te rodeaban en el tiempo del Evangelio. Tú que eres el Sí a disposición del Padre: El Hijo de Dios no fue ‘si’ y ‘no’, en El no hubo más que Sí (2 Cor 1, 19), responde con un sí a nuestros pedidos. Señor, cuando me siento ciego y sin luz para comprender lo que debo hacer yo, o sugerir a los otros, vienen a mis labios las palabras del ciego del evangelio: Señor, que vea (Lc 18, 41). Da luz a mis ojos para que puedan ver siempre la realidad verdadera y no me deje engañar por la falsa apariencia del mundo. Cuántas veces me cuesta dar oídos a tus palabras, cuántas veces permanezco sordo a tus llamadas, a tus órdenes, a tu misión. Repíteme, Señor, también a mí lo que dijiste al sordomudo: Effeta, que quiere decir Ábrete (Mc 7,34), y mis oídos se abrirán y escucharán aquella tu voz tan profunda y sutil, que no llego a distinguir en el estruendo del mundo. Dame, sobre todo, sensibilidad y prontitud para escuchar, para que pueda oír cuando llamas a mi puerta: Mira que estoy a la puerta y llamo (Ap 3, 20). A veces, Señor, me encuentro interiormente tan pobre, tan sucio, tan lleno de heridas, peor que las de la lepra, casi todo una llaga y una úlcera (EE 58): extiéndeme tu mano, como hiciste con el leproso del evangelio: Si quieres, puedes limpiarme (Mt 8, 2), te pido que pronuncies la palabra todopoderosa: Quiero, queda limpio; y mi cuerpo quedará limpio como la carne de Naamán, después de haberse lavado en las aguas del Jordán. La debilidad de mi alma me da a veces la sensación de decaimiento, como de morir. Por eso te pido, desde lo más profundo de mi ser, como el Centurión: Di una sola palabra y mi criado quedará sano (Mt 8, 8); que también yo pueda decirte con la misma fe: y tu criado, es decir, mi alma, quedará sana. Me queda un consuelo, el de que mi enfermedad, como la de Lázaro, no sea de muerte, antes sea para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella (Jn 11,4). Enfermo como estoy, quiero decirte con las hermanas de Lázaro: Señor, aquel a quien tú quieres, está enfermo; quiero escuchar de tus labios las palabras que dijiste a Marta: Yo soy la resurrección y la vida; y si me preguntaras como a Marta: ¿Crees esto?, quisiera poder responder como ella. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que va a venir al mundo. Y si mi debilidad fuese tal que deba decirse de mí, como de Lázaro: Ya huele mal, tengo sin embargo, la confianza de que tú mandarás con voz imperiosa: Sal fuera y yo volveré de nuevo al mundo con una vida nueva, mientras se caen todas mis ataduras por orden tuya: Desátenlo y déjenlo andar (Jn 11, 44). Así podré seguir sin tardanzas el camino de tu voluntad. Señor, otras veces, el peso de mi responsabilidad sacerdotal me aplasta, viéndome tan poca cosa delante de mi vocación, tan superior a mis propias fuerzas que me veo tentado a decirte como Moisés: ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos?... no puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame, por favor, si he hallado gracia a tus ojos, para que no vea más mi desventura (Nm 11). Pero, apresúrate a darme la misma respuesta que diste a Moisés: ¿Es acaso corta la mano de Yahvéh? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no (Nm 11, 23). Si en ciertos momentos de desaliento y de abatimiento me parece, como a los apóstoles, sumergirme y casi ahogarme, vuelvan a resonar en mi alma las palabras de ánimo y de dulce reproche que dijiste a Pedro: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? (Mt 14, 31). Aumenta, Señor, nuestra fe (Lc 17, 5). Tenemos sed, como la Samaritana, y sentimos la necesidad de esa agua viva que sólo tú nos puedes dar: Dame de esa agua, para que no tenga más sed (Jn 4, 15). Señor, se está aquí tan bien en tu presencia que, como Pedro, querríamos hacer tres tiendas para quedarnos contigo: pero sabemos que este estar aquí contigo, en estas horas serenas, no puede ser sino por poco tiempo, porque la mies es mucha y los obreros pocos (Mt 9, 37), y tú nos mandas a trabajar por ti en el mundo: Vayan también ustedes a mi viña (Mt 20,4); Vayan por todo el mundo, y proclamen la Buena Nueva a toda la creación (Mc 16, 15). Sí, nosotros iremos a trabajar por ti sin separarnos de ti, a ser contemplativos en la acción, a experimentar en nuestro corazón tu presencia de dulce huésped de alma. Conscientes de que las necesidades del apostolado son innumerables, estamos aquí a tu disposición: danos la Misión que quieras, mándanos a donde quieras, porque: Por Yahvéh y por tu vida, Rey mi Señor, que donde el Rey mi Señor esté, muerto o vivo, allí estará tu siervo (2 San 15, 21). Danos tu fuerza para cumplir nuestra misión, la misma fuerza que diste a los apóstoles, cuando los llamaste para seguirte, la que diste a Mateo, cuando le dijiste: Sígueme. El se levantó y le siguió (Mt 9, 9). Para que se renueve nuestro fervor, repítenos, Señor, aquellas tus palabras que son una invitación y una promesa al mismo tiempo: Vénganse conmigo y los haré pescadores de hombres. Y danos valor para que nos hagamos sal de la tierra y luz del mundo (Mt 5, 13-14). Dinos lo que hemos de hacer. Siguiendo el consejo de tu Madre en Caná: Hagan lo que él les diga (Jn 2,5), estamos ciertos de que, si acogemos tus palabras, tu fuerza todopoderosa no sólo cambiará el agua en vino, sino que hará de nuestros corazones de piedra corazones de carne. Por eso te pedimos: ayuda a mi falta de fe (Mc 9,23). Contemplando esta hostia a la luz de la fe, reconocemos en ella a Aquel que dijo de sí mismo antes de venir al mundo: He aquí que vengo a hacer tu voluntad (Hb 10,9); a Aquel que vuelto al seno de la Trinidad, de donde había salido, está sentado en el trono; y unidos a los veinticuatro ancianos del Apocalipsis queremos repetir: Santo, Santo, Santo, Señor, Dios Todopoderoso, Aquel que era, que es y que va a venir... Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad fue creado lo que no existía (Ap 4, 8.11). Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso; justos y verdaderos tus caminos, !Oh, Rey de las naciones! ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se prosternarán ante ti (Ap 15, 3-4). Sentimos que desde esta hostia, trono humilde y escondido, nos dices: Yo soy la vid y ustedes los sarmientos (Jn 15, 5); Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6); Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque lo soy (Jn. 13,13). Por eso no podemos sino repetir como en el Apocalipsis: Ven (Ap 22, 17). Que podamos también nosotros ser dignos de escuchar tu respuesta: El que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratuitamente agua de vida, y tu infalible promesa Sí, pronto vendré (Ap 22, 20). Amén, Ven, Señor Jesús. CONSAGRADOS PARA LA MISIÓN (Últimos votos - 2 de Febrero de 1976) Estamos conviviendo en esta Eucaristía la ceremonia de la consagración religiosa de cuatro hermanos nuestros. En la terminología habitual de los textos sobre la vida religiosa esto significa que cuatro cristianos, mediante los votos... con los que se obligan a la práctica de los consejos evangélicos, hacen una consagración de sí mismos a Dios, amado sobre todas las cosas, de manera que se ordenan al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial (Lumen Gentium, 44). Tal vez la primera cosa, elemental, que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿Estamos convencidos de que el protagonista de cuanto aquí estamos viviendo es Dios? ¿Somos plenamente conscientes de que el que “consagra” es el Señor? Pero, ¿qué significa que Dios “consagra” a un hombre? En el Antiguo Testamento nos encontramos reiteradamente con esta realidad. Se diría que el Antiguo Testamento es una galería de hombres que el Señor ha “consagrado”. Oigamos cómo uno de ellos, el profeta Jeremías, nos lo describe: Antes de formarte en el vientre te escogí; antes de que salieras del seno materno te consagré; te nombré profeta de los gentiles... (Jer. 1,5). Se trata de una misteriosa intervención, casi la llamaríamos intromisión, del Señor en la vida de un hombre, que desde siempre y en todo le pertenece. Para el hombre abordado así, esta intervención toma forma de elección (“te escogí”), de llamada. Y para el pueblo, que será testigo y destinatario de esa elección, la consagración se visualizará en un rito (imposición de manos, fuego, unción...). Se trata de una especie de nueva “presencia”, de una afirmación explícita de “propiedad”, de una “toma de posesión”, por parte del Señor, de lo que ya es Suyo por todos los motivos. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. El espíritu de Yahweh se posesionó de David a partir de aquel día (1 Sam. 16, 13). Dios consagra y el hombre, o el pueblo, consagrado resulta Su propiedad por un nuevo título: Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Dios; El te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos...( Dt. 7, 6). Pero evidentemente esta “apropiación”, esta “toma de posesión” de algo que ya le pertenece desde siempre no es una apropiación inmanente, cerrada sobre sí misma. Podríamos decir que en este gesto Dios transmite al consagrado algo de Sí mismo, le hace participar su propia comunicación, su entrega al mundo, a los nombres, su voluntad efectiva de salvación. De ahí el que toda consagración del Señor lleve inseparablemente fundida como en una sola realidad una “misión” del Señor: …te consagré, te nombré profeta (Jerem. 1, 5). Cuando Dios consagra, y en el mismo acto de consagrar, envía. Más aún, la consagración misma resulta misión vista como proyecto total de Dios con el hombre, o el pueblo, “de su propiedad”. No hay, pues, consagración sin misión. Ni cabe verdadera misión que el hombre se haya dado a sí mismo. Esta verdad adquiere aún mayor claridad y toda su plenitud en Jesús, que se define a sí mismo como aquel a quien el Padre consagró y envió (Jn 10, 36). Aquí nos encontramos con otro elemento nuevo, que nos ayudará a profundizar en cuanto venimos diciendo: “el Padre”. Consagrar es obra del Padre. Es ejercicio de su Paternidad. Consagrar se convierte en expresión cumbre de la Paternidad de Dios. Y “ser consagrado” el hombre equivale a posibilitarle al máximo toda su dimensión de Hijo. Precisamente cuando Jesús hace su manifestación al mundo, en su bautismo, como “consagrado”, ungido por el Espíritu, será revelado por el Padre como mi Hijo amado, mi predilecto (Mc 1, 12). Más tarde lo habrá de afirmar Jesús de sí mismo, como su propia identidad, aplicándose la profecía de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido (consagrado), me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres... (Lc 4, 18-21). Es decir, otra vez, y ya definitivamente, en Jesús se nos revelan como una única realidad inseparable consagración y misión, ungido y enviado, Cristo y Mesías. Y esta será la imagen total que sus discípulos conservarán y transmitirán a la primera Iglesia, como evangeliza San Pedro en casa de Cornelio: Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido (consagrado) por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él (Hech. 10, 38). Dios es, pues, el que consagra y envía al mismo tiempo al hombre. Pero esta consagración del Señor no se consuma sin un acto humano, sin una respuesta correspondiente, libre, por parte del hombre, que hemos convenido en llamar (tal vez con menos propiedad teológica) “consagración”. El hombre se consagra a Dios. Es la respuesta bíblica del profeta: Heme aquí, envíame (Is. 6, 8), que Jesús hará enteramente suya. Es la figura del Siervo de Yahweh, cuya razón de ser es “pertenecer” a su Señor y estarle enteramente “disponible” para cualquier misión, aun para la que exija la consagración total, el holocausto, de la vida. Pero el Antiguo Testamento ha sido reasumido y desbordado en el Nuevo Testamento y esta figura del Siervo ha sido plenificada en la figura del Hijo, el consagrado y enviado, en quien el Padre se complace, cuya entera razón de ser es vivir esta doble radicalidad: Mi alimento (=mi vida) es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra (Jn 4, 34). Otra vez aquí “consagración” y “misión” fundidas en una única realidad en esta actitud fundamental de la respuesta de Jesús. Pues bien, también nosotros podríamos decir ahora: Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy (Lc 4, 21) y aquí. Tras las huellas de Jesús, puestos a seguir a Jesucristo con más libertad e imitarlo más de cerca (Perfectae Caritatis, 1), ¿es de extrañar que la Vida Religiosa sea definida como una consagración de la propia vida al Señor y -a la misión del Señor? (Lumen Gentium 44). También aquí consagración y misión se identifican en el hombre de tal modo que la disponibilidad para la misión es signo de la verdad de la consagración y viceversa, esta consagración es tal, en la medida en que por ella el hombre vive disponible, en estado permanente de enviado, en y para la misión. No otro es el sentido de lo que os disponéis a hacer: Hijos en el Hijo (Ef. 1, 4-5), Cristos en el Cristo, enviados en el Enviado, hacéis hoy delante de los testigos que fueron y de los que somos ahora en la tierra profesión de pertenencia y de disponibilidad al Señor que os ha consagrado. Vuestros votos, por lo que tienen de adhesión libre, cordial, subrayan esta vuestra pertenencia a vuestro Señor y vuestro Padre; por lo que tienen de despojo, de libertad, para que nada ni nadie impida que el Señor disponga de vosotros, proclaman vuestra disponibilidad. En términos que nos son familiares y que gozosamente y humildemente recordamos aquí, ante el sepulcro de Ignacio, que los esculpió con su pluma y con su vida, estáis aquí para incorporaros con los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal (EE.EE. 97), prontos a ofrecer vuestras personas al trabajo (Ibíd.). Que así, con esta sobriedad sintetiza Ignacio los dos elementos inseparables: “personas”, es decir, consagración de la vida entera, y “trabajo”, esto es, la misión. Para los que os acompañamos como testigos es también ocasión de renovar nuestra consagración. Porque es una realidad que cada día se nos confirma por parte del Señor y cada día debe ser gozosamente responsable por nosotros. Al hacerlo no podemos pretender cosa mejor que revivir, a infinita distancia sin duda, la experiencia de Ignacio a su entrada en Roma, en la Storta, como nos cuenta Laínez: Después otra vez dijo que le parecía ver a Jesucristo con la cruz a la espalda y el Padre eterno cerca que le decía: “Quiero que lo tomes por servidor tuyo”. Y así lo tomaba y decía: “Quiero que tú nos sirvas (MI, Fontes Narrativae, II, 133). Otra vez aquí, esta realidad que venimos meditando, y de modo definitivo para Ignacio, que habrá de remitirse frecuentemente a esta experiencia de “tomar” para “servir”, de consagración y misión, que procede del Padre y se le dan en el Hijo, y a la que Ignacio vinculará de modo irrevocable no sólo su respuesta personal, sino la de la Compañía de Jesús. Y por esto tomando gran devoción a este santísimo nombre quiso llamar a la Congregación Compañía de Jesús (Ibíd.). Nos queda, para terminar, subrayar un último aspecto importante que nos abre la liturgia de hoy y la palabra que acabamos de escuchar en el Evangelio. Celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Jesús es “presentado” (un rito para significar que es “consagrado”: Todo varón primogénito será consagrado al Señor) (Lc 1, 22-23). Pero todo ello, porque Dios ha “presentado” (consagrado y enviado) a Jesús, lo ha “puesto a la vista”, a disposición, de todos los pueblos (Lc. 2, 21). Es decir, que en último término el destinatario de esta consagración que Dios hace de Jesús y con la que Jesús se entrega al Padre es el hombre (“todos los pueblos”, “las naciones”, “el pueblo de Israel”, “los que aguardaban la liberación de Israel”, leemos en el Evangelio). Esta vuestra consagración -que es iniciativa de Dios y respuesta vuestra-, tiene un destinatario: el hombre, su liberación, su salvación. Así pues, resulta que nuestra consagración a Dios se hace finalmente una consagración al hombre, como parte de esa Caridad que es Dios y que Dios vuelca, dándose, en el mundo. Es este descubrimiento iluminado el que hace desbordar de gozo a los dos ancianos testigos de la escena del Evangelio. Es el mismo descubrimiento que nos llena de gozo hoy a cuantos somos testigos de esta nueva “presentación”. En definitiva, “todos los pueblos”, “las naciones”, “el nuevo Israel que sigue aguardando la liberación” van a ser iluminados por la Gracia y la verdad de vuestra consagración y la de todos vuestros hermanos que hoy también, en toda la geografía de la Compañía, se consagran como vosotros. Si la Compañía de Jesús en su última Congregación General [32ª.] ha subrayado la presencia y urgencia de este pueblo, destinatario de nuestra misión, lo ha hecho explícitamente en el contexto de esta consagración que nos compromete por entero hoy en el seno de esta Iglesia concreta: Si queremos permanecer fieles tanto a la característica propia de nuestra vocación, como a esta misión recibida del Sumo Pontífice, es preciso que “contemplemos” nuestro mundo de la manera con que San Ignacio miraba el de su tiempo, a fin de ser de nuevo captados por la llamada de Cristo, que muere y resucita en medio de las miserias y aspiraciones de los hombres (C.G. 32ª., Decr. 4, n. 19). Es en esta perspectiva de consagración-misión como la Compañía, aquí representada por un grupo de hermanos, os abraza y os acepta -y yo os recibo en su nombre-, agradecida a Dios y a vosotros; y se compromete con vosotros en la misma consagración y en la misma misión, que no es otra que la consagración y misión de Jesús. Precisamente por eso -concluimos con San Pablo-, respondemos nosotros a la doxología con el amén a Dios por Jesucristo. Y el que nos mantiene firmes -a mí y a vosotros- en la adhesión a Cristo, es Dios que nos ungió (consagró); él también nos marcó con su sello y nos dio dentro el Espíritu como garantía (2 Cor. 1, 20-22). HAMBRE DE PAN Y EVANGELIO (Extractos del Discurso en el Congreso Eucarístico de Filadelfia – 1/8/76) Introducción Si en alguna parte del mundo hay hambre, entonces nuestra celebración de la Eucaristía queda de algún modo incompleta en todas partes del mundo. En la Eucaristía recibimos a Cristo hambriento en el mundo. Él no viene a nosotros solo, sino con los pobres, los oprimidos, los que mueren de hambre en la tierra. Por medio de él, estos hombres viene a nosotros en busca de ayuda, de justicia, de amor expresado en obras. No podemos por consiguiente recibir dignamente el Pan de Vida, si al mismo tiempo no damos pan para que vivan aquellos que lo necesitan, sean quienes sean y estén donde estén. Esta tarde volvemos a profundizar sobre el mismo tema, con el propósito de profundizar más en el. ¿Es verdad esto? Y si lo es, ¿cómo y por qué? En particular, podemos preguntar: ¿Qué significa para mí, aquí y ahora, la plena recepción de la Eucaristía? ¿A qué me comprometo yo cuando recibo la Sagrada Comunión? Son preguntas exigentes y vitales. Y también apremiantes. Con sólo proponérnoslas, ya estamos medio comprometidos al don generoso de nosotros mismos a los demás. Quiera Cristo, a quien recibimos en forma de pan, dar a cada uno de nosotros la valentía para no rehusar este don de nosotros mismos, no echarnos atrás ante el, no ponerle límites. Ojalá seamos nosotros tan generosos con él, como él lo es con nosotros. .... Durante mucho tiempo, en la Iglesia, nos hemos inclinado a descuidar la dimensión social de la Eucaristía. Por una multitud de razones, históricas, culturales, filosóficas, hemos perdido de vista la comprensión, intensamente social y orgánica, de la fe que poseían los primeros cristianos y los Padres de la Iglesia. Se puso un muy excesivo y exclusivo énfasis en la relación vertical entre Dios y el individuo y esto, a su vez, influyó en el modo de interpretar la Eucaristía y los sacramentos en general, la misma naturaleza y vida de la Iglesia, e incluso los principales domas de nuestro credo religioso. Llevó a una separación entre las enseñanzas teológicas y sociales de la Iglesia, de lo que siguió el divorcio entre el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Las consecuencias prácticas de este divorcio son demasiado evidentes si miramos el mundo que nos rodea y a las condiciones de vida de muchas sociedades y naciones que se llaman cristianas. [ ] Estamos de nuevo empezando a ver como el catolicismo es esencialmente social. Es social en el más profundo sentido de la palabra: no meramente en sus aplicaciones ene le campo de las instituciones naturales, sino primaria y principalmente en sí mismo, en el corazón de su misterio, en la esencia de su dogma. No hay necesidad de recalcar cómo esta visión afecta a todos los aspectos de la vida y pensamiento de la Iglesia. hemos tratado de delinear lo que significa cuando se aplica a la Eucaristía. Debería ahora ser evidente que la acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo es precisamente y por la misma razón “una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio”, así como la construcción e una verdadera comunidad es una dimensión constitutiva del partir el pan. [ ] Ya hay señales prometedoras de renovación. En muchas partes del mundo pequeños grupos de cristianos se reúnen para participar en la oración y a veces también para comunicarse mutuamente lo que poseen. Debemos animar a estos grupos y apoyarnos en ellos, porque nos dan gran confianza en el futuro. No todos podemos pertenecer a ellos, y desde luego no de la misma manera. Pero todos somos llamados a procurar traducir en términos modernos la participación fraternal de bienes de los primeros cristianos. En otras palabras, ¿a qué nos compromete el partir el pan, aquí y ahora, en el último cuarto del siglo veinte y del segundo milenio de nuestra era? Conversión radical No puedo pretender dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Solo la puede responder cada uno de nosotros, después de una seria reflexión y oración. En el poco tiempo que me queda, deseo solamente sugerir algunos campos en los que nuestro entendimiento renovado de la Eucaristía clama por cambio y conversión. Examinemos juntos nuestras conciencias, mirando a nuestras actitudes, nuestro modo e vida y nuestras acciones. Y recordemos que hemos de hacer esto no meramente como individuos, sino como miembros de comunidades, iglesias y naciones. Cambio en las actitudes En primer lugar nuestras actitudes, frente a las cosas. ¿En qué medida estamos preparados a compartir nuestras posesiones con alegría y sencillez de corazón? ¿O insistimos en que lo mío es mío y no puede pertenecer a nadie más? Es una de las ironías de la historia que la Iglesia se vea acusada por unos y alabada por otros por exaltar un absoluto derecho a la propiedad privada. Dejemos claro que la Iglesia ni mantiene ni ha mantenido nunca que el derecho de propiedad sea absoluto y sin condiciones. El principio absoluto que ciertamente defiende es el del destino universal de todas las cosas creadas y consecuentemente el derecho de cada individuo a poseer lo que es necesario para él y su familia. Siguiendo la enseñanza clásica de Santo Tomás de Aquino el Concilio Vaticano reafirmó este principio como sigue: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al uso de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos, bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad. En Populorum Progressio el Papa Pablo añade este importante comentario todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ellos están subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera. Estas palabras deben ser ponderadas cuidadosamente por cada uno de nosotros. ¿Aceptamos estas palabras y las consecuencias profundas que suponen, para nosotros, para nuestra nación, para la familia de las naciones? ¿Aceptamos, el hecho de que los recursos del mundo deberían beneficiar a todos y que es tan igualmente inmoral que unas naciones se apropien para sí la mayor parte de estos bienes, dejando ala mayor parte en la pobreza, como que, dentro de una nación, unos pocos vivan en el lujo, mientras la masa se ve en necesidad? ¿Aceptamos que los pobres y hambrientos d la tierra tienen derecho en justicia a una justa participación en su riqueza? ¿Aceptamos que hay algo desordenado en un sistema de mercado que hace que los recursos disponibles sean antes para los que los pueden pagar, que para los que los necesitan? ¿Aceptamos que un orden económico qué, en lugar de encaminarse a satisfacer necesidades de todos, favorece el super-consumo de los ya ricos, es un orden que ha de ser cambiado? Después, deberíamos examinar nuestras actitudes hacia la gente. Los primeros cristianos compartían sus bienes con cada uno según sus necesidades y San Pablo explica que esto significaba que no había distinciones de raza, clase o nacionalidad. ¿Estamos nosotros igualmente dispuestos a abrir nuestras puertas a todos ¿O no decimos a veces: “por qué tengo yo que ayudar a gente a miles de kilómetros? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Ellos son responsables de su situación. No quieren trabajar. Arreglemos primero nuestros problemas. La caridad empieza por uno mismo. De todas maneras no podemos hacer nada. Todos están corrompidos.” ¿Cuántas veces hemos sentido o expresado sentimientos como estos? Sin embargo, la Eucaristía nos enseña que somos los guardianes de nuestro hermano, que nuestro vecino es alguien necesitado, que si una parte del cuerpo está enferma todo él está enfermo. Mientras haya sufrimiento, opresión, injusticia o hambre en cualquier parte del mundo, no podemos cerrar los ojos y quedarnos indiferentes. Porque es Cristo quién está sufriendo de nuevo, el mismo Cristo que recibimos. Y como dije al comienzo de esta charla, si hay hambre en alguna parte del mundo, nuestra celebración de la Eucaristía está incompleta en todas partes del mundo. Nuevo estilo de vida Lo que impresionó tanto a sus contemporáneos fue el ejemplo vivo de los primeros cristianos, más que sus palabras. Por tanto, nosotros debemos también examinar de nuevo no sólo nuestras actitudes y palabras sino también nuestro estilo de vida. La gente, hoy día, especialmente los jóvenes, están hartos de declaraciones, resoluciones y promesas que no se cumplen. Como ha expresado tan bien el Papa Pablo: El hombre moderno escucha mejor a los testigos que a los maestros, y sí escucha a los maestros es porque son testigos. ¿Cuál es el testimonio de nuestras vidas? En todas partes, en naciones ricas y pobres por igual, nos enfrentamos no solo con el abismo entre los que lo tienen todo y los que tienen nada, sino también con llamativos ejemplos de exagerado consumo y despilfarro. Vemos miembros de la que se ha llamado “la sociedad de consumo” que parece que igualan felicidad y posesiones materiales y que parecen dedicados únicamente a adquirir más y mejores cosas. Presenciamos una verdadera marea de consumismo, que amenaza con ahogarnos y al mismo tiempo sumergir al mundo en sus propios residuos. Anima sin embargo ver que hay gente, los jóvenes entre ellos, que comienzan a reaccionar contra este proceso. Van comprendiendo, como loo han expresado recientemente los obispos de las Antillas “que la búsqueda incesante de más y más bienes de consumo servirá solo para degradarnos. Estamos en peligro de convertirnos en esclavos: esclavos de la fuerte presión del arte de vender, sobretodo mediante la radio y la televisión, que nos hace sentir necesidad cuando ya tenemos bastante; esclavos de la avaricia que nos empuja a acumular posesiones que comienzan por ser superfluas y terminan por sernos necesarias; esclavos de la fatuidad que juzga al hombre por lo que tiene y no por lo que es. El escándalo de esta situación no está sólo en que algunos desperdician dinero en superficialidades mientras otros carecen de lo necesario, sino también en que estamos creando una sociedad que equipara el progreso con la adquisición de símbolos de posición social, como casas lujosas, grandes autos y aparatos electrónicos caros. Se ha dicho que el mundo de hoy necesita el ejemplo de un nuevo San Francisco de Asís. Ciertamente es verdad que nosotros, los cristianos, tenemos una gran oportunidad para predicar las virtudes evangélicas de la sencillez y la genuina pobreza de espíritu. Mostremos en nuestras vidas personales, en nuestras instituciones e iglesias y en los medios de acción que defendemos, que hay otros valores además del dinero, del poder y del prestigio, que hacen la vida digna de vivirse. Hagamos caso al llamamiento del Papa Pablo: El mundo reclama y espera de nosotros, sencillez de vida, espíritu de oración, caridad con todos, especialmente con los más pobres, obediencia y humildad, desprendimiento y sacrificio propio. Sin esta señal de santidad, nuestra palabra difícilmente llegará al corazón del hombre moderno. Corre el riesgo de ser vana y estéril. Aquí es donde los religiosos tienen que representar un papel muy importante y hacer una maravillosa contribución. [ ] Necesitamos hombres y mujeres que, elevándose sobre sus inmediatas necesidades personales, encarnen en sus vidas las exigencias radicales de las bienaventuranzas; que escojan libremente seguir a Cristo en su vaciarse de sí mismo por los demás y hacerse así capaces de continuar su trabajo de liberación. Necesitamos hombres y mujeres cuyas vidas sean señal, para el mundo y la Iglesia, de la total apertura y disponibilidad para Dios y los hombres que exige la fe y la justicia. Porque sólo hombres y mujeres así podrán mostrar al mundo donde se encuentra la verdadera libertad, la alegría y la paz. Qué hacer Finalmente los pobres y los hambrientos están esperando nuestra acción. ¿Qué podemos hacer? Hemos de citar primero a todos los generosos individuos y organizaciones que en esta nación y en otras partes, han hecho y hacen tanto por ayudar. Muchos de ellos están presentes en este Congreso Eucarístico. Que ello les dé nueva esperanza y ánimo para continuar y acrecentar sus trabajos. Pero la batalla contra el hambre pide el compromiso de todos nosotros. Por eso propuse introducir otra vez un nuevo tipo de ayuno eucarístico, como arras de nuestro compromiso de alimentar a los hambrientos. Ojalá respondamos todos de corazón a este llamamiento recordando las palabras de San Juan. Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿como puede permanecer en él el amor de Dios? Ojalá recordemos que ayudar a nuestro hermano hambriento no significa solo repartir con el simplemente lo que sobra. La Iglesia nos enseña que lo que no necesitamos, pero lo tenemos, no nos pertenece realmente. Pertenece a la persona necesitada; él es el verdadero dueño. Repartir nuestro pan con el hambriento significa que estamos dispuestos a privarnos de algo que necesitamos, para poder ayudar a otro que lo necesita más que nosotros. Pero el trabajo de asistencia, por muy necesario e importante que sea todavía, ya no es suficiente en el mundo de hoy. Los pobres y hambrientos no buscan solamente en nosotros dones caritativos, sino un apoyo activo en su legítima lucha contra todas las formas de injusticia y opresión. Nuestro compromiso eucarístico nos llama a una nueva forma de solidaridad, a una identificación más profunda con los necesitados. Es una tarea mucho más exigente que requiere acciones en una variedad de campos políticos, sociales y económicos. La opinión pública debe ser movilizada, las barreras de prejuicios o indiferencias deben ser abatidas, los políticos y legisladores deben ser presionados para que actúen. Gran parte de este trabajo será difícil y con frecuencia sin compensaciones. Pero es esencial si se quiere conseguir resultados tangibles. Y habrá ocasiones en las cuales nuestro compromiso por la justicia en el mundo nos costará caro y exigirá sacrificios personales o institucionales de varios grados. En tales momentos podemos tomar ánimos de los primeros cristianos, que debían sufrir por su fe y estimaban un honor hacerlo en nombre de Jesús. Podemos también sacar fuerzas de muchos hombres, mujeres y jóvenes que en este mismo momento sufren por causa de la justicia en todo el mundo. Algunos están en prisión, o en campos de concentración, sin ninguna acusación o con acusaciones falsas contra ellos, algunos viven en la esclavitud bajo gobiernos duros y opresores, algunos son sometidos a la tortura o mandados al destierro. Muchos de ellos saben que estamos aquí hoy y nos miran con esperanza. ¡Ojalá no les fallemos! ¡Ojalá nosotros, nuestras iglesias y las organizaciones a las que pertenecemos, lleguemos a ser conocidos como defensores sin miedo de los derechos humanos y de la justicia, cualquiera que sea el costo en términos materiales, políticos u otros. ... Conclusión: El gozo de servir Hermanos y hermanas, al concluir no olvidemos que la comunidad eucarística de los primeros cristianos fue ante todo una comunidad de amor. Trataba a la gente, no como instrumentos que se usan, sino como personas que se aman por sí mismas y a las que es un gozo servir. Este mismo espíritu de amor debe señalar e inspirar todas nuestras acciones en favor de la justicia, nuestros motivos, los medios que empleamos y los objetivos que perseguimos. Sin esto, nuestros esfuerzos perderían su sentido cristiano, su poder transformador, y podrían acabar por esclavizarnos en vez de liberarnos. Porque el espíritu de amor que recibimos en la Eucaristía es el espíritu de Dios. No puede encerrarse dentro de los estrechos límites del tiempo y del espacio. No puede ser instrumentalizado. No se lo puede reducir a esta o aquella ideología, o sistema político, ni puede medirse simplemente por su utilidad social concreta aquí y ahora. Y no nos puede jamás llevar al odio, a la violencia, a la desesperación. Esto es lo que mucha gente, hoy, no puede entender. Llenos de la sabiduría de este mundo, tratarán de convencernos para que adoptemos otros medios y sigamos otros caminos en la búsqueda de la justicia. Y algunos de nosotros nos veremos tentados de hacerlo así, porque el mensaje evangélico de renuncia y amor es realmente desconcertante, contradictorio y hasta incomprensible. Nos basta fijarnos en unas cuantas palabras de Jesús para ver cuánto van contra lo que el mundo moderno cree y enseña: Felices los pobres de espíritu; Así que no se preocupen del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo; al que te abofetee en la mejilla derecha preséntale también la otra. Si alguien te quiere quitar la túnica entrégale también el manto. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado; cuando te inviten siéntate en el último puesto; Felices ustedes, cuando la gente los insulte y los persigan, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras; Amen a sus enemigos y rueguen por quienes los persiguen; Quien quiera salvar su vida la perderá; y quien la pierda por mi causa la salvara. ¿Es este el tipo de programa que está esperando el hombre moderno? ¿Son estas las soluciones que los cristianos podemos ofrecer al mundo en que vivimos? La respuesta, hermanos y hermanas, es, sí. Sí, por la simple razón de que “la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fuerza de los hombres”. Sin fe y sin amor, la Cruz es ciertamente locura y necedad, es un escándalo. Pero para aquellos que creen y aman, se convierte en fuente de fuerza y salvación. No hay camino fácil y sin dolor para resolver los problemas del mundo. Pero el amor “lo disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. Sin amor, todos nuestros esfuerzos para alimentar a los hambrientos y para construir un mundo mejor serán inútiles. Pero con él no hay ningún poder o institución sobre la tierra que pueda resistirnos. El amor es la única fuerza capaz de hacer al hombre verdaderamente feliz. Es la primera condición esencial para un nuevo orden mundial. Esto, como el Concilio Vaticano nos recuerda, era el corazón de la enseñanza de Cristo: El nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana, y por tanto de la transformación del mundo, es el mandamiento nuevo del amor. Por lo tanto, a quienes creen en el amor divino les asegura que el camino del amor está abierto a todos los hombres, y que el esfuerzo por instaurar la fraternidad universal no es inútil (Gaudium et Spes, n. 38). Hoy hemos tenido una visión de esa fraternidad universal significada en la Eucaristía. Esto nos llena de esperanza y de alegría. Porque, a pesar de nuestras culpas y deficiencias, de las injusticias y los sufrimientos del mundo, de los sacrificios que se nos van a exigir, confiamos en el futuro porque sabemos que por la victoria de Cristo sobre el pecado nuestra tristeza se convertirá en gozo. Pues por la resurrección de Cristo hay esperanza de un mundo nuevo y mejor. Llenos, por tanto, de esta alegría y esperanza, demos el primer paso adelante compartiendo nuestro amor los unos con los otros. Compartámoslo con todos los hombres, pero especialmente con los pobres y los hambrientos. Y entonces tendremos la felicidad de experimentar como Jesús se identifica verdaderamente con los pobres y los hambrientos, y que si buscamos su rostro en el de ellos, llegaremos realmente a conocerlo como él es. ... N.B. El texto integro de este discurso está en el libro de Pedro Arrupe Hambre de pan y de Evangelio, Editorial Sal Terrae. En portugués está en Fome de Pão e Evangelização, Coleção Ignatiana, Ed. Loyola (São Paulo). EUCARISTÍA Y HAMBRE EN EL MUNDO Discurso en el Congreso Eucarístico - Filadelfia, 2 de agosto de 1976.* Señor, bueno es que nos quedemos aquí (Mt. 17,4). Es hermoso estar con ustedes y compartir con ustedes esta maravillosa celebración. Pero supongan que el hambre del mundo está también ella con nosotros esta mañana. Pensemos solamente en los que morirán de hambre hoy, el día de nuestro simposium sobre el hambre. Serán millares, probablemente más de los que estamos en esta sala (unas 15.000 personas). Procuraremos oír su petición, con los brazos extendidos, con voces apagadas, con su terrible silencio: dadnos pan... dadnos pan porque nos morimos de hambre. Y si al fin de nuestra disertación sobre la Eucaristía y el hambre de pan, dejando esta sala, tuviésemos que abrirnos camino a través de esa masa de cuerpos moribundos, ¿cómo podríamos sostener que nuestra Eucaristía es el Pan de Vida? ¿Cómo podríamos pretender anunciar y compartir con los otros al mismo Señor que ha dicho: Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente? (Jn 10,10). Importa poco que esta gente que se muere de hambre no esté físicamente presente delante de nosotros sino esparcida por todo el mundo: sobre las calles de Calcuta o en las areas rurales del Sahel o de Bangladesh. La tragedia y la injusticia de sus muertes son las mismas dondequiera que sucedan. Y dondequiera que sucedan, nosotros, reunidos hoy, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque en la Eucaristía recibimos a Cristo Jesús que nos dijo un día: Tuve hambre, ¿me has dado de comer? Tuve sed, ¿me has dado de beber?... De verdad les digo: Cada vez que no han hecho esto a uno de mis hermanos más pequeños, no me lo han hecho a Mí (Mt. 25, 31-46). Sí, todos nosotros somos responsables, todos estamos implicados. En la Eucaristía Jesús es la voz de los que no tienen voz. Habla por quien no puede hacerlo, por el oprimido, por el pobre, por el hambriento. En realidad El toma su puesto. Y si nosotros cerramos los oídos aquí al grito de aquellos, estamos también rechazando la voz de El. Si nos negamos a ayudarlos, entonces nuestra fe está realmente muerta, como nos dice Santiago con tanta claridad: Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, abríguense y coman, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta por sí misma (Sant. 2,14-16). Hermanos y hermanas, ¡seamos sinceros! La mayor parte de nosotros, aquí presentes, esta mañana nos hemos alimentado bien y vivimos en una situación suficientemente tranquila. Dios nos conceda que no merezcamos la condena que Santiago aplica al rico egoísta, sea un individuo o una nación, que rehusa dar pan al hambriento o ayudar al pobre: Lloren con aullidos por sus desgracias inminentes... han vivido en la tierra con placeres y lujos, han hartado sus corazones para el día de la matanza. Han condenado, han matado al justo, que no los resiste (Sant. 5,1. 5-6). Signo de los tiempos Han pasado más de diez años desde que el Concilio Vaticano II hizo de nuestro mundo moderno este comentario que debería llenarnos de verguenza: Jamás la raza humana ha gozado de tal abundancia de riquezas, de recursos y de poder económico. Y sin embargo todavía un enorme porcentaje de los ciudadanos del mundo está atormentado por el hambre y la pobreza... (GS 4). Hace dos años la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la alimentación explicó todavía con mayor precisión en qué consiste este enorme porcentaje: Según las estimaciones más moderadas, hay más de 460 millones de personas en esta situación en el mundo y su número está creciendo. Al menos el 40 % de ellos son niños (Conferencia, Roma, 1974). ¿Y cuál es la situación? El mismo documento de las Naciones Unidas continúa explicando que se trata de “gente permanentemente hambrienta y cuya capacidad de vivir una vida normal no puede ser realizada”. Estoy seguro que ni uno solo de los aquí presentes ignora estos y otros hechos sobre el hambre en el mundo, como yo y menos que yo. Estamos siendo bombardeados, quizás hasta la saturación, con grabaciones, diapositivas, películas, estadísticas, libros, discursos y resoluciones sobre el hambre. Sólo en los Estados Unidos hay millares de organizaciones, grupos y oficinas que pretenden, directa o indirectamente, eliminarlo. En Roma, donde vivo, las Naciones Unidas emplean más de tres mil personas dedicadas exclusivamente a estudiar y buscar cómo combatir el hambre en el mundo. Sin embargo la situación parece empeorarse tanto más, cuanto más el mundo se enriquece. Al principio de su mandato presidencial, John F. Kennedy propuso al pueblo americano dos objetivos: El primero era enviar un hombre a la luna en una decena de años; el otro era ayudar a eliminar el hambre “en el tiempo de nuestra vida”. Es un triste comentario a los valores de nuestra civilización constatar que el primer objetivo, técnico y científico, se ha conseguido magníficamente, mientras el segundo, más humanitario y social, se ha alejado todavía más de nuestras perspectivas de realización. ¿Cuáles son las razones? ¿Quizás el problema es demasiado grande para nosotros? No hay duda que el hambre y la desnutrición están ampliamente extendidas y causadas por una compleja serie de factores que van de la imposibilidad de prever el tiempo a la rapidez de crecimiento de la población. Pero, por otra parte, los expertos nos dicen que los recursos alimenticios podrían de hecho ser suficientes hasta nutrir un número mucho mayor de individuos. ¿O quizás no sabemos cómo llegar a una solución?, ¿de dónde partir? También aquí hay muchos factores complejos, socioeconómicos, políticos e incluso culturales, que deben tenerse presentes si se quiere encontrar una solución definitiva al problema del hambre en el mundo. En todo caso, para enviar un hombre a la luna, para armarnos y defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, hemos puesto por obra un tal despliegue de recursos, de tecnologías, de ingenios humanos y colaboración social, que no podemos decir en conciencia que la gente tiene hambre simplemente porque no sabemos que hacer o cómo hacerlo. Lo que verdaderamente falta no son los recursos, la tecnología o los conocimientos. ¿Entonces de qué se trata? Se trata de nuestra voluntad de hacer algo; de nuestra determinación de administrar los recursos, la tecnología y los conocimientos que tenemos, no sólo para nuestras propias necesidades e intereses, sino también para las que son necesidades fundamentales de los otros. Sea que vengamos de países ricos o pobres, no parecemos estar suficientemente decididos a ocuparnos de las necesidades de quienes están en dificultades, y a traducir nuestro interés, a menudo sincero pero vago e ineficaz, en hechos concretos. El problema del hambre en el mundo no es del todo económico y social ni siquiera político: es fundamentalmente un problema moral, espiritual. La “koinonia” de los primeros cristianos Esta verdad fue claramente comprendida por los primeros cristianos. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que iban todos los días al Templo como un solo cuerpo, y se reunían en sus casas para partir el pan. Y el texto añade: Tomaban las comidas con alegría y simplicidad de corazón... quien tenía propiedades y bienes los vendía y repartía entre todos según la necesidad de cada uno (Hech. 2,45-46). El mensaje es claro y simple. La consecuencia directa, pero también la condición, de orar juntos y de compartir el Pan del Señor en la misma Eucaristía, era poner en común lo que tenían, para que ninguno permaneciese en la necesidad. El mismo mensaje está claramente expresado por San Pablo y San Juan con una palabra: “koinonía”. Puede traducirse por “comunión” o “amistad”, “ser compañeros”. Ambos usan la misma palabra para describir tres diferentes niveles de relación. Primero, nuestra amistad con el Padre Dios. Si decimos que estamos en comunión con el Padre y caminamos en las tinieblas, mentimos y no ponemos en práctica la verdad (1 Jn. 1,6). En segundo lugar, nuestra comunión con Cristo por la Eucaristía, El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es quizás 'comunión' con la Sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es quizás 'comunión' con el Cuerpo de Cristo? (1 Cor. 10,16). En tercer lugar, la comunión entre nosotros nos conduce a compartir lo que tenemos, con los otros. Si alguno de los santos está en necesidad tú debes compartir con él (Rom. 12,13). Pero el punto importante en estos tres tipos de comunión, de relación -los tres expresados por la misma palabra koinonía- es en realidad uno solo. Se trata de diferentes aspectos de la misma “comunión” o “compartición” y no se pueden separar uno del otro. Así no podemos tener amistad con Dios si no vivimos en comunión unos con otros. Y la Eucaristía es el vínculo visible que significa esta comunión y nos ayuda a constituirla. Ella efectivamente reclama y proclama nuestra comunión con Dios y con nuestros semejantes. Este redescubrimiento de lo que podría ser llamado la “dimensión social” de la Eucaristía, tiene hoy un significado enorme. Una vez más vemos la santa Comunión como el sacramento de nuestra fraternidad y unidad. Nosotros compartimos el mismo alimento comiendo el mismo pan junto a la misma mesa. Y San Pablo nos dice claramente: Puesto que es uno solo el Pan, nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo: Todos en efecto participamos del único Pan (1 Cor. 10,27). En la Eucaristía, en otras palabras, recibimos no sólo a Cristo, la Cabeza del Cuerpo, sino también a sus miembros. Este hecho tiene inmediatas consecuencias, y una vez más nos lo recuerda San Pablo: Dios ha dispuesto el cuerpo de manera que los diversos miembros se ocupen unos de otros; por ello, si un miembro sufre, todos los miembros sufren al mismo tiempo (1 Cor. 12,24-26). Dondequiera que haya sufrimiento en el cuerpo, donde quiera que sus miembros estén en necesidad o bajo presión, nosotros, que hemos recibido el mismo Cuerpo y somos parte de El, debemos estar directamente implicados. No podemos mantenernos fuera o decir a un hermano: Yo no tengo necesidad de ti, yo no quiero ayudarte. Debería, en este punto, ser evidente por qué un simposium sobre el hambre pueda ser parte integrante y fundamental de un Congreso Eucarístico Internacional. Hace doce años, en su saludo inaugural al “Seminario para la alimentación y la salud” que formaba parte del 38º Congreso Eucarístico Internacional de Bombay, el Cardenal Gracias dijo: “Pretender unir a todos los hombres en la participación de un Pan espiritual sin proveerles al mismo tiempo de pan material, es únicamente un sueño”. Estas palabras son hoy más verdaderas que nunca. Nosotros no podemos recibir dignamente el Pan de Vida sin compartir el pan para la vida con quién lo necesita. Nuestro esfuerzo debe tener, por su misma naturaleza, las dimensiones del mundo. Como el cuerpo que compartimos pertenece a todos los pueblos y no conoce barreras de raza, de riqueza, de clases y culturas, así el ponernos a disposición de sus miembros debe ser igualmente universal. La mesa del Señor en torno a la cual nos sentamos hoy, debe ser la mesa del mundo. Hoy nuestro prójimo no es ya sólo el hombre atacado por los ladrones que encontramos al borde del camino, sino también la decenas de hombres, mujeres y niños, que pasan sobre nuestras pantallas de televisión con los vientres hinchados, los ojos hundidos y los cuerpos desnutridos por la enfermedad o la tortura. Estos son nuestros hermanos y nuestras hermanas, y nosotros estamos vinculados a ellos por la Eucaristía. Acción practica ¿Entonces qué debemos hacer? Una vez más, ustedes saben mejor que yo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchos niveles de esfuerzos y compromiso. Tendremos la facilidad de discutirlo detalladamente en la sesión de la tarde. Pero hagamos de modo que este Congreso en su conjunto saque algo en concreto, algo que pueda ser inmediatamente puesto en obra por la gente común en la vida de cada día, algo que sea señal de nuestro amor universal y de nuestra solidaridad con el Cristo que sufre hambre en el mundo de hoy, algo que sea prenda de nuestra efectiva voluntad de ayudar al hambre. Mostremos de modo concreto al mundo -a las organizaciones internacionales, a los gobiernos y a los políticos, a los que están perdiendo la esperanza y que se sienten tentados por el odio, por la violencia y la desesperación- que nosotros creemos todavía en el poder del amor para construir una sociedad más justa y más humana. Hace algunos años, como recordarán los mayores entre ustedes, fue abolido el ayuno eucarístico de la media noche que hasta entonces era una condición para recibir la santa Comunión. En 1966, considerando la cuestión del ayuno en su conjunto, Pablo VI declaró que tanto el ayuno como la abstinencia deberían ser un testimonio de austeridad y un medio para ayudar a los pobres. Lo que nos propone reintroducir, voluntariamente, un modo diverso de hacer el ayuno eucarístico, no ya solamente por razones acéticas, sino como signo de nuestro esfuerzo por la justicia en el mundo y como concreta expresión de nuestra solidaridad con los hambrientos y los oprimidos. En la preparación de este Congreso Eucarístico, muchas familias han tomado parte en la “operación taza de arroz” ayunando una comida o un día a la semana, y dando el dinero así ahorrado para comprar alimentos a los hambrientos o medios para producirlos. Semejantes prácticas han sido adoptadas también en otros países y por miembros de otras religiones. Nosotros mismos hemos sido invitados a hacer hoy un día de ayuno y de esfuerzo por el hambre del mundo, y a participar esta tarde en una “cena del pobre”. Yo propongo que de ahora en adelante prácticas de este género sean parte integrante de nuestro recibir la Eucaristía, a fin que cada vez que compartimos el Pan de Vida en la mesa del Señor, también compartamos el pan para la vida con los hambrientos del mundo. Si esta invitación fuese acogida tan sólo por los católicos y sólo en los Estados Unidos, si se ahorrase así solamente un dólar por persona a la semana, esto nos daría la cifra enorme de más de 2.500 millones de dólares al año. Tal suma es más que el doble de cuanto se ha logrado hasta ahora recoger en el nuevo Fondo Internacional para el desarrollo agrícola, creado como organismo de la máxima importancia por la Conferencia mundial de la alimentación en 1974. Naturalmente el problema del hambre en el mundo no puede resolverse sólo con dinero. Sería peligroso e irresponsable simplificar excesivamente un problema que, lo hemos visto, es complejo y difícil. El valor de lo que he propuesto no está tanto en la cantidad de dinero que podría ser recogida y puesta a disposición de los pobres del mundo, cuanto en el ejemplo concreto que un hecho de este género ofrecería de nuestro amor, de nuestra solidaridad y de nuestra voluntad de hacer los sacrificios necesarios para superar el problema del hambre en el mundo. Deseo extender esta llamada de una concreta expresión de nuestra efectiva solidaridad y voluntad de ayuda, no sólo a los católicos o a los americanos, sino a todos los hombres de buena voluntad del mundo entero. Porque si las motivaciones pueden ser diversas, el hambre en el mundo es un problema que afecta no sólo a los católicos y a los cristianos, no sólo a los que creen en Dios, sino a todos los que creen en el valor del amor y de la solidaridad humana. Un tal ejemplo de solidaridad, que pasase a través de las religiones, razas y naciones, podría inspirar y hacer más eficaces las otras intervenciones internacionales, y también conducirnos a otros y más profundos compromisos. Si esta llamada fuese acogida y hecha efectiva, entonces el proyecto de eliminar el hambre en tiempo de nuestra vida, podría dejar de ser un sueño lejano. Conclusión Hermanos, hermanas, el mundo en el que vivimos está lleno de injusticias, odio y violencia. Donde quiera que volvamos la mirada encontramos lo que el Sínodo de Obispos ha descrito: Una red de dominaciones, opresiones y abusos que sofoca la libertad y que tiene a la mayor parte de la humanidad lejana de la participación en la construcción y el disfrute de un mundo más justo y más fraterno (La justicia en el mundo, Sínodo de Obispos, Roma 1971, introducción). Sin embargo, tenemos una respuesta que nos da esperanza y alegría. Es la Eucaristía, el símbolo del amor de Cristo por el hombre. La tarea de este Congreso es difundir aquel amor y traducirlo en acción eficaz. Sin tal acción, como la que he propuesto, ¿lograría nuestro Congreso Eucarístico transmitir un verdadero mensaje al mundo? Esto es, un mensaje que sea escuchado y creído por el hombre moderno. Sin una tal evidencia tangible de nuestro compromiso por los demás ¿qué testimonio podremos dar? Y este gran país que ha hospedado al Congreso y que está celebrando el segundo centenario de su independencia, ¿tiene valor, la determinación, la generosidad de dar al mundo el ejemplo que espera? Ha habido un tiempo en el cual la nueva tierra americana ha estado en condiciones de decir a los otros países más allá del mar: “Dame tu hambriento, tu pobre. Tus muchedumbres hacinadas que ansían respirar libremente. El miserable desecho de tus playas hormigueantes. Envíamelos, a éstos sin casa que la tempestad arroja hasta mí. Yo alzo mi lámpara junto a la puerta de oro”. Hoy, la mayoría de los fatigados del mundo, de los pobres, de los sin casa y de los hambrientos, no podrá jamás poner sus ojos sobre la Estatua de la Libertad. Pero ellos tienen derecho a lo que ella significa: derecho a la libertad, a la justicia, al alimento. Tienen necesidad y derecho a una política internacional justa y generosa, lo que requiere una clase dirigente iluminada, en éste como en otros países ricos. Tienen necesidad y derecho a un nuevo orden internacional. Y si esto nos exige sacrificios ¿volveremos la espalda? ¿no es quizás precisamente esto lo que significa el ayuno? El mismo Señor nos lo recuerda: El ayuno que quiero ¿no es más bien soltar las cadenas inicuas, cortar las ataduras del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No consiste quizás en dividir el pan con el hambriento, introducir en casa a los miserables sin techo, vestir a uno que veas desnudo sin apartar los ojos de quien es tu carne? (Is. 58,6-7). Esto es lo que una celebración plena de la Eucaristía significa en el mundo de hoy. No olvidemos que sólo cuando, en la fe y en el amor, distribuimos lo poco que tengamos -algunos panes y peces- es cuando Dios bendice nuestros pobres esfuerzos y su omnipotencia los multiplica para salir al encuentro del hambre del mundo. No olvidemos que sólo después que la viuda dio a Elías la comida, tomada de lo poquísimo que ella tenía, es cuando Dios vino en su ayuda (Re 17,15-16). Y Elías era totalmente extranjero, venía de otro país y adoraba a un Dios diverso. Del mismo modo, sólo compartiendo su pan con un extraño es cuando los dos discípulos del camino de Emaús reconocieron haber encontrado al Señor (Lc. 24,30-31). * Este texto está publicado en portugués en Fome de Pão e Evangelização, Coleção Ignatiana, n. 5, São Paulo, Ed. Loyola. LA INTEGRACIÓN DE VIDA ESPIRITUAL Y APOSTOLADO (1 de Noviembre de 1976) Hace ya tiempo que no entro en contacto epistolar directo con todos ustedes. He querido terminar, prácticamente, mi primera ronda de encuentros, después de la ultima Congregación General, con todos los Provinciales, y verme recientemente con los Responsables de las Conferencias de Provinciales, para hacerme una imagen mas completa de la situación de la Compañía al año y medio de terminada la Congregación General. Tengo delante las respuestas de las cartas escritas “por oficio” y otros documentos, como material muy valioso, a cuyo estudio hemos dedicado largas horas tanto yo como mis consultores. Mi propósito ahora es continuar con ustedes este múltiple dialogo -que es búsqueda conjunta y progresiva de la voluntad del Señor-, comunicándoles lo que considero más importante en estos momentos y proponiéndoles algunos temas para guiar el proceso de reflexión y de examen que nos pide la Congregación General 32ª. 1. La praxis, medida de nuestra sinceridad Después de haber examinado la información del material aportados por tantos de ustedes, creo poder afirmar que, en su conjunto, es francamente positivo el esfuerzo hecho en todas partes por conocer y asimilar los decretos de la Congregación General, sobre todo mediante la lectura, meditación y oración personal y comunitaria. Queda aún mucho por hacer y muchos obstáculos por superar para convertir en vida y en realidad cotidiana esos decretos, que no han sido redactados para deleite espiritual, sino como directivas y pedagogía concreta para una praxis viva. Praxis que será finalmente la medida de nuestra sinceridad frente a esa voluntad que el Señor nos manifestó a todos por medio de la Congregación General 32ª. En definitiva hemos de pensar que el cumplimiento de estos decretos de la Congregación General es hoy nuestro modo concreto de seguir a Jesucristo. 2. Vida espiritual y apostolado Pienso poder sintetizar lo que hoy considero más importante en una pregunta: ¿cómo podríamos asegurar y robustecer nuestra vida espiritual y nuestro apostolado, como un todo perfectamente integrado, de forma que nuestra vida y actividades resulten realmente evangelizadoras y anuncien eficazmente a Jesucristo hoy? Pregunta que yo desglosaría en estas otras dos: - ¿Nuestra espiritualidad, como la vivimos en la práctica, es tal, que nos permita vivir nuestra vida apostólica con la creatividad, disponibilidad, riesgo y compromiso, que requiere la última Congregación General? - ¿Nuestra manera de concebir y ejercer de hecho nuestra misión apostólica hoy, individual y comunitaria, es tal, que refleje una espiritualidad profunda y nos permita desarrollarla y sostenerla? No se trata, como bien pueden suponer, de preguntas retóricas. Me lleva a hacérmelas, y a proponérselas, la constatación de que, al lado de un prometedor resurgir espiritual y de un nuevo dinamismo apostólico, hay en la Compañía síntomas de un real deterioro en ambos aspectos y de una estéril dicotomía que no los integra suficientemente, de modo personal, en bastantes de los actuales jesuitas. Esto da lugar, como consecuencia, a situaciones de insatisfacción, de desgaste y desilusión personal por un lado, y a tensiones individuales y comunitarias por otro. Se constatan también formas de actividad, nuevas y antiguas, que acaparan por entero la generosidad de no pocos de nuestros hombres, pero sobre las que podríamos preguntarnos de si tienen ese peso especifico propio que ha de caracterizarlas como apostolado de la Compañía, es decir de este “grupo de compañeros, que es, al mismo tiempo, religioso, apostólico, sacerdotal y ligado al Romano Pontífice por vinculo especial de amor y de servicio”. Por otro lado se constata la existencia de una practica, fiel en apariencia, a expresiones tradicionales de nuestra vida espiritual, pero a la que no corresponde la creatividad apostólica que requiere hoy la evangelización de una nueva sociedad. 3. El problema fundamental: ser “contemplativos en la acción” Estas consideraciones no agotan, por supuesto, toda la realidad, que es mucho más compleja y más rica, pero sí revelan un verdadero problema de fondo, a saber: la falta, en no pocos, de esa profunda experiencia personal de fe y también de esa integración real de vida espiritual y apostolado (fe y misión) que han de penetrar y dinamizar todos los aspectos de nuestra vida. En otros términos, la necesidad de realizar también hoy de manera concreta el “in actione contemplativus”, de modo que no sea meramente una frase, un “slogan”, sino una realidad vivida. Es evidente que la Congregación General 32ª., está suponiendo, y exigiendo, en cada jesuita una vida interior integrada en forma muy profunda y muy personal. La misma “utopía” de la misión apostólica, tal y como la presenta la Congregación General 32ª. -no de otra manera que la de la Formula del Instituto, que ha pretendido traducir a nuestros días-, no es pensable y hasta ni siquiera formulable sin esa integración. No otro es el ideal de las Constituciones, al que la Congregación General 32ª. se remite por entero, en su Decreto 2. 4. Exigencia de nuestra misión y de la realidad hoy Traducida esta afirmación a nuestro momento presente significa que: Ser testigos de Jesús siempre, pero más en nuestro mundo secularizado, requiere hombres de fe, de amplia experiencia de Dios y generosa comunicación de esa experiencia. Vivir los concretos objetivos del Decreto 4º, su concreta promoción de la justicia, solo es posible desde una experiencia personal de fe en Jesús y como obvia expresión y realización de ésta. Pretender desglosar ambos elementos es no haber comprendido el decreto, deformarlo sustancialmente y correr el riesgo de efectos que no habrán de ser imputables ni al decreto ni a la Congregación General que lo formuló. Tener hoy la intuición y el valor de realizar creativamente nuestras opciones apostólicas prioritarias, rompiendo generosamente con connaturales inercias, requiere una docilidad al Espíritu que no se consigue sino como un don, fruto de humilde escucha de ese Espíritu en el seno de una vida verdaderamente de oración. Mantener el sentido especificador, religioso, apostólico, sacerdotal, de todas nuestras actividades, aun las de cuño material mas “secular”, sólo será posible desde una consciente vivencia espiritual personal compartida comunitariamente. Más aún, cuando las exigencias de la misma evangelización sólo permitan o aconsejen una manifestación implícita de nuestra fe, tanto más viva habrá de ser esa fe en nosotros, más explícita para nosotros mismos la intencionalidad apostólica que nos justifica en esas actividades, y más exigente la coherencia de nuestra propia vida con esa fe. Todo ello es impensable sin un don de Dios implorado en humilde oración. Vivir hoy, en todo momento y en toda misión, el “in actione contemplativus”, supone un don y una pedagogía de oración que nos capacite para una renovada “lectura” de la realidad (de toda realidad) desde el Evangelio y para una constante confrontación de esa realidad con el Evangelio. Finalmente, hoy, mas quizás que en un cercano pasado, se nos ha hecho claro que la fe no es algo adquirido de una vez para siempre, sino que puede debilitarse y hasta perderse, y necesita ser renovada, alimentada y fortalecida constantemente. De ahí que vivir nuestra fe y nuestra esperanza a la intemperie, “expuestos a la prueba de la increencia y de la injusticia”, requiera de nosotros más que nunca la oración que pide esa fe, que tiene que sernos dada en cada momento. La oración nos da a nosotros nuestra propia medida, destierra seguridades puramente humanas y dogmatismos polarizantes, y nos prepara así, en humildad y sencillez, a que nos sea comunicada la revelación que se hace únicamente a los pequeños (Lc. 10,21). 5. Buscando soluciones Así, pues, hemos de acometer sinceramente la tarea de revisar y de profundizar nuestra vida de fe y de oración y de asegurar su plena integración con nuestra vida apostólica. 1.- Revisar nuestra real integración Hay quienes viven una misión de la Compañía en condiciones difíciles que no siempre favorecen la vida espiritual y de oración, en sus formas y expresiones mas tradicionales. A estos les es pedida una nueva exigencia: la de buscar, si es necesario, otros modos, ritmos y formas de oración más adecuados a sus circunstancias, pero que respeten las directrices de las recientes Congregaciones Generales y que garanticen plenamente esta experiencia personal de Dios que se reveló en Jesús. De tal manera, que el constatar la imposibilidad de conseguirlo, a pesar de renovadas ayudas y perseverantes esfuerzos significaría una contraindicación para esa misión y obligaría a replantearla, para ver si conviene mantenerla o no y, en caso afirmativo, cómo ha de ser realizada. Nueva exigencia también para quienes la vida espiritual y de oración se desarrolla, por lo menos en cuanto a sus formalidades externas, de manera fiel a la tradición: la exigencia de examinar si esta vida es verdaderamente auténtica, es decir, si conduce o no de hecho a una mayor coherencia evangélica en nuestra vida y apostolado, a una mayor caridad y unión entre nosotros, a una mayor disponibilidad por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor [EE 167], y a un más creativo celo apostólico apoyado en la confianza en Dios y no condicionado por otro tipo de seguridades. Nuestra fidelidad no debería ser ni estéril ni estática, sino viva y fecunda, como nos lo recuerda el Santo Padre. 2.- Tomar conciencia de las dificultades No podemos ignorar la existencia hoy de causas más profundas de índole general, que inciden de manera determinante en nuestra misma concepción de la vida espiritual y del apostolado, poniendo a veces en peligro hasta los fundamentos de nuestra propia vida de fe. Serán a veces tendencias secularizantes, relativismos e inmanentismos que nos acechan por todas partes; otras veces posturas teológicas, que condicionan la manera como se creen y se vive el misterio de la Encarnación, de la Redención, de la Iglesia, de los sacramentos..., y que habríamos de revisar en humildad y paciencia, a la luz de la fe y del magisterio de la Iglesia. Evidentemente no toda crisis de fe ha de interpretarse como algo fatalmente negativo que lleve necesariamente a una pérdida de la fe, aunque hoy se den estos casos; más aún, una cierta “conflictividad” interna y externa ha acompañado y acompañará siempre a muchos grandes creyentes y grandes cristianos, reportando evidentes efectos purificadores de esa fe para ellos mismos y para otros. Cuando el hecho sucede en hombres ocupados, y preocupados, por la evangelización del mundo de la increencia, tal experiencia puede reportarles no pocos recursos para un dialogo que haga inteligible su anuncio de Jesucristo, revelación del Padre. Su empeño puede ser un impagable servicio a la Iglesia, que aceptan su radical insuficiencia, adoran y aman a Dios en su Misterio, y sirven y aman a los hombres hasta dar su vida por ellos. 3.- Abrirnos a nuevas experiencias Este cuadro plural de circunstancias y de causas, nos hace aún más necesario el abrir responsablemente nuestra experiencia de oración. El Espíritu Santo enriquece en nuestros días la vida cristiana suscitando formas y estímulos de oración, de índole individual o comunitaria, algunos relativamente nuevos, otros patrimonio habitual de muchos jesuitas de todos los tiempos, hombres de empeñadísimo compromiso apostólico, como el mismo Ignacio, Javier, Fabro... Muchos de estos modos de autentica experiencia espiritual pueden sin duda ser incorporados a nuestra existencia. Para ello ayudará el hacerlos objeto de la dirección espiritual, cuya necesidad se siente cada vez más vivamente, y del discernimiento personal con el Superior, al cual remitieron realisticamente las últimas Congregaciones. Quiero en este sentido manifestar mi agradecimiento a los que, enviados por la Compañía en misión a situaciones de difícil inserción, se esfuerzan sinceramente por integrar, en estas nuevas circunstancias, contemplación y acción, y lo hacen con humildad, ayudándose en verdadero discernimiento de otros hermanos de la Compañía expertos en las cosas del espíritu. Si su experiencia de contemplación “a la manera de Ignacio”, les lleva a ser captados renovadamente por la llamada de Jesucristo, Hijo de Dios, será experiencia auténtica, y nos harán a todos un gran servicio haciéndonos partícipes de ella. Necesitamos aprender todos. Sepamos oír a quienes el Señor se comunica. El Espíritu sopla donde quiere (Jn. 3,8). 4.- Formación permanente en el Espíritu Finalmente, hemos de tomar conciencia de un hecho que puede no haber sido suficientemente advertido por muchos. El fiel cumplimiento de la Congregación General ha de ser desatar un proceso educador, que asegure una integración coda vez más íntima de contemplación y acción en los individuos y en las comunidades. Se trata de un proceso de verdadera formación permanente en la vida del Espíritu. Efectivamente, enraizada en la experiencia ignaciana más pura, la Congregación General pone un marcado énfasis en una serie de “ejercicios” [EE 1], expresado bajo nombres diversos: “discernimientos”, “reflexión teológica”, “toma de conciencia y análisis de los problemas reales”, “evaluación”, “revisión”, etc. Estos “ejercicios”, hechos como verdadera escucha de Dios y confrontación orante de la realidad con el Evangelio, deberán llevarnos a superar dicotomías entre oración y acción, a dar una profunda dimensión religiosa a toda nuestra actividad y una proyección verdaderamente apostólica a nuestra experiencia espiritual. Preguntarnos periódicamente, como deseaba san Ignacio, y hasta de modo sistemático, después de cada jornada, o al final de nuestras sesiones y encuentros de trabajo, sobre la obra que el Espíritu ha hecho en nosotros durante ese tiempo, sobre lo que el Señor ha querido significarnos, sobre lo que no hemos obrado según el Espíritu, etc., nos irá poco a poco educando a trascender los aspectos puramente técnicos y seculares de nuestro trabajo y a desarrollar nuestra actividad con la especificidad que nos es propia como “compañeros de Jesús”. ¿No es ése el más profundo sentido del examen de conciencia ignaciano? 5.- Propuestas prácticas Concluyo estas largas reflexiones con tres propuestas de tipo práctico: Considero, por todo lo anteriormente expuesto, que el Señor quiere de nosotros que hagamos tema de especial revisión y examen, durante los próximos meses, como individuos y como comunidades, este problema, de realizar una más profunda integración dentro de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual y de nuestro compromiso apostólico. Como base para la meditación, estudio y examen sobre este tema, los remito una vez más a los textos de las últimas Congregaciones Generales, más en concreto al reciente Sumario “Vida religiosa del jesuita”, y también a cuanto en otras ocasiones les he escrito sobre el tema. Finalmente los invito a que en actitud de sincero discernimiento ante Dios Nuestro Señor se hagan y respondan, individual y comunitariamente, preguntas como éstas: a) ¿Mi actividad en la Compañía, tiene objetivamente en sí, en mi intención personal y en el modo de vivirla (objetivos, motivaciones, medios y procedimientos), toda la impronta apostólica que debe caracterizarla y especificarla en fuerza de mi vocación? b) ¿Cómo integro de hecho, vitalmente, en lo concreto de mi existencia, mi experiencia de Dios y la acción apostólica más comprometida que me pide la Compañía? c) ¿Mi experiencia personal de Dios, y la que comparto con mi comunidad, es más que una formalidad externa que observo con fidelidad? ¿Qué he de hacer para que lo sea? d) ¿Hasta qué punto mi compromiso por la justicia brota de mi fe? ¿Y hasta qué punto mi fe es tan auténtica, que me proyecta apostólicamente en un real seguimiento del Jesús pobre humillado que me compromete en la promoción de la justicia? e) Si soy de los que han ido abandonando o reduciendo sustancialmente los medios que la Compañía estima necesarios aun hoy día para alimentar nuestra vida interior -por ejemplo, la práctica de la oración personal, la practica sacramental, los Ejercicios Espirituales anuales-, he de preguntarme honradamente delante de Dios: ¿cuáles son las causas que han motivado ese abandono o esa reducción, y qué hago en concreto para poner remedio a esta situación? f) ¿Me ayudo del Superior y sé humildemente tomar consejo del director espiritual para concretar responsablemente mi tiempo y modo de oración a mis circunstancias concretas? 6. Conclusión: una “fuerte espiritualidad” Sus informaciones mencionan otros temas muy importantes, que espero tener la oportunidad de tratar con ustedes en otras ocasiones, pues hoy he querido centrar su atención sobre una materia que considero de vital importancia para la Compañía. Quiera el Señor ayudarnos a descubrir más y más profundamente, con clarividencia y con gozo, para nuestro momento presente y para el inmediato futuro, esa “espiritualidad de fuertes trazos”, esa “fuerte espiritualidad de san Ignacio”, a la que Su Santidad se refirió en su Discurso del 3 de diciembre de 1974 a la Congregación General 32ª., como garantía divina del ser y del hacer de la Compañía de Jesús en momentos en que ésta prueba y purifica sus métodos para lograr que todo jesuita sea “animador espiritual y educador en la vida católica de sus contemporáneos”. No es otra la raíz viva de nuestra eficacia apostólica, la única que nos interesa, que no se funda en poder humano, sino puramente en “la fuerza de Dios”. SAL Y LUZ (A los jesuitas belgas - 5 de Febrero de 1978) Ustedes son la sal de la tierra... Ustedes son la luz del mundo. Alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y alaben a su Padre que está en los cielos. ¡Sal y luz! La sal es indispensable para la vida. Igualmente la luz. Y este pequeño grupo de hombres, ¿va a ser indispensable para la vida del mundo, para el Imperio Romano, para que toda la humanidad descubra la verdad? Sí. Sin la sal que son los discípulos viviendo las bienaventuranzas, el mundo entero decae y perece por su egoísmo, como Sodoma y Gomorra, porque no había en ellas un puñado de hombres justos. ¡Sin un puñado de hombres que vivan el Evangelio - y no digo “que hablen del Evangelio”-, el mundo en general se halla sumergido en la desesperante ignorancia del amor de Dios al hombre! Sin duda sería una mala exégesis agarrarse excesivamente a la letra del texto, pero con todo podemos hacer notar que Jesús no ha dicho: “ustedes están en posesión de una doctrina que es la sal de la tierra, ustedes transmiten un conjunto de verdades de fe que iluminan al mundo”; Jesús ha dicho: Ustedes, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Con ello sugiere que los enviados son sal y luz a través de sus personas, de sus vidas, de sus acciones, del conjunto de su testimonio. En efecto, por su bautismo y en llegando a una fe más adulta, cada cristiano es llamado imperativamente a ser discípulo de Jesús. Pero una tradición de más de quince siglos - una tradición en la que nosotros creemos, pues de lo contrario nuestra vida no tendría ningún sentido - nos muestra que hay hombres y mujeres que reciben la llamada para ser discípulos de una manera más especifica. Es el mismo Concilio quien nos dice: La profesión de los consejos evangélicos aparece pues como un signo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vocación cristiana... (El estado religioso) pone a la vida de todos, de una manera peculiar, la elevación del Reino de Dios sobre todo lo terreno y sus grandes exigencias; demuestra también a la humanidad entera la maravillosa grandeza de la virtud de un Cristo que reina y el infinito poder del Espíritu Santo que obra maravillas en su Iglesia. ¿Nos reconocemos a nosotros mismos en esta descripción de la vida religiosa como discípulos que siguen a Cristo? ¿Qué humildes exigencias de conversión podemos expresar? Esta conversión del corazón con su dimensión de renovación apostólica fue vigorosamente acentuada por la última Congregación General [32a.]. Sin duda que nuestra vida en la Compañía comprende mucho más que la simple observancia de los consejos evangélicos. Habría mucho que decir sobre la contemplación en la acción que nos permite encontrar a Dios en todas las cosas o, por ejemplo, sobre la indiferencia del Principio y Fundamento, sobre la generosidad del tercer binario, sobre el ideal del mayor servicio... Nosotros somos los responsables si esta herencia ignaciana no es la nota característica de nuestra Compañía en el día de hoy. Pero si nosotros respondemos generosamente a esta llamada al seguimiento de Jesús en los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, todo el ideal de los Ejercicios, la dinámica de las Constituciones, la irradiación apostólica, serán una realidad. En el coloquio de la contemplación del Reino, San Ignacio nos invita a que pidamos imitar a Jesús en toda pobreza así actual como espiritual. La pobreza de espíritu es una llamada que puede dirigirse a otros, pero San Ignacio no ha dudado jamas que la pobreza actual era nuestra vocación. Es precisamente esta pobreza actual la que hemos elegido, esta pobreza que, según descripción de la Congregación General, tiene que ser: Sencilla en su expresión comunitaria, y feliz en seguir a Cristo Entusiasta en compartir todos los bienes, unos con otros y con los demás. Inspiradora en la selección de ministerios, para que se ayude a quienes más lo necesitan. Espiritualmente eficaz, de modo que, en todo lo que se haga, el mismo genero de vida sea un anunciar a Cristo. Tampoco hay duda de que, en nuestra Compañía, el consejo de la castidad es una invitación a un amor a Cristo y a su cruz. Este amor a Cristo nos abre a toda la humanidad. Libremente y sin violencia, alegremente y sin miedo, definitivamente y sin mirar atrás, hemos renunciado al amor particular de un hombre por una mujer, aun cuando reconozcamos un elevado valor a la expresión de este amor y de esta mutua ternura. El jesuita hace libremente esta renuncia para poder vivir una fraternidad y una eficacia apostólica. Nuestra castidad es, pues, una manera de amar, de vivir la caridad, o no es absolutamente nada. A nadie se le fuerza a vivir en la Compañía. Esto constituye siempre una libre elección en la línea del Tomad, Señor, y recibid. Pero la pertenencia a la Compañía no se vive de cualquier manera; exige sacrificios, morir para resucitar. La obediencia que hemos prometido es también un esfuerzo constante para encontrar la voluntad de Dios en la voluntad del Superior y en el estilo de vida que la Compañía nos propone. La Formula del Instituto nos invita a traer delante de los ojos todos los días de nuestra vida a Dios primeramente, y luego esta vocación e Instituto, que es camino para ir a Dios. Si aceptamos verdaderamente esta Compañía, con sus defectos y sus limitaciones, una Compañía que, como cada uno de nosotros, es “siempre reformada”, entonces nuestra consagración en la obediencia está plenamente justificada. Sin ella el jesuita permanece prisionero de su egoísmo y de sus incertidumbres, encerrado en sí mismo. Mas, cuando uno se entrega a la obediencia, se da cuenta que eso lo requiere precisamente el hecho de ser discípulo de Aquel que ha venido a cumplir la voluntad del Padre. La Congregación General ha podido, por tanto, decirnos justamente: Nosotros nos comprometemos hasta la muerte con los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, para poder estar totalmente unidos con Cristo y participar de su propia libertad de estar al servicio de cuantos nos necesitan. Los votos, atándonos, nos hacen libres: - Libres por el voto de pobreza, para compartir la vida de los pobres y para usar cualesquiera recursos que podamos tener, no para nuestra propia seguridad y confort, sino par el servicio ajeno. - Libres por el voto de castidad, para ser hombres de los demás, en amistad y comunión con todos... - Libres, por el voto de obediencia, para responder a la llamada de Cristo conocida a través de aquel que el Espíritu ha colocado al frente de la Iglesia. Si a veces tenemos la impresión de que la Compañía concreta no realiza este ideal, la Congregación nos invita y nos recomienda meternos dentro de este esfuerzo de renovación, comprometiéndonos voluntariamente y con gusto, como hermanos que se ayudan mutuamente y no como críticos que se sitúan al margen del esfuerzo común para juzgarlo y resaltar sus insuficiencias. En nuestras vidas, mis queridos hermanos en Cristo, el gran desafío de nuestra fe y de nuestra consagración consiste en que nosotros, débiles y pecadores, tendemos a un ideal que se encuentra fuera de nuestro alcance, demasiado elevado para nosotros. Pero no olvidemos que hemos sido llamados “a estar con Él”. Nuestra respuesta al desafío de nuestra debilidad no puede ser jamás una reducción de nuestro ideal, un seguimiento parcial a Cristo, un corazón dividido. Ello nos haría perder la alegría y la belleza de nuestro compromiso de seguir y acompañar a Cristo Cristo nos ha llamado para ser sus discípulos y participar de su pasión y su muerte. Y también para participar con Él de una vida nueva. Ustedes son la sal de la tierra no por su propia virtud, sino por la suya. Ustedes son la luz del mundo no por su propia claridad, sino por la transparencia de su luz que los ilumina. Todo esto nos desbordaría a no ser por Él que nos da su fuerza. Él llama a Sí a los que quiere; y vinieron a Él... para estar con Él. Unidos unos con otros y con Él que nos llama, nos envía y permanece siempre con nosotros, que esta Eucaristía nos haga decir verdaderamente esta oración de nuestro Padre San Ignacio y de toda nuestra Compañía: Tomad, Señor, y recibid... mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me los disteis, a vos, Señor, lo torno... Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Que el Dios de la paz los santifique cumplidamente, y que se conserve entero su espíritu, su alma y su cuerpo sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, y Él lo llevará a término. Amén. LA MISA EN MI CATEDRAL * Mi catedral ¡Una mini-catedral! tan sólo seis por cuatro metros. Una capillita que fue preparada a la muerte del P. Janssens, mi predecesor, para el nuevo General... ¡el que fuese! La Providencia dispuso que fuera yo. Gracias al que tuvo esa idea: no pudo haber interpretado mejor el pensamiento de este nuevo General. El que planeó esta capillita quizá pensó en proporcionar al nuevo General un sitio más cómodo, más reservado para poder celebrar la Misa sin ser molestado, para no tener que salir de sus habitaciones para visitar el Santísimo Sacramento. Quizá no se apercibió de que aquella estancia diminuta iba a ser fuente de incalculable fuerza y dinamismo para toda la Compañía, lugar de inspiración, de consuelo, de fortaleza, de... estar; de que iba a ser la "estancia" del ocio más actuoso, donde no haciendo nada se hace todo: ¡como la ociosa María que bebía las palabras del Maestro, mucho más activa que Marta su hermana!; donde se cruza la mirada del Maestro y la mía.... donde se aprende tanto en silencio. El General tendría siempre, cada día, al Señor pared por medio, al mismo Señor que pudo entrar a través de las puertas cerradas del Cenáculo, que se hizo presente en medio de sus discípulos, que de modo invisible habría de estar presente en tantas conversaciones y reuniones de mi despacho. La llaman: Capilla privada del General. ¡Es cátedra y santuario, Tabor y Getsemaní, Belén y Gólgota, Manresa y la Storta! Siempre la misma, siempre diversa. ¡Si sus paredes pudieran hablar! Cuatro paredes que encierran un altar, un sagrario, un crucifijo, un icono mariano, un zabután (cojín japonés), un cuadro japonés, una lámpara. No se necesita más... eso es todo: una víctima, una mesa sacrificial, el "vexillum crucis", una Madre, una llama ardiente que se consume lentamente iluminando y dando calor, el amor expresado en un par de caracteres japoneses: Dios-amor. Expresa un programa de vida: de la vida que se consume en el amor, crucificada con Jesús, acompañada de María, ofrecida a Dios, como la Víctima que todos los días se ofrece en el ara del altar. Muchas veces durante estos últimos años he oído decir: "para qué las visitas al Santísimo, si Dios está en todas partes". Mi respuesta, a veces tácita, es: Ciertamente no saben lo que dicen; no hay duda que Dios está en todas partes, pero venid y ved (Jn 1,39) donde el Señor habita: ésta es su casa. Apelo no a argumentos y discusiones, sino a la experiencia que se vive en esa habitación del Señor: el que tiene experiencia se expresa con inteligencia (Si 34,9). El Maestro está ahí y te llama (Jn 11,28). Aquí brota espontáneamente el Señor, enséñanos a orar; explícanos la parábola. Oyendo sus palabras, se comprende la expresión del entusiasmo popular: Jamás un hombre ha hablado como habla este hombre (Jn 7,46), o el de los apóstoles: ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6,68); y se entiende por experiencia el valor de estar sentado a sus pies escuchando su palabra (Lc 10,39). En esta catedral se celebra el acto más importante de toda la vida cotidiana: la Misa. Cristo es el verdadero y sumo sacerdote, el Verbo hecho hombre. Es divino caber en lo pequeño y no caber en el Universo: cabe en este sagrario, pero no cabe en el universo. Toda Misa tiene un valor infinito, pero hay circunstancias y momentos subjetivos en que esa infinitud se siente más profundamente. No cabe duda que el hecho de ser General de una Compañía de Jesús de 27,000 personas consagradas al Señor y entregadas por completo a colaborar con Jesucristo salvador en toda clase de apostolados difíciles, hasta llegar a veces a dar la vida en el martirio cruento, da una profundidad y un sentido de universalidad muy especiales. "Introibo ad altare Dei" Unido a Jesucristo, yo, sacerdote, llevo también conmigo a todo el cuerpo de la Compañía. Las paredes de la capillita como que quieren resquebrajarse. El minúsculo altar parece convertirse en el "sublime altar" del cielo, a donde llegan hasta el Padre, por medio de tu Angel, las oraciones de todos los miembros de la Compañía. Mi altar es como el altar de oro colocado delante del trono, de que habla el Apocalipsis (Ap 8,3). Si por un lado me siento, como quiere San Ignacio, "llaga y postema"... "todo impedimento", por otro estoy identificado con Cristo proclamado por Dios Sumo Sacerdote (Hebr 5,10), santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos (Hebr 7,26), que penetre no en un santuario hecho por manos de hombres, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro (Hebr 9,24). Con Cristo me siento también "víctima": vi de pie en medio del trono... un Cordero como degollado (Ap 5,6). Comienza la Misa en este altar que está como suspendido entre el cielo y la tierra. Si miro hacia arriba, se ve la ciudad santa de Jerusalén: su resplandor es como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino (Ap 21,11). Pero no vi santuario alguno en ella; porque el Señor, Dios todopoderoso, y el Cordero, es su santuario (Ap 21,22). Si miro hacia abajo se ven Los hombres sobre la haz de la tierra, en tanta diversidad, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos enfermos y otros sanos, unos naciendo y otros muriendo... (EE 106). Qué profunda impresión la de ver desde este altar así suspendido a todos los miembros de la Compañía que están en la tierra, con tantos afanes y sufrimientos en su esfuerzo por ayudar a las ánimas, enviados por todo el mundo, esparciendo la sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas (EE 145). Qué vivos deseos se sienten de que, desde este altar, se precipiten, como cascada inmensa, las gracias y la luz y la fuerza que ahora necesitan. En esta misa Cristo se va a ofrecer, y yo con él, por ese mundo y por esa Compañía de Jesús. Si de nuevo alzo los ojos a la Jerusalén celestial, veo a la Santidad infinita, las tres Divinas Personas, como en el solio real o trono de su divina majestad, mirando la haz de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad (EE 106), mientras al mismo tiempo de todos los confines de la tierra se levanta al unísono el clamor de un "peccavimus", que resuena con un rumor de catarata: en el fragor de tus cataratas (Sal 42,8); y oí como el ruido... de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos (Ap 19,6). Al sentirme como el "siervo de Yahvéh" portador de los pecados de la Compañía, especialmente durante mi Generalato, y de los innumerables míos personales, aparezco despreciable y desecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro... (Is 53,3), deseando se pueda repetir de mí lo que se dice de Cristo: El soportó el castigo que nos trae la paz" (Is 53,5); "fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca" (Is 5,7). Así, mientras oigo el gran acto penitencial de la Compañía: hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables (1 Re 8,47), yo me siento como "abortivo", indigno del nombre de "hijo de la Compañía" (l Cor 15, 8-9). Esto es precisamente lo que me permite sentir compasión hacia los caídos y extraviados y comprender toda la fuerza de las palabras de la carta a los Hebreos: puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto con flaqueza. Y a causa de esta misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo (Heb 5,2-3). Cristo se hace mediador de una nueva alianza (Heb 9,15). Yo también, unido al Corazón de Cristo y a pesar de todo, me siento mediador y comprendo lo que San Ignacio señala como primera función del General de la Compañía: estar muy unido con Dios nuestro Señor, para que tanto mejor de él como de fuente de todo bien impetre a todo el cuerpo de la Compañía mucha participación de sus dones y gracias y mucho valor y eficacia a todos los medios que se usaren para la ayuda de las ánimas (Const. 723). Mi posición entre Dios y la Compañía de Jesús, como sacerdote y durante la celebración del Santo Sacrificio, es la de ser mediador entre Dios y los hombres: gobernar todo el cuerpo de la Compañía... (lo) hará primeramente... con la oración asidua y deseosa y Sacrificios, que impetren gracia de la conservación y aumento... y de este medio debe hacer de su parte mucho caudal y confiar mucho en el Señor nuestro, pues es eficacísimo para impetrar gracia de la divina Majestad, de la cual procede lo que se desea (Const. 789-790). El oficio de General aparece así en toda su profundidad y clara luz: mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar... El Señor Yahvéh me ha abierto el oído (Is 50, 4-5). Sintiéndome sacerdote con el "siervo de Yahvéh", no quiero resistirme ni volver atrás; ofrezco mis espaldas a los que me golpean, mis mejillas a los que mesan mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos ( Is 50, 5-7). Pero con cuánta alegría leo en el Libro santo: Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvéh se cumplirá por sus manos. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por sus desdichas justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará (Is 53, 10). Ofertorio Experimento el sentimiento profundo de encontrarme ante Dios arcano "Aghios Athanatos" y desconocido "Deus absconditus" y siento que me ama como Padre que vive y es fuente de toda vida presente en mí mismo y acepta mi ofrenda. Tomo la patena, tratando de penetrar con los ojos de Cristo y con la luz de la fe a través de la infinitud del universo hasta el corazón mismo de la Trinidad: Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan...; y me viene a la memoria simultáneamente el antiguo texto que yo, indigno siervo tuyo, ofrezco a Ti, Dios vivo y verdadero, y de nuevo se presenta toda mi indignidad: despreciable, desecho de los hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias (Is 53, 3); y la culpa de ellos él soportará (Is 53, 11). ¡Tú lo sabes todo Señor! Mientras levanto la patena, me parece que todos mis hermanos se fijan en ella, sintiéndose presentes: y por todos los que me rodean...; la patena se dilata, van acumulándose en ella los innumerables pecados y, negligencias mías y de los demás, a una con las aspiraciones y deseos de toda la Compañía. No puedo cargar yo solo con todo este pueblo: es demasiado pesado para mí (Núm 11,14). Siento como si las manos de todos los jesuitas del mundo quisieran ayudarme a sostener esta pesadísima patena, rebosante de pecados, pero también de ilusiones, deseos, peticiones. Me parece que el Señor me dice como a Moisés: tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo (Núm 11,17). Y entonces como si la patena se aligerara, o mis manos se robustecieran, puedo levantarla muy alto como para que esté más cerca del Señor. Y también por todos los cristianos vivos y difuntos... y por la salvación del mundo entero. Creo desfallecer, ante toda la malicia humana y sus pecados. Es necesario que extiendas tu mano omnipotente. Yo, solo, extendí los cielos, yo asenté la tierra, sin ayuda alguna (Is 44,24). Sostenido por esa mano puedo continuar: este pan será para nosotros pan de vida. Tomo el cáliz con el vino que se convertirá en la sangre de Jesús: Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino...; él será para nosotros bebida de salvación. Este vino, fruto de la vida triturada en el lagar, fermentado, se convertirá en la sangre derramada en la Cruz. Este cáliz, símbolo del que en Getsemaní te hizo sudar sangre y que era tan amargo que deseaste no beberlo, dentro de poco será cáliz de tu sangre derramada por la salvación del mundo. En él se vierten ahora los sufrimientos de tantos jesuitas que, triturados a su vez, han dado o deben dar la vida por Ti, cruenta o incruentamente, las lágrimas, los sudores... mezcla pestilente, que al unirse con tu sangre se hará suave, dulce y perfumada: buen olor de Cristo (2 Cor 2,15). Bien sabemos que este es nuestro destino... sufrir tribulaciones... (1 Tes 1,3), pero impulsados irresistiblemente por tu caridad (el amor de Cristo nos apremia: 2 Cor 5,14) elegimos y pedimos ser recibidos debajo de tu bandera... pasar oprobios e injurias, por más en ellas te imitar (EE 147). Ciertamente has oído nuestra oración, pues el cáliz rebosa, pero la caridad nos hace sobreabundar de gozo en todas nuestras tribulaciones (Cor 7,4): y este cáliz hecho para nosotros oblación y víctima de suave aroma (Ef 5,2) es aceptado por ti como ofrenda y sacrificio agradable (Fil 4,18) y se convierte para nosotros en bebida de salvación. Así, inclinado ante el trono de la Trinidad, puedo decir con toda la Iglesia: Seamos recibidos por ti, Señor, en espíritu de humildad y con corazón contrito, y de tal modo se realice hoy nuestro sacrificio en tu acatamiento, que te sea agradable, Señor Dios. Nuestro sacrificio: de Cristo, mío y de toda la Compañía, como cuerpo unido a la caridad del Espíritu Santo, miembro y cabeza con Cristo y con el "vínculo de la obediencia", por la que, todos unidos, ofrecemos el holocausto diario de nuestras vidas, en el cual el hombre todo entero, sin dividir nada de si, se ofrece en el fuego de la caridad a su Creador y Señor (Carta de la Obediencia). Nuestros sacrificios personales, unidos en holocausto familiar diario, constituyen un sacrificio total, nuestro sacrificio. Dirige tu mirada sobre esta víctima... y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos, en Cristo, víctima viva para tu alabanza (Canon IV). Prefacio Del corazón mismo de la Compañía brota espontáneamente aquel en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Nuestro canto de alabanza se quiere unir al de los ángeles y formar un coro armonioso, en que cada uno cante con su voz en multitud y diversidad de tonos, al modo de aquel coro imponente formado por una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas... que gritaban con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero (Ap 7, 9-10). Nuestro canto se quiere unir al de la Compañía triunfante del Cielo, al de todos los ángeles y santos: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos (Ap 7,12). Siento un silencio imponente. Silencio ante el Señor Yahvéh, ¡porque el día de Yahvéh está cerca! Sí: Yahvéh ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados (Sof 1,7). Silencio, toda carne, delante de Yahvéh. (Zac 2,1 7). Guardemos, pues, en el silencio de nuestro corazón, como María todo lo que en "este altar sublime" va a suceder: misterio de la Pascua, en la que "Cristo fue inmolado"; misterio de la Redención del mundo; misterio de la glorificación máxima del Padre. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido (Hch 3,10). Se acerca el momento sublime de la consagración. Unido con todo el cuerpo de la Compañía, identificado con Cristo, teniendo en mis manos la hostia, pronuncio las palabras: Este es mi cuerpo: mi cuerpo, el de Cristo; Este es el cáliz de mi sangre: momento sublime que no se puede meditar sino en silencio. Cristo convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, ¡pero el que pronuncia las palabras sacramentales soy yo! Una tal identificación con él que puedo decir: esto es mi cuerpo, pero es el cuerpo de Cristo. Todo mi interior arde: ¡como si sintiera al Corazón de Cristo latir en lugar del mío, o en el mío! Como si su sangre corriera por mis venas en el momento de la consagración. La separación mística sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo es una realidad y un símbolo, pero quien recibe el cuerpo recibe a todo Cristo y el que recibe la sangre lo recibe todo también. Así se realizó la salvación del mundo: encarnación, muerte, misterio pascual, salvación: todo repetido en este instante en mis manos: quedo "lleno de estupor", pero es verdad: Creo, Señor, ayuda mí incredulidad (Mc 9,23). ¡Cristo en mis manos! El Cordero que quita los pecados del mundo no en el altísimo trono del Apocalipsis sino en mis manos como pan: vestido de esas especies... ¡Creo! En el instante de la Consagración se realiza la glorificación perfecta del Padre, que se expresará un poco después de la doxología: Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Me detengo en este momento sublime para discurrir por lo que se ofreciera (EE 53). ¿Cómo se ve el mundo desde este altar? ¿Cómo lo ve Jesucristo? Para entenderlo, tengo que dilatar el corazón a la medida del mundo. El Corazón de Cristo es el corazón del cuerpo de toda la Compañía el que ha de dilatarse y con él el de todos y cada uno de nosotros. El nuestro ha de ser un corazón que abrace a todos los hombres sin excepción, como el corazón de Cristo, que desea la salvación universal: que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim 2,4), que se forme un solo rebaño y un solo pastor (Jn 10,16). Pero tiene otras ovejas que no son de su rebaño. Desde este altar, entre el cielo y la tierra, se ven y se entienden las necesidades de tantos hombres en todo el mundo, se entiende y se siente más profundamente aquella misión: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda la creación (Mc 16,15). Me siento como lanzado personalmente al mundo y como si conmigo toda la Compañía fuera enviada al mundo. Allí está su finalidad, su trabajo, hasta que pueda volver de nuevo a glorificar al Señor después de la gran batalla por el reino. Resuena en mis oídos el Yo os envío (Jn 20,21) y el Yo estoy con vosotros (Mt 28,20) que llena de toda confianza. Mi gran compañero es Cristo, que no sólo está en el altar sino que entra dentro de mí y me lleva a su divinidad, que me envía a los que no le recibieron. Mi respuesta no puede ser otra que el Señor, ¿qué quieres que haga? (Hch 9,6). ¿Qué debo hacer por Cristo? (EE 53). El cuerpo de la Compañía, al sentirse enviado y lleno de la fuerza de Dios que le envía, se vigoriza, rejuvenece, siente que la sangre de Cristo corre por sus venas y que la plenitud del espíritu de Cristo lo posee y lo impulsa como un vendaval. ¿Quién podrá resistirla si sigue fielmente en toda la misión recibida? Sabe que la definición de su vida es la de ser hombres crucificados al mundo y para quienes el mundo está crucificado (Gál 6,14), y que nadie podrá resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hable (Hch 6,10) ni oponerse a su voz. Padre nuestro El Padre de la Compañía: todos hijos del mismo Padre, del Padre que pidió a su Hijo cargado con la cruz en La Storta que recibiese a Ignacio como su siervo, momento en que se confirmó el nombre de "Compañía de Jesús". El Padre nuestro: oración personal y comunitaria perfecta. Que estás en los cielos. El jesuita debe mirar siempre hacia arriba, donde está su Padre y su patria. Toda nuestra vida es para el Reino: venga tu reino. Todos nuestros trabajos no lograrían nada si no tenemos la ayuda divina para implantar ese Reino: por eso toda la Compañía pide con ahínco que venga ese reino, porque sabe que de la respuesta a esa oración depende el éxito de todas sus empresas. Hágase tu voluntad. Hemos de colaborar con la voluntad divina, para lo que es necesario conocerla. Danos el sentido del verdadero discernimiento para saber en todo momento cuál es tu voluntad. No dejes de iluminarnos para conocerla y de fortalecernos para poder ponerla en ejecución. Ejecutar tu voluntad es todo lo que quiere la Compañía, tu voluntad manifiesta de tantos modos, pero de un modo específico por medio de la obediencia. Grande, inmensa responsabilidad la mía, al ser Superior General, de la Compañía, al que se da toda autoridad "ad aedificationem". Hágase tu voluntad: que yo nunca sea obstáculo ni llegue a desfigurar, alterar o equivocar tu voluntad para la Compañía. Sería doloroso pensar en esa posibilidad: nunca permitas que me separe de ti; haz que yo me aferre a tus mandamientos. ¡Es una gracia que siento tan necesaria! Por eso, inclinado ante la patena que contiene tu Cuerpo, repito una y otra vez esa oración: mil veces morir antes de separarme de Tí. Por Yahvéh y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté, muerto o vivo, allí estará tu siervo (2 Sam 15,21). Ecce Agnus Dei Con los ojos fijos en la hostia consagrada, mientras la presento al Hermano, que me acompaña y que ocupa el lugar de todos los jesuitas. Como los discípulos que vieron a Jesús mientras se lo mostraba Juan Bautista. Allí veían un hombre; aquí vemos solamente un pedazo de pan. Un acto de fe verdadera: creer contra lo que se ve; el acto de fe en la Eucaristía: es duro este lenguaje: ¿Quién puede escucharlo? (Jn 6,60). No, Señor, no es duro creer este misterio eucarístico, es más bien motivo de inmenso gozo: Señor, ¿a dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6, 68). ¡Creo! Señor, no soy digno, pero di una palabra y mi alma será sana (Mt 8,8). Como sanaste al hijo del centurión. La Compañía cree que Tú eres su Señor y quiere albergarte bajo su techo: en nuestras casas, en nuestras iglesias, en las que quiere visitarte y contribuir a tu glorificación y culto, pero especialmente desea albergarte en el corazón de cada uno de nosotros y en el tabernáculo de cada comunidad, donde te visitarán y buscarán en ti la luz, el consuelo y la fuerza para cumplir con la misión que Tú les has dado. Entra, Señor, bajo el techo de la Compañía. Te necesitamos; hay tantas crisis de fe, tantas interpretaciones sofisticadas con apariencia de científicamente teológicas...; se llega hasta el desprecio de la piedad, considerando esas manifestaciones de una fe sólida e ignaciana como niñerías antiguas, devociones supersticiosas. Y mi alma quedará sana. Señor, no permitas que la Compañía ceda en este punto y degenere de lo que fue San Ignacio y deseó fuese la Compañía. Mirando de hito en hito esa hostia blanca, caigo de rodillas y conmigo los 27.000 jesuitas, diciendo como Santo Tomás desde el fondo del alma y con fe inquebrantable: Señor mío y Dios mío (Jn 20,28). El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna Señor, custodia a toda la Compañía, custódiame a mí especialmente, ya que me has dado este cargo de tanta responsabilidad. Comunión comunitaria: identificación con Cristo. Alimento que no es transformado sino que transforma. Cuerpo de la Compañía cristificada: todos unidos y convertidos en un mismo Cristo: ¡Qué mayor "unión de corazones"! Para mí la vida es Cristo ahora más que nunca. Qué bien podríamos aplicar aquí las palabras de Nadal: Acepta y ejercita con diligencia la unión con que te favorece el Espíritu del Señor respecto a Cristo y a sus potencias, de modo que llegues a percibir espiritualmente que tú entiendes por su entendimiento, quieres por su voluntad, recuerdas con su memoria y que tú todo entero, tu existencia, tu vida y tus obras se realizan no en ti sino en Cristo. Esta es la perfección suma de esta vida, fuerza divina, suavidad admirable (H. Nadal, MHSI Orationis Observationes, n. 308, p. 122). Así identificada la Compañía y cada uno de nosotros con Cristo, nuestro trabajo apostólico y la ayuda a las almas será más eficaz: nuestras palabras serán las de Cristo que conoce en cada momento la palabra que conviene, nuestros planes y modos de apostolado serán precisamente los que el Señor nos inspire, con lo que siempre contaremos con su eficacia... Una Compañía de Jesús verdaderamente de Jesús, identificada con El... Benedictio Dei Omnipotentis Qué consuelo y emoción la de sentirme identificado con Cristo y dar la bendición, dar a la Compañía universal una bendición que será eficaz. A vosotros, operarios, repartidos por todo el mundo en medio de tantas dificultades; a vosotros los que estáis atados por la enfermedad al lecho del dolor y ofrecéis vuestra oración y sufrimientos por las almas y la Compañía; a vosotros, Superiores que tenéis una responsabilidad tan pesada y un cometido tan difícil en los días de hoy; a vosotros los formadores que estáis modelando la Compañía de mañana; a vosotros Hermanos Coadjutores que en un momento tan decisivo de nuestra historia estáis atravesando una tan profunda transformación sirviendo a la Iglesia en la Compañía de un modo a veces tan oscuro y tan callado; a vosotros jóvenes escolares y novicios en quienes la Compañía tiene puesta su esperanza, pues os necesita, y que debéis ser hombres completamente dedicados a la Iglesia y a las almas en la Compañía e imbuidos del espíritu de Ignacio del modo más perfecto posible; a vosotros muy especialmente los que vivís en países privados de la verdadera libertad y que debéis sentir que la Compañía está muy cerca de vosotros y estima vuestra vida difícil; a todos, hasta el último rincón del mundo, hasta la habitación más oculta, os bendigo Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Misa ha terminado. Id y encended el mundo. * Publicado en portugués en: Só Nele...a esperança (São Paulo, Ed. Loyola, 1983: pp. 4557). LA SENCILLEZ DE VIDA El por qué de una pregunta Si en las cartas de oficio de 1973 se hizo una pregunta sobre la sencillez o austeridad de nuestra vida de jesuitas, fue porque para hacerla no faltan serias razones: parecerá quizá un detalle, y no tan esencial, en nuestra vida, pero tiene su importancia y un profundo significado. La sencillez de vida es un índice del espíritu de nuestra pobreza y de la aplicación práctica de dicho espíritu: "Sólo esto diré: que aquellos que aman la pobreza, deben amar el séquito de ella, en cuanto de ellos dependa, como en el comer, vestir, dormir mal y ser despreciados. Si, por el contrario, alguno amara la pobreza, mas no quisiera sentir penuria alguna, ni séquito de ella. sería un pobre demasiado delicado y sin duda mostraría amar más el título que la posesión de ella, o amarla más de palabra que, de corazón" . La sencillez de vida es como un lenguaje, el lenguaje del ejemplo, que entiende muy bien el mundo de hoy, mejor que las palabras o los discursos, y que nos obliga a hacer un examen concreto de nuestras posiciones y criterios sobre la pobreza y sobre otros aspectos de nuestra vida personal. La sencillez de vida es una ayuda para conservar y aumentar la pobreza; no son pocos los que se lamentan así: "yo quisiera vivir en mayor pobreza, pero el nivel de vida comunitaria me es impedimento"; en otras palabras: como si vivir en pobreza fuera ir contra corriente en la comunidad, siendo así que la vida comunitaria debiera ser inspiración y ayuda para una verdadera pobreza. La ostentación o vanidad, y el confort ofenden a la sencillez o simplicidad de vida. No se puede llamar vida de sencillez la que por su aspecto externo y por la calidad elegante y fastuosa de cuanto rodea al religioso más bien se debería llamar vida ostentosa como por ejemplo la del que en su vestido, ajuar, habitación o medios de transporte usara medios de lujo. Tampoco puede decirse vida de sencillez la del que procura para sí lo más confortable del mercado en muebles, calefacción, aire acondicionado, etc. En una palabra, la sencillez de vida se ve amenazada por una doble fuerza: el egoísmo y la sociedad de consumo, que le brinda todo lo que necesita para su satisfacción. El egoísmo no aparece de un modo tan espectacular en una sociedad muy pobre; en ella, la vida austera se impone por sí misma. De hecho, la abundancia comercial y su esclavizante propaganda no nos arrastrarán si por principio queremos llevar vida austera y decimos netamente: "¡cuántas cosas no necesito!". En este punto nos encontramos en la Compañía con situaciones que van desde lo heroico hasta lo escandaloso. La sencillez de vida radica es manifestación de una actitud espiritual que tiene aspectos muy diversos y que puede ser considerada tanto en el orden personal como en el apostólico. No es solamente un problema de pobreza. Se puede faltar, en efecto, a la simplicidad de vida en nuestra vida personal de muchos modos: por sensualidad, por vanidad, por un larvado concepto de "clase social". La sensualidad nos lleva a querer ahorrarnos todo lo molesto y a querer gozar de la vida y de las oportunidades que nos ofrece la sociedad de consumo con su confort y sus delicadezas. La vanidad nos lleva a querer elegir lo lujoso y aun en lo necesario nos induce a buscar cosas que nos hagan aparecer mejor y a competir con el laico que es esclavo de la moda o de la elegancia. Seamos o no conscientes, todos participamos de lo que se ha llamado "pasiones colectivas" (v. gr. nación, raza, clase o nivel social a que hemos pertenecido). Estas pasiones son tanto más inconscientes por ser colectivas, y así encuentran justificación en el ambiente que nos rodea; sin embargo, condicionan nuestras opiniones y modo de vida, incluso en el campo apostólico. El concepto de clase nos impide el querer aparecer como de "clase inferior", modesta, trabajadora, y nos hace imaginarnos que en algunos ministerios o actividades modestas como que nos "rebajamos" a tratar con gente de "clase baja", y aun a veces nos frena el temor de aparecer como uno de esta clase en habitación, vestidos, viajes, etc. Por eso nos debemos preguntar: ¿De qué clase social soy yo? ¿A qué mundo pertenezco inconscientemente? Con mucha frecuencia nuestras reacciones espontáneas son las de los grupos dominantes incluso cuando creemos intelectualmente que nos hemos librado de ellas. LA ORACIÓN Sean santos El santo encuentra mil formas, aun revolucionarias, para llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente; el santo es audaz, ingenioso y moderno; el santo no espera a que vengan de lo alto las disposiciones y las innovaciones; el santo supera los obstáculos y, si es necesario, quema las viejas estructuras superándolas; pero siempre con el amor de Dios y en absoluta fidelidad a la Iglesia a la que servimos humildemente porque la amamos apasionadamente. (Sacerdotes para la Iglesia y para los hombres - 11.03.76) Re-hacer la experiencia La fuerza del mensaje de san Ignacio es llevarnos a esa introversión profunda, a vivir la ley del Espíritu y su “dynamis” irresistible, que nos hará instrumentos más unidos con Dios, efectivos y universales, capaces de colaborar con Cristo y de realizar su voluntad de “conquistar todo el mundo” hic et nunc [EE 95]. Rehacer y repetir en nosotros esa experiencia personalísima de contacto con el Espíritu es, en el fondo, repetir la esencia misma de la experiencia ignaciana. Y esto no puede hacerse de una vez por todas. San Ignacio procura y quiere que, una vez realizada la primera experiencia, no se la considere como un punto final, sino como un primer paso de la experiencia total, que se irá completando durante toda la vida y que debe renovarse en cada momento, de modo que el alma llegue a poder encontrar a Dios cada vez más profundamente en todas las cosas, en los acontecimientos y en las personas que nos rodean y, a través de ellas, en el fondo del propio espíritu. El mensaje de Ignacio es prepararnos para la conversión a Dios verdadera, íntima y continua. Esta conversión es la base del dinamismo más fuerte y de la universalidad más completa, pues pone a nuestra alma en relación directa con Dios y con toda la Iglesia, y nos introduce en la historia de salvación (A la escucha del Espíritu - 31.07.75). Confianza más que nunca Es ésa la reacción profunda que experimento ante la inconfundible experiencia y la vivencia honda de mi propia pequeñez, unida a un no sé qué de seguridad inconmovible en los diversos cargos de responsabilidad que la obediencia ha ido poniendo sobre mis débiles hombros: la sensación del ‘siempre estoy contigo’ (Jud 6,16), la garantía de parte del Señor, pero que deja siempre la inquietud de que de mi parte... yo me mantenga fiel. Es aquel claro-oscuro de la inseguridad humana, que no puede dudar de la seguridad de la ayuda de Dios(En su jubileo de oro en la Compañía - 15.01.77). ¡Qué obra tan grandiosa la que El pone en mis manos; eso exige una unión de corazones completa, una identificación absoluta. ¡Siempre con El! Y El nunca se apartará! Yo tengo que mostrarle confianza y fidelidad. Nunca separarme de El. Pero la raíz está en ese ‘amor de amistad’ en ese sentirse el ‘alter ego’ de Jesucristo. Con una humildad profundísima, pero con una alegría y felicidad inmensas también.(Apuntes personales, agosto 1965). La oración Un nuevo nacimiento, una vida nueva, vida de hijos de Dios. Este es el milagro del Espíritu…esto presupone una delicada atención a las voces del Espíritu, una interior docilidad a sus sugerencias y por lo mismo, más todavía, una plena disponibilidad que sólo una sincera libertad de todos y de todo hace posible y eficaz. “El viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu” Vivir hoy, en todo momento y en toda misión el ser “contemplativo en la acción”, supone un don y una pedagogía de oración que nos capacite para una renovada “lectura” de la realidad -de toda la realidad- desde el Evangelio y para una constante confrontación de esa realidad con el Evangelio. Les pido una nueva exigencia: la de buscar, si es necesario, otros modos, ritmos y formas de oración más adecuados a sus circunstancias… y que garanticen plenamente esta experiencia personal de Dios que se reveló en Jesús. Hoy, más quizá que en un cercano pasado, se nos ha hecho claro que la fe no es algo adquirido de una vez para siempre, sino que puede debilitarse y hasta perderse, y necesita ser renovada, alimentada y fortalecida constantemente. De ahí que vivir nuestra fe y nuestra esperanza a la intemperie “expuestos a la prueba de la increencia y de la injusticia”, requiera de nosotros más que nunca la oración que pide esa fe, que tiene que sernos dada en cada momento. La oración nos da a nosotros nuestra propia medida, destierra seguridades puramente humanas y dogmatismos polarizantes y nos prepara así, en humildad y sencillez, a que nos sea comunicada la revelación que se hace únicamente a los pequeños. Así, cuando invito a los Jesuitas y a nuestros laicos a profundizar en su vida de fe en Dios, y a alimentar esa vida por medio de la oración y de un compromiso activo, lo hago porque sé que no hay otro modo de producir las obras capaces de transformar nuestra maltrecha humanidad. El Señor habla de “sal de la tierra” y ”luz del mundo” para describir a sus discípulos. Se saborea y se estima la sal, se disfruta de la luz y se la estima. Pero no la sal insípida ni la luz mortecina. DESEAR ORAR * Con el deseo se ensancha el corazón cuanto más ancho se hace más capaz de recibir la gracia. (San Agustín). [12] ¡Por favor, sean valientes! Les diré una cosa. No la olviden. ¡Oren, oren mucho! Estos problemas no se resuelven con esfuerzo humano. Estoy diciéndoles cosas que quiero recalcar, un mensaje, quizás mi canto de cisne para la Compañía. Tenemos tantas reuniones y encuentros pero no oramos bastante. [13] Un nuevo nacimiento, una vida nueva, vida de hijos de Dios. Este es el milagro del Espíritu…esto presupone una delicada atención a las voces del Espíritu, una interior docilidad a sus sugerencias y por lo mismo, más todavía, una plena disponibilidad que sólo una sincera libertad de todos y de todo hace posible y eficaz. "El viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu" Me viene a la mente la comparación con el planeador de arrastre cuya fuerza y capacidad de velocidad, la tiene toda y solamente del dejarse llevar dócilmente sin ninguna resistencia, del aeroplano que lo conduce. [14 Vivir hoy, en todo momento y en toda misión el ser "contemplativo en la acción", supone un don y una pedagogía de oración que nos capacite para una renovada "lectura" de la realidad -de toda la realidad- desde el Evangelio y para una constante confrontación de esa realidad con el Evangelio. [15] Les pido una nueva exigencia: la de buscar, si es necesario, otros modos, ritmos y formas de oración más adecuados a sus circunstancias…y que garanticen plenamente esta experiencia personal de Dios que se reveló en Jesús. [16] Hoy, más quizá que en un cercano pasado, se nos ha hecho claro que la fe no es algo adquirido de una vez para siempre, sino que puede debilitarse y hasta perderse, y necesita ser renovada, alimentada y fortalecida constantemente. De ahí que vivir nuestra fe y nuestra esperanza a la intemperie "expuestos a la prueba de la increencia y de la injusticia", requiera de nosotros más que nunca la oración que pide esa fe, que tiene que sernos dada en cada momento. La oración nos da a nosotros nuestra propia medida, destierra seguridades puramente humanas y dogmatismos polarizantes y nos prepara así, en humildad y sencillez, a que nos sea comunicada la revelación que se hace únicamente a los pequeños. [17] Así, cuando invito a los Jesuitas y a nuestros laicos a profundizar en su vida de fe en Dios, y a alimentar esa vida por medio de la oración y de un compromiso activo, lo hago porque sé que no hay otro modo de producir las obras capaces de transformar nuestra maltrecha humanidad. El Señor habla de "sal de la tierra" y "luz del mundo" para describir a sus discípulos. Se saborea y se estima la sal, se disfruta de la luz y se la estima. Pero no la sal insípida ni la luz mortecina. * Suplemento de Cuadernos de Espiritualidad, Lima, Centro de Espiritualidad Ignaciana, Enero 2001, n. 93. EN LA FIESTA DE SAN IGNACIO Siete días antes de su enfermedad Manila, 31 de Julio de 1981 Celebrar con ustedes esta fiesta de San Ignacio, reunidos en torno al altar, conmemorando el cuarto centenario de la llegada de la Compañía de Jesús a Filipinas, es para mí una alegría y un privilegio. Es una circunstancia que debe hacernos también pensar y reflexionar, imitando aquella característica de Ignacio que le inducía, en toda situación, a “considerar y reflectir” en la presencia del Señor para “mejor proceder y adelantar en el divino servicio” Un primer sentimiento brota irreprimible en nuestros corazones: la gratitud, una profunda gratitud al Señor, “ dador de todo bien” a cuya generosidad se deben las innumerables gracias con que, a pesar de nuestras deficiencias, ha bendecido a la Compañía y a sus obras apostólicas en esta Nación a lo largo de 400 años. Un himno a su generosidad y amor con acentos, también, de pesar de nuestras tibiezas, de renovada y sincera promesa de fidelidad a la misión que de él hemos recibido, de grato y fraternal recuerdo a las generaciones de jesuitas que nos han preocupado en estas tierras, aquí han trabajado, amado y muerto legándonos una gloriosa herencia que nos estimula y compromete... un himno así, digo, se alza hoy al unísono en nuestros corazones. ¡Bendito sea el Señor: a él el honor y la gloria! Una conmemoración como la que hoy nos reúne debe evitar un peligro: reducirse a una nostálgica o triunfalista consideración del pasado. El pasado sólo alcanza su pleno sentido cuando proyecta su ejemplo estimulante hacia el futuro y, lejos de ser algo estático y petrificado, se convierte en dinámica inspiración. Nos sentimos radicados en el pasado, ciertamente, pero al mismo tiempo, tenemos la viva conciencia de estar inmersos en las exigencias de un mundo presente y responsables de la gestión de un futuro. Punto de referencia constante de este pasado, presente y futuro es la figura de Ignacio de Loyola, modelo, guía y garante del quehacer apostólico de la Compañía en Filipinas. Ignacio fue un hombre de contradicción: “Cuantos opten por seguir fielmente a Dios, unidos a Cristo, sufrirán persecuciones” (2 Tim 3, 12). El mismo Señor lo había predicho: Los perseguirán, harán lo posible por alejarlos, serán incomprendidos. Pero también dijo: “Felices de ustedes cuando los persigan por el hecho de serme fieles” (Mt 5, 11). Ignacio labró desde el principio su fidelidad al Señor entre procesos e incomprensiones. A lo largo de la historia, su figura ha concitado amor y aversión, admiración y repulsa. Sus ideales, su línea de pensamiento y de acción, han sido frecuentemente, deliberadamente, distorsionados y caricaturizados, falseados, calumniados, y al mismo tiempo, desde otros frentes, reconocido como un hombre providencial, un autentico “enviado” de Dios para servir a la Iglesia. Los seguidores de Ignacio han participado de esta herencia a lo largo de la historia: no hay crimen del que no se haya culpado ocasionalmente a la Compañía: regicidios, envenenamientos, ambición de poder, intriga, maquiavelismo. Al mismo tiempo, y por encima de humanos defectos, la hoja de servicios de la Compañía a la Iglesia en “defensa y propagación de la fe”, constituye, en apreciación de muchos, una brillante página de la historia de la misma Iglesia. Este enfrentamiento de valoraciones pasa actualmente por un periodo de exacerbación. A partir de las Congregaciones Generales XXXI y XXXII se advierte, incluso, una significativa novedad: algunos de nuestros mejores amigos y bienhechores no acaban de comprender la motivación, significado y consecuencias de las opciones que la Compañía -en búsqueda de la “renovatio accommodata” que pide el Concilio- ha tomado en un profundo proceso interno de renovación y discernimiento. A los ojos de algunos, se ha producido un abandono de antiguas y gloriosas tradiciones y se está generando una desviación del ideal ignaciano. La idea de más difícil penetración es la inseparabilidad de la promoción de la justicia con la propagación de la fe, que nuestra Congregación General XXXII nos presenta como indisolublemente unidas. Puede producirse, como consecuencia, el doloroso cambio de actitud para con nosotros de algunos de nuestros amigos y bienhechores (cosa que la misma C. G. preveía). Unas veces se limitarán a marcar su distanciamiento; otras, -posiblemente y aun sin duda- por sincero amor y estima de la Compañía, pasarán a engrosar las filas de los opositores. No faltan casos de abierta hostilidad y aun de abierta persecución. Lo aceptamos como una aplicación del misterio de la cruz que forma parte de auténtico seguimiento de Cristo. Pero yo me pregunto y les pregunto. Por grande que sea el dolor y decepción que estas actitudes nos producen, ¿no debería ser mucho más inquietante que -dadas las situaciones tan diversas en que la Compañía trabaja a lo largo y ancho del mundo, muchas de ellas profundamente marcadas por signos de injusticia y negación de los valores humanos y cristianos- no sería inquietante, repito, si nuestra lucha -“militancia” la llamaba San Ignacio- en servicio de la fe y promoción de la justicia no provocase acá o allá desconfianza e incluso hostilidad, y nos desdeñasen con el silencio o la indiferencia sin sentirse turbados por nuestra proclamación de valores y nuestra actividad? ¿No querría decir eso que la Compañía habría perdido “mordiente”, que había dejado de ser la fuerza de choque de la Iglesia o, para decirlo con palabras del Papa Pablo VI, que ya no seríamos esos jesuitas que están “donde quiera en la Iglesia, incluso en los campos más difíciles, y de primera línea, en los cruces de las ideologías, en las trincheras sociales, donde ha habido o hay confrontación entre las exigencias del hombre y el mensaje cristiano”? ¡Mal augurio para la Compañía la paz y la seguridad de los indolentes! No se excluye que esa ambivalente valoración que ha perseguido a la Compañía en sus cuatro siglos y medio de historia haya tenido también su reflejo en Filipinas. Ustedes lo saben mejor que yo. Mi impresión es que también ustedes, como auténticos hijos de Ignacio, han tenido parte en la incomprensión que es parte de su herencia. Ignacio vio en las persecuciones y en la incomprensión una contraprueba necesaria que involuntariamente da el mundo de la legitimidad evangélica de la Compañía. Es que esa incompatibilidad con el mundo es parte de la herencia de Cristo. Está incluida en el testamento de su última cena: “Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, como no son del mundo, porque yo al elegirlos los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo” (Jn 15, 18-19). Todo el que sigue a Jesús da por supuesto que sobre él puede caer la sombra de la Cruz. Pero, además, Ignacio hace profesión expresa -desde que en la Storta el Padre le “puso su hijo” que portaba la cruz- de seguir al Jesús pobre y humillado. Él, Ignacio, quiere seguir a Cristo en los puestos de avanzada y por tanto más difíciles. Quiere “señalarse”, es decir, no solamente hacer un servicio mayor, sino aceptar el ser “señalado”, convertirse en blanco del tiro de los enemigos de Cristo, si esa es la condición del servicio. Eso es algo inherente al servicio de descubierta, de frontera, de roturación de campos vírgenes -geográficos, ideológicos, culturales- como pide la vocación universal y el magis de la Compañía. Ignacio fue suscitado por Dios. Como dice Nadal: “Cuando nuestro Señor quiere ayudar a su Iglesia, usa de este modo, suscitar un hombre dándole una especial gracia e influjo con que le sirva en modo particular” . Un fundador de esa talla es, ciertamente, portador de “un don particular” (LG 43), es una irrupción de Dios en la historia de la Iglesia, con una nueva forma de vida religiosa, casi como en el Antiguo Testamento lo eran los profetas en las situaciones del pueblo elegido. Esa forma personal de entender la llamada de Cristo y la respuesta es el carisma fundacional. Cristalizado en institución es la Compañía de Jesús. Nosotros vivimos de ese carisma. La intuición ignaciana da rumbo e impulso a nuestra vida. Vivirla es nuestra respuesta a la llamada a la santidad De hecho, la nueva visión del evangelio que supone todo carisma lleva en sí los gérmenes de una denuncia profética contra carencias y actitudes de los hombres de su tiempo. Y el mantener actualizado y vigente ese carisma, conlleva también la predisposición a la denuncia ante las carencias y situaciones de pecado del futuro. Ignacio percibió con clarividente realismo las necesidades de la Iglesia y la sociedad de su tiempo, y respondió a ellas de un modo nuevo, rompiendo los moldes consagrados cuando ello le pareció necesario con tan inspirada creatividad que aún hoy nos sorprende. Por las Constituciones el carisma fundacional se convierte en carisma institucional. La letra del texto legislativo no excluye “la ley de la caridad y amor que el Espíritu imprime en los corazones” (Const. 134). Las Constituciones son un texto abierto e inconcluso, que bajo la luz del Espíritu se completa a lo largo de la historia desarrollando sus latentes y fundamentales líneas de fuerza que provienen de los Ejercicios. Ese espíritu se plasmó, a nivel práctico, en formas muy concretas adaptadas a aquellos tiempos pasados. A lo largo de los siglos ha ido modificándose y adaptándose a las nuevas necesidades, dando así prueba de su vitalidad: no está muerto lo que crece, reacciona al medio y actúa conforme a las nuevas oportunidades. El mismo carisma, la misma preocupación de servicio eclesial se va aplicando a diversas circunstancias: continuidad histórica en la diversidad cultural y eclesial es precisamente la garantía de la legitimidad. Por eso hoy la Compañía, que vive circunstancias tan diversas de aquéllas, y tan fluctuantes, para conservar su “ignacianidad”, por fidelidad al carisma fundacional e institucional, ha debido cambiar tanto, conservando lo sustancial, que es inmutable. Quien no tiene en cuenta el dinamismo propio del carisma ignaciano y lo concibe como algo estático y cristalizado en formas fijas, creyendo así permanecer fiel, en realidad lo ignora, y, sin querer, le es infiel con una infidelidad tanto más peligrosa y corrosiva cuanto que reviste apariencias encomiables y es, en el fondo, letal. “El carisma ignaciano, al menos en su compresión y aplicación, admite un desarrollo. Hay elementos en él que con el tiempo van adquiriendo un mayor relieve y profundidad, se van haciendo más explícitos”. Hoy, tanto la Iglesia como la sociedad humana en su conjunto están en “crisis”. Pero “crisis” es un diagnóstico que admite varias interpretaciones. Una es radicalmente negativa e identifica “crisis” con tensión conflictiva, degradación, demolición. Para otros “crisis” es un momento positivo, un estado coyuntural de prueba que “no preludia la muerte, sino la gloria de Dios” (Jn 11, 4) porque los nuevos elementos, por el mero hecho de ser nuevos, aventajan en valor a los antiguos. Una tercera interpretación, por fin, da de la “crisis” una valoración más ponderada intermedia: se esfuerza en reconocer en los campos en conflicto cuanto hay de negativo como negativo, y cuanto hay de positivo como positivo y, combinando la poda y el injerto, se esfuerza en cercenar lo caduco y vitalizar con lo sano y vigoroso. La nueva planta, siendo la misma, entra en una nueva etapa de vida. Yo me apunto a esta interpretación y pido a Dios que la Compañía no malogre las inmensas oportunidades de esta crisis para un mayor servicio. ¿Cuál es, en concreto, ese mayor servicio que, según el carisma de Ignacio puede prestar hoy la Compañía a la Iglesia que está en Filipinas, a los hombres y mujeres de este pueblo? ¿Qué deducciones operativas pueden sacarse de la experiencia cuatro veces centenaria de la obra ignaciana en este país? Una primera respuesta, a esta pregunta, en términos generales, es ésta: en Filipinas se dan las condiciones y las oportunidades para que cuanto la Compañía ha realizado de mejor, en sí misma y en su renovación, a partir de las Congregaciones Generales XXXI y XXXII, tenga profunda aplicación y lleve adelante la obra apostólica, verdaderamente gigantesca, de quince generaciones de jesuitas. De esas Congregaciones -que son la voz de la Compañía y, unidas al Romano Pontífice, los intérpretes válidos del carisma de Ignacio- han salido los criterios para la renovación a que estábamos obligados por decisión del Concilio Vaticano II. Es precisamente a la luz de los decretos de esas Congregaciones como hemos de descubrir dónde está el “mayor servicio”, también aquí, en Filipinas. Para no alargarme, cito únicamente un punto tan madurado y significativo como es la reformulación actualizada del fin de la Compañía “defensa y propagación de la fe”, en la “diakonía fidei et promotio iustitiae” que no tiene nada de reductivo, ni de desviacionismo, ni de disyuntivo, sino que es una formalización de elementos virtuales de la antigua formulación, con una más explícita referencia a las necesidades actuales de la Iglesia y de los hombres a cuyo servicio nos coloca nuestra vocación. También la nación filipina como cualquier otro país está sujeta a tensiones de tipo político, económico, social, cultural y religioso, para las que se propugnan soluciones divergentes unas veces, contradictorias otras. No sabría decir si hay alguna entre esas tensiones en que no queden afectados los valores humanos y cristianos que la Iglesia debe tutelar y promover. Pero, ciertamente, en alguna de esas áreas son los valores humanos y cristianos lo que está primariamente en juego. Y en ellas la Iglesia -y la Compañía al servicio de la Iglesia- tiene una palabra que decir en voz alta, tan alta como sea necesario, y una acción que desarrollar. Toda nación como tal, así como todo individuo, tiene una vocación, una misión. Lo mismo que a nivel personal cada individuo debe interrogarse acerca de cuál es su misión, así también, colectivamente, podemos y debemos preguntarnos: cuál es la misión, la vocación, de la Nación Filipina en el mundo, qué papel está llamada a desempeñar en la familia humana. Según yo pienso y siento, la misión de fondo de la Compañía en Filipinas es precisamente ayudar a encontrar respuesta a esta pregunta. Nosotros, jesuitas, tenemos a mano preciosos instrumentos de sondeo para descubrir la respuesta acertada: el hábito de proceder a toda gran elección con un desinterés supremo “solamente mirando y atendiendo al fin que soy creado” (EE 169). La liberación de todo compromiso, de todo respeto humano, de todo temor humano, que nos confieren nuestros votos religiosos y nuestra consagración al servicio, nos hacen menos ineptos para prestar esta colaboración. Estando habitualmente unidos con el Señor, siendo constantes en el discernimiento espiritual y apostólico, unidos estrechamente con la Santa Iglesia Jerárquica, “arraigados y cimentados en la caridad” que nos lleva al total servicio del pueblo de Dios, la Compañía de Jesús que está en Filipinas cumplirá su misión de ayudar al pueblo filipino a encontrar y realizar su misión. Un segundo instrumento ignaciano a nuestra disposición que nos ayudará en esta tarea son las normas de selección de ministerios: ustedes deben aplicarlas y discernir qué parcela de esta “viña tan espaciosa de Cristo nuestro Señor” tiene más necesidad, dónde es mayor “la miseria y enfermedad” de los que viven en ella, dónde “se fructificará más”, dónde “es mayor la disposición y facilidad de la gente para aprovecharse”, dónde hay “mayor obligación o deuda de la Compañía”, dónde el bien “será más universal, y por tanto más divino”, dónde “el enemigo de Cristo nuestro Señor ha sembrado más cizaña”, dónde “en servicio de Dios nuestro Señor hay cosas más urgentes, y otras que menos urgen”, dónde “hay cosas que especialmente incumben a la Compañía o se ve que no hay otros que en ellas entiendan”, dónde “hay cosas más seguras y otras más peligrosas”, dónde hay cosas que se pueden hacer “fácil y brevemente, y otras más difíciles y que necesitan más largo tiempo”, dónde hay “ocupaciones de más universal bien y que se extienden a la ayuda de más próximos, y otras particulares”, dónde hay “obras más durables y que siempre han de aprovechar y otras menos durables que pocas veces y por poco tiempo ayudan” (Cons. 620-623). Todos éstos son parámetros ignacianos que deben ayudarlos a encuadrar sus opciones de servicio a la Iglesia y pueblo de Filipinas a la luz del Espíritu, para que este país encuentre y realice su misión en la historia. Personalmente, considerando las circunstancias concretas de su historia y su situación en el área mundial, estimo que la misión de Filipinas es la de ser “faro de la fe en Oriente”. Filipinas tiene el privilegio de poseer un riquísima y diversificada herencia cultural: las culturas nativas, la aportación occidental de España y Estados Unidos, los elementos asiáticos, chinos, japoneses, indonesios, la presencia islámica. La fe en Filipinas tiene que encarnarse, inculturarse en ese medio riquísimo, vitalizar sin destruirlos todos los valores de ese patrimonio espiritual y cultural y, también, dejarse vitalizar y expresar por ellos. “Nobleza obliga”. Filipinas, el único país de mayoría católica del Oriente, un país cuya Iglesia es más antigua que la de numerosos países en otros continentes, está obligada a dar testimonio de cómo sabe descubrir y asimilar los “semina verbi” latentes en toda experiencia humana y de cómo la fe perfecciona al hombre. Filipinas, que tanto ha recibido en el casi medio milenio de su historia, ha contraído, por ese mismo hecho, el compromiso de dar un testimonio válido de Cristo como salvador de la humanidad. Tal vez alguno pensará que esto más que una misión es una utopía. Así es, si lo contemplamos con mirada humana y lo acometemos con medios humanos. Pero Ignacio nos enseña a “mirar arriba” de donde nos viene la fuerza, donde habita el Rey de Reyes y señor de los que dominan (1 Tim 6, 15, Ps 122). Elevando hacia él nuestros ojos, como Ignacio, con “humildad amorosa” (Diario Espiritual, 30 de marzo de 1544, n.° 178) comprenderemos que es una misión posible, que el Señor está con nosotros para realizarla. Apenas dos meses después de que en la mañana del 16 de marzo de 1521 tres galeones españoles arribasen por primera vez a estas orillas, Ignacio caía providencialmente herido en Pamplona. Veinticinco años después de su muerte, en 1581 la acción evangelizadora de la Compañía llega a este país. Han pasado cuatrocientos años. Cuatro siglos de esfuerzos, en que no ha faltado la sangre de los mártires. Y hoy, una floreciente Provincia comprometida radicalmente a proseguir la tarea. En esta fiesta de San Ignacio yo invoco su intercesión ante nuestro Sumo y Eterno Señor. Que nuestro Santo Padre los bendiga y les conceda esforzarse denodadamente a su ejemplo y con su auxilio. Ignacio no tuvo posiblemente una idea concreta de las inmensas oportunidades apostólicas que se abrían en el lejano Oriente a medida que iba siendo conocido. Pero su intuición le permitió calibrar su importancia desde el principio. Y del puñado de hombres de que disponía, no dudó en enviar muchos y buenos -Javier entre ellos- a las tierras por donde nace el sol, con tan grande esperanza de fruto espiritual y de crecimiento de la orden recientemente fundada, que decía que Alemania y las Indias eran las dos alas de la Compañía. Al Señor, que va a hacerse presente con nosotros en este altar, ofrecemos las alegrías, trabajos y penas de estos cuatrocientos años de presencia de la Compañía en Filipinas, y le pedimos la gracia de ser incorporados con él en el misterio pascual de su cruz y su resurrección. Mensaje del P Pedro Arrupe al Presentar su Renuncia en 1983 Cómo me hubiera gustado hallarme en mejores condiciones al encontrarme ahora antes Uds. Ya ven, ni siquiera puedo hablarles directamente. Los Asistentes Generales han entendido lo que quiero decir a todos Uds. Yo me siento, más que nunca, en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es también lo único que sigo queriendo ahora. Pero con una diferencia: Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia. Al final de estos 18 años como General de la Compañía, quiero, ante todo y sobre todo, dar gracias al Señor. El ha sido infinitamente generoso para conmigo. Yo he procurado corresponderle sabiendo que todo me lo daba para la Compañía, para comunicarlo con todos y cada uno de los jesuitas. Lo he intentado con todo empeño. Durante estos 18 años mi única ilusión ha sido servir al Señor y a su Iglesia con todo mi corazón. Desde el primer momento hasta el último. Doy gracias al Señor por los grandes progresos que he visto en la Compañía. Ciertamente, también habrá habido deficiencias -las mías en primer lugar- pero el hecho es que ha habido grandes progresos en la conversión personal, en el apostolado, en la atención a los pobres, a los refugiados. Mención especial merece la actitud de lealtad y de filial obediencia mostrada hacia la Iglesia y el Santo Padre particularmente en estos últimos años. Por todo ello, sean dadas gracias al Señor. Doy gracias de una manera especial a mis colaboradores más cercanos, mis Asistentes y Consejeros -empezando por el P O'Keefe- a los Asistentes Regionales, a toda la Curia, a los Provinciales. Y agradezco muchísimo al Padre Dezza y al P. Pittau su respuesta de amor hacia la Iglesia y la Compañía en el encargo excepcional recibido del Santo Padre. Pero sobre todo es a la Compañía, a cada uno de mis hermanos jesuitas a quienes quiero hacer llegar mi agradecimiento. Sin su obediencia en la fe a este pobre Superior General, no se hubiera conseguido nada. Mi mensaje hoy es que estén a la disposición del Señor. Que Dios sea siempre el centro, que le escuchemos, que busquemos constantemente qué podemos hacer en su mayor servicio, y lo realicemos lo mejor posible, con amor, desprendidos de todo. Que tengamos un sentido muy personal de Dios. A cada uno en particular querría decir tantas cosas. A los jóvenes les digo: Busquen la presencia de Dios, la propia santificación, que es la mejor preparación para el futuro. Que se entreguen a la voluntad de Dios en su extraordinaria grandeza y simplicidad a la vez. A los que están en la plenitud de su actividad les pido que no se gasten, y pongan el centro del equilibrio de sus vidas no en el trabajo sino en Dios. Manténganse atentos a tantas necesidades del mundo. Piensen en los millones de hombres que ignoran a Dios o se portan como si no le conociesen. Todos están llamados a conocer y servir a Dios. Qué grande es nuestra misión: Llevarles a todos al conocimiento y amor de Cristo. A los de mi edad recomiendo apertura: Aprender qué es lo que hay que hacer ahora, y hacerlo bien. A los muy queridos Hermanos querría decirles también tantas cosas, y con mucho afecto. Quiero recordar a toda la Compañía la gran importancia de los Hermanos. Ellos nos ayudan tanto a centrar nuestra vocación en Dios. Estoy lleno de esperanza viendo cómo la Compañía sirve a Cristo, único Señor, y a la Iglesia, bajo el Romano Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra. Para que siga así, y para que el Señor bendiga con muchas y excelentes vocaciones de sacerdotes y hermanos, ofrezco al Señor, y en lo que me quede de vida, mis oraciones y los padecimientos anejos a mi enfermedad. Personalmente, lo único que deseo es repetir desde el fondo de mi alma: «Tomad Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracias, que ésta me basta.» Región de Puerto Rico EXPERIENCIA DE DIOS EN EL MARCO DE NUESTRA CULTURA (Citas del P. Pedro Arrupe para ayudarnos en el Año Arrupe - 1er eje temático) UN MUNDO CAMBIANTE: No es este nuevo mundo el que yo temo. Lo que me preocupa es que nosotros, los jesuitas, tengamos poco o casi nada que ofrecer, poco o casi nada que decirle o hacer que justifique esta existencia como jesuitas. Temo que vayamos a repetir las respuestas del ayer para enfrentarnos con los problemas del mañana; que hablemos de forma que los hombres y mujeres ya no nos entienden; que usemos un lenguaje que no vaya directamente al corazón del hombre y de la mujer (Abril, 1966). CRISTO EL CENTRO: - Ignacio siente por Cristo un atractivo total y busca en él la razón de ser y el modelo de su obra. - Jesucristo es el motor de la vida del padre Arrupe. 'Fue mi ideal desde mi entrada en la Compañía, fue y continúa siendo mi camino, fue y es siempre mi fuerza. Quitad a Jesucristo de mi vida y todo se caerá (Cf. Pedro Lamet, Arrupe: Una explosión de la Iglesia, pp. 36164). - La espiritualidad ignaciana es un conjunto de fuerzas motrices que llevan simultáneamente a Dios y a los Hombres y mujeres. Es la participación en la misión del Enviado del Padre en el Espíritu, mediante el servicio siempre en superación, por amor, con todas las variantes de la cruz, a imitación y en seguimiento de ese Jesús que quiere reconducir a todos los hombres y mujeres y toda la creación a la gloria del Padre (Febrero, 1980). EXPERIENCIA DE DIOS: - Mi mensaje hoy es que estén a disposición del Señor... Que tengamos un sentido muy personal de Dios (Septiembre, 1983). - San Ignacio procura y quiere que, una vez realizada la primera experiencia (personalísima de contacto con el Espíritu), que lleva a la primera conversión, no se la considere como un punto final, sino como un primer paso de la experiencia total, que se irá completando durante toda la vida y que debe renovarse en cada momento, de modo que el alma llegue a poder encontrar a Dios cada vez más profundamente en todas las cosas, en los acontecimientos y en las personas que nos rodean y, a través de ellos, en el fondo del propio espíritu (Julio, 1975). - Sin oración, no conversión, no evaluación, ni discernimiento, no empeño apostólico son posibles (Octubre, 1978). - Realizar este programa con la perfección del 'magis', que es nuestra vida, puede parecer una utopía. Quizá lo sea, pero es una utopía necesaria. Vivirla exige una vida contemplativa intensa, completamente integrada en fecunda simbiosis con la actividad apostólica (Octubre, 1978). - Yo me siento, más que nunca, en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es también lo único que sigo queriendo ahora. Pero con una diferencia: Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia (Septiembre, 1983). BIBLIOGRAFÍA DE PEDRO ARRUPE S.J. 1 - A planet to heal: reflections and forecasts, Ignatian Center of Spirituality, Rome 1975. - Ante un mundo en cambio, Hechos y Dichos, Zaragoza 1972. - "Coloquio sobre la pobreza": CIS 1 (1973) 27-29. - "Arraigados y cimentados en la caridad": Manresa 53 (1981) 99-133. - "El modo nuestro de proceder": Manresa 52 (1980) 17-46. - "El Superior local: su misión apostólica”: Manresa 53 (1981) 299-319. - "El P. Arrupe conversa sobre Ejercicios”: Manresa 50 (1978) 99-110. - El testimonio de la justicia, PPC, Madrid 1973 - En el sólo la esperanza, Mensajero, Bilbao 1973. - Escala en España, Apostolado de la Prensa-Hechos y Dichos, Madrid-Zaragoza 1972. - Este Japón increíble. Memorias del P. Arrupe, El siglo de las Misiones, Bilbao 1965 (reeditado: Memorias del P. Arrupe. Este Japón increíble Mensajero, Bilbao 1991). - Experiencia de Dios y compromiso temporal de los religiosos, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Publicaciones Claretianas, Madrid 1978. - “Familia cristiana”: Información s.j. (julio-agosto 1980). - Hambre de pan y de Evangelio, Sal Terrae, Santander 1978. - Hombres para los demás: documentos dirigidos a los antiguos alumnos de la Compañía de Jesús, Asociaciones de Antiguos Alumnos de Caspe y Sarrià, Diáfora, Barcelona 1983. - “Inspiración trinitaria del carisma ignaciano”: Manresa 52 (1980) 195-234. - Itinéraire d´un jesuite, París 1982. - “La colaboración fraterna en la obra de la evangelización”: Información s.j. (noviembrediciembre 1979). - La identidad del jesuita en nuestros tiempos, Sal Terrae, Santander 1982. - “La Iglesia de hoy y del futuro”: Sal Terrae, Santander 1982. - La vida religiosa ante un reto histórico, Sal Terrae, Santander 1978. - L´esperance ne trompe pas, Le Centurion, Preface de Henri Madelin, París 1981. - Memorias del padre Arrupe, Buena Prensa, México D.F. imp. 1954. - Misión y desarrollo, Paulinas, Madrid 1969. - Nuestra Vida Consagrada, Apostolado de la Prensa-Hechos y Dichos, Madrid-Zaragoza 1972. - “Servir sólo al Señor y a la Iglesia, su Esposa, bajo el Romano Pontífice, Vicario de Cristo en la Tierra: Manresa 50 (1978/3) 195-212. - “Tensión dialéctica ignaciana”: Manresa 48 (1976) 195-218. - Yo viví la bomba atómica, México 1965 (reeditado: Mensajero, Bilbao 1991). Escritos en japonés - Cartas de San Francisco Xavier, 2 vol.,Tokio 1949. - El camino de Cristo (comentario a los EE.EE.), 5 vol., Tokio, 1949-1954 - Florilegio de San Francisco Xavier, Tokio 1949. - La noche oscura del alma. Llama de amor viva (traducciones de S. Juan de la Cruz), Tokio 1954 (reimpresión). - La verdad sobre el comunismo. - Mirad este hombre, Tokio 1952. - Para vosotros jóvenes, Tokio 1950. BIBLIOGRAFÍA SOBRE PEDRO ARRUPE S.J. 2 - M. ACEVEZ ARAIZA S.J., Tres ensayos y un anecdotario, Jus, México 1989. - M. ALCALÁ, “Pedro Arrupe y las teologías de la liberación”: Manresa 62 (abril-junio 1990) 151164. - ----------------- , “Pedro Arrupe y la vida religiosa en la Compañía de Jesús": Manresa 73 (julioseptiembre 2001) 253-273. - Arrupe, Comic, Mensajero, Bilbao 1996. - AA.VV., Identidad y misión de la Compañía de Jesús hoy, Mensajero, Bilbao 1976. - ----------, Pedro Arrupe: así lo vieron, Sal Terrae, Santander 1986. - ----------, La carta del P. Arrupe: réquiem por el constantinismo, Nova Terra, Barcelona 1968. - ----------, La trinidad en el carisma ignaciano: historia, escritura, teología: homenaje al Padre Arrupe, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, Roma 1982. - G. BISHOP, Pedro Arrupe, SJ., Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat 2000. - ---------------, “Pika-don” Una historia real, Sal Terrae, Santander 1999. - M. BERZOSA MARTÍNEZ, Arrupe, Mensajero, Bilbao 1996. - J.-Y. CALVEZ, El Padre Arrupe. Profeta en la Iglesia del Concilio, Mensajero, Bilbao 1998. - -------------------, Fe y justicia: la dimensión social de la evangelización, Santander 1985. - -------------------, “La experiencia de la C.G. XXXIII en el contexto de las CGXXXI Y C.G. XXXII y de su particular preparación”: CIS vol. XVIII n. 56 (1987). - -------------------, Le père Arrupe: l´Eglise après le Concile, Éditions du Cerf, París 1997. - I. CAMACHO, “La opción fe-justicia como clave de evangelización en la Compañía de Jesús y el Generalato del Padre Arrupe”: Manresa 62 (abril-junio 1990) 219-246. - P. CASTON BOYER, “Interpretación del P. Arrupe del sentido de nuestro tercer y cuarto voto”: Manresa 62 (abril-junio 1990) 199-204. - V. CODINA, “La noche oscura del P. Arrupe. Una carta autógrafa inédita”: Manresa 62 (abriljunio 1990) 165-172. - J.C. DIETSCH, Pedro Arrupe: itinéraire d’un jesuite, Le Centurión, Paris, 1982 (Pedro Arrupe: itinerario de um jesuita, Loyola, São Paulo 1985). - R. DIVARKAR, “El modo nuestro de proceder” del Padre Pedro Arrupe: Manresa 62 (abril-junio 1990) 99-105. - F. GARCÍA GUTIÉRREZ, El Padre Arrupe en Japón, Guadalquivir, Sevilla 1992. - M. GIULIANI, “Génesis de un texto. Plegaria al Padre Eterno”: Manresa 62 (abril-junio 1990) 195-198. - L. GONZÁLEZ HDZ, “El P. Arrupe y la devoción al Corazón de Cristo”: Manresa 60 (1988) 367382. - --------------------------, “El P. Arrupe y S. Ignacio”: Manresa 62 (1990) 133-150. - I. IGLESIAS, “Las oraciones del P. Arrupe”: Manresa 62 (abril-junio 1990) 173-194. - -------------------, “La actualidad de los Ejercicios de San Ignacio" (P.. Arrupe): Manresa 73 (julio-septiembre 2001) 230-235. - J. ITURRIOZ, “Catequesis e inculturación. Un texto sinodal del P. Pedro Arrupe”: Manresa 50 (1978) 5-18. - -----------------, “La ‘sucesión del P. Arrupe’ en el Generalato de la Compañía de Jesús”: Manresa 55 (1983) 199-210. - P.M. LAMET, Arrupe, una explosión en la Iglesia, Temas de Hoy, Madrid 1990 (reeditado: Arrupe. Un profeta para el siglo XXI, Temas de Hoy, Madrid 2001). - C. McGARRY, “ARRUPE, hombre de utopía”: Manresa 62 (abril-junio 1990) 119-132. - E. MARTÍN CLEMENS, Pedro Arrupe, testigo creíble de la justicia, Patronato de San Francisco Javier, Puerto Rico. - -------------------------------, Testigo creíble de la justicia, Paulinas, Madrid 1989. - T. MIFSUD, Pedro Arrupe S.J. Hombre de fe, luchador por la justicia, Centro de Espiritualidad Ignaciana, Chile 1988. - J. RICART, “La última inspiración del P. Arrupe: El Servicio Jesuita a refugiados (SJR)": Manresa 73 (julio-septiembre 2001) 273-285. - J. SAN MIGUEL EGILUZ, La renuncia del P. Arrupe al Generalato a la luz de la Psicología, Lazkao Beneditarrak, Guipúzcoa 1998. - M. TEJERA, “Arrupe y su canto del cisne: ¡Orad mucho!... No oramos bastante": Manresa 73 (julio-septiembre 2001) 243-253. - A. WOODROW, Los jesuitas, historia de un dramático conflicto, Barcelona 1984. EN EL 10º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PEDRO ARRUPE Toda una vida 1907 Nace el 14 de noviembre en Bilbao, en el "Casco Viejo", como se llama hoy a la parte antigua de la villa. Sus padres, Marcelino Arrupe (arquitecto) y Dolores Gondra, eran ambos naturales de Munguía, localidad vizcaína cercana a Bilbao. A1 día siguiente de nacer recibe el bautismo en la basílica de Santiago. 1914 El primero de octubre ingresa en el colegio de los Escolapios de Bilbao, en donde cursará el Bachillerato hasta 1922. 1918 El 29 de marzo ingresa en la Congregación Mariana de S. Estanislao de Kostka, "los Kostkas", dirigida por el P. Basterra, el primer jesuita que conoció Arrupe, cuya influencia fue notable en su posterior vocación a la Compañía de Jesús. Pedro Arrupe llegó a ser vicepresidente de los "kostkas". 1923 Comienza el primer curso de Medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid. Las notas de su carrera son extraordinarias: en casi todas las asignaturas, sobresaliente y matrícula de honor. Severo Ochoa, que llegaría a ser premio Nobel y que entonces era condiscípulo de Arrupe, confesaría más tarde: "Pedro me quitó aquel año el premio extraordinario". 1926 Muere su padre y, poco después, decide hacer un viaje a Lourdes con sus hermanas. Allí asiste a más de una curación milagrosa que él tiene ocasión de analizar desde su categoría de estudiante de Medicina. Diría: "Sentí a Dios tan cerca en sus milagros, que me arrastró violentamente tras de sí". 1927 El 25 de enero ingresa en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Loyola. El doctor Negrín, uno de sus profesores, hizo lo posible por no perder a un alumno tan brillante. Más tarde, iría a Loyola a visitar a Pedro: "A pesar de todo, me caes muy simpático". Y allí se dieron un abrazo el futuro presidente del gobierno de la República y el futuro general de la Compañía. 1932 Poco después de haber comenzado sus estudios de Filosofía en el monasterio de Oña (Burgos), llega el decreto de disolución de la Compañía en España. Arrupe parte al destierro con sus compañeros y profesores. Continuarán sus estudios en Marneffe (Bélgica). Para cursar Teología le envían a Valkenburg (Holanda). En la vecina Alemania surgía ya la fatídica sombra de Hitler y el nazismo. "Para mí -diría más tarde- el encuentro con la mentalidad nazi fue un tremendo shock cultural". 1936 El 30 de julio recibe la ordenación sacerdotal en Marneffe. 1936 En septiembre se traslada a los Estados Unidos para realizar estudios de moral médica. 1938 Estando a punto de concluir el curso de Tercera Probación, una especie de "segundo noviciado" que hacen los jesuitas al terminar sus estudios, en Cleveland (USA) recibe el 6 de junio una carta del Padre General destinándole a la misión de Japón, misión que había solicitado ya muchas veces a sus superiores. 1938 El 30 de septiembre embarca en Seatle rumbo a Yokohama. 1940 En junio, después de varios meses de aprendizaje de la lengua y costumbres japonesas, es destinado a la parroquia de Yamaguehi, tan llena de recuerdos de San Francisco Javier. 1941 Japón acaba de entrar en la II Guerra Mundial. Al día siguiente, 8 de diciembre, tres policías japoneses vienen a practicar un registro en la parroquia y le meten en la cárcel acusándole de "espía". Le recluyen en un cuartucho de dos por dos metros. Al cabo de un mes es puesto en libertad, debido a la admiración que provocó su buen comportamiento y su conversación con carceleros y jueces. 1942 En marzo le nombran maestro de novicios. Parte para el noviciado de Nagatsuka, una colina a las afueras de Hiroshima. 1945 El 6 de agosto, a las ocho de la mañana, Arrupe es testigo de la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima. Inmediatamente, convierte el noviciado en un hospital de emergencia. Más de ciento cincuenta personas, abrasadas por la irradiación, son atendidas por una comunidad que apenas cuenta con medios y elementos para ello. Más tarde, Arrupe escribiría un libro sobre esta experiencia: "Yo viví la bomba atómica". 1954 El 24 de marzo es nombrado superior de todos los jesuitas de Japón, con el cargo de Viceprovincial. Da la vuelta al mundo pronunciando conferencias para recabar fondos para la Iglesia del Japón. 1965 Es elegido general de la Compañía de Jesús el 22 de mayo. Supo afrontar los tiempos azarosos y renovadores en los que entraba la sociedad humana y, muy especialmente, la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Lleno de valor, de visión del presente y del futuro y, sobre todo, de una inquebrantable fe en Dios, tuvo que sufrir incomprensiones y contradicciones de todas partes, incluso, a veces, de las más altas instancias de la Iglesia. Pero marcó unos derroteros, hoy ya imborrables, para la Compañía de Jesús, que no dejarían de influir también en otros sectores de la sociedad humana. 1974 El dos de diciembre, con visión profética del presente y futuro de la Compañía de Jesús y de la humanidad, convoca la Congregación General 32. Supondrá un hito fundamental en la historia de los jesuitas, sobre todo por la proclamación de que nuestra fe en Dios ha de ir insoslayablemente unida a nuestra lucha infatigable para abolir todas las injusticias que pesan sobre la humanidad. 1981 El 7 de agosto, de vuelta de Oriente, a donde había ido a visitar a los jesuitas de aquella parte del mundo, ya en Roma, en el taxi que le conducía del aeropuerto a la ciudad, sufre una trombosis cerebral que le deja incapacitado del lado derecho. Al día siguiente, le administran el sacramento de los enfermos. 1981 El 26 de agosto el Papa nombra un delegado personal para atender al gobierno de la Compañía en la persona del jesuita P. Dezza. Se interrumpe así el proceso normal de nombrar un sucesor por medio de una Congregación General. El P. Arrupe y, con él, toda la Compañía reaccionaron con dolor pero con obediencia total a las decisiones del Romano Pontífice. 1983 El tres de septiembre, reunida por fin la Congregación General, el P. Arrupe presenta su renuncia al cargo ante todos los Padres congregados. Poco días después, el P. Peter-Hans Kolvenbach es elegido General de la Compañía. Su primer gesto fue abrazar al P. Arrupe mientras le decía: "Ya no le llamaré a usted Padre General, pero le seguiré llamando padre". 1991 Después de casi diez años de dolorosa inactividad y de ofrenda física y psíquica por la Compañía, la Iglesia y la Humanidad, el 5 de febrero entrega su alma a Dios en la casa generalicia de los jesuitas en Roma. Días antes, ya en agonía, le había visitado Juan Pablo II. LA AUDACIA Y EL CORAJE DE UN HOMBRE QUE NOS INTERROGA A TODOS Comenzaron los jesuitas de América Latina: “El décimo aniversario del P. Arrupe no puede pasar desapercibido. Como la gracia del Año Jubilar, gracia de renovación y de esperanza, así puede ser para nosotros el año Arrupe”. Y, acogimos todos la feliz iniciativa. Porque hoy también necesitamos que nos interrogue –como en los años ochenta- la audacia y el coraje del hombre libre que fue Pedro Arrupe. Arrupe tuvo la libertad del que ha puesto a Dios por encima de todas las cosas. Esto supone que Arrupe buscaba a Dios, no a los ídolos que pretenden la adoración de los humanos. Y, así orientó la misión de los jesuitas. Lo que supuso dificultades, contradicciones, calumnias, alegrías también, muertes, pérdida de poder y prestigio ante muchos, inseguridad,... Arrupe supo entenderlo desde la fe en Jesús perseguido y resucitado: “Tan cerca de nosotros no había estado el Señor, acaso nunca: ya que nunca habíamos estado tan inseguros”. Comentaba. Arrupe tuvo la libertad del que se abre a la novedad del Espíritu que va haciendo nuevas todas las cosas. Hombre de Dios y hombre de la historia. Historia real de esta segunda mitad del s.XX que exige nuevos caminos a la evangelización. La universalidad superando los límites estrechos de lo occidental, la apertura a los más pobres para que tengan vida, la necesaria imaginación que busca nuevos caminos para el testimonio cristiano,... Todo ello no se hace sin dolor, sin costos y sin equivocaciones. Arrupe tuvo la libertad del que nada posee. Quienes han vivido situaciones extremas (Arrupe vivió el desastre de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima) pueden convertirse en seres inhumanos siempre a la defensiva o en hombres libres con la libertad del que sabe el valor de cada cosa y, sobre todo el valor real de la vida y del hombre. Arrupe tuvo la libertad del tiene una pasión que le atraviesa y le trasciende: pasión por Dios y por el hombre que convierte a lo demás en relativo. Y, ello le permitió ser audaz para responder a los retos de su época la injusticia y la fe, los refugiados, la inculturación y la necesaria renovación de la vida religiosa,... Sabiendo aderezar la temática de fondo con alusiones de un sabio realismo como cuando le preguntaron cómo ser misionero eficiente en Japón. Arrupe responde: “Aprendan el reglamento del base-ball” (juego entonces de enorme popularidad en Japón) Arrupe tuvo la libertad del que sabe de equivocaciones y errores: En una rueda de prensa al final de la C.G. XXXI: “No pretendemos defender nuestros errores. Pero tampoco pretendemos caer en un error aún mayor: el de cruzarnos de brazos y no hacer nada por temor a equivocarnos”. Le permitió tener el coraje de los convencidos y así animar personas y mover instituciones. Jesuitas y AA.AA ya nos sabemos como “hombres para los demás” nunca en posiciones neutrales ante la injusticia que destroza y mata a nuestros hermanos más desfavorecidos. Arrupe nos llamaba a participar en la encrucijada de nuestro tiempo: La defensa de la justicia que nace de la fe en un Dios Padre de todos,... Con positividad y con buen humor supo vivir Don Pedro, como le llamaban muchos jesuitas. Con su alegría, su optimismo que parecía nada podía vencer, su buena voz de barítono y una sonrisa verdaderamente encantadora. ¡Era un gozo conversar con él sabiendo que en aquel momento eras el único centro de su atención y de su acogida entrañable!! Una sana humanidad. Y ¿cómo mantener ese ritmo frenético de viajes, reuniones, problemas gravísimos,... Su inquebrantable confianza en Dios, desde luego, y, como decía uno de sus colaboradores: el secreto de su energía era su capacidad para echar una cabezada en cualquier circunstancia: en el coche, en un avión,... decía Arrupe al que le acompañaba: “Perdone, pero tengo que cumplir mi deber con la Compañía” Y se quedaba pacíficamente dormido. Y llegaba nuevo al punto de destino. Estamos todavía excesivamente cerca de lo que ha significado este profeta que dijo a su tiempo y contra su tiempo lo que Dios le inspiraba decir. Dios ya le habrá hecho justicia. La historia esperamos que también se la hará.

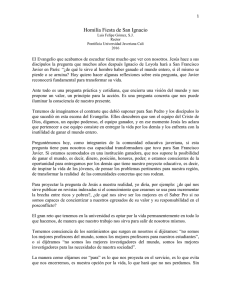
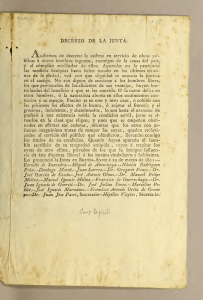
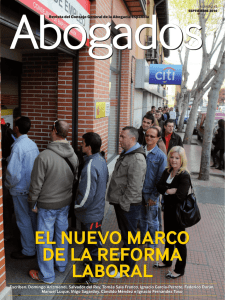
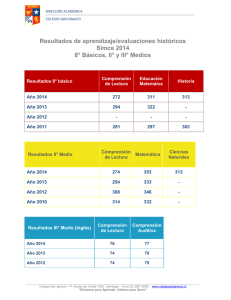
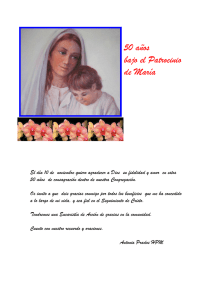
![Decreto de la Jumta [sic]. : Acabamos de decretar la cadena en](http://s2.studylib.es/store/data/005667378_1-da11bd022a3bdf923b69a739bf200a7b-300x300.png)