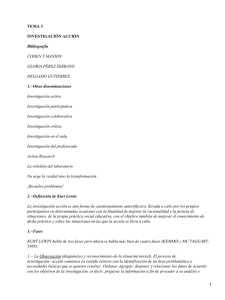Nota importante:
Anuncio

Nota importante: me fue imposible condensar la naturaleza de mi investigación en 15 páginas, así que si les parece, propongo exponer solo lo referente a las primeras 16 páginas (que en quitando las citas y referencias hace 15 páginas), en estas primeras 15 páginas está, a modo de relación, lo del método en el arte luliano y el método cartesiano. De verdad lo siento mucho que esto ocurriera, pero así es el proceso creativo, no sabes con lo que te encontrarás, espero que esto no sea un impedimento para ser ponente en su congreso. Muchas gracias. Edgar Colmenares. Implicaciones del método, la relación mundo─razón, y la estética en la articulación del conocimiento. Con este trabajo se pretende estudiar sobre la relación que puede haber entre método, estética y conocimiento, para ver el rol que dichos componentes juegan en la estructuración del conocimiento. Para este cometido se toma como referencia autores representativos de los diferentes momentos históricos del pensamiento, tomando de cada uno el aspecto que más pueda ser de guía para el logro del objetivo propuesto. Tres nombres que nos orientan, René descartes, Immanuel Kant y Ramón Llull, pero se hace difícil ubicar a cada autor en algún momento especifico de la investigación, desde un punto de vista parece evidente situarlos desde una cronología histórica, puesto que la historia del pensamiento se gesta desde un acontecer cronológico, pero en el caso del filosofó mallorquín, pareciera nos hablaran de un pensador que desafía cualquier orden cronológico de la historia de la filosofía tal como comúnmente la conocemos, tal vez porque, precisamente, el mundo de la racionalidad moderna y de la estética contemporánea, ha dejado en las sombras a figuras del pensamiento medieval que ostentan una fecundidad filosófica que trasciende cualquier etapa del reflexionar humano. En todo caso, seremos fieles a la tradición cronológica de las ideas filosóficas, pero, en cualquiera de los casos, será fácil percatarnos cómo es posible una perfecta cohesión entre un pensador del siglo XIII, con los supuestos de la racionalidad moderna, y del salto de la modernidad al mundo de la estética contemporánea. De Ramón Llull tomaremos sus reflexiones acerca de la relación mundo─ razón derivadas de su Arte Breve, Descartes nos orientará en la cuestión metódica implícita en el proceso de racionalización presente el ejercicio epistemológico, y en Immanuel Kant nos introduciremos en el juicio estético derivado de la crítica del juicio. Veremos, pues, cuáles serán las posibilidades de dicho trabajo. 1 1. Siguiendo las huellas del arte luliano Qué será lo que lleva a un personaje como Ramón Llull a pensar la posibilidad de un método universal de conocimiento, una forma de entender la vida desde una forma que sea común a todos los hombres, es ese el arte luliano, el que nos conduce a un punto de encuentro, en el que las diferentes posibilidades de la razón sean conciliables bajo una manera de ser que es propia a la condición humana1. Por un lado, se aprecia en Llull la condición del realismo platónico, por otra, una pensamiento donde se refleja una plena actualización de las jerarquías del pensamiento en los objetos del mundo de los hombres, así, se evidencia la posibilidad de una relación entre razón y los objetos del mundo, al mismo tiempo que éstos encuentran su sentido en el posicionamiento que por vía de la razón le es otorgado2. El conocimiento no es un algo que aparece como ajeno al objeto ni al sujeto que lo conoce, pues es en el propio ejercicio del conocer, donde se va dibujando la forma que adquieren las cosas para el sujeto, sin que esto signifique que el conocimiento permanezca como espíritu absoluto en el conocedor, sino más bien que objeto y sujeto comparten el fenómeno del conocer, que es donde ambos adquieren cada uno su sentido, siempre moldeados por las propias posibilidades o potencias que residen en las posibilidades del universo. Recordemos que nuestro autor intenta resolver el problema de la época, donde al parecer hacía falta la unificación de un criterio que resolviera el problema de los diferentes criterios de las ciencias, justo allí donde el desconcierto epistemológico, religioso y cultural, demandaba una salida que diera orden a una variabilidad de criterios desde los cuales se hacía difícil llegar a un consenso, una manera desde la cual entender todos una misma razón ordenadora del universo3. Hay Llull para filósofos y también para teólogos, pero siempre el mismo hombre, más allá de dar relevancia a su origen o motivaciones religiosas, mundanas o místicas, importante es darnos cuenta de que es difícil separar al pensador de su vida, así pues, aunque es cierto que en el arte de Ramón Lull la figura de un Dios ordenador es desde donde todo cuanto es se hace posible, es fácil entender, situando a este Dios como entidad gnoseológica, cómo es posible que sea desde las propias posibilidades del universo, como sus criaturas pueden llegar 1 Cf. Lull, R. (2004). Arte breve (pp18.). Navarra: EUNSA. ¨Lo que hay implícito en la construcción luliana es pues, la concepción del mundo forjada por los neoplatónicos a partir de la ontología y teodicea platónicas y la cosmología aristotélica…¨ Ibídem, 19. 3 ¨Lull presenta su método como superación de estos problemas plantados por la teoría escolástica de la ciencia, de manera que su interpretación también ha de tener en cuenta este diálogo con la tradición aristotélica.¨ Ibídem, 21. 2 2 a reconocer, mediante la razón como método, las cosas del mundo que les es dado, bien por la gracia de un dios, o dados a su razón para conocer. Así, el hombre puede conocer lo que le es posible y dado a su razón, y, mediante el arte de aproximación a las cosas, acceder al particular por vía de descenso del universal, así, universal y particular coinciden en la plena comunicación de sus propiedades, que son las mismas, aunque una actualizada gracias a la posibilidad que le viene dada por la otra. La posibilidad universal como agente formal, da a lo particular una atribución de ser, o de ser reconocida por el sujeto como aquello que viene dado por lo general y que logra actualizarse en lo sensible4. Lo particular como el objeto de invento, el modo operativo del arte, de aquí que el universal no es que da una única posibilidad de entender el particular, porque precisamente por eso vienen los problemas de incompatibilidad de criterios en el reconocimiento de la verdad, porque las diferentes vías de acceso a la cosa, genera diversas maneras de entender lo dado, de allí las diferentes maneras de concebir el ser, que aunque sea uno para todos, en los diferentes particulares puede mostrarse desde variaos matices. El universal adquiere una forma en el ejercicio de la invención o el descubrimiento de la vida, siempre hay espacio para la invención humana5. El proceso de descubrimiento del ser funciona en Llull parecida a la manera agustiniana, tres partes de un mismo proceso de ejercicio epistemológico, religioso, y hasta místico transcendental6. Memoria, entendimiento y voluntad, la trinidad del pensamiento, facultades que, en manos del pensamiento antiguo, con San Agustín por un lado, y en la filosofía medieval de Ramón Llull por el otro, hacen de articuladores del conocimiento, facultades propias del hombre que se hace idea de su mundo, mediadores del ser, y donde se evidencia la posibilidad de conocedor y lo conocido. Para nuestras mentes contemporáneas es fácil pensar en un objeto y un sujeto, conocedor que se apropia de algo y lo hace conocido, pero nos es, tal vez, un poco más difícil concebir la idea de inteligibilidad al modo medieval, hombre que hace intelección de lo dado, donde no se cuestiona el ser, sino que el ser está allí para ser intelegido, cosa que supone una verdad o condición previa del conocer, la cual que está dada y es previa al sujeto. Es la plena vinculación del ser con el conocedor, aunque no en modo de apropiación al sentido del ser por parte del conocedor, sino más bien como testigo de lo sucedido, pudiendo 4 Cf. Ibídem, 24. En palabras del que hace la introducción de la edición. ¨Pero para ello, hay que buscar también el universal que conviene con el particular que se busca…¨ Ibídem, 23. 6 ¨Y la psicología luliana es deudora de la agustiniana, pues considera el alma racional de acuerdo con el esquema de las tres partes, memoria, entendimiento y voluntad.¨ Ibídem, 28. 5 3 variar solo la veracidad de lo atestiguado, más no de la verdad, porque ya en el mundo se ostenta un sentido, que un no siendo ajeno a los hombres, es libre de los caprichos de éste7. El carácter ontológico del método luliano nos habla de que buscando el modo adecuado en que el universal se adecua al particular. Se puede encontrar el correcto modo lógico del ser, siendo éste, el resultado de la correcta manera de encontrar a lo general dentro de lo específico.8 Cuando el predicamento consigue a su adecuando predicado, entonces se ha resuelto el ser, se ha hecho un correcto uso del método, por ello, la manera en que una condición da lugar a la combinación de otras, es reflejo de las posibilidades lógicas, las mismas que demuestran el orden de las cosas, tanto en el aspecto formal de éstas, como en condición material, la manera en que la formalidad tiene de hacerse en lo sensible.9 La manera en que la aplicación de la condición necesaria universal se da en el particular, se pone de manifiesto al término que el arte, como método, es la puerta de acceso al ser. En la enseñanza del arte de Ramón Llull, se pone de manifiesto que el arte, como acceso al ser, constituye un método para descubrir en las posibilidades racionales, las propias posibilidades de los particulares, porque la adecuación de uno con relación al otro, es la evidencia de la coherencia entre la posibilidad formal que se da de manera universal en todos los sujetos, y el referente particular sentible10. Siendo así, se muestra cómo en las enseñanzas de las lenguas, la razón descubre por sí sola la coherencia inherente en las diversas lenguas de los hombres 11, lo cual promueve el encuentro entre una y otra forma cultural, esto, por la vía de descubrir al ser mediante el diálogo ocurrido entre razón y la posibilidad de adecuación de ésta para con las cosas que aparecen, siendo la comunión de estas dos, lo que constituye la noción de mundo. El arte luliano viene a ser manera mediante la cual obrar correctamente en cuanto las demás artes, siendo así, es un Arte Magna que ofrece una forma a la razón, para poder descifrar cualquier tipo de conocimiento ¨La razón por la que hacemos esta arte breve es para que el Arte magna sea más fácilmente conocido, pues, si se conoce esta, tanto el Arte 7 ¨Finalmente la especie E afirma que si el hombre a cualquier otro es sensible posee ¨ser¨ y ¨defecto¨, necesariamente ha de existir un ser en que exista ¨ser¨ y perfección y en él no existir ningún defecto. Y ese ser perfecto sin ningún defecto es Dios.¨ Ibídem, 27. 8 Cf. Ibídem, 37. 9 Cf. Ibídem, 48 48 10 En palabras del que hace la introducción de la edición. ¨En el caso de la aplicación de un término absoluto como concreto, se procede como en el caso de ¨bondad¨, término absoluto que puede ser aplicado a su concreto ¨bueno¨. Ibídem, 53. 11 Cf Ibídem, 127. 4 susodicha como las otras artes se pueden saber y aprender con facilidad.¨12. Así, desde los componentes de la arte magna, alfabeto, figuras, definiciones, reglas y la tabla, puede hacerse uno con cualquier modalidad de ciencia en la que pueda manifestarse en ser. A través de las figuras usadas en el alfabeto, podemos combinar las posibilidades y alcanzar la verdad, o hacer que esta se revele13. Dentro del pensamiento de Llull, este es un factor que nos sitúa en el plano del lenguaje, pues se trata de la posible comunicabilidad del ser al sujeto conocedor, quedando evidenciada la preocupación por parte del filósofo, por lograr una comunión entre sujeto y realidad inteligida. El leguaje como método, como vía de acceso. El ser que se manifiesta y se reconoce en la predicación que podemos hacer de él, tanto para afirmar la verdad o la falsedad de algo, todo está contenido en la posibilidad de ser ¨El primer triángulo es la diferencia, concordancia y contrariedad. En él entra, a su manera, todo lo que es, pues todo lo que es, o es en diferencia o en concordancia o en contrariedad, y no se puede hablar nada fuera de estos principios¨14. La posibilidad de ser de algo es propia de la posibilidad de predicación y, por su puesto, de la configuración lingüística y epistemológica que adquiere el conocimiento en el sentido que va articulándose como realidad objetivada en el sujeto. Es la objetivación del conocimiento por la vía de las relaciones estéticas y gnoseológico─ sentible acaecidas en el proceso de conocer. Así, la vía de acceso a la objetivación de la realidad, se produce en el propio proceso lingüístico ocurrido en el ejercicio de la predicación de la cosa, lo cual se da al mismo tiempo que vamos poniendo sobre la realidad, una articulación formal por medio de símbolos, los cuales que se convierten en símbolos lingüísticos, en el momento que adquieren pleno reconocimiento de concordancia por parte de la razón que conoce, y la propia posibilidad de ser de lo que es conocido, pensado o racionalizado, lográndose, así, la relación dinámica entre lo que puede ser, lo que puede predicarse, y quien lo predica. Es una concepción de unidad en el ser, pues, lo que es y lo que puede un sujeto decir o conocer sobre el ser, no ocurre desde una entidad externa que organice la organicidad de lo dado en los sentidos de los órganos, sino más bien es gracias a un orden orgánico, desde donde es viable concebir una realidad, o bien, concebir el orden. No se puede concebir el 12 Ibídem, 69. Cf. Ibídem, 71. 14 Ibídem, 73. 13 5 orden sin la condición necesaria de ser del orden mismo, llámese este, Dios, razón, pensamiento, etc15. Muchas razones de una misma cuestión, entendido el ser como principio que puede adquirir diversas formas, aunque en el mundo de la sensibilidad, y del cual el hombre es testigo, este ser pueda ser traducido bajo diferentes formas, por ello que, en cuanto entender las maneras que el ser adquiere, depende del posicionamiento predicativo. Se depende del punto desde donde se ubica el predicador con relación a la posición de lo predicado, de esta manera, el medio o método de acceso, es lo que puede dar una variabilidad formal a la cosa, más, el contenido posible sigue siendo el mismo, siendo la falta de adecuación entre forma y contenido, ocurrida en la falla producida en el proceso epistemológico, lo que engendra el germen de la ignorancia y el error en el conocer16. Mediante la definición de los principios por medio de los cuales se hace el Arte, es como llegamos a un entendimiento de la ciencia, siendo este principio, condición necesaria para todas las ciencias. Es como decir que cada virtud, o universal, tiene una condición posible de predicación, esto es, la forma que adquiere o la manera en que se actualiza un predicamento general a un específico, en el mundo de lo sensible.17 La prueba de que algo sea en función a su condición necesaria, es que puede predicarse de ello aquello que es evidente en el abstracto. Se puede entender lo que es posible de creerse, la condición del entendimiento y la de creer, son posibles gracias al propio ser, desde el cual es viable la concreción del conocimiento del hombre ¨La cuarta especie es cuando se pregunta: ¿qué tiene un ser en otro? Como cuando se dice: ¿qué tiene el entendimiento en otro ser? Hay que responder que en la ciencia tiene el entender, y en la fe el creer¨18. Lo objetivo es condicionado por principios y articulado por reglas, hay, pues, una condición necesaria y otra que actúa en el ejercicio de la forma de acceder al ser ¨Y se llaman 15 ¨Esta figura tiene treinta y seis cámaras, como puede verse. Cualquiera de sus cámaras posee muchos y diversos significados, merced a las dos letras que contiene. Así, la cámara BC tiene muchos y diversos significados, en virtud de la B y la C, e igualmente, la cámara BD tiene muchos y diversos significados en virtud de la B y de la D, etc. Y ya esto se percibe en el alfabeto anteriormente presentado¨ Ibídem, 76. Convendría decir lo que representan las cámaras en Llul. ¨La cámaras son, pues, las combinaciones de las figuras, y a partir de ellas se constituyen los enunciados universales. Así, los comunes de la figura A permiten relacionar las dignidades entre sí y reflejan la unidad esencial de Dios, que en ningún caso se ve afectado por la multiplicidad de dignidades¨ Ibídem, 27. 16 ¨En esta arte se definen sus principios para que sean conocidos mediante las definiciones, y para que sean utilizados afirmando o negando, pero de tal manera que las definiciones permanezcan invariables. Pues con tales condiciones el entendimiento hace ciencia, y encuentra términos medios, y aleja la ignorancia, que es su enemiga¨ Ibídem, 79. 17 Cf. Ibídem, 81. 18 Ibídem, 82. 6 términos medios porque se encuentran entre el sujeto y el predicado, con quienes convienen en género y especie¨19. Hay, en el proceso de encuentro de la razón que conoce y aquello que es conocido, un elemento cohesionador que da paso al conocimiento, tal vez el método mismo, o la voluntad de apertura al ser, pero, en todo caso, siempre una relación entre los elementos formales de la razón, y dispuesto para ser conocido como cosas y fenómenos. En este punto, vale la pena resaltar que hay en la noción de género y especie un elemento importante a tener en consideración, porque esta categorización de una cosa dentro de la otra, nos ofrece una mirada a la manera que tenemos de organizar y cohesionar mundo y razón, pues el hecho de considerar que algo, que aun ostentando características comunes a otra cosa, pueda diferenciarse hasta el punto de ser considerado otra cosa según otras categorías. Lo anterior hace suponer, que la propia manera que tiene el entendimiento de cohesionar la realidad hasta convertirla en un componente epistemológico, articula una noción de naturaleza, puesto que la realidad fenoménica, es situada desde las posibilidades que desde la razón, en su encuentro con lo dado en lo sentible, se da. De esta manera, podemos entender, que en el intercambio ocurrido entre razón y cosa sensible, es desde donde articulados el conocimiento, lo cual supone una relación plena y dable entre las posibilidades del ser, y las propias posibilidades del conocedor. De aquí que pueda ser viable referirse a algo, aunque sea para decir cualquier cosa sobre ello, bien sea que lo predicado esté cargado de sabiduría, o bien de ignorancia. Las aplicaciones a los principios por los que se rigen los diferentes sujetos, están condicionadas a la propia naturaleza de un sujeto con relación a otro, es esto lo que hace posible, o no, la comunicabilidad entre el entendimiento de uno y otro que sean iguales, siendo cierto, igualmente, que los seres superiores pueden conocer aspectos de los inferiores, dando por sentado, claro, una jerarquización en cuanto la posibilidad de conocimiento que ostenta cada especie20. La posibilidad de los aspectos formales de las funciones orgánicas y sensibles de los seres que reconocen en el mundo las actualizaciones formales de lo que se presenta de manera sensible21. Este es un aspecto donde se pone de manifiesto el ascenso y descenso del ser, en el 19 Ibídem, 87. ¨Pensamos tratar estos sujetos de acuerdo con cuatro condiciones, para que, gracias a ellas, el entendimiento sea condicionado a aplicar a dichos sujetos los principios y las reglas condicionadamente, según la manera en que cada sujeto es condicionado por su naturaleza y esencia. Pues la divina bondad tiene una condición en Dios, y la bondad angélica otra en el mismo ángel, y así sucesivamente, cada una a su manera. Y lo mismo ocurre con las reglas¨. Ibídem, 91. 21 Cf. Ibídem, 93. 20 7 descenso sólo podemos ser testigos de la posibilidad del ser que se manifiesta a través de nosotros, y ni siquiera es una idea infértil, sino un aspecto formal dinámico que se actualiza en una sensibilidad, un algo que tiene su sentido en la vida misma. Ostentamos belleza pero por atributo no por pertenencia, lo que sí es nuestro es la voluntad en el proceso de reconocimiento del ser. El abstracto de las pasiones, y la sensibilidad de éstas, el abstracto consigue su descenso al mundo de la sensibilidad por la vía de la experiencia humana, pero también hay un ascenso, el que ocurre cuando trascendemos, desde lo sensible, a la sensibilidad misma, nunca alejados de ella, pero sí desde un plano donde la sensibilidad es una forma más elevada. Es el ascenso de los deseos carnales hasta su forma pura, sin separarnos de esta última, porque, desde la vida sensible, hacemos el puente a la trascendencia de aquella experiencia que ocurre en los órganos, es la inmanencia y transustanciación de lo que acontece en los órganos (y que es ordenado por los sentidos), hasta vivirse como una imagen en el sujeto. El objeto cobra un dinamismo en el primer instante que tiene contacto con el sujeto, pero no es hasta el proceso de reconocimiento estético ocurrido en el intercambio, cuando el objeto pasa a ser imagen testigo de algo, el símbolo, el orden, el bien, lo bello, lo contrario al caos. ¨La aplicación se divide en tres partes. En la primera, lo implícito se aplica a lo explicito, en la segunda, lo abstracto se aplica a lo concreto, en la tercera, la cuestión se aplica a los lugares de esta Arte¨22. Cada cosa atribuida es la expresión de una posibilidad de estar que adquiere lo abstracto en la materia. El atributo se vive en el modo de ser de lo atribuido, el atributo se evidencia en el proceso epistemológico dado entre el encuentro del predicador y lo predicado. Siendo así, el atributo podría entenderse como la mediación ocurrida entre sujeto y objeto, siendo el punto medio entre ambos, donde ocurre el encuentro mismo, no el uno sin el otro, pues sería una forma sin actualización en lo sensible, o una sensibilidad sin forma, lo cual no tendría significado en el mundo de los hombres, tal vez sí en otro plano. El hecho que sea posible decir sobre algo, nos habla de las condiciones mediante las cuales el entendimiento organiza lo que le es dado a conocer, en tal sentido, el resultado epistemológico es producto del diálogo entre las formas que le son posible a la razón (y mediante las cuales articula la realidad), no siendo necesariamente un determinismo (porque precisamente por ello que es puede haber el error), sino más bien porque ya sea en el error o en la verdad, siempre se ostenta la comunicabilidad entre los aspectos formales, y la materia prima en cual la razón puede conseguir materializarse ¨Pues, mediante las definiciones de las formas, el entendimiento asumirá condiciones para estudiarlas a través de los principios y de 22 Ibídem, 100. 8 las reglas, y gracias a ese estudio, adquiriría conocimiento de las formas que aparecen en las cuestiones de las definiciones¨23 . Desde estos supuestos, se entiende cómo es que haya una condición necesaria del entender, la cual condiciona las cosas que dentro del entendimiento son posibles de articular, hasta llegarlos a convertir en objetos de la razón que conoce. En tal sentido, la propia noción de naturaleza con relación a algo, se da en la medida que la cosa es tomada por las posibilidades cognoscitivas en el sujeto, hasta ser convertidas en objetos que aparecen como algo concreto a la razón24. El sujeto que convierte en predicado, pues mediante la acción del entendimiento, lo que es posible saber sobre algo, y quien conoce dicha cosa, se vuelven indisolubles, parte de un mismo hecho epistemológico, la comunión del ser en el acto del nacimiento del mundo conocido, la concreción de las posibilidades del universo por parte de la razón, la misma que encuentra su sentido en el propio intercambio del camino de encuentro entre forma y sensibilidad ¨El conocimiento conoce cómo puede adquirir un carácter muy general para plantear muchas cuestiones¨25. Aunque bien es cierto que el Arte luliano constituye en sí un método de acceso al ser, no podemos dejar de lado para nuestro cometido la sistematización que ha dado Descartes al asunto del método. Y en tarea de revelar los elementos que intervienen en la configuración del conocimiento, se hace necesario ver el recorrido filosófico que ha seguido la tradición del pensamiento referente a estas cuestiones. 2. Método y modernidad, René Descartes Una de las primeras cosas que saltan en Descartes, es lo que tiene que ver con la importancia de organizar el conocimiento, la idea de un órgano organizado. No se trata de hacer nuevas leyes, sino de hacerse la pregunta por saber cómo se ha llegado a éstas. No es difícil ver por qué hay en Descartes la necesidad de hacer una nueva filosofía para una nueva ciencia, el método. Para nuestra manera de pensar es normal concebir que tiene que haber un método para llegar al conocimiento, pues somos herederos del este mundo de las ciencias modernas, pero, al parecer, en tiempos de este filósofo, tal premisa no constituía en modo alguno una evidencia concreta sobre algo. 23 Ibídem, 101. ¨ ¿de qué manera el entendimiento se condiciona a lo general por medio del entender general? Ve a la multiplicación de la cuarta figura, y observa cómo el entendimiento multiplica las condiciones, con las que multiplica los objetos y su entender, a fin de ser general y adoptar muchos hábitos por muchas y grandes ciencias. Y baste lo dicho sobre la multiplicación de la cuarta figura, a causa de la brevedad¨ Ibídem, 116. 25 Ibídem, 124, 125. 24 9 Estamos en el nacimiento de la modernidad, donde las ciencias plagaban el pensamiento, cada una, podría decirse, desde unos supuestos que le eran propios a su empresa. Es en este marco donde un filósofo como Descartes, ve la necesidad de formular un método que sea válido a todas las ciencias, la duda. Desde la duda todo es posible, pues se descubre lo que permanece oculto a la razón, o más aun, una razón que da sentido a la cosa. Ramón Llull también habla de un método, pero hay que considerar que en el modo medieval que Llull tiene para concebir la realidad, no es la razón quien se apropia del objeto y lo hace desde sí y para sí, sino más bien que es desde las posibilidades de la razón y de su manera de inteligir, como se aprehende la cosa, siempre, en el camino de reconocimiento del ser en las cosas del mundo. Aunque ambos filósofos consideran la necesidad de dar con una manera concreta de acercamiento al conocimiento, el sujeto─razón que cada uno propone es distinto, pues se ubican en una perspectiva diferente con relación al ser, al objeto, a la cosa, o a la naturaleza. De esta manera, se justifica la elección de los filósofos que acá se trabaja, pues, cada uno es representativo en las diferentes etapas históricas del pensamiento, aunque ambos desde la misma problemática, el modo de conocer y las posibilidades de la experiencia dadas en dicho proceso. Llull intentaba responder la incertidumbre de un reino con diversidades de culturas, Descartes se encontraba en la encrucijada del mundo moderno de la diversidad de ciencias. Es comprensible la necesidad de cada uno de estos pensadores por discriminar entre la diversidad de mundos, científico y religioso, para poder fundamentar un modo general que sea viable para acceder, de manera general, a la diversidad. Sea desde la religión, o desde la ciencia, se puede observar, que una dimensión y la otra, se encuentran en el común de un modo de hacerse con el mundo, siendo éste, la vía de acceso por medio del cual cada uno va atribuyendo una forma y un contenido a todo lo que le rodea. Bien sea el sujeto científico, o el religioso, ambos comparten una similitud, que su manera de hacerse en su ciencia o en su religión, constituye su forma de concebir el mundo, la vida, y hasta su propia racionalidad. En tal sentido, Descartes buscará la autonomía de la facultad racional, las cualidades de la razón, conducir la razón para llegar a la verdad de las ciencias. Dar con la manera operativa de esa facultad de juzgar que es común en todos26, dándonos cuenta que hay la posibilidad de diferentes vías para llegar a una conclusión, tantas opiniones como vías de acceso a la cosa. 26 Descartes, R. (1989). Discurso del método: Tratado de las pasiones del alma. Barcelona: Planeta. 10 La razón se vislumbra como cualidad o función metódica, esa cualidad capaz de hacerse la pregunta por la manera en que se llega a las conclusiones de la ciencia. Aunque históricamente aún no ha llegado el nacimiento de algo llamado estética, sí puede hablarse del tema estético intrínseco en el planteamiento cartesiano, pues, se trata de saber, cómo se ha llegado a establecer la experiencia del conocer a través del tiempo, así como de los instrumentos por medio de los cuales se entiende la cultura. Ciencia, esa manera de hacerse con lo que está, y cultura, no son cosas que puedan tomarse como separadas, pues ambas tratan de lo mismo, de la manera de hacerse con la realidad en el camino de revelación o constitución de la cosa. Bien sea en revelación o en constitución de la cosa, siempre una correlación cuantitativa de los objetos mentales y físicos, así como de los atributos cualitativos que situamos sobre éstos27. En el camino al correcto modo de conocer, la duda y la discriminación de las facultades nos deberían conducir al orden de los pensamientos, así, pues, plegando el conocer al método, accedemos a la correcta forma de conocer28. Es un mundo que se construye desde la duda, la cual nos hace juzgar la cosa que se presenta, cosa que convertimos en objeto de referencia a nuestro entendimiento. En el paso hacia la razón llegamos a situarnos en una realidad que nos pertenece como objeto de nuestra propia razón, porque, al dudar, soy consciente de aquello en lo que me establezco, siendo esta una nueva situación para el conocedor, situación en la que es protagonista del ser. Es fácil darse cuenta de la multiplicidad, pero, aun así, nos percatarnos de que a pesar que ésta sea posible, hay un algo en los sujetos que la contemplan y que es general en todos ellos, la razón por medio de la cual se articulan las diferentes formas de ser de la realidad ¨Pues es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar. Bueno es saber algo sobre las costumbres de diversos pueblos, para juzgar más acertadamente de las nuestras y no pensar que todo lo que es contrario a nuestras formas sea ridículo o irrazonable, como suelen hacer los que no han visto nada¨29. En Descartes, lo compartido en la razón y la forma sistemática de ser de ésta, es lo que da la condición necesaria para dar forma a la realidad. De esta manera, es en el sujeto donde la realidad adquiere una forma, seguido de una actualización materializada por la vía de los sentidos. Este es un punto de importante diferencia con relación al Arte de Ramón Llull, porque mientras para Descartes la vía de acceso al ser es por medio de lo que deciente desde la razón y da forma a lo sentible, en el 27 Cf. Ibídem, 8. Cf. Ibídem, 16. 29 Ibídem, 7. 28 11 filósofo medieval, la vía es tanto descendente como ascendente, pues es en el encuentro de lo formal y lo sensible, donde se reconoce la posibilidad del ser. Mientras que en Descartes la razón da forma a la cosa, en Llull la razón atestigua que por medio de ella ocurre la manifestación de lo que es posible desde el ser, siendo la razón y la sensibilidad, el lugar de encuentro en el que el conocedor puede reconocer los atributos del ser, así como la forma que dichos atributos adquieren en el mundo de los hombres. En Descartes, lo que ocurre, pasa siempre por el filtro de la razón, y aunque la duda de la razón metódica sea el camino a seguir, hay que dejar que la cosa se exprese, para poder dudar de ella, hay que dejar que el error se manifieste, solo así la razón podrá ordenar los objetos que son dados al espíritu para dudad de ellos30. El ser consciente de lo que ocurre fuera, le sirve a la razón para percatarse de dónde está el error, para, así, luego poder ordenarlo. Sea de una forma u otra, hay un lugar de encuentro entre conocedor y lo conocido, la diferencia con relación a lo que se deriva de otros autores, podría estar en que, desde el punto de vista cartesiano, lo conocido es algo sin forma determinada, que acaba por ostentar pleno significado en el momento que se hace objeto de la razón. En tanto, en otras corrientes del pensamiento, es dado por supuesto que ya en la propia relación entre conocedor y conocido, ambos ostentan un sentido, no siento siempre desde la razón desde donde se organiza el mundo de la experiencia. Desde un punto de vista, la razón es vista como ordenadora y objetivadora que engendra realidad, desde el otro, la razón es testigo del doble movimiento del ser, ascendente y descendente, siendo este último escenario, donde se vislumbra una razón desde donde el sujeto logra cohesionar a su entender, lo que ya es dado desde unas posibilidades de ser. En Descartes, el propio hecho del dudar exige que la cosa sea objeto de la razón, esto es, tomado por ella, en tal sentido, hay que dejar que eso que se me hace extraño, penetre la razón, porque la razón puede penetrar también a la cosa, organizarla, juzgarla, y dudar de ella. La propia manera del proceder cartesiano, llama a la conquista de la cosa por parte de la razón, la duda, el dividir la cosa en partes, conducir por orden los pensamientos, hacer enumeraciones y revisiones31… Es la modernidad en su estado puro, el hombre que da forma al mundo, no hombre que reconoce en el mundo la cohesión de todo cuanto es, es parir la realidad, construirla, edificarla, ha nacido el ser. 30 ¨Pero, como un hombre que marcha solo y en tinieblas, resolví ir tan lentamente y usar de tanta circunspección en todo que, aunque no avanzase sino muy poco, al menos me aguardara de caer. Incluso no quise comenzar a desechar enteramente algunas de las opiniones que se habían podido deslizar en mí interiormente son haber sido llevado a ellas por la razón, antes que no emplease bastante tiempo en proyectar la obra que emprendía y en buscar el verdadero método para alcanzar el conocimiento de todas las cosas de que mi espíritu fuera capaz¨ Ibídem, 15. 31 Cf. Ibídem, 16. 12 El alma que razona es inseparable de la potencia de la materia, hay una relación entre razón y posibilidad de la cosa, esta es una posibilidad proyectada desde lo que de la razón es posible de proyectar o ser pensado. Lo que puede ser pensado y ordenado por la razón ¨Después de esto había descrito el alma razonable y hecho ver que no puede en ningún modo ser sacada de la potencia de la materia, sino que debe expresamente ser creada¨32. Hay una relación entre el mundo sensible y mundo abstracto, una realidad que se articula desde la forma material que adquiere la realidad racional33. Siendo algo propio del mundo moderno, en el pensamiento de Descarte la categorización de las experiencias corporales tiene vital importancia. En el mundo moderno, la distención del cuerpo es casi una correlación analógica en cuanto las propias posibilidades de la razón. La manera en que el cuerpo actúa sobre el alma y rige las pasiones, nos habla de la relación cuerpo─razón. Mediante el cuerpo nos relacionamos con los objetos o pasiones que le son propias a la razón. ¨Considero, pues, también, que no ay ningún sujeto que actúe más inmediatamente sobre nuestra alma que el cuerpo al que está unida, y que, en consecuencia, debemos pensar que lo que es en ella una pasión es en el cuerpo una acción, de modo que no hay mejor camino para llegar al conocimiento de nuestras pasiones que examinar la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo, a fin de conocer a cuál de los dos deben atribuir las funciones que se dan en nosotros.¨34. No son pocas la veces que los filósofos modernos hablan de la relación de la funciones físicas, lo cual supone un punto de relevancia, pues ya es la propia razón haciéndose la pregunta por los medios por los cuales le viene aquello que luego tomará forma desde ella. La idea de órgano es algo importante en que reflexionar aquí, pues, ya pensar en algo que tiene una función propia, sitúa a dicha cosa como una entidad que adquiere una cierta autonomía con relación a las otras, así, el hombre se concibe como un engranado de partes que le constituyen, siendo la razón la que las organiza y le atribuye un manera de ser entendidas35. La razón se comunica con el organismo a través de las pasiones, pues es desde éstas como la razón puede entender sobre aquello que arrastra a lo corporal a errores o certezas. Hay unas acciones que vienen dadas desde dentro, mientras que otras son articuladas desde los objetos externos hasta los órganos y sus sentidos36. Se sigue la secuencia de objeto, órgano, sentido y pasiones, pero, en todo caso, cualquier posibilidad de que algo pueda ser pensado con relación a una idea de realidad, es 32 Ibídem, 47. Cf. Ibídem, 75. 34 Ibídem, 84. 35 Cf. Ibídem, 86, 87. 36 Cf. Ibídem, 90. 33 13 ordenada por la razón. Es de esta manera como podemos atribuirle al alma, acciones y pasiones, pues, a través del pensamiento es como se evidencian las funciones orgánicas a la razón. En todo caso, siempre el resultado es un abstracto que la razón se hace para sí misma, con ayuda del pensamiento articulador, siendo así, la experiencia que sobre el mundo tenemos, queda circunscrita a lo que la razón es posible de formarse para sí misma37. En tal sentido, lo orgánico y la noción de naturaleza que a esté le acompaña, queda ordenado en el sujeto a través de la razón que objetiva lo sensible, convirtiéndolo en objeto de la razón. Las percepciones que engendra el alma, son las mismas de la voluntad de la razón, convirtiéndose, así, este modo de racionalidad, en el método de acceso al conocimiento. De esta manera, el alma se hace una idea propia de naturaleza, de lo cual, las percepciones del alma son organizadas en la razón, y mediante la voluntad, que es desde donde es parida la acción. Si bien hay imaginaciones que son propias del cuerpo, y que no se cuentan dentro de las acciones del alma, es en la razón donde tales imaginaciones se organizan. Otras percepciones vienen al alma por los nervios, son percepciones que atribuimos a los objetos externos que impresionan al cuerpo, pero, en todo caso, bien sea del alma hacia afuera, o de fuera hacia dentro, es desde la razón a partir de donde se gesta la idea de naturaleza, idea por medio de la cual se da forma a todo cuanto de los órganos y sus sentidos pueda experimentarse38. Sean percepciones referidas a los objetos externos (los sentidos), al cuerpo (funciones corporales), o referidas al alma (sentimientos), interesante es la manera en que se concibe la separación entre cuerpo, sentido y alma, como si fueran un todo ordenado pero cada uno autónomo, siendo la razón lo único que cohesiona las diferentes partes. Por una parte, el cuerpo en sus funciones, los sentidos en sus facultades, y el alma en sus pasiones, pero siempre la posibilidad de unificarlos a todos, y hacer de cada uno, un solo contenido desde donde poder concebir un orden, un sentido. Se hace imprescindible conocer acerca de esas pasiones del alma que nos hacen reconocer, o no, el error en el conocer, pasiones del alma que nos dan luces para ver las posibilidades que ellas mismas dan a la razón, para poder dar con la correcta manera de las funciones por las que discurre el alma en su trayectoria hacia el conocimiento ¨percepciones, 37 38 Cf. Ibídem, 94. Cf. Ibídem, 96. 14 o sensaciones o emociones del alma que se refieren particularmente a ella y que son causadas, mantenidas y fortificadas por un movimiento de los espíritus¨39. Si tomamos la idea cartesiana de que el alma está unida a todas las partes del cuerpo ¨Que el alma está unida conjuntamente a todas las partes del cuerpo¨40, entendemos que hay un lugar donde confluyen las imágenes que vienen dadas por doble a los sentidos, pues hay un doble movimiento (aunque encerrado en la razón), que va y viene hacia y desde él, hasta dar con la correcta manera de ser de las percepciones, para que, así, dichas percepciones sean convertidas en imágenes con plena forma para la razón ¨que hay en el cerebro una pequeña glándula en la que ejerce el alma sus funciones más particulares en que las demás partes¨41. Siendo así, todo aquello que se muestra a la razón como una desconformidad, tanto en forma como en cuanto a las pasiones del alma, participa del error metódico en el reconocimiento de las funciones de la razón ordenadora42. Por tanto, la confortabilidad del conocimiento y de las pasiones, es en función a creer que se posee, o no, un bien, y, en todo caso, es un abstracto que el sujeto se hace, tomando como punto de referencia lo que de su razón es posible de tomar para sí43. Incluso la pasión más desenfrenada adquiere una forma en la razón, y es desde esta de donde adquiere la forma abstracta de la cual el sujeto se vale para interpretar el dinamismo de su espíritu. Y la forma que adquiere el abstracto es tan plena en su manera de conocerse, que aun sin referente sensible primogénito, siempre consigue algún referente material sobre el cual ejercer su forma ¨que hay tal unión entre nuestra alma y nuestro cuerpo que cuando alguna vez hemos unido una acción corporal con un pensamiento, no se presenta después uno de ellos sin que el otro también se presente¨44. La relación que el método establece en su ejercicio epistemológico, evoca una relación que podría calificarse de estética, puesto que constituye una vía de acceso para hacerse con el conocimiento, siempre orientados por las experiencias acaecidas en el sujeto, y que le sirven como orientación en su relación con el mundo, lo cual constituye la manera que tenemos para articular a este último como un todo ordenado. 39 ¨Se las puede llamar percepciones en cuanto nos servimos generalmente de esta palabra para designar todos los pensamientos que no son acciones del alma o voliciones, pero no cuando no nos servimos de ella sino para significar conocimientos evidentes, pues la experiencia hace ver que los más agitados por sus pasiones no son los que mejor conocen, y que se cuentan el número de las percepciones a las que la estrecha alianza que hay entre el alma y el cuerpo hace confusas y oscuras¨. Ibídem, 99. 40 Ibídem, 100. 41 ¨Cómo el alma y el cuerpo actúa uno sobre el otro¨. Ibídem, 101, 102. 42 ¨La tristeza es una languidez desagradable, en la cual consiste la incomodidad que el alma recibe del mal o del defecto que las impresiones del cerebro le representan como perteneciéndole. Y se da también una tristeza intelectual, que no es la pasión, pero que apenas deja nunca de ir acompañada de ella.¨ Ibídem, 134. 43 Cf. Ibídem, 135. 44 Ibídem, 142. 15 Lo que es posible entender, es lo que es posible de conocer en el método, pues éste, en sí, es la llave y la nave que alberga lo que el hombre puede llegar a conocer y predicar como Conocimiento. La idea de organicidad del conocimiento es una forma necesaria para entender, también, la propia organicidad de las funciones orgánicas y su relación con el entendimiento. Pues, en el proceso de construcción del conocimiento, la relación cuerpo─alma, es muestra de cómo es viable establecer una ciencia, tomando como punto de referencia la dinámica que la razón ejerce sobre las funciones de los órganos y los sentidos, y viceversa. Siguiendo esta línea, se puede ver, cómo del proceso orgánico de la inspiración, se deriva la posibilidad de darse toda una gama de funciones del alma y del entendimiento, gracias a un proceso de incidencia sensorial y orgánica. Se establece una viabilidad del conocimiento gracias a una dinámica orgánica, en la cual, el cuerpo hace de funcionalidad, mientras que el alma constituye una finalidad. ¨La causa de los suspiros es muy diferente de la de las lágrimas, aunque presuponen, como ellas, la tristeza. Pues mientras que se nos incita a llorar cuando los pulmones están llenos de sangre, se nos incita a suspirar cuando están casi vacíos, y la imagen de una esperanza o una alegría abre el orificio de la arteria venosa que la tristeza había estrechado, porque, en este caso, la poca sangre que queda en los pulmones, cayendo de golpe en el lado izquierdo del corazón por la arteria venosa, y hallándose allí impulsada por el deseo de alcanzar dicha alegría, que agita al mismo tiempo los músculos del diafragma y del pecho, es impulsado el aire por la boca a los pulmones para llenar en ellos el sitio que deja la sangre. Y esto es lo que se llama suspirar¨45 Las pasiones que son propias al alma, funcionan en el cuerpo para perfeccionar sus funciones orgánicas, así, el amor es tomado como algo verdadero al conocer, y que tiene su culminación en la propia razón, aunque, bien, con una evidencia que se muestra en lo sentible46. Por su parte, la tristeza y el odio nace de la equivocación ocurrida en el proceso de reconocimiento de las pasiones en el alma, y es entonces donde lo corporal muestra una función o conducta desarmoniosa, fuera de cualquier racionalidad47. En tal sentido, la perfección es sinónimo de una buena aplicación del método en el hacer ciencia, y la imperfección, la mala aplicación de dicho método. 3. El paso de la modernidad a la contemporaneidad. Immanuel Kant Llegado el punto en que se ha instaurado una nueva manera de conocer, la cual se abrió paso gracias a la razón moderna, ya el hombre estaba orientado a saltar a otro peldaño. 45 Ibídem, 157. Cf. Ibídem, 159. 47 Cf. Ibídem, 162. 46 16 En este caso, el salto lo daremos viendo lo que nos dice Immanuel Kant sobre el hombre de su tiempo. Kant es un autor en el que se observa un salto cualitativo con relación al sujeto que hace conocimiento. Podemos vislumbrar de la filosofía de Kant, la conquista de la naturaleza por parte del hombre, pero, eso sí, una conquista asentada en principios que le son propios a las posibilidades del conocer. Para lo concerniente a esta investigación, se toma de Kant la crítica del juicio, para, así, dar con la relación de lo bello para con la sensibilidad. Desde Kant, vemos que las facultades del espíritu hacen de articuladores de la experiencia estética, fuerza creadora que sale de la naturaleza y vuelve a ella para fundarla. Estamos en la era de las ideas, aquello que nace desde el sujeto, y que tiene su repuesta en el mismo, la refinación del espíritu individual de la modernidad, aunque bien es cierto que con ciertos matices. En tal sentido, la filosofía kantiana nos muestra la posibilidad de una filosofía crítica, vista ésta como sistema del espíritu en cuanto producto de conocimiento, moralidad y arte. Es la apuesta por la experiencia humana del conocer, allí donde lo que ocurre, entra al plano epistemológico a través de unidades cognoscitivas llamadas ideas. La experiencia del conocer a través de las ideas y de los sentidos, se convierte en guía para las formas en las cuales tomarán sentido todas las dimensiones del hombre, la moral, lo bello, el bien..., todo adquiere una forma desde el punto de partida del conocimiento mismo, junto con las fuerzas por medio de las cuales éste se articula, bien sean estas, fuerzas del espíritu, o fuerzas de la naturaleza del mundo dado, ambas parte de lo mismo. Una naturaleza que se evidencia en la propia idea de naturaleza que, a través de las ideas, el sujeto se hace, y la cual constituyen su horizonte epistemológico, mundo de lo conocido, mundo de lo estético, ambos indisolubles. Naturaleza como producto de una ciencia que dirige su actividad en una determinada dirección. No es naturaleza absolutamente dada, sino la conjunción entre los impulsos externos de la naturaleza, en conjunto con aquello que es interno y que obedece al juicio de la razón, razón que es práctica y guiada por el imperativo categórico48. El conocedor que describe Kant es un conocedor que vive desde la experiencia de sus facultades estéticas, aquellas que lo llevan a engranar el conocimiento, tomando como referencia la forma que adquiere la sensación en la idea que se formula con relación a la 48 Cf. Immanuel, K. (1999). Crítica del juicio (pp.31). Madrid: ESPASA. 17 realidad. Corren unos tiempos en los que el gusto es rey de los banquetes, qué será esa forma del gusto. El juicio del gusto estético no se refiere al objeto como objeto de conocimiento, sino al sujeto y al sentimiento de placer o dolor con relación al mismo. Por ello, la necesidad de dar con lo ocurrido en la relación de sentimiento de placer y dolor, ya que es esto lo que diferencia el juicio de gusto del juicio ético49. Si seguimos los pasos de Kant, no nos deberíamos quedar en el mero gusto, pues es en la confrontación con el mundo de lo que es práctico, donde podemos dar con la etapa culmen del conocer, ese proceso donde la experiencia estética ocurrida entre lo práctico y lo que es consciente de chica cosa, pare al conocimiento en sí, ese resultado de justificar la concretes del mundo sentible y las posibilidades atribuibles a este. Aquí donde el recto proceder debería ser el del imperativo categórico, condición necesaria para poder relacionar una experiencia sensible a un constructo mental, siendo en la experiencia estética, donde se encuentran sujeto y realidad. Y en este recorrido, una relación estética que se muestre como desinteresada, porque lo bello debe seguir al bien, y el bien se realiza en la razón práctica del deber ser. Así, experiencia la estética, el conocer, y la moral, parten del mundo fenoménico, esto es, la propia articulación de las posibilidades del conocer. Hay en el hombre la ocasión para tomar distancia de sus propias experiencias, es allí donde surge la abstracción de sus propias posibilidades abstractas, siendo estas, el resultado de la discriminación ocurrida en el sujeto, y que lo sitúan a perspectiva con relación a la sensibilidad. Ha nacido el hombre que vive la pregunta por su propia sensibilidad, el hombre que abstrae su experiencia de la sensibilidad misma, y aunque teniendo una relación con la cosa, es posible hacerla permanecer en la distancia, mientras me hago la idea de ella. Claro que, desde Kant, hay un intercambio entre la cosa y la facultad de hacerme la idea, precisamente en la propia facultad del juicio, es allí donde se hace crítica del conocer, la crítica del juicio. Hay una distancia entre lo bello y lo agradable, pues, mientras lo bello place, lo agradable deleita50. El juicio no actúa por mero capricho del sujeto, porque aunque éste tome la cosa en su sensibilidad desde el mero placer, hay unas condiciones del conocer que le son propiamente adecuadas a su juicio, pudiendo ser el Juicio aquello que pueda tener alguna tendencia hacia la condición absoluta que adquiere la cosa en su encuentro con el conocedor. Aun así, esa 49 50 Cf. Ibídem, 37, 44, 45. Cf. Ibídem, 46. 18 distancia entre la cosa y el establecimiento de la idea, es caldo de cultivo para diferentes posibilidades, articulaciones, y hasta anomalías en el conocer. En el criticismo kantiano, la razón se revela en el conocimiento a través del principio a priori. Los conceptos que asignan sus principios al conocimiento nacional, deben ser especialmente diferentes y particularmente a cada cosa conocida ¨Era, pues, propiamente el entendimiento, el cual tiene su propia esfera, y la tiene en la facultad de conocer, en cuento encierra principios de conocimientos constitutivos a priori, quien debía ser, por medio de la llamada, en general, Crítica de la razón pura, puesto en un lugar seguro contra todos los demás competidores¨51. Es un modo de conocer donde la relación con lo particular prevalece, y aunque haya una condición necesaria desde donde toma forma la cosa, hay en las cosas conocidas accidentes que las pueden hacer parecer como diferentes en cualidad para quien las hace conciente a su razón, más, por parte del ejercicio de la razón misma, siempre habrá una manera concreta desde la cual la razón, mediante su juicio, pueda llegar a conocer lo que se presenta. Hay dos mundos encontrados, el de la naturaleza y el de la libertad. El de la naturaleza eso que hace posible la condición a priori. El de la libertad, esa voluntad arraigada por oposición en principios exteriores, o sea, prácticos. Así pues, dos posiciones que se tejen desde los atributos que ostenta cada parte implicada, tanto la formal como la sensitiva. El conocimiento viene a ser la conjunción entre lo teórico (en su expresión de naturaleza a priori), y lo práctico (en la manera en que el sujeto corrobora mediante el juicio lo vivido como experiencia) ¨Ahora bien: aquí, en relación a lo práctico, queda indeterminado si el concepto que da la regla a la causalidad de la voluntad es un concepto de la naturaleza o un concepto de la libertad¨52. La naturaleza se evidencia como un a priori necesario, el cual engendra una idea de fenómeno, y es dicho fenómeno la idea de causalidad que le sirve al sujeto para ubicar los objetos en su mundo que se ha representado, y aunque es cierto que en dicho proceso hay una etapa de juicio práctico, lo que es posible de verificar en el momento práctico, de alguna manera se encuentra en una etapa de preconcepción germinal en el propio sujeto, porque no puede haber una idea de naturaleza que escape de la propia posibilidad a priori subyacente en el conocedor, pudiendo variar únicamente la experiencia estética con la cosa, es allí donde hace la diferencia el ir a la cosa cargado de pasiones y gusto, u orientados desde el juicio categórico. 51 52 Ibídem, 90. Ibídem, 96. 19 No se habla de un determinismo desde el punto de vista metodológico, o en el actuar del sujeto, pero sí en lo que sería el correcto modo en que la realidad se representara para poder esta ser tomada, o no, como un producto fiable del ejercicio cognoscitivo. Siendo lo que genere el bien y la armonía, lo justo y correcto, y lo contrario, el mal y el desorden, lo injusto y el error. Se puede ser libre hasta donde el juicio lo permita, la circunscripción de conocer en el hombre, queda condicionada a la propia facultad de conocer, así, el objeto conocido adquiere la forma que es posible del conjugar las posibilidades de éste, y las propias de quien las conocer53. El entendimiento se vale del juicio para hacer de organizador del conocimiento, por tanto, la experiencia estética toma forma desde el componente formal y material, el cual adquiere un sentido en el sujeto, gracias a una conciencia que se posa sobre las posibilidades materiales que ostenta la cosa, y que pueden ser aprehendidas por el sujeto por medio de sus funciones sensitivas. Lo a priori puede ser visto como aquello que hace de ley universal, y que es proporcionada por el entendimiento. Es posible conocer lo que es posible de articular54. Sería el a priori lo que establece una noción de naturaleza, siendo desde él mismo, la naturaleza, desde donde lo conocido va adquiriendo una forma, junto con la comunicación que va teniendo con lo a posteriori. Pero, tanto a priori como a posteriori, se conjugan en el juicio del sujeto, por lo cual, toda la noción de realidad, está mediada por la crítica del juicio. Pudiera ser el a priori un principio que trasciende cualquier posible naturaleza de lo conocido, donde, el concepto de trascendente que nos hacemos, no modifica al objeto en sí (su naturaleza), sino que apunta más hacia la manera en que nosotros reflexionamos sobre las cosas que aparecen ¨Ese concepto trascendental de una finalidad de la naturaleza no es, empero, ni un concepto de la naturaleza ni un concepto de libertad, porque no añade nada al objeto (la naturaleza), sino que representa tan sólo la única manera como nosotros hemos de proceder en la reflexión sobre los objetos de la naturaleza, con la intención puesta en una experiencia general y conexa¨55. 53 Cf. Ibídem, 99. ¨El Juicio, en general, es la facultad de pensar lo particular como concepto en lo universal. Si lo universal (la regla, el principio, la ley) es dado, el Juicio, que subsume en él lo particular (incluso cuando como Juicio trascendental a priori las condiciones dentro de las cuales solamente puede subsumirse en lo general), es determinante. Pero si sólo lo particular es dado, sobre el cual él debe encontrar lo universal, entonces el juicio solamente es reflexionante. El Juicio determinante bajo leyes universales trascendentales que da el entendimiento no hace más que subsumir, la ley le es presentada a priori, y no tiene necesidad, por lo tanto, de pensar por sí mismo en una ley, con el fin de poder subordinar lo particular en una naturaleza a lo universal¨ Ibídem , 105. 55 Ibídem, 111. 54 20 El juicio a priori ordena la naturaleza según unas formas que son propias del conocer, hay, pues, en la naturaleza, una subordinación de espacio y géneros comprehensibles, así, podemos conocer lo que podemos conocer, siendo la transcendentalidad de la cosa según nuestro criterio a posteriori, lo que podría variar el resultado final en el conocer. Hay una concordancia de lo a priori con las leyes empíricas, condición que sitúa al sujeto entre lo que es posible del mundo de las cosas materiales, y lo que le es posible al juicio articular alrededor de esto56. Hay una parte de la cosa que se comunica con el sujeto, esta es la parte subjetiva de lo que se conoce, y se da por medio de la causalidad estética. ¨Pero el juicio de gusto no tiene más pretensión, como todos los demás juicios empíricos, que la de ser valedero para cada uno, lo cual, prescindiendo de la interior contingencia del mismo, siempre es posible¨57. Empieza a ser necesaria la articulación de las formas comunicativas que establezcan una relación entre el sujeto y el objeto, quedando el aspecto del lenguaje encerrado dentro de una dimensión que roza dos realidades, convertidas en dualidad desde su propio nacimiento, así, las teorías en torno al lenguaje, se moverán en las arenas movedizas, de lo abstracto por un lado, y de lo material por el otro, siendo el resultado final del lenguaje, un engranado de proposiciones sobre ideas que el sujeto se hace sobre un objeto, ambos separados, y aunque compartiendo la correspondencia de idea y realidad material, ostentando una ruptura en cuanto sentido semántico se refiere. En tal proporción, el hombre contemporáneo nace en la ruptura del sentido para con el propio mundo que se representa, porque ya la propia representación se gesta desde un terreno infértil, donde la cosa se ha tenido que vaciar de significado para poder entrar en los dominios, bien sea, de la razón, o del juicio. Al quitarle la propiedad simbólica a las cosas, estas se convierten en objetos icónicos de la razón. Claro que no se puede decir que la teoría kantiana mata toda posible significación de las cosas que se pueden conocer, porque precisamente el juicio a posteriori cuidad que el a priori no sea un agente de determinismo epistemológico. En cambio, sí es menester de gran parte de la tradición contemporánea, aniquilar las posibilidades simbólicas que pudieran derivarse de la realidad. Precisamente, porque ha de suponerse que, con la simbolización, se corre el peligro de cometer errores subjetivistas o relativistas del conocimiento, pero olvidamos que, en todo 56 ¨Lo que en la representación de un objeto es meramente subjetivo, es decir, lo que constituye su relación con el sujeto y no con el objeto, es la cualidad estética de la misma; pero lo que en ella sirve o puede ser utilizado para la determinación del objeto (para el conocimiento) es su validez lógica.¨ Ibídem, 117. 57 Ibídem, 120. 21 caso, el pensamiento contemporáneo está preñado del sentido que a través del sujeto le damos a todo lo concebido como realidad. A la razón no le queda más que ser testigo de cómo su juicio hace de legislador de la libertad, en cuanto que engendra su propia noción de causalidad58, pudiendo conocer la naturaleza solo como fenómeno organizado por el propio juicio. ¨El entendimiento, por la posibilidad de sus leyes a priori para la naturaleza, da una prueba de que ésta sólo es conocida por nosotros como fenómeno, y, por tanto, al mismo tiempo, indica un substrato suprasensible en la misma, pero lo deja completamente indeterminado¨59. Acá el espacio para hacer algunas preguntas ¿sujeto, experimentador e individuo son lo mismo, desde dónde se articula cada uno, en cuando al conocer, desde dónde se única cada uno? Es claro que el gran proyecto de la modernidad es el individuo, esa entidad cognoscitiva desde donde la realidad toma forma y sentido, pero nos preguntamos si es el sujeto otra parte del individuo, o es lo mismo, o más complicado aún, si es que puede hablarse de otra dimensión del conocer mediada por un experimentador. A veces pareciera que el resultado del individuo se encuentra en su ser experimentador, esa dimensión que sale del yo y logra comunicarse con lo externo, siendo el sujeto un punto intermedio entre el individuo y experimentador, un sujeto que adquiere algún rasgo de humanidad, que es la que resguarda la forma íntegra del ser, allí donde individuo y experimentador logran concretarse en algo que tiene una forma humana, una forma de organicidad humana, un sentido. Siendo el sujeto, ese rostro donde se guarda la totalidad de un ser que se compone de una racionalidad que se pregunta por sí misma, y de un experimentador que lucha por no perderse en la multiplicidad de la sensibilidad. Sea cual sea el caso, interesante es ver las posibilidades que surgen a partir de los variados modos de concebirse que tenga el hombre en los diferentes momentos del recorrer histórico. Qué será lo que hace que, según ciertos momentos de la historia, nos ubiquemos en uno y otro sitio, para articular el conocimiento. Para ser un poco más precisos en cuanto la manera de conocer que nos propone Kant, podemos citar su tabla de las facultades superiores del alma60, en esta podemos ver, cómo las facultades del espíritu nos dan la facultad de conocer, mediante los principios a priori. Facultades que son de aplicación al conocimiento. 58 Cf. Ibídem, 125. Cf. Ibídem, 126. 60 Cf. Ibídem, 128. 59 22 Estas facultades del conocer que nos conducen al entendimiento (en conformidad con leyes) de la naturaleza. El sentimiento de placer y dolor, nos hace juzgar y saber sobre la finalidad de algún conocimiento, hasta conducirnos al arte. Y la facultad de desear es atravesada por la razón, la cual nos lleva al fin final y a la libertad. Esta es la manera en que Kant dispone todo el aparataje del conocimiento y de la experiencia humana, ambas indisolubles, es esto lo que nos hace ver de primera mano la estrecha relación entre conocer y experiencia estética. Un mundo que se construye a la par que la experiencia con el mismo va tomando forma ¨Para decir si algo es bello o no, referimos la representación, no mediante el entendimiento al objeto para el conocimiento, sino, mediante la imaginación (única quizá con el entendimiento), al sujeto y al sentimiento de placer o de dolor del mismo¨61. Aunque conocer y experimentar son parte de un mismo proceso, hay que decir que el mero gusto no es propiamente un juicio del conocimiento, sino que es un juicio estético, cuya base es la mera subjetividad, más, es en el propio proceso del conocer, donde podemos percatarnos de dicha situación. La representación del gusto que se hace el sujeto, es en relación al sentimiento de su vida, lo cual no constituye una vía fiable al conocimiento, visto este último como conocimiento universal. Lo agradable y lo bueno tienen relación con la facultad de desear, y tal vez lo bueno se separa del placer, cuando, en la interpretación por parte del sujeto, hay un desarraigo con relación a lo que es posible de conocer62. De esta manera se justifica, el por qué lo agradable se relaciona a lo meramente privado, cosa que es articulada en los juicios individualistas63. Por otra parte, al parecer, sí hay en todos un libre juego de las facultades de representar, condición que tiende a hacerse universal64. La diferencia entre un juicio subjetivo de placer, y una condición que pueda aparecer como universal, la podemos ver en el ejemplo de lo bello, pues, cuando lo bello comunica su estado al espíritu, es cuando puede hablarse de una experiencia de placer, y aunque tal experiencia es subjetiva, lo bello trasciende cualquier posición privada, quedando, así, el placer, como algo que atestigua de lo bello, pero que no es lo bello en sí, porque lo bello, aunque pertenece a las posibilidades del conocer, no está condicionado a los objetos materiales por medio de los cuales se reconocen sus cualidades en el mundo de los hombres ¨Este juicio, meramente subjetivo (estético), del objeto o de la representación que lo da, pues, 61 Ibídem, 131. Cf. Ibídem, 139. 63 Cf. Ibídem 142, 146. 64 Cf. Ibídem, 149. 62 23 al parecer en el mismo y es la base de ese placer en la armonía de las facultades de conocer…¨65. Desde aquí se concibe la experiencia estética como una condición a priori, siendo, por su parte, el juicio estético, lo práctico. El juicio estético pertenece a la dimensión moral, a la manera en que se organiza el a priori junto con lo a posteriori, por ello que la experiencia estética debe ser contemplativa, y no tiene por qué tener interés en influir en el objeto66. Debería de haber un tiempo de juicio estético que tendiese a la perfección en su resultado, siendo la experiencia humana, un puente para llegar a ese punto donde se contempla la belleza en su estado puro, sin las imperfecciones que pudieran acarrearse del mero gusto de la apetencia67. La particularidad de la experiencia del gusto, en el reconocimiento de la belleza, pudiera elevar a la propia experiencia al plano de las formas puras, donde el juicio reconoce la perfección de las formas que le son inherentes a su entendimiento ¨El juicio del gusto exige la apropiación de cada cual¨68. Hay un sentido que es común en el juicio del gusto, tal vez una condición posible universal en la que hay espacio a lo particular, tal vez una puerta al entendimiento entre las diversidad de pasiones de los diferentes particulares. Una condición necesaria que es la que hace viable cualquier posible interpretación del ser, y aun en el supuesto caso que todas estas condiciones funcionen desde diferentes posiciones, aun así, manteniendo la relación causal con aquello que las hace posible, siendo la interpretación, una variación que el sujeto hace a su modo, y en ello tendría que ver plena incidencia el juicio de la experiencia sentible del gusto, donde serían las pasiones, las que arrastren a un mundo de posibilidades en cuando las manera de evidenciar lo conocido69. La disposición de las facultades del conocimiento tiene, según la diferencia de los objetos dados al juicio, una diferente proporción cualitativa. ¨Pero si han de poderse comunicar conocimientos, hace falta que el estado de espíritu, es decir, la disposición de las facultades de conocimiento con relación a un conocimiento en general, aquella proporción, por cierto, que se quiere para una representación (mediante la cual un objeto nos es dado), con el fin de sacar de ella conocimiento, pueda también comunicarse universalmente, porque sin ella, como subjetiva condición del conocer, no podría el conocimiento producirse como efecto¨70 65 ¨… pero en aquella universalidad de las condiciones subjetivas del juicio de los objetos fúndase sólo esa validez universal subjetiva de la satisfacción, que unimos con la representación del objeto llamado por nosotros bello.¨ Ibídem, 150. 66 ¨Ahora bien, lo mismo ocurre en los juicios estéticos con el placer, sólo que aquí éste es sólo contemplativo y no tiene interés en influir en el objeto, en el juicio moral, en cambio, es práctico. Ibídem, 155. 67 Cf. Ibídem, 165. 68 Ibídem, 174. 69 Cf. Ibídem, 174. 175. 70 Ibídem, 176. 24 El entendimiento da leyes mediante las cuales la imaginación establece sus conceptos, siendo este, el punto de partida para el reconocimiento de la perfección, no en cuanto al gusto de lo bello. Las formas de los conceptos, como lo son por ejemplo las figuras geométricas, pueden expresar perfección, más, en el campo de lo bello, son en cuanto hay en estas figuras, un fin de placer y satisfacción sensible, exponiéndose, así, el juicio del gusto ¨Pero que la imaginación sea libre y sin embargo, por sí misma, conforme a una ley determinada, entonces determínase por conceptos cómo deba ser, según la forma, su producto, pero, en ese caso, la satisfacción no es la que se da en lo bello, sino en lo bueno (de la perfección, y, desde luego, sólo lo formal), y el juicio no es un juicio por medio del gusto¨71. La cualidad particular es la del juicio del gusto posado sobre un objeto en concreto, más, dicha cualidad, en su formalidad, pudiera ser un objeto abstracto, el cual parte de una posibilidad universal, por ello se justifica, que aun en los casos más individuales, pueda predicarse sobre una experiencia estética del gusto, que sea compartida por varios individuos ¨Hay que distinguir aun los objetos bellos de los aspectos bellos de los objetos¨72. En todo caso, sea desde los antiguos, medievales, modernos o contemporáneos, puede justificarse el supuesto que todo aquello que es predicable, es posible al conocer, aunque, bien, habría que tomar en cuenta desde donde se ubica cada sujeto, individuo, o agente conocedor, pues dependiendo de los procesos mediante los cuales se acceda a aquello que permanece como lo conocido (y según el caso afuera), igualmente dependerá la manera en que se articule la realidad73. Se puede conocer lo bello y lo sublime del objeto, lo bello en cuanto la satisfacción que se produce del mismo, y que es su forma particular que adquiere en el sujeto, y lo sublime en cuanto al reconocimiento mismo del objeto, sin necesidad que haya que aplicarle a éste alguna forma74. Es propiamente el plano de la abstracción del sujeto, el mismo sujeto que hace para sí, un mundo de representaciones que buscan comunicarse con aquella sensibilidad que se 71 Ibídem, 179. Ibídem, 182. 73 ¨De aquí también que los juicios de esas dos clases sean particulares, y se presenten, sin embargo, como universalmente valederos en consideración del sujeto, aunque no tengan pretensión más que al sentimiento de placer y no a un conocimiento del objeto.¨ Ibídem, 183. 74 ¨Pero la diferencia más importante e interna entre lo sublime y lo bello es la siguiente: que si, como es justo, consideramos aquí primeramente sólo lo sublime en objetos de la naturaleza (lo sublime del arte se limita siempre a las condiciones de la concordancia con la naturaleza), la belleza natural (la independiente) parece ser una finalidad en su forma, mediante la cual el objeto parece, en cierto modo, ser determinado de antemano para nuestro juicio, en cambio, o que despierta en nosotros, sin razonar, sólo en la aprehensión, el sentimiento de lo sublime, podrá parecer, según su forma, desde luego, contrario a un fin para nuestro Juicio, inadecuado a nuestra facultad de exponer y, en cierto modo, violento para la imaginación, pero sin embargo, sólo por eso será juzgado tanto más sublime.¨ Ibídem 184. 72 25 encuentra enraizada en la propia idea de organismo que nos hacemos. Se vive en la extensión de la idea de sensibilidad, y del propio abstracto de organismo que nos hacemos. Aquello que se concibe como el fin último, no puede ser reconocido por la pura pasión, pues, esta es caprichosa, más, en la construcción de la idea de sujeto que nos hacemos, la idea del objeto que se representa el juicio, tiene un significado en el entendimiento mismo, así que a pesar que podamos escapar a los errores de la sensibilidad, hay todavía un camino que recorrer a través del juicio desde donde se da forma a los resultados epistemológicos ¨Lo bello, en cambio, exige la representación de cierta cualidad del objeto que también se hace comprensible y deja traer a conceptos (aunque en el juicio estético no sea traída a ellos), y cultiva enseñando a poner atención a la finalidad en el sentimiento de placer¨75. La función particular que se vive en lo sensible, participa de un a priori conceptual que no cambia su forma solo por estar actualizado en lo práctico, pues, es en el camino de la inmanencia, donde se evidencia la experiencia sensible de aquello que ostenta a lo bello en lo material, sin que, aun viéndose afectada la materia, lo bello pueda sufrir variación alguna. ¨Lo sublime consiste sólo en la relación en la cual lo sensible, en la representación de la naturaleza es juzgado como propio para un posible uso suprasensible del mismo¨76. Es en lo práctico, donde lo subjetivo puede adquirir una posibilidad que podría diferir de lo dado por el a priori, porque, aunque lo subjetivo tenga un correlativo a priori conceptual, la desarmonía entre lo a priori y lo práctico en el juicio estético, sería causado por una desajuste en el ejercicio del conocer77. Aunque haya unas leyes que rige el conocer, su modalidad en el aspecto de lo práctico y sentible, puede considerarse como algo que parece distinto del objeto conceptual, pero, en todo caso, sigue dándose una relación, aunque esta sea una relación distorsionada. Distorsión que es capaz de ocurrir en el propio proceso del juicio, siendo desde éste, donde nace la noción de un fenómeno, noción que no es más que expresión del proceso comunicativo entre la posibilidad a priori y el juicio práctico, pudiendo ser naturaleza, tanto lo a priori, el proceso de comunicación mismo, o el juicio práctico final. Habría que ver, en qué punto del ejercicio de conocimiento, el sujeto toma para sí una forma de naturaleza, la cual constituirá el marco de referencia desde donde darle una forma fenoménica a lo concebido como realidad78. 75 Ibídem, 211. Ibídem, 212. 77 Cf. Ibídem, 212. 78 ¨En realidad, no se puede pensar bien un sentimiento hacia lo sublime de la naturaleza sin enlazar con él una disposición del espíritu semejante a la disposición hacia lo moral, y aunque el placer inmediato en lo bello de la naturaleza supone y cultiva igualmente una cierta liberalidad del modo de pensar, en decir, independencia de la satisfacción del mero goce sensible, sin embargo, mediante él, la libertad es representada en un juego, más 76 26 La experiencia estética depende, tanto del a priori, como del a posteriori, pero también de lo que pueda surgir en el proceso comunicativo ocurrido entre éstos, siendo, así, el proceso mismo del conocimiento, la plataforma epistemológica donde se pueden gestar diferentes formas, conceptos y contenidos, asi estén éstos fuera del perímetro de lo armónico, de la verdad, de la justicia, o del bien. ¨La finalidad estética es la conformidad a la ley del Juicio en su libertad¨79. Hay siempre un espacio entre el gozo o placer originados por un acto, siendo el acto en sí, ese espacio de posibilidad para que algo ocurra, y es trabajo del juicio, el darse cuenta en qué punto de la experiencia del conocer se encuentra. El juicio debe ser consciente, a qué cosa pertenece cada experiencia, si al mero placer, o a la cosa en sí, pues la cosa en sí, está a un paso delante o detrás del mero gozo. La cosa en sí encuentra su definición en la posibilidad misma de ser, y esta posibilidad, aunque se actualice en los órganos y los sentidos del sujeto, permanecen como potencia hasta que el juicio se haga consciente de ellas ¨Hay que notar aún que aunque la satisfacción en lo bello, así como la de lo sublime, no sólo se distingue conocidamente entre los otros juicios estéticos por la comunicabilidad universal, sino que también recibe por esa casualidad un interés en relación con la sociedad¨80. Lo universal se sitúa en la propia posibilidad de conocer y de lo conocido, ambos se tejen en el ejercicio que hace el juicio sobre las cosas y sobre sus propios conceptos81. Aun en situaciones tan individuales como lo es el gusto, puede decirse que lo subjetivo particular no es contrario a lo objetivo, pues el sujeto que conoce, puede conocer aquello que es cognoscible del objeto, y esto se da por igual en todos los conocedores, así que no puede conocerse del objeto, algo que sea incognoscible del mismo, tanto por que la naturaleza tiene una manera propia de disponer sus objetos, como porque el juicio que se apropia del objeto, posee unas leyes por las que se rige82. En la comunicabilidad de la sensación se refleja la posibilidad de que pueda darse un sentido de las experiencias, el cual sean común en todos los que accedan a la cosa, siendo el camino de reconocimiento de aquella, donde los sujetos hacen de ésta un objeto a su juicio bien que en una ocupación conforme a la ley, que es la verdadera propiedad de la moralidad del hombre, en donde la razón debe hacer violencia a la sensibilidad, solamente que en el juicio estético sobre lo sublime esa violencia es representada como ejercida por la imaginación misma como instrumento de la razón¨ Ibídem, 214. 79 Ibídem, 216. 80 Ibídem, 223. 81 Cf. Ibídem, 229. 82 ¨A la base de éste hay conceptos a priori de la unidad sintética de lo diverso de la intuición, para pensarlo como determinación de un objeto, y esos conceptos (las categorías) exigen una deducción que ha sido dada ya en la Crítica de la razón pura, mediante la cual también pudo llegarse a la solución del problema siguiente: ¿Cómo son posible juicios de conocimiento sintéticos a priori? Ese problema se refería, pues, a los principios a priori del entendimiento puro y de sus juicios teóricos¨ Ibídem, 238. 27 ¨Pero por sensus communis ha de entenderse la idea de un sentido que sea común a todos, es decir, de un juicio que, en su reflexión, tiene en cuenta por el pensamiento (a priori) el modo de representación de los demás para atener su juicio, por decirlo así, a la razón humana,…¨83. Hay una naturaleza mediante la cual el hombre comunica sus inclinaciones de conocer, puede que sea una voluntad influida por algún moviendo natural al encuentro con las cosas animadas e inanimadas, ello podría explicar la inclinación a humanizar todo aquello donde se contempla algún ápice de sentido, de organicidad, o de veracidad, o de alguna otra cosa donde se vislumbre alguna posibilidad de conocimiento84. Este movimiento natural hacia el encuentro, puede que tenga sentido, si tomamos en cuenta el interés natural que hay por lo bello, pues, aunque no necesariamente el gusto por lo bello sea lo bello en sí, sí que la experiencia estética que excita a los sentidos, constituye una vía de acceso a lo bello, ya sería otra cosa quedarnos o no en la satisfacción, o ir más allá del mero placer, y encontramos con alguna naturaleza inmutable. Sea cual sea el caso, el hecho es que la experiencia estética nos lleva al encuentro, encuentro que puede constituir el puente a la cosa en sí, a lo bello, a lo justo, a la libertad85. Sería el juicio estético, aquello que se deriva a medida que somos capaces de relacionar el juicio del gusto (en el aspecto empírico práctico), con el juicio estético que se da en el reconocimiento de aquello que es práctico, y que se comunica con lo a priori. Este aspecto comunicativo de los juicios estéticos, hace que podamos discriminar la forma en que lo moral y práctico, se relaciona en el juicio estético, logrando así el juicio sintético. La facultad por medio de la cual se da el juicio estético, hace de regla para los procesos del entendimiento, mientas que, otra facultad, hace circunscribir lo práctico de acuerdo a unas reglas del a priori de la posibilidad misma del conocer. Siento todo esto lo que geste una idea de naturaleza fundada en la atribución de lo bello, siento en el camino de lo estético, y de su culminación en el arte, una aproximación hacia la naturaleza de la cosa en sí86. Habría que trascender al gusto para poder llegar a la cosa en sí, siendo el propio camino que se recorre en la experiencia del conocer, lo que nos lleve a ello, no quedándonos 83 ¨…y, así, evitar la ilusión que, nacida de condiciones privadas subjetivas, fácilmente tomadas por objetivas, tendría una influencia perjudicial en el juicio.¨ Ibídem, 245. 84 Cf. Ibídem, 249. 85 Cf. Ibídem, 250. 86 Cf. Ibídem, 253, 255. 28 en el camino comunicativo, sino lograr su realización el sentido. Queda como tarea al juicio, si circunscribir el arte como representación en función del gusto, el cual se expresa de una forma general por la comunicabilidad universal del éste último ¨La universal comunicabilidad de un placer lleva consigo, en su concepto, la condición de que no debe ser un placer del goce nacido de la mera sensación, sino se la reflexión, y así, el arte estético, como arte bello, es de tal índole que tiene por medida el Juicio reflexionante y no la sensación de los sentidos¨87. Podemos tomar al arte como proceso o como producto, siendo proceso, puede ser tomado como un mero juicio de representación, donde se trata de representar consecuencia de la idea de naturaleza que el propio juicio se hace para sí. Como producto, el arte sería sentido y significado tomado de la contemplación de las formas puras, y en pleno reconocimiento de sus actualizaciones en la materia, siendo el juicio, el que discrimine, entre la forma absoluta, y los accidentes que en el terreno de lo material pueden acaecer en cuanto el proceso de conocimiento de la cosa en así. ¿Podría llegar a conocerse una naturaleza sin necesidad de conceptos? Aunque es difícil responder a ello, sí podría afirmarse, que para reconocer la belleza en la naturaleza, hay que hacerse una idea de las cosas con las que el hombre crea belleza a partir de la ésta. Se da forma a las cosas del mundo, y se las hace participar de lo bello, dándose la ocasión para que esta belleza pase a formar parte de la idea de naturaleza que somos capaces de hacernos ¨Una belleza de la naturaleza es una cosa bella, la belleza artística es una bella representación de una cosa¨88. Todo hace pensar que hay en nosotros, alguna cualidad que adquiere la función de actuar en el mundo de las cosas, y conseguir apropiar en ellas, aquellos principios que le son inherentes a la razón, al juicio, al entendimiento, etc. Pero esto no quiere decir que cualquier experiencia estética ostente algún rasgo de la cosa en sí, pues, el hecho que algo se capaz de excitar, no significa que dicha cosa participe de la cosa en sí. Lo que place únicamente en el juicio, pertenece a lo que se atribuye al placer, e implica una abstracción, mientras que, lo que deleita, es más dado al gusto de lo sensible, de tal manera que hay toda una combinación de posibilidades que pueden darse en el juicio estético, siendo el juicio mismo, el que se encuentra en medio de la experiencia sensible, y la ocasión de abstracción de esa sensibilidad89. Vamos de lo sensible hasta llegar a lo abstracto, una comunicabilidad estética, en la que se da la relación entre lo a priori y lo a posteriori ¨En la música, ese juego va de la 87 Ibídem, 260. Ibídem, 267. 89 Cf. Ibídem, 291. 88 29 sensación del cuerpo a las ideas estéticas (de los objetos para emociones), y de éstas vuelve después de nuevo hacia atrás, al cuerpo, pero unido con más fuerza.¨90. Este proceso es propiciado por los juicios estéticos universales a priori, los cuales son guiados por la dialéctica, siendo el gusto, no un agente dialéctico, sino particular y no universal, que de quedarse encerrado en sí mismo, no es más que un error en el reconocimiento de la realidad, un accidente91. Si en la dialéctica del juicio estético no se logra comunicar nada proveniente del intercambio, más que el mero gusto, entonces puede decirse que este es un juicio estético, que pertenece más a lo privado que a cualquier otra posibilidad del conocimiento92. El conocimiento tiene una organicidad, la cual se pone de manifiesto en la propia manera de proceder que se ostenta en ésta, es un ordenado, donde participan todos los errores y aciertos posibles, dando lugar a que se pueda pasar de un estadio a otro del entendimiento, siendo en este paso, donde ocurre la transición de la experiencia estética, es el paso de la experiencia a la representación de la misma ¨Ahora bien: como traer una representación de la imaginación a conceptos vale tanto como exponerla, puede, pues, la idea estética ser llamada una representación inexplicable de la misma (en su libre juego)¨93. En el reconocimiento de las cosas particulares, accedemos a las funciones de la naturaleza, siendo lo particular, aquel a priori que organiza la propia idea de naturaleza, por medio de la cual entendemos la finalidad de la cosa en sí94. Desde el momento que nos encontramos con lo particular, ya estamos encaminados hacia una teleología. Cuando tomamos una vía, ésta nos lleva a su fin. Hay una conexión directa, entre el principio de posibilidad de las cosas de la naturaleza, y el propio sujeto que accede a ella. El entendimiento se da según un principio, y es en la unidad de éste, donde las cosas pasan al mundo de un orden natural. Es mediante este principio de unidad, desde donde se sitúa la base fundacional de los conceptos, aplicando a una forma de la intuición (el espacio), que, igualmente, se encuentra en sí como representación, y, desde luego, a priori, lo cual hace comprensible la unidad de muchas reglas que surgen de la construcción de aquel concepto, y que, en muy diversas 90 Ibídem, 293. Cf. Ibídem, 299. 92 ¨Se refieren, o a una intuición, según un principio meramente subjetivo de la concordancia de las facultades del conocer unas con otras (de la imaginación con el entendimiento), y entonces se llaman estéticas, o a un concepto, según un principio objetivo, sin poder, empero, proporcionar nunca un conocimiento del objeto, y se llaman ideas de la razón, en este caso, el concepto es un concepto transparente, que es distinto del concepto del entendimiento, bajo el cual siempre se puede poner una experiencia adecuada correspondiente, y que, por eso, se llaman inmanente.¨ Ibídem, 305. 93 Ibídem, 307. 94 Cf. Ibídem, 338. 91 30 direcciones, son conformes a un fin específico, sin poder poner bajo esa finalidad otro fin alguno, ni algún otro fundamento de la realidad. ¨La figura circulo es una intuición que ha sido determinada por el entendimiento según un principio, la unidad de este principio, que admito arbitrariamente y pongo a la base como concepto, aplicada a una forma de la intuición (el espacio) que igualmente se encuentra en mí solo como representación, y, desde luego, a priori, hace comprensible la unidad de muchas reglas que surgen de la construcción de aquel concepto, y que, en muy diversas direcciones, son conformes a un fin, sin poder poner, bajo esa finalidad, fin alguno ni otro fundamento alguno de la misma.¨95. Puede que en el proceso de abstracción del conocer, caigamos en el error de desvincular la naturaleza posible de las cosas, de aquella propia idea de naturaleza que nos hacemos. Puede que alguien reconozca las ideas absolutas, o esté en sintonía con las facultades y productos a priori (alguien que llegue a conocer el espíritu absoluto), pero, aun así, hay que dar espacio a lo nuevo, porque de lo contrario, empieza el vicio de la degeneración acaecida cuando la genialidad se hace su propia idea con relación a las cosas del mundo, y comienza a alejarse de éstas. Sería como vivir en la mera abstracción de la realidad, desarraigados del camino que recorre la razón y su juicio hasta llegar al absoluto, lo mismo pasa con el poder. La misma forma que se da en el conocimiento, es aplicable a lo político. La incomunicabilidad de la concretes de las cosas, con relación a la razón que las hace conscientes al entendimiento, ocurre bajo tal separación, que la cosa pasa a ser mero objeto pensado por el individuo, perdiendo, ambos, toda referencia con el mundo práctico, el mundo de la moral, del comportamiento, puesto que tanto objeto como individuo, permanecen como algo alejado de cualquier carácter práctico. Siendo así, solo hay la posibilidad de mantener el objeto de la razón como algo separado, donde la principal fuente de referencia, es el individuo mismo, allí donde la única certeza que tiene el yo, es la de sí mismo, la idea de objeto que me he hecho, desde donde toma forma el sujeto que se encuentra separado de la cosa, sujeto que existe, reafirmando su existencia en la distancia que hay entre la cosa y la idea de un experimentador. Allí donde aquello que aparece está fuera de un yo experimentador, siendo el producto dado desde la razón, la muestra de la existencia, aunque tomada como un exterior, naciendo así la dualidad. A toda acción, una reacción. Siempre y cuando haya un encuentro sensible, a una acción vendrá una reacción contraria como agente desarmonizador, pero, siendo que haya una 95 Ibídem, 332, 333 31 real comunicabilidad, entonces, a una acción, vendrá una correspondencia comunicativa, en la que acción y reacción, se encuentran en el justo punto de lo armónico. De esta manera no hay ni rechazo ni apego, no hay dualidad, sino comunicabilidad, ecuanimidad, el bien, lo bello, el amor, el justo conocer. En tal sentido, es importante considerar la manera en que nos acercamos a la cosa, pues, siendo el juicio una vía de acceso, hace de método. Siempre depende desde donde se ubica el conocedor con relación a lo que se supone que es el objeto del conocer. Sea cual sea la época del pensamiento y la situación histórica, la vía de acceso es inseparable de la idea de naturaleza y de la propia idea que el sujeto se hace de sí mismo. Depende de la forma desde la que se viva el conocedor, como se condicionará la relación que éste tenga con la cosa, pudiendo ser esta forma, un órgano, un organismo, una sensibilidad, o una unidad individual abstracta. La idea misma de órgano es previa a su ubicación en la distensión del cuerpo, suponemos de antemano (tal vez no en un nivel consciente), que para que la experiencia sea organizada por los sentidos y la razón, debe haber un funcionamiento orgánico ordenado que lo haga posible. Al fin y al cabo, tal vez no estamos tan distantes de la concepción latina de tomar el órgano como herramienta. El propio gusto se ha hecho tan abstracto, que se establece como una forma meramente conceptual que no consigue tener arraigo en el mundo de la sensibilidad de las cosas, pudiéndose convertir, así, el gusto, en un agente inconciliable con alguna cosa que no sea el objeto mismo articulado desde el placer de lo privado. Desde estos términos, el sujeto pasa a ser el resultado de una abstracción de sí mismo. Al hacer el hombre abstracción de los propios medios a través de los cuales articula la realidad hasta llegar a convertirla en un algo abstracto (siento estos medios lo sensible y los órganos), en llegado momento se pierde la vinculación estética con las referencias sensibles, estableciéndose, así, un objeto abstracto de la propia sensibilidad. Dicho objeto abstracto, será la guía epistemológica para el sujeto desde su constitución individualizada. Desde aquí, la predicación de la cosa, aunque sí ostente una relación con aquello que está, en un nivel cualitativo pierde la referencia en cuanto al sentido que revela la cosa en sí, convirtiéndose, de esta manera, la predicación, en algo que solo siente sentido para el sujeto, pues se ha roto la vía de acceso estética que comunicara al sujeto con la cualidad de la cosa. El sujeto se separa en tal sentido de su propia sensibilidad, que el órgano y la sensibilidad de éste, llegan hasta atrofiarse, por el simple hecho que ya no constituyen, en sí, el modo de acceso a la cosa, pues la vía es ya la abstracción misma que hace el sujeto de su órgano, pasando por encima del órgano mismo, obviando, de esta manera, lo que éste pueda 32 mostrar en la experiencia estética sensible, quedando solo la experiencia abstracta con lo dado a la razón, y que es convertida en objeto de conocimiento. Nace el existir y la entidad individual, mundos paralelos y distantes, donde sujeto y cosa no consiguen conciliarse más que en la relación sujeto─objeto, siendo el objeto el producto epistemológico objetivado que la razón se ha construido para sí. 33