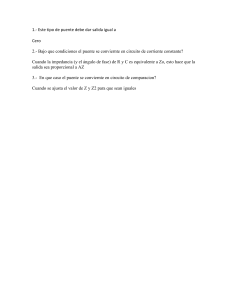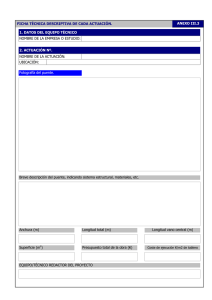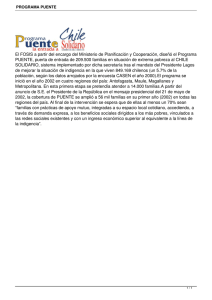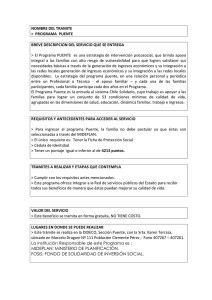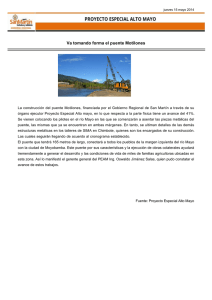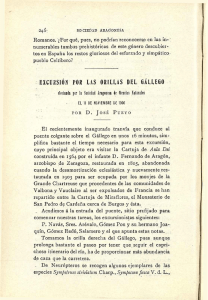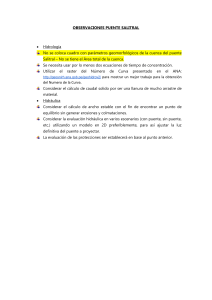EL PUENTE Q’ESWACHAKA, TRADICIÓN INCA QUE RESISTE LA MODERNIDAD EN PERÚ Cada mes de junio desde hace unos 600 años, 1.000 campesinos del sur de Perú se reúnen durante tres días para trabajar en la renovación del puente colgante Q’eswachaka, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. El puente Q’eswachaka sobre el río Apurímac, en la región de Cusco, está tejido íntegramente con fibras vegetales, según la tradición inca, y es el único de este tipo en el mundo. La directora de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, Soledad Mujica, dijo a Efe que hasta inicios del siglo XX muchos puentes similares al Q’eswachaka seguían en uso, pero después se dejaron de renovar por la construcción de otros con materiales actuales. ‘No hubiéramos podido tener la red de caminos incas (Qhapaq Ñan) que hemos tenido ni la articulación social, cultural y económica que tuvo el incanato si no hubiéramos tenido una red de caminos como de los que tenemos vestigios’, manifestó Mujica. Para los campesinos de las cuatro comunidades que trabajan en el armado del puente, el Q’eswachaka tiene un carácter sagrado, por lo que le piden permiso a los apus (divinidades) y a la pachamama (madre tierra) mediante una ceremonia ritual, donde un sacerdote andino reza en quechua y ofrece hojas de coca, un feto de llama, maíces de colores, algodón, azúcar, vino, cigarros y campanas. El antropólogo Miguel Hernández, encargado de elaborar el informe del Q’eswachaka ante la Unesco, dijo a Efe que nunca ha habido un accidente en la elaboración de este puente de 28 metros de longitud, donde dos tejedores, llamados en quechua chakaruwaq, se balancean por los aires sin ningún arnés de seguridad mientras entrelazan las soguillas que proporcionan las comunidades. ‘Parte de los rituales que ellos hacen es para que salga todo bien en la construcción del puente’, declaró Hernández a Efe. Otro elemento que acentúa el riesgo de esta labor es que para esa época el caudal del río ha bajado, por lo que hay una gran cantidad de piedras en el fondo del cañón. EL TRABAJO EN EL PUENTE El arduo esfuerzo físico, que involucra a toda la comunidad, comienza semanas antes del armado del puente, cuando se recoge de las alturas un tipo de paja llamado q’oya que servirá para la base y las barandas de la estructura. ‘Los hombres, mujeres y niños se sientan en las acequias para chancarlas con piedra, mojarlas en el agua y empezar a tejer’, señaló Mujica. Las soguillas dejan marcas en la piel de los tejedores por su aspereza, cualidad que a la vez garantiza la resistencia del puente, el cual, según cuenta Mujica, puede sostener ‘a 15 llamas y a un pastor’ acorde a los lugareños. Esta actividad es parte de una tradición que ha pasado celosamente de generación en generación y su significado trasciende la interconexión física de los pueblos, ya que más bien se refiere a su hermandad e identidad. ‘Cerca al Q’eswachaka, desde hace 30 años, hay un gran puente que es parte de una carretera. Por eso es tan importante el Q’eswachaka, porque no es la única vía de comunicación y sin embargo sigue manteniéndose’, resaltó Hernández. En una ceremonia celebrada el jueves en el Ministerio de Cultura se festejó la distinción de los conocimientos, saberes y rituales asociados a la renovación anual del Q’eswachaka, declarado como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco el 5 de diciembre pasado en Azerbaiyán. La ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, dijo que esta práctica desafía la escarpada geografía y que contribuye a la cohesión social comunitaria. ‘El puente colgante Q’eswachaka es una creación de la civilización andina tan exquisita en su técnica como funcional en su organización, que no dejara de asombrar al mundo con su medio milenio de vida’, indicó Álvarez Calderón. Al culminar el tejido del puente, todos los pobladores se unen en una gran fiesta al día siguiente con música y danzas de la región. ADICIONAL Fue oficializada la ordenanza regional que declara de prioridad la preservación, conservación, promoción, difusión y gestión cultural del puente Q’eswachaka, ubicado en Qehue, provincia de Canas, Cusco. El puente Q’eswachaka tal vez sea el único puente de la Tierra, cuya construcción se realiza en forma permanente y con un ceremonial heredado desde los antiguos incas, hace más de cinco siglos. Su denominación Q’eswachaka deriva de las palabras Q’eswa que quiere decir soga torcida y Chaka, puente. El Q’eswachaka es un puente colgante construido con ichu (pastos) y conecta las dos orillas del río Apurímac en el distrito de Qehue, mide 28 metros de largo y 1.20 metros de ancho, su estructura está hecha de pajas trenzadas. Su mantenimiento y renovación se realiza cada año mediante un rito ejecutado por más de mil pobladores pertenecientes a las comunidades de Winch’iri, Chaupibanda, Ccollana Quehue y Perqaro. El ritual de renovación del puente Q’eswachaka se realiza mediante la tradición denominada minka, un sistema de origen prehispánico que consiste en la construcción de obras a través de faenas comunales, y en este caso a nivel intercomunal. La minka se compone de actividades rituales que duran cuatro días, y por lo general se inicia el segundo domingo del mes de junio, como día central. El primer día de trabajo del puente se inicia al amanecer con un rito al Apu Quinsallallawi a cargo de un Paqo, o sacerdote andino, mientras esto sucede se acopia el Qoya Ichu, que es una variedad de paja de las punas que se arma para luego trenzarlas en forma de soguillas denominadas Q"eswas, esta actividad es realizada por las mujeres bajo la supervisión de un “chakaruwak” o especialista. El segundo día se desarma la estructura de ichu del puente viejo, se sacan los clavos de piedra que sostienen el puente y se colocan cuatro nuevas sogas que son la base del puente nuevo. El tercer día se terminan los pasamanos y la superficie por donde se caminará. Finalmente, al cuarto día se festeja con danzas y mucha comida típica, dado que el trabajo comunal siempre fue considerado como día de fiesta por los ancestros peruanos. Según investigaciones realizadas por las especialistas Carmen Arróspide y Roxana Abrill, los puentes de esta naturaleza, realizados de ichu y troncos atados a una estructura de piedra que era elaborada especialmente para sostenerla en el tiempo, renovaban las soguillas cada dos años o un año, asesorados por un ingeniero inca, llamado Mitmaq El uso de estos puentes no perdió vigencia con la llegada de los europeos, dado que los puentes de cal y canto no podían salvar distancias que si abarcan los puentes colgantes, por ejemplo de un cerro a otro, además eran menos vulnerables ante los fenómenos naturales como crecidas de ríos y terremotos. El puente de Q’eswachaka no solo es importante por ser una alta expresión de la tecnología desplegada por la cultura tawantinsuyana, sino porque, su reconstrucción permite poner en práctica una organización social basada en la división del trabajo por género, la cooperación e interrelación de las comunidades por el bien común y el pacto con el mundo espiritual andino El 5 de agosto de 2009 el ex-Instituto Nacional de Cultura, mediante Resolución Directoral Nacional N° 1112 / INC, declaró como Patrimonio Cultural de la Nación al Ritual de Renovación del puente Q’eswachaka, así como los conocimientos asociados a su historia y construcción.