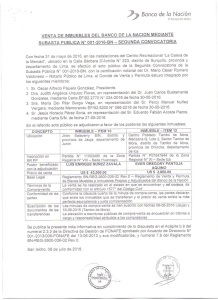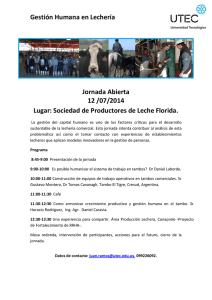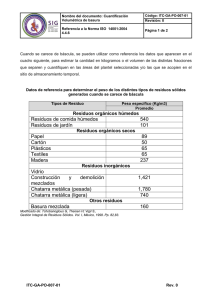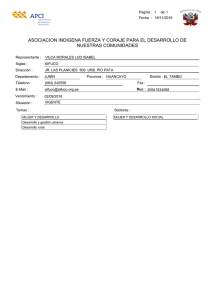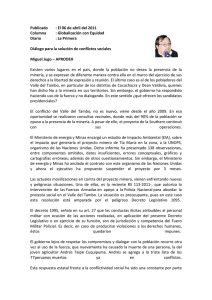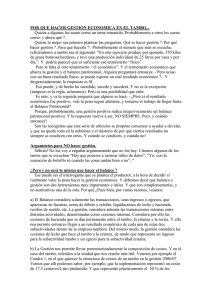R elatan que en un claro de la selva vivía una joven indígena tan bella como graciosa, hija del cacique de cierta tribu, amaba y era amada por un joven de la misma tribu, apuesto y valiente. Al enterarse de esos amores, el padre que también era un hechicero, resolvió acabar con el romance. Llamó al joven y con sus artes mágicas lo condujo a la espesura de la selva, en donde le dio muerte. La enamorada indiecita extrañaba a su amado y empezó a sospechar que algo le había ocurrido. Se internó selva adentro, dónde encontró la dolorosa evidencia de la muerte de su amado. Al volver a la tribu le pidió explicaciones a su padre, y entre sollozos y sollozos lo amenazó con contar del crimen. El viejo hechicero al instante la convirtió en ave nocturna, para que nadie supiera lo ocurrido. Pero la voz de la infortunada paso ala garganta del ave, y a través de ésta siguió en el inacabable lamento por la muerte del amado. Es así como explican el origen del guajojó y su canto tan estremecedor que se escucha en la oscuridad de la selva C uentan que dos amigos, Zenón y Pedro, fueron a cazar torcazas. Se internaron en el monte y al cae la tarde decidieron quedarse a dormir. Cerca de la media noche, un viento frío anunciaba la llegada del sur. Entonces desataron sus hamacas y buscaron un refugio mejor. De pronto escucharon un fuerte silbo. Miraron la espesura y sólo la oscuridad pudieron divisar, al momento, se escuchó el silbido nuevamente, más cerca y más intenso. Zenón respondió con otro silbido. Pero Pedro le pidió que no lo haga por que podría tratarse de la “trampa”. “¡Bah! Qué va ser”, respondió el amigo. ¿Cómo el diablo va a saber silbar?”, dijo. Después el silbo sonó tan fuerte, que parecía que estaba encima de su cabeza. Pedro quedó paralizado mientras Zenón no hizo caso, volvió a silbar y siguió caminando. Luego sólo se oyó el caer del agua, en medio del silencio tenebroso. Pedro llamó a su amigo, quien no contestó. Desesperado y con mucho miedo agarró su cuchillo y empezó a hacer cruces. Caminó con mucho cuidado y de rato en rato gritaba llamando a Zenón. De pronto se tropezó con algo cuando miró era su amigo que estaba inconsciente. Como pudo lo alzó y lo llevó al refugio que había encontrado. Al aclarar la mañana, Zenón despertó y le contó que pasó: “Sentí el silbido encima de mi cabeza y en lo que levanté la mirada, me topé con un pájaro negro, grande y con rostro de hombre, que posado en una rama gruesa me saltó al cuerpo llenándome de patadas como de burro y de ahí no me acuerdo mas”. Al volver al pueblo Zenón y Pedro contaron lo sucedido y desde entonces aconsejaban que no había que contestar a los silbados desconocidos, por que era el diablo en busca de almas para llevárselas al mismo infierno. D icen que una noche, que anunciaba un fuerte surazo, Mercedes no podía dormir y como su dormitorio tenía una ventana que daba a la calle escucho voces como si se tratara de una procesión - ¡Qué raro!- pensó y levantándose como un resorte, abrió la ventana de su cuarto. En la oscuridad sólo veía siluetas, no distinguía las caras. De pronto se paro frente a ella un señor alto y delgado quien le dijo: “Señorita, ¿me puede guardar estas dos velas y fue a colocarlas a un rincón del cuarto, cuando se volvió para preguntarle a que santo era dedicada la procesión, el individuo había desaparecido. Ella pensó “Mañana le pregunto”. Al día siguiente la mamá muy preocupada por que la joven no se levantaba, fue a despertarla, Mercedes le explicó que se quedó dormida por que se desveló con la procesión. “¿Qué procesión?”, preguntó su mamá. Mercedes le relató todo lo ocurrido. Y para que su mamá le crea fue a traer las velas que el señor le había dejado. ¡Qué sorpresa la que se llevó! En vez de velas, lo que había era un par de huesos de tibias y peronés. “¿Vez?”, dijo su mamá. “Eso te pasa por curiosa”¿Cómo vas abrir tu ventana para tarde por la noche? ¡Era el diablo! Muy asustadas, la madre e hija fueron donde el cura a contarle lo ocurrido. Éste les recomendó que esa noche, cuando el extraño vuelva a recoger “sus velas”, la mamá se las entregue y al mismo tiempo, Mercedes y sus hermanas recen el rosario. Luego confesó y dio la comunión a Mercedes y le dio como penitencia rezar y nunca más importarse por la vida de la gente. Cosa que Mercedes cumplió al pie de la letra con miedo de que el diablo vuelva y se la lleve. U na noche oscura, Manuel se retiraba de una fiesta, guitarra al hombro, caminaba entre las oscuridades del a Catedral, que en esa época encontraba en construcción. De pronto un desconocido se le paró al frente y de llano lo desafió a probar quien tocaba mejor la guitarra. Con rodeos y engaños el misterioso sujeto lo fue conduciendo hasta los arrabales. Durante el trayecto, Videla notó que su contendor no se había dejado mirar el rostro y le pareció escuchar en la voz del desconocido un cierto dejo tenebroso. En la esquina formada hoy por las calles Sara y Junín. Videla se detuvo y arrastrado por un presentimiento, guitarra en mano, comenzó a interpretar la canción de los angelitos, pieza musical santa con la que se enterraba a los muertillos, que según la creencia popular se iban directamente al cielo. Mientras tocaba, Videla juntando sus dedos hizo la señal de la cruz, signó que obligo a retroceder al maligno acompañante, quien, descompuesto y haciendo violentas contorsiones, se fue alejando mientras vociferaba insultos y amenazas. La leyenda cuenta que a partir de esa fecha Videla cambió de comportamiento, moderando notoriamente su vida. En agradecimiento mandó construir una cruz en la esquina del suceso, que fue llamada la “Cruz del diablo”. D icen que un joven ingeniero siempre pasaba por la sastrería de tres hermanas, que al quedar huérfanas se dedicaron a la costura. Un día tropezó con la menor, de la cual quedó enamorado. Las hermanas celosas de la hermanita menor le prohibieron ese amor. Desde ese día, sin embargo, el joven no dejó de pasar por la sastrería y la menor de las hermanas se daba modos para estar cerca de la puerta para contemplarlo además inventaba cualquier pretexto para salir a la calle y encontrarse con el ingeniero. El joven decidió proponerle matrimonio, así que hablaron con el cura para que los ayudase. Estaba ya todo preparado para el matrimonio, hasta el vestido de novia, cuando llegó una orden inesperada de La Paz y el ingeniero tuvo que partir, no sin antes prometer a su amada que volvería para casarse con ella. Pasaron los días y el ingeniero no volvía. La pobre muchacha se encerró en su cuarto, no quería comer ni salir y apenas dormía. Paso más de un año y de pronto una mañana de sol radiante, las hermanas fueron sorprendidas con la aparición de su hermana que lucia un entallado vestido floreado, zapatos blancos de tacón alto, una cartera del mismo color, pero lo insólito estaba en su cabeza, se había peinado puro moñitos amarrados con multicolores tiras de trapo, seguramente de los recortes del taller. De hermosos rostro, demacrado por la delgadez que lucia sonriente; pero muy pintado. Sin decir palabra se dirigió a la calle y ninguna pudo hablar ni atajarla mucho menos. No sabían que actitud tomar, sólo esperar el retorno. La conclusión del episodio había perdido la razón, por amor al ingeniero que se fue y la dejó “plantada” con el vestido de novia y todo. U n fuerte y vigoroso galán estaba enamorado de una muchacha delgada y agraciada. Dicen que los padres de la muchacha no aprobaban ese enamoramiento, motivo decidieron por llevarla tal al pueblo vecino para que conozca a su fututo marido, que ellos le habían elegido. La noche antes de la partida, sin que sepan los padres, los enamorados se reunieron en un lugar alejado del pueblo. El galán enamorado la tomó en los brazos y apretó y apretó cuanto daban sus fuertes brazos y pensaba para sí, prefiero contemplarla muerta que en brazos de otro. Tal fue el abrazo apasionado que se dieron, que ambos quedaron así: pegados el uno al otro. Cuentan los mismos ancianos que al otro día apareció en ese mismo sitio el primer bibosi en motacú. C uentan que se enamoro de una hermosa muchacha perteneciente a una familia pudiente. Cuando el padre de ella se enteró de ese amor, decidió mandar a estudiar a la chica al exterior del país. Bazán enamorado, resolvió esperarla. Pasaron los días y la muchacha no volvía hasta que se entero que se había enamorado y casado con un extranjero adinerado. Se volvió loco de puro amor. Desde entonces se dedicó al alcohol, dejó los estudios, deambulaba por las calles hablando solo sin cesar. Para vivir se dedicó a la venta de almanaques Bristol, revistas y estampitas. Todas sus pertenencias las llevaba consigo. Su fortuna eran sus papeles y billetes viejos que asomaban de su raído saco. Su locura no era furiosa, mas bien su tierno mirar hacia sentir compasión por lo que en otras épocas fue. Dicen que cada 14 de julio, en la esquina de la plaza principal se lo escuchaba dando vivas a la Revolución Francesa, elogiando su lema de libertas igualdad y fraternidad. En cierta ocasión, sentado en el umbral de una vivienda, pasó por delante de él una señora de gran alcurnia. Bazán masculló: ¡Vieja rancia!, la señora furiosa le dijo: “¿Qué dijiste insolente?”, a lo que él respondió: “¡Viva Francia! ¡Viva Francia!”. Varios artículos, así como sus bellísimos poemas, fueron publicados por periodistas locales. Paso el tiempo y su locura fue en aumento. Dejó de vender almanaques y estampitas, viviendo de la caridad. Una enfermedad grave lo aquejó y las monjitas del Hospital San Juan de Dios lo atendieron hasta que murió. C ierto día después de caminar por el monte y no encontrar algún fruto que le dé satisfacción a su goloso paladar, observó una extraña planta de hojas gruesas y lanceoladas, de un verde precioso y con unas desafiantes espinas, aunque su tamaño no era grande, le llamo la atención por la hermosa disposición de sus hojas. Se acerco a la planta, la observó y pensó: “qué tal si esta plantita con espinitas diera un fruto dulce, dulce agradable para mi solita”. Cada día se le acercaba y le pedía su deseo, con tanta ansiedad que hasta el viento podía sentir la fuerza de su anhelo. Un día, sentada frente a la planta, que se había convertido en su gran amiga, vio que debajo de la hermosa flor asomaba tímidamente una corteza rugosa, con forma de celdas de la tapa de peto. De un verde amarillo tenue y hermoso. Sonrió feliz, su planta la había escuchado. Siguió otros días conversando con su nueva amiga hasta que al fin la planta se puso, de color amarillento – naranja, hermosa y apetitosa. La niña cuidadosamente la tomó entre sus manitas y le dio el primer mordisco. ¡Era dulce, dulce, agradable!. Pero la cascará espinosa le hizo daño en su roja boquita y su mano. Empezó a llorar: ¡pi… pi… pi…ñaaaaaaa!. Y fue así como los pobladores conocieron el sabor de la deliciosa piña. jichi Para explicar lo que es el jichi conviene ante todo tomar el sendero que conduce a los tiempos de hace ñaupas y entrar en la cuenta, para este caso parcial, de cómo vivían los antepasados de la estirpe terrícola, antiguos pobladores de la llanura. Gente de parvos menesteres y no mayores alcances, la comarca que les servía de morada no les era muy generosa, ni les brindaba fácilmente todos los bienes necesarios para su subsistencia. Para hablar del principal de los elementos de vida, el agua no abundaba en la región. En la estación seca se reducía y se presentaban días en que era dificultoso conseguirla. Así en los campos de Grigotá, en la sierra de Chiquitos y en las dilatadas vegas circundantes de ésta. De ahí que aquellos primitivos aborígenes pusieron delicada atención en conservarla, considerándola como un don de los poderes divinos, y hayan supuesto la existencia de un ser sobrenatural encargado de su guarda. Este ser era el jichi. Es mito compartido por mojos, chanés y chiquitos que este genius aquae paisano vivía más que todo en los depósitos naturales del líquido elemento. Para tenerle satisfecho y bien aquerenciado había que rendirle culto y tributarle ciertas ofrendas. Los españoles del reciente aposentamiento en la tierra recogieron la versión y consintieron en el mito, con poco o ningún reparo. Con mayor razón sus descendientes los criollos, tan consustanciados con la tierra madre como los propios aborígenes, y máxime si tienen en las venas algunas gotas de la sangre de éstos. Como todo ser mítico zoomorfo, el jichi no pertenece a ninguna de las clases y especies conocidas de animales terrestres o acuáticos. Medio culebra y medio saurio, según sostienen los que se precian de entendidos, tiene el cuerpo delgado y oblongo y chato, de apariencia gomosa y color hialino que le hace confundirse con las aguas en cuyo seno mora. Tiene una larga, estrecha y flexible cola que ayuda los ágiles movimientos y cortas y regordetas extremidades terminadas en uñas unidas por membranas. Como vive en el fondo de lagunas, charcos y madrejones, es muy rara la vez que se deja ver, y eso muy rápidamente y sólo desde que baja el crepúsculo. No hay que hacer mal uso de las aguas, ni gastarlas en demasía, porque el jichi se resiente y puede desaparecer. Item más: No se debe arrancar las plantas acuáticas que crecen en su morada, de tarope para arriba, ni apartar los granículos de pochi que cubren su superficie. Cuando esto se ha hecho, pese a las prohibiciones tradicionales, el líquido empieza a mermar, y no para hasta agotarse. Ello significa que el jichi se ha marchado. Cambas patazas El doctor S. ha sido uno de los hombres que más tiempo ha durado en la cartelera de los pinganillos y los guapos de esta tierra. Favorecido por la naturaleza en lo atinente a buena estampa, ingenio agudo y talento, ganó fama de profesional competente y político recto, calidad esta última no poco rara en los desmañados tiempos que corren. Fue, además, individuo de buen trato, cumplidos modales y porte galano, amén de elegante y atildado en el vestir. Un bastón de reluciente barniz y empuñadura de plata era el infaltable complemento de su indumentaria y adminículo que tanto podía servirle de apoyo como, casus necessitatis, de arma defensiva y ofensiva. Tras de haber meritado largamente al servicio del país y de la sociedad, ocurriósele cierta vez probar la fortuna del aura popular presentándose como candidato a una de las diputaciones por la capital y provincias contiguas. Corrían los años iniciales del segundo tercio del siglo y las modalidades del "candidateo" eran aún las mismas de los tiempos de Montes y Saavedra, los hijos mimados de la democracia boliviana. A juzgar por la nutrida concurrencia que acompañaba al doctor S. en las bien comidas y bien bebidas diligencias del período preelectoral, su triunfo en los comicios habría de ser "contundente". Lo decían sus colegas de conducción partidaria y lo pregonaban a los cuatro vientos los animosos como bulliciosos adherentes y propagandistas de su candidatura. Así llegó el esperado día de las elecciones. Con las primeras horas de la mañana los adherentes y los amigos del doctor S. empezaron a llegar a casa de éste, dispuestos a todo, según decían en tono al parecer convincente. Conforme iban llegando servíaseles humeante café en las grandes vasijas metálicas llamadas canecos. Las tales iban acompañadas de varias clases de horneao del día, cuando no de apetitosas porciones de masaco. En medio de un grupo de partidarios que le aclamaban y vitoreaban a pulmón lleno, el dichoso doctor salió de casa con dirección a la plaza de armas, en donde habían de ejercitar el mayestático derecho del sufragio. Iba risueño y pechierguido, dentro de un traje de color claro que entonaba con la alacridad de la mañana, y llevaba pendiente del antebrazo el reluciente bastón de la empuñadura de plata. Las elecciones se efectuaron dentro de un marco de orden y tranquilidad, sin que se presentase ninguna alteración del "orden público". El doctor S. recorría una y otra de las mesas receptoras de sufragios, entre las aclamaciones de quienes le rodeaban y las de otros ciudadanos que espontáneamente iban incorporándose en el cortejo. A juzgarse por tales demostraciones, la victoria del doctor S. había de darse por incuestionable. Empezaron a lloverle los augurios favorables y luego las frases ya francamente congratulatorias. El doctor S. sonreía jubiloso. Vino la tarde y con ella el cierre de las votaciones y comienzos de los escrutinios. Los animosos partidarios del candidato S. se distribuyeron entre las diferentes mesas para verificar el recuento de los votos. El doctor dio en recorrerlas todas con el fin de enterarse más y mejor de cómo iban las cosas. Una hora más tarde el edificio de sus aspiraciones y apetencias caía malamente en tierra a la voz del ciudadano secretario que leía las cifras computadas. Las sumas de los votos emitidos para él estaban lejos de ser las que había supuesto en el arranque de su entusiasmo. Muchos, acaso la mayoría de aquellos a quienes creía de su parte, no le habían dado su voto. Al caer en esta ingrata evidencia no pudo menos de pensar en los ciudadanos de modesta condición que desde las primeras horas del día habían tomado su casa por lugar de cita y comedero y bebedero. Acordarse de ello y encaminarse hacia allá fue cuestión de segundos. Y conviene decir que en la súbita marcha no hubo de contar con el numeroso y animoso séquito con que contó al emprender la tempranera marcha. La expectativa, maridada con el resquemor, le llevaron a casa en un triquitraque. Acababa allí de servirse la merienda, y circulaban a manteniente el guiso de arroz paisano con grandes lonchas de carne de res y acompañamiento de yuca recién cocida. Los agasajados eran gente de modesta traza, en buena parte descalza, pero apetente, eso sí, y al parecer dispuesta no sólo a consumir lo recibido, sino también a pedir repetición. El doctor S. vio el pentagruélico cuadro con insana delectación. La cantidad de ciudadanos en ejercicio que allí movían las descalzas extremidades en procura de hartazgo, doblaban en número a la de los votos emitidos en su favor. No había necesidad de mayor probación para el convencimiento de que tras de votar en contra de él y a favor de su adversario, los descarados estaban en la casa como si nada, para redondear el festín del día. La cólera estalló en los adentros del perdidoso candidato y salió a manifestársele convulsamente en boca, manos y pies. -Conque, comiendo mi comida ¿eh?- increpó en alta voz para ser bien oído por los desvergonzados comensales. Los aludidos pararon en seco, algunos de ellos masticando aún a dos carrillos. -¡Afuera, cambas patazas!- encimó mostrándoles la puerta, mientras el bastón hacía molinetes en el aire. La regalona ciudadanía vio por conveniente escurrirse en masa, dando un rodeo en la salida para no dar de manos a boca con el indignado dueño de casa. Pero éste había pasado instantáneamente del dicho al hecho y esgrimía el bastón por alto y por bajo. Cuando sobre alguno caía contundentemente, el hombre renovaba la imprecación arrastrando las sílabas, como para hacerla tanto o más dura y significativa que el golpe: -¡Afuera, cambas patazas!... Coto colorao La memoria de este sombrío personaje ha perdurado en las consejas tradicionales durante largo tiempo. Todavía hoy, época de grandes mudanzas y por consiguiente de olvidos y pretericiones del pasado, queda su nombradía puesta en un romancillo que cantan los niños retozonamente: Coto Colorao mató a su mujer con un cuchillito más muto que él. Le sacó las tripas y las fue a vender, junto con su estera, su tari de miel, dizque pa casarse con otra mujer. La parte transcrita del romancillo fue aprendida por el recolector de estas antiguallas, en la dorada época de su infancia. La ha oído repetir años después, con unas pocas variantes, bien que ya muy de cuando en cuando. Hacia los años 40 le fue dado oír en el villorrio del Palmar otros cuatro versos del mismo, no conocidos ni oídos anteriormente, y tanto o más significativos, cuanto que quieren explicar la calidad del personaje: Era un hombre bueno que se echó a perder a causa y por culpa de su esposa infiel. El canto de los niños era, todavía en aquellos tiempos, explicado por los viejos en esta suerte de relato: "COTO COLORAO" vivió allá por los tiempos en que los abuelos de los abuelos eran criaturas y andaban en camisa hasta la edad de siete años. Hombre del común y de la clase artesana, nada tenía que le distinguiese de sus congéneres, como no fuera la hipertrofia de la glándula tiroides que le abultaba el pescuezo en la forma de un limón de los menos pequeños y él trataba vanamente de ocultar bajo el cuello de la camisa. Item más: El antiestético y antipático apéndice tenía un color rojizo que tiraba a purpúreo. De ahí el apodo de "Coto Colorao" con que se conocía al hombre, prescindiendo del nombre que recibió de pila bautismal y del apellido legado por su progenitor. Huelga decir que apodo tal, maldita la gracia que le hacía, y de no ser el homobono sabido de todos, habría pedido cuentas al primero que osara repetirlo en su delante. Bien fuera por falla natural, o bien por consecuencia del nocivo aditamento, el sujeto no tenía muy cabales las entendederas, ni andaba sobrado de juicio. Ello le hacía pasible de bromas y blanco de chanzas, sobre todo de parte de endiablados mozalbetes. Trabajador y diligencioso como pocos, entre las varias oficiosidades que tenía, era la principal vender en la recova (léase mercado), artículos que hoy se dice de la "canasta familiar". Ahorrando en este menester real sobre real, había conseguido llegar a la posesión y disposición de una buena cantidad de patacones. Pasaba por acomodado, bien que entrado ya en años, cuando se le ocurrió tomar esposa. No había de faltar quien se animase a hacerlo, y joven y bonita como él apetecía. Al punto el vecindario se precipitó en hablillas maliciosas. Dada las circunstancias el maduro consorte no podía menos de ser candidato a adornos vergonzantes sobre la frente. Al cabo de cierto tiempo, los maliciosos dieron en la especie de que sus presunciones habían llegado a la efectividad. La mozuela maridada dizque se las entendía hábilmente con prójimos de su edad, a espaldas del homobono y su abultado pescuezo. La especie, seguida de agudos comentarios, no tardó en circular de boca en boca. Quien más, quien menos ponía su parte de mofa en la persona del presunto agraviado, sin que faltase alguno que le suponía sabedor y permitente de compartir el lecho con terceros. Hasta hubo alguien que al verle llevó los índices enhiestos a la altura de la frente, en ademán de figurar cornamentas. Si "Coto Colorao" se enteró de los supuestos, es punto que no incumbe averiguar. Pasaron los días sin más ni más, y uno de ésos el vecindario fue sorprendido con la noticia de que la joven esposa había sido encontrada muerta en casa. Dizque el cuerpo no presentaba señal ninguna de violencia, razón por la cual se atribuyó el deceso a aquello que en la época se decía "muerte repentina". La lloró el hombre como otro cualquiera lo hubiera hecho en el caso, pero a la vuelta de algún tiempo dio muestras de haber entrado en resignación y reanudó el género de vida hasta entonces llevado. Pero lo de la "muerte repentina" no había convencido a los socarrones y murmuradores, quienes echaron a rodar la versión de que "Coto Colorao" fue quien la mató, en castigo de los devaneos extraconyugales. No habían de tardar las manifestaciones de aquel pensar y sentir en torno al hecho. Y fue la pillastrona chiquillería del barrio la encargada de lanzar a los cuatro vientos la imputación directa de la culpabilidad, cantando los versos que alguien, maduro y no mal coplero, se le habría ocurrido componer. El canturreo callejero de los primeros días se fue aproximando paulatinamente a la casa del viudo, hasta dar en ronda que culminaba en las puertas de su vivienda. Coto Colorao mató a su mujer con un cuchillito más muto que él. Aludiendo a la condición de recovero o vendedor en el mercado, la estrofa fue redondeada luego con aquello de: ...le sacó las tripas y las fue a vender... Y así, de verso en verso hasta enterar el romancillo que se ha conservado en la memoria del pueblo. La tradición, que refiere en última instancia la furia con que el hombre recibía tal rociada, nada dice cómo acabó esto, y lo otro y qué pasó finalmente con aquél. Si por esa razón, el relato resulta trunco, no se anote la falta en la cuenta del relator que cuenta las cosas tal cual le fueron contadas a él. Donde orinan las viejas Esta frase equivale a designar un lugar no muy distante de aquel de donde se toma la referencia. Cuando alguien vanea de haber hecho un viaje largo o haber estado en algún paraje alejado, y la realidad es otra, para impugnar o desmentir se recurre a la pintoresca y no muy pulcra frase, acomodada más o menos así: "Este no ha ido más allá de donde orinan las viejas". El origen del dicho se remonta a pretéritas edades y quiere la tradición que el hecho originario haya sucedido en un pequeño pueblo del sud, fundado en región agreste y por lo tanto peligrosa. Su corto recinto estaba circundado por belicosos aborígenes, que lo tenían bajo constante amenaza. En razón de ello había de guardarse allí todas las precauciones y mantener el vecindario sujeto a disciplina. Como aún así curas y autoridades laicas exigían de los moradores limpieza y aseo a todo evento, hubo de imponerse varias medidas tendentes a procurar lo uno y lo otro. Demás está decir que en aquellos tiempos y máxime en pueblos como aquél, no había en las casas nada que servirse para la necesidad de expeler los residuos orgánicos. La guarda del aseo y la pulcritud de los hogares había obligado a que se impusiese como orden que aguas mayores y menores fueran hechas fuera del recinto urbano. Las mayores, por cierto, a alguna mayor distancia de las menores. Como es de imaginar, el señalamiento de lugares para la expulsión residual estaba condicionado al sexo y la edad de los poblanos: Las mujeres de mayor edad, en lo más inmediato; las mozas, algo más allá y seguidamente los hombres, en el mismo orden y disposición. En observancia de las medidas adoptadas para precaver al pueblo de las eventuales acometidas de los aborígenes comarcanos, el corregidor destacaba semanalmente por lo menos, partidas de vecinos para que explorasen y batiesen los campos. Las tales salían a la madrugada y habían de volver al cierre de la noche para dar cuenta de la misión con cuanto pormenor fuese posible. Cierto día salió una patrulla al mando de cierto sujeto que se las daba de listo y asimismo de bravo y diligente, siendo así que nada tenía de lo uno ni de lo otro. Transcurrió el día, cerro la noche y avanzo ésta en horas, sin que el quidam y los suyos regresaran. Cuando ya los pobladores entraban en temores, el patrullero asomó el bulto, tratando lo primero de excusar su tardanza. Aquí fue la de contar percances y referir hechos, asegurando haber batido la campiña en varias leguas a la redonda. Iba probablemente a relatar encuentro con indios y de cómo los puso en fuga, cuando en ese momento interviene un vecino que le sale al paso con este tapabocas: -Salí a cazar esta mañana, y estuve precisamente en el trecho que indicás en tu parleta... ¡Pero de vos no pude ver ni el polvo!. Y luego, dirigiéndose al corregidor, encimó: -Este ni ha ido lejos, ni ha hecho nada de lo que dice... Estoy seguro que apenas ha pasao de donde orinan las viejas. Donde el diablo perdio el poncho Don Lorenzo Cuéllar, prominente vecino de Warnes (léase Ubarnes, a la usanza de la época), era una especie de caja de caudales en lo que respecta a dichos y dicharachos. Los largaba por montones, cualquiera fuese el tema de conversación y cualquiera su interlocutor, como quien distribuye bienes de fortuna, de los que quiere hacer merced en prueba de munificencia. Cuando venía "al pueblo", y los periódicos de ese entonces no dejaban de saludarle en la columna del Social, visitaba entre los primeros a quien era su amigo y patrocinante de litigios judiciales: el entonces joven y ya prestigioso jurista Rubén Terrazas. Cierto día cupo a quien esto escribe, niño a la sazón, la suerte de escuchar el diálogo que sostenían el viejo hacendado y el joven letrado. Hablaban al parecer de alguien ofrecido como testigo en el pleito sobre unas tierras que don Lorenzo sostenía con cierto vecino suyo. -¡Oh! -musitó el fidalgo urbanense-. A éste no va a poder citárselo dentro del término de ley, porque vive lejos, muy lejos... Donde el diablo perdió el poncho. El culto pero curioso letrado apuntó seguidamente, entre burlón y serio: -Le he oído varias veces expedirse con ese dicho. ¿Puede Ud. indicarme, don Lorenzo, dónde queda ese lugar?. -Por allá, por allá... Yo mismo no sé exactamente adónde. En todo caso a muy larga distancia de aquí, y en un paraje que sólo conoce poca gente. -Si no conoce bien el lugar, estoy seguro de que conoce la historia. Es ocasión de que me la cuente. -Con el mayor gusto, mi doctorcito. Aquí va la historia, tal como me la contó taita, y a éste el suyo y así sucesivamente. Hace ñaupas vivía en su establecimiento un señor de los que en clase de cañeros y en condición de solterones cambian cada noche de colchón y muelen a dos y hasta a tres pailas. Demás está decir que ningún colchón era el de su cama propia y ninguna paila le había sido dada con bendición y latines de cura. Vivía, pues, en pecado mortal y sin intención alguna de apartarse de éste. Con decir que no iba al pueblo sino a la muerte de un obispo, está dicho que no oía misa y con expresar que se pasaba las noches zangaloteando, queda expresado que no ocupaba su tiempo en rezos. Al saberle así, la gente murmuraba de él que era candidato seguro al infierno. Cierto día le cayó a casa un forastero en calidad de alojado. Era un tipo joven y buen mozo, y desde que llegó hasta que se puso en camino de irse, no aflojó el poncho que llevaba puesto: Un poncho colla a franjas, grueso y tieso, que le cubría desde el cuello hasta los morocos. Con el achaque de que su mula estaba despiada, se quedó durante días en el "establecimiento". Poco tardó en ganarse la voluntad del dueño y, lo que es más, su confianza. Al fin consiguió aquello tras de lo cual había venido: Llevarse al dueño de casa por camino largo y con pretexto de venderle una estancia que dijo tener allá a la distancia. Partieron los dos bien montados, el uno con su cómoda chaqueta viajera y el otro embutido en su poncho. Nadie sabe de qué trataron en el camino, ni qué hizo el uno con respecto al otro. Nada propio de cristianos debió de ser, si se juzgan las cosas por las que después sobrevino. El hecho es que seguían tirando para adelante, cada vez por más lejos de los trechos conocidos. Entre tanto una de las prójimas que el campesino tenía en casa y molía con él en la molienda, entró en serios temores acerca de él. Desde un comienzo el emponchao no le había caído en gracia, y con esta prevención empezó a abrigar recelos en su contra. Tales recelos se hicieron mayores con la inesperada partida de ambos. Y tanto, que al día siguiente determinó ir en su alcance. Guapa, valiente y práctica en monturas y viajes, como era, ensilló un caballo y salió al trote largo tras de los caminantes. Sin aflojar el trote, sino para echarle al galope, le fue suficiente ese día con su noche para lograr el arriesgado intento. Era ya día claro cuando dio con ellos, en momentos en que se disponía para proseguir la marcha. Colocándose frente a los dos se dirigió a su conjunto, gritándole como angustiada: -¡Ni un paso más, o te perdés pa siempre!. El del poncho se apresuró a replicar, entre calmoso y ofendido: -¿Quién sos vos para impedir a éste que vaya conmigo?. La mujer alzó entonces el grito: -Te conozco a vos: ¡Sos el mismo Mandinga!. Al decir esto hacía la señal de la cruz, enérgica y no muy devotamente que se diga. El sujeto empezó a recular protegiéndose los ojos con la mano y el antebrazo. La mujer llegó a mayores efectividades. Esgrimiendo el talero que tenía en la mano empezó a descargar sobre seguro una lluvia de latigazos. No necesitó de mucho para lograr su objetivo. El diablo, pues se trataba de éste, vivito y coleando, emprendió la fuga. Y con tanta precipitación hubo de proceder, que dejó prendido el poncho en una rama. Fue así de cómo una mujer pudo más que el diablo, quitándole su presa y haciéndole perder el poncho. De allí viene el dicho, aunque no se mencione el hecho de haber sido una mujer la autora. Mejor así, para que la dignidad del hombre no sea tenida a menos. Al decir este último, al tuno de don Lorenzo le florecía una sonrisa picaresca tras de los bigotazos rebeldes. El carretón de la otra vida Mucho se ha escrito acerca de este adminículo fantasmal y paisano, dando rienda suelta a la imaginación y apelando a las mejores galas literarias. Poco o nada es, pues, lo que queda por decir de él, como no sea repetir lo ya dicho por otros con belleza y donosura, éstas difíciles de imitar por quien no posee los dones necesarios. Salvo que se quiera volver a la tradición pura, tal cual la refieren o, más propiamente, la referían las gentes del pueblo, y es lo que pretende quien teje en este telar de antiguallas. En las noches cerradas y sobre todo en las de "Sur y Chilchi", se dejaba oír de pronto en lo soledoso de la campiña un agudo chirriar de ejes y un fuerte restallar de látigo, que hacían crispar los nervios de las buenas gentes y entrar en natural espanto. Mayores eran la turbación y el temor cuando tales ruidos eran percibidos en campo raso y el cuitado descabezaba un sueño en la pascana, junto a su jato carretero y sus bueyes. Rechino y trallazo se escuchaban entonces con más fuerza y como si el ente y el artefacto que los producían caminasen por cerca y estuvieran a punto de pasar por delante de la pascana. Alguna vez se alcanzaron a percibir las voces del lúgubre carretero que instaba a las yuntas, y era su tono gangoso, aflautado, hipante, como no es capaz de modular ninguna garganta humana. Si al rasgar el cielo un relámpago el campo se iluminaba súbitamente y el cuitado viajero tenía tiempo y valor para echar un vistazo, la figura del carretón fantasma se escorzaba apenas, como hecha con líneas ondulantes imprecisas. Aunque visión campera por excelencia, no faltó vez en que se mostró en la propia ciudad, bien que a la parte de afuera y precisamente en la calle -entonces apartado y desierto callejón- que pasa por delante del cementerio. Más de un trasnochador y parrandero acertó a columbrarlo, cuando entre crujidos y estridores discurría con dirección al Lazareto. Pero cierta noche de perros en que las sombras se apelmazaban y aullaba el viento, un prójimo dio de manos a boca con la aparición. Salía de una casa vecina, después de haber corrido en ellas largas horas de diversión copiosamente regada. Los vapores etílicos que le ocupaban la azotea le habían puesto en la condición de bravo entre los bravos y capaz de enfrentarse con cualquier peligro. Al ver el carretón deslizarse sobre el arenoso suelo de la calle se lanzó hacia él, resuelto a saber cómo era. Lo supo al instante, de una sola ojeada. Pero de carretón ¡ay!, sólo tenía la traza. Las estacas estaban constituidas por tibias y peronés de esqueleto y en lugar de teleras asomaban costillas descarnadas. Del carretero sólo se veía la cara, si tal puede llamarse a una horrenda calavera, dentro de cuyas cuencas vacías algo brillaba y centelleaba como las brasas de un horno. Ante la contemplación de semejantes horrideces, el hombre sintió que la tranca se le iba de un salto. Y no pudiendo más con lo que tenía por delante, echó a correr despavorido. Y gracias a Dios que llegó con bien a casa. El chivo de doña ana alpire Irguiendo el testuz con aires de gran señor y llevando la joven cornamenta como en disposición de embestir, el soberbio animal entró a paso marcial en la casa y predio palmareños de doña Ana Alpire. Soberbio se ha dicho y aun podría añadirse que arrogante y fastuoso, a la vista de su figura enhiesta, dotada de ágiles movimientos reveladores de vitalidad y toda cubierta de tiesa como espesa pelambre. Era el ser que necesitaba la buena y diligente de doña Ana para completar su hacienda y dar ocupación y función a otros de la especie que le pertenecían pero no estaba en condiciones de aprovechar como Dios y la naturaleza mandan. En efecto, a aquella parte de su propiedad que se prolongaba en la dehesa común, pacían l hierba o ramoneaban gajos del chichapí lugareño una veintena de jóvenes cabras. Que a pesar de los regalos d naturaleza allí brindados y la libertad para expandirse, las hermanas cabras no se sentían felices, era fácil de ve en la lerdeza de sus movimientos y la mustiedad de su porte. Doña Ana Alpire, nacida y criada en el cantón de Palmar del Oratorio, se conocía al dedillo todos los entresijo de la vida campestre. Sabía que aquel hato de hembras solas estaba condenado a la inacción y la esterilidad si se le proporcionaba compañero del sexo masculino, seguro y de buena resistencia. En la cuenta de ello entró e diligencias de conseguir uno y llevarlo a casa a como de lugar la ocasión. Todo fue que el recién adquirido animal fuera introducido patio adentro de la casa para que sin más ni más se lanzase en medio del hato, como dispuesto a acabar con él. Y acabó efectivamente, haciendo presa de todas y cada una de las cabritas, en sendos como bien medidos asaltos. Doña Ana, la feliz poseedora del hatillo, veía de rato en rato cómo el potente jayán, tras de haber rendido una de otra a las doncellas de la blanca pelambre, se pavoneaba entre medio de ellas con arrestos de conquistador y ademanes de repetir la operación cuantas veces fuera requerido. Pero acertó a observar, asimismo, como las avispadas sujetas parecían no haberse dado por vencidas, ni mucho menos. De manera que si nada les hubiera pasado y nada les hubiese afectado, seguían a su inquieto y desafiante triscar por la dehesa, a la vista y pacienc del presumido conquistador. Algunas, las más desenvueltas, le pasaban por delante rozándole el testuz, en tant que otras, más atrevidas aún, iban a toparle los cuartos traseros. Demás está decir que el galán de las pezuñas hendidas no había de quedar indiferente ante el desafío. Saliendo por sus fueros con agresiva actitud acometía a las audaces una por una, haciéndolas sentir el peso de su poder. Así pasó la mañana y vino la tarde y empezó a caer el crepúsculo. Anochecía ya cuando doña Ana Alpire, siempre cuidadosa de su hacienda, vino a echar un vistazo al lugar de hechos. El rebaño había dejado los fondos de la heredad palmareña y discurría a la sazón en derredor del horno casero. No fue poca su sorpresa al ver que el recién adquirido chivato yacía en la comba cimera del horno, guardando inestable equilibrio, pero a cubierto de los rijosos reclamos del alborotado hembraje. No le fue difícil a doña Ana comprender que el fugitivo había hecho ya cuanto podía en punto a obligaciones propias de su sexo. Y que no pudiendo ya más apelaba al recurso de ponerse a salvo de incolmables exigencia en aquella incómoda pero segura posición. La puntual relación del peregrino acontecimiento, hecha por la testigo presencial doña Ana, dio pie a la consej hoy archisabida y con sus puntas y ribetes de proverbial. "Como el chivo de doña Ana Alpire", dicen picarescamente las gentes de esta comarca. La frase equivale a significar la situación de un varón que no pued ya más dar de sí en lances amorosos, porque ha agotado las provisiones de la especie consabida. | Fuente No. 00 El farol de la otra vida Desde que alguien lo vio por primera vez, y esto fue hacia el primer tercio del extinto siglo, hasta que todos consintieron en que había dejado de hacerse ver, allá entre la primera y la segunda décadas del siglo pronto a extinguirse, el llamado "Farol de la otra Vida" fue materia de testimonios a cual más fehaciente y objeto de comentarios a cual más conmovedor. Se trataba de un farol como cualquier otro de los que en aquella época se utilizaban para caminar de noche por estas calles de Dios privadas de toda lumbre, como no fuese la de luna en su fase benéfica. Pero no llevado por manos de cristiano en actual existencia, a juzgar por la forma como discurría y el profundo silencio que reinaba a su paso. Cuando la última campanada del reloj de la catedral había anunciado la media noche, el farol fantasma, o lo que sea, empezaba a hacerse ver en esta o aquellas calles de la ciudad dormida. Era del tamaño corriente, y dejaba advertir a través de sus vidrios una parpadeante llamita de vela que bien pudo ser de sebo o bien se cera. Se deslizaba por debajo de los corredores, a la altura y en disposición de si fuese llevado por cualquier persona, pero como si ésta anduviese muy paso a paso, con suma dificultad y deteniéndose aquí y allá por instantes. No tenía trayecto definido, pues unas veces era visto en una calle y otras en calle distinta. No obstante, quienes lograron mejor expectación, aseguraban que salía de los trasfondos de la Capilla (huerta de la casa parroquial de Jesús Nazareno), iba por acá o por allá y ya cerca del amanecer volvía allí, si es que no se esfumaba repentinamente en algún rincón. A diferencia de otras apariciones de más allá de la tumba, ni traía consigo rumor alguno, ni suscitaba que se produjesen en su derredor. Ningún aullido de perros se dejaba oír y asimismo ningún gañido de lechuza. Que espantaba y empavorecía, no es necesario decirlo. Algunos al columbrarlo de lejos y de repente, echaban a correr sin freno. Se contaban entre éstos los juerguistas, los mal inclinados y los trasnochadores con propósitos vedados. Otros aguardaban a que se aproximase un poco, entre ellos algún valentón y algún curioso de los que no faltan. Pero aún éstos concluían por esquivarla, haciéndose cruces, y echar la carrera. Corría la voz de que los buenos, los justos y los de conciencia limpia podían muy bien encontrarlo, sin que nada malo les ocurriese. Pero nadie de los tenidos por tales se animó a hacer la prueba, seguramente porque algo de sus adentros les advertía que no eran de los llamados. Dizque una vez cierta beata con fama de virtuosa, que madrugaba más de la cuenta para ir a misa, advirtió de improviso que el farol discurría a corta distancia de ella. Se detuvo ahí mismo aterrorizada y respetuosa, diose a balbucear un padre nuestro por las almas del purgatorio y cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, el farol había desaparecido. Tiempo después desapareció del todo y, por lo visto, definitivamente. Mojon con cara Hasta mediados del siglo XVIII la calle hoy denominada Republiquetas era de las más apartadas y menos concurridas de vecindario que había en esta ciudad. Las viviendas edificadas sobre ambas aceras no seguían una tras de otra sino con la breve separación de solares vacíos separados de la vía pública por cercos de cuguchi o follaje de lavaplatos. Hacia la primera cuadra y con frente a la acera norte de dicha calle, vivía por aquella época una moza en la flor de la edad, bonita, graciosa y llena de todos los atractivos. Su madre la mimaba y cuidaba más que a la niña de sus ojos, reservándola en mente para quien la mereciera por el lado de los bienes de fortuna, la buena posición y la edad del sereno juicio. Pero sucedió que la niña puso los ojos y luego el corazón en un mozo que, aparte la buena estampa y los desenvueltos ademanes, nada más tenía a la vista. Cuando la celosa mamá se hubo dado cuenta de que el fulano rondaba a su joya viviente, redobló la vigilancia sobre ésta, a extremos de no dejarla salir un paso. Pero el galán resultó tan enamorado como paciente y tan firme como tenaz en conseguir el logro de sus ansiedades amorosas. Desde por la mañana hasta por la noche, ahí se estaba en la esquina, plantado y enhiesto, a la espera de que la amada asomase al corredor o siquiera a la puerta, para cambiar con ella algún tiroteo de miradas o recibir la dulce rociada de una sonrisa. Por aquellos felices tiempos del rey había en todas las esquinas recios troncos de cuchi, a ras de las aceras, para proteger las casas de los encontrones de un carretón o servir de señal para la línea de lo edificado. Se les daba corrientemente el nombre de mojones. La mamá de la chica, oscilando entre el celo y el recelo, apenas veía allí al quidam, despachaba su malhumor con esta frase: -¡Ya está ahí ese mojón con cara!. Ignorando del mote con que la presunta suegra quería burlarse de su constancia y firmeza, el enamorado, en sus largas esperas, dio en la práctica de distraerse con el mojón, mudo compañero de sus expectativas. Con el filoso trasao que llevaba al cinto, como todos los galanes de su tiempo y condición, empezó a labrar el duro palo, con miras a darle en la parte superior la forma de una cabeza humana. Como disponía de sobrado tiempo, hizo en ello cuanto pudo. Una madrugada de ésas, advirtió la mamá, con el natural sobresalto, que la niña había desaparecido de la casa. Creyendo hallarla en palique con el aborrecido, corrió a la esquina. Pero la mimosa no estaba allí, ni en la otra, ni en las demás esquinas, ni en parte alguna de la ciudad. Paloma con ansias de volar, había alzado el vuelo con el palomo, la noche anterior. Pero quedaba en la esquina el mojón con la cara que la paciente mano del galán había tallado en sus horas de amante espera. Junto con la tradición, el verdadero "mojón con cara" se conservó en la esquina de Republiquetas y René Moreno, hasta el año 1947. Un tractor de Obras Públicas que raspaba la calle, lo arrancó y arrojó en donde nadie pudo saber más de él. Para reponerlo el alcalde municipal de ese entonces, don Lorgio Serrate, mandó labrar y colocar uno parecido. Es el que hoy se levanta allí, y que Dios le guarde de Obras Públicas y de modernistas y vanguardistas. El pozo del fraile Entre los cruceños de hoy en día, nada amigos de la tradición y de las cosas viejas de su pueblo, no deben de ser muchos los que conocen o han oído hablar de "El Pozo del Fraile". Va para ellos la indicación que sigue. Ciento y tantos años hace que se dio este nombre a una hoya o depresión artificial de hasta cincuenta varas de contorno, por una y media o dos de profundidad, que cuando el agua llovediza se llenaba, venía a ser un pozo de los más grandes en aquellos cantos de la ciudad. Todavía existen los vestigios, y si alguien quiere verlos, no tiene más que ir hasta la primera cuadra de la calle Campero, entre Sucre y Bolívar, y entrar por el canchón del moderno edificio de la Asociación de Exprisioneros de Guerra. Vamos ahora al cuento del pozo. La construcción del templo y convento de San Francisco fue obra emprendida y realizada en la sexta década del siglo pasado. Para levantar los muros de la vasta y espaciosa construcción fue menester, previamente, fabricar varias decenas de miles de adobes. Un lego de la comunidad franciscana, experto en albañilería, halló la tierra más apropiada para ello, a corta distancia de donde se iba a edificar, precisamente en el lugar, entonces baldío, que en líneas atrás se ha señalado. Instalada allí la adobería, bajo la dirección del lego, se procedió a preparar el barro, cavando y cavando recio. Pero como los adobes eran tantos, el sitio de la excavación se agrandó hasta adquirir considerables dimensiones. Había terminado apenas la obra preliminar, cuando el hermano lego murió de aquello que nuestros abuelos decían "muerte repentina". La hoya quedó abierta, y cuando se llenó de agua, en tiempo de lluvias, quedó transformada en pozo. Paraje sin dueño, tan próximo y con agua abundante por merced del pozo, no podía menos de despertar la ambición de apropiárselo. Un primer pretendiente entró sin más ni más, plantó estacas para comienzo de cerco y se puso a edificar. Estaba en ello cuando cierta noche vio que por la orilla del pozo discurría un fraile con la capucha alzada de tal modo que le cubría la cara. A empezar de aquella noche la figura del fraile no dejó de mostrarse allí, siempre encapuchado y murmurando extrañas palabras en voz baja y gangosa. El loteador... perdón, quise decir el aspirante a propietario del fundo, fue presa del miedo y decidió marcharse, abandonándolo todo. No era para menos. Con un segundo y tercer pretendiente ocurrió igual. El fraile aparecía junto al pozo tan pronto había conatos de ocupar el fundo, y no era más. No faltó, a la larga, un valentón resuelto a sobreponerse. Este, acompañado de un amigo, no sólo esperó a pie firme la aparición, sino que fue hacia ella, no bien asomó de entre la oscuridad. La valentía del sujeto tuvo su merecido. El fraile levantó un poco la capucha que le cubría la cara... ¡Pero "aquello" no era cara, sino una monda y horrible calavera!. Demás está decir que el metido a valiente y su amigo echaron a correr a todo lo que dieron sus piernas. Si la vida se les hubiera alargado, hasta ahora mismo seguirían corriendo. De esas hechas nadie más osó aspirar a la ocupación de los terrenos contiguos al "pozo del fraile". Se llegó a la convicción de que éste no podía ser sino el lego de los adobes, o mejor dicho su alma, que estaba penando, seguramente, por algo que debió dejar pendiente al pasar a la otra vida. La veda hubo de prolongarse hasta que en los años cincuenta de este presente siglo, los guerreros del Chaco, que tuvieron la mala suerte de ser capturados por el enemigo, adquirieron la parte de aquel amplio solar que da a la calle. Sin sufrir por cierto ningún menoscabo, construyeron allí su edificio propio. Pero al querer ocuparlo todo, como era de esperar, surgió el inconveniente, que no era de esperar... Aparecieron dueños que antes no había, y allí se armó la gresca, tan larga como enojosa. Terció en ella la misma entidad matriz de los guerreros de la patria, la "Fedexchaco", y la cosa se complico más. Hasta hoy sigue la disputa, y sin miras de liquidarse. Ni volvió, ni ha vuelto a aparecer el fraile. Sin embargo, y por lo que se advierte, su invisible presencia sigue pesando en la posesión de los terrenos contiguos a "su" pozo. El Tambo del Tigrillo". El término tambo no equivale en el boscoso oriente a posada o alojamiento, como en el montañoso occidente, sino a conjunto de modestas viviendas, lo que los argentinos dicen "conventillo", pero más pobre aún y de pergeño más humilde. El tambo era un hacinamiento en línea de casas de tabique -"cuarterío"- las más de las veces reducidas y con un patio común en sus interiores. En cada habitación vivía una familia, o dos o más, con la estrechez y la incomodidad a que los pobres tenemos que habituarnos mal que nos pese. Felizmente los tiempos han cambiado, y de los tambos que eran muchos hasta hace cuarto de siglo, sólo se conservan los nombres en la tradición: Tambo Cosmini, Tambo Encaramao, Tambo Hondo, Tambo "Linpio" (así estaba escrito bajo el alero de su frontis), etc., etc. Existe hasta ahora, bien que ya con otra catadura, el llamado "Tambo del Tigrillo", al final de la calle Charcas, entre el primero y el segundo anillo de circunvalación de la modernizada ciudad. ¿Porqué el nombre aquel de "Tigrillo"?. Ahí va la respuesta. A mediados del pasado siglo ocupaba un cuarto de este tambo una mujer de pueblo, viuda y con algunos críos que el difunto le había dejado, pero frescachona, donosa y apetitosa todavía. No faltaban solicitantes de sus favores y sus gracias, pero ella los resistía dando muestras de firmeza y de saber sentarse bien, como para no caer de espaldas. Y para mayor seguridad acudió a los auxilios y confortativos de la santa religión. Oía misa los más de los días, no se perdía novena ni quinario en su parroquia de San Andrés y hasta hizo buenas migas con el piadoso e inofensivo sacristán. La parroquia, de su parte, le brindó afecto y confianza, y en prenda de esta última iba y venía el sacristán con encargos parroquiales. Dos o tres veces por semana, entradita ya la noche, llegaba el sacristán al cuartucho de la viuda, por el lado de atrás, es decir por el patio, y saludaba a voz en cuello, de modo que los del tambo pudieran oirle. -Buenas noches nos dé Dios, misia Panchita. Aquí le traigo las cosas de la iglesia pa que las lave, como es su devota costumbre. -Pase don Este... Y veamos la lista. Entraba el sacristán con el atadijo de los lienzos sagrados por lavar, y como éstos seguramente eran muchos, ahí se detenía para hacer la cuenta menuda, sin que los demás moradores del tambo supieran hasta qué hora. Vino en eso la época de calores. Los del tambo, en su mayoría, sacaban las esteras al patio para descansar con algún frescor, y lo propio hacía la viuda, salvo que más lejos, casi al fondo del canchón y junto a la frondosa arboleda en que éste concluía. No faltó un osado que pretendió acercarse a turbar el sueño de la viuda. Se aproximaba ya a ésta cuando oyó el gruñido de un animal felino, y tuvo que echar para atrás más que de prisa. Igual pasó con algún otro que se atrevió a lo mismo. Llegó de este modo a la suposición de que la viuda tenía por ahí cerca, para su guarda y defensa, un cachorro de tigre u otro felino semejante. Peor la hubo uno del vecindario que no haciendo caso del gruñido, avanzó más y se dispuso a perpetrar el asalto. A éste le cayó de pronto, desde un cupesí que había allí mismo, el propio felino que gruñía. Pudo el atacado zafarse al instante, más no sin sacar unos araños y alguna dentellada. Al día siguiente todo fue comentar en el tambo el peregrino suceso. Alguien más avisado observó que no podía haber animal de esa naturaleza en un canchón que todos conocían. De la duda a la sospecha y de ésta a preparar la pesquisa, todo fue uno. A eso de la media noche subsecuente el grupo de pesquisantes se deslizó dentro de la arboleda, con toda la sutileza y precauciones que el caso requería. El de la primera duda y autor del plan, que comandaba la partida, acercóse al cupesí y trás de hurgar sus ramas con un palo puntiagudo, gritó triunfalmente: -Aquí está el tigrillo. ¡Vengan a verlo!. El tal se había dejado caer del árbol y estaba ya en manos del anunciante. Era nada menos que el sacristán de San Andrés, que así velaba el sueño de la viuda, quizá con fines ni muy piadosos, ni muy desinteresados. Desde ese día en adelante la alejada casa de vecindarios fue conocida por todo el mundo como "El Tambo del Tigrillo". Tambo encaramao Si fuera a hablarse de tambos en Santa Cruz, con la acepción que los cruceños damos al término, habría material suficiente para largas horas de referencia o nutridas páginas de escritura. Los ha habido muchos en número, en diferentes zonas de la ciudad, con sendas denominaciones, a cuál más curiosa y pintoresca y a las veces divertida. Tales, por ejemplo, el Tambo Murucuya, el Collete, el Muchirí, el Linpio, el de las Honduras, llamado Hondo para abreviar, el Encaramao, et sic de caeteris. Varios de ellos tienen su historia o su historial y todos cuentan con razones para explicar sus nombres. En no faltando tranquilidad y salud, puede que este cazador de antiguallas disponga de tiempo suficiente para escribir un libro, o algo así, sobre la curiosa materia, mostrando ser entendido y versado en tambología regional. Entre tanto permítasele referir el caso del último de los nombrados. Hacia la última década del siglo pasado y primera del presente, alzaba su facha medio salida de línea y media chata, la casa de vecindades conocida con la denominación de "Tambo Encaramao". Tenía el frente principal sobre la calle Cordillera, entre Junín y Ayacucho, como quien dice entre las glorias bélicas del Libertador Bolívar y del Mariscal Sucre. Parte de la edificación daba también a la calle Ayacucho desde la cual tenía acceso propio a sus interiores. La porción mayor del "cuarterío" descansaba sobre lo bajo y lo plano del terreno y la menor sobre la pequeña eminencia o barranca del mismo que se perfila aún hoy en todo aquel sector de la ciudad. La primera, incluido el espacioso patio, servía para alojamiento de arrieros vallegrandinos y samaipateños con sus respectivas recuas, y la segunda, para vivienda colectiva de familias de cortos menesteres. De tal modo se presentaban a la vista los dos cuerpos del edificio -convengamos en usar estos términos- y de tal modo gravitaba el segundo sobre el primero, que no parecía sino que estuviera superpuesto adrede y con cierta mala intención. Para decirlo en la forma que conviene a este relato, estaba el uno encaramao sobre el otro. De ahí el nombre con que era conocido. Aquello de la encaramadura tenía su historia y es la que se refiere a continuación. Quien era propietario del "cuarterío" situado sobre la calle Cordillera, allá por la mitad del pasado siglo, lo había heredado de su progenitor, junto con el fundo situado atrás y en lo alto. Como todos los predios baldíos, que en aquel entonces abundaban dentro del propio conjunto urbano, aquél permaneció durante años inculto y a merced de plantas adventicias y yerbajos rastreros, cuando no aprovechado para basural y otros servicios muchos menos pulcros. Cierto día abordó al propietario uno de sus conocidos, sujeto de mal pergeño pero laborioso y emprendedor como una hormiga. De buenas a primeras éste hizo a aquél propuesta formal de comprarle el fundo. No se amilanó el hombre ante la negativa, rotunda y proferida por el dueño en términos poco corteses y aun despectivos. Al poco tiempo volvía con la propuesta, aumentando el numerario de su valor. Una y otra vez hizo lo mismo y con tanta insistencia, que al fin el propietario hubo de ceder, bien que de mala gana. -Mirá -dizque le dijo, entre ceñudo y menospreciativo- te vendo el solar pa salir de vos, porque ya me tenés acobardao. No sé qué irás a hacer con él ya que la plata de que disponés apeningas te alcanza pa pagarlo. El sujeto, que era oriundo de la provincia del valle y como tal tenía sus entresijos, se tragó el descomedimiento y el menosprecio, como si nada. Mas, para probar que no era el que se le suponía, extrajo al instante un pañuelo atado por las cuatro puntas y sacó del atadijo la suma de dinero convenida. Pero dejó ver que quedaba en el mismo otra suma igual o acaso mayor. A la vuelta de algunos meses había ya construido unos cuartos en el solar y mandaba echar los cimientos de otros. Cuando sólo le restaba por edificar la parte colindante con el vendedor de marras, acudió a éste con el semblante humilde de siempre. -Vengo a pedirle que me venda su casa- manifestó sumisamente, pero con ademán de resuelto. -¿Venderla, y nada menos que a vos?- tronó el acudido, volviéndole seguidamente las espaldas. -Es que... voy a construir a este lao, y resulta que casi encima de usté... se lo advierto por sí acaso. -Construí donde querrás y como querrás. ¡Eso no me va ni me viene!. Dicho y hecho. A dos o tres días apenas, se abrían agujeros para clavar los horcones y zanjas para los cimientos todo en coincidencia con las paredes de tabique y aun los tejados de las casas que quedaban abajo por razón del desnivel del terreno. Cuando las nueve piezas estuvieron concluidas, se vio que el propietario, sin salirse del terreno que le correspondía, había hecho obrar de modo que los aleros avanzasen y las ventanas diesen sobre el espacio vecino. Vino en eso el tiempo de aguas, y las que caían de los tejados nuevos tuvieron que precipitarse sobre los viejos, amén de otras contingencias del mismo origen. No pasó mucho tiempo para que el propietario renuente buscase al proponente de compras. -Has hecho lo que querías, y lo peor es que con mi consentimiento... Y como la cosa no tiene remedio, vengo a ofrecerte mi casa, pa que la acoplés a tu tambo encaramao. Y así quedaron unidas la construcción vieja y la nueva, para menesteres de posada y piezas de alquiler, con el decir de tambo y el apodo de "encaramao". La calle brava Esto es del siglo pasado, según lo acreditan viejos de buena memoria, que aman y conservan la tradición puebleña. La calle en cuestión gozaba de siniestra fama por los desórdenes, turbulencias y reyertas que en ella se sucedían. Aparte de estar montadas allí algunas pulperías donde se despachaba pisco Cinti y resacao paisano, a todas las horas del día y no pocas de la noche, prójimos de allende la sierra habían instalado de su parte bodegones al modo andino, en los que se expendía el vino rubio de maíz mascado, vulgo "chicha colla". Con tales elementos en disponibilidad, los devotos de San Bebercio y los gimnastas del codo estaban allí a sus anchas y como peces en el agua y loros en el maizal. Tenían allí para escoger entre lo corto que olía a cañón y lo largo que olía a chamusquina. Y no había preferencia por ninguno, pues con sólo cruzar la calle o ir de una puerta a la otra estaba hecho el menjurje entre pecho y espalda. Así las cosas, el estado de ánimo de quien discurría por allí, aunque de ordinario fuera apacible y sereno, con lo largamente consumido, no podía menos de tornarse quisquilloso y camorrista y con el fósforo pronto a encendérsele y arder en los puños. Por cualquier disgusto o "malentendido" se armaba el zafarrancho, y allí era la de dar y recibir mojicones, puntapiés, torniquetes y hasta botellazos, jonazos y tal cual puñalada. La policía era impotente para poner freno a los desmanes. Si algún "sereno" pretendía imponer el orden, los contendientes, dejando momentáneamente la gresca, mostraban al guardián del orden público lo público de la calle y lo quebradizo del orden, y el mísero tenía que desandar lo andado e irse con su pito a lugar más seguro. Y cuando un "ronda" (oficial de gendarmería) llegaba con gente armada y hacía lo que era menester, llevando a los bochincheros a "dormir su aguardiente" en la "cuadrada", más tardaba en cargar con éstos que los otros en armar una nueva batalla. En eso llegó un señor con nombramiento de comisario de la "policía de seguridad". Era un sujeto rollizo, fornido, y con pinta de guapo. Apenas enterado de lo que pasaba en la dichosa calle, sacudió los hombros, atuzó el bigote y sentenció severamente: -¡Esas son pavadas!. Lo que pasa es que los tipos de la tal calle no se han encontrado aún con la horma de sus zapatos... Ya se las verán conmigo... Me basto yo solo para ponerlos en vereda y darles a saber con quién casó Cañahueca. Llegada la noche, metió el revólver en la revolvera, introdujo un laque a lo sesgo del cinturón y salió de la comisaría con rumbo directo a la calle de la siniestra fama. Al día siguiente sus colegas de la guardia fueron a buscarle, para saber de la aventura. Le encontraron poniéndose unos fomentos de salmuera sobre la frente y las sienes. Tenía la cara hecha un mapamundi de magulladuras, moretones, chinchones, peladuras, araños y picotazos. Los ojos eran como dos carbones apagados entre hoyos de ceniza y los párpados yacían semi-atirantados como tamboras de camba. No esperó a que le preguntasen nada. Apretando parches y arrimando fomentos, murmuró por lo bajo: -¡Brava había sido la calle, che!. Brava, brava... Así quedó aquélla bautizada como "La Calle Brava"... La casa santa En la esquina formada por las calles Charcas y Campero y con frente principal sobre la primera levántase una vieja edificación que es conocida en el pueblo con la curiosa y sugestiva denominación de "La Casa Santa". Construida al parecer hacia la segunda mitad del siglo pasado, conserva hasta hoy lo más sustancial del estilo característico de la antigua vivienda cruceña: Paredes lisas, alta techumbre, puertas de cuatro manos, ventanas con balaústres de madera y espacioso porche sostenido por columnas de ladrillo. Parte de su largo frente ha sido "modernizado" ha pocos años, demoliéndose las columnas que sostenían el porche y reduciendo este a la condición de un alero chato. A pesar del atentado, queda en pie todavía una buena porción de su exterior primitivo. Según refieren viejas consejas, esta casona tuvo la poco envidiable fortuna de que se adueñaran de su recinto bultos, fantasmas y seres de la otra vida, apenas su edificación fue terminada. Desde que se instalaron en ella los propietarios, dizque empezó una de ruidos, ayes y otras manifestaciones de lo sobrenatural, más tétricas aún, que obligaron a aquellos a abandonarla. Igual suerte corrieron inquilinos que vinieron sucesivamente. Con el transcurso del tiempo la casona ganó fama de inhabitable, y ni el más guapetón de los cruceños de entonces fue osado de ir a aposentarse allí, por mucho que el canon de alquiler fuese disminuyendo, a medida que los ocupantes intrusos crecían en insolencia. A tales extremos llegó ésta que dieron en espantar aun por fuera de los muros de su sombrío habitáculo. En lo cerrado de la noche los vecinos oían sordos rechinos y confusos estridores, que suscitaban largos aullidos de perros en varias cuadras a la redonda. Más de un solitario viandante nocturno que pasó por la esquina sintió como algo le trababa los pies o, pero aún, alguien le tomaba por el cuello de la chaqueta y le sacudía hórridamente. Llegó en eso a la ciudad un gringo de recia estampa, fornidos miembros y pinta de corajudo. Tomó la casa en alquiler y fue a ocuparla seguidamente, llevando consigo a un arriero cochabambino y un montón de valijas y petacas de ignoto contenido. Entre las razones que adujo para haberse decidido por la casa, cuya siniestra nombradía ignoraba, y no por el hotel sito en la plaza principal, fue la más convincente la de que en tal hotel abundaban los bebedores, bulliciosos y poco bien educados. Tratábase nada menos que del coronel Percy H. Fawcett, del ejército inglés, en cuyas filas había servido a su patria en Asia y África, mostrando energía, suficiencia de conocimientos y valor a toda prueba. Retirado de aquél, hízose viajero y explorador en América, y hallándose en Bolivia el gobierno requirió sus servicios para ocuparle en las jornadas de demarcación de fronteras con el Brasil. Alboreaba la segunda década del siglo. Dejemos relatar al propio coronel inglés lo que le sucedió en la casa de marras. Se toma el relato, a la letra, del libro intitulado Exploración Fawcett compuesta por Brian, hijo de aquél, sobre los manuscritos dejados por su progenitor. (Santiago de Chile, 1955. Empresa Editora Zig-Zag). Como el resto del grupo prefirió ir al hotel, antes que a la casa, me alegré de la oportunidad de poner al día todo el trabajo geográfico. Un arriero cesante se ofreció para cocinar; así él actuaba en las dependencias de atrás, en tanto que yo colgué mi hamaca en la gran pieza delantera. El amoblado consistía en una mesa, dos sillas, un estante para libros y una lámpara. No había catre, pero esto no me preocupó, pues en las casas de estos lugares siempre se encontraban ganchos para colgar la hamaca. La primera noche aseguré las puertas y ventanas de madera, y el arriero salió al fondo, a su cuarto. Me subí a mi hamaca y me acomodé para disfrutar de un confortable descanso. Yacía quieto después de apagar la luz, esperando que llegase el sueño, cuando sentí algo que frotaba el suelo. "¡Culebras!", pensé, y rápidamente encendí la lámpara. No había nada, y creí que había sido el arriero que se movía al otro lado de la puerta. En cuanto hube apagado otra vez la luz, se reanudó de nuevo el mismo ruido, y un ave cruzó la pieza graznando bulliciosamente. Volví a encender la luz, extrañado de que pudiese haber entrado un pájaro, y otra vez no encontré nada. Al momento de apagar la luz por segunda vez sentí un arrastre de pies sobre el piso, como de un anciano lisiado que avanzase trabajosamente en zapatillas de paño. Esto fue demasiado. Encendí la lámpara y la dejé así. A la mañana siguiente se presentó el arriero, con cara asustada. -Lamento tener que abandonarlo, señor -dijo-. No puedo seguir aquí. -¿Por qué no? ¿Qué sucede?. -Hay "bultos" en esta casa, señor. Esto no me agrada. -Disparates, hombre -dije, en son de mofa-. No hay nada. Si usted no quiere pasar la noche solo, traiga sus cosas para acá. Hay espacio suficiente para dos. -Muy bien, señor. Si me deja dormir aquí, me quedaré. Aquella noche, el arriero se envolvió en su manta y se acostó en un rincón, y yo, trepándome a mi hamaca, apagué la luz. En cuanto estuvimos a obscuras, se sintió el ruido de un libro que era lanzado a través de la pieza, acompañado del revoloteo de sus hojas. Pareció estrellarse contra la pared, encima de mí; pero al encender la luz no vi nada, excepto al arriero enterrado en sus mantas. Apagué la luz y el "pájaro" volvió, seguido del "anciano en zapatillas". Después de esto dejé la luz encendida y cesaron los fantasmas. En la tercera noche, la oscuridad fue saludada con fuertes golpes secos en la pared, y, después de esto, con un estallido de muebles. Encendí la lámpara y, como de costumbre, no había nada que ver. Pero el arriero se levantó, abrió la puerta, y, sin decir una palabra, huyó en la oscuridad de la noche. Cerré, aseguré la puerta de nuevo y me acosté, pero en cuanto hube apagado la luz, pareció que se levantaba la mesa y que era arrojada con gran violencia sobre el suelo de ladrillo, mientras volaban varios libros por el aire. Cuando encendí, nada se veía alterado. Después volvió el ave y a continuación el anciano, que entro acompañado del ruido de una puerta que se abría. Mi sistema nervioso estaba en excelentes condiciones, pero, de todas maneras, esto era más de lo que podía soportar, por lo que al día siguiente abandoné la casa, para trasladarme al hotel. ¡Por lo menos los bulliciosos borrachos eran humanos!. Haciendo las averiguaciones respecto a la casa, supe que nadie quería vivir en ella por su pésima reputación. Lo ocurrido al coronel Fawcett, cuya personalidad no tardó en ser conocida y aun magnificada, colmó la medida del terror dominante en la entonces pequeña ciudad. Había que acabar con aquello y devolver la tranquilidad a los moradores del ahora apacible barrio de "Los Pozos de Chávez". En la última y suprema instancia se recurrió al obispo D. José Belisario Santistevan, ya bien celebrado por su ciencia y sus virtudes dentro y fuera de la diócesis. El buen prelado accedió a ir en persona a practicar los ritos de la bendición y de exorcismo en la tétrica casona. Dizque comenzó por asperjar con agua bendita los exteriores, las puertas y las habitaciones. Una vez en el patio, oró allí largamente y concluyó repitiendo con la solemnidad y la unción debidas los votos y las imprecaciones que para casos semejantes trae el Ritual Romano. Con tan insigne remedio, la extirpación del mal tenía que ser inmediata. A empezar de la noche siguiente al exorcismo, los espíritus malignos desaparecieron de la casa y no volvió a ocurrir en ésta nada parecido a lo que venía ocurriendo. Un ambiente de piedad y devoción reinó allí en delante. Y así lo que había sido casa endiablada, o lo que fuese, vino a ser la "Casa Santa" que hoy se dice. Esto último quizá con algún reparo mental a la vista de las cosas que pasan. Las siete calles En el pequeño espacio que queda frente al mercado que la malicia pueblera ha dado en llamar "mercadito de oro", convergen tres calles: Una, la Suárez de Figueroa, que va de naciente a poniente; otra, la denominada Vallegrande, que se dirige de norte a sud, y la tercera, Isabel la Católica, que corta a ambas en sentido diagonal, de noreste a sudoeste. Apreciadas las tres en sus entradas y salidas, desde el espacio de frente al "mercadito", el viandante ve, pues, seis calles. A pesar de ser sólo seis, todo el mundo conoce este lugar y el barrio circundante con el nombre de "Siete Calles". Aquí va el origen de la denominación. Desde los tiempos del rey hasta bien entrada la república, eran siete, bien contadas. La séptima arrancaba precisamente de donde es hoy el "mercadito de oro" e iba hacia el sudoeste, casi paralelamente a la prolongación de Isabel la Católica. Pero un buen día de esos, hace ya un siglo, el propietario de los terrenos situados a uno y otro lado de la séptima tomó la heroica decisión de cerrar la calle, o más bien dicho callejón, que no era más por entonces, para consolidar su propiedad y hacer que ésta, en vez de dos, partidas a lo sesgo, fuera solamente una e indivisible. Se trataba de un señor con bastante dinero en los bolsillos, muchas vinculaciones en la sociedad cruceña de la época y muy bien ubicado en la política, como que era nada menos que gobiernista de los más decididos. Sabida la noticia de que aquel señor había cerrado la calle en su provecho, sin importarle una pitajaya ni un guapomó los derechos y necesidades del vecindario, el presidente municipal -no había por entonces alcalde- se vio obligado a tomar las medidas del caso. Pero como era también gobiernista y muy amigo del cerrador de calles, vio por conveniente no hacer las cosas en persona. Mandó a su intendente que fuera al lugar, observara lo hecho y finalmente resolviera lo que correspondía en justicia. Dizque el tal intendente era hombre de poca sal en la mollera y, a más de eso, timorato y siempre dispuesto a dar la razón a quien gritase más fuerte. Llegó al sitio del estropicio y como para cerciorarse legalmente de lo ocurrido, para luego dar fe pública, empezó a contar solemnemente, llevando el índice en dirección de cada una de las calles: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Nada más que seis. Llegó en eso el propietario, y con la ironía por delante y la firme decisión por detrás, espetó al intendente: -Seis no más, ¿no...? Tuve un maestro de escuela, allá en La Enconada, que me enseñó, entre otras cosas, la siguiente: Que las cinco vocales son cuatro: a, e, i, o. No u porque ésta es de los cucus y los sumurucucus... Te paso la lección a vos: Las siete calles son seis. Contálas bien y andaíte a tu despacho. Y no volvás a meterte en camisa de once varas. Dizque el intendente volvió con la lección aprendida, a más no poder. Y la pasó a su vez al pueblo, como quien le enseña una verdad incontrastable: Las Siete Calles no son más que seis... La viudita En otros países de la América española y en el nuestro, aparte del Oriente, se dice simplemente "La Viuda", así en forma simple y sin afijos ni sufijos que añadan o quiten magnitud, calidad y aprecio del sujeto, o, para decirlo más adecuadamente, la sujeta. Acá decimos "La Viudita", no ciertamente con la intención de empequeñecerla o rebajarla, sino como expresión de que, pese a todo, nos cae simpática y, por tal razón, nos place nombrarla en diminutivo. Para explicar lo que es, o más bien dicho lo que fue, pues hace tiempo dejó de mostrarse, conviene manifestar que no era, acá entre nosotros, el ente horrorizante, pavoroso y fatal de otras partes. Temido, sí, pero sólo de parte masculina, y entre ésta únicamente de cierta y determinada casta: La de los tunantes de mala fe (porque los hay de buena) y los que andan a la caza de deleites femeninos sin reparo de conciencia. Dizque aparecía por acá y allá, siempre sola, a paso ligero y sutil y no antes de media noche. Vestía de negro riguroso, faldas largas a la moda antigua, pero talle ajustado en el busto, como para que resaltasen las prominencias pectorales. Llevaba en la cabeza un mantón cuyo embozo le cubría la frente y aquello que podían ser orejas y carrillos. Nadie le vio jamás la cara. Cuando encontraba con varón de los comprendidos en su campo de acción, y el tal no resistía a sus tácitos encantos, ella aceptaba que la acompañase y aun le permitía ciertas liberalidades táctiles. Pero si el apetente le buscaba el rostro en la oscuridad, se oponía al intento con rápidos movimientos de cabeza o extendiendo los pliegues del mantón. Hubiera o no convenio de ir adelante, era ella y no él quien señalaba el rumbo, con sólo dar dirección a los pasos. La despaciosa marcha concluía invariablemente en las afueras de lo entonces poblado, y había parajes por los que, al parecer, tenía predilección: Las soledades del Tao, el islerío de la pampa del Lazareto, La Poza de las Antas y la cerrazón de las riberas del Río Nuevo. Llevado allí el pecador y presunto conquistador, la viudita se revelaba en su verdadera esencia y actuaba según sus miras. Nada de horrores, desde luego, y nada de atrocidades fantasmales. Simplemente que el quidam, en estado de alucinación, creyendo ser introducido en edenes o en acogedoras estancias, lo era en rincones precisamente contrarios, empujado por la Viudita que seguidamente desaparecía sin dejar rastro. Cuando ya en las vecindades del día el malaventurado recuperaba el conocimiento, ahí estaba la punzante, pringosa e ignominiosa realidad. Lo que había visto como suntuosa sala no era sino envedijada ramazón llena de espinas, si es que no matorral de pica-picas con frisas y cenefas de garabatás. Si sobre mullidos colchones y bajo sedeños cobertores había creído acostarse, se encontraba tirado en un barrial y entre aguas no por cierto perfumadas. ¡Ah, condenada Viudita!. Menos mal que aparte de la burla oprobiosa (pero aleccionadora) ningún otro daño le había inferido. Uñas verdes Puestos en filas paralelas, a corta distancia una de otra, los niños de hace cincuenta y más años empezaban el divertido juego, tal cual hicieron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos cuando estaban en la misma edad. No tardaba en aparecer el personaje esperado: otro niño a quien le había tocado en suerte desempeñar el papel. Atravesando dengosamente por el espacio libre de entre ambas filas, el personajillo murmuraba una y otra vez: -Por aquí pasó "Uñas Verdes"... Lo decía en un tonillo grave, alargando la primera sílaba de la última palabra, como dando énfasis al término colorativo. Los de las filas le replicaban con el mismo tonillo y enfatizando igualmente el silabeo de la última palabra: -Por aquí lo huelo, tío... Tras del dicho y su réplica el pasante se apartaba un poco del corrillo. Desde el sitio tomado voceaba el nombre de alguna golosina y volvía de un salto al espacio libre, en actitud resuelta y con aire picaresco. Tenía que adivinar cuál de los participantes en el juego había adoptado para sí, previamente, el nombre de la golosina que acababa de indicar. Se plantaba delante del presunto nombrado y haciendo visajes trataba de llevarlo consigo. En no habiendo acertado, como era por lo general, el recurrido le daba un buen empellón, lanzándole hacia la fila opuesta, mientras gritaba: -Que te lo diga "Uñas Verdes". Tenía, entonces, que repetir el lance en la misma forma, mereciendo igual empellón de parte del nuevo requerido. Y así continuaba, empujando de aquí y de allá con creciente brío, tundido y zamarreado de lo lindo, hasta que le era dado acertar. Cuando a este feliz remate podía llegar, tomaba el sitio del designado, exclamado en son de triunfo: -Hasta aquí llegó "Uñas Verdes". ¿Quién era, pues, el personaje así nombrado? ¿Por qué tanta seña contra él o contra quien lo representaba en el juego?. Contábase que en cierta época remota apareció en la ciudad un sujeto de buena estampa y atrayentes maneras, que sin más ni más la dio de residente y tomó vivienda en las vecindades del barrio de Muchirí. Dizque era atento y obsequioso con las damas, divertido y expansivo con los varones y aunque sin oficio conocido, no le faltaba dinero que gastar en buris y francachelas. Bienquisto de todos desde los primeros días de su avecindamiento, poco a poco se fueron descubriendo en él ciertas rarezas y excentricidades. No fumaba; no bebía, aunque incitaba a otros a que lo hiciesen; no descubría parte alguna del cuerpo que no fuera la cara pecosa y los cabellos rojizos. Vestía ordinariamente un levitón más ancho de cintura para abajo que lo usual y corriente y tan largo de mangas que éstas alcanzaban a cubrirle las manos y hasta los dedos. No se despojaba jamás de prenda tan estrafalaria, así fuera en los días de calor más bochornoso. Item más: Usaba siempre chaleco rojo punzó de largas y enhiestas puntas. En punto a deberes religiosos, nadie le vio oír misa sino desde las puertas de los templos, y esto sin persignarse ni aun hacer la señal de la cruz. Cierto día alguien pasado de curioso aprovechó un corto descuido del personaje para enterarse de cómo eran sus extremidades superiores, que trataba de ocultar con lo largo de las mangas. Manos y dedos nada tenían de particular, pero estaban provistos de uñas bastante crecidas y aun encorvadas, con arquillos cuyo color tiraba a verde oscuro. El descubrimiento fue motivo para que empezara a tenérsele en menos y a abrigar sospechas acerca de su persona y su vida. Los amigos dieron en esquivarle, las mozas en preterir sus cortesías y las viejas en murmurar contra él, atribuyéndole identidad que no era precisamente de cristiano. Llegó el día en que se concluyó por sospechar del todo y se determinó entrar en averiguaciones formales. Nada mejor para el caso que acudir al propio habitáculo y sorprenderle allí cuando menos lo esperase. Unos cuantos de los más curiosos y decididos se reunieron cierta noche para proceder en la operación. -Vamos a ver qué hace "Uñas Verdes" a esta hora -exclamaban todos a una-. Si descubrimos lo que realmente es, empezaremos por darle una paliza. Llegados a la casa donde vivía el quídam, tocaron la puerta una y otra vez. Como la puerta no se abriese a los llamados, optaron por forzarla a empellones. Pero en el interior de la estancia no había nadie. Inútil fue que recorrieran el patio e inútil que penetrasen en los fundos de las casas vecinas. Todos los moradores fueron despertados e interrogados: -¿No ha pasado por acá "Uñas Verdes"?. Nadie dio respuesta siquiera medianamente satisfactoria. El hombre, o lo que fuese, había desaparecido como tragado por la tierra. Las viejas, que ya habían adelantado suposiciones desde tiempo atrás, se sintieron halagadas con el desenlace. -Era el Diablo en persona- murmuraron sentenciosamente, mientras con los dedos puestos en cruz golpeaban devotamente las frentes y los pechos. La conseja antañona hubo de concluir con el transcurso de los años en juego de infantes: -Por aquí pasó "Uñas Verdes"...