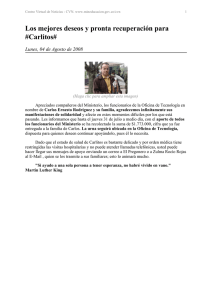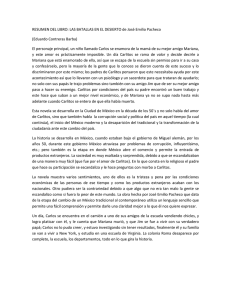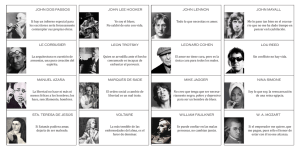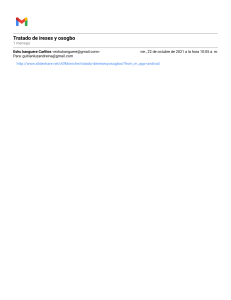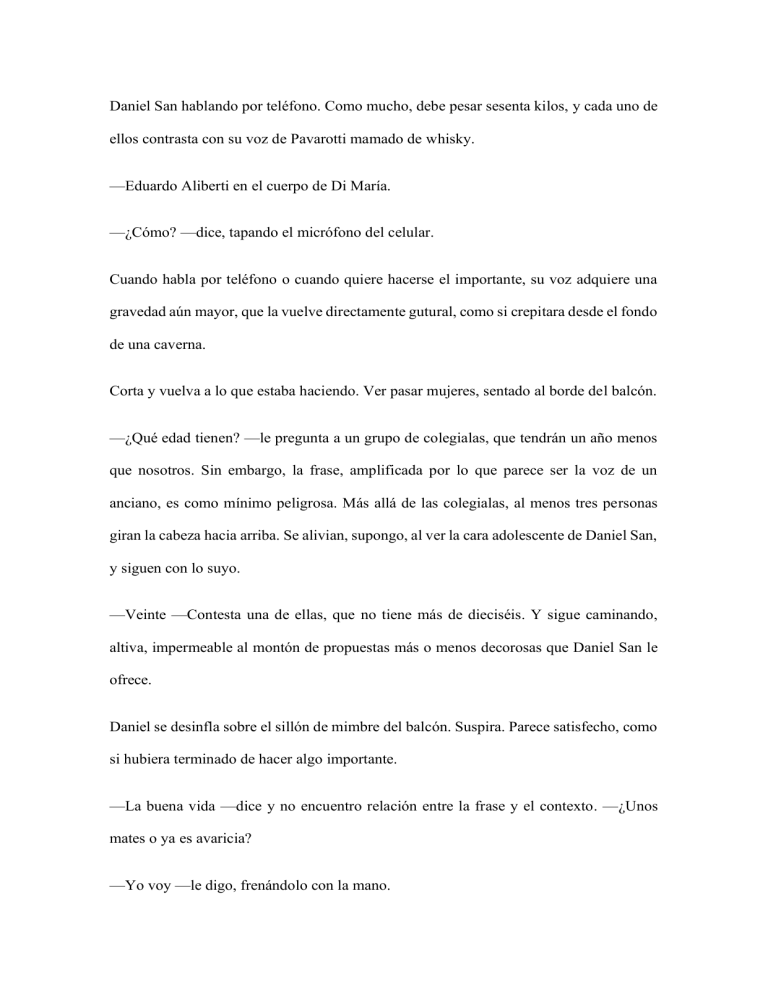
Daniel San hablando por teléfono. Como mucho, debe pesar sesenta kilos, y cada uno de ellos contrasta con su voz de Pavarotti mamado de whisky. —Eduardo Aliberti en el cuerpo de Di María. —¿Cómo? —dice, tapando el micrófono del celular. Cuando habla por teléfono o cuando quiere hacerse el importante, su voz adquiere una gravedad aún mayor, que la vuelve directamente gutural, como si crepitara desde el fondo de una caverna. Corta y vuelva a lo que estaba haciendo. Ver pasar mujeres, sentado al borde del balcón. —¿Qué edad tienen? —le pregunta a un grupo de colegialas, que tendrán un año menos que nosotros. Sin embargo, la frase, amplificada por lo que parece ser la voz de un anciano, es como mínimo peligrosa. Más allá de las colegialas, al menos tres personas giran la cabeza hacia arriba. Se alivian, supongo, al ver la cara adolescente de Daniel San, y siguen con lo suyo. —Veinte —Contesta una de ellas, que no tiene más de dieciséis. Y sigue caminando, altiva, impermeable al montón de propuestas más o menos decorosas que Daniel San le ofrece. Daniel se desinfla sobre el sillón de mimbre del balcón. Suspira. Parece satisfecho, como si hubiera terminado de hacer algo importante. —La buena vida —dice y no encuentro relación entre la frase y el contexto. —¿Unos mates o ya es avaricia? —Yo voy —le digo, frenándolo con la mano. Hacer mate es lo único que se hacer bien. Y cada tanto lavo los platos que, aunque tarde mucho en hacerlo, no es una tarea que me resulte muy dificultosa. Por lo demás, soy el más inútil de la pensión. Igual me quieren. Creo que si tuviese una personalidad más fuerte me echarían por parásito. Pero como no jodo a nadie… El otro día me pidieron que abriera una lata de atún. La estuve mirando un rato. La miraba por todos lados, sosteniéndola y moviéndola con las dos manos, hasta que levanté la vista y vi que todos se estaban riendo. Me quedé pensando en las veces que me reí de los nenes de mamá. Había sido que soy uno de ellos. Les habré dado ternura, no sé. Pero desde ese día me permiten la más descarada holgazanería. Me cuidan. A la gente le encanta tener gente a cargo. Trato de no abusarme. Cuando hay algo que pueda hacer, cosas que son fáciles pero que a los demás les da vagancia, me ofrezco voluntariamente. Creo que con eso pago mi educación. El problema es cuando aparece Gustavo y le pega una patada a mi cama. Como esta mañana, que me despertó a los gritos. —¿Qué es esta mierda? ¡Cuándo digo que hagás la cama, hagá la cama! Temblando, comencé a meter la colcha debajo del colchón. El resto lo hizo él. —Esto es así. ¿Ves? ¿Ciego sos o ves? Pelotudo. —dijo, con los ojitos salidos, mientras enfundaba prolijamente el colchón en la sábana. Es impresionante lo poco que le hacen falta los dedos que le faltan. Yo asiento cada vez que me mira. Lo miro serio, como si estuviera memorizando cada uno de sus movimientos. Me parece que le gusta enseñarme. Vuelvo al balcón con el mate listo y no puedo creer lo que veo. Licha está parado sobre la baranda del balcón. Peor, está parado sobre sus manos. Y lo más increíble: no está parado, está haciendo flexiones. Hace cinco o seis y se baja, con total naturalidad. Se apoya sobre la baranda y observa la calle, como mirando a un horizonte tapado de edificios. Dice que en el campo le cuesta eso de las flexiones en lugares difíciles, porque es todo plano, pero que una vez lo intentó sobre un caballo al trote y se partió de cabeza. Le ofrezco un mate. Sorbe una vez, escupe y me lo devuelve. —Gracias. No tomo mate dulce. El mate no tiene azúcar, edulcorante, ni nada que pueda llegar a endulzarlo, pero después de la locura que acaba de hacer no me atrevo a contradecirlo. Igual, a la tercera vuelta me pide uno y se suma definitivamente a la ronda. Carlitos, que no sé en qué momento apareció, pero hace rato ya estaba mateando con nosotros, me niega un mate, señalándome su muñeca. Con la cara le indico que no lo entiendo. Señala al cielo. Miro a mis costados y veo a mis compañeros reírse, como si fuera el único que no entiende el chiste. Miro al cielo. Efectivamente, es un atardecer realmente maravilloso, pero sigo sin entender. De alguna forma, le pido que sea más específico. —Cuando el indio se esconde los guanacos salen a pastar —dice, señalando al sol que está cayéndose detrás de los edificios, y a la luna que se asoma por el otro extremo del cielo. No era tan difícil. Lamento no haberlo entendido de entrada. Me acaricia el hombro. —Nadie dijo que sería fácil. Encaramos a la puerta y nos vamos al Gauchito. Me quedo pensando en que si Carlitos lo hubiese propuesto con estas palabras: ya fue el mate, estoy para un vino, todo hubiera sido mucho más fácil, pero también más aburrido. Nunca entendí la poesía, pero creo que nunca estuve más de entender a los poetas. Supongo que dicen las cosas de manera extraña para que sea más divertido que decirlas directamente. No se puede decir alcánzame el papel higiénico con las mismas palabras que me duele el corazón, murió mi madre. ¿O sí? Cuestión que salimos Carlitos, Daniel San, John, Licha y yo. Compramos todo el alcohol que nos alcanza y nos sentamos en el estacionamiento. John saca de un bolsillo un cuadradito de cartón muy fino. —Tijeras —pide, extendiendo la mano. Todos nos palpamos mecánicamente los bolsillos, como si el pedido fuese normal. Corta el cartón con los dientes en cinco pedacitos minúsculos. El resto lo guarda en el bolsillo. Coloca los pedacitos sobre una mano extendida, con la palma hacia el cielo, y empieza a hablar en latín o algo parecido. Esta vez todos entendemos lo que está haciendo y le seguimos el juego. Nos ponemos en fila, vamos pasando de a uno y el cura John nos coloca uno de los cartoncitos sobre la lengua. —Que la muerte sea contigo. —dice, cada vez que uno comulga. —¿Qué es? —dice Licha. —Es una pepa. Un ácido. —dice John. —No lo tragues. Dejalo en la boca hasta que se disuelva solo. Tengo que concentrarme mucho para poder tomar sin tragar el cartoncito. A la media hora estoy en Júpiter. —Dame otra —dice Licha. —Todos lo miramos. Si bien resulta extraño, el tipo hace flexiones parado sobre sus manos, sobre la baranda del balcón. John le corta otro pedacito. A dos cuadras queda El Edén. Es un boliche de mala muerte que mis amigos conocieron hace unos días y desde entonces no hablan de otra cosa. En la esquina, antes de entrar al antro, me hacen una introducción, me advierten sobre las cosas que pueden llegar a pasar adentro. Yo, que ya estaba perseguido, me quiero ir a mi casa, pero no lo admitiría por nada en el mundo. En la puerta nos ataja Nancy, la dueña. Es una señora muy gorda con un tumor o algo así entre sus descomunales tetas. Está sosteniendo un borracho por el cuello. Dice que la entrada es a voluntad y como voluntad no es algo que nos esté sobrando, le pagamos con un puñado de monedas. La sed sí que abunda, por el porro y la pepa que absorbió todo rastro de saliva en mi garganta. Hacemos una vaquita y pido una botella de vino en la barra. Un Michel Torino venenoso se vuelve manjar comparado con el Talacasto que estábamos tomando afuera. Encaramos al fondo con la botella. Desde nuestra esquina la oscuridad es absoluta. Ya nos habremos bajado cuatro o cinco botellas cuando digo que a pesar de que el boliche es una mierda, el DJ pasa buena música. —Hay una banda tocando. En vivo —me dice Daniel San y casi me descompongo. Miro hacia adelante y efectivamente, hay una banda arriba del escenario. A mi favor, los integrantes tocan de espaldas al público y ninguna luz los apunta particularmente. —Es una forma de protesta —dice Daniel San. —Tengo que ir al baño. —digo. —Cuidate. —me dice, señalándome la obvia derecha al fondo. El baño es mixto y está lleno de gente bailando como si fuese una pista más del boliche. Hay dos cubículos, con sus respectivos inodoros. Ambas puertas están abiertas. En el primero, un viejo que podría ser el bisabuelo de alguien está arrodillado, pasándole la nariz a la tabla del inodoro. En el segundo, un muchacho, de espaldas al inodoro, mea con los pantalones puestos. Me saluda. Voy a mear afuera. Mientras recorro el boliche hasta la otra punta me doy cuenta de lo mal que estoy. Hipersensible. Debe ser la pepa. Rozo con el brazo a un ser humano y siento que le pego un codazo. Disculpame. Disculpame. A cada paso piso un talón. Camino sobre cuerpos. Prácticamente ciego, voy derecho empujando y pidiendo disculpas. No estoy seguro si hablo para adentro o para afuera. Logro escapar, llego hasta la esquina, casi corriendo. Aparece Carlitos. —Qué haces acá… ¿no estabas adentro? —¿Qué te pasa? Fui a comprar puchos. Me siento en la vereda. Él se sienta también. —No entiendo nada. Creo que me estoy quedando ciego. —No pasa nada, ya se te va a pasar. Tomá. —me extiende un cigarrillo prendido. Fumo recostado. Me cuenta la historia de la primera vez que coló un ácido. Dice que estaba bailando en un boliche y de repente los amigos lo cachetearon. Y cuando volvió en sí estaba adentro de un río no demasiado profundo, nadando estilo perrito. —¿Entendes? —No entiendo nada. —Que todos sabemos nadar cuando el barco se hunde ¿Entendés pelotudo? que a Meolans me lo cojo de perrito. —¿Podemos volver? Camino abrazado a Carlitos. Mis pies arrastrándose. Carlitos llevándome a la rastra. La puerta del Viejo Varieté. Desespero. No volvemos a la pensión. Volvemos al infierno. Mi mente quiere escapar, pero mi cara anestesiada está clavada en una mueca alegre que debe querer decir que sí a todo. Mi cuerpo envaselinado ingresa por la puerta del infierno resbalando contra las tres tetas de Nancy que parecen las tres fauces del can cerbero. —Cómo me gustaría dormir ahí adentro. —le digo. —¿Qué? —pregunta Nancy, aunque escuchó perfectamente. *** Carlitos se abre paso entre los monstruos. Agarra mis manos y las pone en su cintura. Lo sigo, tropezando a cada paso con sus talones. Se me ocurre que tengo que avanzar a los saltitos, tipo carnaval carioca. Y lo hago. —Acá están los muchachos —dice, y me suelta en la ronda. —Lo encontré afuera, está del orto. John me da otro cuadradito. —Tomá rancho, rescatate que ahora viene la mejor parte. Una luz ilumina el escenario. Está subiendo un muñeco cuya cara me suena. Entrecierro los ojos. Es Pablo. El loco Pablo. Un trastornado que corre por las calles cantando canciones punk que improvisa en el momento. Me empujan. Es John el que me empuja. Le estoy por pegar y veo que es como la apertura de un hueco para un pogo. La cazo al vuelo y comprometido con la situación, empujo a los que están atrás mío. Pero no es un círculo como en un pogo normal. El loco Pablo extiende los brazos hacia adelante y luego los abre de a poco, como si fuese Moises separando las aguas. Nos toca apretujarnos contra el sector derecho. Entre todos, creamos un perfecto pasillo que recorre todo el boliche desde el centro del escenario hasta la puerta de entrada. La banda, que sigue tocando como si nada, larga los primeros acordes de una canción que también se me hace conocida. Es el reggae que canta el John todos los días, cuando lo voy a despertar con un porro: “el mañanero, el mañanero, el que te deja loco el día entero”. Hubiera jurado que la había inventado él. De pronto, el reggae corta abruptamente y tras un breve solo de batería, suena un punk ultraviolento. El Loco Pablo se para en el medio del escenario y empieza a tocar un riff endemoniado con un palo de escoba. Sin micrófono, canta una de sus canciones indescifrables. El éxtasis es total. Cuando a Pablo se le ocurre que la canción terminó, levanta la guitarra palo de escoba y Nancy abre las puertas. Pablo se arroja de bomba, desde el escenario al suelo. Se levanta y corre por el pasillo, gritando, hasta que se pierde por la puerta. Nancy cierra. La luz del escenario vuelve a apagarse. La banda ya estaba tocando otra canción. El pasillo se cierra y nos empuja de nuevo al centro del boliche. Todo sigue igual. A su vez, ya nada es lo mismo. Otro aire se respira, como si todos hubiéramos sido testigos de un milagro secreto que no pudiéramos comentar ni siquiera entre nosotros. Ya no pego codazos ni piso talones. Acaricio a mis hermanos, a los de la pensión y a los otros. A las otras gotas que junto a mí hacen el mar rojo. Porque cada átomo que me pertenece les pertenece y viceversa. Guiños en la oscuridad, complicidad edénica. Pablo Jesús, Nancy María. Carlitos me sacude y me despierta. —¡Volvé! —Dios existe. —Cagamos —dice Daniel San, con el que creo que estoy enojado, aunque no sé por qué. —¿Que sentís? —Mirá Daniel. Qué se yo lo que siento. Quién sabe, a ciencia cierta, lo que siente. En todo caso, sé lo que no siento. Y no siento las manitos ni las piernitas. —Ya estamos ranchos. Altísimo bautismo —dice John y encara la puerta. Lo seguimos. Me hago visera con la mano, pero, aunque miro hacia abajo, la resolana me ciega. Paramos en la esquina, en un puesto de choripán. Obviamente, John conoce al parrillero. Pagamos tres, nos regala los dos que faltan. Nos sentamos a comer en la vereda y masticamos serenamente, como si la muerte estuviera demasiado, demasiado lejos. A lo lejos, sin embargo, sirenas graves. Se acercan. Sirenas agudas. Luces rojas y azules. Después, cuatro, cinco patrulleros. Bajan como quince muñecos azules y entran en fila al Edén. Así como entran, salen disparados y se plantan en la calle, detrás de sus escudos, tipo formación defensiva romana. Tras ellos, salen, envalentonados, como veinte o treinta metaleros, uniformados de negro y tachas, con sus melenas hasta la cintura y sus remeras de Flema y Dos Minutos. Vuelan patadas voladoras, palos, cadenazos. Nancy sale al trote, le pega una patada en el culo a un pitufo regalado que cae de cabeza, y vuelve a entrar. El verdulero de la esquina, que está abriendo el puesto, le tira un manzanazo en la cara a otro policía, y se encierra. Retirada. Los policías se cuelgan de los patrulleros y escapan. Los metaleros festejan haciendo pogo, se escupen sangre entre ellos, y cantando “qué cambiado estás, qué cambiado estás, sos un vigilante de la Federal”, vuelven al Edén. De regreso a la pensión, mis amigos rememoran la batalla y por momentos la recrean, haciendo unos de metaleros y otros de policías. Yo, más allá de atragantarme de risa cuando John hace de Nancy y le pega una patada en el culo a Carlitos, camino callado, con la mente serena, disfrutando el silencio de un motor cuyo ruido había naturalizado y que, de repente, se apaga.