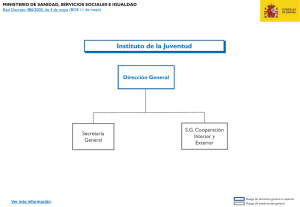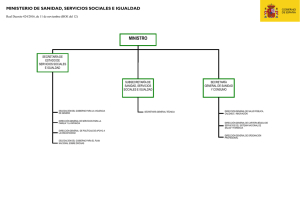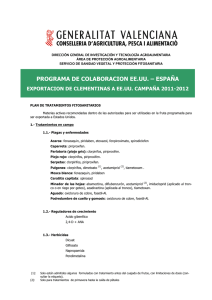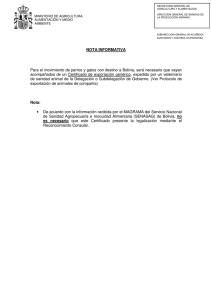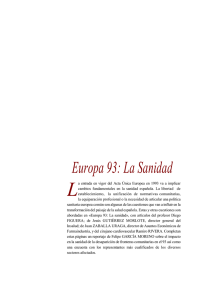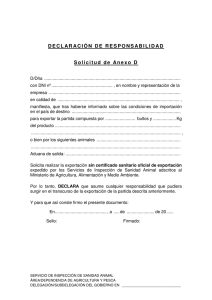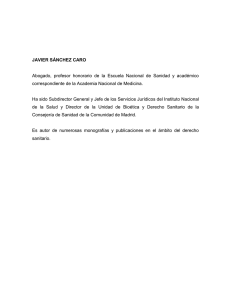YO CREO EN LOS MILAGROS Kathryn Kuhlman Editorial CLIE C/ Ferrocarril, 8 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) ESPAÑA E-mail: [email protected] Internet: http://www.clie.es YO CREO EN LOS MILAGROS Kathryn Kuhlman © 1977 por Editorial Clie para esta edición en español ISBN: 978-84-7228-028-1 eISBN: 978-84-8267-792-7 Clasifíquese: 11 BIOGRAFIAS: Varias C.T.C. 02-11-0895-04 INDICE Prólogo editorial Prefacio. ¡El amor es algo que usted hace! I Yo creo en milagros II Carey Reams. (El inválido de guerra en Filipinas) III Stella Turner. (La enferma, deshauciada, de cáncer hepático) IV Jorge Orr. (El ojo quemado en la fundición de Grove City) V Eugenio Usechek. (El muchacho cojo de la enfermedad de Perth) VI Bruce Baker. (El enfermo de enfisema por silicosis) VII Betty Fox. (La inválida camarera de un restaurante de Rochester) VIII La familia Erskine (“Muriendo de cáncer en el hospital”) IX La niña de la señora Fischer. (Hidrocefalia congénita) X Rosa. (Un problema de drogas) XI María Schmidt. (Un caso de bocio y afección cardíaca) XII Bill Conneway. (El lesionado de guerra en Francia) XIII Amelia. (La fe victoriosa de una niña católica) XIV Elisabeth Gettin. (El testimonio de una enfermera) XV Amelia Holmquit. (Curada de artritis deformante) XVI Pablo Gunn. (Cáncer del pulmón) XVII Ricardo Kichline. (Paralítico por mielitis aguda) XVIII Los Dolan. (La tragedia de un hogar de alcohólicos) XIX Jaime McCutcheon. (Un caso insólito de seis operaciones) XX El caso de los Crider. (Un niño lisiado) XXI Harry Stephenson. (Cáncer en los intestinos) XXII Jorge Speedy. (Un caso grave de “delirium tremens”) XXIII ¿Cuál es la clave? PROLOGO EDITORIAL Creemos que como editores de este libro, ciertamente extraordinario por su contenido, debemos una explicación a ¡as librerías evangélicas de diversas denominaciones que distribuyen nuestra literatura, y a los lectores en general. Un tema discutido El tema de la Sanidad divina y los dones del Espíritu Santo, ha sido objeto de mucha discusión en estos últimos años. Se han publicado libros en pro y en contra, y muchos extremismos han sido denunciados. No nos hemos negado a publicar libros que contenían tales advertencias ya que con ello pensamos hacer, no un daño, sino un favor a estimados hermanos nuestros, cuya labor admiramos y respetamos, aunque no compartimos enteramente todos sus puntos de vista. Sin embargo ponemos ahora en manos de nuestros lectores un libro que refiere casos extraordinarios de Sanidad divina. ¿Es ello una contradicción? De ningún modo. Estamos seguros de que todo verdadero cristiano evangélico, de cualquier denominación que sea, cree en el poder de Dios y en la eficacia de la oración. Lo que se reprueba, por lo general, son los métodos espectaculares, y las tajantes promesas propagandísticas de Sanidad que, si quedan incumplidas, suelen perjudicar más que beneficiar, a los oyentes que asisten a esta clase de servicios evangelístico-curativos, endureciendo sus corazones en lo que respecta al mensaje del Evangelio. También hay gran diversidad de criterios acerca de los procedimientos ruidosos en los cultos, ya que son métodos que, si por un lado se adaptan bien a algunos caracteres particulares o raciales, haciendo más atractivo y grato el culto divino a ciertos asistentes, al permitirles tomar en él mismo una parte activa y excitante, resulta ingrato y hasta escandaloso para otros caracteres más sosegados, que prefieren encontrar a Dios en el silencio, la meditación y la exhortación de la Palabra. Pero ninguno de tales excesos tiene lugar, hasta donde tenemos entendido y este mismo libro expresa, en el ministerio de Sanidad de la señorita Catalina Kuhlman, en el cual tampoco se hace mención del don de lenguas. Sabemos que algunos de nuestros lectores lo encontrarán a faltar, pero a otros no lo extrañarán al observar la filiación religiosa de la autora de este libro, que no es pentecostal, sino de origen bautista. Por consiguiente, la publicacion de estos relatos no tiene por objeto fomentar los puntos de vista de una denominación cristiana evangélica en detrimento de otras, sino enfatizar el valor de la oración y el poder de Dios, de un modo actual y efectivo, en medio de un mundo materialista que lo está negando. Desconocemos los recursos de Dios También es necesario ese énfasis para muchos cristianos que no rehusan creer en el poder de Dios, pero hacen poco uso de la oración, porque consideran a Dios enteramente atado a sus propias leyes. Pero, ¿a cuáles leyes si los mismos científicos no cesan de decirnos que las que la Ciencia ha descubierto hasta ahora no son sino una parte muy pequeña de lo que queda por descubrir? Ante tales reconocimientos ¿por qué hemos de oponernos a la idea de que Dios puede llevar a cabo, aún en nuestro siglo, cosas que ni nosotros ni la Ciencia pueden explicar? Lo que importa es cerciorarse concienzudamente sobre la autenticidad de tales hechos extraordinarios ocurridos en respuesta a la oración. A tal respecto la autora menciona, no solamente los nombres de las personas beneficiadas con la Sanidad divina, sino también los hospitales en cuyos archivos se conservan los informes clínicos anteriores y posteriores a los casos que se narran. Datos que inspiran confianza Uno de los detalles que nos impresiona favorablemente, es que las curaciones referidas en este libro no tienen siempre lugar en reuniones públicas, ni de un modo repentino y espectacular, sino que en muchos casos se produce, en respuesta a la oración, una mejora inexplicable clínicamente, que se convierte en un breve tiempo en curación absoluta, la cual (y este es el mejor indicio) permanece y perdura aún después de muchos años de ocurrido el extraordinario fenómeno. La señorita Kuhlman no viaja de un país a otro exhibiendo sus habilidades curativas. Muchos pacientes de países lejanos lo lamentarán, pero ella dice que prefiere quedar en un solo lugar porque así se hace más fácil la comprobación científica de todos los casos. A tal efecto, cada vez que se produce algún milagro de sanidad de un modo público y repentino, suele invitar inmediatamente a todos los médicos presentes en el auditorio, no sólo a que acudan a la plataforma a cerciorarse de la realidad del caso, sino a que tomen nota en sus agendas de los hospitales donde el enfermo ha sido tratado, para comprobación de los respectivos historiales clínicos. Pero aún cuando la señorita Kuhlman no viaje de un país a otro tiene marcado interés en que sea fomentado, no sólo en Estados Unidos, sino también en otros países, la fe en el poder de Dios y la eficacia de la oración; pues como indica repetidamente en este mismo libro, no cree que su persona física sea indispensable para la operación de verdaderos milagros. ¿Por qué no ocurren más prodigios? Posiblemente muchos lectores se preguntarán: ¿Por qué tienen lugar estos casos extraordinarios precisamente en Pittsburgh (Pensilvania) en relación con el ministerio de la señorita Kuhlman? Hay millones de cristianos en el mundo que oran a Dios por sus enfermos. ¿Por qué no ocurren milagros con más frecuencia en otras partes? ¿Es que no hay otros cristianos dignos de que el poder de Dios actúe de un modo actual y directo en su favor? Los lectores observarán en la introducción, y en todo el curso de este libro, que la señorita Kuhlman es la primera en declarar que sus oraciones no son mejores que las de otras personas; que lo que ocurre en relación con su ministerio no es algo que dependa de su propia persona, sino que Dios es el mismo para todos los que le invocan. Sin embargo, leyendo con atención estos relatos, observamos en las personas favorecidas, o en sus intercesores, unas cualidades de fe práctica que quizá no hemos alcanzado nosotros. Nos cabe la duda de si no es nuestro orgulloso temor de caer en ridículo lo que nos impide creer a Dios en toda la extensión de sus promesas. Por nada en el mundo queremos ser tildados de extravagantes o fanáticos. Y aunque esto es justo para honrar la fe que profesamos, llegamos al extremo opuesto de poner toda clase de cortapisas al ejercicio práctico de la fe en un mundo cada vez más necesitado de ella. Un mundo tal como Cristo y sus apóstoles lo describieron en el tiempo inmediato a su Segunda Venida (Lucas 18:8, 2.ª Tim. 3:1 y 2.° Pedro 3: 3-14 y Judas 18). Un mundo que necesita ser desafiado como nunca por una fe sincera y robusta, por más que escasa. Cada vez es más indispensable intensificar el espíritu de oración, de dedicación al Señor y a nuestros prójimos, de consagración y de fe práctica y eficaz, entre los verdaderos hijos de Dios, de cualquier Iglesia o Denominación cristiana. Con tal propósito ha sido publicado el presente libro, para que su lectura estimule a los cristianos a orar más eficazmente y con perseverancia hasta mover montañas de dificultad y de dolor por medio de la oración de fe. Sin embargo, quisiéramos también recomendar con insistencia que nadie se desaliente si la respuesta tarda, o no llegase a venir. La autora enfatiza el hecho de que la misma fe es un don de la soberana gracia de Dios, por lo tanto lo que importa no es un esfuerzo desesperado para sacar fe de donde sea. Tampoco debe juzgarse que la dilacion o ausencia de milagro es siempre resultado de alguna culpable falta de fe. De ningún modo. Dios es soberano y obra como y cuando quiere. (1) Sabemos que El se complace en responder a las súplicas de sus hijos, pero no olvidemos que para Dios el tiempo presente es solamente el primer acto del drama eterno de cada vida humana. No en vano escribió el apóstol Pablo: “No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas”. Y que una mayor bienaventuranza que el creer ante la evidencia del milagro, es creer en la bondad y el poder de Dios, sin el milagro (Juan 20:29). El mismo Señor nos enseñó a decir en Getsemaní: “No se haga mi voluntad sino la tuya” (Mateo 26:39) (2). Acatamiento o falta de fe Sin embargo, tales pasajes bíblicos nunca deben servir de excusa para la indolencia en la oración y la falta de fe. Un creyente que se conforma de un modo fatalista a la voluntad de Dios, menospreciando el glorioso privilegio de la oración, está muy lejos en altura espiritual del cristiano que después de haber orado con fervor, quizá con ayuno, a solas o en grupo, y no obteniendo respuesta, sabe decir dignamente, con toda sinceridad y sin sombra de amargura o resentimiento: “No se haga, Señor, lo que yo quiero, sino lo que tú”. En ocasiones, es entonces solamente cuando la voluntad de Dios se junta a la del fervoroso y tenaz demandante para darle lo que desea. ¡Cuántas veces ha ocurrido esto a los grandes servidores de Dios! Creemos que todo lo que se haga es poco para fomentar la fe de los cristianos y del mundo en estos tiempos de amarga incrédulidad, con tal que sea hecho por medios legítimos. Y de ello no cabe duda en cuanto al presente libro, que nos complacemos en poner en manos de nuestros apreciados lectores de habla española. ¡Quiera Dios usarlo para promover en nuestros días un acrecimiento de la fe, y del espíritu de oración, para que grandes bendiciones de lo alto puedan ser otorgadas, tanto a los cuerpos como a las almas! Tarrasa, diciembre de 1969 S. Vila (1) Quizá alguien argüirá que los discípulos pidieron a Cristo: “Auméntanos la fe”; pero observemos que el Señor no les dijo: “Porque lo habéis pedido con gran esfuerzo, aquí lo tenéis”; sino que siguió hablando del poder de la fe sin aparentemente hacer caso de su petición. Sin embargo, en varias ocasiones declaró: “Conforme a tu fe te sea hecho”. Y para nosotros, la interesante pregunta es: ¿Cómo se originó aquella fe? ¿Qué parte de ella era conocimiento de Cristo, y hasta qué punto la confianza plena de tales personas en el poder y el amor del Señor debe ser considerada como un don de Dios? La respuesta permanece en misterio. No olvidemos que hubo quienes tuvieron grandes conocimientos de Cristo en los días de su carne, pero no llegaron nunca a creer en El (Juan 7:5) y (Mateo 26:24 y 65) (2) Recordamos de nuestra juventud el caso de un venerado servidor de Dios, muy conocido en las iglesias evangélicas de Barcelona, llamado don Pedro Rubio; quien padeció por muchos años una dolorosísima neuralgia facial, por cuyo alivio y curación habíamos orado muchas veces. Al encontrarnos cierto día en el consultorio del Director del Hospital Evangélico de Barcelona, se apresuró a preguntarme, con su característica solicitud, si me encontraba allí por alguna dolencia propia, o de algún miembro de mi iglesia. Al contestarle que ni lo uno ni lo otro, sino tan solamente por cuestiones relacionadas con mi cargo en la Junta del Hospital, añadí —mirándole en el rostro, con la compasión que siempre nos inspiraba su aflictivo estado: —A esta casa es mejor venir para ayudar a otros que para uno mismo, ¿verdad, don Pedro? El venerable varón de Dios, con la franqueza que le permitía el haberme dado lecciones en griego, inglés y otras disciplinas útiles para el ministerio cristiano, se apresuró a corregirme una vez más. —Debemos decir, más agradable; no mejor. Solamente allá arriba sabremos lo que es mejor. Ha pasado casi medio siglo; pero nunca he podido olvidar la preciosa enseñanza espiritual de tan expontánea como oportuna corrección. Mi mejor esperanza es de encontrarme de nuevo con este amado hermano y maestro “allá arriba”; para recordarla y comentarla juntos, a la luz de la Eternidad. PREFACIO ¡EL AMOR ES ALGO QUE USTED HACE! Semblanza de la señorita Kuhlman La señorita Catalina Kuhlman no es simplemente una persona, sino también una institución. Aún cuando está ordenada para el ministerio evangélico, no se considera ni pastor ni evangelista. No obstante, centenares de personas la consideran su pastor, y muy pocos evangelistas tienen la ardiente pasión de esta mujer, de ver a las almas salir de la oscuridad. Hace más de catorce años que vino a Pittsburgh, Pensilvania, en un caluroso 4 de julio, después de alquilado el auditorio de la Biblioteca Carnegie, propiedad de la ciudad (el primer edificio edificado por Andrés Carnegie). Y ha estado allí desde aquel entonces. Durante los catorce años pasados, miles han llenado el auditorio, no meramente buscando la salud de sus cuerpos, sino la liberación del pecado y la solución a sus problemas. Catalina Kuhlman desaprueba fuertemente la idea de que su ministerio está dedicado solamente, o primordialmente, a la sanidad del cuerpo. Subraya claramente este punto en cada servicio porque cree sinceramente que la salvación del alma es el más importante de todos los milagros. No hay fanatismo en estos cultos: frecuentemente reina tal quietud que el más mínimo rozar de un papel podría ser oído. La señorita Kuhlman atribuye esto, al hecho de que la Palabra de Dios es el fundamento sobre el cual ha edificado su ministerio, y ella está firme en su creencia de que si uno se ciñe a la Palabra de Dios encontrará poder sin necesidad de fanatismo. No tiene edificio propio; constantemente exhorta a aquellos que encuentran la salvación en sus reuniones, a que regresen a sus iglesias y sirvan al Señor con todo su corazón. A los que no tienen una iglesia, les sirve de instrumento para edificar su carácter cristiano. Cuando estos convertidos se unen a una iglesia, llevan a ella, por la eficacia de un testimonio lleno del Espíritu, un nuevo dinamismo. Su Fundación, caritativa y misionera Catalina Kuhlman es la Presidenta de la Fundación Kathryn Kuhlman, una organización religiosa caritativa. Su única remuneración es su sueldo estipulado por el Comité de la Fundación. Hay diecisiete nacionalidades representadas en el Coro Varonil de cuatrocientas voces; y el Orfeón Catalina Kuhlman de cien voces masculinas y femeninas, es considerado uno de los mejores de la nación, habiendo tenido contratos con las grabaciones R. C. A. Víctor. La organización juvenil que coopera con la empresa evangelista de Catalina Kuhlman puede compararse con la mejor Sociedad Cristiana Juvenil de la presente generación. La Fundación mantiene un Fondo para Becas y Préstamos en Wheaton College, Illinois, donde los estudiantes que están en necesidad de ayuda financiera son auxiliados para proseguir su educación. Las becas no se limitan solamente a los estudiantes de Teología, sino que pueden ser disfrutadas por jóvenes que persiguen una carrera secular en dicha institución educativa. La Fundación proporciona ayuda financiera a estudiantes de la Universidad del Estado de Pensilvania, de la Universidad de Pittsburgh, del Instituto Tecnológico Carnegie, del Geneva College, en Beaver Ralls, Pensilvania; del Instituto Tocoa Falls, en Georgia, y del Conservatorio de Música en Cincinati, Ohio. La Fundación Catalina Kuhlman ha contribuido con más de cuarenta mil dólares a la Escuela para Niños Ciegos de Western, Pensilvania. Observando un grupo de niños ciegos que jugaban, luchando con los patines, Catalina Kuhlman quedó tan impresionada, sintiendo tan profundo agradecimiento por sus propios ojos, que decidió, por la gracia de Dios, hacer todo lo humanamente posible para estos niños. El Dr. Alton G. Kloss, Superintendente de la Escuela para Niños Ciegos de Western, Pensilvania, al expresar su agradecimiento, escribió: “Cada día, al andar por los edificios de la escuela primaria, la secundaria y el jardín de niños, yo veo su mano. Brillantes escritorios nuevos y otro mobiliario confortable, platos, cortinas, patinets, vagones, todo atestigua el hecho de que Catalina Kuhlman ha recogido a nuestros niños ciegos en sus brazos. Su generosidad ha sido una bendición a todos nosotros en la Escuela de Niños Ciegos, y su bondad es una verdadera fuente de inspiración”. La Fundación Kathryn Kuhlman ha levantado y está sosteniendo un extenso proyecto misionero en Corn Island, a unas cuarenta millas de la costa de Bluefield, Nicaragua, en Centro América. Después de construir la iglesia principal en la isla, se están haciendo planes para una ampliación a otros varios centros, los cuales serán pastoreados por diversos nativos, educados por otros misioneros en Nicaragùa y en los Estados Unidos. La visión de Catalina Kuhlman no ha ido tan lejos que olvidara a los necesitados de su propia tierra natal; un avicultor recibió un cheque de más de mil novecientos dólares para ser dedicados a la compra de pollos durante un mes, los cuales fueron entregados a familias necesitadas de alimento. Dichas aves de corral representan solamente una pequeña parte de su ayuda benéfica. Las patatas se reciben por toneladas y los enlatados por cajas. Hay un centro bien repleto, cuyos estantes son constantemente abastecidos con comida para personas y familias que se encuentran en situación precaria. Ninguna publicidad se da jamás a la distribución de alimentos, ropa y asistencia a los necesitados. Es en contra de los principios de la señorita Kuhlman. El lema, que forma parte de su teología, se concreta en esta frase: ¡El amor es algo que usted hace! No es simplemente, lo que usted dice, o siente. Usted no siente verdaderamente amor si no lo pone en práctica. Labor radiofónica Pocos son los hombres que trabajan tantas horas y tienen el vigor y la vitalidad de esta mujer. Además de su oficina, la Fundación Catalina Kuhlman mantiene un estudio completo de radio en donde se trabaja constantemente, supliendo a una cadena de estaciones con programas evangélicos que cubren semanalmente dos terceras partes de la nación estadounidense. La señorita Kuhlman es oída cada noche a través de la Estación de Radio WWVA, de 50.000 watts, en Wheeling, Virginia Occidental, cuya recepción alcanza hasta Inglaterra; ella no es extraña ante un gran número de radioyentes en Europa. Dos veces al día puede ser oída en la WADC, Akron, Ohío, mediante cuyos programas recibe una tremenda correspondencia del Canadá. El número de cartas recibidas semanalmente de sus oyentes en los Estados Unidos y otros países alcanza varios millares. A pesar de su recargado horario, la señorita Kuhlman da a cada carta su atención personal, y es su firme convicción de que si no fuera capaz de dar esta parte de sí misma a aquellos que se dirigen a ella con sus cargas y pesares, habría fracasado en su propósito. Es su creencia que no hay situaciones irremediables, sino que sencillamente hay personas que han perdido la esperanza acerca de ellas! En las propias palabras de Catalina Kuhlman: “¡Yo no soy una mujer de gran fe; soy una mujer con un poquito de fe en el Gran Dios!” Nació en Concordia, Missouri, pequeña población a unos cien kilómetros de la ciudad de Kansas, y por varios años fue su padre el alcalde del lugar. Recordando los días de su temprana juventud, Catalina dice: “Papá era el alcalde, pero de una manera quieta, reservada y modesta, mamá le ayudaba a tomar muchas decisiones importantes, cuando se sentaban juntos en el anticuado sofá del corredor”. En cuanto a religión, su madre era Metodista, ya que el abuelo Walkenhorst fue uno de los primeros fundadores de la Iglesia Metodista de Concordia; su padre era Bautista, pero nunca fue un miembro muy activo de la iglesia. Ninguno de ellos vive; su padre murió en un accidente; su madre falleció hace poco. Desde el comienzo de su carrera evangelística, la misión de Catalina Kuhlman ha sido ayudar a aquellos que tienen verdadero deseo de encontrar a Cristo; y desde el principio, el tema de todos sus sermones ha sido la fe. Origen del Movimiento de milagros en respuesta a la oración Fue hace quince años, en Franklin, Pensilvania, que los miembros de su congregación repentinamente empezaron a declarar sanidades espontáneas durante sus servicios. Al aumentar el número de estas curaciones por la fe y la oración, esta ministro ordenada Bautista comenzó a enfatizar en sus mensajes la posibilidad de ser las personas curadas por el poder de Dios. Así se originaron los ahora llamados Servicios de “Milagros” y el singular ministerio que ha servido para influenciar a millares de personas. El año siguiente la señorita Kuhlman se trasladó a Pittsburgh. El hecho de que haya permanecido en un mismo local por catorce años y que su ministerio ha sobrevivido con éxito ante la crítica de que son objeto todos los evangelistas, es un tributo a su integridad. Cuando se le pregunta por qué no extiende su radio de influencia viajando, ella responde: “Mi propósito es ganar las almas, pero mi llamamiento especial es el de ofrecer a las gentes una prueba fehaciente del poder de Dios. Y esto yo pienso que puedo llevarlo a cabo más efectivamente permaneciendo en un solo lugar para tener la oportunidad de estar en contacto con mi gente, y para comprobar que los que declaran haber sido sanados procuren la verificación médica”. La insistencia en la comprobación científica, no solamente ha contribuido a dar solidez a su ministerio, sino a la sanidad espiritual, en todas partes donde han llegado noticias de esta obra. SAMUEL A. WEISS Ex-miembro del Congreso de los Estados Unidos. Juez de la Audiencia del Condado de Allegheny I Yo creo en milagros Si usted va a leer este libro esperando que le convenza de algo que no quiere creer, mejor será que no lo lea. ¡No vale la pena! Pues no tengo ni la esperanza ni el propósito de convencer a un escéptico simplemente con milagros. Si intenta leer este libro con un espíritu crítico, irreverente e incrédulo, favor de darlo a otro lector. Porque el contenido de estas páginas, es muy sagrado para quienes les sucedieron estas cosas. Sus experiencias son demasiado preciosas para compartirlas con aquellos que han de leerlas solamente para mofarse y burlarse. Estas experiencias están guardadas en el corazón de los protagonistas de tales hechos con admiración, acción de gracias y profunda gratitud. Estas experiencias siguen siendo tan reales y maravillosas a estas personas, como en el momento que sucedieron. Dios cura mediante la ciencia médica Si usted piensa que yo me opongo a la profesión médica, a los doctores, al uso de medicinas, solamente porque creo en el poder de la oración y en el poder de Dios para sanar, ¡está usted en un error! Si hubiera escogido una profesión, probablemente, mi preferencia hubiera sido la medicina o leyes. Pero no tuve alternativa: fui llamada por Dios a predicar el Evangelio. El siguiente artículo fue publicado por el Dr. Elmer Hess, presidente de la Asociación Médica Americana. “Todo médico a quien le falte la fe en el Ser Supremo, no tiene derecho a practicar la medicina” —afirma el famoso especialista en Urología, de Erie, Pensilvania—. “Un médico que entra en el cuarto de su paciente no va solo. El puede asistir al enfermo con los instrumentos materiales de la medicina científica; su fe en un Poder más alto cumple el resto. Mostradme un médico que niega la existencia de Dios, y os diré que no tiene derecho a practicar el arte sanador.” El Dr. Hess hizo estas declaraciones en una publicación dispuesta para la inauguración de la 48.ª reunión anual de la Asociación Médica del Sur. La A.M.E., con un total de diez mil médicos asociados, ocupa el segundo lugar, después de la A.M.A., como la más grande organización general médica de los Estados Unidos. “Nuestras escuelas médicas están haciendo una obra magnífica, enseñando los fundamentos de la medicina científica” —continúa el Dr. Hess—, “sin embargo, me temo que se pone tanta atención en las ciencias básicas, que la enseñanza de los valores espirituales ha quedado casi totalmente olvidada.” Que toda sanidad es Divina, es lo que el Dr. Hess enfatiza fuertemente. Un médico puede diagnosticar, dar medicamentos; atender a su paciente con lo mejor que la ciencia médica le ha dado a él y al mundo; pero en última instancia, es el Poder Divino latente en la Naturaleza lo que sana al enfermo. Un médico tiene el poder y la habilidad de encajar un hueso roto, pero tiene que esperar que el Poder Divino haga el resto. Un cirujano puede ejecutar con habilidad la más difícil de las operaciones; puede ser un maestro del bisturí, usando las mayores habilidades de su bien entrenado intelecto. Pero tiene que esperar que un poder superior haga la curación, ¡porque a ninguna persona humana le ha sido dado el poder de sanar! Cualquier verdad, por cierta que sea, si es acentuada excluyendo otras verdades de igual importancia, se convierte en un error práctico. Mi fe en el poder de Dios es igual a la ejercitada por cualquier médico o cirujano que cree en la sanidad de su paciente mediante remedios. El espera que la naturaleza cure gradualmente, mientras yo creo que Dios tiene la habilidad de sanar, no solamente por un proceso gradual, sino que, si El así lo quiere, puede hacerlo en un instante. El es Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente, por eso no está limitado por el tiempo, ni por las ideologías, la teología u otras ideas preconcebidas por los hombres. ¡Si usted cree que yo pienso que es un pecado ir al médico, tomar medicina o practicar una operación cuando se necesite, me juzga injustamente! Para aclarar, yo creo que Dios tiene poder para sanar instantáneamente, sin hacer uso de los instrumentos de la medicina científica, ¡pero también creo que Dios nos dio el cerebro para que lo usemos! El concedió a los hombres el don de la inteligencia, y espera que hagamos un buen uso de él. Si usted está enfermo y todavía no ha recibido el don de creer en los milagros, entonces busque la mejor asistencia médica posible, y ore que Dios obre a través del instrumento humano. Ore que le dé a su médico, dirección Divina al tratarle, y luego, esperen ambos que Dios haga la sanidad por los medios naturales. El poder sanador de Dios es un hecho irrefutable, con o sin la asistencia facultativa. Nada personal Si usted cree que yo, como persona humana, tengo algún poder sanador, está en un error. Yo no tengo ningún mérito en los milagros indicados en este libro, ni he tenido ninguna parte directa con ninguna sanidad que ha sucedido en algún cuerpo físico. Yo no tengo ningún poder sanador. La única cosa que yo puedo hacer para usted es indicarle el Camino. Puedo guiarle al Gran Médico y puedo orar; pero el resto queda entre usted y Dios. Yo sé lo que El ha hecho por mí, y he visto lo que ha hecho por innumerables personas. Lo que El haga por usted, depende de usted mismo. ¡El único límite al poder de Dios está dentro del individuo! El apóstol Pablo nos habla de “la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos” (Efesios 1:19-20). Cuando la Sagrada Escritura habla de la grandeza de Su poder, no se refiere al poder que dio existencia al universo, a pesar de ser tan grande, sino más bien al poder que fue manifestado al levantar a Jesús de los muertos. La resurrección de Cristo fue, y nuestra resurrección con El será, la demostración de poder más grandiosa, el milagro más estupendo que el mundo jamás ha conocido y conocerá. El apóstol Pablo escribió: “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe... Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos..." (I Corintios 15:14, 20). El Cristianismo se basa en milagros La validez de la fe Cristiana se apoya en un Milagro supremo: la piedra angular sobre la cual toda la superestructura del Cristianismo se eleva o cae, depende de la verdad de este milagro —la resurrección de Jesucristo. Si ésta fuere falsa, confiesa el apóstol Pablo, toda la estructura cae— y es entonces, seguramente, como dice: “vana nuestra predicación, vana también nuestra fe”. Ninguna otra religión se ha atrevido jamás a proponer este desafío; ninguna se ha arriesgado a apelar a los milagros y a basarse en un milagro. Porque Cristo vive, nuestra fe no es vana, nuestras predicaciones no son en vano. Y la maravilla de las maravillas es que esta grandeza abundante de poder está a nuestra disposición. No hay ningún poder en nosotros, todo poder le pertenece a El. El milagro de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios es una realidad. Dios ha prometido también en el futuro el milagro de la resurrección de nuestros cuerpos mortales; por lo tanto es bien lógico creerle a El en lo que se refiere a los milagros de menor importancia relacionados con la sanidad actual de nuestros cuerpos. Dios no tiene personas ni medios exclusivos Si usted cree que yo no reconozco los métodos sagrados de sanidad usados en diferentes iglesias, se equivoca. El poder del Espíritu Santo no está confinado a ningún lugar o sistema. No nos atrevemos a hacernos tan dogmáticos en nuestro pensamiento, en nuestra enseñanza y en nuestros métodos, que excluyamos toda verdad de igual importancia. Por ejemplo: Reconocemos que Dios dio el don del Espíritu Santo el Día de Pentecostés y en la casa de Cornelio, sin hacer uso del rito de la “imposición de manos”; pero en el avivamiento de Samaria (Hechos 8:17) y en el avivamiento de Efeso (Hechos 19:6), los creyentes fueron llenos con el Espíritu mediante la “imposición de manos”. El ser dogmático en uno u otro sentido, y hacer de ello un tema de disputa, es un gran error. Jesús vio a un hombre que había nacido ciego, según se refiere en el noveno capítulo del Evangelio de Juan. En este caso particular, el Señor escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y ungió los ojos del ciego con el lodo, diciéndole: “Ve a lavarte en el estanque de Siloé... Fue entonces, se lavó, y regresó viendo”. Sin embargo en otra ocasión, cuando Jesús llegaba a Jericó (Lucas 18:35) curó a un ciego que estaba al lado del camino mendigando. En este caso no se refiere que el Señor le tocara la cara, y estamos seguros que tampoco le puso lodo en los ojos. Jesús le habló y le dijo: “Recibe la vista, tu fe te ha salvado” e inmediatamente fue curado. Ambos eran ciegos, ambos recibieron la vista, pero un método diferente fue usado en cada caso. Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió: “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados” (Santiago 5:14-15). Pero también leemos que en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo obraba con un poder tan grande, “...que sacaban los enfermos a las calles, en colchones y esteras, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados” (Hechos 5:15-16). Esto es una prueba concluyente de que el poder del Espíritu Santo no se limita a un solo lugar o sistema. Si usted cree que yo dudo de la espiritualidad de algún ministro del evangelio, porque no esté de acuerdo conmigo con respecto a los milagros, de nuevo se equivoca; no ha comprendido que la razón de nuestro compañerismo es más profunda que la verdad tocante a la sanidad del cuerpo humano. Está basada en algo más importante: La salvación por medio del arrepentimiento y la fe en la sangre derramada de Jesucristo. “Un cuerpo, y un Espíritu, como fuistéis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos” (Efesios 4:46). Toda sanidad es divina, sea física o espiritual; pero de las dos, es un hecho innegable, que la sanidad espiritual es la más importante, y muy superior a lo material. Nicodemo se sentía impresionado por lo que Jesús le dijo acerca de este milagro espiritual y preguntó: “¿Cómo puede hacerse esto?” Este es el misterio que nuestra pequeña mente tiene que dejar en las manos de Dios. Pero ésta no es la única cosa que usted no puede entender, y que pertenece a la sabiduría y poder de Dios. Milagros en la Naturaleza Explique la electricidad; no podrá; pero ¿querrá usted sentarse en la oscuridad hasta que pueda hacerlo? Nadie sabe exactamente lo qué es la electricidad, pero nadie se priva de usarla, solamente porque no entiende los misterios electrónicos. Dígame cómo se convierte la comida en energía dentro del organismo. Si usted no lo sabe, ¿se negaría a comer? Dígame cómo Dios toca un puñado de tierra limpia en medio de una arboleda, y de pronto salen las violetas a perfumar el ambiente. Usted paga diez centavos por un sobrecito de semillas. ¡Por diez centavos usted compró un milagro! Usted tiene en su posesión diez centavos de algo conocido sólo por Dios. En esta agitada Era moderna, con frecuencia hemos pasado por alto, o dado por supuestos, los milagros que suceden cada día en nuestra vida. ¿Quién le da “cuerda al cerebro” para que funcione? —los grandes especialistas de la neurología quisieran saberlo—. ¡Oh sí! Ellos saben exactamente cual porción del cerebro controla el movimiento de cada músculo, pero no saben por qué opera el cerebro, cómo lo hace; qué lo estimula para que entre en acción y pueda controlar las varias partes de nuestro cuerpo. El Dr. Charles Joseph Barone, Vicepresidente del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Colegio Internacional de Cirujanos, y decano del Hospital Magee de Pensilvania, el hospital de maternidad más grande del Estado, que ha asistido unos 25.000 alumbramientos, dice: “El nacimiento de un niño es el mayor de los milagros. La esmerada preparación, habilidad y dedicación de este médico a su profesión médica le han dado fama nacional. Con todo, él es el primero en admitir que el nacimiento humano está más allá de la comprensión humana: que es uno de los misterios más sagrados, que excitan la curiosidad y admiración del hombre, pero que sigue siendo un secreto impenetrable. “Los estudios embriológicos de la célula humana, —dice el Dr. Barone— muestran por anticipado las características del futuro ser, mediante los cromosomas y genes, que determinarán los ojos, el corazón, las piernas la nariz o los labios. Si esto no es Divino, entonces no se qué es”. Vea al niño recién nacido. Hacía nueve meses no existía. Ahora tiene oídos y ojos, nariz y boca, manos y pies, y llora fuertemente cuando tiene hambre. Unas horas después de nacido, se alimenta alegremente del pecho de la madre. ¿Le dio la ciencia una hoja mineografiada de instrucciones, indicándole dónde estaba su alimento y exactamente cómo se lo podía procurar? ¿Quién le enseñó cómo debía mover los labios y la lengua para obtenerlo del seno de la madre? ¿Se le dijo cómo cerrar los ojos y dormir una vez comido y satisfecho? ¿Se le dijo, cuando aún era incapaz de darse vuelta, cómo patalear y batir los bracitos para crecer fuerte? No, ningún libro de instrucciones se ha dado jamás a un infante, al momento de nacer; con todo, cada precioso niñito sabe exactamente qué hacer para satisfacer sus necesidades y deseos. El milagro primordial del Nuevo Nacimiento Dios nunca le ha explicado al hombre el misterio del nacimiento físico; entonces ¿por qué debemos negarnos a aceptar el nacimiento espiritual? Ambos vienen de Dios. “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:6-7). El nacimiento espiritual le da al hombre una nueva naturaleza y nuevos deseos. Las cosas que en un tiempo amaba, ahora las repudia; y las cosas que antes odiaba, las ama ahora; porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? Cuando usted tenga la solución a los simples misterios que hemos discutido y mucho más, quizás Dios le dé la solución a este último. Hasta entonces, siga plantando semillas en su jardín; siga usando la electricidad en su casa; y no se olvide de que los niños continúan naciendo cada hora. Con todo mi corazón y mi ser, yo oro que usted pruebe el gran milagro del Nuevo Nacimiento. ¡La Biblia misma es un milagro grandioso, y el Hijo de Dios es más maravilloso que todos los milagros que confirman Sus atributos! Los relatos que siguen, son hechos reales; son experiencias auténticas de personas que han creído que Dios es poderoso para obrar un milagro, y Dios ha honrado esta fe en la autoridad de Su Palabra. Esto le ayudará a comprender por que creo yo en los milagros. Si usted persevera en la lectura de este libro, mi oración es la de Pablo, cuando rogaba: “que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de El, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento...” (Efesios 1:17-18). II Carey Reams “LA SEÑORITA KUHLMAN, EVANGELISTA, PRESENTA SERVICIOS DE SANIDAD. ¡UN CONVERTIDO TIRA SUS MULETAS! El clímax del programa fue cuando a un hombre con muletas, que dijo no había podido andar sin ayuda, desde 1945, le fue aconsejado que tirara sus muletas; así lo hizo y caminó enérgicamente por los pasillos varias veces, cruzando la plataforma de un lado a otro, estirando los músculos de las piernas como le sugerían. Radiante, la señorita Kuhlman tomó las muletas, para luego tirarlas a un rincón. El hombre declaró por un altavoz, que había oído de la señorita Kuhlman en Florida, mediante un artículo en una revista, y había viajado solo en autobús, a Butler, para asistir a sus servicios de sanidad”. Estas palabras sobresalieron en la primera página del periódico Eagle, de Butler (Pensilvania), el 1.° de enero de 1951. No era un relato de segunda mano. Evidentemente, el editor o uno de sus reporteros, se había sentado entre la muchedumbre en el Teatro Pensilvania el día anterior, observando ávidamente las maravillosas manifestaciones del poder sanador de Dios. La tragedia de un padre inválido Carey Reams, el hombre que había tirado sus muletas, tenía tres niños. Solamente la niña mayor que tenía cuatro años de edad cuando él se fue a la guerra, podía recordar cómo era su papá, antes de ser casi fatalmente herido en Luzón (Filipinas) durante la Segunda Guerra Mundial. Los niños menores no recordaban haber visto jamás a su padre sin muletas. Según ellos, siempre había estado paralizado de la cintura abajo y sufriendo intensos dolores. Escuchaban pensativos a otros niños hablar de cómo sus padres les llevaban a paseos y caminatas por la montaña, y a nadar. Sabían que por cierta razón que no comprendían, su padre era diferente. Con sus piernas inmóviles, él jamás podría llevarlos a alguna actividad campestre ¿Cómo sería posible, si no podía caminar? Una odisea en Filipinas Carey Reams era un ingeniero químico militar durante la Segunda Guerra Mundial. En 1.° de enero de 1945 las fuerzas Aliadas se establecieron en Luzón. Su compañía fue enviada a Manila a liberar a los soldados que habían sido capturados por los japoneses hacía cuatro años. Era una misión difícil. Aterrizaron en un lugar pantanoso. Como dice el propio Carey: “Había mucha agua, y cada vez que tratábamos de salir a la carretera, nuestras siluetas se reflejaban y los francotiradores escondidos en las montañas podían disparar contra nosotros. Tuvimos que quedarnos en el agua todo el primer día”. El segundo día comenzó un tifón, y los cielos parecieron abrirse dejando caer copiosa lluvia. En el cuarto día, el capitán de la compañía fue muerto a unos seis pies de donde estaba Carey. El oficial que lo reemplazó tenía su propio ingeniero, y Carey fue trasladado a otra compañía a unas seis millas de distancia. En el camino hacia la otra compañía ocurrió el desastre. El puente había sido derribado, y el camión tuvo que ir alrededor sobre un terraplén. “Fue en este terraplen —dice Carey— que pisamos una mina explosiva. El camión fue demolido por la explosión”. Pero nada de esto supo Carey por mucho tiempo. Treinta y un días más tarde, recobró el conocimiento en una mesa de operaciones a dos mil quinientas millas de donde había sido herido. No sabía dónde estaba ni que le había sucedido; pero al recobrarse, recuerda que murmuró, no sabiendo aún lo que quiso decir: “¡Qué suave caí!” Inmediatamente después de estas palabras le anestesiaron para la siguiente operación del cerebro. Seis semanas después de la operación fue enviado a casa, más muerto que vivo. Era uno de los cinco sobrevivientes de la compañía entera, y dice él, con lágrimas en los ojos: “Ahora ya serían sólo cuatro, si no hubiera ido a ese servicio en el ‘Auditorio Pensilvania’, en Butler, aquel 31 de diciembre de 1950”. La observación de Carey que “había caído suavemente”, hecha al recobrar el sentido, no podía ser más equivocada. Estaba molido desde la cintura, a través de la pelvis; había perdido el ojo derecho y todos los dientes; quebrada la mandíbula y también dos vértebras de la espina dorsal. La parte inferior del cuerpo estaba completamente paralizada. Las piernas le colgaban como muertas sin ninguna sensación, pero en las partes del cuerpo donde todavía podía sentir, el dolor era increíblemente intenso. “Cualquier movimiento —recuerda Carey— me causaba casi una agonía mortal. Y si, por ejemplo, se me enfriaban los pies, y la sangre comenzaba a subir, parecía atacar los nervios, y el dolor era casi intolerable. Sin control de mi cuerpo, y el terrible dolor, la vida parecía no tener valor alguno para mí, excepto por mis hijos. Por amor a ellos realmente no deseaba morir, y no me desanimaba”. Al mismo tiempo Carey sufría de continuas hemorragias y había perdido 30 kilos de peso. 41 intervenciones quirúrgicas Antes de su curación total en Butler, había sido operado cuarenta y una vez. Conocía bien los interiores de muchos hospitales: Dos hospitales del extranjero; luego el Hospital General Letterman de California y un hospital en Georgia. En los cinco años antes de su curación instantánea había sido hospitalizado varias veces en el hospital del Departamento de Veteranos de Florida. Aunque el cuerpo de Carey estaba en tan espantosa condición, su mente permanecía clara como cristal, y como dice él: “Veo ahora que Dios me cuidaba siempre”. Pues mucha gente sabía que Carey era un buen ingeniero y no pudiendo salir a trabajar le consultaban sus problemas de ingeniería, sometiéndole los planos heliográficos. De este modo, aunque no podía dar ni un paso, y, por muchos meses no pudo ni bajar de la cama, obtuvo distracción y pudo ayudar a su familia. Sin embargo, para diciembre de 1950, su condición física era desesperante. Estaba virtualmente imposibilitado para comer ninguna clase de comida, sufría de repetidas hemorragias, y la vida se le escapaba lenta pero seguramente. “Algunas veces tenemos que asirnos a algo, aunque no haya nada de qué asirse —decía él—, y yo había llegado a este estado, estaba sobreviviendo como por un hilo”. Faltaban unos pocos días para la Navidad cuando el médico del Departamento de Veteranos mandó a Carey otra vez a Bay Pines, un hospital de la misma Administración, cerca de St. Petersburgo. “Estos médicos del Departamento de Veteranos son magníficos —dice Carey—, yo no sé cómo expresar mi gratitud a ellos y a todo el personal de estos hospitales del Gobierno. Ellos dan al paciente lo mejor que la ciencia puede ofrecer. Pero esta vez me negué a ir. Recuerdo que dije: ’No doctor: si me he de morir, quiero pasar esta última Navidad con mi familia. Después de la Navidad, usted puede hacer lo que quiera conmigo’. Fue durante estos días —continúa Carey— que por casualidad leí un artículo sobre Catalina Kuhlman en una revista. Al mismo tiempo, recibí cartas de tres amigos diferentes, hablándome de los servicios de Sanidad en Pittsburgh. Los tres me habían escrito preguntándome por qué no trataba de ir a Pittsburgh a uno de tales cultos religiosos. La ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, me era familiar, porque mi esposa era de allí y también conocía a Clyde Hill, un empleado de la compañía de taxis, de aquella población. Pensé que tal vez podría quedarme con mi amigo, si decidía hacer el viaje. Cuanto más pensaba en ello, más comprendía que ir a un servicio de milagros era mi: Ultima y única esperanza El gran problema era cómo llegar allá. No solamente estaba Carey paralizado, sino también tan débil, después de perder tanta sangre por las hemorragias, que casi no podía mantener derecha su espalda estando sentado. No se sentía físicamente capaz de viajar bajo ninguna circunstancia. De atreverse a hacer el viaje, sabía que una de dos cosas le ocurriría: o bien moriría antes de volver a Florida, o bien sanaría. “Pero — como dice él— al fin decidí que no en vano Dios había tenido mi vida pendiendo de un hilo. Yo creía firmemente que El me sanaría si tan sólo podía llegar a Pittsburgh; y en cuando estuviera bien, me daría algo que hacer para El”. El 28 de diciembre, jueves, temprano por la mañana, Carey, dolorosa y lentamente subió a un autobús para ir a Pittsburgh. Unas 36 horas más tarde, llegó al Auditorio de Carnegie, para asistir al “Servicio de Milagros” del viernes. En la puerta recibió un duro golpe: El culto había terminado hacía una hora. ¡El no se imaginó que daba comienzo a las nueve de la mañana! Completamente exhausto, al borde de un colapso por la debilidad, tanto que ni aún con la ayuda de sus muletas podía pararse, y con un dolor casi intolerable, pensó si podría tan sólo durar dos días más para que su amigo taxista, pudiera llevarlo al servicio del domingo en Butler, Pensilvania. En las 48 horas siguientes, tuvo un solo pensamiento en la mente, vivir hasta poder llegar al servicio en Butler. Esta fue su determinación, creyendo que Dios en su misericordia le daría fuerzas para vivir y estar presente en el Teatro Pensilvania de Butler, el 31 de diciembre de 1950. Por poco no llega. Cuando ya faltaban menos de 24 horas sufrió otra hemorragia extraordinariamente fuerte, que lo dejo tan débil que no podía levantarse o andar sin la ayuda de dos hombres fuertes. Sostenido por ellos llegó al Teatro Pensilvania. A la puerta, casí perdió las esperanzas, porque se le dijo que no había asientos desocupados; ni más lugar adentro. Así que se quedó apoyado en sus muletas. y protegido por sus ayudantes, en la fría temperatura de afuera. ¡Tan cerca, y sin embargo tan lejos! ¡Tan débil que cada minuto le parecia una hora! Pronto a abandonar su último vestigio de esperanza, alguien adentro noto su situación, y le ofreció su asiento. “Yo he sido sanada” le dijo la amable señora. Más que agradecido entró Carey en el teatro. ¿Sintió la gloria de Dios al momento de entrar? “Al principio no”. Se sonríe al recordarlo: “Tenía tanto dolor cuando entré que en los primeros minutos no podía ni pensar en otra cosa, pero más tarde conocí al Señor como nunca le había conocido antes”. “Cuando me sentaron —recuerda Carey— la señorita Kuhlman comenzó a predicar. La primera cosa que dijo fue: ’El servicio de esta tarde es un servicio de Salvación y no de Sanidad’.” Si el Sr. Carey Reams pensaba antes que sus esperanzas estaban fallidas, ahora tuvo que bajar un escalón más en su desesperanza. ¡Allí sentado, casi congelado, tan débil que tenía que usar las muletas para poder erguir su espalda! ¡y oye decir que aquel culto no era de Sanidad! “Pensé que moría físicamente —dice Carey— pero ahora sé que solamente moría al yo”. “Fue un sermón maravilloso —continúa recordando—, de bendición a todos menos a mí. Había viajado mucho más de mil kilómetros para ser sanado; el servicio ya se terminaba, y yo no había sido curado”. Pregunta providencial Muchas almas habían sido salvas ese día. Más de cincuenta hombres habían respondido al llamamiento de aceptar a Cristo, y muchas sanidades maravillosas habían ocurrido, de un modo espontáneo, pero Carey Reams no se hallaba entre ellos. Estaba decepcionado y totalmente desesperado. La melodía del último himno acababa de desvanecerse y el lugar estaba tan quieto que se podía oír la caída de un alfiler. Con las propias palabras de Carey: “La señorita Kuhlman levantó la mano para despedir, pero no dijo ni una palabra de invitación a los enfermos y mi corazón se abatió. En ese momento se me acabó toda esperanza. Pero entonces, lentamente bajó la mano, me miró directamente, y señalándome dijo: “¿Es usted de Florida? Mis esperanzas se renovaron y repliqué: ’Sí’. Entonces, ella me pidió que me levantara. Yo le dije que no podía y ella replicó firmemente: ’¡EN EL NOMBRE DE JESÚS, LEVÁNTATE Y MIRA HACIA ARRIBA Y ANDA!’” Carey comenzó a levantarse con la ayuda de las muletas. Los pasillos eran estrechos, y llevaba un sobretodo grueso y pesado. La temperatura ese día en Butler era de diez grados bajo cero, y viniendo de Florida, no estaba acostumbrado al frío. Tratando de andar por el pasillo, con un sobretodo pesado, paralizado y manipulando las muletas en un piso inclinado, procurando no pisar los pies de la gente: no fue cosa simple mirar para arriba, pero logró hacerlo. El prodigio “De pronto —relata Carey—, la señorita Kuhlman dijo: ‘Suelte la muleta derecha’. Lo hice y la pierna aguantó mi peso. Recuerdo que me asombró que la señorita Kuhlman supiera cuál era mi caso y de dónde venía”. En ese instante el dolor de su cuerpo desapareció. “Fue como cuando se desvanece una luz —describe Carey—, o como la tinta cuando es absorbida por el papel secante”. Notando que la pierna sostenía su peso con éxito, Carey dejó caer la otra muleta y se paró solo y sin ayuda. “La señorita Kuhlman me dijo entonces que subiera a la plataforma. Los escalones eran muy estrechos y empinados, unos doce en total. Dos señores grandes y fuertes se acercaron para ayudarme, pero no necesité ayuda. Pasé a la plataforma ligero como un pájaro. Parecía que ni tocaba al suelo, y no caminé hacia ella, sino que corrí”. ¿Se asombró usted de su sanidad? —le preguntaron más tarde—. “No, no me asombré, —replicó en un tono firme—. Para eso vine”. ¿Se sorprendió al verse andado sin muletas? “No —responde—. Esperaba andar sin ellas”. Y esta es la respuesta. “Aquel primer día, la Señorita Kuhlman me dijo que mirara hacia arriba — explica Carey Reams con una sonrisa—, y he mirado hacia arriba desde entonces, alabando y dando gracias a Dios”. Un “muerto” manejando un camión El día después de su sanidad, Carey pidió prestados más de cien dólares a su amigo, el taxista Clyde. La mayor parte de esta suma la usó para comprar un camión usado. Lo necesitaba para llevar a Florida algunos muebles que su esposa tenía en Pittsburgh. ¡Esa tarde él ayudó a cargar el camión con los muebles y lo manejó hasta Florida! Aquel hombre desvalido, paralizado y muriéndose, había sido tocado por el Gran Médico, y sanado instantáneamente. No de otro modo se explica que el día siguiente pudiera cargar un camión con muebles y manejarlo todo el camino de Pittsburgh (Pensilvania) a Florida, más de mil kilómetros de distancia. Esto sólo puede hacerlo Dios, y Carey Reams es un testimonio viviente de Su poder. Tres días más tarde entraba en su propio garaje de Florida, sin previo aviso. En la sala jugaban sus tres hijos. Los tres niños alzaron la vista anonadados al verlo entrar. Se quedaron inmóviles por unos segundos, no podían creer lo que miraban con sus propios ojos, porque ésta era la primera vez que los dos menores veían a su padre andar sin muletas. Entonces, de repente, se percataron de lo que había pasado: su papá podía andar, su papá estaba sano, y como dice Carey: “comenzaron a gorjear. Solamente los niños llenos de alegría pueden hacer ese sonido peculiar, como alegres avecillas.” En medio de risas y llanto, saltaban y batían las manos, y luego se quedaron viéndolo solamente. “Yo estaba tan alegre que no podía hacer nada más que verlos regocijarse —continúa Carey—. Quisiera tener una fotografía de la alegría y el asombro de sus rostros, cuando me miraban frente a ellos sin las muletas, caminando hacia ellos en el cuarto.” Un nuevo hogar Desde entonces, y van ya más de once años, Carey ha gozado de una salud perfecta y vigorosa. Puede andar, correr y subir escaleras. No le queda ni un vestigio siquiera de aquella parálisis. Con los diecisiete dólares que le quedaron del dinero que había tomado prestado del taxista, emprendió un pequeño negocio el cual prosperó desde el principio. Carey es un Ingeniero Consultivo de Agricultura, y recientemente fue candidato de la Comisión de Agricultura de Florida. Es dueño de su propia casa, y da infinitamente más del diezmo bíblico para la obra religiosa. Cada centavo que le queda después de sus gastos absolutamente esenciales para una vida simple, lo da para ayudar a preparar a la juventud con una Educación Cristiana. ¿Por qué da incansablemente de su tiempo y esfuerzo, en pro de la educación cristiana de la juventud? “Porque —dice él— las estadísticas muestras que el setenta y cinco por ciento de los niños educados en escuelas cristianas, llegan a ser adultos activos en la obra de la iglesia, mientras que solamente el veinticinco por ciento de los que no han tenido tal educación, van a la iglesia. Cuando nos damos cuenta que tres de cada cuatro jóvenes educados en las escuelas cristianas son creyentes, permanecen como creyentes y forman hogares cristianos, comprendemos que lo más importante en el mundo y para el mundo, es que los jóvenes reciban este tipo de educación.” Había algunos en el auditorio el día que Carey Reams fue sanado, que no podían dar crédito a sus ojos, tan espectacularmente dramático fue este hecho. Yo misma, nunca había visto al señor Reams antes. El había venido de larga distancia y yo no sabía nada de él. Para apaciguar alguna duda sobre la veracidad de su sanidad, investigué cuidadosamente los antecedentes de su vida. Todos los que le conocían, le atribuyeron un carácter excelente, incluyendo varios jueces. Su condición anterior se halló ser exactamente como él dijo; y sus antecedentes clínicos se pueden encontrar en los hospitales, tal como él declaró. Su sanidad es un milagro indiscutible, hecho por un Dios poderoso y misericordioso. El único hijo varón de Carey Reams, se halla ahora en su último año de la escuela superior. Tiene una hija que está estudiando para ser enfermera, y la menor tiene ahora trece años. Estos son los niños que “gorjearon” aquella noche de enero, hace once años. “Cada noche tenemos nuestra hora familiar. Mis hijos le aman a usted y nunca la olvidarán. Nunca dejan de hablar de la señorita Kuhlman.” Jamás he visto en el rostro de un hombre, reconocimiento más grande, que el que fue expresado en el rostro del señor Reams cuando dijo esas palabras. Repliqué rápidamente, mi convicción: Que esto es simplemente porque ellos están agradecidos a Jesús, por lo que El hizo por su papá. Le rogué otra vez, que aclarara a sus hijos que yo no tuve nada que ver con su curación. Tales milagros siempre se deben al poder del Espíritu Santo y a Su poder solamente. Hay una cosa que Dios no comparte con ningún ser humano, y es “Su gloria”. “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.” (Mateo 6:13.) III Stella Turner Herbert Turner no era de temperamento emocional, pero cualquier hombre se pone nervioso estando su esposa en la mesa de operaciones, y Herbert no era ninguna excepción. Mientras esperaba el informe de los médicos, la tensión se hacía más notoria. La noticia fatídica Había mirado el reloj mil veces, pensando en cuánto tiempo se necesitaría para sacar la vesícula biliar, cuando al fin vio acercarse a los dos cirujanos. Una mirada al rostro trémulo de los médicos le llenó de temor. Antes de que él pudiera hacer alguna pregunta, uno de ellos dijo: “Siento muchísimo tener que decirle esto, señor Turner, pero su esposa tiene cáncer.” Asombrado por un momento, Herbert quedó en silencio, preguntando luego: “¿Dónde, dónde tiene el cáncer? ¿Lo sacaron todo?” El cirujano movió la cabeza y con voz conmovida explicó: “Está por todo el cuerpo, el hígado, el estómago, la vesícula y el páncreas. El cáncer está tan esparcido, y el estado de ella tan grave, que no pudimos operarla.” “¿Cuánto tiempo le queda?” —dijo Herbert en una voz que no parecía la suya. “Seis a ocho semanas —fue la respuesta—. Podrá salir del hospital en nueve o diez días. La única cosa que puede hacer por ella, es mantenerla cómoda hasta que llegue el fin.” A Herbert le pareció que el mundo se derrumbaba. Herbert Turner, que trabajaba para el Departamento de Rentas Públicas en Massillon, Ohío, había estado preocupado por su esposa durante algunos meses. Había notado su pérdida de peso, de 61 a 47 kilos. Había observado su incapacidad para comer, hasta que finalmente no retenía ni un caldo en el estómago; y la había visto sufrir períodos frecuentes de un dolor indecible. Al ingresar en el hospital, el día 25 de enero de 1952, él pensaba que sería alguna deficiencia de la vesícula la causante de todos sus trastornos. Y ahora el cirujano, uno de los cinco médicos presentes en la operación, confirmaba el peor de sus temores. Stella, de 49 años de edad, era enviada a su casa para esperar la muerte. Herbert preguntó: “¿Le van a decir la verdad?” El doctor movió la cabeza. “No le diremos nada inmediatamente —dijo el médico—. Cuando tengamos el informe completo del patólogo, le explicaremos que tiene un tumor maligno que no pudimos extraer en esta ocasión.” Cuando le explicaron esto, unos días más tarde, la paciente no se engañó ni por un instante. Entendía completamente las complicaciones de un tumor inoperable. Stella estaba para volver a casa el domingo, después de nueve días en el hospital. La noche del miércoles anterior a su llegada, Herbert, su hija y su cuñada, se hallaban sentados en casa, después de su visita al hospital. Estaban en silencio, embargados de tristeza por la inevitable muerte de Stella. De repente, la hermana de Stella dijo: “Escribamos una petición de oración por Stella, a Catalina Kuhlman.” Ante la perplejidad de Herbert, su cuñada le explicó que una amiga le había mencionado los servicios y los programas de radio. Un “quizás” salvador “La medicina nada puede hacer ahora —recordó su cuñada—. Quizás esto pueda.” Herbert asistía a la iglesia con regularidad y ambos creían en la oración; pero ninguno de los dos, había oído jamás acerca de la Sanidad Divina. “Creíamos que esto ocurría solamente en los tiempo bíblicos —dice él—. No sabíamos que estaba sucediendo ahora.” Al escuchar a su cuñada hablar de los servicios de Sanidad Divina de los viernes, Herbert exclamó: “¿Qué esperamos entonces? Si enviamos la petición de oración esta misma noche, llegará a tiempo para el culto del viernes.” Así fue que escribieron la petición, y a las tres de la mañana, Herbert fue a la estación del ferrocarril a poner la carta en el buzón. “Yo estaba desesperado —dice el señor Turner—. Sabía que en lo único que podíamos poner nuestra fe, era en Dios. Yo creía en el poder de la oración; si era cierto que Dios obraba milagros en la actualidad, y si todos los creyentes que se reunían en el auditorio Carnegie oraban por Stella, algo podía suceder.” Cuando Stella salió del hospital, dos días después del servicio de Sanidad Divina, no sabía de la petición que habíamos enviado por ella. Ahora cree, en vista de lo que sucedió, que su curación comenzó propiamente el domingo, al amanecer, porque desde entonces, y a intervalos de diez minutos, durante treinta y seis horas, “comenzaron mis intestinos a expulsar todo el veneno de mi cuerpo” —dice ella. Empeorando para que crezca la fe Una vez en casa la condición de Stella parecía estar de acuerdo con lo predicho por los médicos. Pero su esposo, su hija, y ella misma, después de haber estado escuchando acerca de la Sanidad Divina y de los programas de radio, se mantuvieron firmes, a pesar de los síntomas adversos que ella tenía. Retuvieron la fe en que nada podía derrotarles y que ella sanaría. Estaba casi postrada, tan débil y enferma que no podía levantarse de la cama excepto por muy poco tiempo. Sin las drogas calmantes que los doctores le habían dado, el dolor era intolerable. “Cuando se le termine —le dijeron en el hospital dándole un papel,—, mande a su esposo a obtener esta receta otra vez.” Stella no supo, hasta más tarde, que su hermana y dos sobrinos iban regularmente a los cultos para orar por ella. Ella misma fue llevada allá, unas seis semanas después de haber salido del hospital. Tan enferma se encontraba, que ella dudaba si sobreviviría en el viaje a Youngstown. Vomitó durante todo el camino, y demasiado débil para caminar, su esposo y su yerno la llevaron prácticamente en brazos para entrar en el Auditorio de Stambaugh, ya que apenas pesaba 45 kilos. “Yo sentí la presencia de Dios en esa primera reunión, y experimenté Su Poder” —dice ella misma refiriéndose a este día. Después de eso, cada domingo, no importa cuán enferma se encontrara, hacían el viaje a Youngstown. Aunque no fue sanada instantáneamente, su condición comenzó a mejorar lentamente. No había podido comer más que unas cuantas cucharadas de caldo por algunos meses, pero al regreso a casa el tercer domingo, pidió a su esposo detenerse y comprar algunas legumbres frescas. El protestó: “¡Tú no puedes comer nada de eso!” “Sí puedo —dijo ella—, yo sé que puedo.” Y esa tarde se comió un buen plato de legumbres sin hacerle daño. La siguiente semana, le pidió a su esposo detenerse para comer en un restaurante de Youngstown; allí cenó por primera vez, como no había podido hacerlo desde el principio de su enfermedad. No cabía duda de que mejoraba definitivamente, pero el dolor continuaba. Una noche, a principios de mayo, se le terminó la droga que le habían dado en el hospital, y le pidió a su esposo ir a la farmacia a comprar la receta. “Caminé hacia la farmacia —dice Herbert— y de pronto me pareció escuchar una voz que me decía: ’Stella no va a necesitar más esas pastillas.’ Di media vuelta y regresé con la receta en mis manos.” Esa receta nunca se compró. Desde aquel día en adelante, Stella nunca más necesitó un analgésico. En un período de meses, había recobrado sus fuerzas completamente, y, como dice su esposo: “Desde ese tiempo, ella ha podido trabajar más que lo que jamás he visto hacer a dos mujeres; limpiando paredes, cortando el césped. ¡Al principio casi no podía detenerla de trabajar!” Sí, dirá el escéptico, pero el cáncer es una enfermedad que a veces presenta períodos latentes. ¿Cómo sabe que no es esto lo que le ha sucedido a ella? ¿Cómo asegura usted que ya no hay cáncer en el cuerpo de esta mujer? He aquí las razones: El primero de junio de 1955, tres años y medio después de la sanidad anteriormente expuesta, se puso enferma, y el médico diagnosticó otra vez trastornos vesiculares. Ella no se preocupó, porque sabía que los que Dios sana, permanecen sanos. Y su esposo e hija compartían su fe. Volvió al mismo hospital y fue visitada por la misma junta de médicos que la habían atendido antes, los cuales recomendaron una operación urgente. Aunque ella creía que estaba curada y que se trataba de una indisposición pasajera, consintió en la operación “para la gloria de Dios” —según explicó después. Pero esta vez, las cosas fueron muy distintas cuando dos médicos salieron de la sala de cirujía, para hablar con el esposo. Una vez más les vio acercarse, eran los mismos doctores de antes. Al aproximarse, observó su expresión, para adivinar lo que dirían. Pero esta vez el rostro de los médicos no estaba deprimido ni severo, sino que mostraba una curiosa mezcla de júbilo y asombro. “¿Qué hay?” —preguntó Herbert. “No hay cáncer” —fue la respuesta. “¿Cómo explican ustedes esto? —preguntó Herbert, ansioso de escucharles. “Hay solamente un modo de explicarlo —contestaron: Alguien superior a nosotros ha tratado a su esposa Nada, excepto huellas cicatrizadas, quedaba donde había estado el cáncer. Los órganos que antes habían estado dañados, ahora estaban completamente sanos y en perfecta condición. No había ninguna indicación física de actividad cancerosa en el cuerpo de Stella Turner. Tal como antes, le hicieron exámenes en el laboratorio del hospital de Massillon, para confirmar su diagnóstico, pero esta vez, en vista de las circunstancias, mandaron también muestras a un laboratorio de Colombus, Ohío. Los resultados fueron negativos. ¿Se habrían equivocado en el primer diagnóstico? No, ninguno de los médicos aceptó esta posibilidad, porque cinco cirujanos habían asistido a la primera operación, y habían visto con sus propios ojos la condición del cuerpo de la señora Turner. Alguien podría preguntar por qué tuvo que sufrir esta segunda operación, tres años y medio después de la sanidad del cáncer. Yo estoy segura que Dios permitió su nueva indisposición para probar positivamente, que el cáncer había desaparecido. Solamente la cirujía podía demostrarlo a aquellos que tuvieran dudas. Stella se recuperó de la operación de la vesícula con una rapidez que asombró más a los médicos. Cuando volvió al médico de la familia, después de un mes, para un examen, éste la abrazó diciendo: “Comparto de veras su alegría. Usted y su familia son vivos ejemplos para todos nosotros, de lo que la fe puede hacer.” La vida de los Turner ha sido muy distinta desde la sanidad de Stella. Constituyen una familia mucho más unida que antes, y cada uno de ellos vive más cerca del Señor. Asisten con regularidad a los servicios religiosos de la señorita Kuhlman, así como a los de su propia iglesia. Stella nunca pierde uno de nuestros programas de radio, y mientras que por muchos años, Herbert solamente podía escuchar el programa en los días libres; ahora está jubilado y juntos escuchan cada día los programas; de rodillas, en oración y con hacimiento de gracias. Leen su Biblia diariamente, y testifican ampliamente del poder de Dios en sus vidas. El esposo, la esposa, los médicos, la predicadora: ninguno de nosotros sabe lo que sucedió, ni cómo sucedió. Solamente sabemos que Dios lo hizo, y esto es todo lo que necesitamos saber. ¡Oh, Cristo Jesús! ¡Nos quedamos asombrados delante de Tu presencia! No podemos contar cómo se han hecho estas cosas. No podemos analizar las obras del Espíritu Santo. Solamente sabemos que por Tu poder, estos milagros se han verificado; y por el resto de nuestra vida, te daremos a Ti la alabanza, la honra y la gloria, de la cual eres digno para siempre jamás! IV Jorge Orr Era un domingo por la mañana. Para miles de personas era solamente otro domingo, pero para Jorge Orr sería uno de los días más significativos y emocionantes de su vida. Veintiún años y cinco meses antes de este día, Jorge había sufrido un accidente en la fundición donde trabajaba, en Grove City, Pensilvania. Accidente en los altos hornos de fundición Incontables veces durante los años que Jorge había trabajado en los altos hornos había repetido la misma rutina sin contratiempos. Llenaba un vertedor relativamente pequeño, del hierro fundido del tanque al lado del horno de fundición, y él y dos hombres más, lo llevaban al lugar dispuesto para verter el hierro en los moldes que debían hacerse ese día. La mañana del 10 de diciembre de 1925, se les llenó el vertedor más allá de lo acostumbrado. De regreso al horno, vieron que había quedado una pequeña cantidad de metal en el vertedor. Se apresuraron entonces, antes que se solidificara, a devolverlo al gran depósito que estaba casi rebosando con metal recién fundido. Al verter el hierro éste salpicó. “Lo vi venir —dice Jorge—, e instintivamente cerré mis ojos.” Pero un párpado no es protección contra el hierro fundido candente. “Me quemó a través del párpado y penetró, cociendo el ojo’ —como dice él. Soportando el tremendo dolor, Jorge fue llevado inmediatamente a la Enfermería. La enfermera de la Compañía, removió sin demora la ya endurecida astilla de metal, que había penetrado a través del párpado, del tamaño algo mayor que un grano de trigo. Jorge fue enviado urgentemente a un oculista, quien le suministró un analgésico, y meneando la cabeza dijo: “Lo siento Orr, pero usted no podrá ver jamás con ese ojo.” Seis meses de sufrimiento le esperaban. El hierro es venenoso, y el ojo pronto resultó infectado a pesar de las precauciones del tratamiento suministrado. Era tan intenso el sufrimiento que no podía ni acostarse. Por seis meses durmió, lo poco que podía, en la sala de estar para no perturbar al resto de la familia. El año siguiente Jorge consultó una serie de doctores, incluyendo uno muy famoso de Butler, Pensilvania. Este último, después de examinar el ojo afectado, le internó en el hospital, en donde después de detenidos exámenes, se dio el veredicto final: Fue que no vería jamás con el ojo derecho. Por consiguiente, en 1927, el Estado de Pensilvania le otorgó una compensación por la pérdida de un ojo en horas laborales. Hacia la ceguera total Era suficiente haber perdido un ojo; pero, para su peor calamidad, comenzó a notar que gradualmente el otro ojo se ponía mal. Se le hacía más difícil leer, y “mucho antes de que oscureciera —refiere él mismo—, tenía que dejar lo que estaba haciendo, simplemente porque no podía ver. Nunca dije nada a mi familia, pero ellos sabían, como yo, que estaba perdiendo la vista.” Jorge fue entonces a un oculista en Franklin, Pensilvania, uno de los más famosos de la nación en aquel entonces. El especialista le explicó lo que sucedía: la ceguera de su ojo derecho, había puesto demasiado trabajo en su ojo “bueno”. A pesar de los anteojos, se había recargado irremediablemente por la necesidad de complementar la visión. Jorge investigó de nuevo si era posible que la cirujía pudiera hacer algo en favor del ojo dañado, pero de nuevo la respuesta fue negativa: Las lesiones habían sido demasiado profundas. Jorge iba a ser víctima segura de la ceguera total. Fue a principios de 1947 que la hija mayor de Orr, que vivía en Butler, informó a su padre de unos programas que había escuchado por la radio, y sugirió que él y su mamá fueran a uno de estos servicios religiosos. En marzo asistían al primer culto de evangelización y sanidad corporal. “No me convencí la primera vez —dice Jorge—. Yo sabía que había muchos predicadores de Sanidad Divina que no eran lo que debían ser, y me puse en guardia. Tenía que estar seguro de este ministerio antes de poder merecer de lleno mi confianza.” Esa noche, él y su esposa discutieron largamente sobre el servicio. Jorge reflexionó mucho mientras hablaban, y finalmente dijo: “Sabes, estoy seguro que Catalina Kuhlman tiene algo. Quiero asistir de nuevo; y la próxima vez entraré de lleno en el servicio, prestando toda mi atención.” Durante los dos meses siguientes, acudieron varias veces, y Jorge dice: “Mis dudas desaparecieron cuando vi el alcance y la seriedad de aquel ministerio. Yo supe que era algo real.” El día 4 de mayo era domingo, y los Orr tenían visitas. Dos de sus hijos casados vinieron con sus familias, y habían planeado una comida especial de domingo para la una en punto. Una visita providencial Hacia las 12, unos amigos de ellos se detuvieron; eran una pareja joven que iban rumbo al servicio. “Pensamos que tal vez ustedes quisieran venir con nosotros, Jorge. ¿Por qué no?” —les preguntaron. “No —dijo Jorge—, tenemos visitas y no hemos comido todavía. Además, es muy tarde; no hallaríamos asientos.” Pero sus hijos, sabiendo que de no estar ellos allí su padre hubiera asistido a la reunión, insistieron en que sus padres fueran, y ellos finalmente consintieron. Subieron en el automóvil de sus amigos. Llegaron tarde y el culto había dado comienzo. La sala estaba llena y ya se habían resignado a quedarse de pie por las tres y media o cuatro horas que solían durar aquellos cultos especiales del domingo, cuando vieron en la cuarta fila de la sección del centro, cuatro asientos exactos. “Parecía que esos asientos nos habían estado esperando —dice Jorge—. Entramos y nos sentamos”. Muchos fueron los sanados ese día, pero Jorge no se encontraba entre ellos. “Entonces —dice él— la señorita Kuhlman dijo algo que yo no había oído nunca antes. Dijo que la sanidad era para todos exactamente igual como la salvación del alma, mediante la fe.” Una oración concisa “Si es así —pensé y dije— ‘Dios, sana mi ojo por favor’. Yo no pedí por ambos ojos”. Eso fue todo para Jorge Orr. Inmediatamente el ojo ciego le comenzó a arder intensamente. Aunque tenía fe de que Dios le sanaría ese ojo, Jorge no se percató de inmediato de lo que estaba sucediendo. Su párpado quemado en aquel accidente, tenía la forma de una letra V. Frecuentemente al bajar las pestañas, se le enterraba en el ojo causándole dolor y ardor. Jorge pensaba que lo mismo le estaba ocurriendo ahora, pero luego notó que una señora estaba a su lado, le miraba insistentemente la pechera del abrigo. El bajó la vista para ver qué veía allí, y se dio cuenta de que estaba completamente mojada con las lágrimas que salían copiosas de su ojo ciego. “Recuerdo cuán avergonzado me sentí —dice Jorge sonriendo— y cuán rápidamente saqué el pañuelo y limpié el abrigo”. La reunión fue despedida y Jorge se levantó y trató de andar por el pasillo, pero notó que no podía caminar derecho. Se volvió al joven con quien había venido y le dijo: “Siento algo sobremanera extraño. No lo puedo explicar, pero algo ha venido sobre mí que no comprendo”. Por supuesto que era el Poder de Dios, el cual nunca había experimentado antes. Las dos parejas salieron de regreso a Grove City. “Cuando doblamos para tomar nuestra ruta —relata Jorge— noté las señales de la carretera: Rutas 8 y 62. Nunca antes había visto estas señales, pero aun así no me di cuenta de lo que pasaba”. “Subimos sobre la montaña —continúa Jorge— y de pronto, me pareció como si una nube oscura que cubría el sol, se hubiera apartado dejando pasar sus fuertes y brillantes rayos. Miré hacia el cielo, pero no encontré nube en ningún lado”. Viendo con un ojo “quemado” Jorge supo que algo tremendo había sucedido. Pasaban en ese momento, por una parte de la montaña, desde donde se divisaba otra parte de la carretera más abajo. Jorge cerró su ojo “bueno” y con el otro —ciego por más de veintidós años— pudo ver los automóviles subiendo la otra colina. “Me quedé enmudecido —dice recordando el suceso—. No podía creerlo, y no dije nada por algún tiempo. Me sentía totalmente asombrado por tal maravilla”. Finalmente se volvió a su esposa y exclamó: “¡Puedo ver! ¡Puedo verlo todo!”. Cuando llegaron a la casa, Jorge entró en su hogar de una manera no acostumbrada. La casa está hecha de tal modo que se entra por el pasillo hacia la cocina. Pero este día, Jorge se fue por la sala, a través del comedor, a la puerta trasera. “Al fondo de la cocina —dice él— había un pequeño reloj que yo había comprado, uno de esos relojes de pared de esfera pequeña. Antes de acercarme al reloj, mi esposa dijo: ’¿Qué hora es en ese reloj? ¿De veras puedes ver con ese ojo?’ ” Jorge se cubrió el otro ojo, y dijo sin tituberar: “Un cuarto para las seis”. Su esposa sonrió llena de gozo, y dijo: “¡Oh, gracias a Dios, es cierto. Tú puedes ver!”. Notará usted, apreciado lector, que yo no oré por Jorge Orr; ni le toqué. Su sanidad le llegó sin saberlo yo, cuando se hallaba sentado en el auditorio, esa tarde de mayo de 1947. Jorge regresó a la clínica del optometrista que hacía más de veintiún años le había hecho los anteojos para el ojo “bueno”. Se encontró con que el doctor que conoció entonces había muerto, y otro le había sucedido en el puesto. Jorge le pidió que examinará su ojo, pero antes dijo: “Este ojo tiene una gran historia”. “Bueno, pues escuchémosla” —fue la respuesta del doctor. Pero antes de narrar su experiencia, Jorge le preguntó: ¿Cree usted en la sanidad Divina?” “Sí, —fue la respuesta—, sí creo.” Entonces Jorge supo que tenía libertad de hablar, y relató lo que había ocurrido. El optometrista le hizo un examen minucioso, en medio del cual preguntó: “¿Dónde le hicieron sus últimos anteojos?” Cuando Jorge respondió: “Aquí, en esta clínica”, el oculista dijo: “Entonces sus registros deben estar aquí. Espere un momento.” Fue a la oficina de adentro, y regresó con el dosier del antiguo cliente. Leyó y releyó los informes, a la vez que miraba a Jorge muy intrigado. Volvió los documentos a su lugar y completó el examen, al final del cual dijo: “Señor Orr, la cicatriz de su ojo derecho ha desaparecido completamente.” Pasando a preguntar: “¿Sabía usted cuán extremadamente mala era la condición de su otro ojo la última vez que fue examinado?” Jorge, recordando su gran temor de quedar completamente ciego afirmó con un movimiento de cabeza. “Bien —dijo el optometrista—, usted ha sido sanado maravillosamente no sólo de un ojo, sino de ambos ojos.” Feliz jugarreta Unas dos semanas después de su sanidad, Jorge decidió hacerle una broma al médico que lo había atendido en Butler cuando estaba en el hospital, o sea el doctor, que había dado su informe a la Mutua del Seguro Social mediante el cual obtuvo la compensación del Estado por la pérdida total de su ojo. “Sabía que no se acordaría de mí después de tantos años, —dice Jorge— así que llevé a mi esposa y puse en mi bolsillo el certificado de compensación. Entré en la oficina del doctor como un mero cliente y le pedí que examinara mi ojo!” Después del examen, Jorge preguntó: “Bien, ¿cómo me encuentra?” “En perfecto estado —dijo el médico—. Un ojo supera un poco al otro, pero es una insignificancia. Mis propios ojos —explicó el doctor— están en ese mismo estado. Su ojo izquierdo es perfecto: el derecho tiene una visión 85% normal.” Con esto, Jorge sacó de su bolsillo el carnet de pensionado por la pérdida total de un ojo. El doctor leyó el documento maravillado, diciendo repentinamente, “Esto es grandioso, esto es realmente grandioso.” No intentó negar la sanidad; no podía, porque el historial médico estaba allí, frente a él. Un milagro fue hecho por Dios en la vida de Jorge Orr. “¡Señor, que reciba la vista!”, había sido su súplica. Y tal como al ciego Bartimeo, hace cerca de dos mil años, la respuesta vino: “Vete, tu fe te ha salvado.” (Marcos 10:52.) V Eugenio Usechek El apuesto joven entró orgullosamente en el Hospital Infantil de Pittsburgh. Tenía allí una cita para ver a un bien conocido doctor. Esta era una ocasión especial en su vida, porque iba a ser examinado para ingresar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tenía que ver al mismo doctor que lo trató cuando tuvo la enfermedad de Perth, a la edad de nueve años. La familia Usechek jamás olvidaría el año que Eugenio, el mayor de sus tres hijos, cumplió los nueve. Un día después de la Navidad de 1949, la señora Usechek había ido de compras aprovechando las ventas especiales, y dejó a Eugenio y sus hermanos menores al cuidado de un muchacho de dieciséis años que solía atenderles siempre que ella quería salir por unas horas. Imprudente juego muchachil Cuando regresó, aquel día, los niños la recibieron con el espíritu alegre de siempre, parloteando sobre lo que habían disfrutado, especialmente en el juego entre el muchacho y Eugenio, algo así como lucha a la cuerda, con un tirante amarrado a las piernas, para ver quién tiraba más fuerte. Si fue esto la causa de lo que ocurrió, nadie lo sabe, pero dos días después Eugenio comenzó a cojear. La señora Usechek le preguntó si le dolía la pierna, y cuando él dijo que no, ella se despreocupó. Cualquiera que conoce a los niños, sabe de sus juegos bruscos y naturalmente la madre de Eugenio supuso que era una simple magulladura. Pero él continuó cojeando, y después de varias semanas vino el sobresalto al observar que la pierna empeoraba. Ella lo llevó, pese a sus protestas de “Pero mamá, si no me duele”, al médico de la familia quien pronto llegó a la misma conclusión de la señora Usechek: que era sin duda alguna, una simple contusión. Dos semanas más tarde, sin embargo, Eugenio regresó de la escuela, quejándose de un dolor en el talón izquierdo. Su madre examinó el pie cuidadosamente, pero no encontró ninguna lesión. Pocos días después, Eugenio seguía quejándose más y más de dolor en el talón. Su madre notó que evitaba ponerlo sobre el suelo. Víctima de la enfermedad de Perth Lo llevó de nuevo al doctor, quien prescribió una radiografía. Dos días después, con mucha pena, el médico dio su dictamen: Eugenio era víctima de la enfermedad de Perth. A preguntas de la señora Usechek, el doctor explicó que era una enfermedad que ocasionaba cambios en la cabeza del fémur, hueso de la pierna, que resultaban en deformidad. Le aconsejó ver urgentemente al eminente Ortopedista del Hospital Infantil. Pocos días, después Eugenio y su madre se sentaban en la sala de espera del especialista. El médico le examinó cuidadosamente, y luego consultó con otro Ortopedista. Discutieron juntos por algunos minutos, diciendo después a la señora Usechek que su hijo debía ser internado inmediatamente. Le señalaron algo que ella no había notado antes, que la pierna izquierda del niño, era menos desarrollada que la derecha y una pulgada y media más corta. Enyesado desde el pecho a la punta del pie Durante los diez días que estuvo en el hospital, se tomaron más rayos X; confirmándose el diagnóstico, y se le aplicaron ejercicios de tracción. Esto no le hizo efecto; ante lo cual decidieron enyesarle desde el pecho hasta la punta del pie, y lo enviaron a su casa. Esto era en febrero; y cuatro meses más tarde, en junio, regresó al hospital, le quitaron el yeso y le hicieron radiografías. Fue enyesado de nuevo, hasta agosto. A fines de junio la señora Usechek oyó hablar por primera vez de los servicios de sanidad en el Auditorio Carnegie. “Una vecina me recomendó escuchar el programa radiado —dice ella—, y luego enviar mi petición de oración. El siguiente día comencé a escuchar el programa, orando y ayunando por la sanidad de Eugenio.” El primero de agosto llevó a su hijo nuevamente al hospital para un nuevo examen radiológico. El yeso fue quitado y sustituido por un tirante metálico. Había sido duro estar enyesado durante los calurosos días del verano, pero el tirante, que se extendía desde la cadera hasta los dedos del pie, y pesaba quince libras, fue más desagradable aún. Eugenio, paciente hasta dar compasión, pasó todo este período sin protestar. Aún intentaba jugar a béisbol con sus amigos cuando tenía el yeso y las muletas, pero ahora era imposible. Por esto rogaba a su madre: “Mamá, por favor, ¿no me pueden poner el yeso de nuevo, en lugar del tirante?” Este ruego de su hijito le quebrantaba el corazón; particularmente pensando que quizás tendría que usar ese tirante por el resto de su vida, y que su pierna, a menos de un milagro divino, se pondría progresivamente peor, encogiéndose continuamente como ya estaba ocurriendo, hasta quedar completamente deformada e inútil. El último día de agosto acudió sola, por primera vez, al Auditorio Carnegie. “Había asistido solamente a mi iglesia, y nunca había visto un servicio evangelístico como éste —explica sonriendo la señora Usechek—, y en mi iglesia nunca había oído hablar de conversión o Nuevo Nacimiento.” “Me gustó el culto; pero no comprendí nada. Aún así, sentí algo en ese Auditorio que nunca antes había experimentado, y quise volver y aprender más.” La semana siguiente la señora Usechek llevó a Eugenio, con su tirante y todo. Otros fueron sanados maravillosamente ese día, menos Eugenio. Como dice la señora Usechek: “Yo estaba aún muy ignorante acerca de todo eso, pues me era tan nuevo.” Signos del prodigio A principios de octubre de 1950, la señora Usechek llevó de nuevo a Eugenio al Auditorio Carnegie. Llegaron un poco tarde y no pudieron encontrar asientos, así que se quedaron de pie contra la pared trasera del Auditorio. De repente Eugenio sintió como si su pierna izquierda comenzara a dar tirones. El poder de Dios estaba penetrando. La señora Usechek se volvió a su hijo y vio su rostro radiante. Ella lo apretó contra sí y comenzó a llorar. Al instante se dio cuenta de que lo único que faltaba era algo entre ella y Dios. Sentía que debía poner fe, creyendo en Dios y no dudando de lo que decía el chico. Tenía que actuar ella misma con fe. Así que ella dijo una corta oración y antes de terminar supo que había recibido esa fe necesaria. Con la mano de su niño entre las suyas, lo llevó al salón de consultas para señoras. Le dijo que esperara allí un momento, y fue en busca de un ujier. Detuvo al primero que encontró pidiéndole un destornillador. Este pudo conseguir uno rápidamente; ella le dio las gracias y entró en el pequeño salón. Fuera el tirante...! Allí, con una oración en sus labios, sacó los tornillos y le quitó el tirante atado al zapato elevador izquierdo. Le hizó después quitarse ambos zapatos pidiéndole caminar a través del espacioso salón. El muchacho lo hizo sin dificultad y sin cojear. Ella entonces lo atrajo hacía sí para ver lo que había ocurrido: ¡La pierna izquierda había crecido milagrosamente la pulgada y media que faltaba, y era exactamente del mismo tamaño de la otra! Juntos caminaron a casa, llevando la señora Usechek el tirante metálico. A la mañana siguiente llamó al doctor, quien se horrorizó de lo que ella había hecho. Le dijo que el haberle quitado el tirante le ocasionaría un daño incalculable, acabando con toda esperanza de que pudiera haber una mejora en el futuro. La señora Usechek se llenó de temor, y durante las siguientes semanas fue víctima de un terrible conflicto interno. Ella había actuado en y por fe. Había creído completamente en el poder de Dios para sanar; sabía que Dios había tocado a Eugenio. Pero entonces, se dijo: Dios también obra por medio de los médicos. Quizás debía poner atención a lo que los doctores le decían. Lucha de conciencia maternal Durante esas pocas semanas siguientes le puso el tirante, quitándoselo infinidad de veces —como dice ella—. Después de hablar con los doctores, se lo ponía, y después de orar ardientemente, se lo quitaba. Un día, casi inmediatamente después de haberle puesto el aparato, la pierna apareció llena de granos. “Esto era la advertencia divina —declara—. Ahora lo sé, pero entonces estaba demasiado preocupada, insegura y atemorizada para entenderlo”. Se lo quitó entonces, hasta que los granos desaparecieron, poniéndoselo de nuevo. Esta vez, la pierna, casi al instante y sin razón aparente, se puso amoratada. “Finalmente —dice ella— escuché la voz de Dios y vi Su mano en todo esto. Le quité el tirante de una vez para siempre y no se lo volví a poner. Una vez que me propuse creer a Dios realmente por la sanidad de Eugenio, el temor me dejó.” Reconocimiento científico Su pierna, desde el primer momento que le quitó el tirante en el auditorio, hace doce años, ha permanecido perfecta. A petición de los médicos, la señora Usechek llevó a Eugenio en intervalos regulares para hacerle exámenes. Los doctores se asombraron de esta sanidad, declarando que era un milagro. Tres años después recibía lo que ahora constituye uno de sus más apreciados tesoros: una carta con fecha de marzo de 1953, firmada por ambos ortopédicos eminentes que habían tratado a su hijo. Le pedían traer a Eugenio al hospital, ofreciendo pagar todos los gastos, para que él pudiera ayudar a otros enfermos faltos de fe para creer, probándoles que el poder sanador de Dios es real. Los esposos Usechek regalaron al hospital el tirante metálico que su hijo había usado por tan corto tiempo. Ganador del primer premio de beisbol Eugenio asistió al Waynesburg College, en donde jugó en el equipo de béisbol, y ganó el trofeo de primer luchador de su clase. Al llegar el tiempo de su servicio militar decidió ingresar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde los requisitos de orden físico son, probablemente, más estrictos que en cualquier otro cuerpo del ejército de Norteamérica. Antes de aceptarlo en octubre de 1961, le hicieron volver a los mismos doctores que lo habían tratado por la enfermedad de Perth, para que le tomaran una nueva radiografía. En el momento de escribir estas líneas, es miembro de la Fuerza Aérea, sirviendo en la Secret Code Division. Después de conocer esta historia del poder de Dios, ¿quién no podrá decir conmigo: “Yo creo en milagros”? VI Bruce Baker Difícilmente encontraré dos personas más agradecidas. Con frecuencia, al pararme en la plataforma, miro de pie, a los rostros de la audiencia, y allí noto al señor Bruce Baker y señora. Nuestras miradas se encuentran y nos saludamos con un gesto; nuestros corazones se unen en gratitud y agradecimiento al Señor, por cuya misericordia Bruce fue sanado. Bruce Baker trabajaba para una gran compañía embotelladora en Youngstown, Ohío, y fue en otoño de 1948 que su enfermedad comenzó. Una tos fastidiosa Todo empezó con lo que parecía ser inocente tos seca. Bruce no se preocupó en lo más mínimo. Pensó que menos cigarrillos y una caja de pastillas para la tos lo arreglarían todo. No fue así, la tos empeoró hasta el punto de tener que llevar una botella de jarabe al trabajo todos los días, para tomar dosis regulares. Con todo, los ataques de tos se hicieron más frecuentes y severos. Una noche de octubre, llegó a casa del trabajo sintiéndose miserablemente enfermo. Febril, y con su pecho dolorido por la incesante tos dijo a su esposa: “¿Sabes que tengo bronquitis, Génova?” Fue atendido en casa por unos días, y después retomó al trabajo, sintiéndose un poco mejor pero lejos de estar bueno. Tres semanas más tarde, el 2 de noviembre, regresó del trabajo a mediodía, demasiado enfermo para poder sostenerse de pie. No volvió a trabajar por casi cinco años. Aquella primera noche de su enfermedad debía marcar un patrón para las muchas noches que vendrían en los ocho meses siguientes. Se acostaba con una fiebre alta: a las 7 de la tarde, sufriendo un violento escalofrío. A pesar de una grande bolsa de agua caliente y las numerosas cobijas amontonadas sobre él, este frío continuaba hasta después de las cuatro de la mañana siguiente. Aquella tarde el doctor diagnosticó un virus de neumonía. Se le trató por esta enfermedad durante treinta días, y continuó empeorando en vez de mejorar. Noches de tormento Cada tarde, Bruce miraba atemorizado el acercarse las manecillas del reloj para marcar las seis. Había llegado a inquietarle esa hora, porque sabía muy bien lo que le esperaba. Con regularidad sorprendente se repetía el mismo proceso cada noche. Entre la seis y las siete, le sobrecojía un temblor tan violento que estremecía toda la cama y el rechinar de sus dientes podía escucharse en el cuarto vecino. Desde la hora que comenzaba con el escalofrío, sufría alternativamente de enfriamientos y copioso sudor, toda la noche hasta eso de las cinco de la mañana, cuando caía en un exhausto sueño, que duraba tal vez una hora, hasta ser despertado por un acceso de tos. Sería difícil tratar de determinar si era peor el escalofrío, o el sudor o la tos, pues cuando el frío cesaba, su cuerpo quedaba bañado en sudor que empapaba su cama hasta el colchón. Su esposa Génova tenía que cambiar la cama no menos de cuatro veces por la noche, y esta pesada transpiración le debilitaba tanto que el doctor no daba esperanzas de vida. Pero ahora el más temido de los síntomas hizo su aparición: Cada vez que tosía, sobrecogido por el frío, la respiración se le hacía díficil, y parecía no haber medicamento eficaz contra esta terrible dificultad respiratoria. “En muchas ocasiones —relata su esposa—, su cara se le ponía morada, y sacaba la lengua, tratando de forzar físicamente el aire, a entrar y salir de sus pulmones”. Noches de oración Y muchas fueron las noches que Génova pasó en oración, entre sentada y arrodillada al lado de su cama, durante toda la noche. “Yo sabía que Dios era su única salvación”, dice simplemente. Después de treinta días, postrado por los alternados fríos y sudores; exhausto por la continua tos; sufriendo de una creciente dificultad para para respirar, Bruce estaba en un estado serio. El doctor sabía que el virus de la neumonía no era suficiente para explicar su enfermedad. Durante los pocos meses siguientes, en un esfuerzo por encontrar la causa de su dolencia, se le examinó en busca de malaria , psitacosis (fiebre de los loros), tuberculosis y otras fiebres. Todos estos exámenes fueron negativos, y su enfermedad continuó sin mejora. Finalmente, uno de los doctores en el South Side Hospital de Youngstown, Ohío, le hizo un minucioso cuestionario acerca de la naturaleza de su trabajo antes de caer enfermo. El médico descubrió que una sustancia alcalina se mezclaba con agua en el lavador de botellas con el fin de esterilizarlas. Bruce trabajaba usando una varilla para menear la mezcla, pero la teoría del doctor era que cuando el viento soplaba, Bruce inhalaba, sin duda, grandes cantidades de vapor alcalino. El médico sospechó que éste había causado daño en los pulmones y sugirió que el paciente fuera llevado a la Blogden Clinic de Cleveland para confirmar su diagnóstico. Así se hizo, y la clínica descubrió que sus pulmones habían sido seriamente quemados en el taller por inhalación de vapores alcalinos. Su enfermedad recibió el nombre de enfisema y asma bronquial. Fue sometido a un largo tratamiento en Cleveland, pero su condición no mejoraba en ninguna manera. Enfisema pulmonar Aunque mucha gente jamás ha oído hablar del enfisema, es más predominante que el cáncer de los pulmones y la tuberculosis combinados. Es difícil de determinar, y es frecuentemente confundida con la bronquitis y el asma bronquial. En esta enfermedad, los pulmones se llenan de aire que no puede ser expulsado por el paciente (la dificultad para respirar reside en. que no se puede exhalar). Consecuentemente los pulmones expandidos pierden su elasticidad. El diafragma, que se mueve libremente de arriba abajo durante el proceso normal de la respiración, se queda gradualmente inmovilizado. Lo persona normal, en descanso, respira una 14 veces por minuto, mientras que la víctima de la enfisema respira unas 30 veces por minuto y aún así no puede obtener todo el oxígeno necesario. Sufre de una deficiencia de oxígeno crónica general, y sus músculos se debilitan por la falta de oxígeno y de ejercicio, hasta que la actividad más pequeña requiere un esfuerzo casi sobrehumano. Otra característica de la enfermedad es la incapacidad del paciente para expulsar las mucosidades. Al tratar inútilmente de hacerlo, los conductos de los bronquios se rompen. Inflamados y dañados, se agruesan, cerrándose paulatinamente. No hay cura para esta enfermedad. Sólo pueden prescribirse tratamientos paliativos que en algunos casos ayudan y en otros no. Todas sus víctimas, a pesar de los mejores tratamientos bronquiales, están condenadas a perder su vida luchando para poder respirar. El grado de incapacidad depende del daño causado en los pulmones. En el caso de Bruce, sus pulmones estaban seriamente dañados, de acuerdo con la opinión de los médicos. Su incapacitación era total. Durante los ocho meses después del erróneo diagnóstico de virus de neumonía, Bruce continuó sufriendo las fiebres con escalofríos nocturnos. Solamente en tres ocasiones pasó dos noches consecutivas sin ellas. Cuando se le permitió levantarse por cortísimos períodos, se encontró imposibilitado para caminar más que unos cuantos pasos, debido a la tremenda angustia de la falta de respiración. “Nuestro dormitorio estaba al lado de la cocina —relata él—, pero cuando yo caminaba hacia allá para comer, me cansaba tanto que tenía que sentarme por unos quince minutos antes de poder tragar un bocado.” Los meses se hicieron años, durante los cuales Bruce fue hospitalizado tres veces en Youngstown, bajo el cuidado de un total de nueve doctores. Ninguno, ni ningún tratamiento, le ayudaba. No pudo trabajar por más de cuatro años. Todo lo que podía hacer, como dice él, era “sentarse o acostarse”. Durante estos tres años, fueron muy pocos los días memorables en los cuales pudo caminar lentamente hacia el jardín deteniéndose a cada momento para respirar. “Allí él estaba —recuerda Génova—, viéndome cortar el césped, y las lágrimas brotaban de sus ojos al ver que yo tenía que hacerlo, mientras él se hallaba imposibilitado.” Bruce no era cristiano entonces, pero como dice él, “yo sabía que Dios podía hacer cualquier cosa”. Bruce y su esposa habían escuchado los programas, y unas tres o cuatro veces durante este período de enfermedad, Génova le había llevado a los servicios. “Jamás sabré cómo pude arreglármelas para llegar, y estar de pie, en fila, esperando que las puertas se abrieran —dice Bruce—. Este hecho de por sí, prueba cómo Dios ha estado con nosotros siempre, y nos ayudaba, cuando nosotros tratábamos de acercarnos a El.” Reconocimiento del poder de Dios “La primera vez que fuimos, vi la gente sanada por Dios y supe mejor que nunca que El existe y es poderoso. Aquella tarde comprendí que yo era un pecador, pero supe también que Dios me amaba, y que lo que había hecho por otros, podría hacerlo por mí. Cuando veía a mi esposa orar tan frecuentemente por mí, a veces toda la noche sin acostarse —continúa Bruce—, me daba cuenta de que si yo debía ser sanado, tenía que orar también. Yo no sabía orar, pero hice lo mejor que pude.” Fue al mediodía de un martes, a comienzos de noviembre de 1952, cuando Génova dijo a su esposo: “Yo quisiera que tú escribieras a la señorita Kuhlman pidiendo oración. Pero hazlo tú, no yo, porque este es un asunto entre tú y el Señor.” Sentado en la mesa de la cocina, ella trajo papel y lápiz; escribió la petición, y Génova salió inmediatamente a franquear la carta. El sábado siguiente, cuatro días más tarde, Génova había empezado a trabajar unas pocas horas en Masury, Ohío, para su hermana, que tenía una tienda y un restaurante. Estando Bruce sin trabajo por casi cuatro años, sin ganar más que unos pocos dólares que recibía del fondo de Compensación Obrera, los Baker estaban pasando un tiempo muy díficil, y Génova trataba de ganar dinero como podía, sin tener que dejar a su enfermo por mucho tiempo. La inquietaba mucho la idea de dejar a su esposo ese sábado porque lo veía peor que de costumbre, y si algo le sucedía no podría comunicarse con ella por teléfono. Hacía mucho tiempo que había cancelado el teléfono por falta de ingresos. Tan preocupada estaba que por un momento tuvo la idea de no ir a Masury, pero después decidió correr el riesgo: necesitaba hasta el último centavo que podría ganar, para pagar las cuatro toneladas de carbón que había pedido el día anterior y se hallaban en el patio hasta el domingo, cuando un amigo vendría, para ayudarme a acarrearlo a la bodega. Hacía media hora que Génova había salido, y Bruce se hallaba sentado en su acostumbrada silla. “De pronto —dice él—, me pareció sentir que yo debía desde aquel momento confiar plenamente en la Palabra de Dios, particularmente en la declaración: ’Por su llaga fuimos nosotros curados’, y con una confianza como nunca antes había experimentado, levanté la mirada y pedí a Dios que me sanara, tal como le había visto sanar a muchos otros.” ¡No tengas miedo de Dios! Inmediatamente Bruce sintió un gran calor que se esparcía por todo su pecho, quedando luego sumido en un estado como si se hallara moribundo. “Atemorizado profundamente por lo que sentía, —relata el propio Bruce—, yo iba diciéndome a mí mismo: no tengas miedo de Dios, esto es lo que tú le pediste.” Se dirigió tambaleante hacia el baño y se apoyó en el lavabo, recobrando la respiración. De repente expulsó por su boca lo que él describe como “el equivalente a un vaso grande lleno de un fluido claro y espeso”. Cuando levantó la cabeza, pudo respirar hondamente por primera vez en cuatro años. “Me sentí tan aliviado que no podía intentar describirlo —recuerda sonriendo—. Me dirigí al patio y caminé de un lado a otro sin detenerme, riendo y llorando y dando gracias a Dios, todo al mismo tiempo.” Cuando Génova regresó por la tarde, notó que casi nada quedaba de la pila de carbón que estaba en el patio. Bruce había traspalado tres de las cuatro toneladas de carbón. Al entrar a la casa, ella exclamó: “¿Estás bien, querido?” ¿Quién trasladó el carbón? A su pronta y afirmativa respuesta, ella preguntó, mientras entraba en el dormitorio, “¿Quién fue tan amable en transportar nuestros carbón al sótano cuando yo no estaba?” “Yo lo hice”, fue la respuesta. Bruce hizo una demostración caminando hacia la sala, Ella le dio una mirada al rostro y supo lo que había sucedido. Juntos de rodillas, dieron gracias a Dios. Esa noche durante la comida, Génova pregunto a su esposo: “Querido ¿por qué dejaste ese poquito de carbón aún en el patio? ¿Acaso te cansaste demasiado antes de terminar?” “No —replicó Bruce maliciosamente—, pero el señor Noble ha planeado venir mañana a trasladar el carbón por nosotros, y yo no quería que él viniera y no encontrara nada, por eso le dejé un poco.” Dos días después, Bruce Baker, quien por más de cuatro años no había podido dar cinco pasos sin sufrir un severo ataque de tos y sin tener que detenerse esforzándose para respirar, anduvo dos millas enteras desde su casa hasta el pueblo. Se detuvo frente al edificio del Ayuntamiento y subió al cuarto piso. El sabía bien que hay ascensores, pero prefirió subir a pie, como gozosa prueba de la realidad del milagro de Dios. Inhaló profundamente, entró con ánimo en el edificio, y casi sin retardar el paso, subió los escalones de los cuatro pisos y los bajó de nuevo. ¡Esto hace Dios! Bruce Baker fue sanado hace diez años. Los doctores no le encuentran ningún mal, y certifican que sus pulmones están en perfecto estado. Se dedica ahora a la jardinería, permanentemente, y entre otras cosas, empuja la poderosa máquina de cortar el césped en las laderas, desde las ocho de la mañana hasta generalmente después de las tres de la tarde. “Usted no hace eso si carece de buenos pulmones” —me dijo Bruce sonriendo. ¡Cómo se siente uno cuando Dios lo sana! Y continuó, radiante de gozo: “No hay palabras para describir cómo se siente uno cuando Dios lo sana. Génova y yo le damos gracias cada día de nuestra vida, y agradecidos tratamos de hacer algo para El.” La fe eficaz cree en Dios hasta la acción. “Yo sentí solamente que había llegado el tiempo de tomar a Dios por su Palabra.” Los muros de Jericó Siempre me emociona aquella gloriosa historia de Josué y los hijos de Israel dando la última vuelta alrededor de los muros de Jericó. El Señor les había prometido la ciudad. El séptimo día llegó, habían marchado seis veces alrededor de las paredes de la ciudad; y no se había movido ni un ladrillo, ni una pulgada de mezcla se había caído, ni se había hecho una sola hendidura en la pared. ¡Pero Dios lo había prometido! “Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.” (Josué 6:16) ¡Ni la menor hendidura en el muro, ni un ladrillo roto! Sin embargo “El pueblo... gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.” El secreto de la victoria fue este grito de fe atreviéndose a reclamar una victoria prometida solamente por la autoridad de la Palabra de Dios! Es cuándo la fe activa se atreve a creer a Dios hasta el punto de entrar en acción, que algo tiene que ocurrir. VII Betty Fox La camarera del restaurante Jamás olvidaré la primera vez que la vi —una muchacha encantadora, como no había visto a otra—, pequeña de estatura, de ojos café enmarcados por unas largas y oscuras pestañas. Yo podría entender fácilmente por qué la llamaban “Betty Boop” en el restaurante donde trabajaba, en Rochester, Pensilvania. Me era difícil creer que esa muchacha no era una “muchacha”, sino la madre de un crecido joven. Y sería más difícil aún, para aquellos que no están familiarizados con el poder de Dios, creer que no hacía mucho, esta vivaracha, radiante y sana mujercita, había estado en las últimas etapas de la: Esclerosis múltiple Betty Fox había estado enferma por años con esa cruel dolencia para la cual hasta hoy no se conoce ninguna cura; una enfermedad que pese a los tratamientos calmantes, y los animadores períodos de falsa mejoría, sigue un curso implacable de progresivo entumecimiento hasta que el paciente queda incapacitado. Betty había alcanzado este punto en la primavera de 1950. No había salido de su habitación de un cuarto piso por varios meses, excepto cuando su esposo la tomaba en brazos para llevarla al doctor, —porque para este tiempo ya no podía andar. Cuando su esposo estaba en casa, él la cuidaba y la acarreaba como un bebé. Cuando él no estaba para cargarla, ella gateaba en el suelo para alcanzar lo que deseaba, pero aún este método no le permitía llegar muy lejos, impedida como estaba, con sus brazos prácticamente inservibles. Por supuesto que unos días eran mejor que otros —una característica de esta enfermedad— y en sus “buenos” días, ella se sentía mejor, lo que quiere decir, que podía tortuosamente moverse de una a la otra silla, apoyándose en los muebles, y así cubrir mayores distancias. Sus piernas estaban frías como el hielo y completamente dormidas, y así estaban también sus brazos hasta el codo. Sus manos inútiles, incapacitadas para levantar o coger algo. Por mucho tiempo tenía que ser alimentada; tarea que bondadosos vecinos hicieron por turnos cada mediodía, cuando su esposo estaba en el trabajo. “Y cuanto trataban de darme de comer —recuerda Betty—, yo frecuentemente temblaba tanto que no podían poner la cuchara en mi boca.” El pronóstico de la enfermedad de Betty era grave.Además de la esclerosis múltiple, su corazón corría peligro. El doctor había dicho a su esposo e hijo, que no podría resistir indefinidamente el esfuerzo que representaba su constante temblor producido por la enfermedad paralizante. Fue un día de abril cuando su hijo, que trabajaba en el mercado Kroger’s, dijo: “Mamá, ¿por qué no vas a esos cultos donde predica Kathryn Kuhlman? Cuando paso frente al Auditorio Carnegie al ir y venir del trabajo, he visto personas empujando los carritos con los cuales han acudido a los servicios. También he visto personas caminar llevando sus muletas en alto. ¿Por qué no vas y veamos qué sucede?” Betty contestó de pronto: “Bueno, hijo, yo estoy demasiado mal. Todos los médicos dicen que no hay absolutamente nada que hacer conmigo. “Mira, mamá —decía su hijo firmemente—, yo los he visto ir en camillas y que han salido andando. Si esto puede sucederles a otros, puede también ocurrirte a tí.” El muchacho siguió insistiendo, hasta que por fin su madre asintió, por lo menos, a escuchar los programas de la radio; pero le era más fácil decirlo que hacerlo, porque ella estaba totalmente incapacitada para llegar hasta la radio y darle vuelta al botón. Por eso cada día, antes de irse al trabajo, su esposo la sentaba en el sofá o en una butaca, con el radio a su lado. Pero allí debía quedar, inútil, hasta que alguien viniera a ayudarla. Fue un viernes por la mañana a principios de mayo, que una amiga llegó unos minutos antes de que comenzara el programa de radio. “Betty, —le dijo su amiga—; yo escribí pidiendo oración por usted, y quiero que hoy escuche el programa.” Sincronizó la radio, y juntas se sentaron en el sofá, escuchando, pero el nombre de Betty no salió al aire. Al día siguiente, sábado, cuando no había programa, otra amiga se detuvo a ver a Betty. Se sentaron en la sala hablando juntas, cuando repentinamente sucedió. Temblor diferente “Yo pensé que no era más que otro de esos ataques de temblor —relata Betty—, y comencé a sacudirme violentamente, pero pronto me di cuenta que esto era algo distinto. Mi amiga se aturdió tanto que se fue a su casa. Me dijo más tarde que creyó que yo me moría. Yo me asusté y comencé a arrastrarme hacia el pasillo, en donde encontré a mi cuñada que venía a verme, y ella me retomó a la sala. “Allí quede sentada —continúa Betty—, agitándome tan fuertemente que creía que me iba a desconyuntar ¡pero este estremecimiento era diferente! Mi cuñada pensó que tal vez un cigarrillo podría ayudarme, encendió uno y me lo dio, pero no lo pude fumar. Entonces, de repente e instantáneamente, como si alguien hubiera desconectado un aparato eléctrico, paré de temblar.” El pequeño sobrino de Betty, de tres años, estaba en el cuarto entonces, y dijo: “¿Qué pasó, tía Betty, que en un momento has dejado de temblar? Al momento dio ella la respuesta: Yo, yo creó que Dios me ha sanado,” replicó, y tenía razón. Ciertamente Betty acababa de recibir su sanidad. Desde aquel instante dejo de padecer para siempre aquel temblor. Sus brazos instantáneamente perdieron el adormecimiento y asimismo sus piernas, recobrando inmediatamente el uso completo de sus manos. Sin esfuerzo se inclinó, apagó la radio y recogió un libro que con el temblor había empujado sin querer. Aprendiendo de nuevo a andar Solamente en un aspecto, su sanidad no fue instantánea. “Tenía que aprender a caminar de nuevo —dice ella—, y como una niñita, tuve que aprender a subir y bajar los escalones, pero esto tardó muy poco.” (1) Betty estaba tan impresionada con lo ocurrido, que llamó a todos los demás inquilinos de los pisos contiguos, para que la vieran, y cuando poco días después ella caminaba a todas partes, los vecinos que nunca antes la habían visto andar, la miraban enmudecidos de asombro. El médico de la localidad que la había visto tan sólo unas cuatro semanas antes de su curación, se quedó estupefacto cuando ella, una tarde entró andando en su despacho. Evidentemente podía hacer cualquier acción con su cuerpo, porque le explicó que ese día había limpiado la casa, lavado y planchado. ¡Y había trabajado dos horas en el jardín! El la examinó concienzudamente, sin encontrar ni rastros de la esclerosis múltiple ni de la afección cardíaca, y luego, relata Betty: “Me hizo caminar de un lado a otro en la calle principal de Rochester frente a su oficina.” “¡Me observaba con una expresión tan jocosa en su rostro. Luego me dijo —como me lo ha dicho tantas veces desde entonces—. “Usted ciertamente tuvo suerte, y debe estar muy agradecida. De haber permanecido viva, yo nunca hubiera esperado verla fuera de su silla de ruedas. Ninguno de nosotros tiene parte en esto. Tiene que haber sido Dios.’ ” Servidora de Cristo Betty sabía esto a perfección, y con profunda gratitud hacia Dios, aceptó a Jesús como su Salvador personal, dándole su corazón y su vida, para ser usada en Su servicio. Ella no recuerda haber estado nunca en una iglesia, y había fumado considerablemente por veintidós años. Inmediatamente despues de su sanidad, cambió completamente de vida. Una de las primeras cosas que hizo fue dejar de fumar, porque como dice ella: “Nadie sabe, hasta que no haber estado inválida por tanto tiempo, lo que significa volver a la normalidad y a la salud de nuevo. Y cuando usted sabe que es Dios mismo quien le ha sanado, usted no puede agradecerlo lo suficiente y hacer por El cualquier cosa. Casi todos conocen a Betty en Rochester, ya que trabajó tanto tiempo en un restaurante muy popular —donde ella recuerda, ahora casi avergonzada, que la mayoría de los clientes la llamaban “Betty Boop”. Por su testimonio, muchos de ellos han llegado a Cristo. Miembros de la Iglesia Metodista Antes de su sanidad, Betty y su esposo no asistían a ninguna iglesia. Desde entonces comenzaron a frecuentar cada domingo por la mañana la Primera Iglesia Metodista de Rochester. Conociendo tan bien, por propia experiencia, el poder de la oración, les satisfizo saber que el pastor de aquella iglesia Metodista oraba regularmente por los enfermos, arrodillándose en el púlpito e invitando a los miembros de la congregación que así lo desearan, a pasar al frente y orar en silencio por su salud, espiritual o física. Después de haber estado asistiendo por algunas semanas, el pastor les invitó a formar parte de la membresía de la iglesia. Como dice Betty: “Mi esposo, que testifica con tanto entusiasmo como yo acerca de mi sanidad, le faltó tiempo para contárselo al Rvdo. Stump.”. El pastor Stump, un firme creyente en la fe sanadora, se interesó grandemente en el caso. El domingo siguiente insertó un cuestionario en el Boletín de la Iglesia, que fue repartido durante el servicio, solicitando que fuera contestado y depositado al recogerse la ofrenda. En este cuestionario el pastor reiteraba su propia fe en la oración y la Sanidad Divina. Y enfatizando que lo que había empezado a practicar en la iglesia, de orar por los enfermos, era simplemente para procurar cumplir el mandato de Jesús de predicar, enseñar y sanar, pidió a su congregación que expresaran sus puntos de vista respecto a: (1.°) Los métodos de oración que cada uno practicaba en particular, y (2.°) si deseaban o no que se continuase orando por los enfermos, como parte del culto regular de la iglesia. La aplastante mayoría de la congregación, de cuatrocientos miembos, votó en favor de tales oraciones. Betty tenía buenos padres, y había recibido cierta educación cristiana en su juventud. Aunque se había apartado de su influencia, siempre había creído que Dios podía sanar. Sabía ésto cuando su hijo le recomendaba los cultos del Auditorio de Carnegie. “Pero yo no creía que El me sanaría a mí, porque pensaba no ser lo suficientemente buena para merecer tal privilegio. Pero estaba equivocada. Dios en Su misericordia me sanó a mí.” De haber sabido Betty más acerca de Dios antes de ser sanada, jamás hubiera cometido el error de pensar que Dios rehusaría sanarla porque ella “no tenía suficientes merecimientos para ello”. ¡Cómo es Dios! ¿Se ha preguntado usted cómo es Dios realmente? La única revelación perfecta que Dios ha hecho de Sí mismo, la hizo por Jesucristo, y si usted mira a El a través de Jesucristo, sabrá qué clase de Dios es el Creador del Universo, porque Jesús dijo: “El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9). ¿Ha oído usted hablar del ciego Bartimeo? La multitud no prestó atención al mendigo ciego, hasta que comenzó a clamar: “¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!” Los discípulos le dijeron: “¡Cállate, mendigo!” Pero Cristo le dijo tiernamente: “Bartimeo, recibe la vista”. ¡ASI ES DIOS! ¿Conoce usted cómo fue movido a compasión por la alborotada y hambrienta multitud a la que calificó de ovejas sin pastor? Jesús dijo: “Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino”. ¡ASI ES DIOS! ¿Le ha visto usted llorando con dolor sobre Jerusalén? Quizá usted ha tenido solamente la idea de que Dios es un Dios vengativo y que se deleita enviando los hombres al infierno: pero si así piensa no conoce a Dios. Considere el corazón misericordioso, de Cristo, rebosando de ternura y compasión cuando clama: “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!” ¡ASI ES DIOS! ¿Le ha oído hablar en el Evangelio a la pobre mujer manchada por el pecado —la que fue tomada en el mismo acto de adulterio— la mujer de vida deshonesta que fue arrastrada ante Su Presencia por sus acusadores? La multitud quería apedrearla, pero Jesús dijo: “Vete y no peques más”. ¡ASI ES DIOS! Si usted quiere una sola palabra para caracterizar a la Persona de Dios, todo lo que tiene que hacer es tomar cuatro letras y escribirlas una y otra vez desde el principio hasta el fin —esta palabra es AMOR—. ¡ASI ES DIOS! Y aquí tiene usted a esta gentil mujer, con su frágil cuerpo torturado por la cruel enfermedad de la esclerosis múltiple. Una mujer que no había entrado en una iglesia por años; que no había servido a Dios ni un solo día de su vida; tan ignorante de las cosas espirituales que cuando el Poder de Dios vino sobre su cuerpo, su cuñada tratando de ayudarle, encendió un cigarrillo y lo puso en su boca, porque pensaba que el tabaco iba a detener los “temblores”. A pesar de tal ignorancia la misericordia y ternura del Señor que vino a redimirnos, espiritual y físicamente, tocó aquel cuerpo, sanándolo completamente. Amigos míos, ¡ASI ES DIOS! Un Dios que entiende; un Dios que conoce todas nuestras debilidades, todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados, y, sin embargo, continúa amándonos y derramando sobre nosotros Su misericordia. El nos ama, no porque seamos débiles; no por nuestros fracasos; no por nuestros pecados; sino porque somos Sus hijos. Y El ama a cada uno de nosotros como si fuéramos Su único hijo. “Dios hizo lo que nosotros no pudimos” En aquel momento, Dios honró la fe débil, la confianza sencilla de Betty Fox, quien se atrevió a alargar aquella mano inválida para tocar a Aquél que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Cuando su fe se encontró con Dios, algo sucedió: algo siempre tiene que suceder cuando la fe sencilla se encuentra con Dios. Cuando el poder de Dios invadió todo el cuerpo de Betty Fox, carecía ella tanto de conocimientos espirituales, que no tenía la menor idea que era el poder sobrenatural de Dios fluyendo a través de su ser. Jamás había asistido a un culto, jamás había visto una persona sanada por el Poder de Dios; jamás en su vida había presenciado un milagro, ni me había visto a mí. ¡Pero le había visto a El, y eso fue suficiente! Hace algunas semanas, exactamente diez años con siete meses después de su sanidad, Betty visitó a uno de sus antiguos doctores, quien certificó hallarla en perfectas condiciones, sin encontrar ni trazas siquiera de la esclerosis múltiple. Como pensando en voz alta, el médico le dijo: “Un mero período latente de esclerosis múltiple jamás ha durado tanto tiempo. Yo no encuentro indicaciones siquiera de que usted haya padecido tal enfermedad. El Buen Dios se hizo cargo de usted haciendo lo que nosotros no pudimos.” ¡ESTE ES DIOS! (1) Véase nota en páginas 183-184. VIII La familia Erskine El telegrama decía: “Por favor, ore que no llueva mañana”. Me reí estrepitosamente. Los telegramas usualmente dicen: “Por favor, ore por la curación del cáncer de Fulano de Tal... o por alguna otra enfermedad”. Pero, ¡ore para que no llueva...! ¡Por favor...! El cable había llegado el sábado, y el siguiente día era el Servicio Dominical en Butler. Ahora yo debía llamar al Trono de Dios y pedir que detuviera las cargadas nubes para que no lloviera el día del culto. Sintiéndome comprometida, todo lo que pude hacer fue mirar arriba y decir: “Padre Celestial, Tú conoces esta situación. Cualquiera que sea la necesidad a que se refiera este caso, te ruego que te hagas cargo de todo.” Esta es la historia cómo de una manera realmente maravillosa “Dios se hizo cargo de todo” en la familia Erskine. Más tarde supe quién había enviado el telegrama y por qué. “Yo estaba desesperada —dice Luisa, la joven señora, hija de Jaime y Edith Erskine—. Mi madre estaba en el hospital muriéndose de cáncer. Los directores del hospital nos habían dicho a mi padre y a mí que podíamos sacarla por unas pocas horas, para llevarla a uno de sus servicios en Butler, pero solamente si hacía buen tiempo. Si llovía, el peligro de un resfriado era un riesgo que ellos no podían consentir. Cinco domingos de lluvia “Había llovido por cinco domingos seguidos —Luisa continuó—, y no la habíamos podido llevar. Mientras tanto mamá empeoraba más y más y sabíamos que pronto sería demasiado tarde. Así que después de visitarla aquel sábado por la tarde, me detuve en las oficinas del telégrafo y le envié ese telegrama.” Luisa y su padre habían movido cielo y tierra para obtener el permiso de llevar a la señora Erskine del hospital de Tarentum a uno de nuestros cultos. Su petición era tan fuera de costumbre, que sólo mediante la influencia del Dr. Cross. quien había visto a otros de sus pacientes milagrosamente sanados por el poder de Dios, el permiso fue concedido al fin. Cinco sábados consecutivos Luisa había llegado al hospital por la noche para peinar a su madre y prepararla para llevarla al servicio al día siguiente, y cinco domingos consecutivos James Erskine se había levantado al amanecer para ir a Butler a hacer cola, esperando que las puertas del auditorio fueran abiertas, para asegurar y tener preparado un asiento para su esposa cuando Luisa la trajera del hospital. Y cada uno de estos cinco domingos había comenzado a llover una hora antes de comenzar el culto. ¡He aquí el motivo de aquel telegrama! Cuando Luisa y el señor Erskine se levantaron el último domingo por la mañana, lo primero que hicieron fue asomarse ansiosos a la ventana. Un claro y límpido cielo saludó sus miradas. Ellos se regocijaron, evidentemente la oración pidiendo un buen día había sido contestada. Al salir Jaime hacia Butler, y Luisa de su casa en Bakerstown para llevar a su madre del hospital, sus corazones estaban más agradecidos a Dios. ¡Al fin Edith podía asistir al servicio Evangelístico y de Sanidad! Luisa la trajo del hospital como tanto lo había deseado, y el señor Erskine la llevó de regreso después del servicio. Apenas entraron en el hospital, cuando comenzó a caer un aguacero. Había sido al principio de la primavera de 1951 cuando padre e hija descubrieron que Edith tenía: Cáncer en el hígado Como lo expresara el Dr. Cross: “Su hígado está como una cortina de encaje viejo”. “Pero —les amonestó el médico—, procuren no decirle a ella que tiene cáncer, pues se daría por vencida inmediatamente y ello aceleraría el desenlace. Realmente, que conste, no podemos hacer nada más que darle suficientes drogas para mitigar el dolor. Puede durar bastante tiempo o fenecer pronto. Esto no hay manera de pronosticarlo”. Ella pesaba en este tiempo 35 kilos, de 84 que era su peso normal en estado de salud. Unas semanas antes de ser hospitalizada, Edith y su hija habían comenzado a frecuentar los servicios del Auditorio de Carnegie. Ayuno como prueba de fe “Fue allí —dice Luisa—, que la señorita Kuhlman me enseñó el valor del ayuno, explicando que era la expresión del fervor de nuestras oraciones. Yo recuerdo en particular el mensaje en el que ella usó a David como ejemplo. Explicó cómo el piadoso rey había acompañado sus oraciones con la humillación y la negación de sí mismo, y que allí residía el poder: pues al estar tan sumido en su devoción y anhelo, le quitaba el apetito. “Ahora que mamá estaba tan gravemente enferma —continúa Luisa—, todo lo que la señorita Kuhlman había dicho del ayuno, vino a mi mente. Mi madre no podía morir. Yo tenía otras tres hermanas menores que necesitaban de su madre desesperadamente —tres niñas pequeñas que requerían las enseñanzas de su madre: su amor y su hogar—. Si alguna vez había motivo para ayunar, era en esta ocasión. Desde que se dio por seguro que su madre tenía cáncer, Luisa concurrió cada viernes por la tarde al Servicio de Milagros, ayunando desde el amanecer hasta el anochecer. No era en ella misma que pensaba cuando rogaba ante el Trono de Dios por la sanidad de su madre, sino en sus tres hermanitas. Se conmovió grandemente cuando supo que ellas también, sin decirlo a la hermana mayor (que estando casada no residía en el hogar paterno), ayunaban también, quedándose sin comer todo el viernes. Una semana en la mina, con sólo agua “Y jamás en mi vida olvidaré —dice Luisa—, la primera mañana cuando fui a preparar el almuerzo que papá llevaba a su trabajo, y él me pidió que no le pusiera ninguna comida, sino solamente agua. Nadie sabe lo que eso significa para un minero. Solamente un hombre que haya trabajado en las minas, sabe lo que es trabajar por largas horas en los subterráneos sin comer”. Por cinco días, una semana laboral entera, en Norteamérica, Jaime Erskine se propuso ir a las minas de carbón de Ford Collyer llevando tan solamente agua en su morral, y ni por un momento pensó estar haciendo un sacrificio. Ni una vez dijo que tenía hambre. Ni una vez sus labios se quejaron. El estaba CREYENDO QUE DIOS sanaría a su esposa. Creía en un Dios que no podía mentir. Fueron días duros para Jaime. Estaba completamente solo con las tres niñitas menores en la casa. Cocinaba, limpiaba la casa, lavaba y planchaba sus ropas. Venía del trabajo directamente a ver cómo estaban y luego se dirigía al hospital; regresaba al hogar a hacer la cena; y después otra vez al hospital en donde se quedaba hasta medianoche y a veces hasta el amanecer. “Con frecuencia —dice su esposa—, yo abría mis ojos y lo veía de rodillas al lado de mi cama.” El contemplar esto hacía que Edith, tan enferma como estaba, se regocijara y alabara a Dios, porque ver a Jaime orando era enteramente una nueva y hermosa experiencia. Poco sabían los Erskine al principio, cuán admirablemente serían guiados por Dios, paso a paso, como familia, a fin de que se prepararan ellos mismos para el milagro que sería operado en Edith. Indiferente a la religión “Papá había sido siempre un buen padre —dijo Luisa—, pero no era un hombre religioso. Nunca iba a una iglesia, y yo —dice su hija—, jamás recuerdo haberle visto abrir una biblia.” Jaime Erskine había sido instruido religiosamente cuando niño, ya que tenía un padre cristiano muy piadoso que creía absolutamente en la Sanidad Divina. Pero aunque de niño había sido criado en esta fe, hacía mucho tiempo que había perdido el interés en todo lo relacionado con la religión. El señor Erskine repetidamente se había preguntado, cuando su hija mayor iba a los cultos del Auditorio Carnegie, qué encanto podía encontrar allá que justificara el permanecer cinco horas de pie, como lo hacía ella cuando no podía encontrar asiento. Un día la curiosidad creció a tal punto, que decidió ir a verlo por sí mismo. De manera casual, sin plan previo, se ofreció a acompañarla voluntariamente. Salieron juntos hacia el auditorio, pero al llegar a las puertas Jaime cambió de parecer. Con la dureza de un diamante rehusó entrar en el edificio. “Sencillamente, no quería acercarme tanto a lo religioso”, recuerda ahora sonriente. Irritado contra sí mismo por haber hecho el viaje, pensó en regresar a casa, pero luego decidió que nada le costaría esperar a Luisa fuera. Así que al dar comienzo el culto se sentó en los peldaños de la entrada del Auditorio. He aquí como cuenta con sus propias palabras lo que ocurrió: “Yo, por supuesto, no podía ver a la señorita Kuhlman, pero podía escuchar su voz desde donde estaba sentado y de pronto la oí decir: “El Método por el cual Dios transforma una vida se encuentra en Efesios 2:5-6: “Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó. Es decir, nos da una vida nueva. Si estamos muertos necesitamos vida, y eso es lo que se recibe cuando un hombre acepta a Cristo como Salvador, Dios no remienda la vida antigua, no es que hace algunas reparaciones a la vida vieja; El da una vida nueva, mediante el Nuevo Nacimiento. Para que este fenómeno espiritual pueda tener lugar, El mismo suple el poder; Jesús ofrece el perdón, pero nosotros debemos suplir nuestra buena voluntad. Dios no puede ayudar a un hombre a menos que voluntariamente se entregue a El deseando, más que cualquier otra cosa en el mundo, ser liberado del pecado. Cualquier hombre que honestamente ore esta simple oración: Yo creo que Tú eres el Hijo del Dios Eterno, y te acepto como mi Salvador, no solamente será perdonado por El, sino que será también liberado del poder del pecado y vivificado por el Espíritu Santo de Dios. —Yo había escuchado a mi padre decir esto mismo muchas veces —declara James. Y me produjo una sensación extraña. Me sentí de nuevo como cuando de niño y escuchaba a mi padre hablarme de las cosas de Dios”. Recuerdos de tragedia en la mina de Everetsville La influencia de un padre piadoso nunca se pierde. Allí sentado en la escalinata del Auditorio Carnegie, oyendo aquella voz invisible, que tan curiosamente le pareció la voz de su padre, Jaime Erskine revivió su juventud. Y recordó la muerte de su padre muchos años atrás. Esta ocurrió en Virginia Occidental, en el año 1927, cuando la Mina Everetsville fue destruida por una tremenda explosión, el 20 de abril de aquel año. Se creyó al principio que todos los hombres atrapados adentro habían muerto instantáneamente; pero esta suposición fue desechada al encontrarse los tres últimos cuerpos, uno de los cuales era el del padre de Jaime. En una de las cubetas portadoras de alimento se encontraron mensajes en letra temblorosa, escritos para la esposa de uno de los mineros atrapados; un compañero del padre de Jaime. Fueron escritos en un pedazo de papel basto, quizás el único que pudo encontrar en la mina. Escribía a medida que la vida lentamente les dejaba a todos. Eran palabras salidas del corazón y de la mente de un moribundo: 20 de abril - Hora 6:20. Querida esposa: Aún vivo, pero el aire es bastante malo. ¡Oh, cómo te amo, Mary. - Querido padre: Pronto pasaré a la Eternidad. Tenemos frío y sólo pensamos cuándo entrará aire puro; pero ya no lo respiraremos nosotros. Os veremos a todos en el Cielo. Tenemos bastante tiempo aún para hacer la paz con Dios. Firmado, H. Russell. Pronto dejaré este mundo. Quédate en Norteamérica y dale un hogar a los niños. Cásate de nuevo si así lo tienes a bien, Dios te bendiga a ti y a los niños. Firmado, H. Russell. Ya estoy en paz con Dios, querida Mary. Dile a mi padre que soy salvo. También a los Erskine. No nos aqueja ningún dolor. Trata de quedarte en Virginia Occidental. Con todo amor a los niños. Firmado: Russell. Vamos para el Cielo. Hemos tenido tiempo suficiente para hacer la paz con Dios. Firmado, H. R. Estamos debilitándonos —el corazón nos palpita aceleradamente—. Adiós a todos. Firmado, H. R. No nos sentimos mal —solamente pensamos en nuestras familias—. H. R. Incontables memorias invadieron la mente de James Erskine cuando sentado en la entrada del Auditorio Carnegie, comprendía más que nadie en el mundo, que no estaba listo para encontrarse con Dios. Sentado en los peldaños del auditorio, Jaime recordó con emoción las horas que su padre pasó hablándole de la misericordia y del amor de Dios. Recordaba las palabras de su padre: “Vive al lado de Dios, hijo mío; y durante toda tu vida conocerás la paz que sobrepasa todo entendimiento.” Y más que todo recordó las oraciones que su padre había hecho para que su hijo experimentara el fenómeno espiritual de la conversión y fuera salvo. Y después de tantos años todavía no lo era. En aquella misma hora de prolíficas memorias, escuchando una voz que repetía las casi olvidadas y abandonadas verdades bíblicas, algo le ocurrió a Jaime. En aquel momento las oraciones de su padre —tal vez las últimas oraciones pronunciadas en aquella mina, minutos antes de su muerte—, fueron contestadas. Los años habían pasado, pero Dios nunca cierra su oído a las oraciones de un hombre sincero. Muchas aguas habían pasado por los manantiales, pero Dios nunca olvida, y en esta tarde, veinticuatro años más tarde, El contestaba las oraciones de aquel hombre temeroso de Dios, de que su hijo fuera salvo. “Cuando yo la escuché aquel día —dice Jaime—, de inmediato sentí hambre por las cosas de Dios. Había dejado de ir a la iglesia hacía dieciocho años, pero ahora deseaba volver. En esos años había bebido mucho licor, noche y día, y aunque siempre pude sostener a mi familia, gastaba con demasía en bebidas alcohólicas, a veces hasta cuarenta dólares en un fin de semana. La bebida y todos mis otros pecados me asediaron, y en seguida quise sobre todas las cosas, deshacerme de ellos. Allí mismo incliné mi cabeza y le pedí a Dios que me perdonara. Sentado en aquella escalinata, entregué mi corazón y mi vida a Cristo.” Aquella noche, al regresar a casa, Luisa esperaba ansiosamente que su padre se expresara: quizás maldiciendo porque había tenido que esperarla; o renegando porque el culto había sido tan largo. Pero no dijo ni una palabra. Después de su llegada a casa volvióse a su esposa, y con toda sinceridad y el ardor de una vida transformada por el poder de Dios, explicó: “Fue como si hubiera escuchado esta tarde a mi padre hablándome otra vez. Todo lo que la señorita Kuhlman dijo fue exactamente lo que me enseñaba mi padre. He pedido a Dios que me perdone todos mis pecados, y he aceptado a Jesús como mi Salvador”. ¡Tenemos un nuevo papá! Una semana más tarde, con lágrimas de gozo rodando por su rostro, Luisa decía: “Tenemos un nuevo papá. Yo vengo a casa ahora y en lugar de verlo con un vaso de licor en sus manos, lo encuentro leyendo la Biblia.” Jaime no había intentado hacer ningún contrato con Dios. No había dicho: “Señor, sana a mi esposa, y entonces creeré.” El creyó primero. Su alma fue salva mientras su esposa yacía moribunda, porque según él sabía muy bien, no había sido sanada en el servicio de Butler (1) La salvación de Jaime fue el primer milagro ocurrido en la familia de los Erskine: el segundo seguiría pronto. “La noche del miércoles —relata Luisa—, papá llevó un pequeño radio al hospital para que mamá pudiera escuchar a la señorita Kuhlman la mañana siguiente, pues sentía que le sería muy beneficioso para fortalecer su fe y darle la esperanza que necesitaba”. Al dejar el señor Erskine el hospital, aquella noche, no sabía siquiera si podría Edith sintonizar el programa el día siguiente; pero confió que así sería. El pobre radio viejo era tan anticuado y débil que la mayoría de las veces lo único que hacía era crepitar y ronronear, pero lo había dejado en el cuarto de Edith pensando que bien podría también él experimentar una conversión... ¡Dios podía hacer que captara la onda y funcionara bien! Secreto clínico descubierto “La señorita Kuhlman no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando — dice Luisa—. Habíamos pedido oración por mi madre unos días antes, y precisamente aquel jueves por la mañana ella leyó la petición en la radio y oró por “la señora Erskine, que está muriendo de cáncer en el Hospital Tarentum”. Luisa, al escuchar la emisión en su casa, en Bakerstown, se horrorizó de que su madre hubiera escuchado su nombre por la radio y por primera vez pudiera darse cuenta de la naturaleza de su enfermedad. Se apresuró a ir al hospital, temiendo el estado emocional en que la encontraría. Por primera vez, desde mucho tiempo, el pequeño radio había sonado sin crepitar, y el programa había salido tan claro como una campana. Su madre había escuchado cada palabra que se dijo. Cuando Luisa entró, la enferma le dijo: “Escuché el programa, y sé quien es la mujer que se muere de cáncer en el hígado,” entonces comenzó a llorar, y dijo: “No tengo miedo de morir; solamente que no dejes que las niñas sean separadas. Eso es todo lo que me preocupa.” Entonces cerró sus ojos y enmudeció. Al otro día, a la hora del programa, Luisa estaba con su madre, de rodillas al lado de la cama, mientras juntas escuchaban. “Para mi gran sorpresa y alegría —relata Luisa—, oí a la señorita Kuhlman decir: “me siento impulsada a orar de nuevo por la señora en el Hospital Tarentum que muere de cáncer del hígado.” Y sucedió de pronto. No sabían que le pasaba “En medio de la oración —informa Luisa—, el Poder divino se apoderó de mamá, y yo no podía detenerla en la cama; lloraba y se sacudía violentamente. Una enfermera vino corriendo y comenzaron a suministrarle calmantes por vía hipodérmica. Ellas no sabían qué le pasaba, pero yo sí sabía lo qué estaba sucediendo. Aunque no me atrevía a decirlo, porque ellas no lo creerían. Desde aquel preciso momento mi madre empezó a recuperarse. El dolor desapareció; comenzó a comer con voraz apetito, e inmediatamente aumentó de peso: hasta kilo y medio en un solo día. Los doctores, francamente incrédulos al aumento de peso registrado por las enfermeras, procedían a pesarla ellos mismos cada día. Salió del hospital, sana y robusta, unos pocos días después. Cuando se hospitalizó primeramente, antes de que su condición llegara a ser tan desesperadamente crítica, el Dr. Cross había sugerido a la familia la posibilidad de llevarla a la Lahey Clinic en Boston. Si ellos lo consideraban razonable, podrían operarla con las esperanzas de prolongarle la vida. Estos arreglos habían sido hechos, pero cuando la condición de Edith se hizo tan grave, el viaje a Boston, y la posible operación, fueron totalmente descartados. Sin embargo, ahora el caso era diferente. La señora Erskine parecía estar sana. El mismo Dr. Cross, al explicarle lo sucedido, y ante el fenómeno de la súbita e inexplicable mejora, se vio impulsado a decir: “Ciertamente debe haber algo en esa dama predicadora, pues medicamente hablando, tal sanidad es imposible”. Sin embargo en prevención de que su aparente mejora fuera meramente una retención espectacular de la enfermedad, el Dr. Cross le recomendó ir a la clínica de Boston. “Los doctores allí están familiarizados con su caso —le dijo— después de examinarla podrán cerciorarse de la necesidad o no de la operación. Esto es indispensable; por más que parezca ahora estar sana.” La prueba quirúrgica Al principio, tanto ella como su familia se negaron. Ellos sabían como había sido sanada por el poder de Dios, y siendo así, era una necedad incurrir en tales gastos y hacer sufrir inecesariamente a la convaleciente. Estimaban que costaría cerca de 3.000 dólares llevar a cabo esta operación que ellos estaban convencidos era innecesaria. Pero entonces se resolvió que el Seguro de los Mineros podía financiar la operación. Edith finalmente accedió, diciendo: “Está bien. ¡Si ellos quieren pagar 3.000 dólares para descubrir que no tengo cáncer, dejemos que lo hagan! Por lo menos esto va a probar a cualquiera que tenga dudas, que Dios hace milagros de sanidad.” Su esposo la llevó a Bostón y se quedó con ella, perdiendo diecinueve días de trabajo. Dadas las extraordinarias circunstancias del caso, el mismo Dr. Lahey quiso efectuar la operación. No se encontró en esta mujer ni trazas de cáncer. Solamente tejido cicatrizado; exactamente como si la operación hubiese tenido lugar. Efectivamente, había sido efectuada por el gran Médico Divino. El autor de las maravillas de nuestro cuerpo, había tenido a bien preceder al Dr. Lahey en este caso singular. La sanidad de Edith Erskine se llevó a cabo hace once años. Ella está ahora en perfecta salud, y pesa 84 kilos. Ella sola hace su trabajo del hogar, y con frecuencia ayuda a sus vecinas a limpiar las paredes y otros trabajos pesados. Fue un milagro de Dios en su cuerpo físico. Pero un milagro más grandioso aún es el maravilloso cambio que tuvo lugar en la vida de un hombre, antes alejado de Dios, quien sentado en la escalinata del Auditorio Carnegie, fue instantáneamente transformado por el mismo Poder, en el terreno moral y espiritual. Dando primera importancia al milagro espiritual Hace poco tiempo los Erskine se trasladaron al Sur de California, en donde Jaime ha aceptado un nuevo empleo. Dejaron su hogar en Pittsburgh solamente con un propósito: el de estar cerca de su hijo no creyente, quien vive en California, para ejercer sobre él su influencia cristiana, a fin de que él también sea traído a los pies de Cristo. Dios nunca nos impone enfermedades; pero permitió y usó el cáncer de Edith para atraer a toda la familia hacia El. Yo siempre recalco que el milagro más grandioso en el mundo es la transformación de una vida; por las consecuencias que ello tiene para la Eternidad. La curación del cáncer de la señora Erskine fue indudablemente un milagro, pero el mayor de los dos fue la sanidad espiritual que se efectuó en la vida de su esposo. Que estas experiencias nos induzcan a decir: Confiaré en la Palabra del Dios inmutable, hasta que alma y cuerpo fenezcan: que aunque cielo y tierra perezcan, Su Palabra, por siempre quedará impasable. Martín Lutero. (1) Véase “Prólogo editorial”, pág. 9. IX La niña de la Sra. Fischer El culto de Evangelización y Sanidad jamás principiaba antes de la siete de la noche. Pero cada tarde a las cuatro en punto, podía verse a una niña de unos doce años de edad, parada ante la gran multitud afuera del Auditorio Carnegie. Como los otros centenares entre los cuales se hallaba, esta niña esperaba el momento en que las puertas serían abiertas, para introducirse frenéticamente en busca de un asiento. Allí permanecía por tres horas, sin dejar su sitio ni por un instante, su único movimiento era de vez en cuando volver la cabeza para ver la entrada del auditorio. A las siete en punto, una mujer entraba con otra niña menor cuya cabeza llevaba cuidadosamente cubierta; pero la cobertura no podía ocultar completamente su horrible deformidad: la pequeña sufría de la trágica enfermedad llamada hidrocefalia (agua en el cerebro). Tan pronto como esta mujer y su pequeña entraban por las puertas, la niña de doce años se ponía de pie haciendo señas. La mujer, viendo al pequeño brazo agitarse, se abría paso entre la multitud de pie, hacia el pasillo donde aquella se hallaba sentada. La niña cedía entonces el puesto a su madre y hermanita, y permanecía de pie durante todas las tres horas del servicio. Abnegación fraterna No fue sino hasta algunos meses después que yo me enteré que la niña de doce años, Elena Fischer, era la mayor de una familia de siete hijas. Elena venía al auditorio directamente de la escuela, sin haber probado ni un bocado, mientras su madre en la casa, preparaba la cena para el resto de la familia. Elena sabía que su madre no podría encontrar asiento en el culto, con tan grande multitud de asistentes, si esperaba a venir después de cenar; y no era justo que estuviera de pie todo este tiempo con la pesada nena en sus brazos. Así cooperaba Elena, llegando horas antes, para asegurar un asiento para su mamá. En realidad era considerablemente más que una mera cooperación la suya. Era, en un sentido muy real, una ofrenda de sí misma hecha en el nombre de Jesús, por la sanidad de su hermanita. Hasta hoy yo creo sinceramente que esta pequeña niña fue la clave de la sobresaliente sanidad que iba a suceder. Los Fischer tenían ya seis niñas cuando la Billie nació, pero cada una había sido deseada, y el nacimiento de cada niña había sido causa de mucho regocijo, como si hubiera sido la primera. La pequeña Billie no era una excepción, aunque era la séptima, y como las 6 anteriores, fue de tanta alegría su advenimiento como cuando nació Elena doce años atrás. Hidrocefalia congénita Pronto se hizo notable, sin embargo, que algo temible ocurría en la niña, y solamente una madre puede comprender la agonía de la señora Fischer, al serle dicho que su hija menor era víctima de hidrocefalia congénita. Cada día que pasaba, las manifestaciones físicas de esta afección se hacían más angustiosamente aparentes. Elena le ofrecía un sonajero para jugar, pero sus manecitas no hadan por alcanzarlo. Ondeaba un juguete de colores frente al bebé, pero no producía ninguna reacción. Podía entrar y salir del cuarto, pero la cabeza de la niña no se movía siguiendo sus pasos. Jamás hacía señales de reconocer personas u objetos. ¡Ciega e idiota! Cuando la niña cumplió diez meses, la señora Fischer tuvo forzosamente que admitir con desesperada angustia, que la niña no veía, y que era totalmente deficiente. No podía sentarse; ni sostener su propio biberón; ni darse vuelta. “Cómo la dejara en la cuna —dice la señora Fischer—, así se quedaba.” La cabeza de la niña era de forma globular y enorme, —22 pulgadas de cincunferencia mayor que el tamaño normal de la cabeza de un bebé de la misma edad; y su cara de proporción muy pequeña. Sus ojos estaban completamente escondidos en sus cavidades y virados hacia arriba. Como dice la madre: “Su cabeza era tan inmensamente grande que los ojos se veían colocados más bien hacia atrás.” La niña fue llevada a un prominente especialista del cerebro en Pittsburgh. El diagnóstico original de hidrocefalía fue confirmado. El especialista expresó que la única esperanza para la niña consistía en una operación del cerebro. La operación se había fijado para el siguiente martes por la tarde. El día anterior, la señora Fischer trajo la niña al hospital. Se le hizo una nueva punción, y se le rasuró el vellito que tenía en lugar de cabello, preparándola para la operación. “Unas semanas antes —recuerda la madre—, yo comencé a escuchar las transmisiones radiofónicas de la señorita Kuhlman, y cuando llevé a Billie al especialista del cerebro, yo había asitsido ya a dos de sus cultos, de manera que yo sabía cuál era su ministerio.” La oración en el Auditorio Carnegie Antes de llevar a Billie al hospital aquel lunes por la mañana, la señora Fischer escribió pidiendo oración. “En el programa radial del martes por la mañana —dice la señora Fischer —, la señorita Kuhlman leyó la petición, y oró por mi niña.” “El martes por la tarde fui al hospital para estar presente cuando Billie fuera operada. El doctor me recibió diciendo: ’Algo le ha sucedido a su niña. No la vamos a a operar hoy. Probablemente la operaremos el viernes, así que déjela aquí, y ya veremos.’ ” La tarde del viernes vino y la operación no se verificó tampoco, y así pasaron cinco semanas: cada semana se hacía una tentativa, y cada semana la operación era postpuesta. Cinco semanas después, la señora Fischer traía la niña del hospital a la casa, su cabeza había disminuido en tamaño unas diez pulgadas, pero era aún monstruosamente grande. Los doctores habían dicho: “Esperemos un tiempo más. Si continúa esta disminución, la operación no será necesaria.” Pero antes de que la señora Fischer llevara su niña a casa, los doctores le dieron las noticias más alarmantes de todas las anteriormente recibidas. Basados en los comprobaciones hechas en el hospital, se había formulado el diagnóstico de un mal que las técnicas de la medicina no pueden corregir: la niña era y sería siempre, en la opinión de los doctores, completamente retardada mental. Rehusando el Asilo de anormales Por esto insistieron en que la señora Fischer hiciera arreglos para enviar a la niña a Polk State School —una institución para niños anormales. Pero la reacción instantánea de la madre fue de rebeldía. Ella tenía seis hijas, normales y hermosas, sin embargo a causa precisamente de las circunstancias referidas, esta pequeña, ciega, deformada y retardada mental, era entre todas sus niñas, la más cercana a su corazón. Ella no podía ni quería enviar a la niña a una institución benéfica y se mantuvo contraria a la opinión de los doctores de que el tener una niña así en casa, en medio de las niñas normales, podía perjudicar a las otras. “Yo sólo sentí que debía tomar el riesgo —dice la señora Fischer—. Todo lo que pude decirle al doctor fue: ’No. Yo jamás podría mandarla lejos de mí. La amo demasiado. Y si ella no se da cuenta de ninguna otra cosa en este mundo, de alguna manera ella podrá sentir este amor. Mientras Dios me dé fuerzas para cuidarla, yo voy a hacerlo.’ ” Fue entonces cuando la señora Fischer decidió llevar a la niña a todos los cultos de Sanidad del Auditorio Carnegie, orando con todo su corazón que la Mano Sanadora de Jesús tocara esta inocente y deformada niña, haciéndola perfectamente sana como ella debía ser. Pero al buscar la sanidad de esta hija, no podía abandonar las otras. Así surgió el problema de cómo poder asistir a los servicios y al mismo tiempo cuidar de su familia en el hogar. Mencionó este problema a su hijita mayor, y la jovencita, de inmediato, se ofreció voluntariamente para ir directamente de la escuela y guardar cada vez un asiento para su madre. Y no sólo eso, sino que le dijo a su madre: “Voy a ayunar también, juntamente contigo, para pedir a Dios, con ayuno, la sanidad de mi hermanita.” De esta manera, semana tras semana, siguieron este mismo procedimiento —la hermana guardando el asiento en el auditorio, mientras su madre daba de comer a la familia en el hogar, se vestía rápidamente, y con la niña enferma recorría la larga distancia en el autobús hacia el Auditorio Carnegie. Transformación físico-psíquica Después de cada servicio la cabeza de la niña parecía decrecer un poquito de tamaño, y después de las primeras cinco semanas, cada miembro de la familia comenzó a notar cambios, no solamente en su apariencia sino también en sus reacciones síquicas. Comenzó por tratar de retener el biberón. Al principio parecían movimientos imperceptibles que impulsaban sus manos hacia él, y luego en una mañana memorable, ella verdaderamente alargó sus brazos para alcanzarlo, lo apretó con sus manos y lo llevó a sus labios sin ayuda. Luego un día su madre la acostó en su cuna a dormir la siesta. La señora Fischer estaba segura de que la había acostado de espaldas, pero cuando entró en el cuarto momentos después a recoger algo que había olvidado, miró hacia la cuna, y vio que la niña estaba boca abajo. Al principio pensó la madre que podía estar equivocada que quizás, después de todo, ella la había dejado boca abajo al salir del cuarto. Le dio vuelta con cuidado, a fin de no despertarla. Cuando fue a levantarla después de la siesta, encontró a la niña de nuevo boca abajo —ahora estaba segura. No había estado equivocada— Billie de veras podía darse vuelta por sí misma. Pasaron las semanas, y la cabeza de Billie continuó haciéndose gradualmente más pequeña. Sus ojos ya no estaban enterrados en sus cavidades; ya no parecían ocultarse en la enorme cabeza, y ya no estaban girados hacia arriba. El día más emocionante fue cuando Billie miró a su madre y reconociéndola con la mirada, le sonrió. Nunca, ni por un instante, había dudado Elena que su hermanita sería sanada por Jesús; y nadie, ni siquiera la misma madre se emocionó tanto como su hermana de doce años al ver la condición de la pequeña Billie, lenta pero indudablemente siendo mejorada por el poder de Dios. Elena nunca se impacientó: jamás se quejó de tener que poner de lado sus deberes extraescolares para poder ir temprano a los cultos; jamás insinuó siquiera que tenía hambre durante sus ayunos de un día; probablemente, porque, como David, cuando oraba por su hijito enfermo, su anhelo era tan intensó que no sentía necesidad de comer. Esperar tres horas antes de cada servicio para guardar un puesto a su madre; estar de pie tres horas más durante el culto, ayudar a su madre a cuidar a la pequeña Billie yendo a calentar la botella de leche en el camarín de las damas cuando la niñita tenía hambre, ésta era la clase de fe activa que Dios honra. El no hizo oídos sordos a estos actos de fe de una niña de doce años de edad. Oración y fe El mayor poder que Dios ha dado a hombres y mujeres es el poder de la oración, pero recuerde siempre, que “Dios ha establecido la ley de oración y fe. La oración expresa la necesidad, mientras que la fe demuestra la necesidad. “La oración jamás obtiene algo de Dios a menos que la fe esté presente: y la fe nunca recibe nada de Dios a menos que la oración exprese la necesidad. La oración y la fe actúan armoniosamente juntas —ambas son necesarias en sus distintas funciones, aunque son diferentes en su naturaleza. La oración es la voz del alma, mientras que la fe es la mano. Es solamente a través de la oración que el alma puede entablar comunicación con su Creador, y es solamente a través de la fe que se ganan las victorias espirituales. “La oración llama a la puerta de la gracia, mientras que la fe obtiene una audiencia. La oración hace una petición, mientras que la fe se abre paso entre la multitud para tocar el borde de Su Manto, y recibe el beneficio de Su bondadosa mano. La oración cita la promesa divina, mientras que la fe proclama triunfantemente el cumplimiento de tal promesa. Dios escuchó la oración de la madre y actuó en respuesta a su fe” (*). Nadie sino Dios, conoció la fe perfecta en el corazón de esta joven niña, y El la honró. Unos cuantos meses más tarde, la señora Fischer llevó a la niña al pedíatra del Allegheny General Hospital. Este se asombró del cambio en la apariencia de la niña, y más aún cuando después de examinarla la encontró aparentemente normal. Llamó al especialista del cerebro que antes la había tratado juntamente con otros ocho doctores bien familiarizados con el caso. Todos ellos la examinaron y se maravillaron igualmente al encontrar a la niña perfectamente normal en todos los aspectos. Al especialista del cerebro se le oyó comentar: “El que está arriba, reciba todo el mérito por esto”. Esta niña cuya cabeza fue antes dos veces más grande de lo normal, tan groseramente deformada que algunos que la habían visto casi se habían desmayado de horror; esta niña cuyos ojos estuvieron antes tan escondidos en sus cavidades que nadie podía siquiera saber su color, si azules o café; esta niña que antes había sido tan retrasada físicamente que no podía darse vuelta por sí sola, mucho menos ofrecer esperanzas de andar; esta niña cuyos exámenes clínicos revelaron un retraso mental incurable, tiene ahora 12 años. “Ella es la más inteligente y vivaracha de todas mis hijas —dice su orgullosa y agradecida madre—. La mejor alumna en la escuela. Y es tan bonita como inteligente. Su vista es perfecta, como lo son su mente y su cuerpo”. Amor perdurable Todas las niñas de la familia Fischer son muy cercanas, una a otra, en edad y en amor fraterno, pero la relación entre esta jovencita y su hermana mayor, que tiene ahora unos veinticinco años, es de una cercanía especial y extraordinaria. Como dice la señora Fischer: “Dios las ha traído un poquito más cerca entre sí que las demás”. Dios honró la fe de una niña de doce años. El, en Su misericordia, tocó a su defectuosa hermanita, y la sanó completamente en todo sentido para que viviera y trabajara para Su Gloria. “He aquí que Yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para Mí?” (Jeremías 32:27). La respuesta es ¡NO! En el corazón creyente —en el centro de nuestro corazón— está una Persona: Jesucristo, el mismo Hijo del Dios Viviente. Suyo es el Reino, y el poder; todo el poder. El único límite a su poder reside en usted como individuo. Si usted cree, tal como es en verdad, que “Suyo es todo el poder”; SUYA SERA TODA LA GLORIA. (*) Frases del Rvdo. Carlos Henry en su libro: “Cristo, el Gran Médico”, pág. 90, referentes a otro caso de Sanidad Divina, usadas con permiso. X Rosa Este es el único lugar en el libro donde usamos un nombre ficticio. Al continuar con la lectura, usted comprenderá la delicada situación que lo hace necesario. La dama de esta historia verdadera, es miembro de una bien conocida familia; disfruta de una buena posición y no deseamos avergonzarla o comprometer su futuro. La afición narcótica es un trágico mal que desde hace mucho tiempo me tiene profundamente preocupada. Cuando recientemente recibí una serie de tres conmovedoras cartas, escritas por una jovencita, concernientes a ella misma y su “pandilla”, decidí que era indispensable incluir en este libro el testimonio de Rosa. Sentí que haciéndolo así, muchos que están en la misma situación que este grupo de jovencitos —muchos que, como ellos, buscan desesperadamente liberarse del vicio de las drogas— serían ayudados. Tres cartas conmovedoras Las cartas a que me refiero fueron escritas en tres sábados consecutivos y me llegaron exactamente el mismo día en tres semanas sucesivas. Todas traían la firma “X” —porque como decía la autora—: “Mi mamá y papá son muy honestos y prominentes. Ellos no saben que yo uso narcóticos, y no quiero hacerles desgraciados. Vea por qué razón no puedo firmar con mi nombre”. La primera carta decía: “He querido escribirle por mucho tiempo, pero vivo con temor de todos. Pero ahora, señorita Kuhlman, necesito recibir ayuda, así que me decidí a hacerlo en vista de que Dios la usa a usted para ayudar a tanta gente, y me he dicho que tal vez yo también puedo recibir ayuda de su parte”. La que escribía era una joven de dieciocho años que se mezcló con malas compañías; y por “malas compañías” ella esclarece que no quiere decir, “una pandilla de muchachos del hampa”. Al contrario, todos sus amigos provienen de buenos hogares, y citando sus palabras: “Todos tenemos buenos padres y madres. No es culpa de ellos que nosotros estemos usando drogas”. La droga, una aventura fatal Todo había comenzado como una travesura única. Prácticamente, como una aventura en la que no tenían ningún propósito de reincidir; pero al final del año todos estos jóvenes se encontraban “atrapados”. Ya no era una “aventura divertida”, sino una completa tragedia. Al darse cuenta de lo ocurrido, hicieron un tremendo esfuerzo para dejar la viciosa práctica, pero ésta estaba ya profundamente arraigada en ellos. Se hallaban totalmente esclavizados. La joven escritora nos refería cómo sucedió que accidentalmente sintonizara nuestra transmisión. Ello hizo vibrar una cuerda sensible de su alma; sintió por primera vez, en su tierna vida, la realidad del amor y la compañía de Jesús. Apenas se atrevía a esperarlo —pero quizás— solamente quizás, se decía, Cristo en Su misericordia podría ayudarla a ella y a sus amigos. Escuchó los mensajes evangélicos secretamente en su hogar durante una semana. La radio de su habitación era muy suave; así que con las puertas de su habitación bien cerradas podía escuchar, pues no quería que sus padres se enteraran. Razonamiento acertado Durante esta semana sus esperanzas de liberación crecieron de día en día. Comenzó a razonar que si Dios podía curar a un canceroso o a un borracho, también podía sanar a un adicto a las drogas. Tenía vergüenza y se resistía a decir a sus amigos que escuchaba un programa religioso, pero un día cuando todos discutían su terrible problema, ella dijo: “Oigan, muchachos —según entiendo, no tenemos más que una esperanza— y ésta es Dios”. A sus miradas de sorpresa, prosiguió contándoles del programa de radio que escuchaba diariamente y todos comenzaron a escucharlo —a veces juntos, a veces solos en sus cuartos—. “Yo oro —escribía la señorita X—, pero pienso que yo no sé cómo orar correctamente. Si tan sólo pudiéramos ir a usted para que ore por nosotros. Deseamos mucho asistir a los servicios —continuó ella—, pero tenemos reparo en que usted mencione nuestros nombres. Tenemos miedo de la policía. Si ellos nos detuvieran sería una gran vergüenza para nuestros padres. Nosotros no podemos permitir que nuestros padres se enteren de que tomamos drogas. Eso les quebrantaría el corazón”. “No lea mis cartas por la Radio” Se quebrantó mi corazón al continuar la lectura: “Yo sé que usted es de Dios, y yo creo y tengo confianza en todo lo que usted dice. Pero pienso que usted no hará caso de una petición procedente de una adicta a las drogas, ¿verdad, señorita Kuhlman? Pero algún día, muy pronto, no seré ya más adicta”. Terminaba pidiéndome que no leyera su carta por la radio. “Tengo tanto miedo —insistía ella—, pero yo escucharé su programa cada día. Por favor, ore por todos nosotros”. Yo oré por ellos el jueves siguiente, sin leer su carta, y en la de la semana siguiente me dio las gracias. “Quiero que usted sepa de cuánta ayuda fueron sus oraciones —decía—. El viernes pasado yo oré de la manera que usted nos indicó, y le pedí a Jesús que me perdonara y viniera a mi corazón. Yo sé que lo hizo —la carta continuaba— pero todavía no puedo dejar de tomar estas drogas. Créame, por favor, cuando le digo que he tratado seriamente de dejarlo, pero aún no puedo. Yo no lo deseo pero tengo que tomarlo. Tengo tanto temor, pero no sé qué hacer”. X estaba altamente preocupada por su madre y su padre. Ella los amaba profundamente y sabía que estaba llegando a un punto que tendría que decírselo. “Mi madre ya sabe que hay algo en mi persona que no anda bien —escribió ella—, pero aún no sabe lo que es”. Su cumpleaños era el jueves siguiente y me pidió poner el cántico “Fue un Milagro” en la parte musical de ese día. “Este es el regalo de cumpleaños que más ansío” —decía ella. Su carta terminaba con las siguientes palabras: “Yo sé que usted está orando por mí, y por favor, no cese de hacerlo”. Y yo estaba orando por ella, por todos ellos, desde lo más profundo de mi corazón. Luego vino la última carta, diciéndome que se marchaba con su familia a otro Estado. “Ya no le escribiré más —decía—, pero recuerde que yo voy a escucharla cada día. Su programa es el todo para mi vida, aunque nunca la he visto personalmente. ¡Si tan sólo me hubiera atrevido a ir a uno de sus cultos!” Finalmente me formulaba la pregunta que me ha movido a insertar la historia auténtica que sigue. La pregunta era: “¿Ha habido alguien verdaderamente libertado del vicio de las drogas en sus reuniones?” Pregunta contestada con un ejemplo En respuesta a esa interrogación, yo presento la historia de Rosa tal como sucedió. Lo único que no es verídico es su nombre. Fue en un Servicio de Milagros, un viernes por la tarde, cuando de pronto me percaté de que una joven venía sola, sin esperar al final del culto, del fondo del auditorio caminando por el pasillo —primero con lentitud, pero después de alcanzar cierta distancia, casi corrió—. Sin imaginarme lo que iba a ocurrir, me fijé en la joven, preguntándome qué iba a hacer y qué causaba tal acción. Cuando llegó a los peldaños de la plataforma, en lugar de subir por ellos, se detuvo frente al primer escalón y dobló sus rodillas, aparentemente inconsciente de la presencia de nadie más en el auditorio; ni siquiera parecía darse cuenta de mi presencia. Cubriéndose el rostro con sus manos comenzó a llorar hasta que todo su cuerpo temblaba de emoción. Las lágrimas se derramaban, rodando por sus brazos y cayendo en la grada frente a ella. Jamás olvidaré, mientras viva, este cuadro conmovedor; jamás había visto un alma penitente a tal grado —jamás había presenciado tal sinceridad; jamás había visto tal desesperación— como en aquel momento. Lentamente me dirigí a donde estaba arrodillada, y doblé mis rodillas junto a ella. En aquel momento sentí que cualquier exhortación que le hiciera sería superflua, porque ella ya se había puesto en contacto con Dios. Tiernamente puse mi brazo sobre su hombro, y le dije suavemente: “¿Qué quieres que Jesús haga por ti?” Mi pregunta fue contestada con una sola palabra: “¡Drogas!”, y no dijo más Ambas sabíamos completamente que no había nadie cerca de nosotras, pero en ese momento parecía que Jesucristo mismo se hizo tan real que todo lo que teníamos que hacer era extender nuestras manos y tocarlo. Luego le dije suavemente: “Tú y yo sabemos que Jesús todo lo puede hacer”, y ella respondió: “Por eso estoy aqu!”. Continuando le dije: “Yo diré una oración sencilla, y tú, repítela conmigo, y cuando expreses estas palabras, hazlo con toda la sinceridad de tu corazón. “Amado Jesús, yo te confieso que soy una pecadora —y ella lo repitió—. Yo pongo mi vida ante tu misericordia, ¡ayúdame, por favor! Yo me entrego a Ti completamente, quita este deseo de las drogas, arráncalo de mi de raíz”. Ella repetía cada frase de la oración con firmeza, distintivamente y abandonándose a Dios de una manera inegable. Cuando terminó las últimas palabras de esta sencilla oración, había cesado de llorar; y cesó el temblor y las lágrimas —la gran transacción con Dios se había verificado— y ambas estábamos seguras de ello. Eso era simplemente lo que un espectador humano hubiera podido ver o escuchar. Pero una gran realidad espiritual se había llevado a cabo, atestiguada por ángeles, y yo estoy segura de que hubo gozo en el Cielo, porque la transacción más grandiosa que un ser humano puede realizar, había tenido lugar. Aquello por lo cual Cristo murió, se había verificado en el cuerpo y en la vida de aquella joven: ella había sido libertada, no solamente del pecado, sino del mismo poder del pecado. ¡Soy otra persona! Todo el incidente no duró más de cinco minutos, sin embargo, aún con los párpados y el rostro regado de lágrimas, ella tenía una apariencia angelical. Rápida y espontáneamente me sonreí diciéndole: “Te veo como otra persona”, y casi de igual manera ella replicó: “¡Es que soy otra persona!” Me detuve a mirarla mientras se alejaba con paso firme, que denotaba su seguridad, su confianza, su conocimiento del perdón de los pecados y el sentido completo de su liberación. Caminaba por el pasillo principal hacia su asiento en el palco de donde había venido. Continuamos con el Servicio de Milagros. Poco sabía yo de la historia que se ocultaba detrás de tan maravillosa escena. No sabía que la muchacha arrodillada era una joven que había estado en todos los hospitales de Pittsburgh menos uno, no una, sino varias veces. Y que además había estado encerrada en el Mayview State Hospital, cerca de Pittsburgh, donde fue sometida a tratamiento contra las drogas por casi un año. Los diez largos años de su funesta esclavitud, habían sido una pesadilla para ella y sus familiares. Quería parar, pero no tenía poder, a pesar de toda la ayuda médica que había recibido. Dios sabe que la ciencia médica había hecho todo lo humanamente posible para librarla de su vicio. Este había comenzado del modo más inocente con motivo de un simple resfriado que se había prolongado mucho tiempo. Una amiga que la oyó toser por casualidad, le dijo: “Yo tengo algo que te cortará ese resfriado inmediatamente”. Le dio un pequeño bote de medicina. Y ése fue el principio. El peligro de los narcóticos Ese “algo” era un narcótico que le alivió la tos y le calmó los nervios, pero cuando el resfriado la dejó, Rosa se encontró irrevocablemente “atrapada” por el vicio. Los diez años siguientes ella sería una adicta a las drogas. Rosa, que era una inteligente joven soltera, pronto perdió la excelente posición que tenía debido a su “nerviosismo” y falta de cumplimiento de sus deberes profesionales. Al comienzo de su afición trató de trabajar, porque necesitaba el dinero para comprar drogas, pero aunque consiguió varios empleos, no pudo mantenerlos más que unas pocas semanas. Finalmente se dio por vencida y se alejó completamente de la realidad, pasando la mayor parte de su tiempo encerrada en su propia habitación bajo el delirio de la droga. Trabajara o no, Rosa se las arreglaba para conseguir dinero, como lo hacen todos los adictos, para comprar narcóticos; y como todos ellos, nada la detenía para obtenerlos, frecuentemente hurtando el dinero de la cartera de algún familiar cuando éste dormía. Su médico la inscribió en un hospital en dos ocasiones distintas; pero como no era bajo la responsabilidad formal de su familia, tenía libertad de salirse cuando quisiera, y ella “quiso” salirse después de unos pocos días en cada ocasión. Debido a pertenecer a una familia de posición bien relacionada, no era posible aplicarle la ley sin el consentimiento de ésta, y ellos se resistían a poner sobre la muchacha el estigma del vicio públicamente. Mientras tanto su condición seguía empeorando en todos los sentidos. No tenía apetito, y había perdido más de quince kilos. Se había retraído del mundo casi completamente, rehusando relacionarse aún con los miembros de su propia familia, quienes conociendo su condición, trataban de cuidarla y protegerla. Finalmente, en vista de la recomendación urgente del médico, se hicieron planes para internarla en una institución por tercera vez. Esta empero, bajo la responsabilidad de la familia, y no se le permitiría salir hasta que hubiera recibido la serie entera de tratamientos. Se llenaron debidamente los documentos, quedando pendiente la firma del doctor, que se obtendría el sábado por la mañana, cuando ella sería internada. La tarde anterior vino al culto sabiendo perfectamente bien que Dios era su última esperanza —el único rayo de esperanza que le quedaba— antes de su confinamiento formal y público como adicta a las drogas. Por eso estaba tan desesperada: era tácitamente un asunto de vida o muerte para ella, cuando se encaminó por el pasillo del auditorio y se arrodilló al pie de las gradas: Esta era la razón por la cual ella hizo caso omiso de la multitud, porque Jesús era su única esperanza. Dios vio lo que ningún ser humano podía ver: la sinceridad, la buena voluntad, la rendición, el anhelo, en cada átomo de su ser clamando a El por ayuda y liberación. “Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen”. La joven explicó a su familia cómo Dios la había liberado y el ingreso fue postpuesto. “Le ha desaparecido el deseo” El médico de la familia preguntó perplejo a los familiares: “¿Y no ha experimentado ningún síntoma de los que acompañan a la desintoxicación?” “Ninguno —fue la respuesta—. Simplemente que ya no se inyecta. Le ha desaparecido el deseo”. El médico replicó: “Algo muy extraño está sucediendo en ese Auditorio Carnegie. Tengo un paciente que después de ser alcohólico por varios años, fue repentinamente liberado allí de una manera muy similar. Yo creo que la conclusión a que debemos llegar es que Dios puede hacer cualquier cosa”. Cuando el director de la institución fue informado de lo que había ocurrido se quedó admirado y perplejo. “Jamás he oído cosa semejante —dijo. Y luego agregó el presagio—: Pero ella va a volver”. El hecho ocurrió hace cinco años, y Rosa no ha “vuelto”. Después de esto, tuvo libre acceso a los narcóticos en un hospital donde trabajó por bastante tiempo como enfermera. Ella dice que no estuvo ni remotamente interesada en probar la droga; mucho menos “tentada”. Fue un momento de extremada emoción y profunda gratitud a Dios, cuando recibí un paquete de cierto senador del Estado —íntimo amigo de la familia de Rosa— que contenía una carta totalmente inesperada, la cual decía: “Como muestra de mi gratitud a Dios por la sanidad milagrosa de Rosa, sírvase aceptar la Biblia sobre la cual yo hice el juramento oficial de mi cargo”. XI María Schmidt “¿Creerían ustedes que hace unos pocos días esta señora tenía un bocio tan prominente que casi la estrangulaba?” Pregunté a la congregación. A mi lado estaba María Schmidt, quien había sufrido con una protuberancia extremadamente grande en su cuello por más de treinta y cinco años. Era tan grande que se prolongaba más allá de su barbilla, dándole una apariencia grotesca. Viada y enferma Fue poco después de la muerte de su esposo que María Schmidt asistió al primer culto de Sanidad. Propiamente hablando, ella necesitaba urgentemente la sanidad de su cuerpo, pero tenía una necesidad mayor: la sanidad de su quebrantado espíritu y su destrozado corazón. Ninguna parte de su cuerpo estaba libre de los efectos de su gran bocio, y mucho menos sus nervios, los cuales ya por mucho tiempo padecían a causa de su dolencia. Su esposo había sufrido una muerte repentina por accidente, y este choque adicional, tanto nervioso como emotivo, era demasiado para ella. Enferma, desesperada, tan nerviosa que estaba casi fuera de sí, ella sentía que no podía afrontar la vida solitaria, enferma y sin un propósito que la hiciera digna de ser vivida; llegó un momento cuando sólo podía encontrarle una salida a su intolerable futuro: el suicidio. Ella luchó, sin embargo, contra este impulso de poner fin a su propia vida. Habiendo sido educada en una iglesia, sabía en su corazón que el suicidio sería un pecado grande y quizás imperdonable. Pero el temor de que estaba poseída —el temor que sentía a la vida y a todo lo que ésta le deparaba— era más de lo que podía resistir. Una y otra vez se le ocurrió el pensamiento de que sólo la muerte podía librarla. Llegó a tener miedo de todo. Tenía tanto miedo por las noches, que alguna vecina o amiga debía acompañarla por varias horas, tratando de calmarla. Una noche de noviembre, mientras andaba por el piso, turbada, temerosa y desesperada, recordó las palabras de una vecina: “¿Por qué no va a las reuniones del Auditorio Carnegie? —le había dicho—. Yo sé que usted encontrará ayuda allí. Yo fui sanada de poliomielitis, pero más que eso, yo encontré allí a Cristo”. Cuando María escuchó esas palabras, no hizo ningún caso. Ella asistía ya regularmente a su propia iglesia. ¿Para qué ir a otro servicio religioso tan distante al norte de la ciudad? Pero esta vez lo pensó de nuevo. Ella tenía que encontrar ayuda en algún lugar. Tenía que recibir ayuda —necesitaba algo a que acogerse— de lo contrario no podría continuar. El día siguiente subió al autobús rumbo al Auditorio Carnegie. A bajar frente al auditorio, se quedó maravillada, y un tanto perpleja al ver la enorme multitud reunida, esperando que las puertas se abrieran. Pensativa, subió la escalinata para unirse a ellos. Como dice ella: “pensé que nunca llegaría arriba. Me parecía que estaba subiendo una alta montaña. Mis piernas me dolían mucho; me costaba respirar, y mi corazón estaba malo. Cuando llegué al último escalón, el corazón me latía tan fuertemente y estaba tan sofocada, que pensé que iba a desmayarme antes de poder entrar por las puertas que en ese momento se abrían.” Contrariada y admirada Estaba pasmada y contrariada con lo que veía. Acostumbrada a cultos religiosos muy formales, no había oído jamás acerca del “poder de Dios para sanar”: y mucho menos lo había visto en acción; y cuando vio a una persona tras otra persona ser poseída por este poder, se quedó mirando con los ojos desorbitados de asombro, no sabiendo a qué atribuir todo aquelló. Y luego, sucedió algo muy especial. Mientras observaba, de pie al final del pasillo, sintió que algo la invadía desde la coronilla hasta la planta de los pies. Sentía como una especie de escalofrío. “Ya es demasiado —se dijo—, suficientes problemas tengo sin estos escalofrios.” Miró si estaba cerca de alguna ventana abierta, pero no había ninguna ventana próxima a ella. La puerta al lado de la cual se hallaba parada, estaba bien cerrada, no obstante cambió de lugar pensando que tal vez una corriente de aire le causaba el frío. Se movió de sitio, pero el frío continuó. Era difícil comprenderlo, porque nunca antes había sentido nada semejante. Ella dice ahora: “Por supuesto que era el Poder de Dios, tocándome, pero yo era tan ignorante entonces de las cosas espirituales, que no tenía de ello ni la menor idea.” Luego escuchó el mensaje de salvación por primera vez. “Jamás había escuchado cosa igual anteriormente —dice María—, aunque había asistido a la iglesia con regularidad. Cuando la señorita Kuhlman habló de ’nacer de nuevo’, no pude comprenderlo. Me figuré que estaba dando oído a alguna secta rara, y que aquel no era mi lugar, pero puesto que ya estaba allí, decidí quedarme hasta el final. “Entonces —continúa María—, la señorita Kuhlman invitó a la concurrencia a arrodillarse y ofrecer a Dios una plegaria de arrepentimiento. Yo no sabía qué decir, pero pensé, ’Por lo menos puedo llorar, y no me singularizaré de los demás, como si me quedara en pie. María cayó de rodillas, y sus palabras fueron breves y sencillas pero salidas de su corazón: “Oh, Jesús, perdóname” oró ella. Y cuando se levantó, ya había experimentado el primer milagro de la misericordia de Dios, porque en ese momento supo que había perdido todo temor. Cuando regresó a su casa aquella noche, una vecina vino como siempre para hacerle compañía. Encontré a mi Ayudador “Gracias, —sonrió María—, pero ya no tengo más temor. Ya no necesito que alguien me ayude. Esa noche durmió hasta el siguiente día por primera vez en varias semanas: protegida y segura. A la mañana siguiente preparó un suculento desayuno, disfrutando cada bocado, y le sentó muy bien por primera vez desde algunos meses. La razón de todo este cambio, desde su total desesperación; angustia y abrumador desaliento; a la paz que acababa de obtener, puede ser expresado en las palabras que ella misma declaró: “Yo iba a la Iglesia, pero conocía muy poco de la Biblia; sabía acerca del Señor, pero no le conocía a El.” Pero había comenzado a conocerle desde aquel primer culto. María ahora tomaba su Biblia y la leía una y otra vez. “La llevaba al auditorio cada vez que iba —dice ella—, y cuando la señorita Kuhlman predicaba, yo marcaba los capítulos que mencionaba, y al llegar a casa los estudiaba, y casi no podía esperar al servicio siguiente.” María había tenido su bocio por 36 años. En este tiempo su cuello medía un poco más de 16 pulgadas. Se sofocaba tanto, que no podía subir la más ligera cuesta sin tener que detenerse a cada paso para respirar. Todo su cuerpo padecía, afectado por el bocio. No solamente estaba mal del corazón, sino que sufría también de fuerte dolor en sus brazos y piernas. Ella y su esposo habían gastado una verdadera fortuna en médicos esperando que acaso algún doctor pudiera ayudarla, pero esto no fue posible. El bocio estaba tan profundamente arraigado y entretejido con sus glándulas, que operarla para quitárselo podría costarle la vida. Inmediatamente después de la muerte de su esposo, ella fue a suplicarle a su médico que le quitara el bocio: ya que ahora no le importaba vivir o morir. El cirujano por supuesto. rehusó operarla, sabiendo que significaría su muerte segura. A medida que María conocía más de Jesús, se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin El, y cómo había pensado en quitarse la vida, atreviéndose a destruir lo que El le había dado. Al comienzo de su despertamiento espiritual, su anhelo de vivir era más bien, solamente para poder asistir al próximo servicio en el Auditorio Carnegie; pero no mucho después, era para poder servir a Dios con todo su corazón y toda su vida.. Convertida, pero no curada Ella no sabía nada de la sanidad física mediante el poder actual de Dios, cuando asistió a la primera reunión. Al asistir entonces, su única idea era encontrar ayuda espiritual. Pero ahora, al ver tantas curaciones maravillosas se despertó en ella la fe de que también podía ser y sería sanada. María había estado asistiendo a las reuniones ya por algunos meses, y aunque espiritualmente había ganado mucho, su condición física parecía empeorar. Su falta de respiración ascendió a tal punto que apenas podía andar en terreno llano. Tenía dificultad para engullir la comida, y por consiguiente sus alimentos eran ahora muy restringidos. Ella sabía que si Dios no la sanaba, moriría indudablemente, tal como su madre y su tía habían fallecido de la misma dolencia. En un jueves del mes de mayo de 1949, María llegó al Auditorio como de costumbre. Había batallado toda la noche, tratando de respirar. Este día trajo consigo una petición escrita. La reunión estaba a punto de terminar cuando ella sintió un terrible dolor en la coronilla de su cabeza y simultáneamente le pareció como que le tiraban del cuello. Instintivamente se puso la mano en el cuello. ¡No había ni señales del bocio! “Oh, Señor,” dijo ella, con lágrimas de gratitud corriendo por su mejillas, “¿será realmente cierto?” ¡Sí, lo era! Siguió tocándose la garganta, y luego corrió (sin sofocarse) hacia el tocador de las damas para verse en el espejo. Apenas si conocía a la mujer que el espejo reflejaba. Por 36 años había visto un cuello grueso y deformado y ahora era sano y normal. Sin bocio ni afección cardíaca Como dice María: “No pude dormir ni comer por tres días de la gran emoción. No tenía sueño, no tenía hambre; y todo lo que hacía era tocarme el cuello, mirarme una y otra vez en el espejo y dar gracias a Dios.” Cuando María fue a visitar a su doctor, éste se llenó de asombro.” ¿Qué ha sucedido? exclamó. “¿Cree usted en la oración?” Le dijo María. “Indudablemente que sí” —fue la respuesta del médico creyente—. Entonces María le relató el suceso. La examinó cuidadosamente y la encontró en perfecto estado; la afección cardíaca que lo había preocupado mucho, había desaparecido juntamente con el bocio. Este mismo doctor envió desde entonces muchas peticiones de oración para innumerables enfermos. Hoy, trece años más tarde, María Schmidt es una mujer físicamente sana que trabaja cinco días a la semana. Ella dice: “Puedo respirar; puedo dormir; puedo hacer cualquier cantidad de trabajo sin sentir ninguna molestia. Pero mucho más importante, María es una mujer transformada espiritualmente. Porque ahora no solamente conoce acerca de Jesús, sino que le conoce a El como su propio y personal Salvador. Hay en estas demostraciones del poder divino, una ternura y amor divino más impresionante que el elemento milagroso en sí. Nos revela la simpatía divina, el amor divino y ciertamente el poder divino sobre todas las cosas. El mundo quisiera que creyéramos que el mayor poder conocido por el hombre es la fuerza; el Señor ha demostrado que la fuerza mayor en el mundo es el amor. XII Billy Conneway Había sido dejado por muerto. La bala le había atravesado. Mucho antes del amanecer, en una helada mañana de diciembre de 1944, comenzó el servicio de patrulla. Habia siete en el grupo, dirigidos por Bill Conneway de diecinueve años, y su misión era destruir los camiones y cañones antes de que fueran alcanzados por el enemigo, por un ataque repentino. Servicio de patrulla mortal Misión cumplida, y oscuro todavía, los hombres venían de regreso. Como estaban aún a cierta distancia de sus propias líneas, tres de ellos se adelantaron para explorar y ver si el camino estaba limpio. Lo estaba, hasta donde podían ver y señalaron a los otros que siguieran. Bill y sus tres acompañantes comenzaban a cruzar el campo cuando del aparente vacío surgió una lluvia de disparos. Una bala hizo su entrada por la cadera de Bill, cortando cartílagos, nervios y músculos implacablemente. La trayectoria fue a través de su cuerpo, desde el lado derecho donde había penetrado, hasta el izquierdo por donde salió. El impacto de la bala le hizo girar locamente, y le tiró fuertemente a tierra. Cuando volvió en sí, se encontró con otro miembro de la patrulla que yacía a su lado, con ambas piernas destrozadas. Bill le habló en voz suave, pero no hubo respuesta. Levantó la voz y le habló de nuevo, y entonces vio que estaba muerto. Bill quedó allí paralizado, congelado de frío y con dolor insufrible. Su herida, del tamaño de un dólar de plata, sangraba incesantemente, y sabía que si la sangre no se estancaba, se desangraría hasta morir antes que le llegara ayuda, si llegaba. Estando de patrulla, Bill llevaba un equipo ligero. Tenía un paquete de primeros auxilios incluyendo tiritas de sulfamida. Con esfuerzo casi sobrehumano pudo abrirlo y puso una en cada lado de la herida “taponándola —como dice él—, para detener la sangre.” Hora tras hora, con su amigo muerto a su lado, permaneció allí. Todo en silencio, sin señales de vida. Al declinar el día, Bill oró como nunca había orado antes. “Yo esperaba morir allí —dice—, y todo lo que había hecho en mi vida vino a mi mente.” Hubo tiempo suficiente para vivir su vida retrospectivamente, pues tuvo que quedar allí todo aquel día, toda la noche, y parte del día siguiente. Horas interminables que parecieron miles de penosos y temibles años. Tirado allí en medio de la hierba cubierta de hielo, terriblemente herido, Bill había hecho todo menos perder las esperanzas, cuando de pronto escuchó el sonido de voces que se aproximaban. Su espíritu se elevó, y comenzó a llamar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, porque al acercarse las voces, reconoció en los sonidos guturales de los que hablaban que no eran norteamericanos, sino alemanes. Cuando menos pensó, un fuerte grupo estaba frente a él, amenazando terminar con su vida. El sargento alemán había tropezado con el joven oficial de la patrulla norteamericana, tan escondido estaba en la alta maleza del campo. Al momento en que Bill reconoció las voces alemanas, perdió toda esperanza de rescate porque sabía que los alemanes no estaban llevando prisioneros en ese tiempo. Se abandonó a lo inevitable. Esperaba que lo matarán allí mismo. El sargento alemán se inclinó, miró duramente a Bill y luego llamó al resto del grupo. Ellos vociferaron argumentando por varios minutos. Bill no entendía el alemán, pero comprendía por una que otra palabra, que algunos de ellos se oponían a que lo recogieran. Un buen sargento alemán Después de lo que parecía un tiempo interminable pero que no pudo durar más de cinco minutos, el sargento los mandó callar. Para sorpresa y alegría de Bill, dio una orden autoritaria no de matarlo sino de recogerlo. Por supuesto que llevaban camilla, así que uno de ellos tomó a Bill por los pies y otro por los hombros, llevándole a un edificio escolar en el cual se hallaban algunos soldados ingleses y unos tres o cuatro norteamericanos. Ningún medicamento de ninguna clase se le dio al mal herido joven. “Yo creo que no tenían nada que darnos,” —dice Bill. De allí los subieron a un camión y los llevaron a un campo de concentración alemán. Tragedias de un prisionero de guerra Desde el 21 de diciembre hasta fines de mayo, fue llevado de una prisión a otra. Durante estos cinco meses no se le dio ningún medicamento. En cada lugar no había más que un pozo para tres mil hombres, de manera que el agua era estrictamente racionada: un cuarto de galón al día. Bill apenas tomaba lo suficiente para mantenerse vivo, el resto la usaba para lavarse la herida. Milagrosamente no se le infectó, y aunque no se le cicatrizó, sino que fue sangrando poco o mucho todo el tiempo, los doctores dijeron más tarde que esto le salvó la vida. Cuando llovía, tenían suficiente agua para lavarse, pero en cinco meses no se afeitaron. “De cuando en cuando —relata Bill—, nos cortábamos el pelo uno al otro, con una piedra afilada, o con cualquier pedazo de hojalata que pudiéramos encontrar tirado. Sencillamente cogíamos el pelo hacia arriba y lo cortábamos dejándolo corto de arriba y largo alrededor de las orejas. No podíamos hacer otra cosa. En poder de los rusos Cuando los rusos libertaron a los aliados detenidos en los campos de concentración alemanes, Bill fue enviado a los campos de Rusia donde continuó la misma situación con una diferencia: “A nuestros guardianes les hubiera gustado hacer más por nosotros —dice Bill—, pero a ellos mismos no les daban nada.” Su ración diaria de comida continuó como había sido bajo los alemanes. Su alimento consistía en un vaso de agua lleno de sopa de nabo, cada veinticuatro horas. Los hombres suplementaban tan ligera dieta comiendo grama y corteza de árboles, y como dice Bill: “Nos alegrábamos de poder obtener esto.” El cincuenta y cinco por ciento de los hombres murieron de enfermedades y de hambre durante esos meses, pero Bill, terriblemente herido, y sin tratamiento médico, permaneció con vida. La batalla de la ruptura del frente del Rhin costó la vida a cuarenta mil norteamericanos, sin embargo el mal herido Bill sobrevivió. Parece evidente que había un Propósito Divino en la salvación de Bill. Como dice él ahora: “Dios ciertamente estaba conmigo todo el tiempo.” Cuando regresó a los Estados Unidos, más muerto que vivo, Bill pesaba 45 kilos, de 91 a su entrada en el ejército. Fue llevado directamente al Hospital Newton D. Baker en Martinsburg, Virginia Occidental, donde permaneció por tres meses. Ya no estaba paralizado. Esta situación había durado solamente sesenta días durante su cautiverio y aunque con dolor continuo podía caminar, lo que asombraba a los médicos. “Yo no sé cómo puede,” dijo uno después de examinar por los rayos X el curso de la bala y los efectos producidos. Después de salir del hospital, Bill trató de volver a su oficio de albañil. Habiendo contraído matrimonio en 1943, tenía una esposa que sostener, pero los efectos de su herida se hacían más pronunciados al avanzar el tiempo. Desde el principio, había sido incapaz de mover sus piernas normalmente. Andaba tieso, arrastrando una pierna, en su esfuerzo por aliviar el constante dolor. “No había pasado un día sin él desde 1944.” A pesar de haber estado en hospitales varias veces, nada podía hacerse para suprimirlo. Luego le comenzó la artritis de las piernas y de la espina dorsal, y el dolor era aún peor, especialmente en su espalda. Estaba al borde de la desesperación, porque ahora, además de su esposa Thelma, tenía también una pequeña niña, Susana, a quien sostener, y él se encontraba virtualmente incapacitado para trabajar. Sentarse, acostarse, estar de pie, todo le causaba agonizante dolor en su columna vertebral. En 1955 fue hospitalizado nuevamente, y se le dijo que además de la artritis, tenía una vértebra fracturada. Fue recomendada una operación para aliviarlo de este mal. Pero ésta es una operación peligrosa, y teniendo en cuenta su estado, no se le dio la seguridad de que iba a recuperarse totalmente, después de la operación. No estaba dispuesto a arriesgarse, puesto que el pronóstico de la cirugía no era del todo satisfactorio. Pero creyendo que si su artritismo mejoraba, el dolor disminuiría hasta el punto, cuando menos, de poder trabajar un número limitado de horas, Bill fue a Arizona por una corta estancia, esperando que su clima caliente y seco pudiera beneficiarle. Cuando regresó a su hogar en Elizabeth, Pensilvania, estuvo mejor por un corto tiempo. Pero la albañilería es un trabajo pesado, y más por ser un carácter activo. En junio de 1956 —dice—, “mi espalda flaqueó completamente.” El simple acto de levantar los brazos le ocasionaba fuerte dolor, y no podía inclinarse o girar su cuerpo en absoluto. No había podido conducir un auto por varios meses, y ahora ni podía entrar en ellos sino tortuosamente. No podía doblar su cabeza lo suficiente para meterse. No podía sosternerse sobre su pierna, ni podía sostenerse de pie más de unos pocos minutos, sin tener que acostarse. No podía dormir en la cama, a pesar de la tabla debajo del colchón que había usado por doce años para hacerlo firme. Ahora tenía que echarse sobre el suelo. Sentarse en una silla le era absolutamente imposible. En el Hospital de Veteranos En julio se le internó en el Veterans Hospital de Clarksburg, Virginia Occidental, en donde se le mantuvo acostado de espaldas por cinco semanas. Al final de este período, se le dijo que aunque no se le podía garantizar una mejoría, tenía que operarse sin alternativa alguna. En este tiempo Bill estaba listo para intentar cualquier cosa que pudiera causarle algún alivio del dolor, y permitirle trabajar otra vez. Se le dio, a petición suya, una salida de treinta días antes de la operación, para arreglar algunos asuntos de familia. Antes de dejar el hospital, le pusieron un soporte metálico, y le dijeron que no se lo quitara por ningún motivo. Su cuerpo estaba desviado unas tres pulgadas, y sin este rígido soporte podía caerse, como si su columna vertebral no existiera. Se le aconsejó que permaneciera en la cama el mayor tiempo posible, sin andar más que unos pocos minutos cada vez, sobre todo, se le recomendó que no anduviera en coche. Sólo podía trasladarse acostado en una ambulancia. En esta condición retomó a su hogar por unos pocos días antes de ser operado. Su esposa, naturalmente, tenía motivos para estar extremadamente abatida y preocupada por la condición de su esposo. Bill no creía “en tales cosas” Ella había escuchado con frecuencia nuestros programas radiales y asistido a varios cultos. Era una mujer de gran fe. Thelma estaba convencida que Bill podía ser sanado por Dios. Pero Bill, “sencillamente no creía en tales cosas”, y ella no podía lograr que él escuchara las transmisiones, mucho menos que asistiera a una reunión. Fue el 9 de septiembre de 1956, exactamente una semana antes de que terminaran sus treinta días de plazo fuera del hospital, cuando un amigo de Bill se detuvo a verles. Era un amigo que había estado en muchos de los servicios, y sabía mucho acerca de la oración y el poder sanador de Dios. Muy temprano el domingo por la mañana vino a la casa de los Conneway. Era claro que no se trataba de una visita de cumplimiento a tal hora de la mañana. Iba solamente con un propósito en la mente: llevar a Bill — quisiera o no— al culto de ese día en el Auditorio Stambaugh, de Youngstown, Ohío. Aunque era muy temprano Bill no estaba dormido porque no podía dormir por el dolor. Estaba acostado casi sin poderse mover, en el piso de la sala. Alfredo era un amigo íntimo, y Bill se alegró de verlo, pero no le agradó el proyecto de ir a la reunión. “Desde niño siempre había dicho mis oraciones —dice Bill—, pero yo no era cristiano, y no tenía fe en absoluto, de que podía ser sanado. En todo lo que pensaba era en las tres horas y media de camino a Youngstown. Ya tenía bastante dolor sin añadirle ese traqueteo.” La insistencia de su amigo, sin embargo —y su completa fe en el poder de Dios para sanar— convenció finalmente a Bill, quien se preparó para salir, aunque un tanto contra su voluntad. Thelma, indispuesta ese día, no les acompañó, aunque lo deseaba sobremanera. Ella y su hija de diez años, Susana, se quedaron en casa. Ambas acordaron ayunar y orar todo el día. El recorrido fue efectivamente tan malo como Bill anticipara. Teniendo que permanecer sentado por tanto tiempo, el dolor era casi insufrible. Además llegaron al auditorio con dos horas de anticipación para poder encontrar asiento. Esperó sentado en el auto, lo que significó otras dos horas de aguda incomodidad. Durante todo este tiempo Bill contemplaba las empinadas gradas de la escalinata de entrada, preguntándose cómo podría llegar hasta arriba. Alfredo le sacó del coche en brazos Cuando las puertas se abrieron, Alfredo casí le sacó del coche en brazos. Con su ayuda Bill pudo subir lentamente los escalones que le habían tenido atemorizado. Encontraron dos asientos en la séptima fila, y el siguiente problema de Bill era cómo poder permanecer sentado durante las cuatro largas horas del servicio. “A mediados del servicio —dice Bill—, sentí un fuego en todo mi ser, tal como si estuviera en llamas. Y de pronto sentí náuseas.” ¿Ya se te quitó el dolor? Bill no sabía qué le había sucedido, pero su amigo sí lo supo. Alfredo le miró, y comprendió que el Poder de Dios estaba penetrando en su cuerpo. “¿Ya se te quitó el dolor?” le preguntó, sonriendo, minutos después. Bill le miró asombrado, y con rostro pálido como una hoja de papel, asistió sencillamente con la cabeza. “Pues vamos —dijo Alfredo—, debemos ir al retrete para quitarte el soporte.” Bill, indeciso —inhaló profundamente— pero se levantó y junto con su amigo, caminó libre del dolor, por primera vez en doce años. Estaba asombrado de lo que había sucedido, pero todavía receloso y dudando mucho acerca de la idea de quitarse el soporte, en vista de la admonición de los doctores de no quitárselo bajo ninguna circunstancia. Se sentía un tanto avergonzado, a la vez que fortalecido por la incomparable fe de su amigo, por lo cual se sentó en un taburete. Mientras éste le quitaba el soporte dijo mentalmente: “Señor, sea que flote o que me hunda aquí voy.” La columna vertebral “funcionaba” Libre del soporte, Bill no se cayó de lado, como le ocurría anteriormente. No había ninguna duda ahora de que su columna vertebral funcionaba. Estaba sentado sin apoyo ninguno para su espalda, y sin ningún vestigio de dolor o de incomodidad. Había ocurrido un milagro. Caminó aceleradamente hacia el auditorio, y yo le observé cuando venía hacia mí con un rostro radiante. Levantó sus brazos. Corrió por el pasillo. Se dobló y torció su cuerpo hacia todos lados y en toda posición concebible. Subió y bajó corriendo los escalones hacia la plataforma, sin quejarse de dolor. Se sostuvo entonces sobre su pierna derecha, la cual minutos antes no podía soportar nada de peso, y su pierna ahora soportó el peso de su cuerpo. Había sido instantánea y perfectamente sanado por el Poder de Dios. Bill Conneway, dice recordando el caso: “No fue mi fe. Fue la tremenda fe de mi amigo, y de mi esposa y mi hijita que estaban en casa orando y ayunando, y de toda la gente del auditorio, cada uno orando por los demás. Esto me ha hecho comprender —dice ahora Bill con la nueva experiencia obtenida—, que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad respecto a otros, ya que los que nos rodean son frecuentemente más responsables que nosotros mismos, por lo que nos sucede.” Bill no pudo esperar a llegar a su casa para contar a su esposa lo ocurrido. La llamó por teléfono desde Youngstown. Cuando ella le oyó, su primera pregunta fue: “¿Lo has recibido?” y él respondió: “¡Sí, ciertamente que sí!” “Cuando me dijo eso —dice Thelma—, Susana y yo comenzamos a llorar, y lloramos..., y lloramos de gozo.” Estaban impacientes deseando que llegara a casa, y cuando finalmente llegó le vieron salir del auto rápidamente, anduvo hacia la sala, y se sentó en un bajo taburete de reposar los pies. “Y—sonríe Thelma—, habló toda la noche, él, que no es muy platicador.” ¡Los vecinos afirman que le han visto andar desde entonces! Bill tenía una semana de permiso antes de regresar al hospital, y fue, no para la operación de una vértebra fracturada, sino solamente para ser dado de ¡alta para el trabajo! Durante esta semana vivió una vida perfectamente normal, lavando el auto, conduciéndolo, cortando el cesped, y haciendo incontables tareas en la casa. Entró en el Veterans Hospital el 16 de septiembre, llevando el soporte dorsal en la mano. Al comenzar su doctor a reconvenirlo por haberse quitado el soporte, Bill le interrumpió: “Pero, doctor, si ya no lo necesito.” El doctor, incrédulo, le examinó cuidadosamente y por fin dijo: “¡Vaya, que tiene razón! No tiene nada malo absolutamente. Regrese a su casa.” A la semana de esto, Bill Conneway estaba ya trabajando en su oficio y lo ha estado haciendo desde entonces. “El gran Médico que se hizo cargo... sabía más que nosotros” Desde su sanidad, Bill ha sido examinado por los médicos de las Compañías de Seguros quienes afirman que está en perfecta condición física, y hace varios años tuvo una consulta con el mejor neurólogo de Pittsburg, quien no le conocía a él ni su historía, y que jamás le había visto antes. Este médico le entregó un informe de perfecta salud, y entonces Bill le narró la historia de su condición anterior y su milagrosa sanidad. El neurólogo meneó la cabeza y dijo: “El Médico que se hizo cargo de usted, seguramente sabía lo que se hacía mejor que todos nosotros.” Seis años después, Bill Conneway dice: “¿Sabe usted que cuando Dios me sanó, cambió todo en mi vida, menos mi nombre? Sólo deseo que no hubiese tardado treinta y un años en descubrir lo que Dios puede hacer.” Lo que le sucedió a Bill aquel domingo de 1956 fue mucho más importante que la misma sanidad de su cuerpo ya que esta es siempre secundaria a la más grandiosa sanidad espiritual. Nadie puede ser invadido por el Poder de Dios sin que éste le cambie como individuo, transformando su ser interior. Y éste es el más grande de los milagros. “Yo debo vivir para El desde ahora en adelante”, dijo Bill inmediatamente después de su sanidad, y ha guardado su promesa. Este albañil da ahora generosamente una buena parte de su tiempo y energías para testificar del Poder de Dios, y es un verdadero testigo de Cristo en todos los aspectos. Frecuenta la iglesia con toda regularidad con su esposa e hija, y su hogar es ciertamente un hogar Cristiano. Cada uno de sus miembros está lleno de amor para el Señor. Bill sabe que tanto su cuerpo, como su alma, pertenecen a Dios. Sabe, también, que la conversión significa más que dejar a Cristo morar en el corazón. El entiende que es darle a El, no solamente su corazón sino también su cuerpo, como un sacrificio vivo. XIII Amelia Una niña de cuatro años acababa de regresar del Servicio de Milagros. Al entrar en la casa corrió excitadamente hasta donde estaba el cuadro de la Ultima Cena. “Ese es, abuelita”, exclamó ella, señalando la figura que la pintura presentaba de pie. “Ese es Jesús. Yo lo vi hoy, donde la Señorita Kuhlman.” La pequeña niña había sido llevada por su abuela al culto de aquella tarde, una de las raras ocasiones en las cuales había sido sacada en público por varias semanas, tan horrorizante era su aspecto. Hacía unos ocho meses que Amelia había despertado, una mañana, con lo que parecían parches de sarpullido en sus brazos y piernas. Antes de una semana, todo su cuerpo estaba cubierto de erupciones. El primer doctor que la trató dio el diagnóstico de eczema. Le señaló un tratamiento, pero su condición continuó empeorando. Eczema gravísimo Al pasar los días, las erupciones comenzaron a sangrar malamente, y todo su cuerpo tenía que estar vendado. El agua no podía tocarla, y debía ser limpiada suavemente con aceite. Sus brazos estaban envueltos en vendajes y no podía doblarlos, le colgaban rectos a los lados. Como dice su abuelita: “Toda su piel estaba reventada; supurando pus y sangre constantemente. Sufría de continuo dolor, y era una tortura para ella cuando tenían que cambiarle la ropa. Gritaba si alguien se le acercaba.” Llegó a ser imposible peinarla; tan lleno de erupciones estaba su cráneo. Carecía de cejas y sus párpados habían sido comidos por la enfermedad. Sus oídos se le estaban pudriendo y una oreja parecía literalmente destinada a desaparecer, tan devorada estaba por este mal. En los primeros días de su enfermedad había podido jugar con otros niños, pero ahora su aspecto les daba miedo; no solamente se apartaban con repugnancia de la pequeña sino que no les era permitido por sus padres que la visitaran. Antes de que su cabeza y su rostro fueran tan terriblemente atacados, su madre la llevaba en el tranvía, pero nadie quería sentarse a su lado, y la madre veía con cierta vergüenza y pena que quedaban vacios los asientos adyacentes a ella. A pesar de su corta edad se daba cuenta del horror que producía. No sabía por qué la miraba la gente, y luego volvían la cara con una expresión en sus ojos que ella no podía comprender del todo. Esto la ponía muy triste. Con frecuencia lloraba y decía a su madre: “¿Por qué es que nadie me quiere?” Hasta que llegó el día cuando tuvo que quedar recluida totalmente en casa. Mientras fue capaz, jugaba en los alrededores de la casa. Cuando su madre le pedía ayuda en algunos quehaceres del hogar, para mantenerla ocupada, ella se sentía orgullosa y alegre. Pero aun esto tuvo que acabarse, al acrecentarse el dolor y por su imposibilidad de mover los brazos. Se consultaron doctores tras doctores. Diferían en sus diagnósticos, pero en algo estaban unánimamente de acuerdo: cualquiera que fuere el mal, era la peor enfermedad de la piel que habían encontrado jamás en toda su práctica de la medicina. Finalmente uno de los médicos sugirió que la familia llevara a la niña a la clínica de cancerosos. Su abuelita dijo al oír esto: “La oración también ayuda”, y el doctor asintió levemente. Fue en este tiempo, cuando esperaban una consulta en la clínica del cáncer, que la abuelita expresó un deseo que tiempo ha sentía: Pidió permiso a la madre para llevar a Amelia a uno de los servicios de la señorita Kuhlman. La radio evangélica en una familia católica Aunque toda la familia era devotamente Católica Romana, la abuelita se había interesado por el ministerio de la señorita Kuhlman a través de sus programas radiales. Ella misma había asistido a varios cultos, en los cuales sintió gran consuelo. La madre de Amelia, no solamente concedió el permiso de llevar a la niña, sino que también ofreció rezar en casa todo el tiempo durante las horas del culto, el siguiente día. Habiendo sido la pequeña niña criada en un hogar religioso, tenía una fe sencilla y completa en Nuestro Señor y Su poder de hacer milagros. Fue pues al culto evangélico aquella tarde como los fieles católicos van a Lourdes —con la confianza y la espectación de que sería sanada y que ya no tendría más dolor que la impidiera jugar otra vez con sus amiguitos: y que podría salir otra vez con su madre y viajar en los tranvías, donde las personas iban a sonreírle y sentarse a su lado, en lugar de apartarse con expresiones raras en sus rostros. Pero sobre todo, como ella lo confió secretamente a su abuelita: “Yo quiero ver a Jesús.” “Cuando le pedí a mi hijo que nos llevara al culto, —me contó más tarde—, él se opuso, ’Es imposible que la lleve con ese aspecto entre esa multitud de gente’, dijo él. —Pero yo repliqué—. Pues yo quiero llevarla. Nadie va a molestarse, pues para esto es ese lugar. A ellos no les va a importar el aspecto de la niña. Pero el tío de Amelia no estaba convencido. Las llevó por condescendencia pero se quedó esperando afuera. Una vez dentro del auditorio, la abuela buscó la manera de cubrir la cabeza de la niña con su abrigo, para que los que la vieran no se aterrorizaran — porqué según recuerda—, “Su piel estaba tan malamente agrietada que podía ponerse un alfiler en cada hendidura. Los escasos cabellos que le quedaban se hallaban aglutinados en su cráneo, y sus orejas le colgaban como si estuvieran a punto de despegarse. Amelia y su abuelita se sentaron aquella tarde en la parte de atrás del auditorio. Ambas eran completamente desconocidas para mí. ¡Veo a Jesús! Durante los cánticos hacia el final de la reunión, Amelia tocó a su abuela: “Mire, abuelita —exclamo en tono fuerte—, allá veo a Jesús.” “¿Dónde?” susurro la abuelita. Las cabezas se volvieron en el auditorio al escuchar a la niña: “¡Allá arriba! ¡Al lado de la señorita Kuhlman! ¡Mírelo! ¡Jesús está allí! ¡Mire, tiene Sus manos extendidas!” La abuelita miró a Amelia, una y otra vez, y su corazón comenzó a acelerarse. Las erupciones en la cara de la niñita estaban completamente secas. No había evidencia de sangre ni pus en ninguna parte. Su corazón rebosó de gozo y agradecimiento. Cuando dejaron al auditorio, el tío de Amelia las esperaba. Miró a la niña y casi se desmayó de asombro. “Cuando llegamos a casa —informa la abuelita—, ella estaba ansiosa de decir lo que había sucedido. Dijo a todos cómo había visto a Jesús. Pero lo que más interesaba a la familia era ver que sus erupciones se habían secado. Su padre la miró y clamó: “¡Un milagro!” “No dije nada a nadie —explica la abuela—. Yo quería estar segura de que había sido realmente curada antes de hablar de lo ocurrido a amigos y conocidos. La costra del eczema caía como nieve La semana siguiente Amelia fue llevada de nuevo al Auditorio. A medio servicio, la costra que cubría su cabeza, cara y cuerpo comenzó a caer. “Caía como la nieve —dice su abuelita—, me supo mal, porque cayó en el vestido de una señora, pero más que todo estaba agradecida, y todo ese tiempo alabé al Señor.” Así fue Amelia completa y permanentemente sanada. Ella estaba agradecida a Jesús desde lo más profundo de su pequeño corazón, pero en nada estaba sorprendida, porque siempre había sabido que El podía hacer un milagro. La piel de la niña estaba ahora limpia. No había señales de erupciones, ni costra alguna, ni cicatrices, En corto tiempo su limpio y bien peinado cabello parecía una aureola dorada alrededor de su radiante carita. Sus cejas renacieron bien formadas; sus párpados y oídos fueron restaurados plenamente. Miles de personas conocen la condición de esta niña y fueron testigos de su sanidad, que los médicos atribuyeron a un milagro. El caso de Amelia me ha conmovido como ninguna otra cosa sucedida en este ministerio, no solamente por la sanidad física (de las que he visto tantas igualmente sobresalientes), sino por su indisputable fe; su inconmovible certeza de la visión de Jesús, y la tenacidad con que ha mantenido, por más de siete años esta creencia, al parecer inverosímil. Al principio las amistades y vecinos, aunque no podían negar la sanidad, y no acusaron a la niña de inventar la historia, pensaron que la abuelita pudo haber puesto la idea en la mente de la pequeña. Su madre y su padre estaban al principio convencidos que todo había sido producto de la superactiva imaginación de la niña. Le hablaban y la interrogaban seriamente, pero nada de lo que ellos decían podía arrebatarle la idea, que ella repetía con insistencia, de que ciertamente había visto a Jesús. ¡Yo la he interrogado! Aún hoy día frecuenta los cultos, y de vez en cuando, yo también la he interrogado. “¿Viste realmente a Jesus?” Pregunté de nuevo recientemente a la alegre y preciosa niña que hoy cuenta once años. La respuesta vino clara y firme: “Sí.” “¿Y dónde estaba Jesús?” “Estaba de pie, allí al lado suyo.” “¿Cómo era?” Inquirí de nuevo. “Como se ve en el cuadro del Sagrado Corazón, con Sus brazos extendidos,” dijo. “¿Estás positivamente segura que lo viste?” Su rostro se iluminó al responder: Oh, sí, es la cosa más real en toda mi vida.” “¿Por cuanto tiempo estuvo allí?” “Por lo menos cinco a diez minutos —replicó—, mucho después de que los cánticos terminaron y usted terminó de orar.” Ella sonrió entonces, y dijo: “Oh, señorita Kuhlman, ¡Jamás lo olvidaré mientras viva!” La experiencia de esta niñita no fue claramente, mera imaginación, o alucinación, o ilusión, sino una visión verdadera. Jesús se había revelado a Sí Mismo, a una pequeña y ferviente niña de cuatro años, que quería más que todo en este mundo, ver a su Salvador. Para aquellos que insisten en creer que es mi fe la responsable, en alguna manera, de los milagros ocurridos bajo mi ministerio, y que mis oraciones pesan más que las oraciones de otros, yo ofrezco el caso de Amelia, como uno tan sólo, entre muchos, para refutar esta idea totalmente errada. Fijense en que cuando la niña fue sanada, yo ni siquiera sabía que se encontraba en el culto, y, por lo tanto, no hice ninguna oración especial por ella. Yo no la vi hasta después de haber recibido su sanidad, cuando escuché una voz exclamando: “¡Mire abuelita, allá veo a Jesús!” Fue tan sólo entonces que corrí mis ojos rápidamente sobre el auditorio para determinar de dónde procedía aquella pequeña pero penetrante voz, y finalmente vi, en los brazos de una mujer, una pequeña niña gesticulando en dirección mía. ¡Fue la fe de una pequeña niña católica...! Fue mediante las oraciones de esta niña, no las mías, que el poder de Dios fue derramado. Y fue en respuesta a la fe sencilla de una pequeña niña, no, a la mía, que Jesús puso Sus manos sobre su cuerpecito. Yo oro con toda mi alma, que nadie jamás vea a Kathryn Kuhlman en este ministerio, sino solamente al Espíritu Santo. Amado Dios, danos la fe sencilla que los niños tienen. La fe para creer en la Persona viviente y el poder de Jesús: la fe para esperar Milagros aquí abajo en la tierra. Porque si mantenemos esta fe sencilla como una vestidura alrededor nuestro, seremos bendecidos, como lo son los niños; y es entonces cuando, no solo conoceremos algo ACERCA DE LA VIDA ESPIRITUAL SINO QUE SABREMOS COMO VIVIRLA. XIV Elisabet Gethin “Vine como una escéptica —esta sincera confesión salió de los labios de una dama bien conocida en los círculos médicos, e igualmente conocida hoy en la Conferencia de Pittsburgh de la Iglesia Metodista— porque la señora Gethin es la secretaria de Vida Espiritual de la Sociedad Femenil de Servicio Cristiano. Una inteligente enfermera Elisabet Gethin asistió a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y a la de Alabama en Tuscaloosa. Es además enfermera graduada de la Escuela de Enfermería de Western Pensilvania, habiendo hecho estudios de postgraduada sobre pediatría clínica en el Hospital Bellevue de Nueva York. Ha sido maestra de Enfermería Pedíatra y de Ciencias Sociales en la Enfermería; y fue consejera de enfermeras en el hospital de la Universidad de Birmingham, Alabama. Con tal preparación médico-científica, no es de extrañar que cuando asistió por primera vez a un servicio, en 1955, fuera escéptica acerca de los “milagros.” No es que ella no creyera en Dios. Sí creía. Había sido una miembro piadosa de la Iglesia Metodista toda su vida, extremadamente activa en su iglesia. Ella se consideraba una buena cristiana, y una firme creyente en el poder de la oración —es decir, en cierta clase de oración de carácter general, para ser contestada de un modo general. Había servido en la Comisión de Religión y Salud del Concilio de Iglesias en San Luis, y reconocía que es Dios quien sana a través de la ayuda de los doctores las enfermeras y la medicina. No creía en la Sanidad instantánea Lo que ella no comprendía era que alguien pudiera ser instantáneamente sanado por el poder directo de Dios. No creía que El realice milagros de sanidad en nuestros días semejantes a los que tuvieron lugar en el ministerio de Jesús —porque sin duda, razonaba ella, lo que sucedió hace cerca de dos mil años no es aplicable a la presente Era científica.. Fue debido a su cuñada, Dolly Graham, que la señora Gethin llegó a asistir, aunque vacilante e incrédula, a un culto de Milagros. Dolly había tenido una leve dolencia del corazón por muchos años, pero en el otoño de 1948 sufrió una grave enfermedad que le causó un daño irreparable en el ya dañado órgano. Cuando fue dada de alta en el Hospital Magee de Pittsburgh aquel mes de noviembre, se le dijo que sería semiinválida por el resto de su vida. Al llegar a su hogar, solamente se preguntaba por qué los doctores habían usado la palabra “semi”, ya que el menor esfuerzo la dejaba casi sin hálito, y hasta comer le era un sufrimiento. Estaba obligada a descansar en la cama la mayor parte del día. Su esposo la llevaba en brazos, subiendo y bajando la escalera, para sacarla por unos momentos a la sala. Dormía con cuatro almohadas —practicamente sentada en la cama— y frecuentemente durante la noche, despertaba tosiendo y esputando mucosidad y sangre de los pulmones. Tenía 126 pulsaciones por minuto, y tomaba medicamentos para reducirlas. Dolly había sido supervisora de música en las escuelas públicas, y realmente amaba la música. Su mayor diversión durante sus largos días en cama era escuchar todos los programas musicales que podía encontrar en la radio. Un día escuchó en las ondas radiales lo que ella describe como una melodía de órgano y piano raramente bellísima. Se arrecostó para escucharla cuando: “Oí la voz de una mujer diciendo: ‘¿Estabais ya esperándome?’ Rápidamente sintonicé otra estación —dice Dolly—, porque no deseaba escuchar pláticas, pero de todos modos volvía a sintonizar esa estación cada día para escuchar la música. Un día escuché a alguien dar su testimonio. No recuerdo ahora de qué habló, pero logró mi atención, y comencé a escuchar el programa completo.” Dolly tenía otro concepto de Dios Dolly había asistido a la Escuela Dominical y a los cultos de su iglesia, pero jamás había oído acerca de la sanidad por el poder de Dios, y como dice ella: “Conocía muy poco de Dios. Yo lo imaginaba lejano en el cielo, si es que había tal lugar, y estaba segura de quel El no está interesado en nosotros aquí y ahora. Y en cuanto a los milagros —continúa sonriendo—, pienso que después de mi graduación en la universidad, me consideraba bastante inteligente y culta para no dar crédito a tales cosas.” Pero después de escuchar programa tras programa, Dolly comenzó a preguntarse si en realidad habría algo de cierto en estas sanidades de las cuales oía. Finalmente pidió a su madre que la llevara al Auditorio Carnegie. Juntas fueron por la primera vez, unas semanas más tarde. “Ya había ayunado todo el día —recuerda Dolly— y cuando salimos del auditorio estaba tan enferma que no sabía qué hacer, pero estaba admirada por tantas cosas maravillosas como sucedieron delante de mis propios ojos.” Cuando su esposo le preguntó aquella noche, con una mirada irónica, si había sido sanada, ella dijo: “No lo creo. Pero algo sucede en ese lugar que no comprendo, y debo volver.” Al día siguiente se sintió mucho mejor que antes, pero dice: “Todavía no estaba lista para mi sanidad. Era aún muy ignorante de las cosas espirituales.” Una niña muda sanó repentinamente Un tiempo después, ella y su madre fueron al Servicio de Milagros. Durante el culto, una niñita muda, por quien toda la congregación oraba, sanó repentinamente. “Yo me encontraba sonriendo y muy feliz —relata Dolly—, cuando de pronto pareció que algo me ocurría, y sentí como si alguien estuviera apretándome. Al mismo tiempo una luz brillante parecía atravesar el techo y yo me había cubiertó los ojos para protegerlos de tan brillantes rayos como jamás había visto. Comencé a llorar y llorar. Nadie más había visto aquella luz, y nadie sabía lo que me pasaba.” De aquel día en adelante, Dolly tuvo un hambre insaciable por la Palabra de Dios. Escuchaba cada sermón que podía oír por la radio; leyó la Biblia por primera vez en muchos años, y volvió a asistir a su iglesia. Aún no podía sostener el himnario porque era muy pesado, y alguien debía sostenerlo por ella, y apenas podía cantar unas pocas palabras porque quedaba jadeante. Pero como dice ella: “Parecía que mi sanidad ya no me importaba, había encontrado la paz.” Fue en este tiempo que Elisabet Gethin y su familia se trasladó a Pittsburgh. Según Dolly, fue ella quien trató de convencer a su cuñada Elisabet de ir a uno de los servicios, porque ambas habían sido siempre muy piadosas, y quería compartir con Elisabet lo que había descubierto. Según cuenta la señora Gethin, ella acompañó a Dolly al servicio, porque, como enfermera, conocía la gravedad de Dolly, y sintió que no era prudente que fuera sola al Auditorio, donde se juntaba tanta gente. “Estaba bajo tratamiento —relata Elisabet—, extremadamente cianótica y falta de respiración. Recuerda, que había estado bajo un estricto cuidado médico por ocho años, a causa de su grave, y médicamente incurable, afección cardíaca. Yo no podía dejarla ir sola por miedo a que se desmayara —quería protegerla del gentío. Debo confesar que estaba indecisa y un poco molesta de tener que pasar, a causa de un necio antojo de Dolly, todo el día soportando un servicio religioso que yo sabía no sería de mi agrado ni lo creería. Pero me sentí obligada a acompañarla”. Elisabet observó la transformación de su cuñada Fue a los comienzos del servicio, que se hizo una oración por una “señora que padece de esclerosis múltiple,” —la señora Graham— y que el poder de Dios vino sobre Dolly. Elisabet frente a ella, con sus conocimientos de enfermera observaba cada detalle de lo que sucedía. Primero observó con curiosidad científica y luego con admiración, la transformación de su cuñada, que tenía lugar delante de sus mismos ojos. Ella describe gráficamente cómo las uñas de Dolly cambiaron al instante de azul a un rosado saludable; cómo el color subió a su rostro cual si estuviera recibiendo una transfusión; y cómo ella declaraba que algo como una corriente eléctrica fluía a través de todo su cuerpo, sanándola y restaurándola. “Cuando vi a Dolly bajo ese maravilloso Poder —dice Elisabet—, comprendí de inmediato que era el poder de Dios, porque Dolly es una persona extremadamente realista y nada emocional. Además, la sanidad que yo estaba presenciando tenía que ser de Dios, no había otra explicación. “En esos momentos supe que nunca, hasta ahora, había tenido yo una verdadera visión de El. Y al ver el color saludable del rostro resplandeciente de Dolly, me parecía que el Espíritu Santo me hablaba diciendo: ’Tu estás aquí para que vayas y cuentes esta historia.’ ” La sanidad de Dolly, tanto la espiritual como la física, fueron un hecho progresivo. Ella tenía que aprender mucho de las cosas del Espíritu, y como dice ella misma: “De haber recibido mi sanidad de un modo completo creo que no hubiera sentido la necesidad, ni hubiera tenido tanta avidez por profundizar en los caminos de Dios.” Pero a medida que se consagraba más al Señor, y andaba más y más en Su Luz, ella recibía más y más de Su Gracia Sanadora. Día por día recibía fortaleza, y como ella dice: “Cuando vine a los servicios, me fortalecía aún más. Parece que cada vez que me esforzaba en dar un pasó más por fe, más sanidad recibía.” Las dos cuñadas convertidas El momento culminante de su sanidad tuvo lugar una calurosa tarde de julio, hace siete años. Aquel día permanecerá viviente en sus memorias, porque Dolly y Elisabet hubieron de conocer el completo poder transformador de Cristo Jesús. Yo pensaba que era cristiana —dice Elisabet—, pero ahora sé que yo nunca había creído completamente. Desde aquel momento empero no ha habido más dudas en mi mente de que Dios escucha y contesta directamente las oraciones individuales. Y sobre todas las cosas, yo ahora sé que para Dios todo es posible. Este conocimiento no solamente ha cambiado mi vida, sino también la de muchos de mis familiares, y ni Dolly ni yo podremos ser las mismas jamás.” Recordando sus propias dudas, Elisabet Gethin estaba segura de que ninguno de sus conocidos creería el maravilloso suceso ocurrido aquel día de julio de 1955. Pero ahora se goza en declarar: “Ellos han tenido que creer” porque Dolly ha estado gozando de perfecta salud por los últimos seis años. Ahora dirige el coro de su iglesia, y testifica del poder de Dios en todo tiempo y lugar que se le presente una ocasión para ayudar a otros. Su especialista del corazón, examinándola después de su sanidad, acreditó que ya no necesitaba de tratamiento, ni de más medicinas. Y el médico de la familia expresó: “Sí, yo sé qué es lo que ha sucedido. En mis largos años de carrera médica, he visto a Dios hacer muchos milagros.” Pero la dramática sanidad de Dolly no era la sola cosa que convencía a los allegados de Elisabet, de que algo magnífico había sucedido. El milagro realizado en el corazón de Elisabet aquel día, el cual necesitaba la sanidad Divina tanto como el de Dolly, la física no fue menos maravillosa, ni menos notable, ante aquellos que la rodeaban. Ella nunca ha desobedecido el encargo del Espíritu Santo dado en aquella tarde de verano en el Auditorio Carnegie. Verdaderamente “va y cuenta la historia” y su testimonio ha sido y sigue siendo, una inspiración y fuente de estímulo en los cultos de Sanidad ya existentes y especialmente para desarrollar, nuevos grupos de oración en un número considerable de iglesias de la Conferencia de Iglesias Metodistas de Pittsburgh. Pero aunque sus esfuerzos por glorificar a Dios y ensanchar Su Reino, brotaron originalmente de la sanidad de su cuñada —no se ha limitado su testimonio a hablar del poder de Dios. “Una de las cosas más maravillosas acerca de la sanidad —dice Elisabeth —, ha sido el gran surco de oración que ha abierto por todas partes.” Por seis años, un grupo de oración interdenominacional se ha reunido cada miércoles por la mañana, principalmente en casa de los señores Gethin; un grupo de oración, como ella lo expresa, “donde el Espíritu Santo es el poder que dirige. Los que asisten, lo hacen verdaderamente con gozo y hacimiento de gracias, y con un gran espíritu de expectación de lo que Dios hará ese día. El nunca nos ha faltado, sino que ha contestado las oraciones de una manera gloriosa. Nosotros creemos que el gozo y la gratitud, son el secreto para que un grupo de oración tenga éxito y sea feliz.” Como resultado directo de esto, hay ahora muchos grupos iguales en toda la ciudad de Pittsburgh y sus alrededores. La señora Gethin trae a muchos miembros de los grupos de oración a los cultos generales en el Auditorio, y entre aquellos maravillosamente sanados por el poder de Dios está su propia hermana Jeanette, que fue sanada instantáneamente de sordera en su visita desde Filadelfia. Hay aún otro campo abierto en el cual Elisabet y Dolly trabajan para la gloria de Dios. Un “grupo de oración” en la Iglesia Episcopal Hace unos pocos meses, ambas fueron recibidas por el Rvdo. Alfredo Price, como miembros de la Orden de San Lucas, en la Iglesia Episcopal San Esteban de Filadelfia. Es este un grupo de pastores, doctores, enfermeras y laicos, que creen en el poder sanador de Dios y están trabajando juntamente para restaurar el principio de la sanidad espiritual en las iglesias organizadas. “Nunca cesará mi agradecimiento a Dios por haberme concedido ver a mi querida cuñada, sanada aquel día en el Auditorio Carnegie —dice Elisabet Gethin—. Ese fue el día que cambió todo mi mundo, porque fue el día en que yo misma llegué a conocer a Jesucristo, no solamente como mi Salvador personal, sino como a mi Gran Médico.” Vete a tu casa, a los tuyos —dijo El—, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo” (Marcos 5:19). En su gratitud a Dios, Elisabet Gethin está haciendo exactamente eso. Amado Señor, cómo Te agradecemos la maravilla de Tu amor por nosotros. Tú eres verdaderamente nuestro Salvador y nuestro Señor. El Gran Médico del cuerpo, del alma y del espíritu. Tómanos y úsanos, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. XV Amelia Holmquit La trajeron en una camilla, con su pequeño cuerpo patéticamente extenuado, ¡pero estaba completamente vestida! ¡Tan segura estaba de que iba a levantarse de la camilla! ¡Tan segura de que Dios la sanaría! Tan segura de que éste sería su día, que le había pedido a su esposo que la vistiera completamente antes que la llevaran a la ambulancia que la aguardaba. Amelia Holmquist estaba totalmente incapacitada por causa de la artritis; cada nervio de su cuerpo estaba afectado por tan cruel enfermedad. Era una sueca Luterana, pero siempre tenía cuidado de señalar, con notable orgullo y con un acento tan fuerte que dificultaba la comprensión: “Yo soy ciudadana norteamericana —y después de una pequeña pausa añade, con una sonrisa—, pero podemos decir ante todo, que mi ciudadanía está allá Arriba, con el Señor.” Víctima de la artritis Hacía algunos años que Amelia notó sus coyunturas tiesas e inflamadas. Cuando al fin el dolor la obligó a visitar al médico, éste diagnosticó una forma de artritis. Le recetó el tratamiento usual —calor aplicado, masajes, drogas, cierto ejercicio para mantener el funcionamiento normal de las articulaciones— pero todo pareció en vano. El dolor continuó y la rigidez se acentuó. Se le hizo cada día más difícil levantar y mover sus brazos. Podía doblarse para tomar asiento después de un gran esfuerzo, pero una vez sentada, quedaba gradualmente imposibilitada para levantarse. Su vigoroso andar de otrora, se convirtió en dolorosa cojera, hasta que ya no pudo caminar sin la ayuda del bastón. Todas sus articulaciones estaban ahora grotescamente deformadas, y finalmente llegó el día cuando tuvo que guardar cama como inválida. “Fue entonces —recuerda ella— que una vecina vino a verme. Me trajo un librito rojo titulado El Toque Sanador del Señor, escrito por alguien con el nombre de Kathryn Kuhlman, y me dijo que la señorita Kuhlman tenía programas radiales diarios. Que no dejara de escucharla.” Amelia leyó el librito y comenzó a escuchar los programas, y como dice ella misma, se le abrió otro mundo hasta entonces desconocido. “Había ido a la iglesia toda mi vida —dice—, pero hasta el presente yo no sabía que Dios sanaba hoy como lo hizo cerca de dos mil años atrás, y nunca supe de la fe verdadera, hasta que leí aquel folleto y comencé a escuchar a la señorita Kuhlman.” En este tiempo Amelia estaba completamente incapacitada. No podía volver su cabeza ni una fracción de pulgada, ni podía mover ninguna parte de su cuerpo. Permanecia casi en constante dolor. Todo su cuerpo estaba tan dolorido, que no podía ser bañada con agua, sino suavemente limpiada con un algodón saturado de aceite. Su peso normal de 73 kilos había bajado a 43, y estaba al borde de la muerte por depauperación —lo cual ocurre a un dos por ciento de las víctimas de la artritis cuando esta enfermedad se halla en estado avanzado. Al leer y escuchar las transmisiones, su fe comenzó a crecer. Por primera vez en muchos años, comenzó a brotar en su ya vencido corazón, la convicción de que otra vez podría vivir una vida normal. Un día, después de escuchar el programa, le pidió a su esposo si el domingo siguiente la llevaría en ambulancia al servicio en el Auditorio Stambaugh de Youngstown, Ohío. El rehusó, primeramente porque carecía de fe, y en segundo lugar porque llanamente sentía que una viaje a tal distancia, sería demasiado para ella. “Así que —dice Amelia—, yo comencé a orar a Dios que trajese a la señorita Kuhlman más cerca, a Akron, para que yo pudiera llegar hasta allí, y El contestó mi oración. Un mes después se programó un servicio en Canton, Ohío, y yo sabía que podía ir allí fácilmente.” Se contrató la ambulancia, y muy temprano aquel domingo por la mañana, Amelia despertó a su esposo pidiéndole que la vistiera. El se quedó asombrado. “Nadie se viste para ir en ambulancia” “¿Por qué? —deseaba saber—. Nadie se viste bien para viajar en la camilla de una ambulancia.” “Porque —dijo su esposa, con rostro radiante de gozo y esperanza—, yo sé que hoy es mi día de sanidad. Yo me levantaré de la camilla para andar, y cuando lo haga, tengo que estar vestida.” Totalmente escéptico acerca de tal posibilidad, pero para complacerla, como con una criatura poco razonable, procedió a la búsqueda de un vestido abotonado de arriba abajo porque ella no podía mover sus brazos, mucho menos levantarlos sobre su cabeza. Finalmente encontró uno, la vistió y la peinó. Estaba ya lista cuando la ambulancia hizo su aparición frente a la puerta. La colocaron cuidadosamente en la camilla, tratando de no aumentar innecesariamente su dolor. Esto era imposible de evitar, ya que solamente en dos lugares de la espalda podía ser tocada y levantada sin causarle mayor sufrimiento. La sacaron y la metieron dentro de la ambulancia, con su esposo al lado. La ambulancia estaba a punto de partir, cuando llamó “Espere, no se vaya todavía. Olvidamos mi abrigo.” Su esposo la miró estupefacto. “Tu abrigo —dijo—. ¿Para qué quieres tu abrigo? Estás cubierta con frazadas de pies a cabeza.” “Sí —replicó ella—, pero no puedo usar frazadas para regresar a casa. Por favor trae mi abrigo.” Observóla por un momento, silencioso, se dirigió a la casa y regresó trayendo el abrigo sobre su brazo. La actitud de Amelia Holmquist en este episodio ilustra uno de los requisitos fundamentales de la sanidad Divina: completa e inquebrantable expectación de que la sanidad se va a verificar. Amelia Holmquist estaba en posesión de ese tesoro importante que llamamos FE. Esto no es algo que podemos sacar y analizar; no es algo que podemos “elaborar”. Es un don de Dios, como la misma salvación, de la cual leemos: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2:8). Todos debemos orar por este indescriptible don. Porque es un don de Dios, ninguno de nosotros tiene ningún mérito personal por creer en Cristo o por alguna fe que podamos tener. Debemos dar a Dios toda la gloria, hasta por la medida de fe que manifestemos o poseamos. Aquel domingo, que jamás seria olvidado por Amelia Holmquist o por su esposo, la ambulancia entró por la parte de atrás del auditorio. La camilla que conducía a aquella mujer imposibilitada fue introducida y colocada en la plataforma. “Tal vez fui sanada aun antes de llegar al Auditorio —dice Amelia haciendo memoria—, porque no recuerdo en absoluto que me trajeran adentro. Cuando me di cuenta, ya estaba en la plataforma, y yo sabía que si podía llegar a ese escenario y estar cerca de Catalina Kuhlman, el instrumento que Dios había usado para tantas curaciones milagrosas, también me sanaría a mí. Sencillamente sabía que El lo haría.” Acostada en la camilla, justo al comienzo del servicio, ella tuvo una visión. Hay muchas personas que dicen tener visiones, y en mi opinión la vasta mayoría son imaginarias, fruto de su temperamento emotivo, pero esta mujer a la que desde entonces he tenido ocasión de observar íntimamente, y por muchos años, es una de las personas menos emocionales que jamás haya conocido. Es impasible, nada imaginativa, y de gran integridad. Solamente puedo creer que lo que ella vio era real y verdaderamente una visión del Espíritu Santo. He aquí lo que ella cuenta: Curiosa visión “Por alguna razón miré hacia arriba, al rincón posterior de la sala, y al momento de mirar comprendí que el Señor había desatado mi cuello, pues lo moví por primera vez en muchos meses. Yo sé ahora que en esta esquina hay una lámpara, pero aquel día no había tal lámpara, sino que vi en su lugar algo como una ventana; y allí estaba un hombre de pie, con vestiduras blancas. Incluso pude fijarme bien en su rostro. En una mesa a su lado había un libro en el cual escribía. Nunca antes había estado yo en aquel edificio, de modo que no sabía si la ventana era o no real. Así que me volví a mi esposo y le dije: ‘¿Quién es el que está allí?’, y él contestó: ’Allí arriba no hay nada más que una lámpara grande’.” Amelia supo entonces que ella era la única privilegiada que veía la Figura en vestiduras blancas. “Miré de nuevo —sigue ella—, y pude ver que todas las páginas del libro que tenía a su lado estaban completamente escritas y se me ocurrió que el libro era acerca de mí misma, y que las páginas estaban llenas de mis pecados. Entonces, al continuar mirando vi las páginas emblanquecer. Era como si Dios hubiera borrado todos mis pecados, dándome otra oportunidad de comenzar de nuevo.” Ese fue el primer sermón que Amelia Holmquist recibiera acerca de la Salvación. Yo no lo prediqué: el mismo Espíritu Santo se lo dio. Era un sermón sobre el nuevo nacimiento. Fue tal como Amelia anticipó. Después de que el Señor desató su cuello, capacitándola para poderlo mover, una de las obreras de la Misión vino hacia ella y le dijo: “¿Quiere usted venir ahora conmigo?” Ella replicó rápidamente, sin pensarlo: “Es que no puedo caminar. —Y luego dijjo—: ¡Oh, sí, sí puedo! Yo sé que puedo —y en ese instante tuvo la clara sensación de que alguien la levantaba de la camilla. “Fue un toque muy tierno —dice, recordando sonriente—. ¡Tan tierno!” Una vez de pie, la obrera trajo a Amelia hacia mí. Ella se volvió, y caminó hacia la camilla, sola, y luego otra vez hacia mí. Coloqué una silla en la plataforma, y ella se sentó sin ninguna dificultad. “Por años —dice Amelia—, no había podido sentarme, hasta aquel momento. Luego me puse de pie, yo sola, y me dirigí al tocador de las damas. No podía encontrarlo, y en la búsqueda caminé por todo el auditorio, incluso bajé por las gradas hacia el sótano y regresé arriba, completamente sola.” Esta era la maravilla de una mujer que treinta minutos antes había estado inmóvil en una camilla, totalmente incapacitada: la maravilla de una mujer acerca de la cual los doctores habían dicho: “Quedará impedida y bajo medicamentos, por el resto de su vida.” Al final de la reunión, los empleados de la ambulancia vinieron para llevarla de la manera que la habían traído. Se quedaron atónitos de sorpresa, incrédulos al verla. Preguntada si quería regresar a casa en la camilla, replicó en términos muy seguros: “No; de ningún modo. Me sentaré al frente, con el chófer.” Subió sola al alto asiento de la ambulancia. Como tan sólo había lugar para tres, uno de los empleados tuvo que entrar y sentarse en la camilla, para regresar. Amelia dice que no podía callar durante todo el trayecto, tan emocionada estaba. Dice que veía el mundo entero tan hermoso y tan nuevo que estaba como fuera de sí de tanto gozo. Esta fue la experiencia de su Nuevo Nacimiento. “Desde aquel día —declara—, me entregué al Señor; no podía hacer otra cosa. ¡Cómo amo ahora la vida que estoy viviendo, pues todo es tan maravilloso!” Preparándose para la cama, aquella noche, Amelia preguntó a su emocionado esposo: “¿Recuerdas, en el servicio, allá en la plataforma, cuando me levanté de la camilla? —El asintió con la cabeza—. Bien, ¿quién fue el que me levantó?”. El la miró sorprendido. “Nadie —dijo—. Nadie te levantó. Te levantaste sola.” Ella sonrió sencillamente. Ahora sabía por qué aquel Toque había sido con tan extraordinaria ternura. Pensaba que veía un fantasma A la mañana siguiente, Amelia se encontraba en el jardín arreglando las rosas. Una vecina, viéndola desde su ventana, salió y le dijo: “Es extraño. Usted se parece tanto a la señora Holm”. Al descubrir que era ella, quedó pálida, temblando como si hubiera visto un fantasma, y exclamó: “¡No puedo creerlo! ¡Sencillamente, no puedo creerlo!” Desde su sanidad, Amelia no ha vuelto a enfermar ni por un día, ni ha tomado aspirinas siquiera. Por casi diez años no ha tenido que consultar a un médico. Este es un milagro de Dios, verificado por El en respuesta a la expectante fe de una de sus hijas. “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6). Qué bien conocemos lo real de estas palabras. De lo profundo de nuestros corazones le damos gracia por estas maravillosas manifestaciones de Su poder, y nos postramos ante El para alabarle, para siempre jamás. XVI Pablo Gunn En la primera página del periódico “Pittsburgh Press” del domingo 1.° de junio de 1958, apareció en grandes titulares: LOS DOCTORES FUERON AMONESTADOS A NO DECIR QUE EL CANCER ES INCURABLE. Y el artículo decía: Un dictamen del “Boletín Médico” de Pittsburg “Se les dijo a los doctores ayer, que dejaran de decir a los pacientes ’incurables’ de cáncer, que su caso es incurable. El Boletín Médico de Pittsburgh, publicación oficial de la Asociación Médica del condado de Allegheny, previno a los médicos que no traten de ser árbitros del destino, porque nadie puede decir cuándo va a morir una persona. Aunque toda evidencia médica indique que ya no hay esperanza para un paciente, el doctor debe siempre recordar que la Ciencia conoce demasiado poco los elementos constitutivos del cuerpo humano, para poder dar tal dictamen, y las fuerzas misteriosas del poder y la voluntad de Dios pueden intervenir en favor del paciente. Las actividades fisiológicas del cuerpo humano y la voluntad de Dios —declaraba el Boletín— pueden permitir la continuación de la vida y cierto grado de bienestar en algunos casos en que los exámenes patológicos y las evidencias clínicas excluyen toda esperanza. Por tanto, evitemos ser árbitros del destino emitiendo pronósticos absolutamente irremediables aunque exista tal evidencia clínica, ya que hay poderes y factores más allá de nuestro alcance, que pueden producir efectos diferentes a los normalmente esperados.” No es aventurado creer que el creciente reconocimiento médico de sanidades como la experimentada por Pablo Gunn, dieron lugar al anterior artículo del editor del “Boletín Médico”, conocido como un doctor eminente. Pablo Gunn es un guardián nocturno que ha trabajado por muchos años en la Compañía Mesta Machine de Pittsburgh. Cáncer avanzado del pulmón izquierdo Fue el 28 de septiembre de 1949 que el señor Gunn, atacado de neumonía, fue llevado al Hospital Presbiteriano. Su condición no mejoró con el tratamiento adecuado a dicha enfermedad. La sospecha de los médicos se acentuó y ordenaron una serie de extensos exámenes, que incluían quince radiografías, dos exploraciones bronquiales y un broncograma, además de tres exámenes del esputo de veinticuatro horas cada uno. El resultado de cada uno de los exámenes fue positivo, señalando un diagnóstico indiscutible: El pulmón estaba tan dañado que no podía aconsejarse otra terapia que la quirúrgica, y los médicos ordenaron la inmediata extracción del infectado pulmón y cinco costillas. Pablo no necesitaba los exámenes de laboratorio ni a los doctores para convencerle de su grave estado. Su peso había bajado de 100 kilos a 60. Escupía sangre constantemente durante el día, y de noche ingería grandes cantidades de la misma, la cual espelía por la mañana. El dolor también era continuo. “Me ardía el pulmón todo el tiempo —recuerda—. Era como si tuviera fuego por dentro; como los que tragan fuego en los circos. Cada vez que exhalaba por la boca me sorprendía que no salieran, llamas. Si alguien me tocaba al lado izquierdo del pecho, sentía como si la carne estuviera puesta directamente en las llamas. No podía soportar ningún peso, ni siquiera una toallita de papel en la bolsa de la camisa de dormir. Me sentaba y retiraba la camisa del pecho.” Cuando Pablo estaba en el Hospital, muchos amigos venían a verlo. Conmovidos por su aspecto y su condición manifiesta, algunos le refirieron las curas maravillosas que Dios estaba haciendo en los cultos especiales que se celebraban en el Auditorio Carnegie de Pittsburgh. “La sanidad divina no era nada nuevo para mí —dice Pablo—, de manera que no tenían que convencerme. Yo sabía lo que Dios es capaz de hacer si tan sólo mostramos fe. Pero la fe sin obras —o sea, la que se avergüenza de manifestarse— es muerta; así que me preguntaron si estaba de acuerdo en que ellos enviaran una petición de oración a Catalina Kuhlman.” Pablo no solamente “estuvo de acuerdo”, sino que él y su esposa también enviaron al mismo tiempo su propia petición. Cumpleaños anticipado Sin embargo, su condición era tan grave, que sus familiares no esperaban que viviera, con o sin oraciones, con o sin cirugía, hasta su cumpleaños, el 23 de octubre. Y los médicos habían expresado claramente que la extracción del pulmon no garantizaba su recuperación; era simplemente el único procedimiento indicado por el que podía intentarse salvarle la vida. Para que Pablo pudiera celebrar otro cumpleaños, su esposa preparó una pequeña torta y la trajo al hospital iluminándola con las velas encendidas, con una semana de anticipación. Al día siguiente, adivinando la verdad por esa delicadeza de su esposa, pidió que sus doctores le notificaran cuándo tenía que verificarse la cirugía de su pulmón. Se le dijo que la operación debía hacerse dentro de los siete días siguientes. Si tenía que ser retrasada más tiempo, la unánime opinión médica era que Pablo no tendría muchas esperanzas de sobrevivir. El señor Gunn hizo entonces una extraña petición: tan enfermo como estaba, literalmente más muerto que vivo, solicitó un permiso para salir del hospital durante esos días antes de su operación. Lo pidió por dos razones: la primera, porque tenía varios negocios que poner en orden; y la segunda y mucho más importante, porque quería buscar la sanidad de Dios. Quería tener la oportunidad de asistir a los servicios del Auditorio Carnegie. Permiso con objetivo El hospital accedió, dándole un permiso para salir temporalmente, quedando su cuarto vacío en espera de su retomo dentro de siete días, para ser operado. El paciente fue tan sólo del hospital al abogado que llevaba sus asuntos, y de allí, directamente al culto de Milagros. Era solamente su inquebrantable fe de que sería sanado la que le permitía resistir el dolor en su pecho, y le daba fuerzas para poder llegar al Auditorio. “Entré apoyado en dos bastones, estaba tan débil que apenas podía estar de pie, y el dolor era terrible —dice él—, pero en el momento de entrar pude sentir la presencia de Dios, y supe que El iba a hacer algo por mí. Su Espíritu se movía maravillosamente, y yo sé que lo que vi allí esa noche, fueron verdaderas obras de Dios.” Pero Pablo Gunn no fue sanado la primera noche: “Yo estaba muy ocupado viendo a los demás —dice sonriendo—, y orando por aquellos que parecían estar peor que yo.” Pablo asistió a un total de cuatro reuniones en aquella semana, ayunando y orando, y en el cuarto servicio, después de ayunar por 48 horas, Dios le tocó con Su Mano Sanadora. Unas amables damas le habían guardado asiento para que no tuviera que quedarse de pie entre la multitud. Estaba sentado en el quinto asiento de la cuarta fila en aquella noche gloriosa. “Jamás podré olvidar ninguno de los detalles”, dice él. “El poder de Dios descendió de pronto. Me invadió, y por un instante la sensación quemante en mi pulmón se hizo más intensa que nunca. Pensé que no podría resistirlo. Trajo a mi memoria la historia de los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo, calentado siete veces más que lo acostumbrado.” “Y luego —continúa Pablo—, todo pasó, como si nada.” ”Sabe usted —explica él—, cuando uno enciende un papel y se deshace en cenizas. Bien, yo sentía en mi pecho como si con un fósforo hubieran encendido un papel adentro; y luego como si Dios, tocando con Su mano el montón de cenizas, las hiciera desaparecer. Desde ese momento se acabó la sensación quemante, el dolor y el sufrimiento. Todo terminó en aquel preciso momento.” Sanado en medio minuto. Este completo milagro de sanidad había tomado aproximadamente medio minuto. No había ni la menor duda en la mente de Pablo Gunn de lo que había sucedido: Sabía que había sido sanado instantáneamente por el poder de Dios. La fecha era el 27 de octubre de 1949. Salió del Auditorio Carnegie aquella noche, caminando erguidamente. Ya no tenía necesidad de los bastones para sostenerse, porque andaba en la fortaleza del Señor. Dos días más tarde, el señor Gunn volvió al hospital. Su cama le aguardaba y la operación se dispusó para el siguiente día. Pero no necesitaba ni una cosa ni la otra. Entró directamente en la oficina del doctor y explicó que había sido sanado. Como es natural, el asombrado médico insistió en hacerle un detenido examen y repetir todos los ensayos de laboratorio hechos previamente, incluyendo las radiografías y las copias bronquiales. “Anteriormente, cuando me hadan las exploraciones-bronquiales —dice Pablo—, bajaba de la mesa de operaciones sangrando profusamente y continuaba en dicha condición por un día, y cada vez al terminar, me parecía que no viviría otras dos horas. Sobre todo cuando miraba mi rostro en un espejo, recibía tal impresión. Sin embargo, dos días después de mi sanidad, entré en la sala y me desvestí; subí a la mesa de operaciones sin ayuda; me hicieron las exploraciones bronquiales; bajé solo de la mesa. ¡No había ni una gota de sangre en ninguna parte, y me sentía bien!” Una vez completados los exámenes, Pablo caminó una cuadra desde el hospital Presbiteriano a la Quinta Avenida; se detuvo en un restaurante a tomar café, y anduvo un número de cuadras para ver a un amigo que había estado con él en el hospital. De allí tomó un tranvía, fue a su casa, y esa tarde regresó al Auditorio Carnegie, esta vez para dar gracias a Dios por su sanidad. Los resultados de los nuevos exámenes fueron todos negativos, sin presentar señales siquiera de la que antes había sido una enfermedad mortal. Recepción en los talleres Mesta En pocos días, Pablo Gunn estaba de vuelta a su trabajo en la compañía Mesta Machine, habiendo sido aprobado por el médico de la misma. Había permanecido ausente por tres meses y medio y habían buscado un sustituto, pero lo emplearon de nuevo en el mismo trabajo. La primera noche de regreso a su trabajo, dos mil hombres empleados de la planta, vinieron a darle la mano, expresando sus felicitaciones. Ninguno había tenido esperanzas de verlo con vida otra vez. Uno de los trabajadores habló en nombre de todos diciendo: “Cuando fui a visitarle en el hospital y me despedí de él, pensé si se me moría mientras le tenía de la mano, tan grave y acabado se hallaba.” Pablo no sólo ganó rapidamente el peso perdido, sino que poco tiempo después ¡tuvo que ponerse a dieta para rebajar! Mucho antes de que se desarrollara el cáncer, había sufrido continuamente de dolores y achaques. Desde su sanidad en 1949, no ha enfermado ni por un día y trabaja ocho horas y media cada noche, seis días a la semana. “Si damos un paso hacia Jesús —dice Pablo—, El dará dos hacia nosotros. Cualquiera puede obtener del Señor todo aquello por lo cual ha creído en El.” El rostro radiante de Pablo es un testimonio de sus convicciones, y la maravillosa historia que ha relatado incontables veces a innumerables personas ha conducido muchas almas a Cristo. Para probar su sanidad, guarda en su hogar copias fotostáticas de su historial clínico completo, con la excepción de las radiografías que aún están en el Hospital Prebiteriano. Un buen ejemplo del estado de su salud consiste en el hecho de que durante los doce años pasados, él ha donado 21 pintas de sangre de su robusto cuerpo en favor de otros enfermos. Se le han aplicado todos los exámenes conocidos por la ciencia médica, y no muestra evidencia alguna de cáncer. El mayor milagro En el lenguaje humano, la sanidad de Pablo fue un milagro, pero la palabra milagro no se se encuentra en el vocabulario de Dios, porque todas estas sanidades son parte de Su misma Naturaleza. Fueron obtenidas por Cristo en el Calvario. Cuando Jesús exclamó, CONSUMADO ES, desde la Cruz, dijo, en otras palabras, “Todo ha sido comprado y pagado. Todo el favor divino está para ser recibido ahora mismo, por cualquier hombre o mujer que se dirijirá a El pidiendo su parte.” La fe no puede ser manufacturada. Una de las dificultades capitales de la gente es la de no ver que la fe puede ser recibida solamente según sea impartida a nuestro corazón por Dios mismo. La verdad es que usted tiene fe o carece de ella. Usted no puede manufacturarla... no puede creer intelectualmente en una promesa y al mismo tiempo carecer de fe para apropiársela. El creer es una cualidad mental, pero la fe es espiritual... alentadora, vital... vive y palpita, y su poder es irresistible cuando es impartida al corazón por el Señor. Es con el corazón que el hombre cree para justicia. “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno” (Romanos 12:3). ¡Cuando comprendamos esta verdad, dejaremos de andar entre los afligidos por enfermedades, hora tras hora, reprendiendo, mandando, demandando, batallando... y por nuestra falta de Verdad y del Espíritu Santo, trayendo reproche ante el Señor! La intercesión tiene su lugar, pero no en lo que se refiere al ejercicio de la fe. La intercesión y el gemir del corazón podrán preceder a la operación de fe, pero cuando la fe de Dios es impartida, lo único que se oye son las voces de agradecimiento y alabanzas. La mujer del Evangelio que padecía flujo de sangre no estaba luchando por asirse de la cuerda de liberación de su enfermedad mediante el poder de su sugestión mental; todo lo que ella ansiaba era alcanzar a Jesús. ¡Todo lo que hizo aquel pobre y miserable ciego del camino a Jericó, fue acoplar, mediante su fuerte clamor, la historia de su desgracia con su creencia en el amor, el poder y la compasión de Jesús de Nazaret! Cuando Dios dio a Pablo Gunn su medida de fe, se necesitó aproximadamente medio minuto para que aquella fe trajera su resultado: ¡Un cuerpo completamente sanado de cáncer por el Poder de Dios! XVII Ricardo Kichline La esposa del pastor de la Primera Iglesia Evangélica Reformada de Vandergrift, Pensilvania, acababa de terminar de narrar el maravilloso milagro en la vida de su hijo Ricardo, cuando una persona completamente extraña se puso de pie en el Auditorio diciendo: “Señorita Kuhlman, yo soy un desconocido para la madre del joven Ricardo, pero sé que cada palabra que ella ha hablado es verdad. Mi hija era enfermera en el Hospital Presbiteriano cuando el milagro tuvo lugar, ella me dijo todo lo ocurrido, tal como sucedió.” Víctima de mielitis aguda El quince de mayo de 1949, Ricardo Kichline, estudiante de dieciséis años de edad, fue atacado de parálisis. Un día se cayó sin razón aparente y después empezó a tener dificultad para levantar sus pies. Cuando al día siguiente se le notó un marcado y muy peculiar defecto al andar, sus padres se pusieron muy alarmados. Llamaron al doctor quien, después de examinarlo, se mostró muy intrigado sin dar su diagnóstico. Durante las veinticuatro horas siguientes Ricardo empeoró hasta el punto que al tercer día ya no pudo levantarse: sus piernas estaban completamente paralizadas. Los esposos Kichline, oraban desesperadamente que el médico pudiera detener esta temible enfermedad, al observar que la parálisis se extendía por el cuerpo de su hijo. Pronto Ricardo no fue capaz ni de sostener una taza. Respiraba, como su madre lo expresa, “intermitentemente”, y tenía que ser cuidado y alimentado como si fuera un bebé. Después de dos semanas de creciente parálisis, tras una consulta médica, Ricardo fue llevado al Hospital Presbiteriano de Pittsburgh. Su madre, Laura, se sentó a su lado en la ambulancia, mientras su padre se adelantó en su propio auto. “Podía hablar —dice Laura—, y su mente era tan clara como la nuestra, pero ya para este tiempo la parálisis había avanzando hasta su cuello. Antes estuvo completamente paralizado de la cintura abajo, pero ahora lo estaba casi enteramente de la cintura arriba.” El día después de entrar en el hospital, sus padres hablaron con el Director Clínico, recibiendo la trágica noticia de que Ricardo era víctima de mielitis transversa aguda, una forma de parálisis deformadora. Este mal se origina en el cerebro, pero las manifestaciones comienza a exteriorizarse en los pies. La enfermedad se dirige hacia la cintura; y luego pasa a través del cuerpo a los órganos vitales superiores. En la forma aguda del mal tal como la sufría Ricardo, la muerte puede sobrevenir rápidamente al extenderse la enfermedad a las partes de la médula espinal conectadas con el corazón y los músculos de la respiración. Anticipándose a tal contingencia, se preparó un pulmón de hierro y se colocó, en la habitación, listo para el caso de ser necesario. El pastor Kichline y su esposa quedaron petrificados cuando el doctor les reveló la grave situación de su hijo. Les parecía en aquellos momentos que el mundo había llegado a su fin. La razón de ello es explicable. Hijo único en circunstancias difíciles Ricardo era hijo único, concebido y llevado con gran dificultad, años después del casamiento de sus padres. “Vino a nosotros —dice Laura—, en respuesta a mis anhelos y mis oraciones de que Dios me diera un niño, porque yo había sufrido un accidente cuando era niña y aparentemente no podría tener hijos. Finalmente fui operada para poder dar a luz y recuerdo mi gozo al decirme el cirujano: ‘Ahora ya podrá tener el hijo que desea. Cinco años más tarde nació Ricardo.’ ” Su nacimiento fue la realización del sueño por tanto tiempo acariciado por su madre. Ella nunca podría tener otro niño. Todas las esperanzas y aspiraciones de ambos padres residían en aquel muchacho de dieciséis años, ahora completamente paralizado y amenazado por una inevitable muerte repentina. “¿Qué podemos hacer? —fue el primer angustioso lamento de Laura dirigiéndose a su esposo después de escuchar el veredicto del médico. Prescripción facultativa del más eficaz remedio Antes de poder responder, el sabio y amable doctor, educado en un ambiente cristiano, contestó cariñosamente a su pregunta: “Tendrán todavía tiempo para orar.” Les explicó que si todo iba bien Ricardo estaría hospitalizado allí la mayor parte del año, y sería después llevado al Centro de Rehabilitación D. T. Watson de Leetsdale, Pensilvania. Así supieron los Kichline que su hijo estaba destinado a ser paralítico si vivía, y esto no podía ser asegurado por nadie, porque no se podía determinar si el corazón resistiría la gravedad de su estado. Laura Kichline había sido cristiana desde su niñez: A la edad de dieciocho años consagró su vida enteramente al Señor, para su servicio como y donde El quisiera. Pero no fue sino hasta pocos meses antes de caer su hijo enfermo, que ella fue testigo del poder milagroso de Dios sanando cuerpos quebrantados. En el mes de noviembre anterior, su esposo había asistido a un servicio en el Auditorio Carnegie, y como dice Laura: “Regresó a casa grandemente entusiasmado, por el ministerio de la señorita Kuhlman, y comentando la manera maravillosa en que Dios la usaba.” Por lo tanto, cuando dos meses más tarde un joven amigo de Vandergrift contrató un autobús para ir al Auditorio Carnegie, Laura decidió acompañarles. Se sentó en el palco durante aquel primer Culto de Sanidades a que ella asistiera, y en el principio estaba grandemente intrigada por lo que veía. Laura descubre el poder de Dios “Yo jamás había presenciado el Poder de Dios visiblemente en acción — dice ella— Por supuesto que yo sabía que Dios había hecho una obra maravillosa en mi propia vida, pero nunca había visto su poder actuando instantáneamente en los cuerpos de las personas como lo vi allí. Sucedieron muchas sanidades asombrosas en aquella noche —continúa—, y yo, sorprendida por lo que veía, empecé a orar por nuestra iglesia con un fervor que nunca antes había conocido. Estaba inexplicablemente emocionada sintiendo el Poder Divino en mi propio cuerpo allí en el auditorio. Ahora estoy segura que Dios estaba preparándome para el dolor, el sufrimiento, y la angustia que me esperaban.” ¡Y de qué modo tan admirable El había de continuar preparando el camino! Una noche cuando los Kichline meditaban sentados al lado de la cama de su hijo enfermo, Laura abrió su Biblia. Sus ojos parecieron lanzarse a Lucas 1:37: “Porque nada hay imposible para Dios.” “Yo no podía apartar mi vista de esas palabras —recuerda—, era como si Dios realmente me hablara, y recuerdo que yo dije, creo que en voz alta: ’¿Me hablas a mí, Señor?’” Ciertamente, porque en aquella noche Laura fue inducida a creer estas palabras de la Escritura con toda su alma y corazón. Como dice ella misma: “¿Acaso no había visto milagros de sanidad realizados por el Poder de Dios en el Auditorio Carnegie en los servicios de la señorita Kuhlman? Yo sabía que no eran curaciones imaginarias, sino verdaderas. Yo, en realidad había visto el poder de Dios sobre Su obra maestra, el cuerpo humano, sin saber que en un futuro cercano, en nuestro hogar tendríamos desesperadamente necesidad de Su ayuda.” Aquella noche, Laura y su esposo, el pastor reformado, me escribieron pidiendo oración por la sanidad de su hijo. “La señorita Kuhlman sugirió —relata Laura—, que nos entregáramos a la oración basados en Juan 15:7: ‘Si permanecéis en Mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho.’ ” “Nos apegamos a esa promesa, ciegamente, apropiándonos de ella — continúa—, y aunque no puedo probarlo, yo creo que cuando realmente comenzamos a poner nuestra confianza en Dios basados en Sus promesas, la parálisis se detuvo antes de llegar al corazón de Ricardo.” Durante este período, Laura no perdía ningún programa radial, y ayunaba regularmente “porque conocí el valor del ayuno en el terreno espiritual — dice ella—, cuando asistí al primer Culto de Sanidades y vi los resultados.” El Rvdo. Kichline conocía también el valor del ayuno, pero debido a una seria operación que había sufrido en febrero último, necesitaba recobrar sus energías físicas tan pronto como le fuera posible, además de las energías que gastaba no sólo para sus actividades ministeriales, sino también en la enfermedad de su hijo. El halló consuelo por el hecho de que no podía ayunar físicamente en aquel entonces, en las palabras de Isaías 58:6-8. Mientras oraban juntos por la sanidad de Ricardo, Laura examinaba diligentemente su corazón, comprendiendo la realidad de las palabras: “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado” (Salmo 66:18). Hizo un voto de que si Dios tenía a bien contestar sus oraciones, toda la gloria sería dada a El siempre. Fue en la mañana de un día de junio que Dios, a través de Su Santo Espíritu, obró en respuesta a sus muchas oraciones y grande fe. Ricardo yacía pesadamente en su cama, como lo había estado ya por semanas: “Un peso muerto —decía él—, como de plomo. Los médicos regularmente investigaban la sensación de mi cuerpo de cintura abajo, pinchándome con un alfiler, pero yo jamás sentí nada.” En este día que sería el gran momento de sus vidas, Laura había estado ayunando durante un largo tiempo poco acostumbrado. Ella y muchas de sus amistades, que también ayunaban, seguían la costumbre de arrodillarse en oración por Ricardo al escuchar el programa radial. Minutos gloriosos bajo un Poder sobrehumano Y a las 10,55 a. m. sucedió. Estando uno de los médicos del hospital a su lado, el Poder de la Resurrección Divina tomó el cuerpo paralizado de Ricardo, y la vida comenzó a fluir en sus miembros y órganos. “Yo sentí el Poder de Dios en todo mi cuerpo —recuerda Ricardo—. Comencé a temblar violentamente sin control. Me imagino que esto duró unos cuatro a cinco minutos. Luego que acabó el temblor, casi inmediatamente comencé a tener sensación en mis piernas. “Al día siguiente —sigue Ricardo—, fui invadido nuevamente por el Poder exactamente a la misma hora, las 10,55 de la mañana. “Pero —sonríe diciendo—, yo en realidad ignoraba lo que había sucedido, ya que nunca había asistido a un servicio de Sanidad, y no fue sino hasta que comencé a asistir regularmente a las reuniones de la señorita Kuhlman, después de mi curación, que comprendí haber experimentado el poder de Dios en mi propio cuerpo aquella mañana en el hospital.” Después de un tiempo extraordinariamente corto Ricardo salió del hospital, y en septiembre regresó al colegio para graduarse. Todo lo que la ciencia médica y la fisioterapia puede hacer, se le aplicó; pero lo que el conocimiento y la habilidad humana no puede realizar, el Creador de este muchacho pudo hacerlo, y lo hizo en pocos instantes. Buenos doctores, expertos en fisioterapia y hábiles enfermeras habían hecho los mejores, tratamientos, esmerada y afectuosamente, pero los médicos se referían después a Ricardo Kichline como “el paciente sanado por un Poder más Alto”, pues su curación había sido algo enteramente diferente de los resultados obtenidos en otros casos. La sanidad total de Ricardo no fue instantánea, pero cuando salió del hospital, habiendo aprendido a caminar de nuevo con ayuda de aparatos, muchos de los que conocían su condición reconocieron que Dios esta en Su Trono y que la edad de los milagros no ha pasado. (1) Cuando el Rvdo. y la señora Kichline dieron las gracias a los médicos del Hospital Prebisteriano por su espléndidos esfuerzos por la curación de su hijo, éstos respondieron rápidamente: “No nos lo agradezcan a nosotros. Den las gracias a Dios. El lo hizo.” Y los Kichline, más que nadie, sabían cuán verdaderas eran estas palabras. “Todo esta maravilla de poder Sanador continúa creciente y aumentando en favor de otras personas —dice la señora Kichline—, y por ellos damos gracias a Dios; pero particularmente de que en Su infinita misericordia se apiadó de nosotros hasta el punto de enviar Su Poder Sanador desde el cielo para suplir nuestra desesperada necesidad. Un nuevo “grupo de oración” Un pequeño grupo de fieles cristianos de varias denominaciones, agradecidos por la compasión que Dios mostró para con esta familia, y conmovidos ante la evidencia del poder de la oración, se reunen cada miércoles por la noche en la iglesia del pastor Kichline, para alabar a Dios y ofrecer oración por todos aquellos que envían sus peticiones por cualquier necesidad. Durante años, desde la sanidad de Ricardo, Dios ha contestado bondadosamente las oraciones de estos consagrados creyentes, otorgándoles incontables bendiciones, demasiado numerosas para poder ser relatadas aquí. Y muchos de los que han acudido a estas reuniones han encontrado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Este es, por supuesto, el más grandioso de los milagros. Ricardo es un testimonio viviente del poder de Dios. “Debido a su sanidad —expresa Laura—, muchos han venido de otros Estados, cercanos y lejanos, para asistir a los notables servicios de Catalina Kuhlman. Aquí aprenden ellos de primera mano lo que Dios puede hacer y hace.” Han pasado doce años y medio desde la sanidad de Ricardo Kichline. Aquel muchacho de dieciséis años es ahora un joven de veintinueve. Mide más de 1,85 m. de alto y es físicamente fuerte. Tanto como lo es en su vida devocional y dedicación a Dios. Trabaja actualmente en la Compañía de Organos Hillgreen-Lane en Alliance, Ohío, fabricando órganos de tubos, con cuya música el nombre del Señor es alabado en muchas iglesias. ¡Oh! si tuviera lenguas mil Para cantar al Redentor. La gloria de mi Dios y Rey, Los triunfos de Su amor. ¡Sordos, oíd! ¡Mudos, cantad! Su Nombre al ensalzar; Al Salvador ¡ciegos mirad! ¡Ante El, cojos, saltad! Carlos Wesley (1) Quizá algunos lectores se sentirán extrañados de esta franca y honesta declaración de la autora del libro, y se dirán: “Si Dios curó a Ricardo por milagro, ¿cómo es que necesitó todavía aparatos ortopédicos, y que le enseñasen de nuevo a caminar? Debemos recordar que el Omnipotente Autor de la Naturaleza suele usar hasta el límite máximo los medios naturales para el cumplimiento de su soberana voluntad. La imaginación humana ha creado los prodigios de los cuentos de hadas, en los cuales las cosas más inverosimiles se realizan de un modo sobrenatural e instantáneo, porque no se trata más que de imaginación. Pero el Dios Verdadero, el Autor de las insondables maravillas de la Naturaleza, suele respetar sus propias leyes, una pequeña parte de las cuales tan sólo la ciencia conoce. Pero no olvidemos que la otra parte, la que la ciencia desconoce, está también bajo el control de Dios, exactamente igual coma aquello que conocemos. Dios puede usar ambas partes con la misma facilidad y, generalmente, no echa mano de recursos sobrenaturales mientras tanto que las maravillas de su Providencia pueden ser realizadas por medios naturales y comunes. Esto hallamos en algunos milagros de la Biblia. Por ejemplo: en el paso del pueblo de Israel por el mar Rojo (milagro evidentísimo por la forma con que ocurrió, en el momento preciso de la necesidad), nos dice la Sagrada Escritura: “Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas” (Exodo 14:21). Asimismo en el caso de la resurrección del hijo de la mujer sunamita observamos cómo Dios inspiró a Eliseo el cooperar en el milagro calentando el cuerpo del muchacho e insuflando y extrayendo aire de sus pulmones, tal como se hace hoy en día en el caso de los ahogados. Pero el muchacho, fallecido desde el mediodía por insolación, no por asfixia, necesitaba mucho más que calor o aire en sus pulmones. Requería indispensablemente el toque divino en su sistema nervioso y muscular y la vuelta de su alma al cuerpo exánime. Dios hizo la parte principal de su resurrección por medios que nosotros desconocemos, e inspiró a Eliseo el cooperar a su rehabilitación física mediante aquello que humanamente podía el profeta hacer. Así fue también en el caso del joven de nuestra historia. Los médicos del hospital Presbiteriano pudieron darse cuenta de la evidente acción divina, aun cuando fue dejada a ellos la parte secundaria, de rehabilitación de los miembros por tantos años paralizados. Sin embargo, tal rehabilitación de nada habría servido, ni habría siquiera sido posible practicarla, si Dios no hubiese intervenido para realizar “por medios más altos”, como dijeron los propios doctores, lo que la ciencia humana había sido incapaz de hacer hasta el momento en que Dios puso su mano. XVIII Los Dolan El sello de correos estaba cabeza abajo. La escritura —como de un niño pequeño—, hecha con lápiz. Todo lo que el sobre decía era: La Predicadora, Pittsburgh. Comprendí inmediatamente que ninguna madre habría permitido que la carta llegara al correo, si hubiese visto el sobre. Una carta graciosa La nota que contenía había sido escrita por una niña, pequeña y era corta y específica. Pedía que por favor orara que Dios hiciera que su mamá y papá no se emborracharan nunca más. Y luego me invitaba a su casa para la Navidad. La firma decía: Audrey. Y eso era todo, EXCEPTO la postdata que añadía: “Se me olvidó decirle donde vivimos. Se baja del autobús, y nuestra casa es la tercera casa blanca grande, pasando la esquina.” Me hizo tanta gracia la carta y el sobre que a la mañana siguiente la leí en el programa, describiendo el sobre y el esfuerzo de la niña para escribir. Al leer la nota completa, incluyendo la postdata, poco sabía yo que Ana Dolan, madre de la niña, se encontraba escuchando la transmisión en su casa en aquel preciso momento. Como me dijera después, enmudeció alarmada al escuchar por la radio las palabras de la postdata: “Se baja del autobús, y nuestra casa es la tercera casa blanca grande, pasando la esquina.” Ana recordaba ahora, cómo dos días antes, su hijita había estado peleando con el diccionario, y luego le había preguntado inocentemente cómo se deletreaba la palabra PREDICADORA. (1) “¿Por qué deseas saberlo?” —preguntó su madre. “Ah, porque sí” —fue la respuesta. Por eso la señora Ana, intrigada y asustada, esperaba impaciente que la niña viniera de la escuela. Al aparecer Audrey, su madre la confrontó con la pregunta: “¿Invitaste tú a la señorita Kuhlman a nuestra casa para la Navidad?” La niña no titubeó. Mirando a su madre directamente a los ojos, replicó: “Sí”. Furiosa su madre le preguntó: “¿Qué piensas hacer con esta señora cuando venga?” La respuesta fue dada con un tono firme: “¡Jugar con ella, por supuesto!” En la mente de aquella preciosa niña, había algo más profundo que jugar con la predicadora. Lo que esa niña quería sobre TODAS las cosas era unos padres cristianos. Oh, ella amaba a su abuelita, la amaba profundamente, tan profundamente como una niña es capaz de amar a su abuela. Mas por buena que sea una abuelita, jamás podrá ocupar el lugar de la madre y del padre. La tragedia de un hogar acomodado La pequeña Audrey había sido criada mayormente por su abuela, porque su madre había estado muy ocupada en otras cosas. Su vida social tomaba mucho de su tiempo. y no podía tener cuidado de su niñita. ¿Qué puede hacerse con una niña de 7 años, o menos, en el salón de cócteles? Y hablando de papá, por supuesto que amaba entrañablemente a la pequeña Audrey, pero no se puede llevar a las niñas al Club de los deportistas, y ¿qué sucede en el corazón de los niños cuando el padre y la madre permanecen fuera de la casa la mayor parte del tiempo? Llegó un día cuando Audrey me escuchó decir por la radio que un culto de Acción de Gracias se llevaría a cabo en Syria Mosque. Con elevadas esperanzas, pidió a su madre que la llevara, ya que era mucho más cerca que Pittsburgh. Ana nunca había oído sobre Catalina Khulman, y no pensaba molestarse, pero finalmente para aplacar a la niña ofreció llevarla. Audrey enfermó poco antes del Día de Acción de Gracias. Dejando a la niña con su abuela, Ana permaneció fuera de la casa tres días. Mas en su corazón amaba a su pequeña: la había dejado enferma, y le había hecho una promesa de algo que, sin poderlo comprender, parecía de mucho significado para la criatura, de modo que regresó a casa temprano el Día de Acción de Gracias por la mañana, a tiempo para llevar a Audrey al culto. Nada sucedió. Como lo expresara Ana en sus propias palabras: “Aparentemente yo no fui tocada. Pensé que todo aquello era una necedad. Mi idea de la vida era sólo gozar, divertirme. Había vivido veinte años entre los de mi grupo, y éstos compartían las mismas ideas. Pero en vista de lo que sucedió después —continúa—, creo que aquella tarde estaba bajo convicción, aunque yo no lo sabía entonces.” Luego vino la Navidad —la carta con el sello cabeza abajo—, la invitación a la casa blanca grande, la tercera de la esquina... Sacrificio maternal Al no aparecer yo en la “casa blanca grande” por Navidad, Audrey suplicó insistentemente a su madre que la llevara al culto especial de Año Nuevo. Por varios días la súplica de la niña cayó en oídos totalmente sordos. ¿Pasar la noche de Año Nuevo en un servicio religioso? ¡Ni pensarlo! “Además recuerda Ana—, yo tenía un gran compromiso en Nueva York, en el Club Stork, aquella vigilia. Me había comprometido para esa fecha desde el mes de agosto y no tenía la menor intención de causar disgusto a esa gente en su gran fiesta de Año Nuevo. Ya había enviado mi vestuario a Nueva York y nada podría detenerme. Pero la niña siguió rogándome, por lo menos unas veinte veces, y no sé lo que sucedió —ciertamente sería el Señor porque de inmediato llamé a Nueva York y cancelé mis reservas, y en su lugar, contraté billetes en el autobús para ir al culto especial de Año Nuevo.” Ana continuó sonriendo casi triunfalmente: “Me atrevo a decir que mi reserva fue la única que se canceló en el Club Stqrk aquella noche de Año Nuevo.” El tiempo estaba muy malo en la tarde de Año Nuevo. Nevaba fuertemente; las calles cubiertas de hielo, y mucha gente había quedado atrapada por la nieve. El taxi no pudo llegar hasta la casa de los Doland por haber quedado detenido en una pendiente resbaladiza, por lo cual Ana tuvo que caminar con dificultad calle abajo, sobre la nieve, acompañada de Audrey, la pequeña de siete años que arrastraba los pies estáticamente al lado suyo; mientras su corazoncito latía más fuerte que nunca, llena de entusiasmo y espectación. Esta noche de Año Nuevo fue muy distinta de todas las que Ana había pasado, y sería la más memorable de su vida, porque en aquella noche dio su corazón a Cristo y su vida fue cambiada para siempre. Un “milagro” espiritual “En mi imaginación y deseo quisiera subir al monte más alto de la tierra y proclamar al mundo entero la gloriosa experiencia del Nuevo Nacimiento —exclama Ana con lágrimas de gozo fluyendo de sus oscuros ojos—. Es algo que se tiene que experimentar, y no se puede explicar plenamente a otra persona. Una cosa sé, que El nos da una vida nueva, por medio del Nuevo Nacimiento.” Cristo no le explicó el “cómo” a Nicodemo. El proceso es un misterio, como lo expresa en Juan 3:8: “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” Aunque su causa esté escondida, sus efectos son manifiestos. El Señor obra misteriosamente, pero Sus resultados son claros y seguros. “Y Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” Y en efecto, cuando El es levantado ante los ojos de los hombres, como el Salvador de las almas, por un poder extraño, imposible de explicar, muriendo les da la vida; atado les da libertad; sufriendo les redime de la más grande agonía conocida por el alma, la agonía de una irremediable desesperación; e infinitamente amoroso les invita y les declara suyos, y nunca los dejará hasta que sean Su posesión para siempre. Cuando el papá de la pequeña Audrey, Red Dolan, regresó a las ocho de la mañana de la velada de Año Nuevo celebrada en su Club, le trajo pitos y juguetes, lo que a ella siempre le había encantado. Pero Audrey no hizo caso de los pitos en esta ocasión. Era como si hubiese recibido ya todo lo que deseaba, de parte del Señor. Pero pasaría un año completo antes de recibir todo lo que esperaba de El, porque hasta un año después su padre no aceptó a Cristo. Sin embargo, durante ese año, otro miembro de la familia Dolan sería maravillosamente tocado y sanado por el poder de Dios ¡El abuelito...! El padre de Ana había sido un bebedor por sesenta años. “Jamás recuerdo a mi padre sobrio”, decía Ana. Era músico y con mucha frecuencia se ausentaba del hogar por tres o cuatro semanas. De regreso volvía tan borracho que se acostaba en la grama del patio de la casa, sin poder moverse. Cada vez parecía necesitar más tiempo para recobrarse. Antes de que Ana y Red se casaran, Red había tratado de remediar la situación, pero el abuelo no podía ni quería cambiar. Todos los médicos de Carnegie, Pensilvania, lo conocían, lo querían y trataban de ayudarle. Su veredicto era unánime: ¡Algo debería hacerse por el abuelo; tan buena persona, pero dado a la bebida! Unos meses después de la conversión de Ana, el abuelo probó su última copa de licor. Había estado bebiendo exageradamente ya por varias semanas. La última vez que se dejó ver, andaba como un vagabundo: una bota sobre el zapato, éstos sin amarrar; una boina sucia de quién sabe quién, y había perdido sus anteojos y no podía ver. Estaba tan borracho que sus pantalones no se le aguantaban, y había tomado un viejo pedazo de cuerda para sujetárselos. La abuela, antes de salir en su búsqueda, le dijo a Ana: “Yo creo que papá está en sus últimas. No le he visto por cinco días. Se sentía tan miserable cuando salió de casa, que tengo temor de que haya puesto fin a su vida. No ha comido ya por días, bebe todo el tiempo.” Esto fue un sábado por la noche, y Ana replicó: “Mañana iré al servicio de la señorita Kuhlman. No se preocupe, madre, oraremos por papá. Quédese en casa y tan sólo ore por él, también.” Dos noches siguieron, y el abuelo no regresaba a casa. Por la noche la madre de Ana vino, diciendo: “Creo que papá está en el granero.” Ambas inspeccionaron el granero cuidadosamente, no pudiendo encontrar ni huellas del abuelo. Como ya eran más de las nueve de la noche, Ana y Audrey regresaron a casa, orando por el camino. De pronto Audrey dijo: “Yo oigo alguien viniendo por la calle.” Ana reconoció el sonido de las pisadas de su padre, arrastrando los pies, ¡tan débil se encontraba! Y allí apareció al doblar la esquina. El abuelo no parecía conocer a su hija ni a su nieta, pero Audrey fue a encontrarlo a mitad del camino, diciendo: “Abuelito, yo te amo; y tú no sabes cuánto te ama Jesús.” El hombre estaba tan mal que no podía casi mantenerse de pie. Todo lo que quería era dinero para otro trago. Entonces Ana dijo: “Papá, arrodillémonos aquí mismo. —Se arrodillaron juntos al lado de la calle y Ana oró simplemente—: Señor, tómalo. Como tú lo desees, solamente que lo tomes.” El “segundo milagro” espiritual En ese instante, el abuelo se puso de pie, anduvo calle arriba con admirable ánimo, entró en la casa, se bañó, se rasuró y se cambió la ropa. Cristo había entrado en su corazón, y era una criatura nueva en Cristo Jesús. “Las cosas viejas pasaron; ¡he aquí todas son hechas nuevas!” Dos días más tarde, el abuelo se encontraba en el servicio del Auditorio Carnegie, reconociendo públicamente a Cristo como su Salvador. Jamás volvería a tomar —o siquiera a desear— otra bebida. Mientras tanto Red Dolan batallaba contra sus convicciones. Habían pasado varios meses desde la conversión de Ana y de su padre. Red pensaba que era una gran cosa que ambos hubiesen dado su corazón a Cristo. Era bueno para ellos, pero no era cosa para él, un hombre joven, que si bien tenía sus defectos se sabía controlar mejor que el viejo o que su mujer. Por lo menos no lo necesitaba todavía. ¡Pero Dios siempre escucha las oraciones de los niños, cuando son conscientes y sinceras como en este caso! El “tercer milagro”, en el bar ¡Y sucedió de repente! Un día, estando en el extremo de un bar, habiendo ordenado una bebida pero sin haberla tocado, algo le sucedió a Red Dolan que hasta este momento no ha sido capaz de explicar, y sin embargo fue la fuerza más poderosa que jamás le haya doblegado. El se vio repentinamente tal como Dios lo miraba —un pecador despreciable— desafiando a Dios; un hombre indigno del amor puro de su preciosa niñita; un hombre que necesitaba ser limpio de toda iniquidad, ser libertado del poder del pecado. Involuntariamente cayó de rodillas en el mismo bar, lleno de hombres, y exclamó sin reparos: “Dios ten misericordia de mí, pecador! Fue una corta oración —pero salía de una corazón sincero y penitente—. Procedía de un hombre que anhelaba la realidad de Cristo en su vida. El cándido ejemplo de su hijita, la realidad de la persona de Jesucristo reflejada en la vida de Ana; y sobre todo el profundo cambio experimentado en la vida del abuelo, era algo innegable, real ¡y él, miserable de sí, estaba resistiendo todo esto; luchando contra Dios! El afirma que en su oración no hubo más palabras que éstas; pero en aquel momento ocurrió el más grandioso milagro que pueda suceder en la vida de algún ser humano. Red fue una nueva criatura en Cristo Jesús, y fue instantánea, completa y permanentemente liberado del vicio del licor. Un hogar transformado Los Dolan tienen un nuevo hogar —un hogar Cristiano— en el cual se gozan juntos. Audrey tiene unos padres nuevos, cuyas vidas están dedicadas a Cristo. Ahora, después de dos años de estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Carnegie, la fe de Audrey es tan sólida, tan profunda y tan sencilla como lo era cuando puso el sello cabeza abajo en el sobre, al escribir la primera carta a su Predicadora. ESTO HACE DIOS: Una mujer dando su vida al Señor en el palco de un auditorio; un padre aceptando a Cristo el final de una callejuela; un esposo dando su corazón a Dios en un concurrido bar. Todo, porque una niña pequeña oró en el Nombre de Jesús. (1) Debemos recordar que el inglés no se escribe como se pronuncia. XIX Jaime McCutcheon Levantando la radiografía y señalándola con su lápiz, exclamó: “¡Un milagro, es todo lo que yo puedo llamar a esto! En todos mis años de experiencia clínica jamás he visto cosa igual: una porción ósea ha nacido donde antes no había nada. Este hueso está sosteniendo su peso, es por eso que ahora puede andar.” El que hablaba era el médico que años antes había atendido a Jaime McCutcheon. Unos pocos días antes, Jaime había acudido a su oficina para una inyección contra la gripe, y, como un favor personal, el doctor le había pedido hacerse estas radiografías, costeándolas él. ¿Por qué? Porque su curiosidad científica se lo exigía. Familiarizado con el historial médico de James; habiendo estudiado cuidadosamente las series de radiografías hechas antes y después de las cinco infructuosas operaciones para corregir una fractura de la cadera, el doctor sabía que existía una separación ósea que médicamente hablando, le imposibilitaba para poder caminar. ¿Cómo y por qué, estaba caminando ahora? Esto era lo que el médico debía conocer. Cuando ocurrió el accidente, Jaime estaba trabajando como mecánico principal en una construcción en Lorain, Ohío. Estaba construyendo una serie de líneas férreas y Jaime entrenaba a un nuevo empleado en el manejo de la excavadora. Grave accidente por un tractor Eran las cuatro de una tarde de octubre, hora de estacionar el equipo. Jaime estaba parado en una ladera, dirigiendo al maquinista; y sin duda el inexperto conductor no vio la señal o la mal interpretó, el caso es que maniobró erróneamente. La excavadora levantó el terreno en el cual estaba Jaime; haciendo que éste volara unos diez pies por el aire. Cayó pesadamente en el suelo sobre la cadera derecha. Si fue el tremendo golpe lo que ocasionó el daño —o la fuerza de la caída de un cuerpo que pesaba 105 kilos— nadie lo sabe. “Nunca en mi vida había perdido el sentido”, dice Jaime haciendo un gesto; y esta vez tampoco quedó inconsciente. Se levantó, tomó una pala corta de las manos de uno de los obreros que estaba cerca, y usándola como bastón anduvo unos diez pasos y finalmente cayó. Esta vez no pudo levantarse, y le llevaron en una camilla al Hospital de San José de Lorain. Allí descubrieron que la cabeza del fémur se había quebrado separándose totalmente del hueso, “tal como si el corte se hubiera hecho con una sierra”. Cinco operaciones en el fémur Dos días más tarde se le enyesó y seis días después, el 6 de noviembre de 1947, se le hizo la primera de cinco operaciones —cada una más penosa que la anterior. Un fino tornillo hecho de cadmio, acero y plata, de cuatro pulgadas y media de largo, por cinco dieciseisavos de pulgada de diámetro, fue introducido conectando la cabeza con el resto del fémur. Jaime permaneció en el hospital durante seis dolorosas semanas. Después regresó a Puittsburg, y luego de varias semanas de penoso sufrimiento, pidió ser examinado por su propio médico. Las radiografías tomadas revelaron que el tornillo de su cadera era muy largo, y que el extremo del mismo traspasaba la cabeza del fémur tocando el hueso ilíaco. Por lo tanto cada vez que movía la pierna, el tornillo se enterraba en este hueso. Aún más, los rayos X mostraron que no se había logrado juntar el hueso: que había una marcada separación entre la cabeza y el resto del fémur, y la descalcificación ya era notoria en la quebradura. El 19 de enero de 1948 cumplían los esposos McCutcheon veinticinco años de casados. Jaime lo celebró dirigiéndose al Hospital Columbia de Pittsburg para la segunda operación, donde se le insertó un tornillo más pequeño. Aun imposibilitado para caminar después de esta operación, las radiografías mostraron que este tornillo no había alcanzado la cabeza cortada. Tres semanas más tarde se le hizo una tercera operación insertándole un tercer tornillo. Este, también, fracasó en el intento de unir ambos fragmentos del hueso en posición correcta. La cuarta operación de Jaime en marzo de 1948 consistió en la remoción del tercer tornillo que ya se había aflojado, enyesando al paciente enteramente, dejando libres sólo sus dos brazos y una pierna. Quedaría enyesado por diez semanas, pero el yeso se aventó después de unos días, y los médicos lo removieron. Jaime aún no podía caminar; el dolor era intenso y constante y estaba preocupado deseando saber cuándo o si podría volver a trabajar. Los médicos ahora presentían que de acuerdo con sus últimas radiografías, él debería poder andar, por lo menos un poco. Pero tratándose de su propia cadera, Jaime sabía que no podía apoyarse en su pierna derecha —ésta no podía sostener su peso en absoluto. Era evidente que lo que estaba mal desde el principio, continuaba todavía en el mismo estado. De pronto se le ocurrió que las últimas radiografías le fueron tomadas únicamente hallándose acostado. Hizo ver esto a su doctor, pidiéndole que le tomasen más rayos X en posición vertical: y así de pie, la misma separación era claramente visible; no había conexión alguna entre ambos fragmentos del quebrado fémur. En agosto de 1948, se le hizo la que fue su última operación —esta vez en el Hospital General Allegheny de Pittsburgh. El doctor, en esta ocasión, en lugar de abrir la vieja incisión del lado de la cadera, abrió una nueva atravesando la parte anterior de la misma. Se le cortó una porción de la parte superior del fémur, la cual fue colocada directamente en la quebradura —siendo asegurada con un clavo. Jaime fue puesto de nuevo en un yeso completo, y esta vez permaneció en él por diez semanas. Después de todo esto, la corrección hecha en la fractura por medio de la operación, probó ser infructuosa debido a la descalcificación. El hueso sencillamente no podía unirse. Jaime estaba ya desesperado. Diez meses de dolor insufrible, cinco operaciones, y su condición no solamente se resistía a mejorar, sino que estaba peor que cuando se efectuó la primera operación, debido a la progresiva descalcificación. Fue durante una de las visitas a su esposo en el Hospital Allegheny que la señora Alma pensó por primera vez en los servicios de sanidad. Cada día, en su recorrido hacia el hospital, al pasar frente al Auditorio Carnegie en el tranvía, veía las multitudes y escuchaba los cánticos. Su curiosidad aumentó y se detuvo en el Auditorio cierto día, camino al hospital. Siendo una creyente piadosa y mujer de mucha fe, sabía de qué se trataba. Por consiguiente, mandó varias peticiones de oración sin que Jaime lo supiera, porque como dice él: “Yo pertenecía a una iglesia, pero no era un cristiano piadoso que digamos, y Alma sabía que yo no creía en la Sanidad divina.” Los médicos le dijeron que su única esperanza residía enteramente en la sustitución de la cabeza del fémur por una artificial de plástico y plata. Esta sexta operación estaba ya decidida, cuando la hermana de Alma, en cuya casa estaba viviendo entonces la familia McCutcheon, se unió a ella para rogar a Jaime que fuera a un servicio. Accedió a medias. “Un día de estos iré”, prometió él, sin comprometerse definitivamente. Escapando de la sexta operación Pero al pensar más sobre el asunto, decidió que, de ir, debería hacerlo pronto, antes que llegara el tiempo de ingresar de nuevo en el hospital para la siguiente operación. “Estaba tan desanimado con el dolor y la idea de otra operación que podía fallar como las anteriores, que estaba dispuesto a probar cualquier cosa — hasta uno de esos servicios”, dice con una sonrisa. De manera que la próxima semana fue a su primer servicio en el Auditorio Carnegie —solo. No pudiendo estar de pie ni por dos minutos sin apoyo alguno, estaba usando un pesado bastón en lugar de las muletas que había dejado en casa; pero aún con esta ayuda, el permanecer de pie por cualquier período de tiempo, le molestaba mucho. Este día estuvo de pie tres horas esperando que se abrieran las puertas, y cuando finalmente entró, descubrió que todos los asientos estaban ocupados. Exhausto, desanimado y con gran dolor, regresó a casa y le contó a la esposa lo ocurrido. A la semana siguiente su cuñada ofreció llevarlo y él aceptó su oferta. Esta vez, con previsión, llevaron consigo unas sillas portátiles. “Entré con el pesado bastón en una mano y la silla en la otra —recuerda Jaime—, y sin saber cómo me encontré sentado en la plataforma. Cómo llegué hasta allí apenas puedo decirlo. Sin duda empujado por la multitud.” Jaime era un empedernido fumador por 35 años, y ante de comenzar el servicio, salió a fumarse. un cigarrillo. No puede explicar el por qué, pero después de la reunión se deshizo del paquete de cigarrillos, y no ha vuelto a fumar otra vez. “Fue algo muy curioso —dice él—, porque la señorita Kuhlman nunca dijo ni una palabra acerca del hábito de fumar.” Jaime realmente no sabía qué pensar acerca del servicio. Jamás había visto nada parecido, y observó, meramente como un espectador, entendiendo muy poco de lo que acontecía. Su hija mayor, casada, que había estado oyendo regularmente los programas de radio, estaba particularmente ansiosa de asistir a uno de estos cultos en el Auditorio Carnegie, de manera que la semana siguiente fue con él, mientras Alma cuidaba de sus niños. Doble declaración de un suceso extraño Esta vez lograron asientos cerca del centro. De pronto, como a la mitad del culto, “un gran calor vino sobre mí —dice Jaime—. Parecía como que había fuego debajo de la silla, y comencé a sudar excesivamente.” Su hija tenía su mano sobre la rodilla de él, y dice la muchacha recordando aquel suceso excepcional: “Ondas de electricidad parecían correr de su pierna a mi brazo.” Jaime no supo más, sino que para su mismo asombro, su bastón rodó debajo del asiento y él se levantó y se salió al pasillo, y su hija al lado suyo. Sin un momento de vacilación, de duda, o de temor, caminó sin apoyo hacia la plataforma. Subió los altos peldaños de la plataforma con toda facilidad y decisión. “Cuando llegué arriba, la señorita Kuhlman me dijo que levantara la pierna y luego la hiciera girar. ¡Lo hice, y lo he estado haciendo desde entonces! Eso sucedió el 5 de noviembre de 1949. No ha vuelto a usar un bastón desde aquel día, ni ha tenido el menor problema con su cadera o su pierna. Puede correr y saltar, y demuestra la fuerza de su pierna derecha, parándose sobre ella solamente, para que sostenga todo el peso de su cuerpo de más de doscientas libras. La única señal del accidente, es que camina cojeando muy lentamente(1). Conversiones El se entregó a Cristo en aquel día de 1949, y ha traído a muchos al Señor por medio de su testimonio —entre los primeros a su mismo sobrino. Cuando éste llegó a la casa de su tío aquella tarde, era aún incrédulo de lo que había sucedido. Su esposa estaba menos sorprendida —porque ella había conocido ya por largo tiempo, el poder de Dios para sanar— pero no estaba menos gozosa. Toda la familia se reunió para celebrarlo y dar gracias a Dios. Se había preparado una fiesta de gala en la ciudad, para abrir la época de cacería, y el yerno de Jaime acababa de llegar trayendo consigo una pequeña pieza obtenida. El sobrino de Jaime, era por su carácter incrédulo, el más maravillado de lo que había acontecido: considerando la instantánea restauración de los músculos de la pierna por tanto tiempo inutilizada. La tocaba incesantemente, diciendo: “Pero miren y vean cómo este músculo se ha desarrollado tan de pronto.” Frecuentemente durante la siguientes semanas, iba a visitar a su tío Jaime, y con una expresión dudosa en su rostro, le tocaba la pierna. Mediante esta maravilla de sanidad, él mismo entregó su corazón a Jesús antes de pasar mucho tiempo. Jaime comenzó a trabajar de inmediato en una compañía de reparación de autos hasta 1956, cuando reingresó en la compañía donde trabajaba cuando ocurrio el accidente. Esta compañía más tarde dejó de existir, y él volvió a trabajar como mecánico de automóviles hasta el presente. Sirviendo a Cristo como acomodador “Mi trabajo es pesado —dice él—. Hay muy pocos hombres de mi edad que puedan trabajar como lo hago yo, y después de trabajar ocho horas diarias en el taller, llego a casa a hacer más trabajos pesados allí. Por ejemplo, una de las últimas cosas que he construido, son las gradas de cemento del patio trasero, habiendo hecho toda la excavación yo solo”. Jaime trabaja cinco días a la semana, pero un día en el cual él no trabaja es el viernes. Este es el día de las reuniones de Milagros —el día en que él fue sanado. Cada viernes, venga lo que venga, Jaime sirve de újier en el Auditorio Carnegie. Desde su sanidad en 1949 hasta 1960, Jaime no se había preocupado de volver al médico para hacerse más radiografías. “Yo sabía que estaba sano y eso era suficiente para mí. No necesitaba que me dieran una confirmación”, dice él. Pero sabiendo que los incrédulos demandan pruebas científicas, procuró un juego completo de las radiográfías de antes y después de cada operación. No fue sino hasta 1960, cuando pidió una inyección antigripal, que obtuvo las pruebas finales, las radiografías que muestran el nuevo fragmento óseo crecido en el espacio entre la cabeza y el resto separado del fémur uniendo así ambas partes y haciéndolos une sólida y fuerte pieza. Este es el hueso que ahora, y aparentemente desde el momento de su sanidad, ha sostenido todo su peso. “El Señor tuvo que colocarlo allí —dice Jaime—, no se explica de otra manera.” Y su cirujano está enfáticamente de acuerdo con esto. “Esto es verdaderamente un milagro", fueron sus palabras. Jaime, un hombre alto, vigoroso y fornido, se enorgullece por el hecho de que nada, ni aún la caída causada por el accidente, lo ha puesto fuera de combate. “¡La verdad es —dice sonriendo—, que yo jamás en mi vida he sido puesto Knok-out excepto por el poder de Dios!” (1) Véase nota pág. 184 XX El caso de los Crider Allí estaba una madre llevando en brazos a su niño impedido, con la idea de suicidio. Sabía bien cómo iba a hacerlo: se arrojaría con su niño para ser arrollados por un rápido tranvía. Pensaba que no podría resistir que su niño impedido sufriera esta vida. Había visto tantos niños deformados e imposibilitados, que el solo pensamiento de ver a su propio hijo como uno de ellos, era más de lo que podía soportar. La señora Juana recuerda que por mucho tiempo había deseado tener hijos. Quería tener una niña y un varón. Después del nacimiento de Nancy, seis años atrás, Juana oró que pronto pudiera tener su anhelado varoncito. Cinco años después, al saber que iba a ser madre por segunda vez, oró espontáneamente, diciendo: “¡Oh, Señor, que sea varón!”. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, esta oración todavía estaba en sus labios y en su corazón, y rebosó de felicidad, cuando al pasarle los efectos del éter, escuchó a su esposo decir: “Ya tienes tu varoncito, querida.” Y luego... Un niño lisiado Solamente una madre puede entender completamente el sentimiento, la emoción, el choque mental y físico sufrido, cuando con toda la ternura de que un hombre es capaz y con un espíritu quebrantado que apenas le dejaba hablar, Elmer Crider tomó la mano de su esposa entre las suyas, y le dijo toda la verdad: El niño tenía algo extraño en uno de sus pies. Cuando la enfermera entró en el cuarto unos minutos más tarde, de una sola mirada se enteró de la situación. “¿Se lo dijo? —preguntó a Elmer. A su respuesta afirmativa, salió del cuarto, y en seguida el mismo doctor trajo el pequeño niño a la paciente. “Quité la sabanita que le cubría —recuerda Juana—, y le miré su piececito, y hubiera deseado morirme en ese instante. ’¿Por qué, oh Señor, por qué no me sucedió a mí en su lugar?’ ” El pie del niño, estaba torcido hacia atrás de manera que los dedos estaban en el lugar del talón, y donde debía haber hueso, había solamente músculo. “¿Qué puede hacerse por él?”, fue la primera pregunta angustiosa de Juana. “Tenemos que ponerle un aparato ortopédico”, dijo el médico. “¿Podrá caminar? ¿Se pondrá del todo bien?” Insistió la madre. “Bueno —respondió el doctor—, tendremos que esperar a ver. Una cosa como ésta lleva mucho tiempo, ¿sabe usted?” Dos días más tarde se le puso el tirante metálico. “Daba tanta lástima — dice Juana—, que yo lloraba al verlo. No sabía qué hacer. Tráigamelo cuando tenga cuatro semanas —me dijo el doctor—, para ver cómo van las cosas.’ ” Cuando Juana salió del hospital con el pequeño Ramón no llegó a su hogar con la felicidad que causa el tener un niño sano. Llegó con el corazón angustiado por la probabilidad de que el niño quedara impedido. Después de tres semanas, Elmer llevó el niño al doctor, quien estaba aún indeciso. Cuando Ramón cumplió cinco semanas, su madre lo llevó por tercera vez. El doctor le quitó el aparato que ya era muy pèqueño para el niño. “Que no lo use —dijo el médico—, hasta que tenga seis meses, y comience a tratar de ponerse de pie en su cuna.” El contraste entre sus dos pequeñas piernas era patético —una fuerte y robusta, la otra esquelética y débil. Juana fue cuidadosamente instruida acerca de la fisioterapia que tenía que emplear y ella aplicaba los masajes asiduamente a la pierna y el pie del pequeño en la casa, pero sin ningún resultado, porque no había nada sino músculo donde debía haber hueso, y el pie estaba todavía torcido hacia atrás. “Tenga cuidado —aconsejó el doctor—, no le dejen hacer absolutamente ninguna presión sobre esa pierna. No permita que la empuje contra usted, o contra la cuna, o el cochecito, porque el pie podría deformarse más.” Ramón era ya extremadamente activo, y todo lo que pensaba su madre era: “¿Qué haré con él para estar segura de que ninguna presión es ejercida sobre su pie?” Era un hermoso niño, simpático, robusto y muy bien parecido, con una sonrisa cautivadora, gorjeando y arrullando a cada persona que miraba. Muchas veces los desconocidos se acercaban a la señora Juana cuando lo paseaba, para hacer un gesto de caricia al niño y decirle a ella lo precioso que era su hijito. Juana siempre se sonreía, pero sus ojos se dirigían a las sabanitas que invariablemente cubrían la deformada pierna. Sonreía, pero su corazón lloraba. El recuerdo de la última vez que Juana llevó su hijo al doctor, quedará grabado para siempre en su memoria. Ramoncito tenía cinco meses. Además del pie deformado, la pierna era considerablemente más corta que la normal. “Cuando comience a gatear —dijo el doctor aquel día—, vamos a pensar en una operación que incluirá su cadera y su pie. Una pierna quedará inevitablemente más corta que la otra, pero por lo menos podrá caminar.” Juana dirigió una mirada a su precioso niño tendido en la mesa del doctor. ¿Caminar? Sí, tal vez, pero jamás correr, jugar a béisbol o a fútbol; ser como los otros niños. “Nadie sabrá jamás como me sentí en aquel día —confiesa la señora Juana —. Cuando yo salí del edificio Jenkins Arcade con el niño en mis brazos, quería sobre toda las cosas, darle protección. ¡Me sentí tan infeliz! Me lo imaginaba andando toda la vida como un impedido —lastimado y turbado por las burlas de sus compañeros. Y yo sabía que no podría librarle de todo eso.” Ese fue el día que Juana intentó arrojarse con el niño bajo las ruedas de un tranvía. El único pensamiento que la detuvo de hacer tal cosa, fue el de su niña Nancy de seis años. ¿Qué sería de ella? ¿Quién cuidaría de ella al faltarle su madre? “Yo creo que esto era sin duda Dios hablándome al corazón —dice Juana—. El me detuvo de hacer lo que pensaba en aquella tarde.” Cambio radiofónico afortunado Por años había escuchado el programa radial de Arturo Godfrey cada mañana al hacer su trabajo, pero por una razón rara, que entonces no podía comprender (¡pero que ahora sí lo entiende!) la mañana después de su visita al doctor, cambió la estación de radio y “de pronto —recuerda ella—, escuche una voz que decía: ¿ME HABEIS ESTADO ESPERANDO?” “Me detuve —dice Juana—, y contesté en voz alta, de un modo instintivo y medio burlón: ’Sí, he estado esperándote’, y aguzé el oído para ver en que pararía aquello. Pensaba si sería el anuncio de algún producto casero, pero era el anuncio de un culto de Sanidad, introducido por un frase característica de Catalina Kuhlman, con su propia voz.” “Era la primera vez que escuchaba tal programa de radio, un jueves o viernes, no lo recuerdo exactamente; pero el caso es que fue anunciado un culto para aquella tarde; y no me detuve a pensarlo dos veces. Arreglé a Nancy y preparé a Ramón, cubriendo cuidadosamente sus piernas para que no se vieran, y todos salimos hacia el Auditorio Carnegie.” Se sentaron en una esquina del palco, rodeados de gente que Juana jamás había visto —gente que acude a los cultos, no solamente para recibir ayuda o curación, sino para cooperar en oración por los enfermos, queriendo compartir, en su cristiano celo, las cargas de los demás. Algunos miraron al niño, y hasta hubo quien hizo un halagador comentario: acerca de su hermosura. “Y todo lo que yo pensaba interiormente —dice Juana— era: ¡Si vieran su piececito y su pierna!” Un rayo de esperanza Juana regresó a su hogar inspirada y animada por lo que había visto y oído en el Auditorio Carnegie aquella tarde. Estaba indescriptiblemente emocionada de haber presenciado algo completamente nuevo para ella: el Poder de Dios en acción. Cuando Elmer regresó del trabajo aquella noche, Juana lo recibió en la puerta rebosando de felicidad y esperanza. Su esposo no la había visto así desde el nacimiento del pequeño Ramón. Ella le contó del culto al que había asistido, y solicitó su permiso para escribir una petición de oración por la sanidad de su hijito. La respuesta de Elmer fue instantánea: “¡Claro, hazlo —dijo— hagámoslo juntos ahora mismo!” Se sentaron juntos y escribieron la petición. Jamás habían hecho cosa igual, y no estaban seguros de cómo hacerlo correctamente. Pero cuando terminaron se sintieron impelidos a arrodillarse y orar, pidiendo la ayuda de Dios. Inmediatamente después, Elmer salió para franquear la carta. Oración persistente Desde aquel momento en adelante, cada mañana la señora Juana doblaba su rodillas durante el programa. Se arrodillaba al lado de Ramón con la piernecita deformada entre sus manos. “Y cada vez —dice Juana—, yo podía sentir su piernecita y su pie crisparse y agitarse, y ahora entiendo el porqué. Era el Poder de Dios que empezaba a obrar. Juana dice que aprendió cosas jamas oídas, al escuchar el programa. Había asistido a la Escuela Dominical, y hasta enseñó como instructora, pero nunca se había dado cuenta de sus propios pecados. Ahora, al escuchar la transmisión cada mañana, supo que una joven de buena familia y de conducta humanamente irreprochable también tiene pecados, y que sus pecados debían ser perdonados. “Un día, allí en la cocina de mi casa —expresa Juana—, me arrodillé y le confesé todos mis pecados a Dios. Poco a poco dejé de beber y fumar. Entregué mi vida a Dios, y le dije que haría todo lo que El demandara de mí. Prometí darle a El toda alabanza y toda la gloria, con lo que pasara.” Ramón siguió mejorando cada día. Cuando tenía casi un año, se pudo poner de pie; pero su pierna estaba aún encorvada hacia afuera. Juana continuó orando, confiando que su sanidad pronto sería completada. Sin embargo, cuando oraba, sus ojos se desviaban constantemente hacia la pierna torcida de Ramón, como esperando ver el milagro anhelado. Fue Elmer, quien con sabiduría magnífica, le dijo a ella: “Tal vez estás cometiendo un error. Quizás deberías dejar de mirar la pierna todo el tiempo que oras. Tu actúas como si dudaras de la promesa de Dios para sanar; como si estuvieras desafiando al Señor a que se apresure; como si temieras que no lo va a hacer. Me parece que debes pensar y creer que la pierna ya está sanada. Tu sabes —continuó él—, que la Biblia dice que TODO LO QUE PIDIEREIS ORANDO, CREED QUE LO RECIBIREIS, Y OS VENDRA” (Marcos 11:24). Elmer, sin saberlo, había descubierto y expresado a su esposa, dos preceptos básicos de la Sanidad Divina: creer que la obra está hecha, aún mientras se ora, y enfocar la atención no en la enfermedad sino en Jesucristo. Juana escuchó a su esposo, y como dice ella “comprendí que tenía razón, así que todo se lo dejé a Dios y oré, ’Oh, Dios, quítame el temor de que la pierna no está sana.’ ” Al día siguiente durante el programa, Juana escuchó atentamente cada palabra que yo tenía que decir durante mi charla de corazón a corazón, y seguramente yo fui guiada por el Espíritu para hablar a aquella querida madre, porque una y otra vez enfanticé el hecho de que el temor era uno de los mayores enemigos que una persona puede traer a su vida. Subrayé el hecho de que perdemos nuestro temor cuando fijamos nuestra atención, no en lo temido, o en el temor del temor mismo, sino en Cristo, quien nos libra del temor. Ignorando que en aquella cocina de su casa estaba una madre pendiente de cada palabra que yo hablaba, continué: “Quite su mirada de la enfermedad y fije sus ojos en Jesús, porque en el centro de su fe, está una Persona, el Hijo mismo del Dios Viviente, cuyo poder es más grande que cualquier enemigo que usted afronte; más grande que las circunstancias; más grande que los problemas de su vida.” En un instante, Juana Crider tomó al niño en sus brazos lo puso de pie en una esquina del cuarto y lo dejó solo. De rodillas, con sus ojos fijos en Dios y no en el niño; sus ojos en Cristo y no en las piernas deformadas de la criatura, miró hacia arriba y oró: “Oh, Señor —POR FAVOR HAZLO ANDAR— haz que sus primeros pasos sean rectos y firmes.” Al levantarse de sus rodillas, miró a Ramón. Sin pensarlo en realidad, extendió sus brazos hacia él. Y el milagro se verificó. El niño caminó hacia ella perfectamente, piernas y pies derechos y fuertes, y han permanecido derechos y fuertes hasta este día. Eso, amados, es el poder de Dios en acción; ése es el Poder de Dios derramado en respuesta a una fe inquebrantable.. Normal y agradecido La sanidad de Ramón ocurrio en 1952. El muchacho hoy de diez años, está absolutamente sano, y es el que corre más veloz en su clase. Al ser preguntado qué deseaba ser cuando fuera mayor, respondió rápidamente: “Un ujier en los servidos de Catalina Kuhlman!” Allí mismo le prometí el trabajo de ujier en cuanto tuviera la edad suficiente. En toda mi vida yo no he visto a un niño más consciente de la misericordia de Dios por su sanidad que ese jovencito, quien además de poseer un gran entendimiento de las verdades espirituales, se siente profundamente agradecido por tener dos buenas piernas y dos buenos pies. Es como si Dios hubiera ungido a este niño con un discernimiento bien definido de las cosas espirituales, cuando en Su tierna misericordia, El enderezó la deformidad de su pie. La familia Crider sabía muy poco de las cosas de Dios cuando su hijo nació. Pero ahora conocen y están viviendo una vida de cristianos enteramente dedicados al Señor; cuyo primer pensamiento es Dios, y cuya primera ambición es glorificar a Dios en sus vidas. Han aprendido que hay un PODER que el hombre puede emplear cuando la ayuda humana es imposible; que hay un amor que nunca falla cuando el esfuerzo humano es incapaz. Ese poder es la ORACION mediante Cristo Jesús nuestro Señor, ese AMOR es Dios mismo. La mano que mueve al Universo, esta dispuesta a ayudar a un alma sola. Este es el gran secreto y el gran misterio de Dios. XXI Harry Stephenson “¡Salchichas y cebollas, y nunca había saboreado algo tan bueno en toda mi vida!” Me volví al que hablaba y le dije: “¿Quiere usted decir que no habiendo comido absolutamente nada durante treinta días, y pudiendo apenas beber agua, usted comió salchichas y cebollas? ¡Eso es capaz de matar a una persona sana en tales circunstancias! “Sí, señorita. Me comí tres salchichas con todo lo que sirven para acompañarlas. Tenía hambre y mucho espacio que llenar. “Recuerdo que mi esposa me miró diciendo: ’Yo no comprendo como puedes hacer tal cosa después de todo lo que has pasado. Ahora sí que es toy segura de que el Señor te ha sanado realmente.’ ” Estas palabras provenían de los labios de Harry Stephenson, quien había sido enviado del hospital a su casa, sin esperanzas de curación del cáncer de los intestinos y el estómago. La mucosa estomacal estaba completamente roida por dicho mal. En el principio su malestar había sido diagnosticado como úlcera de estómago. Se le dio todo tratamiento posible para remediar la enfermedad, pero su condición empeoró gravemente, y su malestar físico se acrecentó. Se debilitaba progresivamente, imposibilitándole cada vez más poder continuar con su pesado trabajo en la fabricación del acero. La enfermedad de Harry había sido muy larga. Como era un eficiente y antiguo empleado de la Compañía de Acero Carnegie de Duquesne, Pensilvania, había tenido que frecuentar muchas veces, por once años, los despachos médicos de dicha Compañía. Nadie podría decir que le faltó atención médica adecuada, ya que, en esos años consultó a unos veintiocho doctores. Finalmente, cinco años después del primer ataque de la enfermedad, los doctores recomendaron que fuera hospitalizado. Llenó los papeles indispensables, y fue recibido en el Veterans Administration Hospital de Aspinwall, Pensilvania. Después de intensos exámenes de laboratorio, le fue administrado un nuevo tratamiento y medicamentos, en un esfuerzo por renovar la mucosa estomacal, que ya para este tiempo estaba completamente destrozada. Después que los doctores hicieron todo lo científicamente posible, Harry fue dado de alta del hospital en la misma condición que presentaba a su ingreso, y en los tres años que siguieron, su salud declinó con rápidez alarmante. Gravemente enfermo, fue hospitalizado por segunda vez. Harry Stephenson se había convertido en un espectro, una mera sombra de lo que era su persona. Del hombre grande y fornido que fue cuando pesaba alrededor de 90 kilos, ahora quedaba con solamente 52 escasos. Padecía de intenso dolor continuo, a pesar de las drogas calmantes que tomaba. Por algún tiempo su único alimento había sido un vaso de leche de cabra de vez en cuando. Ahora no podía retener ni un vaso de agua en su estómago, y el líquido necesario para mantenerle con vida lo obtenía chupando hielo. Se le hicieron detallados exámenes de laboratorio una vez más, incluyendo muestras de tejido. Al fin, basados en estos exámenes, se emitió un firme diagnóstico, cuyo contenido era drásticamente malo: ¡Cáncer inoperable! Los diez médicos de la directiva de Veterans Administration Hospital le dijeron a Harry explícitamente cuál era su situación: que habían hecho por él todo lo médicamente posible para ayudar a un ser humano, pero que en su opinión, ya no tenía remedio. Le sugerieron que podía irse al hospital de cancerosos de Nueva York, admitiendo una vaga esperanza de que algo pudiera hacerse por él allí. Salió del hospital Pensilvania, habiéndole dado los doctores aproximadamente un mes de vida. Demasiado débil para viajar, y conociendo mejor a los médicos que lo habían atendido en Aspinwall, ni siquiera consideró el viaje a Nueva York. Si iba a morir, prefería estar en su casa. Cada día de las tres semanas que siguieron pareció más difícil que el anterior. El dolor era ya insoportable, pues se había vuelto insensible a las cada vez mayores dosis de morfina suministrada. El olor característico de las etapas finales del cáncer era tan nauseabundo que Harry no podía dormir en el mismo cuarto con su esposa; ni aún en el mismo piso con otros miembros de su familia. Se vio obligado a dormir en un catre prestado por un amigo, en el sótano, y en el extremo más retirado de la casa. La familia Stephenson estaba desesperada. Su hija Audrey, quien había recibido a Cristo en edad temprana había estado orando ansiosamente por la salvación y la sanidad de su padre. Dolor desesperante Aquel último miércoles Harry se sumió en un estado de extrema gravedad, gritando con desespero por el dolor cuya intensidad no podía disminuir con las drogas. Su atribulada esposa trató en vano de llamar al hospital. Sabía que allí estaban mejor equipados que ella para ayudarle. Pero no pudo lograr la llamada. “Ahora nos damos cuenta —dice Harry— que fue el Espíritu Santo mismo quien nos privó de conseguir la comunicación telefónica, porque fue en aquel mismo día que una amiga nuestra que es enfermera, y sabía que yo tenía cáncer, vino a visitarnos.” Esta enfermera informó a los Stephenson sobre los servicios de Catalina Kuhlman y el Poder de Dios para sanar. “¿Por qué no le envías un telegrama, Mildred —dijo a la señora Stephenson —, solicitando oración por Harry?” Los Stephenson jamás habían escuchado los programas radiales; nunca habían asistido a uno de aquellos cultos. Aún más, nunca habían oído el nombre de Catalina Kuhlman. Y estaban francamente llenos de escepticismo. “Bien —dijo la enfermera— ustedes han probado todo lo demás, y ningún tratamiento médico ha sido capaz de ayudar a Harry. ¿Por qué no prueban esto?” Al día siguiente, jueves, el telegrama fue enviado. “El viernes —dice Harry, recordandolo con su rostro radiante—, fue el día más bendecido de toda mi vida. El día de mi nuevo nacimiento, pues consagre mi débil vida a Cristo y obtuve la promesa de la vida eterna.” Aquella mañana el dolor era casi intolerable. Escuchaba la radio, recostado en el canapé del pórtico. Mildred estaba en la cocina y Audrey oraba en su cuarto. “Entonces —recuerda él—, escuché por la radio la voz de Catalina Kuhlman mencionando mi nombre en una ferviente oración.” Casi sin darse cuenta de lo que hacía Harry comenzó a orar con ella: “Amado Señor, ten misericordia de mí. Perdona todo lo malo que he hecho en mi vida.” Y en un inconsciente gesto de súplica, extendió su mano e imploró: “Déjame ser uno de los que Tú toques en este día.” “De pronto el poder del Espíritu Santo vino sobre mí, y el dolor desapareció instantáneamente y completamente —recuerda Harry—. Y comencé a temblar, sollozando y clamando. Mi esposa e hija no se habían enterado de la obra del Espíritu Santo, y casi se mueren del susto.” Ambas creyeron que Harry Stephenson se estaba muriendo. Su hija, ahora maestra de escuela, subió a su cuarto, tomó su Biblia y comenzó a orar. Mildred, llena de pánico, quiso llamar un doctor inmediatamente, pero Harry la detuvo. El no identificó inmediatamente lo que el Santo Espíritu de Dios estaba haciendo en él, porque nunca antes había experimentado tal cosa. Pero sí sabía que ya no tenía más dolor y que no se estaba muriendo. Sabía que algo maravilloso le estaba sucediendo, y así era: no solamente estaba él recibiendo la sanidad de Dios en su cuerpo físico, sino que un milagro más grandioso se estaba llevando a cabo, la salvación de su alma. “Y luego —dice él—, escuché la voz de la señorita Kuhlman: ‘Coma en el nombre de Jesús.’ ” Harry se quedó sorprendido. ¿Comer? ¿Comer todo lo que quisiera después de tan largo período de inanición, y después de treinta días en los cuales no había podido retener agua siquiera? Cuando su cuerpo cesó de vibrar, y él Poder le dejó, Harry se volvió a su esposa diciendo: “Sabes, Mildred, que estoy muy hambriento. Por favor prepárame algo de comer.” En respuesta al sorprendido “¿QUE?” de Mildred, él djio: “Sí, y sabes qué deseo comer? !Unos huevos fritos!” Y así fue. Harry estaba tan débil que no podía casi andar, pero encontró la manera de levantarse del canapé dirigiéndose penosamente hacia la cocina, en donde se sentó a la mesa por primera vez en muchas semanas. Se sirvió una taza de te, una rebanada de pan tostado y dos huevos fritos. Su estómago lo retuvo, y como dice Harry con un gesto de satisfacción: “Me pareció que jamás había probado algo tan delicioso en toda mi vida.” ¡Salsichas con cebollas...! Cuando al llegar la tarde, su esposa le preguntó qué quería comer, él replicó: “Salchichas con cebollas y todo su acompañamiento pues tengo mucho apetito. Sería mejor que me prepares tres.” Ella lo hizo, y se lo comió todo. “Si los huevos fritos sabían bien, esas salchichas esta ban mas que sabrosas!” dice él sonriendo. Mildred no sabía hacer otra cosa que mirarlo sorprendida. “¿Cómo es que tan de pronto puedes comer de esta manera? preguntó ella. La respuesta de Harry fue muy sencilla: “Porque el Señor me tocó” —dijo él. Eran exactamente veintiún días después de haber sido despachado del Veterans Administration Hospital para esperar su muerte. Los vecinos estaban asombrados con su sanidad, pero había una persona entre los que conocían a Harry, que fue posiblemente, la más admirada de todas. El asombro del doctor Tres días después de su sanidad, estaba Harry frente a su casa lavando su coche, cuando por la calle apareció con el suyo uno de los doctores que había declarado que era imposible que viviera más de un mes después de su salida del hospital. “No podría intentar describir la expresión en el rostro de aquel hombre cuando me vio —dice Harry—. Se puso tan blanco como un papel y me miró tan fijamente que casi choca su coche con el mío”. El médico se detuvo, y saliendo del auto se dirigió hacia Harry. “¿Qué le ha sucedido a usted? —exclamó jadeante. Cuando Harry le dijo que era la obra de Dios, el médico lo miró pensativamente, afirmando después., “Sí, tiene que ser así, porque nada ni nadie, excepto Dios, podría haberle sanado de ese modo.” Harry recobró su peso, y antes de pasar mucho tiempo alcanzó los 98 kilos, de tal modo que tuvo que reducir la dieta, porque tenía dificultad para subir y bajar en su trabajo debido a su gordura. Desde su sanidad, que tuvo lugar hace 13 años, Harry no ha tenido, como dice él mismo: “nada parecido a un dolor de cabeza. Desde aquel día hasta hoy —dice—, no he tenido que buscar un médico. La única vez que he tenido que ir, es al médico de la compañía, para exámenes obligatorios. Aún más. ¡Desde aquel día hasta hoy, he comido de todo lo que se sirve en la mesa!” Siendo muy conocido en el valle en donde había vivido y trabajado por tan largo tiempo, fueron innumerables los que atestiguaron personalmente la maravilla de la curación de este hombre, a la cual casi podría llamársele resurrección. Su misma apariencia de renovada salud y vitalidad, constituyó un testimonio viviente y convincente del amor y poder de Dios. El milagro del alma, después del corporal Como dice Harry, ser sanado estando al borde de la muerte, es algo grande y glorioso. “Pero más grandiosa —dice él—, fue la realización de que mi alma había sido salva del pecado al mismo tiempo que mi cuerpo era sanado de cáncer. Después de tantos años de fumar, beber, blasfemar y cometer toda clase de pecado, yo fui instantáneamente cambiado, hecho una criatura nueva en Cristo. Mi único deseo desde aquel momento en adelante fue servirle a El con todo mi ser.” Y esto mismo continúa haciendo. Mediante su testimonio personal y su vida cambiada, ha traído a muchos a Cristo, incluyendo su familia entera. La historia de Harry Stephenson es la historia de un milagro. Es una prueba muy amplia de que yo, Catalina Kuhlman, no soy la autora de estas sanidades, porque este hombre nunca me había visto, y ni siquiera se encontraba en el auditorio cuando fue tocado por Jesús. Este es el Poder de Dios. No podemos nosotros analizar a Dios —solamente podemos aceptarle con reconocimiento, y agradecidos recibirlo en nuestras vidas— dándole a El toda la gloria y la alabanza por siempre jamás. ¿Quién dirá que no son verídicos? En nuestros juzgados, casos de gran importancia son decididos por la sola base de testimonios. El testimonio de un testigo competente y de reputación es invariablemente considerado, y los jueces, conociendo su alto valor no vacilan en aceptarlo. Los milagros realizados por Cristo y por el poder del Espíritu Santo son confirmados ante nosotros no solamente por medio de testimonios dignos de confianza; o sea por testigos fidedignos; sino también por evidencias circunstanciales irrecusables, como son las contenidas detalladamente en los registros médicos. ¿En qué se basa, entonces, la aseveración de que los milagros no son verídicos? ¿Acaso no están respaldados por testimonios? ¿No son los testigos verdaderos y competentes? ¿Podría negarse la evidencia de incontables registros médicos? Estos son milagros tan claros y patentes, que presentan pruebas tanto de testimonio personal como de evidencia científica. Fueron tan manifiestos que llamaron la atención de millares de conocidos de los enfermos y son de tal naturaleza que hacen imposible todo fraude y engaño. Usted habrá notado que todas las sanidades registradas en este libro datan de algunos años. Podríamos haber relatado sanidades que ocurrieron ayer o la semana pasada; pero hemos preferido referir sanidades de mucho tiempo, con un propósito definido, a saber: refutar cualquier idea de que tales sanidades son de naturaleza histérica y que por lo tanto no son permanentes. Puedo asegurarle que los milagros que obra Dios, resisten la prueba del tiempo. XXII Jorge Speedy Era el culto del Día de Acción de Gracias y yo estaba a punto de subir a la plataforma, cuando un ujier me entregó una orquídea, diciéndome que un caballero le solicitó me la trajese para que la usara durante el servicio. Abrí la tarjeta que traía y la leí: “Como muestra de agradecimiento por lo que usted ha hecho por mí.—Speedy.” Prendiéndome la flor, entré en la plataforma y anuncié el primer himno. Al terminar de cantar interrumpí el servicio, leí la tarjeta a la congregación, y pedí a la persona que la había enviado, pasar adelante. Ladrón de flores mortuorias Un hombre de unos cuarenta años descendió por el pasillo, con el rostro radiante. Al detenerse frente a mí, le dije: “Speedy, me atrevo a decir que ésta es la primera orquídea que usted ha comprado en su vida.” El contestó prontamente: “No solamente la primera orquídea, señorita Kuhlman, sino la primera flor. Tengo que decirle —continuó—, que por meses los dueños de los clubs de Warren, Ohío, pensaban que yo tenía una floristería. La razón es que yo trabajaba en una compañía constructora de tumbas, y hurtaba las flores frescas que traían al cementerio. Luego iba de taberna en taberna suministrándoles flores a cambio de mis bebidas.” Jorge Speedy no deseaba ser un alcohólico; ¿acaso alguien lo desea? Como la mayoría de los jóvenes, él bebía por placer y por el sentido de confianza que le daba la bebida, pero comenzó más joven que la mayoría. “A la edad de ocho años —dice—, me iba al garaje y escurría el resto de las botellas vacías de whisky de mi padre y engullía sidra del barril de mi abuelo.” Cuando Speedy tenía catorce años, su familia se trasladó a Warren, Ohío, en donde pronto se hizo de amigos, que, como él, pensaban que era muy divertido obtener una botella de coñac o de whisky cada vez que pudieran. Cuando se casó, a los veinte años, ya estaba a punto de convertirse en un alcohólico. Con frecuencia se jactaba de que podía beber más que todos; pero como era joven y fuerte, con un apetito formidable, nadie se imaginaba que ya se hallaba en el camino de su propia destrucción. El y su joven esposa, Kay, estaban muy enamorados, y trabajó de un modo fijo por algún tiempo después de su casamiento, aunque, como dice ella: “Yo raras veces veía el dinero. Me compraba lo más preciso y el resto era para licor.” Dominado por el licor Cuando los días de pago eran cada dos semanas, las cosas no iban tan mal, pero luego Speedy consiguió un trabajo en donde le pagaban cada semana —así que cada semana perdía dos días— el día de pago que celebraba bebiendo, y el día siguiente, que necesitaba para reponerse. Pero a pesar de su vicio, Jorge Speedy era un trabajador excelente en cualquier clase de trabajo, y por esta razón, sus jefes le daban una oportunidad tras otra. Era un hombre bueno en el fondo, siempre dispuesto a ayudar a un amigo en necesidad. Se defendía tenazmente cuando era criticado por su bebida, insistiendo en que no le hacía daño a nadie sino a sí mismo. Rehusaba ver cómo dañaba su matrimonio. Como dice su esposa: “La vida en nuestro hogar se convirtió en un infierno antes de que se deshiciera. Speedy venía ebrio cada noche, gritando y dispuesto a pelear. Los niños le llegaron a tener tanto miedo que muchas veces expresaron el deseo de que no viniera más a casa.” Su dinero desaparecía mucho antes del día de pago, porque ya no era suficiente el fin de semana; bebía ya todas las noches. Su último truco era acudir a la puerta de entrada del lugar en donde trabajaba, marcar su tarjeta de asistencia, atravesar el edificio y salirse por la puerta trasera hacia una taberna cercana, a tomar uno o dos “tragos” que lo sostuvieran hasta terminar el día. Luego -regresaba a trabajar. Lo hacía rápidamente y bien para mantener su vicio, y si su jefe sabía de su diario paseo cada mañana, jamás le dio importancia. Llegó hasta el punto de no poder dormir a menos que supiera que tenía suficiente alcohol para una buena dosis por la mañana. Muchas veces amanecía tan enfermo que su estómago no podía retener la bebida, pero aun temblándole tanto las manos que difícilmente podía sostener un pequeño trago en un vaso grande sin derramarlo, seguía tomando el whisky. Su necesidad de alcohol aumentaba gradualmente, hasta que llegó el tiempo cuando necesitó una bebida cada dos horas. Speedy aprendía bien y rápidamente cada trabajo que podía conseguir, pero siempre temeroso de sí mismo a causa del vicio de la bebida. Era un círculo vicioso. Perdía los trabajos porque se embriagaba; y su vicio crecía a medida que su confianza en sí mismo iba disminuyendo. Principios de mentalidad perturbada Fue mientras trabajaba en una lechería que los síntomas de su deterioro mental comenzaron a manifestarse. Con frecuencia, recostado en el canapé, alargaba su mano para darle palmaditas a un perro que no existía. Conducía erráticamente, y él recuerda que en cierta ocasión sintió un impulso casi incontrolable de tirarse del camión lechero, y tuvo que cogerse fuertemente al volante, y desechar el pensamiento de su mente para poder refrenar tal impulso. Esa misma noche entró a su casa, aparentemente sobrio, y pidió ver a su madre, que había muerto hacía quince años. Su personalidad comenzó a sufrir drásticos cambios. Se volvió en contra de los que antes apreciaba, insultando a cualquier persona que llegara a su casa, hasta que todos dejaron de visitarles, incluso sus mismos familiares. Una noche Speedy saltó de la mesa durante la cena, y acusando a su hijastro Bill de estarlo mirando burlonamente, comenzó a darle con ambos puños. Bill corrió hacia arriba seguido por su padre, y su esposa saltó en medio de ambos. Speedy la tomó por el cuello y comenzó a estrangularla. “Tenía una mirada exaltada —recuerda ella—, pero yo sé que ni siquiera me veía. En lugar de luchar, me dejé caer y él finalmente me soltó, pero no fue sino hasta quedar yo sin poder respirar.” El episodio llenó de asombro a Speedy tanto como a su esposa, y por fin pareció acceder a buscar ayuda. En la Cruz Roja, lugar donde había recibido asistencia cuando estaba en el servicio militar, se le aconsejó que entrara en el hospital de Youngstown, Ohío. Cuando se encontró dentro del edificio se dio cuenta de que estaba en un hospital de enajenados. Exasperado por haber sido puesto allí, prevaleció ante los consejos de su esposa Kay, y logró salir. Después de cinco semanas fue llevado a su casa contra la recomendación de su psiquiatra, el cual declaró que su condición era seria y su alcoholismo probablemente incurable. Kay pronto se percató de su error. “Si mal estaba antes, su estado actual no tenía comparación. Speedy salía hacia el trabajo cada mañana, solamente hasta encontrar la primera taberna. Regresaba a casa más tarde, completamente ebrio” —explica su esposa. “Cada noche expresaba buenos propósitos para el día siguiente, y cada mañana le preparaba su comida, la que generalmente tiraba y regresaba tambaleándose. Pronto perdió su empleo y tuvimos que acudir al Socorro para Soldados.” Un asistente social trató desesperadamente, pero sin resultado, de devolver a Speedy a la normalidad. Era auxiliar de un bien conocido médico de Warren, el cual trabajó tenazmente con él por largo tiempo, declarándose finalmente impotente ante ese caso irremediable. ¡Delirium-tremens...! Buscó la ayuda de la Sociedad de Ex-Alcohólicos Anónimos y a través de esta organización obtuvo trabajo en una compañía de acero cuyo jefe pertenecía al mismo grupo. Pero antes de mucho tiempo fue víctima del delirio. Sus compañeros de trabajo hubieron de sujetarlo, y finalmente lo condujeron al hospital de Ex-Alcohólicos Anónimos padeciendo de “delirium tremens”. La. permanencia máxima en esta institución era de cinco días —porque el hospital es solamente para reponer temporalmente a los pacientes. El Veterans Administration Hospital no quiso recibirle a menos que su esposa obtuviera un permiso del juez para que no pudiera salirse después de admitido. Por primera vez Jorge Speedy pareció reconocer lo desesperado de su situación, y acedió voluntariamente, ante la sugerencia de su esposa y de su hermana en ir a Pittsburgh a someterse al tratamiento Keley contra el alcoholismo. Sin embargo bebió durante el camino a Pittsburgh, donde fue recibido por su hermana que allí vivía. Ella lo llevó de inmediato al médico del Hospital Shadyside, para hacerle los exámenes de rigor antes de someterse a la cura. El informe médico fue que estaba en las últimas etapas del alcoholismo. Tan extrema era su condición que no daba esperanzas de que pudiera sobrevivir a la cura. Ante la violenta protesta de Speedy, por haber estado dos horas sin tomar, agobiado por la sed del alcohol, fue llevado inmediatamente al hospital y puesto en cama. Dos horas más tarde, cuando la enfermera hacía su recorrido, encontró la cama vacía. Se dio la alarma y finalmente se encontró a Speedy deambulando en el último piso del establecimiento en su ropa de cama, sufriendo de alucinaciones. Se le trajo de nuevo a su puesto, pero ahora estaba completamente fuera de razón. Se le ató a la cama por medio de cinturones de cuero en sus tobillos, cintura y muñecas. Con la mente totalmente perdida, se puso tan violento, que tiró de las correas hasta que se le hundieron en la carne haciéndola sangrar. “Hasta aquel día —dice Speedy—, yo siempre pensé que el rumor de que los enfermos de delirium tremens veían serpientes, era mentira, pero ahora sé que es verdad. Las serpientes parecen enteramente reales cuando uno las ve. Aquella noche vi esas serpientes, chupando mis tobillos y muñecas hasta hacerme sangrar. Recuerdo que gritaba pidiendo que me las quitaran de encima, y nadie puso atención.” ¡Seis días atado en la cama...! Por seis días estuvo atado. Recuerda ahora, aún con horror, que le parecía que estaba situado en una angosta faja de tierra entre dos ríos con una gran pendiente a cada lado. Las serpientes subían continuamente del río, mordiéndolo, mientras Satanás, negro como la noche, se hallaba de pie en una pendiente riéndose diabólicamente, y en el otro lado veía a sus familiares juntos como en una iglesia. “No hablaban ni se movían, solamente me miraban.” “Yo lloraba y maldecía y rogaba se me diera ayuda —relata Speedy—, pero el diablo sólo se reía, y a la ‘gente de la iglesia’ sólo los veía sentados, mirando.” Estas visiones, que se prolongaron por largo tiempo, fue lo más aterrador de todas sus experiencias. Cuando al fin salió del hospital, se sintió perdido y completamente sin esperanzas, porque lejos de estar curado, ahora se le había declarado incurable, diciéndosele que si tomaba más bebida, le costaría la vida. Estaba desesperado por salir, no para poder ver a su familia, sino para ir en busca de un trago de licor. Media hora después de haber salido del hospital, ya se encontraba en una taberna. La semana que siguió, en su casa, estuvo extremadamente temeroso y profundamente melancólico. Durante uno de sus ataques de melancolía, había estado arriba en su habitación por largo tiempo, tan largo que su esposa subió para investigar qué le ocurría. Lo encontró sentado a la orilla de la cama con su cabeza entre las manos, notando inmediatamente que la pistola se encontraba cerca de su cama. Recursos de buena esposa No se atrevió a darle a conocer lo aterrada que estaba, sino que se sentó a su lado, hablándole suavemente y acariciando sus brazos con una mano mientras buscaba debajo de la cama con la otra. Su mano tocó el revólver, y comenzó a alejarlo lentamente mientras seguía hablándole tiernamente hasta que lo convenció de que se acostara. Cuando estuvo quieto y sus ojos cerrados, Kay recogió el revólver, y lo pasó al otro lado de ella, para que él no lo viera en caso de abrir los ojos. Mientras tanto oraba silenciosamente que pudiera llegar abajo antes de que él se diera cuenta. Al encontrarse a salvo en el primer piso, quitó el cerrojo de la pistola y lo escondió —justo a tiempo— porque un segundo más tarde Speedy bajó tambaleándose. Rogó que le diera el cerrojo, porque sentía que iba a entrar de nuevo en el delirium tremens, y dijo que preferiría morir antes que soportar eso de nuevo. Buscó y rebuscó el cerrojo no pudiendo dar con él. Por varios días llevó dos proyectiles de pistola en sus bolsillos, mientras iba pidiendo y buscando el cerrojo. “Varias noches —recuerda su esposa—, me hizo atarle las manos a la cama, tan seguro estaba de perder la razón otra vez, y muy temeroso de lo que podría hacer.” Era un cuadro patético el de la familia Speedy. El esposo convertido en un irremediable y peligroso alcohólico; la salud de su esposa severamente afectada por los años de tensión nerviosa sufridos; sin dinero alguno, excepto la cantidad que recibían del Socorro para Soldados, y sin tener a quien acudir en busca de ayuda. La familia de Kay había hecho todo lo que podía, pero su paciencia había ya llegado a su límite, y le aconsejaban ahora que dejara a su esposo, pero Kay aún le amaba y no podía abandonarlo. ¿Qué sería de él si ella lo dejaba? Sus padres ya habían muerto; su hermano y hermana tenían miedo de recibirlo en sus casas; y la única recomendación de los médicos es que se le dejara permanentemente en un Asilo. El último golpe fue cuando aun su pastor rehusó venir a verle más, dándole por un caso perdido de enajenación mental. “Sólo quedé con la ayuda del Señor —dice Kay—, y casi parecía que El también estaba haciendo oídos sordos.” Entonces ella comenzó a trabajar un poco, dos o tres horas al día, cuidando de una anciana impedida por artritis. No se imaginaba Kay que este trabajo iba a ser, en un sentido muy real, la ruta hacia la salvación de Speedy. Para evitar la pregunta “¿Ha escuchado usted a Catalina Kuhlman?”, preguntó la señorita Minor desde su silla de ruedas el primer día de trabajo de Kay. “No”, dijo Kay, mientras la pregunta entraba por un oído y salía por el otro. Pero cada día, con la regularidad de un reloj, venía la misma pregunta: “¿Escuchó hoy a Catalina?”. “Me cansé tanto de decir ’no’, que decidí escucharla para poder decir ’sí’, y así cambiar mi monótona respuesta. ¡Y qué cambio fue —añade Kay—. Su programa llegó como un mensaje del Cielo.” La primera vez que escuchó, oyó el testimonio de un alcohólico, y por primera vez en muchos años, una esperanza real nació dentro de su ser. Si Cristo había libertado a alguien semejante, a Speedy, quizás —sólo quizás —, Speedy también podría ser ayudado. Con renovada y creciente fe, escuchó cada día el programa, de rodillas durante toda la transmisión. Más o menos en este tiempo los Speedy pasaron a vivìr a un sótano cubierto que los padres de Kay habían edificado, pensando construir una casa en tal sitio, a unas cinco millas del pueblo. Había agua y electricidad y una pila en el sótano, y eso era todo —sin tabiques, ni confort alguno— pero no pagaban renta, y estaban contentos de tener un lugar donde vivir. Kay tenía la esperanza de que viviendo fuera del pueblo y sin coche, Speedy encontraría dificultoso dirigirse al pueblo y a las tabernas, pero de alguna manera él siempre lo lograba, a veces andando los ocho kilómetros o encontrando quien lo llevara. De dónde conseguía el dinero para sus bebidas al llegar allí, nadie lo sabe, porque siempre tenía suficiente para un par, encontrando quien le pagara otras cuantas. Había llegado al punto de encontrarse en estupor la mitad de las veces. Temblaba tan fuertemente que casi no podía sostener un vaso o una taza. No comía apenas, y comenzaba cada día con un trago de vinagre o de extracto de vainilla. La tentación Kay estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa, y lo único que la alentaba eran los programas religiosos. Una noche, enferma y agotada, no podía más. Sus oraciones parecían haber sido en vano. Por alguna razón Dios no le ayudaba. “Esa noche me vino el impulso de que debía dejar a Speedy — olvidarme de Dios— y hacer mi vida aparte —dice ella—. Pero me pareció como si Cristo hablándome fuertemente me dijera: ’¿Y qué harás cuando vengan problemas?, porque vendrán, nada habrá cambiado, y tú no podrás olvidar a Speedy en su desesperada necesidad solamente por irte de su lado. ¿A quién acudirás en busca de ayuda entonces?’ ” Estas palabras eran todo lo que Kay necesitaba. “Sin Su fortaleza —dice ella—, yo sabía que no podría haber vivido ni un día la pesadilla que mi vida había sido por tan largo tiempo. Esa noche decidí depositar toda mi confianza en el Señor, fuera como fuera, y en ese preciso instante dejé a Speedy en Sus manos de una vez y para siempre, prometiendo que no pelearía más con mi marido por causa de su vicio, sino que sería comprensiva y bondadosa, dejándole el resto a Dios. Testimonio alentador “Eso sería lo que el Señor esperaba de mí —continuó ella—, porque al día siguiente salió en el programa de radio el testimonio que influiría decisivamente en la conversión de Speedy.” El testimonio fue de cuatro ex-borrachos que habían sido liberados del licor instantáneamente; los cuatro eran procedentes de Warren y vivían a poca distancia de los Speedy. Kay se animó tanto que apresuradamente se inclinó en busca de papel y lápiz para escribir sus nombres y direcciones. Cinco minutos después se encontraba hablando con uno de ellos —Pablo Winyard— por teléfono. ¡Cuánto oró que pudiera lograr que Speedy se entrevistara con Pablo! Su oración fue contestada porque, con gran sorpresa, Speedy accedió a ir aquella misma tarde. Le tomó cuatro horas llegar porque había tabernas en el camino. Pero al fin llegó a su destino —más malo que bueno—, pero aún capaz de absorber lo que Pablo tenía que decir. Esa noche los cuatro hombres de Warren vinieron para contarle sus experiencias a Speedy. Fue algo emocionante poder escuchar a Speedy decir: “Si Dios ha hecho eso por ustedes, tal vez haya esperanza para mí.” Esto sucedió un viernes por la noche, y Speedy prometió con mucho entusiasmo, acudir al culto del domingo. El día siguiente, sábado, se fue a beber todo el día. Era algo muy desalentador para Kay, pero al fin regresó a casa, entrada la noche, completamente ebrio, pero aún decidido a ir al culto la mañana siguiente. Se levantó y se preparó temprano el domingo, con un tremendo malestar y temblando como una hoja; pero salió a tiempo cuando los hombres de Warren pasaron por él, llevando consigo amoníaco en caso de necesitarlo. Debido a la gran multitud de asistentes, habían ido temprano para asegurarse buenos asientos; de manera que tuvieron que esperar una hora antes que el servicio comenzara. Speedy se ponía cada vez más inquieto, saliendo repetidas veces, pero siendo acompañado por uno de los hombres para controlar que no se fuera del todo. ¡Ahora, o nunca! Luego comenzó el servicio. “Cuando usted me llamó al púlpito, yo quería correr hacia la puerta del fondo —relata Speedy—. Me sentía muy mal, temblando tan fuertemente que casi no podía estar de pie. Recuerde que yo debía tomar cada dos horas y aquí había estado ya por más de tres horas sin beber un trago. Yo estaba desconcertado, y no tenía mucha fe de que algo fuese hecho por mí. Pero entonces pensé: ’Para esto he venido, y será ahora o nunca, ésta es mi única oportunidad.’ ” Así que Speedy, con la cabeza colgando como de costumbre, se dirigió al frente del auditorio ante tres mil espectadores (él, que no podía resistir las aglomeraciones de gente). “Me sentí tan insignificante —recuerda—. Cuando usted me dijo que me arrodillara, lo hice. Y usted oró conmigo, y fue una oración tan sentida, que más que escuchar yo sentí algo. Y yo oré también, y le pedí perdón a Dios. Recuerdo cómo usted presionaba mi hombro mientras oraba, haciendo énfasis en cada palabra mientras yo sudaba copiosamente. Fue la primera vez en mi vida —continúa Speedy—, que yo sentí que una carga era levantada de mis hombros. Tan pronto como me levante, comprendí que algo había sucedido. Supe que nunca más tendría el deseo de beber, que yo había sido liberado. “En realidad lo fui, desde aquel momento en adelante.” Cuando se puso de pie, parecía una persona diferente. Mantuvo su cabeza alzada; su rostro apacible y el gozo se dejaba ver en su mirada. Su temblor había desaparecido completamente. Fue un servicio muy prolongado, de casi seis horas de duración, y cuando se sirvió la Santa Cena más tarde a aquella multitud de más de tres mil almas, Speedy se sentó con la insignificante copita de comunión, llena de jugo de uva casi hasta el borde y la mantuvo con su mano ahora tan firme que no derramó ni una gota. Y era el mismo hombre que por tanto tiempo había tenido que preparar su “trago” en el fondo de un vaso grande para no derramarlo. (1) Era el mismo hombre que había tenido “delirium tremens” en Shadyside por haber estado menos de tres horas sin una bebida alcohólica. El mismo hombre de quien los médicos dijeron que sufriría de un violento “delirium tremens” si súbitamente se le privaba de toda dosis alcohólica. Libre, como un heredero de Dios Este era el hombre, con una salud “irreparablemente” quebrantada, y con un cerebro malamente dañado por el alcohol, que ahora se hallaba de pie, erguido y libre como heredero de Dios y coheredero de Jesucristo, instantánea y completamente liberado del vicio del licor. Su enfermedad mental se curó totalmente. Su cuerpo, enteramente restaurado; parecía veinte años más joven que cuando se había arrodillado minutos antes, pidiendo el perdón de Dios. Esto es lo que el Hijo del Dios Viviente hará por un hombre: éste es el resultado del poder más grandioso que existe en el Cielo y en la tierra. “El Señor sabía que El tenía que liberarme del alcohol —dice Speedy—, porque yo no tenía fuerza de voluntad en mí mismo. Si El no hubera quitado el deseo de mí, yo jamás hubiera triunfado.” Doce años han pasado, años llenos de gozo para la familia Speedy, que ahora viven dedicados a Dios, buscando glorificarle a El en todo lo que hacen. Aquellos a quienes Dios sana, permanecen sanos, y desde aquel día hasta hoy, Speedy no ha tenido ni el menor deseo ni necesidad de tomar; ni piensa en “fallarle al Señor” tomando alguna bebida. Después de unos pocos meses de su liberación, Speedy se ganó el amor de sus hijos y el respeto y la admiración de todos los que le conocieron antes y después. Se ganó además su confianza, y su crédito, que antes era nulo. Esto es lo que él mismo descubrió cuando compró su casa. Al principio parecía que no había muchas esperanzas de obtener un préstamo; pero luego, un empleado del banco que conocía a Speedy y sabía de su conversión, lo respaldó respondiendo por él. “E...s difícil de explicar cuánto significa —dice Speedy—, tener el respecto y la confianza de las personas cuando nunca antes lo había uno tenido.” Dondequiera que trabaja en las construcciones, en Ohío, o Florida, o Dakota del Sur, es estimado, y su trabajo es superlativamente bueno. Uno de sus más recientes trabajos ha sido en la construcción de una base de proyectiles dirigidos en Dakota del Sur —trabajo que implica una alta responsabilidad y confianza. Durante su permanencia allí Speedy y su esposa vivieron en una casa propiedad del senador de dicho Estado, Sr. E. C. Murray, arreglando los jardines y haciendo una serie de tareas a cambio de la renta. Esto motivó una elogiosa carta del senador, de la cual el señor Speedy se siente muy orgulloso, pero nunca, ni por un momento se olvida de Aquél a quien debe todo mérito. El más grandioso milagro en el mundo es la transformación de una vida, cuando se cumple literalmente: “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (II Corintios 5:17). Los químicos en las compañías de petróleo toman el negro, sucio, asqueroso y mal oliente residuo de las refinerías y lo convierten en pura, blanca y transparente parafina: esto hace el ingenio del hombre merced al poder científico. Pero ni el hombre ni la ciencia pueden tomar el corazón humano, ennegrecido por el pecado, para hacerlo limpio y puro; ningún hombre, aunque sea un experto psiquiatra, puede tomar el carácter de otro ser humano, amancillado, sucio, contaminado por Satanás, y transformar esa vida en un instrumento poderoso para justicia. ¡Solamente un poder Divino, solamente Dios puede hacer esa transformación! El ambiente, el poder mental, el poder de la voluntad pueden hacer maravillas, pero hasta ciertos límites; no pueden ir más allá. ¡Más allá de la ciencia psicológica! Un hombre que ha sido borracho hasta el punto que lo fue Speedy, no tiene una fuerza de voluntad suficientemente poderosa para cortar de un modo instantáneo el hábito del alcohol y no tener más deseos de licor. Una liberación instantánea y permanente como ésta, sólo puede ser realizada por el poder de Dios. La ciencia médica ha podido constatar el hecho que si al cuerpo humano que ha sido saturado de alcohol por muchos años, le es cortado de pronto semejante vicio, se produce un choque irresistible en el sistema orgánico. Por esta razón, cuando un alcohólico es sometido a cura, se hace regularmente por un proceso gradual. Sin embargo, Dios puede tomar un hombre y darle una sanidad moral, espiritual y física mediante la cual experimentará una liberación instantánea y quedará constituido en “nueva criatura en Cristo Jesús”. ¡Se necesita a Alguien más que humano para realizar semejante transformación! Trate de explicar este maravilloso cambio de carácter en un hombre como Speedy, aparte del gran poder del Espíritu Santo. Intente explicar tales liberaciones científicamente, aparte del poder milagroso de Cristo Jesús, y no podrá. Tendrá que faltar usted a las reglas científicas y a los principios comprobados por la siquiatría. Además de cometer el pecado de deshonrar, con sus pretensiosas explicaciones, el nombre y la persona del todopoderoso Cristo Divino que ha liberado a tales víctimas del pecado. (1) Es necesario recordar que Catalina Kuhlman no pastorea ninguna iglesia; por esto su Fundación no tiene reglas de membresia. Su obra no es más que un esfuerzo evangelístico especial para alcanzar a los perdidos y llevar a los creyentes a una vida más activa y consagrada dentro de sus propias iglesias. Sin embargo, se administra en sus cultos la Santa Cena a todos los que personalmente se sienten aptos para recibirla, como un acto de confraternidad cristiana interdenominacional, y un estímulo espiritual a los recién convertidos. XXIII ¿Cual es la clave? Poco conocimiento y un fervor super-abundante siempre tienden a ser dañinos. En la esfera de las verdades religiosas pueden ser desastrosos. No hace mucho tiempo, una persona bien intencionada pintó mi retrato. Para el artista era una obra maestra, pero nuestro locutor de radio, que se encontraba en la oficina cuando yo devolví el cuadro, dio una ojeada, y suavemente comentó: “Es una superabundancia de buenas intenciones pero sin talento.” Con frecuencia me inclino a reaccionar de la misma manera hacia los que tienen tanto que decir acerca de la fe. Los que profesan ser autoridades en la materia; al punto de juzgar a quienes fracasan al no recibir su sanidad de la bondadosa mano de Dios. Al comienzo de mi ministerio fui grandemente perturbada al observar lo que ocurría en el campo de la Sanidad Divina. Estaba confundida por muchos “métodos” que vi emplear, y muy disgustada con las “actuaciones” imprudentes que presenciaba. Cosas que yo no podía asociar en manera alguna con las acciones del Espíritu Santo, ni mucho menos con la naturaleza misma de Dios. Con demasiada frecuencia había visto, enfermos arrastrando patéticamente sus cansados y débiles cuerpos hacia su casa tras el culto de sanidad, en el cual se les había dicho que no habían sido sanados, simplemente por su falta de fe. Mi corazón se dolía por esta gente, porque sabía cómo batallaban, día tras día, tratando desesperadamente de obtener más fe, sacando aquella que tenían para tratar de analizarla en un esfuerzo inútil de descubrir sus deficiencias, las cuales se suponía les separaba del poder sanador de Dios. Y yo conocía lo inevitable de su derrota, porque ellos estaban inconscientes mirándose a sí mismos en lugar de mirar a Dios. Pero, ¿cuál era la respuesta? Una y otra vez tenía que hacerme la pregunta: ¿Por qué unos fueron sanados y otros no? ¿Será la fe algo que se puede fabricar o hacer uno mismo? ¿Será un privilegio que se puede obtener mediante la bondad y las virtudes morales de cada persona? ¿Será algo que puede conseguirse a cambio de servir al Señor, o mediante algún acto de benevolencia? Yo sabía que Dios no puede mentir en lo que ha prometido; sabía en mi propio corazón que la Sanidad Divina existe, porque había presenciado la evidencia de aquellos que habían sido sanados. Era algo real, y genuino, pero ¿cuál era la clave? No podía aceptar que la poderosa Mano de Dios estuviera pendiente de la superfluidad del fervor humano y vi el daño que se hacia al atribuirlo todo a la “falta de fe” de parte de aquellos que no recibían su sanidad. Estaba abatida dentro de mí. Mi corazón me decía que Dios podía hacer cualquier cosa; pero mi mente comprendía que a causa de la falta de conocimiento espiritual, había quienes estaban acumulando reproches a algo tan sagrado, maravilloso y accesible a todos. Ningún predicador tenía que decirme que el Poder de Dios es una cosa real, y que Dios no considera a los milagros como tales, porque nosotros tenemos un conocimiento muy limitado de las sabias leyes y de los poderes inconmesurables del Creador. Estaba segura de estas cosas por su propia evidencia, y por las declaraciones de la Palabra de Dios. Sabía que su Palabra es inmutable; que la promesa ha sido dada. Con toda seguridad la mente de Dios no había cambiado ni El ha cancelado sus promesas. Yo no creo que haya habido nadie que deseara la Verdad más ávidamente que yo, ni quien la haya buscado con más tesón. Recuerdo la noche que salí de una gran carpa en donde se estaba celebrando un Culto de Sanidad Divina. Las miradas de desesperación y los rostros decepcionados que vi, cuando se les dijo que únicamente su falta de fe les estaba separando del Poder de Dios, se fijaron en mi mente durante muchas semanas. ¿Era éste, entonces, el Dios de toda misericordia y de gran compasión? Yo recuerdo cómo aquella noche, con lágrimas que bañaban mi rostro, miré hacia arriba clamando: “Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto”. Y recuerdo como al llegar a mi cuarto derramé mi corazón delante de Dios, pidiendo que me iluminara acerca de esta Verdad. Afortunadamente había aprendido una valiosa lección espiritual en los comienzos de mi ministerio, que me ayudaría mucho: Había comprendido que la única manera de descubrir la verdad era viniendo con sinceridad y absoluta honestidad de mente y corazón, a la presencia del Señor para que El mismo nos revele el glorioso significado de su Palabra, y a través de la Palabra hacer su presencia real y sus verdades conocidas. Ni por un momento, intenté en mi búsqueda usar el manto de infalibilidad. No le busqué de un modo dogmático, ni con una mente cerrada, sino como quien trata de aprender diariamente, deseosa de ser guiada por el Espíritu Santo, y anhelando ser enseñada por el Padre. Lo busqué con hambre de un conocimiento espiritual más profundo, procedente, no de los hombres sino de Dios. Aguardé la respuesta con expectación, y la respuesta vino. Una noche durante una serie de cultos que yo estaba celebrando, una cristiana muy buena se levantó de donde estaba sentada entre la audiencia y dijo: “Por favor, antes que usted comience el sermón ¿podría dar una palabra de testimonio referente a algo que sucedió anoche mientras usted predicaba? Asentí, y rápidamente recordé lo que había dicho la noche anterior. No había habido nada fuera de lo usual en el sermón: había sido un mensaje muy sencillo acerca de la persona del Espíritu Santo. Recordé claramente la suma y esencia del mensaje: “Dios el Padre está sentado en Su Trono, y es el Dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. A Su Mano derecha está Su Hijo, mediante el cual recibimos salvación y sanidad para nuestros cuerpos, y en quien todas las necesidades de nuestras vida son suplidas. El Espíritu Santo es el único miembro de la Trinidad aquí en la tierra y trabaja en comunión con el Padre y el Hijo. El está aquí para hacer por nosotros todo aquello que Jesús haría si estuviera aquí en persona.” (1). Presté atención al comentario de la señora a estas palabras mías: “Mientras usted predicaba sobre el Espíritu Santo —dijo ella—, afirmando que en El reside el poder de la Resurrección de Cristo, yo sentí el Poder de Dios fluir a través de mi cuerpo. Aunque Vd. no había dicho ni una palabra con respecto a la sanidad de los enfermos, yo supe instantánea y definitivamente que mi cuerpo había sido sanado. Tan segura estaba que fui hoy al médico para verificar mi sanidad”. El Espíritu Santo, era pues la respuesta: Una respuesta tan profunda que ningún ser humano puede sondear la profunda grandeza de su poder y tan simple que la mayoría de las personas la pierden de vista. Yo comprendí en aquella noche que no había necesidad de hacer una fila exhibitoria de candidatos a la curación; que no hay poder sanador en el acto de firmar una tarjeta, ni tampoco en la persona que da el mensaje; que no hay necesidad de exhortaciones exasperadas a “tener fe”. Tal fue el comienzo de ese ministerio de sanidad que Dios me ha dado. Extraño para muchos por el hecho de que centenares han sido sanados estando solamente sentados en la audiencia, sin hacer ninguna demostración de fe; y sin recibir ninguna impresionante declaración curativa. Ello es debido a que la presencia del Espíritu Santo ha sido tan abundante, que por Su sola presencia los enfermos son sanados; a veces mientras esperan fuera del edificio antes de que sus puertas sean abiertas. Muchas han sido las ocasiones en que hubiese querido quitarme los zapatos, sabiendo que el lugar en que estaba era santo. Han sido varias las veces cuando el poder del Espíritu Santo ha estado tan presente en mi propio cuerpo que he tenido que luchar por permanecer de pie. Muchas han sido las veces cuando Su misma presencia sana a los enfermos delante de mis propios ojos; y mi mente está tan rendida al Espíritu que yo sé exactamente cuál cuerpo ha sido sanado: la enfermedad que sufría y en algunos casos, el mismo pecado de sus vidas. Y sin embargo no podría yo saber decir por qué ni cómo (2). Desde el principio he estado completamente segura de dos cosas: primero, que yo no tenía parte en lo que estaba sucediendo, y seguro, que yo sabía que era el poder sobrenatural del omnipotente Dios. Me he sentido satisfecha dejándole el por qué y el cómo a El ¡porque si yo supiera la respuesta a tales preguntas, entonces yo sería Dios! A la luz del gran amor, bondad y compasión de Dios, el Espíritu Santo me reveló mi indignidad e insuficiencia. Su grandeza es preponderante y suprema; yo era solamente una pecadora, salvada por la gracia de Dios. El poder y la gloria eran suyos, y esta gloria, Su gloria, El no la comparte con ningún ser humano. Cuando usted llegue a comprender el concepto de la Santa Trinidad, muchas cosas que antes le inquietaban quedarán aclaradas. Las tres Personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son una Unidad. Son coexistentes, infinitos y eternos. Los tres fueron activos en la obra de la Creación, y son igualmente activos en la obra de la Redención. Sin embargo, cuando los tres obran juntos cada uno tiene simultáneamente su propia función distintiva. Dios el Padre planeó y propuso la creación y la redención del hombre, y es en nuestra lengua humana, el principal. Dios el Hijo adquirió e hizo posible, legal y moralmente, por su sacrificio en el Calvario, la realización del eterno plan de Dios. Todo lo que recibimos del Padre debe venir por medio de Jesucristo. Por eso en el centro de nuestra fe hay una Persona, el mismo Hijo del Dios eterno. Cuando oramos, venimos ante el Trono del Padre en el nombre de Jesús. No podemos obtener audiencia con el Padre, a menos que vengamos a El en el nombre de su Hijo. Pero el Espíritu Santo es el poder de la Trinidad. Fue Su poder el que levantó a Jesús de entre los muertos. Y es ese mismo poder de la Resurrección el que fluye hoy a través de nuestros cuerpos físicos, sanando y santificando. En resumen, cuando oramos en el nombre de Jesús, el Padre nos mira a través de la completa perfección, la suprema santidad y la absoluta justicia de Su unigénito Hijo, sabiendo que por El fue pagado el precio total de la redención del hombre, y en El reside la respuesta redentora de su Hijo, dándonos por Su medio, los deseos de nuestro corazón. Así que, aun cuando el poder de la Resurrección por el Espíritu Santo es quien verifica la sanidad del cuerpo, Jesús nos dijo claramente que debemos verle a El, el Hijo, por la fe, porque El es quien ha hecho posible todas estas cosas. (1) Los teólogos llamados “modernos” dirán que este es un concepto antropomorfo del Dios trascendente y aún más como han llegado a considerarlo los más. extremados, el Dios intrascendente, que no saben cómo definir. Pero aquí se presentan hechos. Hemos innegables, inexplicables, pero comprobados por testimonios científicos indubitables. El dios Trino, que para ellos “ha muerto”; realiza, aún en nuestros días verdaderas maravillas, y el dios subjetivo que ellos han inventado, ¿qué realiza? ¿Podrían mantenerse durante años y años una obra de resultados semejantes a los que se describen y prueban en este libro predicando la teología ultramoderna de Huxley, Tillich, Bouhoeffer o Robinson? La mente moderna quiere hechos, no palabras; realidades, no teorías. (2) Un parasicólogo nos dirá que ello es debido a algún don telepático que la señorita Kuhlman posee. Pero ¿podría alguien explicarnos y probarnos científicamente qué es el don telepático y en qué consiste? Por otro lado, el hecho real de la curación de un cáncer, una atrofia o cualquiera otra de las maravillas referidas en este libro, y de las millares no referidas, ¿puede ser explicado, o comprendido científicamente, como una proyeción telepática? Una cosa es proyectar o recibir un pensamiento mediante el cerebro, y otro es cambiar los tejidos musculares destrozados por el cáncer; hacer desaparecer un bocio que se toca y palpa con amargura, o hacer crecer un hueso o cartílago fuera del curso normal de las leyes conocidas de la Naturaleza. Evidentemente, existe una esfera misteriosa de Poder, más allá de lo visible y tangible. Algo, o Alguien, como presienten los filósofos, tan poderoso como sabio, que organizó la materia y la domina. Ese algo que la filosofía presiente, es el Dios Padre y el Espíritu Santo, revelado en la persona de Jesucristo. El Creador y Padre de nuestros espíritus, a quien la autora invoca con fe sencilla y sincera, obteniendo así, ni más ni menos, que el cumplimiento de las promesas que hallamos en la Sagrada Escritura. XXIV La fe Infinidad de volúmenes se han escrito y mucho más se ha hablado con relación a esta palabra indescriptible llamada fe. Sin embargo llegamos a la conclusión de que en realidad sabemos muy poco sobre este tema. La fe es aquella cualidad o poder por el cual las cosas deseadas vienen a ser posesión nuestra. Esta es la más cercana de las definiciones de la fe sugerida por la inspirada Palabra de Dios. Usted no podría pesarla ni confinarla a un recipiente; no es algo que se puede sacar, mirar y analizar: No puede poner su dedo sobre ella y decir positivamente: “Aquí está.” Explicarla precisa y sucintamente, es casi como tratar de definir la energía por medio de una declaración específica. En el terreno de la física se nos dice que el atómo es un mundo dentro en sí mismo, y que la energía potencial contenida dentro de este mundo infinitesimal desconcierta la mente de toda persona. Trate de definirla y tropezará con dificultades. Esto mismo ocurre, en el terreno espiritual, con la fe. Pero aunque no es fácil definir exactamente lo que es, nosotros sabemos lo que la fe no es. Uno de los errores más comunes a este respecto, es confundir la fe con la presunción. Debemos estar constantemente alerta ante semejante peligro porque hay una gran diferencia entre ambas. Hay muchos que mezclan los ingredientes de su propia actitud mental con un poco de confianza, una brizna de credulidad y un buen puñado de egoísmo religioso. Luego proceden a añadirle un poco de esperanza junto con otros ingredientes, y a mezclarlo en un crisol espiritual, dando al resultado el nombre de fe. En realidad, el producto de esta mezcla heterogénea es más bien presunción que fe. Fe es mucho más que creer; es mucho más que confiar; es mucho más que esperar, y sobre todo, la fe nunca es jactanciosa. Si es una fe pura, fe del Espíritu Santo, nunca actuará de un modo contrario a la Palabra de Dios, ni en oposición a Su sabiduría y voluntad. Ha habido veces cuando he sentido que la fe ha penetrado de tal manera en todo mi ser, que me he atrevido a decir y hacer cosas que de haber estado apoyada en mi propio entendimiento y razón, jamás las hubiera hecho. No obstante fluyó a través de cada palabra y acción con un poder tan irresistible que literalmente me quedé pasmada, viendo las poderosas obras del Señor. Una cosa sé: Ni en usted ni en mí no hay, aparte de Dios, ingredientes o cualidades que, como quiera se mezclen o combinen, puedan crear fe bíblica del tamaño de un grano de mostaza. Razonemos juntos de una manera comprensible y muy simple: Si yo quisiera cruzar un gran lago y no hubiera otro medio para hacerlo excepto una embarcación, lo más lógico es que intentara conseguirla. Sería necio de mi parte, procurar alcanzar a nado la otra orilla situada quizá a centenares de kilómetros, cuando lo que necesito es el medio de transporte que me lleve. Obtenida la embarcación, llegaré allá del modo más fácil. Ahora bien ¿de dónde obtenemos la fe que nos lleve a través del lago? La respuesta a esta pregunta es positiva y segura. La fe es un don de Dios y un fruto del Espíritu. Sea esto don o fruto, la fuente y el origen de la fe es siempre el mismo: Viene de Dios y es un don de Dios. Si la fe carece de poder, no es fe. No puede usted ejercer la fe sin obtener resultados, de la misma manera que no se puede tener moción sin movimiento. Lo que tantas veces llamamos fe, es solamente confianza, pero aunque confiemos en el Señor, es la fe la que tiene acción y poder. Un hombre podrá perfectamente confiar en el Señor y sus promesas de que un día será salvo porque acepte a Cristo, recibiendo el perdón de sus pecados. Podrá, confiar en el Señor lo suficiente hasta el punto de creer que Dios tiene la habilidad para perdonarle sus pecados. Pero únicamente si este hombre posee una fe activa, podrá “nacer de nuevo”. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.” La gracia y la fe están tan estrechamente relacionadas que no pueden separarse una de otra. Lo maravilloso de todo esto es que muchas veces, se nos imparte la fe cuando nos sentimos más indignos. Pero la fe no es un producto de mérito propio porque ningún ser humano merece la salvación. Del mismo modo que ningún ser viviente merece la más pequeña de las bendiciones de Dios. Por esto es que ambas, la gracia y la fe, están estrechamente relacionadas. La fe impartida al pecador para salvación, es tan sólo el resultado de la misericordia y la gracia de Dios. Es un regalo. La fe que es impartida al individuo para la sanidad de su cuerpo físico es, también, el resultado de la misericordia de Dios; el derramamiento de Su gran caudal de compasión y gracia. Es un don. Usted no necesita orar pidiendo fe; busque al Señor, y la fe vendrá (1). Los discípulos y el Maestro estaban en las aguas de Galilea. Era un hermoso día; el lago estaba en calma y el cielo era límpido, cuando de pronto, una gran tormenta se desató. Los pobres discípulos se llenaron de terror. El viento soplaba con toda su furia, la pequeña embarcación estaba a punto de naufragar, y ellos veían que estaban a punto de perecer. Finalmente en su desesperación, despertaron a Cristo que dormía. Este con toda calma, sin perturbarse, solamente les hizo una pregunta: “¿Dónde está vuestra fe?” (Lucas 8:25). ¿Dónde estaba? ¿La dejarían en la playa antes de entrar en la embarcación? ¿Se habría caído al fondo del mar? ¿Habría sido arrebatada por las ondas de la tormenta? ¡Su fe descansaba en la popa del barco! Su fe había estado con ellos todo el tiempo, no les había dejado ni por un segundo. El era su fe; pero el error por ellos cometido era haberse olvidado de Su presencia, mientras discutían sobre la tormenta. Eso es exactamente lo que Jesús quizo decir al declarar: “Sin mí nada podéis hacer”. Nos sentimos derrotados cuando fijamos nuestra vista en en las circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades físicas. El camino más seguro hacia la derrota, es enfocar nuestra mente en nosotros mismos. La tormenta va a causar el naufragio de nuestra embarcación, de eso podemos estar seguros, pero el hecho real es que la fe que trae la victoria está más cerca de nosotros que nuestras manos y pies. Ninguna persona necesita por tanto ser derotada, a nadie debe faltarle la fe. Mire hacia arriba, como hizo Carey Reams, y verá a Jesús: El es nuestra fe. No es la fe lo que debe buscar, sino a Jesús. ¡El Dador de toda buena dádiva y todo don perfecto es el Autor y Consumador de nuestra fe! YO CREO Yo creo que la Santa Biblia es la Palabra del Dios Viviente; inspirada de manera sobrenatural; que fue escrita por los santos hombres de Dios movidos e inspirados por el Espíritu Santo; que es la única regla de unidad y compañerismo cristiano; y el Código Divino, por cuyas demandas, todos los hombres y naciones serán juzgados. Yo creo en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres Personas separadas; pero unidas en el mismo Ser y perfección divina. Yo creo en Dios, Padre omnipotente, Creador de los cielos y la tierra, cuya gloria es tan esplendente que el hombre mortal no puede verle en su esencia y vivir. Su naturaleza trasciende tanto a los conceptos humanos, que no hay una definición posible. Si fuera posible definir a Dios, le limitaríamos demasiado diciendo que es el Ser Supremo, sustentador del universo. Por eso la fe comienza donde la razón y la lógica terminan. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios Viviente, coexistente y co-eterno con el Padre, concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, quien tomó la forma de hombre, a fin de hacer, mediante el derramamiento de Su sangre, la propiciación por el hombre caído. De la misma manera que la profecía es el argumento irrefutable en el terreno de la evidencia externa, la persona de Jesucristo es el argumento irrefutable en el terreno de la evidencia interna. Su vida entera, no sólo cumple perfectamente las profecías del Antiguo Testamento, sino que Su Persona, sobresaliendo como lo hace entre todas las demás, va más allá de lo explicable cuando declaramos que es Dios y Hombre perfecto. ¡La milagrosa vida de Cristo es un argumento irrefutable de su milagroso nacimiento! Yo creo que el Espíritu Santo es una Persona Divina, no solamente una influencia Divina. La personalidad se manifiesta por el conocimiento, el sentimiento y la voluntad. Todo ser que conozca, sienta y desee, es una persona, tenga cuerpo o no lo tenga. Todas las características distintivas de la personalidad son atribuidas al Espíritu Santo en las Escrituras. Como miembro de la Eterna Trinidad, el Espíritu Santo ha contribuido a la creación de la tierra y sus formas de vida. El estuvo presente en la creación del hombre. De aquí se deducen las palabras: “Hagamos al hombre”. Estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo que el Espíritu Santo fuera el factor dominante y controlador de la Iglesia. Yo creo que por la desobediencia y transgresión voluntaria, el hombre cae de la inocencia y pureza a las profundidades del pecado y la iniquidad. Debido al estado del hombre caído, el juicio tenía que cumplirse, la ley moral divina debía que ser satisfecha, la pena tenía que pagarse. Todo ello lo exige la santidad de Dios. Jesucristo el Hijo, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Dios el Padre en propiciación por el pecado. Por eso se habla de Cristo como: “El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”. La sangre de Cristo es tan efectiva que no solamente limpia de todo pecado, sino que un día, esta sangre derramada en Jerusalén hace casi dos mil años, va a quitar la maldición del pecado sobre la tierra. ¡Su purísima sangre, o sea, su sacrificio inigualable, por ser divino, es la expiación suficiente para nuestros pecados! Yo creo en la salvación como una experiencia definitiva, mediante la cual el individuo deja de ser esclavo del pecado, “pasa de muerte a vida” y es transformado por el poder del Espíritu. De un modo más preciso: Es hecho “una nueva criatura en Cristo Jesús”. Por la fe sencilla, al creer en el Hijo de Dios, aceptándole como Salvador divino, el culpable pecador es justificado plenamente y hecho hijo de Dios. Yo creo en ese cuerpo de creyentes “llamados fuera”, compuesto de judíos, gentiles, e individuos de todas las razas, tribus y naciones, que se originó en el día de Pentecostés y que se conoce como “El Cuerpo de Cristo”. Yo creo que la única manera como Jesús (quien está ahora a la diestra de Dios, cual Sumo Pontífice), puede manifestarse al mundo, es mediante su Cuerpo Místico, la Iglesia. Yo creo que este Cuerpo, formado por aquellos que han sido lavados por la sangre derramada del Hijo de Dios, es llamado a ser la esposa espiritual de Cristo que reinará con El en Su gloria milenial y por los siglos eternos. Creyendo todo esto, y a causa de esta santísima fe, puedo decir también: ¡YO CREO EN MILAGROS! (1) Quizá alguien arguirá que los discípulos dijeran auméntanos la fe (Véase nota en pág. 13).